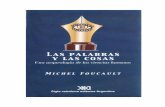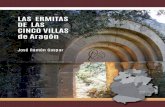la competitividad en las residencias médicas del AMBA en el ...
LAS TRAZAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN CHILE: Prácticas, discursos y emergencia de un...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of LAS TRAZAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN CHILE: Prácticas, discursos y emergencia de un...
1
LAS TRAZAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN CHILE:
PRÁCTICAS, DISCURSOS Y EMERGENCIA DE UN “NUEVO” SUJETO EN
LAS RESIDENCIAS INFANTILES.
Eje Temático: Construcción social de la niñez y la juventud en contextos de
violencias
Mesa: Discursos públicos sobre Niño/as y jóvenes en espacios societales
contemporáneos. Dinámicas de visibilidad-invisibilidad
Sabine Cárdenas Boudey**
Universidad de Chile
I. Introducción
La presente ponencia propone instalar en la conversación algunas reflexiones
preliminares, respecto de la configuración del sujeto- niño de la protección especial del
Estado en Chile, resultado la primera etapa del trabajo de campo de mi tesis doctoral en
Ciencias Sociales.
El contexto social de la reflexión se inscribe en las transformaciones del Sistema
de Protección de la Infancia (SPI) en Chile, que se llevaron a cabo a partir de la década
de los noventas con el propósito de adecuarlo a los principios de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño (CIDN)1.
Me pregunto acerca de cómo se configura el sujeto- niño de la protección de la
infancia en Chile, a partir de estos cambios, dados entre dos racionalidades opuestas: el
régimen neoliberal chileno, y la de la protección integral de los derechos del niño.
Argumento que el discurso de la protección de la infancia en Chile, se constituye
al interior de las contradicciones dadas entre ambas racionalidades, dando lugar a una
episteme que se nos muestra como coherente2, pero que en su paso del texto al contexto,
deja expuestas sus contradicciones, en las que se subjetiva la protección y se configura el
niño en sujeto de la misma.
Para transitar en este campo complejo, se toma como eje, la noción del niño como
sujeto de derechos que se analizará a partir de tres preguntas: ¿De qué ideas se constituye
esta noción en el sistema de protección de la infancia chileno? ¿Cómo se articulan estas
** Doctor (c) en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago de Chile,
[email protected]. Se agradece a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT), por el apoyo otorgado para la presentación de esta ponencia. 1 A partir de aquí utilizaremos las siglas SPI para hacer referencia al Sistema de Protección de la infancia
y las siglas CIDN para referirnos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 2 El discurso de la protección especial, es un campo en sí mismo que excede las fronteras de la ponencia,
por lo que aquí solo se recogen algunos elementos esenciales para articularlos con las observaciones
etnográficas.
2
ideas? ¿Qué tensiones se advierte entre ellas? y ¿Cómo se subjetivan en las prácticas y
los discursos de una la residencia infantil?3 ¿Qué sujeto emerge como resultante de esta
dinámica?
Los datos que sirven de base a esta reflexión, provienen de un trabajo etnográfico
- notas de campo y las transcripciones de los talleres realizados con niños4 y adultos-,
realizado a lo largo del 2014 en una residencia infantil en Chile5.
La ponencia se organiza en dos partes. La primera, El texto, describe las lógicas
que constituyen al Sistema de Protección de la Infancia, los cambios realizados a este
sistema y el nuevo discurso en torno al niño, que articula y da sentido a tales cambios. En
la segunda parte, El contexto, se reflexiona acerca de las paradojas que surgen cuando el
texto transita al contexto, en este caso, el de vida cotidiana de la residencia infantil.
II. EL TEXTO: transformaciones del sistema de protección y la emergencia
de un nuevo discurso
En Chile, la Protección de la infancia es presidida por el Servicio Nacional de
Menores (SENAME)6, fundado en 1980 como una instancia reguladora que depende del
Ministerio de Justicia, con atribuciones técnicas, normativas y fiscalizadoras. Este
sistema inició un proceso de transformación institucional en 1990, como consecuencia de
los compromisos que el Estado chileno adquirió a partir de la firma de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) y de la mano de la primer Política
Nacional “A favor de la Infancia y la Adolescencia” para el periodo 2001-20107.
Los cambios realizados en el ámbito de la protección de la infancia se articulan al
proceso de perfeccionamiento del régimen neoliberal8, que tiene su origen en la
3 Red de internados que forman parte del SPI. En estos espacios habitan NNA de 0 a 18 años, que han sido
separados de sus familias por la vía judicial, como una medida extraordinaria de protección especial y
temporal, por encontrarse en situación de grave vulneración de sus derechos. Actualmente esta red alberga
alrededor de 13000 mil niños, niñas y adolescentes. 4 El término niño en el texto hace referencia a todas las personas que tienen menos de 18 años. 5 A lo largo de este proceso llevaron a cabo dos talleres para explorar el discurso de los niños y los adultos
al respecto de sus experiencias y concepciones en torno a la vida en la residencia infantil. En el caso del
equipo se desarrolló un taller-diagnóstico, y en el caso de los niños se les incluyó en este diagnóstico a
través de una consulta infantil utilizando como herramienta el rap. Algunas viñetas que se muestran en el
trabajo fueron extraídas de las transcripciones de los talleres, otras son parte del diario de campo. 6 A partir de aquí se hará referencia a este sistema mediante sus siglas: SENAME. 7 Actualmente que ha regresado la coalición de partidos de centro izquierda al poder, se trabaja en una
nueva política para el periodo 2015-2025. 8 Se entiende por régimen, uno de los componentes del modelo político, el cual regula la relación entre el
Estado y la Sociedad: “resuelve los problemas de relaciones entre la gente (ciudadanía) y el Estado y de
cómo se gobierna la sociedad” (Garretón, 1991, pág. 103). Y por régimen neoliberal, aquel en el que el
Estado regula estas relaciones imponiendo en la vida de los ciudadanos las lógicas del mercado, tomando
medidas para corregir los problemas que surjan en el proceso de ampliación del mismo, mediante una
3
constitución promulgada en 1980 por la dictadura militar, en la cual se plantea, el
principio de subsidiariedad del Estado, lo que implicó la supeditación de la política social
a las lógicas del mercado (Garretón, 2012). Esta racionalidad contenida en la política
social, ha implicado que los derechos sociales fundamentales como salud, vivienda y
educación se mercantilicen, y que el Estado subsidiario tenga una función correctiva, que
se aplica de manera selectiva (Wacquant, 2012) a aquellos que quedan fuera de la
dinámica del mercado, esto es la condición socioeconómica actúa como un primer clivaje
para la delimitación de la población a la que se orienta la protección, en el caso de la
infancia, se focaliza en dos grupos. El de la primera infancia, a través de un sistema
universal delimitado por el rango etario (Chile Crece Contigo) y en grupos de poblaciones
pobres9 que son atendidas por el SENAME.
Las transformaciones del Sistema de Protección Especial de la Infancia, se
orientaron hacia el perfeccionamiento de la institucionalidad ya existente. Por una parte
la lógica subsidiaria y por otra se desplegó la lógica de la especialización de la atención
a este sector de la infancia. Estos cambios se sostuvieron a través de un nuevo discurso
que los dotó de coherencia y legitimidad, inscrito en la semántica de “la garantía de los
derechos”.
La lógica subsidiaria opera a través de dos procedimientos: subvención y
fiscalización, a partir del decreto de una ley que dispone un sistema de atención a través
de una red de organismos privados, llamados “colaboradores acreditaos del SENAME”10,
quienes concursan anualmente por los recursos del Estado (Congreso Nacional, 2005), de
acuerdo a las convocatorias para ejecutar los y programas que el gobierno desea
promover.
El sistema de subvenciones en el sistema residencial funciona “pago por día-niño-
atendido”11 y consiste en un subsidio diferenciado de acuerdo al nivel de especialización
política social en la que los beneficios sociales antes entendidos como derechos colectivos son empleados
como correctivos, que se aplican selectivamente y desde una perspectiva individualizante (Wacquant,
2012). 9 En estudio financiado por el SENAME, en el que se tomó una muestra aproximada de 5597 casos de NNA
del sistema residencial del SENAME, se encontró que el 86% de los NNA que ahí habitan se encuentran
en la línea de la pobreza o por debajo de ella (Martínez Ravanal, 2010). 10 Fundaciones, organismos no gubernamentales, muchos de ellos con una orientación religiosa. Algunos
con una larga trayectoria que se remonta incluso a principios del siglo pasado, otros más jóvenes, pero todos
tienen en común que han orientado su trabajo a la asistencia de este sector de la infancia y han tenido que
adecuar sus prácticas y discursos a los criterios actuales dictados por el SENAME. 11En el caso de las residencias infantiles, la subvención cubre aproximadamente el 60% de los gastos
implicados en la atención de cada niño, el 40% restante debe de ser cubierto por la institución de atención
directa que obtiene los fondos a través de la donación de individuos y empresas.
4
de la residencia y al número y tipo de intervenciones individuales realizadas
mensualmente12. Así mismo se compromete a los organismos privados a reorganizarse
para funcionar de acuerdo a la normativa indicada en las Bases Técnicas del programa al
cual se postula. En estas bases se definen los lineamientos generales para el
funcionamiento de la residencia, tanto en el ámbito administrativo como en el de las
formas de operación e intervención. Y para garantizar que se actúa en base a estas bases,
se diseñó un sistema de supervisión y control a través de una plataforma en línea
(SENAINFO), además de las visitas periódicas de un-a supervisor-a administrativo, que
revisa la contabilidad del centro; así como de uno-a supervisor-a técnico, quien vigila el
cumplimiento de las bases técnicas a través de la revisión de los expedientes, de entrevista
a los niños y los miembros del equipo, la inspección de las instalaciones. Esta lógica
genera tensiones entre los criterios de la subvención y las necesidades reales de la
residencia y por otra, instrumentaliza y judicializa la vida de una comunidad, imponiendo
de forma vertical y autoritaria los lineamientos operacionales que tienen un trasfondo
jurídico, dado que los niños se encuentran ahí a causa de una medida tomado por un juez.
La lógica de la especialización se articula con el sistema de subvenciones,
modulando los montos pagados en relación al nivel de especialización a partir del
principio de: mayor gravedad del daño, mayor especialización y mayor costo de la
intervención. El propósito es mejorar la calidad de la atención a través de un sistema de
clasificación detallado de las problemática y perfiles de los niños, y de criterios que
contribuyeran a modular las intervenciones de acuerdo al nivel de complejidad de la
problemática.
Tabla 1 Pautas de especialización y modulación de las intervenciones
Caracterización de las
problemáticas
Mamás adolescentes
Situación de calle
Discapacidad
Adicciones
Problemas conductuales
Maltrato
Abuso sexual
Explotación sexual comercial
Nivel de complejidad Alta
Media
Baja
Tipo de intervención Ambulatoria
Internamiento Tipo de programas Preventivos
12 Las intervenciones se organizan en cuatro grupos: individuales, psicosociales, familiares y comunitarias,
y debe reportarse mensualmente cuando menos una intervención mensual, que queda registrada en el
SENAINFO.
5
De intervención
Tipo de residencias
Para lactantes
Para mayores
Para mayores con programa especializado
Para mayores especializadas sin programa
Para mayores especializadas con programa especializado
Para niños con discapacidad
Para mamás adolescentes
Desde esta lógica la población en las residencias infantiles se distribuye de
acuerdo a tres criterios: edad13, tipo de problemática (sus combinaciones)14 y nivel de
especialización que se determina de acuerdo a la “gravedad del daño”.
Para comprender como se inscribe la especialización en el marco de los derechos,
es necesario recurrir a un cuarto componente que forma parte de los cambios realizados
al sistema de protección especial: la elaboración de un discurso ordenado y coherente que
parece desvanecer las contradicciones que lo constituyen.
La lógica del discurso de la protección especial, se tejen a partir de ideas
vinculadas a modelos de pensamiento y campos disciplinares distintitos, en los que se
tejen el campo jurídico con el médico o de la salud mental, a través del hilo conductor de
la noción de vulnerabilidad, como se muestra en la tabla siguiente:
“Niño sujeto de
derechos/ejercicio de
derechos”
“Niño vulnerable/vulneración de
derechos”
“Daño/reparación del daño”
Nociones que provienen
del ámbito jurídico y se
enmarca en el modelo de
los derechos humanos.
Nociones que combinan el ámbito
jurídico, el modelo de derechos
humanos, con el modelo de
vulnerabilidad desarrollado en el
campo de las Ciencias Sociales.
Nociones en las que convergen el
modelo de los derechos humanos
articulado al ámbito jurídico,
particularmente al tema de la
reparación de las víctimas, y el
modelo médico proveniente de las
Ciencias de la Salud.
La “vulnerabilidad”, de acuerdo a la política de infancia, se explica por la
condición del niño como un sujeto en desarrollo y por su condición social. Y la
13 En relación a la edad existen aquellas residencias para lactantes menores de seis años, las residencias
para mayores a partir de los 6 años y residencias para mayores que se avocan a una población más acotada
que puede ser en el rango de seis y doce años o de doce hasta los 18 años. 14 Niños con experiencias de maltrato, abuso sexual, abandono, violencia, explotación, embarazo
adolecente, adicciones, niños que viven en la calle, trabajadores, infractores de ley y con discapacidad.
(SENAME, 2014).
6
vulneración ocurre cuando los derechos no son ejercidos. La protección especial entonces
es resultado de un proceso que restablece los derechos vulnerados y repara sus efectos
mediante la “rehabilitación del daño causado” (Chile, 2000, pág. 23).
El discurso que he denominado “de la protección de la infancia”, enuncia
jurídicamente al niño como “un sujeto de derechos” y lo semantiza a partir del modelo
médico que se fundamenta en la distinción de normalidad/anormalidad.
El modelo de la vulnerabilidad imprime a la anormalidad una condición temporal,
creando la ilusión de la existencia de una situación previa “normal”, que fue alterada por
una acción de vulneración, sujeta de ser reparada y devolver al individuo al supuesto
estado de “normalidad” inicial15.
En síntesis, el sistema actual se constituye a partir de cuatro componentes
interdependientes, articulados por un discurso. La focalización, que mantiene y reproduce
la separación de la infancia normal y la anormal; la subsidiariedad, que garantiza que las
prácticas se orienten y focalicen al tratamiento del daño de la infancia anormal, a partir
de un sistema normativo y uno de fiscalización; la especialización que visibiliza y enuncia
los tipos de daños posibles y los procedimientos para intervenirlos y el discurso que
sostiene y justifica esta lógica desde el paradigma de la protección de derechos.
Estos componentes operan como lógicas sobre las cuales se organiza el sistema
de protección especial. El discurso de la protección junto con las disposiciones de la
norma técnica, los procesos de supervisión y evaluación, que se articulan a la subvención,
se imponen a la vida cotidiana y sus emergencias, definiendo el locus y la arquitectura de
las prácticas que realizan los equipos operativos. Se entiende a estas lógicas como líneas
de fuerza del dispositivo de la protección que instalan las coordenadas entre las cuales se
despliegan las prácticas en la residencia infantil y se configura la subjetividad de los niños
y adultos que en ellas participan.
III. DEL TEXTO AL CONTEXTO: reflexiones a partir del análisis de un caso
1. Descripción general de una residencia infantil
La residencia que nos sirve de referente empírico para pasar del texto al contexto,
es administrada -como la mayoría de residencias-, por una fundación de orientación
15 Esta temporalidad que se traduce en las bases técnicas de las residencias infantiles, en términos de plazos
y planes con mínimos y máximos de tiempo para reestablecer la “normalidad”.
7
religiosa. Tiene una población de 22 niños en un rango que puede ir de los 6 a los 18 años.
El 60% de los niños ha permanecido ahí por más de un año, y el resto de 2 a 5 años. El
equipo actual está conformado por seis “tías”16”, que asumen el rol educativo que
debieran tener los educadores de trato directo17, una psicóloga18, una psicopedagoga, una
terapeuta, recién contratadas; un encargado de la organización de las actividades
deportivas y los paseos, una encargada de la atención médica, un psiquiatra y un
sacerdote. Estos dos últimos, acuden una o dos veces por semana- y a ellos se agregan
una persona encargada del aseo y un director, que hace un año trabaja en la institución.
La población se distribuye en tres pequeñas casas, que siguen el diseño de la casa
básica chilena (vivienda de interés social), de acuerdo a la edad y el grado de complejidad
de la problemática diagnosticada. Cada casa está a cargo de una dupla de “tías”. Estas
mujeres trabajan en turnos de tres días o dos continuos y descansos de igual periodo. La
participación del psiquiatra quien regula la medicación de los niños, le da un estatus de
residencia con programa especializado. De manera que los tribunales de familia canalizan
a esta residencia a aquellos niños que han sido diagnosticados con un trastorno mental.
El 74% de los niños tiene indicación diagnóstica para ser tratado con medicamentos19.
La gestión de las tareas cotidianas depende de que la residencia tenga el equipo
completo, de lo contrario algunas actividades dejan de realizarse. Por ejemplo, al inicio
del año había algunos niño que tenían más de un año sin estudiar porque los habían
expulsado de las escuelas en las que fueron matriculados y no se había logrado contratar
16 En Chile los niños utilizan este vocablo para referirse a los adultos cercanos a ellos, profesores, amigos
de sus padres, incluso vecinos. 17 El salario de las “tías” en relación a la carga que significa su trabajo, es poco remunerado, además de
que las tareas que realizan son más cercanas a la de una asesora de hogar que la de un educador, por lo que
un educador profesional no se interesa en asumir este tipo de puestos. La formación de las “tías” llega a la
enseñanza media y en ocasiones tienen una carrera técnica en enfermería que las habilita para el cuidado
de enfermos.
18 La psicóloga realiza fundamentalmente tareas administrativas ya que es la encargada junto con el
trabajador social, de diseñar e implementar el plan de intervención individual de cada niño cuyo propósito
final es la salida de la residencia. Su labor transita entre el llenado diario del sistema en línea SENAINFO,
y ahora el nuevo sistema implementado por el sistema judicial, la asistencia a los juzgados para el
seguimiento de los casos de los niños, la elaboración de informes, el llenado de expedientes y las visitas
familiares.
19Los trastornos diagnosticados más reiterativos son los Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD),
Síndrome de Déficit de Atención con y sin Hiperactividad (SDAH y SDA), aunque también hay otros,
aunque menos presentes como son el Daño Vincular Severo, Trastorno Disocial con descontrol de
Impulsos, Trastorno de Lenguaje, Ecopresis y Trastorno límite de la Personalidad, Manipulación,
Impulsividad. Los medicamentos que se les administra son: Metilfenidato, Risperidona, Divalproato,
Aradix, Fluxetina y Melatonina.
8
una psicopedagoga que realizara las gestiones pertinentes y le diera seguimiento y
acompañamiento a los niños. El trabajador social renunció el mismo día que yo inicié mi
participación, un mes más tarde se integró un nuevo trabajador social que renunció mes
y medio después, quedando a la deriva el trabajo de seguimiento y acompañamiento de
las familias, el trabajo de seguimiento a través del llenado de las bases de datos y los
expedientes y la coordinación con profesionales expertos que los atienden. El equipo de
las tías quienes realizan las funciones de educadoras de trato directo, no está completo,
es difícil conseguir personal para este puesto ya que las condiciones del trabajo son muy
duras en términos emocionales, lo que se dificulta aún más cuando no se tiene el perfil
profesional adecuado, además de que el salario es bajo en relación a la responsabilidad
que representa. De manera que en el equipo se incluyen personas contratadas por día a
través de una agencia de cuidadoras de enfermos.
2. Constitución de la vida cotidiana: prácticas, discursos e interacciones
En este apartado se expone la subjetivación de las tramas del discurso de la
protección en las prácticas cotidianas de la residencia infantil y sus efectos en la
configuración del sujeto-niño de la protección especial de derechos.
a. La residencia como un lugar de paso
La residencia es un espacio percibido como un lugar de paso. Porque en su
objetivo se plantea que su función es la reintegración de los niños en el menor tiempo
posible (ver más arriba “la noción de vulneración como una situación temporal”). La
estancia del niño en la residencia es considerada como algo fortuito, como un tropiezo
producido por la vulnerabilidad de la familia, que al fortalecer sus capacidades logrará
superar. Sin embargo por lo general, las historias de estos niños y sus familias se
desarrollan en un contexto de pobreza transgeneracional, en las que la precariedad es la
constante en torno a la cual se constituyen distintas estrategias de organización y
sobreviviencia. Además de que algunos niños han vivido siempre en el sistema
residencial y otros no tienen un familiar que acepte hacerse cargo de ellos.
La residencia como lugar de paso se constituye también a partir de la idea de que
el internamiento en estos lugares tiene efectos colaterales negativos para los niños, porque
en el proceso de adaptación a estos espacios adquieren malas conductas:
(…) acá han llegado muchos niños muy tranquilos, yo he conversado con ellos, y se vuelven
agresivos acá, con el sistema, ellos mismo me lo han dicho con sus palabras: “Tío esto es como
una cárcel si yo no me pongo choro con los demás niños, los demás niños abusan de mi”. Igual
9
que en una cárcel, se tienen que hacer agresivos o choros a la fuerza, no en todos los casos, pero
si en algunos de ellos (Taller diagnóstico, sesión del día 30 de abril del 2014).
Su paso por la residencia les produce un estigma:
“Pero en ese sentido los chiquillos de alguna manera buscan, el asimilares, por eso odian
identificarse con el Hogar, y yo de verdad me alegro que no tengan identidad con el Hogar, porque
a lo mejor eso los va a impulsar a salir de acá. No quieren ser reconocidos como un niño de hogar,
no quieren ser tratados como un niño de Hogar, porque los discriminan nomás” (Taller
diagnóstico, sesión del día 30 de abril del 2014).
Y a largo plazo los excluye socialmente:
P1Si, yo creo que todo este sistema de hogares de niños en protección, que está regido por el
SENAME, hoy día, eh, es, poco eh alentador para que un niño pueda desarrollarse como un niño
igual a cualquier otro niño fuera del Hogar. Hoy día está todo dado para que un niño quede
marcado de por vida de que es un niño de Hogar.
P2 ¿Qué cosas lo marcarían?
P1 Eh, su poco estudio, porque al final son niños que prefieren abandonar el colegio que educarse,
su desarraigo con la sociedad, en donde ellos prefieren y pretenden estar cautivos de este Hogar
que los mantiene ciertamente protegidos, alimentados y que se yo, pero fuera de su entorno en el
cual después tienen que desarrollarse. (Taller diagnóstico, sesión del día 30 de abril del 2014).
De manera que el hogar como espacio de protección y reparación se constituye
contradictoriamente como un espacio que marca a los niños con un estigma y los excluye
socialmente. Para comprender como es que esto se produce es necesario explorar las
prácticas cotidianas.
b. Función y orientación de las prácticas cotidianas del equipo
La función reparatoria se comprende y define como una intervención a cargo de
los especialistas (psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, profesor). En la cotidianeidad,
aunque hay muchos adultos, todos están en sus oficinas, cada uno intenta hacer su parte.
El equipo técnico20 fundamenta su actuar en la asistencia: alimentación, proveeduría
material, transporte de los niños; las gestiones interinstitucionales con los centros
terapéuticos, las escuelas, el SENAME y los tribunales de familia; y las tareas
20 Al interior del equipo operativo se distingue entre el equipo técnico que hace referencia a los
profesionales quienes se ubican espacialmente en un edificio al frente de las casas donde viven los niños, y
los no profesionales que hacen referencia a las “tías”.
10
administrativas: diseño y seguimiento de los planes de intervención individual, búsqueda
de familiares. Se agrega la rendición de cuentas que involucra procesos diarios de llenado
de una base de datos para el seguimiento de cada niño, cada intervención, hasta el llenado
de expedientes, la redacción de informes tanto para el juez-a como para el SENAME. Por
su parte, las “tías” tienen a su cargo el aseo de las casas, el lavado de ropa, la preparación
de la comida, el servicio de los alimentos, al margen de la participación de los niños en
estas tareas. Ellas acompañan a los niños a las terapias, los envían a la escuela, les dan
los medicamentos, y los acuestan por la noche. En las reuniones, la atención del equipo
se orienta en “los casos”, la asistencia y la buena conducta en la escuela, en los efectos y
la modulación del tratamiento psiquiátrico, los avances en la terapia: si esta semana “ha
estado más tranquilo”, si “ya se repuso luego de la crisis o la descompensación”. Ante
los conflictos que se dan entre los niños y con los adultos, las respuestas del equipo suelen
darse en términos de nuevos cambios de casa, de escuela, un ajuste en la dosis, una terapia
más ad hoc a las nuevas conductas disruptivas que está presentando, o de un modo más
drástico, con un cambio a una nueva residencia, más especializada; o se espera a que
llegue la persona que lo resolverá: la nueva terapeuta, la “tía” que falta. Estrategias que
buscan una intervención más adecuada, más especializada y particular para el caso en
cuestión, más cerca de la falla y más lejos del niño.
c. La vida cotidiana: desestructura que estructura
La residencia se muestra en las antípodas del imaginario del antiguo orfanato que
operaba bajo una disciplina férrea, rutinas rigurosas, duros castigos y una moral religiosa
inspirada en del temor de Dios. La regulación de las relaciones se rige a partir de un
laissez faire/laissez passer, que deja muchas de las veces un espacio vacío que es tomado
por los niños que aplican la ley del más fuerte.
Los niños no siguen una rutina cotidiana y no reconocen la autoridad de los
adultos. No tienen responsabilidades vinculadas a la residencia, más allá de ir a la escuela.
Esto se entiende como una cuestión de protección de derechos “ellos solo deben jugar y
estudiar”.
Quienes van a la escuela por la tarde deambulan inventando juegos por la mañana
o ven televisión; los que asisten a la escuela en la mañana, pueden sumarse a las
actividades culturales y deportivas vespertinas, organizadas por un grupo de voluntarios
y un par de profesores pagados por la institución. ¿Cómo se hace para convocarlos a una
actividad en una hora particular si no hay autoridad? Los profesores conversan, invitan,
esto a veces se puede prolongar por una hora o más, de pronto llegan dos o tres niños y
11
se inicia la actividad, luego se van y llegan otros, mientras el resto en sus casas ve
televisión (hay una en cada casa), juegan en sus celulares, escuchan música, piden
dinero21 para comprar alguna golosina en la tienda cuando es la hora de la merienda.
Luego se sirven de comer más noche, dejan los trastes y utensilios en la mesa, sin lavar.
En una ocasión los acompañé a un partido de vóleibol profesional, mientras los adultos
estaban atentos al partido, los niños inventaban creativos y riesgosos juegos en las gradas
de un pequeño estadio, provocando el disgusto de los espectadores que se incrementaba
al ver que no había un adulto responsable que pusiera orden.
c. El niño, sujeto en resistencia-sujeto en dependencia
Los niños suelen resistirse a ser reparados. La paradoja del equipo es tener que
reparar y no poder hacerlo. Ese sujeto jurídico enunciado en el discurso de la protección,
es un niño que habla, y por lo tanto, para que la reparación se lleve a cabo, se requiere la
mediación de su voluntad. Pero los niños llegan a la residencia en contra de ella y se
rehúsan a toda propuesta que provenga del equipo. Por ejemplo, José de 10 años, quién
reingresó a la escuela tras haber pasado un año sin estudiar por haber sido expulsado, a la
mitad del ciclo escolar dijo que no quería ir más, y no fue más, no hubo quién lo hiciera
ir. Las tecnologías utilizadas han perdido su efectividad y los adultos su autoridad. Pero
al mismo tiempo, los niños quedan a la deriva; si en alguna ocasión escapan, regresan y
permanecen. Se pliegan a lo único que tienen: “Podemos dormir calientitos, no como
otros huevones que andan pidiendo pancito” (Frase de uno de los raps elaborado por los
niños).
Buena parte de las relaciones entre niños y adultos se estructuran entre los intentos
para que los niños hagan lo que se espera de ellos y la resistencia de los niños a hacer lo
que los adultos les indican. En ocasiones los niños pasan de la resistencia al desafío, a la
amenaza que llega a desembocar en ataques frontales. Las rejas enrejadas con una maya
fina que envuelven el lugar donde trabaja el equipo técnico, son producto de esos ataques.
Las rejas quedaron ahí como un símbolo de esta relación. A través ellas los niños solicitan
hablar con algún miembro del equipo, entablan conversaciones, así como gritan su enojo
que se acompaña con patadas que hacen retumbar las paredes.
21 Pedir dinero y robar son dos estrategias que utilizan para obtener cosas materiales. Hay muy pocos
juguetes en el lugar, suelen ser robados, aunque ellos reciben grandes cantidades de regalos durante la
navidad porque hay empresas que una o dos veces por semana les organizan una fiesta y les dan obsequios,
sin embargo, pronto desaparecen y quedan como antes, juegan con cosas viejas que encuentran por ahí,
vestigios de otros juguetes que ellos mismo destrozaron.
12
d. La falla como El soporte subjetivo de la vida cotidiana
Lo anterior parece sostenerse a partir de una idea peligrosa, en tanto que obstruye
toda posibilidad para la construcción de un de un sentido individual y colectivo respecto
del estar ahí, más allá del hecho de ser señalados por tener una falla y deber repararla: la
creencia de que los problemas cotidianos, los conflictos, las crisis, las resistencias de los
niños a participar, se desprenden de los trastornos emocionales y mentales que padecen
de acuerdo a los diagnósticos de psicólogos y psiquiatras: “no es fácil trabajar con ellos
porque no son capaces de regularse y no son capaces de sostener por mucho tiempo la
atención”, suelen decir los miembros del equipo.
La idea del trastorno mental y el problema emocional actúa como un catalizador
que explica, racionaliza y ordena la disonancia que se produce cuando los niños “hacen
cosas que no son de niños”, tales como agredir físicamente a otras personas, fingir que se
masturban ante la expectativa de la reacción en su observador, tener interacción sexual
con otros niños, utilizar un lenguaje soez que escandaliza hasta al más rudo, subirse a los
techos, robar, negarse a ir a la escuela, etc. Una nota del diario de campo ilustra cómo
esta idea se despliega en las prácticas cotidianas y obtura, la posibilidad de una actividad
tan rutinaria como sentarse todos juntos a comer:
Entré a la casa uno y la tía estaba preparando la once: tecito, marraqueta22 con mantequilla. Le
pregunté si los iba a llamar para tomar once ahora, pero me dijo que no, porque generalmente
los niños iban llegando “así nomás”, “porque es muy difícil que ellos hagan caso”, “ellos son
así porque tienen problemas, un daño”, decía eso mientras me señalaba con el dedo su cabeza,
“están enfermos”, su tono de voz enfatizaba estas dos palabras, como si yo preguntara algo que
era por todos sabido, demasiado obvio. Inmediatamente después de este intercambio, Julián23
entró a la casa, iba con otro niño cuyo nombre aún no conozco, me pidieron unas monedas,
estaban juntando plata para comprar un helado. Y la tía que estaba terminando de poner los
alimentos en la mesa, les dio una moneda de 100 pesos y les abrió el portón para que fueran a la
tienda (Notas de campo tomadas el 12 de marzo del 2014).
Aquí una anécdota recogida en el diario de campo, que da cuenta de cómo la idea
de enfermedad se filtra y mediatiza las relaciones cotidianas:
Una tía, de esas contratadas por la agencia externa y con muy poco tiempo de estar ahí, tocó a
la puerta del galpón donde trabaja el equipo técnico, a su lado venía Danilo, un niño bajito y
22 Pan típico chileno que se come en las onces o merienda. 23 Todos los nombres han sido cambiados para garantizar la confidencialidad de la residencia y sus actores
quienes colaboraron en la investigación.
13
muy delgado de 11 años, se ve más pequeño de lo esperado para su edad cronológica y está en
la casa No. 1 (esto significa que pertenece al grupo re “los casos más complejos”. Tenía cara de
enojo, fruncía el ceño y paraba la trompa, hacia un evidente esfuerzo para mostrar su molestia
a través de los gestos de su rostro. Una expresión cotidiana entre los chicos, es común verlos con
esa cara, molestos, enojados por alguna cuestión. Abrí y la tía, una señora de más de 60 años,
regordeta, con una expresión de preocupación en el rostro, tenía una mirada que me interrogaba,
casi me suplicante. Me explicó que Danilo saldría el sábado con su papá, pero que él insistía en
irse ahora y quería llamarle por teléfono para que viniera por él. Le respondí que yo era una
voluntaria, les dije que entraran para que la psicóloga le facilitara el teléfono a Danilo para
llamar a su padre, Danilo se adelantó y la tía quedó ahí de pie, y me dijo: “vaya usted tía, dígale
que el cabro quiere irse hoy, la verdad a mí me da miedo ese cabro, vaya usted”. La psicóloga
le prestó el teléfono a Danilo, quien habló con su papá y luego de ello se quedó más tranquilo,
porque le confirmó que pasaría por él el sábado en la mañana ya que antes no le era posible
(Notas de campo tomadas el 14 de marzo del 2014).
En el imaginario de la tía, Danilo es peligroso24, él lo sabe y aprovecha el temor
de la tía para infundirle miedo a través de su gestualidad, y de esta manera ambos
alimentan la desconfianza uno en el otro.
Los malestares, el aburrimiento, los enojos, los conflictos, la destrucción, los
abusos, la desconfianza, la desesperación, que surgen en la vida cotidiana, son
interpretados y tramitados a través de la falla como explicación causal de lo que acontece
en la residencia, el vale todo y por tanto el nada importa, se muestra como un efecto de
los problemas mentales y emocionales de los niños, con la que los adultos explican y
justifican estas relaciones vehiculizadas a partir del dejar hacer/dejar pasar. La idea de
anormalidad que se instala en la conciencia colectiva del grupo, obstruye la posibilidad
de pensar los niños a partir de otros referentes, cifrados más allá de la salud/enfermedad.
La falla y su reparación se instalan como El sostén subjetivo a partir del cual los adultos
y los niños dan sentido al internamiento, el soporte en torno al cual se configuran los
vínculos entre niños y adultos y la identidad del “niño de Hogar”.
24Los niños son concebidos como seres peligros en tanto que los adultos no saben hasta donde pueden llegar
sus reacciones cuando tienen una “crisis” en la que suelen subirse a los techos, tomar piedras y amenazar
con ellas e incluso tirarlas y dañar a otros, amenazar con cuchillos o hacerse daño ellos mismos, gritar,
golpear, amenazar. Estas crisis tiene un contexto, suele haber una historia desencadenante, generalmente
vinculada a un tema que les es doloroso como sería su madre, la familia, un disgusto con el adulto tutor,
etc. El miedo de los adultos genera culpa, ellos mismos afirman que no es posible albergar ese sentimiento,
aunque en otros momentos dicen que si lo han experimentarlo.
14
La paradoja de la residencia es que en las formas en que se comprende su objetivo
que es reparar, están contenidas también las imposibilidades de llevarlo a cabo, porque el
niño al ser presionado para constituirse en objeto de reparación, se niega a ello”. El dejar
hacer/dejar pasar, es producido de imposibilidad para abordar a los niños desde los
marcos de enunciación del discurso de la protección. En esta imposibilidad, quedan
ambos atrapados, todo intento por resolver los problemas que emergen al objetivar al niño
en el territorio constituido desde el referente de la falla, y la falta de otros referentes,
reproduce e incrementan la tensión original entre niños y los adultos, y la imposibilidad
de intervenir, legitima el discurso de la protección. En esta dinámica, como lo explica
Irving Goffman, los niños al oponerse a aceptar el rol de enfermo que se le ha asignado,
refuerzan el argumnento institucional que lo mantiene interno (Goffman, 2004).
IV. Corolario
El análisis de este caso permite ver como el discurso instituido se vehiculiza en la
vida cotidiana instituyendo una relación en la que se reproducen las relaciones
adultocéntricas y autoritarias que configura los patrones de dominación de la infancia,
que el discurso de los derechos del niño pretende transformar. En este, caso el discurso
de los derechos leídos en el marco de la institución de la protección de los derechos de la
infancia, obscurece estas relaciones, que se legitiman mediante la noción de restitución
de derechos y reparación. Pero en la práctica, contraviene el discurso de los derechos, el
niño no es considerado como un ser hablante, no media su voluntad en el proceso, la
reparación se centra en la falla, y al resistirse nuevamente se le ignora como un ser
hablante, justificando dicha resistencia desde la falla. Se intenta una y otra vez llevar a
cabo la reparación (ir a la terapia, a la escuela, al psiquiatra, tomarse la pastilla, mandarlo
a otra casa, a ora escuela, a otra residencia, etc.), porque además la institución está
comprometida económicamente a hacerlo. Pero en tanto más se intenta reparar, más lejos
se está del niño, quién queda desujetado, sin rutina, sin metas, sin propósitos claros y
posibles, en torno a los cuales organizar su vida, re-constituir su identidad, sin otro lugar
de enunciación más que la falla y la reparación, a las que queda sujetado.
El discurso de la protección se subjetiva a través de la idea de la falla que se
constituye como El soporte a partir del cual se organiza de la vida cotidiana en la
residencia.
La desregulación de la vida cotidiana es estructurada por la idea de la falla, y la
conducta desregulada del niño en este contexto, es a su vez estructurante de este principio,
15
ya que lo legitima. El argumento de la falla del niño como problema, invisibiliza el
vínculo que se teje entre el niño y los adultos, la institución de la protección y su discurso,
que colabora en la construcción de este niño “desregulado e incontrolable”, obturándose
las posibilidades de enunciar al niño desde otros lugares. El problema es siempre el niño
cada vez más problemático, que ante nuestra mirada perpleja se ha transformado en un
ser ingobernable.
Bibliografía
Casas, F. (2006). Infancia y representaciones sociales. Política y Sociedad , 27-42.
Chile, G. d. (2000). Política Nacional en Favor de de Infancia y la Adolescencia 2001-
2010. Santiago de Chile.
Congreso Nacional. (2005). Historia de la Ley 20.03. Santiago: Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile.
Donzelot, J. (2008). La policía de las familias. Buenos Aires: Nueva Visión.
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. Argentina: Siglo XXI.
Garretón, M. A. (1991). La redemocratización política en Chile. Transición,
inauguración y evolución, 1990-2010. Estudios Públicos (42), 101-133.
Garretón, M. A. (2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos
de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago de Chile: ARCIS-CLACSO-
PROSPAL.
Goffman, E. (2004). Internados. ensayos sobre la situación social de los enfermos
mentales (Primera ed., 8a. reimp. ed.). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Martínez Ravanal, V. (2010). Caracterización del perfil de niños, niñas y adolescentes,
atendidos por los centros residenciales de SENAME. Santiago de Chile: Unicef.
SENAME. (2011). Bases Técnicas Línea de Acción Centros Residenciales para Mayores
con Programa Especializado. Santaigo de Chile: Ministerio de Justicia, Gobierno de
Chile.
Wacquant, L. (2012). Tres pasos hacia una antropología histórica del neoliberalismo.
Revista Herramienta (49), 1-15.
Wintersberg, H. (2006). Infancia y ciudadanía: el orden generacional del Estado de
Bienestar. Política y Sociedad , 43 (1), 81-103.