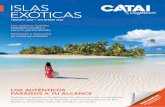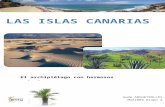Las islas extraordinarias de Luis Araquistáin
Transcript of Las islas extraordinarias de Luis Araquistáin
Luis Araquistáin
El archipiélagomaravilloso
seguido de Ucroniay de La isla de la Serenidad, de Azorín
Edición de Mariano Martín Rodríguez
La biblioteca del laberinto, S. L. Delirio, Ciencia Ficción
Índice
INTRODUCCIÓN: LAS ISLAS EXTRAORDINARIAS
DE LUIS ARAQUISTÁIN, por Mariano Martín Rodríguez ............... 7
EL ARCHIPIÉLAGO MARAVILLOSO
LA ISLA DE LOS INMORTALES......................................................... 57
I. A bordo del Amboto .......................................................... 57
II. Tempestad y naufragio ..................................................... 61
III. Dos compañeros de Magallanes....................................... 66
IV. La civilización tangaroa ................................................... 70
V. Descubrimiento de la inmortalidad................................. 75
VI. El Gobierno de los Inmortales ......................................... 82
VII. El amor entre inmortales ................................................. 90
VIII. El Panteón de la Cultura tangaroa................................... 96
IX. Un hospital de inmortales ................................................ 109
X. La evasión.......................................................................... 116
LA ISLA DE LOS ZAHORÍES ............................................................. 121
NUEVA ARMÓRICA ......................................................................... 147
LA CAPITANA.................................................................................. 179
UCRONIA
PRÓLOGO ...................................................................................... 189
I. UNA ISLA EXTRAÑA .................................................................... 196
II. PIRAMIDÓPOLIS ........................................................................ 200
III. EN EL PALACIO DE INVÁLIDOS................................................. 205
IV. LOS ORÍGENES DE UCRONIA .................................................... 214
V. REDESCUBRIMIENTO DE LA ISLA ............................................... 223
LA ISLA DE LA SERENIDAD, por Azorín ......................................... 231
INTRODUCCIÓN
LAS ISLAS EXTRAORDINARIASDE LUIS ARAQUISTÁIN
UN INTELECTUAL COSMOPOLITA ENTRE LA POLÍTICA Y LAS LETRAS
unque el cincuentenario de su muerte en 1959 en el exilio ginebrino hareavivado algo el interés por la figura de Luis Araquistáin y ha suscitado
incluso la reedición académica (y casi confidencial) de su novela satírica Lascolumnas de Hércules (1921)1, se impone reconocer que su amplia e influ-yente labor literaria no ha merecido la atención que seguramente merece.Se cuentan con los dedos de la mano los estudios recientes sobre sus obrasde ficción. De forma parecida a lo ocurrido con Manuel Azaña, Araquistáines para la posteridad sobre todo un político y, en segundo lugar, uno de losperiodistas más prolíficos, leídos e influyentes de su tiempo2, si bien suabundantísima obra en la prensa se ha reeditado en general atendiendo a suinterés como testimonio histórico, más que literario: sus ataques regenera-cionistas al corrompido e ineficiente sistema de la primera Restauraciónborbónica se han recuperado en una antología de sus artículos de opiniónen el semanario España3; su compromiso en favor de los aliados durante la
—————1 Luis Araquistáin, Las columnas de Hércules, estudio preliminar de Jesús Rubio
Jiménez, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España,2009.
2 Han analizado su actividad en la Prensa Marta Bizcarrondo, Javier Tusell eIgnacio Sotelo, en «Luis Araquistáin», en Jesús Manuel Martínez (ed.), Grandes perio-distas olvidados, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987, pp. 99-119.
3 Luis Araquistáin, La revista España y la crisis del Estado liberal, estudio prelimi-nar de Ángeles Barrio, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad deCantabria, 2001. Otros estudios notables sobre el regeneracionismo socializante deAraquistáin y sus ideas políticas en general son, por ejemplo, los siguientes: RaúlMorodo, «Introducción al pensamiento político de Luis Araquistáin», Boletín Informa-tivo de Ciencia Política, 7, 1971, pp. 17-33; Marta Bizacarrondo, «Azaña et Araquistáin:Deux voies de modernisation de l'Espagne» [Azaña y Araquistáin: dos vías de moder-nización de España], en Jean-Pierre Amalric y Paul Aubert (eds.), Azaña et son temps.Colloque international organisé par la ville de Montauban et le Centre National de Re-
A
Gran Guerra en la serie de crónicas reunidas por él mismo bajo el título dePolémica de la guerra (1915) ha sido objeto de un valioso estudio que precedea la reedición facsimilar del volumen4, el único recopilatorio de los suyosque se haya vuelto a proponer al público, mientras que otra edición ejem-plar, más antigua5, reunió sus principales tomas de postura políticas en tor-no a la Guerra Civil, el comunismo y su propio partido, el Partido SocialistaObrero Español (PSOE), en su etapa del exilio, la cual ha sido también re-examinada con gran amplitud y agudeza por el historiador Juan FranciscoFuentes6, a partir de la rica documentación conservada en el Archivo Histó-rico Nacional de Madrid7, haciendo hincapié en sus encuentros y desen-cuentros con los socialistas de su generación y la influencia de su ideologíasocialdemócrata en los jóvenes del partido. El profesor Fuentes también haseñalado la existencia en dicho archivo de manuscritos de distintas obrasliteraria inéditas y ha descrito algunas en relación con el pensamiento y lavida del escritor exiliado, aunque aportando únicamente una informaciónsomera, como correspondía a un trabajo centrado en cuestiones políticas,al igual que los otros mencionados. Estos ni siquiera aluden a las ficcionesnarrativas o dramáticas de Araquistáin, como tampoco lo hacían otros estu-dios anteriores, como el dedicado por Marta Bizcarrondo al período revolu-cionario de Araquistáin durante la segunda república española8, cuando sudestino como embajador en Berlín entre febrero de 1923 y mayo de 1933 lehizo asistir a la agonía de la República de Weimar y al ascenso del totalita-rismo derechista, peligro que también veía en España y que le hizo reaccio-
—————cherche Scientifique tenu à Montauban du 2 au 5 novembre 1990 [Azaña y su tiempo.Coloquio internacional organizado por la ciudad de Montauban y el Consejo Superiorde Investigación Científica francés celebrado en Montauban del 2 al 5 de noviembrede 1990], Madrid, Casa de Velázquez, 1993, pp. 203-213, y Antonio Rivera García,«Regeneracionismo, socialismo y escepticismo en Luis Araquistáin», Arbor: Ciencia,pensamiento y cultura, CLXXXV, 739, 2009, pp. 1019-1034.
4 Luis Araquistáin, Polémica de la guerra, estudio preliminar de Ángeles BarrioAlonso, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2008. La labor aliadófila deAraquistáin también la evocó Enrique Montero en «Luis Araquistáin y la propagandaaliada durante la Primera Guerra Mundial», Estudios de historia social, 24-25, 1983,pp. 245-266.
5 Luis Araquistáin, Sobre la guerra civil y en la emigración, edición y estudio pre-liminar de Javier Tusell, Madrid, Espasa-Calpe, 1983.
6 Luis Araquistáin y el socialismo español en el exilio (1939-1959), Madrid, Biblio-teca Nueva, 2002.
7 Papeles de don Luis Araquistáin Quevedo, ordenados por María Dolores de laInfiesta, Asunción de Navascués y María de la Concepción Sanz, bajo la dirección deMaría Teresa de la Peña, con la colaboración de María Ángeles Ortega, prólogo deJavier Tusell, Madrid, Ministerio de Cultura-Dirección General de Bellas Artes-Subdirección General de Archivos, 1983.
8 Marta Bizcarrondo, Araquistáin y la crisis socialista de la II República. Leviatán(1934-1936), Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1975.
nar de forma extrema9. Otros aspectos de su ideología, como sus escritosrelacionados con las Américas, han suscitado también algunos ensayos10,mientras que sus pronunciamientos en materia de literatura han recibidotan poca atención como su propia obra creativa, pese a su amplia dedicacióna la crítica teatral11.
Puede afirmarse, pues, que ha quedado más o menos dilucidada su per-sonalidad política, además de la biográfica en relación con esta vertiente desu existencia, pero el escritor Araquistáin sigue prácticamente ignorado.Algún ensayo aislado repasa en general sus novelas cortas12, y la introduc-ción del profesor Rubio Jiménez a Las columnas de Hércules valora conacierto la estética grotesca de la obra como muestra de una sátira costum-brista renovada y moderna, ejercida sobre un tema tan actual entonces yahora como el de la prensa amarilla13. Este estudio constituye una de lasprimeras iniciativas de recuperación de Araquistáin también como escri-
—————9 Véanse, por ejemplo, Juan Francisco Fuentes, «Luis Araquistáin, embajador de
la II república en Berlín (1932-1933)», Spagna contemporanea, 8, 1995, pp. 19-30;Miguel Ángel Rodríguez Miguel, «Luis Araquistáin ante la crisis de la República deWeimar (1932-1933)», Cuadernos de Historia Contemporánea, 18, 1996, pp. 67-81, yWalther L. Bernecker, «Luis Araquistáin y la crisis de la República de Weimar», enDietrich Briesemeister y Jaime de Salas Ortueta (eds.), Las influencias de las culturasacadémicas alemana y española desde 1898 hasta 1936, Frankfurt am Main/Madrid,Vervuert/Iberoamericana, 2000, pp. 111-128.
10 Por ejemplo, María José Sánchez-Cascado, «Escritores españoles en La Naciónde Buenos Aires (1923-1930).- (Luis Araquistáin y la polémica del “Meridiano intelec-tual”)», en Joaquín Marco (ed.), Actas del XXIX congreso del Instituto Internacional deLiteratura Iberoamericana, Barcelona 15-19 de junio de 1992, vol. 2, Barcelona, PPU,1994, pp. 1077-1083; Juan Francisco Fuentes Aragonés, «La Agonía antillana de LuisAraquistáin», en Carmen Alemany, Ricardo Muñoz y José Carlos Rovira Soler (eds.),José Martí: Historia y literatura ante el fin del siglo XIX. (Actas del Coloquio Internacio-nal celebrado en Alicante en marzo de 1995), La Habana/Alicante, Casa de las Améri-cas/Universidad de Alicante, 1997, pp. 255-265, y Antonio Niño, «Miradas españolasal modelo norteamericano en el período de entreguerras», en Carlos Forcadell Álvarez(ed.), Razones de historiador. Magisterio y carrera de Juan José Carreras, Zaragoza,Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 407-420 (sobre Araquistáin, pp. 411-414).
11 Antonio Castellón Molina, «Las ideas teatrales de Luis Araquistáin», Teatro:Revista de Estudios Teatrales, 1, 1992, pp. 95-106.
12 Leticia Bustamante Valbuena, «Las novelas cortas de Luis Araquistáin en lanarrativa breve popular de publicación periódica», Boletín de la Biblioteca de Menén-dez Pelayo, LXVII, 1991, pp. 301-317.
13 A título de curiosidad, señalaremos que no sólo la ambientación de esta «farsanovelesca», sino sobre todo su final, presentan coincidencias interesantes con la no-vela más conocida del italiano Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira (1994). Araquistáintuvo cierta fortuna en Italia, aunque no creemos probable que Tabucchi hubiera oídohablar de nuestro autor. Las columnas de Hércules se tradujo en dos volúmenes alitaliano: Le colonne d'Ercole: romanzo farsesco, traduzione di Ettore De Zuani, Folig-no, Campitelli, [1925].
tor14, pero queda mucho por hacer. Sigue manuscrita su obra literaria delexilio, que consta de un par de obras de teatro (un [melo]drama en tres ac-tos, ¡Silencio!, y El retorno de Don Juan, obra muy ambiciosa a la que se refi-rió a menudo en su correspondencia15), así como narraciones tales como ¡Yosoy el asesino!, «una novela dialogada [...] que es una sátira, creo que diver-tida y de mucha intriga para el lector, de las novelas y películas policía-cas»16, según Araquistáin, y que fue la única novela del exilio que alcanzó aconcluir, aunque no a publicar, como tampoco consiguió llevarla al cine,como pretendía17.
De su producción anterior a la Guerra Civil de 1936, aparte de sus obrasdramáticas, de escasísimo éxito en su época18 y de limitado interés segura-
—————14 También se ha reeditado modernamente una novela corta de Araquistáin, «Las
furias cautivas», en la antología Cuentos de crimen y locura, selección y prólogo deAlberto Sánchez Álvarez-Insúa, Madrid, Clan, 2006, pp. 77-108.
15 Por ejemplo, en una carta a Tomás Álvarez Angulo, fechada en Londres el 17de enero de 1950 (legajo 23/A81 de su legado en el Archivo Histórico Nacional deMadrid, en lo sucesivo denominado AHN), Araquistáin describe esta obra como sigue:
Tengo una comedia inédita con el título provisional de El retorno de Don Juan, enun prólogo en que el auténtico burlador —el de Tirso de Molina— sale del infierno,un acto en Londres, el segundo en París, el tercero en Nueva York, el cuarto enBerlín y un breve epílogo que aún no está escrito, pero que será muy breve y puedoterminarlo en seguida. El tema es el burlador burlado por una serie de mujeres deun tipo como él no conoció la primera vez que anduvo por la tierra. Ese es el temaaparente, pero en realidad la comedia es una sátira de la mujer contemporánea enestos países nórdicos.
16 Carta a Raniero Nicolai, fechada en Londres el 16 de noviembre de 1959 (AHNleg. 35/N25).
17 Según afirmó en una carta a Alejandro Casona fechada en Londres el 20 denoviembre de 1950 (AHN leg. 26/C93):
También estoy escribiendo una especie de novela dialogada, como posible argu-mento de una película, titulada ¡Yo soy el asesino!, una sátira de las novelas y pelí-culas policíacas, creo que con bastante expectación por el desarrollo de la intrigao suspens [sic], como dicen estos anglosajones, e interés por los diversos caracteresy en el conjunto de la farsa, que no se sabe que lo es o no se debe saber —no sé silo habré logrado— hasta la escena final. Tengo entendido que en ese país hay ahorauna gran producción cinematográfica y que usted se ocupa también en este difícilarte. Si le interesa el asunto, le enviaría asimismo con mucho gusto una copiacuando esté terminada la obra, que espero sea pronto. Y si su lectura le tentara austed a honrarme con su colaboración, en el supuesto de que el asunto le parecieraviable para una adaptación al cine, por mi parte encantado.
18 Entre 1918 y 1931, Remedios heroicos (1923) alcanzó en total nueve representa-ciones; El rodeo (1924), quince, y El coloso de arcilla (1925), tan sólo seis, según losdos repertorios publicados por Dru Dougherty y María Francisca Vilches, La escenamadrileña entre 1918 y 1926. Análisis y documentación, Madrid, Fundamentos, 1990,y La escena madrileña entre 19126 y 1931. Un lustro de transición, Madrid, Fundamen-tos, 1997. La obra dramática de Araquistáin más afortunada fue su adaptación de laadaptación de Stefan Zweig de la comedia Volpone, de Ben Jonson, cuyas innovacio-nes respecto al original isabelino inglés ha estudiado Marta Mateo Martínez-
mente hoy a causa de sus efectismos emocionales y de sus rancios temas dehonor sexual, tratados en serio (salvo el drama sobre un capitán de la indus-tria El coloso de arcilla [1925]), destacan los once relatos publicados porAraquistáin en la colección La Novela de Hoy19, que lo sitúan en un lugarhonroso entre los cultivadores de la novela corta en aquellos días, la llamada«promoción de El Cuento Semanal»20, mientras que su segunda ficción na-rrativa extensa, El archipiélago maravilloso (1923), fue uno de sus libros fa-voritos, a juzgar por sus varios intentos por reeditarla hasta el final de susdías, junto con su continuación Ucronia, que no llegó a terminar y quedómanuscrita, como veremos. Además, fue su novela quizá mejor recibida. Lasrecensiones que se le dedicaron fueron muy positivas en general. SegúnEduardo Gómez de Baquero, se trataba de la mejor obra de ficción del autorhasta entonces21. Este crítico consideró El archipiélago maravilloso en sureseña una «novela de la utopía», que reflejaba «lo que no existe en el mapade la realidad», pero «puede existir en el mapa más ancho de los posibles».Lejos de ser un capricho, el discurso utópico podía aspirar a dar «color deverosimilitud» a lo «maravilloso» de la ficción y ampliar el realismo paraque cupieran en él «la actitud del moralista y el satírico» frente a la humani-dad, así como una visión filosófica de la vida, frente a un costumbrismoreductor:
El libro de Araquistáin une al interés literario el filosófico. La misión dela novela no se reduce a levantar los tejados de las casas de vecindad [...].
—————Bartolomé en «Las traducciones españolas de Volpone, de Ben Jonson», Livius. Revis-ta de Traducción, 1 (1992), pp. 167-178.
19 Vida y resurrección, I, nº 8 (7/VII/1922); La sirena furiosa, II, nº 36 (19/I/1923);Paz suprema, II, 70 (14/IX/1923); Caza mayor, III, 91 (8/II/1924); Una santa mujer, III,119 (1/VIII/1924); Nuevo juicio de Salomón, IV, 146 (27/II/1925); Aventuras póstumasde Bonifacio Sanabria, IV, 174 (11/IX/1925); La mujer de mi amigo, V, 199 (5/III/1926);Un viaje de boda, V, 229 (1/X/1926); Las furias cautivas VII, 296 (13/I/1928); Un ligeropercance, VII, 309 (13/IV/1928), e Ilustres bodas de plata, VII, 341 (23/XI/1928). Losrelatos titulados «La vuelta del muerto», «Vida y resurrección» [otro título: La prue-ba], «La sirena furiosa», «Una santa mujer» y «Caza mayor» se recopilaron en el vo-lumen La vuelta del muerto, Madrid, Editora Internacional, 1924. De todos ellos, des-taca por su originalidad Aventuras póstumas de Bonifacio Sanabria, que finge tomaren serio las teorías espiritistas para proceder a una sátira feroz de la estupidez y laspasiones humanas. El protagonista, que se cree respetado profesional y sentimental-mente, se da cuenta de su ingenuidad al asistir desde el plano astral a las reaccionesde su esposa, amigos y colegas tras su fallecimiento. El humor negro que despliegaahí Araquistáin es por momentos de una comicidad irresistible.
20 Federico Carlos Sainz de Robles, La promoción de «El cuento semanal» 1907-1925 (Un interesante e imprescindible capítulo de la historia de la novela española),Madrid, Espasa-Calpe, 1975.
21 Según Andrenio [Eduardo Gómez de Baquero] («La novela de la utopía», LaVoz, 6/VI/1923, p. 1), el libro era «más maduro y acabado, a mi parecer, que su ante-rior novela, Las columnas de Hércules».
Las utopías no le están vedadas, y estos viajes pueden ser tan atractivoscomo el paseo por las escenas corrientes de la comedia humana, siempreque el guía acierte a dar colorido y plasticidad a las imágenes, como loha conseguido el autor de El archipiélago maravilloso.
Al éxito narrativo que suponía haber acertado a conferir una impresiónpotente de cosa vivida, con plena ilusión de realidad, a un universo imagina-rio que quedaba por definición fuera de lo empírico, se sumaba otro no me-nos difícil, el estilístico:
Mucho contribuye al agrado y al interés del nuevo libro de Araquistáin[...] el estilo sano, robusto, clásico, de este excelente prosista. El afán denovedad y de colorido, y hasta el prurito del arabesco, conducen a olvi-darse del dibujo en el estilo, es decir, de la expresión clara, precisa, cohe-rente, conforme con la gramática y con la lógica. El estilo de Araquistáintiene, además de colorido, dibujo.
Fue este aspecto de la escritura el que se ganó a otro crítico e intelectualnovecentista reputado, Cipriano Rivas Cherif, al parecer más reacio a estamodalidad literaria. Para él22, El archipiélago maravilloso no era una verda-dera novela, sino una sucesión de ensayos, «expuestos por reducción al ab-surdo» y presentados según patrones ficcionales bien conocidos, que triun-faban literariamente por la vividez de sus figuras:
[...] no son las maravillas del archipiélago maravilloso descubierto porAraquistáin siguiendo las rutas conocidas en los mares de la ficción no-velesca, ni las peripecias –soslayadas siempre por su autor voluntaria-mente– de la sencilla intriga, lo que nos gana en su lectura, página traspágina, sino el discurso alerta, vivo, evidenciado por alegorías, cuyaejemplaridad se manifiesta por las figuras que las representan, tanto co-mo por la leyenda que las explica y corrobora.
Por unas razones o por otras, parece claro con todo que El archipiélagomaravilloso tuvo una recepción crítica muy positiva, y a veces hasta entu-siasta23. Otros indicios sugieren la impresión que produjo entre los intelec-tuales. Por ejemplo, Azorín publicó poco después, en el diario ABC, un ho-
—————22 C. R. C. [Cipriano Rivas Cherif], «Tres novelas originales», España, 375, 1923,
p. 12. Las otras dos novelas comentadas son dos novelas especulativas ruritánicas delmismo año, El rey Nicéforo, de José María Salaverría, y El secreto de Barba Azul, deWenceslao Fernández Flórez.
23 «Hace tiempo que en España no se ha producido una obra literaria con tantosvalores intelectuales, sin perder por ello los puramente artísticos, que atesora estanovela de Araquistáin», según Ballesteros de Martos, «El archipiélago maravilloso, porLuis Araquistáin», El Sol, 2/VI/1923, p. 2.
menaje al libro en forma de cuento, titulado «La isla de la Serenidad»24, enque describe otra isla maravillosa felizmente ajena a toda vida política. En1928 apareció la versión italiana del libro, con un prefacio asimismo entu-siasta del traductor25. Por su lado, Araquistáin volvió a publicar suelta, en1932, en La Novela de Hoy26, la sección de la isla de las Zahoríes, cambiandoel título (ahora El cristal de doble visión) y sustituyendo la tercera personanarrativa por la primera.
Esta práctica de aprovechar para las colecciones periódicas, más lucrati-vas, relatos publicados anteriormente en libro o, incluso, en otras de estascolecciones, no era una costumbre inusitada entonces, aunque Araquistáinsólo lo hizo en dos ocasiones, la primera al retomar el relato La vuelta delmuerto (1924), con el título de La prueba, en la colección Los Contemporá-neos27, y la segunda en El cristal de doble visión, esta vez para cumplir quizásalgún compromiso en un momento en que había dejado la literatura en fa-vor de la política, tras la proclamación de la segunda república española. Dehecho, no publicó ninguna ficción original en ese período, como no lo habíahecho tampoco en los primeros años de su carrera. Parece como si no hu-biera encontrado tiempo para la creación literaria más que en los años enque, por diversas circunstancias, dejó la actividad política práctica (encuando a la dimensión ideológica, nunca la abandonó).
Desde su afiliación al PSOE, en 1911, fue un militante muy activo hastaque se dio de baja del partido en 1921 a raíz de las discrepancias en tornoa la Revolución bolchevique y la división subsiguiente de la Internacionalobrera en la Segunda Internacional de los trabajadores y la Tercera, de obe-diencia soviética. Seguramente no fue una casualidad que la publicación de
—————24 Azorín, «La isla de la Serenidad», ABC, 4/VII/1923, pp. 3-4.25 Según Piero Pillerich, («Prefazione», en Luis Araquistáin, L'arcipelago meravi-
glioso. Avventure fantastiche, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1928, pp. 5-6), «nonrammento di aver letto altra narrazione fantastica di viaggi, fuor dei celeberrimi diGulliver, che tanto mi sia piaciuta come quest'Arcipelago Meraviglioso del principe trai pubblicisti spagnuoli. La stessa concezione sarcastica della vita, quanto all'intimasignificazione, la stessa diformazione rigorosamente logica della realtà, quanto alprocedimento tecnico. Con in più un dato fondamentale per il nostro spirito modernoe che nello Swift manca affatto: il pathos, il sentimento: un sentimento che vi prendetalvolta alla gola tanto è penetrante.» [No recuerdo haber leído ninguna otra narra-ción fantástica de viajes, aparte de los celebérrimos de Gulliver, que me haya gustadotanto como este Archipiélago maravilloso del príncipe de los periodistas españoles. Lamisma concepción sarcástica de la vida en cuanto a su significado íntimo, la mismadeformación rigurosamente lógica de la realidad en cuanto al procedimiento técnico.A este se añade un dato fundamental para nuestro espíritu moderno, que falta com-pletamente en Swift: el pathos, el sentimiento: un sentimiento que a veces te hace unnudo en la garganta de lo penetrante que es].
26 XI, 524, 10/VI/1932. La edición incluye unas atractivas ilustraciones de Varelade Seijas. Entre los papeles de Araquistáin se conserva una copia mecanografiadaposterior, sin cambios reseñables, de El cristal de doble visión (AHN 59/3a).
27 XVIII, 887, 27/I/1926.
Las columnas de Hércules abriera ese mismo año su primera gran etapa deproductividad narrativa y teatral, que se cerró en 1929, cuando la dictaduraregeneracionista de Miguel Primo de Rivera estaba entrando en descompo-sición, mientras que su vuelta a la escritura de ficción coincidió con el exilio,cerradas todas las puertas a cualquier actividad legal en España por el régi-men del general Francisco Franco. Desde este punto de vista, la pretericiónde su obra literaria podría parecer justificada. Araquistáin sería sobre todoun político hasta para él mismo. Sin embargo, esto no debe autorizarnos amutilar su figura de un componente esencial, en el que puso mucho esfuer-zo. Su literatura no es la de un aficionado, sino que suele demostrar unagran pericia técnica dentro las corrientes de su tiempo, a veces incluso conun afán renovador indudable, como en Las columnas de Hércules y El archi-piélago maravilloso, y con una originalidad en cuanto a los temas y a su tra-tamiento que refleja una trayectoria biográfica e intelectual acorde con lade su grupo generacional, el novecentista28.
Araquistáin compartía con muchos de los miembros de la llamada genera-ción del 1429, el deseo de elevar el nivel intelectual de los españoles con rigor ysin atajos populistas en un sentido cosmopolita y modernizador mediante elconocimiento directo de las sociedades y mentalidades foráneas, especialmentede las que lideraban entonces el mundo. Esto se habría de traducir en una re-novación tanto ideológica (europeísmo frente a casticismo, liberalismo frentea tradicionalismos y populismos de cualquier índole, etc.) como artística. Enefecto, su tarea de apertura mental de la cultura española se conjugaba con unafán de modernización de la escritura no limitada sobre todo a los aspectosformales, como en los vanguardistas coetáneos, sino equilibrada, clásica, en que
—————28 En la narrativa, el compromiso intelectual de este grupo, constituido en su
mayor parte por escritores de sólida formación nacidos en la década de 1880, se tra-duce en «algunas características comunes que le dan insospechada cohesión», segúnafirma Eugenio G. de Nora en La novela española contemporánea (1929-1939), Ma-drid, Gredos, 19682, p. 41, antes de proceder a la enumeración de esos rasgos:
Imperativos intelectuales, morales o políticos, se sobreponen aquí a la «espontaneidad»del relato; aparecen, en consonancia, formas narrativas poco o nada «ortodoxas»; esevidente una conciencia clara de la «finalidad» de cada obra, una aspiración a dotarlade valor trascendente y de misión social, educativa; como contraste, casi siempre, ciertoalarde o complacencia en el dominio de la prosa por sí misma, de los más refinados re-cursos literarios, como si la narración fuera un alegre y deportivo campo de vacacióny alarde de un cerebro habitualmente más grave y más altamente preocupado. Y en fin,sin que la caracterización quede todavía apurada, subrayemos el hecho de que todosestos escritores son, preferentemente, «otra cosa» que novelistas —políticos, profesores,críticos de arte, ensayistas, periodistas o filósofos—.
29 Manuel Menéndez Alzamora dedica a nuestro autor un capítulo, titulado «LuisAraquistáin, periodista y aliadófilo» en su libro La generación del 14. Una aventuraintelectual (Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 299-310), en el que estudia su figura intelec-tual hasta 1921, esto es, antes de su estreno como escritor de ficción, ligándolo estre-chamente a las figuras de José Ortega y Gasset y Manuel Azaña, con las que coincidi-ría en su «neorregeneracionismo» (p. 310).
la fruición estética se combinaba con un espesor de ideas al servicio de unacausa que no era otra sino la de ganar al público lector a la empresa común demejoramiento intelectual, lo que puede explicar a su vez la preferencia de losautores de esta promoción por unas formas que fundieran la precisión intelec-tual y el atractivo para un gran público potencial. De ahí el recurso frecuenteal ensayo, como fusión de pensamiento y literatura, y la publicación de esosensayos como artículos periodísticos o como excursos en un género literariopopular, pero proteico, como era la novela. A este respecto, la obra de Araquis-táin corre paralela a la de Ramón Pérez de Ayala o Salvador de Madariaga, loscuales compaginaron también la escritura periodística y la narrativa desdepremisas estéticas semejantes y con una preferencia declarada común por losplanteamientos irónicos y humorísticos de raigambre inglesa. No en vano, lostres fueron los miembros más aventajados de los llamados por su mentor, Ra-miro de Maeztu, los «chicos de Londres»30. Se trataba de un grupo informal,aunque reconocido como tal en la época31, formado por escritores doblados decorresponsales de prensa, los cuales se esforzaron por dar a conocer mejor enEspaña las costumbres y la civilización británicas. Inglaterra fue para todosellos una escuela de apertura mental y sus ideas más enraizadas, tanto políticascomo literarias, fueron tomando forma al contacto con las corrientes intelec-tuales de aquel país. Y no se trataba de un saber libresco: todos ellos conocierony hasta mantuvieron relaciones de trato más o menos estrecho con George Ber-nard Shaw, H.G. Wells y Aldous Huxley, entre otros. Estas amistades y, sobretodo, la experiencia de la cultura inglesa como algo vivo no dejó de tener reper-cusiones en su literatura y, por ende, en la española: su énfasis en las ideas losllevó a interesarse por una modalidad en que lo intelectivo constituía el arma-zón fundamental y la trama se articulaba en torno a su desarrollo imaginario,aunque sometido a la vigilancia de la razón, esto es, lo que luego se denomina-ría ciencia ficción, entendida esta como el «género de ficción proyectiva basadoen elementos no sobrenaturales»32, en su vertiente que hacía mayor hincapiéen el trasfondo filosófico de la fábula. Este género ya tenía una rica tradiciónen las literaturas anglosajonas, pero no tanta en España33, por lo que su papel
—————30 Maeztu utilizó las expresiones de «grupo de Londres» y «chicos de Londres»
en cartas de entre 1910 y 1912, según Rafael Santervás, «Maeztu y Araquistáin: dosperiodistas acuciados por la transformación de España», Cuadernos de Historia Con-temporánea, 12, 1990, p. 142 y n. 45.
31 Según Ernesto Giménez Caballero, este grupo ya se consideraba una especiede «categoría literaria», tal como afirmó en una entrevista a Araquistáin («Visitasliterarias.- Fogonazo a Luis Araquistáin», El Sol, 5/XI/1926, p. 26) al decirle que era«uno más de los “escritores españoles que vivieron en Londres”, junto con Maeztu,Pérez de Ayala, Madariaga, Ricardo Baeza y otros, que habían prolongado el movi-miento de «las emigraciones liberales y el ansia de ilustración».
32 Fernando Ángel Moreno, Teoría de la literatura de ciencia ficción. Poética y retó-rica de lo prospectivo, Vitoria, Portal, 2010, p. 107.
33 No afirmamos en absoluto que no existiera, pues Nil Santiáñez-Tió demostrólo contrario hace años en De la Luna a Mecanópolis. Antología de la ciencia ficción
en la propuesta de alternativas al modelo realista y porteril aún hegemónico hade ser reconocida, así como su carácter precursor de un universo ficcional hoytan vasto como el de la ciencia ficción propiamente dicha, aunque ésta remonteen su forma actual más bien a la paraliteratura norteamericana y no al modelomás intelectual y refinado estilísticamente del scientific romance34 inglés consa-grado por Wells35.
—————española (1832-1913), Barcelona, Sirmio-Quaderns Crema, 1995, y antes la novelacientífica había sido objeto de algún trabajo: por ejemplo, Brian J. Dendle, «ForgottenSubgenre: The novela científica», España Contemporánea, VIII, 2, 1995, pp. 21-32;Rubén Benítez, «La novela científica en España: Ramón y Cajal y El conde de Gime-no», en Studia Hispanica in Honour of Rodolfo Cardona, Austin/Madrid, Estudia His-panica Editors/Cátedra, 1981, pp. 79-95, etc. Un estudio histórico más detenido sacarásin duda a la luz otras manifestaciones de interés de esta época, aunque es poco pro-bable que se trate de obras maestras ignoradas, las cuales no faltan, en cambio, en elperíodo de entreguerras, coincidiendo con el apogeo de la «novela intelectual».
34 El scientific romance puede considerarse una rama histórica de la ciencia fic-ción o ficción científica, si definimos esta en los términos siguientes: «Science fictionis that class of prose narrative treating of a situation that could not arise in the worldwe know, but which is hypothesised on the basis of some innovation in science ortechnology, or pseudo-science or pseudo-technology, wether human or extra-terrestrial in origin» [la ciencia ficción es el tipo de narrativa en prosa que trata deuna situación imposible en el mundo que conocemos, pero que se hipotetiza a partirde alguna innovación científica y tecnológica, o seudocientífica o seudotecnológica,de origen humano o extraterrestre] (Kingsley Amis, New Maps of Hell. A Survey ofScience Fiction [Nuevos mapas del infierno. Estudio de la ciencia ficción], London,The Science Fiction Book Club – Gollancz, 1962, p. 18), con la salvedad de que narra-tive tendría que sustituirse por fiction. No obstante, hubo scientific romances, talescomo La jirafa sagrada, de Madariaga, o El archipiélago maravilloso (salvo en su pri-mera parte, donde la inmortalidad y la eterna juventud se obtienen por un procedi-miento artificial), en los que no abundan las innovaciones tecnológicas, por lo que seajustarían mejor al concepto, más amplio, de literatura especulativa, siempre que nodemos a este término la acepción errónea y abusiva difundida por cierta crítica popnorteamericana, que mete en el mismo saco manifestaciones tan incompatibles conla esencia racional de esta literatura como el horror o la fantasy. La siguiente defini-ción (W. Warren Wagar, Terminal Visions. The Literature of Last Things, Bloomington,Indiana University Press, 1982, p. 9) sí corresponde al concepto de ficción especulati-va adoptado en este trabajo:
[...] we shall use the phrase «especulative literature» [...] to denote any work of fic-tion, including drama and narrative poetry, that specializes in plausible speculationabout life under changed but rationally conceivable circumstances, in an alternati-ve past or present, or in the future. Nearly all «science fiction» adheres to this defi-nition. [Utilizaremos la expresión «literatura especulativa» para designar cualquierobra de ficción, incluidos los dramas y la poesía narrativa, que se especialice en laespeculación plausible sobre la vida en circunstancias alteradas, aunque concebi-bles racionalmente, en un pasado o presente alternativos o en el futuro. Casi todala «ciencia ficción» se ajusta a esta definición].
35 Según Brian Stableford («Scientific Romance», en John Clute y Peter Nicholls[eds.], The Encyclopedia of Science Fiction [Enciclopedia de la ciencia ficción], New York,St. Martin's Griffin, 19952, p. 1076), «[...] the term [scientific romance] was widely applied
Entre los miembros de este grupo de Londres, Ramiro de Maeztu, quehabía dado el ejemplo de las expatriaciones periodísticas a Inglaterra, fuetambién el introductor del género en España al publicar por entregas sutraducción de The War of the Worlds (1898), con el título de La guerra de losmundos, en la primera página del diario de amplia difusión El Imparcial,entre el 17 de marzo y el 21 de abril de 1902. Luego le siguió Pérez de Ayalacon una de las primeras muestras de scientific romance español, a saber, lacuriosa distopía anticomunista de 1909 Sentimental Club (o La Revoluciónsentimental, según el título de la segunda versión de la obra, de 1928), deforma dramática36. Más adelante, El archipiélago maravilloso, de Araquis-
—————by reviewers and essayists to the early novels of H.G. Wells, which became the key exem-plars of the genre. When listing his titles Wells usually lumped his sf and fantasy novelstogether as “fantastic and imaginative romances”, but he eventually chose to label thecollection of his best-known sf novels The Scientific Romances of H.G. Wells (omni 1933),thus securing the term's definite status» [los ensayistas y reseñantes solían aplicar el tér-mino a las novelas tempranas de H.G. Wells, que se habían convertido en los ejemplosfundamentales del género. Al enumerar sus títulos, Wells solía agrupar sus novelas fantás-ticas y fictocientíficas en la categoría de «novelas fantásticas e imaginativas», pero decidiómás adelante titular la recopilación de sus novelas de ciencia ficción más conocidas TheScientific Romances of H.G. Wells (1933), asegurando así su reputación definitiva]. EnEspaña existía el término de «novela científica», que servía sobre todo para designar lasficciones científicas positivistas de Jules Verne y sus imitadores. El texto siguiente puededar una idea de que ambos tipos se contraponían en cierto modo en la época que nosocupa, correspondiendo el de «novela científica» más bien al tipo verniano (Luis AstranaMarín, «Consideraciones sobre un libro de Wells», La Correspondencia de España,29/VIII/1911, p. 1):
Respecto de la novela científica, hay que descartar la hipótesis de algunos impug-nadores de Wells evocando el nombre de Julio Verne, cuyas obras, de rica imagina-ción y profundo conocimiento de las ciencias experimentales; de gracia fina, de in-vención algunas veces profética y de un dominio de investigación y emoción crea-triz dignos de las mayores alabanzas, son absolutamente opuestas a las narracionestétricas, frías y misteriosas de Wells.
No obstante, también se utilizó el término de «novela científica» para designar elscientific romance wellsiano, como puede verse en el siguiente comentario de Eduar-do Gómez de Baquero («Revista literaria.- La tierra de los Guanartemes, por Luis Mo-rote.- Pelayo González, por A. Hernández Catá.- El último héroe, por Roque de Santi-llana», El Imparcial 2/IX/1910, p. 1) al hilo de una novela regeneracionista y efectiva-mente científica de Julio Eguilaz:
Un nuevo novelista, de incógnito tras el seudónimo de Roque de Santillana, se presentaal público con la novela El último héroe, correspondiente a un género que tiene muchoslectores, pero escasísimos cultivadores originales en España: la novela científica a loWells, que conserva en la literatura moderna el elemento maravilloso de las epopeyasantiguas, que pasó luego a los libros de caballería y que ahora, para ponerse a tono conel ambiente contemporáneo, se trueca en maravilloso positivo, fundado sobre premisasmás o menos exactas de las matemáticas y las ciencias naturales.
36 El scientific romance no tenía por qué ser forzosamente narrativo: se tratabade una modalidad formalmente proteica, que podía abarcar tanto textos en forma deguion cinematográfico como obras dramáticas o falsos manuales de historia (futura).
táin, y La jirafa sagrada (1925), de Madariaga, representan quizá los dosscientific romances españoles más logrados37. Todos ellos guardan cierto airede familia, patente en el tono de burla irónica frente a tópicos y lugares co-munes, así como en el rechazo de los moldes tradicionales de la novela, quese desbordan a fin de intensificar el efecto intelectual del mensaje. De Lajirafa sagrada se ha afirmado que «en realidad La jirafa sagrada no consisteen una serie ininterrumpida de episodios humorísticos con referencia enusos y creencias de nuestra civilización»38 y, efectivamente, la delgadez dela intriga sentimental que sirve de hilo conductor a la trama apenas consi-gue conferir consistencia novelesca al libro, cuya estructura narrativa hapodido parecer de «escasa habilidad»39. Por su parte, Enrique Díez-Canedodescribía las dos ficciones extensas de Araquistáin como sigue, al reseñar losrelatos reunidos en La vuelta del muerto40:
Las columnas de Hércules y El archipiélago maravilloso tenían más puntosen contacto con la obra periodística de Araquistáin que estas cinco no-velas; eran, por decirlo así, menos novelas, en la acepción restringida quese suele dar al vocablo, ya que su intento principal no era el de narrar su-cesos o crear tipos de humanidad movidos por una pasión o una idea, si-no dar empleo, bajo la forma del relato, a propósitos de crítica social. Ensuma, lo novelesco quedaba en término secundario, tanto en uno comoen otro libro, aunque fuese una acción realizada por personas, lo que lesdotaba de fuerza expresiva.
—————37 Según José Carlos Mainer («Una paráfrasis de H.G. Wells en 1909 y algunas
notas sobre la fantasía científica en España», en Jean-Pierre Étienvre y LeonardoRomero [eds.], La recepción del texto literario, Zaragoza, Servicio de Publicacionesde la Universidad de Zaragoza, 1988, pp. 145-176) serían «las dos utopías de mayorfuste de la literatura española del siglo XX» (pp. 153-154). Estas dos obras no son,strictu sensu, utópicas, pero su calificación con ese nombre sugiere la pervivenciade su consideración como ejemplos de esta modalidad por sus mismos autores, ajuzgar por la calificación de ambos libros de utópicos tanto por Araquistáin comopor Madariaga, así como para los críticos coetáneos. Por ejemplo, Gómez de Ba-quero había titulado su reseña de El Archipiélago maravilloso «La novela de la uto-pía», y Enrique Díez-Canedo había escrito en la de La jirafa sagrada que «es unanovela utópica; llamándola así podríamos entendernos desde el principio» («Salva-dor de Madariaga: La jirafa sagrada, o el búho de plata. Editorial Mundo Latino».El Sol, 27/I/1925, p. 2), lo que sugiere una denominación de uso común para estaclase de libros.
38 Santos Sanz Villanueva, «Madariaga, novelista», en César Antonio Molina(ed.), Salvador de Madariaga 1886-1986, La Coruña, Ayuntamiento de La Coruña,1987, p. 298.
39 José Carlos Mainer, «Madariaga y su apócrifo: las novelas de Julio Arceval»,en César Antonio Molina (ed.), Salvador de Madariaga 1886-1986, op. cit., p. 295.
40 E. Díez-Canedo, «Luis Araquistáin: La vuelta del muerto. (Editora Internacio-nal.)», El Sol, 27/I/1925, p. 2.
Aparte de la posible discusión sobre la índole de la novela en su «acep-ción restringida» precisamente en una época en que el género estaba su-friendo las mutaciones de la Modernidad, en cuyo contexto las de los «chi-cos de Londres» encajan perfectamente, destaca la alusión a la finalidad de«crítica social». Esta no era estrechamente política, no perseguía el adoctri-namiento en favor o en contra de una ideología determinada, cosa que lleva-ría luego al naufragio artístico a tanta literatura comprometida, de izquier-das o de derechas, a raíz de la politización exacerbada sufrida en Europa enla década de 193041. Se trataba más bien de una crítica antropológica dealcance universal por la que se denunciaban las aberraciones que la inmora-lidad y la estupidez humanas podían llevar a una sociedad en nombre deunos ideales teóricamente positivos o, al contrario, de unos usos heredados,pero que en cualquier caso se oponían a la obligación de cada individuo depensar por sí mismo. Este planteamiento subyace a los scientific romancesnovecentistas citados, pero luego cada autor introdujo los matices de su per-sonalidad. Así, en Araquistáin se trasluce un humanismo socialista que res-ponde no sólo a sus ideas, sino también a su biografía, que debió de influiren su falta de elitismo, algo no demasiado corriente en la generación del 14.Pero nuestro autor tuvo sin duda un origen más humilde que Pérez de Ayalao Madariaga, por ejemplo, y tampoco tenía la sólida formación universitariade la mayoría de los novecentistas, lo que suplió con creces gracias a un es-fuerzo que le llevó a conocer perfectamente varias lenguas y a un enciclope-dismo asombroso favorecido quizá por su bibliofilia42. Esta promoción in-telectual no le hizo olvidar lo vivido en su juventud de proletario, aunque suliteratura persigue siempre un propósito más universal que el de defendera una sola clase y está muy alejada, por lo tanto, de las tendencias agitpropo de la novela social anterior a la Guerra Civil, con cuyos escritores no tienegran cosa que ver en cuanto a sus preocupaciones y estética. Su sensibilidadsocial se distingue más bien en el cariño con que pinta a los personajes po-pulares y, al contrario, en su denuncia de la falsedad de la burguesía, sobretodo de la provinciana biempensante, lo que constituye uno de los motivosmás reconocibles en su producción narrativa.
De sus catorce novelas cortas, muchas «responden en el fondo, al deseode denuncia y censura, bien de la ética individual, o bien de la moral y con-
—————41 En la España de la segunda república hubo una verdadera batalla de utopías
y antiutopías. La mayoría sólo tiene un valor documental, como ocurre con las de-nuncias apocalípticas de Ricardo León contra el nuevo régimen en Bajo el yugo de losbárbaros (1932). Otras, sin brillar demasiado estilísticamente, aportan una nota origi-nal al género en Europa. Así, el vigor del anarquismo en España tuvo una manifesta-ción utópica (algo ambigua, eso sí) en El amor dentro de 200 años (1932), de AlfonsoMartínez Rizo, mientras que el anarcosindicalismo constituye el fundamento ideoló-gico del régimen tiránico descrito con vigor singular en Del éxodo al paraíso (1933),de Salvio Valentí.
42 Durante el exilio se ganó la vida con la compraventa de libros antiguos, entreotras cosas, como atestigua su correspondencia del Archivo Histórico Nacional.
venciones sociales»43. La mayoría trata de los asuntos corrientes en los rela-tos de estas colecciones periódicas, esto es, los de las relaciones entre lossexos. Pero en los de Araquistáin, a diferencia de su teatro, que prima losaspectos efectistas de sus conflictos sentimentales, se hace hincapié másbien en la dimensión social de la situación, en polémica sobre todo con laconcepción tradicional española de la honra, según la cual lo importante noera tanto la falta en sí, sino el atentado a la reputación social del individuosi aquella se conocía. Araquistáin opone una idea de honor «equivalente ala dignidad y sinceridad de la persona, que serán las cualidades que ostentenlos personajes que se rebelen contra los prejuicios de la colectividad que losrodea»44. Por ejemplo, es el marido burlado (como en La vuelta del muertoo Un viaje de boda) el que acaba siendo feliz con su esposa al sobreponerseal qué dirán, lo mismo que el joven que se casa con la joven deshonrada enUn ligero percance, mientras que los supuestos defensores de la moral públi-ca tradicional acaban siendo víctimas de su ajuste perfecto al papel queasumen en su medio, como el Don Juan provinciano víctima de un humorís-tico ardid en Nuevo juicio de Salomón, o bien manejan sus resortes con ha-bilidad para invertir la situación y sacar partido de la hipocresía burguesa,como en Una santa mujer, cuya protagonista, prostituta por necesidad, con-sigue una fortuna ejerciendo esa profesión y, al volver a la ciudad donde lacaridad oficial de las señoronas no la había sacado de apuros, éstas acabanadmitiéndola en las altas esferas debido a la presión del clero, muy sensiblea las generosas donaciones de la antigua perdida, con lo que se reafirma elentramado social, cuya carácter falso queda puesto de relieve con ironíasangrante.
Estas novelas tienen una finalidad didáctica implícita en pro de una mo-dernización que debía pasar por una apertura hacia una mayor toleranciade una mentalidad, la española, que se presenta como anquilosada y presade unas tradiciones que se oponían a la libertad, a una concepción humanis-ta de la vida e, incluso, al sentido común. En ellas, como en Las columnasde Hércules, se observa la disconformidad de Araquistáin con el estado decosas en su patria, cuyas malos usos refleja con un planteamiento cercanoal de Ramón Pérez de Ayala, por ejemplo, cuyas novelas cortas de asuntoerótico y costumbrista son quizá las más semejantes en tono y técnica a lasde Araquistáin, salvadas las enormes distancias de calidad y de tono, que esmás distanciado y humorístico en el primero que en nuestro autor, el cualno escapa a veces en estos relatos al recreo excesivo en lo sentimental quearruina casi todo su teatro. Afortunadamente, el cosmopolitismo de Araquis-táin se tradujo literariamente en otra dimensión de su obra que, por su ca-rácter no mimético, le permitió escapar a la doble trampa del melodrama ydel costumbrismo estrecho. Al igual que en su nutrida obra periodística, enla que los temas del exterior se tratan con casi la misma atención que los
—————43 Según Bustamante Valbuena, op. cit., p. 310.44 Ibidem, p. 312.
nacionales, como indican libros como Polémica de la guerra y otros, suspreocupaciones no se limitaban a los temas en boga en España, sino queaplicó también su crítica contra los prejuicios y los lugares comunes a asun-tos cuyo tenor filosófico o social interesaban generalmente y que trascen-dían, además, a las circunstancias de la época. En este sentido, un trata-miento realista no se ajustaba tanto a una lectura no localizada como otroque recurriese a unos espacios fantásticos (aunque racionales según el pactode ficción perseguido) en que el escritor podía llevar a cabo un experimentomental cuyos ingredientes fueran unas ideas o conceptos sometidos a unproceso ficcional que les extrajese su esencia ridícula o aberrante, en pro dela independencia del pensamiento45. Este método literario ya tenía una largatradición en Europa, al menos desde Luciano de Samósata y sus imitadoresrenacentistas, pero había llegado a su culminación con el cuento filosóficodel siglo ilustrado, especialmente con la modalidad del viaje imaginario queJonathan Swift había consagrado definitivamente, ante crítica y público,gracias a su Gulliver, cuya influencia en la aparición de otros géneros deimaginación razonada es incalculable. Por ejemplo, el scientific romancewellsiano y sus equivalentes continentales descendían directamente de este
—————45 Araquistáin no siempre abordó el tema de la honra sexual con las técnicas del
realismo, pues en un pasaje de un drama de 1923 lo aborda mediante el procedimien-to parabólico adoptado el mismo año en El archipiélago maravilloso. Elisa, cuyo ma-rido sufre unos celos morbosos, resume una historia de sobremesa de un amigo deideas menos calderonianas (final de la escena II del acto segundo de Remedios heroi-cos, Madrid, Mundo Latino, 1923, pp. 72-73), en la cual la condena implícita del doblerasero moral del machismo hispánico realza irónicamente su eficacia al contraponer-se a los usos de unos supuestos «salvajes» que, en realidad, lo son menos que el pre-sunto civilizado, al menos a este respecto. Véase a continuación esta donosa síntesisde viaje imaginario, el único que hemos localizado fuera del ciclo de El archipiélagomaravilloso:
Pues la comida parecía un entierro. [...] No ha hablado más que don Manuel, yaunque contaba historias y más historias, los otros no se reían más que por el quédirán. Sólo una vez les hizo verdadera gracia. Yo te confieso que me sacó los colo-res a la cara. Buen viejo pícaro debe ser ese don Manuel... Figúrate que les cuentacómo un marido mató a su mujer y a un amigo que esta tenía una vez que les sor-prendió juntos. [...] Pues el buen hombre, después de asesinarlos, se marchó hu-yendo de la justicia muy lejos, muy lejos, no sé qué país dijo, me parece que a unaisla perdida en no sé qué mares. En la isla había unos salvajes muy raros que, alllegar nuestro hombre, le ofrecieron uno tras otro sus mujeres. La costumbre le pa-reció de perlas. Luego, como era blanco, y los salvajes creían que tenía algo deDios, el rey le dio su hija en matrimonio. Pero algún tiempo después llegaron a laisla otros extranjeros, vuelta a recibirlos bien y a hacerles regalos y ofrecerles susmujeres. Sólo nuestro hombre se negó a ello, diciendo que sus ideas no se lo permi-tían. «¿Tus ideas? -le preguntó el rey, su suegro-. ¿De modo que tus ideas no te im-piden aceptar la mujer ajena y sí ofrecer la propia? Eso es una canallada que mere-ce ejemplar castigo.» Y mandó que le degollaran, y después se lo comieron. Luegodijo don Manuel que las ideas de la honra cambian mucho según la costumbre delos países...
modelo, cuyo espíritu compartían46, aunque lo actualizasen mediante elrecurso a los avances tecnocientíficos tendentes a reemplazar el acervo demitos (paganos o cristianos) o abstracciones alegóricas como vehículosprincipales del efecto especulativo. Araquistáin se debió de familiarizar conesta clase de escritura en Inglaterra47 y, casi al mismo tiempo que su vertien-te costumbrista obediente a los patrones del realismo tradicional, acometióeste otro procedimiento literario para alcanzar un objetivo doble: por unaparte, explayar su postura crítica ante determinadas ideologías o tendenciasen boga y, por otra, enriquecer la literatura española con una narrativa que,en su concepto, no había tenido en España demasiadas manifestacionesequiparables a las que honraban otras literaturas48. El archipiélago maravi-
—————46 Según Brian Stableford, el mejor estudioso de la categoría, «[...] scientific ro-
mance is always inherently playful and is never without at least a hint of seriousness.Both these things are inherent in the nature of the exercice and we should not fall intothe trap of considering playfulness and seriousness to be contradictory. [...] Thiscombination of playfulness and seriousness makes scientific romance inherently ico-noclastic» [la novela científica siempre es intrínsecamente festiva y nunca le falta almenos un dejo de seriedad. Ambas cosas son inherentes a su naturaleza y no debemoscaer en la trampa de considerar contradictorios lo festivo y lo serio. Esta combinaciónde retozo y seriedad convierten a la novela científica en algo inherentemente icono-clasta] (en Scientific Romance in Britain 1890-1950 [La novela científica en Gran Bre-taña], London, Fourth Estate, 1985, p. 9). La misma combinación tragicómica e ico-noclasta encontramos en los viajes de Gulliver y en casi todos los viajes de tipo seme-jante. Por otra parte, varios de los scientific romances comentados por Stableford ensu libro adoptan el esquema convencional de este género, que hemos caracterizadoen otra parte, distinguiéndolo del emparentado de la utopía («La literatura especula-tiva de Agustín de Foxá», en Agustín de Foxá, Historias de ciencia ficción, ColmenarViejo, La Biblioteca del Laberinto, 2009, p. 57):
El objeto de éste [el viaje imaginario] suele ser también un espacio alternativoacotado (isla, planeta, etc.), como en la utopía, pero en él es la narración, y nola descripción, la que estructura la obra, pues ya no se hace hincapié en el lugarmismo, sino en el proceso del viaje, ocasión para observar dinámicamente y ensucesión temporal opuesta al estatismo utópico una serie de cuadros cuya va-riedad da pie al comentario, a menudo satírico, mientras que el viajero, que essiempre contemporáneo del autor para que la sátira pueda ejercerse sobre susociedad, se ve inmerso en aventuras ante las que no le cabe permanecer impa-sible, pues de su actuación depende la continuación del trayecto, cuando no sumisma integridad física.
47 Araquistáin reconoció la raigambre inglesa de la obra que nos ocupa, aunquenegó que se hubiera inspirado en algún precedente en particular. En una entrevistaconcedida a Ernesto Giménez Caballero («Visitas literarias.- Fogonazo a Luis Ara-quistáin», El Sol, 5/XI/1926, p. 1), respondió lo siguiente a la pregunta de éste de sihabía pensado en Samuel Butler (autor de Erewhon [1872], el viaje imaginario mo-derno más prestigioso y recién traducido entonces al castellano) al escribir su libro:«—Mi Archipiélago maravilloso no tiene de inglés más que el género».
48 En el prólogo de Ucronia, Araquistáin se hace eco del desinterés de los escrito-res españoles por un tipo de literatura que había dado (y seguía dando) obras maes-tras a la literatura:
lloso venía a colmar esa laguna y contribuir así, tras la sátira grotesca de Lascolumnas de Hércules, al movimiento general de renovación de la novelaespañola, con lo que Araquistáin demostró no menor compromiso y ambi-ción en las letras que en la política.
SÁTIRA Y AVENTURAS EN UN ARCHIPIÉLAGO MARAVILLOSO49
En el marco de la sucesión de experimentos que enriquecieron técnica ytemáticamente la narrativa española de la década de 1920 en una coyunturaen que, junto a la novela mimética tradicional y frente a la misma, estabanadquiriendo consistencia la novela vanguardista liderada por Ramón Gómezde la Serna, que los humoristas estaban empezando a popularizar hasta suauge en el decenio siguiente, y la novela deshumanizada, abiertamente inte-lectualista, promovida por José Ortega y Gasset, esta resurrección del viajeimaginario50 por Araquistáin, unos meses después de que un novelista de
—————Como fiel cronista, me daré por bien satisfecho si con estos libros he contribuidoa enriquecer un poco la escasa aportación de los españoles a las invenciones utópi-cas, tan cultivadas en casi todas las lenguas, como abandonadas en la nuestra, conun desdén que acaso pueda explicarse por peculiaridades del temperamento espa-ñol, pero que ciertamente no estaría justificado si fuese menosprecio por un géneroque crearon y han continuado hasta nuestros días algunos de los ingenios más in-signes de la literatura universal.
49 Aunque el libro de Araquistáin no persigue mayormente la suspensión en laintriga, aconsejamos a los lectores curiosos que lean El archipiélago maravilloso yUcronia antes de honrar la presente introducción si no desean enterarse antes detiempo de lo que les va a ocurrir a sus protagonistas.
50 El ilustre novelista e historiador de la ciencia ficción española Carlos Sáiz Ci-doncha fue uno de los primeros en reconocer en su tesis doctoral La ciencia ficcióncomo fenómeno de comunicación y de cultura de masas en España, Madrid, Universi-dad Complutense, 1988) que el libro pertenecía a esta modalidad particular de laficción utópica (p. 85):
Se retorna en esta obra al protogénero de los viajes maravillosos con ribetes utópi-cos, donde los protagonistas abordaban diversas islas donde los habitantes, aisla-dos del resto de la humanidad, habrían desarrollado sociedades originales, que elautor se complacía en comparar con la propia.
En cambio, Eugenio de Nora, en su panorama mencionado de la novela españolacontemporánea, califica El archipiélago maravilloso, como haría después José CarlosMainer, de «una de las raras novelas utópicas españolas» (p. 78), aunque la sitúa correc-tamente en el apartado de la «novela intelectual», mientras que en una de las escasashistorias de la literatura que le dedica al menos unas líneas (la muy completa, por lodemás, de Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de literatura espa-ñola. X. Novecentismo y vanguardias: Introducción, prosistas y dramaturgos, Pamplona,Cénlit, 2002), se describe el libro como «un relato utópico en el que unos náufragostienen oportunidad de conocer formas de vida y de organización social totalmente fan-tásticas» (p. 875). La escasa precisión de la ubicación genérica sólo puede entendersecomo un indicio del conocimiento limitado de esta variedad de la ficción especulativa
tanta aceptación como Vicente Blasco Ibáñez intentara un remozamientode su narrativa con una de las continuaciones más afortunadas del Gulliverswiftiano, El paraíso de las mujeres (1922), no precisaba de explicaciones nide apologías. A diferencia de este predecesor directo, que procedía ahí a unarriesgado cambio de rumbo y antepuso a su novela un prólogo esclarece-dor, Araquistáin se limitó a dar la obra a las prensas, sin ninguna introduc-ción que aclarara su propósito. Tampoco parece haberle dedicado atenciónespecial en su obra periodística de aquellos años, en la que tampoco abun-dan, por lo demás, los artículos de tema literario. El archipiélago maravillosose ofrecía al lector español con un carácter innovador que se daba por sen-tado en un horizonte de expectativas en que su ruptura de los moldes nove-lísticos habituales ni era condenada ni suscitaba extrañeza y, en efecto, surecepción fue más bien positiva, como vimos. Con ello nos quedaríamos sinsaber qué pensaba el autor de ella, y del género que representaba, si no hu-biera vuelto a él en las circunstancias del exilio, muy diferentes. Al acometerUcronia, que aspiraba a continuar las aventuras dadas a conocer en 1923narrando las de los demás marineros naufragados, Araquistáin escribió unprólogo en que no sólo resumió el argumento de El archipiélago maravillosopara retomar el hilo de la trama, sino que añadió una serie de consideracio-nes que explicaban retrospectivamente su sentido. En primer lugar, defendiósu opción literaria frente a la presión del neorrealismo ambiente, que pare-cía querer reprimir el vuelo libre de la fantasía, racional o no, en nombre deuna fidelidad a la observación del mundo empírico que no era sino la resu-rrección del ilusionismo mimético decimonónico. En nombre de esta estéti-ca se condenaba implícitamente cualquier manifestación ficticia que pre-tendiera dar forma a un universo imaginario, por su falta de verosimilituddesde una perspectiva realista y por su supuesta lejanía de las circunstanciasdel mundo, acusación a la que una persona verdaderamente empeñada en
—————por parte de los creadores del canon en España, aunque esto tampoco ha impedido aotros estudiosos duchos en cuestiones de ficción especulativa comentar con agudeza ellibro incluso como utopía, como ha hecho José Luis Calvo Carilla en el apartado, titula-do «Fantasías polinesias» (pp. 270-274), dedicado a la obra en El sueño sostenible. Estu-dios sobre la utopía literaria en España (Madrid, Marcial Pons Historia, 2008), del queprocede la atinada conclusión siguiente (pp. 273-274):
Las tres aventuras isleñas de El archipiélago maravilloso constituyen otras tantasréplicas pesimistas de las utopías sociales y políticas del hombre contemporáneo.Todas ellas son alegorías del estado presente de la civilización occidental y se re-montan de modo invariable a las épocas más arcaicas de la Humanidad para expli-car su evolución y su insatisfactorio punto de llegada. De esa reconstrucción —parala que Araquistáin no duda en fusionar libérrimamente los esquemáticos estadiosde Comte con las diferentes etapas de la historia europea— no se deduce una ideade progreso sino de regresión, la cual, de modo paradójico, arranca de los hitos delos que debía esperarse que potenciaran la primera [...]. Por lo que, en última ins-tancia, las tres utopías isleñas de El archipiélago maravilloso constituyen una visiónparódica, mordaz y desencantada tanto de las ideologías redentoras emergentescomo, en general, de las frustraciones de la Europea de entreguerras.
la vida política, sin poses, como Araquistáin no debía de ser insensible y antela que reaccionó negando el carácter infantil o estéticamente fácil e inferiorde la utopía, entendida en sentido lato:
[...] tampoco puedo estar de acuerdo con quienes menosprecian las uto-pias, como juegos infantiles propios de mentes perezosas o desprovistasde aquellos altos dones de observación que al parecer exigen las obras dearte cuando quieren ser reflejo de la realidad circundante. En toda utopiadigna de este nombre hay siempre un fondo de realismo, desde la Repú-blica platónica, que es una copia idealizada del Estado comunista de losespartanos, hasta Los viajes de Gulliver, donde Swift satiriza jocosamentea la sociedad inglesa de su tiempo. Lejos de ser puro juego de la imagina-ción, una buena utopia contiene la quintaesencia de la realidad. El uto-pista finge colocar fuera del tiempo y el espacio lo que tiene más cercade la mano y de su época. Simula soñar precisamente lo que más le man-tiene despierto.
La utopía representa, pues, una realidad más rica, más fiel paradójica-mente a la esencia de las cosas y de la historia que la novela realista, queAraquistáin consideraba, a contrapelo de las doctrinas imperantes, frutode una mentalidad y estética profundamente conservadoras, obsoletas. Lapretensión de «copiar la vida del mundo en torno, [...] con más periciatécnica que amor intelectual» tenía su origen en una civilización que secreía estable y estaba tan segura de sí misma que sólo pretendía verse re-flejada con fidelidad, como para perpetuar ese estado inmutable. En cam-bio, las crisis y revoluciones del siglo XX suponían un buen caldo de culti-vo para las ensoñaciones utópicas, en un porvenir hipotético o en un pre-sente alejado geográficamente (caso del viaje imaginario), entre otras co-sas como experimentos mentales que manifestaban una disconformidadcon el estado de cosas que, independientemente de la tendencia políticadel escritor, adquiría tintes revolucionarios, de una revolución constructi-va en busca de un futuro nuevo:
Entre un tipo de arte que se está muriendo, porque corresponde a unasociedad que se disuelve, y otro que no ha podido madurar, porque lanueva sociedad no está aún normalizada, suelen darse las creacionesutópicas o fantásticas, que de una parte satirizan la realidad del pasadotodavía aferrada al presente —colaborando a su más rápida disolu-ción—, y de otra proyectan sobre una realidad imaginaria los ensueñosdel hombre que sólo vive para el futuro o las desilusiones del que ya nocree en nada. Las utopías son formas literarias de las épocas de transi-ción: los que no pueden convivir con las supervivencias del ayer y conla existencia de un hoy que también es ya pasado, sueñan en lo quevendrá.
Araquistáin defendía este tipo de literatura desde su postura de luchadorcontrario a la sociedad burguesa convencional y, con las mismas armas conque los escritores y críticos partidarios del realismo la condenaban en sucalidad de literatura de evasión, destacaba precisamente su doble valor dereflejar las crisis históricas y de impulsar el cambio, social y de mentalida-des, en abierta polémica con el realismo «estático», como califica en otropasaje el cultivado en el período anterior a su entrada en el campo literario,en el marco de la modernidad novecentista. Así daba también respuesta poradelantado a los críticos que pronto empezarían a condenar la ciencia fic-ción, entre otros géneros no miméticos, por su supuesto escapismo, lo quese traduciría, sumado a las circunstancias plebeyas de difusión de las mani-festaciones abiertamente industriales del género (los pulps y, en España, losllamados bolsilibros), en su relegación fuera del canon literario, de acuerdocon la distinción ya creciente entre la literatura y la llamada subliteratura,que no existía de forma tan nítida cuando se publicó El archipiélago maravi-lloso y que nuestro autor rechazaba de plano tanto en la teoría («en literatu-ra no hay géneros o especies superiores o inferiores, sino obras buenas omalas en cada uno»), como en la práctica, como sugiere también su cultivode la novela policiaca por las fechas en que estaba escribiendo Ucronia. Esmás, incluso podría observarse en su producción una inversión de las jerar-quías literarias habituales que despejaría la contradicción aparente entre lasopiniones citadas y el hecho de que buena parte de su narrativa y teatro seajuste en lo esencial a los parámetros del realismo tradicional, pues estasobras se destinaban a los escenarios comerciales y a las colecciones periódi-cas de gran tirada, esto es, a un publico de masas, mientras que sus fabula-ciones más extensas, como Las columnas de Hércules y El archipiélago mara-villoso, son precisamente las que más se apartan de los cánones aceptadoscomúnmente y en las que Araquistáin parece perseguir mayores ambicionesde crítica, que ya no se ejerce sobre unas circunstancias al fin y al cabo pun-tuales, sino sobre objetos de mayor alcance. Ya en la primera novela, el ex-presionismo grotesco con que se expresan las peripecias narradas surte unefecto distanciador que anima a ir más allá de la mera anécdota, de maneraque la sátira de la colusión entre la Prensa y el poder político tiende a adqui-rir una dimensión arquetípica, aun sin desprenderse por completo de unosreferentes contemporáneos que podían autorizar una lectura en clave. Elarchipiélago maravilloso, por su parte, representa un avance en el alejamien-to del pacto de lectura realista al sustituir la sátira de costumbres por laideológica, a cuyo servicio puso el autor un modelo literario que ya habíademostrado sobradamente su eficacia al efecto, aquel en que la utopía sevuelve del revés y deja al descubierto las miserias de determinadas ideolo-gías de moda.
En la copiosa correspondencia del exilio de Araquistáin se pueden espi-gar varias alusiones a El archipiélago maravilloso y a su continuación quedefinen ambas obras en términos uniformes, como una síntesis de lo que suautor había querido conseguir. Por ejemplo, la primera es «una novela de
tipo filosófico, un poco a la Voltaire»51, «una narración algo volteriana ysatírica»52, una serie de «historias algo volterianas»53; Ucronia es una «obrautópico-filosófica»54, y «las dos son novelas de tipo llamado filosófico, másbien volteriano o satírico»55, mientras que escribió a unos corresponsalesbritánicos56 que se trataba de una «novel in the manner of Gulliver’s Travels»[novela al modo de los Viajes de Gulliver], libro que también menciona en elprólogo de Ucronia como una sátira jocosa de la sociedad de su tiempo, des-pués de haber recordado en El archipiélago maravilloso a los inmortales ydesgraciados struldsbrugs del país gulliveriano de Luggnagg como preceden-te literario de los tangaroas, también imperecederos57. Sin embargo, puedeextrañar que el referente preferido no sea Jonathan Swift, sino Voltaire, cu-yas narraciones, salvo tal vez Micromégas [Micromegas] (1752), no suelenrecurrir a las formas de la utopía o el viaje imaginario. La explicación hayque buscarla quizá en su carácter «filosófico» y «satírico». Las peripecias delCandide [Cándido] (1759) volteriano refutaban en la práctica y con sumagracia el optimismo metafísico y providencialista de Gottfried WilhelmLeibniz al confrontarlo con la vida real en sociedad, cuyas disfunciones secriticaban a la vez que la construcción del filósofo alemán, quien podía pa-recer que predicaba la conformidad con lo existente, por ajustarse a la sabi-duría divina en el mejor de los mundos posibles. El cuidado con que Voltairehabía creado un universo ficcional con aire de parábola, aunque verosímilpor su riqueza en detalles reconocibles, evitaba cualquier abstracción en lapolémica ideológica, acercándolo por el contrario a la experiencia de suslectores y facilitándoles la comprensión de sus verdaderos envites. El opti-mismo, llevado a sus últimas consecuencias, programáticamente y sin aten-der a la plasticidad de la vida, resultaba no sólo ridículo, sino también peli-groso. Araquistáin persigue llevar a buen término una empresa de desen-mascaramiento a la vez social y filosófico, además de humorístico, semejan-te a la de la obra más conocida de Voltaire. Cuáles eran sus blancos lo indicóel propio autor en Ucronia:
—————51 Carta a José Chapiro, fechada en Londres el 19 de octubre de 1950 (AHN leg.
27/CH35).52 Carta a Julio López Oliván, fechada en Ginebra el 16 de noviembre de 1956
(AHN leg. 32/L156).53 Carta al Sr. Bottazi, fechada en Ginebra el 27 de mayo de 1959 (AHN leg. 25
B/183).54 Carta a Julio López Oliván, op. cit.55 Carta a Rosa Cendrero, fechada en Ginebra el 24 de noviembre de 1952 (AHN,
leg. 26/C215).56 Carta a Messrs. George Allen & Unwin Ltd, fechada en Londres el 14 de junio
de 1950 (AHN leg., 29/G97).57 No obstante, Araquistáin señaló en su libro la principal diferencia entre ellos:
mientras que los de Swift nacen de forma natural, los suyos son fruto de una innova-ción tecnológica, lo que sugiere al paso el camino recorrido desde el viaje imaginarioclásico hasta el scientific romance al que pertenece la creación de nuestro autor.
El archipiélago maravilloso, hermano mayor de este libro, no es, propia-mente dicho, una utopía, sino más bien una visión humorística de la vidatal como la sueñan algunas gentes: los que desesperadamente no quierenmorir, como Miguel de Unamuno, cuyo Sentimiento trágico de la vidainspiró en parte «La isla de los Inmortales», la primera de El archipiélagoadonde arriban los náufragos; los que con la ayuda de la psicología y lapsicopatología modernas quisieran leer en el alma humana como en unlibro abierto, divulgando a los cuatro vientos el secreto de las pasionesy móviles, y los, o mejor dicho, las que quisieran despojar al hombre desus poderes tradicionales, reduciéndole a la categoría de mero semental,aunque muchos hombres, hay que reconocerlo, tampoco son otra cosa.
Esta sátira tiene, por el tenor de su crítica, un objeto antropológico, quese combina con el primario de índole ideológica, exactamente como enaquellos precedentes clásicos. Pero el hecho de que las doctrinas puestas ensolfa sean varias y bastante distintas entre sí debió de animarle a adoptar,en lugar del cuento filosófico volteriano, el molde genérico que, por su flexi-bilidad en lo relativo al engarce de los episodios, mejor se prestaba quizása su objeto, esto es, el del viaje imaginario consagrado por Gulliver's Travels(1726), precisamente en un momento en que ello parecía más oportuno his-tóricamente en un contexto en que la literatura europea, como posibilidadde renovación y a ejemplo del scientific romance, había vuelto la mirada ha-cia ese gran ancestro, que ya no se consideraba únicamente lectura agrada-ble para la infancia, sino por fin un cuestionamiento radical de la naturalezahumana misma, cuya dignidad no había salido precisamente bien parada delas trincheras de la Gran Guerra. El paraíso de las mujeres, de Blasco Ibáñez,no fue ni mucho menos la única continuación de Gulliver en esa coyuntu-ra58, como tampoco El archipiélago maravilloso fue una excepción en unpanorama europeo en el que hubo otros viajes imaginarios semejantes, al-guno de los cuales hasta pudo sugerirle la estructura general del libro, si esque llegó a conocerlo, cosa posible si recordamos que leía correctamente elalemán, entre otros idiomas. En efecto, existen indicios (como el que ambasobras se desarrollen en islas imaginarias situadas «en alguna parte de esevasto trozo de mar que media entre las islas Sandwich o Hawai al Sur y las
—————58 Entre ellas, destacan las dos de Frigyes Karinthy (Utazás Faremidóba [Viaje a
Faremidó, 1945], 1916 y Capillaria, 1921), que suscitaron a su vez Kazohinia (1941),del esperantista, también húngaro, Sándor Szathmári. Estas y otras continuacionesalemanas, rusas, rumanas, etc. se mencionan en el volumen colectivo editado porHermann J. Real titulado The Reception of Jonathan Swift in Europe [La recepción deJonathan Swift en Europa], London – New York, Thoemmes Continuum, 2005. Encambio, la contribución española al mismo (José Luis Chamosa González, «Swift'sHorses in the Land of the Caballeros» [Los caballos de Swift en el País de los Caballe-ros], pp. 57-78) omite cualquier continuación española, incluida la de Blasco Ibáñez,pese a ser una de las más traducidas a otros idiomas (italiano, portugués, ruso, ruma-no y polaco, como mínimo).
Aleutianas al Norte», como precisa Araquistáin en Ucronia) de que nuestroautor pudo inspirarse en Die Insel der Weisheit [Las islas de la sabiduría](1922), de Alexandr Moszkowski, «a marvelous eclectic utopian satire thatsets out to demonstrate that all political policies, if taken to extremes, haveabsurd consequences»59 [una maravillosa utopia ecléctica que persigue de-mostrar que todas las políticas, si se llevan al extremo, tienen consecuenciasabsurdas]. La estructura de la fábula es paralela en ambos libros y gira entorno a la navegación a varias islas imaginarias, cada una de las cuales re-presenta un tipo de sociedad cuya cosmovisión se explica. Sin embargo, ladosificación del elemento filosófico es muy diferente en ambos libros. EnMoszkowski, las disquisiciones ensayísticas casi ahogan la narración, puesel propósito parece estar más cercano a la crítica filosófica que a la creaciónde un universo ficcional autónomo. Por su parte, Araquistáin explota elatractivo de una trama en que los protagonistas corren riesgo de perder lavida cada vez, aunque acaben escapando. Esta exposición a los peligros ponede relieve su humana vulnerabilidad y sirve de piedra de toque para quemanifiesten sus reacciones individuales, de acuerdo con su caracterizaciónpsicológica, que el autor intenta sea más personalizada de lo que es habitualen el género, probablemente para escapar al peligro de abstracción que pue-de acechar a la narrativa de ideas. Araquistáin se esfuerza por dotar de con-sistencia humana a sus personajes y no duda en recurrir para ello a las mis-mas técnicas del realismo, tal como se habían traspuesto a la novela deaventuras clásicas, desde Herman Melville, cuyo extremo detallismo en ladescripción de la vida marinera y hasta alguna reminiscencia de la parejaprotagonista (el intelectual transplantado al buque y el lobo de mar de inteli-gencia más bien corta y fidelidad perruna al primero)60 de su viaje por otroarchipiélago fantástico del Pacífico (Mardi, 1849) retoma Araquistáin, aunquecon una escritura que prima el dinamismo, conforme a la preferencia por es-tilos ágiles y nerviosos de mucha de la narrativa moderna de su tiempo.
El primer capítulo de El archipiélago maravilloso constituye una presen-tación que se nos antoja fiel de la vida a bordo de un mercante, el Amboto.Aparte de las precisiones de orden técnico que contribuyen a la verosimili-
—————59 Brian Stableford, «Science Fiction between the Wars: 1918-1938» [La ciencia
ficción de entreguerras: 1918-1938], en Neil Barron (ed.), Anatomy of Wonder. A Criti-cal Guide of Science Fiction [Anatomía de la maravilla. Guía crítica de la ciencia fic-ción], New York – London, R. R. Bowler Company, 19873, p. 77.
60 José Luis Calvo Carilla (op. cit., p. 273), evoca otra pareja que pudo tener pre-sente nuestro autor, la de los protagonistas de la novela alegórica de Baltasar GraciánEl Criticón (1651-1653-1657):
Rememorando las alegorías que visitan Critilo y Andrenio, los heróes de la novelade Araquistáin se maravillan ante las islas del fantástico archipiélago perdido. Pero,también como en el caso de los dos viajeros gracianescos, cada aventura les hacevivir peligros sin cuento y, aunque sirve para estimular su curiosidad intelectual,aleccionarles y crearles expectativas de nuevas experiencias políticas y sociales, ala postre termina por sumirlos fatalmente en un profundo desengaño.
tud, los diálogos tienden a expresar las relaciones de camaradería, no exen-tas con todo de alguna tensión, que propiciaba la convivencia en un espacioen que «la noción de la soledad y del peligro intensificaba los sentimientosde común humanidad» y, por lo tanto, la tolerancia mutua. En ese micro-cosmos social, Araquistáin hace hincapié en el hecho de que los orígenes tandistintos y la diferente inteligencia y preparación, que en la tierra de partidapodían constituir barreras de clase infranqueables, se supeditaban en el bar-co al afecto suscitado por las cualidades intrínsecas de cada uno, tal comose pueden observar en acción, antes y después del naufragio. Unos informessintéticos de sus antecedentes completan esta presentación de los persona-jes, ya individualizados. Entre ellos destacan los dos de la futura odisea ma-rítima, Antonio Ariel y su amigo inseparable, Plácido Sánchez. El primeroparece un reflejo del autor joven: tras rechazar la vida burguesa que le pre-paraba su familia, se había embarcado para emanciparse y el mar le atraíacomo fuente de maravilla y aventura, perspectiva que le hacía amoldarse alos rigores del oficio antes de adoptar otro más acorde con su cultura (ymiopía), mientras que el segundo aparece como su complemento proletario,cuyas ideas anarquistas en bruto precisaban la verbalización prestada porel amigo cultivado para adquirir claridad en la conciencia, de acuerdo conla función asumida por el intelectual izquierdista frente a las masas.
El enorme respeto del marinero libertario hacia Antonio Ariel adopta enocasiones matices de dependencia, que podría interpretarse tanto una mani-festación latente de homofilia, dada la aversión o temor casi inexplicablesque siente el primero ante las mujeres, como una fantasía simbólica de unempeño político extremo: «Plácido no concebía más amores que por la Re-volución Social». No obstante, Araquistáin esquiva la posible tentación depolitizar en extremo la ficción, cosa que se oponía a sus prácticas literarias,y precisa que la cercanía de los dos marineros se debía más bien a «una co-mún tendencia a concebir el mundo y la vida como algo independiente yespontáneo», esto es, a su desconfianza hacia esquemas preconcebidos. Porlo demás, la rareza del comportamiento del marinero frígido puede deberseasimismo a la voluntad de centrar la historia en el compañero más joven,que siempre toma la iniciativa, incluida la amorosa en las dos últimas partesde la obra, mientras que el mayor, al supeditar sus acciones a la voluntad delamigo, tiende a subrayar el protagonismo de este, de forma análoga a cómoSancho Panza realza la figura de Don Quijote. Al mismo tiempo, se previeneasí con habilidad la dispersión de la trama en el marco ficticio, que resultaasí reforzado por la focalización en un único personaje activo a lo largo dela sucesión de descripciones de islas imaginarias. Este procedimiento, quees el mismo seguido por Melville y, antes, por Swift, se suma a la coherenciade la actuación de los protagonistas para dar la impresión de que se trata deuna obra orgánica, una novela sui generis, y no una simple yuxtaposiciónmás o menos artificial de novelas cortas. De este modo, si bien la materia yhasta el subgénero de la ficción cambian con cada isla, Antonio y Plácidosirven de sólido hilo conductor. La perspectiva de la narración es siempre
la suya y, además, lejos de ser meros testigos como en la novela predecesorade Moszkowski, intervienen en el devenir de cada isla, primero de formamás pasiva, como en la de los Inmortales, en la que desempeñan más bienla función tradicional del visitante de Utopía de observar, preguntar y recibirlas explicaciones pertinentes, en este caso irónicas, hasta que su presenciasugiere a los Inmortales cómo recuperar la ansiada capacidad de morir acosta de la integridad de nuestros náufragos, cuya sangre perecedera podríasustituir a la indestructible de los nativos. En la segunda isla, será asimismosu excepcionalidad respecto a las normas de la sociedad visitada, como des-conocedores de la virtud de la piedra zahorí, la que los pone en trance dehacerse con el poder y salvar a los isleños de mineral tan poco discreto,mientras que en la de las armoricanas no sólo escapan a la lenta ejecuciónamorosa que se les tenía reservada como varones, sino que consiguen con-vencer a una de ellas, Budiña, para que escape de esa utopía femenina,atraída por Antonio Ariel, lo que podría sentar las bases de una revoluciónen ese matriarcado.
En la última parte, que se desarrolla en el barco, el Abraham Lincoln, quelos ha rescatado junto con otros prófugos, el tema político sugerido en elprimer capítulo vuelve a primer plano, en torno a los conflictos que suscitala disputa por la posesión de la mujer, que hace entender a ésta el modo enque se ejerce (o lo contrario) el poder femenino en una sociedad dominadapor el sexo masculino, permitiéndole resolverlo en una prolongación iróni-camente alternativa al matriarcado de Armórica. De esta manera, se recobraen alguna medida la tranquilidad en un buque que Araquistáin presentacomo una imagen invertida del Amboto, cuya armonía se opone a la luchaentre ideologías y nacionalismos que convierte la vida en el Lincoln en uninfierno demasiado parecido al de su referente, el mundo real de entregue-rras, el cual se simboliza de forma casi alegórica en los distintos marinerosrivales, cuyos compromisos ideológicos respectivos se cargan de connota-ciones claramente negativas, incluso el soviético. Curiosamente en un autorcon la trayectoria de Araquistáin, es como si sus preferencias más profundastendieran más bien hacia un humanismo universalista cifrado en la solidari-dad entre las personas como individuos capaces de pensar y actuar por símismos por el bien de todos, frente a los comportamientos dictados a prioripor unas convicciones políticas enfrentadas. Armonía frente a dialéctica.Pero, aun sin considerar que el socialismo de Araquistáin tiene fuertes raíceshumanistas, por derivar de un deseo constante a lo largo de toda su vida demejorar las condiciones de vida materiales de la mayoría, no hará falta repe-tir que el propósito del viaje imaginario suele ser precisamente el de criticarlas doctrinas tenidas por inhumanas, entre otras cosas, por su rigidez reaciaal matiz, y El archipiélago maravilloso no es una excepción a este respecto.Incluso puede entenderse como una especie de proceso educativo por el queel protagonista confirma su cualidad de espontaneidad e independencia has-ta ser capaz de renunciar en el último capítulo a un prejuicio muy arraigadoque el autor atacó en varias ocasiones en su obra de ficción, como hemos
visto: el de la obligación de la monogamia sólo para las mujeres. Así acabanen el Lincoln las aventuras que había buscado al embarcarse en el Ambotoy, tras reencontrarse con sus camaradas, el círculo se cierra, reafirmándosefinalmente la unidad profunda del libro, una unidad en la diversidad.
Si el marco narrativo sugiere por su solidez la atención que había presta-do Araquistáin a la construcción de una estructura coherente, el examen decada isla por separado indica una búsqueda complementaria de variación,así como una experimentación con modelos especulativos internacionalesque acreditan su originalidad dentro del panorama narrativo hispánico. Delas tres, la primera es la más extensa y elaborada conceptualmente. SegúnEugenio de Nora, «cunde en ella un espíritu zumbón y volteriano [...] cuyoorigen concreto no me parece aventurado buscar en un cansancio y reacciónpeculiares, y previsibles en un escritor de convicciones socialistas, frente alos postulados del fideísmo y “eternismo” unamunianos»61. Esta observaciónrevela la buena intuición del crítico, que no conoció seguramente las pági-nas manuscritas de Ucronia en que Araquistáin reconocía la inspiraciónunamuniana de su visión humorística de una sociedad de inmortales, con-forme a los anhelos obsesivos que Miguel de Unamuno había expresado ensu libro más influyente Del sentimiento trágico de la vida (1912), en el queesos deseos se combinan con un ansia de fe religiosa como única esperanzade permanencia en cuerpo y alma, según la promesa cristiana de la resu-rrección de la carne. Araquistáin, cuyo humanismo se cifraba en la interven-ción en la realidad sin distracciones místicas, rechazó rotundamente comopueril una preocupación que no llevaba a ninguna parte en la práctica, comose atrevió a escribirle al propio Unamuno en una carta de 191262, dondetambién reconocía su «exceso de escepticismo», al menos en materia filosó-fica, un escepticismo que permea precisamente todo su viaje imaginario.
La respuesta ficcional de Araquistáin es de una profunda ironía. Unamunono parecía concebir otra clase de inmortalidad que la prometida por la reli-gión, sin tener apenas en cuenta el progreso técnico, hacia el que sentía unaprofunda desconfianza. Sus referentes eran de naturaleza espiritual y derancia tradición. En cambio, en la civilización tangaroa de la primera isladel archipiélago maravilloso, la inmortalidad se ha conseguido con medioscientíficos, materialistas, tras haber pasado por el sarampión religioso, tal
—————61 La novela española contemporánea, op. cit., p. 78.62 La carta, fechada en Múnich el 21 de diciembre de 1912, se conserva entre los
papeles de Unamuno en Salamanca y la dio a conocer María Dolores Gómez Molledaen El socialismo español y los intelectuales. Cartas de líderes del Movimiento Obrero aMiguel de Unamuno, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980, p. 474:
Pero de eso de nuestro destino después de muertos no me preocupo. [...] Eso de in-quietarse por lo que será de nosotros después de la muerte y de pedir tan vehemen-temente la inmortalidad me parece sólo una forma del instinto de conservación,por muy quintaesenciada que se presente. No quisiera hacerle el más leve daño, pe-ro no puedo menos de creer que esa modalidad del sentimiento religioso es una ca-racterística de la infancia y la caducidad del espíritu.
como narra Araquistáin en un magistral ejercicio de historia ficticia en elcapítulo titulado «La civilización tangaroa». La evolución de las creencias,cuyo origen está en el miedo a la muerte, refleja en líneas generales la deEuropa, incluida la alianza entre el trono y el altar, bajo la amenaza del in-fierno, y su disolución gracias a la disidencia racionalista. El triunfo de estafrente al clero se había traducido en una liberación de energías en cienciasy artes, porque, sin la fe, la única inmortalidad que parecía al alcance era lade la fama. El auge resultante recuerda al experimentado en Occidente enla época de Araquistáin por razones parecidas, pero llega más allá, pues lostangaroas incluso habían podido comunicarse con otro planeta, Aitopu, aúnmás adelantado, pero que acaba destruido por un cometa, como cuenta Ara-quistáin en una minificción astronómica y apocalíptica que precede casi deinmediato, preparándola, el encauzamiento de la narración en los moldesdel scientific romance, incluida su vertiente distópica. En efecto, un profetao filósofo, Mikolu, había convencido a los tangaroas de que supeditaran to-do a la búsqueda de la inmortalidad con el único método práctico: «la in-mortalidad corpórea ha de ser un descubrimiento científico». Al paso, habíarecibido plenos poderes para alcanzar ese objeto, con lo que la sociedad tan-garoa se había vuelto totalitaria, como las que estaban asentándose entoncesen Europa. Sin embargo, nuestro autor no abandona el registro humorístico,como cuando alude a que el descubrimiento de que una alimentación redu-cida a tres o cuatro plantas prolongaba la vida y «los carnívoros y dipsoma-níacos observaron con desconfianza el giro que iba tomando el asunto ytemieron que todo aquello acabase en declarar obligatorios el vegetarianis-mo y la abstinencia alcohólica». Afortunadamente para ellos, se descubriópor fin una vacuna contra la muerte, la biolina, que hasta tenía la virtud dedetener el envejecimiento, de manera que todos se encontraban permanen-temente en su plenitud biológica. De acuerdo con la perspectiva materialistaadoptada, destaca el hecho de que la biolina no sea ninguna poción mágica.Araquistáin describe con bastante detalle su principio y procedimiento deobtención química en un discurso que persigue crear una impresión de ve-rosimilitud científica, de modo que la biolina es el novum o innovación deorden científico o tecnológico, o seudocientífico o seudotecnológico, quesirve de motor a la historia y la ubica indudablemente en la ciencia ficción.
A partir de ahí, el desarrollo de los acontecimientos se presenta comouna cadena que se puede deducir racionalmente de esa innovación, empe-zando por el entusiasmo y la aparición de una especie de paraíso terrestre(«la fortuna común de ser inmortales disipó los sentimientos de rivalidad,envidia y odio que hasta entonces les habían separado y acibarado la exis-tencia, y en su lugar brotaron afectos fraternos, armoniosas costumbres ymuy gentiles modales»), un paraíso no reñido con un desahogo de la agresi-vidad a costa de las islas vecinas, gracias a la invulnerabilidad que les apor-taba la biolina, tal como se había demostrado en una escena de negra comi-cidad, cuando la prueba de la inmunidad a accidentes y violencias se hacecon un pensador rival de Mikolu y adversario de la inmortalidad, el cual ni
aun decapitado perdía la vida. El sueño de siglos se había cumplido sin vuel-ta atrás. Entonces van surgiendo las verdaderas consecuencias de la inmor-talidad para nuestro autor desde el punto de vista social (y no individualcomo en Unamuno) que más le interesaba. Frente a la longevidad universalpredicada por George Bernard Shaw en su descomunal pentateuco dramáti-co Back to Methuselah [Volviendo a Matusalén] (1921), Araquistáin se adhie-re a la opinión más común en los primeros cultivadores del scientific roman-ce de que la inmortalidad conduce socialmente a la esterilidad63. Así, la ma-yor parte de esta sección se dedica a describir sus efectos a largo plazo: ladisolución del Gobierno y de todo rastro de organización social, salvo elnombramiento de Mikolu como rey de la isla, lo que en esas circunstanciasequivalía a hacerlo bufón y esclavo de todos; la desaparición del amor alvolverse innecesaria la perpetuación de la especie; el aburrimiento por ha-berlo hecho y visto ya todo, del que los tangaroas sólo podían escapar gra-cias a la demencia, esto es, creyéndose mortales de nuevo y obrando en con-secuencia de forma igual de risible que los seres perecederos, si se observandesde una óptica satírica: nuestro autor aprovecha esta galería de falsosmortales para burlarse del amor romántico, de la vanidad social (los loque-ros son «cazadores de cintas, medallas y títulos nobiliarios son hijos de anti-guos comerciantes que quieren borrar con hipotéticos honores los humildesorígenes de sus padres») y de otras necedades varias.
La filosofía y la ciencia también quedan ridiculizadas en el hospital delos locos, en el que Araquistáin no perdona a nadie en cuestión de preten-siones intelectuales, acabando así la labor de demolición iniciada en el capí-tulo anterior, dedicado a repasar los logros de la cultura tangaroa reunidosen un Panteón gigantesco. De la burla del autor no se salva prácticamenteninguna de las actividades supuestamente superiores, ni las bellas artes, nila música, ni la literatura, ni tampoco la ciencia ni la técnica, que desempe-ña un papel preponderante y, al mismo tiempo, contraproducente. La fanta-sía de Araquistáin a la hora de imaginar inventos es inagotable y, aunque laextravagancia de muchos de ellos podría recordar las máquinas presurrealis-tas de Raymond Roussel mucho más que los gadgets o chismes de la cienciaficción pulp y tecnocrática de Hugo Gernsback, por ejemplo, casi todos ellosresponden a un propósito práctico de facilitar la vida. Otra cosa es que susefectos acaben siendo, en germen, tan negativos como los de la inmortali-
—————63 Según Brian Stableford, en una entrada dedicada a este tema («Immortality»
[Inmortalidad], en John Clute and Peter Nichols, The Encyclopaedia..., op. cit., pp.615b-616), «Walter Besant's The Inner House (1888) proposes that immortality wouldlead to social sterility —an opinion echoed by many later writers, including MartinSwayne in The Blue Germ (1918)» [La casa interior (1888), de Walter Besant, defiendeque la inmortalidad llevaría a la esterilidad social, una opinión de la que se harán ecomuchos escritores posteriores, incluido Martin Swayne en El microbio azul (1918)].Estas dos novelas tienen bastantes puntos en común con la narración de Araquistáin,aunque este hace hincapié sobre todo en el destino colectivo de los tangaroas, másque en el de unos individuos determinados, como en aquellos precedentes ingleses.
dad. Así, por ejemplo, las aceras rodantes en las ciudades atrofian los miem-bros de los tangaroas; las «máquinas pensantes» escribían y hablaban y sus-tituían con ventaja a los políticos parlamentarios, que al final se suprimenpor inútiles, mientras que la facilidad de dedicarse a las actividades intelec-tuales y creativas gracias a estos aparatos propicia la igualdad de oportuni-dades para las mujeres y su renuncia a la reproducción... De esta manera,Araquistáin aprovecha el recurso al maquinismo para mofarse del procesoya iniciado en su tiempo de una presunta menor exigencia de la mente porel recurso a las facilidades mecánicas: «cuanto mayor era nuestro progresomecánico, más se acentuaba nuestro retroceso espiritual. Las máquinas, quese inventaron como auxiliares de la inteligencia, acabaron reemplazándola,como un esclavo que usurpa el trono de su señor natural». Esta idea no era,ni mucho menos, excepcional entre los intelectuales de la época, al menoslos de cultura europea libresca, muy reticentes ante la mecanización, perono hay que perder de vista que la Gran Guerra había puesto trágicamentede relieve hasta qué punto el avance tecnológico podía volverse destructivo.Como señala Mikolu, la búsqueda de la inmortalidad también perseguíaatajar una carrera hacia el abismo: «antes de que un exceso de maquinismonos arrastrase, por desuso físico y psíquico a un estado de barbarie prehistó-rica, como ya lo anunciaba el hecho de que las guerras más feroces las sos-tuvimos en la época de mayor progreso mecánico, y era natural, porque se-gún se desenvolvía la técnica, se embotaba la sensibilidad humana». Por lotanto, la tecnofobia de Araquistáin no era necesariamente reaccionaria; setrataba más bien de no renunciar al ejercicio del intelecto en aras de la co-modidad. A esto se añade que Araquistáin se hurta a una postura tajantegracias al ejercicio continuo de la ironía. Es su gracia la que puede explicarsobre todo el placer literario que nos brinda su ingenio, repartido a raudales.El didactismo implícito de una sátira cuyos blancos superan mucho el pieforzado del pensamiento de Unamuno se matiza donosamente mediante elhumor. Desde este punto de vista, «La isla de los Inmortales» constituye unbuen scientific romance al estilo británico64, superior quizás a muchos de sus
—————64 Brian Stableford (en Scientific Romance..., op. cit, p. 10) se refiere a la función
didáctica del género en unos términos que se pueden aplicar directamente al libro deAraquistáin:
The lessons of scientific romance always had the power to change our minds bymodifying our world-views, and they always have the intention, no matter how thi-ckly coated they are with the sugar of mere amusement. [...] There is a crusadingfervour about much scientific romance, because many writers consciously used itas a way of taking arms against the idols of the tribe and the idols of the theatre:false beliefs handed down by tradition and popular follies of the day. The weaponsadopted to this purpose are varied, including melodrama and satire as well as rea-soned argument, but in every scientific romance the noise of the battle can beheard. [Las lecciones de la novela científica siempre han tenido la capacidad decambiar nuestras mentes al modificar nuestras visiones del mundo, que es lo quepersiguen siempre, por mucho que doren bien la píldora con el azúcar de la pura
posibles modelos y, en cualquier caso, muy destacable en la literatura enlengua castellana.
La aportación histórica de Araquistáin no se limitó a esta aclimataciónmagistral del viaje imaginario moderno, ya plenamente fictocientífico. Lasegunda sección, dedicada a la descripción de la isla de los Zahoríes, aban-dona la ambientación futurista en favor de una recreación, también en claveirónica, de la novela de aventuras exóticas. Como corresponde al género, laacción en esta parte es más ágil que en «La isla de los Inmortales», que esmucho más discursiva y a veces hasta cientifista en exceso, a causa de laminuciosidad de las explicaciones, cuya fantasía no siempre compensa sumorosidad. La búsqueda de la verosimilitud en la especulación, que parecemuy propia de esta ciencia ficción naciente en un momento en que el públi-co hispano no estaba todavía demasiado familiarizado con sus motivos, nose abandona en «La isla de los Zahoríes», pero se basa en una concepciónabierta de la realidad. Frente a un positivismo estrecho, Araquistáin defien-de otras vías de conocimiento que den cuenta de las maravillas del mundo,aun de las inexplicables. Antonio Ariel reprocha al «pobre materialista» desu compañero libertario que crea que «un rascacielos de cien pisos es mássólido que un cuento de hadas o una ley científica más duradera que un mi-to» y afirma que «nada hay más real, sin embargo, que las fantasmagorías».Más adelante, la existencia de unas piedras que, pulidas, permiten ver lasintenciones y los deseos de los mirados con ellas se considera un milagroque puede tener o no una «explicación científica», porque la ciencia «poquí-simo es lo que puede decir de tanta y tanta maravilla del mundo». Sin em-bargo, aunque se desconozca la causa de esta propiedad única en toda laTierra, «lo cierto es el hecho»: se trata de algo material, no mágico o fabulo-so, de manera que se preserva el principio del desarrollo racional de la pre-misa, que es en este caso la capacidad de descubrir los pensamientos másocultos mediante un artefacto. Con todo, la ausencia de una dimensión tec-nológica, a diferencia de «La isla de los Inmortales» y de conformidad conel carácter primitivo de la sociedad descrita, aleja la de los Zahoríes de lospatrones de la novela científica en beneficio de un planteamiento más tradi-cional del viaje imaginario, en el que no se focaliza tanto el universo repre-sentado como la experiencia del personaje, que pasa de ser sobre todo testi-go a convertirse en catalizador de una doble transformación, la de sus valo-res y la de la sociedad ficticia en la que irrumpe65, tal como ocurre al final
—————diversión. La novela científica se caracteriza a menudo por su afán de proselitismo,porque muchos escritores la utilizaron conscientemente como una manera de lu-char contra los ídolos de la tribu y los ídolos del teatro: creencias falsas heredadasde la tradición y locuras populares de la actualidad. Las armas usadas al efecto sonvariadas e incluyen el melodrama y la sátira, además de la argumentación razona-da, pero el ruido de la batalla puede oírse en cada una de ellas].
65 Según John Rieder, en Colonialism and the Emergence of Science Fiction [Elcolonialismo y la aparición de la ciencia ficción] (Middletown, CT, Wesleyan Univer-sity Press, 2008, p. 35), «the main function of the imaginary land's marvelous features
de esta parte, cuando los isleños ofrecen la corona al protagonista, que noconoce supuestamente, por su condición de forastero, las tentaciones delcristal maravilloso. Aunque no la acepte, su presencia parece facilitar quelos nativos se convenzan de la necesidad de destruir la cantera y, con ella,el peligro que representaba para la Humanidad, bajo la guía del misionero,padre Javier, que se encargará desde entonces de poner «la primera piedrade una civilización que encierre lo bueno de todas las civilizaciones, que noes sino la serena resignación a que los demás no nos tengan por genios nipor santos, fingiendo que lo ignoramos y obligándoles sólo a que no nos lohagan saber con excesiva acritud o malicia». Esta es la lección de sentidocomún de esta parábola en favor del disimulo como preservativo del derechoa la intimidad frente a las pretensiones del naciente psicoanálisis, objeto dela sátira, según las declaraciones citadas del autor en Ucronia. Araquistáinno se mete con los fundamentos científicos del nuevo método, sino que ex-plota sus posibles repercusiones en el trato social, abundantemente ilustra-das en los asesinatos el único día en que se autoriza el uso de los cristales.Las familias, los grupos sociales se enzarzan en luchas cruentas al descubrirlo que sienten verdaderamente unos por otros. La carnicería se narra contécnicas carnavalescas y, como suele ser habitual en este tipo de escritura,sirve de vehículo a una burla del poder: cultural, con la muerte de los poetaspor rivalidades de escuela; económico, cuando «las clases del comercio seasesinaron en gran escala, al ver que cada tendero quería la ruina del deenfrente», como imagen del funcionamiento de la libre competencia; políti-co, en fin, al matarse los partidarios de unos y otros, mientras sus jefes, por«sus deberes para con la patria» se guardaban muy bien de dejarse arrastrarpor ese apasionamiento por la cosa pública que se repetiría tan trágicamenteen la España una década después, mientras que los militares desmentían suprofesión al no exponerse, por conocer ya todos su cobardía común. En supesimismo radical, Araquistáin no deja títere con cabeza: la sociedad estátan podrida por los vicios del ser humano que sólo la tolerancia mutua, ba-sada convencionalmente en la mentira, la vuelve soportable.
Este pesimismo contrasta con la actitud autosatisfecha de mucha litera-tura occidental de aventuras, especulativa o no, en la que se daba por su-puesto que los blancos intervenían en la sociedad colonizada por el propiobien de ésta, con todos los matices que imponen las diferencias entre lasobras, algunas de las cuales ponen en duda la conveniencia de los procesosde aculturación (por ejemplo, Les Immémoriaux [Los inmemoriales, 1907],
—————was to provide critical, subversive analogies with the norm, the plot's point of depar-ture in both a geographical and axiological sense; and the central effect of the voya-ger's journey and return was the transformation of his values». [La función principalde los rasgos maravillosos del país imaginario es aportar analogías críticas y subver-sivas respecto a la norma, que es el punto de partida del argumento tanto en el senti-do geográfico como en el axiológico, y el efecto central del viaje y regreso del viajeroes la transformación de sus valores].
de Victor Segalen, que no es, por lo demás, una novela de aventuras exóti-cas, por mucho que esté ambientada en las islas del Pacífico). Aunque eltriunfo final del padre Javier parece acorde con lo que el estudioso JohnRieder llama «missionary fantasy» [fantasía misionera]66, Araquistáin noaprueba verdaderamente la cosmovisión colonial, por lo demás muy impo-pular entre los intelectuales progresistas entonces en España. Por el contra-rio, y fiel al propósito desenmascarador de estas «aventuras fantasmagóri-cas», subvierte sutilmente la supuesta superioridad de los occidentales,aprovechando una acusación muy corriente, pese a su excepcionalidad enlas sociedades no europeas: la del canibalismo. En el banquete ofrecido a losnáufragos por el monarca de los Zahoríes, Araquistáin pone en boca de losindígenas una apología de la antropofagia que, en nuestra opinión, no lecede en mucho a la modesta proposición swiftiana67. El sacrificio y degluti-ción de los prisioneros de guerra, permite ahorrar provisiones, reducir elnúmero de enemigos, aliviar la presión demográfica en caso de derrota (alhacer los enemigos lo mismo con los zahoríes prisioneros), simplificar lastratativas diplomáticas («pues no podemos menos de pensar que el enemigode ayer es algo nuestro desde el momento en que se ha nutrido con algunode nuestros amigos o parientes») y, sobre todo, evitar muchas contiendas,porque se quita de en medio definitivamente a los camorristas y revoltosos.Estos argumentos, que ponen en evidencia indirectamente las masacres que,sin poderse invocar «una necesidad, la de alimentarse, como base del dere-cho a matarlos», habían acabado con la vida de millones de jóvenes euro-peos entre 1914 y 1918, se complementan con el de la mayor dignidad de lacarne humana en la cadena alimentaria, pues si la carne sienta mejor queunas verduras, mejor lo hará la de un depredador que la de un herbívoro, ymejor la del hombres, «pues ya se sabe que el hombre es la más fiera de lasespecies», con lo que se abunda irónicamente en el extremo belicismo hu-mano, demostrado tan claramente en Europa hacía poco. La sangría de en-tonces no había hecho sino corroborar que la naturaleza humana no se po-dría modificar en miles de años, como afirma pesimista el misionero, el cual
—————66 En Colonialism..., op. cit., p. 31:
Another pervasive ideological formation is the missionary fantasy: Although weknow that our arrival disrupts the traditional way of life here, we believe that it ful-fills the deep needs and desires of all right-thinking natives. Here, disavowal of theobvious consequences of colonial invasion is so powerful as to quite often over-power any conscious recognition of it. [Otra construcción omnipresente es la fanta-sía misionera: aunque sabemos que nuestra llegada trastorna el modo de vida tra-dicional allí, creemos que satisface las necesidades y deseos profundos de todos losnativos juiciosos. El rechazo de las consecuencias evidentes de la invasión coloniales tan potente que bastante a menudo se sobreponen a cualquier reconocimientoconsciente de ello].
67 A Modest Proposal For Preventing the Children of Poor People in Ireland fromBeing a Burden to Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Pu-blic (1726).
actúa como portavoz ideológico, introduciendo la perspectiva antropológicatambién fundamental en el maestro Swift. Los occidentales bien podíancreerse mejores por no alimentarse de sus prójimos, pero en el fondo hacíanlo propio, sólo que con el sarcasmo añadido de un moralismo hipócrita:
La antropofagia es universal, aunque no tan franca como aquí. Nuestraglorificada civilización europea es la más vampira de todas, la que devoramás vidas, la que chupa más sangre. Entre usted en una fábrica, en unamina, en un barrio pobre de nuestra cacareada Europa, y verá cuántoscadáveres ambulantes encuentra, comidos por la falta de pan y aire, porel frío polar y por el calor tórrido, por la tuberculosis, por el esfuerzoabrumador y mecánico a que están condenados desde que nacen hastaque sucumben un día, sin llegar casi nunca a viejos, sin más descansoque el del hospital y el de la muerte. ¡Esa sí que es una antropofagia sinentrañas, amigo mío! Es la peor de todas. Me dirá usted que eso es la ci-vilización y el progreso. No lo dudo; pero ya que es incorregible la natu-raleza humana, o sólo corregible al cabo de siglos de siglos, prefiero estesalvajismo ingenuo y sin hipocresía a ese otro pérfido, vergonzante ymucho más inhumano que se disfraza de palabras sonoras y mentidas.
La sátira del viaje imaginario de Araquistáin llega en estas páginas a unode sus mayores puntos de implacabilidad y de eficacia en su recurso cons-tante a la ironía, con un mayor equilibrio quizá en sus elementos que en «Laisla de los Inmortales», cuyo esquema reproduce, por lo demás, como ele-mento estructurador que parece perseguir una armonización de las distintaspartes mediante un juego de paralelismos. También en «La isla de los Zaho-ríes» se suceden las peripecias marineras (llegada a la isla y recibimiento porlos nativos, comunicación con ellos gracias a un intérprete de origen espa-ñol, lo que contribuye a la verosimilitud realista también en el plano lingüís-tico, etc.), el repaso histórico de la civilización zahorí como parábola de laevolución de la sociedad y reflejo metafórico de la europea, la explicaciónensayística de su ideología y sus costumbres o la descripción irónica de susconsecuencias prácticas mediante una intriga en que los protagonistas des-velan su carácter y sus cualidades hasta verse obligados a irse de la isla,primero, o a hacerlo por su propia voluntad, como en esta segunda sección,todo lo cual configura una construcción ficticia uniforme y variada al mis-mo tiempo, que parece avanzar a saltos, pero cuya unidad orgánica se des-prende asimismo del crecimiento de los personajes como agentes de la ac-ción, de su capacidad de sobreponerse a las circunstancias hasta el capítulofinal. Pero antes habrán tenido que pasar por otra isla, «Nueva Armórica»,en cuyo relato influirán poderosamente los modelos de una narrativa taninspirada en la expansión colonial como la de aventuras exóticas, la demundos perdidos o arqueoficción, que el autor subvierte, además de ponerlatambién al servicio de su combate contra los ídolos ideológicos, siendo estavez su objeto el espinoso tema del feminismo.
Según John Rieder, «lost-race fiction, while registering the whole rangeof internal debate, derives its fundamental «mithic» power from the way itnegociates the basic problem of ownership by simultaneously reveling in thediscovery of uncharted territory and representing the journey as a return toa lost legacy, a place where the travellers find a fragment of the own historylodged in the midst of a native population that usually has forgotten theconnection»68 [la ficción sobre pueblos perdidos, aunque registre la gamaentera del debate interno, deriva su fuerza «mítica» fundamental de la ma-nera en que trata el problema básico de la propiedad al deleitarse en el des-cubrimiento del territorio inexplorado a la vez que se representa el viaje co-mo un regreso a un patrimonio perdido, un lugar donde el viajero encuentraun fragmento de su propia historia en el medio de una población nativa quenormalmente ha olvidado la conexión]. En este tipo de novela, el exploradoraccedía al lugar remoto, donde pervivían milagrosamente los vástagos deaquellas razas antiguas e imponía su virilidad seduciendo a la soberana(como en She [Ella], 1886, de Henry Rider Haggard) o masacrando a losnativos, hombres o animales (como en The Lost World [El mundo perdido],1912, de Arthur Conan Doyle), por no citar más que las novelas más conoci-das de la modalidad. Esta narrativa romántica y de gran aceptación popularpudo influir en la revitalización del viaje imaginario, con el que está empa-rentado al menos en lo que respecta al motivo fundamental de la explora-ción de un lugar ignoto, aunque las intenciones sean opuestas: mientras queel viaje imaginario persigue cuestionar la sociedad de origen, en la arqueo-ficción predomina en general la aventura y la comodidad de la ideologíaimperialista. Sin embargo, el éxito innegable de la especie pudo llevar a au-tores inconformistas a darle la vuelta, en fábulas que deconstruían cualquiersuperioridad. Por ejemplo y por no mencionar que dos obras traducidasantes de la publicación de El archipiélago maravilloso por dos miembros dela misma promoción novecentista que Araquistáin69, el relato The Countryof the Blind (1904), de Wells, o la novela Le Peuple du pôle (1907), de CharlesDerennes, convirtieron en parábolas complejas la ironía de unas situacionesen que la vulnerabilidad del explorador en el mundo perdido se combinabacon el convencimiento de su mayor valía frente a los invidentes de la ficciónde Wells o los dinosaurios inteligentes de Derennes, aunque demostrase consus actos que era más ciego y bestial que los supuestos inferiores. Un plan-teamiento similar, pero aplicado a las relaciones entre los sexos, adoptaríaCharlotte Perkins Gilman en Herland [El país de ellas] (1915), donde describelas reacciones de tres varones que acceden a una sociedad ideal formadaexclusivamente por mujeres que se reproducen por partenogénesis y vivenen una arcadia vegetariana, igualitaria y sin agresividad. El angelismo de
—————68 Colonialism..., op. cit., p. 40.69 H. G. Wells, El país de los ciegos y otras narraciones, traducción y prólogo de
A[lfonso] Hernández Catá, Madrid, Fortanet, 1919, y Carlos Derennes, El pueblo delPolo, traducción de Manuel Abril, Madrid, Jiménez y Molina, 1921.
esta utopía, verdadero libro germinal del feminismo separatista, contrastacon la violencia con que se extirpa a los varones (y al paso a las disidentesy a toda persona de piel oscura) en Mizora (1890 en volumen), de Mary E.Bradley Lane, que también funde utopía, viaje imaginario y mundo perdido.No existen indicios de que Araquistáin hubiese leído estos precedentes nor-teamericanos de su isla de genocidas de la gente masculina, pero el trata-miento del asunto, que él pretendía una sátira de las corrientes que obrabanpor despojar al varón de «sus poderes tradicionales», revela que habíaaprendido la lección de ambigüedad de Wells o Derennes, mientras queaprovechaba a efectos paródicos el tirón popular de la arqueoficción deaventuras, por una parte, y de la erótica, por otra, en preparación de la po-bre imagen que ofrece del varón rijoso y violento en la sección final, ya co-mentada.
La primera inversión de los tópicos de la arqueoficción es que no son losprotagonistas quienes descubren la comunidad perdida, sino que son lashabitantes de ésta quienes descubren a los viajeros, enteradas perfectamen-te como están de lo que ocurre en el mundo exterior. Antonio Ariel y Pláci-do Sánchez parecen haber escapado de sus penas al descubrir y abordar unbuque (que no es otro sino el Abraham Lincoln que al final los llevará devuelta a casa), pero pronto se dan cuenta de que está vacío y, más tarde, dela razón de ello: las féminas de una isla vecina se han llevado a sus tripu-lantes de buen acuerdo, como harán también con nuestros dos náufragos.Pues, ¿cómo no aceptar acompañarlas si prometían gratuitamente todas lasdelicias sensuales de las que estaban bien racionados en Europa y corres-pondían todas, además, a la fantasía erótica típica de la arqueoficción po-pular?:
Una treintena de mujeres blancas, blanquísimas, recorría el buque en to-das las direcciones. Predominaban las de pelo color de oro viejo, queunas llevaban desatado, al viento, como una bandera, y otras tejido entrenzas; pero también las había cetrinas, con la cabellera de un negrobrillante como el de la hulla. Cubríales un faldellín de vivos colores queapenas alcanzaba a la rodilla; era, con unos chapines de finísimo tejidode paja, todo su indumento. Todas eran altas, cenceñas y ágiles, de unaraza amazónica desconocida. Hablaban, muchas a un tiempo, un len-guaje extraño, que de vez en cuando recordaba, sin embargo, la fonéticade algunos idiomas europeos.
Esto era el paraíso de desnudeces polinésicas, pero de raza blanca, blan-quísima, cuya presencia tan lejos de Europa sigue hasta la hipérbole los pro-cedimientos de creación de verosimilitud en esta modalidad literaria. Segúnel informe histórico paralelo al de las dos islas anteriores, serían nada menosque las descendientes de una tribu céltica que, tras escapar del doble yugoromano y varonil, habrían ido recalando de isla en isla hasta llegar a NuevaArmórica, llevando a efecto, entre tanto, el dogma de su religión, a saber, «que
los hombres no son nuestros semejantes, sino nuestros tiranos, y que su ex-terminio está perfectamente justificado», empezando por los recién nacidosdel otro sexo. No se trata, sin embargo, de una temprana utopía lésbica de lasque fantasean sobre la desaparición total de los varones. El modelo ficticio deesta sociedad es tan antiguo como el mito de las amazonas. Aunque no se tratede una sociedad militar como la de las célebres guerreras, tampoco es unacomunidad pacifista: su objetivo final no es otro sino «conquistar para la mu-jer el imperio del mundo», lo que parece una vuelta del revés del propio impe-rialismo masculino ejercido al mismo tiempo sobre la mujer y sobre los pue-blos exóticos tenidos por colonizables. No obstante, el autor no se limita aproceder a una inversión puramente mecánica, como tampoco cae en el mani-queísmo inherente al discurso misógino (o misándrico). El desarrollo de losacontecimientos revela más bien que, si la mujer puede ser tan cruel o másque el varón, éste no deja de ser responsable de su propia pérdida.
La intriga de «Nueva Armórica» parte de la actitud que han de adoptarlos protagonistas ante la dulce tentación que se les presenta, especialmentea Antonio Sánchez, porque su amigo es inmune a los encantos femeninos.La guerra contra el macho de las armoricanas no es frontal, violenta al mo-do de los hombres, sino que se sirve de la libido incontrolada de estos parallevarlos a la muerte por agotamiento. A la sexualidad varonil desbocada,que se manifestaba tanto en las agresiones de que muchas mujeres eran víc-timas, aun dentro del matrimonio (imposición de los llamados derechosmaritales, doble rasero moral en cuanto a las relaciones eróticas, etc.), comoliterariamente en el triunfo masivo de la novela sicalíptica escrita mayorita-riamente de acuerdo con la sensibilidad y fantasmas masculinos, respondenlas armoricanas con la sumisión, llena de ironía, a la voluntad de placeregoísta de unos hombres que no salen precisamente favorecidos en la pintu-ra que hace de ellos Araquistáin. Salvo muy contadas excepciones, entre lasque se cuentan naturalmente nuestros dos marineros, la mayoría aprovechade buen grado las ventajas aparentes de limitarse a sus funciones de semen-tal o zángano, sin compromiso emocional o intelectual alguno. AntonioSánchez, en cambio, se propone entender racionalmente lo que ocurre enrealidad, en qué clase de mundo se han metido, antes de responder a losllamamientos de las sirenas. Su premio será el interés por él de Budiña, laintérprete que los ayudará a escapar, tras ver con sus propios ojos el sinoterrible que les hubiera esperado de no haber antepuesto la razón a la testos-terona y, sobre todo, enterarse de que la sociedad femenina no era, en elfondo, ninguna utopía libremente asumida, que había disidencias y desi-gualdades, como la que entrañaba la existencia de una clase sacerdotal ase-xuada como guardiana ideológica de la ansiada «Ginecocracia Universal»,el Estado feminista que Araquistáin acaba despachando con la imagen finalde esta sección, la cual ilustra la vanidad y pequeñez finales de la ambiciónutópica satirizada en todas y cada una de las islas, además de poder servirde ejemplo de la expresividad constante de su estilo: «Nueva Armórica eracomo una mosca posada sobre el horizonte».
La isla feminista rebajada metafóricamente a una mosca, los tangaroascomo aspirantes a monos para no sentir su inmortalidad, la degradacióncarnavalesca de los zahoríes...: Araquistáin parece complacerse en observarlo descrito con lentes empequeñecedoras, como quitándole trascendencia.Desde este punto de vista, no cabe duda de que El archipiélago maravilloso«es un libro caricaturesco y ligero, que no merece ser clasificado entre losutópicos», como escribirá de él en su continuación manuscrita. Esa ligerezase manifiesta mediante un humor derrochado a mansalva, pero se trata deuna comicidad que se dirige a la inteligencia y no a las tripas, inmune com-pletamente a la sal gorda y a los retruécanos pretendidamente chistosos quearrasaban entonces. También rechaza la arbitrariedad del humor vanguar-dista, que supeditaba el efecto total al puntual de cada greguería. Tampococae en la tentación de lo grotesco, a la que sí había sucumbido en Las co-lumnas de Hércules, al transformar a sus personajes en muñecos esperpénti-cos. Aunque se presenten satíricamente, salvo los marineros protagonistas,los habitantes de estos espacios imaginarios no carecen de dignidad trágica,por la misma grandeza de sus metas, independientemente de sus consecuen-cias risibles. El humorismo de la obra no resulta, después de todo, ni inhu-mano ni cruel, también porque su incisividad se basa fundamentalmente enuna ironía que remite a la mejor tradición británica, que Araquistáin cono-cía muy bien. Pese a sus ribetes de misantropía, se trata en el fondo de unaobra alegre, que se contagia de la vitalidad de los protagonistas y en la quela sátira no se contamina nunca con un moralismo pretencioso y cargante.Al contrario, lo más criticado en el fondo es la falsedad, la impostura y lasoberbia de todo aquello que se superpone de forma abstracta a la sencillezde la vida, al ideal de una humanidad sencilla y solidaria. Y esta enseñanzase reviste de todas las galas de una literatura amena y exigente a la vez, cuyacalidad merecería seguramente mayor reconocimiento. A pesar de sus pro-testas de humildad, Araquistáin era perfectamente consciente de su valor,de que se trataba de su obra de ficción más original, como mínimo, y proba-blemente de su obra maestra. No es de extrañar por ello que, una vez reavi-vado su interés primordial por la literatura, fuera el texto suyo que más seesforzara por reeditar, acompañado de una segunda parte con las aventurasde los demás marineros del Amboto, cuyo relato había prometido a la mane-ra cervantina en las últimas líneas de El archipiélago maravilloso. Pero estaes ya otra historia, la más bien triste de los sinsabores de un escritor exiliadoque intentó recobrar, no consiguiéndolo siempre, el estado de gracia litera-ria cuyo fruto habían sido estas «aventuras fantasmagóricas».
CRÓNICA DE UNA UTOPÍA TRUNCADA: UCRONIA
La derrota del bando republicano en la Guerra de España supuso para Ara-quistáin, como para muchos otros, la tragedia del exilio. Pese al alejamientodel país, mantuvo una intensa actividad de escritor político contra el totali-
tarismo, tanto el falangista impuesto por las armas como el comunista, alque se opuso también con todas sus fuerzas. Pero esta labor, sin duda mu-cho menos intensa que en el decenio anterior, le dejó el tiempo y la energíasuficientes para reanudar el curso de su carrera literaria. Su epistolarioabunda en testimonios en este sentido. Aparte de la redacción del dramasobre el Don Juan moderno víctima de las mujeres, que hizo traducir a otraslenguas en un empeño fallido por llevarlo a los escenarios, y de la novelapolicíaca ¡Yo soy el asesino!, que escribió como una suerte de guion cinema-tográfico, también hizo lo posible por resucitar los relatos de la etapa prebé-lica. En varias cartas pidió a sus corresponsales de España y otros lugaresque le consiguieran ejemplares de sus novelas de hoy, de algunas de las cua-les hizo copias mecanografiadas, tal vez para reeditarlas. Pero el objeto desus desvelos editoriales fue sobre todo El archipiélago maravilloso. En unamisiva a Luis Jiménez de Asúa, fechada en Londres el 7 de noviembre de194870, escribió:
Tengo bastante avanzada una novela titulada Ucronia (El País donde no exis-te el tiempo), segunda parte de El archipiélago maravilloso, que se publicóhace años y que usted quizás conozca. Quisiera publicar las dos partes jun-tas, pues en realidad son una sola novela, y a ser posible bellamente ilustra-da, ya que el asunto se presta y ello favorecería mucho a la venta.
Al parecer, se trata del primer testimonio conservado de la redacción dela continuación prometida. Su entusiasmo por el proyecto era grande. Unmes más tarde, volvió a aludir al conjunto de ambas obras en una carta eninglés a Albert Camus, escrita al parecer para participarle la impresión quele produjo el ensayo de éste Le Mythe de Sisyphe [El mito de Sísifo] (1942)71
y, quizá, para buscar apoyo para penetrar en el mercado editorial francófo-no con su viaje imaginario. ¿Estaba ya al corriente de que existía una posi-bilidad a ese respecto? En marzo de 1950, contestó al menos a una traducto-ra francesa agradeciéndole su disposición a verter la obra a su idioma72. No
—————70 Se conserva en el fondo de Jiménez de Asúa en el archivo de la Fundación Pa-
blo Iglesias, en Alcalá de Henares.71 Carta a Albert Camus, fechada en Londres el 11 de diciembre de 1949 (AHN
leg. 26 C/32): [...] for many years I had not read a book in which I found so many mental affini-ties as in your beautiful and deep Mythe de Sisyphe, which greatly contributed toreinforce ideas of mine that I hope to develop in a novel called Ucronia (The Landwithout Time), second part of my Archipiélago maravilloso, published in 1923. [Ha-ce muchos años que no había leído un libro en el que encontrase tantas afinidadesmentales como su bello y profundo Mito de Sísifo, que ha contribuido grandementea reforzar ideas mías que espero desarrollar en una novela llamada Ucronia (El paísdonde no existe el tiempo)].
72 Carta a Mme Simone Fontbernat, fechada en Londres el 25 de marzo de 1950(AHN leg. 28 F/66):
nos consta que esta puerta se abriese, como tampoco lo hizo otra que pudoconsiderar más propicia a esta especie literaria, la anglosajona. En junio de1950, comunicó a unos editores ingleses que El archipiélago maravilloso po-dría aparecer en francés y prometió mandarles un ejemplar de la traducción,más fácil de leer para ellos que el original73. Tampoco descuidó el inmensomercado norteamericano, tal como indican dos cartas de finales de 1950 asu amigo José Chapiro, muy bien relacionado en los Estados Unidos y queya había publicado varios libros allí en inglés74. En la primera, declaró quela traducción al francés ya estaba lista y que seguiría trabajando en Ucroniade aparecer El archipiélago maravilloso en los dos idiomas de mayor circula-ción entonces75:
[...] se podría intentar algo con alguna obra literaria ya publicada en es-pañol, El Archipiélago Maravilloso, por ejemplo, una novela de tipo filosó-fico, un poco a la Voltaire. Se ha traducido al francés recientemente y esprobable que se publique pronto en París. No sé si Ud. la conoce. Si quie-re, puedo enviarle un ejemplar. Si se publicara en francés o en inglés,reanudaría la continuación, que ya está en parte escrita hace años y quese titulará Ucronia (El País donde no existe el tiempo).
La contestación de Chapiro debió de ser desalentadora, porque Araquistáinse sintió impelido a defender la vigencia de su libro y a insistir en que, aun pu-blicado junto con su continuación, no sería un volumen demasiado grueso paraNorteamérica76, pero sus gestiones no tuvieron éxito. Mientras tanto, no des-
—————Je suis informé de votre intérêt pour faire traduire et publier en langue françaisemon roman El archipiélago maravilloso, et je vous en suis vivement reconnaissant.[Estoy al corriente de su interés por hacer traducir y publicar en lengua francesami novela El archipiélago maravilloso y le estoy profundamente agradecido].
73 Carta a Messrs. George Allen & Unwin Ltd, fechada en Londres el 14 de juniode 1950 (AHN leg. 29 G/97):
It is likely that one of my original works, The Marvellous Archipelago, will bepublished in French. If so, I may take the liberty of submitting to you a copy of theFrench edition, which I suppose is a more familiar language to you than the origi-nal Spanish. It is a novel in the manner of Gulliver’s Travels and was published inSpanish for the first time in 1923. I am writing now the second part, Ucronia (TheTimeless Land). [Es probable que una de mis obras originales, El archipiélago ma-ravilloso se publique en francés. De ser el caso, podría tomarme la libertad de en-viarles un ejemplar de la edición francesa, que supongo les será un idioma más fa-miliar que el español original. Es una novela al modo de Los viajes de Gulliver y sepublicó en España por primera vez en 1923. Ahora estoy escribiendo su segundaparte, Ucronia (El país donde no existe el tiempo)].
74 El más famoso fue el titulado Erasmus and Our Struggle for Peace [Erasmo ynuestra lucha por la paz], de ese mismo año 1950, que dedicó a las Naciones Unidas.
75 Carta a José Chapiro, fechada en Londres el 19 de octubre de 1950 (AHN leg.27 CH/35).
76 Carta a José Chapiro, fechada en Londres el 15 de noviembre de 1950 (AHNleg. 27 CH/38):
cuidó la posibilidad de una segunda reedición77 en castellano: también en 1950escribió a José Andreu confesándole su nuevo entusiasmo creativo («La litera-tura vuelva a interesarme mucho, casi lo único de momento») e informándolode sus intentos por conseguir que Antoni Clavé ilustrase la deseada publicacióníntegra y digna de su libro78. Hasta pensó en su filmación en Méjico79, a cuyaindustria editorial, muy potente, ofreció en 1952 El archipiélago maravilloso,cuya aceptación le estimularía también a terminar Ucronia80. A falta de una
—————What you say of the Archipiélago maravilloso in your letter of the 6 November is in parttrue, but the fact that a book is 27 years old and has not been translated yet does notmean that it is necessarily uninteresting; it may be due to the indifference of the author–and I have been too indifferent up to now to my literary works– or to the lack of in-formation of the publishers. There are many interesting books which took many yearsto be translated to other languages and some of them were never translated [...]. Eachbook has to judged [sic] on its merits withouth looking too severely to their teeth, i.e.to their age. In any case, to mitigate the age of The Archipelago it could be published to-gether with its second part, Ucronia (The Timeless Land), when I have finished it; beingboth comparatively short books they would not make a bulky volume by Americanstandards. [Lo que dice de El Archipiélago maravilloso en su carta de 6 de noviembrees verdad en parte, pero el hecho de que el libro tenga 27 años y no se haya traducidoaún no quiere decir que carezca necesariamente de interés; puede deberse a la indife-rencia del autor (y he sido demasiado indiferente hasta ahora a mis obras literarias) oa la falta de información de los editores. Hay muchos libros interesantes que se hantraducido muchos años después a otras lenguas o que no se han traducido nunca. (...)Cada libro debe ser juzgado según sus méritos sin mirarle demasiado los dientes, estoes, su edad. En cualquier caso, para mitigar la edad del Archipiélago, podría publicarsejunto a su segunda parte, Ucronia (El país donde no existe el tiempo), cuando lo termine;como son dos libros relativamente cortos, no constituirían un volumen demasiadogrueso para las normas americanas]
77 Tras una reimpresión en 1925 de la edición original de 1923 de El archipiélagomaravilloso por la misma editorial madrileña Mundo Latino.
78 Carta a D. José Andreu (Tánger), fechada en Londres el 11 de enero de 1950(AHN leg. 24 A/166):
Estoy viendo si su paisano el gran Clavé quiere ilustrarme una novela fantásticaque publiqué hace años y [su] segunda parte o continuación que estoy escribiendo.La primera es El archipiélago maravilloso y su suite se titulará Ucronia (El paísdonde no existe el tiempo). Se prestan para un artista de imaginación como Clavé,e ilustradas por él, seguramente tendrían un buen éxito de venta. Más adelante ledaré más detalles de este, por si el asunto les interesara a sus amigos los editores.
79 Carta a Cirici Ventalló, fechada en Londres el 13 de enero de 1950 (AHN leg 26C/227), en la que le escribió, tras ofrecerle sus novelas cortas para su posible adapta-ción al cine:
Creo que también de mi arreglo del Volpone, de Ben Jonson, que recientemente ra-dió la BBC de Londres para la América Latina, podría hacerse una película de granespectáculo. Y quizás de mi novela larga y utópica, El archipiélago maravilloso, cu-ya continuación, Ucronia (El país donde no existe el tiempo), estoy escribiendo.
80 Carta a Rosa Cendrero, fechada en Ginebra el 24 de noviembre de 1952 (AHNleg. 26 C/215):
Si el Fondo de Cultura Económica me fuera propicio, me pondría a terminar minovela titulada Ucronia (El país donde no existe el tiempo), segunda parte de otra
respuesta positiva, la obra siguió en el telar, pero ya supeditada a la termina-ción de otros trabajos ensayísticos81. Esto no quiere decir que Araquistáinrenunciase a dar término a Ucronia, pero su residencia en Ginebra, trasabandonar el Londres gris de la segunda posguerra mundial, lo manteníaalejado de los círculos literarios y editoriales de lengua española, de lo quese quejó a principios de 1959 a una amiga82 y a Francisco Ayala, cuya novelaMuertes de perro (1958) alabó en un carta que trasluce la amargura de nohaber conseguido una posición literaria como la alcanzada por aquel otrogran intelectual exiliado83:
Mucho le envidio que pueda cultivar actividades intelectuales tan diver-sas y que pueda publicar todo lo que escribe. Yo tengo a medio hacer lasegunda parte de mi Archipiélago maravilloso y una sátira novelesca delas novelas policíacas titulada Yo soy el asesino, pero vivo alejado de esoseditores de América, y sin el estímulo de una pronta publicación, se mequitan las ganas de terminar esos trabajos.
Los ánimos que le dio Ayala84 llegaron demasiado tarde, pues Araquis-táin falleció tan sólo unos meses después, el 6 de agosto de 1959, con lo que
—————que publiqué hace muchos años bajo el título de El archipiélago maravilloso; las dosson novelas de tipo llamado filosófico, más bien volteriano o satírico.
81 Una carta a Julio López Oliván, fechada en Ginebra el 16 de noviembre de 1956(AHN leg. 32 L/156) parece indicar cierto desinterés por la obra:
No encuentro en el piso la novela por la cual usted me pregunta y yo le prometí en-viársela, El archipiélago maravilloso, donde está «La isla de los Inmortales», que,como les dije a ustedes durante nuestro almuerzo, es una narración algo volterianay satírica de El sentimiento trágico de la vida, de Unamuno [...]. La segunda parte,escrita en parte, se titula Ucronia (El País donde no existe el tiempo). Tendré quevolver sobre esa obra utópico-filosófica cuando termine mi historia del pensamien-to español contemporáneo.
Este estudio lo publicó póstumo, en 1962, la editorial argentina Losada bajo el títulode El pensamiento español contemporáneo, con prólogo de Luis Jiménez de Asúa.
82 Carta a Isabel de Palencia, fechada en Ginebra el 11 de enero de 1959 (AHNleg. 35 P/16):
Tienen ustedes la gran suerte de haber fijado su residencia en un país de lengua es-pañola, que es como vivir en España, en la España de nuestro tiempo, claro está.Yo estoy desconectado de editores y teatros de América, y sin perspectivas de poderpublicar ni estrenar inmediatamente se me quitan las ganas de escribir nada litera-rio. De todos modos voy a ver si termino tres o cuatro cosas que tengo bastanteavanzadas, novelas y comedias, y se las ofrezco a alguien en Méjico o Buenos Aires.
83 Carta a Francisco Ayala, fechada en Ginebra el 13 de marzo de 1959 (AHN leg.24/ A276).
84 Respuesta de Francisco Ayala, fechada en Nueva York el 19 de marzo de 1959(AHN leg. 24 A/277):
Me ha interesado saber que está usted dando una segunda parte al Archipiélago ma-ravilloso, y quisiera decirle que no se desanime y siga trabajando en ello, pues unavez escrito el libro, de un modo u otro se publica; esa es la experiencia universal,y siendo suyo, no hay que decir.
Ucronia quedó definitivamente truncada e inédita hasta el presente rescate,que cumple por fin la voluntad del autor de sacar a la luz todas las aventurasde los náufragos del Amboto en un único volumen, aun siendo conscientesde que no pudo dar la última mano a esta continuación, que tal vez hubieraaligerado estilísticamente de haberla podido terminar. Aunque su destrezaen el manejo de la lengua es, de hecho, la misma o mayor que en El archi-piélago maravilloso, este libro puede parecer más ágil, sobre todo en los diá-logos, que en Ucronia pueden resultar prolijos, lo que apenas compensa lariqueza y precisión de su vocabulario, tan asombrosas como en la primeraparte. Sin embargo, la clave del menor acierto relativo de esta visita a «Elpaís donde no existe el tiempo» hay que buscarla quizás en la tentativa deajustarse a los patrones convencionales de la novela. A pesar de su apologíade la literatura utópica y de su ataque a la preceptiva realista, no parece ino-cente que la subtitulase así, «novela», una denominación que había evitadoen El archipiélago maravilloso, cuyo subtítulo en plural («aventuras fantas-magóricas») orientaba la recepción hacia un tipo de narración más libre yfabulosa, además de episódica, lo cual se ajustaba muy bien a la índole dellibro, así como a su propia preferencia por las formas narrativas de exten-sión mediana. En cambio, Araquistáin renunció en Ucronia a la flexibilidadestructural que confería a El archipiélago maravilloso su organización comosuma de relatos dotados de cierta autonomía (recuérdese la publicaciónaparte del dedicado a la isla del cristal de doble visión) en un marco unifica-dor que garantizaba la unidad de tono y de sentido. Aunque el autor se es-forzó por mantener aquí también el paralelismo estructural, especialmenteen lo que respecta a la introducción de excursos históricos, su general deta-llismo denota una búsqueda de la verosimilitud al modo tradicional quesuele ir en detrimento de la estilización satírica y, consecuentemente, de suefecto humorístico. Este queda diluido más de una vez en un artefacto tex-tual cuya misma extensión, voluntariamente novelística, intensifica el riesgode monotonía, al gastarse el efecto de sorpresa por la lenta dosificación delas novedades imaginadas. No obstante, tampoco hay que exagerar unosdefectos que, por lo demás, quizá lo sean sobre todo atendiendo a las mani-festaciones del autor sobre la estética de la modalidad elegida, pero no tantosi consideramos la transformación operada del viaje imaginario en unaconstrucción adaptada a su contexto, que ya no era el experimentalista ylibérrimo de las vanguardias. Si antes se aceptaba con mayor naturalidadque una narración no tenía por qué ser mimética ni motivar las situacionesde acuerdo con una lógica empirista, la presión del neorrealismo se hacíasentir hasta en los géneros fantasiosos, de manera que la ciencia ficción, yaconsolidada, tendía a sustituir las someras justificaciones tecnocientíficasque daban pie a la creación del universo ficticio, tal como ocurría en lasnovelas de Wells y en el scientific romance, por una exigencia más o menosrigurosa de respeto de las leyes físicas y del método científico, en las obrasde los autores de la llamada golden age (edad de oro) fictocientífica de losautores de la escudería de John W. Campbell. No sabemos si Luis Araquis-
táin pudo conocer a estos autores, a los que no parece haber aludido en nin-gún momento, pero Ucronia se distingue claramente de El archipiélago ma-ravilloso (salvo quizá en la parte de los tangaroas) en lo que respecta a laprofusión de explicaciones al efecto de conferir plena consistencia lógica yreal al mundo presentado. Por ejemplo, si los náufragos llegaban en el pri-mer libro con toda naturalidad a unas islas ignotas cuando prácticamenteno quedaban lugares inexplorados en el planeta, Araquistáin se preocupa deexplicar por qué una civilización tan avanzada como parece ser la de Ucro-nia había pasado desapercibida a la ya intensa navegación en el Océano Pa-cífico: gracias a una muralla de espejos levantada a voluntad para hacer cre-er que ninguna tierra interrumpía el mar si se avistaban naves y, si estas seacercaban, el contacto con el espejo provocaba una explosión que las des-truía. Asimismo, la existencia del pueblo atemporal no se da simplementepor supuesta desde el principio, como la de los tangaroas o los zahoríes, sinoque se retoma el motivo del origen europeo de la raza perdida empleado en«Nueva Armórica», aunque con un grado de pormenorización histórica mu-cho mayor que el de la mera petición de principio de la isla de las amazonas.La aparición de un movimiento revolucionario en los albores del Renaci-miento fundado en la negación del cómputo del tiempo por ser este unainvención diabólica (Dios es eterno y no está sujeto por definición al devenircronológico), lo que se traduce en seguida en un rechazo vehemente del or-den social basado en su cómputo, desde la usura hasta las corveas estacio-nales, y la consiguiente represión y fuga de los atemporalistas hasta llegara la isla del Pacífico, donde habían creado la ansiada sociedad sin relojes nihorarios, la narra como si de un informe se tratara el investigador alemánque ha redescubierto la isla, junto con su patrocinador estadounidense, trasuna labor de búsqueda bibliográfica descrita con sumo detalle y realizadasegún todas las reglas de la investigación en Humanidades, de forma equi-valente a las justificaciones de índole (seudo)científica que persiguen la sus-pensión de la incredulidad en la ciencia ficción dura coetánea.
Al utilizar estos recursos, Araquistáin intentaba seguramente dar unamayor impresión de realidad, a lo que también parecen contribuir unosdiálogos entre los marineros que el narrador dice reproducir «casi taquigrá-ficamente», esto es, de acuerdo con una técnica conductista, típica del neo-rrealismo (recuérdese El Jarama [1955], de Rafael Sánchez Ferlosio), por laque se nos sugieren sus caracteres sobre todo mediante sus palabras y susactos, hasta los más banales. Incluso las maravillas de Ucronia no se desve-lan mediante las explicaciones de un guía, como en las islas visitadas porAntonio Ariel y Plácido Sánchez, sino que los marineros contemplan la ciu-dad de los rascacielos y todo lo extraño que allí ocurre sin recibir aclaraciónalguna, de modo que se ven obligados a especular y deducir de los indiciosa su alcance el funcionamiento de esa sociedad y las razones de su reclusiónen el Palacio de Inválidos, o manicomio para los afectados por el mal dequerer saber la hora. De esta manera, el lector va descubriendo a la vez quelos personajes, gradualmente y con el consecuente efecto de suspensión, el
universo ficticio, del cual se destaca sobre todo la armazón ideológica. Lafocalización relativa en la psicología de la pareja protagonista de El archi-piélago maravilloso, cuyas reacciones constituían un elemento unificadorimportante, se rebaja en Ucronia, cuyo personaje colectivo incide más en laconciencia de clase que en la diferenciación individual. De hecho, el com-portamiento y las palabras de los náufragos ilustran sobre todo un plantea-miento sociopolítico. Los burgueses, por así decir, son los que acaban ence-rrados por tener reloj o defender los conceptos acostumbrados del tiempo,de origen social, mientras que los proletarios son liberados en seguida alservir de portavoces de la indiferencia cronológica, al ligar el tiempo a laexplotación horaria del sistema capitalista. La crítica contra este sistema espatente asimismo en las figuras de Braunwiller y Norton Brown, los que loshabían precedido en Ucronia. A ellos se aplica también la caracterizaciónconductista, pero Araquistáin abandona aquí toda pretensión de realismoen favor de una caricaturización grotesca, tal como indican su extrema va-nidad; las peleas por razones sin importancia real como si la isla se debellamar Acronia o Ucronia y cuya exageración recuerda el cine mudo; su ob-cecación a la hora de mantener sus posturas sobre la realidad del tiempoaun a costa de no poder salir del manicomio donde están precisamente porquerer llevar a los atemporalistas la buena nueva cronológica y, al paso,abrir un nuevo mercado virgen a la industria relojera, entre otros rasgosridículos mediante cuya exposición se ríe el autor a la vez de la soberbiaintelectual del rígido profesor alemán y de la codicia material de los nortea-mericanos, sin esquivar el estereotipo nacional o ideológico en aras de unaburla radical, de una comicidad eficaz, pero carente de la ambigüedad y lafinura irónica características de El archipiélago maravilloso. La exigencia delcompromiso político parece haber alcanzado así finalmente al Araquistáinliterato, imponiéndose a su escepticismo, y haciéndole volver en esos pasajesa la hipérbole deliberada de su primera novela, con la diferencia de que nonos encontramos ante el radicalismo esperpéntico de ésta, que no salvaprácticamente a nadie en su denuncia de la venalidad de la prensa, sino antecierto maniqueísmo de partida por el que se contraponen esas personifica-ciones de las clases en el poder al grupo de marineros. Estos tienen muchasmenos dificultades para adaptarse a la sociedad de Ucronia, cuyo tenor fuer-temente utópico la aleja asimismo del espíritu del viaje imaginario anterior.
Si la descripción de las islas del archipiélago maravilloso dejaba pocasdudas acerca del carácter sobre todo distópico de unas sociedades que, aprimera vista, parecían colmar algunos de los sueños humanos, como laobtención de la inmortalidad, la posibilidad de desterrar el engaño graciasa la capacidad de conocer todos el pensamiento ajeno o la igualdad entre lossexos, Ucronia se presenta como el resultado exitoso de la aplicación de unaideología que no parece ser objeto de ningún cuestionamiento irónico. Porel contrario, el aspecto de Piramidópolis corresponde a una imagen conven-cional de la utopía: además de los rascacielos que sugieren el desarrollo eco-nómico y técnico; la uniformidad y el carácter grandioso y racional de la
arquitectura, planeada según principios higiénicos y radicalmente geométri-cos; la igualdad de la indumentaria y en el afeitado del cabello para eliminarlas diferencias visibles de sexo y edad85; la reglamentación de las activida-des, de forma que todos se despiertan y comen al mismo tiempo y en elmismo sitio; el banquete colectivo sobre las cintas móviles que transportanalimentos en abundancia pantagruélica y, finalmente, la coincidencia depareceres y la felicidad aparente de todos en la comunidad ideal. De estamanera, el peso de la tradición utópica socialista como promesa de un mun-do mejor frente a las injusticias y la desigualdad intrínsecas del capitalismoes perceptible en esta pintura de Ucronia, cuya seriedad parece excluir unaposible lectura burlesca. Su carácter truncado impide saber qué caminohubiera podido tomar la novela y si el registro utópico hubiera dado lugara otro más netamente satírico en una hipotética y ya imposible obra acaba-da. Pero, en su estado actual, sólo es un torso que no prolonga más que enparte la empresa desmitificadora que había iniciado, de forma más decididay con una mayor riqueza de matices, al escribir esa obra maestra del viajeimaginario moderno que nos parece El archipiélago maravilloso.
«LA ISLA DE LA SERENIDAD», UN HOMENAJE AZORINIANO A ARAQUISTÁIN
Un buen indicio de la calidad de una obra es su capacidad de suscitar imita-ciones. El archipiélago maravilloso puede honrarse a este respecto de haberinspirado a uno de los escritores más reputados de su tiempo, a José Martí-nez Ruiz, Azorín, quien escribió en homenaje suyo uno de sus característicoscuentos-crítica, según la afortunada denominación puesta en circulación porel profesor Martínez Cachero86. Estos breves relatos no eran pastiches, puesAzorín no renuncia a su estilo tan característico para intentar reproducir eldel homenajeado, ni mucho menos parodias. Se trataba más bien de forjaruna fantasía «donde resulta obligado, como punto de arranque (y más inclu-so), una cierta fidelidad a la obra ajena como motivo inspirador»87, al efectode despertar la curiosidad de los lectores del periódico de amplia tirada
—————85 «Los trajes eran uniformes y de la mayor sencillez, como de faena, y las muje-
res vestían como los hombres, un pantalón y una blusa. Un detalle que sorprendió alos españoles fue que hombres y mujeres llevaran las cabezas afeitadas, lo que contri-buía a borrar o por lo menos atenuar las diferencias de edades.» Un aspecto muysemejante presentan los personajes del mundo futuro de Sentimental Club/La revolu-ción sentimental (1909/1929), de Ramón Pérez de Ayala, pero el planteamiento ayalinoes opuesto, pues se trata ahí de una sociedad claramente distópica, que reprime vio-lentamente cualquier manifestación de individualismo y ha convertido a sus ciudada-nos en autómatas humanos, sin emociones.
86 José María Martínez Cachero, «Una especie literaria ambigua: los cuentos-crítica de Azorín», en El canto de las sirenas (Páginas de investigación y crítica), Ovie-do, Universidad de Oviedo, 2000, pp. 177-186.
87 Ibidem, p. 178.
donde se solían publicar (ABC) por un libro que le había parecido de espe-cial interés, el cual se da a conocer tras el relato en un breve párrafo explica-tivo en que se desvela el autor y el título objeto del homenaje, su género lite-rario y una valoración que siempre es favorable. La narración aprovechamotivos presentes en el libro inspirador y mantiene una coherencia con elmismo, aunque con algunas diferencias por las que se superpone sutilmenteal espíritu de la obra la impronta de la cosmovisión azoriniana, enmendan-do en alguna medida la plana al original. Así ocurre, por ejemplo, en el viajeimaginario que pergeñó Azorín al añadir una isla al archipiélago de Araquis-táin. En primer lugar, extraña que califique al libro de «utopía» y, abundan-do en ello, que afirme de las tres islas maravillosas que «en cada una de ellasel régimen es diferente; pero en todas se vive en plena utopía», a no ser quehagan coincidir eutopía y distopía en el mismo término o que el membretede utópico tenga una intención irónica, lo cual no se debe descartar en ab-soluto, dada la inversión que opera respecto a su modelo. La dialéctica entrepolos que domina implícitamente en El archipiélago maravilloso entre elpositivo que personalizan los marineros del Amboto y el negativo que repre-senta cada una de las sociedades isleñas se mantiene en «La isla de la Sere-nidad», pero al revés: los habitantes de la isla han conseguido una comuni-dad que ha hecho realidad los ideales anarquistas, una sociedad solidaria sinejército y, sobre todo, sin políticos, mientras que los náufragos (un ex minis-tro y un capitalista de Bilbao) no escatiman esfuerzos encaminados a crearen su propio provecho un «Estado moderno», con todos sus atributos eco-nómicos, militares y parlamentarios. La tentativa se salda en una «formida-ble carcajada» de los nativos y en la expulsión de los aspirantes a civilizado-res, cuyas pretensiones quedan así ridiculizadas. Azorín es fiel a su «indivi-dualismo interiorista e idealista»88, que se acentuó en esta coyuntura dedescomposición del régimen de la primera restauración borbónica, a cuyoshombres públicos dedicó ese mismo año una de sus sátiras más crueles, Elchirrión de los políticos (1923). Incluso puede distinguirse una crítica veladadel compromiso político del autor de El archipiélago maravilloso en el hechode que el buque naufragado donde viajaban los representantes del sistema,trasunto del Amboto, se llame Indalecio Prieto, el conocido dirigente socialis-ta y camarada de Araquistáin... Más adelante, Azorín matizará su postura ytenemos para atestiguarlo un relato especulativo (no cuento-crítica esta vez)titulado Los intelectuales89, cuya fábula se desarrolla en una ciudad, Atara-xia, que se llama igual que la capital de la isla de la Serenidad y que no essino la misma urbe mirada con ojos distópicos: la paz y el orden son tan
—————88 Diego Martínez Torrón, «El pensamiento político de Azorín», en Con Azorín.
Estudios sobre José Martínez Ruiz, Madrid, Sial/Trivium, 2005, p. 72.89 Blanco y Negro, 12/II/1928, pp. 43-46. El relato se recogió luego en la colección
Cavilar y contar (1942) y existe una buena edición reciente al cuidado de DoloresThion Soriano-Molla en el volumen titulado La bolita de marfil, Madrid, BibliotecaNueva, 2002.
perfectos que las autoridades son sólo decorativas, pero se trata de una so-ciedad sin creatividad, que percibe el pensamiento y el arte como amenazashasta que se entiende su valor para la sociedad en su conjunto90, en lo queha de entenderse como un alegato en favor de la función de los intelectualespara la nación en el contexto de la dictadura, muy contestada en esos círcu-los, del general Miguel Primo de Rivera, cuyo fin se estaba acercando, mien-tras se extendía la exigencia del compromiso hasta en un escritor tan apolí-tico como Azorín. Ya no era tiempo de escepticismos, sino de utopías, yaunque los intentos de llevarlas a la práctica (o de imponerlas) en Españadesembocó en una orgía de violencia entre los partidarios de unas o de lascontrarias, su aspiración quizá pervivió en lugares como la Ucronia de Ara-quistáin, su truncada isla de la Serenidad.
CRITERIOS DE EDICIÓN
El texto de El archipiélago maravilloso es el de la primera edición, de 1923,luego reimpresa en 1925. Indicamos en nota las principales variantes deltexto exento de su segunda sección, «La isla de los Zahoríes», reeditada bajoel título de El cristal de doble visión en La Novela de Hoy (10 de junio de1932). A continuación, publicamos por primera vez la novela inacaba Ucro-nia, siguiendo el manuscrito conservado en el Archivo Histórico Nacional91
de Madrid, en el legajo 60, nº 2, letra b), del legado de Luis Araquistáin (de-nominado en lo sucesivo manuscrito b). Al no tratarse de una edición críticani genética, no indicamos las variantes corregidas o tachadas por el autor.Tampoco intervenimos de ningún modo en el texto, que aparece en cual-quier caso con una puntuación completa y las cuartillas numeradas ordena-damente, lo que revela el gran cuidado con que Araquistáin confeccionabasus manuscritos, muy ordenados y prácticamente sin faltas. En el mismo
—————90 El último párrafo del cuento reza como sigue (op. cit., p. 46):
La vida entera, sin intelectuales, sin el libre, omnímodo, absoluto desenvolvimientode los intelectuales, decrecía y se acababa en Ataraxia. Y como en Ataraxia habíahombres inteligentes al frente de la comunidad social, se acordó, con aplauso detodos, dejar en plena libertad a los intelectuales.
91 Conste mi agradecimiento a esta institución y a sus bibliotecarios por las faci-lidades concedidas para consultar y reproducir el manuscrito, así como al archivo dela Fundación Pablo Iglesias, en Alcalá de Henares, donde he podido consultar tam-bién con unas facilidades modélicas diversas cartas de Araquistáin. Hago extensivomi agradecimiento al profesor Fernando Ángel Moreno, que me ayudó en esta tareay que siempre me ha servido de guía segura en asuntos fictocientíficos, y a AgustínJaureguízar/Augusto Uribe, maestro de todos los que nos ocupamos de la cienciaficción antes de la ciencia ficción en España. Asimismo, expreso mi gratitud mássincera a los herederos de nuestor autor por su autorización a reeditar los textos,especialmente a Barbara Araquistáin, cuya amabilidad y generosidad apenas tienenrivales.
legajo y número, con la letra a), se conserva otro manuscrito, de mano tam-bién del autor, con el texto de Ucronia hasta el pasaje indicado en nota. Lasdiferencias entre ambos textos se suelen limitar a variaciones léxicas o sin-tácticas sin consecuencias para el sentido, por lo que señalamos únicamentelos añadidos o supresiones del manuscrito a) con alguna consecuencia enel significado o interesantes por cualquier otro motivo, así como las frasesque no aparecen en el manuscrito b). Ninguno de los dos está fechado, demanera que no se puede saber cuál de los dos es el último, pero, por razonesde coherencia, reproducimos el más completo92. En apéndice, editamosasimismo las notas escritas por Araquistáin para Ucronia. Aparte del posibleinterés documental, en varias se describen algunos aspectos nuevos del uni-verso descrito, tales como las características de la ficción y de la historia enun país donde se ha proscrito la cronología. Por último, recuperamos elcuento-crítica de Azorín «La isla de la Serenidad» mediante el cual saludó,con un homenaje creativo, la aparición de El archipiélago maravilloso. Eltexto adoptado es el de su edición definitiva en Los Quinteros y otras pági-nas93, incorporando algunas correcciones gramaticales de la edición de lasObras completas realizada en vida del autor94. Las notas a pie de pagina sonexclusivamente textuales. Por su índole a menudo ensayística, tanto El ar-chipiélago maravilloso como Ucronia ya incorporan las explicaciones necesa-rias y las personas reales mencionadas son lo bastante conocidas como parafigurar en cualquier enciclopedia de fácil consulta.
—————92 En el manuscrito b) aparecen tachadas bastantes palabras que no lo estaban
en el manuscrito a), lo que puede ser un indicio de que b) es una copia corregida dea), luego continuada por el autor hasta el final truncado de Ucronia.
93 Azorín, Los Quinteros y otras páginas, Madrid, Caro Reggio, 1925, pp. 211-221.94 Azorín, Obras completas, tomo IV, edición de Ángel Cruz Rueda, Madrid,
Aguilar, 1948, pp. 710-714.