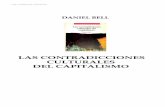Las industrias culturales en Latinoamérica
Transcript of Las industrias culturales en Latinoamérica
Las industrias culturalesen Latinoamérica: un
análisis de los medios ydel caso del cine
Ciencias y Artes de la Comunicación
Pontificia Universidad Católica delPerú
Adriana Ugarte Stiglich
20073241Ciclo 2010-1
Índice
- Presentación del objeto de estudio
- Marco teórico- presentación del proceso de comunicación
- Enfoques teóricos acerca del objeto de estudio
- Teoría de la comunicación propuesta
- Conclusiones
- Bibliografía
Cuando en 1895 Louis Lumiere inventó la cinématographe, la
primera cámara capaz de registrar movimiento, el cine nos
empezó a mostrar su potencial de hacer posible un deseo
antiguo y persistente del hombre: apresar la realidad,
observarla e intentar comprenderla. La idea principal
expuesta en los films de Lumiere era la de capturar la vida
en su transcurso natural, mostrar una serie de eventos y
situaciones de la vida diaria que por lo general se pasa por
alto y desapercibido. En este sentido, podemos decir que,
desde sus inicios, el cine ha intentado reflejar la
cotidianidad del hombre, sus goces, sus miedos, sueños, modos
de vida, en fin, su cultura.
Existen una serie de refranes e ideas que contienen esta
premisa de que el cine debe apuntar a reflejar a las
sociedades, a los individuos. Uno de los dichos más
difundidos insinúa que un país sin imágenes es un país sin
rostro. Otra frase contiene más bien la noción de memoria
colectiva aludiendo al hecho de que un país sin cine es un
país sin memoria. Y es que, como señala Carbone, todo el
material fílmico elaborado hasta ahora puede darnos más que
un rostro, puede darnos la posibilidad de hacer del cine “un
documento histórico capaz de revelar nuevas zonas de
sentido.” (Carbone, 1995) Esta preocupación por el papel del
cine como reflejo, capaz de crear o darle sentido e
identidad a una sociedad se extiende a otros medios de
comunicación.
Con el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la
comunicación masiva, especialmente la televisión y la
publicidad, naturalmente se abre el campo a una serie de
investigaciones acerca del papel de los medios dentro de las
sociedades. De este modo, no es sorpresa que hasta inicios de
los 60, estas preocupaciones se colocan en el seno de las
investigaciones de las ciencias sociales. Se trataba de
entender el papel de los medios de la comunicación en la
sociedad, como un hecho social relativamente reciente y que
requiere explicación. Sin embargo, cabe recalcar que debido
al clima político mundial, las investigaciones mostraban una
creciente exaltación por el poder de transmisión de mensajes
e ideologías. Todos deseaban poder determinar el grado y el
alcance de este nuevo poder. Se trataba de un público que
había estado cosechando la sospecha o creencia de que los
medios de comunicación tienen un poder de modificación social
e individual. (Otero Bello, 1999) En este contexto, los
medios de comunicación habían sido concebidos como causa
única, directa, necesaria y suficiente de los efectos en las
audiencias. La teoría del “efecto hipodérmico” de Laswell
tuvo gran resonancia en este sentido y sentó las bases
necesarias para las investigaciones por venir. Se pensaba que
los medios llegarían a las mentes de las personas así como el
contenido de la aguja se introduce en la piel del paciente:
directamente y sin contra peso. Por tal motivo, estudiosos de
ciencias políticas, sociología, psicología social, y
distintos poderes económicos y políticos se dedicaron a
estudiar los efectos de la comunicación sobre sus audiencias.
Sin embargo, una de las limitaciones principales de estos
estudios tiene que ver con la concepción de una audiencia
pasiva, un receptor indefenso y vulnerable frente a los
mensajes de los medios. En otras palabras, las ideas
planteadas alrededor del tema no consideraban que existía una
interacción o negociación entre los mensajes de los medios y
las audiencias.
En los estudios realizados se tomaban en cuenta cinco áreas
principales: ¿en qué canal ocurren las comunicaciones? ¿Quién
comunica? ¿Qué es comunicado? ¿Quién es afectado por la
comunicación y cómo? Estas consideraciones no tomaban en
cuenta factores cruciales como un contexto histórico o
social, no solo de la audiencia en general, pero tampoco del
individuo. Además, las variables no pretendían ser
interpretadas, tan solo se planteaba su descripción. En este
sentido, el público analizado era sacado por completo del
contexto socio-cultural y personal al cual pertenecía
asumiendo que ninguna otra variable, además de los medios de
comunicación en sí, pudiera afectar o modificar las
conductas, creencias, valores, es decir, la cultura del
individuo.
A finales de los años 50, será el sociólogo Paul Lazarfeld
quien creara el puente necesario para una comprensión un poco
más integral de los efectos de los medios de la comunicación
y las repercusiones dentro de la vida social y cultural de
las audiencias. No obstante, sus investigaciones se centraran
igualmente en los efectos. Pero sus metodologías y hallazgos
proporcionan un abordaje sociológico capaz de tomar en cuenta
factores sociales y culturales, políticos y económicos y
además, influido tremendamente por el psicoanálisis
freudiano, tomara en cuenta procesos cognitivos individuales.
De estas investigaciones vale le pena rescatar ciertos
hallazgos que formaran los cimientos de nuevos estudios
posteriores. Los resultados de sus investigaciones lo
llevaron a escribir en 1954 “The peoples choice”. Este es el
primer testimonio en contra de la creencia del poder
omnipotente de los medios de comunicación ya que, por lo
contrario a esta idea preestablecida y difundida acerca del
receptor indefenso y pasivo, el estudio documenta la
existencia de un receptor discriminativo, que selecciona y
prefiere, que consume los contenidos que confirman sus
definiciones y se cierra por completo a propaganda de signo
contrario. Se trata de un proceso en donde la audiencia,
mediante los mensajes mediáticos encuentra un lugar para
afirmar sus creencias, ideas y su cultura.
Con esto Lazarfeld llega a la importante conclusión de que
los contactos personales directos son más fuertes que la
propaganda y son capaces de sobrevivir el bombardeo constante
de mensajes persuasivos y constantes de los medios.
“Las actitudes de las personas manifiestan estabilidad en
el tiempo porque expresan la identificación con grupos en los
que el sujeto encuentra confirmación seguridad y sentido. Las
relaciones interpersonales cotidianas constituyen el medio en
el que las personas desarrollan sus vidas.” Por lo tanto,
los medios de comunicación no cumplen otra función más que la
de hacer subir a la superficie las predisposiciones de las
audiencias.(Otero, 1999)
Estas afirmaciones son valiosas en cuanto ponen en relieve la
importancia de una identidad creada y establecida por el
mundo social circundante de los públicos. La relevancia del
mundo social, político, económico y cultural de las personas
por fin vuelve a entrar en análisis para comprender la manera
en que los individuos crean y le dan sentido a sus vidas.
Por otro lado, como se menciono previamente, el clima
económico y político de la época tuvo una gran influencia en
las distintas aproximaciones. Y, para comprender plenamente
la formulación de una teoría que intenta explicar el papel de
los medios, y específicamente del cine en la época
contemporánea actual, cabe hacer una pequeña reseña histórica
de los procesos que han marcado la vida económica, social,
política y cultural de las últimas décadas.
Con el capitalismo en la cima y las nuevas formas de
producción masiva, las nuevas lógicas de mercado neoliberal
empiezan a inundar la vida cotidiana de las personas y a
crear nuevas formas culturales vinculadas con el sistema
industrial. Este salto cualitativo y sumamente significativo
en la sociedad se ha dado por supuesto dentro de un contexto
bastante peculiar. El termino globalización es quizá uno de
los más utilizados y sin embargo, no se ha logrado llegar a
un consenso sobre su contenido y su significado aunque, sin
lugar a duda, hay cambios trascendentales que acompañan al
proceso y estos representan una transformación sustancial en
la historia de la humanidad. (Huber 2002:9) Estas
transformaciones influyen en todos los aspectos de la vida,
conllevando un cambio a otro, como si se tratara de un efecto
domino. En el ámbito económico, lo resaltante de este
proceso es la misma manera en que funciona el capitalismo
debido a la nueva manera de comprender el tiempo y el
espacio. Esta nueva manera de comprender y vivir en el mundo
es consecuencia a su vez, del desarrollo de las tecnologías
de la comunicación y del transporte. Los medios de
comunicación prestan sus hilos invisibles para llevar
información, ideas, formas de vida de un lado del mundo a
otro de manera veloz y eficaz. De este modo, el flujo de
dinero, de información y de cultura, se ha acelerado y ha
roto todo tipo de frontera territorial y temporal. Por
ejemplo, como señala Huber, la producción ya no está
organizada en los estados territoriales sino por
corporaciones transnacionales que se pasean por el globo sin
estar atadas a un determinado territorio o a una cultura en
particular. (Huber 2002:11) Se trata entonces de una
globalización donde el capitalismo ya no respeta las
demarcaciones y los límites de sus predecesores, fuesen
estos, límites de tradición, de religión, de moral, de
cultura, de comunidades locales o de estado nación. (Huber
2002:12) En otras palabras, la lógica y el funcionamiento
del mercado irrumpe en los lazos sociales, institucionales,
familiares etc. sin importar las normas o ideales antes
establecidos. Como veremos más adelante, estos cambios se ven
reflejados, especialmente, en el ámbito cultural. Por lo
tanto, no se trata solamente de la expansión del mercado a
una escala global donde lo que se globaliza son las
instituciones políticas y las estrategias económicas, sino
que, por otro lado, se globaliza también las ideas y los
patrones socioculturales de comportamiento. Es por este
motivo que Huber señala que globalización significa sobre
todo la multiplicidad de formas de vida, la diversidad.
(Huber 2002:20)
Es precisamente dentro de este contexto global en donde nacen
los Estudios Culturales. Y, nacen justamente desde una visión
política izquierdista que mantiene una actitud crítica hacia
este capitalismo a gran escala. En sus inicios, los estudios
culturales con son una “cruzada moral y cultural contra el
embrutecimiento practicado por los medios de comunicación
social y la publicidad” (Mattelart: 206) Adorno y Horkheimer,
precursores de este pensamiento, proceden a hablar de manera
apocalíptica de un efecto que busca uniformizar, que dentro
de este contexto globalizado e industrializado, las
identidades y las culturas se abaratan, se desmoronan y se
repiensan desde una lógica consumista donde el individuo se
halla “aislado dentro de lo colectivo.” (Otero 1999:90) La
importancia de estos estudios para nuestro análisis de los
medios, en especial el cine, como creador de identidad y de
sentido, radica en el lugar central que ocupa la idea de
dominación en sus análisis. Los teóricos críticos van a
sostener que los medios de comunicación son un nuevo y
eficiente factor de control social, “un lavado
institucionalizado de cerebro, los productores y vehículos de
una industria cultural que generaliza, homogeneíza y
uniformiza en lo mediocre.” (Otero 1999:89) Todo el análisis
culmina en la idea de que la homogeneización social termina
por anular al individuo.
En este punto podemos ver el papel importante que ha
desempeñado la identidad en el desplazamiento de las
problemáticas. Aquí es necesario tratar el tema con pinzas ya
que, esta dicotomía individuo-masa está basada e inspirada en
los estudios previamente mencionados de los “efectos de la
aguja hipodérmica” planteado por Laswell. Y, como bien hemos
reiterado, estas investigaciones y presunciones no proveen de
un estudio integral en donde las realidades de las audiencias
son tomadas en cuenta para la formulación de una identidad.
Sin embargo, dentro de este debate, surgirán nuevas
perspectivas que buscan arrojar luz sobre estos procesos.
Como bien menciona During, cuando las identidades sociales
“clasistas se disuelven o están consideradas como menos
pertinentes, se está obligado a buscar otro principios de
construcción de identidad, de matrices sub-culturales, en la
relación con los medios de comunicación social y el consumo.”
(During, 1993) Dentro de un contexto en donde los medios de
comunicación invaden la cotidianidad, y de acuerdo a lo visto
en los estudios de Lazarfeld, resulta natural que las
audiencias acudan a los medios en busca de una vía para la
construcción de una identidad.
Aquí hay, en palabras de Mattelart, un “de vuelta al sujeto
que constituye un hecho muy positivo.” (Mattelart: 226) Ya
no estamos hablando de un de un sujeto pasivo que es
simplemente es un mero receptor. Sin embargo, tampoco estamos
frente a un individuo activo en donde la decodificación de
los programas o productos culturales queda libre a las
desviaciones de cada sujeto y su subjetividad. El receptor no
puede liberarse tampoco tan fácilmente de las estrategias
industriales en el terreno cultural y en la comunicación.
Como bien señala Mattelart, se habla pues de “lecturas
negociadas” en donde “se legitima cualquier posición que
continúe considerando necesario que, a la autorregulación
mediante lógicas del mercado, le hagan contrapeso las
políticas públicas, que toman en cuenta la acción de la
sociedad civil organizada como el papel que desempeñan los
poderes públicos como representantes de interés común”.
(Mattelart: 227) Es así, que llegamos a una teoría, que
llevada a Latinoamérica, cogerá fuerza y se desarrollaría
para establecerse dentro del contexto peculiar de
Latinoamérica. Se trata de una asimilación y una propuesta
que deja funcionar las lógicas de la libre competencia
comercial, que proporcionan libertad para escoger. Por lo
tanto, el espectador, ya sea de programas de televisión,
películas, música o cualquier industria cultura, debe escoger
“libremente” que desea consumir. Sin embargo, esto nos lleva
a una duda preponderante: ¿si el espectador tiene la libertad
de escoger libremente de descifrar una serie de productos de
una industria que ocupa una posición hegemónica en el
mercado, no debería tener la libertad de ver y entender los
productos de culturas no hegemónicas, empezando por las
propias? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que
podría existir de parte del receptor una recepción y
naturalización de la subordinación cultural de determinados
pueblos y culturas, y debido a las grandes desigualdades
sociales en el planeta, se hablo pues de un “imperialismo
cultural” (Mattelart: 227)
Podemos decir que esta idea llega con fuerza a Latino
América. Dentro de este contexto, en donde la audiencia no es
ni pasiva, no es tampoco completamente libre, en donde se
concibe una cultura industrializada, llevada a la lógica del
mercado, se piensa que se importan idea hegemónicas y por lo
tanto se naturaliza la idea de una cultura, la occidental,
como hegemónica. Las teorías de la comunicación propuestas
trataran de dar una visión integral de cómo esto tiene
repercusiones en sociedades con características tan
peculiares como las de Latinoamérica.
Aquí, antes de presentar un modelo propio de las teorías de
la comunicación, será necesario hacer una última revisión
sobre algunas ideas propuestas por autores latinoamericanos,
que, en conjunto con lo expuesto previamente, presentan áreas
a tomar en cuenta, ideas y conceptos necesarios a considerar.
Primero, existe una idea predominante dentro de este contexto
que tiene que ver con el acto simbólico de consumir. Se trata
de una nueva configuración de las maneras en que como
individuos construimos una identidad y la damos a conocer,
una forma en volver explicita nuestra cultura mediante los
productos que uno decide poseer, apoyar, usar. “Los cambios
en la manera de consumir han alterado las posibilidades y las
formas de ser ciudadano.” (Canclini 1995:13) Hombre y mujeres
recurren al consumo privado de bienes para responder a
ciertas preguntas propias de los ciudadanos: ¿a dónde
pertenezco? ¿Quién representa mis interés? En fin, ¿Cómo y
con que me identifico?
Las identidades, aquella idea central de la cual partimos
este estudio, hoy en día en el mundo globalizado y regido por
la normas de un mercado, se configuran es el consumo. Esto
tiende a volver inestables a las identidades fijadas en
repertorios de bienes exclusivos de una comunidad étnica o
nacional. En palabras de Canclini, “la cultura es un proceso
de ensamblado multinacional, una articulación flexible de
partes, un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de
cualquier país, religión o ideología puede leer y usar.”
(Canclini 1995:16) En este contexto, resulta difícil saber
qué es lo propio.
Además de este aporte, Cancini nos ofrece una visión
particular de lo que significa ser ciudadano
“ser ciudadano no tiene que ver solo con los derechos
reconocidos por los aparatos estatales a quienes nacieron en
un territorio, sino también con las prácticas sociales y
culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir
diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes
formas de organizarse y satisfacer sus necesidades” (Canclini
1995:19)
Entonces, dentro de este contexto, podemos decir que cuando
seleccionamos bienes y servicios nos apropiamos de ellos,
definimos lo que es públicamente valioso y nos distinguimos
en la sociedad. Se trata de una construcción de identidad
nacional, de identidad como ciudadano en donde las prácticas
sociales y culturales se encuentran sumergidas dentro de las
lógicas del mercado. Este será un primer punto de partida
para cualquier modelo de comunicación contemporáneo.
En segundo lugar, el autor Jesus Martin Barbero ofrece un
concepto necesario para comprender como interactúan las
fuerzas como el mercado con las prácticas culturales y
ciudadanas para la configuración de un pueblo. Barbero
argumenta que los medios sirven como mediaciones capaces de
legtimizar, poner bajo tela de juicio, y/o reflejar las
distintas identidades. El cine mexicano para Barbero tiene la
capacidad de mediar entre la sociedad y los individuos. La
razón principal de esto fue que en el cine se vio la
posibilidad de experimentar, de adoptar nuevos hábitos y de
ver reiterados códigos de costumbres. “se fue a aprender”
(Barbero 1998:227). Es un encuentro de la vivencia colectiva
en donde la mediación, aunque puede deformarla, la
legitimiza. “El cine media vital y socialmente en la
constitución de esa nueva experiencia cultural, que es la
popular urbana: el va a ser su primer lenguaje” (Barbero
1998:227).
El cine, como vimos desde un inicio, tiene la posibilidad de
capturar realidades y hacerlas visibles. En este sentido,
dentro de Latino América, en donde existe toda una masa de
personas que son ignoradas, que no se ven reflejadas en sus
sistemas políticos y económicos ya que no son tomados en
cuenta, el cine trae la posibilidad de conectar los deseos
sociales de hacerse visible y lo hará realidad. “al cine la
gente va a verse”. Y esto, abre la puerta al hecho de que el
cine puede ser la imagen y la voz de una identidad nacional,
una memoria colectiva. Este reconocimiento, dado mediante el
consumo, “cataliza las carencias y su búsqueda de nuevas
señas de identidad”. (Barbero 1998:230).
El último factor determinante para una teoría de la
comunicación contemporánea lo trae a la mesa el autor George
Yúdice. Esto es, la consideración y asimilación del hecho de
que la cultura se configura en una industria claramente
marcada y con un mercado visible que juegan un papel
fundamental en la construcción de la nacionalidad, de las
identidades individuales y colectivas.
Para Yudice se trata fomentar la producción hasta que se
logre la rentabilidad, de tal modo que, eventualmente el
mercado las absorba. Se facilita de este modo el acceso a
muchos grupos minoritarios que ahora tendrán la oportunidad
de proyectar su cultura en esferas publicas más amplias. De
este modo, las industrias culturales tienen un papel
estratégico y son un elemento clave para la formulación de
políticas culturales con el objetivo de preservar la
diversidad.
“Es necesario recordar que las industrias culturales no sólo
son instrumento de los conglomerados de entretenimiento que
amenazan “aplanar” sonidos, estandarizar imágenes,
coreografiar gestos, logotipizar la vida e imponer el inglés.
Son también patrimonio histórico y vivo, y recurso que
proporciona empleo e ingresos, actividad económica que
produce retornos tributarios, pero sobre todo son medios
para coordinar los deseos, aspiraciones y preocupaciones
ciudadanas, de todo aquello que viene de fuera y queda al
margen del espacio público, y así hacerlo asequible para que
a partir de allí siga gestándose la creatividad, y
transformándose en el combustible más importante de la nueva
economía.” (Yudice: 23)
En este sentido, se propone a las industrias culturales como
una herramienta, capaz de integrarse al Mercado global, que
puede ser clave para el desarrollo de países como los
latinoamericanos, en donde la diversidad cultural, étnica,
social, y racial predomina. Por tal motive, la diversidad y
la multiplicidad de escalas deben ser tomadas en cuenta en
cualquier estrategia de desarrollo sustentable.
Lo que se busca con este trabajo, es la manera de integrar
estas conclusiones, conceptos y consideraciones que han sido
planteadas por distintos autores para formular un teoría de
la comunicación eficaz y tratar de situar al cine para
demostrar la importancia que podría jugar una industria
cultural como esta. En este sentido se habla de una arma de
doble filo ya que, no solo nos referimos a la capacidad del
cine como un medio creador de sentido y de identidad como se
planteo al inicio, sino que dada las circunstancias de la
situación local y global, es una industria que podría
resultar rentable y sustentable en estrategias de desarrollo
a nivel regional.
En este sentido, desprendiendo de lo que ya se ha dicho, se
busca la manera de integrar a las audiencias, los medios como
mediaciones, las industrias como expresión cultural y social
y envolverlas dentro de una lógica de mercado que, a pesar de
lo comúnmente dicho, no necesariamente implica algo negativo.
Si damos por hecho de que las audiencias conforman sus
identidades individuales a partir de su vida cotidiana, de la
realidad social que los rodea y de las interacciones
interpersonales, vamos a ver que no solo el Perú, sino
Latinoamérica en general, conforma una masa extremadamente
heterogénea en este sentido.
En segundo lugar, no podemos dejar de lado el contexto de un
mercado globalizado que ha penetrado dentro de la vida
cotidiana y cultural. No podemos olvidar del papel que juega
el mercado hoy en dia en la configuración de identidades al
poner a la disposición de sus consumidores una serie de
opciones de los cuales ellos deben elegir para armas y
desarmarse, para conformar, a partir de una serie de
productos, sus identidades y afirmar de este modo lo que
ellos consideran valioso.
Además, se debe tomar en cuenta que gran parte de lo que
denominamos industrias culturales, es decir, bienes y
servicios culturales (creaciones musicales, literarias,
audiovisuales) llega a Latinoamérica desde el extranjero
proponiendo de este modo legitimizar la hegemonía de ciertas
culturas sobre otras al poner a la disposición del consumidor
productos que conllevan un significado no propio.
Por otro lado, tomando en cuento lo que menciona José Martin
Barbero, los medios funcionan como mediaciones, como agentes
capaces de poner en tela de juicio, de hacer visible nuestras
costumbres, culturas, revoluciones, aspiraciones, sueños y
miedos. De este modo, las masas apelan a los medios para
verse reflejados, para conocerse e identificarse y, como
hemos visto, no hay una producción cultural propia que
permite la creación de un sentido, un imaginario y una
identidad colectiva.
Por último, se debe empezar a crear una producción cultural
mayor dentro de países latinoamericanos que recojan y
conformen los puntos previamente mencionados. Se trata de
evaluar e incorporar estrategias de desarrollo a la
producción cultural. En este sentido lo que se busca es lo
propuesto por Yudice, un mercado que permita la visibilidad
de una variedad y multiplicidad que esta presente en Latino
america. Ademas, que resulta importante, es el aporte
económico que pueden tener estas industrias dentro del
desarrollo económico y social dentro de estas regiones.
Se trata entonces de un arma de doble filo en donde una
industria cultural puede proveer la posibilidad de una
identificación, una creación de sentido tanto como un aporte
económico y social para las sociedades.
Bibliografía
CARBONE, Giancarlo, (1995) En busca del cine peruano, Revista Contratexto, N.º 9
Carlier- idrovo, Sandra (2008) Hacia donde deberían ir los estudios culturales: una historia en construcción desde Latinoamerica, entre muchas. En: pensam.cult. ISSN 0123.Vol 11-1 Julio del 2008.
Otero, Edison (1999) Teorias de la comunicación. Santiago: Universitaria.
Horkheimer, Max; Adorno, Theodor (1994) Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Barcelona: Trotta.
Huber, Ludwig (2002) Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado: estudios de caso en los Andes. Lima: IEP.
Matterlart Armad; Neveu, Eric. () la institucionalización de los estudios de la comunicación. Historias de los Cultural Studies.
Martin-Barbero, Jesus (1998) De los medios a las mediaciones.Caracas: Convenio Andrés Bello. Acapite 4. Los medios masivos en la formación de culturas nacionales.
Garcia- Canclini, Nestor (1995) Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización. Mexico: Grijalbo.
Yúdice, George () Las industrias culturales: Mas allá de la lógica puramente económica, el aporte social. En: revista digital Pensar Iberoamérica, #1.
Rey Vasquez- Diana Marcela (2008) El debate de las industriasculturales en América latina y la Union Europea. Estudios sobre culturas contemporáneas: Época II. Vol. XV. Num 30, Colima diciembre 2009, pp 61-84