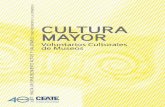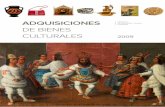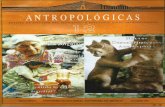Representaciones de jóvenes mujeres wichis en medios e industrias culturales \(2
Transcript of Representaciones de jóvenes mujeres wichis en medios e industrias culturales \(2
1
Representaciones de jóvenes mujeres wichis en medios y en la industria cultural
OTREDAD(ES) Y TRAYECTOS (DES)ENCONTRADOS
Dra. Alejandra Cebrelli
El derecho a la diferencia en la igualdad […] representa el deseo de revisar los componentes consuetudinarios de la ciudadanía –una ciudadanía política, legal y social, extendiéndolos hasta incluir el ámbito de la ciudadanía simbólica. El aspecto simbólico plantea cuestiones afectivas y éticas ligadas a las diferencias culturales y a la discriminación, cuestiones de inclusión y de exclusión de dignidad y humillación, de respeto y repudio.
Homi Bhabha, 2013
Abordajes Los estudios de cultura y comunicación de América Latina tienen como desafío
pendiente la construcción de un lugar de enunciación donde sus saberes se sitúen histórica y geopolíticamente. En este sentido, la crítica a las matrices de representación (re)construidas en y por los medios empresariales y por las industrias culturales -en particular, el cine- en tanto lógicas deudoras del pensamiento occidental, moderno y capitalista, debe ser una prioridad para nosotros ya que éstos constituyen máquinas de traslocación y transformación que, inclusive, domestican imaginarios y representaciones locales desde perspectivas que ignoran, acallan y/u obliteran memorias e identidades regionales, a la vez que favorecen la cristalización de las marcas de varias de la colonialidades, a partir de la que hace ya décadas Aníbal Quijano denominara como ‘colonialidad del poder’ y que, los estudios coloniales de modernidad / decolonialidad en A. L., completaran con las categorías de ‘colonialidad del saber y del ser’ (Lander: 1993).
Se trata de volver a mirar la reflexión sobre medios masivos e industrias culturales producidas en A. L. con la finalidad de analizar tanto las estrategias de representación como las retóricas de la alteridad que produce la máquina mediática (Charaudeau: 2003) por una parte y por la otra, las industrias culturales audiovisuales. Volver a mirar, situándose en los espacios liminares de las memorias múltiples del tejido social, anclando el foco en los espacios intersticiales (Homi Bhabha: 2013), en las fronteras interiores y exteriores de las culturas locales que delimitan identidades y territorios, a la vez que motorizan el cambio social y las novedades discursivas.
De este modo, el campo de la comunicación y la cultura en A. L. terminaría de dar el ‘giro decolonial’ (Castro Gómez: 2007) que iniciaran sin ese nombre pensadores de la talla de Armand Mattelart, Héctor Schmucler, Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín-Barbero, entre otros. La vuelta de tuerca terminaría por quebrar los paradigmas de pensamiento
2
occidental que replican, una y otra vez, lógicas matriciales capaces de (re)domesticar el pensamiento, los haceres y las identidades latinoamericanas, sobre todo cuando se engendran en los lugares más frágiles del entramado de poder, cuando implican a actores subalternizados por los discursos hegemónicos que predominan tanto en los medios como en las industrias culturales aludidas.
Es que la representación de la diferencia no puede ser leída apresuradamente. Como recuerda Homi Bhabha (2009), la articulación social de la diferencia es una compleja negociación siempre en marcha, siempre en movimiento, que busca nominar los híbridos culturales que emergen en momentos de transformación histórica, a la vez que desde la periferia se lucha por el derecho a significar(se), a nombrar(se) y a visibilizar(se). De alguna manera, tanto los medios como las industrias audiovisuales constituyen un puente –a veces el único posible- entre los dos extremos: el del poder que quiere significar y, con ese gesto, apropiarse del subalterno, de sus saberes y de sus haceres por un lado y por el otro, el del subalterno que recurre a la potencia creativa de su memoria y de su identidad para autorizar su voz, su mirada, sus prácticas y sus propios modos de representación.
Se trata de un puente atravesado por colectivos e individuos que están siempre en movimiento; cuya visibilidad en el espacio público depende, precisamente, de su capacidad para cruzarlo de un extremo al otro, siguiendo recorridos cuyo trazo es siempre contingente y está -de alguna forma- ligado a los vaivenes de la historia y de las coyunturas políticas de cada sociedad.
En este trabajo me propongo analizar, precisamente, cómo los medios gráficos, la televisión y el cine argentinos reciente representan a jóvenes mujeres wichis cuando los marcadores estigmatizantes son más de uno (género, edad, etnia, raza y clase), como así también las diferentes estrategias desplegadas y las retóricas utilizadas en ese esfuerzo por ‘cruzar’ el puente desde la mismidad a una de las alteridades más extremas de la sociedad argentina contemporánea.
Estas reflexiones, sin embargo, no se centran en la moralidad de nuestros actos sino y sobre todo en las dificultades encontradas al intentar atravesar ese metafórico ‘puente’, ese espacio de frontera cuyo escenario privilegiado, en este caso, son el cine, las notas, las entrevistas y las fotografías de los diarios, los cuales –con sus propios lenguajes- colaboran activamente con la naturalización de procesos de nominación de los grupos subalternos, co-construidos en estas producciones como asimétricos. Y en este punto, es necesario considerar los regímenes de representación mediáticos de los subalternos (Spivak: 2000), con la convicción de que la representación de la diferencia es siempre política y su intención es de naturaleza ideológica. En segundo lugar, el hecho de que representar a un sujeto puede ser entendido de dos perspectivas diferentes y complementarias: desde la práctica política, se trata de un sujeto que se siente con voz autorizada para hablar por otro que se piensa sin voz; desde el campo cultural, re-presentar al otro supone asumir una conciencia capaz de aprehender al sujeto subalterno y, a partir de esto, construir un relato que le otorgue visibilidad (Cebrelli y Rodríguez: 2013) aunque sea
3
siempre vacilante, plurisémico, con sus sentidos en permanente fuga y reacentuación, en síntesis, un producto generado en una situación de frontera.
En ese sentido, el presente trabajo se suma a reflexiones particulares (Cebrelli: 2007) y compartidas (Cebrelli /Arancibia: 2013 y 2011; Rodríguez: 2013) sobre el funcionamiento de fronteras simbólicas, tratando de que el análisis ponga en evidencia los mecanismos que producen y establecen las distancias y demarcaciones culturales que reproducen con particular intensidad las representaciones de la mismidad y de la alteridad; fronteras que, a la vez, van poniendo en cuestión cada una de las categorías con que nos acercamos a ellas. Y entre esos mecanismos me interesa, en particular, el campo de las representaciones sociales pues legisla los modos en que los grupos que se relacionan en una sociedad se van a ver a sí mismos, las posiciones que ocupan en el orden social y las posibilidades de decir en un campo de interlocución que, durante siglos, les negó la palabra y la existencia. La inclusión siempre subordinada, hizo que sus relatos –en relación a las historias de los blancos- tuviesen una legitimidad brutalmente desigual: mientras ciertas narraciones se instauraron como versiones oficiales, colectivas y religantes del estado nacional, los otras fueron destinadas ‘al basurero de la historia’ (Grimson: 2011).
Desde esta perspectiva, entonces, identificarse como una joven wichi en un estado provincial que se sigue imaginando blanco y europeo, pese a los esfuerzos de las políticas públicas nacionales de esta última década, depende de los recursos materiales y simbólicos más enraizados en las memorias de las comunidades que, a la vez, sostienen las representaciones de lo propio y de lo ajeno. En tanto, la situación de colonialidad es de larga data y ha ido desintegrando tramas enteras de esas memorias, las continuidades son aparentes; a veces están camufladas y se sienten como propias aunque, en realidad, sean un híbrido que dé cuenta de la situación de inclusión subordinada respecto de la cultura blanqueada, nacional y dominante.
Se trata, entonces, de identidades cuya contingencia se agudiza al estar en situación de frontera cultural, en el punto (siempre móvil) donde confluyen varios horizontes representacionales. Porque las identidades, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella en un trabajo que involucra las prácticas cotidianas, los repertorios discursivos y posiciones diferentes y diferenciales (Hall: 2003) es que recuro a la metáfora del puente para referir estos procesos y ubicarlos el espacio semiótico de frontera espectacularizado por los medios y por el cine.
Para eso, me voy a centrar en los artículos periodísticos más recientes de uno de los casos más resonantes que involucran a una niña wichí de la comunidad de Lapacho Mocho (Tartagal), Estela Tejerina, supuestamente abusada por su padrastro quien fue encarcelado en 2005 en medio de una encendida polémica mediática, historia que funciona como uno de los hilos conductores de El Etnógrafo, un documental centrado en la vida de John Palmer, antropólogo inglés y wichí por elección y por adopción, film que está circulando en la señal INCAA-TV, elaborada en el marco de la implementación de la LSCA, una televisión comprometida con la construcción de una ciudadanía más equitativa, capaz de que todos los argentinos y argentinas puedan tener el mismo protagonismo y de hacer escuchar voces,
4
tonadas y miradas desconocidas para la mayoría de nosotros (Arancibia: 2013). Por último, me centraré en el film La Belleza de Daniela Seggiaro, cuya protagonista, es Yola, otra joven wichi, película estrenada también el año pasado y que mereció premios en festivales cinematográficos internacionales, aunque también circuló por INCAA-TV.
Las historias de Yola y de Estela, contadas en registros muy diferentes, dan cuenta de la violencia simbólica que muchas veces es el resultado de que nosotros crucemos ese puente sin entender en absoluto la cultura, los valores, las normas de ese otro y que, con la mejor buena voluntad y en la creencia de que nuestra cultura es más civilizada y, por lo tanto, mejor, les imponemos las propias, arrasando biografías familiares, cuerpos y territorios. En otras palabras, analizaré las huellas de la colonialidad del ser, del saber y del poder en dos hitos en la vida de dos jovencitas wichi, historias que, pese a sus diferentes grados de ficcionalización, refieren casos reales y, a la vez, representativos de muchas otras cuyos detalles tal vez no conoceremos jamás.
Cruzar el puente y no llegar. Estela, Qa’tu y la maquinaria de los medios gráficos
La frontera cumple la función de delimitar culturas y, para ello, requiere construir la diferencia. De allí que los conflictos, los traumas, la incomunicabilidad sean la moneda diaria en una frontera. Las dificultades de comunicación, intercambio y convivencia se aumentan al infinito si se trata de un espacio de interacción entre culturas que tienen una larga historia de exterminio, apropiación, explotación, abuso y olvido -como el caso de la etnia wichi y el resto de la población argentina(Cebrelli: 2006; Cebrelli y Arancibia: 2011).
La historia de Estela, Qa’tu y Menejem (el hijo nacido de esa unión) comienza en el año 2004 pero constituye apenas un pequeño eslabón en la larguísima cadena de desencuentros entre los criollos y los wichis del noroeste argentino. Tal vez porque los wichis, tal como cuenta el antropólogo John Palmer, son tan diferentes que se perciben como casi opuestos a la cultura occidental. En otras palabras, se ubican en una alteridad extrema la cual, a la vez, se traduce en una situación de subalternidad y pobreza notables a la mirada criolla (‘Uno sabe que llegó a la comunidad porque los perros wichis son los más flacos de la región’, cuenta un comunicador popular).
A mediados de 2005, la directora de la escuela a la que concurría Estela Tejerina denunció que la niña se hallaba embarazada de su padrastro, llamado José Fabián Ruiz o, según su nombre wichí, Qa’tu. Este, a su vez, convivía con Teodora Tejerina, madre de Estela, en la comunidadHoktekT’oi, de Lapacho Mocho, a 18 kilómetros de Tartagal, provincia de Salta. Qa’tu fue detenido por “violación calificada y abuso con acceso carnal”. Permaneció preso siete años y medio, hasta julio de 2012, cuando fue excarcelado sin perjuicio de la sustanciación del juicio oral. Desde entonces y hasta hace poco, el caso suscitó debates legales, antropológicos1, de dirigentes de pueblos originarios2, con la
5
intervención de organismos de derechos humanos que utilizaron los medios, en particular la prensa gráfica, como escenario de los mismos.
ICHI DETENIDO POR LO QUE EN SU
COMUNIDAD ES UNA NORMAa impuesta
Los medios gráficos en soporte papel y on line se transformaron en el escenario del
debate académico, jurídico y ético atribuido a la voz y a la imagen de destacados académicos y juristas, argumentando si era un delito de abuso sexual, un caso de estupro o, por el contrario, una costumbre ancestral. Muchas voces se citaron en notas, crónicas y entrevistas pero nunca se registró, ni siquiera el susurro de la palabra de Teodora (la madre-abuela) y menos aún de la de Estela. No resulta llamativo que se les haya negado la imagen a ambas (a Estela y a su hijo) porque la ley argentina lo prohíbe sino que, en su lugar, los artículos se hayan ‘ilustrado’ con fotos de archivo que corresponden a otros referentes, tal como se ve en las notas arriba citadas.
Las voces más enfurecidas contra Qa’tu fueron las de renombradas feministas quienes con la mejor buena voluntad e ignorando absolutamente las normas de la comunidad, reclamaban justicia para la niña violada. Pese a sus excelentes intenciones, sus argumentos estaban atrapados en las retóricas de la modernidad y en la fe no examinada en el Estado, la esfera pública, las leyes y, en fin, las instituciones de la modernidad, que nos conducen, incautos, a una alterofobia y a una desconfianza visceral de los otros mundos, de los mundos no-blancos (Segato: 2013).
Del otro lado, mucho menos audibles, se leían los argumentos de antropólogos que, como John Palmer o Catalina Buliubasich, habían trabajado por años con estas
UN WICHI DETENIDO POR LO QUE EN SU
COMUNIDAD ES UNA NORMA
La cultura impuesta
VIERNES, 7 DE DICIEMBRE DE 2007
DEBATES (Página 12)
Lunes, 22 de octubre de 2012 | El Tribuno PARA EL JUEZ FEDERAL CARLOS ROZANSKI SE TRATA DE UNA MENOR VIOLADA
“Wichí o no wichí, es
abuso”
6
comunidades y entendían que, para los wichis, el paso de niña a mujer es señalado por la menarca, que son las mujeres quienes eligen en libertad los hombres con quienes desean convivir; que las familias poligámicas son habituales porque los niños pertenecen a todos y que las violaciones al derecho consuetudinario se resuelve en el seno de la misma comunidad, atendiendo siempre a la compensación y nunca al castigo.
El proceso jurídico y el debate inacabado sumadas a la retórica del silenciamiento y de la oclusión con que los medio representaron a esta joven wichi, muestran una aparente continuidad con el tratamiento histórico que recibieron los pueblos originarios desde la colonia. Sin embargo, la intervención del estado moderno, de sus leyes, del capital en sus prácticas y territorios han dejado, como señala Rita Segato (2013), una carcasa vacía, un significante que se llena con significados vacilantes, tales como las categorías de género y edad que, en el paso de esta modernidad tardía al universo wichí, las hace vacilar y estallar como pompas de jabón. La prensa cruza el puente imbuida de las lógicas más raigales de la modernidad: el estado, la ley, el capital y llega a un espacio que no puede interpretar; la maquinaria mediática lo vuelve indescifrable y vacilante. El medio gráfico, obediente a esos valores, no tiene cómo representar la alteridad extrema y, desde la impotencia, le niega la palabra y hasta la propia imagen.
Cruzar el puente para quedarse. La palabra amorosa como colonialidad del decir
Esta historia de amores, supuestos abusos, injusticia y silenciamiento es, sin duda, la noticia con protagonistas originarios que más serialidad ha tenido en la prensa gráfica a lo largo de estos años en diarios de referencia nacional y regional. Su repercusión ha llegado hasta el soporte audiovisual. El año pasado, se estrenó con excelente crítica, un documental de Ulises Russel, titulado El etnógrafo, donde con el pretexto de contar la autobiografía del antropólogo Palmer y de su numerosa familia tricultural (sus hijos y su mujer pasan fácilmente del wichi, al inglés y al español en sus diálogos cotidianos) se presenta un relato complejo, en el cual la voz en off del antropólogo va armando y explicando historias enmarcadas entre las que se destacan la de Estela y Qu’atu. La película critica la imposibilidad del criollo para entender las leyes wichí y la lucha casi perdida de este pueblo liderado por John para reclamar sus tierras e impedir que avance el desmonte. Bello, contemplativo, de asombrosa fluidez (gentileza del montajista, Andrés Tambornino), el film “habla” como sus personajes: con muchos planos “intermedios”, que en medio de sus intervenciones se detienen a observar, a cavilar sobre lo que ven. Lo hace, como los Palmer, en varios idiomas pero buscando, permanentemente, la mirada wichi sobre el mundo, la familia, la ley y la vida cotidiana. La imagen seductora de este académico inglés devenido en defensor de un pueblo que ha adoptado y lo adoptó a su vez como propio, la increíble ternura que él y su mujer
7
muestra entre sí y con sus pequeños hijos no alcanza para ocultar la persistencia de las matrices coloniales en la historia.
La estructura de sentimiento que desborda imagen y sonido es, indudablemente, wichi. El tempo de los diálogos también. Pero la práctica etnográfica, la de observar y explicar a otro que ahora es uno pero se sigue observando para explicar a los otros, a aquellos que no podrán nunca cruzar el puente o, si lo cruzan, quedarán atrapado en la intraducibilidad, responde a la lógica implacablemente moderna y occidental de la ciencia.
La cámara, casi fija que apenas utiliza el zoom para enfocar planos cortos y medios reproduce, a la vez la práctica que da el título a la película: el etnógrafo, ese que observa al otro, al diferente y, al hacerlo, reproduce inconscientemente los valores más salvajes de esa modernidad occidental y patriarcal. En su rol de defensor del pueblo oprimido, de traductor entre la cultura wichi y la argentina, transformado él mismo en puente, media (y traiciona) permanentemente aquello que quiere explicar. La cámara enfoca con deleite el rostro de Estela y de Teodora, buscando producir imágenes afectadas, repletas de sentimiento amoroso. Sin embargo, la palabra de John, la insistencia en convencer a Estela de que vuelva a tramitar el DNI para ‘comprobar’ que tenía 12 y no 9 años cuando eligió convivir con Qu’tu y, de esa manera, cambiar la carátula del expediente para liberarlo de la cárcel,
8
transforma las palabras de la joven en una forma de ventriloquismo. Estela habla detrás de las palabras de John y, nuevamente gana la colonialidad del poder y del saber y, de paso, el patriarcado occidental le hace una zancadilla a la equidad de género del mundo wichi. La colonialidad se cuela detrás del amor, del compromiso de aquel que cruzó el puente para quedarse pero nunca dejó de ser un inglés doctorado en Oxford.
En síntesis, más allá de la mirada amorosa y paciente de John, pervive la retórica de la negación y del silenciamiento que caracteriza las modalidades de representación en la gráfica de esta mujer cuya condición de joven, mujer, wichi y pobre, le niega la posibilidad de tomar la palabra y opinar sobre su propia vida, sabiendo que, como dice su abuela en el documental, “las palabras nuestras se quedan en la grabación y [luego la gente] nos verá por dentro”. Tal vez por eso, sus palabras sean tan vacilantes y poco convincentes. Desde este lado del puente, uno se pregunta por qué la joven cambió su nombre criollo por el de Cristina al hacer el nuevo documento de identidad para reemplazar al que había tirado, acción que deja su edad real en un cono de sombra e impide el cambio de carátula y la liberación de Qa’tu. Es que pone de manifiesto uno de los efectos menos buscados por los procesos de colonialidad: el funcionamiento de una frontera cultural, espacio poroso pero también tensivo y conflictivo, donde las certezas vacilan, se quiebran, se diseminan y, a veces, hasta desaparecen.
Nada es ‘como debe ser’, nada responde a las regulaciones y leyes con que se pretenden imponer desde el poder; los lenguajes culturales y naturales se desconocen y la comunicación se vuelve un complejo proceso de traducciones vacilantes e incompletas que, en la mayoría de los casos, transforman los mensajes en intraducibles. La vacilación del sentido se entiende, además, como una fuerte interpelación a las identidades locales y nacionales y, suelen resultar en la construcción de alteridades, con frecuencia, extremas.
Atravesar el puente y elegir el propio lugar. Yola y la búsqueda de identidad
En el mismo año, 2012, se estrenó Nosilatiaj, la belleza, de la joven directora
salteña Daniela Seggiaro, que, basada en hechos reales, narra la historia de Yolanda, otra joven wichi víctima de una situación de violencia simbólica –mucho más sutil- que `pone de manifiesto la diferencia entre la cultura criolla y la wichí, al punto de que vuelve indescifrables una en relación a la otra. A lo largo del film, se trabaja la figura retórica del oxímoron (que identifica dos objetos con cualidades opuestas) muy evidentes en la valencias que cada cultura le otorga a dos significantes: el cabello y el monte, puestos en permanente paralelismo a lo largo de la historia.
9
Yola es una niña wichí ‘criada’ por una familia criolla de clase obrera quien la
manda a la escuela, la viste y la alimenta a cambio del trabajo hogareño. La dueña de casa, Sara, está casada con un hombre que mantiene a otra familia, situación que se presenta como naturalizada y no merece más que algunas alusiones en los diálogos entre marido y mujer. Al comparar esta familia dual con la de Qa’tu, uno se pregunta por qué la bigamia flagrante no merece, también en este caso, la intervención de la justicia.
La cámara muestra lo estrictamente necesario y trabaja la frontera, legible en la imagen de Sara espiando el diálogo de Yola y su mamá a través de la tela mosquitera de la puerta, charla que se da siempre en el afuera del hogar. La distancia entre estas dos culturas es retratada por un lente que pone en evidencia la mirada crítica del blanco quien deja siempre al wichí en situación de subalternidad.
Yola es apreciada por la dueña de casa quien, como se ve en el film, se preocupa
por ella, a pesar de la situación de colonialidad del poder (sobre el cuerpo, sobre el cabello) y del saber (la escuela, la cultura nacional) que contamina toda la relación y confunde a la joven wichi hasta que la pérdida del único bien le permite reconocer su propia identidad cultural, su territorio, su comunidad y su lengua como propios.
Vuelve a su familia y deja de ser ‘una desconocida’ para ella misma. Deja de mirar(se) en el espejo deforme de la representación que le devuelve la cultura criolla (‘qué querés, es una mataca’, se escucha en varios diálogos a lo largo de la película) para reconocer(se) en la voz y la mirada de sus mayores, en el paisaje de su infancia con el cual se identifica y del que se siente parte.
10
El film plantea una situación cotidiana que deconstruye la aparente integración
intercutural y plantea en cambio una infinita distancia, en la que la situación colonial reproduce sin cesar los estereotipos de la alteridad. La historia pone en evidencia la brutal situación de subalternidad que no por sutil es menos violenta, denuncia quela inclusión subordinada y el paternalismo parece ser la única manera que tienen los y las wichís de pertenecer a la cultura criolla y las nefastas consecuencias de tal inequidad: la posesión indebida de los cuerpos y territorios y la imposibilidad de una comunicación plena.
El film muestra con maestría, apropiándose de los ritmos ancestrales, la existencia de una temporalidad heterogénea, visible en los diálogos, las formas de travesía de los cuerpos en el espacio, el fluir de las horas medidas por el paso de los días y las noches, por el correr del agua del río, la concepción del nacimiento y de la muerte como fluir sin cesar: Todo ello contrasta con el tempo del diálogo en español más pueblerino, el de la comida, el de los juegos, el tiempo criollo siempre despegado del ritmo de la naturaleza.
La frontera cultural resulta infranqueable aunque los cuerpos atraviesen la distancia e intenten entrar y vivir en un territorio que siempre resultará ajeno. El relato marca el paralelismo permanente entre el cuerpo wichi y la naturaleza; Yola se enciende por la fiebre y la tierra tiembla, el calor arrasa.
El tratamiento del sonido también contribuye a remarcar la frontera como límite: la autobiografía en wichi de Yola, cuyas imágenes son representadas mediante un plano detalle sobre algún elemento de la naturaleza con el sonido de pájaros de fondo contrasta con el chismorreo permanente de los habitantes del pueblo, de la dueña de casa, con la música, los gritos superpuestos y los golpeteos de puertas y motores.
Sobre las imágenes del monte, extremadamente líricas, se extiende una sombra espectral: el sonido de motosierras que nunca se apagan en el fuera de campo de la imagen. También allí (en lo no dicho), fantasmal pero siempre presente, la desvalorización más allá del amor e inclusive de la identificación que Sara pone en discurso al referirse a Yola: “Ella es como yo, no sabe qué quiere pero sabe lo que no quiere”; “Vos y yo somos iguales”.
11
Casi al final del film, un primer plano pondrá de manifiesto que la situación de colonialidad es tan infranquable como esa frontera que devuelve a la joven wichí definitivamente en el territorio de su infancia.
De puentes, recorridos y cruces de culturas Hasta acá una reflexión apresurada sobre las estrategias de colonialidad que se cuelan detrás de las mejores intenciones cuando la cultura dominante (criolla, nacional) intenta comunicarse, cruzar el puente hacia otra tan diferente que, en un primer contacto, se percibe como inversa a la nuestra. Se trata de recorrer la distancia, a veces infinita, de la frontera simbólica, donde la diferencia se lee desde matrices ajenas y los regímenes de representación e inteligibilidad pueden estallar, lastimando las relaciones afectivas pero también los cuerpos, las identidades e, inclusive, los modos de supervivencia de los más débiles, condenados –aparentemente- a quedarse en un extremo o a ‘pasar’ a la cultura que les cobrará la propia identidad como peaje, sólo para colocarlos en los últimos escaños de la escala social. Las dos jovencitas, Estela-Cristina y Yolanda encarnan las dos posibilidades de ‘contacto’ cultural, en ninguno de los dos casos ganan en autoestima ni en posición social. Una gana un documento que sigue sin significar una identidad o un derecho de ciudadanía. La otra, desarraigada y casi desnuda, se enfrenta a la verdad y descubre quién es. Ya nunca volverá a perderse en la cultura ajena. Afortunadamente para muchos de nosotros, la Argentina atraviesa un tiempo en el que la ampliación de derechos de ciudadanía es moneda cotidiana. Por lo mismo, nos cabe reflexionar sobre el derecho a la diferencia en igualdad y eso requiere que, todos y todas, revisemos las matrices culturales de los componentes de la ciudanía y que integremos matrices otras, lógicas capaces de enseñarnos formas reparadoras de justicia, modalidades de familia diversas pero no menos plenas, ese plano simbólico que, como recuerda Bhabha, puede reparar exclusiones, humillaciones y repudio que, lamentablemente, suelen ser moneda corriente en las interacciones cotidianas. Aunque nunca hayamos cruzado el puente.
Salta, 14 de agosto de 2013
Bibliografía citada Arancibia, Víctor (2013) “Entramando la historia en las ficciones televisivas argentinas Memorias múltiples, iconografías diversas” en Trampas de la comunicación. Dossier Representaciones mediáticas de la diferencia y la igualdad. EL MAPA DE LOS SUSURROS. Cebrelli y Rodríguez (comp.) La Plata: FPyCS (en prensa). Bhabha, Homi (2013) Nuevas minorías, nuevos derechos Bs. As.: Siglo XXI; (2009) El lugar de la cultura Bs. As.: Manantial
12
Castro-Gómez, Santiago y Ramón Grosfoguel (2007). El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Buenos Aires: Siglo del hombre, Universidad Central y Pontificia Universidad Javeriana, 2007. Cebrelli, Alejandra (2007) La práctica y el discurso de la hechicería. Transformaciones entre dos siglos. Córdoba: Alción Cebrelli, Alejandra y Víctor Arancibia (2011) (2012) ‘Representaciones sociales y fronteras. Las prácticas comunicacionales en enclaves multiculturales’ en XI Congreso Latinoamericano de Investigadores en Comunicación Montevideo: Alaic. Disponible en: alaic2012.comunicacion.edu.ui/content/representaciones-sociales-y-fronteras-las-practicas-comunicacionales-en-enclaves-multicultur Cebrelli, Alejandra yVíctor Arancibia (2011)Reflexiones Marginales. Dossier: Las representaciones y sus márgenes: Identidades y territorios en situación de frontera. México: UNAM. Disponible en: www.reflexionesmarginales.com.2011 Cebrelli, Alejandra y María Graciela Rodríguez (2013)Trampas de la comunicación. Dossier Representaciones mediáticas de la diferencia y la igualdad. EL MAPA DE LOS SUSURROS. La Plata: FPyCS (en prensa). Charaudeau, Patrick (2003) El discurso de la información. La construcción del espejo social, Barcelona: Gedisa. Grimson, Alejandro (2011)Los límites de la cultura. Críticas de las teorías de la identidad. Bs. As.: Siglo XXI. Hall, Stuart (2010) Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Bogotá: Universidad Javeriana. Hall, Stuart y Paul Dugay (2003) Cuestiones de identidad. Buenos Aires: Amorrortu. Lander, Edgard (1993)La colonialidad del saber:eurocentrismo y ciencias sociales Perspectivas latinoamericanas . Bs. As. CLACSO. Palmer, John (s/f ) “La comunidad esta de duelo por la muerte simbólica de Fabián”. En http://www.delorigen.com.ar . Quijano, Aníbal (1992): “Colonialidad y modernidad/racionalidad”, enPerú Indígena, vol. 13, no. 29, Lima. Rodríguez, María Graciela (2011) “Palimpsestos: Mapas, territorios y representaciones mediáticas” en Cebrelli, Alejandra y Arancibia, Víctor –ed. (2011) Reflexiones Marginales Nº 10 Las representaciones y sus márgenes. Identidades y territorios en situación de frontera México: UNAM, www.reflexionesmarginales.com
13
Segato, Rita Laura(2013)Patriarcado, desposesión, colonialidad y el avance del frente estatal-colonial en el mundo-aldea, Brasilia, paper. Spivak, Gayatari Chakravorty(2011)¿Puede hablar el subalterno? Bs. As.: El cuenco de plata. Tarducci, Mónica (2013) ‘Abusos, mentiras y videos. A propósito de la Niña Wichi‘ Boletín de Antropología y Educación, pp. 7-13. Año 4 – Nº 05
1A propósito puede citarse Tarducci, Mónica (2013) y, Palmer, John (s/f ) . 2Se relevaron noticias, crónicas y cartas de lector en los diarios Página/12, Clarín, La Nación, INFOBAE (Buenos Aires), en El Tribuno (Salta) y en los semanarios El Expreso y Crónica del NOA (Salta). Asimismo, se tomaron comentarios que circularon en la red de la Universidad Nacional de Salta firmados por profesionales y por instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos como la “Comisión de la Mujer”. También se consideraron notas recientes, ya que el caso cobró notoriedad por la liberación de Qa’tu y por el estreno de El Etnógrafo, y se trató en páginas web tales como Cosecha Roja (01/12/2009- www.cosecharoja.org, Del origen (26/10/2012 en www.delorigen.com.ar );Indymedia2007/03/en www.argentina.indymedia.org.; Periodismo social periodismosocialdelnorteargentino.blogspot.com/entrevista-un-antrop. Página 12 dedicó varias notas al caso: www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-206089-2;22/10/2012; www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7611-2012-102.html;www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-3772-2007-12-10.html: ...