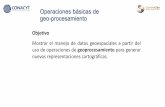Los procesos de Profesionalización y Modernización de las Fuerzas Armadas en América Latina
Las fuerzas armadas en otras operaciones diferentes a la guerra
Transcript of Las fuerzas armadas en otras operaciones diferentes a la guerra
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
6
Se deja constancia que CARLOS A: PISSOLITO posee los derechos intelectuales sobre todos los contenidos aquí vertidos. Se autoriza su
difusión a siempre y cuando se haga expresa mención sobre su origen.
Asimismo, se deja constancia que las ideas aquí vertidas no representan la doctrina oficial de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
7
CARLOS A. PISSOLITO
Las FUERZAS ARMADAS en
OPERACIONES DISTINTAS a la
GUERRA.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
8
LAS FUERZAS ARMADAS EN OPERACIONES DISTINTAS A LA GUERRA.
CONTENIDO:
PREFACIO 6 INTRODUCCIÓN 9
DESARROLLO:
CAPITULO I – La Caracterización del Problema: 1. La Transformación del Conflicto 12
2. El Origen del Problema 14 3. Los niveles de la Conducción 15 4. Los Factores del Conflicto 17 5. Un Ejemplo de Ficción Histórica 18
CAPITULO II- Ethos Guerrero, Proceso de Toma de Decisiones y Conducción de las
Operaciones: 1. El Ethos Guerrero 23
2. El Proceso de Toma de Decisiones 24
3. La Conducción de las Operaciones 29
CAPITULO III – Principios de Empleo:
1. Los Principios de Empleo 33
2. La Dualidad de los Principios 36
CAPITULO IV – Procedimientos de Empleo:
1. Infantería Ligera 39
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
9
2. Técnicas para Escalar y Desescalar 41 3. Derechos humanos e Imperio de la Ley 41 4. Modelo de Orden de Operaciones 42 5. Comunicación Institucional 43 6. Apoyo Humanitario 44 7. Operaciones 45 8. Factores de Éxito y de Fracaso 46
CAPITULO V – Inteligencia Cultural:
1. Inteligencia Cultural 49 2. Estructura Social 50 3. Cultura 51 4. Lenguaje 53 5. Poder autoridad y potestad 54 6. Beneficios 55
CONCLUSIONES 61 ANEXOS:
Anexo 1: Reglas de Empeñamiento 60 Anexo 2: Guía Bibliográfica 78
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
10
PREFACIO
Finalidad La finalidad del presente trabajo es la de ofrecer una guía doctrinaria que permita al personal responsable del nivel estratégico realizar el planeamiento y la conducción de operaciones de distintas a la guerra (ODG). La propia naturaleza imprecisa de las ODG, especialmente en la asignación estricta de niveles de conducción, hace que este trabajo, también, pueda ser utilizado como guía tanto por niveles superiores o inferiores al estratégico; así como ilustrativo para la niveles de conducción política que deban emplear a estas fuerzas en las ODG. Contexto El contexto histórico en la que estas páginas han sido escritas se encuentra caracterizado por los profundos cambios acontecidos en las relaciones internacionales a consecuencia del fin de la Guerra Fría; y en la vida interna de varios Estados nacionales por la progresiva dificultad de la autoridad estatal para ejercer el monopolio de la violencia y garantizar derechos humanos mínimos a sus poblaciones. Estos cambios, han conducido a un creciente envolvimiento de las fuerza militares en tareas no tradicionales; tales como: las operaciones de paz en todas sus varientes, la ayuda a autoridades civiles en ocasión de catástrofes y desastres naturales mediante tareas de ayuda humanitaria y, también, en tareas vinculadas con la seguridad interior. Además, de colaborar en tareas de asistencia humanitaria en países vecinos o amigos que lo soliciten. Estructura El presente trabajo se encuentra dividido en capítulos. En el 1er capítulo se caracteriza al ambiente operacional en el que se desarrollan las ODG; en el 2do se aclaran aspectos relacionados con su ethos guerrero, el proceso de toma de decisiones y la conducción de las ODG; en el 3ro se enuncian los principios de empleo que las regulan; en le 4to se describen sus procedimientos de empleo y en el 5to se explica la necesidad de adaptarse a los distintos ambientes mediante el uso de la inteligencia cultural. Además, cuenta con un grupo de anexos que contienen información que se ha considerado necesaria; tales como un modelo de Reglas de Empeñamiento, un glosario de términos y abreviaturas y una guía bibliográfica. Terminología El hecho de trabajar con conceptos doctrinarios novedosos no presentes en otras publicaciones nos ha obligado a definir los siguientes términos:
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
11
1. Operaciones Distintas a la Guerra (ODG): Son aquellas que realizan las fuerzas militares sin la presencia de un enemigo convencional perteneciente a las fuerzas armadas otro Estado. Estas a su vez se clasifican en: a. Operaciones de Paz: Son aquellas realizadas para mantener o imponer la paz en
un país extranjero por mandato de la ONU o de alguna otra organización regional y/o internacional reconocida y aceptada por la República Argentina.
b. Operaciones de Apoyo a la Comunidad: Son aquellas destinadas a mitigar los efectos producidos por una catástrofe natural y/o emergencia a solicitud de la autoridad civil de que se trate.
c. Operaciones de Ayuda y Asistencia Humanitaria: Tienen por finalidad llevar
ayuda humanitaria a los ciudadanos de nuestro país en nuestro territorio o de otro país, en cuyo caso se denomina: Asistencia Humanitaria. Esta última, puede incluir tareas de mitigación ante una catástrofe natural y/o emergencia que haya tenido lugar en ese país.
d. Operaciones de Seguridad: Son aquellas destinadas a crear y mantener un
ambiente seguro y estable que posibilite el funcionamiento de las servicios básicos esenciales; a la par de crear las condiciones que garanticen la vigencia del estado de derecho y las libertades individuales de nuestros ciudadanos. Puede incluir el combate contra organizaciones criminales de alta complejidad como el terrorismo y el narcotráfico. También, la custodia de cumbres internacionales y el rescate de ciudadanos argentinos en el exterior.
2. Coordinación Cívico-Militar (CIMIC): Son las tareas de planeamiento y conducción que lleva adelante una fuerza militar, especialmente su comando, para establecer enlaces con las autoridades civiles a fin de una mejor adaptación mutua.
3. Ethos guerrero: Se denomina ethos guerrero a la disposición permanente de un individuo y/o organización para enfrentar con éxito la fricción, la incertidumbre y las incomodidades propias que rodean a toda operación militar.
4. Desescalar: Conjunto de acciones destinadas a evitar que una situación de crisis o de
conflicto evolucione hacia formas más violentas. 5. Desestabilizador: Se designa con este término a la persona o grupo de ellas que
apelan a medios violentos y/o ilícitos para el desarrollo de sus actividades siguen conductas contrarias al proceso de brindar un ambiente social seguro y estable.
6. Inteligencia Cultural: La Inteligencia Cultural (IC) es la capacidad que tiene un
individuo, grupo u organización para operar efectivamente en un entorno cultural diferente al propio.
Exigencias
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
12
El eficaz funcionamiento de las fuerzas militares en el marco de las ODG demanda las siguientes exigencias: 1. Una clara voluntad política: Que exprese claramente la finalidad a alcanzar por las
operaciones a desarrollar; así como los medios (humanos y materiales) puestos a disposición, las relaciones de comando con las fuerzas de seguridad y policiales, las zonas de emergencia/responsabilidad y las limitaciones impuestas a las fuerzas miliares.
2. Un adecuado control civil: Las fuerzas militares actuarán en todo momento subordinadas a
la autoridad política que corresponda. Este control civil se basará en premisas objetivas de obediencia y respetará la naturaleza particular del ethos militar.
3. Un marco legal acorde, coherente y completo: Que establezca con claridad las atribuciones de las fuerzas militares y sus responsabilidades. Este marco legal incluirá las respectivas Reglas de Empeñamiento, las que podrán variar de una operación a otra o dentro de una misma cuando se lo considere necesario.
4. Un adiestramiento y un equipamiento armónico con las operaciones: Las fuerzas deberán disponer de un equipamiento y de un adiestramiento adecuado para la ejecución de cada una de las ODG.
5. Disponer de superioridad informativa: Entendida ésta como la capacidad para reunir, procesar y difundir información pertinente con la misión; a la par de negarle el acceso a la misma a los potenciales adversarios.
6. Un entendimiento del entorno cultural: Cuando se deba operar en el marco de otra cultura
resultará imprescindible una acabad comprensión de las coincidencias, diferencias y matices culturales.
7. Un apropiado sistema de comunicación institucional: Que permita mantener informada a la población sobre las ODG propias; a la par de difundir consignas e información de interés para dicha población.
Uso y Experimentación La obra ha sido pensada como un marco conceptual coherente, por lo que se aconseja la lectura de sus capítulos en forma correlativa. Por el contrario, los anexos han sido incluidos para satisfacer necesidades concretas por lo que pueden consultarse en forma independiente. El carácter rápidamente cambiante de las ODG, no solo resta validez absoluta a lo que aquí se encuentra escrito, sino que exige su permanente validación mediante experiencias reales. Por lo tanto, se invita a los lectores a acercar sus críticas y puntos de vistas divergentes a:
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
13
INTRODUCCIÓN
A partir de la derrota sufrida por las fuerzas armadas argentinas en el Conflictos por las Islas del Atlántico Sur se inició en la década del 90 un fructífero proceso de transformación. La vanguardia de este cambio la constituyeron los veteranos de Malvinas, especialmente los que habían servido como jefes de unidad en las islas. Cuando esos jefes llegaron a los puestos superiores de sus respectivas Fuerzas tomaron decisiones importantes y variadas. No querían volver a rendirse otra vez. Algunas fueron trascendentes; tales como: reconocer lo que se había hecho mal durante la represión del terrorismo en los años 70 y la decisión de participar de misiones de paz. Unas eran lecciones aprendidas, como la de impulsar la acción conjunta. Otras, tenían por objetivo común restablecer el orgullo perdido, como jerarquizar el rol de los suboficiales y el adoptar nuevos uniformes de aspecto más combativo.
Lamentablemente las transformaciones iniciadas no fructificaron adecuadamente. En la
década pasada hemos saltado, sin solución de continuidad, de un desprecio absoluto por las funciones propias del estamento militar a considerar su empleo en situaciones de seguridad interior y hasta con las vinculadas con la inclusión social. A la par, en estos años, se ha pretendido reactivar a la industria nacional militar bajo los modelos de Sabio y de Mosconi. Sin quitarle el valor que estos últimos emprendimientos puedan haber tenido en su momento. Hay que considerar que hoy vivimos una realidad nacional y global muy diferente. Como si esto fuera poco, los cambios regresivos que señalamos han estado teñidos de serias irregularidades administrativas y de dudosos procedimientos para la selección del personal superior.
Hoy como aquel 14 de junio de 1982 nos preguntamos: ¿Qué hacer con nuestras fuerzas
armadas? Lo que ocurre es que ellas están anémicas de sentido porque carecen de una finalidad que las justifique ante una sociedad que tiende, cada vez más, a considéralas irrelevantes. Años atrás, el filósofo español, Ortega y Gasset, indagó sobre el problema de las misiones. Para él, todas las instituciones se rigen por su finalidad. Las que no tienen una definida son descartadas. Las fuerzas militares de un Estado no escapan a esta premisa; por lo tanto deben tener una finalidad clara. Si su misión principal deja de ser trascendente deben buscar otra. En pocas palabras: deben adaptarse para sobrevivir.
¿Cómo pueden superar esta impotencia? Muy sencillo. Haciendo algo útil para la
sociedad que las cobija. Por ejemplo nos preguntamos si ¿resulta lógico mantener ociosa las capacidades de ingenieros, de transporte y de sanidad militar –solo por mencionar a algunas- en un país con tantas falencias estructurales? ¿No sería más beneficioso aprovecharlas? Por supuesto, no se trata de competir con las empresas privadas sino emplearlas en zonas marginales y alejadas donde la rentabilidad sea nula o escasa. Con ello, se cumpliría una doble finalidad: mantener activa a una costosa infraestructura bélica; que se beneficiaría con este uso
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
14
dual; y por el otro, se prestarían servicios concretos a las poblaciones más necesitadas de nuestro país.
Lo anterior, podría justificar alguna tarea secundaria, subsidiaria de estas fuerzas. Pero,
¿qué pasa con su misión principal? Antes de seguir avanzando en ese acertijo no debe perderse de vista un elemento objetivo: toda fuerza armada se diseña para pelear contra un enemigo concreto, preferentemente externo, y que como tal amenace la supervivencia del Estado; por lo tanto ningún esbozo de diseño de estas fuerzas puede hacerse independientemente de lo que sucede o pueda suceder más allá de la voluntad política propia; vale decir hay que considerar las intenciones de nuestros enemigos potenciales. En tal sentido, la defensa y la estrategia son disciplinas absolutamente interactivas con respecto a su entorno; en consecuencia el proyecto de una política de defensa y el diseño de las fuerzas necesarias para servirla, necesitan de una prognosis sobre el futuro, expresado –como mínimo- en la forma del tipo de conflicto a enfrentar.
Hoy, esta prognosis no es muy difícil de hacer. La guerra convencional entre Estados
parece haberse abolida a sí misma. Y está siendo reemplazada por conflictos interestatales protagonizados, básicamente, por contrapoderes no estatales que están desafiando la legitimidad, la legalidad y hasta el monopolio de la violencia al Estado: siendo eso último lo que constituye –precisamente- la condición sine qua non para que éste exista. Por lo tanto, no enfrentar a estas amenazas es condenarse a perecer como Estado libre y soberano. Entre ellos se destaca por su peligrosidad el flagelo del narcotráfico, tal como ha sido caracterizado por un claro documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina, seguido de otro similar de nuestra Corte Suprema de Justicia.
Ante ello, es más que necesario realizar un análisis que nos lleve a una propuesta
concreta. Empiezo sosteniendo que toda fuerza armada se compone de tres cosas fundamentales: hombres, ideas y materiales. Y en ese estricto orden estriba su valor combativo. Creo que el primero de ellos es de suyo obvio. Nunca será igual una fuerza armada conducida por un genio militar que una comandada por personas normales o por incompetentes. Como muchas veces ha sido el caso. En este sentido, no cabe duda de que un país en peligro y llegada la hora suprema de enfrentar un conflicto armado debe apelar a sus mejores hombres. Aunque, en rigor de verdad no se puede dejar de desconocer el carácter aleatorio que este factor conlleva. Los napoleones no abundan.
El segundo de los factores, sin ser tan obvio, es más fácil de definir. ¿Cuáles son las ideas
que gobiernan el funcionamiento de una fuerza armada? Esto técnicamente se denomina doctrina y las hay para todos los niveles de conducción. Desde el político que se materializa en un determinado sistema de control civil sobre las fuerzas armadas hasta la doctrina táctica que esas fuerzas emplean cuando operan al menor nivel.
Finalmente, están los materiales. Los “fierros” como los llaman algunos. En otras
palabras el equipamiento. El que va desde la media del soldado hasta el satélite de comunicaciones. Importante como es este factor y que como tal, requiere la mayor de las atenciones, es el de menor trascendencia. No son raros los casos en la historia militar en que una
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
15
fuerza militar pobremente equipada, pero con las ideas claras y bien conducida derrote a otra mejor equipada.
Habiendo enunciado las condiciones objetivas para la excelencia de una fuerza armada
que pueda enfrentarse con éxito al narcotráfico. ¿En qué condiciones se encuentra la nuestra? Empezando por lo más sencillo, vale decir por su equipamiento material. Digamos que
el mismo, a la par de obsoleto (la masa de sus sistemas superan los 30 años de antigüedad) hace varias décadas que no es mantenido como corresponde. Esto que digo no debería ser una sorpresa para nadie medianamente informado. Se sabe, por ejemplo, que faltan cuestiones esenciales como repuestos para los principales sistemas de armas y hasta las respectivas asignaciones de munición para que quienes la operan se entrenen.
No cabe duda que la guerra, como la definen algunos, es un “deporte caro”. Aunque, no
se trata aquí de tener equipos del primer mundo. Lo que no estaría mal. Sí, de tener algo acorde con las capacidades del enemigo a enfrentar. Por ejemplo, una radarización completa de nuestro espacio aéreo no garantiza –per se- que no ingresen vuelos narcos. Pero, constituye una primera barrera ineludible a colocar para evitarlos.
Tomándonos del ejemplo anterior, podemos sostener que es tan importante como el
radar de tres dimensiones, su respectivo centro de control y las comunicaciones y las aeronaves adecuadas; tener una doctrina acorde con el problema que plantea el ingreso a nuestro espacio aéreo de una aeronave civil, la que puede ser considerada hostil y –eventualmente- derribada.
Esta doctrina, para ser coherente, debe arrancar desde un marco legal acorde y terminar
en reglas de empeñamiento claras para el piloto de combate que eventualmente intercepte a esa aeronave, no termine preso 20 años después de terminado el conflicto.
Para empezar por uno de los problemas que este libro pretende solucionar. Afirmo que
el actual marco legal está prioritariamente preparado para que nuestras fuerzas armadas se enfrenten en un conflicto armado contra otras fuerzas similares que pertenezcan a otro Estado agresor. Dicho esto, no se puede negar que en dicha legislación se dejaron –maliciosamente- “ventanas” abiertas para que estas fuerzas puedan ser empleadas en cuestiones de seguridad interior. Pero, no se lo ha hecho en forma coherente. Por cuanto, le prohíben a esas mismas fuerzas, tanto prepararse como equiparse para enfrenar estas situaciones. A la par, que se las inhibe de hacer la inteligencia interna necesaria. En palabras sencillas: serían como un elefante en un bazar y, para colmo de males, con los ojos vendados.
Para un profesional de la guerra enfrentar un enemigo en un conflicto a muerte y para el
cual uno no se ha preparado previamente es simplemente suicida. Ya lo dice el aforismo militar: “las batallas se ganan en los preparativos.” Ergo, nadie puede pensar salir victorioso de un enfrentamiento para el cual no se preparó ni se equipó adecuadamente.
Veamos, ahora, como lo explicado se verifica en los distintos niveles de conducción. A
saber: el político, el estratégico y el táctico. Antes de empezar por el que nos es propio, vale decir, el estratégico y que es el que tiene que traducir en acciones concretas la voluntad política claramente expresada por las autoridades constitucionales. Hay que recalcar que esta voluntad
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
16
no solo deberá estar esclarecida respecto de los fines y de lo que quiere –concretamente- de la estrategia. También, deberá estar consciente de las consecuencias que se derivan de su empleo. Las que podrían no ser siempre agradables o aceptados por todos. El empleo del poder militar es, per se, un medio duro del poder. El más duro. Y que solo se justifica su empleo cuando están en juego intereses vitales de la Nación, como su soberanía, la vida, la propiedad o los derechos individuales de los argentinos. Aclaro esto, porque no faltarán los preciositas de conciencia que argumentarán, a posteriori, de las operaciones. Si esto o aquello no podría haberse hecho mejor.
Tampoco lo sostenido en el párrafo anterior pretender ser una convalidación de los
abusos que las fuerzas pudieran eventualmente a cometer. Todo lo contrario. Sostengo, enfáticamente que todo abuso en el uso del poder militar no es solo una inmoralidad es una clara desventaja operacional. Ya que le otorga una ventaja moral a nuestros adversarios.
Precisamente, la finalidad última de esta obra es preparar a los militares que sepan cómo
actuar y cómo evitar los abusos derivados del cumplimiento de su misión. Yendo a lo estratégico hay varias recetas. Está la mexicana basada en el descabezamiento
del liderazgo narco. La que al parecer no está dando los resultados esperados, a la par de que ha generado altísimos niveles de violencia recíproca. No solo por parte de los narcos, también por las denominadas “autodefensa”. Está la receta colombiana, la que es exitosa para algunos. Pero, que considero que no es aplicable a nuestro escenario argentino. Por cuanto, Colombia enfrenta un caso muy particular cual es un narcotráfico asociado con una guerrilla rural de larga data.
Me gusta el modelo brasileño. El que por otra parte es el que emplean nuestras fuerzas
de paz en Haití con éxito desde hace varios años. Se trata de un enfoque multidisciplinario, que no considera al componente militar como el prioritario. Todo lo contrario, lo subordina a las realidades sociales insoslayables que vienen asociadas al fenómeno del narcotráfico. Usa a lo militar como un corset de apoyo que sostiene y protege a las fuerzas más blandas como las policiales y las de acción social.
Dejando de la lado los niveles de conducción. Y volviendo, nuevamente, a la trilogía:
hombres-ideas-material. Me pregunto: ¿Tienen las fuerzas armadas los hombres para la tarea? Difícil como es la respuesta conviene hacer algunas distinciones.
Para empezar, no me cabe duda que una cúpula militar seleccionada a dedo en base a
méritos políticos no es lo mejor para enfrentar un conflicto que exigirá prudencia y aplomo por parte de los jefes militares, a la par de finos conocimientos profesionales.
Por otro lado, los integrantes de estas fuerzas hace una década que vienen sufriendo un
ninguneo continuo. Sucesivas administraciones del Ministerio de Defensa han buscado eliminar su espíritu de cuerpo. Por considerarlo corporativo. No han visto o no han querido ver que es –precisamente-, este espíritu el que separa una fuerza armada de una mesnada de improvisados. Las han convertido en un instrumento inservible. Pues, más que destruirlas se puede afirmar que han buscado domarlas. Hacerlas a su imagen y semejanza. Lo que ha tenido y tiene resultados desastrosos. En función de ello, han querido disponer de dóciles funcionarios de uniforme; pero, lo que hoy necesitan son estrategos y guerreros.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
17
Hay que tener cuenta que aun con la conducción política y militar correcta demandará
un tiempo que estas fuerzas recuperen su orgullo y su moral de combate. Finalmente, me toca referirme al tema de las ideas o de la doctrina. Lo he dejado para el
último. Por ser precisamente la razón de este trabajo. Sabemos que ya tenemos varios batallones de infantería que han hecho su experiencia en Haití. También sabemos que la doctrina necesaria para su operación se fue desarrollando y perfeccionando en nuestro centro de entrenamiento de operaciones conjunto para operaciones de paz, el conocido CAECOPAZ. Esta doctrina permitió que una misión que venía de varios fracasos anteriores, al menos, no haya fracasado aún. En el gran laboratorio que es Haití, nuestros hombres de armas han aprendido a lidiar con las cuestiones sociales, políticas y operativas vinculadas con la pobreza estructural, la corrupción administrativa de los distintos estamentos de gobierno y el delito flagrante. Saben que ellas son las causas profundas de la inseguridad. También, saben que no pueden ser parte del problema y que la salida es multidisciplinaria. Siendo su aporte solo uno más de todos los necesarios para que una sociedad funcione.
En consecuencia, este libro pretendes transpolar esas experiencias a nuestro país. Ante la
eventualidad de que sus fuerzas armadas sean, como todo parece indicarlo, empleadas para luchar contra el flagelo del narcotráfico y del contexto socio-político que lo rodea.
Seguramente, que las objeciones serán muchas. Que esto no es una misión de paz, que
las fuerzas armadas están para otra cosa, etc. En última instancia les puedo decir que es lo que tenemos. Probablemente, no sea suficiente para algunos. Veremos.
En peores condiciones estaba el Coronel San Martín cuando llego a Cuyo como
gobernador intendente. No tenía casi nada y lo tenía todo por hacer. Debía crear y preparar un ejército, cruzar una de las cordilleras más altas del globo y derrotar a un adversario formidable. Pero, era dueño de una verdad y de una voluntad. La verdad era que sabía que debíamos ser libres y que los demás no importaba nada. Puso su voluntad titánica al servicio de esta empresa. Solo se detendría 8 años después con su tarea concluida. En camino le había dado la liberad a tres países.
Esperemos que los conductores militares de hoy puedan hacer en el futuro un balance
similar al de nuestro héroe máximo.
VISTALBA, marzo de 2014.
Carlos A. Pissolito.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
19
CAPITULO I
La CARACTERIZACIÓN del PROBLEMA.
Aun las formas más conocidas de conflicto armado están siendo relegadas al arcón de los recuerdos, mientras que formas radicalmente nuevas están elevando sus cabezas listas para tomar su lugar.
Martin van Creveld, La Transformación de la Guerra.
1. La Transformación del Conflicto. Antes que anda hay que aclarar que bajo la denominación de conflicto se pretende
abarcar a toda situación de oposición, desacuerdo o incompatibilidad entre dos o más grupos humanos con altas probabilidades del empleo de medios violentos. Los conflictos modernos se manifiestan de las más diversas maneras y se encuentran en estado de permanente evolución; por lo que la necesidad de adaptarse, por parte de quienes pretendan controlarlos, debe ser permanente.
La guerra es una forma de conflicto en la que intervienen, por lo general, Estados que
mediante el uso de sus fuerzas militares buscan imponer su voluntad política. Sin embargo, por causas que explicaremos más adelante, asistimos hoy a la difusión de conflictos que no siguen el patrón tradicional de la guerra entre Estados. Por el contario son, hoy, las entidades no estatales; tales como el ejemplo clásico del narcotráfico las que protagonizan la mayor parte de los conflictos.
En consecuencia de este cambio de actores, ya no es solo por las denominadas razones
de Estado o de interés nacional que los conflictos son librados. En este sentido, no solo es relevante la pregunta de cómo se libra cada uno de ellos; sino además –lo que es más importante- quiénes libran este particular conflicto y por qué y para qué lo hacen.
En términos generales podemos afirmar que los conflictos modernos han abandonado el
carácter trinitario previsto por las doctrinas de la guerra y estratégicas basadas en Carl von Clausewitz, donde fuerzas armadas estatales se enfrentaban a otras fuerzas similares en el
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
20
marco de una guerra convencional.1 Por el contrario, asistimos a la proliferación de actores no-estatales, algunos de carácter positivo (ONGs, organismos regionales, organizaciones humanitarias, etc.) y a otras de carácter negativo (bandas criminales, organizaciones terroristas, etc.) que intervienen decididamente tanto en la solución como en la profundización de los conflictos.
Algunas fuerzas militares al servicio de Estados han tratado de acompañar esta
evolución, tornándose cada vez más capaces para afrontar un amplio espectro de operaciones, buscando solucionar una mayor gama de problemas; muchos de los cuales exceden el marco de la guerra convencional. Por ejemplo, ha mejorado sus capacidades para administrar niveles variables de violencia o de operaciones en las cuales la violencia no era un componente esencial.
En forma tentativa y previa a una clasificación más exacta. Podemos clasificar a las
operaciones militares en dos grandes grupos. Primero, a aquellas directamente vinculadas con la guerra convencional, y segundo, a aquellas no vinculadas a ella y que podrían denominarse, ya sea operaciones no convencionales u operaciones distintas a la guerra. Siendo, esta última denominación la que emplearemos en los sucesivo por considerarla más adecuada que “no convencionales.”
Si consideramos que la guerra convencional solo tiene unos 300 años de existencia.
Concretamente, de la Paz de Westfalia hasta fines de la 2da GM. Y que en la mayor parte de la historia, esto equivale a decir desde los albores de la historia, digamos unos 7.000 años, adquiríos diversas formas. Desde el pillaje a la conquista imperial, pasando por guerras punitivas, guerras de conveniencia, dinásticas, solo por mencionar a lagunas de las más conocidas. Podemos, razonablemente deducir que en el futuro podrá adquirir una forma completamente nueva o repetir una de las tantas del pasado. De lo que podemos estar seguros es que no adoptará, necesariamente, la conocida y aceptada forma clausewitziana. Ergo, este libro pretende dar un marco conceptual que permita establecer un lineamiento doctrinario que sirva de referencia para la toma de decisiones operacionales en el marco de los nuevos conflictos. En consecuencia, está especialmente destinado a los conductores de esas operaciones de nivel estratégico militar, operativo y eventualmente táctico.2 A las que denominamos como operaciones distintas a la guerra o por su sigla ODG.
1 Clausewitz caracteriza a la guerra como una “Notable Trinidad”. Esta trinidad está compuesta por tres elementos
básicos; a saber: el pueblo (“violencia primordial, odio y enemistad”), las fuerzas militares (“el rol del azar y la probabilidad con los cuales el espíritu creativo está libre para vagar”) y el Estado (“la racionalidad instrumental”). En el marco de ella se espera que el Estado ejerza la conducción política de las operaciones militares y que el pueblo sea mantenido al margen. Su valor actual radica en que ha aportado las bases filosóficas para la formulación de la doctrina de la masa de las FFAA modernas. Paralelamente, ha influido en la elaboración de las normas y usos de la guerra previstos en el Derecho Internacional actualmente vigente, a través de las Convenciones de Ginebra y de La Haya.
2 En nuestro organización actual (2006) podríamos identificar al nivel político con el Poder Ejecutivo Nacional que
acompañado por el Congreso adopta la determinación política emplear a las FFAA en determinada misión. Por su parte, el EMCFFAA interviene en este nivel mediante el asesoramiento, el alistamiento, el adiestramiento y el despliegue de la fuerza de que se trate. Siendo el nivel estratégico, representado por el Comando Operacional Conjunto, el responsable de que las operaciones sean planeadas, conducidas y apoyadas para la obtención de los objetivos estratégicos. Finalmente, a nivel táctico tendremos al
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
21
2. El origen del problema
La proliferación de las armas de destrucción masiva ha restado relevancia al empleo de
las fuerzas militares convencionales. Por otro lado, el surgimiento, luego de la 2da Guerra Mundial, de los denominados “conflictos asimétricos”,3 ha producido un cambio fundamental en cómo y contra quiénes esas mismas fuerzas eran empleadas. Más allá de las implicancias operacionales que los fenómenos señalados acarrean, en el origen del salto evolutivo de la naturaleza del conflicto que hacíamos referencia, se encuentra la transformación del ámbito operacional donde las ODG tienen lugar. Este cambio radical, especialmente del escenario político y social está caracterizado por una crisis de legitimidad de la autoridad estatal tal como la conocemos hoy.4 Este fenómeno, que afecta a muchas comunidades políticamente organizadas alrededor del mundo, se puede describir como una transferencia de la lealtad de los ciudadanos para con el Estado hacia otras entidades de carácter no-estatal; tales como: tribus, grupos étnicos, bandas criminales o hacia cualquier otro grupo que desee disputarle al Estado su supremacía política.
Sin entrar en el análisis de las causas que han dado origen a este proceso, sí interesa remarcar que las características políticas, sociales y morales que conlleva la declinación del Estado implican que las operaciones militares no puedan contentarse con una mera solución
comando de los elementos que se encuentre efectivamente sobre el terreno, lo que podrán variar de una división, una brigada o un regimiento.
3 El término “asymmetric conflict” fue utilizado por primera vez por Andrew Mack (“The Concept of Power and Its
Use Explaining Asymmetric Conflict”, Londres: Richardson, Institute for Conflict and Peace Research, 1974). Desde un punto de vista conceptual, otras denominaciones han sido utilizadas para abarcar fenómenos tales como el terrorismo, la guerra de guerrillas y otras tácticas insurrecciónales. Por ejemplo, el término “small wars” fue popular durante el proceso de descolonización que siguió a la Ira GM; el de “low intensity conflicts” fue usado por los manuales del US Army de la Guerra Fría. En todos los casos, la idea central era la de que hay conflictos que son diferentes a los convencionales, que tienen sus propios principios, doctrina, estrategia y tácticas.
4. Antes de la Paz de Westfalia (1648) que marca el surgimiento de los Estados nacionales muchas entidades
diferentes libraban lo que hoy denominaríamos, conflictos armados. Organizaciones familiares o clanes lo hacían, así como tribus, grupos étnicos y razas. También, sectas religiosas, culturales y hasta empresas comerciales defendían sus intereses mediante el empleo de la violencia organizada. Esta violencia no adquiría la forma de lo que hoy denominaríamos un ejército o una armada de características convencionales. Por el contrario, se recurría a mercenarios, en otros casos, especialmente en las luchas tribales, los “ejércitos” se componían de todos los varones aptos y en las sociedades de tipo feudal de aquellos con capacidad económica para afrontar la compra de las armas y vituallas necesarias. Operativamente las campañas “militares” eran libradas mediante incursiones, emboscadas, y hasta con la ayuda de asesinatos, traiciones y casamientos dinásticos. Por lo tanto, la separación entre lo civil y lo militar, entre crimen y guerra era inexistente.
Autores como Martin van Creveld sostienen que así como han existido conflictos armados antes de la existencia formal de los Estados, en el futuro ante una eventual nueva forma de organización política, los conflictos podrían a llegar adquirir “nuevas” formas, en alguna medida, similares a las anteriores a la creación misma del Estado. Específicamente, William Lind sugiere como posible modelo de los conflictos del futuro los de la Baja Edad Media y recomienda la lectura del libro: “Distant Mirror The Calamitous 14th Century” de la investigadora Barbara W. Tuchman.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
22
física; ya que el uso de la fuerza –por si solo- es incapaz de restaurar la legitimidad del Estado, aspecto que en la mayoría de los nuevos conflictos constituye la raíz del problema a resolver.
Por lo tanto, la primera decisión que un decisor político y del conductor militar que
tenga subordinado es la establecer la naturaleza de la misma. Parafraseando a Carl von Clausewitz podemos decir que:
El mayor reto intelectual que un estadista y un comandante tienen que hacer es establecer la clase
de guerra en la cual se está embarcando; sin confundirse, ni tratar de convertirla en algo contrario a su naturaleza.
De la Guerra. Una vez determinada la naturaleza de la operación militar el decisor político y el
conductor militar deberán entender que se enfrentan a un fenómeno relativamente nuevo y para el cual ni él ni sus elementos se encuentran adecuadamente preparados. Además, no podrán perder de vista que como todo fenómeno nuevo continuará evolucionado y por lo tanto exigiendo continuas adaptaciones.
3. Los niveles de conducción Los tres niveles clásicos de conducción (político, estratégico y táctico) se verifican en las
ODG que tienen lugar en el marco de los nuevos conflictos; pero con algunas salvedades importantes. Antes de seguir adelante, es conveniente hacer definir que entendemos pos cada uno de estos niveles.
De arriba y hacia abajo y en forma arquitectónica se encadenan los tres niveles. Todo se
inicia en el superior que es el político, quien es el responsable de determinar el o los objetivos a alcanzar, a la par de fijar –si fuera necesario- las limitaciones para los niveles subsiguientes. Debajo de todo se encuentra el nivel táctico. El que como tal es el que ejecuta las acciones concretas necesarias para alcanzar los objetivos decididos por la política con los medios seleccionados y las condiciones creadas por la estrategia. En ese sentido, es el que libra los combates y la batalla que los engloba.
En el medio de ambos, y como una verdadera bisagra, se encuentra el estratégico. Como
tal, es el responsable de crear las condiciones para que la táctica pueda combatir y batallar eficientemente. Ella se manifiesta en plenitud antes de los combates y las batallas; y, consecuentemente, después de ellos. Ya que si, por un lado, los prepara; también, es la responsable de aprovechar y explotar sus ganancias.
En otros términos: si la política se materializa en la voluntad por hacer y conquistar
determinado objetivo; la estrategia es la responsable de operacionalizar, vale decir hacer operativa, esa voluntad mediante la creación de las condiciones necesarias; para que la táctica realice todas las acciones necesarias conducentes a la obtención del objetivo fijado por la política y materializado por la estrategia. En este descenso conceptual, se puede afirmar que mientras que la política habla de fines, la estrategia especifica los medios necesarios y la táctica los opera sobre el terreno.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
23
Fáciles de distinguir en el plano conceptual, los niveles de conducción se entrelazan en la realidad. Surgen las figuras del denominado “cabo estratégico” o del “efecto CNN”, donde un hecho de características tácticas puede tener consecuencias estratégicas y hasta políticas. Por ejemplo, la violación de los DDHH de un detenido por parte de un integrante de nuestras fuerzas (de por sí un hecho táctico inferior), convenientemente difundido por una cadena internacional de noticias tendrá consecuencias muy superiores a las tácticas, vale decir, estratégicas o hasta políticas.
Otra salvedad necesaria es la de resaltar que en esta clase de operaciones, en las ODG, se
produce una superposición geográfica de los niveles de conducción, superposición que implica que toda acción táctica debe estar en armonía con los objetivos estratégicos y hasta con los políticos de la operación. Consecuentemente, aun una acción táctica exitosa que no esté en consonancia con los niveles superiores puede llegar a tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, el uso de una fuerza militar abrumadora contra un objetivo local seguramente garantizará la conquista del mismo; pero a su vez, producirá una sensación de rechazo en la población, lo que en definitiva terminará teniendo consecuencias estratégicas negativas para con el logro de los objetivos de la operación.
Específicamente, es en el nivel estratégico es donde las ODG manifiestan, en un mayor
grado su complejidad, al ser este nivel el responsable de traducir en objetivos concretos los efectos requeridos por el nivel político.
En una operación convencional, por lo general, para cumplir con esta tarea, el nivel
estratégico buscará facilitar la ejecución de hechos tácticos orientados a debilitar un centro de centro de gravedad previamente determinado en el dispositivo del enemigo.5 El problema comienza cuando comprobamos que la mayor parte de los centros de gravedad en las ODG son de carácter intangible; tales como: lealtades personales, determinadas conexiones dentro de organizaciones mafiosas, etc.6 Y en consecuencia muy difíciles de operacionalizar.
5 En un contexto clásico el término enemigo se usa para designar a las fuerzas militares del Estado con el cual nos
encontramos en guerra; en uno más amplio sirve para englobar a un grupo que amenaza al otro grupo nacional, étnico o religioso en el marco de un conflicto. También, podría hablarse de “oponente” u “opositor” según el caso; por su parte, la ONU utiliza el termino spoiler (arruinador) cuando quiere referirse a cualquier voluntad adversa. Por su parte, el proceso ideológico por el cual se arriba a la determinación de un “enemigo” es denominado “marginalización”; mientras que su difusión mediática se denomina “demonización”.
6 El propio Clausewitz, autor de la idea, nos dice sobre el concepto de centro de gravedad que:
“Uno debe mantener en mente las características dominantes de ambos beligerantes. Fuera de esas características se desarrolla un centro de gravedad, un nudo de poder y movimiento, de lo cual todo depende. Este es el punto contra el cual todas nuestras energías deben ser dirigidas.” (De la Guerra)
Como vemos en este razonamiento todo se ordena hacia la búsqueda constante del centro de poder del enemigo, lo que en la práctica se traduce en una estrategia del fuerte contra lo fuerte; lo que termina siendo contraproducente. Actualmente, si bien el concepto de centro de gravedad se mantiene, se orienta el mismo -como leemos en el manual Warfigthing del Cuerpo de Infantería de Marina de los EEUU- hacia: “…aplicar nuestras fortalezas contra las debilidades. Aplicado a la guerra moderna, debemos dejar claro que el centro
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
24
Aun cuando hayan sido individualizados y operacionalizados, el problema continuará
con la comprobación de que varios de ellos no sólo se encuentren en diferentes niveles de conducción, sino que pueden encontrarse en abierta contradicción entre sí. En consecuencia, la operacionalización de objetivos en una operación es una tarea intelectual ardua que debe estar orientada a:
1. Determinar el centro de gravedad para cada nivel de conducción. 2. A continuación, coordinar los esfuerzos para el logro de los respectivos centros de
gravedad a los efectos de que la obtención del centro de gravedad de un nivel no se interponga con los de otro nivel.
3. También, estimar la proyección en el tiempo derivada de la conquista anticipada de cada uno de los centros de gravedad a los efectos de no conquistar centros de gravedad que más tarde fuera necesario mantener en función de las exigencias de otro nivel. 4. Los factores del conflicto: Al margen de los niveles clásicos de conducción, en las ODG es necesario identificar los
denominados factores del conflicto; a saber: el factor físico o militar; el mental o psicológico y el moral o político. El factor físico trata con las capacidades y las condiciones fijas que regulan el uso de la fuerza. El mental con las emociones y los sentimientos inherentes a la naturaleza humana; como tal es un factor de características rápidamente mudables y sobre el cual las capacidades de comunicación de los distintos actores ejercerán una gran influencia. El tercer factor es moral y como tal está vinculado con la voluntaria adhesión a una escala de valores, donde principios como lo bueno, lo verdadero y lo bello adquirirán la máxima relevancia; y otros, como el respeto de tradiciones culturales, el honor, etc. una menor.
En comparación, el factor físico es el menos importante de todos, mientras que el moral
es el preeminente, y el mental se ubica entre ambos. Este hecho conduce a una situación paradójica: lo que puede ser una acción eficaz a nivel físico, y a veces a nivel mental; puede tonarse en contra desde el punto de vista moral. Por ejemplo, la ejecución de check points nocturnos agresivos destinados a evitar el tráfico de armas, con certeza dificultarán esta actividad ilícita; pero, a su vez, el hecho de detener coches civiles en el medio de la noche, atemorizando a muchos inocentes, trabajará negativamente contra el factor moral de la misión.
Además, debe remarcarse el hecho de que todos los factores estarán presentes en todos
los niveles de conducción y viceversa. Gráficamente podría ilustrarse el concepto anterior con un esquema tridimensional, tal como se lo muestra en la figura 1, donde tres planos paralelos (los niveles de conducción) son intersectados por tres vectores verticales (los factores). Así como ya lo señalamos, si un hecho táctico puede tener consecuencias estratégicas, con certeza un acontecimiento simplemente físico tendrá consecuencias mentales y morales. Asimismo, debe remarcarse la supremacía del factor moral por sobre los otros dos; de tal modo que toda
de gravedad enemigo no significa su fuente de poder, sino una vulnerabilidad crítica.”( US Marine Corps, Warfighting)
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
25
contradicción con este factor en un determinado nivel; también, influirá en su interrelación con los otros niveles, ya sean estos superiores o subalternos.
En consecuencia, será sumamente importante adoptar un comportamiento pro-activo
que no sólo busque evitar contradicciones sino que, además, utilice el efecto multiplicador del factor moral sobre los otros a todo nivel de comando. Por ejemplo, se puede diseñar una acción física, digamos un programa de Desmovilización, Desmilitarización y Reinserción (DDR) que cambie armas por implementos de labranza; pero no ya con el simple objetivo táctico de sacar armas ilegales de las calles, sino con el de permitir la ejecución de actividades agrícolas a nivel familiar, lo que seguramente tendrá un impacto moral, que redundará positivamente en el logro de los efectos estratégicos establecidos por el nivel estratégico.
Por supuesto, que lo que es aplicable a nosotros lo será para nuestros oponentes. Por lo
tanto, deberemos buscar explotar toda incoherencia en ellos. Por ejemplo, si nuestro oponente es un grupo criminal organizado y se produce el asesinato de uno de sus miembros por parte de integrantes del mismo grupo, lo que constituye un hecho táctico menor; si utilizamos los medios de difusión a nuestra disposición para señalar como nuestros oponentes no respetan ni siquiera la vida de sus propios seguidores, tendremos una “bomba moral” que operará en el
Fig 1: Los factores del conflicto y su interceptación con los niveles de conducción.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
26
nivel estratégico; ya que producirá desconcierto en las filas del oponente que eventualmente facilitará que sus integrantes defeccionen.
A los efectos de ejemplificar los conceptos expuestos presentamos una situación de
ficción histórica a los fines de facilitar su comprensión.
Un ejemplo de Ficción Histórica: En Regimiento de Infantería 13 en Rosario.
Escenario: El marzo del 2016 el Presidente de la Nación en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales como Comandante en Jefe de la FFAA, estableció mediante un DNU la conformación de una Zona Puntual de Emergencia (ZPE) en la ciudad de Rosario, luego de apreciar que la situación se encontraba fuera de control de las autoridades provinciales. Actuando según las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nacional, con el consenso de la principales fuerza políticas del país, decidió que las tareas de la ZPE “Gardelito” serían las siguientes:
En apoyo a las gestiones del Gobernador de la Provincia de Santa Fe asegurar un ambiente
seguro y estable a los efectos de que las autoridades constituidas puedan ejercer sus funciones de gobierno en plenitud.
Facilitar y coordinar, dentro de sus capacidades y en sus áreas de despliegue la ejecución de tareas de acción social.
Contribuir con los esfuerzos provinciales tendientes al combate contra el flagelo del narcotráfico.
El conflicto se inició con la crisis económica del 2015. En la última década el gobierno de
Santa Fe ha combatido sin mucho éxito contra diversos grupos delictivos por el control territorial de amplias zonas del Gran Rosario. Más mil personas han muerto en episodios vinculado a la violencia que genera el narcotráfico y se considera que el número de personas que vive por debajo del nivel de la pobreza alcanza al 40% de la población.
Han existido en el pasado varios intentos de pacificar la ciudad, incluyendo el más
reciente y en curso, que es llevado a cabo por el gobierno de Santa Fe. Durante el mismo, en sucesivas medidas, las autoridades han reestructurado en varias oportunidades a la Policía de Santa Fe y desplazar a funcionarios policiales y civiles sospechados de corrupción en un intento por detener el avance del narcotráfico. Sin embargo, todo intento por reducir la violencia, a al par de retomar el control del Estado ha fracasado; por lo que las autoridades santafecinas han solicitado la ayuda del gobierno nacional.
El Ministerio de Defensa ha ordenado la conformación de batallones de acción cívica
sobre la base de sus unidades de infantería con experiencia en operaciones de paz para que colaboren con las autoridades civiles a contribuir a conformar un ambiente seguro y estable que facilite la actuación de otros elementos del Estado.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
27
Operación “Goliat” Unos días antes al arribo de los contingentes militares de acción cívica a su área de
despliegue en el Gran Rosario habían ocurrido diversos actos hostiles contra personal e instalaciones de la Policía de Santa Fe. A la par que se habían realizado saqueos contra supermercados y otros comercios del Gran Rosario. Así como contra otras reparticiones del gobierno provincial. Ante esta escalada de violencia el Jefe de Policía de Santa Fe le solicitó autorización al Gobernador de la Provincia para poner en ejecución “Operación Goliat” con la certeza de que la superioridad en efectivos y en tecnológica pronto eliminaría, o al menos reduciría en gran medida, el accionar de los diversos grupos narcos a los que se le atribuía la autoría de los hechos; a la vez que les proporcionaría una mayor seguridad a sus tropas.
José es un inmigrante peruano y dueño de una pequeña tienda en la afueras de la Villa Gardelito,
la mayor de la ciudad. A los pocos días de la llegada de las tropas del ejército, se instaló próximo a su negocio lo que le dijeron era un “check point” temporario. A medida que los días transcurrían, a la par que se superaban los temores iniciales, también se reestableció el suministro eléctrico y la provisión de agua potable, por lo que José pensó que pronto todo mejoraría. Por supuesto que los grupos narcos estaban inquietos y lo habitual era escuchar por las noches corridas, gritos y hasta disparos de armas de fuego, seguramente producto de alguna pelea entre las distintas bandas que disputaban el control del barrio.
Pero cuando esa noche José escuchó una serie de varios disparos tan próxima a su casa supo que
esa no sería una normal. Desde la ventana pudo ver a un móvil policial en llamas y a dos policías que parecían estar heridos de gravedad. Pensó que eso estaba mal; ya que él no aprobaba ningún tipo de violencia. Al poco rato, otros ruidos llamaron su atención: policías con cascos, bastones y chalecos antibalas, luego de bajar de camiones, se dirigían a todas la viviendas de su vecindario, luego de golpear o simplemente derribar las puertas, sacaban a todos los vecinos a la calle –algunos estaban aun en sus ropas de dormir- para conducirlos hacia el centro comunitario en el centro del barrio... Junto con su familia, y cuando se aprestaba a sentarse en el suelo como le habían ordenado.
Repentinamente, un grupo de jóvenes locales, a los que conocía porque varias veces los había visto vender droga frente a su negocio, armados con tumberas y armas de puño desataron una tormenta de fuego contra los policías. La noche se iluminó con los destellos de las armas de fuego; incluso José vio como uno de los helicópteros iluminaba la zona con su reflector sobre todo lo que se movía en la vecindad. Al acallarse los disparos varios policías ingresaron al local. Instintivamente quería mantener a su familia reunida; pero un policía lo tomó del brazo para colocarlo junto con los otros hombres que comenzaban a ser reunidos. Cuando quiso hablar recibió un culatazo en la cara y fue arrojado al suelo. Jamás había sido humillado así en frente de su familia.
El Jefe de Operaciones de la Policía de Rosario en su briefing de orientación al Jefe del
Regimiento de Infantería 13 le expuso que la “Operación Goliat” se desarrolla con todo éxito, y que prueba de ello era que la pacificación de la localidad de Villa Gardelito, donde cerca de 10 narcotraficantes habían resultado muertos y cerca de 30 capturados luego de un ataque a un check point propio la noche anterior.
Al día siguiente del incidente en frente as u casa/negocio, José recibió la visita de su sobrino
Quispe. Este le dijo cuan dolido estaba por lo sucedido y le ofreció dinero para reconstruir su casa y su pequeño negocio que habían sido incendiados esa fatídica noche. José le agradeció la ayuda y le dijo que si bien el no era un hombre violento quería colaborar con ellos en el control de la villa. El hijo de 17 años de
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
28
José dijo que con gusto haría las entregas de droga que le pidieran y que estaba dispuesto a matar a los de la “yuta” con tal de verlos fuera de su barrio
Una semana después el Jefe de Regimiento 13 visitó al Ministro de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe quien le manifestó su deseo de suspender “Operación Goliat” en su sector de responsabilidad; ya que según su criterio solo contribuiría a deteriorar la situación general, que hasta el momento era bastante tranquila. El ministro le pidió que se explayara, a lo que el Jefe de Regimiento procedió a explicar, que si bien habían sufrido ataques esporádicos al momento de su instalación; ahora las actividades violentas habían disminuido notablemente. Sorprendido el Ministro preguntó cómo era esto posible cuando en el resto de los sectores los incidentes no hacían más que aumentar.
A lo cual el jefe de regimiento respondió, que tanto él mismo como toda su gente tenían
bien en claro el carácter subsidiario y temporal de su misión y que no estaban en Rosario para quedarse sino para ayudar por un tiempo a los vecinos a solucionar sus problemas. El Jefe de Policía que lo acompañaba y que hasta el momento no había intervenido, le retrucó que todos estaban de acuerdo con eso; pero le pidió precisiones sobre sus métodos. El Jefe le contó que durante su adiestramiento, habían sido muy importantes las clases de negociación, control de disturbios y otras que había recibido. Especialmente, remarcó les habían enseñado respecto de que en estas situaciones: siempre es mejor desescalar que escalar; y que los militares tendemos a solucionar todo con mayor potencia de fuego y que esto puede ser un error. También, recordó que la ejemplificación que les hizo el Capellán de la pelea bíblica entre David y Goliat, les sirvió a todos para entender porque la opinión pública siempre estará del lado de los débiles. Y que, por lo tanto, es contraproducente abusar del uso de la fuerza.
El jefe policial contraatacó diciendo que cuando había problemas lo que los militares tenían que hacer es limitarse a cumplir lo que estaba reglamentado en las Reglas de Empeñamiento, a lo cual el Jefe de Regimiento respondió que las mismas debían estar reguladas por el principio de proporcionalidad y que sino no servían de nada; es decir que si un chico disparaba con una gomera contra un móvil policial no le podían contestar con el disparo de armas de fuego.
El Jefe, refirió luego que los ataques contra las instalaciones del Regimiento habían disminuido a partir de que adoptaron una política de puertas abiertas; que comenzó con la compra de los alimentos localmente; pero que la situación mejoró substancialmente, cuando luego de un ataque, en que un soldado del batallón resultó herido junto con varios civiles. Los heridos civiles fueron evacuados en nuestro helicóptero, junto con nuestros hombres al Hospital Militar Reubicable, donde recibieron una excelente atención médica. Agregando, que aun mayor fue el impacto cuando él personalmente visitó a los heridos y a sus familiares. También, remarcó que en cada oportunidad que pudieron socorrer a la población lo hicieron: con sus especialistas, con su equipamiento, dejando siempre en claro que estaban allí para ayudar.
El Jefe de Policía lo impugnó diciendo que en el marco de “Operación Goliat” había previstas acciones de ayuda social. A lo que el jefe de regimiento replicó que sí; pero que en su sector las cosas se hacían con otra actitud: vale decir, que no hacían operaciones de cerco y rastrillaje, que no derivaban puertas por la noche. También, reconoció que al principio habían tenido problemas con algunos “irreductibles”; pero que en vez de ir directamente contra ellos,
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
29
primero los desacreditaron mostrándoles a la población lo cruel que eran y que según él sabia, fueron los mismos vecinos quienes se habían hecho cargo de ellos.
A continuación, el jefe de regimiento explicó que tenía un equipo especial listo, tipo comando, con sus mejores hombres para actuar ante una situación violenta. Intrigado el jefe de policía inquirió sobre cuántos “enemigos” había “aniquilado” este grupo; a lo que el Jefe de regimiento le contestó que a ninguno; ya que, como los narcos no tiene mascaras anti-gas, el uso de gases les permitía ingresar a los locales sospechosos con tranquilidad y sin causar bajas. Interrogado el jefe de regimiento, de cómo y dónde obtenía la inteligencia para hacer todo esto, respondió simplemente que de la misma población, con la cual conversaban durante las patrullas o charlaban cuando acudían al mercado a comprar sus alimentos. Sorprendido, el jefe de policía cuestionó que las patrullas militares “tomaran contacto” con los vecinos durante una actividad operacional como el patrullaje. El jefe de regimiento le explicó que había incluso patrullas desarmadas y diseñadas específicamente “para tomar contacto”; reconoció que obviamente, existía el problema de la mutua desconfianza inicial; pero que lo estaban solucionando con el paso del tiempo.
El ministro, por su parte, interesado por cómo utilizaban el material inquirió sobre la utilidad de los nuevos equipos de visión nocturna y de radio recientemente provistos; el jefe de regimiento explicó que los visores eran muy útiles para montar puestos de observación nocturnos; ya que al no haber toque de queda podían en pocos días determinar el “quien es quien” de su localidad. También enfatizó que los scanner de las radios nuevas eran muy útiles para escuchar todo lo que estaba en el aire, y que no es raro captar una transmisión de las radios Handy que usaban los narcos y así enterarse de los que estaba pasando.
Finalmente, el jefe de regimiento cerró su exposición diciendo que ellos no podían ser
emboscados ya que no seguían patrones predecibles; no podían ser sorprendidos pues estaban siempre vigilantes y que nunca tomaban represalias contra la población civil puesto que eso alineaba a los más jóvenes con los narcos. En pocas palabras dijo: “nos hemos convertido en parte de la solución y no del problema”.
Para dar por terminado con la visita el ministro de seguridad, le agradeció al jefe de
regimiento por lo que consideraba había sido una exposición “muy interesante”; agregando estar muy complacido con la forma de operar del regimiento; y que impartiría las directivas pertinentes para implementar cambios substanciales en “Operación Goliat”; y que siguiendo la metáfora del capellán argentino consideraba que “Operación David” sería un mejor nombre para la nueva operación.
BIBLIOGRAFÍA: Van Creveld, Martin. “La Transformación de la Guerra”. Trad. C. Pissolito. Ed. Uceda,
Buenos Aires 2007. Pissolito, Carlos. “El Dilema de Goliat”. Revista Seguridad y Defensa, Nro 38.
http://www.deyseg.com.ar/notas/actualidad/aanota38-goliat.htm William S. Lind, Mayor John F. Schmitt y Coronel Gary I. Wilson. “The Four Generations of
Modern War." Marine Corps Gazette, Octubre, 1989. (solo disponible en inglés)
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
30
Seminario “The Four Generations of Modern War” dirigido por William Lind durante el 2002 y 2003 con Oficiales del US Army y del US Marine Corps del que participara el Cnl Carlos Pissolito como invitado.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
31
CAPITULO II
El ETHOS GUERRERO, el PROCESO de TOMA de DECISIONES y la CONDUCCIÓN de las OPERACIONES.
El caos, el azar y la fricción dominan las operaciones terrestres mucho más que cuando Clausewitz hablo de ellas luego de las Guerras Napoleónicas.
Manual militar moderno.
1. El Ethos Guerrero.
Desde tiempos inmemoriales los guerreros se han preparado para la guerra. Lo han hecho de las más diversas formas y casi siempre buscando adaptarse al tipo de conflicto al que se enfrentaban. De esta manera, al imponerse el ideal de guerra clausewitziano a fines del siglo XVII se fundaron las primeras academias militares para la formación de aquellos hombres que dejaron de ser meros guerreros para convertirse en soldados. El modelo para la formación fueron las normas caballerescas aún vigentes en aquella época. Vale decir, se los transformó en guerreros sometidos a una disciplina externa. Esta disciplina les imponía nuevas exigencias, extrañas a los guerreros del pasado, por ejemplo, que no abusaran de sus prisioneros o que no ejercieran violencia contra la población civil. Pero, tenían las manos libres para ejercer una violencia casi ilimitada contra los combatientes enemigos con los que se toparan en un campo de batalla.
Hoy, la evolución del conflicto hace necesaria una nueva adaptación del ethos7 guerrero.
Como todo ethos anterior se basa en una educación permanente destinada a desarrollar los hábitos que permitan enfrentar con éxito la fricción, la incertidumbre y las incomodidades propias que rodean a toda operación militar. Este se particulariza por la necesidad de desarrollar criterios para el empleo de la fuerza. Si antes, un soldado no tenía dudas respecto de quienes eran sus enemigos y sobre los cuales podía ejercer la violencia. Hoy, esa distinción no es
7 Ethos es una voz griega que significa “lugar donde se vive” que puede ser traducida como punto de partida,
disposición y carácter. La palabra castellana ética (ethikos) deriva de la misma raíz y significa “teoría de la vida”.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
32
tan clara. Por ejemplo, ¿un centinela que custodia un depósito de alimentos en una operación de ayuda humanitaria puede abrir fuego contra los saqueadores?
Podríamos poner otros ejemplos, creemos que con este basta para marcar un punto.
Cuál es que hoy las fuerzas militares deben capacitar a sus integrantes para un empelo gradual de la fuerza. Desde la que podrá ir de una de carácter disuasivo a otra de carácter mortal.
Como en tantos otros órdenes de la vida, aquí no es aconsejable una casuística. La
formación referida se debe internalizar en todos los integrantes de la fuerza mediante la educación y el adiestramiento. Se tenderá a que los individuos aprehendan criterios y pautas de comportamiento basadas en las Reglas de Empeñamiento (RE).
Estas RE son un sencillo código de procedimientos que regula la forma en que todo
integrante de una fuerza puede y debe emplear la fuerza, ya sea para su autodefensa, la defensa de otros y para el cumplimiento de su misión.
Se agrega un modelo de REM en el Anexo 1 de la presente obra.
2. El Proceso de Toma de Decisiones.
No existe un método certero que permita tomar decisiones en el marco altamente estructurado que plantean las ODG. La necesidad de establecer un sistema de toma de decisiones en estas situaciones, caracterizadas por la incertidumbre y la urgencia de hacerlo en poco tiempo, ha oscilado en la práctica; por un lado, entre la búsqueda un grado máximo de seguridad mediante el uso de los sistemas de planeamiento reglamentarios que basados en una serie de previsiones tomadas con anticipación pudieran enfrentar todas las alternativas posibles; y por el otro, por la confianza en la capacidad creativa de comandantes y jefes para resolver las situaciones imprevistas que estas operaciones plantean. Como toda posición extrema, tanto una postura como la otra, tienen al mismo tiempo ventajas y desventajas; pero no son adecuadas para la solución de los problemas que plantean estas operaciones.
La dificultad de utilizar los sistemas de planeamiento reglamentarios vigentes en las
fuerzas armadas radica en la diferente naturaleza de las ODG al igual que las particularidades del ambiente donde las mismas tienen lugar. Por lo general, las operaciones militares convencionales son de carácter más estable; por el contrario las ODG lo son de uno dinámico, en el cual será muy difícil contar con una preparación adecuada que permita una total previsibilidad de las operaciones. Por lo tanto, la conducción de ODG no podrá ejecutarse con los sistemas de conducción y planeamiento desarrollados para operaciones convencionales, ya que en las mismas tienden a privilegiar en el proceso de toma de decisiones a aquella solución que pueda enfrentar a todas las alternativas posibles; tendiendo –en consecuencia- hacia una conducción de las operaciones orientada hacia la acumulación de medios.
Entre las particularidades de los niveles de conducción en las ODG hemos señalado en el capítulo anterior el proceso de interceptación que sufren los mismos entre sí y la influencia de los factores físico, mental y moral sobre cada uno de ellos. Se suman a esta principal diferencia en el planeamiento entre una operación convencional y una ODG, los siguientes:
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
33
Para el planeamiento de las operaciones convencionales a nivel estratégico se dispone,
por lo general, de lapsos mayores que el normalmente disponible para las ODG; ya que estas últimas al ser el resultado de una situación de crisis, no se cuenta con planes o previsiones para enfrentarlas. Consecuentemente, también, en los niveles operativos y tácticos convencionales, en función de esta mayor disposición de tiempo, es más probable que existan planes confeccionados con antelación para estos niveles.
La información básica necesaria para el planeamiento, así como la inteligencia
estratégica disponible serán siempre mejores y estarán más disponibles en una operación convencional. Se sumará a esta dificultad en una ODG la necesidad de sortear intelectualmente el obstáculo que representará la denominada “inteligencia cultural”; vale decir la necesidad de entender un ambiente operacional (especialmente desde el punto de vista político y social) que puede llegar a ser muy distinto al propio.
Mientras en una operación convencional de alcances estratégicos los medios militares
serán normalmente importantes, operando sobre grandes espacios, por un tiempo relativamente largo y lo que es más importante, procurando la obtención de un objetivo estratégico claramente definido. Por el contrario, en una ODG, los medios serán mas reducidos, operarán en un espacio acotado, por un lapso que podrá no estar bien definido y buscarán un objetivo difícil de materializar.
También el hecho de que en una ODG se encontrarán presentes, además, de las fueras
militares, las fuerzas de seguridad y policiales (las que podrán estar o no bajo nuestro comando o control operacional); a la par de otras organizaciones significativas; tales como: funcionarios de gobierno, los representantes de fuerzas vivas; y personal y medios de ONGs. Este aspecto remarcará la necesidad de una gran coordinación tanto vertical como horizontal.
Finalmente, en una ODG la influencia de los medios de comunicación social será mucho
mayor que en una convencional. Esto se deberá a que los reducidos medios disponibles en pos de un objetivo estratégico, generalmente de carácter difuso, operando en un ambiente caracterizado por la incertidumbre, impondrá un enlace muy ajustado con estos medios y un empleo muy correcto de la comunicación institucional propia. Por estos y otros motivos las ODG no pueden ser consideradas en forma estática, donde
una rigurosa técnica de planeamiento permita la previsión casi absoluta de lo puede ocurrir. Hoy el conductor de una ODG debe mandar, con frecuencia, en medio de realidades dinámicas y diversas que se le imponen imprevistamente. Sólo un conductor formado profesionalmente en los hábitos operativos para la toma de decisiones puede resolver este tipo de situaciones y reconocer la diferencia entre lo que debe y puede ser planificado y lo que debe quedar librado a su golpe de vista.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
34
La filosofía realista ha sostenido siempre que es el ser antes que la verdad y la verdad antes que el obrar bien; 8 lo que en términos militares podría traducirse como que las realidades operacionales están antes que su conocimiento y que este conocimiento debe preceder a toda decisión operacional. Ergo, nadie puede actuar si antes no ha conocido la realidad. En función de lo expresado, el conocimiento al que nos referimos en las ODG reconoce dos orígenes distintos: el primero, concerniente a los principios doctrinarios que rigen a estas operaciones; y el segundo, a la situación particular que rodea al caso concreto que tenemos entre manos. En otras palabras: ante un problema a resolver, no solo se debe apelar a los axiomas generales que regulen las operaciones y que son explicados en este manual; sino, y por sobre todo, se debe analizar y valorar el caso concreto.
Todo ello se fundamenta en que toda acción correcta, solo puede ser tal, cuando
responde a los principios universales que la encuadran y a las circunstancias particulares que la rodean. Para que esto funcione es necesario que el comandante tome decisiones. Y que mediante ellas vayan poniendo en acto a conocimiento mediante decisiones correctas. En tal sentido, no existirá en las ODG una metodología de planeamiento, por perfecta que sea, que pueda reemplazar este acto de mando.
Antes que en una metodología, el comandante deberá confiar en una pedagogía basada
en el hábito operativo de la prudencia. La prudencia tiene en el propio comandante a su sujeto psíquico y como tal, busca ejecutar con prontitud, facilidad y eficacia las acciones tendientes para la obtención del objetivo impuesto. Por sujeto psíquico entendemos a la inteligencia y a la voluntad del comandante. Las que deberán estar educada para permitirle al comandante obrar según la situación y el marco de los principios universales que la rigen.
Por ejemplo, un principio universal de las operaciones militares establece que un
comandante debe hacer todo lo que esté a su alcance para alcanzar y retener la iniciativa. Pero, es la prudencia la que le indicará a ese comandante como materializar ese principio general en una situación concreta, aquí y ahora.
Son cuatro los actos en que puede dividirse el acto prudencial que conduce al
comandante a tomar una decisión:: la observación, la apreciación, la decisión y el mando. Por el primero, al que denominamos observación se procede a reunir la información disponible; por el segundo, que es la apreciación se buscan y se evalúan los medios disponibles para el logro del objetivo; 9 por el tercero que es la decisión, se especifica cuál de todos los medios es el mejor; y en el cuarto, el mando, se aplica la voluntad para la ejecución de las acciones necesarias.10
8 El filosofo Josef Pieper sostiene que: “Solo aquel que sabe como son y se dan las cosas puede considerarse
capacitado para obrar bien.” (Prudencia y Templanza, p. 15) 9 Cuando se habla de apreciación es necesario hacer algunas precisiones conceptuales. La primera es señalar que
los métodos intelectuales utilizados para realizar este proceso son el análisis y la síntesis. Por análisis se entiende al proceso que parte de las cosas obvias y cercanas, que nos presentan nuestros sentidos, para ascender hasta la más lejanas para los sentidos, pero más entendibles para nuestra inteligencia. Por su parte, la síntesis procede en una forma simétricamente opuesta. Tanto el análisis como la síntesis pueden ser de tres tipos: holológico, ascenso o descenso del todo a las partes; etiológico, del efecto a la causa y teleológico del fin a los medios.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
35
Fig. 2: El Proceso de Toma de Decisiones basado en el ciclo OODA.
Particularmente la versión teleológica es la que nos interesa ya que es la que se aplica en la resolución de
problemas operativos; ya que éstas buscan determinar los mejores medios para obtener un fin (objetivo). Como tal, se inicia con el uso del análisis de los medios disponibles y continúa con la resolución sintética que recae sobre uno de ellos; pero no empieza ni termina allí porque no hay un método intelectual que permita seleccionar entre dos fines; ya que esto es una actividad propia de nuestra voluntad.
Por lo tanto, en forma previa a la selección de los medios debe darse la determinación del fin u objetivo. La elección del objetivo como fin de la acción está enmarcada en el proceso volitivo que realiza el comandante para elegir un fin determinado. El fin, como tal, se establece una doble relación con el comandante; ya que no solo es lo primero en ser concebido, sino también, lo último en ser concretado. En consecuencia, entre el fin como objetivo a ser conquistado y el fin como objetivo ejecutado se ubicarán los medios.
10 Las condiciones del mando, que es la fase donde se ejecutan las acciones son tres: la previsión que implica la
anticipación del desarrollo de la ejecución para prever las consecuencias y establecer las previsiones necesarias para cumplir con la misión; la cautela, que consiste en precaverse contra los obstáculos que eventualmente puedan presentarse y las circunspección, que es la habilidad para conocer las circunstancias que rodean las acciones.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
36
Los cuatro pasos señalados en la toma de una decisión son meramente esquemáticos. Lo
que no implica que siempre se den en ese orden o que todos deban darse tal como son descriptos. Pues, es en la profundidad de la interioridad humana que los mismos tienen lugar.
En el marco del esquema señalado pueden agruparse en dos etapas diferenciadas: una
que es propia del conocimiento intelectual denominada deliberación, y que comprende las actividades de observar y apreciar; y una etapa ejecutiva, propia de la voluntad del comandante y que implica la toma de la decisión y el ejercicio del mando.
Esto distinción no es solo conceptual, sino que impone, a cada una de las etapas,
características esencialmente diferentes. Mientras que la deliberativa puede ser lenta, siempre en función del tiempo disponible; la etapa ejecutiva debe ser siempre fulminante. Ello se fundamenta en que un firme asentimiento de la inteligencia sólo deviene del grado de certeza que el sujeto perciba sobre su propia decisión. Pero, siendo lo normal en las ODG la incertidumbre derivada de la ausencia de certezas, será necesario un acto de la voluntad del comandante para sobrellevar lo que se conoce como la angustia de la decisión,11 lo que impondrá la superación rápida de este estado negativo mediante el uso del mando; el que a la vez, deberá incluir la supervisión y el control permanente de la acción.
Si como hemos explicado el proceso para la toma de decisiones en una ODG no puede
limitarse a seguir una metodología en particular y que su sujeto psíquico no es otro que el propio comandante, ya que toda decisión presupone siempre un acto de su voluntad; es en este sujeto psíquico donde deben encontrarse las aptitudes necesarias para una decisión correcta. Por lo tanto, lo realmente necesario es un proceso de aprendizaje para que el comandante adquiera el hábito de la prudencia para la toma de decisiones.
En un sentido general, el comandante debe ser capaz de conducir a sus hombres en
condiciones límites del comportamiento humano en pos de un fin u objetivo determinado. Para ello su educación no podrá nunca contentarse con obtener una dimensión meramente cognoscitiva de sus tareas y responsabilidades; sino que, fundamentalmente deberá formar su voluntad para la toma de decisiones racionales bajo condiciones adversas. Aun en el plano intelectivo, esta educación deberá ser definida en términos de cómo y no de qué pensar; donde no habrá un problema una única y aceptable solución, y donde siempre será preferido aquel que actuando se equivoque, que aquel por no equivocarse no actué.
Al respeto y en relación con el tema que nos ocupa la pedagogía del comandante se
orientará a obtener conocimientos doctrinarios teóricos adecuados.
Pero no simplemente circunscriptos al aprendizaje o la adquisición de prescripciones reglamentarias; sino como nos dice William Lind a:
11 Los problemas derivados de la certeza son complejos, pero baste decir que existen varios tipos de certezas, a
saber: 1) la certeza objetiva propia del mundo físico que no plantea problema, ya que es experimentalmente comprobable y 2) la certeza moral que deriva de la recta intención en el obrar y como tal no es cognoscible a priori, sino sólo cuando las consecuencias de una determinada actitud se han hecho evidentes. De este último hecho deriva la falta de certeza de las decisiones operacionales y la “angustia” de quienes deben tomarlas.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
37
“…adquirir un amplio entendimiento de la propia cultura, su desarrollo y los principios sobre los cuales está fundada. La educación desarrolla la habilidad de poner a las situaciones actuales en un amplio contexto construido con la historia, la filosofía y el entendimiento de la naturaleza humana. Inherente a la educación es la habilidad para pensar lógicamente, para llegar metódicamente a la solución de un problema, pero sin una predeterminada gama de soluciones.” (Guerra de Maniobras, p. 75.)
Utilizar a la historia militar en general y de las ODG en particular como fuente de experiencia indirecta. Si bien lograr un conocimiento exacto de las operaciones militares pasadas puede ser difícil, dada la parcialidad –aun en tiempos remotos-de quienes historian estos hechos; es aún más difícil y de carácter más limitado el apelar sólo a la experiencia propia y directa de los conflictos como única fuente de conocimiento.
• Adiestrar el juicio crítico mediante la ejecución de ejercicios prácticos, en los que se
materialice la existencia de una voluntad adversa y los participantes tengan la experiencia del carácter interactivo de toda ODG, donde. Ya que como señala el historiador militar inglés, Liddell Hart: “La verdad más profunda sobre la guerra es que las batallas se deciden normalmente en la mente de los comandantes en oposición, antes que por los cuerpos de sus tropas.”
3. La Conducción de las Operaciones.
La conducción de las ODG implica la observancia de los siguientes principios básicos: 1. Conducción descentralizada: Una vez que el fin u objetivo de las operaciones haya sido
determinado por el comandante se deberá proceder a la ejecución descentralizada de dichas operaciones; donde se establecerá la siguiente relación entre el comandante y sus elementos subordinados:
• El comandante será el responsable de determinar con la mayor claridad posible el
objetivo a alcanzar. A su vez, le permitirá a sus comandos subordinados el mayor grado de libertad de acción posible; a la par que los proveerá de los medios necesarios para el cumplimiento de su misión. Ejercerá un grado de control mínimo sobre el desarrollo de la operación a los efectos de no limitar la libertad de acción de sus subordinados.
• Los comandos subordinados, por su parte, ejercerán la iniciativa para obtener los
objetivos impuestos. Ante la ausencia de órdenes o detalles procederán siempre según la orientación de su comandante.
La secuencia para la conducción de una operación podría ser sintetizada en los siguientes pasos: 1ro El comandante se asegura que sus subordinados hayan entendido su intención, sus propias
misiones y el contexto político, estratégico y táctico en el que deben ejecutarlas. 2do Los subordinados comprenden los efectos que deben obtener y la finalidad última de ellos.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
38
3ro Los comandos subordinados reciben los medios suficientes para el cumplimiento de sus
respectivas misiones. 4to El comandante ejerce un control mínimo a los efectos de no limitar la iniciativa de sus
comandos subordinados. 5to Los subordinados determinan cómo cumplir con sus misiones.
2. Ejecución sinergética: La conducción descentralizada encuentra su balance y contraparte necesaria en la ejecución sinergética de las acciones. También, la escasa cantidad, pero la variada gama de medios a disposición de un comandante de una ODG imponen el empleo sinergético a los efectos de maximizar el rendimiento de todos ellos. Para ello deberá tener presente que además de buscar preservar su propio orden; deberá intentar desquiciar al del enemigo, oponente, opositor o “arruinador”. Ello será posible cuando sus acciones saquen de balance al sistema y a la estructura enemiga; obligándolo a perder el ejercicio de su iniciativa.
Para lograrlo, el comandante deberá preparar a sus subordinados y a su organización
para que funcionen en base a complejos códigos de información. Los que deberán ser internalizados, mediante la educación y el adiestramiento, en los integrantes que conforman su estructura. En tal sentido, se evitará para conformar un todo rígido con escasa información (donde pocos piensan y una multitud ejecuta casi sin pensar). Sino que se orientará hacia el logro de verdaderos patrones de conducta, los que serán el fruto de un profundo proceso de aprendizaje del comandante con sus subordinados.
Su objetivo es que la propia organización pueda operar con fluidez de fuerza; donde
todos piensen y actúen en función de la intención del comandante sin la necesidad de órdenes completas y detalladas. El objetivo de la fluidez de fuerza es el de operar con una elevada velocidad física y mental que le permita a todos los niveles de conducción anticiparse a las decisiones del adversario.12 Esto se logra mediante el tratamiento adecuado de la información disponible mediante el uso de filtros mentales con los que los integrantes de la organización codifican, transmiten, comparten e interpretan la información disponible desde los más altos niveles de la conducción hasta los más bajo en un camino de ida y vuelta.
3. Operación conjunta, integrada y combinada: Las ODG, por lo general, son de carácter
conjunto; pues participan bajo un comando único elementos de las fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea); fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) y fuerzas policiales provinciales. También, se podrán integrar elementos gubernamentales; tales como: direccione de defensa civil, secretarías o ministerios de salud, acción social y otros. En
12La velocidad mental tiene por objeto reducir el ciclo de la decisión (Observar-Apreciar-Decidir-Mandar); ya que
todo acortamiento en la duración de dicho ciclo redundará en una más rápida ejecución de la tarea ordenada y en consecuencia, permitirá reiniciar un nuevo ciclo con cierta anticipación de quien realice el suyo en forma más lenta. La suma de sucesivos anticipos brindará, entonces, una mayor velocidad para la adopción de decisiones y será la condición necesaria para la obtención y mantenimiento de la propia iniciativa.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
39
todos los casos la reunión de estos medios debe responder al aprovechamiento mutuo de las capacidades como a la disminución de las limitaciones específicas.
En situaciones de cooperación internacional se podrán integrar fuerzas militares y policiales de otros países. La interoperabilidad y el idioma no han planteado, hasta el momento problema; pero de expandirse esta tendencia a un mayor número de países exigirá acuerdos y adiestramiento en ese sentido.
4. Flexibilidad y sentido común: La ejecución de ODG exige una actitud mental abierta
desarrollada a través de la educación, el adiestramiento específico y conjunto y en lo posible la experiencia personal. También requiere una alta dosis de creatividad e imaginación que permitan al comandante, a su estado mayor y a sus comandos subordinados encontrar formas alternativas para el cumplimiento de la misión. Todo ello exigirá una actitud flexible que se materializará: primero, en una permanente evaluación y retro-alimentación de las acciones para que las mismas estén siempre acordes con los efectos estratégicos deseados; y segundo, la capacidad de juicio crítico que puede ser asimilada al concepto vulgar del criterio y o sentido común, o más correctamente con la aptitud de la circunspección, entendida como la habilidad necesaria para conocer, por intermedio de la razón, las circunstancias que rodean las consecuencias de una decisión. Este conocimiento será especialmente crítico respecto de:
• Las capacidades y limitaciones del comandante y de su propia fuerza. • La interacción entre fines y medios en la toma concreta de la decisión. • El conocimiento de todas las circunstancias, especialmente las adversas, que rodean y pueden rodear la decisión.
Al respecto nos dice el general británico Francis Tuker que: “Nunca podrá repetirse con
demasiada frecuencia que en la batalla lo que cuenta es el hombre…” (Preliminares de la Batalla). Por su parte, cuando los historiadores han hecho referencia a las cualidades necesarias de estos hombres han dicho cosas como esta: “La cualidad más extraordinaria de Rommel era indudablemente su capacidad de reacción.” “Su mente era extraordinariamente ágil y poseía un golpe de vista excepcionalmente rápido para captar la realidad de cualquier situación militar.” (Young, D. Rommel); o “El general Patton era un gran psicólogo. Su habilidad para hacerse cargo de una situación difícil y poner inmediatamente en acción los medios necesarios con sus propios recursos era extraordinaria.” (Wallace, B. Patton y el 3er Ejército).
La combinación de flexibilidad y el sentido común es necesaria para la conducción
exitosa de una ODG dada la imposibilidad doctrinaria de establecer una casuística que establezca prescripciones reglamentarias para cada caso particular. Lejos de esta actitud, el comandante, su estado mayor y sus comandos subordinados deberán juzgar en su juicio prudencial iluminado por principios básicos; pero nunca prisionero de prescripciones reglamentarias.
BIBLIOGRAFÍA:
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
40
Good, Ken J. Got a Second? “A Journey into the OODA Cycle”, Strategos International. (solo disponible en inglés)
Lind, William S. La Guerra de Maniobras. Ed. Círculo Militar, Buenos Aires. Pissolito, Carlos A. La Prudencia y el Arte Militar: Una Pedagogía para la Toma de
Decisiones. Ed. Dunken, Buenos Aires 2000. White, Charles E. The Enlightened Soldier. Ed. Praeger, Londres, 1989. (solo disponible en
inglés)
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
41
CAPITULO III
Principios de Empleo
Debemos tener a la población de nuestro lado, no activamente, pero lo suficiente como para que no nos traicione con el enemigo. Las rebeliones se hacen con un 2 % de fuerza y un 98 % de pasividad complaciente.
T.E. Lawrence, La Evolución de la Revuelta.
1. Los Principios de Empleo.
La conducción de una ODG exige un mando adecuado y una fuerza lo suficientemente flexible para adaptarse a las cambiantes circunstancias que las caracterizan. Mientras cada ODG es diferente debido a los distintos ambientes donde se desarrollan, las pautas culturales predominantes y a las exigencias variables de sus respectivas finalidades; todas ellas responden a principios comunes. En este sentido, los principios de empleo son el marco doctrinario teórico que facilita el proceso de conducción de una ODG en particular. Sin embargo, debe quedar claro que el carácter paradójico de muchas situaciones que enmarcan a una ODG no garantiza que la estricta observancia –por sí misma- de cualquiera de los principios teóricos aquí citados, sin una apreciación realista y prudente de un cúmulo de circunstancias concretas garantice su éxito. Hecha esta aclaración los principios básicos que regulan un OPC son los siguientes:
a. Una Clara Legitimidad Legal y Moral: La legitimidad legal para una ODG generalmente
tendrá su origen en una orden o ley emanada por las autoridades constitucionales. Obviamente cuanto más amplio sea el consenso político para llevar a cabo las acciones que se le ordenan a las fuerzas armadas, mayor será su base de legitimidad; aunque, como contrapartida, mayor será el tiempo necesario para obtener tal nivel de consenso. La legitimidad legal original podrá mantenerse, incrementarse o desaparecer en función de los resultados que con el tiempo la conducción de la operación militar pueda obtener. En este sentido, será de gran importancia la percepción que tanto la población como las autoridades locales, las partes en conflicto y la opinión pública, en general, tengan al respecto. En última instancia, el consenso estará basado en una adecuada legalidad de origen que deberá sustentarse en el tiempo por una legitimidad derivada de un eficiente desempeño de la misión para el logro de los objetivos impuestos por el mandato.
b. La Preeminencia de lo Político: Más allá del carácter multidisciplinario de toda ODG se
debe reconocer que lo político tendrá un carácter preeminente y arquitectónico sobre
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
42
todo el resto. Por lo tanto, especialmente los criterios políticos de imparcialidad y de consenso tendrán precedencia sobre toda otra consideración de carácter práctico. Igualmente, en la mayor parte de los casos, el éxito político estará atado al suceso de las operaciones militares; por lo que una estrecha comunicación y entendimiento entre la conducción política y la militar será un aspecto insoslayable para alcanzar el éxito. Por otra parte, un ambiente seguridad y estabilidad será la condición previa para que muchas actividades políticas tengan lugar y se desarrollen. Al respecto, el hecho de observar y hacer observar la ley contribuirá, tanto desde un punto de vista físico como moral para que esto ocurra. En forma paralela, no podrá perderse de vista que uno de los fines últimos de muchas de las ODG será el apoyo pleno de las autoridades locales; por lo que toda acción política deberá buscar el reforzamiento de dichas autoridades.
c. La Unidad de Esfuerzo: la propia naturaleza de una ODG llevará implícita la unidad de
los esfuerzos de la mayor parte de los actores presentes; a saber: la conducción política y el mando militar de la operación, por un lado y las autoridades locales y las ONG presentes. Por otro lado, los componentes básicos de toda operación: el político, el militar y el policial deberán actuar en forma coordinada y cooperante a los efectos de sincronizar las acciones de todos los actores en pos de un objetivo común. La concreción de esta unidad de esfuerzo implicará a nivel de organización interna del comando de la operación en la designación de esfuerzos, espacios y personal abocado a las tareas de coordinación entre los distintos actores. Más allá de ello, todo el resto del personal de la operación deberá tener siempre presente que ningún objetivo particular podrá ser alcanzado en aislamiento y sin el concurso de la masa de los actores afectados. Los responsables políticos de la misión tendrán la tarea de mantener esta unidad de esfuerzo especialmente con todos los actores externos; mientras que el comando de la operación, lo tendrá hacia adentro con la organización propia.13
d. El Uso Adecuado de la Inteligencia Cultural y de la Superioridad Informativa: Un
aspecto clave para comprender la situación de una ODG será tener un entendimiento profundo de de la cultura del área en la cual se está trabajando. Este entendimiento deberá estar acompañado por un respeto por las manifestaciones públicas y sociales de dicha comunidad. En la educación y adiestramiento de las tropas deberá inculcarse ese respeto, tanto en términos generales, como mediante la impartición de consignas particulares para la observancia concreta de aspectos concretos. Paralelamente, en el marco de una correcta inteligencia cultural, una buena y oportuna superioridad de informativa será la mejor guía que permita una acertada conducción de
13 A pesar de que del carácter multinacional y multidisciplinario de las fuerzas que participan de OP complejas, la
conducción de la misión hará todo lo posible para que más allá de los diferentes caracteres nacionales, la fuerza sea percibida como un todo. Se pondrá especial atención en que unidades nacionales no reciban un tratamiento diferente al resto por parte de alguna de las partes.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
43
las operaciones. El proceso de la información se iniciará con su recolección desde los menores niveles; continuará con su análisis por los elementos de inteligencia especializados de la misión y finalizará con su difusión y uso por parte de todos los niveles.
e. La Separación del Oponente de su Causa y Apoyos: Ante el caso de tener que operar
contra un oponente, como sería el caso de una operación de seguridad. Y aunque, por lo general, serán militarmente más débiles que las propias fuerzas, en contrapartida gozarán, al menos inicialmente, de una primacía moral y psicológica. A los efectos de contrarrestar estas ventajas y tornarlas en nuestro favor será necesario, desde el punto de vista moral, colocarlos fuera de la ley y desde el punto de vista psicológico, aislarlos de la población de la cual se nutren y obtienen apoyos. En este sentido, un compromiso a largo plazo con los objetivos políticos de la operación resultará de gran ayuda; ya que por lo general las ODG timen lugar en el marco de conflictos con raíces profundas y que solo se solucionan luego de lapsos prolongados.
f. Una Fuerza con Capacidades Adecuadas: En condiciones ideales las fuerzas propias
deberán estar proporcionadas y tener las capacidades adecuadas para el cumplimiento de las tareas derivadas de la orden recibida. Sin embargo, serán normales las situaciones que por diversas causas esto no sea siempre alcanzable. En consecuencia, la habilidad para hacer mucho con poco y la de adaptarse en forma permanente a las cambiantes exigencias de la operación redundarán en un efecto multiplicador de las propias acciones. En ese sentido, será de vital importancia un mando descentralizado que permita a los menores niveles operar sin órdenes detalladas y en función de una orientación general. Pese a lo enunciado existirá un mínimo de efectivos y de capacidades más debajo de los cuales no solo resultará imposible aun el cumplimiento de las exigencias básicas del mandato, sino que será una tentación para la acción de nuestros oponentes.
g. Un Manejo Apropiado de la Comunicación Institucional: El mantenimiento del consenso
entre la población local, así como la difusión de acciones de administración y gobierno exigirán el uso adecuado de los medios de comunicación social existentes. En este sentido, será importante no despertar expectativas exageradas, las que al verse incumplidas puedan generar descontento entre la población. En forma paralela, una adecuada campaña institucional deberá orientarse a desacreditar a las acciones negativas del oponente.
h. Una clara caracterización de los desestabilizadores: las fuerzas militares están entrenadas para operar, en sus operaciones convencionales, contra un enemigo concreto y real. Todos sus procedimientos de combate, de empleo y tácticas se rigen por su presencia o por su ausencia. Pero, no será éste el caso en una ODG. Lo que no implica que no pudieran llegar a existir voluntades adversas con la que haya que lidiar y convivir.
Por ejemplo, en una ODG podrán coexistir individuos y hasta grupos deseosos de cubrir ese rol. Algunos con las buenas intenciones de cambiar una situación de exclusión o solucionar un problema concreto y, también, otros impulsados por una diversidad de motivos. Entre ellos interesan, especialmente aquellos que están dispuestos a emplear
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
44
medios violentos para alcanzar sus objetivos. Los que, por lo general, pertenecerán a alguna de las siguientes categorías y/o a una combinación de las mismas:
Los ex integrantes de FFAA/SS/PP resentidos. Los idealistas bien intencionados. Los excluidos y/o mal incluidos. Los criminales.
Pero, sería un error operacional y conceptual asignarle a cualquiera de ellos el rol tradicional de enemigo. Hacerlo sería reconocerle un status que no merecen y que agravaría la naturaleza del conflicto. Al contrario, de las insurgencias tradicionales del pasado, en las situaciones actuales, las categorías señaladas se relacionarán en forma muy dinámica para conformar lo que se ha denominado como una “oposición molecular”. Vale decir un conjunto de individuos, sin organización ni un liderazgo centralizado, pero deseosos de desestabilizar los procesos tendientes a establecer y mantener un orden estable. Ya sea porque lo consideran injusto o porque necesitan un ambiente de falta de control para concretar sus actividades ilícitas. Serán sus características principales las siguientes:
Su carácter urbano y preponderantemente juvenil. Su proceder violento y delictivo. La ausencia de objetivos claros y sus tendencias nihilistas.
Dada la distinta naturaleza y de objetivos de cada uno de estos grupos, antes de enfocar nuestros esfuerzos en su tratamiento como un todo y en una persecución individual destinada a la captura; habrá que centrarlos en la prevención de las conductas que los llevan a actuar de esa manera. De tal modo, de impulsarlos a que abandonen sus procederes ilícitos. Incluyendo, a aquellos que así procedan y acepten las reglas de convivencia, al proceso de estabilización. La captura de aquellos individuos o grupos que por su peligrosidad no sea conveniente integrarlos al proceso de estabilización será responsabilidad de las fuerzas de seguridad y policiales con mandato judicial para hacerlo. La captura de alguno de ellos en situaciones de in fraganti delito por parte de fuerzas militares será considerada una cuestión excepcional. El personal así detenido será entregado, en forma inmediata, a las autoridades policiales y judiciales competentes.
2. La Dualidad de los Principios.
El carácter no lineal de las ODG impone que las sencillas relaciones de causa-efecto propias de otras operaciones militares no siempre se verifiquen o se verifiquen con la misma forma e intensidad. Un procedimiento exitoso, por el solo hecho de haberlo sido, puede ser que fracase cuando se reitere su empleo contra un oponente no convencional inteligente. Por lo tanto, la lógica de lo paradójico será la que regule las acciones en una ODG. En este sentido, se tendrá en cuenta que todo principio encierra una dualidad; vale decir, que se contrapone a otro de igual dirección, pero de sentido opuesto. Así como en las operaciones convencionales el
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
45
principio de masa se opone al de dispersión, en las ODG el arte del conductor estará, no en la simple aplicación de un principio aislado, sino en encontrar el balance entre todos ellos. A titulo de ejemplo se presentan las siguientes situaciones paradójicas:
a. Respecto de quién es el más fuerte: Un error de apreciación común es creer que nuestra
organización, la militar, al disponer de armas modernas, vehículos todo terreno, comunicaciones radiales y otras ventajas tecnológicas es el lado fuerte en caso de una confrontación con oponentes locales que tengan un equipamiento bélico rudimentario y un bajo nivel de adiestramiento. Por el contrario, la lógica de las ODG sostiene que nuestras supuestas ventajas no son tales cuando nos enfrentamos a un oponente físicamente más endeble, pero decidido y que desprecia, no solo las normas de la guerra convencional, sino los derechos humanos más elementales. En pocas palabras: la primera paradoja que debemos comprender es que nosotros, pese a nuestras fortalezas, somos el lado débil de la confrontación.
b. Respecto al uso de la fuerza: Es natural que nuestra aparente superioridad física nos lleve
a considerar que el empleo intensivo de la fuerza militar redundará en grandes beneficios psicológicos y morales para nuestra causa. Todo lo contrario, ya que todo uso excesivo de la misma no hará más que reforzar moral y psicológicamente a nuestros oponentes. Por lo tanto, cuando deba decidirse el uso de la fuerza, además de verificarse que su uso se encuentre justificado14 y que esté acorde con las RE de la operación, se empleará la mínima fuerza posible. El hecho puntual deberá ser evaluado cuidadosamente a la luz de la situación política, la posibilidad de daños colaterales y las ventajas tácticas que se pretendan obtener. Respecto de este último punto, deberá además tenerse en cuenta que aun una acción táctica propia exitosa puede tener un efecto estratégico o político contraproducente si no se encuentra adecuadamente contextualizada.
c. Respecto a la Necesidad de Escalar y de Actuar: Como consecuencia de las paradojas
anteriores ante una situación conflictiva que potencialmente pueda derivar en el uso de la fuerza militar, siempre será mejor no emplear la violencia, y en consecuencia escalar el nivel del conflicto. En su lugar se deberán buscarse soluciones alternativas mediante la mediación y la negociación,15 dejando el empleo de la fuerza militar sólo como última alternativa y cuando todas las instancias previas hayan sido agotadas. Llegado al punto sin retorno de tener que emplear la fuerza militar; será igualmente importante, que la acción militar se desarrolle en forma rápida y que las posibles consecuencias negativas sean minimizadas y rápidamente atendidas.
14 En términos generales se sostiene que la legitimidad para el uso de la fuerza está dado por:1) una amenaza que
lo justifique, 2) ser el último recurso disponible, 3 el uso adecuado de la fuerza, 4) el uso de medios proporcionales y 5) una razonable probabilidad de tener éxito con su empleo.
15 La mediación implica la intermediación entre dos o más partes de una situación conflictiva; mientras que la
negociación es el dialogo directo con una o más de las partes. El objetivo final de ambos procedimientos es alcanzar un libre acuerdo entre las partes.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
46
d. Respecto a la Dualidad Nosotros o Ellos: Otra paradoja consiste en creer que mientras más acciones de naturaleza humanitaria o de acción cívica nuestra fuerza lleve a cabo mayor será su eficiencia y el consenso por parte de la población local. Por el contrario, estas acciones se deberán emprender bajo el concepto de subsidiaridad respecto de las autoridades y los medios locales. El crear una dependencia de las organizaciones locales respecto de nuestra fuerza no hará más que prolongar las situaciones que dan sustento al conflicto. Por lo tanto, siempre será mejor que las autoridades locales dirijan y realicen las acciones que por sí mismas puedan hacer; quedando para nuestra misión aquellas que por su especificidad o complejidad escapen a los primeros.
BIBLIOGRAFÍA: United Nations Training Assistance Team (UNTAT). Chapter 5. Principles of UN Peace-
keeping. Operational and Tactical Principles. (Solo disponible en Inglés) ICISS. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Dec
01. (Solo disponible en Inglés) Enzensberger, Hans Magnus. "Civil Wars. From LA to Bosnia". Ed. The New Press. (Solo
disponible en Inglés)
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
47
CAPITULO IV
Procedimientos de Empleo.
1. Infantería Ligera. Las características particulares de las ODG señaladas en el capítulo anterior referidas a
las diferentes dualidades posibles determinan que existan tropas con una mejor aptitud que otras para estas operaciones. En este sentido, las denominadas unidades de Infantería ligera son particularmente útiles; de hecho aquellas que originariamente no pertenecen a esta especialidad –normalmente- se deben organizar como éstas para una ODG.
Esto se debe, en las operaciones de seguridad, a que los oponentes o desestabilizadores
más probables en una ODG (narcos, terroristas, etc.) adoptan una organización irregular conformada por pequeños grupos, ligeramente armados pero altamente móviles y mimetizables con la población local. Todo ello configura un adversario con pocos blancos rentables para fuerzas más pesadas, como lo serian las unidades blindadas y mecanizadas.
Obviamente, las tropas de Infantería ligera no son las únicas útiles para una ODG. Las
de Ingenieros, tanto en su versión de combate como de construcciones, los hospitales reubicables, los escuadrones de helicópteros y elementos de Policía Militar se encuentran entre los más requeridos. Pero solo las primeras pueden conformar la masa de una ODG; ya que ellas tendrán a su cargo el cumplimiento de las tareas principales, en lo atinente a la seguridad.
Las ventajas de la Infantería ligera para desempeñarse en una OPC son las siguientes:
Es especialmente apta para la tarea “hombre a hombre” evitando proyectar la indeseable
imagen de un Goliat. Permiten un contacto más cercano y permanente con la población
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
48
local. En este sentido, es la más apta para tareas de protección de la población civil, entrenar fuerzas locales, proveer ayuda humanitaria y muchas otras más.
Su equipamiento y armamento ligero son menos propensos a producir daños colaterales.
Finalmente, desde el punto de vista del transporte estratégico, es más transportable que fuerzas más pesadas.
Existen diversas versiones de Infantería ligera. En un extremo se puede ubicar a aquella
montada en vehículos blindados a rueda, pasando por la que tiene sus propios vehículos de transporte, y llegando a la infantería cuya única forma de movilidad son sus pies. Cada una de ellas presenta ventajas y desventajas. Por ejemplo, un batallón a pie será especialmente apto para operar en un ambiente de montaña o selvático; por otro lado, un batallón blindado a rueda se desempeñará mejor en un ambiente operacional más intenso como el urbano. También, la flexibilidad que le es propia permitirá que fracciones importantes sean helitransportadas o transportadas por vehículos no orgánicos de todo tipo.
Otra versión muy útil de la Infantería ligera son las Fuerzas Especiales y los Comandos;
ya que además de compartir las ventajas de éstas tienen el plus de un adiestramiento y un equipamiento superior.
La potencia de fuego del tirador individual –por lo general- será más que suficiente para
solucionar la masa de las situaciones de combate de una ODG. Si fuera necesaria reforzarla se podrá acudir a lanzacohetes antitanque, morteros y las ametralladoras y cañones montados en los vehículos de combate de infantería. En todos los casos, esta solución será preferida al apoyo de fuego aportado por la artillería de campaña y aún más por la aviación táctica; ya que estos dos últimos son muy propensos a producir daños innecesarios en la población civil.
La naturaleza propia de las ODG obligará a operar en fracciones menores de nivel
compañía e incluso sección y hasta grupo; ya que las operaciones por lo general se orientarán al patrullaje ofensivo, la emboscada y el golpe de mando y la operación de bases de patrullas en lugares aislados. Por lo general, cuando se destaque una fracción para operar en forma semi-independiente se la deberá dotar de la autonomía adecuada, tanto operacional como logística.
En forma paralela el sistema de comando y control de un batallón convencional se
deberá adaptar a la realidad operacional de una ODG. En este sentido, se deberá tender a reducir los escalones de comando; ya que la masa de las acciones y decisiones se producirán en los menores niveles. Por ejemplo, se pueden disolver los comandos de compañía y subordinar las secciones –organizadas como patrullas- directamente a la jefatura del batallón. Dado que las acciones tendrán lugar a los menores niveles, los comandos superiores se deberán abocar a temas tales como la logística, la obtención de información y la comunicación institucional.
La logística de la Infantería ligera en una ODG se orientará hacia una mezcla de
autoabastecimiento y al uso recursos obtenidos localmente a los efectos de reducir al máximo posible los trenes logísticos, dada su vulnerabilidad y a que reducirán la movilidad necesaria. En ese sentido las tropas se adaptarán a convivir fuera de sus bases por periodos prolongados.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
49
En caso necesario se proveerá a las fracciones con dinero en efectivo para la compra de víveres, etc.
Todos los aspectos señalados tienden a la poli-funcionalidad del integrante de una ODG
para adaptarse al ambiente operacional con los siempre escasos medios disponibles. 2. Técnicas para Desescalar.
Escalar un conflicto es elevar su nivel de violencia hacia un estadio superior ante una
situación determinada. Desescalar, en contrapartida, es buscar reducir el nivel de violencia de nuestra respuesta o la de nuestro oponente. El desescalar tiene por finalidad reducir el ciclo vicioso de acción-reacción que caracteriza la lógica de las represalias mutuas que se encuentra en la base de todo conflicto humano.
Descalar se relaciona con el concepto de proporcionalidad que implica que toda
respuesta a una agresión debe contemplar el uso de la fuerza mínima necesaria mediante el uso de medios que no sean desproporcionados ni que produzcan daños colaterales indeseados. También, en determinadas situaciones puede optarse por no responder y no emplear violencia alguna.
Por lo general, el escalar una situación solo otorga ventaja a nuestro oponente. Sin
embargo:
Puede haber situaciones donde se requiera escalar en el nivel táctico, para obtener un desescalamiento en los niveles estratégicos y operacionales. Por ejemplo, cuando se ordena la captura de un jefe de banda local para negociar un acuerdo a un nivel superior.
También, habrá situaciones donde será necesaria una respuesta mediante el uso de la fuerza. En este caso, se preferirá, siempre que sea posible, que la misma sea llevada a cabo por las fuerzas locales y si estas no existieran o no estuvieran en capacidad, mediante el empleo de una parte mínima de las propias. 16 3. Derechos Humanos e Imperio de la Ley.
Si se mantiene firme la premisa de que el objetivo esencial de una fuerza militar que interviene en una ODG, especialmente en una de seguridad interior, es proveer un entorno de seguridad que permita el normal desarrollo de las actividades sociales de una
16 El cumplimiento del principio de mínimo uso de la fuerza no debe limitar el empleo de la violencia para prevenir,
detener la reacción eficaz frente a crímenes de guerra y genocidio, como fueron los casos de Ruanda y Srebrenica). Las buenas intenciones para negociar y/o mediar no pueden sustituir la capacidad fundamental de proyectar una fuerza militar “creíble”, para que una operación de paz sea exitosa. La credibilidad operacional depende de la valoración que hacen las partes beligerantes sobre la capacidad de fuerza del componente militar de lograr la misión. Un enfoque en exceso timorato de contingentes desplegados, puede dañar la credibilidad, evolución y el futuro de toda una operación de paz.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
50
comunidad determinada, entonces: ¿Cómo actuar de manera eficaz en conflictos internos con serias violaciones de derechos humanos y con gran sufrimiento de la población civil?
Por ejemplo, la experiencia de Estados fallidos como el caso de Haití, Congo, Timor
Oriental y otros demuestra que si el desafío de crear un entorno de seguridad no abarca la seguridad interna o pública, los viejos hábitos y estructuras continuarán por mucho tiempo, socavando cualquier esfuerzo dirigido a mejorar los acuerdos post-conflicto. Las secuelas de cualquier guerra civil provocan crimen organizado, ataques de venganza, la proliferación de tráfico de armas, saqueos y robos.
Por el otro lado, el concepto de ODG muestra la necesidad de acciones destinadas a
la imposición de la ley como parte esencial de establecimiento y mantenimiento de un entorno seguro. Sin embargo, las dificultades a vencer son grandes; ya que las fuerzas militares, por lo general, no han sido adiestradas y equipadas para abordar la cuestión de la imposición de la ley en un ambiente que no es “ni crimen ni guerra”, pero donde éstos muchas veces son el único instrumento viable.
Por otro lado, el marco legal limita al uso de las fuerzas militares en tareas
vinculadas con la imposición de la ley. Por ejemplo, se sabe que es preferible que la policía sea la responsable de llevar adelante el arresto de criminales que son acusados formalmente. Pero, ocurre, que muchas veces la ausencia de personal policial en cantidad suficiente haga que el componente militar colabore y/o participe en arrestos. Con la limitación que estas fuerzas no siempre tienen el adiestramiento y el equipamiento adecuado para llevarla cabo.
En este sentido, podemos concluir que existe una necesidad para que las fuerzas
militares colaboren con las policiales mediante el funcionamiento armónico de la seguridad interior, la protección de derechos humanos y los objetivos de la operación. Por lo tanto, es una posibilidad que se le asignen al componente militar tareas policiales; por lo que es conveniente que se lo eduque, instruya y equipe en tareas policiales básicas; tales como el control del orden público y la detención temporaria de personas.
El próximo interrogante es: ¿Bajo qué parámetros debe operar una unidad de
combate como ser un batallón de infantería ligera en tareas de seguridad interior, hacerse cargo de los refugiados, alimentar y salvaguardar a la población y operar sus servicios públicos? Analicemos un caso hipotético:
4. Orden de Operaciones – “Operación David”
Situación: A un batallón de Infantería ligera se le ha asignado el control de un área de emergencia, conformada en la ciudad “Z”, luego de intensos saqueos motivados por una prolongada huelga policial y por la presencia de grupos narcotraficantes combates con bandas de criminales organizados, que tiene la misión de restablecer el orden, el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y apoyar el ejercicio de la autoridad civil del intendente municipal.
1. Concepto de la Operación: Las operaciones del batallón se deben orientar hacia lo siguiente:
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
51
Fomentar un entorno de seguridad que permita la transición hacia la normalización del poder legítimo.
Desarrollar acciones de comunicación institucional para reforzar la legitimidad de los líderes civiles y policiales locales.
Coordinar el apoyo de la misión para mejorar la calidad de vida de la población y de esa manera crear alternativas para que la misma no ingrese o colabore con la insurgencia.
2. Misiones particulares: Se hace necesario involucrar, además de a todo el batallón, a las fuerzas de seguridad locales, a los líderes provinciales, locales, religiosos y tribales, interactuando con miembros de influencia en todos los niveles. Por ejemplo: El Jefe de batallón: Se hará cargo de la vinculación con los niveles superiores,
consejos comunitarios y el alcalde; así como los jefes de batallón adyacentes.
Los Jefes de Compañía: Establecerán vínculos con los jefes de los barrios de la ciudad.
El Oficial de Prensa: Reforzará la legitimidad de la operación y desvirtuará la
propaganda difundida por las bandas debe implementar una campaña de comunicación institucional.
El Oficial de Operaciones: Coordinará con las comisarías locales la colaboración
que las mismas prestarán al componente militar.
El Oficial de Asuntos Civiles: Restablecerá los servicios públicos (luz, gas, agua potable, redes viales, etc.) para mejorar las condiciones de vida de la población local.
3. El Resultado Final: Lograr con sus acciones que las diversas tareas (militares, policiales y civiles) tengan lugar en forma simultánea y que las mismas contribuyan a crear un ambiente estable y seguro y que garantice las vidas, la propiedad y los derechos individuales de los habitantes de “Z”. Además, tendrá especialmente en cuenta de evitar a toda costa los daños colaterales y se asegurará de que sus fuerzas operen en forma permanente apegadas a la Ley y el respeto de los DDHH.
5. Comunicación Institucional. Si el objetivo político de la operación es instaurar un ambiente estable y seguro que
permita el desarrollo de la sociedad local, para lo cual es necesario cierto consenso, será
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
52
siempre más efectivo influenciar sobre las facciones locales en conflicto que intervenir directamente con el uso de fuerza. La razón es simple, mientras las fuerzas militares regresan a sus asientos de paz, las facciones permanecen; hecho que juega a su favor en pos de lograr el apoyo de la población local.
El rol de la comunicación institucional será siempre vital para los logros políticos y
militares de la operación. Como tal tendrá una finalidad doble: por un lado, difundir y reforzar los logros de la operación; y por el otro señalar las contradicciones del oponente.
Para que se cumpla con la primera de las finalidades, es generalmente útil, que las
agencias locales y medios de comunicación social, participen y verifiquen los hechos con los comunicados oficiales de la operación antes de difundir las noticias. Para ello, el periodismo debe tener acceso ilimitado a las tropas y a sus jefes y comandantes, con posibilidad de presenciar los eventos de cualquier tipo de operación en directo. Por tal motivo, se debe prever preparar a comandantes, jefes de subunidades y hasta los soldados a presentarse en televisión o en medios radiales para sostener debates, reuniones con autoridades locales, entidades religiosas y étnicas en las cuales se discutan asuntos de suma urgencia de interés para sus representados.
Debe emplearse el incremento de la participación de los medios de comunicación
como una muestra del fortalecimiento de la confianza de la población. Para cumplir con la segunda de la finalidades, aun el mensaje más tergiversado
nunca deberá ser ignorado ni dejar de implementarse un esfuerzo comunicacional para revertirlo. En consecuencia, hay que lograr que cada integrante de nuestras fuerzas sea un sensor on-line del sistema de información a fin de contribuir a mejorar el proceso de identificación de sus agresores. A la par de un propagandista de la causa por la cual se lucha. Ya que al mensaje que destruye solo se lo detiene con el mensaje que cosntruye.
6. Apoyo Humanitario.
Las emergencias o desastres que puede ser de origen natural o humano17 se agravan
notablemente cuando tienen lugar en sociedades que se encuentran incapacitadas para proveer a las necesidades básicas humanas.
Más allá del hecho de que la provisión de ayuda humanitaria es una tarea a cargo de
organismo estatales específicos,18 debe reconocerse que existirán circunstancias por las cuales dichas agencias no se encontrarán en capacidad para proveer esta ayuda. En tales
17 Los desastres naturales son causados por las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Pueden ser: de tipo
geológico (terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc.) o climáticos (huracanes, inundaciones, sequías prolongadas, etc.). Por su parte los desastres humanos pueden ser de tipo industrial (derrames tóxicos, fugas radioactivas, etc.) o de tipo poblacional (migraciones, deportaciones, etc.).
18 Entre los principales se puede citar al Comité de la Cruz Roja Internacional, al Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna, a la Federacion Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna y sus respectivas sedes nacionales.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
53
circunstancias y en el marco de una ODG puede darse el caso de que el componente militar tenga a su cargo tareas vinculadas al apoyo humanitario. Dichas tareas podrán ir desde la complementación de capacidades existentes, mediante el apoyo a tareas específicas (transporte, comunicaciones, seguridad, etc.), hasta el planeamiento y ejecución de acciones de apoyo humanitario a gran escala.
Por lo tanto, cuando una fuerza militar de paz deba participar en tareas de apoyo
humanitario deberá hacerlo en estrecha coordinación con las agencias estatales y no estatales correspondientes y entregar la responsabilidad de dichas tareas a la agencia responsable ni bien esto sea posible.
También, deberá entenderse que la participación militar en tareas de apoyo
humanitario se encontrará acotada por limitaciones políticas, administrativas, legales y prácticas. Estas limitaciones, a su vez, se verán afectadas en relación directa con las expectativas de la opinión pública en general. En este sentido el rol de los medios de comunicación social será esencial, especialmente en las etapas iniciales de la emergencia. Por lo general, la intervención de los MCS traerá aparejada la ventaja de despertar interés en la opinión pública e impulsar la rápida disposición de recursos humanitarios; pero, por otro lado, podrá generar expectativas exageradas sobre las verdaderas capacidades del componente militar. Para reducir los aspectos potencialmente negativos de esta influencia será necesario desarrollar, en coordinación con las autoridades civiles y con las agencias de ayuda humanitaria involucradas, un Plan de Comunicación Institucional similar al que acompaña la ejecución de las operaciones especificas del componente militar
7. Operaciones.
Las ODG, independientemente del tipo de que se trate, por lo general, implican el
desarrollo de muchas actividades simultáneas y concurrentes; tales como: DDR, adiestramiento de fuerzas policiales locales, distribución de ayuda humanitaria, etc. Lo que hace difícil encuadrarla en una clasificación pura. Por ejemplo, no será raro que en una operación de apoyo a la comunidad ante un desastre natural, sea necesario realizar operaciones de seguridad para prevenir saqueos.
Cuando se trate de operaciones de seguridad, los desestabilizadores se concentrarán,
normalmente, en el lanzamiento de ataques limitados contra los puntos débiles del despliegue propio. La alevosía y la crueldad serán una característica normal empleada por ellos para compensar sus debilidades intrínsecas y obtener o mantener el control de la población. En estos casos, una respuesta militar masiva o las represalias están contraindicadas, pues solo incentivarán el mensaje “moral” del oponente y reforzarán la idea de las fuerzas de paz como ocupantes extranjeros.
La conducción política del nivel del que se trate (municipal, provincial o nacional) será
la responsable de establecer la estrategia general; mientras que el comandante militar se mantendrá dentro de los límites impuestos por esta estrategia y operará siempre usando el mínimo de fuerza necesario para crear y mantener un ambiente estable y seguro. En todo momento, las fuerzas militares trabajarán estrechamente con las de seguridad y las policiales; así como con las ONG que pudieran estar presentes en la zona.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
54
Operar con éxito en una ODG implica la capacidad de desplegar pequeñas fracciones y
operar con ellas en forma descentralizada. Ello conlleva la reunión permanente de información, la utilización de recursos locales, tanto materiales como humanos, y la conquista del corazón y las mentes de la población local.19
Para el mantenimiento de un entorno seguro y estable, se debe detectar a los
desestabilizadores para detenerlos y procesarlos judicialmente. Esto es el aspecto más importante para proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y bienestar. Una fuerza policial honesta y eficiente, junto con un sistema jurídico debe ser el corolario de un ambiente estable y seguro. A medida que la operación progresa, las fuerzas militares deberán ser reemplazadas por fuerzas policiales locales.
Dado que los desestabilizadores dependen de la población local para encubrirse, obtener
recursos y reclutar seguidores; por lo tanto, resultará imperativo separarlos del resto de la población empleando todos los medios a disposición de la misión. Una de las medidas más eficaces son el patrullaje intenso y el uso de check-points móviles, así como la obligatoriedad de portación de credenciales de identidad.
Se emplearán campañas de comunicación institucional para explicar a la población
local que puede hacer para apoyar a la operación y a los líderes legítimos y contrarrestar los esfuerzos de los desestabilizadores. También, se deberá alentar su participación en el proceso político, fomentando el voto en las elecciones. Además, se deberá buscar persuadir a los desestabilizadores de las ventajas de integrarse a la vida política normal.
Las fronteras deberán asegurarse a los efectos de restringir el apoyo externo a los
desesabilizadores, a la vez de reforzar la soberanía estatal. Esto podrá realizarse mediante una combinación de barreras físicas y fuerzas móviles que puedan patrullar y dirigirse a los lugares de paso fronterizo ilegal.
8. Factores de Éxito y de Fracaso.
Si bien cada ODG es única y como tal no admite preconceptos ni recetas, existen factores
que la historia ha probado como exitosos. También, esta misma experiencia nos enseña que acciones y actitudes deben evitarse pues han conducido al fracaso.
19 Diversos ejemplos históricos muestran desarrollos exitosos para ganar las mentes y corazones de la población
del país en conflicto, su fidelidad y apoyo a su gobierno. Dado que este es un objetivo político, debe ser dirigido por líderes políticos del país en cuestión. La seguridad de la población debe ser garantizada junto a sus necesidades básicas. Generalmente, el fracaso de una OP así como las causas del conflicto mismo, pueden ser vinculados a la falta de respeto y del reconocimiento por parte del gobierno de los derechos humanos básicos de su pueblo. Por ejemplo, durante la emergencia malaya en 1950, el alto comisionado británico, Sir Gerald Templer, un antirracista declarado, se esforzó en obtener la igualdad política y social de todos los malayos, aumentó el rol público de las mujeres, construyó escuelas, clínicas y comisarías, llevó la red eléctrica a las zonas rurales e instituyó milicias locales para proteger a sus propias comunidades. En ese ambiente, el terrorismo insurgente solamente sirvió para impulsar a la población a alejarse de los rebeldes y acercarse al gobierno.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
55
a. Factores de éxito:
• Crear entorno de seguridad y satisfacer las necesidades básicas de la población.
• Comprometer a las fuerzas policiales en la ejecución de operaciones de seguridad tendiendo a un mínimo de apoyo del componente militar.
• Asegurar y mejorar los controles fronterizos para negar apoyo externo a los desestabilizadores.
• Educar y adiestrar a las propias fuerzas, especialmente a los líderes de las fracciones menores.
• Emplear a las Fuerzas Especiales como asesores e instructores de las fuerzas locales.
• Desarrollar campañas de comunicación institucional para fomentar la amnistía y rehabilitación de los desestabilizadores u oponentes.
• Enfatizar la reunión de información por medios humanos por sobre la obtenida con medios técnicos.
b. Factores de fracaso:20 • La ausencia de un adecuado control civil sobre las operaciones militares. • Perseguir el objetivo de matar o capturar a los desestabilizadores en lugar
de enfocarse en sus conductas y en la posibilidad de captarlos para la propia causa.
• Prescindir, en general, de la colaboración y de las necesidades de la población.
• Sistematizar las operaciones dirigidas en el nivel batallón como único escalón de conducción.
20 Por ejemplo, la intervención de EEUU en Vietnam y la ocupación soviética de Afganistán son experiencias
evidentes de malas prácticas. Durante las fases cruciales, al principio de estos conflictos, los militares dirigieron las operaciones con poca injerencia civil. Operaron con grandes unidades de combate con el objetivo de matar o capturar a los insurgentes más que colaborar con la población. Se emplearon masivamente la artillería de campaña y el apoyo de fuego aéreo sin considerar los riesgos colaterales sobre la población civil y sin conseguir los resultados propuestos.
Los ejércitos nativos, más numerosos y motivados para la lucha, fueron subordinados a las fuerzas de intervención, quienes las adiestraron sin considerar las diferencias culturales, obteniendo malos resultados. Las Fuerzas Especiales, quienes eran las tropas más aptas, fueron mal empleadas, asignándoles misiones de economía de fuerzas en zonas despobladas.
En Vietnam, la conducción política de Saigón no tenía autoridad moral por su altísimo nivel de corrupción. Además, el criterio de apoyo de los EEUU estaba dividido entre su embajador, el jefe de la CIA en la región y el comandante de las fuerzas militares en la zona. Se aplicaron métodos de contrainsurgencia en base a las experiencias de los conflictos de Grecia y Malasia, sin percibir las diferencias en el terreno y la población. Otro error fue ignorar la mala experiencia de los franceses en Indochina, acerca de la ineficacia de operar con grandes unidades.
Replegarse en forma precipitada, sin una estrategia de salida, parece ser otro error cometido cuando los EEUU y Unión Soviética replegaron las tropas de Vietnam y Afganistán respectivamente, puesto que los gobiernos nativos no estaban sólidamente afirmados para mantenerse en el poder sin el apoyo internacional. Después de la salida del régimen soviético, los talibanes desplazaron rápidamente al gobierno en Kabul y en Vietnam del Sur, cuando los EEUU retiró su apoyo militar, el Norte invadió y derrocó al régimen de Saigón
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
56
• Concentrar a las fuerzas propias en una gran guarnición. • Adiestrar fuerzas policiales locales sin tener en cuenta sus diferencias
culturales. • Permitir y no castigar las atrocidades o abusos llevados a cabo por las
fuerzas propias. BIBLIOGRAFÍA: The Joint Doctrine and Concepts Centre. Media Operations (JWP 3-45). United
Kingdom, 2001. (solo disponible en inglés) The Joint Doctrine and Concepts Centre. Humanitarian/Disaster Relief Operations
(JWP 3-52). United Kingdom, 2002. (solo disponible en inglés)
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
57
CAPITULO V
Inteligencia Cultural
Para cazar lobos en Afganistán hacen falta galgos afganos. Proverbio afgano.
1. Inteligencia cultural La Inteligencia Cultural (IC) es la capacidad que tiene un individuo, grupo u organización para operar efectivamente en un entorno cultural diferente al propio. El objetivo principal de la IC es contribuir a otorgar legitimidad moral y psicológica a nuestras operaciones. Especialmente, cuando se deba operar en ambientes culturales que posean criterios diferentes a los propios en temas relacionados con la conducta humana. Conceptos básicos como libertad, obediencia, matrimonio no tendrán la misma connotación en todas las culturas. En la mayoría de las veces tales discrepancias estarán basadas en distintas concepciones del hombre y la sociedad. Sin embargo, existirá siempre un sustrato común basado en la observancia del sentido común y el orden natural de las cosas. Por ejemplo, el asesinato, el robo, la mentira serán consideradas acciones prohibidas para los individuos en todas las culturas. Otras, como el adulterio, la corrupción podrán tener distintos grados de condena en diferentes sociedades. Y otras, como la homosexualidad, la igualdad de la mujer tener distintos grados de aceptación.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
58
En función de lo expresado en el párrafo anterior. Se buscará reforzar aquellas creencias comunes entre las finalidades de nuestra misión con las pautas culturales prevalecientes en la sociedad en la que se deba operar. Y mostrar tolerancia en las que sean diferentes a las propias o a las exigidas por la misión. Excepto que éstas últimas afecten al cumplimiento de la misión o el bienestar de los propios subordinados. Por ejemplo, en un país cuya cultura prohíba a las mujeres manejar vehículos. Se evitará, en la medida de lo posible, que los propios vehículos sean conducidos por mujeres. Pero, no se permitirá otras acciones; tales como: el maltrato a la mujer.
2. Estructura social
Las ODG se desarrollarán en el seno de una sociedad determinada. Una que tendrá su propia historia cultural. Como tal, será una sociedad compuesta por una población que obedece a una autoridad política común, que ocupa un territorio y que tiene una cultura dominante con la cual se identifica. Los siguientes factores deben ser especialmente tenidos en cuenta:
Toda sociedad tiene una estructura que le da forma y la sostiene. Se conforma sobre la base de las relaciones más o menos permanentes entre los distintos grupos que la componen. Tiene que ver con: la relación de los grupos con la sociedad, su organización social y con la distribución de las personas en relación a los grupos y a la sociedad. Esta estructura se compone de:
a. Los Grupos: Los grupos son una reunión de personas que interactúan entre sí en
forma más o menos constante mediante roles más o menos fijos. Existen una amplia variedad de grupos. Estos pueden ser: étnicos, (basado en una cultura común), religiosos (basados en un religión común), funcionales (basados en una actividad común) o tribales (basados) en un ancestro común). También, presentan distintos tamaños, desde familias, clanes, tribus o provincias. Es importante entender su dinámica interna y sus relaciones con los otros grupos. Estas últimas pueden ser de carácter ser formal (por ejemplo, mediante cláusulas establecidas en un tratado), informal (no hay un documento al respecto); de enclave (el grupo no tiene relación con otros grupos) o transculturales (existen aspectos comunes en ese grupo con otros grupos de otras culturas).
b. Las Redes: Las redes son conexiones que se establecen por diversos canales de comunicación. Recientemente, han adquirido importancia las redes sociales virtuales (como la de Facebook o Twitter); pero existen otras más antiguas como,
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
59
por ejemplo, las que se generan en una cárcel o en el seno de una misma profesión, rama de comercio, etc. Las redes son importantes porque permiten comunicarse muy rápidamente por canales, generalmente informales, con una gran cantidad de personas y de grupos que tienen un interés común. Por ejemplo, puede resultar de utilidad, en determinado momento, comunicarse con una red de protección de consumidores.
c. Las Instituciones: Las instituciones son grupos sociales que tienen finalidad vinculadas al bien común de una comunidad. Existen instituciones de nivel global, como la Iglesia Católica, de nivel nacional, como las FFAA o los sindicatos y de nivel local, como puede ser un club de futbol. Son de gran utilidad porque sirven como canales de comunicación institucional, especialmente con aquellas instituciones que gozan de prestigio.
d. Las Organizaciones: Pueden ser, tanto formales como informales. Y pueden tener diferentes objetivos desde el lucro hasta la beneficencia. Las más comunes son las dedicadas a la comunicación, las actividades económicas, la acción sociales y/o política. También, hay que tener en cuenta que existirán organizaciones dedicadas a fines delictivos y violentos que podrán interferir con el cumplimiento de la propia misión.
Además de una estructura una sociedad tiene normas de funcionamiento. Estas son las siguientes:
a. El status social y los roles: Los integrantes de una sociedad interactúan entre sí
desde una posición encuadrada por su status social y por el cumplimiento de uno varios roles dentro de la misma. El status social, normalmente, está en relación a varios criterios vigentes en esa sociedad. Pueden ser vínculos familiares, políticos, económicos en las sociedades modernas y religiosos o étnicos, en las más tradicionales. Cada status se relaciona con determinados roles. Por ejemplo, aquellos que tienen el status de padres de familia se espera que cumplan el rol de mantener y proteger a las mismas.
b. Las normas sociales: la asunción de los diversos roles por los individuos produce el entramado de las normas sociales. Las que pasan a ser las conductas esperadas para cada una de los roles. Su violación, casi siempre, acarrea una sanción social. Son especialmente importantes aquellas normas relacionadas con el concepto de honor, el tratamiento de los más débiles (mujeres y niños), las normas de educación y cortesía y las prácticas profesionales y comerciales.
3. Cultura
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
60
La cultura puede ser definida como una “red de significados” que recubre a la estructura social y que le otorga a ella una visión de sí misma en contratación con las otras culturas. Como tal está conformada por ideas, normas, rituales y códigos de comportamiento que proveen de un sentido, tanto a las acciones individuales como a las sociales. Por ejemplo, la familia es el núcleo básico de la estructura de cualquier sociedad; pero conceptos como monogamia, cantidad de hijos, obligaciones maritales cambian notablemente en cada una de las culturas. En otras palabras, la cultura, normalmente, es un sistema de creencias, valores, comportamientos y logros artísticos con los que los miembros de una sociedad se identifican. También, puede ser definida como un código de interpretación que permite a los miembros de una comunidad determinar lo que es y no es socialmente aceptado. Toda cultura incluye los siguientes elementos: a. Una identidad: Cada individuo pertenece a uno o a varios grupos, ya sea por
nacimiento, asimilación o decisión personal. Al ser su grupo básico quien lo relaciona con la cultura imperante. Al menos en su etapa de vida inicial, es este grupo el que genera un sentido de identidad a esa cultura a la par de uno de pertenecía a ese grupo. Distintos grupos podrán producir desde lealtades primarias, como la nacionalidad, la religión, etc.; hasta lealtades secundarias como –por ejemplo- una simpatía deportiva.
b. Las creencias: Las creencias constituyen el núcleo sobre lo que se apoya todo el
resto del andamiaje cultural. Versan sobre aspectos fundamentales de la vida, como el nacimiento, la muerte, la salvación y la condenación en la vida. Como tales, es muy difícil que un individuo o grupo acepte cambiar o tan solo ponerlas en duda. Ya que por lo general su adhesión no está basada en criterios racionales que puedan ser puestos a prueba. En muchos casos se trata de creencias religiosas. Las que conforman un todo coherente denominado doctrina. Especialmente, en las sociedades tradicionales no se admite un apartamiento, individual y social, de estas normas. Produciendo una actitud que se conoce como fundamentalismo. A la par, los sostenedores de esta postura no admiten otras formas sociales que no sean las de sus creencias. A ellos se los conoce con el nombre de integristas.
c. Los valores: los valores se derivan directamente de las creencias. Como tales expresan una realidad positiva vinculada al bien, la verdad y la belleza. Conforman un orden jerárquico que va desde los valores más fundamentales
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
61
como la vida a otros menos importantes como la tolerancia o la libertad de expresión.
d. Las actitudes y las percepciones: Las actitudes son las postura que adopta un individuo o un grupo frente a cualquier estimulo externo. La misma se basa en la percepción que tengan él o ellos de la cuestión de que se trate.
e. Un sistema de creencias: la combinación de la identidad, las creencias, los valores
y las actitudes y percepciones conforman un sistema de creencias que es propio de cada individuo, grupo o sociedad. Puede o no estar íntegramente expresado en una religión o en una ideología en particular. Estas dos últimas tienden a expresarlo en un todo coherente que pretende dar respuesta a todos los problemas básicos de la existencia.
f. Las formas culturales: cada sistema de creencias busca expresarse mediante una
determinada forma cultural. La misma se compone de narrativas, mitos, relatos, ceremonias, símbolos y de expresiones artísticas que buscan expresar y reproducir a los componentes principales de una cultura. Por ejemplo, las leyendas expresan los mitos profundos de una comunidad. La que los expresa a través de diversas formas artísticas mediante las cuales las creencias subyacentes son expresadas y difundidas.
4. Lenguaje
El lenguaje es un sistema de símbolos, sonidos y gestos que los individuos usan para comunicarse. Como tal, forma parte de los componentes más elementales de toda cultura. Una efectiva comunicación no solo requiere el entendimiento de la lengua oral y/o escrita, también de la comprensión de las formas culturales y del status social hacia quien la comunicación está dirigida. Ante personas que hablen una lengua distinta se podrá apelar al uso de traductores, cartillas de comunicación y el lenguaje de señas. Pero, nada reemplazará en efectividad al uso de la lengua madre del interlocutor. En ocasiones, puede encontrase cierta dificultad para la transliteración de los nombres propios, especialmente cuando se trate de alfabetos diferentes. Se pondrá especial cuidado en estas tareas; ya que malas transliteraciones pueden conducir a graves equívocos y hasta herir susceptibilidades culturales.
5. Poder, autoridad y potestad.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
62
El poder es la capacidad para hacer algo y la autoridad es poseer la legitimidad y la legalidad para hacerlo. La potestad es la combinación de ambos conceptos. Existen diversas potestades; a saber:
Las de alcance global: son, por ejemplo, organismos internacionales como la ONU.
Las de alcance regional: son asociaciones regionales como la OEA o la OTAN. Las de alcance nacional: por lo general, son los Estados Nación.
También, se pueden agregar a esta lista poderes concretos que no son potestades. A saber:
Los grupos de poder: que representan intereses concretos y que pueden
ejercer su poder, ya sea, abierta o subrepticiamente. Van desde empresas multinacionales a organizaciones criminales.
Los partidos políticos: son organizaciones que funcionan en el marco de los Estados nacionales y que, por lo general, representan una determinada ideología política.
Los sindicatos: son organizaciones que nuclean, a nivel nacional, a los trabadores de una determinada rama laboral.
Las agencia estatales: están representadas por distintos organismo de carácter oficial.
Las ONGs: son organizaciones con diversos objetivos que no responden a ningún Estado en particular.
El poder, la autoridad y las distintas potestades se interrelacionan en base a los siguientes factores:
a. El uso de la fuerza: es la habilidad para usar la fuerza; ya sea en forma efectiva o disuasoria para obligar a una persona o a un grupo determinado a actuar o a inhibirse de actuar en un sentido determinado. Se considera que solo los Estados nacionales tienen el derecho al uso legítimo de la coerción. Pero, en la práctica hay muchos poderes, desde pequeños a grandes, que apelan a ella.
b. El consenso: se refiere a la capacidad que tienen los individuos y los grupos para concitar la aceptación voluntaria de sus acciones por parte de otros; ya sea en forma parcial o total. Como tal, es un importante reforzador de la autoridad de toda potestad.
c. El poder económico: se traduce en el poder de individuos o grupos para usar
incentivos económicos que puedan cambiar el comportamiento de otros individuos o grupos. Puede ser formal o informal o una combinación de ambos. Siendo los dos últimos los más comunes en los Estados fallidos o débiles.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
63
d. La autoridad moral: la autoridad moral deriva del uso del poder con fines de bien común. Puede ser de tres tipos:
Autoridad racional: Se basa en un mandato legal. Es la más común en los países occidentales, en los cuales los gobernantes son elegidos democráticamente.
Autoridad carismática: Está basada en personas concretas con gran capacidad de liderazgo. Por lo general tienen un alcance y una duración acotada al líder de referencia.
Autoridad tradicional: Se soporta en conceptos tradicionales como la herencia. Es más común en los países orientales.
6. Beneficios
Uno de los justificativos históricos para la fundación del Estado moderno fueron, por un lado, el ejercer el monopolio de la violencia y dar por terminado con las disputas entre los señores; y por el otro, garantizarle a los súbditos una serie de derechos. Hoy esa concepción se encuentra bajo erosionada. Desde arriba por parte de organismos regionales e internacionales que reivindican para sí mismos parte de la soberanía estatal; y por debajo, por parte de actores no estatales que le disputan a ese Estado diversas funciones y hasta el control efectivos de sus territorios. En consecuencia, todo vacío que deja el Estado en sus funciones básicas será cubierto por arriba o por abajo. Ergo, toda ODG tendrá presente que su finalidad ulterior no será otra que colaborar a restaurar las funciones estatales a los efectos que esos espacios vacios no sean ocupados. Estas funciones estatales, en orden de importancia, son las siguientes:
a. La seguridad física: Será una función primordial del Estado ejercer el monopolio
de la fuerza y garantizar la seguridad física de sus ciudadanos. Ello se logrará mediante el establecimiento de un entorno seguro y estable. En el cual, los ciudadanos no sufran la acción y la coerción violenta por parte de grupos. El funcionamiento de su sistema legal y judicial mediante lo que se conoce como el “imperio de la ley” será la mejor garantía para conformar este ambiente de tranquilidad.
b. La provisión de servicios esenciales: La provisión de los servicios públicos esenciales, como el agua, al electricidad y otros permitirán contribuir a conformar ese ambiente estable y seguro; a la par de satisfacer las necesidades básicas de la población.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
64
c. El bienestar económico: Toda comunidad necesita de bienes y servicios para poder funcionar. Distintas culturas podrán tener distintos sistemas económicos. Desde economías de subsistencia hasta economías desarrolladas, pasando por economías informales. Lo importante es que la misma garantice un ingreso mínimo que pueda satisfacer las necesidades básicas de alojamiento, alimentación, transporte y educación.
d. Los derechos políticos: Por último, toda población deberá tener un acceso razonable a los mecanismos de decisión política. Por ejemplo, elecciones democráticas para elegir sus autoridades o cualquier otro sistema de representación política como puede ser un consejo tribal. Lo que deberá evitarse es que existan grupos que se encuentre excluidos –a priori- de toda forma de representación política. Ya que ello producirá tensiones y conflictos.
BIBLIOGRAFÍA: P. Christopher Earley y Soon Ang. Cultural Intelligence: Individual Interactions Across
Cultures Ed. Stanford University Press, 2003, Nueva York. (Solo disponible en inglés) David Livermore in the book. Leading with Cultural Intelligence. Ed. AMACOM Books,
2004, Nueva York. (Solo disponible en inglés) Van Creveld, Marin. The Rise end Decline of the State. Ed. Cambridge University Press,
1999, Nueva York. Explica el surgimiento la declinación actual que sufre el Estado. (Solo disponible en inglés).
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
65
CONCLUSIONES
“Sólo el que está bien preparado tiene alguna oportunidad de improvisar." Ingmar Bergman
Es costumbre que en las conclusiones el autor haga el resumen de la obra que el lector acaba de terminar de leer. Como tal es una síntesis de ideas centrales que el primero quiere que el segundo recuerde. Pero, no será éste el caso. Estas conclusiones tienen por finalidad evitar las malas interpretaciones que de su lectura pudieran seguirse.
Toda doctrina militar parte de una cosmovisión del conflicto. Como tal, necesita de un
marco conceptual. Uno que enmarque su desarrollo, proporcionándoles a sus usuarios criterios que puedan guiar sus acciones en la innumerable cantidad de variadas circunstancias en que éstas tendrán lugar. En este sentido es una forma de obrar que está precedida por una forma de conocer. Ya que nadie puede actuar bien, si antes no ha conocido la verdad de la realidad en la que pretende operar.
Esta “realidad”, es para mí la necesidad de adaptar las organizaciones armadas, en su
carácter de guardianes de un determinado orden político y social, a las nuevas realidades del conflicto. Este último ya no admite más ser considerado en los estrechos moldes de la guerra clásica. Teorizada por Carl von Clausewitz a mediados del siglo XIX y sistematizada por una miríada de autores, funcionarios de defensa y de oficiales de estado mayor hasta la fecha.
Por un lado, la guerra convencional se ha casi abolido a sí misma. Y por el otro, las
sociedades ya no aceptan el empleo irrestricto de la violencia. Especialmente cuando una poderosa fuerza militar convencional se enfrenta a un grupo de desarrapados. No importa que estos últimos quieran tomar por asalto a esa misma sociedad. Su empleo será siempre visto como un abuso.
Aún en el caso concreto de la lucha contra el narcotráfico estas premisas se verifican. En
este sentido es impropio hablar de una “guerra al narcotráfico”. Ya que la mera acción policial y/o militar contra el mismo nunca podrá obtener resultados permanentes. Pues atacan solo a sus consecuencias y no a sus causas.
Mi propuesta está encaminada a utilizar determinadas capacidades militares para
conformar un equipo interdisciplinario que tenga por finalidad primera restablecer la autoridad del Estado. Para crear las condiciones de seguridad y de tranquilidad que permitan a otras agencias estatales y no estatales sanar el tejido social dañado por los estragos que produce el narcotráfico. Pero, también, por la pobreza, la exclusión, la falta de educación y de infraestructura básica.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
66
En el pasado, situaciones similares se presentaban cuando los ejércitos enfrentaban las denominadas insurgencias. Solo aquellas fuerzas militares que respetaron los deseos profundos y los derechos de las poblaciones en los que se nutrían estas insurgencias tuvieron la posibilidad de alcanzar algo parecido a una victoria. O al menos no resultaron derrotadas y pudieron negociar una salida a sus respectivos conflictos.
Hoy, a este imperativo del respeto por la población se suma el inconveniente de que los
oponentes violentos a los que nos enfrentamos han perdido su carácter unitario y distintivo. Ya no se trata de un grupo ideológicamente uniforme que bajo una firma conducción persigue un claro objetivo político. Y con el cual, en última instancia, se puede negociar o firmar un acuerdo de paz.
En pocas palabras: ya no son guerrilleros que operan en un lugar remoto de la geografía
del país. Sino miríadas de jóvenes desempleados, semi-letrados que viven en el interior de nuestras ciudades y que no tienen otro objetivo que la violencia por la violencia misma. En este sentido, no responden a ningún comando unificado. Su comandante es invisible, su consigna el caos y su fe el nihilismo. Por supuesto que detrás de ellos estarán sus proveedores de droga y los que se aprovechan, en última instancia, del clima que ellos creen. Pero, sin ellos estos proveedores y estos aprovechadores no existirían. Ergo, ellos deben ser el centro de gravedad de nuestras operaciones. No para capturarlos, sino para que integren sus conductas al marco de una convivencia civilizada.
Como natural contrapartida de los señalado, eventualmente y con el paso del tiempo,
ante la apatía del Estado, también, se erigirán diversas organizaciones ad hoc que pretenderán responder a la violencia con violencia para defenderse a sí mismas. Como es el caso de los grupos de autodefensa mexicanos y peruanos. Todo ello generará el escenario descripto como “guerra civil molecular”. En el cual los individuos regresan al “estado de naturaleza” del que hablaba Thomas Hobbes. En pocas palabras: una guerra de todos contra todos.
Ante ello, el Estado no solo deberá ocupar el espacio perdido. Lo deberá saturar con su
presencia. Abandonando su neutralidad, pero no su imparcialidad. Restaurando las distintas actividades sociales. Desde la libre circulación hasta la libertad de expresión.
Para terminar. Así como un médico de guardia en una sala de emergencias no puede
elegir a sus pacientes. Las fuerzas armadas no pueden elegir a sus adversarios solo basados en el estrecho marco conceptual en el que vienen siendo educadas desde hace mucho tiempo. El carácter interactivo de la estrategia las obliga a adaptarse a las nuevas amenazas que tiene enfrente.
Por su parte el Estado no puede negarse a usar todos sus recursos disponibles, incluidos
los militares, cuando su propia existencia está siendo amenazada. No hacerlo sería simplemente suicida.
En definitiva, será un juicio prudencial, primero político y después estratégico, el que
seleccione los mejores caminos y los medios idóneos para garantizar la tranquilidad en el orden que toda Nación necesita para existir y progresar. En un escenario pleno de oportunidades y de riesgos.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
67
Espero con este humilde aporte haber contribuido en algo.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
68
ANEXO I
Reglas de Empeñamiento (ejemplo)
Nada en estas reglas puede limitar el derecho individual relacionado con la legítima defensa.
1. Usted tiene el derecho a usar la fuerza para repeler una agresión contra usted, contra otro integrante de su fuerza o del personal bajo su custodia o ante una amenaza de agresión contra los mismos.
2. El uso de la fuerza contemplara los siguientes niveles de agresión:
a. Nivel 1 - cooperativo: el posible agresor cumple con las consignas verbales.
b. Nivel 2 - resistencia pasiva: el posible agresor no cumple con las consignas verbales, pero no opone resistencia física.
c. Nivel 3 - resistencia activa: el posible agresor opone resistencia física sin
armas (sean estas propias o impropias) y se somete ante el contacto físico por parte de personal propio desarmado.
d. Nivel 4 - daño corporal: el agresor ataca físicamente, pero no usa armas y
se somete al contacto físico con el personal propio y/o ante la amenaza del uso de fuerza mortal.
e. Nivel 5 - fuerza mortal: el agresor ataca usando armas que pueden
producir daños graves si no es detenido.
3. Los criterios para el uso de la fuerza serán los siguientes:
a. El fuego hostil podrá ser contestado en forma inmediata.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
69
b. Siempre que fuera posible el uso de la fuerza será precedido por la advertencia del uso de la misma.
c. Siempre su uso será el mínimo necesario compatible para obtener el cese
de la terminación de la agresión. Bajo ninguna circunstancia se tomaran represalias.
d. En todos los casos se evitaran los daños colaterales dentro de lo razonable y del cumplimiento de la misión. Cesado el uso de la fuerza se prestara inmediata asistencia sanitaria al personal herido y/o fallecido.
4. Cuando usted o su elemento se encuentre bajo el ataque de elementos desarmados (manifestaciones, demostraciones, disturbios, etc.) Se empleará el mínimo de fuerza posible compatible con las circunstancias y proporcionales con la amenaza.
5. Queda prohibida la requisición de toda propiedad privada.
6. La detención de personas solo está autorizada en caso de legítima defensa o por necesidades de cumplimiento de la misión. En todos los casos el personal detenido será entregado a las autoridades competentes a la primera oportunidad.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
70
ANEXO 2
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
1. Libros: a. CAECOPAZ. Guía Doctrinaria para Operaciones de Paz Complejas. Ed. Dunken,
Buenos Aires, 2007.
b. Dallaire, Roméo. Shake Hands With de Devil. Ed. – Carroll & Graf Publishers, Canada, 2004. Experiencia vivida por el Force Commander de la UNAMIR, en Ruanda. (solo disponible en inglés)
c. Lind, William S. La Guerra de Maniobras. Ed. Círculo Militar, Buenos Aires. Un libro clásico sobre el mando descentralizado.
d. Magnaghi, Emilio L. El ABC de la Defensa Nacional en el Siglo XXI. Ed.
Antacura, Mendoza, 2013. Un libro completo con un diagnóstico internacional, regional y nacional. Y con una propuesta concreta para las FFAA.
e. Enzensberger, Hans M. Civil Wars. From LA to Bosnia. Ed. The New Press. Una
explicación sobre las “guerras civiles moleculares”. (Solo disponible en Inglés) f. Pissolito, Carlos A. La Prudencia y el Arte Militar: Una Pedagogía para la Toma
de Decisiones. Ed. Dunken, Buenos Aires, 2000. Trata sobre la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.
g. Van Creveld, Martin. La Transformación de la Guerra. Ed. Uceda, Buenos Aires,
2006. Una excelente explicación histórica sobre la transformación del conflicto. h. ----------. The Culture of War. Ed. Ballantine Books, Explica la evolución del arte de la
Guerra y anticipa su futuro. (solo disponible en inglés) i. -----------The Rise end Decline of the State. Ed. Cambridge University Press, 1999,
Nueva York. Explica el surgimiento la declinación actual que sufre el Estado. (Solo disponible en inglés).
j. White, Charles E. The Enlightened Soldier. Ed. Praeger, Londres, 1989. Explica la
evolución del pensamiento militar alemán en aras de un mando descentralizado. (solo disponible en inglés)
k. United Kingdom, Minister of Defense, Joint Doctrine and Concepts Centre
(JDCC). The Military Contribution to Peace Support Operations (JWP 3-50). 2004.
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
71
Punto de vista del Ejército británico sobre como planificar y conducir operaciones de paz. (solo disponible en inglés)
l. -----Humanitarian/Disaster Relief Operations (JWP 3-52). 2002. (solo disponible
en inglés) m. -----Media Operations (JWP 3-45). 2001. (solo disponible en inglés)
2. Artículos:
a. Calderón, Horacio. “El Cartel de la Gran Aldea.” Defensa y Seguridad – Mercosur, Buenos Aires, Año 9, Nº 56, 2010.
b. Etcharren, Laura. “Narcotráfico, Villas y sacerdotes.” http://www.soclauraetcharren.blogspot.com.ar/2013/12/narcotrafico-villas-y-sacerdotes.html
c. Falcone Lucio. “¿Hacia dónde van las FFAA argentinas.” http://site.informadorpublico.com/?p=40543#comment-572181
d. Good, Ken J. “A Journey into the OODA Cycle”, http://www.strategosintl.com/pdfs/OODA.pdf (solo disponible en inglés)
e. Pissolito, Carlos. “El Dilema de Goliat”. Revista Seguridad y Defensa, Nro 26,
Jul/Ago 2005. f. Riveiro Pereira, Augusto Heleno.”El componente militar de la MINUSTAH”.
Military Review, Edición en español. En/Feb 2007. g. Tepedino, Sebastián. “Las guerras del futuro o el estilo "Mad Max"
http://espacioestrategico.blogspot.com.ar/2014/01/las-guerras-del-futuro-o-el-estilo-mad.html
h. William S. Lind, Mayor John F. Schmitt y Coronel Gary I. Wilson. “The Four
Generations of Modern War." Marine Corps Gazette, Octubre, 1989. (solo disponible en inglés)
3. Páginas WEB:
a. Episcopado Argentino. “El Drama de la Droga y el Narcotráfico.”
http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/845-el-drama-de-la-droga-y-el-narcotráfico.html
b. Sitio oficial de la ONU: www.un.org
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
72
c. Sitio oficial de la ONU sobre el Informe Brahimi: http://www.un.org/spanish/peace/operations_report/.
4. Otros:
a. Seminario “The Four Generations of Modern War” dirigido por William Lind durante
el 2002 y 2003 con Oficiales del US Army y del US Marine Corps para discutir sus experiencias en Afganistán y en Irak del que participara el Cnl Carlos Pissolito como invitado.
b. United Nations Training Assistance Team (UNTAT). Chapter 5. Principles of UN
Peace-keeping. Operational and Tactical Principles. (solo disponible en inglés) c. ICISS. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty.
Dec 01. (solo disponible en inglés)
Las FFAA en Operaciones Distintas a la Guerra Carlos A. PISSOLITO
73
EL AUTOR
El Coronel, en retiro, Carlos Pissolito es actualmente el Presidente de la Asociación Cascos Azules e integrante senior del Centro de Estudios Estratégicos “Santa Romana.” Como oficial del Ejército Argentino y en su carácter de Director del CAECOPAZ (Centro Argentino de Entrenamiento de Operaciones de Paz) adiestró y equipó a seis contingentes argentinos ante la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití). Lo que implicó generar la doctrina de empleo necesaria. También, cumplió funciones en los EEUU como Agregado Militar Adjunto ante ese país y la ONU.
Egresó del Colegio Militar de la Nación en 1979. Como oficial de Infantería ha ocupado todos los puestos desde jefe de sección a jefe de regimiento de una unidad mecanizada. Durante su permanencia en la Escuela de Infantería se desempeñó como instructor de los cursos de “Comandos”, “Paracaidismo”, “Infantería Mecanizada” y “Formación de Oficiales de Seguridad y Servicios”. Es egresado de la Escuela Superior de Guerra, donde obtuvo el título de “Oficial de Estado Mayor” y el de licenciado en “Estrategia y Administración”. También, durante su estadía en los EE.UU., finalizó un post-grado en “Políticas de Seguridad Nacional” impartido por el Institute of World Politics, dependiente de la Universidad de Boston. Además, es un expositor habitual en seminarios sobre operaciones de paz, tanto a nivel nacional como internacional. Formó parte del Challenges Project auspiciado por la Folke Bernardote Academy de Suecia y fue el representante argentino ante la International Association Peacekeeping Training Centres (IAPTC). También, es uno de los fundadores de la ALCOPAZ (Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz). Ha servido como integrante de organizaciones militares de paz como observador militar en UNIKOM, en la frontera entre Irak y Kuwait, y como el oficial de operaciones del Sector 1 de UNFICYP, ubicado en la Isla de Chipre. Por esta participación ha sido condecorado, en dos ocasiones, con la medalla “Al Servicio de la Paz” por el Secretario General de la ONU. Recientemente ha recibido la “Medalla del Pacificador” por los servicios prestados al Ejército de Brasil en la creación y organización de su centro de adiestramiento para fuerzas de paz. Es autor del libro: “La Prudencia y el Arte Militar. Una pedagogía para la toma de decisiones”. Es un contribuyente habitual de revistas especializadas en temas de defensa, tanto nacionales como extranjeras. También, es responsable por la primera traducción al castellano del libro “La Transformación de la Guerra” del Profesor Martin van Creveld, recientemente publicado en la Argentina. Además, ha colaborado en la última obra publicada por Emilio Magnaghi: “El ABC de la Defensa Nacional en el Siglo XXI.”