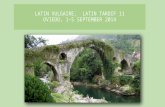Las elecciones autonómicas vascas de 2012. Alternancia en un nuevo ciclo político.
Las elecciones en México y Centroamérica: ¿polarización o fragmentación?(2007)
Transcript of Las elecciones en México y Centroamérica: ¿polarización o fragmentación?(2007)
Atlas electoral latinoamericano
3
Atlas Electoral LatinoamericanoSalvador Romero Ballivián
Compilador
Yann Basset, Salvador Romero Ballivián, Cesar Romero Jacob,
Dora Rodrigues Hees, Philippe Waniez, Violette Brustlein,
Stéphanie Alenda, Alexis Gutiérrez, Rodrigo Losada, Patricia Muñoz,
Adriana Castro, Hugo Picado León, Simón Pachano,
Willibald Sonnleitner, Carlos Vargas León, Georges Couffi gnal
Atlas electoral latinoamericano
195
stos últimos años, un fantasma reco-
rre la política latinoamericana: elec-
ciones cada vez más reñidas, con re-
sultados cada vez más controvertidos, cuya
confi abilidad se pone en duda, con lo cual se
genera incertidumbre sobre la calidad de los
procesos electorales, y de las democracias
mismas. Este fenómeno se produce en un
contexto de polarización creciente, que llevó
a algunos observadores a hablar de una “ola
hacia la izquierda” de América Latina. Con
la reelección de Alvaro Uribe en Colombia,
y los fracasos de Ollanta Humala en Perú y
Andrés Manuel López Obrador en México,
esta hipótesis se agotó. Pero incluso en los
países donde las fuerzas “de izquierda” tie-
nen el viento en popa, es difícil identifi car
proyectos, programas o electorados diferen-
ciados en términos ideológicos. Detrás de
los excesos retóricos de las campañas electo-
rales, es más bien la erosión de los partidos
políticos tradicionales y el incremento de la
abstención que permiten la afi rmación de
Las elecciones en México y Centroamérica:¿polarización o fragmentación?
Willibald Sonnleitner
líderes carismáticos, que dicen encarnar las
aspiraciones de un “pueblo” cada vez más
desilusionado con las élites gobernantes.
En este contexto de fragmentación de
las lealtades políticas tradicionales, de esca-
sa participación ciudadana y de polarización
creciente del espectro electoral, la moviliza-
ción puntual de sectores minoritarios puede
bastar para ganar contiendas muy persona-
lizadas. Y el carácter reñido de las eleccio-
nes revela, entonces, la fragmentación de las
fuerzas partidistas y los límites de las demo-
cratizaciones, tanto por lo que se refi ere a la
calidad técnica y la credibilidad de los pro-
cesos electorales ante los ciudadanos, como
por los efectos concretos del voto en térmi-
nos de legitimación, de representación y de
gobernabilidad políticas (tendiendo como
consecuencia la multiplicación de gobiernos
débiles y divididos).
En vistas a explorar los factores expli-
cativos de este fenómeno transversal, la
presente contribución parte de un análisis
comparado de las últimas elecciones en
Honduras, Costa Rica, El Salvador, México
y Nicaragua, caracterizadas todas por resul-
tados demasiado cerrados, controvertidos
e inciertos para generar la legitimidad es-
perada, pero con desarrollos y desenlaces
diferenciados. En una segunda instancia,
se presenta un panorama de las principa-
les fuerzas en competición, esbozando una
geografía sintética de su arraigo electoral, de
su implantación territorial y de su reciente
evolución histórica. Ello permite profundi-
zar en las raíces y en los signifi cados con-
cretos de la polarización política que, más
que refl ejar la existencia de sociedades divi-
didas en dos polos opuestos, resulta de una
creciente fragmentación partidista.
I. Elecciones polarizadas con
resultados controvertidos
Como bien lo destacó Adam Przeworski,
la incertidumbre electoral es un elemento
constitutivo y fundamental de la democra-
E
Corte Nacional Electoral
196
cia. Pero dicha incertidumbre concierne a
los resultados de las contiendas electorales
que, en un régimen democrático, no pue-
den estar predeterminados, para ofrecer
verdaderas opciones a los ciudadanos. Asi-
mismo, la incertidumbre sobre los resulta-
dos debe acompañarse de una total certeza
sobre las reglas del juego. Solamente así, los
perdedores que desean conservar posibili-
dades de ganar futuras contiendas, también
aceptarán las derrotas del presente.
He aquí el desafío que plantearon los re-
sultados inciertos de los últimos comicios
en Honduras, Costa Rica, San Salvador,
México y Nicaragua. Porque si bien es cier-
to que, en teoría, las elecciones democráti-
cas pueden ganarse por un solo voto, en la
práctica ello implica que todos los conten-
dientes confíen efectivamente en los orga-
nismos encargados de garantizar el conteo
exacto de los sufragios, así como en las con-
diciones en las que éstos fueron solicitados
y emitidos. Dicha confi anza fue fragilizada
por un conjunto de elementos estructurales
y contextuales, que adquirieron signifi cados
peculiares en unas sociedades cada vez más
divididas y polarizadas. Pero, ¿qué sucedió
concretamente durante los últimos comi-
cios mexicanos y centroamericanos, y cómo
fueron procesadas las diversas situaciones
de incertidumbre electoral?
A) Elecciones reñidas con resultados inciertos
Más allá de sus especifi cidades, las últi-
mas elecciones en Honduras (noviembre
de 2005), Costa Rica (febrero de 2006), El
Salvador (marzo de 2006), México (julio
de 2006) y Nicaragua (noviembre de 2006)
tienen un importante rasgo en común: sus
resultados fueron singularmente reñidos,
y fueron públicamente cuestionados. En
contextos de fuerte polarización, los candi-
datos vencedores fueron electos con már-
genes de entre 0,04 % y 3,7 % de los votos
válidos (Gráfi co 1), alimentando las dudas
sobre la calidad técnica de los procesos
electorales y las especulaciones sobre los
efectos supuestamente decisivos de erro-
res de escrutinio, e incluso sobre prácticas
deliberadamente fraudulentas. Lo cierto es
que, en todos los casos, los márgenes de
victoria son muy inferiores a los porcenta-
jes de boletas anuladas, lo que contribuyó a
alimentar los rumores y la incertidumbre,
particularmente en Honduras, donde la
parte de éstas registró un incremento ex-
cepcional (Gráfi co 2).
Gráfi co 1
Márgenes de ventaja sumamente cerrados
Atlas electoral latinoamericano
197
Esta polarización exacerbada se acom-
pañó de una confusión más o menos acen-
tuada: sobre la oferta política, los proyectos
y programas de los candidatos contendien-
tes; sobre las razones e implicaciones de las
alianzas y los acuerdos establecidos; sobre
el papel y la neutralidad de los organismos
electorales; así como sobre los resultados y
el signifi cado mismo de las elecciones.
En Honduras, los comicios generales
(presidenciales, legislativos y municipales)
del 27 de noviembre de 2005 opusieron,
principalmente, a los candidatos de los dos
partidos que se alternaron en el poder des-
de 1981: Manuel Zelaya, del Partido Liberal
(PL, centro liberal), y Porfi rio Lobo, del Par-
tido Nacional (PN, derecha conservadora),
dirigentes de ambas fuerzas históricamen-
te dominantes. El segundo cargaba con la
imagen deteriorada del gobierno saliente. A
pesar de gozar de una coyuntura económica
bastante favorable, el país apenas progresó
en términos sociales, y cuenta hoy entre los
más pobres de toda América Latina. Asi-
mismo, diversos escándalos de corrupción
(concesiones de aeropuertos, venta de pasa-
portes, tráfi co ilegal de madera y de carbu-
rantes) implicaban a sus colaboradores cer-
canos. La campaña de Lobo fue más bien
defensiva, y lo llevó a replegarse sobre los
valores tradicionales de su partido, con ba-
ses rurales y conservadoras. Zelaya, por su
parte, se esforzó por proyectar una imagen
modernizadora, con el fi n de recuperar los
electores urbanos y educados que su parti-
do había perdido, y que conforman en las
encuestas la parte más volátil de los llama-
dos “indecisos”. Carentes de divergencias
programáticas signifi cativas entre dos parti-
dos de centro-derecha, que comparten más
valores de los que los separan, y habiendo
ya ratifi cado el Tratado de Libre Comercio
(TLC) en marzo de 2005, las campañas se
enfocaron en la inseguridad, plaga principal
que revela la falta de empleos y las fallas de
un modelo económico que sobrevive sola-
mente gracias a las remesas enviadas por
los emigrantes.
Pero, tras una larga campaña que “disgus-
tó” al 54% de los hondureños, 1 éstos tuvie-
ron que esperar diez días a que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) diera a conocer
al vencedor de las elecciones presidenciales.
1 Cálix, Alvaro, Percepción sobre el proceso eleccionario en Honduras: una aproximación a la cultura política y a la evaluación de la reforma electoral, Tegucigalpa, Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRI-DEH), 2006.
Gráfi co 2
Márgenes inferiores a los votos anulados
Corte Nacional Electoral
198
Desde la restauración democrática de 1980,
es la primera vez que la votación fue tan ce-
rrada, provocando una crisis de credibilidad
en el TSE. Aunque este último es, en princi-
pio, independiente, los tres magistrados que
lo componen son nombrados directamente
por los principales partidos con representa-
ción parlamentaria. Y cuando su presidente,
designado por el PL, se apoyó en un conteo
rápido y en encuestas de salida de las urnas
para declarar vencedor al candidato liberal,
sin la presencia de los magistrados nacional y
demócrata-cristiano, el PN y su candidato se
negaron a reconocer los resultados y exigie-
ron esperar el conteo del conjunto de las ur-
nas. Dicha espera se transformó rápidamente
en impaciencia e incertidumbre, cuando la
prensa reveló que los funcionarios del TSE
no trabajaban al día siguiente de la elección, y
que todavía no se había comenzado a conta-
bilizar las actas electorales.
Las elecciones del 5 de febrero de 2006
en Costa Rica se anunciaban mucho menos
cerradas, ya que las encuestas le otorgaban
una amplia ventaja al ex presidente (1986-
1990) y premio Nobel de la paz (1987), Os-
car Arias, candidato del Partido Liberación
Nacional (PLN, centro). Éste articuló su
campaña alrededor de un aumento del gasto
público en materia de infraestructuras y edu-
cación, y se declaró favorable al TLC. Ade-
más de él, trece candidatos más compitieron
por la magistratura suprema, entre los cuales
tres tenían posibilidades de éxito: Ricardo To-
ledo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC, de
centro-derecha), partido asociado con varios
y ampliamente publicitados escándalos de
corrupción; Otto Guevara, del Partido Li-
bertario (PL, derecha neopopulista), opues-
to frontalmente a los partidos tradicionales
y partidario de una política de “mano dura”
contra la delincuencia; y Ottón Solís, del Par-
tido Acción Cívica (PAC, de centro-izquier-
da), ya presente en 2002. Antiguo ministro
de Arias y disidente del PLN, campéon de
la austeridad y de la transparencia, este últi-
mo fue –sobre todo– el único que hizo cam-
paña en contra de las privatizaciones y del
TLC. Ambos temas se revelaron acertados,
focalizaron los debates y suscitaron movi-li-
zaciones importantes, en una sociedad cada
vez más polarizada. Tras una campaña des-
equilibrada –con un claro sesgo fi nanciero,
mediático y de opinión pública a favor de
Arias–, la derrota del PUSC se confi rmó el
5 de febrero, pero Ottón Solís dio la sorpre-
sa. Al día siguiente de la votación, solamente
2.450 votos (el 0,17% de los válidos) lo se-
paraban de Oscar Arias, llevando al Tribunal
Supremo Electoral (TSE) a postergar la pu-
blicación de los resultados hasta después del
contéo ofi cial de las 6.163 urnas. Durante los
32 días que duró este procedimiento, voces
de desconfi anza se expresaron en la prensa,
y manifestantes frente al TSE.
Aunque las últimas elecciones presiden-
ciales de 2004 en El Salvador resultaron en
una victoria abrumadora del partido gober-
nante, la Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA, derecha), conviene integrar al
análisis los últimos comicios legislativos y
municipales de marzo de 2006, en la medida
en la que éstos también desembocaron en
un confl icto postelectoral muy delicado en
la capital de este país. Si el presidente Tony
Saca gozaba de una relativa popularidad y si
su gobierno no estaba en juego, las apuestas
no eran nada despreciables. Para el Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN, izquierda heredera de la antigua
guerrilla del mismo nombre), debilitado por
la escisión de siete de sus 31 diputados, se
trataba de constituir un grupo de 43 par-
lamentarios, para bloquear las políticas del
gobierno. En el poder desde 1989, ARENA
hizo de El Salvador el mejor alumno y un
aliado incondicional de los Estados Unidos:
Atlas electoral latinoamericano
199
primer país en fi rmar y ratifi car el TLC en
Centroamérica (diciembre 2004), El Salva-
dor no dudó en enviar tropas a Iraq y ha
do-larizado su economía. Los tres temas tie-
nen una fuerte carga simbólica, y le sirvieron
a los antiguos guerrilleros para denunciar la
sumisión y la falta de patriotismo del go-
bierno, en una sociedad muy desigualitaria y
fuertemente polarizada, que también sobre-
vive solamente gracias al dinero enviado por
los emigrantes. 2 Ejemplo revelador de esta
polarización: el espectro del difunto Co-
mandante Shafi k Handal (secretario general
sempiterno del Partido Comunista desde
los años 1970), representado en afi ches, ca-
misetas y banderas junto con Karl Marx, el
Che Guevara y Hugo Chávez, emblematizó
la campaña del FMLN, que sigue resistién-
dose a la renovación de su imagen, de sus
cuadros y de sus candidatos, desde el fi n de
la guerra civil en 1992. Y el domingo 12 de
marzo, tres horas y media después del cierre
de los centros de votación, los dos candida-
tos más votados a la alcaldía de San Salvador
proclamaron sus victorias respectivas, pese
a que los conteos rápidos no permitían es-
tablecer una tendencia, y que los resultados
preliminares le daban una ventaja inferior a
100 votos a Violeta Menjívar Escalante, del
FMLN. Mientras que los militantes celebra-
ban su triunfo, ésta se apresuró a denunciar
un fraude, su partido retiró al magistrado
que lo representaba en el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), y la dirección hizo un lla-
mado público a defender la voluntad popu-
lar, si necesario “en la calle y por la fuerza”.
Este contexto de alta tensión desembocó en
enfrentamientos violentos entre los mani-
festantes y la policía, con varios heridos.
En cuanto a las elecciones generales del
2 de julio en México, éstas se celebraron en
un contexto inusualmente tenso, enrareci-
do y polarizado. Después de la alternancia
histórica del 2000, parecía haber sonado la
hora del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD, izquierda) y de su candidato,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Hombre experimentado, formado en el
legendario Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI, centro) y en los movimientos
populares de los ochenta y noventa, éste ini-
ció su campaña hace cinco años, cuando re-
cién había sido electo Jefe de Gobierno del
Distrito Federal. Gracias a un hábil manejo
de las encuestas y los medios de comunica-
ción, logró impo-nerse sobre Cuauhtémoc
Cárdenas como el candidato con mayores
posibilidades de ganar la presidencia. Asi-
mismo, estableció una alianza con el Parti-
do del Trabajo y con Convergencia (la Coa-
lición por el Bien de Todos). Por su parte,
el Partido Acción Nacional (PAN) cargaba
con el desgaste del gobierno de Vicente
Fox, cuyo sexenio fue marcado por una re-
lativa parálisis institucional. El presidente
saliente ni siquiera logró la postulación de
su antiguo secretario de gobernación, y el
partido designó a un líder de la corriente
tradicional, conservadora y católica, Feli-
pe Calderón. Éste logró diferenciarse del
presidente, centró su campaña sobre la
creación de empleos y se presentó como el
candidato de las “manos limpias”, denun-
ciando la corrupción y la irresponsabilidad
de un gasto público de corte “populista”.
A su vez, el PRI se dividió como resultado
de pugnas internas, particularmente entre
su presidente y futuro candidato, Roberto
Madrazo, y la entonces secretaria del par-
tido, Elba Esther Gordillo. Derrotada, ésta
fundó, junto con sus seguidores del sindi-
2 Como lo señala un informe reciente del PNUD, estos en-víos de divisas constituían, en 2004, el 16% del PIB de El Salvador, es decir el 133% de las exportaciones y el 140% de los ingresos fi scales del país. Este dinero es enviado principalmente desde los Estados Unidos, por más de dos millones de Salvadoreños que debieron emigrar por falta de opciones económicas, y entre los que cerca de la mitad no tiene estatuto legal. PNUD, Informe sobre Desarrollo Hu-mano. El Salvador 2005. Una mirada al nuevo nosotros. El impacto de las migraciones, San Salvador, PNUD, 2005.
Corte Nacional Electoral
200
cato magisterial, su propio partido, Nueva
Alianza (PANAL). En cuanto a Madrazo,
el ex gobernador de Tabasco resultó ser un
candidato poco carismático, asociado con
los vicios del antiguo régimen revoluciona-
rio. En “Alianza por México” (junto con el
Partido Verde Ecologista, PVEM, centro),
su campaña se focalizó sobre la estabilidad
y el orden del pasado, así como sobre la
propuesta de “mano dura” contra la inse-
guridad.
Pero fue la campaña altamente perso-
nalizada y beligerante de López Obrador
la que marcó el tono y el ritmo de la con-
tienda. Líder carismático y gran orador,
bromista y combativo, AMLO prometió
un “cambio radical” en benefi cio de los
pobres y se posicionó como el candidato
de “los de abajo”, denunciando los abusos
cometidos por diversos empresarios y ban-
queros. Desde el intento fallido de impe-
dir su candidatura mediante su desafuero
en 2004, el PAN y el PRI (que AMLO asi-
mila en su discurso, refi riéndose al “PRI-
AN”) también adoptaron el registro de la
confrontación personal, satanizando a su
adversario y acusándolo de actuar bajo la
infl uencia de Hugo Chávez. Así, las campa-
ñas se pola-rizaron de una manera caricatu-
ral, y las encuestas empezaron a anunciar una
contienda cada vez más reñida, con López
Obrador y Felipe Calderón alternándose en
el primer lugar. El 2 de julio por la noche,
la noticia fue fulminante: “too close to call”,
empato técnico entre AMLO y Calderón.
Se acababa de producir el peor escenario,
de máxima incertidumbre y tensión.
Las elecciones generales de noviembre
de 2006 en Nicaragua también se celebraron
en un contexto usualmente polarizado. Des-
pués de haber gobernado el país durante el
período de la Revolución y de la guerra civil
(1979-1990), el Comandante Daniel Ortega,
candidato sempiterno del Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN, izquierda
heredera de la antigua guerrilla del mismo
nombre), había perdido la presidencia en
tres ocasiones. Pero su poder real no dejó
de ampliarse, gracias a un curioso pacto
con su principal enemigo del Partido Libe-
ral Constitutionalista (PLC, derecha liberal),
el ex presidente Arnoldo Alemán (1996-
2001). A primera vista, la campaña electoral
se desarrolló bajo el signo de un regreso a
la guerra fría, peligro denunciado por todos
los adversarios de Ortega, incluyendo la
Embajada de los Estados Unidos en Mana-
gua. Pero en realidad, la verdadera incognita
se relacionaba con dos escisiones decisivas,
que dividieron a ambos grupos de poder.
Por primera vez desde 1990, el PLC no lo-
gró reunir la derecha alrededor del candida-
to de Alemán, el ex vicepresidente José Rizo.
Y el banquero Eduardo Montealegre rompió
las fi las para presentarse bajo las siglas de la
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha
liberal anti-Alemán). Por su parte, el FSLN
se escindió con la expulsión de Herty Lewit-
tes, quien se presentó por el Movimiento
de Renovación Sandinista (MRS, izquierda
anti-Ortega), junto con Edmundo Jarquín y
el cantante Carlos Mejía Godoy. Desde la
izquierda y la derecha, los disidentes denun-
ciaron la corrupción y el autoritarismo del
pacto Ortega-Alemán. En ese contexto, el
FSLN optó por una campaña más bien dis-
creta y moderada, en color rosa y bajo los
temas de la paz y la reconciliación (cantados
al sonido de “Give peace a chance” de John
Lennon). Con vistas a limitar los estragos
de la división interna, acercarse a la Iglesia
y darle garantías a los empresarios, Ortega
alternó promesas demagógicas con un hábil
pragmatismo.
Finalmente, el 5 de noviembre las eleccio-
nes resultaron, a su vez, inusitadamente cerra-
das. Desde el primer reporte del Consejo Su-
Atlas electoral latinoamericano
201
premo Electoral (CSE), Daniel Ortega tenía
un avance confortable sobre su principal con-
trincante, Eduardo Montealegre de la ALN.
Sin embargo, la lentitud de la transmisión de
los datos y el voto cruzado entre las presiden-
ciales y las legislativas en benefi cio del PLC,
alimentaron la incertidumbre. Después de
haber conocido los resultados preliminares
del 14,7% y del 61,9% de las actas escrutadas
el lunes, los ciudadanos debieron contentarse
con los resultados del 91,6% el martes a 18:18
horas, y tuvieron que esperar hasta el 14 de
noviembre antes de que el CSE difundiera los
resultados del 100% de las actas, sin publicar
hasta la fecha los datos completos de todas
las juntas receptoras.
B) ¿ Quién ganó? Una gestión diferenciada de
la incertidumbre electoral
Estos últimos comicios también se caracte-
rizaron por una espera inusualmente pro-
longada de los resultados electorales, que
desembocó en las especulaciones y sospe-
chas más diversas, alimentadas por los can-
didatos presuntamente perdedores. Pero
si la incertidumbre se instaló en todos los
países analizados, ésta última fue adminis-
trada de una manera diferenciada, y no des-
embocó siempre en la contestación de las
elecciones en su conjunto.
Después de diez días de suspenso en
Honduras, Porfi rio Lobo y el Partido Na-
cional acabaron por reconocer la victoria
de Manuel Zelaya, del Partido Liberal. A
pesar de las fallas técnicas efectivas de la
votación (entre ellas un défi cit notorio de
representantes de partidos en numerosos
centros electorales), el candidato perdedor
fi nalmente renunció a un recuento de los
votos, aceptando los resultados del TSE.
Según estos últimos, Zelaya ganó la presi-
dencia con un margen de 73.763 sufragios
más que Lobo (el 3,7 % de los válidos). Sin
embargo, 200.310 boletas fueron anuladas
(10%), es decir dos veces más que el pro-
medio registrado entre 1981 y 2001, y tres
veces más que la ventaja obtenida por el
vencedor. 3 Además, el fuerte incremento
del abstencionismo (que pasó del 33% en
2001 al 44,6% en 2005) contribuyó a ero-
sionar la legitimidad del nuevo presidente,
electo por apenas el 25,1% de la población
inscrita en las listas electorales (Gráfi cos 3
y 4). Pero sobre todo, las encuestas post-
electorales registraron una caída notable de
3 Ciertamente, dicho incremento de las boletas anuladas tie-ne que ser relacionado con la introducción, por primera vez, de un sistema electoral de listas abiertas con posibilidad de panachage, tras las últimas reformas de 2004. Pero curiosa-mente dicho fenómeno también se produce en las elecciones municipales y presidenciales, situándose en 44 de os 298 mu-nicipios entre el 15% y el 30% de sufragios. Una cuestión de-licada, que merecería un análisis más detallado en el futuro.
Gráfi cos 3 y 4
Honduras: Resultados sobre válidos e inscritos
Corte Nacional Electoral
202
sión, de manifestaciones violentas y de la
amenaza de las 74 municipalidades gober-
nadas por el FMLN de entrar en huelga, el
TSE decidió el recuento manual de los vo-
tos en la capital. Tras haber rechazado la im-
pugnación de 84 sufragios, los magistrados
declararon la victoria de Violeta Menjívar,
con 64.881 contra 64.822 votos a favor de
Rodrigo Samayoa de ARENA, es decir una
distancia ínfi ma de 59 sufragios (el 0,04%
de los válidos, véase Gráfi cos 7 y 8). Pero
cabe interrogarse si unos resultados contra-
rios hubiesen podido ser administrados de
la misma manera, sobre todo en la hipótesis,
totalmente factible, que una situación simi-
lar se reproduzca en futuras elecciones pre-
sidenciales, con consecuencias mucho más
importantes. Una pregunta que bien pudiera
plantearse en 2009, cuando las elecciones
municipales y legislativas coincidirán de nue-
vo con las presidenciales, como solamente
ocurre cada quince años. 5
En México, la intensidad del confl icto
4 Cálix, Alvaro, Op.Cit.
5 Para un análisis más extenso de los procesos electorales desde 1994 en El Salvador, véase Garibay, David “Diez años de participación política en El Salvador: Del confl ic-to interno a la polarización electoral (1994-2004)”, TRACE, Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre, No. 48, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Ins-tituto de Altos Estudios de América latina, Banco Interameri-cano de Desarrollo, diciembre de 2005.
Gráfi cos 5 y 6
Costa Rica: Resultados sobre válidos e inscritos
la credibilidad del TSE, ya que 35% de los
entrevistados declararon el los comicios del
2005 habían sido fraudulentos. 4
De la misma manera, después de 32 días
de espera todos los candidatos y partidos
reconocieron la victoria de Oscar Arias en
Costa Rica, que reconquistó la presidencia
con una ventaja de solamente 18.169 vo-
tos (el 1,1% de los válidos) sobre su prin-
cipal adversario del PAC, Ottón Solís. Si
la proporción de boletas anuladas (2,4%)
rebasó ampliamente este margen, y si al-
gunos siguieron criticando el carácter des-
equilibrado del proceso electoral a favor de
Arias (cuya reelección había sido autorizada
por el Tribunal Constitucional en abril de
2003, tras dos decisiones anteriores en el
sentido contrario), el apego a las reglas y
a los procedimientos democráticos acabó
imponiéndose sobre las dudas. Aun así, el
ex presidente solamente fue reelecto con el
41% de los votos válidos (es decir con el
apoyo del 25,4% de la población inscrita), y
su partido controla apenas el 43,9% de los
escaños en el parlamento (Gráfi cos 5 y 6).
En contraste, la mediación de la misión
electoral de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) se reveló crucial en la
gestión del confl icto post-electoral en San
Salvador. Después de tres días de alta ten-
Atlas electoral latinoamericano
203
post-electoral desbordó los ánimos y los
cauces institucionales, hasta desembocar
en una situación verdaderamente insólita.
Según el conteo rápido realizado por el
Instituto Federal Electoral (IFE), desde el 2
de julio se registraba una pequeña ventaja a
favor de Felipe Calderón. Pero por ser ésta
inferior al margen de error (0,6 puntos) de
la muestra utilizada (7.636 casillas), estos da-
tos no se hicieron públicos. Mientras tanto,
millones de ciudadanos seguían, via inter-
net, la evolución en tiempo real del Progra-
ma de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), que concluyó el día siguiente con
el 98,45% de las actas “computadas”. 6 Se-
gún éste, Calderón obtuvo el 36,38% con-
tra el 35,34% a favor de AMLO, de un total
de 38.549.351 sufragios emitidos. Pero se
había cometido un pequeño error de co-
municación. Con enormes consecuencias.
El PREP procesó 128.771 de un total de
130.788 actas (98,45%) en las presidencia-
les. Sin embargo, se había acordado con los
partidos que, para evitar cualquier distor-
sión, se descartarían del agregado preliminar
las actas con algun tipo de “inconsistencia”.
Esas 11.184 actas (el 8,55% del total) tam-
bién se podían consultar de manera separa-
da en internet (todos los partidos las con-
sultaron en repetidas ocasiones), pero las
tendencias solamente se calcularon con el
89,91% de las actas procesadas. A raíz de la
discrepancia entre los 38,5 millones de vo-
tos contabilizados de las actas consistentes
del PREP, y los 41,6 millones de votos que
correspondían a la participación registrada,
se difundió el rumor que “tres millones de
votos habían desaparecido”, alimentando
especulaciones sobre un “algoritmo secre-
to” que altera-ba los resultados del PREP,
y sobre un “fraude cibernetico” operado a
favor del PAN. Finalmente, el 6 de julio el
cómputo distrital del conjunto de las actas
ofi ciales, realizado bajo el control de todos
los partidos contendientes, confi rmó las
tendencias registradas por el conteo rápi-
do, el PREP y la mayoría de las encuestas
de sali-da disponibles 7: 35,89% a favor de
Gráfi cos 7 y 8
El Salvador: Resultados sobre válidos e inscritos
6 El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un dispositivo instrumentado por el IFE para dar a conocer la evolución de las tendencias electorales en tiempo real. Consiste en la sistematización de unas copias especiales de las actas de escrutunio, pegadas al exterior de los paquetes electorales y captadas por un equipo espe-cífi co en cuanto dichos paquetes son entregados en las 300 juntas distritales del país. Como no obedece a los mismos procedimientos que los computos distritales ofi ciales, que se realizan bajo el estrecho control de los representantes de los partidos contendientes, es muy rápido pero inevitable-mente menos confi able, por lo que no tiene ninguna validez ofi cial. En otras palabras, su manipulación sería posible, pero carecería de sentido, ya que los únicos resultados que cuentan son los de los computos distritales (que se realizan a partir del miércoles que sigue el domingo de la elección).
7 De las nueve encuestas consultadas, tan sólo una dio por ganador a Andrés Manuel López Obrador. Para un compar-ativo sintético, véase Ulises Beltrán, “Encuestas de salida y conteos rápidos”, Nexos, No. 344, p.18.
Corte Nacional Electoral
204
Felipe Calderón, contra 35,31% a favor de
López Obrador, 22,62% para Roberto Ma-
drazo, 2,7% para Patricia Mercado y 0,96%
para Roberto Campa, con una participación
del 58,6% de los 71 millones de mexicanos
inscritos en el padrón electoral (Gráfi cos 9
y 10). Pero, para entonces, la confusión ya
se había transformado en desconfi anza. La
negativa de AMLO de aceptar su derro-ta,
sus ataques frontales contra el IFE y su cé-
lebre exigencia de recontar “voto por voto,
casilla por casilla”, atizó las pasiones y des-
encadenó un intenso, costoso e intermina-
ble confl icto post-electoral. 8
La gestión de la incertidumbre electoral
en Nicaragua tampoco satisfi zo al conjunto
de los ciudadanos. Porque, más allá de la pre-
sidencia, la cuestión crucial de esta votación
era la de la continuación o de la ruptura con
el “pacto” negociado entre el jefe del FSLN
y el ex presidente liberal, Arnoldo Alemán
(1997-2001). Dicho acuerdo había desem-
bocado en la repartición y bi-partidización
de los puestos clave en las ins-tituciones del
país, así como en la reforma electoral que
acaba de permitir la reelección del primero,
a cambio del arraigo domiciliar del segun-
do. Fue este pacto el que, al bajar el umbral
para poder ganar la presidencia en primera
vuelta del 45% al 40%, e incluso al “35%
más cinco puntos de ventaja”, posibilitó el
triunfo de Daniel Ortega, con 36,9% de los
votos emitidos (es decir, con el 27,6 % de
los inscritos y con el 25,9% de la población
en edad de votar, véase Gráfi cos 11 y 12).).
Pero si miles de observadores nacionales e
internacionales (misiones de la Unión Euro-
pea, la OEA, el Centro Carter, Ética y Trans-
parencia, etc.) ratifi caron la calidad técnica de
la votación, la existencia del pacto y la politi-
zación notoria del organismo electoral favo-
recieron las especulaciones sobre presuntas
negociaciones de escaños parlamentarios en
circunscripciones bajo el control exclusivo
del FSLN y del PLC. En efecto, hubo que
esperar nueve largos días antes de conocer
los resultados ofi ciales del 100% de las actas.
Durante todo ese tiempo, la distancia entre
la ALN y el PLC no dejó de disminuir con
la integración de las urnas rurales, hasta in-
vertirse en las legislativas en benefi cio de los
candidatos de Arnoldo Alemán. Ciertamen-
Gráfi cos 9 y 10
México: Resultados sobre válidos e inscritos
8 No es este el espacio apropiado para abordar el desarrollo y desenlace de este confl icto. Tras dos meses de movilizacio-nes y protestas -y un “mega-plantón” que paralizó durante semanas el centro de la Ciudad de México-, el 5 de septiem-bre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) confi rmó, en un fallo de 349 cuartillas, la validez de la elección de Felipe Calderón, quien asumió la presidencia en diciembre de 2006. No obstante, AMLO tampoco recono-ció esta decisión.
Atlas electoral latinoamericano
205
te, las urnas rurales en cuestión se sitúan en
bastiones tradicionales del Liberal Constitu-
cionalista. Sin embargo, muchas de ellas no
pudieron ser cubiertas, ni por representantes
de los disidentes liberales de la ALN, ni por
los disidentes del Movi-miento de Renova-
ción Sandinista.
En resumidas cuentas, las últimas elec-
cio-nes en Honduras, Costa Rica, El Salva-
dor, México y Nicaragua no solamente pro-
dujeron resultados singularmente reñidos,
sino que se celebraron en contextos políti-
cos más o menos confusos. Por encima de
las promesas y la retórica de las campañas
electorales, el declive de las identidades po-
líticas tradicionales y de la disciplina parti-
daria es el factor que mejor explica la per-
sonali-zación de la política, el pragmatismo
y el éxito de hombres carismáticos y “pro-
videnciales” que prefi eren el monólogo
con las multitudes a la discusión de ideas:
tanto Oscar Arias como Daniel Ortega y
Andrés Manuel López Obrador se negaron
a debatir públicamente con sus adversarios.
En este contexto, la polarización rebasa y
afecta al conjunto de las instituciones. Des-
emboca en la politización y en la pérdida de
credibilidad de los organismos electorales.
Entonces, problemas técnicos de escruti-
nio, generalmente anodinos, alimentan los
rumores y las sospechas, así como el cues-
tionamiento de la calidad de las elecciones,
y de las democratizaciones en su conjunto.
II. ¿Sociedades divididas, o partidos
fragmentados?
Para comprender la gestión y los efectos di-
ferenciados de estas situaciones electorales
contestadas, resulta útil analizar algunos fac-
tores transversales, situándolos en la especi-
fi cidad de los sistemas políticos nacionales,
de su geografías electorales y de su evolución
histórica reciente. Además del grado de esta-
bilidad, estructuración e institucionalización
de los partidos políticos, la intensidad y las
características de su polarización –ideológi-
ca y territorial– desempeñan un papel deci-
sivo en la naturaleza y en el desenlace de los
confl ictos. En una perspectiva macrosocio-
lógica y comparativa, podemos clasifi car los
sistemas de partidos consi-derados en tres
tipos: Honduras y Costa Rica (hasta 1998) se
caracterizan por bipartidismos moderados,
relativamente estables y estructurados; El
Salvador y Nicaragua conocen multipartidis-
mos bipolares, legados de las guerras inter-
nas de los años 1980; y México se distingue
por un sistema tripartidista, con una cre-
ciente fragmentación. Los siguientes indica-
dores confi rman esta distinción, y permiten
situar los resultados electorales recientes en
Gráfi cos 11 y 12
Nicaragua: Resultados sobre válidos e inscritos
Corte Nacional Electoral
206
una perspectiva territorial y temporal más
amplia, especifi cando los rasgos particulares
de su polarización.
A.) ¿ Polarización o fragmentación?
Ya subrayamos el carácter singularmente re-
ñido de estas últimas elecciones, en contextos
de fuerte polarización. Ahora, conviene pro-
fundizar el análisis de los rasgos específi cos
de dicha polarización. Como lo muestran los
dos gráfi cos siguientes, la concentración de
los votos obtenidos por las dos principales
fuerzas solamente fue excepcionalmente ele-
vada en Honduras (96,2%), mientras que fue
menor en Costa Rica (80,8%) y El Salvador
(78,6%), y mucho más moderada en México
(72,8%) y Nicaragua (66,3%). La intensidad
de la polarización se reduce aún más cuando
se integra al análisis la proporción de ciuda-
danos que no participaron en las elecciones.
Éstos son mayoritarios en El Salvador, reba-
san la parte de ciudadanos movilizados por
las dos primeras fuerzas en Honduras y en
México, así como de la primera y segunda
fuerza en Costa Rica, siendo tan sólo mino-
ritarios en Nicaragua –dónde se registran sin
embargo problemas de inscripción en las lis-
tas electorales– 9 (Gráfi cos 13 y 14).
En otros términos, la exacerbada polari-
zación en Nicaragua, El Salvador y México
se acompañó de una notable fragmentación
de las preferencias electorales, mientras que la
concentración más fuerte de votos se produ-
jo en los contextos más moderados, donde la
bipolarización no recubre divergencias pro-
gramáticas o ideológicas signifi cativas. Este
curioso desfase entre la polarización retóri-
ca de la oferta política, y la fragmentación
moderadora de los comportamientos elec-
torales, merece ser analizado de manera más
detenida, relacionándolo con las dinámicas
del desarrollo “humano” de las sociedades
mexicana y centroamericanas. ¿Las fronteras
políticas de estos últimos comicios realmente
recubren las divisiones socioeconómicas que
estructuran los distintos países?
Para responder a dicho interrogante, los
Gráfi co 13
Concentración del voto (válidos e inscritos)
9 La organización no gubernamental “Ética y Transparencia” y la Universidad Centroamericana (UCA) realizaron un estu-dio sobre este tema, y estiman que el 18% de la población en edad de votar no está inscrita en las listas electorales (entre ellos, un 3% habrían solicitado un documento de identidad, pero no lo hubieran recibido a tiempo. Véase Etica y Transparencia, Estudio del Proceso de Cedulación. Elecciones Nacionales 2006, Managua, Ed. Etica y Trans-parencia, 2006.
Atlas electoral latinoamericano
207
siguientes mapas ilustran la distribución te-
rritorial de los resultados electorales, reagru-
pándolos en función de las cuatro principa-
les opciones: apoyo a la primera o la segunda
fuerza política, voto alternativo o absten-
ción. Con el fi n de reducir la complejidad,
optamos por mapas sintéticos, elabo-rados
mediante análisis multifactoriales de clasi-
fi cación jerárquica. 10 Éstos nos permitirán
identifi car las confi guraciones más caracte-
rísticas del voto a escala local, al maxi-mi-
zar la coherencia y homogeneidad internas
de las categorías y las diferencias entre ellas.
Además, agregamos pequeños mapas de la
distribución geográfi ca de los Índices de
Desarrollo Humano (IDH), para poder vi-
sualizar las relaciones territoriales entre las
dinámicas electorales y socioeconómicas.
Para comenzar, observamos una fuerte
superposición de los clivajes políticos y socia-
les en Costa Rica, donde los votos contesta-
tarios a favor de Ottón Solís se concentran
claramente en la zona metropolitana y en el
Valle central del país, en las provincias más
desarrolladas de San José, Cartago y Alajuela.
Esto confi rma los hallazgos de las encuestas
de opinión pública, que le atribuyen al PAC
un electorado urbano y educado, crítico y
desencantado con ambos partidos de gobier-
no. Más precisamente, podemos distinguir
dos situaciones: en los 16 cantones en rojo
(Alajuela), Solís registra sus mejores resul-
tados (movilizando en promedio al 33% de
los inscritos), con los índices más elevados
de participación del país, mientras que en los
24 cantones en rosa, el voto contestatario se
divide y benefi cia también a otros partidos
(15% de los inscritos). Al contrario, Arias se
afi rma en las provincias rurales y margina-
das, movilizando fuertemente en 13 canto-
nes (en verde oscuro) de la Costa Pacífi ca,
San José y Cartago (35% en promedio), pero
benefi ciándose, sobre todo, indirectamente
de la abstención y de la debilidad estructural
10 Para una descripción sintética de la metodología, véase Min-vielle, Erwann & Sid-Ahmed Souiah (2003), L’analyse statisti-que et spatiale. Statistiques, cartographie, télédétection, SIG, Nantes, Editions du temps. Para una aplicación práctica al análisis electoral, véase Sonnleitner, Willibald, “La cartografía como instrumento para el análisis espacial del voto en Cen-troamérica: Posibilidades y trampas de los mapas electora-les”, in Sonnleitner, Willibald (bajo la dir. de), Explorando los territorios del voto: Hacia un atlas electoral de Centroamérica, Guatemala, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamerica-nos, Instituto de Altos Estudios de América latina, Banco In-teramericano de Desarrollo, 2006, pp. 13-19.
Gráfi co 14
Concentración del voto (válidos e inscritos)
Corte Nacional Electoral
208
del PAC en los cantones periféricos (en ver-
de y verde claro), particularmente en Punta-
renas y Limón (Mapa 1). La polarización
electoral recubre, así, una dimensión socio-
económica y territorial real, que opone los
cantones más desarrollados, educados y
contestatarios, a las regiones más aisladas y
rurales, pobres y abstencionistas, donde el
PLN conserva sus antiguas redes clientelis-
tas y logra recuperar una parte importante
de los electores que abandonan el PUSC
(particularmente en Guanacaste).
Un fenómeno similar se observa en Nica-
ragua y, en menor medida, en El Salvador. En
el primer país, la participación electoral y los
votos contestatarios se concentran en las zo-
nas más desarrolladas de la Costa y en algunas
capitales departamentales del país, dónde los
disidentes de la Alianza Liberal Nicaragüense
y del Movimiento de Renovación Sandinista
obtienen sus mejores resultados (29 munici-
pios en anaranjado y 37 municipios en rosa).
En contraste, el PLC conserva un electora-
do eminentemente pobre y rural, que se sitúa
en la frontera agrícola y en las antiguas zonas
controladas por la Contra, ya sea en contex-
tos de elevada participación (33 municipios
en azul), ya sea en contextos de fuerte absten-
cionismo (14 municipios en celeste). Tan sólo
en siete municipios de esta región (en mora-
do), la ALN logra desplazar al PLC. En cuan-
to al FSLN, su composición es más compleja.
Como el FMLN en El Salvador, esta antigua
guerrilla convertida en partido político tiene
una buena implantación en las grandes ciu-
dades y en varios municipios prósperos del
país, donde compite sobre todo con la ALN.
Pero los sandinistas también conservan 31
bastiones rurales (en rojo oscuro), donde la
distribución de tierras durante la llamada “pi-
ñata” de 1990 les permitió construirse bases
incondicionales (Mapa 2). De ahí la corre-la-
ción positiva pero modesta entre el voto del
FSLN y el IDH (+0.180), casi idéntica a la
que se puede medir en El Salvador entre el
desarrollo humano y el FMLN (+0.185).
En efecto, el voto contestatario de los sal-
vadoreños también tiende a concentrarse en
la zona metropolitana y en algunas otras capi-
Mapa 1
Geografía sintética de las elecciones presidenciales en Costa Rica
Atlas electoral latinoamericano
209
tales de provincia, pero las correlaciones con
el IDH son mucho más débiles que en Costa
Rica, y la polarización geográfi ca mucho más
diluida que en Nicaragua. Así, en las últimas
legislativas de 2006 los mejores resultados de
la antigua guerrilla (42 municipios en rojo y
tres en rojo oscuro) se dispersaron sobre el
conjunto del territorio, y no recubrieron ni los
clivajes socioeconómicos, ni la antigua zona
de confl icto. De manera análoga, los mejo-
res resultados de ARENA (29 municipios en
azul) no se concentraron en ninguna región
en particular, como tampoco lo hicieron los
48 municipios en los que las terceras fuerzas
obtuvieron buenos resultados (en verde cla-
ro). Predominaron, así, situaciones más bien
fragmentadas y competitivas: ya sea en con-
textos muy abstencionistas donde el FMLN
enfrentó principalmente a ARENA (36 mu-
nicipios en rosa); ya sea en contextos de par-
ticipación intermedia donde la fragmentación
de la oposición benefi ció a la Alianza Repu-
blicana Nacionalista (63 municipios en celes-
te); ya sea en contextos más participacionistas
donde ésta última compitió con alguno de los
pequeños partidos de oposición (41 munici-
pios en verde-azul). Se observa, fi nalmente,
un declive notable del FMLN en la zona me-
tropolitana, donde ARENA registra un fuer-
te avance, particularmente en las legislativas
(Mapa 3). 11
Por el contrario, las dinámicas territoria-
les del voto en 2006 no recubren las divisio-
nes económicas y sociales en Honduras, por
lo menos no en el sentido esperado. Aquí, se
observa más bien un comportamiento muy
curioso y paradójico, que ya habíamos anali-
zado en el pasado: son las regiones más po-
bres y marginadas las que registran los índi-
ces más elevados de participación electoral. 12
Ciertamente, el Partido Liberal consigue re-
sultados ligeramente mejores en los centros
urbanos y en las zonas más desarrolladas, por
lo general más abstencionistas (en color mo-
rado y amarillo), en oposición con el Partido
Nacional que se repliega sobre sus bastiones
rurales y marginados (31 municipios en azul).
Pero las correlaciones entre sus votos y el
Mapa 2
Geografía sintética de las elecciones presidenciales en Nicaragua
11 Para un análisis de la geografía electoral del país entre 1994 y 2004, véase Garibay, David & Sonnleitner, Willibald, “La geografía del poder político en El Salvador: El voto revolu-cionario del FMLN y los castillos de ARENA”, in Explorando los territorios del voto..., Ibid., pp. 42-53.
12 Alvaro Cálix & Sonnleitner, Willibald, “La paradoja hondure-ña: ¿Por qué los marginados votan tanto en Honduras?”, in Explorando los territorios del voto..., Ibid., pp. 20-29.
Corte Nacional Electoral
210
IDH (+0.146 y 0.162, respectivamente) son
bastante débiles, y es más bien el avance de
Manuel Zelaya en las regiones pobres y muy
participativas del Suroeste (83 municipios en
rojo) –donde la presencia de los liberales es
tradicionalmente minoritaria–, el que le per-
mite conquistar la presidencia. En efecto, el
PL solamente arrasa en los 14 municipios en
rojo oscuro, todos ellos bastiones históricos
de este partido, mientras que en el resto del
país su ventaja es más bien modesta, similar
al promedio nacional (Mapa 4).
Para terminar, las dinámicas locales de las
elecciones en México revelan el carácter su-
perfi cial de una polarización que oculta, en
realidad, una enorme diversidad de compor-
tamientos electorales. Ciertamente, el PAN es
un partido predominantemente urbano cuyo
electorado se concentra en los municipios más
desarrollados del Bajío y del Norte del país,
en claro contraste con las bases eminente-
mente rurales y marginadas que aún conserva
el PRI. Sin embargo, el PRD rompe con este
patrón, al movilizar tanto en la próspera zona
metropolitana, como en las regiones más po-
bres del territorio mexicano. Pero lo que más
llama la atención es la debil concentración del
voto. Exceptuando los 201 municipios del
Centro y Sureste en los que AMLO obtiene
una ventaja arrasadora y constituye una cla-
ra mayoría (en color anaranjado), en el resto
del país se registra una fuerte fragmentación
electoral. Ni en los otros 586 municipios en
los que se impone el PRD (en color amarillo),
ni en los 503 municipios en los que se im-
pone el PAN (en color azul), dicho partidos
cuentan con un apoyo mayoritario, siendo la
contienda particularmente reñida en los 442
municipios en color celeste, donde las prefe-
rencias se dividen prácticamente en tres par-
tes iguales, con una muy pequeña ventaja a
favor de Felipe Calderón. Aunque Madrazo
es relegado al tercer lugar, el PRI conserva
una presencia mayoritaria en 295 municipios
(en verde oscuro) y le disputa a López Obra-
dor 414 municipios más en el Sureste pobre
e indígena (en verde claro). Finalmente, cabe
señalar que la abstención –cuyo elevado nivel
también matiza el carácter reñido y polariza-
do de la contienda– tiende a concentrarse en
los bastiones del PRD (en color anaranjado),
Mapa 3
Geografía sintética de las elecciones legislativas intermedias en El Salvador
Atlas electoral latinoamericano
211
mientras que los principales bastiones del PAN
tienden a ser más participacionistas (Mapa 5).
B) Tendencias históricas y variables “pesa-
das” del voto (1980-2006)
Finalmente, conviene situar los resultados
de estas últimas elecciones en una perspec-
tiva diacrónica e histórica. Para visualizar las
grandes tendencias del voto y las mutaciones
de la oferta política a lo largo de los 25 últi-
mos años, analizaremos una serie de gráfi cos
sintéticos de la evolución de la fuerza relativa
de los principales partidos, y de su arraigo es-
tructural con respecto a la población en edad
de votar (PEV). Como lo veremos, la pola-
ri-zación que se manifi esta constantemente
durante las contiendas presidenciales en El
Salvador y en Nicaragua, contrasta con las
elecciones mucho más moderadas en Hon-
duras y en Costa Rica, siendo México un caso
intermedio, de fuerte polarización reciente
pero de mayor fragmentación partidista.
Para empezar, la moderación que carac-
terizó la gestión de las últimas elecciones en
Honduras se explica por la estabilidad excep-
cional de su sistema de partidos, así como
por la debilidad estructural de las terceras
fuerzas y de una izquierda organizada. Los
gráfi cos siguientes dan cuenta de la fuerte y
constante concentración del voto sobre los
dos partidos que han venido gobernando el
país, cuya fundación remonta a fi nales del
siglo XIX. Desde 1980, observamos una
competición regular y cuatro alternancias
presidenciales entre el Partido Liberal (PL)
–que obtiene sus mejores resultados en las
zonas urbanas y desarrolladas– y el Partido
Nacional (PN) –cuyas bases se sitúan más
bien en las regiones rurales y marginadas del
país–. El primero obtiene de entrada más del
50% de los sufragios en 1981, 1985, 1993 y
1997, antes de reconquistar la presidencia
con el 49,9% en 2005. El segundo capta más
de la mitad de los votos en 1989 y 2001, y
gobierna dos veces el país. En contraste, las
terceras fuerzas partidistas registran siempre
porcentajes muy bajos, movilizando en su
Mapa 4
Geografía sintética de las elecciones presidenciales en Honduras
Corte Nacional Electoral
212
conjunto entre el 3,5% y el 4,6% del voto en
las presidenciales. Sin embargo, el incremen-
to paulatino de la abstención revela la erosión
de las bases electorales de ambos partidos.
Asimismo, la afi rmación de un voto cruzado
cada vez más importante en las elecciones
legislativas y municipales, como consecuen-
cia de las reformas que introducen boletas
separadas a partir de 1997, deja los nuevos
presidentes sin mayorías parlamentarias y
los obliga a concertarse con cámaras legisla-
tivas cada vez más fragmentadas. Con todo,
el PL y el PN cuentan, hoy en día, entre los
partidos que resisten mejor a la crisis de la
representación que afecta toda América La-
tina (Gráfi cos 15 y 16).
El caso de Costa Rica es más matizado.
Conocido antaño como un pequeño “pa-
raíso democrático”, este país pierde cada
vez más su carácter excepcional. Desde la
fundación del Partido Unidad Social Cris-
tiana en 1983, Costa Rica también había
conocido un bipartidismo moderado, con
cuatro alternancias presidenciales en 1990,
1994, 1998 y 2006. Pero el sistema entró en
crisis desde 1998, como consecuencia de
un aumento sensible del abstencionismo y
de la fragmentación del PUSC y de Libera-
ción Nacional. En los comicios generales
de 2002, el juego bipolar fue cuestionado
por el candidato de Acción Ciudadana,
Ottón Solís, cuyo éxito electoral se con-
fi rmó en 2006, paralelamente a la derrota
especta-cular de la Unidad Social Cristiana.
Varios factores explican la crisis de la de-
mocracia más antigua del istmo: los escán-
dalos de corrupción, que desembocaron en
la acusación de los ex presidentes Rafael
Ángel Calderón (1990-1994), José Figue-
res (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez
(1998-2002), de ambos partidos de gobier-
no; el ya mencionado incremento de la abs-
tención, que revela el desencanto de los
ciudadanos con la clase política; así como
la crisis del bipartidismo que estructuró el
Mapa 5
Geografía sintética de las elecciones presidenciales en México
Atlas electoral latinoamericano
213
juego político entre 1986 y 1998, y que aca-
ba de ser sancionada por el impresionante
declive del PUSC (Gráfi cos 17 y 18). 13
En El Salvador, la fragmentación electo-
ral es todavía más acentuada. Pero si ésta se
mantiene a lo largo del período en los co-
micios municipales y legislativos, se reduce
cada vez más en las presidenciales (Gráfi co
19). En efecto, la competición entre el Par-
tido Demócrata Cristiano (PDC, centro-de-
recha) y la Alianza Republicana Nacionalista
–que marca la década de la guerra civil y de
la transición democrática– cede el paso a una
nueva bipolarización, que opone a los dos
protagonistas del confl icto armado: el Fren-
te Farabundo Martí de Liberación Nacional
y ARENA. Éstos prácticamente monopoli-
zan los votos en las presidenciales de 2004,
al grado de ocultar las otras fuerzas políticas.
ARENA conserva, así, la presidencia des-
de la victoria de Alfredo Cristiani en 1989,
postergando en tres ocasiones una segunda
alternancia democrática. No obstante, más
Gráfi cos 15 y 16
Honduras: Resultados sobre válidos e inscritos (1980-2006)
13 Véase los articulos sintéticos de Lehoucq, Fabrice “Trouble in the Tropics: Two-Party System Collapse and Institutional Shortcomings in Costa Rica”, Journal of Democracy, ju-lio 2005 ; así como Seligson, Mitchell “¿Problemas en el paraíso? La erosión en el apoyo al sistema político y la cen-troamericanización de Costa Rica, 1978-1999 », en Rovira Mas, Jorge (ed.), La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI, San José, Universidad de Costa Rica, Friedrich Ebert Stiftung, 2001, pp. 87-120.
Corte Nacional Electoral
214
Gráfi cos 17 y 18
Costa Rica: Resultados sobre válidos e inscritos (1980-2006)
allá de la polarización creciente del voto en
las presidenciales, observamos una estructu-
ración territorial gradual del FMLN a partir
de sus bastiones municipales de 1994. Ésta le
confi ere, hoy en día, un electorado más es-
table y leal que el de ARENA. Y como lo
demuestran las últimas elecciones legislativas
y municipales de marzo de 2006, los terceros
partidos también siguen siendo actores im-
prescindibles del juego político salvadoreño
(Gráfi co 20). El confl icto post-electoral por
la alcaldía de la capital revela, así, una corre-
lación de fuerzas cada vez más apretada, que
bien podría reproducirse durante las presi-
denciales, legislativas y municipales de 2009,
particularmente si el FMLN logra renovar
sus cuadros y postular a un candidato menos
controvertido y más consensual.
A su vez, el juego electoral nicaragüense
se caracteriza por una sorprendente estabi-
lidad. Pero ésta no se debe a la coherencia
de la oferta partidaria, sino a su bi-polariza-
ción en torno a un poderoso antogonimso
heredado de la Revolución de 1979, y que
opone desde entonces el FSLN a los secto-
res anti-sandinistas. Dicho clivaje se cristali-
zó durante la guerra interna de los ochenta
y marcó toda la política a lo largo de los
noventa. Sin embargo, solamente explica
Atlas electoral latinoamericano
215
en parte la reelección de Daniel Ortega en
2006. Desde 1990, el anti-sandinismo había
logrado aglutinar una derecha fuertemente
fragmentada, pero que se unía siempre en
un frente común contra el FSLN. Dicha
unión le otorgó la presidencia en tres ocasio-
nes sucesivas: con Violeta Barrios de Cha-
mo-rro y la Unión Nacional de Oposición
(UNO) en 1990; bajo las siglas de la Alianza
Liberal (AL) de Arnoldo Alemán en 1996;
y con el Partido Liberal Constitutionalista
(PLC) y Enrique Bolaños en 2001. Pero a
pesar de sus reiteradas derrotas electorales,
los sandinistas lograron consolidarse a lo
largo y ancho del país, movilizando en pro-
medio alrededor del 40% de los sufragios
válidos. Este voto duro y fuertemente terri-
torializado, entre los más estructurados de
toda América Latina, los situaba claramente
como la primera fuerza política, pero no al-
canzaba para ganar la presidencia en prime-
ra vuelta. Hasta la última reforma electoral
de 1999, negociada y concebida a la medida
de Daniel Ortega. Y, gracias a la división de
la derecha, éste reconquistó efectivamente
la magistratura suprema del país, pese a la
disidencia de los renovadores sandinistas y
con su resultado más mediocre desde 1996
(Gráfi cos 21 y 22).
Gráfi cos 19 y 20
El Salvador: Resultados sobre válidos e inscritos (1980-2006)
Corte Nacional Electoral
216
Por ello, la calma relativa con la que fue
procesada la incertidumbre electoral no re-
sulta demasiado sorprendente, con todo y
la polarización de la política nicaragüense.
Se explica por la ventaja de Daniel Ortega
sobre Eduardo Montealegre. Si un margen
de incertidumbre similar al que se produjo
en las legislativas entre la ALN y el PLC
hubiese concernido a los dos candidatos
más votados en la presidencial, o si Orte-
ga se hubiese situado más cerca del fatídico
umbral del 35%, la situación hubiera sido,
sin lugar a dudas, mucho más explosiva y
difícil de administrar.
Esto fue, precisamente, lo que sucedió
en México, donde los resultados extremada-
mente cerrados de los comicios presidencia-
les (a diferencia de los legislativos) activaron
la carga explosiva acumulada por unas cam-
pañas inusualmente polarizadas y agresivas.
Ello sorprende en una sociedad tradicional-
mente moderada, con una capacidad consi-
derable de mediación. Como bien lo ilustran
los siguientes gráfi cos, la transición mexicana
no solamente fue la más tardía de América
Latina: fue, también, singularmente prolon-
gada y pacífi ca. Tras un lento pero inexorable
declive, que se percibe desde la década de los
setenta, el PRI fue cediendo terreno de una
Gráfi cos 21 y 22
Nicaragua: Resultados sobre válidos e inscritos (1980-2006)
Atlas electoral latinoamericano
217
manera ordenada y negociada, mediante una
larga serie de reformas y procesos electorales.
En éstos, el PAN jugó un papel primordial, al
afi rmarse desde el ámbito municipal y al en-
cabezar por mucho tiempo las luchas cívicas
que prepararon el terreno para la democra-
tización. Hasta que, en 1988, la escisión del
antiguo gobernador priísta de Michoacán,
Cuauhtémoc Cárdenas, produjo una ruptura
decisiva dentro del partido hegemónico, que
se consumó con la fundación del PRD. Pero
incluso en 1994, cuando la rebelión neo-za-
patista en Chiapas hizo tambalear el sistema,
la división de la oposición siguió jugando en
benefi cio del PRI. Tan sólo en el 2000, una
alianza entre el PAN y el PVEM logró de-
rrotar al otrora partido hegemónico. Como
bien se observa en el Gráfi co 23, se produje-
ron entonces un efecto de arrastre y un voto
cruzado en benefi cio de Vicente Fox, que
rebasaron el electorado tradicional del PAN.
En 2006, la candidatura de AMLO también
produjo dos efectos de sentido y amplitud
similar. Pero en esta ocasión, tanto López
Obrador como Calderón se benefi ciaron de
la caída del PRI, y del voto cruzado de sus
electores que no sufragaron por Roberto
Madrazo. Finalmente, cabe destacar que Pa-
tricia Mercado y Alternativa Socialdemócrata
Gráfi cos 23 y 24
México: Resultados sobre válidos e inscritos (1961-2006)
Corte Nacional Electoral
218
y Campesina (PASDC, izquierda) captaron
2,70% de los sufragios en las presidencia-
les, contra 2,05% en las legislativas. Entre
otros elementos, estos 1.128.850 votos de
izquierda bien hubie-ran podido otorgarle la
presidencia a AMLO. Así, lejos de refl ejar la
polarización de una sociedad dividida en dos
partes antagónicas, las tendencias del voto
en México dan cuenta de una sociedad cada
vez más diversa y plural, con un electorado
cada vez más fragmentado, volatil y selectivo
(Gráfi co 24).
Los desafíos de la incertidumbre
democrática en contextos de fuerte
polarización
A 25 años del inicio de las transiciones, el
carácter cerrado y la incertidumbre excep-
cional de los últimos comicios revelaron los
límites de las democratizaciones mexicana y
centroamericanas. Éstas sufren de una frag-
mentación creciente de las sociedades, here-
dada en parte de los confl ictos armados de
la década de 1980. Si la polarización tiende a
perder los contenidos ideológicos del pasa-
do, ésta se manifi esta en todos los campos de
la vida cotidiana, mediante las desigualdades
económicas y la exclusión social, el acceso
restrictivo a los servicios públicos y a la se-
Gráfi co 25
Porcentaje de escaños legislativos controlados por los partidos gobernantes
guridad, la afi rmación de proyectos e identi-
dades políticas cada vez menos incluyentes,
y la afi rmación de una ciudadanía selectiva,
de “geometría variable”. Estas tendencias
no deben ser exageradas, pero contribuyen
a vaciar las democracias de sus dimensio-
nes más populares, y a restarles legitimidad.
Asimismo, los regímenes representativos
enfrentan una crisis de gobernabilidad, que
compromete su efi cacia inmediata y su con-
solidación en el largo plazo.
En términos propiamente electorales, la
polarización le confi ere al voto connotacio-
nes ambivalentes y contradictorias, que no
son siempre democráticas. En Nicaragua y
El Salvador, ésta forja la esencia misma de
los sistemas de partidos y de los comporta-
mientos electorales, manifestándose mediante
antagonismos centrífugos que oponen el
FSLN a los sectores “anti-sandinistas”, y el
FMLN a la ARENA. En este contexto, el
pluralismo y la división de poderes se trans-
forman fácilmente en crisis de gobernabili-
dad. En efecto, ninguno de los presidentes
recién electos dispondrá de una mayoría
parlamentaria para impulsar sus proyectos,
Atlas electoral latinoamericano
219
lo que desemboca en la generalización de
gobiernos divididos con sistemas de parti-
dos relativamente fragmentados y débilmen-
te institucionalizados (Gráfi co 25).
En Nicaragua, el ex presidente Enrique
Bolaños se enfrentó en 2004 al ya mencio-
nado pacto entre su predecesor, Arnoldo
Alemán, y el líder histórico del FSLN, cuyos
diputados respectivos adoptaron una refor-
ma constitucional para bloquear toda inicia-
tiva del gobierno. Tras un enfrentamiento
abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y
amenazas de destitución del presidente en
2005, el confl icto se resolvió mediante nue-
vas componendas personales, al margen de
las instituciones. Hoy en día, el presidente
Ortega gobierna con un congreso todavía
más fragmentado. Pese a la cooptación in-
mediata de dos diputados tránsfugas, elec-
tos bajo las siglas de la Alianza Liberal y del
Movimiento de Renovación Sandinista, el
FSLN controla solamente 40 de los 92 es-
caños legislativos. En otras palabras, Daniel
Ortega deberá negociar sus políticas, ya sea
con sus antiguos enemigos y aliados del PLC
(25), ya sea con sus nuevos adversarios de la
ALN (23) y del MRS (4), cuyos campañas se
articularon precisamente sobre la denuncia
del pacto Ortega-Alemán.
En El Salvador, las elecciones interme-
dias de 2006 vinieron a recordar que el pre-
sidente Tony Saca (y su partido, ARENA)
también debe cohabitar con su principal
adversario, así como con tres pequeños
partidos más. Después de haber conquista-
do la presidencia con el 57,7% de los sufra-
gios en 2004, sus candidatos sólo ganaron
34 de las 84 diputaciones, contra 32 para el
FMLN, 10 para el Partido de Conciliación
Nacional (PCN, antiguo partido de los mili-
tares) y ocho para las otras formaciones de
centro-iquierda y centro-derecha. La dispu-
ta por la alcaldía de San Salvador distaba
mucho de ser anodina. Si el FMLN no ob-
tuvo los 42 diputados que le hubieran per-
mitido paralizar la actividad legislativa, sus
legisladores sí pueden oponerse a cualquier
reforma constitucional (que exige una ma-
yoría califi cada de 56 votos). Y sus alcaldes
también gobiernan 57 ayuntamientos ur-
banos y densamente poblados, es decir el
34% de la población total, constituyendo
una fuerza política de peso en el país.
En México, el elevadísimo costo (fi nan-
ciero pero sobre todo político) de las cam-
pañas y del confl icto postelectoral tampo-
co se tradujo en cambios sustantivos, ni en
términos de representación, ni en términos
de gobernabilidad. El presidente electo, Fe-
lipe Calderón, tomó posesión en diciembre
de 2006, pero Andrés Manuel López Obra-
dor continúa desconociéndolo y hasta se
autonombró “presidente legítimo” algunos
días antes, en un magno mitín en el Zócalo
de la Ciudad de México. En compañía de
personalidades, legisladores y gobernadores
del PRD, también nombró a un “gabinete”
paralelo, presentó su “programa de gobier-
no” y empezó a recorrer, desde entonces, el
territorio nacional. Más allá de este desafío
simbólico a la legitimidad del nuevo presi-
dente, éste tampoco cuenta con una mayo-
ría absoluta en el Congreso de la Unión.
Si bien el PAN incrementó ligeramente el
número de sus legisladores y controla 206
escaños en la Cámara de Diputados (41,2%
del total) y 52 escaños en la Cámara de
Senadores (40,6%), Calderón tendrá que
gobernar negociando alianzas, ya sea con
las bancadas del PRI (20,6% de los diputa-
dos y 25,7% de los senadores), del PVEM
(3,8% y 4,6%), del PANAL (1,8% y 0,78%)
y/o del PASDC (0,8% y 0%), ya sea con las
bancadas del PRD (24,8% y 22,6%), del PT
(3,6% y 1,5%) y/o de Convergencia (3,4%
y 3,9%). Asimismo, Acción Nacional cuen-
ta con un número mayor de gobernadores
Corte Nacional Electoral
220
(25%) y presidentes municipales (18%) que
en el pasado, pero no podrá impulsar re-
formas legales (ni mucho menos constitu-
cionales) sin la cooperación de alguno(s) de
los partido(s) de la oposición.
Pero incluso en los países más estables
y moderados del Centro de las Américas, la
democracia encara desafíos importantes. A la
erosión del bipartidismo y de las identidades
políticas tradicionales se agrega la ausencia
de programas consistentes, el regreso de la
política carismática y la corrupción. La últi-
ma campaña electoral en Honduras fue do-
minada por los ataques personales entre los
candidatos y por un debate simplista sobre la
inseguridad. Y la corta victoria del liberal Ma-
nuel Zelaya, cuyo partido obtuvo solamente
62 de los 128 escaños legisltativos, también
lo obligará a negociar, ya sea con el PN (55
diputados), ya sea con los pequeños partidos
(que, benefi ciando del voto cruzado entre las
presidenciales y las legislativas, obtuvieron 11
diputados).
Sin hablar de la crisis costarricense, que
estremeció fuertemente la democracia más
antigua del istmo. En 2004, los tres ex pre-
sidentes que gobernaron el país entre 1990
y 2002 fueron acusados de corrupción y
malversación de fondos. Las elecciones de
febrero de 2006, que se celebraron en un
contexto de crisis de ambos partidos de go-
bierno, sancionaron la caída de la Unidad
Social Cristiana y la fragmentación territo-
rial del PLN, que sólo dispone de 25 de los
57 escaños en el parlamento. El presidente
Arias deberá, pues, negociar a su vez con los
diputados de los siete otros partidos repre-
sentados (entre ellos los cinco legisladores
del PUSC y quizás incluso los 17 diputados
del PAC), en una sociedad cada vez más des-
encantada, desmovilizada y fragmentada.
Para concluir, cabe resaltar que la ciuda-
danía sigue siendo un concepto ambivalente
en toda la región, y un proceso muy frágil
y reciente. Si bien se puede registrar última-
mente un progreso notable en sus dimensio-
nes electorales y políticas, sus dimensiones
civiles y sociales no cesaron de estancarse,
cuando no retrocedieron. Tras unas campa-
ñas electorales excesivamente largas, costosas
y polarizadas, marcadas por la fragmentación
y descomposición de los partidos tradiciona-
les, Centroamérica y México necesitan, más
que nunca, transparencia, gobernabilidad y
certeza institucionales, imprescindibles para
procesar por vías democráticas una creciente
incertidumbre electoral.