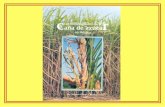"Las campanas doblan por ti, y por mí"
-
Upload
unt-argentina -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Las campanas doblan por ti, y por mí"
“Las campanas doblan por ti, y por mí”
Ricardo Teodoro [email protected]átedra de Antropología MédicaFacultad de Medicina – UNTSan Javier, 26 de enero de 2012.
Auschwitz, la ética después de Auschwitz. El
acontecimiento en si mismo despierta sentimientos
profundamente humanos, genera reflexiones desgarradas,
moviliza estructuras edificadas y consolidadas durante
demasiado tiempo. El solo hecho de rascar la superficie de
un fenómeno que ameritaría escribir volúmenes enteros y
cientos de mentes muy despiertas para abordarlo desata un
descalabro de preconceptos, prejuicios, ideas
contradictorias, y sensaciones profundamente ligadas a la
esencia del ser humano; de mí como ser humano.
Con el título del presente trabajo, deseo sintetizar
el cúmulo de pensamientos y cavilaciones que el contacto
con el acontecimiento de Auschwitz ha generado en mí. El
poeta John Donne, en una imborrable y acertadísima
sentencia, afirma que los hombres no somos islas, que nada
de lo que es humano puede sernos propiamente ajeno. “No
preguntes por quién doblan las campanas, ellas doblan por
ti.” Las campanas de alegría, de fiesta, de convocatoria,
sí; pero también las que nos anotician de catástrofes, las
que nos anuncian el dolor y, además, las de duelo. Las1
campanas doblan por mí en tanto ser perteneciente a la
especie más maravillosamente indiferenciada y plástica que
existe sobre la tierra. El linaje de la creatividad y la
novedad sin límite, del arte, de la curiosidad irrefrenable
y de la ciencia, de la miseria, de la adoración y la
trascendencia. La especie de la crueldad y del terror, la
de la desmesura y la imprudencia, la del odio y la
vejación. La familia del horror y del crimen racional, la
de la civilización asesina. Al asumir necesariamente la
pertenencia al conjunto de la humanidad, asumo la
coexistencia, en mi propia persona, de los polos más
extremos. Dicho metafóricamente, asumo la realidad de estar
a un paso de los ángeles, y a la vez próximo a la peor de
las bestias carniceras, con el perdón de ellas.
Auschwitz motivó en mí numerosas lecturas, fue
derivando en una búsqueda bibliográfica cada vez más
profunda y a la vez más profusa y variada. He intentado no
dejarme cegar por el fenómeno tratando de incluirlo en
alguna clase o categoría de los actos horrorosos del
hombre. He leído opiniones sensatas, criticas viscerales,
testimonios de los supervivientes, análisis de
especialistas en sociología, psicología, filosofía y ética.
He visto fotografías y películas. He accedido a documentos
de la época, y consultado los de acontecimientos
inmediatamente posteriores. Me he nutrido de la situación
mundial y europea del siglo XX. He consultado documentación
acerca del estado sociopolítico de los países europeos al
fin de la Primera Guerra Mundial, y en las décadas
2
posteriores. Consulté fuentes de la espiritualidad judía y
cristiana. Intenté tomar conocimiento de dos mil años de
diáspora judía, y del estatus socio cultural que los
individuos de ese pueblo ocupaban en la sociedad europea en
la Edad Media, el Renacimiento, y la Modernidad, incluida
la Ilustración. He tomado contacto con los núcleos duros de
las ideologías subyacentes: el nacional socialismo, el
fascismo, el comunismo, el sionismo, y el capitalismo.
Los recursos utilizados para documentarme, me
indujeron una saludable incertidumbre que me ayudó a
aflojar el corsé de los prejuicios, a liberarme de los
preconceptos y de mis propias creencias. Intento
convencerme de que eso me aproximará a la objetividad; sin
embargo, soy consciente de que sólo he ampliado la mirada,
sólo he logrado una subjetividad más abarcadora. Puedo
decir que he conseguido reflexionar sobre Auschwitz desde
distintas perspectivas, no todas coherentes entre sí. En
medio de la confusión decidí seguir adelante recordando las
palabras de Gandhi: “Mi compromiso no es con la coherencia
sino con la verdad.” En mi modesto caso, tratar de elaborar
una síntesis de lo ocurrido desde la perspectiva más
desapasionada posible.
Para reducir la extensión del trabajo, y a la vez para
sentirme más libre de saltar de un tema a otro, decidí
escribir un texto que no responde al formato clásico de un
ensayo; conscientemente me voy a acoger a la posibilidad de
hacerlo en forma de parágrafos. Mi admiración por Ludwig
3
Wittgenstein me desafía a imitarlo en la forma, si no en el
contenido. Voy a ir proponiendo sentencias de diferente
longitud que muestren la cadena de pensamientos que han
surgido en mí a consecuencia del siniestro que he sufrido
al encontrarme con el acontecimiento Auschwitz. De esa
manera, propongo un texto cuyo principal valor es el de
haber surgido de la honestidad de pensamiento, de haber
sido efectuado desde un espíritu cordial; cualidades ambas
que me permiten mostrar la utilidad que estas reflexiones
han tenido para mí.
Deliberadamente deseo dar un paso adelante al
reconocerme víctima y victimario, agresor y agredido,
culpable y responsable. Un enorme paso adelante que me
permite haber comprendido una vez más que las campanas
doblan por mí, y por ti.
A. El acontecimiento
1
Auschwitz se materializa en un contexto muy
particular: el del siglo de la violencia. En el siglo XX
ocurren más de 200.000.000 de muertes en guerras y
genocidios. No se trata de un hecho aislado; con las
particularidades que lo hacen único, el acontecimiento de
Auschwitz se encuentra enmarcado por una etapa de violencia
generalizada, caracterizada por sus hechos destructivos y
4
su desprecio extremo por la vida humana. Para referirse al
conjunto de las acciones relacionadas con Auschwitz, suele
usarse la palabra Holocausto (quema total), aunque el
término es criticado porque conlleva una connotación
sacrificial que no es apropiada. Los franceses prefieren
usar el término “Shoah”, que en hebreo significa
“devastación”, que parece más adecuado.1 Su macabra
originalidad encuentra fundamento en el hecho de haber
implicado la instalación de una “maquinaria” de alta
eficiencia científico – tecnológica al servicio del
aniquilamiento de las personas humanas como paso previo a
su muerte masiva.
2
Causa espanto conocer que, en Auschwitz, la “mano de
obra” está compuesta por hombres que pertenecen al mismo
pueblo que los ajusticiados. Podría decirse que la causa
eficiente de la muerte puede ser adjudicada a un grupo
considerable de judíos que, a cambio de una endeble
supervivencia o de un mendrugo de pan, ejecuta, mediante
las cámaras de gas, a millones de miembros de su misma
etnia, reducidos a la categoría de zombis o meros cuerpos
sin inteligencia ni voluntad.
3
1 Reyes Mate, M. “Pensamiento y cultura después del Holocausto” Conferencia dictada en el Museo del Holocausto. Buenos Aires, 01-04-2009.
5
Hay un Auschwitz testimoniado. Algunos supervivientes
tienen, al decir de Primo Levi: “el privilegio atroz de
contar lo que allí sucedió.” Hay un Auschwitz real, íntimo.
Cuya verdad, cuyo relato más veraz se fue con los muertos.
También hay un Auschwitz símbolo cuyos elementos
distintivos trataré más adelante.
4
Auschwitz es el testimonio de la utilización de los
mayores logros de la modernidad, la ciencia y la
tecnología, al servicio del exterminio de la propia
humanidad. Se trata de una eficiente y racionalmente
diseñada máquina de matar, concebida sobre la base de ideas
claras, de propósitos muy bien definidos, e
instrumentalizada con eficiencia sistemática. En suma, una
macabra expresión de la inteligencia humana. Hanna Arendt,
en su libro Eichmann en Jerusalén, precisa que los gestores y
los ejecutores de tamaño magnicidio no eran monstruos sino
hombres conscientes de la validez y precisión con la que
realizaban su trabajo.
5
Al respecto se podrían aplicar lo que dice Foucault en
Las palabras y las cosas: “De hecho, no existe ni para la más
ingenua (ni la más aberrante) de las experiencias, ninguna
semejanza, ninguna distinción que no sea el resultado de
una operación precisa, y de la aplicación de un criterio
previo.” Dicho en otras palabras, Auschwitz es un ejemplo
6
paradigmático y distintivo de la posible iniquidad de la
razón.
6
Lo distintivo de Auschwitz es la invención, por parte
de los nazis, de un grupo de deportados a los que
eufemísticamente denominaban “Escuadra Especial” que
ejercían la tarea de gestionar y ejecutar todo lo
relacionado con las cámaras de gas y los hornos
crematorios. Estos hacían ingresar a sus compañeros de
infortunio, anestesiados por el aniquilamiento sistemático
de sus personas, en las cámaras donde se los exponía a la
acción letal de los vapores del ácido cianhídrico. Lavaban
sus cuerpos con chorros de agua, comprobaban que no
tuvieran objetos de valor en los orificios de sus cuerpos,
retiraban los dientes de oro de sus mandíbulas, y cortaban
el pelo de las mujeres. Posteriormente transportaban los
cuerpos a los hornos crematorios, se aseguraban de la
combustión total, y finalmente limpiaban los restos de
cenizas. 2
7
Para aquellos que lo consideran así, el “problema
judío” tiene más de 2000 años de historia. Por un lado se
habla de aquellos que mataron a Jesús; por otro, de
aquellos que pertenecen a una vieja alianza ya superada por
la nueva. Se trata también de aquellos que durante siglos
manejaron los bienes en general y el dinero en particular2 Agamben, G. Lo que queda de Auschwitz. Pretextos. Valencia. 2000.
7
de las viejas naciones europeas. Los que prestaron a precio
de usura, ya que los cristianos por ley no podían
enriquecerse de ese modo. Los que accedieron a puestos
expectantes de la política europea a fuerza del cobro de
las deudas con ellos mantenidas. Los que, como otros
Shylocks (ver el Mercader de Venecia de W. Shakespeare),
pedían una libra de carne cristiana para saldar las deudas
en dinero. Los que, con el correr de los años, por una gran
habilidad económica, se hicieron dueños de imperios
industriales y del poder financiero en Europa. Los que eran
acusados de degradar la raza aria con la mixtura semítica.
Decir que no se sabe de qué se trata el “problema
judío” es, por lo menos, desconocer el papel que este
pueblo desempeñó en la historia europea desde el medioevo
en adelante. Más allá o más acá del juicio de valor que se
pueda hacer, no se puede desconocer que el accionar del
pueblo judío en Europa ha sido de gran importancia. El
hecho de atribuir a los judíos la totalidad de los males de
la civilización es, por supuesto, un despropósito
malintencionado; negarles toda responsabilidad en el estado
del mundo de la época, una ingenuidad dolosa.
8
La “solución final” o exterminio de todos los
integrantes del pueblo judío se trata del tramo final de la
persecución de los judíos que inicialmente, y durante años,
son presionados de tal modo y perseguidos con tanta saña,
que deben abandonar el continente europeo de forma masiva.
8
Eso significa una nueva diáspora, un nuevo exilio. Para
Himmler la “solución final” se efectivizará con aquellos
que permanecen en Europa a fines de los treinta y principio
de los cuarenta.
9
Podemos intentar exponer la lógica del caso en estudio
del modo siguiente:
a) Algo es identificado como un problema que
necesariamente debe ser exterminado de la
sociedad para lograr un bien para ella, sobre
todo para el grupo que efectúa el diagnóstico.
b) Para solucionar el problema identificado se
hace necesario emprender acciones. Estas, que
pueden resultar moralmente reprochables, son
fácticamente posibles y deliberadamente
planeadas. Resulta factible tomar un curso de
acción dado el poder que acumula el grupo en
cuestión.
c) Se lleva a cabo “la solución”. Se dispone la
ejecución de las acciones planeadas para lograr
el objetivo. Se llevan a cabo las decisiones
políticas, y se designan los ejecutores de
manera que garanticen, con la máxima
eficiencia, el éxito de la empresa.
La mirada diagnóstica se halla tan sesgada y
cegada, que no se contempla la licitud de los
medios para lograr el fin propuesto.
9
d) Se obtiene un resultado que puede ser
considerado completamente exitoso, parcialmente
exitoso, o un fracaso.
El diagnóstico, la “terapéutica” utilizada y los
resultados obtenidos son, a todas luces, un horror, un
espanto sistemático para la razón humana. Un proceso
lógicamente impecable, fruto de la fría razón, que resulta
ser un escupitajo, un golpe artero a la condición humana.
Un conjunto de acciones efectuadas por hombres, no por
monstruos ni demonios – como lo afirmó Hanna Arendt – que
nos salpican a todos como integrantes de la especie que fue
capaz de pergeñar y llevar a cabo tal empresa.
10
El Ethos concurre a observar el acontecimiento. La
moral gravemente herida y rediseñada se acerca temerosa a
juzgar lo sucedido. Espantada, cae de rodillas ante el
horror, se tapa la cara y apoya la frente contra el suelo,
avergonzada. A duras penas levanta la cabeza y se impone a
sí misma la tarea de encontrar una reparación que a priori
considera imposible. Nuevos personajes se suman a la
escena: detrás de la Justicia, se asoma la Venganza, detrás
de la Equidad se alcanza a ver a Ley del Talión. Tras
Memoria – Olvido - agente bifronte de nuestro cerebro – se
agazapa Memorial. Se construye un escenario en donde la
memoria pertinaz, rememorativa, sistemática, catastrófica,
en vez de conmemorativa, amasa murmurando el recuerdo de la
10
afrenta ajena a toda posibilidad de olvido y de perdón.
Agazapada, se refriega con lejía el sitio en el que recibió
la cachetada, olvidándose, quizás para siempre, de que aún
posee otra mejilla.
En ese escenario no hay posibilidad de que vuelvan a
surgir los retoños de la bondad; como dijo Adorno: “es
imposible escribir poesía después de Auschwitz”. Ya nada
será como antes – verdad de verdades – pero la puerta está
cerrada a que acaso pueda ser mejor que antes. La memoria
se esteriliza, permanece embarrada en el dolor, y reitera
una y otra vez el eterno lamento. Las lágrimas no hacen más
que regar con sal el terreno pedregoso de la ofensa final.
De allí en más todo será visto a través del filtro de la
sospecha, toda acción será preventiva, y toda respuesta
punitiva. Un lema se sella en la memoria: “Podrás agredirme
una vez, yo te destrozaré, te aniquilaré”. Ante la memoria
esterilizada aparece un futuro trágico y desolador; las
perspectivas se reducen a la supervivencia infrahumana,
pues no se entrevé el sol del perdón, ni se percibe la
brisa del amor.
11
Lo irrepresentable. El director de cine Claude
Lanzmann, realizó un documental de nueve horas de duración
denominado “Shoah”. En él no se incluye un solo fotograma
de archivo, se compone únicamente de los testimonios de
sobrevivientes del holocausto. “El genocidio judío no tiene
representación, no puede tenerla: reconstruir es lo mismo
11
que intentar explicar algo que es, por esencia,
inexplicable.”3
Nosotros, que apenas nos asomamos con estupor ante
este doloroso tema, no intentaremos explicarlo. Acaso sólo
nos cabe observarlo, dejar que algunas ideas circulen de
manera fluida, dolernos en la intimidad, avergonzarnos. No
hay nada en el holocausto que no podamos hacer nosotros
mismos, ni como victimarios, ni como víctimas. “Cuantas
veces he elegido el mal le he conferido mi rostro. Es
preciso reconocer esto para comenzar a recorrer el
camino...”4 Por ahora, opto por dejarme impregnar por un
tema que, de algún modo, puede iluminar mis juicios de
cotidianeidad.
12
Estamos ante la evidencia palmaria de un fenómeno que,
una vez tematizado, nos involucra a todos. Oportunamente
Karl Jaspers supo decirlo con mayor precisión: “La decadencia tiene una causa espiritual... El
resultado es, por una parte, el cinismo de la
vida moderna, las gentes se encogen de hombros
ante lo infame que se deja pasar en lo grande y
en lo pequeño, velándolo... Un humanismo
sensiblero en el que se pierde la Humanitas,
justifica con anémicos ideales lo más miserable
y fortuito.”
3 Neifert, Agustín. “El genocidio armenio en la pantalla grande” Criterio2368, marzo de 2011. 4 Jaime Nubiola, “El rostro del mal” La gaceta de los negocios. Madrid, 20 defebrero de 2005.
12
Cinismo, encogimiento de hombros, infamia, dejar
pasar, velamiento, sensiblería, palabras que nos caben. El
acontecimiento Auschwitz nos obliga a repensar y reformular
nuestra conciencia del pasado propio, produce una revulsión
en la percepción del presente rutinizado, y nos impulsa a
optar comprometidamente por un futuro más humano, más
pensado, más responsable. Un futuro en el que las dosis de
amor empeñado y brindado tengan la cantidad suficiente como
para edificar lo que hoy parece imposible.
13
“Esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud... Que
hablen más bajo… ¡Que se callen! Hoy cualquier habitante de
la tierra sabe más del infierno que estos tres poetas
juntos.”5 Después de aquellas palabras de T. Adorno acerca
de que es imposible escribir poesía después de Auschwitz,
esta evidencia parece decirnos lo contrario. El hombre ha
tocado el fondo de su propia historia, ha conocido la
despersonalización, sabe de qué se trata ese infierno tan
temido de dejar de ser uno mismo, dejar de reconocerse a sí
mismo. Acaso sólo los poetas, en trazos desgajados, puedan
decir lo indecible.
14
La perspectiva extrema de la destrucción de la persona
puede ser vivenciada atendiendo a las sentencias de Jean
Améry, uno de los sobrevivientes de Auschwitz que se
5 León Felipe. Poema “Auschwitz” http://www.poemasde.net/auschwitz-leon-felipe/
13
atrevió a dar su crudo testimonio. Améry es el acrónimo de
Mayer, su nombre en realidad era Hans Mayer. El mismo nos
dice que en los campos de exterminio quedó su nombre. Una
realidad cruel, ya que sabemos que el nombre de alguien lo
identifica, lo distingue. Ante la presencia del nombre
surge la identidad de lo nombrado. El nombre se halla
incrustado inseparablemente en la persona. “Améry recibirá de Hans Mayer el dolor, la falta de
dignidad y la desesperanza, pero desde su nuevo
horizonte no será capaz de ponerle un punto final a
esta odisea de resentimiento; en Améry encontraremos
todo lo que en Mayer fue abandonado, su lucha será
una lucha a muerte contra la violencia y la tortura;
transformar metamorfoseando el nombre no fue un acto
suficiente para deshacerse de toda una historia
brutal y magnicida.”6
15
Finalmente el resentimiento ganó la partida. Améry
acabó con su vida en 1978: “No me angustia ni el ser ni la nada, ni dios ni la
ausencia de dios, sólo la sociedad: pues ella y sólo
ella me ha inflingido el desequilibrio existencial al
que deseo oponer un porte erguido. Ella y sólo ella
me ha robado la confianza en el mundo.”
Al fin de su vida llegó a una conclusión que, aparte
de dolernos, nos afecta de manera directa. Pone de
manifiesto la fluencia de la conducta humana a lo largo de
la historia. Enciende una luz de alerta roja que conviene
6 Come Dabah, E. “Jean Améry y la odisea del rencor” Revista Digital Universitaria. Abril 2004. Vol.5 nº 3. UNAM, México.
14
tener presente. Conviene recordarla más allá, mucho más
allá de los partidismos, de las ideologías, de las etnias,
y de las religiones. Conviene tenerla en cuenta en tanto
seres humanos, más allá de las similitudes y las
diferencias que nos permiten ser como somos. Nos dice que
la sociedad “no se ha curado de Auschwitz”. En esto
consiste la alarma para los hombres de todos los tiempos:
Auschwitz puede repetirse.
16
Primo Levi, otro sobreviviente de los campos de
exterminio nos dice: “Tú que vives en calma, bien abrigado en casa. Tú,
que encuentras cuando de noche regresas, la mesa
puesta rodeada de rostros amigos. Considera si esto
es un hombre: aquel que sufre en el lodo, el que no
conoce el reposo, el que pelea por un mendrugo de
pan, el que muere por una insignificancia.”
Acometer un tema como el que nos ocupa desde la
seguridad de la academia, simplemente como una curiosidad
intelectual, como un interés meramente instrumental, puede
hacernos sentir que estamos ante la banalidad de la
memoria, casi en el sin sentido del recuerdo. Mi empresa
sólo alcanzará un sentido si encuentro en ella una lección
de vida. Estoy dispuesto a rascar y bucear hasta que halle
las perlas - seguro que existen, siempre existieron - en
medio de esta desproporcionada muestra de la miseria
humana.
15
Acaso tenga razón Jean Louis Déotte en Catástrofe y
olvido7: “Una nación se construye como un olvido en común.”
Quizás, la re humanización se logre en un gran consenso de
olvido en común. Creo que lo más conveniente es hacer un
paso más adelante, un enorme paso adelante, encontrarnos en
el perdón. Por ahora parece no ser así, se insiste
febrilmente en la memoria, se regodea en la memoria, se
sacraliza la memoria. El lamento insistente, la
rememoración sin pretensiones de memorial, los ojos
cubiertos de lágrimas acaso no nos permitan ver el futuro.
En la sacralización de la memoria puede inmolarse el
futuro, corremos el riesgo cierto de quedarnos sin él.
B. En un límite
17
Conviene ponerse un límite, de lo contrario
abundaríamos en el indefinido relato del horror,
continuaríamos estrujando el lenguaje para intentar lo
imposible, agotar con él las expresiones de dolor y
desesperanza. No deseo atar mis pies con la pertinaz
memoria, ni esposar mis manos con las cadenas de la
desesperanza, no deseo inmovilizarme en el nihilismo
inconducente. No deseo correr el riesgo de atontarme con el
grito insoportable de lo que pudiera haber sido evitado, de
lo que se podría, al menos, haberse hecho de otro modo. No
deseo perder la conciencia de que las cosas que suceden,
7 Déotte, Jean-Louis, Catástrofe y olvido: Las ruinas, Europa, el museo, Chile, 1998.
16
aun las más aberrantes, tienen sus antecedentes, ocurren
causadas por cadenas de eventos, muchas de ellas circulares
y retroalimentadas. No deseo olvidar que las acciones
humanas aberrantes no son llevadas a cabo por monstruos
ajenos a la especie, son ejecutadas por hombres comunes
dotados de una razón letal, mediante procedimientos
adecuadamente pulidos y diseñados con el objetivo de lograr
el fin propuesto.
18
Podríamos continuar con los lamentos de manera
indefinida; en cada conmemoración llorar y desgarrar
nuestras vestiduras al grito de “nunca más”; incluso cuando
estemos convencidos de que todo puede ocurrir de un modo
aun peor. Lo acaecido es un horror, eso no plantea ninguna
duda, se vea desde donde se quiera ver. Sin embargo, la
historia de la especie humana nos insta a estar en guardia
pues los hombres somos capaces de producir aun mayor daño.
En medio de la destrucción impune de nuestro planeta
podemos imaginar un escenario apocalíptico: ¿Qué seremos
capaces de hacer cuando lo que haya en disputa sea un
sencillo vaso de agua potable o la posibilidad de hacer una
bocanada de aire oxigenado? Llevado al extremo, el ser
humano se transforma en una máquina irreflexiva de
supervivencia. Sabemos que nuestra capacidad destructiva es
casi ilimitada: ¿Será que sólo nos falta el motivo para
ejercerla?
17
Hay sentencias que uno debe tener cuidado de escribir.
Todos podemos decir: yo no sería capaz de..., ocurra lo que
ocurra yo no...., pase lo que pase yo no voy a cometer...
No se puede argumentar en contrario. Sin embargo, en un
consciente exceso de pesimismo, podríamos aseverar que
asesinos somos todos, sólo nos falta un motivo válido para
acometer contra nuestra víctima a matar o morir.
19
Acaso esa pueda ser la conclusión de este texto.
Quizás ahora convenga llamarnos a silencio..., o intentar
otra mirada. Podemos asomarnos a otras realidades humanas,
ver actitudes alternativas. El mismo escenario, Auschwitz,
parece darnos la posibilidad de descubrir otro modo de ser
humanos. Se me puede acusar de ingenuo: etimológicamente lo
acepto, estoy en mi género. Intentaré exponer una mirada
alternativa y es lógico afirmar que esa empresa sólo puedo
hacerla desde mí, ya que a los humanos nos resulta
imposible pensar y escribir desde otro lugar; sólo puedo
hacerlo desde mí. Sin embargo, voy a intentar hacerlo
responsablemente, sin que ello me quite espontaneidad ni
creatividad.
C. Arendt – Eichmann un hito
20
El universo desarrollado en el libro de la filósofa
alemana Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén se postula como un
18
escenario que puede ayudarnos a entender algunas cosas.
Arendt es una mujer inteligente, equilibrada e imparcial
que concurre al evento del juicio a Adolf Eichmann,
funcionario militar de alto rango de las SS. Su detallada
descripción del evento nos permite imaginar un laboratorio
en el que se ponen de manifiesto las ideas, las actitudes,
y las conductas de las victimas y los victimarios, en un
espacio reducido de tiempo. Arendt es enviada por The New
Yorker como observadora y reportera de la más alta
categoría; su mirada no sólo va a ser la de una periodista
común, sino la de una especialista en el tema de los
totalitarismos y la de una excelente filósofa. Cabe
consignar que, para el momento, ella ya se ha doctorado en
Alemania con una tesis sobre San Agustín y que su director
ha sido nada más ni nada menos que Karl Jaspers.
Posteriormente, se inclina por el existencialismo alemán y
permanece siempre muy próxima a Martín Heidegger, verdadero
mentor de esa influyente línea filosófica del siglo XX.
El otro personaje de este acontecimiento es Adolf
Eichmann, uno de los criminales nazis más buscados a causa
de su directa participación en el holocausto judío,
principalmente en lo relacionado con el campo de exterminio
de Auschwitz. Eichmann ha sido secuestrado por agentes del
servicio secreto israelí en los suburbios de Buenos Aires y
luego llevado a Jerusalén en un avión de El Al enviado con
ese fin por el gobierno del Estado de Israel. Dicho sea de
paso, el procedimiento es una flagrante violación de los
19
derechos soberanos del estado Argentino durante la
presidencia de Arturo Frondizi, en 1960.
El juicio se desarrolla de manera ágil y expeditiva, y
su el resultado es la sentencia de muerte al genocida. Esa
sentencia se hace efectiva en mayo de 1962 de la forma en
la que el jurado lo ha determinado explícitamente: muere
ahorcado y desnudo, apenas con una pequeña ropa interior
que cubre sus genitales.
En el libro se evidencia un mundo: es muy franco y
explícito en lo que dice, muy interesante en lo que no
dice, y muy polémico por la explosiva mixtura de ambas
cosas. Se podría decir que, siendo una obra impecable, no
deja conforme a propios ni extraños, ya que es duramente
criticada por las autoridades del Estado de Israel y por
representantes del sionismo internacional. Una obra muy
interesante que permite, como dije, observar la vastedad
del campo del problema, circunscrito a coordenadas
espaciotemporales muy acotadas.
La filósofa hace comentarios críticos sobre el juicio
en sí mismo, sobre la composición del tribunal, sobre la
actitud mediática del fiscal, sobre la composición de la
defensa, sobre las dilatadas y no siempre relevantes
participaciones de los testigos – verdaderos oradores
ideológicos por momentos -, y sobre el hecho de que se
monta una enorme puesta en escena en un juicio en el que de
antemano se conoce la sentencia.
Si bien la acusación original es de “crímenes contra
el pueblo judío”, posteriormente se decide modificarla a
20
“crímenes contra la humanidad”. Los responsables del acto
jurídico se niegan a que, bajo esta nueva acusación,
Eichmann sea juzgado por un tribunal internacional, para lo
cual debería ser puesto en manos de la ONU. Como punto
culminante podemos destacar que las leyes del Estado de
Israel no prevén la aplicación de la pena de muerte en
ningún caso y para ningún delito. Sin embargo, la pena de
muerte se aplica, mediante sentencia judicial, por única
vez en mayo de 1962, en el ahorcamiento de Adolf Eichmann,
oficial de la SS encargado a principios de los años ’40 del
transporte de todos los judíos que iban a ser asesinados en
los distintos campos de concentración, en particular en
Auschwitz.
Es de destacar que una de las aristas más polémicas
que el juicio ventila, y sobre la que Arendt hace especial
referencia, es la colaboración con las autoridades del
régimen nazi por parte de los Consejos Judíos de distintos
lugares de Europa. Eran ellos los que decidían a quiénes se
debía apresar y a quiénes no, a quiénes se podía llevar a
los campos. Incluso, estos Consejos eran los encargados de
engañar a los deportados, a quienes les decían que el
traslado era por su bien y que conservarían la vida. Esta
es una página que aún provoca la ignominia y la vergüenza
en los integrantes de este dolido pueblo.
Otro tema particularmente interesante es el de la
“banalidad del mal”. Si bien este término compuesto es
acuñado por Arendt y forma parte del subtítulo del libro,
en el cuerpo del mismo sólo es utilizado al final. Con esta
21
sentencia Arendt desea diferenciar el mal acaecido del “mal
radical” mencionado por Kant. “Banalidad del mal” hace
referencia a la actitud de Eichmann y otros de transformar
el crimen en masa en una cuestión meramente burocrática. El
acto criminal se difumina entre tantos ejecutores que
pierde su esencia y se diluye su carga de responsabilidad y
culpabilidad. Con la sentencia “banalidad del mal” Arendt
se refiere a un mal de superficie que no hecha raíces y que
se difunde como los hongos. En esto consiste la
originalidad de los crímenes perpetrados por los nazis, en
una cadena de despersonalización de alta eficacia letal.
D. Un paréntesis imprescindible
Después de hacer una aproximación al tema que nos
convoca, me surge la necesidad de hacer un paréntesis para
enunciar dos consideraciones a mi juicio valiosas.
La primera consiste en destacar un provecho personal
de tipo intelectual. He descubierto a Hannah Arendt y he
disfrutado de la lectura de sus textos en los que se
presenta, a mi juicio, como una pensadora notable. Su
calidad de filósofa es superlativa tanto en el tema de
Filosofía Política en general, sobre todo en lo que se
refiere a sus estudios sobre los totalitarismos; como en
particular, en el asunto del juicio de Eichmann y la
miríada de derivaciones que de él surgen. La considero una
muy aguda observadora de mirada libre, dueña de un
pensamiento lúcido y ecuánime, que se esfuerza en grado
sumo para lograr la imparcialidad. Haberla conocido es,
22
quizás, uno de los mayores capitales a los que he accedí
con el presente trabajo.
La segunda consideración, de mucha mayor importancia -
ya que se trata de una reflexión que podría generar vías de
acción – consiste en repasar todo el conjunto, ponderarlo
adecuadamente y obtener enseñanzas para las acciones de los
hombres. Efectuar una recomposición de lo que sea posible,
con el fin de favorecer lo que Hanna Arendt considera como
el modo de vivir propio del hombre, la intercomunicación y
el diálogo que inauguran el espacio de lo político. Ello
implicará necesariamente introducirnos en la ética de las
relaciones humanas. En este sentido, debemos considerar si
Auschwitz, en tanto símbolo de los holocaustos humanos,
puede guiarnos en la búsqueda del bien y generar
expectativas genuinas acerca de la optimización de la
acción humana.
Me encuentro ante una encrucijada. Considero la
memoria, la respetable e inevitable memoria de lo ocurrido,
y me planteo: si regodearse en la memoria, si repasar
constantemente la ignominia sufrida, si del inmenso
recuerdo del dolor, se hace una política de estado, las
cosas no van bien. Si de la miseria sufrida se hace una
forma de presentarse ante el mundo, si del hecho de haber
sufrido la Shoah se concluye que todos los actos propios
están plenamente justificados, las cosas no se encaminan
correctamente. Si detrás de la memoria se agazapa la
venganza, no se le ha cerrado ninguna puerta a los
23
principios de la ilustración, no se ha avanzado nada en el
perfeccionamiento de los derechos del hombre. Si la
venganza asume el centro de la escena sólo se está dando
una vuelta más a la fatídica rueda de la violencia entre
los hombres, no hemos aprendido nada de Auschwitz. No haber
aprendido nada en cierta forma garantiza que las cosas
vuelvan a ser por lo menos de la misma manera. La ecuación
violencia – venganza resulta ser una escalada sin fin,
donde no se inaugura nada nuevo. Se trata de un sencillo y
a la vez demoníaco sistema de acción y reacción, que
consiste en un paso más en el camino reiteradamente
recorrido que lleva desde el grito a la cachetada y de ella
a la bomba atómica. Violencia y venganza constituyen un
círculo vicioso cuyo devenir espiralado sólo asegura mas
sufrimiento, más violaciones a la ética, más víctimas y
victimarios, más dolor, vergüenza y aniquilación, y lo que
es peor, más venganza. Ha de aparecer algo nuevo, es
menester que irrumpa en la escena un nuevo modo de sentir y
proceder: Ha de aparecer una alternativa superadora de la
reacción, una convicción/ conducta que transforme la
reacción en algo novedoso.
Se hace necesario que surja el perdón. El objetivo es
lograr que la reacción deje de ser estéril para
transformarse en una acción nueva, una acción que inaugure
una nueva propuesta relacional, un nuevo escenario
político, una genuina novedad que contenga futuro. No
consiste meramente en olvidar el pasado, cosa que resulta
imposible para los seres humanos; se trata de despertarse a
24
una nueva posibilidad esperanzada. La “banalidad del mal”
incluye su esterilidad de futuros, en el fondo del mal hay
un profundo vacío. Sólo el bien puede modificar la
historia, sólo él tiene consistencia y es testimonio de un
aprendizaje. Él aporta novedad y esperanza, cualidades
indispensables para atisbar la construcción de una
humanidad mejor.
E. Luces en la noche oscura.
21
Edith Stein (interna de Auschwitz nº 44.074) y su
hermana Rosa ingresan al campo de exterminio el día 9 de
agosto de 1942. Edith, internada en la Barraca 36, por su
complexión física es declarada No Apta y enviada a la cámara
de gas el mismo día. Muere a los 51 años; su hermana Rosa a
los 59. Ambas han estado en campos de concentración en
Holanda desde 1940. Testigos del campo de Westrboork
cuentan acerca de los esfuerzos de Edith para ayudar a sus
compañeros. Ella se encarga de los niños, de su higiene y
de su alimentación. Edith es Doctora en Filosofía, judía de
nacimiento pero convertida al catolicismo y activista por
los derechos de la mujer. Escribe un valioso libro: Estrellas
Amarillas, en el que hace un análisis de la realidad política
y religiosa de la Europa de la primera mitad del siglo XX.
Es declarada Santa y Doctora de la Iglesia Católica en el
papado de Juan Pablo II.
25
22
Hermann Scheipers. Internado desde 1941 a 1945 en el
campo de concentración de Dachau. Sacerdote católico
sobreviviente. En una entrevista reconoce que en los campos
uno podía encontrarse con lo mejor y lo peor de lo que el
ser humano es capaz. Se salva de ser ejecutado en las
cámaras de gas. Permanece en el campo luego de que los SS
se retiran por la presión aliada. Se hace cargo del cuidado
del pabellón de moribundos con enfermedades de alta
contagiosidad. Al terminar la guerra solicita continuar con
su ministerio en la Alemania ocupada por la Unión
Soviética.
23
Maximiliano Kolbe. Interno de Auschwitz nº 16.670.
Sacerdote católico polaco. En agosto de 1941 falla un
intento de huida masiva del campo de exterminio. Las
autoridades deciden castigar a 10 internos a morir de
hambre y de sed. Él se ofrece a ocupar el lugar de otro
prisionero que manifiesta tener esposa e hijos. A los diez
días todavía se encuentra con vida; lo ultiman
administrándole una inyección letal el día 14 de agosto de
1941. De él se dice que hace realidad las palabras de
Jesús: “No hay amor más grande que dar la vida por mis
amigos”. Declarado santo de la Iglesia Católica.
24
26
José Kowalski. Interno de Auschwitz nº 17.350.
Internado en Auschwitz junto con otros 5 seminaristas
salesianos. No obedece la orden de abjurar de su fe pisando
una corona de Rosario. Un día 3 de julio sus verdugos lo
ahogan en la cloaca del campo de exterminio.
Julián Nowowiejski, obispo de la iglesia Católica,
maltratado y asesinado en el campo de Dzialow.
Michal Kosal. Obispo. Prisionero en Dachau.
Kasimiriez y Stefan Grelewski, sacerdotes católicos.
El primero muere ahorcado, y el segundo, su hermano, es
torturado hasta la muerte en Dachau en el año 1943.
Mariana Biernacka. Laica, 55 años de edad, pide ser
fusilada en lugar de su nuera que se encuentra embarazada.
En total, una lista de 108 santos y beatos de la
iglesia Católica, mártires en Polonia y Alemania durante la
Segunda Guerra Mundial.
25
Los Justos entre las Naciones. Se trata de un programa
de reconocimiento del estado israelí para con todas
aquellas personas que no siendo judías colaboraron con
miembros de ese pueblo de distintos modos: rescatando niños
de los ghetos, alimentando a los viajeros, ocultando a los
judíos en sus casas, ayudándolos a viajar al exterior
mediante la emisión de documentación falsa. Entre los
justos hay ciudadanos comunes, alemanes industriales como
Schindler, y diplomáticos de diversos países como Ecuador,
Lituania, Japón, Portugal, etc. En el año 2010, el memorial
27
de Yod Vashem ha reconocido unos 28.000 justos entre las
naciones.
26
Dr. Víctor Frankl (Interno 119.104) Nacido en Viena en
1905. Trabaja como médico neurólogo y psiquiatra en el
Hospital Roschild, único hospital de Viena en el que se
reciben pacientes judíos. Un año después de contraer
matrimonio, en agosto de 1942 es enviado al campo de
Theresiestadt con su esposa y sus padres. En 1944 es
trasladado a Auschwitz y luego a Dachau. Es liberado por
tropas norteamericanas en abril de 1945. Sus padres y su
esposa mueren en cautiverio. Es el fundador de la tercera
escuela vienesa de psicoterapia, luego de la primera de
Freud y la segunda de Adler.
Durante su internación en los campos, se obliga a
efectuar observaciones profesionales para distraer su
atención de las humillaciones sufridas. Actúa de manera
eficaz organizando grupos de ayuda psicoterápica entre los
internos. Describe de manera aguda la personalidad de los
“capos”, que eran los judíos funcionales a organización y
gestión de los campos de exterminio. Describe las fases de
despersonalización que llevan a esa profunda aniquilación
de la persona que en los campos denominaban “musselman”.
Estos seres se caracterizan por su absoluta falta de
voluntad, ya doblegados totalmente, concurren a las cámaras
de gas desprovistos de toda emoción, miedo, o recuerdos
28
personales que sustenten su identidad. Aquellos individuos
a los que anteriormente nos hemos referido como “zombies”.
Durante su estancia en los campos, en pequeños restos
de papel da forma a su libro más famoso, El hombre en busca de
sentido. En él relata con sumo detalle sus vivencias, y
marca los fundamentos de lo que después se denominará
Logoterapia, la metodología de terapia psíquica que él idea
y que hoy goza de plena vigencia. Una de las preguntas
límites que le hace el terapeuta a aquellas personas que lo
consultan vacías de sentido en sus vidas es: “¿Por qué no
te suicidas?” Cualquiera sea la respuesta, esta es la base
desde donde comenzar a construir un mundo de sentido. Las
respuestas pueden ser: “Mis hijos aún me necesitan...”,
“Mis creencias no me lo permiten...”, “La muerte me
aterroriza...”, etc. Desde ese piso, a veces firme, a veces
endeble, pero piso al fin, el logoterapeuta comienza a
construir con su paciente el universo de sentido que lo
sostendrá en su estar en la vida.
Durante su cautiverio, mientras es sometido a trabajos
forzados y la suerte lo favorece en las famosas
“selecciones”, se transforma en un testimonio vivo de una
de las sentencias fundamentales de su psicoterapia: “Quien
tiene una razón para vivir, acabará por encontrar el cómo”.
27
Etty Hillesum. Nace en Holanda en 1914, dentro de una
familia burguesa judía. Se licencia en jurisprudencia, y
luego se inscribe en la escuela de lenguas eslavas, donde
29
se interesaba por la literatura. Lee con pasión a Jung,
Rilke y Dostoievsky. Trabaja durante un breve período en el
Consejo Judío de Ámsterdam (organización que hace de nexo
entre los nazis y la población judía) hasta su deportación
al campo de Westerbork, lugar de “clasificación” desde el
que miles de judíos holandeses son deportados a campos de
exterminio. En 1943 es deportada a Auschwitz; muere allí el
30 de noviembre de 1943 junto al resto de su familia.
Durante este tiempo se produce en ella una profunda
transformación espiritual: se dice que hace un enorme salto
desde el viejo al nuevo testamento. No es judía
practicante, ni se bautiza en la Iglesia Católica. Su
itinerario espiritual, de gran profundidad mística, lo
realiza con los elementos de los que dispone, y llega a
una intimidad con Dios de eterna gratuidad. Etty encuentra
una “eclosión” de su individuación y un espacio de paz en
medio de los conflictos y desolaciones sociales y
existenciales. Voluntariamente se incluye entre los judíos
apresados en una redada, no quiere sustraerse al destino de
su pueblo. Su proceso interior la lleva al convencimiento
de que el modo de poner justicia en la vida es “no
abandonar a la persona en peligro, y usar la propia fuerza
para llevar la luz y la esperanza a la vida de los otros.”
Su testimonio intensamente personal, reflejo de una
luminosa aventura espiritual que crea su propio lenguaje a
falta de referencias explícitas a toda tradición
confesional, es también de una singular modernidad y
30
anticipa lo que, años después, ha recibido el nombre de
Teología después de Auschwitz.
Sus experiencias las expresa mediante un diario
personal y cartas, “El corazón pensante de los barracones:
cartas”8. En 1943 escribe: “me siento un testimonio
privilegiado y sutil de un capítulo de la historia judía y
experimento la necesidad de hacerme voz”. Las últimas
palabras de su diario son exquisitamente expresivas:
“Quisiera ser bálsamo para tantas heridas...” 9.
28
Imre Kertész. Sobreviviente y premio Nobel de
Literatura. Judío húngaro. Autor, entre otras obras, de un
libro solapadamente autobiográfico llamado Sin destino. Se
hizo una película del mismo nombre cuyo guión está adaptado
al cine por el propio Kertész. Su testimonio es crítico
dentro de un enorme esfuerzo de ecuanimidad y de no
demonización de las personas que encarnan prioritariamente
el mal. En la obra se describe con detalle la vida en los
campos, y también los ambientes judíos previos y
posteriores al Holocausto – Shoah: “Solo quiero decir, pues, es que prestemos atención
al zumbido del motor, y que aprendamos a distinguirlo
de los ruidos cósmicos del universo, leves y poco a
poco apenas perceptibles, en que todos los lamentos y
los gritos de júbilo de la tragedia humana parecen8 Hillesum, Etty, El Corazón Pensante de Los Barracones: Cartas, Barcelona: Anthropos, 2005.9 Lebeau, P. Etty Hillesum. Un Itinerario Espiritual, Ámsterdam 1941 – Auschwitz 1943. Sal Térrae, Santander, 2000. http://www.fundacao-betania.org/biblioteca/profetas/Etty_Hillesum_pp.pdf
31
perderse sin eco alguno. La historia no ha llegado a
su fin, al contrario: según sus tendencias, absorbe y
aísla al ser humano más que nunca de su ámbito
natural, del escenario universal de su destino, de
sus fracasos y elevaciones y ofrece a cambio un
olvido que a cada instante se extiende más y más, la
amnesia total.” 10
“El Holocausto no es sólo un asunto entre alemanes y
judíos. Significa el punto final de una crisis moral
y espiritual de occidente, el piélago donde se han
hundido los valores que habían sustentado la
civilización europea durante años”11
F. Avizorando una conclusión:
“Quieres ser feliz por un instante, ¡véngate! Quieres serlo para
siempre, ¡perdona!” (Tertuliano)
28
Habiendo investigado acerca de este tema, tan
interesante como doloroso, se me ocurren algunas ideas que
pueden funcionar a manera de conclusión; en realidad, meros
mojones de pensamiento. En mi recorrido me he encontrado
con opiniones dispares, un verdadero espectro de ellas.
Para mencionar sólo los extremos de ese espectro, puedo
decir que he leído documentos provenientes del sionismo más10 Kerétsz, I Un instante de silencio en el paredón. Editorial Herder, Budapest, 199811 Kertész I. Sin destino. El Acantilado. España, 2006
32
ortodoxo, hasta expresiones de lo que se ha dado en llamar
revisionismo del Holocausto, incluso de negacionistas del
mismo. Los documentos de uno y otro polo incluyen
estadísticas demográficas europeas, opiniones de
intelectuales del más alto nivel, estudios de verdaderos
paladines de ambas posturas antagónicas. La cuestión del
Holocausto forma parte de la memoria colectiva de
Occidente, y es permanentemente recordada como uno de los
acontecimientos más tristemente dolorosos de la humanidad.
Ya dijimos, el símbolo Auschwitz es usado como bandera para
la propaganda sutil y también desembozada. El espacio en el
que me he sumergido es de una vastedad inusitada; mi
sensación íntima es la de hallarme en el ojo de la tormenta
de una problemática que, desde los puntos de vista
gnoseológico, antropológico, e incluso ético, resulta
completamente inasible y de una complejidad extrema como
para intentar concluir adecuadamente. Nunca tendré la
sensación de haber cerrado la cuestión Auschwitz, siempre
sentiré que estoy en deuda con la ecuanimidad al respecto.
Como era natural, me aproximé al tema con un bagaje de
ideas previas y preconceptos generales de cierta
superficialidad. Acerca del Holocausto, todos hemos
escuchado algo, hemos visto un documental, una película,
fotos. Ese cúmulo de ideas previas se hace trizas cuando
comenzamos a consultar algunos textos y a manejar material
de mayor consistencia. Ante esa devastación de los
conceptos previos, se comienza a navegar por un mar
incierto e inseguro ¿Serán los autores correctos? ¿Será
33
esta la mejor fuente de consulta? ¿Será conveniente avanzar
por aquí, o será más útil tomar aquel atajo? En un momento
dado, se siente como si hubiéramos ingresado en un
laberinto en el que incluso olvidamos el lugar por el que
entramos.
Se trata de un tema vastísimo, con innumerables
aristas, que permite una diversidad de perspectivas y modos
de aproximación. Alcanzar la ansiada consistencia final es
casi una quimera. A cada paso dado se genera la evidencia
de que aún falta mucho más, que ni tan siquiera hemos
consolidado nuestra posición. La sensación es la de
constatar que sigue saliendo polvillo de harina al sacudir
la bolsa, a pesar de que todo parece decir que ya está
vacía.
29
Es muy difícil acometer la empresa de extraer una
rápida conclusión ética; los parámetros clásicos de la
ética de los principios o de la ética consecuencialista
parecen resultarnos insuficientes para analizar Auschwitz.
Tenemos la sensación de encontrarnos ante un evento pre-
ético o eventualmente post- ético, en el caso de que estas
categorías existiesen. Ello es una muestra de la
inestabilidad y la confusión en la que nos adentramos al
considerar la cuestión.
Una primera conclusión podría ser: si bien puede
resultar dificultoso, mirar Auschwitz desde la ética es
posible ya que se trata de un acto humano. Los apelativos a
34
los que solemos recurrir: monstruosidad, infierno,
demoníaco, etc, son sólo manifestaciones de la impotencia
de nuestro lenguaje para asir el fenómeno completamente,
para dar cuenta acabada del hecho. Auschwitz no es
demoníaco, ni monstruoso, ni infernal; es un acto
pergeñado, gestionado y ejecutado por seres humanos.
Desde esa perspectiva, nuestro juicio se complejiza,
ya que todo lo que digamos acerca de él nos implica y puede
ser usado en nuestra contra en tanto integrantes de la
especie.
Hannah Arendt da cuenta exacta acerca de este asunto
cuando comenta el juicio de Eichmann en Jerusalén. Lo que
ella denomina “banalidad del mal” se trata ni más ni menos
que del mal extremo ejecutado “impecablemente” en tanto
gestión burocrática. Con la misma eficacia con la que se
distribuyen alimentos para proveer a una gran ciudad,
Eichmann distribuye internos para que sean “gaseados en los
campos”.
Partir del carácter humano del acontecimiento es un
primer presupuesto que nos permite una aproximación sincera
al fenómeno. Al ser un acto humano, necesariamente nos
implica, como víctima, como victimario y, lo que es peor,
como ambas cosas a la vez.
30
No se puede negar la existencia de la cuestión judía y
del problema judío en la cotidianeidad europea de los
siglos XIX y XX. Podemos considerar que, a los fines de
35
lograr por lo menos una endeble objetividad, negar el
problema y negar el holocausto son actitudes de equivalente
miopía.
El espacio de tiempo considerado (siglos XIX y XX), es
una elección arbitraria para limitarnos al marco inmediato
del fenómeno Auschwitz; para una mejor contextualización,
podemos decir que el problema judío (sin comillas) se
remonta al siglo V, época de la decadencia del Imperio
Romano. Tiene, sin lugar a dudas, una cara religiosa; sin
embargo, conviene considerarlo como un todo socio–
cultural. El judío es visto como extranjero, como
advenedizo, como contaminador de lo que se considera
propio. Aquello denominado propio es el ámbito de lo
político, lo financiero, los negocios, lo cultural y
finalmente, lo racial o étnico. La asimilación del judío a
la sociedad europea ha sido, con el correr de los años, una
cuestión cíclicamente candente y complicada.
,La postura durante la Edad Media al respecto se
identifica con la siguiente frase: “No puedes vivir entre
nosotros siendo judío”. Alrededor de 1492, con la expulsión
de los judíos de la Península Ibérica, la consigna se
reduce a: “No puedes vivir entre nosotros”. Los conversos
se cuentan por millares y la tensión no disminuye. Durante
las décadas de 1920 y 1930, la consigna comienza a tener su
versión más resumida y más extrema: “No puedes vivir”. Allí
empieza a desencadenarse la culminación de la barbarie. La
denominada solución final es el paso postrero, con pretensiones
de definitivo, del intento pertinaz de expulsar al judío de
36
Europa. La sucesión de eventos se puede resumir de la
siguiente manera: inicialmente se les retira la
nacionalidad y, con ella, los derechos civiles.
Posteriormente, se estimula, favorecer e incluso fuerza el
exilio. Luego se los reduce a ghetos. Finalmente se los
confina a los campos de concentración y se inicia la
matanza en los campos de exterminio.
Negar el problema judío es pecar de inocencia. Desde
la instalación, en el año 1948, del Estado de Israel en el
Cercano Oriente, en medio de un entorno de gran oposición,
los episodios de hostilidad entre el nuevo estado y sus
vecinos no se han interrumpido hasta la actualidad. Para
decirlo con una frase de neto tono callejero: “Quien dude
de la existencia del problema judío, que se lo pregunte a
un palestino”.
Entre el intento de ver la cuestión en su perspectiva
histórica y la justificación de cualquier acto de
violencia, sea cual sea, hasta llegar a la solución final
hay un salto cualitativo ético y conductual de proporciones
inmensas. Nada justifica la barbarie.
31
Auschwitz, no podemos negarlo, es en sí mismo un
símbolo. Existió en tanto acontecimiento deplorable, pero
continúa existiendo en tanto símbolo. Como otros tantos
símbolos, es en sí mismo intocable: a priori pareciera no dar
cabida a más de una, y sólo una, valoración. Al respecto
conviene hacer algunas apreciaciones.
37
La aproximación a la cuestión de Auschwitz debe ser
hecha, si se desea aprehender el genuino acontecimiento,
desde fuera de toda perspectiva ideológica. Es cierto, se
me podrá decir que la mirada humana no puede prescindir de
su ideología; sin embargo, sí puede ser consciente de que
los juicios pueden estar sesgados por ella. La propuesta
sería: “a menos ideología, más verdad”. Bachelard nos
instaría a observar el hecho, desprovistos de toda opinión
previa acerca de él. Después de todo, hasta se podría
aseverar que es éticamente correcto abordar una cuestión
complicada, desprovistos de todo juicio previo hacia ella.
En todo caso, el juicio debería surgir como consecuencia de
la completa información que hayamos conseguido recopilar.
Muchos de los textos consultados tienen un tenor
sospechoso de ser portadores de la intención de echar agua
para el propio molino. Encontramos disparidad de opiniones
sobre el mismo hecho objetivo. He hallado estudios genuinos
y desinteresados, objetivos y bien documentados, pero
también he leído textos oportunistas, sesgados, miopes y
prejuiciosos. Hay quienes utilizan Auschwitz en tanto
símbolo, para usarlo, manosearlo y bastardearlo. De los
autores que consulté, debo destacar la ecuanimidad, la
libertad, la justicia y la prudencia con la que Hannah
Arendt aborda los diferentes aspectos de los temas
relacionados con Auschwitz. Sus textos acerca de los
totalitarismos, la cuestión judía y el juicio a Eichmann
echan una luz clara y prístina sobre la problemática.
38
Auschwitz es un hito en la historia humana, es un
espejo en el que podemos ver lo peor, pero también lo mejor
de nuestro género humano. En mi trabajo he tratado de
destacar Auschwitz en tanto realidad cruenta para la
meditación antropológica, ética y filosófica, no como un
bien de uso. Auschwitz es un acontecimiento del que no cabe
hacer uso y, mucho menos, abuso. No es un bien de
intercambio ni una mercancía de negociación, no es una
bandera propagandística; es una realidad humana ante la que
cabe pararse en silencio y dejarse instruir por ella.
Quien se refiere al fenómeno debe ser consciente de su
propio escotoma ideológico, advertir que sólo está viendo
parte de la verdad, que hay una parte de ella que no ve,
cuando no es que la oculta deliberadamente. Eso no es
ciencia, tampoco ética. No nos es lícito aprovecharnos de
Auschwitz, es un atropello ético usarlo para otro fin que
no sea el de la memoria de un pasado que nos advierte y nos
conmina a un aprendizaje que aún no hemos hecho en
plenitud.
32
Desde el punto de vista ético y también jurídico,
Auschwitz nos pone ante una realidad que se percibe con
notable claridad en el juicio contra Eichmann en Jerusalén.
Se trata de una corrupción del tradicional sentimiento de
culpa por el mal producido. La actitud del funcionario de
la maquinaria nazi inaugura una cuestión de gran
trascendencia; esto es: la inexistencia de intencionalidad,
39
malicia y premeditación como condición previa para cometer
un aberrante acto criminal. Aquí se pone de manifiesto la
existencia de culpa más allá de la ausencia de malicia o la
premeditación. Las órdenes superiores, las consignas
recibidas de ningún modo exculpan al ejecutor de la
infamia. Considero que desde el punto de vista jurídico
esto es de gran valor, ya que no se puede seguir confiando
en las categorías, conceptos y normas tradicionales, para
juzgar lo sucedido12. Debemos comprender y aprender cómo
alguien puede no tener malas intenciones y ser
“aterradoramente normal” ,y al mismo tiempo, ser
responsable y punible por sus actos. En esa difuminación de
la culpabilidad, de la responsabilidad y de la intención,
se confunden algunos puntos que permiten la demonización de
algunos personajes de la historia, inclusive de la historia
muy reciente.
Políticamente cae bien, atrae la aceptación popular y
potencia las respuestas de las comunidades, el hecho de
demonizar a los líderes como dueños absolutos del mal con
el que nos enfrentamos ¿Quién en su sano juicio puede
pensar que muerto Bin Laden se acaba el mal? ¿Piensa algún
incauto que, terminando con Saddam Hussein, Irak se
incorpora sin más a las naciones democráticas? En nuestra
experiencia reciente estamos acostumbrados a este tipo de
asignación exclusiva de responsabilidades.
Es conveniente distinguir el grado de responsabilidad
en la cadena de ejecución de los crímenes. El Holocausto
12 Berenstein, R. “¿Son todavía relevantes las reflexiones de Arendt sobre el mal?” Conferencia. http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1650.pdf
40
nos insta a vislumbrar la complejísima red de
responsabilidades de la cual puede participar incluso la
víctima. Es por lo menos riesgoso asignar a alguien todo el
mal que se ejerce sobre una víctima que se postula como
absolutamente inocente. Este es un tema tangencial al
presente trabajo, que merece un tratamiento más profundo y
sesudo.
33
Ante la necesidad de llegar a un punto final de
nuestro trabajo, surge el asunto que de algún modo ha sido
postergado hasta aquí y eventualmente continúa siendo
postergado en la mayoría de la documentación a la que
accedí sobre el tema. Siento en mí el imperativo de cerrar
el trabajo con una propuesta que rompa el cerco de la
vergüenza, que pueda catapultar nuestra acción más allá y,
si es posible, mucho más allá de la mera memoria ¿Será
posible extraer instancias superadoras de este lodazal de
dolor, miseria humana y vidas entregadas?
Dijimos en el texto que la memoria por sí sola, si
bien es cierto impide el olvido, aparece como una opción
demasiado estéril ¿No aprendimos nada, sólo cabe el
recuerdo? La memoria abre las puertas a un aprendizaje que
debe ser construido de manera positiva. Es menester
empeñarnos en sacar algo significativo. La mera memoria (si
es posible hablar de acciones meras en la vida de los
hombres) corre dos riesgos simultáneos: recordar puede
hacernos creer que hemos cumplido con el homenaje y luego
41
seguir con nuestra vida como si tal cosa; o recordar puede
transformarse en un símbolo, un modo pertinaz,
ideologizado, de mantener el tema en las primeras páginas
de los diarios, mientras nuestro accionar saca de ello un
beneficio de diferentes tipos, aunque sólo sea de
situaciones ventajosas.
La memoria, lo dijimos, abona la venganza. Ambas se
erigen como opciones únicas de reacción, asegurando la
pervivencia del círculo vicioso que cercena instancias de
superación y cierra las puertas al crecimiento que supone
el verdadero aprendizaje. Tener los ojos llenos de
lágrimas, aun genuinas, quita la posibilidad de ver más
allá, anula la viabilidad de acciones de progreso humano.
Es en este punto donde aparece la realidad del perdón.
En la literatura anglosajona se advierte cierta tendencia a
usar el término forgiveness dándole la connotación de
olvido, lo que no resulta apropiado; ya manifestamos que
ante tamaña ofensa el olvido es cuanto menos una
irresponsabilidad. Pardon (perdón) es mucho más adecuado y
pertinente ya que, suponiendo la memoria, propone el acceso
a nuevas realidades. Esa es la primera función del perdón:
abrir puertas. Abrir puertas que posibiliten acciones
nuevas, que hagan aparecer otro futuro posible, que, en el
peor de los casos, permitan vislumbrar futuro.
En la tradición occidental el tema del perdón no ha
estado habitualmente relacionado con la reflexión
filosófica es, más bien, una acción humana que se ha
42
relegado a la teología y que forma parte habitual del
pensamiento religioso. “Esto trae consigo que la noción de
perdón esté permeada de una fuerte carga metafísica”13
El pueblo judío entiende el perdón, lo practica en el
Yom Kippur, como una prerrogativa exclusivamente divina. El
pueblo pide perdón a Dios por las ofensas hechas a la
divinidad, pero no entiende, no conoce el concepto de que
los seres humanos puedan perdonarse entre sí. Según su
cosmovisión, es propio del hombre pedir perdón y es propio
de Dios concederlo. No cabe en ella la idea de que los
hombres somos capaces de pedirnos perdón, y de
concedérnoslo entre nosotros. Hannah Arendt entiende, sin
embargo, que el perdón se remite al ámbito de los asuntos
humanos y por ello se trata de una noción de carácter
político. Ella misma reconoce con absoluta convicción que
“el descubridor del papel del perdón en la esfera de los
asuntos humanos es Jesús de Nazaret”. Insiste en no
considerar el aspecto divino de Jesús, sino que lo nombra
sólo en tanto personaje histórico portador de tamaña
novedad. Partiendo de aquellas famosas palabras en la cruz:
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, concluye
que no sólo Dios tiene que perdonar a los seres humanos,
sino que son ellos mismos los que se tienen que “perdonar
mutuamente siete veces, siete veces setenta veces, o en
verdad interminablemente”14
13 Gomez Tagle, M. “Sobre el concepto del perdón en el pensamiento de Hannah Arendt” Praxis Filosófica nº 26 Enero – junio de 2008. Universitat deBarcelona. España.14 Idem anterior.
43
De la filosofía cristiana la autora toma prestados dos
conceptos clave capaces de inaugurar un futuro: el perdón y
la promesa.
La facultad de perdonar se actualiza entre los seres
humanos en el espacio político que ellos contribuyen a
constituir. Se trata, como dijimos, de la facultad a través
de la cual es posible revertir las consecuencias del
actuar. Todos los seres humanos están potencialmente
capacitados para perdonar; es necesario – dice Arendt –
pasar de la potencia al acto.
Naturalmente, la inmensa mayoría de los actos humanos
son irreversibles, eso justamente es lo que hace necesaria
la ejecución del perdón. Este, en tanto se trata de una re-
acción a una acción humana, en tanto surge de la espontánea
acción del ser humano, inaugura la oportunidad de instalar
algo nuevo en el mundo. El perdón concluye e inaugura a la
vez; sin él sólo caben la memoria estéril y la venganza que
nos emparenta con el agresor.
Dice Arendt en el artículo citado: “El perdón (ciertamente una de las más grandes
capacidades humanas, y quizás la más audaz de las
acciones en la medida que intenta lo aparentemente
imposible, deshacer lo que ha sido hecho, lograr dar
un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber
concluido) es una acción única que culmina en un acto
único. El perdón se ejerce sobre otro ser humano, por
eso es un acto comunicativo, una interacción, un
44
asunto que se desarrolla en la esfera de lo público,
por lo tanto es un acto político”15.
El perdón no tiene que ver con el olvido, no; lo que
hace es rehabilitar la capacidad de actuar y con ello hace
posible la continuidad del flujo de las acciones. Insiste
Arendt en que el perdón, como ella lo entiende, no se
fundamenta ni en la compasión ni en el amor, lo hace en el
respeto.
La acción de perdonar siempre se dirige a la persona,
esto es, se perdona a quien cometió el crimen, no el crimen
cometido. La persona humana es, sin dudas, más que la falta
cometida. Por lo tanto podemos afirmar que del perdón surge
la posibilidad cierta de hacer del mundo que vivimos un
mundo común de edificación, desarrollo, y expansión de las
personas.
Ante los aberrantes actos que somos capaces de cometer
los seres humanos, la única posibilidad cierta de
remediarlos se produce a través del perdón. Es la única
forma de rehabilitar las relaciones, de recomponer el
tejido social y de posibilitar la acción nueva.
Perdonar a los Nazis, a cualquier ofensor externo, a
cualquier persona que nos produce un mal por el cual no
sólo podría, sino que debería ser castigada, es una
aventura humana extrema que requiere de entereza,
desprendimiento, humildad, y la gran capacidad de correr el
riesgo de un equívoco letal. Debo conceder que la empresa
del perdón quizás esté reservada sólo a algunos, pero me
deben otorgar, en cambio, que es excelente que esté15 La cita de HA está en el artículo de GT
45
accesible a todos. Si Auschwitz no se ve desde esta óptica,
no sólo existe la posibilidad de que Auschwitz se repita,
sino que nos aseguramos una nueva oportunidad aún más
cruenta, aberrante y terrorífica.
Si la ofensa recibida no es contrarrestada por la
predisposición a perdonar a todo riesgo, la posibilidad de
una nueva ofensa deja de ser una posibilidad, para
transformarse en una certeza.
Compilación bibliográfica.
Agamben, G. Lo que queda de Auschwitz. Pretextos, Valencia,
2000.
Arendt, H. “Eichmann en Jerusalem”, E. Lumen,
Barcelona, 2003.
Arendt, H. “La condición Humana”. Editorial Paidos,
Buenos Aires, 2012.
Berenstein, R. “¿Son todavía relevantes las
reflexiones de Arendt sobre el mal?” Conferencia.
http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1650.pdf.
Come Dabah, E. “Jean Améry y la odisea del rencor”
Revista Digital Universitaria.. Vol.5 nº 3. UNAM, México, Abril
2004.
Gomez Tagle, M. “Sobre el concepto del perdón en el
pensamiento de Hannah Arendt” Praxis Filosófica nº 26,
Universitat de Barcelona, España, enero – junio de 2008.
46
Jaime Nubiola, “El rostro del mal” La gaceta de los
negocios. Madrid, 20 de febrero de 2005
Kerétsz, I Un instante de silencio en el paredón. Editorial
Herder, Budapest, 1998.
Kertész I. Sin destino. El Acantilado. España, 2006.
Lebeau, P. Etty Hillesum. Un Itinerario Espiritual, Ámsterdam
1941 – Auschwitz 1943. Sal Térrae, Santander, 2000.
León Felipe. Poema “Auschwitz”
http://www.poemasde.net/auschwitz-leon-felipe/
Neifert, Agustín. “El genocidio armenio en la pantalla
grande” Criterio 2368, marzo de 2011.
Reyes Mate, M. “Pensamiento y cultura después del
Holocausto” Conferencia dictada en el Museo del Holocausto.
Buenos Aires, 01-04-2009
47