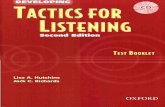“La verdad es lo que es”: de Ángel Rivero Méndez, americanos recibidos con brazos abiertos y...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of “La verdad es lo que es”: de Ángel Rivero Méndez, americanos recibidos con brazos abiertos y...
Luis Asencio Camacho
“La verdad es lo que es”: de Ángel Rivero Méndez, americanos recibidos con brazos abiertos y
limonadas, y quién habría ganado si hubiera hecho qué
Los puertorriqueños se imaginaron que el propósito de los Estados Unidos era, primero, asestar a España un golpe militar; y segundo, aprovechar la oportunidad para poner fin para siempre al desgobierno de España en las Antillas, erigiendo en la isla un gobierno libre e independiente. La política de anexión, la imposición de la soberanía sobre un pueblo, sin su solicitación y hasta sin inquirir sus deseos, no lo supusieron los puertorriqueños ni por un momento, siendo cosas tan opuestas como lo son a los principios fundamen-tales de la república.
Hostos, Madre Isla
Veintitrés años de reposo han templado y casi destruido mis juveniles arres-tos. No siento resquemores ni aspiro a levantar ronchas; relato hechos cuyos actores, muchos de ellos, aún viven en Puerto Rico o fuera de la isla. Si al-guien, al recorrer estas páginas, se siente mortificado, no me culpe; medite acerca de sus actuaciones en el año 1898, y, entonces, juzgando su conducta y mi labor de cronista, llegará a la conclusión de que la verdad es lo que es y nada más. Ruin acción es la de mentir, y mentir sería desvirtuar hechos para satisfacer conveniencias o amistades personales.
Rivero, Crónica de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico
Tanto peca el que mata a la vaca como el que le sujeta la pata. Decir popular
Ángel Rivero Méndez (1856-1930) fue un criollo nacido y criado en Trujillo Bajo (hoy Carolina), formado y educado inicialmente en Puer-to Rico y después en diversas academias militares en España. Sus in-tereses, por consiguiente, correspondían a España. Así más que de-mostró en marzo de 1898, cuando, tras haber sido arrestado y encerra-do en el Morro por dos semanas por cuenta de desavenencias político-partidistas, fue indultado a base de su amplio y honroso expediente y ofrecido la oportunidad de servir como capitán de una compañía de artillería en el fuerte de San Cristóbal; a él mismo pertenecerá el honor de hacer el primer disparo de la guerra, contra el acorazado Yale, en aguas de San Juan, dos meses más tarde. También le corresponderá el
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 2
honor de escribir la historia definitiva de la guerra, cuando por lo gene-ral se dice que la historia la escriben los vencedores.
Si algo destacó a Rivero fue su sentido del honor y probidad; tan honorable le era el elemento español como el norteamericano (igual-mente sendas naciones, pese a sus diferencias), y semejante gesto le ganó enemigos en el plano gubernamental local. Uno no puede evitar preguntarse: ¿Tendría motivos para adornar o tergiversar la historia, mate-ria que tanto amaba? Antes y durante la guerra defendió la soberanía española en Puerto Rico; después de ella, el hispanismo y criollismo frente a la norteamericanización cultural del país. Siempre poniendo los puntos sobre las íes y las barras sobre las tes, de manera honorable e imparcial, para él, la entrada estadounidense en la isla —para unos, invasión; para otros, llegada—1 “despertó en todo el país anhelos de li-bertad y progreso que encendieron los corazones de los más tímidos campesinos”. (Esto lo dice un puertorriqueño con sus intereses en Es-paña.) El generalísimo Nelson A. Miles (1839-1925) fue sabio, reconoce; supo redactar una proclama alentadora y trajo consigo “numerosos sacos de oro acuñado que allanaron el camino, librándolo de obstácu-los”. A los pechos de España se les empezaba a agotar la leche y la poca que le quedaba se la estaba dando solo a sus hijos más salutíferos.
Tanto España como Puerto Rico merecían perpetuar ese episodio de su historia, con toda su gloria e ignominia, como debe hacer toda buena crónica. Los remanentes españoles en el país lo sabían, pero no podían encarar la realidad. Es por ello que cuando Rivero anuncia sus intenciones de escribir la crónica de la guerra, le hacen prometer no publicarla hasta después de la muerte de sus principales detractores. Durante más de veinte años el antes capitán se dedicará, entre otras cosas, a reunir y ordenar información, mucha proveniente de apuntes y notas personales, cartas y testimonios de gestores y protagonistas de la historia y de informes oficiales, algunos de los cuales obtuvo de pri-
1 Cf., p. ej. —para mantenernos lejos de la politiquería partidista—, a Paul G. Miller
(1875-1952) con José Luis González (1926-1996). El primero, wisconsinita y un activo del suceso, lo llama invasión (Historia de Puerto Rico [Chicago: Rand McNally, 1922], pp. xii y 388), mientras que el otro, un criollo marxista independentista, echa mano del vocablo “llegada” al intitular su “crónica con ficción” de 1980. (Me atengo a lo abstracto del término y no a los intrínsecos simbolismos de esta última obra.)
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 3
mera mano durante la misma guerra, incluso antes de que llegaran a manos del Estado Mayor.
Con la muerte de su buen amigo y colaborador ocasional, el gene-ral Ricardo Ortega y Díez (1838-1917), se le presenta la oportunidad de publicar su obra, pero opta por seguir puliéndola, estableciendo y manteniendo contactos y buenas relaciones con curadores de archivos militares tanto en los Estados Unidos como en España y Puerto Rico. En 1921 recluta a su viejo amigo Rafael Colorado d’Assoy (1867?-1946) y con él recorre y fotografía todos los lugares de Puerto Rico relaciona-dos con la guerra. El resultado, en 1922, es una muy documentada y atractiva invitación a la meditación. “La verdad es lo que es”, sentencia en el prólogo a su definitiva Crónica de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico (Madrid: Sucesores de Ribadeneyra, 1922).
¿Podemos confiar en esos relatos sobre puertorriqueños recibien-do a los norteamericanos con brazos abiertos y limonadas en mano, cuando las primeras historias canónicas del Puerto Rico de la posgue-rra fueron escritas por extranjeros? Puede que no haya pregunta más delicada que esta; pero la irrefutable realidad es que la mayoría de los relatos españoles de entonces responsabiliza más al puertorriqueño que a sus propias tácticas por la pérdida del país.2 Debe ser por eso que bien dicen que la historia la escriben los vencedores (tómese en ambos sentidos: metafórico y literal). Como dato curioso que no necesita mu-cha explicación, todos los relatos sugerentes de beneplácito para con la arribada de los norteamericanos provienen de lo que popularmente
2 Por ejemplo, Julio Cervera Baviera (1854-1929) y su homólogo, Severo Gómez Núñez (1859-1939), comandante de artillería y antiguo director del Diario del Ejército de La Habana, uno con La defensa de Puerto Rico (San Juan: Imprenta de la Capitanía General de Puerto Rico, 1898) y el otro con La Guerra Hispano-Americana: Puerto Rico y Filipinas (Ma-drid: Imprenta del Cuerpo de Artillería, 1902), reseñas que peyoran la lealtad y espíritu puertorriqueños. Cervera Baviera, poco amigo del criollismo, riposta con un filoso: “En 24 horas, el pueblo de Puerto Rico pasó a ser, de ferviente español, a entusiasta america-no. Sin más razón que el cobarde miedo. Se humilló entregándose servilmente al inva-sor, como se inclina el esclavo ante el poderoso señor” (Defensa, p. 22). Gómez, por su parte, se consuela con un lacónico: “Puerto-Rico, antes feliz, gime ahora en la miseria y en la esclavitud. ¡Justo castigo rápido, impuesto por la Providencia!” (Gómez Núñez, Guerra Hispano-Americana, p. 109). Hubo otros que hasta ligaron los portentos naturales, como el San Ciriaco, a la “ingratitud” de los puertorriqueños, en su búsqueda de confir-mar la sentencia de Gómez. Véase, p. ej., Silvia Álvarez Curbelo, “Despedidas”, Revista de Indias 57, nº 211 (1997), pp. 793-99.
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 4
llamamos “la Isla”, en particular las áreas sur y oeste, que a lo largo de la historia han destacado por sus gestas libertadoras por consecuencia de su ventajoso aislamiento de la jurisdicción capitalina.
Rivero, deseoso de cumplir con sus “deberes de historiador”, no escatima esfuerzos para probar que la aquiescencia del paisanaje puer-torriqueño no parece ser una invención de los conquistadores, sino una realidad.3 Si bien es cierto que cita tales casos de libros norteame-ricanos, nuestro cronista también incluye y reproduce en su totalidad, por ejemplo, la carta de un sangermeño apellidado Pabón para trazar la línea que separó a las partidas latrofacciosas de aquellas otras que, “enarbolando una bandera, usaron de sus armas en defensa de un ide-al político”:
En Guánica nos agrupamos muchos sangermeños y sabaneños y allí pasamos, como se pudo, cinco o seis días; algunos por las noches, fur-tivamente, veníamos a la ciudad para saber de nuestras familias, supi-mos que algunas patrullas españolas andaban por los alrededores prac-ticando reconocimientos. Una tarde de agosto, las tropas americanas levantaron su campamento de Guánica y se dirigieron a Yauco, y todos las seguimos. El día 9 de dicho mes, y ya reunido un fuerte contingente de las tres armas, al mando del general Schwan, emprendimos la mar-cha por Sabana Grande hacia San Germán, adonde llegamos al siguien-te día. Nuestra población, como todas las demás por donde pasaban los invasores, los recibió con el mayor entusiasmo entre “vivas” y “hurras”, arrojando flores a su paso; era el confiado pueblo de siempre, que des-de el primer momento creyó en las promesas del generalísimo Miles, quien anunciaba una invasión pacífica y humana, proponiéndose de-
3 Rivero no toma en cuenta palabras como las de Eugenio María de Hostos (1839-
1903), en particular las que sirven de epígrafe a esta elucubración. Es posible que Rivero se viera reflejado en la misma confusión o shellshock que embargara una vez al Ciudada-no de América,* y optara por evitar discutirlo.
* Hostos, que primero defendió el puertorriqueñismo, dice luego al Evening Post: ¡Qué de encontrados sentimientos habrán conmovido a mis compatriotas, al reconocer la verdadera intención de los Estados Unidos! […] Pero mientras nuestra suerte esté unida a la de Estados Unidos debemos desear que se nos admita de lleno en todas las participaciones, prerrogativas y privilegios de un estado soberano unido a la República. Aspiramos, tan pronto como sea posible, a nuestra entrada en la Unión, para ser en ella un elemento. (6 de septiembre de 1898, citado en Carmelo Delgado Cintrón, “El pensamiento de Hostos frente a la invasión y anexión de Puerto Rico”, Focus 5, nº 2 (2006), pp. 59-77, p. 62.
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 5
rramar en nuestra isla las bendiciones de vida y progreso del pueblo americano…4
Miles, pese a su rápida, tenaz e inteligente campaña, erró en lo es-
tratégico… y ello fue un punto que los españoles no supieron explotar. Nuestro cronista reduce las razones para el desaliento de los españoles a la actitud del gobernador-general Manuel Macías y Casado (1845-1937), quien “nada o muy poco realizó digno de mención”. Primero se sujetó como prisionero político de su jefe de Estado Mayor, el coronel
4 Véase la carta completa en Rivero, Crónica, pp. 428-33. Cf. también Picó, 1898: la guerra después de la guerra (3ª ed.; San Juan: Ediciones Huracán, 2004), p. 65 n. 43, donde el historiador cita a un cabo del 11º regimiento de infantería, a su vez citado en un repor-taje del Chicago Daily News, edición del 7 de septiembre: “Los portorriqueños no pueden hacer más por nosotros. Muestran su simpatía de mil maneras. Cuando cruzamos Ma-yagüez, las mujeres empezaron a llorar y a ponernos los brazos alrededor del cuello, gritando ‘¡Viva América!’” (cf. James Gordon Bennett, “Our Flag Flies Over Mayaguez; Stirring Scenes Attend Its Raising; People Wildly Jubilant; Custom-House Taken and the Port Opened; General Schwan Will Continue His March; Toward Lares—Porto Rico’s Conquest Soon to Be Completed”, San Francisco Call, 13 de agosto de 1898, p. 2). Intere-santemente, el New York Times, días antes, había declarado en primera plana cuán ale-gres estaban los puertorriqueños de que las tropas norteamericanas hubieran desem-barcado. “Se llaman a sí mismos estadounidenses y deseosos de unirse a nuestro ejérci-to” (“Ponce Yields without a Shot; Port Surrenders to the Navy, the City to the Army; Invaders Are Welcomed; Population Takes a Holiday in Honor of the Americans…”, 30 de julio de 1898, p. 1). No mucho después, la noticia fue calcada por un periódico neoze-landés, entre otros, como pasmosa muestra de la universalidad del caso. “Los habitantes de Puerto Rico —declara— han acogido la llegada de la expedición norteamericana y 2,000 se han ofrecido de voluntarios para servir en el ejército estadounidense. El general Miles avanza hacia San Juan casi sin oposición” (“Spanish-American War”, Feilding Star, 3 de agosto de 1898, p. 2). Al pueblo español, claro está, tales gestos escosaban una ya profunda herida. Del corresponsal del New York Times en Madrid leemos: “Una gran decepción siente el público en general con las noticias de Puerto Rico, pero no se hace intento alguno para disimular el desagradable hecho. La Prensa solo registra la entusias-ta recepción de los yanquis por los malagradecidos nativos” (“Spaniards Feel Dishear-tened: Truth about the Situation in Puerto Rico Frankly Told in the Press”, 18 de agosto de 1898, p. 2). En la actualidad, este hecho ha incomodado por mucho tiempo a algunos sectores de la intelectualidad puertorriqueña, con los recalcitrantes negando el fenóme-no como una fantasía o un desfachatado esfuerzo propagandista/conspiratorio del imperialismo y los condescendientes aceptándolo como un capítulo vergonzoso en nuestra historia. Ambos grupos se han valido de la literatura para intentar rescatar esa heroicidad de pueblo perdida mediante ponencias, apologías y hasta relatos trágicos y/o antiheroicos, la mayoría del material más revelador de ideales que sujeto a la objetividad que de cierto requiere el estudio del drama de 1898.
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 6
Juan Camó y Soler (1840-19…?), y luego pecó de imprudente al embar-car esposa y familia para España a la primera oportunidad. (En el Ejér-cito español no había secretos; y ambas acciones tuvieron en la tropa un efecto devastador.) Encima de todo, escociendo la herida, se rehusó tenazmente a permitir que el general Ortega, gobernador de la plaza militar capitalina, saliera a campaña, como solicitara este repetidas veces, contra el enemigo en campo abierto. Ni hablar del desaprove-chamiento de las no escasas fuerzas navales fondeadas en el puerto de San Juan.
Rivero ------lo haya hecho para ufanarse de su vasta preparación mi-litar o no------ dedica todo un capítulo de la Crónica a enumerar la sarta de oportunidades desaprovechadas no solo por españoles, sino por norteamericanos también. Citaremos algunas de las pertinentes a las campañas en el Oeste a fin de no alejarnos del área que nos ocupa.5
La brigada de Theodore Schwan (1841-1926) estaba constituida por tropas regulares de infantería, artillería y caballería, a cuyo frente marchaban exploradores puertorriqueños y partidas voluntarias. Has-ta San Germán todo marchó a perfección; pero desde allí hasta el Gua-cio, las torpezas de los coroneles Julio de Soto Villanueva (1841-19…?) y Antonio Osés Mozo (1849-1931), sendos comandantes de la plaza mili-tar de Mayagüez y del batallón 24 de Cazadores de Alfonso xiii, convir-tieron en ruidoso triunfo para Schwan lo que debió ser una gran de-rrota y copo para este.
Por razones que nunca pudo entender nuestro cronista, los ame-ricanos se desplegaron detrás del puente de Silva, cuando lo lógico habría sido ocupar la altura donde ubican el Santuario de la Monserra-te y la Casa de Peregrinos y atacar desde allí. Puede que Schwan no las conociera, pero el latifundista sargermeño convertido en escucha Ma-teo Fajardo Cardona (1862-1934) sí, e incluso llevó al capitán Augustus C. Macomb (1854-1932) al lugar. Desconcierta todavía más que Soto Villanueva no las hubiera reclamado primero (esto es, reforzando al capitán José Torrecillas Parrilla [1858-1907], 6ª compañía, cuando este necesitó) y explotado el gravísimo error de los norteamericanos al vi-vaquear por la noche entre el puente y el ferrocarril. Si por otro lado
5 Este ensayo forma parte de un trabajo mayor tematizado en la campaña del oeste
puertorriqueño.
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 7
Schwan, en vez de vivaquear, hubiera dividido sus fuerzas y dirigido hacia las faldas del cerro de Las Mesas, Soto Villanueva y su fuerza habrían sido copados esa misma noche.
Otro error de Schwan fue proceder en la mañana siguiente tran-quilamente hasta Mayagüez y “lucirse” paseando la brigada por el cas-co urbano y tratando de resolver asuntos civiles y chismes de pueblo, con un enemigo en fuga.
En la ruta de Mayagüez a Las Marías había posiciones que, defen-didas con inteligencia y tesón por una retaguardia, habrían cubierto con éxito la retirada de una columna. Soto Villanueva, en vez de dete-nerse y hacerle frente al enemigo, siguió retirándose, con la “mala pa-ta” de caer por un puente y lesionarse. Luego, tras un encontronazo verbal con su subordinado Osés, demasiado tarde cayó en la cuenta de la realidad de los hechos y decidió jugarse su última carta ocupando posiciones dominantes en un cementerio, justo cuando recibió órde-nes de retirarse hacia Lares. La desgracia una vez más tocó a su puerta cuando Osés enfermó y las crecidas aguas del Guacio hicieron estragos en la tropa. Al final no le quedó otra que rendirse.
Por último, habría sido muy interesante ver el desenlace de la ver-dadera batalla del Guacio (de no haberse dado el armisticio), cuando la columna del general Guy V. Henry (1839-1899), proveniente de Utuado, le cerrara el paso a Osés en el río. Claro está, eso habría sido si el pési-mo estado del camino no hubiera entorpecido el ritmo de marcha de Henry, impidiéndole alcanzar Lares a tiempo.
Quedan mis estimados lectores en la completa libertad de juzgar y creer, si les place, que los resultados fueron por suerte del destino. Quizás uno de los pensamientos más genuinos de la época sea el del doctor Santiago Veve Calzada (1858-1931) (olvidando por un momento los ideales anexionistas del galeno), a dos décadas de la guerra:
Creo y pienso hoy, exactamente, como pensaba y creía en el mes de agosto de 1898. Puerto Rico es y será siempre, para dicha suya, un terri-torio americano. No fué culpa nuestra, porque en ello no tuvimos interven-ción, el cambio de soberanía, después de cuatrocientos años de dominación es-pañola. No creo ni lo deseo que jamás se arríe, en nuestra Isla, la bande-ra de la Unión. Y aunque mis actuaciones, durante aquella guerra, me hicieron blanco de acerbas censuras, y a pesar de que hoy mismo no
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 8
todos los fajardeños comparten mis opiniones, me siento satisfecho de cuanto hice, nada en provecho propio y sí para evitar a mi ciudad nati-va un día de luto y sangre… Esto creí y esto creo. Si estoy equivocado, las futuras generaciones darán razón a quien la tenga.6
Si el aspecto estratégico fue cuestión de suerte o providencia, el
táctico tal vez no. Miles, con su política de no interferir con las institu-ciones locales de Puerto Rico, logró seducir al elemento popular, si bien este primero temiera innovaciones repentinas. Se determinó mantener el sistema de cortes español, solo requiriéndoseles a los fun-cionarios un juramento de lealtad. En Ponce, por ejemplo, la primera ciudad en subscribirse a la Constitución estadounidense, se juramen-taron tres jueces de las cortes civil y criminal. Igual fue con la Policía. Hasta la Iglesia, representada por un elocuente padre de la orden de Vicente de Paula, no reaccionó diferente:
¡No somos ni cobardes ni mentirosos! No negamos que siempre hemos sido españoles leales, pero nos damos cuenta de que el deber principal de la Iglesia es salvar almas, no inmiscuirse en riñas internacionales. Recibimos a los norteamericanos de todo corazón; su Constitución protege a todas las religiones y solamente pedimos para nuestra iglesia esa protección que siempre ha disfrutado en los Estados Unidos. El ar-zobispo de Puerto Rico está ahora en España. El vicario general en San Juan está ahora en funciones. Ya no lo veremos más como la cabeza eclesiástica, sino que tan pronto sea posible nos comunicaremos con el cardenal Gibbons y esperaremos sus deseos. Si algún soldado nortea-mericano deseara los ministerios de un sacerdote, siempre estaremos a su disposición. Hemos determinado convertirnos en americanos lea-les.7
6 Veve Calzada en carta a Rivero (Crónica, 377-78). Énfasis añadido. 7 Padre Saturnino Janices y Valencia (1870?-19…?), citado en Trumbull White, Our
New Possessions: A Graphic Account, Descriptive and Historical, of the Tropic Islands of the Sea Which Have Fallen under Our Sway, Their Cities, Peoples and Commerce, Natural Resources and the Opportunities They Offer to Americans (St. Louis: Chambers, 1898), pp. 334-35. Cf. “An-nexation of Porto Rico and the Philippines Involves No Religious Problem or Attack on Catholics”, Chicago Tribune, 12 de octubre de 1898, p. 6. James Gibbons (1834-1921), segun-do cardenal estadounidense (sin mencionar el más joven), pasará a la historia como un defensor del movimiento laboral y las causas sociales. La realidad de la Iglesia en las
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 9
La definitiva gran decepción se la habrá llevado el moribundo
Ramón Emeterio Betances (1827-1898); le habrá parecido increíble que un pueblo que produjera furibundos disidentes como Agüeybaná II (m. 1511), Marcos Xiorro (fl. 1821) y Roberto Cofresí (1791-1825) no ac-tuara de igual manera llegado el momento más crítico de hacerlo.8 (Hubo intentos, sí, de razonar y negociar con William McKinley [1843-
postrimerías del españolismo la resume bien el historiador José Luis Vega en su ensayo “El lado oscuro del 98” (1997):
La invasión norteamericana a Puerto Rico, en 1898, con el certero filo de la liber-tad de culto, partió en dos la siamesa criatura que formaban la Iglesia Católica y el estado colonial. A un mes plazo de la invasión, los Presbíteros, los Metodistas, los Discípulos de Cristo, los Bautistas, los Congregacionistas y la Iglesia Cristia-na se habían reunido para repartirse la Isla en zonas de trabajo misionero. Sin embargo, el nuevo orden que puso en jaque el poder secular del catolicismo en el país y abrió de par en par las puertas al protestantismo, también permitió la consolidación y la emergencia pública de formas alternas de espiritualidad que desde el siglo diecinueve se habían mantenido en las sombras de la proscrip-ción. El espiritismo, el ocultismo, el libre pensamiento y la masonería constitu-ían, a pesar de sus profundas discrepancias, una corriente de convergencias clandestinas que retaba, a riesgo de excomunión y cárcel, el viejo orden colonial. La bota de la invasión norteamericana que aplastó la naciente autonomía del país, también inauguró, sin proponérselo, un espacio de tolerancia que permitió la libre difusión de estas doctrinas. Las repercusiones de este hecho en la vida cultural del país todavía no se han calibrado con suficiente atención (citado en Luis E. Santiago Ramos, “Santiago R. Palmer: alcalde de Mayagüez en 1898”, Mayagüez sabe a mangó, 2011, www.mayaguezsabeamango.com, párr. 16). Para estudios por separado del impacto religioso de la Guerra Hispano-
estadounidense en Puerto Rico, véanse, entre otros, Edward J. Berbusse, “Aspects in Church-State Relations in Puerto Rico, 1898-1900”, Americas 19, nº 3 (1963), pp. 291-304; Nélida Agosto, Religión y cambio social en Puerto Rico (1898-1940) (Río Piedras: Ediciones Huracán, 1996); Jaime Oliver Marqués, “El catolicismo y protestantismo a partir de 1898”, Milenio 2 (1998), pp. 30-83; Jean-Pierre Bastian, “Emancipación política de 1898 e influencia del protestantismo en Cuba y Puerto Rico”, Anuario de Historia de la Iglesia 7 (1998), pp. 145-58; Miguel Ángel Urrego, “Cambio de soberanía y confrontación moral en Puerto Rico, 1898-1920”, Revista Mexicana del Caribe 7, nº 13 (2002), pp. 125-52; y Samuel Silva Gotay, Protestantismo y política en Puerto Rico 1898-1930: hacia una historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico (1997; Río Piedras: La Editorial UPR, 2005, reimp.).
8 Más aun le habría dolido enterarse que su natal Cabo Rojo se autoanexionara a los Estados Unidos sin que tropas de dicha nación pusieran pie en el municipio.
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 10
1901] una vez la pólvora se asentó un poco;9 pero McKinley nunca fue un presidente dado a escuchar cuando debía.)10 El mismo Rivero, quien, “por diferencias de criterio”, combatió las ideas betancianas en la prensa, escribirá un cuarto de siglo más tarde,
pero siempre tuve para el caballero y para el intelectual que en el ex-tranjero honraba a su patria frases de respeto y consideración. A raíz de la invasión norteamericana, su figura apareció más conspicua. Julio J. [sic] Henna y sus amigos y paisanos residentes en New York, no sólo ayudaron al invasor, sino que glorificaron sus acciones; no así Betances que en carta que a la vista tengo, dirigida al mismo doctor Henna, de-cía: “¿Qué hacen los puertorriqueños?”11
9 En su segunda carta a McKinley, fechada 5 de mayo de 1899, los comisionados
José Julio Henna (1848-1924) y Manuel Zeno Gandía (1855-1930) (Hostos no firmó en esta) le advertirán que
[e]l error principal de España en su política colonial subsiguiente a 1825 fue in-tentar regir a Cuba y a Puerto Rico mediante autoridades militares y basarse en sus reportes. Los comisionados puertorriqueños no entienden que la america-nización de Puerto Rico, tan seriamente procurada por periódicos y otras agen-cias estadounidenses, pueda torturarse legalmente en una obliteración impues-ta por manos militares estadounidenses de todas las cosas puertorriqueñas, no quia malo en sí, pero quia puertorriqueñas. (J. J. Henna y Manuel Zeno Gandía, The Case of Puerto Rico [Washington, D.C.: W. F. Roberts, 1899], p. 22) 10 En su cuarta carta, fechada 15 de junio, una vez más Henna y Zeno Gandía, sin
Hostos, algo ya resignados a su futuro, asumirán un tono más moralista: Un hombre nace en medio del océano a bordo de una embarcación que navega bajo la bandera de los Estados Unidos, y ese hecho, si bien accidental y fortuito, le da al hombre nacido como tal derecho a los privilegios de la ciudadanía esta-dounidense y a la protección del Gobierno estadounidense. Pero un hombre na-ce en Puerto Rico, el cual es territorio estadounidense y sobre el cual ondea la bandera estadounidense sin oposición, y no es estadounidense ni tiene derecho alguno a protección estadounidense hasta que el noble erudito y estadista que ahora ocupa la silla una vez ocupada por Thomas Jefferson, Henry Clay y otros de su calibre, encuentre la manera de conciliar la justicia con el estricto lenguaje del tratado. Cuán cierto es eso de scire leges non est ad eadem verba tenere, sed vivi ac potestatem [sic].* (Case of Puerto Rico, p. 30) * “Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem” (=Saber las leyes no
es esto, conocer sus palabras, sino su fuerza y poder), Celso, Digesto xxvi (siglo II). 11 Citado en María de los Á. Castro Arroyo, ed. y comp., Remigio, historia de un hom-
bre: las memorias de Ángel Rivero Méndez (San Juan: Centro de Investigaciones Históricas; Editorial de la UPR; Academia Puertorriqueña de la Historia, 2008), pp. 109-10.
Asencio Camacho | “La verdad es lo que es” | 11
En fin, nuestro ex capitán y autoproclamado último gobernador de Puerto Rico no es tímido al imputarles a José Laureano Sanz (1822-1898), el dos veces capitán general de la Isla mejor recordado por aca-llar el Grito de Lares, y al no menos despótico Camó, las aparentes co-bardías del 98:
… sostengo y sostendré que si el Generalísimo Miles hubiera encontra-do sus caminos barridos por fuerzas armadas de nativos que a tiro limpio hubiesen hecho valer sus derechos de pueblo soberano para re-cabar la finalidad del conflicto con arreglo a su Carta Autonómica, que le había sido concedida por España, la marcha triunfal de Brooke, Hen-ry, Schwan y Wilson hubiera sido algo más accidentada y el pueblo de Puerto Rico hubiera sido pesado y medido en más justiciera balanza.12 Fuera de Sanz y de Camó, los culpables a fin de cuentas, Henna
más bien achaca: “fueron nuestros compatriotas los que la trajeron [la anexión], a pesar de mi protesta”.13
© 2015, Luis Asencio Camacho
12 Ídem, 251. Cf. Rivero, Crónica, p. 480: La conducción de la campaña fué un verdadero desastre; un cúmulo de errores, torpezas y equivocaciones, y en ningún momento se supo utilizar los valiosos medios de defensa con que contaba el estado militar del país. La frase “estamos abandonados” corría de boca en boca, y así, muchos, al arrinconar sus fusiles, decían: “¿A qué pelear si los de Madrid no quieren?”. Esta triste realidad no se dio tanto en la campaña del oeste como en otras partes de
la isla; en particular, el área sur, de cuya defensa sentencia el Boston Journal en su edición del 4 de agosto: “Si quedara algún español leal en Puerto Rico, los americanos aun no lo han encontrado” (“‘Loyal,’ Indeed; Porto Rican Spaniards Flee from U.S. Soldiers or Remain to Shout Vivan los Americanos”, p. 2).
13 En carta a Rivero (Rivero, Crónica, pp. 578-79).












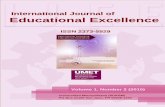
![J l es-] ilH](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c9c79c2fddc4819081255/j-l-es-ilh.jpg)