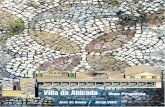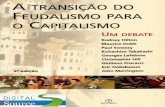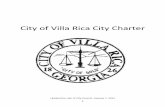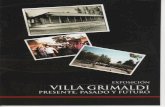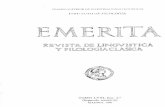La transición del esclavismo al feudalismo y la villa esclavista
Transcript of La transición del esclavismo al feudalismo y la villa esclavista
Dialogues d'histoire ancienne 32/2, 2006, 27-41
La transición del esclavismo al feudalismo y la villa esclavista
Carlos G. García Mac Gaw*
En este trabajo argumento a favor de la conveniencia de abandonar el concepto de modo de producción esclavista para la historia de Roma, tanto en la república como en el imperio. Esto no implica desconocer la presencia de los esclavos, la apropiación de excedentes bajo la organización de un cierto tipo característico de institución, ni la evidencia de la explotación. Pero sí dejar de lado la idea de una « fase esclavista » para la historia de Roma, como fundamento económico explicativo de la organización social
romana, centrado especialmente en el modelo de la villa de Columela. Aún cuando no será posible en el marco del presente artículo resolver esta problemática, baste señalar que partimos de la idea de que es necesario articular los factores económicos en el cuadro mayor de los elementos jurídicos y políticos que entendemos como dominantes para las formaciones sociales mediterráneas del período clásico.1
El esclavismo tal vez sea el tema más densamente tratado para la historia de Roma. No realizaré u n estado de la cuestión porque un libro no alcanzaría a tal efecto. Sólo expondré algunas caracterizaciones sumarísimas de autores importantes de diferente cuño ideológico a fin de utilizarlas como una introducción a esta exposición.2
Keith Hopkins, entiende que una sociedad es esclavista cuando los esclavos alcanzan un alto porcentaje de la población, superior al 20%, y juegan un papel importante en la producción. El autor no indica de forma precisa qué significa « un papel importante », pero agrega poco más adelante que « this Joose formulation is important
Universidad Nacional de La Plata- Universidad de Buenos Aires. 1 Véanse estas ideas más desarrolladas en C. G. García Mac Gaw, "Conclusiones. Sobre la importancia de los elementos superestructura les en la caracterización de los modos de producción", en Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 35-36 (2003) 21 9-232. 2 Para una bibliografía sobre el tema del esclavismo conviene dirigirse a cualquiera de las obras de los siguientes autores citados más abajo.
DHA 32!2, 2006
Carlos G. García Mac Gaw
sin ce it implies that in most parts of the Roman empire slavery was of minor importance in production ».
3
G. de Ste. Croix, ha tratado de organizar una perspectiva que estaba difusa en la obra de Marx, interpretando que en la sociedades ateniense y romana el modo de producción dominante es esclavista porque la mayor parte del excedente producido para la clase dominante provendría de la explotación de la fuerza de trabajo esclava.4 Es verdad que el autor trata de utilizar el concepto más amplio de << trabajo no libre », que incluye al servil y a la esclavitud por deudas, pero no resulta claro qué consecuencias teóricas se derivan de esa utilización que no es sistemática.5
P. Anderson, por su parte, ha destacado que el modo de producción esclavista fue la invención decisiva del mundo grecorromano. Dice que la esclavitud romana fue absoluta en su forma y dominante en extensión, masiva y general entre otros sistemas de trabajo, y ha indicado que el esclavismo es el modo de producción dominante en Roma.6
M. Finley, ha realizado probablemente el estudio sistemático más importante desde el punto de vista historiográfico, de los últimos treinta años. Allí destaca la coexistencia de la mano de obra esclava y libre, y considera que más que una coincidencia de tiempo y lugar, fue a menudo una simbiosis, como en el caso de la agricultura itálica donde la mano de obra temporera resultó una condición necesaria para el funcionamiento de los
latifundios esclavos.7 El autor desestima los aspectos numéricos para el análisis, porque entiende que el lugar de los esclavos en una sociedad no está en relación con su número, sino con su papel en la economía (aunque no de manera excluyente) y con la posición de sus propietarios.8 Finalmente precisa que los hombres libres dominaban el laboreo a escala reducida mientras los esclavos prácticamente monopolizaban la producción a gran escala, « de donde se sigue que los esclavos constituían el principal volumen de los ingresos inmediatos de la propiedad (esto es, los ingresos distintos de los que procedían de fuentes políticas . . . ) ».9 Por eso, para Fin ley la sociedad romana es esclavista, y la diferencia expresamente de las sociedades con esclavos, aunque la circunscribe sólo a las zonas centrales del imperio. Para el autor, << lo que aceptamos como unidad política,
3 K. llopkins, Com¡uerors and Slaves, Cambridge, 1978; p. 99. Nótese la forma en que Hopkins caracteriza su propia definición:« loose "·
4 The Class Struggle in the anden/ Greek Worlcl, NY, 1981; especialmente en el apartado TTI-4. 5 Véase la crítica de E. Meiksins Wood, Peascmt-citizen cmcl slave. The founclations of the Athenian clemocracy, Verso, Londres, 1988; Ch. 2: pp. 42-80. 6 Passagesfrom Antic¡uity lo Feudalism, London, 1975 (!". Ed. 1974); pp. 21-22.
7 Esclavitud Antigua e Ideología Modema, Barcelona, 1982, p. 98. 8 Id., p. 102. 9 Id., p. 103; en una formulación que se asemeja, sorprendentemente, bastante a la de de Ste. Croix.
DHA 32!2, 2006
La transición del esclavismo al feudalismo y la villa esclavista 29
y en cierto sentido como unidad cultural, no fue ipso Jacto una u nidad económica o social ».'0
Retomo también la pertinente diferenciación entre esclavismo doméstico y mercantil, presentada por Claude Meillasoux.11 Criterio sumamente útil para entender, por una parte, los mecanismos de reproducción de la economía doméstica en función de la adjunción de fuerza de trabajo externa a la comunidad. Por la otra, el desarrollo de sistemas de «producción de esclavos» como la guerra de rapiña y el tráfico, cuyo consecuente resultado es la organización del mercado esclavo. Para Meillasoux la lógica del mercado esclavo constituye un modo de reproducción antes que un sistema de producción.1 2
El esclavismo como modo de producción se caracterizaría por la apropiación del excedente a partir de la organización de un sistema racional de explotación. El fundamento de esta racionalidad está ligado con l a villa y el latifundium esclavista, cuya producción estaría orientada hacia la satisfacción de la demanda en el mercado.13 Finley y P. Anderson a grandes rasgos periodizan el desarrollo pleno de las relaciones esclavistas entre los siglos II a.C y 11 d.C.14 La crisis de este sistema de explotación habría dado por resultado la crisis del siglo III, y en el caso de algunos autores, como Staerman por ejemplo, sería el comienzo de la transición al orden feudal. 1 5
Si partimos de la idea de que exisle una crisis del modo de producción esclavista en el siglo III, es necesario dar cuenta de la organización económica de la sociedad romana en los siglos siguientes y hasta el inicio del período feudal. Salvo que se sostenga, como en el caso de Staerman, que el comienzo de la sociedad feudal se corresponde con el arribo al poder de Constantino. No haré la crítica a esta visión por una cuestión de espacio y porque seguramente los colegas medievalistas podrían fundamentarla mejor.
JO Id., p. 100. u Antropologla de /u esclavitud, S. XXI, Madrid, 1990. 12 Lo que coloca a las relaciones esclavistas dentro de los factores propiamente institucionales (¿Acaso debamos pensarlos como extracconómicos7 Dejo abierta esta reflexión). 13 Sobre la relación entre racionalidad económica y mentalidad "capitalista", véase Pleket 1-1. W., "Agricuhurc in the Roman empirc in comparative perspective", en De Agricultura. In memorium P. W. De Neeve (1945-1990), Amsterdam, 1993, pp. 317-342; y también Andrcau ). - Maucourant )., "A propos de la "rationalité économiquc" clans l'antiquité Gréco-Romainc. Une intcrprétation des theses de D. Rathbone [1991]", Topoi 9 (¡999), pp. 47-102. 14 Anderson P., Pussages . . . , p. 22; latifundium y villa: pp. 59-61. Fin ley M., Esclavitud antigua . . . , p. 171 (aunque ciertamente el autor matiza la posibilidad de datar claramente el proceso). 15 Stacrman E. M., "La caída del régimen esclavista", en AAVV, La transición ... , op. cit., pp. 59-108. En otro lugar he criticado la lectura de la crisis del siglo 111 como resultado de la crisis del sistema esclavista: véase García Mac Gaw C. G., "Roma: La crisis del siglo 111 y el Modo de Producción Tributario", Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna 35-36 (2003) 97-119.
DHA 32!2, 2006
30 Carlos C. García Mac Gaw
Si se argumenta en favor de una sociedad romana con un modo de producción esclavista dominante entre los s. 11 a.C. y 11 d.C., y se afirma que en el siglo Ill se produce
la crisis de tal sistema, se debería intentar establecer parámetros teóricos suceptibles de clasificar el antes y el después de ese período. Aunque resulta claro que esto conspira contra la noción de una transición del esclavismo al feudalismo, una idea que está heredada de la clasificación evolucionista soviética de la década de mediados del siglo
XX, y resuelve de manera simplista una problemática que es mucho más compleja. Algunos historiadores han insistido en la persistencia de las relaciones esclavistas
hasta la alta edad media. Los trabajos de P. Bonnassie y P. Dockes muestran al respecto una continuidad con las ideas que había bosquejado poco antes de su muerte M. Bloch.16 En términos marxistas esto supondría una continuidad de los esclavos, pero no así del « sistema» esclavista, centrado en el modelo de l a villa de Columela. El paso progresivo a la sociedad feudal sería la resultante de una homogeneización de la clase productora a
partir de la figura central del colono y del servus casa tus (quien en términos económicos, no así j urídicos, resultaba igualado al colono tardío).
Desde otros presupuestos historiográficos que incluyen otros aspectos además de los elementos socioeconómicos tratados aquí de forma dominante para el análisis, se ha
caracterizado a la sociedad romana posterior al siglo III como « antigüedad tardía ». Sin embargo, aún cuando operativamente válido, este concepto no tiene la misma dimensión, ni se corresponde con el concepto de « modo de producción esclavista ». Es necesario pensar, entonces, desde el punto de vista económico, cuáles serían las características específicas de la organización de la producción entre los siglos III y IX (o quizás sería más correcto tratar de limitar el período hasta el siglo VI), para poner límites temporales ligeramente precisos, y poder luego encarar la problemática de la transición al feudalismo. Como yo no adscribo a los criterios teóricos indicados, no asumo la responsabilidad de esta tarea. Por el contrario, trataré de demostrar que el sistema de la villa esclavista como se lo ha pensado tradicionalmente, no es suficiente para ser sostenido como el fundamento económico de la organización de la producción romana.
La villa esclavista
Es importante destacar que el « modelo » de la plantación esclavista se ha organizado en la percepción historiográfica moderna a partir del sistema de la plantación
1 6 Bonassie P., Del esclavismo al feudalismo en Europu occidental, Crítica, Barcelona, 1993; Cap. 1:
"Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el occidente de la Alta edad Media" (siglos IV-X!), pp. 13-75; Bloch M., "Cómo y por qué terminó la esclavitud antigua", en AAVV, La transición del esclavismo al feudalismo, Akal, 1 980, pp. 1 59-194. Docki:s P., La liberación medieval, FCE, Madrid, 1984.
DHA 32/2, 2oo6
La transición del esclavismo al feudalismo y la villa esclavista 31
americana esclavista del Caribe, Brasil y del sur norteamericano. Resulta sumamente instructivo observar esto en el primer capítulo del libro de M. Finley, donde el autor destaca el encabalgamiento entre la problemática del abolicionismo de principios del s. XIX y el creciente interés por el estudio de la esclavitud antigua. Este interés presupone, por supuesto, la utilización de las herramientas i nstitucionales y jurídicas provistas por la sociedad romana en la modernidad, y su reinterpretación. De esta manera, los aspectos ideológicos decimonónicos están presentes en la constitución de la problemática historiográfica del esclavismo, que desarrollará aspectos enormemente complejos cuando se le adosen elementos como la separación entre los bloques occidental y oriental en Europa y el proceso de descolonización, posteriores a la segunda guerra mundial.'7 Igualmente afectó directamente a nuestra disciplina, y en particular a los estudios organizados desde el materialismo histórico, el desarrollo dogmático evolucionista de los cinco modos de producción del período stalinista soviético.'8
El estudio de la villa esclavista romana se estructura a partir de las obras de los agrónomos latinos, Catón, Varrón y Columela, quedando relegado en general Palladio. Estas obras centrales son secundadas por otros autores, « no especialistas » de la problemática agrícola como Cicerón, Plinio el joven, y Horacio.'9 Fuera del último de los agrónomos, el resto se sitúa dentro de los márgenes que se han marcado como del período central esclavista.
Se toma en general como promedio de esta unidad productiva una propiedad de alrededor de 200 ha20, perteneciente a u n propietario absentista y bajo la supervisión directa de un esclavo contramaestre, el villicus.21 El sistema de la villa, está organizado sobre la decuria, grupos de diez esclavos supervisados por u n vigilante, trabajando en general encadenados (o alojados en el ergastulum) para producir una mercancía para ser vendida en el mercado.22
17 Véase en general Fin ley M., op. cit., Cap. 1, passim. 18 Para una crítica lúcida véase Konstan D., "Marxism and Roman Slavery," Arethusa 8 (1975) 145-69; también Meillassoux C .• op. cit.,« Introducción». 19 Véase White K. D., Romau Farmiug, London, 1970, Ch. 1: "Thc sources", pp. 14-46; con un análisis pormenorizado de las obras relacionadas con la producción agrícola. 20 Cal., De Agr., XII y XIII; indica 240 iug. para un olivar o una viña de 100 iug.Var., RR, !, 18, 3-8; critica a Catón y propone un método más racional de utilización de la fuerza de trabajo en relación a la extensión de la tierra. Igualmente Col., RR, !, 3; no habla de cifras pero indica que hay que poseer lo que uno está en capacidad de poner a producir. 200 ha es una cifra media estimada en general para el s. 1 dC. Véanse los ejemplos presentados por Potter T., Roman Ita/y, California, 1987, pp. 108-uo. 21 Ca t. V 11; Var. 1, q, 4; Col. 1, 8, 1-5. 22 Col. 1, 9, 6-7; 8,11 y 17. Étienne R., "Recherches sur l'crgast ule", en Acles du CollotJLie 1972 sur l'Esclavage, Annales littéraires de I'Université de Bcsan�on 163, Centre de Recherchcs d'I-Iistoire Ancicnnc, Vol . 11, Les Bellcs Lcttres, París, 1974, pp. 249-266.
DHA 32!2, 2006
32 Carlos G. García Mac Gaw
El encadenamiento de las obras de los agrónomos latinos, organizando una lectura homogénea de la realidad social, ha contribuido a centrar el fenómeno del esclavismo en relación con esta producción literaria. La ausencia de otro corpus documental similar conspira en el mismo sentido. Pero debemos recordar que estos tratados son además de obras técnicas, también obras morales. Estas obras han sido escritas para ser leídas por
un grupo de terratenientes de condiciones sociales y económicas similares a la de los
propios autores, y es dudoso que sirvieran de orientación a la masa de productores. Por lo que no tiene nada de extraño que el« modelo » productivo de la mismas, se corresponda con el tipo de propiedad de los hacendados absentistas.
Capogrossi Colognesi cree que los historiadores modernos se han dejado influir
demasiado por la preocupación que demuestran los agrónomos respecto del absentismo de los grandes propietarios de la república tardía y de la edad imperial?3 Aún cuando esta preocupación sea verdadera, el problema es otro. El elemento efectivamente progresista en la historia de la agricultura romana está de hecho representado por esta clase de
propietarios absentistas. Lo que implica una cierta contradicción entre la connotación negativa dada por los agrónomos y otros escritores latinos, y el rol que efectivamente jugaron en la historia agrícola romana. De hecho es difícil contestar el carácter progresista asumido por la villa catoniana respecto del sistema de la pequeña propiedad campesina que debe haber caracterizado a la realidad agraria romana anterior a la segunda guerra púnica. Esta unidad económica es el producto de las operaciones conscientemente efectuadas por una clase nobiliaria urbana. El sistema de gestión fundado sobre villici
y esclavos cumple el doble objetivo de reforzar y ampliar el fundamento agrario de su propia supremacía social y, a l a vez, de conservar y reforzar el propio rol ciudadano. El absentismo del propietario fundiario lamentado desde la época de Saserna no es un fenómeno degenerativo, o de crisis, sino que nace junto con la génesis misma y el desarrollo de ese modelo agrario hacia el cual se dirige casi exclusivamente la atención de los agrónomos. Este carácter ya está presente en Catón, y no se modificará en los períodos sucesivos excepto en el aumento de la creciente opulencia de toda la sociedad romana.24
Sobre el tamaño de la unidad productiva es necesario indicar algunas incongruencias. La delimitación de esta superficie como medida óptima, se adecúa particularmente con la obra de Columela. Pero existe una evolución desde Catón hasta Columela en cuanto a las dimensiones supuestamente más adecuadas para la propiedad,
23 "Grandi Proprietari, contadini e coloni nell'Italia romana (1-lll D.C.)", en A. Giardina (Ed.), Societa Romana e Impero Tardountico, Roma, 1982, pp. 325-365. 24 Id., pp. 332-333.
DHA 32/2, 2006
La transición del esclavismo al feudalismo y la villa esclavista 33
lo que se corresponde, obviamente, con la evolución social y económica que sufre Roma entre mediados del s. II a.C. y I d.C. Esto por otra parte, incluye la problemática de las dimensiones que se corresponderían con el latifundium, cuyo avance progresivo cubre todo este período. Así, como indica J. K. Evans25, el término parece connotar, hoy en día, un vasto dominio dedicado al pastoralismo o la granja mixta, pero que varía entre la propuesta de T. Frank, por ejemplo, que describió el modelo de la finca de Catón, de 100
iugera, como una gran plantación, y Sirago, quien en contraste, reserva el término para propiedades de más de 1000 iugera. Para no entrar en estas cuestiones algunos historiadores han insistido antes en la función que en el tamaño, aunque igualmente sin poder evitar el desencuentro. La villa rustica de Catón, especializada en la producción de vino o aceite no tendría ninguna relación con la gran propiedad dedicada a la cría extensiva de ganado, o con las granjas mixtas de Etruria retratadas por Plinio (Ep., V, 6)?6
Por otra parte cabe señalar que, como destaca Capogrossi Colognesi, el desarrollo del latifundio no implica, per se, un tipo característico de explotación. Sólo en una mínima parte tales tierras eran objeto de una gestión directa, en la forma de grandes unidades de hacienda. La concentración de tierras en manos de grandes arrendatarios del ager
publicus en Italia en general se distribuía en una miríada de pequeños subarrendatarios directamente ligados al cultivo de su tierra. En este casolos grandes arrendatariosasumían el papel de intermediarios financieros entre el estado y los cultivadores. Este sistema de redistribución del ager publicus se coloca en términos paralelos, si no subsidiario, al módulo organizativo de la villa catoniana. Esto presupone de hecho una disposición de las posesiones fundiarias de forma parcelar y apta para conservar en los campos, junto con la indispensable mano de obra servil, una cierta cantidad de campesinos libres que después eran utilizados estacionalmente, incluso en la villa catoniana.27
Un segundo aspecto relacionado con la problemática de la villa, es su relación con la existencia, o no, de l a unidad doméstica campesina.28 El progresivo avance de la prospección arqueológica en la Italia central lentamente afirma la evidencia de
25 Evans ). K., "Plebs Rustica", A]All 5 (1980) 19-47. 26 Evans ). K., op. cit., p. 24. Véase igualmente ).-P. More!, en Cambridge Ancient llistory, VIII, 2d. Ed., p. 498. 27 Capogrossi Colognesi, "Grandi Proprietari, ... ", op. cit., p. 331. 28 Esto se relaciona con las condiciones politico-sociales y demográficas que se dan entre la finalización de la segunda guerra púnica y el período graquiano de las reformas agrarias, la cuestión del despoblamiento del área central de Italia, la crisis del sector campesino pequeño propietario y el impulso de la mano de obra esclava alternativa. Todo esto no puede ser tratado en el marco de este trabajo. Baste señalar que la crisis del período puede haber significado la regresión, pero no la desaparición de la unidad doméstica campesina. ¿En qué grado? Por ahora esa respuesta está abierta a la especulación.
DHA 32!2, 2006
34 Carlos G. García Mac Gaw
una resistencia de la pequeña propiedad campesina.29 Sin embargo, si algo resulta del desarrollo de este conocimiento, es justamente la imposibilidad de centrar la percepción en la existencia de algo parecido a un « modelo » uniforme, siquiera, para el conjunto de la provincia de Italia, que sería el « corazón » del modelo de la villa esclavista. La evidencia demuestra que incluso en las diferentes regiones de Italia coexisten formas diversas, de acuerdo a la propia geografía y a la evolución histórica. Por poner un ejemplo, Campania, probablemente la zona más rica de Italia, en la zona que rodeaba a la ciudad de Capua era trabajada intensivamente por pequeños campesinos, mientras que el ager Falernus y la península de Sorrento probablemente estaban en su mayor parte en manos de ricos propietarios absentistas.30 El trabajo clásico de Carrington sobre las villae rusticae de Campania ilustra claramente esta coexistencia.31 El autor mantiene la clasificación realizada anteriormente por Rostovtzeff en el estudio de estas villae, y las divide en tres tipos:
1. Una combinación entre una residencia acomodada, y a veces lujosa, de verano y una villa rustica verdadera;
2. Una granja modesta, espaciosa y limpia construida para el uso de un granjero acomodado;
3· Una factoría agrícola trabajada por esclavos. 1 y 3 aparecen como tipos de villae fundamentalmente pertenecientes a dueños no
residentes, o a residentes temporarios. La clase 2 se corresponde con el tipo de propietarios que viven en la zona. El autor coloca en una clasificación que obviamente está sujeta a algún tipo de reinterpretación, nueve villae en la categoría 1, otras nueve en la categoría 2, y dos más en la categoría 3.32 Las conclusiones que saca Carrington de este estudio son más que interesantes. En once de las diecinueve villae estudiadas, la producción de aceite y vino en escala es la única actividad de la cual se tiene evidencia, y estas once villae pertenecen a las clases 1 y 3 anteriormente señaladas. Las otras ocho restantes,
29 Véase ahora la página web de la Brilísh School al Romc, www.bsr.ac.uk que incluye el proyecto general del T!BER VALLEY PRO)ECT, con una descripción suscinta de los proyectos que se desarrollan y con bibliografía actualizada. ).-P. More!, CAI-1, o p. cit., p. 496; indica para los dos primeros siglos antes de Cristo que la cuestión de si la pequeña propiedad fue reemplazada por las grandes fincas evidentemente debe recibir distintas respuestas según las diferentes décadas y regiones de que se trate. En cualquier caso, para el autor, la limitada persistencia de la pequeña propiedad es mucho menos significativo que la innovación representada por la aparición, a veces de forma concurrente con el anterior sistema, del cultivo de amplia escala basado en el trabajo esclavo. 30 K. D. White, Roman . . . , p. 72. CJC., De Leg. Ag. Il, 84: Tolus enim ager campanus colitur el possidetur a plebe, el a plebe oplima el modestissima . .. Situación que, según Cicerón, venía desde la finalización de la guerra con Haníbal, id, 89 : ... ut w·alores wltu agrorum defessi urbis domiciliis ulerenlur, idcirco il/a aedificia rwn esse deleta. 31 R. C. Carrington, "Studies in the Campanian Villae Rusticae", JRS 21 (1931) 110-130. 32 Id., pp. 115-123.
DHA 32/2, 2006
La transición del esc/avismo al feudalismo y la villa esclavista 35
que muestran signos de alguna otra forma de producción junto a la del vino y el aceite, se corresponden con la clase 2, entre los propietarios que son residentes permanentes. Esto sugiere que estas granjas de la clase 2 estaban menos especializadas. En todas ellas se encuentran tanto los instrumentos necesarios para la producción de vino y aceite,
pero también otros implementos, como por ejemplo el acondicionamiento para la venta
del vino en detalle, instalaciones para hospedar viajeros, producción de cereales, etc. Carrington señala que es interesante observar que los establecimientos de tipo 1 y 3,
de tipo « más capitalista >> (sic) se concentraban en una producción intensiva de sólo un tipo de cultivo; mientras que los pequefíos granjeros, que en grandes números eran una cantidad igual que los propietarios absentistas, en general encontraban provechoso llevar adelante una variedad de actividades.33
En la zona de Lucania parece haberse impuesto un tipo de producción pecuaria extensiva trashumante con gran cantidad de esclavos como se deduce de algunas informaciones de Tácito.34 Si nos centramos en áreas todavía más centrales, se observará que la generalidad de la ausencia de un único patrón de explotación se corresponde con las restantes zonas. Como T. Potter indica, aún en la restringida zona del oeste de la Italia central existía un grado importante de diversidad en las formas agrícolas adoptadas en la antigüedad, como todavía hoy ocurre.35 En un interesante artículo de sistematización sobre las excavaciones arqueológicas de la British School at Rome en el ager veientanus, P. Liverani señala un proceso de reducción del número de los sitios arqueológicos entre los siglos III y II a.C., que no parece haber tenido un criterio selectivo en beneficio de las grandes propiedades y en detrimento de las pequeñas. Por lo tanto no se observa el proceso que se conoce como crisis de la pequeña propiedad agraria y nacimiento del sistema de la vil/a.36 La edad augustea marca un renacimiento para el campo veientano, y probablemente para toda la Etruria tiberina, con una ocupación intensiva que durará aproximadamente hasta el fin del s. II d.C., lo que por otra parte se corresponde con la información de las fuentes escritas entre César y Augusto.37 Liverani destaca que según los datos recogidos, esta región ve triunfar el sistema agrícola de la villa. Sin embargo esto implica un mayor empleo de la mano de obra esclava en la zona meridional del ager
veientanus, y, por el contrario una mayor utilización del colonato en la parte septentrional.
33 Id., p. 124. 34 Ann. XII, 65. White, Romu11 ... , o p. cit., p. 74. 35 Potter T., Ro m un Ituly, op. cit., p. 98. 36 Liverani P., "L'ager veientanus in eta repubblicana", PBSR 52 (1984) 37-48; p. 42. 37 Distribuciones realizadas por César en las tierras de Veyos: CIC., Fam. IX, 17, 2. Transformación de Veyos en municipio por Augusto : H. W. Harris, Rome in Etruria ami Umbría, Oxford, 1971, 310-11. Estos elementos se corresponden con aquellos similares para la misma época ocurridos en Capena, Sutri y Lucus Feroniae (Destacado igualmente por 1-Iarris, op. cit., 307-10).
DHA 32/2, 2006
Carlos G. Carda Mac Gaw
Para el autor es infundado deducir del afianzamiento del sistema de la villa, y, de forma mucho más inexacta para este período, del sistema del latifundio38, la desaparición de la pequeña propiedad campesina.
Las reflexiones de D. Rathbone sobre el desarrollo de la agricultura en el ager
Cosanus durante la república van en la misma dirección. El autor señala la necesidad de una interdependencia entre el trabajo libre y el esclavo para poder alcanzar a entender
la rentabilidad de la villa esclavista, aún cuando los desarrollos cuantitativos que presenta poseen un amplio grado de fluctuación y deben ser estimados como tentativos, carácter que el mismo autor no duda en asignarles. Para Rathbone lo que distingue al sistema de explotación de la villa desde el punto de vista de la racionalidad económica, no es tanto la forma en que explota a la fuerza de trabajo esclava sino su capacidad de aprovechar el subempleo de la fuerza de trabajo libre disponible en los alrededores?9 La articulación de un sector esclavo permanente y del trabajo temporario libre explican esta organización, esto sin entrar en los aspectos no económicos que podrían estar presentes en tal elección.
En las fuentes citadas aparece, como se ha indicado, la referencia a la presencia del campesino libre. Catón sugiere, si es posible, operariorum copia, para elegir el lugar del dominio, y recomienda ser un buen vecino para lograr contratar empleados con facilidad (opera facilius locabis).40 Indica el trato que el villicus debe dar a los mercenarii y a los politores, ninguno de éstos esclavos.41 Varrón también argumenta sobre la posibilidad de que las funciones de algunos especialistas que cubren los esclavos puedan ser cumplidas por libres.42 Cuando se refiere a las formas de trabajar la tierra, claramente plantea la alternativa del trabajo esclavo o libre.43 Estos últimos pueden ser mercenarii (asalariados) u obaerarii (una especie de esclavos por deudas14), y resulta evidente que en su modelo de explotación este trabajo libre aparece claramente corno complementario al esclavo.
38 Término que aparece recién en el siglo I d.C.: K. D. White, "Latif undia", Bull. lnst. Cluss. St. 14 (1967) 62-79· 39 Rathbone D., "The Developmenl of Agricullure in lhe 'Ager Cosanus' during the Roman Republic: Problems ofEvidence and Interpretation",]RS 71 (1981) 10-23; pp. 13-15. 40 1, 3; y VI; respectivamente. 41 VII, 4; CXLV: Politionem quo pacto duri oporteat. No resulta claro en el texto si se trata de un colono aparcero o de un contrato por prestación de trabajo. La referencia al rendimiento de la tierra (in loco bono par ti ocia u a corbi diuidat, satis bono septima, tertio loco sexta . . . ) hace pensar en la primera solución. La magnitud de la parte debida, en la segunda. 42 Var. 1, 16, 4- �
43 Var. I, 17, 2. 44 Véase M. Finley, "La esclavitud por deudas y el problema de la esclavitud", en Id., La Grecia antigua. Economía y sociedad, Barcelona, 1984, pp. 169-188; especialmente pp. 179-181.
DHA 32!2, 2006
La transición del esc/avismo al feudalismo y la villa esclavista 37
En Columela aparece el capítulo 7 completo, en el libro I, dedicado a los colonos. El inicio del capítulo es idéntico al de Varrón, al decir que los hombres para trabajar la tierra vel coloni vel serví sunt, y éstos últimos, a su vez, los divide en soluti aut vincti.
Recomienda que el villicus atienda antes al trabajo efectuado por los colonos que
al pago de la renta (avarius opus exigat quam pensiones), y argumenta en favor de la conveniencia de que los colonos hayan nacido en el lugar (jelicissimum fundum esse,
qui colonos indígenas habesse, et tanquam in paterna possessione natos). Un poco más adelante señala la conveniencia de la supervisión del fundo por el amo o el villicus, antes que la locación de la tierra; e indica que las tierras alejadas a la supervisión del amo conviene que queden en manos de colonos libres (Propter quod operam dandam esse, ut
et rusticos et eosdem assiduos colonos retineamus, cum aut nobismet ipsis non licuerit,
aut per domesticas colere non expedierint).45 Si, como destaca Colognesi, la norma es el absentismo, ¿deberíamos deducir de estos fragmentos de Columela que el arrendamiento a los colonos libres estaba por lo menos tan extendido como la explotación por el propio amo, o su encargado esclavo?
Las cartas de Plinio son de un orden enteramente diferente. Como indica De Neeve, son descriptivas y no prescriptivas, por lo que son un índice mucho más fiable para percibir la realidad.46 En la epístola Ill, 19, de Plinio aparecen claramente superpuestos los dos sistemas de trabajo. Consultando por la compra de una nueva villa, Plinio se queja por el hecho de que el propietario ha vendido a los esclavos de sus colonos, sujetos en garantía (pignora), por las deudas atrasadas (reliqua colonorum) que estos tenían. Como la tierra carece de estos cultivadores (sed haec terrae imbecillis cultoribus fatigatur), Plinio tiene que incluir en el costo de la compra a estos esclavos (sunt ergo instruendí eo pluris), que deben ser buenos (frugi mancipiis), luego caros, pues él no acostumbra utilizar los esclavos encadenados (vincti). Se debe observar que la consecuencia del funcionamiento de este establecimiento implicaría o una explotación mixta, parte a expensas del propietario y parte en alquiler, o la totalidad en alquiler; pero con la particularidad de que el propietario proveería los esclavos -caracterizados como instrumentos- a los arrendatarios. Estos arrendatarios caracterizados como coloni, evidentemente son pequeños locatarios que arriendan un lote, de acuerdo a sus
45 Ambas son citas tomadas de L. Volusio y Saserna, pero resulta claro por el contexto que el autor estima aconsejable aplicarlas para la correcta explotación de la tierra. 46 P. W. De Neeve, "ARoman Landowncr and his Esta tes: Pliny the Younger", Athenueum 78 (1990) 363-402; p. 363. Véase también R. Martin, "Pline le jeune et les problcmcs économiqucs de son tcmps", REA 49 (1967) 62-97. Algunas precisiones sobre la villu de Plinio en P. Braconi, "Les prcmicrs propriétaircs de la villu de Pline le )eune in Tuscis", Hist. el Soc. Rurules 19 (1.2003) 37-50.
DHA 32/2,2006
Carlos G. Ca reía Mac Gaw
posibilidades económicas que, como se deduce de la carta, son bastante penosas como para no poder disponer de los instrumentos necesarios para la labranza.
Por otra parte, la distribución de la tierra en pequeños arrendatarios o subarrendatarios, que a su vez explotan fuerza de trabajo esclava suma una complejidad teórica a la cuestión. Estos esclavos trabajan antes como los esclavos domésticos, aptos para todo servicio, que como los esclavos especialistas presentes en las obras de los agrónomos. Luego, debemos asumir dos tipos distintos de racionalidad esclavista en ambos sistemas. El tipo de esclavo que aparece aquí se asemejaría bastante a los que señala M. H. Jameson como típicos del Atica del período del s. V, en función de los cuales caracteriza a la sociedad ateniense como esclavista.47 Es decir que, respecto de la explotación de la fuerza de trabajo esclava, reproducirían la forma corriente llevada adelante por los pequeños campesinos propietarios en la unidad productiva doméstica, y no el "sistema" de la villa.
En la carta IX, 37, nuevamente aparece la cuestión de los atrasos en las rentas. Aún después de haber condonado fuertes deudas (magnas remissiones), los atrasos continúan aumentando (reliqua creuerunt). Para evitar las acciones predatorias de los colonos desesperados, Plinio piensa abandonar el cobro de la renta en dinero y percibirla en especie (non nummo, sed partibus locem). Pero para ello deberá utilizar a sus esclavos para supervisar los trabajos y custodiar los frutos (ex meis aliquos operis exactores custodes fructibus ponam). Este sistema de trabajo presupone una supervisión esclava
sobre los colonos libres, que a su vez podían usar esclavos -o no-, para trabajar la tierra que alquilaban. Los colonos figuran en varias de sus cartas, y tal vez convenga recordar que todas las posesiones de Plinio se encontraban en buenas tierras de Italia.48 Resulta obvio, de lo que puede deducirse de ambos ejemplos, que aquí no funciona un« modelo »
esclavista del tipo columeliano. En contraste con las grandes propiedades de Plinio, tenemos la carta que Horado
(Ep. XIV) envía, o más bien finge enviar, a su villícus. En esta pequeña tierra habitan sólo cinco familias campesinas, probablemente arrendatarios (habitatum quínque fo cis
et quin que bonos ... patres).
Las referencias no pueden ser exhaustivas, y solamente he tomado algunas. Mi propuesta es cambiar el ángulo de lectura, y en lugar de hacer hincapié en la presencia de
47 jameson M. H., "Agriculture and Slavery in Classical Athens", The Classicul ]ournal (Dec.-jan., 1978-1979), 122-145· 48 En V I I , 30,3; señala la necesidad de alquilar sus tierras. En varias oportunidades se queja de la atención que debe prestar a los reclamos de sus colonos: V, 14, 8 (rusticarum <JUerellurum). Sobre la región en que supuestamente, se encuentran las tierras de Plinio, Comum (su región de nacimiento) y Tifernum Tiberi11um, véase De Neeve, "ARoman Landowncr ... ", op. cit., p. 369.
DHA 32/2, 2006
La transición del esc/avismo al feudalismo y la villa esclavista 39
los esclavos, partir de la evidencia existente en las fuentes de un abanico de condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Si retrocedemos en el tiempo, se puede destacar la presencia de clientes y colonos encuadrados en la forma general de locatio conductio,
si avanzamos constataremos la evidencia de servi quasi coloni, servi casati, coloni
adscripticii, etc.49 Desde la primitiva república hasta el fin del imperio la esclavitud fue una forma de trabajo, entre otras, disponible para los propietarios, y tal vez la más elástica en cuanto a las posibilidades de explotación. Sin embargo es necesario destacar « entre otras ». El esclavismo coexistió en tiempo y espacio con diferentes formas de explotación de la fuerza de trabajo por parte de los terratenientes, además de la persistencia de la pequeña propiedad campesina. Desde el punto de vista ideológico para los propios romanos, el esclavismo fue, seguramente, la forma dominante a partir de la cual el trabajo dependiente se medía. Pero considero que es necesario observar que existen aspectos sociales que subsumen a la problemática esclavista, colocándola en un segundo plano. Algunos de estos elementos correctamente indicados por ciertos historiadores.
Hopkins reconoce que en la mayoría de las partes del imperio la esclavitud tuvo un papel menor en la producción.50 Ste. Croix asume que la masa de la producción grecorromana provenía del trabajo libre.51 En la cita de Finley que está al comienzo de
este artículo el autor dice que los esclavos constituían el principal volumen de los ingresos inmediatos de la propiedad, esto es, los ingresos « distintos » de los que procedían de las fuentes políticas. 52 El propio autor considera al imperio como una unidad antes política que económica. ¿Porqué debemos considerar a la sociedad romana como esclavista, si el volumen mayor de los excedentes acumulados por los romanos provenían, probablemente hasta el s. I d.C., de los tributos de guerra, redistribuídos por mecanismos leoninos a las clases dirigentes que controlaban los diferentes resortes del poder?
En segundo lugar, quisiera analizar la cuestión del volumen del excedente producido por la fuerza de trabajo esclava. Ningún autor, a partir de los datos disponibles, puede seriamente aspirar a argumentar que el porcentaje de este excedente era mayor que el producido por el pequeño campesinado independiente. De Ste. Croix cree superar el problema argumentando que de todas formas, lo que interesa para la caracterización
49 Sobre la locatio-conductio véase P. W. De Necve, Colonus, Amsterdam, 1984; sobre las otras formas véase Bloch, op. cit. Sobre los servi lfUusi coloni es Veyne P., "Le dossier des esclaves colons romains", Rev. 1/ist. 265/1(1981), 3-25; quien realiza una excelente presentación crítica del dossier. Cf. También Giliberti G., Servus t¡uasi colonus, Nápoles, 1988; y Capogrossi Colognesi, "Grandi Proprictari . . . ", op. cit., pp. 344-348; este último entiende que la presencia en los testimonios jurídicos recoge la "difusión y la normalidad" de esta relación en el campo (recordemos que su trabajo se centra entre los s. 1 y 111), p. 345. 50 Véase cita más arriba. 51 Op. cit. 52 El destacado es mío.
DHA 32/2, 2006
40 Carlos C. Carda Mac Caw
de la sociedad como esclavista, es que la mayor parte de los excedentes apropiados por los propietarios en sus tierras proviene de la producción esclava. Esto se comprueba falso. Nuevamente es imposible determinar el porcentaje de la producción esclava sobre la libre en un mismo dominio. En los casos mejor documentados, como en el de las propiedades de Plinio, no sólo no podemos conocer los porcentajes, sino tampoco siquiera el número de esclavos por cantidad de colonos presentes en sus tierras. No podemos saber cuántos de los esclavos que aparecen son « instrumentos », verdaderos trabajadores rurales, y cuántos de ellos supervisores. Sobre el volumen del trabajo libre, tampoco podemos conocer qué porcentaje a su vez se obtiene de la explotación de trabajo esclavo por parte de los mismos colonos. Todo esto sin realizar la necesaria cuenta de la diferente productividad de ambos tipos de trabajo (lo que ha sido un tópico para la discusión del desarrollo del colonato tardío y la crisis del « sistema >> esclavista).
Tampoco se justifica hacer la separación entre las « áreas centrales » esclavistas, y las periféricas con sistemas distintos de explotación de la fuerza de trabajo. ¿Cuánta de la tierra en las áreas centrales y cuánta de la periferia no esclavista corresponde a la propiedad de los grandes terratientes? ¿Podemos conocer el porcentaje de tierras italianas y sicilianas -las « zonas esclavistas >>- en relación con el resto, pertenecientes a las clases senatorial y ecuestre? ¿Es que acaso los terratenientes que poseían tierras en el Africa y en Asia no constituían la clase dominante? ¿Había una clase dominante no esclavista y otra esclavista?
Capogrossi Colognesi dice que el sistema de gestión fundado sobre víllíci y
esclavos cumple el doble objetivo de reforzar y ampliar el fundamento agrario de su propia supremacía social y, a la vez, de conservar y reforzar el propio rol ciudadano. Es decir que el « sistema >> de la villa en realidad refuerza el lugar social, esencialmente político, de la clase dominante. Esto no quiere decir que la propiedad agrícola no genere rendimientos económicos. Pero es importante observar que el objeto de la existencia
de este « modelo », -que no es tal, como creo que resulta evidente-, en realidad sirve como fundamento al propietario absentista que tiene un rol como clase dominante en el ámbito urbano apoyado en su propiedad rural, de la cual está generalmente ausente. Este lugar social, y no el tipo de apropiación concreto de la renta, define a la clase. El excedente apropiado supone una multiplicidad de sistemas, entre los cuales ninguno alcanza para caracterizar al conjunto. Es por eso que la dominancia relativa de cualquiera de ellos, sea el esclavismo, el colonato, etc., no es suficiente para definir al conjunto de la relación social; como así tampoco su crisis o evolución. Esto se corresponde con las ideas de Blackburn, quien ve en el esclavismo una institución conservadora de las relaciones
DHA 32!2, 2006
La transición del esclavisrno al feudalismo y la villa esclavista 41
sociales dominantes, y no transformadora. 53 El esclavismo refuerza la situación social de la clase aristocrática terrateniente romana, pero no transforma las condiciones generales de la organización del conjunto social.
Considero entonces que no es apropiado hablar de un modo de producción esclavista en la historia romana.54 Tampoco creo que sea correcto plantear el paso de un esclavismo dominante a un colonato dominante, ya que el colonato es una forma que siempre coexistió, en diversas formas, con el esclavismo.55 Más aún, como se ha señalado anteriormente, es imposible determinar el grado relativo de importancia de ambas formas de explotación entre sí como para poder argumentar a favor o en contra de la dominancia de alguna de ellas. Finalmente, para matizar esta idea, la clase dominante romana no se define sólo por su condición de propietaria, sino también de clase política, por lo menos hasta la desaparición del sistema semi-independiente del municipio y su reformulación desde fines del siglo III en adelante. Es otra discusión si conviene definir a esta sociedad como modo antiguo, tributario, etc. 56
53 R. Blackburn, "Siave exploitation and the elemcntary structures of enslavement", en Bush M. L. (Ed.), Serfclom & Slavery. Studies in /,egal Bondage, Longman, London and N. Y., 1996, pp. 158-180. En contra de las ideas de K. Marx, "Formas que preceden a la producción capitalista", en Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, México, Siglo XXI, 1971, tomo 1, pp. 433-77. esp. 436-47; quien entiende que el desarrollo de las relaciones esclavistas agudiza las contradicciones sociales. Es preciso sei\alar que ambos efectos podrían coexistir. El problema es demasiado complejo para ser resuelto en una nota a pie de página. 54 No puedo tampoco discutir aquí cuál es el concepto de modo de producción que empleo, pero a grandes rasgos el criterio es extensivo, vale decir que subsume al conjunto de la organización social y no se reduce a un si"!ple siste�1a de tr!bajo e
.n una unidad de producción aislada. Véanse algunas ideas en García Mac Gaw
C. G., Conclus1ones . . . , op. CJt. 55 Véase De Neeve P. W., Colonus, Amsterdam, 1984. 56 Sobre esta discusion véase en general García Mac Gaw C. G. - Haldon J. (Eds.), El mudo de producción tr ibutario, Número monográfico, A,wfes de Historia Antigua Medieval y Modema 35-36 (2003). En particular sobre la discusión de modo tributario o antiguo para Roma véase Wickham C., "La singularidad del este", pp. 185-218, y Garcia Mac Gaw C. G., "Roma: La crisis . . . ", op. cit., en ese mismo volumen.
DHA 32!2, 2006