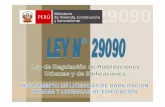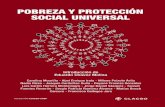La Tabula Peutingeriana y las vías romanas de Hispania. VIII Congreso Internacional de Caminería...
Transcript of La Tabula Peutingeriana y las vías romanas de Hispania. VIII Congreso Internacional de Caminería...
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y
LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA
Enrique Gozalbes Cravioto
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. CIUDAD REAL (ESPAÑA)
LA TABULA PEUTINGERIANA
l curioso documento que nos ocupa, conservado en el Codex Vindobonensis 324 de la Biblioteca Nacio-nal de Viena (antigua Biblioteca Imperial austriaca), es una de las principales fuentes sobre la viaria en
el Imperio romano. Fue encontrado hacia el año 1507 por Konrad Celtes en un lugar sobre el que tan sólo se indicó que era in biblioteca quadum reperta. Celtes donó por testamento el extenso rollo de pergamino a Konrad Peutinger, erudito estudioso de las antigüedades romanas, que murió sin alcanzar a darla a la imprenta como hubiera sido su voluntad. Poco tiempo después, Marcus Velser encontró algunos dibujos de la Tabula que reprodujo, y que fueron publicados en 1598 en Amberes por el tipógrafo Juan Moreto. El curioso documento permaneció extraviado, y no reapareció hasta 1714 cuando fue vendido a un anticuario por parte de un descendiente de Peutinger. Años más tarde la pieza pasó a la Biblioteca Imperial de Viena.
La Tabula Peutingeriana ( TP) es un mapa de caminos o calzadas del viejo Imperio romano. Sin duda, su problemática viene dado por las características de su transmisión, puesto que es una copia de la Edad Media (en concreto del siglo XII como estableció Miller con criterios paleográficos), y para el caso hispano por una desgraciada pérdida: debido sin duda al desgaste, el original copiado en el siglo XII tenía eliminado el comienzo del rollo de pergamino, en el cual estaban dibujados Britania, las Hispaniae, la Mauretania Tingitana, y la zona occidental de la Mauretania Caesariensis. Un mapa de calzadas en el que tienen un valor especial los balnea-rios, las Aquae, que aparecen perfectamente reflejados, documentando la importancia de estos establecimientos como atracción de esos viajeros, pero también otros establecimientos como son algunos templos.
La TP es un Itineraria Picta1, un modelo de documento para los viajeros, frente a otro como el de los Itineraria scripta et adnotata, cuyo mejor ejemplo conservado es el famoso Itinerarium Antonini. Los nombres
1 VEGECIO, Rei Mil. III, 6: primum itineraria omnium regionum, in quibus bellum geritur, plenissime debet habere perscripta, ita ut locorum intervalla non solum passuum numero sed etiam viarum qualitate perdiscat, conpendia, deverticula montes flumina ad fidem descripta consideret, usque eo ut sollertiores duces itineraria provinciarum, in quibus
E
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
2
de las ciudades y de las mansiones o estaciones de los caminos, así como la mención del número de millas entre unas y otras (leguas en el caso de los caminos de la Galia), se recogen con tinta negra. El punto central, del cual parten los caminos, no es otro que Roma; la capital imperial aparece con la figuración del emperador, sentado en posición de pantocrator, con corona y cetro largo (hasta), rematado aparentemente con una cruz (ya en lugar del águila), y con la bola del mundo en la mano (iconografía que triunfará en la imagen de la realeza en la Edad Media, y junto a la ciudad el templo de San Pedro. Interesa especialmente esta figuración pues muestra ya en la Roma del siglo IV un icono de atributos de poder que van a ser muy característicos de la realeza y de la imagen de Jesucristo en la Edad Media
Representación de Roma, y de los caminos que salen de ella. A la izquierda, templo de San Pedro del Vaticano
Las viñetas, que representan ciudades, megalópolis del Imperio romano tardío (Roma, Constantinopla, Antioquia), o estaciones termales-balnearios, utilizan el color negro para el diseño, pero los tejados se colorean de rojo. Los montes utilizan colores diversos, quizás motivados por algunas características, aunque generalmen-te están en marrón. Los nombres de países o provincias, y de pueblos, generalmente usan la tinta negra, aunque algunos lo hacen con el rojo. Finalmente, el color rojo también se utiliza para recoger algunos curiosos textos, que son más frecuentes en la representación de Asia. La introducción de textos con contenido cristiano señala la existencia de apostillas, bien en el siglo IV, bien en momentos posteriores.
El mapa tiene una notable belleza debido a la utilización de colores diferentes para las representaciones, lo que lo convierte en un auténtico código cromático según cada caso. Así los mares, los grandes ríos y los lagos, se diseñan con tinta de color verde oscuro, destacando su curso en el documento original. Las líneas, siempre rectas, de las calzadas y vías de comunicación utilizan la tinta roja, al igual que los nombres de grandes regiones o de pueblos o grupos étnicos.
necessitas gerebatur, non tantum adnotata sed etiam picta habuisse firmentur, ut non solum consilio mentis, verum aspectu
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
3
ESTUDIOS SOBRE LA TABULA PEUTINGERIANA EN ESPAÑA
No ha sido la TP objeto de frecuente atención en España. La causa se debe, con toda probabilidad, a su valor indirecto para el conocimiento de las vías romanas de Hispania. Tan sólo en el siglo XIX fue objeto de un estudio monográfico por parte de Eduardo Jusué2, trabajo bastante válido para la época en la que fue escrito. El autor defendió que el autor de la TP efectuó su obra en época del emperador Teodosio (379-395), creyendo que fue el mapa del que existe alguna referencia como elaborado en esos momentos3. Se basa para ello en unos versos del poeta Sedulio4. Esta conclusión es una mera suposición, y la identificación de una obra con la otra parece bastante difícil, aunque también insinuó esa relación Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera5.
José Ramón Melida dedicó algunos párrafos a la TP resumiendo los datos tomados de Miller. Así trazaba una visión bastante completa acerca de circunstancias referidas al descubrimiento y transmisión, y con el sabio alemán concluía que la TP también podía ser llamada Mapamundi de Castorius. Planteaba el hecho de que probablemente en el inicio el autor tan sólo se habría planteado trazar las rutas itálicas, aunque después amplió su proyecto a uno y otro lado de la península itálica. Finalmente, Mélida realizaba un breve análisis acerca de las vías hispanas6.
Quizás el análisis con mayor autoridad sobre la TP fuera el realizado por José Manuel Roldán. Desde que en 1975 publicara Roldán su estudio, ya convertido en clásico, sobre las fuentes itinerarias de la Hispania romana, se han multiplicado los trabajos acerca del documento que nos ocupa en otros países, como veremos, pero no así en España. Dada la pérdida del fragmento hispano de la TP, conocido tan sólo por la reconstrucción efectuada por Miller, Roldán prestaba muy escasa atención al documento7, limitándose a resumir algunas de las conclu-siones alcanzadas por Miller8, junto con el manejo de otro estudio más en detalle referido al aspecto gráfico, como era la espléndida publicación de Annalina y Mario Lévi9.
oculorum viam profecturus eligeret. 2 E. JUSUÉ, La Tabla Peutingeriana o mapa muy antiguo del Imperio Romano, Madrid, 1893. 3 E. JUSUÉ, La Tabla Peutingeriana, pp. 17-18. 4 Liber de mensura orbis terrae II: Teodosio ordenó elaborar un mapa marcando las distancias existentes entre uno y otro lugar. 5 A. BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, “Estudio sobre la Cartografía española en la Edad Media”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 48, 1906, p. 195. 6 J. R. MÉLIDA, “El Arte en España durante la época romana”, en R. MENÉNDEZ PIDAL (dir.), Historia de España. II. España romana, 3ª edición, Madrid, 1962, reverso de la carta desplegable entre las pp. 570 y 571. El texto original de Mélida es de hacia 1932. 7 J. M. ROLDÁN, Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid-Granada, 1975, pp. 106-110. 8 El alemán Karl Miller dedicó una buena parte de su actividad investigadora al estudio de la Tabula Peutingeriana. Vid. al respecto K. MILLER, Die Peutingersche Tafel, segunda edición, Stuttgart, 1962, y Itineraria Romana. Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana, Leipzig, 1916, donde además se recoge toda la bibliografía existente hasta esa época. Contra el criterio de Miller, otros autores habían defendido el carácter medieval del documento; C. MANNERT, Tabula itineraria Peutingeriana, Lipsia, 1824; E. DESJARDINS, La Table de Peutinger a Vienne, Paris, 1872. 9 A. y M.LEVI, Itineraria Picta. Contributo allo studio della Tabula Peutingeriana, Roma, 1967.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
4
Por su parte Roldán destacaba como en el texto del geógrafo anónimo de Ravena, que aparentemente tuvo ante la vista un mapa muy similar a la TP, se menciona en diversas ocasiones ese documento con el nombre de su autor, un desconocido Castorius10. No obstante, adoptaba una posición meramente expositiva, al indicar que este hecho destacado por Miller había sido discutido por otros investigadores que, como veremos, conducen la redacción bien al siglo II, bien al siglo IV.
Es cierto que en los trabajos sobre las vías romanas de Hispania se suele mencionar la TP, al tratar de esas rutas en la zona catalana, valenciana, castellana o gallega11. Pero por lo general cierto que, por lo general, los investigadores españoles prefieren buscar la referencia en la geografía anónima del Ravennate. De hecho, la única vía de comunicación hispana que aparece es la calzada que desde Narbona enlazaba con Barcino, y de la que trataremos más adelante.
En otras ocasiones la referencia se produce en relación a representaciones concretas, como las Aquae. Es totalmente cierto que la TP no es ninguna lista de balnearios romanos, pero el papel de los mismos en relación con los viajes resulta indudable. Entre los hispanos, sin duda representados con su icono particular en el original, se encontrarían localidades galaicas, como Aquis Celenis, Aquis Querquennis o Aquis Oreginis.
En el terreno de la alta divulgación también destacamos el trabajo de Monge y Gironés, con una visión general sobre el documento y sus características, y una magnífica reproducción fotográfica parcial, sin incluir los sectores más occidentales12. Los autores han destacado el carácter de mapa de caminos de la TP, las circunstancias del hallazgo de este documento (por parte de Conrad Celtes a finales del siglo XV), señalando una posible redacción en el siglo IV, entre la época de Constantino y la de Teodosio.
ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA TABULA PEUTINGERIANA
Después del resumen y breve puesta a punto de Roldán las publicaciones sobre la TP, en especial en Italia, han sido particularmente numerosas. El hecho de que en el mapa de caminos se encuentre íntegro el territorio de Francia, así como la tradición de estudios en este país, ha motivado también un mayor interés por parte de la historiografía francesa. No obstante, es indudable que en los últimos años son los estudiosos italianos los que han mostrado mayor atracción por el estudio de la TP, incluido el análisis de sus datos en relación con algunas regiones de la propia Italia13.
10 J. M. ROLDÁN, pp. 106-107. 11 Especialmente F. PALLÍ, La Vía Augusta en Cataluña, Barcelona, 1985; J. CASAS, La vía romana del Capsacosta, Gerona, 1981; J. CASAS y N. M. AMICH, “La Tabula Peutingeriana i la xarxa viària al nord-est de Catalunya. Una nova lectura”, Comerç i vies de comunicació : 1000 a. C.-700 d. C. : XI Col.loqui Internacional d'arqueologia de Puigcerdà, 1998, pp. 175-182 12 J. A. MONGE y J. M. GIRONÉS, “La Tabula Peutingeriana, el mapa de carreteras más antiguo del mundo”, La Aventura de la Historia, 59, 2003. 13 Entre otros muchos trabajos, P. NUVOLI, La Tabula di Peutinger in area sannitica, Venafro, 1998; P. BRANDIZZI, “Considerazioni sulla Via Severiana e sulla Tabula Peutingeriana”, Mélanges de l´Ëcole Française de Rome. Antiquité, 110, 1998, pp. 929-993; R. BARGNESI, “Il bacino del Po ella Tabula Peutingeriana”, Materiali e appunti per lo studio della storia della letteratura antica, Como, 1998, pp. 143-156; G. BONORA, “La rete stradale della Transpadana (regio XI) nella Tabula Peutingeriana”, Studi in memoria di Nereo Alfieri, Bolonia, 1999, pp. 42-50; A. CHIERICI, “Per una historia de la viabilità nell´Aretino e una nota sul tratto Arezzo-Firenze della Tabula Peutingeriana”, Rivista di Topografia Antica, 10, 2000, pp. 7-22.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
5
Dentro del panorama de estudios, también podemos destacar algunos realizados sobre áreas regionales, como en el caso del estudio de Manfredi sobre la representación de Europa14, o el propio nuestro acerca de los datos y las imágenes de las distintas fronteras del Imperio romano, en sus largas extensiones del centro de Europa, de Asia y del Norte de África15.
Así pues, la TP es un Itineraria Picta con todas las características de los mismos, que servía por la informa-ción que proporcionaba a los caminantes. Un importante documento de caminería, que sirve para el estudio de las distancias y los topónimos, como reflejan las ediciones que se han realizado sobre la misma, tanto las anteriores y mencionadas por Roldán, como las posteriores, entre las que destacamos la de Weber, con fotografías en blanco y negro16, la de los Levi, con fotografías en color17 y la muy reciente, con magnífica reproducción de dibujo en color, por parte de Prontera18.
Entre los estudios generales del último cuarto de siglo destacamos especialmente el de Luciano Bosio19, autor que en diversos trabajos se había ocupado ya de zonas concretas en relación la TP. En este último caso se produce una especial atención a los rasgos físicos del mapa. Destacamos también este estudio por cuanto reproduce las fotografías en color, con todos los matices al respecto.
La síntesis de Bosio incluye un buen pero breve estudio general, y después un análisis especial referido a determinados aspectos geográficos, tales como los mares20, las costas e islas21, los montes22, los ríos23, etc. El autor dedicaba una atención muy especial, como ya es corriente en la historiografía italiana, a las viñetas, tanto a las de las grandes ciudades con personalización24, como a las ciudades importantes representadas con círcuito de murallas25, como a los templos26, los Aquae o centros termales27, o las ciudades representadas con una doble torre28, los horrea29, los puertos y faros30. Finalmente, también Bosio recoge un índice de las localidades mencionadas en la TP, continuando con la labor previamente realizada por Miller y por los Lévi. Para Bosio la TP es un auténtico código cromático, los colores tienen el valor de ofrecer unas determinadas claves informati-vas al usuario del mapa.
14 V. MANFREDI, “L´Europa nella Tabula Peutingeriana”, en M. SORDI, L´Europa nel mondo antico, Milán, 1986, pp. 192-197 15 E. GOZALBES, “La representación de las fronteras en la Tabula Peutingeriana (Codex Vindobonensis 324)”, IV Estudios de Frontera. Historia, tradiciones y leyendas en la frontera, Jaén, 2002, pp. 267-286. 16 E. WEBER, Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis, 324, Graz. 1976- 17 A. y M. LEVI, La Tabula Peutingeriana, Bolonia. 1978. 18 P. PRONTERA, Tabula Peutingeriana 19 L. BOSIO, La Tabula Peutingeriana. Una descrizione pittorica del mondo antico, Rimini, 1983. 20 L. BOSIO, La Tabula Peutingeriana, pp. 30-37. 21 L. BOSIO, pp. 41-45. 22 L. BOSIO, pp. 47-54 23 L. BOSIO, pp. 57-67. 24 L. BOSIO, pp. 83-89. 25 L. BOSIO, pp. 89-92. 26 L. BOSIO, pp. 92-97. 27 L. BOSIO, pp. 97-101. 28 L. BOSIO, pp. 101-110. 29 L. BOSIO, p. 110. 30 L. BOSIO, pp. 111-115
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
6
En una determinada línea de análisis, el documento se inserta en la cuestión de los mapas de la antigüedad, cuestión acerca de la que ya existía una abundante literatura31. En los últimos años la bibliografía cartográfica sobre la antigüedad no ha parado de aumentar, con trabajos de carácter general, pero también con planteamien-tos menos genéricos, con mayor grado de especialización32. Por ejemplo, los Levi han trabajado acerca de diversos datos de la representación cartográfica del documento33
También en los últimos años una importante línea de investigación ha incidido en la visión, imagen y repre-sentación del espacio percibido, en lo que destacamos en la historiografía italiana los trabajos sobre cartografía de Pietro Janni34, y sobre todo de Francesco Prontera, algunos de ellos más generales35, pero uno específico sobre el documento que analizamos36.
Prontera ha destacado como el modelo cartográfico de la TP es pre-tolemaico, por mas que el documento sea realmente muy tardío, bien fuera redactado de una sola vez en el siglo IV, o en dos ocasiones (la primera de ellas con la reorganización del cursus publicum por Septimio Severo). Acepta la observación de Miller de que el autor partió de centrar la red viaria de Italia, para desarrollar a la izquierda de la representación la de Galia, Britania, Hispania y Mauretania, y a la derecha la de Iliria, Macedonia, etc., insertándo esta red de caminos en la imagen de un orbis terrarum37.
En cualquier caso, también la TP presenta un recrecido interés en relación con Hispania debido al descubri-miento, mal conocido, de un mapa antiguo del territorio peninsular. Nos referimos al ya famoso mapa inacabado de Hispania recogido en un papiro egipcio descubierto en un vertedero antiguo de la ciudad egipcia de Antaiopolis. Esta representación gráfica tenía anexo un texto geográfico hispano que eran fragmentos de la obra de Artemídoro de Éfeso. Se encuentra en manos de un coleccionista privado, y ha sido objeto de algunas breves notas de avance a una dificultosa investigación38.
En el mapa está representado el contorno de la Península Ibérica y una serie de ciudades, sin nombre, y de ríos en lo que es un mapa, con fines utilitarios, de los caminos de la Hispania romana. Aparte de los datos
31 Sobre la cartografía en la antigüedad, la bibliografía tradicional es bastante numerosa. Destacamos los siguientes trabajos, K.MILLER, Mappaemundi, Stuttgart, 1888 ; C.R.BEAZLEY, The Dawn of modern Geography, I, Londres, 1897 ; L.A.BROWN, The Story of Maps, Boston, 1949 ; G.R.CRONE, Maps and their Makers: an introduction to the History of Cartography, Londres, 1953 (traducción española, Mexico , 1956 ; L.BAGROW, History of Cartography, Londres, 1964. 32 I. KUPCIK, Cartes géographiques anciennes, Paris, 1981 ; C.BRICKER, Landmarks in Mapamaking. A History of Cartography, Chicago, 1985 ; O.A.W.DILKE, Greek and Roman Maps, Londres, 1985 ; J.B.HARLEY y D.WOODWARD (eds.), History of Cartography. I: Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, Chicago, 1987; G. E. CINQUE, Reppresentazione antica del territorio, Roma, 2002. 33 A y M. LÉVI, “Map Projection and the Peutinger Table”, Coins, Culture and History in the Ancient World. Numismatic and other studies in Honour of Bluma L. Trell, Detroit, 1981, pp. 139-148. 34 P. JANNI, Le mappa e il periplo. Cartografia antica e spazio odologico, Roma, 1984, 35 F. PRONTERA, “Karte (Kartographie)”, Reallexikon für Antike und Christentum, 20, fasc. 154-155, 2001, 187-229 (coll.). 36 F. PRONTERA, “La Tabula Peutingeriana nella storia della cartografia antica”, en Tabula Peutingeriana. Le antiche vie del mondo, Florencia, 2003, pp. 17-41. 37 F. PRONTERA, “La Tabula Peutingeriana”, pp. 38-39. 38 C.GALLAZZI y B.KRAMER, “Artemidor im Zeichensaal. Eine Papyrusrolle mi Text, Landkarte und Skizzenbüchern aus Späthellenisticher Zeit”, Archiv fur Papyrusforschung, 44, 1998, pp.189-208; B.KRAMER, “The Earliest known Map of Spain (‘) and the Geography of Artemidorus of Ephesus on Papyrus”, Imago Mundi, 53, 2001.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
7
concretos sobre las ciudades y las vías de comunicación, como elemento inserto en la cartografía hispana antigua ha sido objeto de atención por nuestra parte en ocasión anterior39.
Un análisis de la cartografía y de la ciencia geográfica, en relación con la expansión del Imperio romano, ha sido realizado en el magnífico trabajo de Claude Nicolet40. Como ha señalado el investigador francés, el documento se inserta en las claves políticas que se asientan en la expansión imperial romana. De hecho, la aparición del mapa egipcio sobre Hispania permite enlazar con algunas de las consideraciones de Nicolet, puesto que la TP fue el producto de una larga tradición de elaboración de esta especie de imago mundi en el universo romano. Corresponde a un tipo que debió ser bastante típico de mapas de calzadas y mansiones de época romana, cuyos modelos más antiguos deben buscarse cuando menos en época inicial augustea41.
De lo general a lo concreto, los estudios más recientes no han podido sino indagar en el origen y la evolución de la construcción cartográfica. Así podemos destacar el trabajo de Arnaud quien, a partir de la discusión de la fecha de elaboración, analiza el tipo de iconos o imágenes representadas y su evolución42. Manlio Magni ha señalado los aspectos más característicos de las representaciones en el mapa, junto a lo relacionado con los puntos de interés para los viajeros43.
Sobre la cronología del documento ha tratado también Raymond Chevallier, con unos datos que a nuestro juicio también resultan significativos. Para el investigador francés en este itineraria picta hay suficientes datos como para postular una redacción original en época alto-imperial, más allá de las correcciones posteriores, que fueron especialmente importantes en el siglo IV44. Contra las descalificaciones de otros autores, Chevallier valora el documento, destacando lo que tiene no de mapa sino de cartograma (el autor habla de “diagrama”). Las deformaciones gráficas no corresponden a ser defectuoso, sino a no haber pretendido nunca ser una mapa propiamente dicho.
En lo que respecta a la cronología, sin duda Chevallier recoge los detalles más precisos, apuntando a la elaboración antigua. Esta conclusión tiene su matización en algunos datos introducidos en la Edad Media. Así encontramos en ella algunos añadidos religiosos, de origen cristiano, que tan sólo pudieron incorporarse de la mano de algún personaje de la Edad Media (pese a todo, la Tabula Peutingeriana no representa, en absoluto, la imagen cristiana del mundo).
Junto a lo anterior, en las fronteras de Europa aparecen dos menciones que indican una evidente introducción del Medioevo, como son los nombres de Francia y de Alamannia; los nombres clásicos de francos y alamanes, como bárbaros que atacaron el Imperio, se aplican no como pueblos sino como países. Estas modernizaciones se
39 Sobre la cartografía de la Hispania antigua, vid. E.GOZALBES, “Datos sobre la cartografía de Hispania en la antigüe-dad”, XIX International Conference on the History of Cartography (2001), Publicación en CD, Madrid, 2002. 40 C.NICOLET, L´Inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l´Empire romain, Paris, 1988, reed. de 1996. 41 J. R. WARTENA, Inleiding op een vitgave der Tabula Peutingeriana, Amsterdam, 1927, defendió la posible identifica-ción de la TP con la Carta de Agrippa del Porticus Vipsania. Sobre esta imagen, orbem terrarum, Urbi spectandum, PLINIO, NH. III, 17. Por el contrario, C.NICOLET, pp.150-151 invoca buenas razones, no obstante, para no identificar la Tabula Peutingeriana con, el mapa de Agripa. 42 P. ARNAUD, “L´origine, la date de la rédaction et la difusión de l´archétype de la Table de Peutinger”, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1988, pp. 302-321. 43 M. MAGINI, “In viaggio lungo le strade della Tabula Peutingeriana”, Tabula Peutingeriana. Le antiche vie del mondo, Florencia, 2003, pp. 7-15. 44 R. CHEVALLIER, Les voies romaines, Paris, 1998, especialmente p. 54.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
8
hacen tan sólo en el caso de Europa, por el contrario, en Asia todos los nombres son de la antigüedad, sin presencia alguna de las denominaciones medievales.
El modelo más antiguo se enriqueció con el tiempo, dando lugar al ejemplar que sirvió de punto de partida para la copia conservada del siglo XII. Este ejemplar presenta, por sus cambios y añadidos, algunas contradic-ciones. En su conjunto, las provincias y ciudades son las del Alto Imperio, reflejando básicamente la situación que existía en el siglo III. Como ejemplo significativo, la actual Orléans aparece con su viejo nombre de Genabum, el mismo del Itinerarium Antonini, cuando Aureliano (270-275) cambió su nombre por el de Urbs
Aurelianensis. Este dato indica que la Tabula, al igual que el Itinerarium Antonini original, son anteriores a esta época.
A ello unimos el que en las fronteras del Imperio aparezca la Liburnia, un territorio costero de Iliria en la actual Croacia, formando parte del Imperio romano, cuando dicha zona únicamente se sometió a los romanos a mediados del siglo II. Estos datos nos indican que el documento inicial debe ser datado entre el 150 y el 270 d.de C., y de esta época son la mayor parte de los datos, incluidos los que se refieren a las fronteras del Imperio, puesto que las mismas tuvieron evidentes mutaciones con alguna posterioridad. Incluso si tenemos en cuenta que el abandono de la orilla derecha del Rin, reflejado en la Tabula Peutingeriana, se efectuó en el año 256, tendríamos un dato para señalar que el documento inicial puede fijarse entre el 256 y el 270.
Este documento original tuvo algunos cambios en una segunda versión, que fue la copiada en el siglo XII, elaborada en la baja época romana. La aparición de las viñetas especiales, como capitales imperiales, de las ciudades de Roma, de Antioquia y de Constantinopla, indica con claridad que esta versión conocida es posterior al año 337-338. Un dato particularmente significativo es el que ha destacado Leylek45 en la viñeta de Antioquia aparezca representado el templo de Apolo y el bosque de Dafne, importante establecimiento de época romana. Cómo el mismo fue destruido, mediante un incendio, por los cristianos en una fecha que conocemos con precisión, el 22 de octubre del año 362, esta viñeta corresponde a un momento que únicamente pudo ser anterior a ese año. El dato significa que la versión conocida es la copia de un ejemplar que, a partir de otro del 256-270, fue elaborado entre los años 337 y 362. Estas son las fronteras del Imperio que se representan.
HISPANIA EN LA TABULA PEUTINGERIANA
Los primeros testimonios sobre la TP reflejan que en un principio el mapa se encontraba recogido en un rollo único de pergamino, sin fragmentar como aparece en este momento (y a todo lo largo del siglo XX). En efecto, en un principio, la TP no constaba de doce hojas de pergamino sino que era un rollo continuo que tenía 6´82 metros de largo por solamente 34 cms. de ancho. Debido al continuo deterioro que sufría el conjunto del pergamino, por la acción de enrollado y desenrollado, que en su momento habría llevado a la pérdida del fragmento occidental, con las provincias de Hispania, Britannia y la Mauritania Tingitana46, en el año 1863 se procedió a la (discutible) acción de cortar el documento en once segmentos.
45 H. LEYLEK, “La vigneta di Antiochia e la datazione della Tabula Peutingeriana”, Revista di Topografia Antica, 3, 1993, pp. 203-206. 46 La mayor parte de los que escriben sobre la Tabula Peutingeriana consideran que es este ejemplar el que ha sufrido el deterioro. Sin embargo, el mismo se inicia con una parte del pergamino sin dibujar, y después una línea vertical, justo en la que comienza el dibujo. Es indiscutible que no es este el ejemplar deteriorado, sino el original de época romana, del cual la
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
9
Es obvio que cuando se produjo la copia conservada, probablemente en el siglo XII, el original ya no contaba con el segmento occidental. En el pergamino aparece de forma clara una línea vertical y muy recta, desde la que se inicia el dibujo. Junto a ella se conserva la única parte original sobre Hispania (fig. 2). En el texto, de Este a Oeste, se comienza a dibujar una cadena montañosa que finaliza en el mar, con la lectura In summo Pyreneo, y después en la línea costera se mencionan una serie de topónimos: Declana (que es la Deciana del Ravennate), Iuncaria (que es probablemente Figueras), Celneiana (que es la Cinniana del Ravennate), Cerunda (Gerona, que es la Gerunda del Itinerarium Antonini) y Voconi que es Aquis Voconis, actual Caldas de Malavella47.
En su edición de la TP. Miller partió del hecho de la similitud con la obra del Ravennate para introducir una reconstrucción del fragmento occidental, en el que de forma bastante verosímil introducía una determinada imagen sobre Hispania48, y también sobre el trazado de las vías hispanas49. Dicha reconstrucción ha tenido bastante éxito, de forma que es aceptada y es reproducida por investigadores más recientes50. Dicha ilustración viene avalada no sólo por la credibilidad del trabajo de Miller, sino también por el propio hecho de que los datos del Ravennate así lo apunten51.
En lo que respecta a las viñetas, poco puede añadirse o corregirse a la construcción de Millar. En algunos contados casos ubica la viñeta de la doble torre, con cuerpo central más bajo, símbolo de ciudad de cierta importancia. No hay mayores problemas en la aceptación en la mayor parte de los casos, por tratarse de ciudades capitales o cruces de caminos. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, respecto a la reconstrucción del fragmento de la Mauretania Tingitana, cuyas vías terrestres principales aparecen documentadas en el Itinera-
rium Antonini, partiendo de Tingi. Las localidades marítimas mencionadas, como Septem Fratres y Abila en la zona de Ceuta, o Russadir, en Melilla, no estaban conectadas por camino terrestre sino por mar52.
La única vía hispana conservada en el original de la Tabula Peutingeriana. En la parte inferior, el mar Mediterráneo
Tabula Peutingeriana es copia medieval. En todo caso, una muestra más de que la copia medieval intentó seguir fielmente la pieza antigua. 47 J. M. ROLDÁN, p. 110 (que a partir de Miller lee Cemuana en lugar de Celneiana). 48 K. MILLER, Die Peutingersche Tafel 49 K. MILLER, Itineraria Romana, 148. 50 Por ejemplo, en J. R. MÉLIDA, “El Arte en España durante la época romana”, en R. MENÉNDEZ PIDAL (dir.), Historia de España.II. España Romana, Madrid, 1955, entre pp.570-71; G. MENÉNDEZ PIDAL, España en sus caminos, Madrid, 1992, p. 37; J. M. ROLDÁN, lámina X, y también en las láminas finales de F. PRONTERA. 51 J. SCHNETZ, Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis, Lipsia, 1940; L. DILLEMANN, La Cosmographie du Ravennate, Bruselas, 1997. 52 La existencia de caminos norteafricanos reaparecía en Siga, desde donde según el It. Ant., y la reconstrucción de la TP, partía una vía marítima (por Portus Divinus, Cartenae, Cesarea y Rusgunia, y otra ruta interior en dirección a Setifi.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
10
Respecto a las principales vías, tampoco la reconstitución de la TP, a partir de los datos del Ravennate, ofrece cambios importantes sobre lo ya conocido53. En efecto, la red viaria documentada es la bien conocida por otras fuentes, y comprende por tanto como fundamentales las siguientes54: un eje hacia el Oeste, desde Caesaraugusta en dirección a Asturica, lo que podríamos considerar precedente del Camino de Santiago; un eje Sur-Norte por la zona occidental, desde Emerita a Asturica, es decir la llamada Vía de la Plata; un eje Norte-Sur por la parte occidental, enlazando desde Tarraco a Castulo, Corduba e Hispalis hasta Gades, es decir, la Via
Augusta; finalmente la ruta transversal por el interior peninsular. A estos ejes viarios se unían y entrelazaban otras calzadas o caminos secundarios, dando lugar a la red caminera de la Hispania romana.
Las vías hispanas en la reconstrucción de Miller del fragmento de la Tabula Peutingeriana
Aparentemente la TP concede una gran importancia a toda la ruta costera del tramo mediterráneo. Podemos preguntarnos hasta qué punto este fenómeno no es producto de la forma de presentación del propio documento. De hecho, lo mismo ocurre en la parte de la costa de la Galia, y también en la del norte de África. En cualquier caso, esa ruta costera aparece como un todo continuo en el trayecto de la Via Augusta, por Cataluña y Valen-cia55, enlazando como centros importantes con Cartago Partaria (Cartagena), Baria, Abdera, una ciudad
53 K. MILLER, XI; J. M. ROLDÁN, pp. 115-116, consideran en el Ravennate la existencia de tres grandes caminos en la conexión con los Pirineos: de Caesaraugusta a Olisippo, de Pompaelo a Olisippo y la Via Augusta, de Roma a Gades. 54 J. M. BLÁZQUEZ, “La red viaria en la Hispania romana: estado de la cuestión”, Caminería Hispánica, I, Madrid, 1993, pp. 13-24, recogido después en su libro El Mediterráneo y España en la antigüedad: historia, religión y arte, Madrid, 2003. 55 De hecho en el Ravennate se mencionan las únicas estaciones documentadas en la parte original conservada de la TP, es decir Diciana, Iuncaria, Cinmana, Gerunda, Aquis Voconis, y continúa después por urbes como Barcelona, Saguntum, Valentia hasta Hilice, conectando después a través de Cartago Partaria con las ciudades costeras béticas.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
11
importante como referencia y que se nombra como Cesarea, y que no puede ser otra que Sexi (Almuñécar), Lenubar, Malaca, y las distintas pequeñas ciudades de la costa malagueña hasta las del Estrecho: Carteia, Transducta, Cetraria, Mellaria, Belone y Baesippone, enlazando finalmente con el portum Gaditanum.
Los datos de la TP, a partir de las citas de ciudades del Ravennate, reflejan en Hispania un cierto número de importantes cruces de caminos. Debemos entender, como hizo Baradez para el norte de África, y como ha sugerido Gonzalo Arias para el análisis del Itinerarium Antonini en Hispania y Britania, que la referencia a una ciudad no significa que la vía romana pasara justo por la misma. Así pues, el cruce de caminos podía y debía existir en las cercanías de las ciudades, es decir, en su territorium. En concreto, esos entrecruces son los siguientes:
1. Caesaraugusta, que es la gran distribuidora de las calzadas hispanas. En efecto, de la TP. se deduce tres grandes caminos de entrada en Hispania a través de los Pirineos, y los mismos son coincidentes con los del Antonini56. En esa imagen de cartografía viaria básicamente esos tres caminos se mantienen, con cierta bifurcación, en el territorio entre los Pirineos y el curso del río Ebro57. El nudo de comunicaciones de Caesa-
raugusta se confirma como uno de los más importantes de la Hispania romana. En efecto, a partir de él se articulaba la conexión con toda la zona actual de Castilla-León y Galicia, a partir de varias vías, la de Lacobriga al norte, y la de Uxama y Clunia más al sur. No hay novedades perceptibles en relación con estas dos vías que también aparecen en el Itinerario de Antonino. Sí por el contrario respecto a algunos topónimos urbanos de las localidades de paso, donde por ejemplo aparece una Turbes, que muy probablemente es Termes.
Otra de las vías perfectamente reflejadas es la que unía Caesaraugusta con Emerita (Vía 29 de Antonino). Esta es la calzada que cubría en sentido transversal todo el interior de Hispania, la que Torres Balbás llamaría “ruta axil de al-Andalus”. En ella el Ravennate menciona una lista de ciudades: Complutum, Titultiam, Toleton,
Lebura, Augustabria, Lomundo, Turcalion, Rodacis y Lacipea. Turcalion es la actual Trujillo, tal y como sabemos por la epigrafía. Rodacis y Lomundo son también sólo citadas en esta ocasión, y no en el Itinerarium
Antonini.
2. Complutum. En gran parte, el antiguo núcleo viario de Titulcia, en la Comunidad de Madrid, es susti-tuido ahora por la ciudad de Alcalá de Henares58. En efecto, la misma sirve para repartir, al menos en sus cercanías, la comunicación en dirección a Asturica a traves de Segovia y Cauca, vía ya conocida en parte por el Itinerarium Antonini59, sino también para una conexión hacia el S.E. a través de la tierra de Cuenca. Este camino, desconocido por otras fuentes, y del que han quedado numerosos vestigios arqueológicos, es el que desde Complutum enlazaba con Caraca (probablemente Tarancón), Sigobrica (Saelices), Puteis (quizás Pozoamargo, al Sur de Cuenca) y Saltis (probablemente Saltigi, actual Chinchilla), enlazando en este punto con la Vía Augusta. Se trata éste, pese al silencio de otras fuentes, de una de las vías más importantes de la Hispania romana, puesto que conectaba esta zona del centro peninsular con Cartago Nova, su capital conventual en los
56 N. DUPRÉ, “La Vallée de l'Ebre et les routes transpyrénéennes antiques”, Caesarodunum, 18, 1983, pp. 393-411. 57 Vid. M. A. MAGALLÓN (ed.), La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, 1987; IDEM, “La red viaria romana en el valle del Ebro”, Actas I Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid, 1993, pp. 89-96. 58 Vid. F. J. RODRIGUEZ y J. M. MENÉNDEZ, Los caminos de la Comunidad de Madrid. De la Antigüedad a los orígenes de la red radial, Madrid, 2001. 59 Conocida en el It. Ant. Solo en parte, pues el Ravennate menciona como ciudades en la lista: Pirascon, Albeceia, Cauca, Nibaria, Abulobrica, Intercatia, Palentia, Equosera, Cougion y Belisarium; J. M. ROLDÁN, pp. 128-129.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
12
siglos I al III, el puerto de entrada y de salida de las mercancías y los viajeros, la llamada “vía del esparto” por parte de Gonzalo Arias60.
3. Toletum. En realidad no hay novedades en su propia situación, ciudad importante en el vado del Tajo, y en la gran calzada transversal de Hispania. No obstante, su propia ubicación estratégica permitía un nuevo enlace con la Via Augusta, y así había aparecido también en el Itinerarium Antonini a través de Consabro, Murum y Laminis61. Precisamente esta última ciudad, Laminium (Alhambra en Ciudad Real), aparece en el itinerarium Antonini como otro centro básico en las comunicaciones, ya que enlazaba con una vía (no mencio-nada en la TP) que por el Este de Cuenca enlazaba con Caesaraugusta, pero también enlazaba con la zona minera de Sisapo (en dirección a Emerita).
La posición de Toletum sin duda ya en el Bajo Imperio se convirtió en fundamental para las comunicaciones, y ello explicaría siglos más tarde su conversión en capital de los visigodos. Para el siglo IV sin duda la antigua ruta principal, la Via Augusta, ya había entrado en decadencia. Fue siendo sustituida como arteria principal por la vía transversal, con una ligera variante final, uniendo Córdoba con Toledo y ésta con Zaragoza. Es la vía fundamental ya en época visigoda, como muestra el que aparezca reflejada en la Chronica Albeldensia62. Y también a la postre, que sirviera para los itinerarios de la conquista de Hispania por parte de los musulmanes63
4. Castulo. La ciudad minera y olivarera del Alto Guadalquivir, punto importante en la Vía Augusta, no aparece expresamente como importante cruce de caminos64, aunque lo era, puesto que el Itinerario de Antonino refleja su comunicación con la zona de Almería.
5. Corduba. La vieja capital de la Bética no sólo repartía las comunicaciones ya conocidas, de la Via
Augusta y de la conexión con Emerita. Aparentemente la TP recogió una vía, ya apuntada por el Itinerarium
Antonini, pero que había quedado sin completar. En este último, la vía meridional finalizaba en Anticaria, pero en el Ravennate aparece después la cita de Rastapen, es decir Arastipi, por lo que es poco dudoso que aquí la TP recogía la comunicación entre Corduba y Malaca65. Esta era una vía importante para la capital bética pues proporcionaba la salida más corta al mar.
6. Hispalis. La ciudad tuvo una importancia recrecida en el siglo IV, cuando incluso pudo desplazar a Corduba de la capitalidad provincial. En cualquier caso, junto a las vías ya documentadas por el Itinerarium
Antonini, debe destacarse que en el Ravennate, por tanto con casi total seguridad en la TP, aparece otra que no por mucho que se supusiera no deja de ser importante su reflejo textual. Se trata de una calzada que en sus primeras estaciones, Orippo y Vgia, es documentada por el Itinerarium Antonini, pero sobre la que se menciona
60 G. ARIAS BONET, Repertorio de caminos de la Hispania romana, La Línea, 1987, y sobre todo “La red viaria de la Hispania romana. Perspectivas actuales tras siglo y medio de investigaciones”, Artifex. Ingeniería romana en España, Madrid, 2002, pp. 1-13. 61 G. CARRASCO SERRANO, “Viaria romana y mansiones de la provincia de Toledo: bases para su estudio”, Caminería Hispánica. Actas del V Congreso Internacional, Madrid, 2002, pp. 83-84. 62 Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, p. 157. 63 C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, “Itinerario de la conquista de España por los musulmanes”, Cuadernos de Historia de España, 10, 1948, pp. 21-74. 64 A. FORNER MUÑOZ, “Las vías romanas entre Castulo y Acci”, Florentia Iliberritana, 7, 1996, pp. 125-140; M. JIMÉNEZ COBO, “Comunicaciones entre el Alto Guadalquivir y el Mediterráneo en la época romana”, Actas III Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid, 1997, pp. 193-199; IDEM, “La vía romana entre Castulo y Mentesa”, Actas del IV Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid, 2000, pp. 39-54; 65 C. GOZALBES CRAVIOTO, Las vías romanas de Málaga, Málaga, 1986; E. MELCHOR GIL, Las vías romanas de la provincia de Córdoba, Córdoba, 1995.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
13
después un recorrido suplementario a través de Saudone, Burdoga, Saguntia y Assidone, desembocando sin duda en la costa en Baesippo66. Se trata de otra vía importante, silenciada por las restantes fuentes.
7. Emerita. La capital de la Lusitania es otro de los centros viarios fundamentales de la Hispania roma-na, que redistribuye las comunicaciones. Es punto de partida de la Via de la Plata, en dirección al N.O., hacia Asturica. Indudablemente distribuye comunicaciones en la propia Lusitania, en dirección a la costa como aparece con toda claridad en la TP, con una serie de caminos hacia Scallabis, Olisippo (a través de Salacia) y Ossonoba (a través de Pax Iulia o su región). Pero naturalmente, también en la TP la colonia de Emerita recibe comunicaciones desde Caesaraugusta, por la ruta transversal, y desde Hispalis y Corduba, por las rutas meridionales. Y, como hemos visto, en el Itinerarium Antonini también se documenta otra vía desde La Mancha a través de Sisapo.
8. Asturica era el gran centro entrecruce de caminos del N. O. peninsular, también como se deduce de los datos antes recogidos: conexión Sur a Emerita, conexión transversal en sentido S.E. hacia Complutum, conexión Oeste en diversos caminos en dirección hacia Pompaelo o Caesaraugusta, conexión con Asturias y con Galicia.
CONCLUSIONES
El mapa de caminos de la TP ha sido objeto de atención en los últimos años, desde la revisión planteada por la revalorización de los componentes subjetivos, de la “imagen”, y de la geografía de la percepción. Respecto a su autor, no puede olvidarse que el Ravennate, que sigue un mapa muy similar, nombra siempre al autor del mismo como Castorius, de ahí que Miller considerada que éste era el nombre del autor de la TP. A nuestro juicio, pese al desdén de la historiografía más reciente, no vemos razones especiales para negarlo, aunque la personalidad del tal Castorius sea problemática.
Respecto a la cronología del mapa, los estudios más recientes han destacado que el mismo sigue un modelo pre-tolemaico, que probablemente en su raíz más antigua sigue la imago mundi del mapa representado en el Porticus Vipsania de Roma. Ahora bien, sobre un modelo de época alto-imperial es indudable que en el siglo IV se produjeron añadidos y rectificaciones de enorme importancia. La presencia de elementos como el templo de San Pedro del Vaticano tan sólo puede datar de un momento posterior a Constantino, pero la representación del templo de Apolo junto a la viñeta de Aquileia, indica una fecha anterior al 362, fecha de su destrucción.
Es indudable que el ejemplar de la TP es una copia realizada a finales del siglo XII, o muy poco más tarde. No obstante, pese a las dudas acerca de la antigüedad de su modelo, los estudios más recientes, centrados en los aspectos geográficos y en las viñetas, muestran con bastante claridad la antigüedad de las mismas. En algún caso encontramos interés, como en la representación de los atributos de poder, la imago imperialis, de mediados del siglo IV, o incluso la visión de determinados monumentos, como en el caso del puerto de Ostia, o incluso el faro de Alejandría.
Respecto a Hispania, los datos perdidos por deterioro de la pieza original (y ya no disponibles para el autor de la copia del siglo XII) fueron reconstruidos por Miller, de una forma verosímil, debido a que el Ravennate
66 R. CORZO y M. TOSCANO, Las vías romanas de Andalucía, Sevilla, 1992, pp. 147-150.
EN TORNO A LA TABULA PEUTINGERIANA Y LAS VÍAS ROMANAS DE HISPANIA • ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO ____________________________________________________________________________________________________________________________
14
utilizó un documento muy parejo. Aunque este escritor no menciona propiamente caminos, sino relaciones de ciudades, lo hace en el orden en el que aparecían en las líneas de los caminos. Los datos no hacen otra cosa que confirmar los que se deducen del Itinerarium Antonini.
De esta forma, a partir de la TP, las vías hispanas se articular en torno a unos grandes ejes marcados por las calzadas de la Via Augusta (desde Gerona a Cádiz), la vía transversal (desde Zaragoza a Mérida), la Vía de la
Plata (desde Mérida a Astorga), y la vía de la región del Duero (desde Zaragoza a Astorga). Estos ejes de comunicaciones terrestres eran completados con ramales, también de mucha importancia en algunos casos, que daban una tupida red viaria.