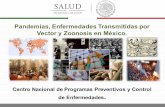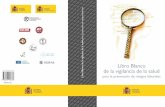¿La securitización de las enfermedades infecciosas ha dado lugar a un sistema sanitario...
Transcript of ¿La securitización de las enfermedades infecciosas ha dado lugar a un sistema sanitario...
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
1
ÍNDICE
1. Introducción .................................................................................. 2
2. Marco teórico ................................................................................ 3
2.1. La teoría de la securitización ........................................................................ 3
2.2. Las herramientas analíticas de Foucault ....................................................... 7
3. La globalización y las enfermedades infecciosas ......................... 9
4. El proceso de securitización de las enfermedades
infecciosas ...................................................................................... 12
4.1. La seguridad humana .................................................................................... 13
4.2. La construcción del VIH/SIDA .................................................................... 13
4.3. El riesgo global del SARS ............................................................................ 16
4.4. La amenaza latente de la gripe H5N1 .......................................................... 17
4.5. La preocupación por el bioterrorismo .......................................................... 18
5. El surgimiento del sistema sanitario internacional
postwestfaliano .............................................................................. 19
6. ¿Existe realmente un sistema sanitario internacional
postwestfaliano? Los intereses tras el orden
postwestfaliano .............................................................................. 21
6.1. La consolidación de la autoridad de la OMS ............................................... 21
6.2. Occidente y la narrativa de las enfermedades infecciosas ........................... 22
6.3. La colaboración y el cálculo de costes-beneficios ....................................... 25
7. Conclusión ..................................................................................... 27
Bibliografía .................................................................................... 29
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
2
1. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades infecciosas han sido siempre una amenaza para la humanidad, y
desde que empezaron a surgir los primeros estados soberanos tras la Paz de Westfalia,
tratar las enfermedades infecciosas y las epidemias ha sido uno de sus desafíos. Ya en
1851, en plena época colonial, cuando las metrópolis estaban preocupadas por los
efectos que la propagación de afecciones procedentes de las colonias, se vio como
necesaria la colaboración internacional para poder hacer frente al problema de los
patógenos contagiosos1. No obstante, en las últimas décadas los estados desarrollados
han observado un cambio en las enfermedades infecciosas, así como en el panorama
global, que ha causado que se busque un nuevo enfoque para tratarlas. La mayor
interconectividad que ofrece la globalización y el potencial devastador para la economía
y la sociedad de ciertas enfermedades infecciosas nuevas y reemergentes han hecho que
se considere que las fronteras nacionales se tornen irrelevantes y que la capacidad de los
estados para controlar los brotes infecciosos sea insuficiente, con lo que las
enfermedades infecciosas se han convertido en un problema para todo el planeta2. Dado
el riesgo que constituyen los patógenos contagiosos en este panorama, se ha trasladado
el control de las enfermedades infecciosas al ámbito de la seguridad, lo cual ha
provocado la instauración de un sistema postwestfaliano en el que los estados pierden
capacidad de actuación y adquieren una mayor relevancia otros actores no estatales,
como la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo de este nuevo orden
sanitario internacional postwestfaliano: proteger a los estados de todo el globo de la
amenaza que suponen las enfermedades infecciosas.
Lo que se pretende con esta disertación es dirimir si realmente existe un orden
sanitario internacional en el que no prevalece la soberanía de los estados. Para responder
a nuestra pregunta nos centraremos en cuatro elementos principales: el concepto de la
globalización y sus efectos en las enfermedades infecciosas y en el sistema sanitario
internacional; el proceso de securitización de las enfermedades infecciosas; el discurso
de Occidente y la forma en la que dicho discurso define, construye y ordena no
solamente los patógenos contagiosos sino también los distintos espacios y poblaciones
del globo; y por último el comportamiento de los estados que participan en el régimen
1 Organización Mundial de la Salud. Office of World Health Reporting. The world health report 1998.
Life in the 21st century: A vision for all. France, 1998, p. 9. 2 Davies, Sara. “Securitizing infectious disease”. International affairs, vol. 84 (2), 2008, p. 298-300.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
3
internacional del control de enfermedades infecciosas. Con el fin de hallar una respuesta
a la cuestión que planteamos, emplearemos la teoría de la securitización y las
herramientas analíticas de Michel Foucault.
La disertación está estructurada en cinco apartados. En el primer apartado
estableceremos cuáles son las herramientas analíticas que vamos a emplear y qué es lo
que pueden proporcionar a nuestro razonamiento. En el segundo apartado revisaremos
el debate de la globalización y la función que cumple en nuestro análisis. En el tercer
apartado analizaremos el proceso de securitización de las enfermedades infecciosas así
como los distintos actores y unidades que han participado en él. En el cuarto apartado
presentaremos las características del sistema sanitario internacional postwestfaliano. Y
en el último apartado trataremos de argumentar en contra de la existencia del orden
postwestfaliano y en favor de la vigencia de la soberanía de los estados y los intereses
nacionales.
2. MARCO TEÓRICO
Para responder a la pregunta que nos planteamos en esta disertación nos valdremos
principalmente de dos herramientas analíticas: la teoría de la “securitización”
desarrollada por Buzan, Waever y de Wilde, integrantes de la Escuela de Copenhague y
referentes en los estudios críticos de seguridad; y las herramientas analíticas de
Foucault, extraídas del pensamiento crítico del filósofo francés e incorporadas a las
Relaciones Internacionales por diversos investigadores de la corriente postpositivista.
2.1. La teoría de la securitización
La securitización se define como un movimiento que traslada cualquier cuestión de la
esfera política a la esfera de la seguridad porque dicha cuestión se considera una
amenaza y se asignan recursos extraordinarios para afrontarla3. Dicho de manera
simple, la securitización significa ocuparse de cualquier cuestión como si de una
amenaza para la supervivencia se tratara. Al contrario de las concepciones más
“tradicionales” de la seguridad, las cuales ofrecen una visión relativamente estrecha de
3 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap. Security: A new framework for analysis. Londres: Lynne
Rienner Publishers, 1997, p. 23-25.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
4
esta, puesto que se limitan a considerar como seguridad los asuntos de índole militar y
bélica4, la teoría de la securitización parte de una formulación constructivista en la que
afirma que cualquier cuestión puede convertirse en un tema de seguridad debido a que
la seguridad es una construcción social en la que el factor relevante es para quién un
cierto asunto se convierte en una preocupación de supervivencia en relación a quién5.
Esta concepción “amplia” de la seguridad surge en el contexto de la inmediata post-
Guerra Fría, en el que las amenazas militares disminuyen y aparecen nuevas fuentes de
preocupación e intranquilidad, como la economía, el medioambiente o la inmigración6.
De este modo, para Buzan, Waever y de Wilde la seguridad es una concepción
intersubjetiva sobre qué cuestiones suponen una amenaza para qué actores en qué
contextos determinados7, y esto permite que prácticamente cualquier asunto pueda
“securitizarse”, es decir, ser trasladado al plano de la seguridad.
Para que una cuestión cualquiera sea trasladada al ámbito de la seguridad
(securitización) se requieren seis unidades distintas: un actor securitizador, un
movimiento securitizador, una amenaza para la supervivencia, un objeto referente (que
es el centro de la preocupación de la amenaza), un público que acepte dicho tema como
una amenaza para la seguridad y, por último, un contexto en el que se desarrolle la
securitización8. Es conveniente realizar un análisis detallado de las distintas unidades
que participan en el proceso de securitización a la hora de tratar de entrever cuáles son
los intereses que han llevado a los actores securitizadores a realizar el movimiento
securitizador, cómo se le ha otorgado la importancia de manera intersubjetiva al objeto
referente9, cómo se ha construido la amenaza a la seguridad y qué influencia ha tenido
el contexto en la aceptación del discurso securitizador por parte del público10
. Un actor
securitizador es un actor político, individual o colectivo, que goza de una posición de
autoridad y es capaz de aglutinar a una gran audiencia y hacerle llegar su mensaje11
.
El mensaje que transmite el actor securitizador, el argumento securitizador, es de
gran importancia en la teoría de Buzan, Waever y de Wilde. Este argumento
4 Morgenthau, Hans J. “Teoría y práctica de la política internacional”. La lucha por el poder y la paz.
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1963, p. 38-39. 5 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 18.
6 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 2.
7 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 31.
8 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 35-42.
9 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 43.
10 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 24.
11 Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 33 y 40.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
5
securitizador constituye un acto discursivo o enunciado performativo; es decir, que el
mismo enunciado del argumento ya constituye un hecho de por sí12
, de la misma forma
que si prometemos algo a una persona, ya estamos estableciendo que cumpliremos
dicha promesa con esa persona. De esta manera, al referirse al tema que se desea
presentar como “una amenaza para la seguridad” (sin que necesariamente se emplee de
manera explícita la palabra “seguridad”), se está situando dicho tema dentro de la esfera
de la seguridad13
. Esencialmente, lo que realiza el discurso securitizador es la
designación de una amenaza, la cual pone en peligro la existencia del objeto referente;
una predicción sobre lo que puede suceder si no se adoptan medidas para tratar la
amenaza (desaparición del objeto referente, por ejemplo); y por último presenta una
serie de medidas extraordinarias que se deben adoptar para acabar con la amenaza
existente14
. Esta concepción de la seguridad como algo extraordinario es esencial para
comprender la teoría de la securitización. Para Buzan, Waever y de Wilde la seguridad
representa el fracaso de la política “normal” a la hora de tratar un tema determinado15
; y
es esta misma incapacidad de abordar de forma “normal” una cuestión que se considera
una amenaza para la supervivencia lo que exige la adopción de medidas extraordinarias
y urgentes para aplacar dicha amenaza16
.
Una amenaza para la seguridad puede ser cualquier tema que se considere de
manera intersubjetiva que supone un riesgo para la supervivencia del objeto referente y
que requiera recurrir a procedimientos fuera de “lo habitual”. Un objeto referente es
cualquier cosa que se considere que posee un derecho legítimo a sobrevivir y cuya
supervivencia se ve en riesgo debido a la amenaza existente17
. Ya que los objetos
referentes se construyen de manera intersubjetiva, virtualmente cualquier cosa puede
convertirse en objeto referente de un proceso de securitización. No obstante, en la
práctica y debido a las relaciones sociales que se deben establecer entre público y objeto
referente, el abanico de posibilidades se estrecha18
.
La audiencia, que es aquellos a quienes el agente securitizador intenta convencer
de la existencia de una amenaza a la seguridad y de la necesidad de adoptar medidas
12
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 26. 13
Ibídem. 14
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 24-27. 15
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 29. 16
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 21. 17
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 36. 18
Ibídem.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
6
extraordinarias19
, también es sumamente importante en el proceso de securitización,
puesto que si la audiencia no acepta el discurso securitizador, la securitización no puede
llegarse a producir20
. En el análisis de la función de esta unidad del proceso de
securitización se desprende que la teoría de Buzan, Waever y de Wilde tiene una mayor
aplicabilidad en las sociedades liberales y democráticas, en las que es necesario
justificar las medidas extraordinarias que pueden violar la ley y en las que existen
instrumentos para controlar y limitar el poder de los agentes políticos21
.
Por último, y no por ello menos importante, en el análisis de la securitización se
debe tener en cuenta el contexto en el que dicho proceso tiene lugar. Como todo proceso
social, la securitización tiene lugar dentro de un contexto determinado, con unas
condiciones particulares, que pueden favorecer o dificultar el movimiento securitizador.
El contexto se refiere tanto a las exigencias incorporadas en el discurso securitizador,
como a la posición que ocupa el agente securitizador respecto a la audiencia y también a
las condiciones externas (procesos históricos, acontecimientos puntuales) que pueden
influir en el proceso de securitización22
.
La teoría de la securitización ha cosechado tanto partidarios como detractores.
Una de las principales críticas que recibe esta teoría proviene de otra escuela de los
estudios críticos de seguridad, la Escuela de Aberystwyth. En concordancia con su
concepción de seguridad como un proceso de emancipación, desde la corriente galesa se
afirma que la atención que presta la securitización a las voces dominantes (tanto
respecto al actor securitizador como a la forma de reacción ante la amenaza) contribuye
a silenciar y marginalizar a aquellos más vulnerables y también reproduce formas de
seguridad que benefician a los poderosos y a las elites23
.
Otra línea de crítica importante a la teoría de la Escuela de Copenhague proviene
de la Escuela de París, también perteneciente a los estudios críticos de seguridad. Esta
vertiente de pensamiento de las Relaciones Internacionales, fuertemente influenciada
por la sociología y por pensadores franceses como Foucault y Bourdieu, no considera
que la seguridad se dé únicamente cuando fracasan las políticas “convencionales” y se
19
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 41. 20
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 27. 21
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p. 24. 22
Buzan, Barry, Waever, Ole & De Wilde, Jaap, op. cit., p.33. 23
McDonald, Matt. “Securitisation and the construction of security”. European Journal of International
Relation, vol. 14 (4), 2008, p. 573-574.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
7
deben adoptar medidas excepcionales, sino que afirma que la seguridad se construye y
aplica de manera cotidiana a través de prácticas y discursos rutinarios24
. Por lo tanto, la
escuela francesa de estudios de seguridad críticos no ve la seguridad como algo
excepcional, sino como algo “normal” y habitual. Los autores de la Escuela de París
también consideran que el enfoque de la Escuela de Copenhague es estrecho en relación
al acto securitizador. La teoría de securitización afirma que es necesario un acto
discursivo para trasladar una cuestión al plano de la seguridad, pero esta afirmación
obvia las prácticas y procedimientos diarios de los profesionales de la seguridad25
,
prácticas y procedimientos que también resultan securitizadores26
.
En este punto, y para evitar posibles confusiones, conviene hacer un inciso para
remarcar que es necesario diferenciar entre la securitización como movimiento político
que busca situar un tema cualquiera en el ámbito de la seguridad, y la securitización
como herramienta analítica que busca examinar el proceso de incorporación de un tema
cualquiera en el ámbito de la seguridad.
2.2. Las herramientas analíticas de Foucault
El otro grupo de herramientas analíticas que nos va a ayudar a tratar de encontrar una
respuesta a nuestro interrogante son las extraídas del pensamiento de Michel Foucault y
aplicadas a la teoría de las Relaciones Internacionales. Son concretamente dos nociones
de la corriente “foucaultiana” las que resultan especialmente interesantes para la
presente disertación. La primera es la relación entre “poder/conocimiento”, elemento
central del pensamiento de Foucault. Según el pensador francés, el conocimiento no es
algo objetivo que nos permite obtener una lectura “pura” e imparcial de la realidad, sino
que el conocimiento, además de ser siempre parcial, define, construye y ordena la
realidad27
. La función que cumple el conocimiento es la de ofrecer una visión particular
de la realidad, visión que inevitablemente favorecerá los intereses de unos actores más
que los de otros, con lo cual el conocimiento también estará definiendo, construyendo y
ordenando las relaciones de los actores que operan dentro de un espacio determinado.
Es así como el conocimiento y el poder se relacionan. De esta forma, desde la
24
McDonald, Matt, op. cit., p. 12. 25
McDonald, Matt, op. cit., p. 13. 26
Para más información sobre las tres escuelas de los estudios críticos de seguridad, véase c.a.s.e.
collective, “Critical approaches to security in Europe”. Security Dialogue, vol. 37 (4), 2006. 27
Keeley, James. “Toward a Foucauldian analysis of international regimes”. International Organization,
vol. 44 (1), 1990, p. 96.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
8
perspectiva de las herramientas analíticas de Foucault y por lo que respecta al tema del
trata este texto, el factor relevante no es qué características tienen las enfermedades
infecciosas que se han securitizado, sino cuál es el conocimiento (y las prácticas ligadas
a él) que se ha empleado para entender, definir y gestionar dichas enfermedades
infecciosas28
, y qué intereses pueden existir detrás de ese conocimiento determinado. En
este sentido, dos conceptos relevantes en nuestro análisis son la “incertidumbre” y la
“problematización”. La incertidumbre aparece cuando sucede un acontecimiento (o se
realiza una determinada interpretación de un acontecimiento) que pone en duda el
conocimiento existente y obliga a problematizar el tema en cuestión, es decir
representarla de una forma en particular29
.
La segunda noción importante extraída del pensamiento de Foucault y aplicada a
la teoría de las Relaciones Internacionales es la concepción de las comunidades, la
cooperación y los regímenes internacionales. Contrariamente al enfoque liberal, que
afirma que una comunidad con normas consensuadas es beneficiosa y útil para la
supervivencia de los estados30
, los autores que interpretan las teorías de Foucault
afirman que el bien colectivo, la cooperación y las sociedades no tienen por qué ser
siempre beneficiosas para todos sus integrantes31
. En un régimen internacional, que se
define como un “conjunto de normas, implícitas o explícitas, alrededor de las cuales
convergen las expectativas de los actores en un área determinada de las relaciones
internacionales”32
, y en cualquier sistema de cooperación a nivel internacional, existe un
discurso que cumple la función de definición, creación y ordenamiento de la realidad y
del comportamiento de los actores en un espacio concreto, y unas disciplinas, que son
técnicas de ordenamiento de cuerpos, cuyo objetivo es definir lo que se considera un
comportamiento “normal”, controlar el comportamiento de los actores y corregir
aquellos comportamientos considerados “anormales”33
. Tanto el discurso como las
disciplinas provienen de un conocimiento concreto, y cuando dicho discurso se vuelve
28
Collier, Stephen & Lakoff, Andrew. “The problem of securing health”. Biosecurity interventions:
Global health and security in question. Columbia University Press, 2008, p. 9. 29
Collier, Stephen & Lakoff, Andrew, op. cit., p. 11-12. 30
Angell, Norman. “The international anarchy”. The intelligent man’s way to prevent war. Londres:
Victor Gollancz, 1933, p. 37-38. 31
Keeley, James, op. cit., p. 89. 32
Krasner, Stephen. “Structural causes and regime consecuences: Regimes as intervening variables”.
International Regimes. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 1983, p. 2. 33
Keeley, James, op. cit., p. 91-92.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
9
dominante, se convierte en el régimen de la verdad34
. Como hemos dicho antes, el
conocimiento según Foucault es siempre parcial y beneficia más a unos actores que a
otros, con lo que un régimen de la verdad nunca puede ser beneficioso para todos los
integrantes de un régimen internacional o comunidad. Es así como surge la dominación
y la resistencia. Dominación, ya que el discurso (o conocimiento) dominante estructura
el espacio de las relaciones entre los actores, dando más poder a unos que a otros. Y
resistencia porque aquellos que no se benefician lo suficiente de la cooperación o que no
quieren participar en ella, tratan de construir nuevos espacios regidos por un
conocimiento distinto o simplemente escapar de la comunidad en la que se encuentran35
.
Con el uso de estas herramientas analíticas que acabamos de revisar, podremos
comprender de forma íntegra el proceso de securitización de las enfermedades
infecciosas y trataremos de responder a la pregunta de la que parte esta disertación.
3. LA GLOBALIZACIÓN Y LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
En línea con el pensamiento crítico de Foucault, a continuación revisaremos la forma en
la que Occidente define, construye y ordena las enfermedades infecciosas en la
actualidad. No obstante, antes de abordar dicho discurso, es necesario realizar una breve
acotación para hablar sobre un concepto que resulta clave tanto en la visión occidental
de las enfermedades infecciosas como en nuestra disertación: la globalización. Como
explican Held y McGrew en su texto The great globalization debate: An introduction, la
globalización es un concepto complejo que puede tener distintas lecturas. Aquellos
llamados “globalistas” afirman que en la actualidad ha habido un cambio cualitativo en
la forma en la que todas las partes del mundo están interconectadas; los distintos
avances tecnológicos, los cambios sociales y las tendencias económicas han causado
que las líneas divisorias entre lo nacional e internacional se desdibujen y aparezca un
proceso integrador que alcanza a todas las partes del globo por igual. De manera
opuesta, los llamados “escépticos” afirman que los procesos y avances que se han
experimentado en las últimas décadas no suponen más que un cambio cuantitativo, y
34
Keeley, James, op. cit., p. 91. 35
Keeley, James, op. cit., p. 96-98.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
10
que la mal denominada “globalización” es solamente otra fase más dentro de un proceso
que comenzó hace varios siglos. Los escépticos, por consiguiente, niegan que exista la
globalización entendida como un proceso integrador que afecte a todos los estados por
igual y funda los planos nacionales e internacionales, y remarcan que las desigualdades
entre las distintas regiones del globo siguen siendo patentes en la actualidad36
. Sin
embargo, los escépticos afirman que la globalización sí existe como proyecto político:
la globalización neoliberal como voluntad de conseguir un terreno global llano e
uniforme en el que todos los estados se rijan por las reglas económicas de la libertad de
mercado37
. La narrativa occidental sobre las enfermedades infecciosas se sitúa en la
primera concepción de la globalización, puesto que afirma que ha habido unos cambios
a nivel global que provocan que las enfermedades infecciosas constituyan en la
actualidad una amenaza para la seguridad de todos los estados. Para la finalidad de
nuestra disertación, consideraremos la globalización como un proyecto neoliberal cuya
parte “global” es su intento de llegar a todas las partes del mundo. Al referirnos al
proyecto y al discurso neoliberales, nos basamos en los conceptos de globalización
neoliberal que defienden Wallerstein y Cooper. De esta forma, el proyecto neoliberal
globalizador surge con los Acuerdos de Bretton Woods y la creación del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas instituciones tienen como objetivo
diseminar el discurso económico neoliberal por todo el globo con el objetivo de lograr
un espacio uniforme en el que aplicar las normas de liberalismo de mercado que
benefician principalmente a los estados desarrollados38
.
De esta forma, el discurso neoliberal afirma que la globalización y sus efectos
han causado que las enfermedades infecciosas se conviertan en una amenaza para toda
la humanidad y que los estados por sí solos no sean capaces de combatir dicha
amenaza39
. Las características y efectos de la globalización que dan lugar a esta nueva
36
Held, David & McGrew, Anthony. “The great globalization debate: an introduction”. The global
transformations reader. Oxford: Polity Press, 2000. 37
Sparke, Matthiew. “Unpacking economism and remapping the terrain of global health”. Global health
governance: Crisis, institutions and political economy. Palmgrave Macmillan, 2009, p. 37. 38
Wallerstein, Immanuel. “Globalization or the Age of Transition? A long-term view of the trajectory of
the world-system”. International Sociology, vol. 15 (2), 2000, p. 251; Cooper, Frederick. “¿Para qué sirve
el concepto de globalización? La perspectiva de un historiador africanista”. Nova Africa, n.º 10, 2002, p.
15; para ampliar la información de la relación entre el proyecto neoliberal globalizador y el sistema
internacional sanitario actual, se recomienda la lectura del texto de Matthiew Sparke citada en la
referencia anterior. 39
Aginam, Obijiofor. “International law and comunicable diseases”. Bulletin of the World Health
Organization, vol. 80 (2), 2002, p. 946-947.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
11
situación en la sanidad mundial son: la intensificación de los flujos internacionales de
personas, bienes y servicios; la mayor permeabilidad de los estados a los impactos
externos de distinta índole (conflictos, actividades ilícitas, comercio, tecnologías de la
comunicación); la entrada y mayor influencia de actores no estatales en el terreno de la
política internacional; y, como consecuencia de los factores anteriores, la reducción de
la capacidad de actuar de los estados, tanto a nivel político como a nivel práctico40
.
Además de mermar la capacidad de los gobiernos nacionales para tratar las
enfermedades infecciosas, la globalización es un factor de gran incidencia en la nueva
concepción de las enfermedades infecciosas41
. Estos nuevos patógenos, identificados
por el discurso hegemónico de Occidente, poseen cinco características distintivas: a
menudo se caracterizan por una transmisión entre especies, es decir, saltan de los
animales a los humanos (SARS, gripe aviar); tienen un alto potencial de rápida
propagación espacial, con lo que en pocas semanas pueden llegar a lugares lejanos al
punto de origen; se ha detectado una evolución en la estructura e inmunogenicidad de
los patógenos anteriores, lo cual también ha dado lugar a cepas resistente a los
antibióticos (tuberculosis); su descubrimiento en seres humanos es relativamente
reciente a pesar de que ya estaban presentes desde hacía años; y el cambio de la relación
entre el ser humano y su entorno42
. Un último rasgo en común que poseen estas
enfermedades infecciosas nuevas y reemergentes es que tiene una mayor incidencia en
los países en desarrollo43
.
El discurso de los estados Occidentales, ante la percepción, por un lado, de los
efectos de la globalización en el movimiento de personas, bienes y servicios y en la
capacidad de actuación de los estados y, por otro lado, de la aparición de unas nuevas (y
reemergentes) enfermedades infecciosas, afirma que es necesario el establecimiento de
una gobernanza sanitaria global, que no dependa de la autoridad de los estados y que
incluya otros actores no estatales como organizaciones internacionales, ONG y
compañías multinacionales, para tratar la amenaza que suponen estos nuevos
40
Dodgson, Richard, Lee, Kelley & Drager, Nick. “Global health governance: a conceptual review”.
Global health governance discussion paper, n.º 1, 2002, p. 5-8. 41
McInnes, Colin & Lee, Kelley. “Health, security and foreign policy”. Review of international studies,
n.º 32, 2006, p. 8. 42
Mayer, Jonathan. “Geography, ecology and emerging infectious diseases”. Social Science & Medicine,
vol. 50 (7-8), 2000, p. 940. 43
Vu, Tuong. “Epidemics as politics with case studies from Malaysia, Thailand and Vietnam”. Global
Health Governance, vol. 4 (2), 2011, p. 1.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
12
patógenos44
. Un sistema sanitario global, que no se vea limitado por las soberanías
nacionales, se ve como necesario porque la falta de capacidad o de voluntad de un
estado para actuar ante la aparición de un brote infeccioso puede no solamente afectar a
su propia población sino también poner en peligro a todo el planeta45
. Aun así, es lógico
pensar que la mayoría de los estados no estarían dispuestos a ceder parte de su soberanía
sin tener una razón de peso para ello y por ello, tal y como vaticinan Dodgson, Lee y
Drager en su artículo para la OMS un acontecimiento que supusiera una amenaza
sanitaria para la humanidad podría empujar a los estados a aceptar un sistema sanitario
postwestfaliano46
. No obstante, y de acuerdo con la línea de nuestro análisis crítico, no
nos interesa tanto la esencia de los sucesos en sí, sino cómo estos sucesos son
interpretados y construidos a través del conocimiento hegemónico o régimen de la
verdad.
4. EL PROCESO DE SECURITIZACIÓN DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Como afirman McInnes y Lee en su artículo de 2006, que la salud sea una cuestión
internacional no es algo nuevo, lo que sí resulta novedosos es la inserción de la salud en
la plano de la seguridad internacional47
. La securitización de la salud a nivel
internacional es un proceso que ha durado varios años y que ha tenido distintos agentes
securitizadores y distintos objetos referentes.
Las enfermedades infecciosas siempre han acompañado a las personas y
prácticamente durante toda la historia de la humanidad los agentes patógenos han
supuesto una amenaza para la existencia de los humanos48
(pongamos por ejemplo la
peste negra que asoló Europa en el siglo XIV). Gracias a los avances tecnológicos y
44
Fidler, David. “Germs, governance, and global public health in the wake of SARS”. The Journal of
Clinical Investigation, vol.113 (6), 2004, p. 801. 45
Heymann, David & Rodier, Guénaël. “Global surveillance, national surveillance and SARS”. Emerging
Infectious Diseases, vol. 10 (2), 2004, p. 173. 46
Dodgson, Richard, Lee, Kelley & Drager, Nick, op. cit., p. 22. 47
McInnes, Colin & Lee, Kelley, op. cit., p. 5-6. 48
McInnes, Collin. “From AIDS to swine flu: the politicization of global health”. Artículo presentado en
la reunión anual de la International Studies Association Annual Conference “Global governance:
Political authority in transition”, Le Centre Sheraton Montreal Hotel, Montreal, Canadá, 2011, texto en
línea, p. 6.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
13
médicos, en los países desarrollados se logra mantener bajo control las enfermedades
infecciosas, con lo que se consigue un cambio demográfico, puesto que mejoran las
condiciones y la esperanza de vida. También tiene un lugar un cambio geopolítico,
especialmente tras la segunda mitad del siglo XX, puesto que la salud pierde la
importancia que había ostentado en la política internacional en los siglos anteriores y
ganan relevancia temas de índole económica y militar49
.
4.1. La seguridad humana
Esta tendencia política respecto a la salud empieza a cambiar tras el final de la
Guerra Fría. El colapso de la URSS provoca que las amenazas militares pierdan peso en
la agenda de la seguridad internacional y que a su vez aparezcan nuevas áreas de riesgo
y de preocupación50
. Este cambio de tendencia se ve claramente reflejado en el
documento publicado en el año 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en el que se introduce el concepto de la “seguridad humana”. En
este informe se afirma que la seguridad humana consta de siete categorías principales:
seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad
medioambiental, seguridad persona, seguridad comunitaria y seguridad política51
. Este
documento elaborado en el seno de la Naciones Unidas (ONU), que sostiene que las
enfermedades suponen una amenaza para la humanidad, refuerza la ampliación de la
seguridad, favoreciendo una posterior securitización de las enfermedades infecciosas a
nivel internacional52
.
4.2. La construcción del VIH/SIDA
La interpretación y construcción del VIH/SIDA suponen un importante avance
en el traslado de las enfermedades infecciosas al plano de la seguridad internacional. Si
bien inicialmente el VIH/SIDA fue considerado un problema de desarrollo humano53
, a
finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90 una serie de
49
Ingram, Alan. “The new geopolitics of disease: Between global health and global security”.
Geopolitics, n.º 10, 2005, p. 528. 50
McInnes, Colin & Lee, Kelley, op. cit., p. 5-6; Lo Yuk-ping, Catherine & Thomas, Nicholas. “How is
health a security issue? Politics, responses and issues”. Health Policy and Planning, n.º 25, 2010, p. 447. 51
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Human Development Report 1994. New York:
Oxford University Press, 1994, p. 24-25. 52
Elbe, Stefan. “Health and security”. Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2009,
p. 414-415. 53
Elbe, Stefan. “Should HIV/AIDS be securitized? The ethical dilemmas of linking HIV/AIDS and
security”. International Studies Quarterly, n.º 50, 2006, p. 121.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
14
instituciones de los EE. UU. dedicadas a la seguridad comienzan a estudiar las posibles
relaciones entre el VIH/SIDA y la seguridad del estado. Documentos e informes como
The global AIDS disaster: implications for the 1990s del Departamento de Estado de
EE. UU., The coming plague de Laurie Garrett, o The global infectious disease threat
and its implications for the United States del Consejo Nacional de Inteligencia de los
EE. UU. afirmaban que el VIH/SIDA podía suponer una amenaza para el país
norteamericano54
. No obstante, el movimiento securitizador del VIH/SIDA como
amenaza internacional para la seguridad de los estados lo realizó el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) en su Resolución 1308 del año 200055
. El
argumento para relacionar el VIH/SIDA con la seguridad de los estados se basaba en
tres conexiones particulares: los ejércitos eran especialmente vulnerables a la infección
del VIH/SIDA, pudiendo contribuir a su difusión, y, siendo el ejército el pilar de la
defensa del estado, la nación entera podía estar en peligro; la economía y la cohesión
social podían verse afectadas gravemente por los efectos del VIH/SIDA, con lo que la
estabilidad de los estados se vería comprometida; y además en época de conflicto existía
un riesgo mayor de contagio del VIH/SIDA56
.
La securitización el VIH/SIDA resulta de gran relevancia tanto para el proceso
de securitización de las enfermedades infecciosas a nivel internacional como para
nuestro análisis crítico del mismo proceso. Por un lado, la definición del VIH/SIDA
como una amenaza para la seguridad internacional cuajó la idea de que las
enfermedades infecciosas podían suponer un riesgo para los estados y sus principales
instituciones de defensa, y además sentó precedentes y pavimentó el camino para
posteriores securitizaciones de enfermedades infecciosas57
. Por otro lado, si bien la
consideración del VIH/SIDA como tema de seguridad no estaba plenamente
consensuado en la comunidad internacional, ya que existían otras perspectivas de
tratamiento de la enfermedad infecciosa distintas58
(y además posteriormente se
constató que las pruebas empíricas de los argumentos securitizadores eran
54
McInnes, Collin & Rushton, Simon. “HIV, AIDS and security: Where are we now?”. Intenational
Affairs, vol. 86 (1), 2010, p. 226-227. 55
McInnes, Collin & Rushton, Simon, op. cit., p. 229; Organización de las Naciones Unidas. Resolution
1308. Security Council, 2000. 56
Ibídem; también Elbe, Stefan. 2006, op. cit., p. 121. 57
Elbe, Stefan. “Pandemics on the radar screen: Health security, infectious disease and the medicalisation
of insecurity”. Political Studies, vol. 59, 2011, p. 850. 58
McInnes, Collin & Rushton, Simon, op. cit., p. 230 y 232.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
15
insuficientes59
), el hecho de que el VIH/SIDA consiguiera entrar en el plano de la
seguridad internacional a través de la Resolución del CSNU indica que el movimiento
securitizador no solamente respondió a preocupaciones internacionales, sino que
también respondió a los intereses particulares de EE. UU. y de algunos integrantes de
las élites políticas60
. Otra prueba de que el traslado del VIH/SIDA al plano de la
seguridad internacional se debió más a intereses particulares de ciertos estados que a la
preocupación de la comunidad internacional es la desaparición de dicha enfermedad
infecciosa de la agenda de seguridad internacional (a pesar de que la situación en el
continente africano no estaba mejorando) a medida que los estados occidentales
centraban su atención en la amenaza del terrorismo61
. La securitización del VIH/SIDA
constituye un claro ejemplo de cómo un conocimiento determinado problematiza de
cierta manera una cuestión, definiéndola y construyéndola de una forma determinada y
promulgando también una forma específica de tratarla. Si, como sucedió en el caso del
VIH/SIDA (y también de otras enfermedades infecciosas), dicho conocimiento se torna
hegemónico y se convierte en el régimen de la verdad, cualquier otra manera de
problematizar dicho tema será ignorada y desestimada.
Aunque no es el objeto de esta disertación analizar los posibles usos que puede
tener la securitización o los efectos adversos que puede causar, desde el punto de vista
que nos proporcionan las herramientas analíticas de Foucault sí resulta interesante
examinar cómo la nueva problematización de una tema anteriormente existente cambia
las estructuras de poder entre los distintos participantes en un espacio determinado. Si
bien es posible que la intención de la ONU al securitizar el VIH/SIDA fuera atraer
mayor atención internacional, animar a los estados a actuar62
y conseguir una mayor
asignación de recursos para tratar el problema, al trasladar dicha enfermedad infecciosa
al terreno de la seguridad se podrían alimentar unos enfoques en los que los estados
actuaran de manera más recelosa, más egoísta y buscaran garantizar su propia
supervivencia63
. De hecho, podría incluso haber causado que los estados occidentales se
abstuvieran de actuar ante una pandemia que se estaba extendiendo principalmente en
59
McInnes, Collin & Rushton, Simon, op. cit., p. 230. 60
McInnes, Collin & Rushton, Simon, op. cit., p. 231. 61
McInnes, Collin & Rushton, Simon, op. cit., p. 231-232. 62
McInnes, Collin & Rushton, Simon, op. cit., p. 229. 63
Elbe, Stefan, 2006, op. cit., p. 122.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
16
los países en desarrollo puesto que para los primeros no suponía ninguna amenaza64
.
Otro efecto que puede tener la securitización es la de aumentar la autoridad y la
capacidad de maniobrar a determinados actores, como afirma Stefan Elbe en uno de sus
textos65
. Más adelante comprobaremos cómo la securitización de otras enfermedades
infecciosas y el reordenamiento de las relaciones entre los actores dentro de un régimen
internacional que esta securitización causa, puede tener consecuencias que
probablemente el agente securitizador no deseara.
4.3. El riesgo global del SARS
La aparición del brote infeccioso del síndrome respiratorio agudo severo (SARS
por sus siglas en inglés), que alcanzó una mortalidad del 10% de los infectados, causó
774 muertes en 26 países distintos y tuvo un importante impacto económico negativo en
las zonas afectadas66
, también fue relevante en el proceso de establecimiento de las
enfermedades infecciosas como una amenaza internacional. A diferencia del
VIH/SIDA, el agente securitizador original en el caso del SARS fue la OMS, que emitió
una alerta sanitaria global y pocos días después una recomendación de viaje para la
República Popular de China en marzo de 200367
. Caracterizado por haber “saltado” de
animales a humanos, por una gran facilidad de propagación y por una alta mortalidad, el
SARS amplió la relación entre las enfermedades infecciosas y la seguridad internacional
al demostrar, en primer lugar, que el VIH/SIDA no era la única amenaza sanitaria que
podía suponer un riesgo para los estados, sino que también había otras enfermedades
infecciosas nuevas y reemergentes que debían ser tenidas en cuenta. En segundo lugar,
el SARS reforzó la idea de que los agentes patógenos contagiosos no constituían un
riesgo solamente para los países en desarrollo y que prácticamente todo el planeta
estaba en peligro. Y por último, el SARS evidenció que una enfermedad infecciosa
podía afectar de manera considerable a la población y a la economía de un estado68
. El
suceso del SARS y su interpretación y construcción por el discurso de los estados
occidentales contribuyó a dar forma al proceso de securitización y también a desarrollar
64
Elbe, Stefan, 2006, op. cit., p. 123. 65
Elbe, Stefan, 2011, op. cit., p. 855. 66
Elbe, Stefan, 2009, op. cit., p. 421. 67
Wishnick, Elizabeth. “Dilemmas of securitization and health risk management in the People’s Republic
of China: the cases of SARS and avian influenza”. Health Policy and Planning, n.º 25, 2010, p. 457. 68
Elbe, Stefan, 2011, op. cit., p. 852-853.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
17
y definir el discurso neoliberal sobre las enfermedades infecciosas nuevas y
reemergentes.
4.4. La amenaza latente de la gripe H5N1
Otro brote contagioso que tuvo una considerable importancia en la securitización de las
enfermedades infecciosas fue el subtipo H5N1 de la gripe A, conocida como “gripe
aviar”. Entre los años 2004 y 2009, el virus H5N1 acaparó la atención de la comunidad
internacional y en 2006 la OMS llegó a especular que si hubiera una pandemia de gripe,
entre 2 y 7 millones de personas en todo el mundo perderían la vida69
. La gripe aviar
causó la muerte de 269 personas y estuvo principalmente activa en el Sudeste Asiático,
especialmente en Vietnam e Indonesia70
. A pesar de que el brote infeccioso del virus
H5N1 no alcanzó la misma magnitud que el del SARS, también amplió las
consideraciones de seguridad respecto a las enfermedades infecciosas. Además de
reforzar las ideas ya asentadas de que un brote contagioso podía causar un gran número
de muertes humanas y devastar la economía de los estados, la interpretación que se hizo
de la gripe aviar como una amenaza global latente dio lugar a la idea de que en
cualquier momento podía estallar una pandemia y que los estados debían estar
preparados para afrontar una situación así71
. De esta forma, el riesgo que representaba la
gripe H5N1 forzaba a los estados a actuar de manera proactiva y preventiva, y a tomar
las medidas que el discurso hegemónico dictaba como adecuadas para gestionar la
amenaza de pandemia gripal y garantizar su seguridad72
. El discurso hegemónico
afirmaba que la forma proteger a la población (y al estado) era mediante el uso de
vacunas y medicamentos, y dado que los estados debían actuar de manera preventiva,
ello se tradujo en un almacenamiento de vacunas. Y aunque se pusiera en duda la
eficacia de dichos medicamentos para tratar la enfermedad en cuestión, los estados
obraban de esa manera determinada porque el conocimiento dominante o régimen de la
verdad dictaba que era así como se debía gestionar la inseguridad que generaba el virus
H5N173
.
69
Organización Mundial de la Salud. “South-East Asian regional influenza pandemic preparedness plan
(2006-2008)”. Nueva Delhi, 2006. 70
Herington, Jonathan. “Securitization of infectious diseases in Vietnam: the cases of HIV and avian
influenza”. Health Policy and Planning, n.º 25, 2010, p. 469. 71
Elbe, Stefan, 2011, op. cit., p. 852. 72
Ibídem. 73
Elbe, Stefan, 2011, op. cit., p. 857, 858 y 864.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
18
4.5. La preocupación por el bioterrorismo
El último factor que ha contribuido a la securitización de las enfermedades infecciosas
ha sido el bioterrorismo. A pesar de que la preocupación por el uso de agentes
infecciosos como armas volvió surgir a mediados de la década de los 90, y a pesar del
uso de armas biológicas por parte de Iraq contra la población kurda en 1988 o el
atentado con gas sarín en el metro de Tokio en el año 1995, no fue hasta el ataque con
sobres llenos de ántrax en los EE. UU. en 2001 cuando el bioterrorismo recibió atención
como un riesgo potencial para la seguridad de los estados74
. El hecho de que los
patógenos contagiosos podían ser utilizados como armas por grupos terroristas
contribuyó a la consideración de las enfermedades infecciosas como una amenaza para
la seguridad de los estados y a reforzar la idea de la necesidad de estar preparados para
un evento de tal índole75
.
Tras el análisis del proceso de securitización de las enfermedades infecciosas se
puede apreciar que se ha establecido un vínculo con la seguridad internacional de
solamente un cierto grupo de enfermedades infecciosas, básicamente aquellas que
tienen el potencial de propagarse desde los estados en desarrollo a los estados
desarrollados. Este hecho, unido a que el bioterrorismo entra en la agenda de seguridad
por el riesgo que supone para Occidente, indica que el movimiento securitizador de las
enfermedades infecciosas responde más a los intereses de los estados del Norte que a las
preocupaciones de la salud global76
. La construcción del discurso hegemónico de la
relación entre la seguridad y las enfermedades infecciosas, además de ignorar algunas
enfermedades contagiosas y no contagiosas que causan mayores muertes que aquellas
que cuentan con un potencial de propagación mundial y de obviar también los
problemas de salud derivados del estilo de vida occidental, define y estructura la
realidad y las relaciones entre los estados de manera que los estados occidentales son los
mayores beneficiados77
.
74
McInnes, Colin & Lee, Kelley, op. cit., p. 13. 75
Elbe, Stefan, 2009, op. cit., p. 423-424. 76
Davies, Sara, 2008, op. cit., p. 309. 77
McInnes, Colin & Lee, Kelley, op. cit., p. 11 y 13.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
19
5. EL SURGIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO INTERNACIONAL
POSTWESTFALIANO
La relación construida por el discurso hegemónico de los estados occidentales entre
determinadas enfermedades infecciosas y la seguridad internacional da lugar al
surgimiento de un sistema sanitario postwestfaliano, según afirman autores como David
Fidler o David Heymann78
. Por sistema sanitario internacional postwestfaliano se
entiende una forma de gobernanza sanitaria (la gobernanza sanitaria se define como los
medios, medidas y acciones adoptadas por una sociedad para proteger y mejorar la salud
de su población79
) global en la que además de participar los estados, también están
presentes actores no estatales como organizaciones internacionales, ONG, compañías
multinacionales, la sociedades civiles e incluso individuos80
. Este orden sanitario
internacional postwestfaliano se caracteriza no solamente por la existencia de un deber
moral por parte de los estados de actuar ante un posible brote epidémico que pueda
suponer un riesgo para la humanidad, sino también por una disolución de las fronteras
nacionales, puesto que las enfermedades infecciosas no respetan dichos límites
estatales81
, y por una reducción de la soberanía de los estados a la hora de actuar ante la
aparición de una enfermedad infecciosa. Según Fidler, la OMS, dada su capacidad de
emplear fuentes de información no gubernamentales acerca de la aparición de brotes
infecciosos en un estado determinado, así como su capacidad de emitir alertas y
recomendaciones de viaje acerca del riesgo de contagio en un estado determinado,
consigue reducir la soberanía de los estados puesto que, por un lado, logra mermar la
capacidad soberana de guardar y no desvelar información epidemiológica y, por otro
lado, crea incentivos de participación en el sistema para que no se emitan las alertas
sanitarias y las recomendaciones de viaje por riesgo de contagio, que pueden resultar
nocivas para la economía y la política de los estados82
.
Como anticipábamos en el tercer apartado, para que los estados estén dispuestos
a ceder parte de su soberanía en aras de participar en un sistema postwestfaliano es
78
Fidler, David. SARS, governance and the globalization of disease. Hampshire, Reino Unido:
Palmgrave Macmillan, 2004, p. 43-44; Heymann, David. “SARS and emerging infectious diseases: A
challenge to place global solidarity above national sovereignty. Annals Academy of Medicine Singapore,
vol. 35 (5), 2006, p. 351-352. 79
Dodgson, Richard, Lee, Kelley & Drager, Nick, op. cit., p. 6. 80
Fidler, David, 2004, “Germs, governance…”, op. cit., p. 800. 81
Wishnick, Elizabeth, 2010, op. cit., p. 451. 82
Fidler, David, 2004, “Germs, governance…”, op. cit., p. 802.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
20
necesario que ocurra algún suceso. Para Fidler y Heymann el catalizador fue el brote de
SARS acaecido en 200483
. Según estos autores, la amenaza que supuso el SARS tanto
para los estados como para sus poblaciones consiguió que fraguara la idea del deber
moral de actuación ante un brote epidémico y también contribuyó a que se aceptara en
2005 el nuevo reglamento sanitario internacional (IHR por sus siglas en inglés), que
estaba en revisión desde el año 2001. Sin embargo, aunque ciertamente el SARS tuvo
incidencia en el avance hacia el sistema sanitario internacional postwestfaliano, desde la
perspectiva de análisis crítico es necesario afirmar que la aceptación de dicho orden
sanitario postwestfaliano no se hubiera dado si las enfermedades infecciosas no se
hubieran definido y construido, a través del conocimiento neoliberal, desde la
perspectiva de la seguridad, ni si la OMS no se hubiera esforzado, basándose en el
conocimiento auspiciado por Occidente, en promover comportamientos que
desembocaran en la aceptación de un sistema sanitario postwestfaliano84
.
En el camino hacia la instauración del sistema sanitario internacional
postwestfaliano existen dos momentos clave. El primero es la creación en el año 2000
por parte de la OMS del GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network), una
red de vigilancia de enfermedad infecciosas que no se basa únicamente en la
cooperación de los estados sino también de actores no estatales, y que por ello
constituye el primer ejemplo gobernanza sanitaria global85
.
El segundo momento clave, y posiblemente el momento álgido en el
establecimiento del orden sanitario internacional postwestfaliano, es la revisión del IHR
de la OMS en 2005 y su posterior implementación en 200786
. Antes de 2005, el IHR de
la OMS, que se había actualizado por última vez en 1981, contaba con varias
limitaciones respecto a la autoridad y capacidad de actuación de la OMS, entre las que
destacan: el IHR de 1981 solamente cubría a las enfermedades del cólera, fiebre
amarilla y peste; la actuación OMS dependía por completo de que el estado afectado
informara del brote; no había ninguna regulación que especificara cómo la OMS y un
estado afectado debían cooperar; tampoco existía ningún tipo de incentivo para
83
Fidler, David, 2004, SARS, governance…, op. cit., p. 117-118; Heymann, David, 2006, op. cit.,
p. 351-352. 84
Davies, Sara. “The international politics of disease reporting: Towards Post-Westphalianism?”
International Politics, vol. 49 (5), 2012, p. 593; Davies, Sara, 2008, op. cit., p. 310. 85
Davies, Sara, 2008, op. cit., p. 310. 86
Lo Yuk-ping, Catherine & Thomas, Nicholas, op. cit., p. 451.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
21
fomentar el cumplimiento del reglamento; y no había tampoco medidas para reducir el
riesgo de difusión de un brote contagioso87
. El IHR de 2005 incluye una serie de
cambios, entre los que destacan: la ampliación del mandato de la OMS a “toda dolencia
médica o afección sanitaria […] que pueda entrañar un daño importante para el ser
humano”; el surgimiento del concepto de “emergencia de salud pública de importancia
internacional”, el cual dota a la OMS de capacidad de actuación especial en situaciones
extraordinarias; la obligación de los estados miembro de informar sobre un posible
brote infeccioso; y la capacidad de la OMS de obtener información sobre eventos de
salud pública de fuentes no estatales88
. De esta forma, el IHR de 2005 supone el
establecimiento de un sistema sanitario internacional postwestfaliano en el que, además
de los estados, tienen autoridad la OMS y otros actores no estatales.
6. ¿EXISTE REALMENTE UN SISTEMA SANITARIO
INTERNACIONAL POSTWESTFALIANO? LOS INTERESES TRAS
EL ORDEN POSTWESTFALIANO
A pesar de las afirmaciones de Fidler y Heymann acerca de la instauración de una
gobernanza sanitaria global, de la expectativa de comunicación de la aparición de un
brote en territorio nacional por parte de los estados que se creó durante el brote del
SARS89
y de las implicaciones que el nuevo IHR de 2005 tienen tanto para la autoridad
de la OMS como para la soberanía de los estados, existen varios argumentos que
afirman la no existencia de un orden sanitario internacional postwestfaliano.
6.1. La consolidación de la autoridad de la OMS
El primer argumento, y el más sencillo, sostiene que la autoridad postwestfaliana que ha
conseguido la OMS con el IHR de 2005 depende en una última instancia del apoyo y
consentimiento de los estados que se muestran de acuerdo con ceder parte de su
soberanía90
. En este sentido y como explica Sara Davies en su texto, mientras que los
87
Davies, Sara, 2008, op. cit., p. 303. 88
Organización Mundial de la Salud. Reglamento sanitario internacional (2005): segunda edición.
Ginebra, 2008, p. vii-viii. 89
Davies, Sara, 2012, op. cit., p. 593. 90
Davies, Sara, 2008, op. cit., p. 311.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
22
estados de Occidente se aprovechan del carácter “neutral” de la OMS para implementar
su estrategia de seguridad sanitaria ante la percepción de las enfermedades infecciosas
como una amenaza a su seguridad, la OMS a su vez aprovecha esta preocupación por
los brotes contagiosos de los estados desarrollados para adoptar un enfoque que se
adapte al interés de estos, y así conseguir que estos transfieran parte de su autoridad a la
organización y de esta forma conseguir consolidarse en el terreno de la sanidad
internacional91
. Desde los inicios del nuevo milenio, la OMS buscaba una estrategia que
aumentara la influencia de la organización en la agenda internacional de la salud en un
periodo en el que se consideraba al Banco Mundial el mayor impulsor de la salud en el
ámbito internacional92
. De este modo observamos cómo el movimiento securitizador
que dio paso al orden sanitario postwestfaliano tiene su origen en el interés de estados
occidentales y en el afán de una organización internacional de adquirir mayor relevancia
y autoridad a nivel internacional.
6.2. Occidente y la narrativa de las enfermedades infecciosas globales
El segundo argumento que afirma que el sistema sanitario actual sigue siendo
westfaliano parte de la forma en la que el discurso neoliberal define y construye tanto el
concepto de la globalización y sus efectos como determinadas enfermedades
infecciosas, realizando una securitización de estas últimas. Nos encontramos ante una
narrativa que podríamos llamar la “narrativa de las enfermedades infecciosas globales”
(distintos autores la han denominado de distinta forma: Alan Ingram habla de una
“nueva geopolítica de las enfermedades”93
; Nicholas King menciona la “visión mundial
de las enfermedades emergentes”94
; y Colin McInnes se refiere a la “narrativa del nuevo
brote”95
). La narrativa de las enfermedades infecciosas globales, como un conocimiento
determinado que es, no solamente define, crea y ordena la realidad y la estructura de las
relaciones de poder entre los distintos actores, sino que además hace que ciertos
problemas, espacios y poblaciones sean visibles y estén sujetos a intervención de
91
Davies, Sara, 2008, op. cit., p. 302, 306, 308 y 312. 92
Ingram, Alan, op. cit., p. 536. 93
Ingram, Alan, op. cit., p. 524. 94
King, Nicholas. “Security, disease, commerce: Ideologies of postcolonial global health”. Social Studies
of Science, vol. 32 (5-6), 2002, p. 767. 95
McInnes, Collin, op. cit., p. 5.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
23
manera distinta a otros96
. A continuación analizaremos los distintos aspectos que
privilegia la narrativa de las enfermedades infecciosas globales.
En primer lugar, esta narrativa pone especial énfasis en brotes epidémicos
agudos, con potencial de propagación y que son tratados como sucesos urgentes97
. De
esta forma, además de obviar enfermedades crónicas tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo98
(como ya hemos comentado anteriormente), también
se fomentan intervenciones de emergencia que atraen los recursos y la atención
mediática más fácilmente que las intervenciones a largo plazo y que además también
resultan mucho más sencillas de implementar99
. Estas medidas de emergencia no buscan
abordar problemas importantes de transformación política y económica, sino que
simplemente tratan de proteger a los países occidentales de las potenciales epidemias
infecciosas100
. En este sentido, la gobernanza sanitaria global respaldada por Occidente
reproduce los problemas de violencia y desigualdad presentes en la globalización
neoliberal101
.
En segundo lugar, esta narrativa construye una dicotomía entre dentro y fuera102
,
es decir, entre los estados susceptibles a verse afectados por un brote infeccioso y
aquellos en los que brotes infecciosos se originan. Lo que esta dicotomía genera es que
los estados en desarrollo estén sujetos a intervención puesto que deben gestionados de
una manera determinada para proteger la seguridad de los estados desarrollados de
acuerdo con la forma de construir la amenaza por parte del discurso occidental103
.
En tercer lugar, esta narrativa establece las racionalidades para gestionar el
problema de las enfermedades infecciosas. En este sentido, la narrativa de las
enfermedades infecciosas globales no trata de encontrar los patrones subyacentes en el
origen de los brotes contagiosos ni tampoco las posibles causas económicas y sociales,
sino que se centra en el tratamiento de la enfermedad infecciosa y en la prevención de
96
Brown, Tim, Craddock, Susan & Ingram, Alan. “Critical interventions in global health:
Governmentality, risk and assemblage”. Annals of the Association of American Geographers, vol. 102
(5), 2012, p. 1183. 97
McInnes, Collin, op. cit., p. 8. 98
Ibídem. 99
Collier, Stephen & Lakoff, Andrew, op. cit., p. 17. 100
Collier, Stephen & Lakoff, Andrew, op. cit., p. 18; Ingram, Alan, 2005, op. cit., p. 538. 101
Brown, Tim, Craddock, Susan & Ingram, Alan, op.cit., p. 1184. 102
McInnes, Collin, op. cit., p. 9. 103
Brown, Tim, Craddock, Susan & Ingram, Alan, op.cit., p. 1185.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
24
su transmisión104
, especialmente a través del desarrollo de medicamentos. Como hemos
visto cuando analizábamos la securitización de la cepa de gripe A H5N1, se establece
que la manera de proteger a la población (y al estado y su economía) de la amenaza de
enfermedades infecciosas (conocidas y desconocidas) es mediante el uso y
almacenamiento de vacunas105
. Esta determinada forma de gestionar la inseguridad
producida de las enfermedades infecciosas tiene tres consecuencias relevantes. La
primera es que una determinada racionalidad para abordar un problema, estructura de
una manera concreta las relaciones de poder de los actores, y por ello causa que la
soberanía de un estado se pueda redefinir de una manera u otra (por ejemplo, el caso del
acopio de vacunas de manera preventiva y aquellos estados que no tienen acceso
económico a los medicamentos y deben encontrar nuevas estructuras de poder para
proteger sus intereses)106
.
La segunda consecuencia es que al priorizar el uso de vacunas para tratar un
brote infeccioso se beneficia a las compañías farmacéuticas occidentales, que son
quienes tienen la capacidad de desarrollar medicamentos107
. La tercera consecuencia,
que a su vez deriva de la segunda, es que se establece una desigualdad entre los estados
desarrollados y los estados en desarrollo. Las compañías farmacéuticas y los
medicamentos que estas desarrollan están sujetas al Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas
en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya principal misión es
proteger los derechos de propiedad intelectual. No todos los estados tienen la misma
capacidad económica para adquirir suficientes vacunas al precio que estipulan las
farmacéuticas ni tampoco la capacidad legal para negociar contratos108
. De la misma
forma, las empresas farmacéuticas occidentales tienen escaso interés en desarrollar
productos para estados en desarrollo en los que el mercado no les resulta atractivo109
.
De esta forma se produce una mercantilización de la salud, puesto que la salud global y
104
McInnes, Collin, op. cit., p. 9. 105
Elbe, Stefan, 2011, op. cit., p. 856-857; King, Nicholas, op. cit., p. 776. 106
Elbe, Stefan. “Haggling over viruses: The downside risks of securitizing infectious disease”. Health
Policy and Planning, n.º 25, 2010, p. 479-480. 107
McInnes, Collin, op. cit., p. 9-10. 108
Brown, Tim, Craddock, Susan & Ingram, Alan, op.cit., p. 1186. 109
King, Nicholas, op. cit., p. 776.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
25
su administración se sitúan en un espacio dominado por las lógicas del comercio
neoliberal110
.
En cuarto y último lugar, la narrativa de las enfermedades infecciosas globales
privilegia lo global sobre lo local111
. Para proteger una territorialidad concreta, se
implementa una respuesta global112
, la cual se presenta como una forma de actuar
universal y además oculta determinados intereses y racionalidades que privilegian
ciertos valores113
. El carácter global de la narrativa tiene también una función de
homogeneizar los espacios y poblaciones sobre los que se quiere aplicar114
. Esta
intención homogeneizante coincide con la voluntad del proyecto neoliberal de alcanzar
todas las partes del globo. Como afirma Sparke en su texto, el neoliberalismo trata de
construir una realidad “plana” en la que aplicar sus normas y mecanismos de
liberalismo comercial, las cuales presenta como idóneas para todos los espacios y
poblaciones115
. El neoliberalismo, como forma de conocimiento que es, tiene la
capacidad de definir y construir tanto la realidad como las relaciones entre actores, y por
este motivo, trata de transformar el espacio internacional en un terreno plano y uniforme
en el que implementar sus premisas de exclusión116
(como sucede por ejemplo con el
acceso a las vacunas para las enfermedades infecciosas).
Con este segundo argumento hemos desmontado la existencia de un sistema
sanitario internacional postwestfaliano desde otra perspectiva al probar, desmenuzando
la narrativa de las enfermedades infecciosas globales, que detrás del orden
postwestfaliano se encuentran lógicas de intereses nacionales que sugieren que la
soberanía de los estados es lo que sigue prevaleciendo117
.
6.3. La colaboración de los estados y el cálculo de costes-beneficios
Un tercer argumento en contra del orden sanitario postwestfaliano lo encontramos en el
comportamiento de los estados de Asia Oriental. En esta región asiática la soberanía
110
King, Nicholas, op. cit., p. 779. 111
McInnes, Collin, op. cit., p. 8. 112
King, Nicholas, op. cit., p. 773. 113
Brown, Tim, Craddock, Susan & Ingram, Alan, op.cit., p. 1186. 114
McInnes, Collin, op. cit., p. 8. 115
Sparke, Matthew, op. cit., p. 137. 116
Sparke, Matthew, op. cit., p. 140. 117
McInnes, Collin, op. cit., p. 11.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
26
continúa siendo sacrosanta118
, y un claro ejemplo de reafirmación de la soberanía del
estado lo encontramos en el comportamiento de Indonesia durante la crisis de la gripe
aviar. En 2006 el gobierno de Indonesia, ante la sospecha de que los virus H5N1 que
estaba compartiendo a través de un mecanismo119
de la OMS estaban llegando a manos
de farmacéuticas occidentales que podrían desarrollar vacunas y suministrarlas a precio
de mercado y que el estado asiático no tendría acceso a suficientes vacunas para
proteger a su población, decidió dejar de compartir ejemplares de virus. Indonesia era
de uno de los países en los que se habían detectado mayor caso de infecciones de gripe
aviar, y los estados de Occidente necesitaban las muestras de virus, que no podía
obtener en su propio territorio, para desarrollar medicamentos con los que proteger a su
población de una posible epidemia. Indonesia intentó usar los virus para negociar un
cambio en las políticas de la OMS120
.
El comportamiento de Indonesia nos muestra, como hemos afirmado en el
subapartado anterior, que al aplicar una cierta lógica a un problema, la estructura de las
relaciones de poder se altera, y si un actor percibe que situación dentro de un sistema
colaborativo le es desfavorable, porque provee parte del bien común y no lo consume o
porque recibe una porción injusta del bien común, tratara de revertir su situación, ya sea
tratando de un imponer un nuevo discurso dentro del mismo sistema colaborativo o
intentando escapar y crear un nuevo régimen con uno nuevo conocimiento
hegemónico121
. De este modo, la securitización de las enfermedades infecciosas causa
que los estados reafirmen su soberanía a través de movimientos desde la lente de la
seguridad122
, y eso es lo que sucedió cuando Indonesia percibió que la participación en
el sistema de colaboración no le resultaba útil.
No obstante, en la región de Asia Oriental la mayoría de países no tuvieron un
comportamiento similar al de Indonesia, y durante las crisis sanitarias del SARS y de la
gripe aviar cumplieron con las normas impuestas por el sistema sanitario internacional
postwestfaliano123
. ¿Cómo se explica este comportamiento? La explicación es la misma
que para el caso de Indonesia: la colaboración o no con el sistema sanitario se basa en
118
Davies, Sara, 2012, op. cit., p. 594; Lo Yuk-ping, Catherine & Thomas, Nicholas, op. cit., p. 452. 119
Organización Mundial de la Salud. “Influenza.Virus sharing”. Programmes and projects. 2014. Página
web. Consultada el 12/09/2014. (http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/en/). 120
Elbe, Stefan, 2010, op. cit., p. 477, 480 y 482. 121
Keeley, James, op. cit., p. 90 y 98. 122
Davies, Sara, 2012, op. cit., p. 599. 123
Davies, Sara, 2012, op. cit., p. 600-605.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
27
un cálculo de costes-beneficios. Los estados analizan si el coste de no seguir la norma
puede ser mayor para el estado que obedecerla. En este sentido, predomina el interés del
estado soberano puesto que su comportamiento siempre busca el beneficio propio124
. La
actuación final de los estados puede cambiar según el contexto y los factores que entren
en juego en el cálculo de costes-beneficios125
, mas el comportamiento de los estados
siempre está dictado por los intereses estatales y es difícil que los estados estén
dispuestos a colaborar siempre en un sistema si las normas perjudican los intereses
nacionales126
, con lo que el orden sanitario internacional westfaliano sigue vigente. O
formulado desde la perspectiva del pensamiento crítico de Foucault: si las estructuras de
poder establecidas por la narrativa de las enfermedades infecciosas globales son
percibidas como adecuadas, los estados estarán dispuestos a colaborar. Pero si dichas
estructuras de poder son vistas como perjudiciales o el bien común que ofrece la
colaboración es insuficiente, los estados trataran de buscar otros conocimientos y
discursos que orden y estructuren el espacio de manera diferente para obtener más
beneficios.
7. CONCLUSIÓN
En este texto nos hemos planteado la pregunta de si la securitización de las
enfermedades infecciosas había dado lugar a un sistema sanitario internacional
postwestfaliano en el que los estados perdían tanto capacidad de actuación ante los
efectos de los brotes contagiosos como autoridad política para tratarlos. En primer lugar
hemos prestado atención al concepto de la globalización, que constituye un pilar central
en el discurso de los estados desarrollados y de las organizaciones internacionales de
carácter afín a estos a la hora promover la securitización. No obstante, el uso que le
hemos dado a la globalización en nuestro análisis crítico es el de un proyecto con el
objetivo de aplicar las racionalidades de la economía liberal en todas las partes del
mundo y en todos los ámbitos de la política internacional.
El análisis del proceso de securitización de las enfermedades infecciosas nos ha
permitido ver quiénes han sido los principales actores securitizadores, saber qué es lo
124
Davies, Sara, 2012, op. cit., p. 594. 125
Davies, Sara, 2012, op. cit., p. 595. 126
Davies, Sara, 2012, op. cit., p. 606.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
28
que se ha percibido cómo amenaza y averiguar cuáles han sido los objetos referentes del
movimiento securitizador. En este sentido, no es la humanidad ni la existencia de todos
los estados del mundo lo que se pretende proteger con la securitización de las
enfermedades infecciosas, sino los estados occidentales y sus intereses.
La revisión del conocimiento hegemónico que ha definido y categorizado las
enfermedades infecciosas de manera determinada, nos ha proporcionado un nuevo
enfoque de las lógicas de dominación subyacentes en el establecimiento de un orden
sanitario internacional postwestfaliano, que ha beneficiado a los intereses de Occidente
y que ha favorecido la reproducción de las normas y estructuras impuestas por el
sistema neoliberal.
Por último, al dirigir brevemente nuestra atención a los estados que se suponía
que participan en el sistema sanitario postwestfaliano, hemos llegado igualmente a la
conclusión de que en todo momento su comportamiento se ha regido por un interés
nacional.
De esta forma, llegamos a la conclusión de que el sistema sanitario internacional
postwestfaliano no existe puesto que en todo momento prevalecen los intereses
nacionales y la soberanía de los estados. Si el sistema de colaboración internacional en
materia de sanidad durante la época colonial estaba al servicio de los imperios
coloniales127
, el régimen actual de control de enfermedades infecciosas liderado por la
OMS privilegia enfoques y racionalidades favorables a los estados occidentales.
Una posterior línea de investigación podría centrarse específicamente en cómo el
sistema sanitario internacional impone y reproduce las lógicas de dominación de
sistema neoliberal a través del discurso y las prácticas.
127
King, Nicholas, op. cit., p. 765.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
29
BIBLIOGRAFÍA
AGINAM, Obijiofor. “International law and comunicable diseases”. Bulletin of
the World Health Organization, vol. 80 (2), 2002.
ANGELL, Norman. “The international anarchy”. The intelligent man’s way to
prevent war. Londres: Victor Gollancz, 1933.
BROWN, Tim, CRADDOCK, Susan & INGRAM, Alan. “Critical interventions
in global health: Governmentality, risk and assemblage”. Annals of the
Association of American Geographers, vol. 102 (5), 2012.
BUZAN, Barry, WAEVER, Ole & DE WILDE, Jaap. Security: A new
framework for analysis. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1997.
COLLIER, Stephen & LAKOFF, Andrew. “The problem of securing health”.
Biosecurity interventions: Global health and security in question. Columbia
University Press, 2008.
COOPER, Frederick. “¿Para qué sirve el concepto de globalización? La
perspectiva de un historiador africanista”. Nova Africa, n.º 10, 2002.
DAVIES, Sara. “Securitizing infectious disease”. International affairs, vol. 84
(2), 2008.
DAVIES, Sara. “The international politics of disease reporting: Towards Post-
Westphalianism?” International Politics, vol. 49 (5), 2012.
DODGSON, Richard, LEE, Kelley & DRAGER, Nick. “Global health
governance: a conceptual review”. Global health governance discussion paper,
n.º 1, 2002.
ELBE, Stefan. “Haggling over viruses: The downside risks of securitizing
infectious disease”. Health Policy and Planning, n.º 25, 2010.
ELBE, Stefan. “Health and security”. Contemporary Security Studies. Oxford
University Press, 2009.
ELBE, Stefan. “Pandemics on the radar screen: Health security, infectious
disease and the medicalisation of insecurity”. Political Studies, vol. 59, 2011.
ELBE, Stefan. “Should HIV/AIDS be securitized? The ethical dilemmas of
linking HIV/AIDS and security”. International Studies Quarterly, n.º 50, 2006.
FIDLER, David. SARS, governance and the globalization of disease.
Hampshire, Reino Unido: Palmgrave Macmillan, 2004.
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
30
FIDLER, David. “Germs, governance, and global public health in the wake of
SARS”. The Journal of Clinical Investigation, vol.113 (6), 2004.
HELD, David & MCGREW, Anthony. “The great globalization debate: an
introduction”. The global transformations reader. Oxford: Polity Press, 2000.
HERINGTON, Jonathan. “Securitization of infectious diseases in Vietnam: the
cases of HIV and avian influenza”. Health Policy and Planning, n.º 25, 2010.
HEYMANN, David & RODIER, Guénaël. “Global surveillance, national
surveillance and SARS”. Emerging Infectious Diseases, vol. 10 (2), 2004.
HEYMANN, David. “SARS and emerging infectious diseases: A challenge to
place global solidarity above national sovereignty. Annals Academy of Medicine
Singapore, vol. 35 (5), 2006.
INGRAM, Alan. “The new geopolitics of disease: Between global health and
global security”. Geopolitics, n.º 10, 2005.
KEELEY, James. “Toward a Foucauldian analysis of international regimes”.
International Organization, vol. 44 (1), 1990.
KING, Nicholas. “Security, disease, commerce: Ideologies of postcolonial
global health”. Social Studies of Science, vol. 32 (5-6), 2002.
KRASNER, Stephen. “Structural causes and regime consecuences: Regimes as
intervening variables”. International Regimes. Ithaca, Nueva York: Cornell
University Press, 1983.
LO YUK-PING, Catherine & THOMAS, Nicholas. “How is health a security
issue? Politics, responses and issues”. Health Policy and Planning, n.º 25, 2010.
MAYER, Jonathan. “Geography, ecology and emerging infectious diseases”.
Social Science & Medicine, vol. 50 (7-8), 2000.
MCDONALD, Matt. “Securitisation and the construction of security”. European
Journal of International Relation, vol. 14 (4), 2008.
MCINESS, Colin & LEE, Kelley. “Health, security and foreign policy”. Review
of international studies, n.º 32.
MCINNES, Collin & RUSHTON, Simon. “HIV, AIDS and security: Where are
we now?”. Intenational Affairs, vol. 86 (1), 2010.
MCINNES, Collin. “From AIDS to swine flu: the politicization of global
health”. Artículo presentado en la reunión anual de la International Studies
Association Annual Conference “Global governance: Political authority in
Àngel Camarena Gascón
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 2013-2014
31
transition”, Le Centre Sheraton Montreal Hotel, Montreal, Canadá, 2011, texto
en línea.
MORGENTHAU, Hans J. “Teoría y práctica de la política internacional”. La
lucha por el poder y la paz. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1963.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolution 1308. Security
Council, 2000.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Influenza.Virus sharing”.
Programmes and projects, 2014. Página web.
(http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/en/).
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “South-East Asian regional
influenza pandemic preparedness plan (2006-2008)”. Nueva Delhi, 2006.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Office of World Health
Reporting. The world health report 1998. Life in the 21st century: A vision for
all. France, 1998, p. 9.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Reglamento sanitario
internacional (2005): segunda edición. Ginebra, 2008.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
Human Development Report 1994. New York: Oxford University Press, 1994.
SPARKE, Matthiew. “Unpacking economism and remapping the terrain of
global health”. Global health governance: Crisis, institutions and political
economy. Palmgrave Macmillan, 2009.
VU, Tuong. “Epidemics as politics with case studies from Malaysia, Thailand
and Vietnam”. Global Health Governance, vol. 4 (2), 2011.
WALLERSTEIN, Immanuel. “Globalization or the Age of Transition? A long-
term view of the trajectory of the world-system”. International Sociology, vol.
15 (2), 2000.
WISHNICK, Elizabeth. “Dilemmas of securitization and health risk
management in the People’s Republic of China: the cases of SARS and avian
influenza”. Health Policy and Planning, n.º 25, 2010.