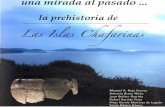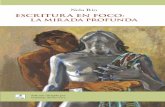Inspección Técnica de Obras Una mirada al futuro de la calidad
La Salud de Nuestros Antepasados. Una mirada sobre la paleopatología.
Transcript of La Salud de Nuestros Antepasados. Una mirada sobre la paleopatología.
La Salud de Nuestros Antepasados Una mirada sobre la paleopatología
Jorge A. Suby
Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana -Unidad de Enseñanza Académica Quequén-
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
La Salud de Nuestros Antepasados Una mirada sobre la paleopatología
Jorge A. Suby
Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana -Unidad de Enseñanza Académica Quequén-
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Este libro cuenta con el auspicio de:
Fecha de catalogación: 6/12/2012
Fotografía de tapa: "Proyecto Chacarita: Conformación y Estudio de una Muestra Osteológica Humana de Referencia de Poblaciones Actuales de Buenos Aires". Gentileza de Luis Bosio, Claudia Aranda, Leandro Luna y Solana García Guraieb. Diseño de tapa y diagramación: Jorge A. Suby Copyright© Jorge A. Suby, 2012.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Impreso en Argentina - Printed in Argentina
Suby, Jorge Alejandro
La salud de nuestros antepasados: una mirada sobre la paleopatología. 1a ed. - Quequén : Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, 2012. 190 p. ; 21x15 cm. ISBN 978-987-28931-0-1
1. Paleontología. 2. Antropología. I. Título CDD 560
A Sandra, por tantos motivos que enumerarlos duplicaría las páginas de este libro.
En memoria de Daniel, mi padre
Índice Agradecimientos I Prólogo III CAPÍTULO 1 Introducción 1 CAPÍTULO 2 Por qué estudiar la salud en el pasado 7 CAPÍTULO 3 La paleopatología como ciencia histórica 31 CAPÍTULO 4 Quiénes hacen paleopatología 39 CAPÍTULO 5 Problemáticas actuales en paleopatología 53 CAPÍTULO 6 Tafonomía, zooarqueología y paleopatología 93 CAPÍTULO 7 Restos humanos en Argentina 111 CAPÍTULO 8 Colecciones de restos humanos y conflictos éticos 119 CAPÍTULO 9 Expectativas para el futuro 137 Referencias. 143
I
Agradecimientos
Los contenidos y opiniones expresados en este libro
son, en parte, fruto de varios años de trabajo en colaboración con muchos colegas, con quienes hemos compartido largas charlas que han enriquecido mi formación. Muy probablemente, sin esos momentos de reflexión y discusión este libro nunca hubiera sido escrito. A ellos un muy especial agradecimiento.
Quiero agradecer profundamente a varios colegas y amigos, quienes han brindado sugerencias y correcciones en las etapas finales de redacción de este libro, colaborando a mejorar sustancialmente su contenido. Ana Luisa Santos (Portugal) me brindó importantes y detallados comentarios, que permitieron ajustar conceptos, referencias y estilo. Jane Buikstra (USA) me ofreció generosamente sus comentarios y entusiasmo para esta publicación se concrete. Luis Borrero (Argentina) realizó aportes de gran valor acerca de diversos aspectos arqueológicos y tafonómicos. Sheila Mendonça de Souza y Adauto Araujo (Brasil) me aportaron precisas sugerencias que mejoraron diversos aspectos del texto. Leandro Luna y Claudia Aranda (Argentina) ofrecieron minuciosos comentarios acerca de la redacción y aspectos importantes del contenido de este volumen. Finalmente, Sebastián Muñoz (Argentina) realizó acertados comentarios acerca de los primeros capítulos.
También agradezco a Luis Bosio, Claudia Aranda, Leandro Luna y Solana García Guraieb y al "Proyecto Chacarita: Conformación y Estudio de una Muestra Osteológica Humana de Referencia de Poblaciones Actuales de Buenos Aires", quienes gentilmente me permitieron emplear la imagen que ilustra la portada de este libro.
La publicación de este libro fue financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Núcleo
II
Consolidado de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA). Además, parte de las investigaciones volcadas aquí fueron financiadas por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).
Nuestras familias frecuentemente apoyan y sostienen nuestras largas horas de trabajo. En mi caso, es a mi esposa Sandra a quien debo agradecer su paciencia y apoyo constante, quien ha sido durante estos años, y sigue siendo, mi gran aliada y compañera. Por último, mi agradecimiento eterno e infinito a mis padres, quienes me brindaron siempre su incondicional confianza, en este y otros proyectos.
III
Prólogo
El interés por nuestros antepasados, entendiendo por antepasados a toda la humanidad y no sólo a aquellos que vivieron y murieron en el territorio donde tenemos nuestras raíces, probablemente ha acompañado el viaje de nuestra especie. Con respecto al estudio de las enfermedades que afectaron a las poblaciones del pasado, el crédito corresponde al primer paleopatólogo de origen suizo Félix Plato (1536-1614) y, desde entonces, el conocimiento de la salud y la enfermedad ha evolucionado significativamente. En esta disciplina centenaria siempre se articularon evidencias antiguas del esqueleto y las metodologías avanzadas, adaptadas en su mayoría de la clínica. Por otro lado, nunca hubo tantos vestigios disponibles para el análisis y nunca estuvimos tan en riesgo de perderlos.
La Paleopatología se expandió por los cuatro rincones del mundo y entró en este milenio con las mejores herramientas, lo que al contrario de lo que se podría suponer, plantea, felizmente, todavía más dudas. Tenemos el privilegio de vivir en una era de intercambio de conocimientos, hecho posible gracias a internet y al "portable document format”, que hace unas décadas pertenecían al dominio de la ciencia ficción. Consecuentemente, existe una gran actividad editorial a nivel mundial. En este contexto, la decisión de escribir un libro sobre estas temáticas implica una enorme responsabilidad. Y la obra que tenemos en nuestras manos responde plenamente a este desafío, reflexionando sobre los avances y la búsqueda de nuevas e importantes direcciones conducentes al progreso de la paleopatología, conseguidos a través de un ejercicio de síntesis logrado en este trabajo. Ecléctico en las fuentes, trata a la salud y la enfermedad bajo diferentes perspectivas, integrando al ser humano en su
IV
contexto ambiental y cultural. Muestra también el potencial de la paleopatología y sus aplicaciones en otras ciencias. Equilibra una visión global de la disciplina con ejemplos del territorio argentino, lo que mantiene vivo el interés del lector, independientemente de su origen geográfico. La forma clara, y hasta lúdica, del registro escrito se torna atractivo tanto para los que poseen conocimientos de paleopatología como para aprendices, siendo también un libro pedagógico y, por consiguiente, recomendable para la enseñanza. Articula el abordaje biocultural de la paleopatología de modo original, maduro e interdisciplinar, sin descuidar las cuestiones éticas a las que estamos obligados por la naturaleza de la antropología. Creo, igualmente, en el promisorio camino internacional de esta obra y preveo que su lectura estimulará el despertar de nuevas vocaciones en el campo de la paleopatología.
Ana Luísa Santos CIAS e Departamento de Ciências da Vida
Universidade de Coimbra, Portugal
Introducción
1
Capítulo 1
Introducción
Be careful about reading health books.
You may die of a misprint. - Mark Twain
Este libro trata sobre la paleopatología, la disciplina
orientada a las investigaciones acerca de la salud de las poblaciones humanas del pasado, fundamentalmente a partir de los estudios de aquello que dejamos tras nuestra muerte: nuestros huesos. Son nuestros huesos y dientes los que perduran a lo largo del tiempo, revelando evidencias de nuestra forma de vida, nuestras enfermedades, nuestras relaciones con otras poblaciones, y cómo variaron a lo largo de nuestra historia.
Quien haya recibido una copia de este libro no encontrará aquí un compendio de enfermedades y casos patológicos. No es mi intención desarrollar un manual de enfermedades en restos humanos. Esos contenidos forman parte de excelentes atlas y enciclopedias escritos por especialistas de gran trayectoria internacional en sus campos, donde se presentan decenas de enfermedades que pueden ser detectadas en restos óseo, dentales o momificados.
Por el contrario, el motivo por el cual decidí escribir este texto es reflexionar acerca de algunas preguntas sobre el modo en que estudiamos la salud de las poblaciones antiguas, o mejor dicho la salud de nuestro pasado, reciente y remoto, como especie. Aunque muchos de los temas que me propongo tratar aquí han sido desarrollados con mayor o menor detalle por otros autores, en general se encuentran dispersos entre la bibliografía, en muchos casos de difícil acceso por diferentes motivos, para una parte importante de
Capítulo 1
2
los interesados en este tipo de investigaciones, particularmente para los estudiantes de antropología, arqueología, biología y medicina.
Mientras trabajaba en mi tesis doctoral me pregunté, como tantos otros jóvenes becarios e investigadores, porqué estudiar la salud de pueblos del pasado. ¿Cómo modifica nuestra interpretación de la salud actual el contar con conocimientos de la salud de poblaciones antiguas? ¿Es la paleopatología una disciplina científica en sí misma o es una rama de la medicina, o de la arqueología? Entonces, ¿quiénes deben y pueden hacer paleopatología? ¿Cuáles son las formaciones necesarias, los conocimientos y los marcos teóricos que deben ser adquiridos e implementados para interpretar la salud a partir de restos humanos? ¿Debemos pensar y llevar a cabo el estudio de la salud en el pasado como un área interdisciplinaria? Y en ese caso, ¿cuál es el estado actual en que se encuentran estas relaciones científicas en Argentina? ¿Los métodos paleopatológicos empleados en otras regiones pueden ser simplemente extrapolados y aplicados a nuestros problemas locales? ¿O, por el contrario, es necesario desarrollar nuestras propias metodologías en función de nuestras problemáticas particulares? Las preguntas son muchas, y en general las respuestas y los caminos a recorrer son intrincados y pocas veces simples.
Muchas de estas preguntas me acompañaron durante estos primeros años de acercamiento a la paleopatología en un país con una escasa tradición en esta disciplina como es Argentina, con todas las dificultades y ventajas que eso implica. Es sabido que la ciencia no es una prioridad en países periféricos como en los que nacimos y decidimos desarrollar nuestras carreras, por lo que no abundan los recursos económicos destinados a la investigación, y menos aún para disciplinas no “prioritarias” (si es que existe tal cosa) o que no conlleven un beneficio inmediato. Pero ¿nuestros problemas para acercarnos al nivel de otras naciones en el estudio de la salud en la antigüedad son sólo
Introducción
3
financieros? Para muchas de estas preguntas ofrezco aquí algunas respuestas posibles, aunque no definitivas ni inamovibles, con las que el lector podrá o no estar de acuerdo. Para otras aún busco las respuestas. Espero en el transcurso de este libro ir descubriendo algunas de ellas y modificando otras.
Luego de finalizar mi tesis doctoral tuve algún tiempo para recapitular algunas de las experiencias personales que me acompañaron durante esos años, revisar la montaña de textos y publicaciones consultados, seguramente incompleta y sólo la punta del inmenso iceberg de conocimiento alcanzado en cada área de las que se nutre la paleopatología, y pensar en las dificultades a las que me enfrenté como joven becario ante un tema desconocido para mí. Creí entonces darme cuenta de que no es simple encontrar textos que discutieran muchos de los cuestionamientos que me planteaba, en particular aquellos relacionados con aspectos locales o regionales, o al menos muchos de ellos se encontraban distribuidos no sólo en diferentes trabajos, sino también en diferentes disciplinas, las cuales en la mayoría de los casos no se conectan entre sí con frecuencia. Tratar algunos de estos puntos en forma más o menos unificada es uno de los objetivos principales de este libro.
Muchos de nosotros quienes trabajamos “haciendo” ciencia no nos detenemos frecuentemente, ya sea por falta de inquietud, formación o tiempo, a reflexionar acerca de las bases de la disciplina en la cual nos desenvolvemos diariamente, por qué estudiamos lo que estudiamos y cómo lo hacemos. Las inquietudes que motivan este libro conllevan reflexiones acerca de los desarrollos que ha logrado la paleopatología durante las últimas décadas y que ha comenzado a ser lentamente incorporada en Argentina, los desafíos que se presentan de cara a los próximos años y a los que deberemos hacer frente en el futuro.
En la última década existe en Argentina y en América Latina un cada vez mayor interés por la paleopatología y el
Capítulo 1
4
estudio de los restos humanos en general. Probablemente este interés creciente forma parte de un efecto más amplio que se produce también en otras regiones del mundo, aun cuando el acceso a las muestras de estudio se ha ido dificultando en muchos países. En Argentina esta creciente atención ha sido en parte el resultado de la realización de talleres, seminarios y cursos de especialización dictados por especialistas de países con mayor tradición en este tipo de análisis. Estos ámbitos de aprendizaje han posibilitado la incorporación de nuevas herramientas teóricas y metodológicas que permitieron comenzar a lograr cierta sistematización en los estudios acerca de la salud de las poblaciones humanas que habitaron diferentes regiones de Argentina. Al mismo tiempo, permitieron entablar vínculos entre investigadores locales con equipos de investigación principalmente de Brasil, España, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. Esto no parece un hecho casual, sino más bien el resultado del reconocimiento de nuestras necesidades de aprender de quienes han logrado una mayor experiencia en este campo.
Durante los primeros años del siglo XXI, investigadores de Brasil y Chile lograron con esfuerzo y fruto de su buen trabajo, que Europa y América del Norte giren la mirada hacia este lado del mundo y se comiencen a realizar reuniones internacionales de la Paleopathology Association en Sudamérica, que recientemente tuvo su cuarta edición ininterrumpida. Además, un mayor número de estudiantes de grado y postgrado buscan desarrollar sus tesis y sus carreras científicas en el estudio de restos humanos arqueológicos. Muchos de ellos aspiran, bajo diferentes orientaciones, a responder preguntas acerca de distintos aspectos de las poblaciones del pasado, ya sean de nuestra historia reciente como de aquellas que formaron parte de lo que en la actualidad se denominan los pueblos originarios. Dentro de la amplia gama de temas y problemas que hoy son motivo de estudio hay quienes buscan hacer aportes metodológicos a partir de restos esqueletales, ya sea arqueológicos o a través
Introducción
5
de la conformación de colecciones actuales con identidades conocidas; quienes procuran aportar información acerca de cómo una determinada enfermedad o grupo de enfermedades afectaron a individuos y grupos poblacionales; y quienes intentan discernir de qué manera los procesos biológicos y culturales se conjugan para dar forma a los resultados que surgen de sus observaciones sobre restos excavados y colecciones de museos. Esta nueva oleada de jóvenes investigadores, cuyas formaciones en Argentina provienen fundamentalmente de la arqueología y la antropología y en menor medida de la biología, ha surgido en parte en respuesta a la creciente necesidad de estudiar esta clase de registros, los cuales durante los últimos años han comenzado a “aparecer” con mayor frecuencia en los sitios arqueológicos.
Son muchos aún los interrogantes sin respuesta acerca de la salud en el pasado en Sudamérica, y la formación de estos nuevos especialistas implica un impulso para lograr objetivos más amplios que sólo reconocer lesiones óseas en restos arqueológicos. Muchos de estos estudiantes y jóvenes investigadores construyen sus tesis, proyectos de investigación y publicaciones basadas en experiencias personales, con valorable, aunque en general escasa, formación proveniente de investigadores previamente capacitados en paleopatología. Por el contrario, la mayoría de ellos se convierten en autodidactas en sus propios temas de estudio, cuyos conocimientos se basan en sus propias interpretaciones y lecturas de los numerosos libros de textos y las publicaciones científicas a las que pueden acceder con los recursos disponibles.
Este libro está entonces especialmente orientado, por un lado, a los jóvenes estudiantes que inician sus trabajos con restos humanos, en particular aquellos cuyos intereses se centran en el estudio de los indicadores de la salud. Intentaré acercarles aquí las herramientas teóricas básicas acerca de esta disciplina, así como reflejar algunas de las experiencias de aquellos que trabajamos en paleopatología y que resulte de
Capítulo 1
6
utilidad para avanzar en sus investigaciones. Por otra parte, espero colabore en una mayor comprensión de lo que significa estudiar la salud en el pasado para todos aquellos quienes desarrollan sus tareas en áreas complementarias, en especial la arqueología, la antropología forense, la antropología biológica, la antropología médica y la historia.
Si bien muchos de los temas tratados pueden ser aplicados a otros tipos de análisis a partir de restos esqueletales, en general están orientados a los estudios paleopatológicos. Buscaré que la redacción de este libro, aunque documentada con referencias científicas, resulte amena al lector, de manera que pueda ser accesible además a todos aquellos interesados en conocer cuáles son los aspectos centrales del estudio de la salud en términos evolutivos.
Muchos de los puntos que están expresados aquí provienen de experiencias propias, así como de conversaciones y discusiones con amigos y colegas, por lo que en cierta forma ellos son también autores de este libro. Sin embargo, probablemente quienes decidan leerlo no estén de acuerdo con muchos conceptos que intento transmitir. Aun así, guardo la esperanza de que este libro brinde información elemental para todos aquellos que formamos parte de una comunidad comprometida con el estudio de la evolución de la salud, sobre cómo hacemos paleopatología, bajo qué marcos conceptuales y con qué objetivos generales lo hacemos. Finalmente, no espero aquí agotar los temas que se traten, sino más bien desarrollarlos de manera que sean un punto de partida para que quienes se inician en esta tarea busquen sus propias respuestas.
Jorge A. Suby Necochea, 2012
La salud ayer, hoy y siempre
7
Capítulo 2
La salud ayer, hoy y siempre Por qué estudiar la salud en el pasado
"A man can be destroyed but not defeated." - Ernest Hemingway. El viejo y el mar.
Integrando conceptos para entender la salud
Probablemente todos aquellos quienes trabajamos en paleopatología nos hemos planteado en algún momento el mismo interrogante: ¿Por qué estudiar la salud en el pasado? Bien podríamos responder que nos mueve el deseo de conocimiento que motiva a toda ciencia, y estaríamos en lo correcto. Pero por supuesto, además de nuestro afán de curiosidad lúdica, indispensable en todo investigador científico, podemos y en parte debemos argumentar otras razones para estudiar la salud de aquellos quienes, como dice en un cartel que pide respeto en el cementerio de Ushuaia, “nos precedieron en la vida”.
En primer lugar, si hemos de trabajar con la salud y la enfermedad deberíamos poder reconocer algunas definiciones acerca de estos conceptos. Como ocurre con frecuencia, las definiciones de la salud, y por lo tanto también de la enfermedad, no son simples, y han sido motivo de debates constantes durante las últimas décadas por parte de médicos, filósofos y antropólogos.
La Organización Mundial de la Salud mantiene en la actualidad una vieja definición, según la cual “la salud es el completo bienestar físico, mental y social” (OMS 1948), y que resulta aparentemente poco realista y difícil de alcanzar para la mayoría de nosotros. Aunque muchos autores continúan empleando esta definición, ha sido considerada al
Capítulo 2
8
menos ambigua, idealista y con estándares demasiado altos (Bircher 2005).
Como alternativa, Boorse (1977, 1997) propuso el que actualmente es conocido como abordaje bioestadístico de la salud (Nordenfelt 2007), el cual la define en términos biológicos. Según este abordaje, Boorse (1997:7) describe en primer término la enfermedad como “… a type of internal state which is either an impairment of normal functional ability, i.e. a reduction of one or more functional abilities below typical efficiency, or a limitation on functional ability caused by environmental agents’’1. A partir de esta definición propone que salud simplemente “is identical with the absence of disease”, definición que contradice completamente el mismo preámbulo de la OMS, según el cual además la salud no es meramente la ausencia de enfermedad. En este abordaje bioestadístico el concepto central es la habilidad funcional, caracterizada por su contribución a la supervivencia y reproducción del individuo. Esta postura conlleva, en muchas ocasiones, consecuencias negativas, y hasta discriminatorias, para quienes no satisfacen los requerimientos funcionales determinados biológica, cultural o socialmente. Más recientemente se ha propuesto un abordaje holístico (Nordenfelt 1995, 2007), centrado ya no en la supervivencia biológica, sino en la calidad de vida de los individuos. De acuerdo con esta teoría, un individuo puede estar enfermo no sólo si su probabilidad de supervivencia y reproducción disminuye, sino también si se encuentra disminuido en su capacidad de alcanzar otros objetivos vitales. Teniendo en cuenta este concepto, por ejemplo los accidentes de tránsito no son considerados una enfermedad, a pesar de la alta mortalidad que producen. De esta manera, Nordenfelt (2007:7) propone que un individuo hipotético A “… is completely healthy if, and only if, A has the ability, given standard circumstances, to reach all his or her vital
1 He preferido en esta sección mantener el idioma original, evitando así posibles ambigüedades en la traducción de la terminología.
La salud ayer, hoy y siempre
9
goals”. En este marco la salud es un concepto que pertenece a la persona completa, y no sólo a su biología. Aunque algunos autores han realizado críticas acerca de este abordaje, fundamentalmente en relación a la ambigüedad de los términos “standard” y “vital goals” (Bircher 2005; Kovaks 1998; Law y Widdows 2008), en general acuerdan en que la salud “is the ability to cope with the demands of life, or the ability to exercise key functioning” (Law y Widdows 2008:308).
De igual manera, el concepto de enfermedad ha afrontado similares discusiones. Según el mismo enfoque bioestadístico, la enfermedad (illness, en inglés) es estructurada cultural, subjetiva y normativamente (Boorse 1975). En este mismo sentido, Sobo (2004) argumenta que mientras en algunas poblaciones la enfermedad está limitada a experiencias somáticas, en otras incluye condiciones mentales o incluso aspectos tan subjetivos como la mala fortuna. Por lo tanto, es una característica subjetiva y sujeta a las condiciones del marco cultural de referencia. En contraste, la patología (disease), particularmente en el mundo occidental (Barnes 2005), está asociada al organismo, atribuida a un hecho definido en términos científicos y biológicos (Boorse 1975; Sobo 2004). Por lo tanto, la enfermedad afecta al individuo en forma completa, incluyendo sus creencias culturales. Nordenfelt (2007), como parte de su abordaje holístico, acuerda en general con estas definiciones, aunque distingue que la patología es la noción primaria y que la enfermedad está relacionada con el sufrimiento y la discapacidad de alcanzar los objetivos deseados y no con la probabilidad de supervivencia.
Teniendo en cuenta estos análisis recientes, la salud no es considerada simplemente como la ausencia de enfermedad/patología, sino que ambos conceptos constituyen parte de un proceso inestable por el cual el organismo busca mantener un equilibrio con un conjunto de factores a los que está condicionado directamente o indirectamente, y que
Capítulo 2
10
incluyen aspectos ambientales, biológicos, culturales y una variedad de factores socioeconómicos (Law y Widdows 2008; Nordenfelt 2007). Esta perspectiva se contrapone además con una visión esencialista, en la cual la salud puede ser considerada con frecuencia como un valor o un don, asociado a aspectos dogmáticos o religiosos, y no como parte de un proceso multifactorial complejo.
En igual sentido, Topolski (2009) señala que la salud y la enfermedad forman parte de un proceso constituido por una multitud de componentes de naturaleza diferente, que están vinculados por relaciones no lineales. Es decir que variaciones en un factor pueden no ser proporcionales en magnitud en cuanto a sus efectos totales, en los cuales muchas causas producen muchos efectos, y los que analizados en forma independiente no proporcionan el mismo resultado que el análisis del conjunto (ver Holismo vs. reduccionismo, Capitulo 4). Este tipo de sistemas complejos, que por supuesto no se restringe sólo a la salud, implica un beneficio para las especies, las cuales se favorecen de esta complejidad, dado que su potencial de supervivencia es mayor cuando la diversidad biológica aumenta. Este modelo claramente contradice, desde un punto biológico, cualquier supuesto beneficio derivado de actitudes discriminatorias y las viejas ideas de pureza racial. En términos evolutivos, cualquier práctica que intente disminuir la variabilidad biológica y cultural claramente nos perjudica, mientras que la supervivencia de las especies requiere dinámicas no lineales (Gould 1997). A su vez, los sistemas complejos incluyen el tiempo como variable, lo que los constituye en sistemas dinámicos. Entendido de esta forma, el equilibrio entre los factores que condicionan la salud de los individuos y las poblaciones en este sistema dinámico y complejo constituye un proceso variable en el tiempo y el espacio.
La salud ayer, hoy y siempre
11
La luz de la evolución
Los estudios epidemiológicos realizados a lo largo del siglo XX dan muestra de la naturaleza altamente compleja y dinámica de la salud de las poblaciones humanas, revelando que las enfermedades afectan a las poblaciones de manera heterogénea a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. Son numerosos los ejemplos que hoy señalan que los problemas de salud de los habitantes de los países en desarrollo (antes llamado tercer mundo) no son los mismos que los de los países desarrollados, por un gran número de motivos no sólo biológicos sino políticos, económicos, culturales e históricos, cuyo análisis excede los objetivos de este libro. Y aun dentro de cada uno de esos países la salud no es un fenómeno homogéneo, sino que frecuentemente se identifican subpoblaciones con problemas particulares y muy diferentes entre sí.
Pero al mismo tiempo, y a pesar de particularidades locales, los procesos de salud y enfermedad comparten características comunes, como son su capacidad de adaptación y sus cambios evolutivos. Como dijo Theodosius Dobzhansky (1973:129) "Vista a la luz de la evolución, la biología es, quizás, la ciencia intelectualmente más satisfactoria e inspiradora. Sin esa luz, se convierte en un montón de hechos varios, algunos de ellos interesantes o curiosos, pero sin formar ninguna visión conjunta". En este sentido, considerar la salud aisladamente como un fenómeno biológico sin una perspectiva evolutiva y sólo como un hecho actual ha llevado a graves errores en el pasado, y ejemplos de esta visión abundan en la historia reciente. Hace poco más de cincuenta años la mayor parte de la comunidad médica y la sociedad en general habían generado, erróneamente por cierto, amplias expectativas acerca de la virtual erradicación de las enfermedades infecciosas en manos de los antibióticos y las vacunas (e.g., Andrews y Langmuir 1963). Algunas de ellas fueron en efecto erradicadas, como la viruela (Bazin
Capítulo 2
12
2000) y otras han sido controladas en forma significativa, como la poliomielitis. Sin embargo, en general esas expectativas fueron rápidamente defraudadas por dos eventos particulares: por un lado la adaptación de los patógenos2 a nuevas características ecológicas y el posterior proceso de re-emergencia de ciertas enfermedades infecciosas que se creían controladas; por otro lado, la emergencia de nuevos patógenos. Por supuesto, estos procesos evolutivos no son un hecho del pasado, sino que continúan hoy y lo seguirán haciendo.
Los cambios evolutivos de la salud son hasta el momento comprendidos sólo parcialmente. Los análisis realizados desde la ecología, la biología y la medicina evolutiva muestran fenómenos co-evolutivos entre los patógenos y nuestra especie como consecuencia de modificaciones fundamentalmente ambientales, muchos de ellos resultado de las actividades humanas. La evolución de la resistencia a las drogas es probablemente el ejemplo mejor comprendido de la evolución de los patógenos, en particular la adquisición de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Existe considerable evidencia acerca de que el tratamiento de las enfermedades puede influir sobre la
2 Aunque distintas definiciones han sido propuestas (Casadevall y Pirofski 1999), en general se entiende por patógeno a aquellos organismos capaces de causar enfermedad en su hospedador (Falkow 2000). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los organismos que infectan un hospedador conllevan el desarrollo de síntomas o enfermedad, muchas veces asociada a la respuesta inmunitaria del hospedador, e incluso pueden ser beneficiosos e indispensables, por lo que el término patógeno no contempla exactamente todas las especies de agentes infecciosos. Es por esto que algunos autores (e.g. Araújo et al. 2003; Ferreira y Araujo 2011; Ferreira et al. 2012) utilizan el término parásito para referirse a virus, bacterias, protozoarios, helmintos, artrópodos u otros organismos, que encuentran en el hospedador su nicho ecológico. No obstante, dado que el concepto de patógeno es comúnmente aceptado y ampliamente difundido, utilizaremos este término de aquí en adelante, teniendo en cuenta que se refiere sólo a aquellos organismos que producen enfermedad en su hospedador.
La salud ayer, hoy y siempre
13
virulencia, favoreciendo cepas más o menos agresivas, por adaptación en muchos casos vinculada al mal uso de las terapias por indicaciones indebidas o interrupción de los tratamientos (Goossens et al. 2005; Vázquez et al. 2007). Por causa de procesos de estas características han surgido nuevas cepas de algunas enfermedades que se creían controladas, en formas resistentes o multi-resistentes a los antibióticos, como la tuberculosis, que actualmente representa uno de los mayores y más preocupantes problemas de salud pública a nivel global (Goldman et al. 2007; Salomon et al. 1995). En Argentina, por ejemplo, ya han sido detectados casos de tuberculosis extensamente resistente, en algunos casos afectando personas enfermas de SIDA, para quienes con frecuencia no puede ser combatida (Abbate et al. 2007).
La adaptación a las drogas no es el único factor que influye en la evolución de las enfermedades. El desarrollo de las migraciones ha jugado también un papel importante modelando los patrones de las enfermedades infecciosas, produciendo el aumento de la dispersión de patógenos y afectando nuevas poblaciones (Renaud et al. 2005). Durante el siglo XX la dispersión de las enfermedades infecciosas se ha incrementado considerablemente por los constantes movimientos de mercancías y personas ya sea por barcos o aviones, generando nuevas oportunidades para vectores y patógenos (Apostolopoulos y Sönmez 2007). A su vez, las pobres condiciones de higiene y alimentación asociadas al hacinamiento, la escasez de agua potable y alimentos, así como el desempleo y las restricciones habitacionales producto de guerras y crisis económicas locales y globales generan situaciones propicias para el desarrollo y evolución de patógenos. En contraste, algunas evidencias muestran que excesos en la higiene, en particular asociado al uso de agentes antibacterianos, pueden conducir a deficiencias del sistema inmunológico y favorecer el desarrollo de alergias (Levy 2001).
Capítulo 2
14
Por su parte, los países desarrollados poseen actualmente un altísimo flujo de inmigrantes, legales e ilegales, muchos de ellos provenientes de países en vías de desarrollo, que los coloca en una posición de riesgo por las crecientes posibilidades de ingresos de patógenos antes circunscriptas sólo a regiones de mayor pobreza y marginadas de los sistemas de salud. En cierta forma, se ven amenazados por el resultado de sus propias acciones al mantener, voluntaria o involuntariamente, las desigualdades económicas, científicas y tecnológicas de buena parte del mundo no desarrollado.
Los patógenos de diferentes clases pueden colonizar nuevos ecosistemas y allí adaptarse y evolucionar según las nuevas presiones y oportunidades ambientales. Los cambios ecológicos, ya sean producidos por actividades antrópicas o naturales, generan potenciales vías de cambio evolutivo asociados a modificaciones de diferente naturaleza. El régimen de precipitaciones y temperatura, que alteran las condiciones de vida de las formas libres de los patógenos y las características de los hospedadores y vectores entre otros aspectos, han mostrado extender los ambientes en los cuales algunas enfermedades infecciosas se desarrollan. Por ejemplo, durante los últimos años se ha producido una expansión de las áreas afectadas por el Chagas en Argentina, alcanzando incluso zonas altamente urbanizadas, favorecidas además por corrientes migratorias y su asociación con otras patologías (Dolcini et al. 2008; Marconcini 2008).
La ecología de las actividades humanas vinculadas a la producción de especies animales produce además condiciones ambientales que aumenta los problemas de higiene. La alta densidad de animales mantenidos en espacios de crianza pequeños, junto con el incremento de situaciones de estrés, son favorables para la propagación de agentes virulentos una vez que estos aparecen. La altamente patogénica gripe aviar (o influenza H5N1) es un ejemplo reciente, producida por un virus que cobró gran notoriedad en
La salud ayer, hoy y siempre
15
los medios de comunicación a partir de 1996 cuando fue descubierta en Asia y que se dispersó rápidamente producto de los procesos migratorios de ciertas aves (Lebarbenchon et al. 2008). A su vez, como consecuencia de varios cambios en el uso de los espacios, muchas poblaciones animales son desplazadas a nuevos ambientes, los cuales son ecológicamente diferentes al de sus lugares de origen. Estos desplazamientos implican la potencial dispersión de agentes infecciosos y su posterior evolución como adaptación a estos nuevos ecosistemas.
Además de la re-emergencia, resistencia y mayor dispersión de ciertos patógenos, muchos nuevos agentes infecciosos fueron descubiertos en los últimos años, incluyendo bacterias, virus, parásitos y formas menos conocidas, como los priones. Según Jones et al. (2008), 335 nuevas enfermedades infecciosas fueron descubiertas entre 1940 y 2004. Aunque es posible que algunas ya existieran en nichos que no habían sido investigados, otras efectivamente han evolucionado recientemente. Estas amenazas para nuestra salud, real o potencial, son mencionadas constantemente en los medios de comunicación ya sea por la aparición de epidemias, el temor a ellas, o su empleo como armas biológicas, e incluso con frecuencia son protagonistas de argumentos cinematográficos. Algunas de las más difundidas por sus profundos efectos o su peligrosidad son el VIH/SIDA, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (o SARS por su sigla en inglés), Ántrax, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (o Mal de la Vaca Loca), Ébola y la reciente pandemia de Influenza H1N1 o gripe A (aunque ésta para muchos parece haber afectado, y no en forma negativa, más el bolsillo de las empresas farmacéuticas que la salud pública), entre otras no menos importantes (Woolhouse et al. 2005). Todas estas enfermedades, recientemente descubiertas, conllevan no sólo altos costos humanos sino también importantes costos sociales y económicos.
Capítulo 2
16
Paradójicamente, a pesar del desarrollo de las desigualdades económicas y sociales, la aparición de nuevas enfermedades infecciosas y el aumento de las migraciones que favorecen su distribución mundial, durante el siglo pasado se han realizado grandes progresos en la prevención de muertes que anteriormente eran inevitables. Durante la segunda mitad del siglo XX la expectativa de vida se incrementó en 20 años en algunos de los países menos desarrollados y en más de 10 años en los países más desarrollados, claro que estos últimos partiendo de edades más avanzadas (Peto 1992).
Estos incrementos en la expectativa de vida se asocian, junto con los cambios socioeconómicos poblacionales (Stuckler 2008), al aumento del desarrollo de patologías crónicas no transmisibles, y que incluyen fundamentalmente las enfermedades cardio y cerebro-vasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (o EPOC), diabetes, osteoporosis, y distintos tipos de cáncer, por citar las más importantes. Se estima que 6 de cada 10 muertes son producidas mundialmente por enfermedades crónicas no transmisibles (Mathers et al. 2009) y que en 2008 estas enfermedades, relacionadas con la alimentación poco saludable y el aporte calórico excesivo, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol, causaron 36 millones de defunciones en todo el mundo, frente a 35 millones en 2004 (OMS 2011), afectando principalmente a países con ingresos bajos o medios. Según la OMS (2005), el 30% de todas las muertes registradas en ese año en el mundo se produjeron por enfermedades cardiovasculares, un total de 17,5 millones de personas. Además, según la OMS 64 millones de personas padecen actualmente de EPOC, causada principalmente por el consumo del tabaco y 347 millones de personas poseen algún tipo de diabetes. Se han incrementado notoriamente también las enfermedades relacionadas con problemas alimentarios. En la actualidad 1400 millones de adultos de
La salud ayer, hoy y siempre
17
todo el mundo poseen sobrepeso, de los cuales 500 millones padecen obesidad, increíblemente no considerada como una enfermedad en la mayoría de los países, y por lo tanto marginada de todo tratamiento. En contraste, también ha aumentado la prevalencia de niños con bajo peso al nacer y la desnutrición tanto en adultos como en niños. Todos estos números muestran tendencias que prevén incrementos de entre el 10 y 20% para la próxima década, cambios epidemiológicos en la morbi-mortalidad que están fuertemente vinculados a los modelos demográficos y nutricionales, aspectos que se discuten a continuación. Las transiciones como modelos de análisis
Los humanos como especie han aumentado su distribución espacial a lo largo de prácticamente todos los ecosistemas durante los últimos 10.000 años, incluso creando nuevos ambientes, han incrementado su número de manera exponencial y han adoptado nuevos alimentos a sus dietas y tecnologías para conseguirlos. Aunque en muchos casos desconocemos su magnitud y alcance, considerando los factores que mencionados más arriba es claro que estos cambios pueden haber producido efectos importantes en la salud de los individuos y de las poblaciones. Algunos de ellos han sido analizados e interpretados en contextos espaciales y temporales a partir de conceptos teóricos específicos, en particular las teorías de las transiciones nutricionales, las transiciones demográficas y las transiciones epidemiológicas. Estas teorías resultan de enorme importancia, dado que permiten mejorar sustancialmente nuestra comprensión de las causas y consecuencias de las modificaciones en los patrones dietarios, los aumentos poblacionales y el desarrollo e impacto de las enfermedades.
La teoría de las transiciones nutricionales explica los cambios en la alimentación de las poblaciones humanas que
Capítulo 2
18
se han registrado a lo largo de la historia. Como parte de estas transiciones se han propuesto fundamentalmente cinco fases. 1) recolección y caza, caracterizada por dietas con alto contenido de fibras y bajo contenido en grasas saturadas; 2) hambruna, como resultado de la disminución en la variedad de alimentos consumidos y en algunas situaciones asociadas al sedentarismo; 3) reducción de la hambruna, como consecuencia de un mayor manejo de los cultivos, el desarrollo de la domesticación y el mayor consumo de fibras provenientes de verduras y frutas; 4) desarrollo de enfermedades degenerativas, observadas en los países desarrollados como resultado del aumento del consumo de dietas alta en grasas, azucares y baja en fibras; 5) cambio de comportamiento alimenticio, producto de un proceso de cambio de conducta asociado al deseo de aumentar la expectativa de vida y mejorar la salud (Grigg 1995; Popkin 1993). Las dos últimas fases son las que estaría atravesando nuestra especie en la actualidad, particularmente en el mundo desarrollado, aunque una parte importante de los países no desarrollados no tiene acceso a este comportamiento alimenticio. Las transiciones entre fases en muchos casos no fueron abruptas sino graduales, a menudo combinando características de más de una de ellas.
La teoría de las transiciones demográficas, en cambio, explica el rápido aumento poblacional observado en la mayoría de los países en una escala global, debido a la reducción de la mortalidad y el aumento de la fertilidad (Bongaarts 2009). Luego de siglos con un crecimiento poblacional mundial sostenido y lento, en el año 1800 la población mundial superó los 1.000 millones de personas, y en los 150 años siguientes alcanzó los 2.500 millones. Durante la segunda mitad del siglo XX la tasa de crecimiento poblacional se aceleró considerablemente, sobrepasando el doble de ese número, 6.500 millones de personas en 2005 (Bongaart 2009; Naciones Unidas 2007), y durante el año 2011 se alcanzó la cantidad de 7.000 millones de habitantes.
La salud ayer, hoy y siempre
19
Esta increíble tasa de aumento poblacional es acompañada comúnmente por el proceso de cambio de las economías agrícolas en economías industrializadas, en los cuales se han distinguido dos fases. La primera de ellas se caracteriza por el descenso de la tasa de mortalidad mientras la tasa de natalidad permanece alta. En la segunda fase la tasa de crecimiento poblacional declina, aunque se mantiene positiva por reducción en la tasa de natalidad, esto último particularmente en países altamente desarrollados (Bongaart 2009).
Por último, la teoría de las transiciones epidemiológicas, postulada por Omran (1971) sostiene que la edad moderna posibilitó la declinación del impacto de ciertas enfermedades infecciosas, con el consiguiente aumento de la expectativa de vida e incremento de aquellas crónicas (Barrett et al. 1998). Según Omran este modelo “focuses on the complex change in patterns of health and disease and on the interactions between these patterns and the demographic, economic, and sociological determinants and consequences” (Omran 1971:732). Además de esta transición epidemiológica, Armelagos y sus colaboradores (Armelagos y Barnes 1999; Barnes et al. 1999; Barrett et al. 1998) propusieron que las poblaciones humanas atravesaron por una transición previa y actualmente estarían transitando una tercera. La primera transición se refiere a la adopción de la producción primaria de alimentos. La domesticación de plantas y animales en el Neolítico habría producido una disminución en la variedad de alimentos y un marcado incremento en la prevalencia de enfermedades infecciosas y funcionales, asociadas al sedentarismo, el aumento de las densidades poblacionales, el mayor contacto con los animales y la acumulación de desechos en lugares próximos a los sitios de residencia (e.g. Cohen y Armelagos 1984; Pearce-Duvet 2006). Finalmente, la tercera transición, la cual estaríamos atravesando actualmente, es aquella en la cual muchos antibióticos están perdiendo su efectividad y resurgen
Capítulo 2
20
enfermedades antes bajo mayor control, como ya desarrollamos más arriba (Armelagos et al. 2005; Barrett et al. 1998; Cohen y Crane-Kramer 2003).
Dos aspectos son particularmente relevantes respecto de estas tres teorías de transiciones. En primer lugar, están fuertemente interrelacionadas entre sí. La interpretación conjunta de estos cambios es indispensable para ayudar a comprender, al menos en parte, la alta complejidad de las variaciones observadas en cuanto a la salud, la demografía y la nutrición a lo largo del tiempo. Estas relaciones son claramente visibles en cada una de las situaciones propuestas. Por ejemplo, son aceptados en general los cambios conjuntos producidos por la adopción de la agricultura como práctica que modificó considerablemente el tipo de alimentación y que a su vez condicionó el tipo de enfermedades que afectaron a las poblaciones que la desarrollaron como sistema económico. Al mismo tiempo, el sedentarismo propició el aumento de los tamaños poblacionales que ha sido asociado además al proceso del incremento de impacto de las enfermedades infecciosas por el mayor contacto con especies animales y el manejo inapropiado de desechos biológicos (Bocquet-Appel 2011; Cohen 2009; Cohen y Armelagos 1984; Gage y DeWitte 2009; Pearce-Duvet 2006; Verano 1992).
El segundo aspecto que se desprende de estas tres teorías es que los procesos de cambio nutricionales, epidemiológicos y demográficos no son globales ni han alcanzado a toda la población mundial al mismo tiempo ni en la misma magnitud (Popkin 1994). Son claras las diferencias actuales observadas en relación al acceso a la salud y a una nutrición suficiente y adecuada entre los países del hemisferio norte y el hemisferio sur, los primeros desarrollados y los segundos en su mayoría en vías de desarrollo (Armelagos et al. 2005; Bongaarts 2009). El Informe sobre Desarrollo Humano (Naciones Unidas, 2010) muestra la desigualdad en los recursos asignados en cada país
La salud ayer, hoy y siempre
21
a la salud pública y sus consecuencias. A esto se debe sumar que los laboratorios farmacéuticos invierten menos recursos en la investigación de nuevos tratamientos para enfermedades que se centralizan en países con escasos recursos, y por lo tanto comercialmente de poco interés. Por ejemplo, quienes mueren de tuberculosis por cepas multi-resistentes no tienen el dinero suficiente para pagar los costosos tratamientos y en consecuencia no representan un mercado económicamente rentable. En países de economías periféricas estas patologías son favorecidas por ambientes empobrecidos, con escaso acceso al agua potable y alimentos. De igual manera, dentro de los países se identifican también situaciones de marcada heterogeneidad, producidas por situaciones de amplia desigualdad social y económica, más evidentes en los países menos desarrollados.
Pese a que estas transiciones no alcanzaron a todas las poblaciones por igual y en el mismo momento, sus modelos resultan de utilidad en la interpretación de situaciones regionales o locales como un proceso complejo y continuo que ha transformado el desarrollo de nuestra salud, y sin duda continuará haciéndolo. Estos análisis, que han sido empleados en distintas situaciones vinculadas con poblaciones antiguas (BocquetAppel y Bar-Yosef 2008; Grigg 1995; ver capítulo 5), representan un ejemplo claro de que los estudios de la salud en el pasado permiten mejorar nuestra comprensión de las patologías que afectan la humanidad en la actualidad y cuáles son los cambios que podemos esperar para el futuro. La salud desde la paleopatología, la bioarqueología y otras ías
Considerando que la salud a niveles poblacionales es un proceso altamente complejo y dinámico, y si nos basamos en la experiencia de los cambios registrados durante los
Capítulo 2
22
últimos 200 años, para los cuales contamos con mayor información como se menciona en los dos apartados anteriores, es claro que debemos observar un poco más allá de los hechos actuales para comprender cómo nos afectan las enfermedades en escalas de tiempo más prolongadas. Es por eso que si buscamos conocer cómo evolucionaron las enfermedades y cómo esperamos que lo hagan en el futuro, debemos mirar hacia nuestro pasado. El único medio por el cual podemos interpretar los procesos ecológico-evolutivos que afectan la salud de las poblaciones humanas es a través de la conjugación de análisis de poblaciones actuales y del pasado.
La salud humana, como otros aspectos de la biología de los organismos, ha sido comúnmente estudiada a partir de poblaciones vivas. Pero siguiendo este razonamiento, si lo que nos interesa es explorar aspectos relacionados con los cambio en escalas mayores de tiempo, debemos recurrir inevitablemente a otros tipos de evidencias. En los análisis del pasado reciente es posible abordar evidencias históricas, en los casos para los que están disponibles, incluyendo además de documentos escritos, fuentes fotográficas y registros iconográficos a partir de pinturas o arte rupestre (Mitchell 2012). Por el contrario, en escalas temporales amplias para las cuales no contamos con registros históricos, sólo podemos recurrir a restos biológicos de los organismos, ya sean fósiles, esqueletizados, momificados o calcificados, así como vestigios de otros organismos asociados a ellos, como parásitos, bacterias o restos vegetales.
La salud humana en el pasado ha sido motivo de análisis por parte de diversas disciplinas y bajo diferentes marcos teóricos y metodológicos. En los casos en los cuales se dispone de registros históricos y documentales, muchos desarrollos han sido aportados por la historia de la medicina y la antropología médica. En cambio, es fundamentalmente la paleopatología la que se encarga del estudio a partir del estudio de registros arqueológicos, aunque también incluye
La salud ayer, hoy y siempre
23
entre sus análisis documentos históricos como fuente de evidencia. A diferencia de las dos primeras, la paleopatología, sobre la que nos centraremos, se interesa por el análisis de la salud en individuos y poblaciones no sólo en períodos temporales recientes sino también del pasado más remoto, incluyendo especies fósiles.
Revisiones históricas más o menos exhaustivas de la paleopatología como disciplina científica fueron presentadas por distintos autores y reproducidas en infinidad de textos, por lo que no redundaremos en este punto aquí. Algunas de las más completas e interesantes son las ofrecidas por Wells (1963), Waldron (1994), Aufderheide y Rodríguez Martin (1998), Ortner (2003), Cook y Powell (2006) y Zuckerman et al. (2012). Aunque con diferencias entre sí, basta con mencionar que estos análisis históricos coinciden en general en que la paleopatología atravesó diferentes etapas. Inicialmente se produjeron estudios orientados casi exclusivamente a la descripción y diagnósticos de lesiones patológicas identificadas en restos esqueletales y momificados antiguos, humanos y no humanos, alejados en general de las perspectivas poblacionales, principalmente llevadas adelante por médicos que sentían curiosidad por este tipo de registros.
Tres hechos fundamentales han sido propuestos como cambios paradigmáticos en los estudios paleopatológicos, y que modificaron la concepción original de la paleopatología. En primer lugar, el desarrollo de interpretaciones poblacionales basados en el análisis de conjuntos esqueletales, a partir de las primeras décadas del siglo XX. Por otra parte, el reconocimiento de los indicadores de estrés esqueletal como parte de los estudios paleopatológicos durante la década de 1960 implicó un cambio de gran impacto en la disciplina (Zuckerman et al. 2012). Finalmente, a partir de la década de 1970 se propusieron y comenzaron a adoptar enfoques bioculturales y evolutivos, que son los que prevalecen en la actualidad. Estos últimos se orientan a la
Capítulo 2
24
examinación de patrones patológicos con el objetivo de explorar el impacto de los factores sociales, culturales, ecológicos, biológicos y políticos en la salud de los individuos y las poblaciones (Cook y Powell 2006; Zuckerman 2012), en contraste con los enfoques tradicionales previos más descriptivos, cuyo énfasis se orienta a responder cuestiones relacionadas con la presencia, ausencia e impacto de las enfermedades en un contexto dado (Zuckerman 2012).
Considerando que los objetivos y los enfoques de la paleopatología pasaron por diferentes etapas, fueron varias las definiciones postuladas. Si hemos de elegir alguna, quizá una buena opción sería la propuesta por Donald Ortner (2003:8), según la cual “la Paleopatología comprende el estudio de las enfermedades humanas y no humanas en el pasado, a través de una variedad de fuentes de información que incluye restos momificados y esqueletizados, documentos históricos, ilustraciones y esculturas antiguas y análisis de coprolitos”. Más recientemente, según Zuckerman et al. (2012:34), “la paleopatología contemporánea investiga la evolución de las enfermedades humanas, las interacciones dinámicas entre sociedades humanas y las enfermedades infecciosas y no infecciosas, y las formas en las cuales los humanos se han adaptado a los cambios en sus ambientes”. Cualquiera sea la definición considerada, detrás de ellas emerge una disciplina de gran complejidad, que según su desarrollo e interpretación, proporciona en la actualidad información para generar posibles reconstrucciones de los escenarios evolutivos de la salud y el efecto que sobre ella tienen diferentes factores sociales, culturales, biológicos, económicos y políticos en escalas individuales y poblacionales.
En términos estrictos, la paleopatología designa el estudio de las enfermedades en restos arqueológicos, aunque otros términos son empleados en diferentes países con finalidades similares y objetivos que con frecuencia se superponen. En Gran Bretaña, por ejemplo, se emplea el
La salud ayer, hoy y siempre
25
término osteoarqueología, como el estudio de restos humanos y no humanos en contextos arqueológicos, incluyendo los estudios relacionados con la salud (Cook y Powell 2006; Roberts 2009). El gran desarrollo de la osteoarqueología ha dado lugar a una reconocida publicación (International Journal of Osteoarchaeology) y a la British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO).
Además, la paleoepidemiología ha sido propuesta como otra área afín a la paleopatología. Para Waldron (1994) “…Paleoepidemiology is the try to count the dead and their pathological signs in archaeological series, in order to reconstruct the spatial, temporal and social distribution of health and disease in past populations based on biocultural models”. En una interpretación posterior, Mendonça de Souza et al. (2003), proponen que puede ser definida como un área interdisciplinaria que tiene como objetivo desarrollar métodos epidemiológicos para el estudio de la salud y las enfermedades en las poblaciones humanas del pasado, donde las perspectivas poblacionales del análisis paleopatológico adquieren particular importancia. Para Boldsen y Milner (2012), además, la paleoepidemiología es una parte de la paleopatología que se ocupa de las enfermedades en contextos poblacionales.
Aunque comparten muchos de sus objetivos y métodos, la naturaleza de sus objetos de estudio traza límites diferentes entre epidemiologia y paleoepidemiología. La epidemiología involucra la confección de tablas de vida, la estimación de morbilidad, mortalidad, incidencia y prevalencia de patologías y su distribución espacial, temporal o social del número de casos patológicos. Algunos de estos indicadores de la salud pueden ser estimados en paleoepidemiología, mientras otros, por la misma naturaleza de las muestras arqueológicas, son imposibles de estimar. Las razones para estos límites, algunos de ellos desarrollados en el capítulo 5 de este libro, han sido expuestas por Waldron (1994) en un texto detallado y de gran utilidad.
Capítulo 2
26
Algunos autores, como Boldsen y Milner (2012), asignan un papel más descriptivo a la paleopatología, como responsable de la identificación de patologías especificas en poblaciones del pasado, dejando a la paleoepidemiología como responsable de las interpretaciones poblacionales. Actualmente los abordajes bioculturales, y en particular el reconocimiento de las dificultades de diagnóstico diferencial, han llevado a la paleopatología hacia objetivos más ambiciosos y analíticos, que buscan además el estudio de grandes conjuntos esqueletales y su interpretación poblacional. De esta manera, la paleopatología propone desarrollos paleoepidemiológicos cuando establece relaciones poblacionales de los efectos de las lesiones patológicas que describe, no sólo a partir de conjuntos esqueletales sino también a partir de restos esqueletales en escalas individuales. En tal sentido, la identificación de lesiones patológicas producidas por la tuberculosis en América en periodos pre-colombinos constituyen ejemplos de hallazgos paleopatológicos de casos individuales de interés paleoepidemiológico, los cuales permitieron reconocer la existencia de esta enfermedad en un contexto histórico y espacial no tenido en cuenta previamente. Por lo tanto, dado que la paleoepidemiología y la paleopatología tienen como objetivo interpretar la salud en el pasado, tanto de individuos como de poblaciones a través de distintas líneas de evidencias, en la actualidad los límites entre ambas ya no quedan claros y resultan muchas veces ambiguos.
La bioarqueología es reconocida por algunos autores como sinónimo de la osteoarqueología humana (Buzon 2012). En el sentido en que es reconocida en Estados Unidos actualmente, aparece como un área más abarcativa que la paleopatología, definida inicialmente por Jane Buikstra (1977) como un programa de investigación multidisciplinario que integra la osteología de restos humanos con otros aspectos que incluyen: 1) la organización social y funeraria; 2) patrones de actividades y división de labores; 3)
La salud ayer, hoy y siempre
27
paleodemografía, incluyendo estimaciones de tamaño y densidad poblacional; 4) movimientos poblacionales y relaciones genéticas; y 5) estudios dietarios y de enfermedades. Este programa enfatiza los problemas antropológicos poblacionales más que los datos descriptivos de las colecciones. Por lo tanto, la bioarqueología permite generar hipótesis para la evaluación de la influencia de los procesos culturales e históricos sobre la biología humana, y viceversa (Larsen 1997; Wright y Yoder 2003). Investiga aspectos tales como la adopción de la agricultura, la complejidad social, y el impacto de las migraciones y del contacto entre grupos sobre la evolución de las poblaciones humanas a la vez que destaca la naturaleza poblacional e interdisciplinaria de los estudios bioarqueológicos. Desde este punto de vista, la bioarqueología se sirve de información referente a la dieta, variabilidad genética, indicadores de patologías y situaciones de estrés estudiados a partir del registro arqueológico e histórico. Aparece entonces como una disciplina de amplio rango, en la cual se integran teorías y métodos inherentes a múltiples áreas del conocimiento, incluyendo la paleopatología, introduciendo a su vez nuevas problemáticas dentro de sus límites. Un análisis detallado de la historia de la bioarqueología y cómo se desarrolla actualmente forma parte de un libro indispensable, editado por Buikstra y Beck (2006).
Las aproximaciones contemporáneas a la salud de poblaciones antiguas, ya sean desde la bioarqueología, la paleopatología o la paleoepidemiología, se nutren inevitablemente de resultados alcanzados por investigaciones sobre poblaciones actuales (ver capítulo 3) realizadas en el campo de la medicina, la antropología médica y la epidemiología. En el primer caso, los datos clínicos son en gran medida la base para el diagnóstico patológico en restos esqueletales (Roberts y Manchester 2005). Las respuestas biológicas, inmunológicas y patológicas ante diferentes patologías son interpretadas en la mayoría de los casos sobre
Capítulo 2
28
la base de conocimientos clínicos actuales. Sin embargo, no debe perderse de vista que muchas de las lesiones esqueletales que pueden ser halladas en contextos arqueológicos no son reconocidas en poblaciones actuales, simplemente porque no constituyen mecanismos necesarios y útiles para su diagnóstico y tratamiento. Tal es el caso de las reacciones periósticas que han sido detectadas en las costillas como resultado de infecciones pulmonares, que no fueron tenidas en cuenta por estudios clínicos y que forman parte actualmente de la identificación de posibles casos de tuberculosis pulmonar en restos esqueletales (Roberts y Buikstra 2003; Santos y Roberts 2006); la hiperostosis porótica, que fue evaluada en casos clínicos a partir de las descripciones paleopatológicas (Mays 2012a); o patologías que actualmente tienen un bajo impacto por la aplicación de medicamentos y tratamientos médicos.
Algunas de las lesiones óseas estudiadas en restos arqueológicos han facilitado la interpretación de cuáles son los mecanismos fisiológicos por los cuales actúan las enfermedades que afrontamos hoy. Ejemplos de estos casos son los estudios del cáncer en restos óseos antiguos, los cuales juegan un papel destacado en el reconocimiento de la importancia evolutiva de los factores de riesgo de distintos tipos de neoplasias. Los estudios paleopatológicos han permitido evaluar la susceptibilidad al cáncer y sus variaciones biológicas, ambientales y socioculturales a lo largo del tiempo en poblaciones humanas (e.g. Capasso 2005; Halperin 2004). De forma similar, los estudios de osteoporosis en restos arqueológicos han brindado algunas nuevas interpretaciones acerca del papel de la menopausia, los niveles hormonales y los estilos de vida como factores de riesgo de la pérdida de masa ósea (Bridges 1995; Agarwal y Stout 2003). Esta es una afección de gran impacto en la actualidad y que recibe enorme atención y recursos, por lo que es esencial mejorar nuestra comprensión desde un punto de vista antropológico y no sólo clínico.
La salud ayer, hoy y siempre
29
La antropología médica, por otra parte, colabora con nuestra comprensión de la salud en escalas evolutivas. Esta disciplina estudia la salud humana en una variedad de ambientes y contextos culturales (McElroy y Towsend 1996). Como parte de ella, la medicina evolutiva y la medicina ecológica permiten comparar relaciones entre poblaciones y su ecosistema, y su impacto en la salud de las poblaciones humanas, por lo que estos acercamientos posibilitan interpretaciones, por ejemplo, del efecto de las migraciones, los aumentos poblacionales y la interacción con otras especies sobre la salud de las poblaciones antiguas, algunos aspectos que mencionamos más arriba.
Independientemente del enfoque utilizado, sin necesidad de llegar a sentimentalismos y dejando de lado una visión romántica de la antigüedad, cuando hablamos de la salud en el pasado hablamos de la vida de personas que habitaron distintos lugares del mundo, en diferentes momentos antes que nosotros mismos y con una realidad social, cultural y económica determinada. Si no caemos erróneamente en la idealización tantas veces común de imaginar poblaciones antiguas libres de enfermedades y viviendo felices de lo que la naturaleza ofrece (Mendonça de Souza et al. 2003; Ortner 1992), suponemos personas viviendo en un mundo del cual también forman parte problemas de distinta clase, tal como lo es el nuestro. Estas personas, al igual que nosotros, tenían padres, hijos, hermanos y amigos y lejos de vivir en un mundo ideal, sufrían hambrunas, epidemias y guerras. Pero sus padecimientos y sus formas de vida no necesariamente eran iguales a los nuestros. Si los estudiamos y abandonamos simplificaciones equivocadas, tanto acerca del pasado como del presente, tal vez podamos aprender algo de la forma en que las personas y las poblaciones vivían, enfermaban y morían, que nos pueda ser útil para comprender nuestra propia realidad.
La paleopatología como ciencia histórica
31
Capítulo 3
La paleopatología como ciencia histórica
Si carecemos de evidencia directa en forma de fósiles
o de crónicas humanas, si estamos obligados a inferir un proceso sólo a través de sus resultados de hoy en día, normalmente nos vemos bloqueados o reducidos a la especulación acerca de las probabilidades del mismo. Porque es bien cierto que muchos caminos llevan a muchas Romas.
-Steven Jay Gould. Los signos insensatos de la historia, en El Pulgar del Panda.
Como comentamos en el capítulo anterior, la salud de
las poblaciones humanas comprende una serie de procesos multifactoriales sumamente intrincados y complejos, vinculados tanto con el pasado como con el presente. Cuando esos procesos son estudiados en la actualidad, médicos, epidemiólogos y biólogos poseen herramientas para acceder a una amplia serie de información, es posible aplicar un conjunto de exámenes para el diagnóstico de patologías, diseñar experimentos que lleven a comprender cómo esas patologías se desarrollan y explorar cuáles son los potenciales tratamientos y curas para ellas.
Si consideramos la salud como el resultado de estos procesos complejos, que aún en la actualidad resultan problemas en extremo difíciles de abordar, es posible suponer que es aún más dificil estudiarlos en el pasado. Al estudiar la salud de individuos o poblaciones antiguas inevitablemente nos asaltan algunas preguntas, varias de las cuales ya fueron mencionadas en la introducción de este libro: ¿cómo
Capítulo 3
32
podemos estudiar la salud de poblaciones que ya no existen? ¿Cómo reconocemos los múltiples factores que afectaron la vida de personas que poblaron ambientes que desconocemos y que nunca podremos recrear satisfactoriamente? ¿Cómo esos factores afectaron su salud y sus estilos de vida? Más aún, ¿cómo hacerlo si además para reconocer los cambios producidos en la salud por un determinado evento, debemos conocer tanto las condiciones previas como las posteriores a ese evento?
Al igual que otras disciplinas que estudian acontecimientos del pasado, como la paleontología y la geología, los procesos que actuaron sobre la salud de los individuos hace cientos o miles de años son para nosotros inobservables. Según Steven J. Gould (2002), uno de los grandes investigadores y divulgadores científicos del siglo XX, un logro fundamental de Charles Darwin en su Origen de las Especies (1859) es la propuesta de un modelo metodológico que permite establecer inferencias acerca del pasado a partir de procesos modernos, para luego esgrimir estas inferencias como prueba tanto de la evolución y la selección natural como mecanismo de cambio primario. Este aporte metodológico, basado en un fuerte razonamiento intelectual, le permitió partir del estudio de resultados de procesos actuales observables para inferir luego las causas de resultados pasados por similitud suficiente con resultados presentes (Gould 2002).
De la misma manera que los problemas evolutivos tratados por Darwin, las demás ciencias que abordan hechos pasados deben valerse de estos mecanismos inferenciales para establecer relaciones causales entre los factores involucrados en los procesos en estudio. El procedimiento analítico empleado, llamado uniformitarianismo metodológico (Gould 2002; Lyman 1994), asume que las leyes naturales son invariables en el tiempo y el espacio, y que por lo tanto los resultados en el pasado pueden ser atribuidos a causas semejantes a las que operan actualmente,
La paleopatología como ciencia histórica
33
aunque otros autores contradicen este principio (e.g. Bunge 1999). Es bajo este importante supuesto metodológico que es posible aprehender los sucesos del pasado a través de razonamientos analógicos con mecanismos mejor conocidos y observables actualmente. Todo conocimiento acerca de los procesos dinámicos del pasado debe ser inferido. Inferimos eventos del pasado a partir de eventos del presente por la unión entre ambos a través de principios generales (Kitts 1977). A partir de este supuesto se puede explicar por analogía lo que observamos, en nuestro caso, en el registro arqueológico.
A diferencia de otras ciencias, en las cuales en algún momento del proceso explicativo puede prescindirse de inferencias por analogías, éstas son ineludibles en las ciencias históricas, basadas sobre la delineación de similitudes entre entidades prehistóricas y modernas, a través de la posterior asociación de eventos, procesos o contextos (Gifford–Gonzalez 1991). Para Gifford-González, al igual que para otros autores (Binford 1977; Lyman 1994), el establecimiento de una epistemología arqueológica, hipótesis de formación y selección y métodos de inferencia son normal e inevitablemente analógicos. Este tipo de razonamientos epistemológicos, analizados originalmente en el marco de la geología por Lyell (1833), han servido como punto de partida para análisis en biología (Darwin 1859), en paleontología (Gould 1977), en arqueología (Binford 1981) y en paleobiología y paleoecología (Behrensmeyer et al. 2000; Kidwell y Beherensmeyer 1988), por nombrar sólo algunos de los casos más representativos.
El actualismo como modelo inferencial, bajo la asunción del uniformitarianismo metodológico, defiende también la invarianza espacial y temporal de las leyes naturales, particularmente las leyes mecánicas, biológicas, físicas y químicas, aunque no las comportamentales. Por tanto, el actualismo denota las metodologías para inferir la naturaleza de eventos del pasado por analogías con eventos
Capítulo 3
34
observables en el presente. Sin embargo, aunque el actualismo asume la invarianza de las leyes naturales, permite suponer la variabilidad en la energía o intensidad de los procesos. Por esta razón, aunque ha sido discutido como una derivación inductiva, debido a que la invariabilidad de las leyes naturales no puede ser demostrada, el actualismo es en general la metodología aceptada como necesaria para estudiar fenómenos del pasado (Binford 1981; Gifford 1981; Gould 2002).
Así como lo hacen otras ciencias históricas, la paleopatología recurre a este modelo metodológico en forma continua, aunque muchas veces nos pase desapercibido. Todo nuestro conocimiento acerca de los mecanismos fisiológicos, las respuestas osteológicas a las demandas internas y ambientales, la respuesta inmunitaria ante patologías infecciosas, por citar sólo algunos casos, están basados en observaciones y experimentación sobre modelos actuales. Al aplicar este conocimiento para estudiar los aspectos biológicos de las poblaciones humanas del pasado recurrimos entonces a modelos actualísticos, donde las inferencias se realizan a través de las relaciones causales reconocidas en el presente.
Este tipo de razonamientos son aplicados constantemente durante los análisis paleopatológicos. Por ejemplo, hoy conocemos de manera más o menos precisa cómo se produce la modelación y la remodelación ósea en base a numerosos modelos experimentales y observacionales que muestran cómo estos procesos se llevan a cabo en los vertebrados. Al estudiar restos humanos del pasado, de miles de años antes del presente en el caso del registro arqueológico o millones de años antes del presente en el caso de restos fósiles de homínidos, asumimos que este proceso fisiológico normal se desarrolló antes de la misma forma que como lo conocemos en la actualidad. Sin embargo, no podemos estar seguros de ello, y difícilmente podamos comprobar si así era. En este caso debemos aceptar que los
La paleopatología como ciencia histórica
35
procesos fisiológicos han sido invariantes en el tiempo, y es aquí donde recurrimos al actualismo y los modelos analógicos. Según nuestros conocimientos actuales de la biología de los vertebrados, podemos confiar que posiblemente este supuesto puede ser mantenido con cierto éxito.
Por el contrario, otros casos presentan mayores complejidades. Al estudiar la acción de enfermedades infecciosas en el pasado, como la tuberculosis o la sífilis, asumimos que su transmisión, virulencia y efectos sobre la salud eran similares a los que podemos observar en la actualidad. Pero, según sabemos hoy, la tasa de mutación de los agentes infecciosos es lo suficientemente alta como para producir, en algunos casos, diferentes cepas en pocas generaciones, con comportamientos diferentes y por lo tanto con una variabilidad de acciones sobre sus objetivos biológicos. En este caso entonces, nuestro supuesto de invariabilidad a lo largo del tiempo es menos sólido, dado que el supuesto de que este tipo de enfermedades se transmitía en el pasado de misma manera que lo hace hoy y que producía los mismos efectos que en la actualidad es, aunque probable, menos cierto.
Para emplear apropiadamente el actualismo, Binford (1981) argumenta que es necesario establecer relaciones causales entre un proceso particular y sus resultados. Esta búsqueda de leyes naturales invariantes en el tiempo, es decir el reconocimiento de relaciones causales, son lo que Binford (1977) denomina “Middle-Range Theory”, o Teoría de Rango Medio. Binford argumenta que los arqueólogos nombran sus materiales, crean categorías analíticas y asignan mecanismos de acción por analogía con casos modernos. Este supuesto es la base de su programa de teoría de rango medio. Establecer este tipo de relaciones presenta dos desafíos: a) reconocer si las relaciones son causales y no correlacionales, y b) identificar ese proceso como característico del pasado. Sin embargo, con frecuencia la analogía entre el presente y el
Capítulo 3
36
pasado carece de relaciones causales, y de los criterios diagnósticos y metodológicos como requisito para el empleo de métodos actualísticos. En estos casos, Binford (1977) plantea que los fenómenos empleados son inductivamente derivados de generalizaciones empíricas.
Klein y Cruz-Uribe (1984) sostienen además que el actualismo como método presenta varias limitaciones: 1) las condiciones observacionales pueden afectar el resultado de los procesos; 2) algunos agentes de modificación biológica de los huesos, incluyendo los humanos, pueden no estar presentes en el pasado; 3) algunos de estos agentes presentes en el pasado y extintos actualmente no pueden ser observados; y 4) los conjuntos arqueológicos poseen historias pre y postdepositacionales, mientras los conjuntos modernos carecen particularmente de la segunda. En estos casos es donde las investigaciones actualísticas experimentales, en aquellos casos posibles, pueden completar este espacio.
Por lo tanto, algunos problemas inferenciales se plantean cuando la relación causal entre un agente y los resultados observables no son completamente comprendidos. Esto resulta en un menor nivel de confianza en la asignación de una posible causa a un determinado patrón observable en el registro. En estos casos, un mismo patrón puede ser atribuido a dos o más agentes causales. Esta clase particular de dificultades inferenciales fue planteada por Lyman (1994) como problemas de equifinalidad, concepto empleado comúnmente en tafonomía (ver capítulo 6) y que puede ser igualmente utilizado en paleopatología para describir las dificultades para identificar las posibles etiologías que pueden ser causa de una misma lesión esqueletal. De hecho, la mayor parte de las lesiones óseas pueden ser causadas por más de un tipo de patologías (este es uno de los motivos de los problemas ligados al diagnóstico diferencial –ver capítulo 5). Por citar sólo un ejemplo, la hiperostosis porótica, una expansión del diplöe de la calota craneana, puede derivar tanto de trastornos congénitos, patologías metabólicas,
La paleopatología como ciencia histórica
37
nutricionales o infecciosas. Es decir, un mismo indicador puede ser causado por más de un trastorno patológico (Stuart-Macadam 1985).
Aunque los modelos inferenciales actualísticos suponen ciertas dificultades acerca de la equifinalidad de algunos procesos y los niveles de confianza aceptados para estas relaciones, debe tenerse en cuenta que los modelos análogos no deben ser considerados homólogos, y la interpretación de las diferencias entre escenarios biológicos actuales y del pasado es un problema difícil de resolver (Gifford-Gonzalez 1991). En este sentido, los mecanismos inferenciales actualísticos requieren un amplio conocimiento acerca de las características de los ecosistemas y organismos modernos, y la generación de metodologías con resoluciones adecuadas de tal manera que permitan su análisis, es decir el desarrollo de teorías de rango medio en el sentido propuesto por Binford, que posibiliten el abordaje de las causas y contextos en los cuales son producidos los procesos relevantes para entender el registro arqueológico.
En muchos casos paleopatológicos sólo podemos especular acerca de los procesos que resultan en cuadros patológicos, derivados de aquellos reconocidos en la actualidad, cuando las teorías de rango medio son inexistentes o escasamente comprendidas. Este hecho debe ser cuidadosamente tenido en cuenta durante el diseño experimental, considerando las limitaciones que este modelo inferencial comprende. Claramente cualquier intento de inferir los procesos biológicos o eventos ocurridos en el pasado depende de nuestro conocimiento acerca de modelos similares o análogos que ocurren en la actualidad, y de la influencia que sobre ellos ejercen factores ambientales, biológicos y culturales. Asumimos de esta manera que las patologías que actuaron en el pasado siguieron los mismos mecanismos de expresión que en la actualidad, así como las respuestas fisiológicas ante esas patologías serían similares a las descriptas en nuestros días.
Capítulo 3
38
Pero entonces, si debemos conocer cómo se comportan las enfermedades en la actualidad para comprender cómo lo hicieron en el pasado, y a su vez necesitamos entender aspectos arqueológicos y ecológicos, quiénes deben encargarse de llevar adelante este tipo de estudios? Es lo que intentaremos discutir en el siguiente capítulo.
¿Quiénes hacen paleopatología?
39
Capítulo 4
¿Quiénes hacen paleopatología?
En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras.
-Bertrand Russell La salud es un tema que nos incumbe directamente y
al cual, en general, tratamos de prestar la mayor atención posible, y claramente las ciencias médicas son quienes se ocupan de ella. Si hemos tenido la fortuna de haber nacido y crecido en un hogar con recursos suficientes y en un país cuyo estado se ocupe de brindarnos los cuidados necesarios, estamos atentos a los cambios en nuestro cuerpo y mente, aquello que denominamos síntomas, corremos al hospital cuando algo parece no andar bien en nuestro organismo, nos realizamos análisis y nos sometemos a tratamientos, muchos de ellos invasivos. En una escala mayor, los gobiernos y organizaciones internacionales dedicados exclusivamente a los problemas en la salud de grandes grupos de personas evalúan a quiénes afectan las enfermedades y los problemas sanitarios que conllevan, su diagnóstico y tratamiento. Ellos ejercen el control de la salud pública, es decir el diagnóstico y mantenimiento de la salud de las poblaciones y organizan las acciones necesarias para el establecimiento de planes de acción necesarios para contrarrestar enfermedades. Grandes instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, entre otros, se encargan a nivel global y regional de monitorear los efectos epidemiológicos de las enfermedades que nos afectan como
Capítulo 4
40
individuos, estudian su impacto potencial o real en grupos poblacionales, gestionan políticas de prevención e intervienen ante las enfermedades a través de planes de acción que buscan soluciones que permitan resolver esas situaciones. O al menos eso intentan. Por lo tanto, la salud, ya sea en escalas individuales o poblacionales, es uno de los temas centrales y que mayor atención social y económica recibe en la mayoría de los países desarrollados del mundo.
Por el contrario, a diferencia de lo que ocurre con la salud en la actualidad, quiénes son los encargados de estudiar la salud en escalas de tiempo más extensas no es un aspecto resuelto y uniforme en distintos países. La multiplicidad de problemáticas que involucran las investigaciones acerca de la salud de poblaciones del pasado y sus cambios asociados a distintos contextos ecológicos, evolutivos y culturales hacen que miradas puramente médicas, tales como en los inicios de la paleopatología, resulten sobresimplificadoras y frecuentemente dejan de lado numerosos factores asociados al desarrollo de las enfermedades en poblaciones antiguas y a los modos en que pueden ser estudiadas a partir de diferentes registros arqueológicos. Holismo vs. reduccionismo
Uno de los debates epistemológicos centrales del siglo XX ha sido si el abordaje de la ciencia debe hacerse en términos holistas o reduccionistas, dualidad que aún hoy tiene importantes implicancias metodologías y éticas. La salud en general, ya sea en el presente como en el pasado, no escapa a este debate, el cual brinda apoyo acerca de los caminos posibles para abordar diferentes problemáticas asociadas a la salud individual y poblacional.
De acuerdo con el modelo propuesto por Ernest Nagel en su libro “The Structure of Science” (1961:338), el reduccionismo es “the explanation of a theory or set of
¿Quiénes hacen paleopatología?
41
experimental laws established in one area of inquiry, by a theory usually though not invariable formulated for some other domain”. Es decir que, dentro de este marco conceptual, cuestiones acerca de la física y la química pueden ser comprendidas en términos de física atómica; la biología celular en términos de cómo se comportan las biomoléculas, y los organismos a través de la comprensión de cómo interactúan sus componentes celulares, por citar algunos ejemplos (Gallagher y Appenzeller 1999).
Por el contrario, el holismo, término originalmente introducido por Smuts (1926), hace referencia a que las relaciones sistémicas pueden producir nuevas e impredecibles características que las inherentes a las partes que componen el sistema. Este último concepto es comúnmente interpretado como “el todo es mayor que la suma de las partes”, ya sea si las unidades de interés son organismos en forma individual, o un sistema social o biológico (Kunitz 2002). En escalas individuales significa que cuerpo y mente son uno solo, y en niveles sociales que las comunidades no son simplemente agregados de individuos. En otras palabras, el holismo involucra el estudio de todas las partes en un sistema complejo, en el sentido en que lo planteamos en el Capítulo 2.
La dicotomía holismo-reduccionismo es un tema de debate recurrente que incluye las definiciones de salud, enfermedad y normalidad (Boorse 1977; Nordenfelt 2007; Täljedal 2004), y el entendimiento y tratamiento de las enfermedades humanas en la actualidad y en el pasado. Una de estas discusiones se refiere a si las enfermedades pueden ser entendidas a través del estudio de sus componentes biológicos (comúnmente denominado aspectos biomédicos de las enfermedades), o si tal reducción no es posible. De acuerdo con una visión biomédica, cualquiera de las enfermedades que afectan a la especie humana puede ser interpretada a través del análisis de los disturbios fisiológicos. Siguiendo este razonamiento, una parte importante de los
Capítulo 4
42
estudios desarrollados durante los siglos XIX y XX se focalizaron en la patogénesis de las enfermedades, y por lo tanto obteniendo explicaciones en términos biológicos de los procesos patológicos y sus manifestaciones. Los recientes logros técnicos y metodológicos realizados en ingeniería genética y biología molecular proponen que los mecanismos biológicos, conductuales e incluso sociales pueden ser explicados a partir de los conocimientos genéticos alcanzados. Interpretaciones más o menos extremas de estos abordajes son considerados por algunos investigadores como parte de un razonamiento basado en el determinismo biológico, y en muchos casos fuentes falaces de justificación para prácticas discriminatorias (un desarrollo extenso de este mecanismo es presentado por Gould 1997 y Lewontin et al. 1987).
Por el contrario, a partir de la década de 1970, desde una perspectiva teórica de los sistemas generales, se comenzó a integrar los diversos niveles de organización social, psicológico y biológico en las explicaciones de las enfermedades, y cómo los cambios en cada uno de esos aspectos producen alteraciones en los otros niveles. De acuerdo con esta visión holística de las enfermedades humanas, las reglas responsables del orden colectivo de los sistemas no pueden ser entendidos simplemente a partir de sus componentes dentro de cada nivel, sino que necesita su inclusión en el sistema completo y complejo del cual forma parte. Sobre esta base, los acercamientos sociales, psicológicos y biológicos han sido integrados en lo que se denomina el modelo biopsicosocial de las enfermedades, el cual es en la actualidad el más comúnmente aceptado (Anderson 2001; Engel 1977), aunque en muchos casos de difícil aplicación por la falta de mecanismos apropiados para ello. Al igual que los conceptos biológicos y médicos en general, los marcos teóricos y metodológicos actuales en paleopatología parecen encaminarse hacia conceptos
¿Quiénes hacen paleopatología?
43
holísticos, dado que al igual que en el estudio de la salud en poblaciones actuales, resulta imposible explicar satisfactoriamente los fenómenos observados en el registro arqueológico, así como los escenarios biológicos del pasado, sólo a partir de los conceptos establecidos por una sola disciplina, como desarrollamos en el Capítulo 2. De esta manera, los análisis de los signos patológicos óseos, los aspectos culturales de las poblaciones del pasado, los estudios paleoambientales, y las características arqueológicas de los registros, por sí mismos y tratados en forma aislada, no permitirían dar cuenta de sistemas de salud tan complejos en la antigüedad como en nuestros días. De médicos, arqueólogos y biólogos
Específicamente en relación a los estudios de aspectos asociados a la salud en restos humanos, aunque este tipo de investigaciones lleva muchos años como disciplina científica, aún hoy se discute en algunos ámbitos quiénes hacen paleopatología y que formación previa deberían tener (e.g. Roberts 2009). En parte, este conflicto se basa en su propia historia y los cambios a los que ha estado sujeta la disciplina durante las últimas décadas. Desde su origen y durante décadas la paleopatología fue practicada comúnmente por médicos, quienes intentaban explicar y diagnosticar lesiones patológicas halladas en restos arqueológicos y paleontológicos (Aufderheide y Rodríguez-Martín 1998). Hasta hoy, el análisis paleopatológico, en particular aquel relacionado con el estudio de restos esqueletales, es considerado por algunos autores como una especialidad médica (Campillo 2001; Steinbock 1976; Waldron 1994). Con esta postura, Campillo (2001:28) argumenta que:
“...el pilar básico de la paleopatología es el
diagnóstico, hecho que le confiere de forma indiscutible su
Capítulo 4
44
carácter de especialidad médica (…) Cualquiera de los demás estudios a que la paleopatología puede acceder también quedan supeditados al diagnóstico, como, por ejemplo, intentar valorar las diversas circunstancias que influyeron en el estado de salud de una determinada población pretérita”. Además, agrega que…”aunque la terapéutica queda excluida, [la paleopatología] no pierde su carácter de especialidad médica, pues se sostiene en el pilar básico de la medicina, que es el diagnóstico etiológico (Campillo 2001:28).
Este planteo ubica al diagnóstico como el fin último
de la paleopatología, y que, a pesar del interés y la información generada desde otras áreas del conocimiento, los problemas paleopatológicos deben ser estudiados en forma directa por médicos. Sin embargo, el problema de esta postura radica en que la concepción central del diagnóstico patológico resulta poco realista. Gran parte de la complejidad que presenta la paleopatología en la actualidad se debe, por un lado, a las dificultades que involucra el diagnóstico diferencial sobre restos humanos, es decir el intento por identificar una determinada patología como responsable de las lesiones halladas, lo que Campillo (2001) menciona como “diagnóstico etiológico”; por otro, a las interpretaciones poblacionales que pueden derivarse a partir de esas patologías detectadas en los restos esqueletales. Ambos aspectos, el diagnóstico diferencial y su interpretación, son considerados actualmente grandes desafíos en el análisis paleopatológico y probablemente continuará siéndolo (punto que discutiremos en el Capítulo 5). Esto no resulta sorpresivo, teniendo en cuenta que el diagnóstico patológico es un problema frecuente y no resuelto en muchas ocasiones, aun en la medicina moderna (ver por ejemplo Richardson 2000).
En contraste con los primeros momentos de la paleopatología, el reconocimiento de necesidad de la
¿Quiénes hacen paleopatología?
45
incorporación de análisis arqueológicos, biológicos y antropológicos en las interpretaciones, además de los conflictos sociales en torno al estudio de colecciones biológicas humanas, llevó a la participación de especialistas en otras disciplinas diferentes a la medicina.
En algunos países como Estados Unidos y Gran Bretaña los cambios conceptuales acerca del estudio de enfermedades en restos humanos han derivado durante los últimos años hacia una mayor incorporación de arqueólogos y biólogos y una menor participación médica en los estudios paleopatológicos (Roberts y Manchester 2005). Considerando estos cambios conceptuales, en la mayoría de los países, incluida la Argentina, en la actualidad no existen carreras de grado en paleopatología, sino más bien especializaciones y cursos de postgrado en el mejor de los casos, por lo que profesionales con diferentes perfiles se acercan a este tipo de investigaciones, comúnmente arqueólogos, médicos y biólogos.
Probablemente estas derivaciones se han producido a partir del reconocimiento de que el estudio de restos arqueológicos presenta particularidades teóricas y metodológicas que escapan a la formación médica, y que resultan esenciales para las interpretaciones de cualquier análisis patológico. Desde un punto de vista ecológico, los escenarios paleobiológicos pueden implicar diferencias en la expresión de patologías en relación con su comportamiento actual, afectando los diagnósticos. De poco sirve identificar que patología originó una determinada lesión ósea si no puede ser incluida e interpretada en un contexto biológico, ecológico y cultural. Estas particularidades antropológicas y arqueológicas incluyen análisis de las prácticas mortuorias de las poblaciones a las cuales pertenecen los restos, los procesos tafonómicos a los cuales estuvieron sujetos los distintos tipos de registro, las prácticas culturales y sociales que podrían haber estado relacionadas directa o indirectamente en el desarrollo de distintas enfermedades, y
Capítulo 4
46
cómo estas intervienen en la representación esqueletaria. Todos estos aspectos pueden influir considerablemente en la presencia y las características de las lesiones patológicas y las interpretaciones que puedan hacerse a partir de los diagnósticos, aun asumiendo que estos fueran correctos. Las investigaciones de restos humanos involucran análisis que claramente no pueden ser tratados sólo desde la medicina, aunque seguramente los conocimientos médicos fortalecen los diagnósticos y es deseable la participación de especialistas en medicina forense, patología esqueletal, radiología y epidemiología en los problemas paleopatológicos.
Por el contrario, arqueólogos y antropólogos tienen enfoques acerca de algunos aspectos de la salud en el pasado asociados con escenarios culturales, sociales y evolutivos, que resultan indispensables y enriquecen las discusiones que puedan hacerse a partir de la presencia de evidencias de enfermedades en restos humanos. Sus investigaciones permiten contar con información acerca de los procesos naturales o culturales que dan forma al registro bioarqueológico y de cómo éstos afectan las interpretaciones paleopatológicas. En cambio, en general no poseen una formación adecuada para el diagnóstico diferencial, dado que comúnmente sus estudios básicos no ofrecen conocimientos profundos de anatomía, fisiología y patología musculoesqueletal, los cuales deben ser incorporados posteriormente durante sus estudios de postgrado. Por lo tanto, aunque en principio, y sólo en principio, no puedan arribar a descripciones y diagnósticos patológicos tan complejos como los médicos, no parece apropiado prescindir de sus opiniones a priori, o subordinarlas a las de especialistas médicos. Esto llevaría inevitablemente, y lamentablemente en algunos casos ocurre, al tan poco deseable principio de autoridad, que debe ser en lo posible evitado.
¿Quiénes hacen paleopatología?
47
Finalmente, algunos biólogos se acercan a los estudios paleopatológicos. Aunque éstos poseen conocimientos más desarrollados acerca de aspectos ecológicos, fisiológicos y anatómicos, en general carecen de formación arqueológica y antropológica, la que debe ser lograda en cierta manera durante su formación como paleopatólogos.
Parece entonces que los médicos no poseen la formación necesaria para interpretar sus diagnósticos, si es que son acertados, y los arqueólogos y biólogos carecen de la formación adecuada para lograr diagnósticos patológicos al mismo nivel que los alcanzados por los médicos. Esta imposibilidad de situar los conocimientos necesarios en un área específica claramente es otro argumento que define a la paleopatología como una ciencia interdisciplinaria. Desde este punto de vista, la paleopatología entonces no puede ser desarrollada sólo como una actividad médica o puramente arqueológica, sino que requiere esfuerzos conjuntos que den cuenta de la complejidad teórica, metodológica y técnica que enfrenta. Este concepto de interdisciplinaridad, aunque sólo durante los últimos años ha comenzado a ser incorporado en Argentina, no es reciente. Hace ya varias décadas, cuando aún muchos de estos aspectos teóricos no habían sido propuestos, Kerley y Bass (1967) proponían en un artículo publicado en Science la necesidad de una mirada interdisciplinaria de la paleopatología.
Así, las evaluaciones paleopatológicas buscan reconstruir e interpretar escenarios biológicos, ecológicos, evolutivos y sociales asociados a la salud, en un nivel de complejidad y multiplicidad de factores que escapan al ámbito médico, y que requieren, en forma casi ineludible, la acción conjunta de equipos multidisciplinarios. En ese espacio, los especialistas en medicina, particularmente aquellos especializados en patología ósea y radiología, representan una pieza valiosa y constante en el reconocimiento de entidades patológicas sobre elementos óseos (Ortner 2012), pero que cuya interpretación debe estar
Capítulo 4
48
enmarcada en discusiones planteadas en equipos que consideren otros aspectos teóricos y metodológicos igualmente importantes. Quiénes hacen paleopatología en Argentina
Los trabajos acerca de indicadores de la salud en restos arqueológicos en Argentina han partido, en general, de acercamientos desde la antropología física y la antropología biológica. A pesar de estos antecedentes, las investigaciones orientadas específicamente al estudio de la salud de las poblaciones humanas son relativamente recientes, principalmente desarrolladas a partir de inicios de la década de 1990. Sheila Mendonça de Souza y Ricardo Guichón (2012), de Brasil la primera y Argentina el segundo, presentaron recientemente una revisión de la historia de la paleopatología en ambos países durante los últimos treinta años. Esta revisión muestra claramente un avance durante los últimos años de los estudios de la salud. Además, Suby y Guichón (2009) presentaron una progresión en el nivel de especialización de los trabajos en Argentina durante los últimos 20 años. A diferencia de lo ocurrido en países con mayor tradición en investigaciones paleopatológicas como Estados Unidos o Gran Bretaña, dado que los trabajos son relativamente recientes en Argentina los aportes han sido producidos fundamentalmente por arqueólogos y antropólogos biólogos, con una menor participación por parte de médicos.
Durante la última década, el dictado de distintos cursos de postgrado por parte de especialistas reconocidos a nivel internacional, la constante recuperación de restos humanos en excavaciones sistemáticas recientes que requieren investigadores y estudiantes que los analicen y la realización del Meeting en Sudamérica de la Paleopathology Association en el año 2009, constituyen algunas de las causas
¿Quiénes hacen paleopatología?
49
del afianzamiento y desarrollo de la disciplina en Argentina y un mayor interés por parte de alumnos y graduados en el estudio de restos humanos con esta orientación.
En este marco, la formación de los estudiantes de grado, postgrado e investigadores que actualmente se encuentran trabajando en paleopatología en Argentina proviene fundamentalmente de la Arqueología como carrera de base. Por un lado, parece favorable que los especialistas en paleopatología tengan una formación arqueológica sólida. Esto implica un mayor conocimiento de los aspectos culturales y sociales de las poblaciones en estudio, el acercamiento a las condiciones de excavación, el estudio de las colecciones, los problemas tafonómicos que pueden afectar las muestras y los aspectos antropológicos relacionados con las poblaciones humanas. Pero al mismo tiempo, los arqueólogos que trabajan con restos humanos suelen lamentarse por no haber recibido formaciones formales en anatomía, fisiología y biología, aspectos esenciales para reconocer y comprender los procesos patológicos que pueden ser identificados en los restos humanos.
Algunos investigadores que trabajan con restos humanos, además, no tienen estudios arqueológicos formales, sino que son egresados de facultades de biología. Muchos de ellos derivan sus trabajos hacia la antropología biológica, estudiando fundamentalmente aspectos relacionados con la genética de poblaciones a partir de una variedad de indicadores. Una pequeña porción de estos trabajan en bioarqueología y paleopatología. Además de tener en general un mayor conocimiento de ecología, de la biología de los organismos y la anatomía y la fisiología humana, los biólogos posibilitan la incorporación de escenarios paleobiológicos y ecológicos en los análisis paleopatológicos, como mencionamos más arriba. Sin embargo, quienes provienen de una formación biológica deben lograr una razonable capacitación en arqueología, a menudo escasa y costosa en
Capítulo 4
50
tiempo y esfuerzo, y que en general resulta deficitaria e incompleta tanto en los aspectos analíticos como en los referentes a la conducción de trabajos de campo y excavaciones.
Finalmente, unos pocos investigadores interesados en paleopatología en Argentina provienen de la medicina, quienes en general carecen de formaciones básicas en arqueología. Sin embargo, suelen prestar importantes colaboraciones a otros investigadores y estudiantes de arqueología, pero sin constituirse en especialistas que dedican su tiempo en forma completa a estos trabajos. Por lo tanto, sus aportes forman parte de colaboraciones, no por eso menos valiosas e importantes, más que de un compromiso formal al cual puedan dedicar sus carreras, muchas veces debido a cuestiones económicas y laborales.
Como mencionamos, los trabajos acerca de la salud requieren abordajes holísticos, los cuales resultan a menudo imposibles de abordar desde una sola disciplina, y por lo tanto son inaccesibles para un solo investigador. Sin embargo, a pesar de lo deseable que pueda resultar la asociación entre especialistas de diferentes áreas por los conocimientos particulares que cada uno pueda aportar, las interacciones no resultan frecuentes y fáciles de alcanzar por diferentes motivos. Algunas de las causas son problemas estructurales del sistema científico argentino, por lo que su resolución resulta compleja y requiere diagnósticos acertados y políticas públicas claras a mediano y largo plazo que tiendan a remediarlos. Un análisis de esta problemática en Argentina realizada en 2002 por evaluadores internacionales destaca “la presencia de obstáculos burocráticos significativos, especialmente la poca permeabilidad de las fronteras que separan las ramas disciplinares y la rigidez del sistema” (Caffarelli et al. 2002). Según Hurtado (2010), en su revisión histórica del desarrollo científico en Argentina, estos problemas distan mucho de ser recientes, sino más bien se han mantenido durante el último siglo.
¿Quiénes hacen paleopatología?
51
Otras causas son de menor rango y por lo tanto sus resoluciones pueden resultar algo más accesibles, aunque seguramente demandarán tiempo en ser puestas en práctica. Una de ellas se relaciona específicamente a la escasez, por el momento, de equipos cuyos objetivos estén centrados únicamente al estudio de problemas paleopatológicos. Actualmente los especialistas que trabajan en paleopatología en Argentina, ya sean estudiantes o investigadores graduados, forman parte de grupos de investigación en arqueología cuyos objetivos están orientados al estudio de problemáticas arqueológicas o bioarqueológicas más amplias que el estudio de la salud de las poblaciones que habitaron una determinada región geográfica. Como parte de estos equipos, deben conducir todos los trabajos referentes a los restos humanos que se vinculan con los proyectos de investigación. De esta manera, el becario o investigador encargado de los trabajos bioarqueológicos y paleopatológicos intenta, muchas veces en vano como es de suponer, conocer todos los problemas paleopatológicos, todos los métodos y todas las interpretaciones posibles asociadas a su muestra en estudio. Sus trabajos entonces deben abarcar una gran variedad de problemáticas asociadas a los estudios de la salud de las poblaciones que intenta estudiar. Como alternativa, puede asociarse con especialistas fuera del equipo de investigación que conforma, aunque en general esto ocurre sólo en forma esporádica y para realizar un trabajo específico.
Por otra parte, los trabajos interdisciplinarios requieren intereses comunes entre los integrantes, los cuales muchas veces no coinciden. Investigadores con formaciones particulares generan preguntas, perspectivas y expectativas diferentes acerca de la manera en que se abordan e interpretan los signos de enfermedades en restos arqueológicos, que requieren acuerdos que permitan abordar una problemática común. Usualmente los investigadores formados en distintas áreas poseen lenguajes particulares, que deben ser conocidos por sus interlocutores.
Capítulo 4
52
Los investigadores son individuos no libres de defectos y virtudes que deben llegar a acuerdos, no siempre posibles, para lograr interacciones productivas y duraderas. Muchas investigaciones de gran interés fracasan o no son iniciadas no por problemas académicos, presupuestarios o burocráticos, sino simplemente por la incompatibilidad de caracteres entre los investigadores, muchas veces insalvables.
Aunque las investigaciones interdisciplinarias sean realizadas, muchas de ellas enfrentan dificultades al momento de ser publicadas. Las revistas internacionales, particularmente las de primer nivel, tienen objetivos acotados que limitan trabajos abordados en forma interdisciplinar, y este tipo de tratamientos de los temas investigados son con frecuencia considerados no atractivos o inadecuados a los intereses de sus lectores. En este sentido, aunque simpatizamos con los abordajes interdisciplinarios, la presentación de sus resultados no es simple. Como mencionó una querida colega a quien no nombraré por decoro, “interdiscipline is bullshit”. Quizá la realidad no sea tan extrema, y la interdisciplina sea como la felicidad: debemos buscarla, aunque sepamos a ciencia cierta que será difícil de lograr y muchas veces efímera. Estos motivos generales, seguramente entre otras causas particulares, dificultan abandonar prácticas reduccionistas, aun cuando los abordajes holísticos e interdisciplinarios son necesarios y proclamados por muchos investigadores.
Problemáticas actuales en paleopatología
53
Capítulo 5
Problemáticas actuales en paleopatología
Soy lo suficientemente pelmazo como para creer que un consenso acrítico es
un claro indicio de inminentes problemas. -Steven Jay Gould. El entierro prematuro de Darwin, en
Desde Darwin
Cualquier aspecto vinculado a la salud, ya sea física o
psíquica, de los individuos o las poblaciones, comparten algunas problemáticas, muchas de ellas vinculadas a la necesidad de establecer criterios que permitan afrontar el tratamiento de enfermedades, cuándo hacerlo, o explicar su emergencia, distribución y evolución. Muchas de estas problemáticas se asocian a lo que consideramos normal, al grado de certeza con que las patologías pueden ser diagnosticadas y a las metodologías empleadas para ello. Estas problemáticas son tan importantes en los estudios evolutivos de la salud como en la medicina actual. Mientras la definición de estos aspectos en la medicina occidental condiciona en muchas circunstancias el camino terapéutico a seguir, en los estudios de la salud en poblaciones del pasado son relevantes durante la generación de hipótesis explicativas acerca de cómo las enfermedades que hoy conocemos evolucionaron y afectaron a nuestros antepasados.
Específicamente en la paleopatología, como comentamos en el capítulo anterior, una visión algo simplificadora surge al asumir que su objetivo central es buscar un diagnóstico de una posible enfermedad a partir de
Capítulo 5
54
restos arqueológicos antiguos. Sin embargo, como desarrollaremos en este capítulo existen aspectos teóricos y metodológicos que dificultan este camino diagnóstico, pero que a la vez posibilitan el impulso de análisis más complejos acerca de los posibles diagnósticos y sus interpretaciones. El reconocimiento de estas problemáticas permite abordajes más realistas acerca de qué tipos de enfermedades estaban presentes en el pasado, a quiénes afectaban, con qué frecuencia se expresaban y a qué factores socioculturales estaban asociadas. Una parte de estos planteos fueron argumentados hace varias décadas, aunque sólo en los últimos años han comenzado paulatinamente a ser considerados e incorporados en los estudios locales. Otros son más recientes o provienen de otras disciplinas, particularmente de diferentes áreas de la medicina, y requieren ser profundizados y discutidos en relación con su importancia en los estudios paleopatológicos actuales. Ser o no ser (normal) Partiendo desde un punto básico, cualquier estudio de la salud se enfrenta con la necesidad de identificar si una característica anatómica o fisiológica particular constituye un rasgo patológico o una variante de la normalidad. En paleopatología además, la distinción entre normal y anormal constituye el primer paso en el diagnóstico diferencial (Ortner 2012). Aunque este aspecto puede resultar en ocasiones relativamente simple de resolver (eventualmente se limita a nuestro propio desconocimiento), en muchos otros casos no lo es, dado que los límites de la normalidad son, con frecuencia, establecidos en forma arbitraria o consensual y no biológica. De hecho, esta problemática constituye un motivo de discusión en la actualidad, fundamentalmente en el marco de la psicología, la psiquiatría y la filosofía de la medicina (Rudnick 2000). Qué es considerado normal y qué patológico
Problemáticas actuales en paleopatología
55
en medicina condiciona decisiones intervencionistas y la base de la finalidad de los tratamientos: transformar lo patológico en normal.
En términos cotidianos, lo que es familiar, frecuente o habitual es usualmente asociado a la normalidad. Por el contrario, lo anormal representa lo que es considerado diferente de lo usual, común o esperado. Ambos conceptos están relacionados así con las creencias individuales y colectivas, por lo que están determinados en parte por el ambiente social en el cual un individuo vive y por sus experiencias personales (Hoedemaekers y Ten Have 1999). Sin embargo, en términos científicos esta concepción debe ser estandarizada, de manera que datos e información proveniente de diferentes análisis sea comparable.
De acuerdo con conceptos médicos contemporáneos acerca del criterio de demarcación entre normal y patológico, la principal disputa se centra entre si debe ser considerado como normal todo aquello que es común o frecuente, o aquello que constituye un parámetro ideal. El primero es un criterio estadístico, según el cual una característica es considerada normal si se aproxima a la media aritmética para esa característica en el grupo al cual pertenece. Es decir, aquello que se aproxima a la normalidad en el sentido gaussiano (Hoedemaekers y Ten Have 1999). Comparaciones de los datos diagnósticos con estos estándares estadísticos pueden mostrar diferencias, las cuales pueden ser consideradas o no aceptables. Si son o no aceptadas depende de las consecuencias esperadas de estas diferencias respecto de la norma estadística establecida. Comúnmente diferencias asociadas con el dolor, disminución de las capacidades biológicas o sociales o a la muerte son consideradas anormales. Por lo tanto, qué es calificado como normal de acuerdo a criterios estadísticos depende de dos aspectos fundamentales: 1) de los estándares de referencia empleados, es decir la clase, función y estructura de los valores considerados normales; y 2) de los individuos, instituciones u
Capítulo 5
56
organizaciones sociales y culturales que evalúan el fenómeno estudiado, y que establecen los límites de cuáles son los efectos que son aceptables en relación a la norma (Hoedemaekers y Ten Have 1999; Murphy 1972).
Por el contrario, puede asumirse como normal aquello que reúne las características ideales y deseables de acuerdo a un sistema de valores previamente aceptado, y que no se relaciona con la frecuencia con que ese rasgo se expresa, sino con los valores culturales, sociales y biológicos que una determinada población puede considerar deseables (Hoedemaekers y Ten Have 1999; Resnek 1987; Rusnick 2000). Algunas conductas sociales constituyen ejemplos de este modelo, que sin importar la cantidad de personas que las practiquen, pueden ser interpretadas fuera de lo común y apartadas de la normalidad, según una escala de valores culturalmente establecida.
Sin embargo, los problemas de demarcación en estos términos constituyen, según Rudnick (2000), una falacia en sí misma, basada en que la normalidad debe ser considerada un intervalo gradual y continuo, el cual es modificado en forma constante y dinámica, y no como un estado dicotómico. En este sentido, la normalidad asumida como un estado es sólo tratada como un fenómeno dual, en un momento determinado. Por el contrario, al ser admitida como un intervalo gradual, una condición normal no puede ser claramente distinguida de una condición patológica. Este problema requiere entonces asumir la normalidad como un intervalo en el cual se produce una gradación entre lo normal y lo patológico. Como resultado de este cambio conceptual, se reconocen que existen casos intermedios para los cuales resulta complejo establecer una demarcación efectiva. Las demarcaciones de lo normal, como común o ideal, requieren eliminar la mayor cantidad posible de estos casos intermedios, en lugar de reconocerlos como un continuo que forman parte de un mismo proceso. Tal puede ser el caso de una disminución motriz, que no impide que el individuo
Problemáticas actuales en paleopatología
57
continúe su vida, aunque con ciertas limitaciones. A su vez, idealmente estos casos pueden ser útiles para discutir esta demarcación entre normal y patológico y revisarla contantemente, lo que no podría realizarse si sólo son eliminados.
Dicho en otros términos, al igual que en estudios sobre poblaciones actuales, en el caso de los estudios de la salud en la antigüedad deberemos asumir que en muchas situaciones no será posible establecer con claridad si un rasgo esqueletal es patológico o no lo es, y que la definición de normalidad que se adopte en ese caso condicionará en muchas ocasiones las interpretaciones acerca de si un individuo o un conjunto esqueletal pueden ser tomados como patológicos en cuanto al rasgo estudiado. Por ejemplo, recientemente se han comenzado a considerar algunos marcadores de estrés musculoesqueletal como signos más o menos variables de las estructuras óseas y su relación con los complejos musculares a los que se asocia y no como resultados de procesos patológicos (Jurmain et al. 2012; Santos et al. 2011). Este cambio de criterio reconoce claramente la dificultad de asociar un determinado rasgo con un estado anormal, sino como parte de la variabilidad de las estructuras óseas y su vinculación con patrones bioculturales.
Nuevamente será necesario en muchas situaciones recurrir a criterios de normalidad actualísticos clínicos, epidemiológicos y experimentales, tal como planteamos en el capítulo 3, es decir basados en criterios establecidos para poblaciones actuales, que puedan ser empleados en poblaciones antiguas (Mendonça de Souza et al. 2003). Con frecuencia la incorporación de nuevas metodologías y criterios diagnósticos médicos posibilitan ajustar los parámetros de normalidad en estudios paleopatológicos. Un ejemplo de esto es el estudio de la identificación de patologías infecciosas mediante técnicas moleculares. Específicamente, un esqueleto podría ser considerado normal en cuanto a un posible caso de tuberculosis si no presentaba
Capítulo 5
58
lesiones óseas compatibles con esta enfermedad; actualmente este diagnóstico podría ser revertido si se identifican restos genéticos de la infección en elementos que no presentan lesiones óseas características de la tuberculosis, aunque deberemos asumir que en ciertos casos la detección molecular no es un indicador de la enfermedad, es decir que la presencia de agentes infecciosos pueden representar casos variables en el espectro continuo entre normalidad y anormalidad.
Basado en los criterios de normalidad adoptados, y considerando a éste como un intervalo dinámico continuo, los intentos de diagnóstico en restos arqueológicos deben tener en cuenta aquellos signos que consideramos apartados en diferentes grados de lo que asumimos como normal. Este tipo de diagnósticos y su interpretación conlleva dificultades particulares que trataremos a continuación. Diagnóstico diferencial
Uno de los grandes desafíos metodológicos en torno al estudio de patologías en restos arqueológicos se relaciona con las dificultades que implica el diagnóstico diferencial. Como comentamos, las respuestas biológicas de los tejidos óseos son limitadas frente a la vasta cantidad de patologías que posiblemente puedan afectar el sistema esqueletal. Concretamente, los tejidos óseos responden sólo de dos maneras a los daños patológicos: 1) la formación de nuevo hueso, u osteosíntesis; y 2) la destrucción del tejido existente, u osteólisis (una descripción detallada de estos procesos de manera accesible y orientada al análisis paleopatológico puede ser encontrada en Ortner 2003). Por lo tanto, distintas patologías pueden provocar lesiones óseas similares, en muchos casos difíciles de diferenciar y en otros imposibles, lo que implica una fuente de equifinalidad, como planteamos en el capítulo 3. Esta respuesta limitada de las reacciones de
Problemáticas actuales en paleopatología
59
los tejidos óseos implica que en la mayoría de los casos un tipo de lesión no pueda ser directamente asociada a una patología. Como resultado, las características de las lesiones rara vez son patognomónicas, es decir aquellas que, cuando están presentes, aseguran la afección por una determinada patología. Sólo algunas lesiones óseas han sido propuestas como patognomónicas en paleopatología. Por citar algún ejemplo, los cuales no abundan, Waldron (2009) propone que las eburnaciones articulares, esto es el aumento considerable de la densidad ósea hasta alcanzar una estructura compacta similar al marfil, constituyen signos patognomónicos de la osteoartrosis.
Por lo tanto, aunque nuestro anhelo sea conocer qué enfermedad afectó al individuo cuyos restos estamos estudiando, en la mayoría de las ocasiones esto no resulta posible. Un análisis del error intraobservador realizado por Miller et al. (1996) en restos óseos procedentes de casos documentados, mostró que los diagnósticos efectuados por especialistas durante talleres realizados en congresos de la Paleopathology Association en Estados Unidos fueron correctos sólo en el 28,6% de los casos. Por el contrario, este porcentaje se elevó a 42,9% cuando los diagnósticos fueron realizados según su etiología clasificada en grandes grupos de patologías, como traumáticas, degenerativas articulares, infecciosas, tumorales, etc. Es decir, aun en casos estudiados por investigadores especializados, ya sean médicos o antropólogos, los diagnósticos pueden involucrar un alto porcentaje de error.
Este problema había sido planteado previamente en un artículo ya clásico presentado por Buikstra y Cook (1980), quienes proponían que el diagnóstico no debe ser considerado la fuente principal de información, sino como un medio para la prueba de hipótesis previas basadas en modelos esperados para las muestras en estudio. En decir, se expone el remplazo de un método de investigación inductivo, empleado durante décadas y que es aún frecuente en algunos estudios
Capítulo 5
60
paleopatológicos, en el cual el diagnóstico de muestras arqueológicas es seguido por la búsqueda de modelos bioculturales que respondan a esos hallazgos, por un método deductivo que favorezca el planteo de hipótesis y expectativas previas al análisis osteológico, generadas y evaluadas a través no sólo de restos óseos sino de distintos tipos de evidencias.
En el mismo artículo Buikstra y Cook (1980) sugieren que los diagnósticos diferenciales deben, en la mayoría de los casos, arribar hasta niveles correspondientes a grupos etiológicos de las enfermedades en lugar de alcanzar un nivel más bajo pretendiendo conocer una patología específica. Esta clasificación permitiría reducir el amplio margen de error en los diagnósticos, mostrado más tarde por Miller et al. (1996). Para ello, las correctas descripciones de las lesiones óseas proveen la base fundamental para una adecuada clasificación y el diagnóstico. Sin embargo, como plantea Ortner (2012), las categorías clasificatorias son construcciones artificiales, y debemos estar atentos a que estas clasificaciones no resulten en una sobresimplificación de nuestra comprensión de los procesos patogénicos. El problema fundamental de todo sistema clasificatorio es, según Ortner (2012), que no siempre permiten asignaciones sin ambigüedades a una única categoría, y con frecuencia se solapan. Por ejemplo, si consideramos la causa de las patologías como base del sistema clasificatorio, algunas lesiones articulares pueden ser disparadas por el desarrollo de procesos infecciosos. En ese caso, este tipo de patologías podrían bien ser clasificadas como patologías degenerativas articulares o patologías infecciosas. La sola construcción de un sistema clasificatorio es compleja, y varía entre autores. Como comenta Ortner (2012:262), mientras algunos autores basan sus sistemas clasificatorios en siete tipos de causas patológicas (Ragsdale y Lehmer 2012), otros lo hacen en trece categorías (Aufderheide y Rodríguez Martin 1998). Por lo tanto, en general sólo es posible proponer asignaciones según algunos
Problemáticas actuales en paleopatología
61
de estos criterios clasificatorios, y en algunas ocasiones en las cuales las lesiones resultan más claras y diagnósticas se podrá arribar a mejores aproximaciones acerca de la patología/s que podría/n haberla causado, evitando la tentación de extender los diagnósticos más allá de lo que permiten los datos descriptivos. Es por esto que, en términos de Buikstra y Cook (1980:436), “researchers may have to be satisfied with defining a disease cluster rather than naming a specific pathogen”.
Según Buikstra y Cook (1980), la consideración de las limitaciones diagnósticas generan una serie de pasos de análisis que incluyen: a) el desarrollo de hipótesis previas al análisis paleopatológico, basados en marcos clínicos y teóricos actuales (por ejemplo, el comportamiento actual de las enfermedades) y arqueológicas (resultados previos obtenidos en investigaciones sobre la misma u otras poblaciones, en base a múltiples líneas de evidencia); b) una más detallada y cuidadosa descripción de los procesos considerados anormales presentes en los restos esqueletales, aun cuando no sea posible acceder a diagnósticos claros, sino llegando sólo a la clasificación de los procesos en grupos de trastornos en los casos que sea posible. Para ello son necesarios además acuerdos acerca de la terminología descriptiva empleada, de manera que las descripciones presentadas sean interpretadas correctamente, y permitan la comparabilidad de resultados entre investigaciones. Sobre este aspecto, Ragsdale (1992) y Buikstra y Ubelaker (1994) presentaron glosarios de términos frecuentemente empleados en las descripciones de lesiones patológicas; c) la contrastación de los datos obtenidos con las predicciones derivadas de los modelos actuales e hipótesis para los restos esqueletales; y d) la aceptación o reformulación de las hipótesis iniciales.
Por lo tanto, considerando los cambios paradigmáticos que se han producido durante las últimas décadas, según Grauer (2012:4) lentamente la paleopatología
Capítulo 5
62
ha desplazado sus objetivos desde preguntas tales como “que patología es esta?” y “cuando fue encontrada por primera vez en humanos” hacia preguntas tales como “porqué algunas poblaciones sufrieron patologías que otras poblaciones no padecieron”, “porqué la presencia de determinadas patologías variaron a lo largo del tiempo”, “cómo un rango de variables afecta la presencia de patologías o procesos patológicos”, o “cómo las diferencias en las interacciones sociales humanas afectan las relaciones hospedador-patógeno”. Una paradoja a medias
Aun cuando pudiéramos realizar diagnósticos acertados, su interpretación no está exenta de dificultades. Según Ortner (2003), sólo el 15% de los esqueletos humanos arqueológicos muestran evidencias de enfermedades. De ese porcentaje, entre el 80 y 90% de las patologías presentes pueden ser incluidas en proporciones variables entre trastornos traumáticos, infecciosos y degenerativos articulares. Por lo tanto, una parte importante del registro no presenta lesiones patológicas. Entonces, ¿estos esqueletos pertenecen a individuos “sanos” que no tuvieron enfermedades hasta el momento de su muerte? Según el mismo autor, la ausencia de enfermedades óseas puede ser el resultado de uno o más factores, que incluyen: 1) el individuo murió de una enfermedad que no afecta el esqueleto; 2) la muerte se produjo antes de que la enfermedad pueda dejar rastro en los elementos óseos; y 3) la respuesta inmune del individuo hospedador, en el caso de enfermedades infecciosas, eliminó o controló efectivamente el patógeno antes del desarrollo de la patología ósea. Determinar cuál de estos escenarios se aplica a un esqueleto sin evidencias de patologías es, según Ortner (2003), usualmente imposible, aunque los avances metodológicos, como las investigaciones bioquímicas, moleculares y las técnicas radiológicas,
Problemáticas actuales en paleopatología
63
contribuyen en la actualidad a profundizar los análisis y resolver algunos casos que no pueden ser respondidos sólo a partir del análisis esqueletal.
Los restos humanos ofrecen una aproximación acerca del papel de las enfermedades en la evolución humana, pero su interpretación resulta compleja en parte debido a que algunos de los factores que potencialmente afectan la salud son desconocidos, o al menos difíciles de controlar. De cualquier manera, la interpretación de estos casos resulta poco clara, y ha merecido una discusión particular, de gran importancia en la paleopatología y que incluye en parte los problemas que acabamos de mencionar. Hasta hace algo más de dos décadas frecuentemente se consideraba que los resultados de las frecuencias de patologías óseas en conjuntos arqueológicos podían ser directamente relacionadas con las poblaciones vivas de las cual se derivaban. Sin embargo, hacia fines del siglo XX, Wood et al. (1992) cuestionaron este tipo de inferencias en su artículo “The Osteological Paradox: on interpretation of human bone remains”, que según Wright y Yoder (2003:45) estimuló “...un periodo de introspección y debate que fortalece la disciplina”. Allí, Wood y sus coautores argumentan que para sostener esta relación directa entre signos patológicos y salud poblacional es necesario el desarrollo de modelos demográficos matemáticos que permitan corregir las diferencias inherentes entre poblaciones vivas y una muestra de restos esqueletales. Aunque estos modelos no fueron formulados hasta el momento, los autores propusieron interpretaciones alternativas para las tasas de morbilidad y mortalidad previamente estimadas por otros investigadores, considerando tres aspectos centrales presentes en las poblaciones vivas y que las diferencian de las series osteológicas, complejizando los intentos de reconstrucción de niveles de salud y adaptación de las poblaciones humanas. Estos factores hacen referencia a: 1) la demografía no estacionaria; 2) la mortalidad selectiva; y 3) la
Capítulo 5
64
heterogeneidad oculta en el riesgo de enfermedad y muerte en las poblaciones vivas, y que las diferencian de las series esqueletales que provienen de cementerios.
Brevemente, el primero de estos puntos se refiere a que la distribución etaria de los restos humanos en una muestra está más relacionada con la fertilidad de la población que con la mortalidad, según ha sido demostrado por modelos demográficos. El segundo tema propuesto implica que los individuos bajo estudio han muerto por una razón, y que la abundancia de lesiones de una condición particular en una muestra no refleja su abundancia en una población viva en un periodo determinado de tiempo. Esta condición de mortalidad selectiva se hace evidente cuando se plantea la siguiente pregunta: ¿un esqueleto sin lesiones óseas representa a un individuo sano o a un individuo débil que pereció rápidamente a causa de su exposición a una determinada enfermedad? (Ortner 2003; Wood et al. 1992). En el mismo sentido, previamente Ortner y Aufderheide (1991) se preguntaban si un incremento en la prevalencia de enfermedades infecciosas en el registro óseo es un indicador de una pobre salud poblacional, o si por el contrario es un signo de que los individuos poseían buena respuesta inmunológica, afecciones crónicas y por lo tanto relativa buena salud. El tercer aspecto propuesto por Wood et al. (1992) se refiere a la variedad de factores que afectan el riesgo a las enfermedades, y que esa heterogeneidad que contribuye a la variabilidad en la fragilidad de los individuos no es identificable. En conjunto, estos tres aspectos de la interpretación paleopatológica a un nivel poblacional revelan que la ausencia de indicadores de estrés3 o lesiones 3 En este caso el estrés puede ser considerado en el sentido planteado por Goodman y Armelagos (1989), como las disrupciones fisiológicas resultado del empobrecimiento del medioambiente, en el cual intervienen tres factores: a) las limitaciones ambientales; b) los sistemas culturales, que funcionan como amortiguadores de esas limitaciones; y c) la resistencia de los organismos, en este caso los individuos y las poblaciones humanas.
Problemáticas actuales en paleopatología
65
patológicas en una serie osteológica podría no respaldar la inferencia inicial de niveles de salud más elevados (Wood et al. 1992). Admitiendo estas dificultades en la evaluación de frecuencias de patologías óseas, los autores reinterpretaron algunos de los resultados presentados en Cohen y Armelagos (1984) acerca de los cambios producidos sobre la salud de las poblaciones humanas como consecuencia de la adopción de la agricultura.
Aunque Wood y sus colaboradores (1992) plantean esta serie de dificultades como de difícil resolución, proponen cuatro áreas cuyo desarrollo podría facilitar la interpretación de la Paradoja Osteológica. En primer lugar sugieren la necesidad de investigar la heterogeneidad de la susceptibilidad a enfermedades en poblaciones actuales. Segundo, indican que deben desarrollarse estudios demográficos que establezcan de qué manera la susceptibilidad a las enfermedades está relacionada al riesgo de mortalidad. Tercero, proponen un mejor entendimiento de cómo se desarrollan los procesos patológicos en los individuos, y cómo el riesgo de mortalidad varía durante el proceso. Finalmente, sugieren que estos aspectos se encuentran fuera de los límites de la paleopatología, y que su papel entonces se limita a reconocer cómo las características culturales afectan la heterogeneidad en la fragilidad y susceptibilidad a las enfermedades, y cómo esta interactúa con la mortalidad selectiva para formar las series arqueológicas.
A pesar de que los autores de la Paradoja Osteológica propusieron estas posibles salidas, en general relacionadas con la necesidad de lograr mayor conocimiento acerca de los mecanismos de acción y desarrollo de las patologías, su artículo resultó en duras respuestas por parte de otros investigadores (Cohen 1994; Goodman 1993, Byers 1994). Concretamente estos autores puntualizan que las reinterpretaciones propuestas por Wood et al. (1992) se basan solamente en los datos de morbilidad resultado de los análisis
Capítulo 5
66
esqueletales, desconociendo los indicadores tales como la edad a la muerte, y aspectos biológicos, arqueológicos y epidemiológicos actuales relevantes. En este contexto, Goodman (1993) plantea que de haber tenido en cuenta estos aspectos, las reinterpretaciones de Wood y sus colaboradores habrían quedado descartadas y la paradoja propuesta no sería tal.
Si bien se sugirieron posibles salidas a esta denominada paradoja osteológica, su resolución requiere de un importante desarrollo. Evaluaciones más cercanas de los contextos arqueológicos, así como la naturaleza interdisciplinaria de los estudios paleopatológicos y paleoepidemiológicos parecen ser los caminos adecuados. El análisis de información proveniente de diversas líneas de evidencia permitiría generar y poner a prueba hipótesis alternativas acerca de la salud de los individuos y las poblaciones a las cuales pertenecieron. La incorporación de nuevas metodologías y conceptos teóricos colaboran en la interpretación de resultados. De esta manera, los aportes realizados desde diferentes líneas de análisis, ya sea a partir de restos biológicos o análisis contextuales, acercan nuevas posibilidades de análisis de los estudios de la salud a partir de restos arqueológicos. Viejas y nuevas fuentes de evidencia En la actualidad, además de la identificación de las lesiones óseas, disponemos de una gran cantidad de fuentes de información para el análisis de aspectos vinculados con la salud de poblaciones del pasado, algunas de las cuales resultan indispensables y otras de gran utilidad, que contribuyen a resolver los problemas planteados por la paradoja osteológica. No es la intención aquí hacer una descripción detallada de cada una de ellas, dado que de estas temáticas han sido expuestas en diferentes textos generales
Problemáticas actuales en paleopatología
67
editados recientemente (ver por ejemplo Buikstra y Beck 2006; Grauer 2012; Katzenberg y Saunders 2008; Pinhasi y Mays 2008; Roberts 2009; Roberts y Manchester 2005), en los cuales se mencionan los avances y problemáticas más destacadas acerca de cada una de estas líneas de investigación por parte de especialistas en cada área. Por el contrario, sólo daré aquí una descripción general de los aspectos más relevantes de las líneas de investigación que pueden ser consideradas entre las más importantes y que actualmente ofrecen abordajes independientes acerca de los procesos patológicos que permiten enfrentar problemas interpretativos, como los que mencionamos anteriormente. Determinación del sexo y estimación de la edad
Los estudios del sexo y la edad en restos esqueletales constituyen una de las bases de cualquier análisis paleopatológico, debido a que las enfermedades no se desarrollan en forma uniforme para todas las edades y sexos. Por el contrario, algunas son características de algunos grupos etarios o están ligadas a un sexo, ya sea por causas biológicas, culturales o su interacción. En relación con el sexo, las mujeres desarrollan un sistema inmunológico generalmente más fuerte (Ortner 2003), y por lo tanto suelen enfrentar algunas enfermedades de mejor manera que los hombres. Por otra parte, hombres y mujeres pueden haber estado diferencialmente expuestos a riesgos ambientales, dietarios y ocupacionales, que sólo pueden ser evidenciados al estudiar esos factores asociados al sexo. De la misma manera, es conocido que las enfermedades pueden afectar en forma variable a grupos etarios diferentes. Por ejemplo, la osteoporosis, aunque afecta también a los hombres, suele ser más frecuente en mujeres adultas mayores, mientras enfermedades infecciosas aquejan de forma más severa a los niños, particularmente durante los primeros años de vida. Por
Capítulo 5
68
lo tanto, estimar el sexo y el rango de edad resulta indispensable para el proceso de diagnóstico diferencial cuando se analizan esqueletos humanos en forma individual y resulta fundamental para reconocer la frecuencia con la cual una determinada patología se presenta en distintos segmentos sexo-etarios de una población del pasado.
Los estudios metodológicos acerca de las estimaciones de la edad y las determinaciones del sexo han generado una gran variedad de métodos para obtener esta información en restos arqueológicos, ya sea a partir de huesos o dientes. La mayoría de los métodos disponibles han sido presentados en estándares empleados por la mayoría de los autores, como los propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994), Bass (1995) y más recientemente Brickley y McKinley (2004), en los cuales se ofrecen descripciones detalladas acerca de los métodos de estimación del sexo y la edad, además del registro de inventarios esqueletales, tafonómicos y paleopatológicos.
A pesar de su importancia como base de cualquier estudio esqueletal, los métodos disponibles, ya sea para la estimación de la edad como en la determinación sexual, presentan limitaciones generales asociadas, por un lado, a las características de la poblaciones a partir de las cuales han sido elaborados, y las diferencias en relación con las poblaciones sobre las cuales los métodos serán aplicados; por otro lado, a las características de las muestras tomadas de esas poblaciones.
Respecto al primero de estos problemas, tanto las características morfológicas asociadas al sexo y la edad varían normalmente entre poblaciones, y son susceptibles a los efectos de factores genéticos, ambientales, hormonales, nutricionales y sociales (Brickley y McKinley 2004). Por lo tanto, esas diferencias tienen una influencia significativa en las estimaciones, otorgando menor exactitud a los resultados, sesgo frecuentemente de difícil resolución. Por tal motivo sería apropiado elaborar métodos propios para las
Problemáticas actuales en paleopatología
69
poblaciones sobre las que serán aplicados. Sin embargo, en muchos casos resulta imposible generar métodos específicos, dado que las poblaciones se encuentran extintas o presentan en la actualidad marcadas diferencias bioculturales con sus antepasados. Por lo tanto, en la mayoría de los casos sólo queda emplear los métodos existentes y realizar ajustes de acuerdo a las características particulares de las poblaciones sobre las que se emplean. Por ejemplo, pueden lograrse ajustes, cuando los conjuntos esqueletales tienen un tamaño suficiente, estableciéndose gradaciones seriadas de la edad y el sexo en la muestra en estudio (Roberts 2009).
En relación al segundo punto, los restos esqueletales a partir de las cuales son generados los métodos provienen de muestras arqueológicas o colecciones identificadas pertenecientes a disecciones y cementerios. En las primeras en general no hay precisiones acerca del sexo y la edad de los individuos. En las segundas, por el contrario, los esqueletos cuentan en general con mayor caudal de información, por lo que suelen presentar un alto nivel de confianza. Sin embargo, ambos tipos pueden mostrar sesgos vinculados principalmente al tamaño de las muestras, dado que muchos métodos son elaborados con conjuntos pequeños de individuos, por lo que la variabilidad de la población estudiada puede no estar completamente representada.
Estas dificultades y la variedad de métodos disponibles al momento de estimar el sexo y la edad de restos esqueletales, producen que cada investigador decida cuáles son los más apropiados para las muestras en las que centra su investigación, lo que conduce a dificultades para la comparación entre resultados, aun sobre las mismas muestras.
Se ha propuesto que estos problemas pueden ser reducidos a través de la utilización de análisis multifactoriales, a menudo referidos como abordaje multi-regional, es decir empleando varios métodos en forma conjunta (Saunders et al. 1992). Sin embargo, no debe asumirse que el error producido por un método será
Capítulo 5
70
simplemente anulado por el error de otro (Milner y Boldsen 2012). Por ejemplo, la mayoría de los métodos disponibles tienen a subestimar la edad en esqueletos que corresponden a adultos mayores, por lo que, aun aplicando más de un método, de todas formas se obtendría un rango de edad estimada menor a la cronológica. Por otra parte, los análisis multifactoriales tampoco permiten eliminar los sesgos ocasionados por la variabilidad interpoblacional entre la población a partir del cual se desarrollaron esos métodos y la población en estudio sobre la cual se aplican. Por lo tanto, cualquier estudio del sexo y la edad debe considerar, como punto inicial y más importante, la comprensión de los pasos seguidos durante la elaboración de los métodos a emplear, las características de las muestras a partir de las cuales fueron construidos y las de las propias poblaciones sobre las que serán aplicados (Brickley y McKinley 2004), además de los límites actuales particulares para la estimación de la edad y la determinación del sexo.
Sexo La determinación del sexo de los restos esqueletales
es extremadamente importante, no sólo en las investigaciones paleopatológicas sino también en una amplia variedad de investigaciones en antropología biológica. Usualmente la determinación del sexo es uno de los primeros pasos en la investigación de restos humanos, comúnmente antes de la estimación de la edad, dado que los métodos para esta última pueden ser diferentes de acuerdo al sexo. Sin embargo, la edad debe ser también considerada en la determinación del sexo, ya que por ejemplo individuos masculinos adultos jóvenes pueden ser más gráciles que adultos medios o adultos mayores (Brickley y McKinley 2004). Es necesario además hacer una clara diferenciación entre el sexo y el género de los individuos. Mientras el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres determinadas genéticamente, el género hace referencia a los roles socio-
Problemáticas actuales en paleopatología
71
culturales que asumen los individuos y cómo son percibidos por los miembros de su comunidad, por lo que pueden ser clasificados en más categorías que las sexuales, esto es, femenino y masculino (Grauer y Stuart Macadam 1998; Milner y Boldsen 2012; Roberts 2009).
Los métodos disponibles actualmente para la determinación del sexo se basan en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, dado que los hombres tienden a ser, en general, más robustos y sus huesos más largos que aquellos de las mujeres de la misma población. Estos métodos permiten determinar el sexo fundamentalmente a través del análisis de la morfología esqueletal o por medio de las características métricas dimórficas entre mujeres y hombres (Milner y Boldsen 2012). Entre los primeros, las variaciones morfológicas dimórficas en la pelvis y el cráneo son las más importantes. Las estructuras de la pelvis son consideradas, por la mayoría de los autores, más diagnósticas que las del cráneo (Brickley y McKinley 2004), dadas las diferencias en la forma y la estructura de la pelvis de las mujeres, las cuales reflejan su adaptación a la preñez y el parto.
Las determinaciones basadas en características métricas, por otra parte, pueden ser de gran utilidad particularmente en los casos en los cuales la pelvis y el cráneo no están presentes o están deteriorados por las condiciones de preservación. Entre estos, los análisis de funciones discriminantes, que incluyen mediciones múltiples pueden resultar de gran utilidad (Schulter-Ellis et al. 1985). Sin embargo, estos métodos suelen estar más influidos por las características de las poblaciones a partir de las cuales se construyeron estas fórmulas discriminantes, por lo que pueden presentar un mayor sesgo si son empleados en poblaciones biológica o culturalmente muy diferentes (Brickley y McKinley 2004). Muchas de las dimensiones óseas pueden estar altamente influidas por las condiciones de vida de los individuos, en particular deficiencias nutricionales
Capítulo 5
72
o enfermedades infecciosas, por lo que los métodos métricos pueden dar resultados equivocados al ser aplicados sobre individuos con pobres condiciones de salud.
En cualquiera de los dos casos, las diferencias sexuales en las estructuras óseas aumentan notoriamente como resultado del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a partir de la adolescencia. Por consiguiente, para muchos autores la determinación del sexo en subadultos es difícil de alcanzar, y los métodos propuestos para ello (e.g. Holcomb y Konignsberg 1995; Molleson y Cruse 1998) aún no han alcanzado la exactitud que permita aplicarlos en poblaciones para las cuales no fueron diseñados (Buikstra y Uberlaker 1994; Brickley y Mckinley 2004; Lewis 2006; Milner y Bondsen 2012; Saunders 2008; Scheuer y Black 2000). Por lo tanto, para muchos de estos autores en general sólo a partir de los 15 años es posible determinar el sexo con un grado de exactitud que pueda ser considerado aceptable, aunque incluso en ocasiones individuos masculinos jóvenes pueden ser fácilmente confundidos con individuos femeninos.
Una alternativa a este problema, de gran importancia particularmente en las reconstrucciones paleodemográficas como veremos más adelante, es el análisis molecular del ADN antiguo, el cual permite determinar el sexo con mayor exactitud en subadultos (Stone 2008; Stone et al. 1996), aunque limitada frecuentemente por sus altos costos, el tiempo que requiere y las posibles contaminaciones de las muestras. Por estas causas, en general se restringe sólo a aquellos casos de gran relevancia por su importancia histórica o por la presencia de lesiones patológicas particularmente significativas.
Edad En términos paleopatológicos, conocer en qué
momento de sus vidas murieron los individuos resulta imprescindible por dos aspectos particulares: por un lado, posibilita la identificación de patrones asociados a la salud de
Problemáticas actuales en paleopatología
73
un grupo etario particular a partir del análisis de conjuntos esqueletales provenientes de una población; por otro, facilita, y en muchos casos condiciona, el proceso de diagnóstico diferencial, dado que muchas patologías se asocian biológica o culturalmente a un momento particular de la vida de los individuos.
La estimación de la edad se fundamenta en los cambios producidos a lo largo de la vida en distintas estructuras morfológicas de huesos y dientes. En el caso de los subadultos, los métodos evalúan el desarrollo de diferentes estructuras esqueletales, mientras en los adultos se basan en los patrones degenerativos de distintas estructuras, muchas de ellas articulares.
Una gran variedad de métodos han sido propuesto, en particular durante las últimas tres décadas, los cuales pueden ser clasificados en macroscópicos, radiográficos y microscópicos. Los métodos macroscópicos son los más frecuentemente empleados, dado que sólo requieren la inspección visual o métrica de las estructuras óseas y dentales que cada método incluye. Por el contrario, los métodos radiográficos y microscópicos requieren mayor inversión de tiempo y dinero, personal especializado y equipamiento.
En contraste con la determinación sexual, los esqueletos de subadultos son en general más fácilmente atribuidos a un rango de edad y los resultados suelen presentar mayor exactitud (es decir, más próximos a la edad cronológica) y precisión (es decir, menor rango entre la edad mínima y máxima propuesta) que en los esqueletos adultos. Este hecho se produce debido a que los cambios esqueletales durante el desarrollo se dan en forma gradual durante todo el crecimiento, mientras que ocurren durante lapsos de tiempo mayores y más variables durante la adultez (Brickley y McKinley 2004). En subadultos los métodos más empleados incluyen el desarrollo, crecimiento y maduración de las piezas dentales, el análisis del patrón de la fusión de las epífisis y las mediciones de la longitud de las estructuras
Capítulo 5
74
óseas, aunque estas últimas están asociadas a la salud de los individuos, por lo que aquellos con menor estatus nutricional, por ejemplo, podrían resultar en una subestimación de la edad. Por el contrario, el desarrollo dental es considerado uno de los métodos más exactos, dado que es menos afectado por la influencia ambiental, como la dieta y enfermedades durante el crecimiento (Hillson 1996; Ubelaker 1987), a la vez que su preservación suele ser mayor a la de los huesos.
En los adultos, por el contrario, los métodos son más numerosos, probablemente por presentar mayores dificultades en la estimación de la edad. Los métodos en adultos evalúan algunos cierres epifisarios, como los de las crestas iliacas y la clavícula; modificaciones articulares como las del ilion y el pubis, la articulación esternal de la cuarta costilla, y los cierres de las suturas craneales internas y externas (e.g. Isçan et al. 1984a, 1984b; Lovejoy et al. 1985; Meindl et al. 1985; Todd 1920, por citar algunos de los más reconocidos). Además, el desgaste dental es empleado por algunos investigadores (e.g. Brothwell 1981; Miles 2001), aunque debido a que el desgaste está altamente influenciado por el tipo de alimentos consumidos, entre otros factores, los métodos resultan en general más confiables para el estudio de aquellas poblaciones para las cuales fueron elaborados o bien ser puestos a prueba antes de ser aplicados.
Entre los métodos radiográficos, se destacan particularmente aquellos vinculados a los análisis de la modificación dental durante la adultez (Drusini et al. 1991; Kvaal et al. 1995; Luna 2006), dado que este tipo de metodologías se llevan a cabo en general en aquellos casos en los cuales la preservación ósea es baja y los análisis multifactoriales no son posibles, mientras que los dientes suelen mantener una mayor preservación.
Por último, los métodos histomorfométricos evalúan el número de osteonas (Robling y Stout 2000), sobre todo en muestras tomadas de los huesos largos, en particular del fémur. Al igual que los métodos radiográficos, implican la
Problemáticas actuales en paleopatología
75
incorporación de especialistas, la inversión de mayores costos y en especial resultan destructivos para las muestras, por lo que en la mayoría de los casos no son empleados en forma sistemática y en grandes muestras, limitándose a aquellos casos en los cuales no pueden ser aplicados otros métodos convencionales por motivos de preservación de los restos óseos y dentales. En Argentina los métodos histológicos (Desántolo et al. 2012) y radiográficos han comenzado a ser implementados (e.g. Luna 2006), aunque sólo en algunas ocasiones y por el momento sin llegar a utilizarse en forma sistemática y frecuente.
A pesar de la gran variedad de métodos disponibles, existen problemas y limitaciones en la estimación de la edad que por el momento no han podido ser sorteados. Todos ellos evalúan los cambios fisiológicos que son evidentes en ciertas áreas del esqueleto e intentan definirlos como valores cronológicos. Sin embargo, aunque los últimos representan una progresión constante, los primeros no lo hacen (Brickley y McKinley 2004), por lo que la edad fisiológica observada en el esqueleto puede no corresponder con la edad cronológica a la cual murió el individuo en estudio. Este aspecto representa uno de los principales sesgos producidos por la estimación de la edad.
Por otra parte, los métodos más tradicionales tienden a sobreestimar las de los adultos más jóvenes y subestimar la edad de los individuos mayores, lo que reduce a su vez las estimaciones de la expectativa de vida (Milner et al. 2008). Las consecuencias parecen ser menores en adultos jóvenes, mientras que las estimaciones en adultos mayores tienen mayor discrepancia con la edad cronológica y los métodos suelen presentar rangos más amplios, incluso abiertos, por ejemplo +50 años (Milner y Boldsen 2012). Por lo tanto, desde un punto de vista paleopatológico, las estimaciones de la edad durante las décadas posteriores a los 50 años dificultan la búsqueda de patrones patológicos y su impacto sobre este segmento etario.
Capítulo 5
76
Existen además sesgos producidos por la variabilidad intra e inter-observador, independientemente del método empleado, particularmente en aquellos que analizan cambios sutiles en las estructuras óseas o dentales, o en los métodos métricos. A su vez, muchos factores ambientales, como la calidad de la dieta o enfermedades infecciosas, pueden aumentar o retrasar el crecimiento. Estos cambios pueden afectar en forma diferencial a diferentes poblaciones o a diferentes segmentos de una misma población.
Estas dificultades en las estimaciones de la edad han llevado a proponer en muchos casos la asignación de criterios clasificatorios más amplios para los adultos, ya sea en intervalos de 10 años, de 15 años (i.e. 20-35; 35-50; +50) o incluso simplemente asignando las categorías adulto “joven”, “medio” o “mayor” (Buikstra y Ubelaker 1994). En cualquier caso, los criterios adoptados tienden a evitar, al menos en los adultos, la asignación de rangos etarios acotados, debido a que esta búsqueda en el aumento de precisión conlleva inevitablemente una disminución dramática de la exactitud. Como mencionamos, los estudios paleopatológicos, como otros análisis a partir de restos esqueletales, están condicionados en gran medida por la información obtenida de las estimaciones de la edad. Sin embargo, desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, las tendencias clínicas sugieren que las patologías óseas en general pueden ser asociadas a una determinada década de vida (Richardson 2000), por lo que el diagnóstico paleopatológico no parece requerir la estimación de rangos menores. Por el contrario, en el caso de los estudios poblacionales a partir de conjuntos esqueletales, algunos autores sostienen que una clasificación demasiado amplia puede no sólo dificultar el reconocimiento de patrones patológicos, sino llevar además a interpretaciones completamente erróneas (Waldron 1994; Milner y Boldsen 2012).
Problemáticas actuales en paleopatología
77
Paleodemografía
En muchos casos las estimaciones de la edad y las determinaciones sexuales de los individuos son empleadas para proponer perfiles de la estructura demográfica de las poblaciones de las cuales provienen, a través de la construcción de tablas de vida, perfiles de edad y curvas de supervivencia. Mediante el uso de esta información, la paleodemografía considera el tamaño, la estructura y la dinámica de las poblaciones antiguas (Chamberlain 2001), las cuales pueden resultar de gran utilidad, y en algunos casos imprescindibles, para interpretar el impacto de las evidencias arqueológicas de la salud y la enfermedad (Roberts y Manchester 2005).
Este tipo de análisis recibió hace algunas décadas importantes críticas (una revisión histórica detallada de la evolución y estado actual de la paleodemografía puede ser consultada en Milner et al. 2008). Las principales objeciones fueron basadas fundamentalmente en los problemas asociados a la estacionalidad de las poblaciones de las cuales derivan las series esqueletales, posteriormente profundizados por Wood et al. 1992, y en la imposibilidad de detectar episodios de mayor prevalencia de enfermedades en series esqueletales que abarcan períodos mayores de tiempo que las de, por ejemplo, un episodio de epidemia (Waldron 1994). A esto se suman los problemas de exactitud atribuidos a los métodos de estimación de la edad, que introducen sesgos en los análisis. Sobre este último punto, se argumentó que los métodos de estimación de la edad reproducen el perfil de mortalidad de la muestra a partir de la cual fueron construidos sobre la muestra en la cual se aplican. Estas críticas, iniciadas por Bocquet-Appel y Masset (1982) en su trabajo Farewell in Paleodemography, proponían inicialmente la imposibilidad de llevar adelante análisis paleodemográficos. Sin embargo, posteriormente esta visión
Capítulo 5
78
extrema fue parcialmente rebatida por Buikstra y Konigsberg (1985), reinterpretando sus resultados y mostrando que, aunque no ausentes, los efectos de estos problemas podrían tener menor impacto que el propuesto anteriormente. En la actualidad estas objeciones son reconocidas como parte de los problemas probables que enfrenta la paleodemografía (Milner y Boldsen 2012).
Además, la dieta, el ambiente, el estatus social, inmigraciones y emigraciones dentro de una población constituyen aspectos que influyen sobre la construcción de los perfiles paleodemográficos, dado que contribuyen a la expectativa de vida de las personas que conforman la población (Chamberlain 2006). En poblaciones del pasado, tal como ocurre en poblaciones actuales de algunos países en vías de desarrollo, la mortalidad infantil y al nacer puede haber sido menor que la actual en países desarrollados, causada por enfermedades infecciosas, respiratorias y gastrointestinales. Sin embargo, es frecuente la subrepresentación de subadultos y las dificultades para determinar el sexo en aquellos que son recuperados, por lo que estos procesos pueden ser subestimados.
A pesar de estas críticas, algunas de las cuales persisten y generan debates, actualmente se destacan interpretaciones más optimista de la paleodemografía, según la cual se aceptan y reconocen estos problemas, pero al mismo tiempo se avanza en la necesidad de generar metodologías que permitan, sino resolverlos, disminuir su impacto en las inferencias (Chamberlain 2006; Milner et al. 2008).
Tecnologías radiológicas
La utilización de tecnologías diagnósticas por imágenes ha acompañado casi simultáneamente a los estudios paleopatológicos y al diagnóstico clínico para el cual fueron
Problemáticas actuales en paleopatología
79
desarrolladas. De hecho, las imágenes radiográficas se emplearon en restos arqueológicos por primera vez en 1896 por Koening (en Wanek et al. 2012), es decir sólo un año después de su descubrimiento en 1895. Del mismo modo, la tomografía computada, desarrollada en 1973, fue empleada por primera vez en paleopatología para el estudio de restos momificados en 1976 por Lewin y Harwood-Nash (en Wanek et al. 2012). Por lo tanto, los estudios radiográficos resultan una parte constitutiva de los diagnósticos paleopatológicos, tal como lo son en el diagnóstico clínico, brindando información fundamental, complementaria con los análisis macroscópicos convencionales.
El auge y el nivel de desarrollo alcanzado por las técnicas de exploración radiológica ofrecen en la actualidad una amplia variedad de opciones para estudiar las estructuras internas, ya sea de restos óseos o momificados, que anteriormente sólo podían realizarse a través de medios destructivos. La necesidad de estudiar restos arqueológicos de manera que puedan ser conservados, ya sea por motivaciones éticas científicas o sociales (ver capítulo 8), favoreció además la utilización de este tipo de técnicas.
Entre ellas, la radiología convencional ha sido la más comúnmente empleada en el estudio de restos arqueológicos, ya sean esqueletizados o momificados, así como también en restos arqueofaunísticos (Chhem 2006). Su utilización permite lograr la visualización, identificación y extensión de lesiones patológicas que no pueden ser observadas a simple vista. Sin embargo, las limitaciones técnicas en relación a la resolución y el contraste de las imágenes logradas no permiten identificar defectos sutiles, como ligeras reacciones periósticas y endósticas. Aunque suele ser un método económico y accesible, la principal desventaja es que las imágenes pueden ser afectadas de manera importante por alteraciones post-mortem y la intrusión de sedimentos en el interior de las estructuras óseas. Además, se ha propuesto que puede alterar la estructura molecular del ADN (Wanek et al.
Capítulo 5
80
2012), por lo que se ha sugerido no emplear esta técnica en aquellos elementos que serán posteriormente objeto de análisis moleculares (Roberts y Manchester 2005).
Más recientemente, a partir de la década del ´70 del siglo pasado, se comenzaron a incluir los análisis a través de tomografía computada (TC), los cuales hacen posible observar estructuras internas de los restos arqueológicos, fundamentalmente a través de los cortes en los tres ejes que proporcionan (axial, longitudinal y transversal). Estos estudios fueron empleados con frecuencia en el estudio de restos momificados en diferentes partes del mundo (Cheem y Brothwell 2008), ofreciendo resultados paleopatológicos imposibles de ser obtenidos de otra manera. En Argentina ha sido empleada, por ejemplo, en el estudio de las momias de Llullaillaco (Previgliano et al. 2003). A su vez, la TC permite el estudio interno de estructuras óseas de huesos largos, lo que ha sido explorado asiduamente durante los últimos años en relación con los estudios de la actividad física, la movilidad, la salud metabólica y la adaptación de las poblaciones humanas, ya sea en restos arqueológicos como paleontológicos. Entre este tipo de análisis, probablemente una de las aplicaciones más frecuentes de la TC en bioarqueología es el estudio biomecánico en huesos largos (para una revisión ver Pearson y Buikstra 2006; Ruff 2008), útil para interpretar el impacto de los patrones de actividad y subsistencia, aunque alternativamente estas investigaciones han sido además realizadas a partir de radiografías convencionales (O´Neill y Ruff 2004). Por último, la TC ofrece la posibilidad de componer reconstrucciones tridimensionales de las estructuras anatómicos, internas o externas, permitiendo calcular volúmenes y longitudes, aunque en muchos casos sólo son empleadas por la increíble apariencia estética lograda por los equipos más modernos. Asimismo, numerosos estudios paleopatológicos se han servido de la ayuda de técnicas densitométricas de distinto tipo con el fin de medir la densidad mineral de los
Problemáticas actuales en paleopatología
81
restos óseos, asociados al análisis de la osteopenia y la osteoporosis desde un punto de vista antropológico (Agarwal y Stout 2003). La densitometría ósea bifotónica (DEXA) es la más frecuentemente empleada, aunque también se han utilizado otras técnicas (Agarwal y Stout 2003; Suby 2006). En la mayoría de las investigaciones este tipo de tecnologías se han empleado para estudiar aspectos patológicos asociados a trastornos metabólicos (Brickley e Ives 2008). En otros casos, han sido útiles para los análisis de la preservación diferencial de restos humanos (Galloway et al. 1997; Suby et al 2009a), aunque con mayor frecuencia en restos zooarqueológicos (ver Lyman 1994). Seleccionar la técnica radiográfica correcta para el diagnóstico paleopatológico puede resultar complejo y requiere muchas veces evaluar cuidadosamente la problemática a investigar, las características de los restos y la disponibilidad de los equipamientos (Wanek et al. 2012). En ciertos casos la investigación radiológica puede ser esencial para el diagnóstico, por ejemplo en la investigación de osteoitis y osteomielitis, mientras en otros es innecesaria y redundante, como en el estudio del raquitismo, para el cual las evaluaciones morfológicas resultan en general suficientes (Mays 2012a). Estudios paleogenéticos Durante las pasadas décadas se ha producido un notable auge de la biología molecular, con increíbles aplicaciones a una amplia gama de campos de la investigación, y por supuesto la paleopatología no escapó a su influencia. Pocos años después del desarrollo de Reacción en Cadena de la Polimerasa (Polymerase Chain Reaction o PCR) en 1986 (Bartlett y Stirling 2003), esta técnica de amplificación del ADN fue utilizada para la identificación de
Capítulo 5
82
tuberculosis en restos arqueológicos (Spigelman y Lemma 1993).
Distintas técnicas derivadas de la PCR clásica son actualmente parte fundamental de la biología molecular y son paralelamente empleadas en análisis de muestras de ADN de restos arqueológicos, incluyendo huesos, dientes o tejido momificado, abordando diferentes objetivos bioantropológicos. Entre estos se han destacado las determinaciones sexuales en individuos no adultos, restos fragmentados, mezclados y cremados; el estudio de relaciones biológicas entre individuos y poblaciones, estas últimas asociadas a procesos migratorios y de poblamiento; la presencia de agentes infecciosos en restos humanos; y distintos patrones relacionados a la evolución humana (Roberts 2009).
Específicamente acerca de los estudios de las enfermedades en restos arqueológicos, las investigaciones paleogenéticas se han concentrado en el diagnóstico de: a) enfermedades que no producen lesiones óseas, como malaria (Nerlich et al. 2008), infecciones por Escherichia coli y la peste negra en Europa (e.g. Fricker et al. 1997; Raoult et al. 2000; Taylor et al. 1997); b) patologías que producen cambios óseos visibles, específicos o inespecíficos, como tuberculosis, treponematosis y lepra, ayudando a su confirmación (e.g. Bouwman y Brown 2005; Hass et al. 2000; Mays y Taylor 2003; Salo et al. 1994; Taylor et al. 2006; Wilbur et al. 2008;). Entre estos últimos, la tuberculosis ha sido claramente la patología con mayores abordajes hasta el momento, proporcionando incluso algunas evidencias evolutivas entre cepas infecciosas (e.g. Zink et al. 2004). Las ventajas que proporciona este tipo de análisis son importantes. Por un lado, posibilita la identificación de la presencia de un patógeno determinado en individuos en los cuales no se observan lesiones óseas, ya sea porque no desarrollaron la enfermedad, murieron antes de que las
Problemáticas actuales en paleopatología
83
lesiones se produjeran o porque las enfermedades que padecieron no afectan el esqueleto, como la malaria y la influenza. Por otra parte, colabora de manera significativa en el diagnóstico diferencial de lesiones óseas con baja especificidad. Sin embargo, aun cuando restos de organismos patógenos puedan ser identificados molecularmente, los hallazgos no pueden ser directamente relacionados con el desarrollo de la enfermedad (Roberts 2009; Roberts y Buikstra 2003; Spigelman et al. 2012). A pesar de los reconocidos alcances de los análisis de ADN antiguo, aún presentan algunas limitaciones importantes. Por un lado, su costo es elevado, lo que dificulta su acceso particularmente en países con escasos recursos. Los principales laboratorios brindan servicios con un alto costo en relación con los montos de dinero disponibles en los subsidios de investigación, por lo que en muchos casos resultan inaccesibles.
Por otra parte, los potenciales problemas de contaminación de las muestras con ADN actual constituyen quizá la mayor limitación y motivo de cautela acerca de los resultados (Spigelman et al. 2012; Stone 2008). Basados en esta problemática, muchos investigadores se muestran renuentes a realizar este tipo de análisis sobre restos esqueletales de colecciones de museos, dado que presentan un mayor potencial de contaminación que los restos recientemente excavados y sobre los cuales se han tenido cuidados especiales orientados a este tipo de investigaciones (Roberts 2009). Sobre este aspecto, se han generado protocolos que tienden a minimizar las posibilidades de contaminaciones (Cooper y Poinar 2000; Spigelman et al. 2012), a la vez que Bouwman et al. (2006) sugirieron un método de identificación entre ADN antiguo y posibles secuencias contaminantes. Sin embargo, cuando este tipo de dificultades son considerados en forma cuidadosa, los estudios de ADN antiguo han mostrado ser de gran utilidad
Capítulo 5
84
como fuente de información complementaria a otro tipo de evidencias paleopatológicas. En Argentina, los estudios moleculares han sido empleados en numerosas ocasiones en análisis de distancia biológica en restos esqueletales (e.g. Carnese et al. 2010; García y Demarchi 2009). Por el contrario, aunque algunas experiencias han sido realizadas (e.g. Guichón et al. 2009), aún no han sido incorporados en forma habitual como parte de los análisis paleopatológicos. Análisis de isótopos estables Los abordajes ecológicos de las poblaciones del pasado se relacionan con los estudios de la dieta y subsistencia, las interacciones de las poblaciones humanas con plantas y animales y con los ambientes que los rodean (Katzenberg 2012). Entre estos abordajes, los estudios de la dieta de las poblaciones del pasado han alcanzado un alto nivel de desarrollo, importantes en los análisis paleopatológicos particularmente por dos motivos. Por un lado, una dieta inadecuada puede producir deficiencias nutricionales y afectar el sistema inmunológico, dejando a los individuos vulnerables ante el desarrollo de enfermedades y con menos posibilidades de contrarrestarlas. Por otra parte, el déficit de nutrientes puede propiciar patologías específicas, como el escorbuto (bajos niveles de ácido ascórbico), la osteomalacia (bajos niveles de Vitamina D), entre muchas otras, pudiendo además afectar el desarrollo esqueletal durante etapas de crecimiento (Roberts y Manchester 2005). Distintos análisis brindan información acerca del tipo y calidad de dieta ingerida por poblaciones del pasado. Entre ellos, los más importantes se agrupan en dos clases de investigaciones. En primer lugar, el estudio de indicadores de estrés, en especial líneas de hipoplasia del esmalte dental, hiperostosis porótica y líneas de Harris, aunque las causas del
Problemáticas actuales en paleopatología
85
desarrollo de estos indicadores pueden ser atribuidos, además de deficiencias nutricionales o metabólicas, a otros procesos patológicos sistémicos. Este tipo de análisis ha sido extensamente explorado en diferentes regiones y poblaciones a nivel mundial (Cohen y Armelagos 1984; Isçan y Kennedy 1989; Larsen 1997; Larsen et al. 2001; Verano 1992) y empleado en numerosas ocasiones con diferentes niveles de profundidad en Argentina (e.g. Barrientos 1997; Drube 2009; Flensborg 2010; García Guraieb 2006; Gheggi 2011; Guichón 1994; Novellino y Gil 2007; Seldes 2002, sólo por citar algunos casos). En segundo lugar, los análisis químicos de isotopos estables del carbono y el nitrógeno, desarrollados a partir de la década de 1970 sobre componentes minerales y orgánicos de huesos y dientes, y en menor medida de cabello, brindan información altamente relevante para estudiar la dieta consumida. Diferentes proporciones en los tipos de alimentos en relación a su procedencia, tales como recursos marítimos y terrestres, o sus contenidos nutricionales, como la proporción de proteínas e hidratos de carbono, pueden ser distinguidos a partir de estos análisis, aunque los componentes detallados de la dieta no pueden ser identificados. Mientras la relación isotópica del Carbono (12C/13C) brinda información acerca del tipo de metabolismo fotosintético de los vegetales consumidos, la relación isotópica del Nitrógeno (14N/15N), que proviene de las proteínas tanto de plantas como de animales, informa acerca del nivel trófico de los recursos dietarios incorporados en la dieta (Katzenberg 2000). Este tipo de análisis ha sido ampliamente utilizado en numerosas investigaciones en América del Norte y Europa, identificando por ejemplo cambios en las dietas producidos por la incorporación de nuevos alimentos (e.g. Ambrose et al. 1997; Hutchinson y Norr 2006; Prowse et al. 2008; Verano 1992, entre muchos otros). En Argentina, este tipo de estudios en restos humanos comenzaron a desarrollarse a partir de inicios de la década de 1990 (e.g., Novellino y
Capítulo 5
86
Guichón 1997-98; Yesner et al. 1991) y actualmente se realizan en forma sistemática en distintas regiones de Argentina (Barberena 2002; Laguens et al. 2008, Martínez et al. 2009a; Politis et al. 2009; Santiago et al. 2011; Tessone et al. 2003, 2005; Yesner et al. 2003; Zangrando et al. 2004a). Dado el grado de desarrollo de las investigaciones, durante mayo de 2006 se realizó en la ciudad de Malargüe, en Mendoza, el Taller de arqueología e isótopos estables en el extremo sur de Sudamérica (Neme et al. 2006). A pesar de este desarrollo, tal como ocurre en otros países (Roberts y Manchester 2005), los análisis paleodietarios a partir de isotopos estables no han sido incluidos sistemáticamente como fuente de información relevante para discutir la salud metabólica y nutricional y sólo han sido incorporados en algunos trabajos paleopatológicos (e.g., Fabra and González 2012; Gómez Otero y Novellino 2011; Schinder y Guichón 2003; Suby 2011). Más recientemente, análisis isotópicos del estroncio y el oxígeno han comenzado a ofrecer información, esta vez vinculada al origen y la movilidad de las poblaciones humanas respectivamente. Mientras los niveles de estroncio reflejan la geología de un área basado en el consumo de recursos y agua de un área particular, el oxígeno informa acerca del clima y la geografía, asociado al agua bebida (Budd et al. 2004). Ambos tipos de análisis isotópicos proveen una base para la reconstrucción del lugar de residencia donde los individuos se encontraban en el periodo de tiempo durante el cual se forman los dientes.
Dado que la salud y el desarrollo de distintas patologías pueden estar asociados al ecosistema en el cual las poblaciones habitan, la información acerca del ambiente y sus patrones de movilidad puede resultar de gran interés en la interpretación de los indicadores patológicos. Por un lado, los individuos son susceptibles de contraer enfermedades endémicas de las áreas hacia las cuales se desplazan, por lo que la movilidad puede influir en su salud (Armelagos 1997).
Problemáticas actuales en paleopatología
87
De manera similar, las migraciones pueden causar efectos en la distribución espacial de las enfermedades, cuando los individuos transportan consigo patologías extrañas hacia un nuevo lugar de residencia, como ha sido desarrollado en el capítulo 2. En este sentido, los resultados alcanzados a través de análisis isotópicos del estroncio y el oxígeno generan información que puede resultar altamente relevante en la reconstrucción de los escenarios ambientales en los cuales vivieron las poblaciones humanas. Aunque a nivel internacional durante los últimos años han sido empleados con fines bioarqueológicos (Knudson y Buikstra 2007; Knudson et al. 2010), aún no han sido explorados con estos objetivos en Argentina, con excepción de sólo algunas investigaciones (e.g. Gil et al. 2011). Estudios paleoparasitológicos y paleoambientales Directamente asociados a los estudios de la dieta y la ecología de las poblaciones del pasado, las cuales son condicionantes directos o indirectos de la salud, se han desarrollado estudios de la presencia de restos parasitarios y vegetales en distintos tipos de restos arqueológicos.
Los estudios de restos parasitarios en contextos arqueológicos fueron iniciados a partir de finales la década de 1970 en Brasil, aunque algunas identificaciones de parásitos en restos antiguos fueron reportadas a partir de principios del siglo XX (Ferreira et al. 2008). Las investigaciones paleoparasitológicas, realizadas sobre sedimentos asociados a los contextos mortuorios o a coprolitos, ofrecen información de interés paleopatológico por diferentes razones. En primer lugar, dado que la fauna parasitaria se desarrolla bajo determinadas condiciones ecológicas, la presencia de parásitos puede colaborar en la reconstrucción de posibles escenarios paleoecológicos y paleoepidemiológicos (Araújo et al. 2008; Kliks 1983). Además, considerando que muchas
Capítulo 5
88
especies de parásitos que afectan al hombre incluyen como parte de su ciclo de vida a otras especies, las investigaciones paleoparasitológicas contribuyen en el análisis de potenciales enfermedades zoonóticas en poblaciones antiguas y establece evidencias acerca de las posibles relaciones ecológicas interespecíficas entre poblaciones humanas, sus presas y especies con las que conviven en el mismo ambiente (Araújo et al. 2008).
El estudio de especies de parásitos que acompañan a las poblaciones humanas en sus migraciones han colaborado con la formulación de modelos de poblamiento, como el propuesto por Montenegro et al. (2006). En Argentina los estudios paleoparasitológicos comenzaron a desarrollarse durante los primeros años del siglo XXI, fundamentalmente en el registro arqueológico de Patagonia (e.g. Fugassa et al. 2008) y Pampa (Aranda et al. 2010), aunque por el momento, al igual que en otros países, no ha sido incorporado como fuente de información frecuente en investigaciones paleopatológicas más amplias.
Por otra parte, los estudios paleoambientales y paleodietarios a partir de análisis vegetales posibilitan la generación de información en dos niveles. Por un lado, permiten la formulación de modelos paleoclimáticos considerando estudios palinológicos de las especies vegetales presentes como diagnósticas de condiciones de temperatura y humedad en los paleoambientes (e.g. Burry et al. 2007; Markgraf 1993). Por otra parte, evalúan la presencia de las especies vegetales que formaron parte de la dieta, analizada a partir de polen en sedimentos asociados a esqueletos y coprolitos humanos (Reinhard y Bryant 2008) y del estudio de microresiduos en cálculos dentales (Wesolowski et al. 2010).
En particular los estudios palinológicos han sido ampliamente desarrollados en Argentina, y aunque se ha propuesto su relevancia en las investigaciones paleopatológicas (Guichón et al. 2011; Suby 2009) por el
Problemáticas actuales en paleopatología
89
momento no han sido incorporados este tipo de evidencias en las interpretaciones de la salud, ya sea desde el punto de vista dietario o paleoambiental. Cruzada de conocimientos
Tanto los abordajes diagnósticos como bioculturales en paleopatología (Mays 2012a) han sufrido transformaciones durante las últimas décadas. Los primeros incorporando conocimiento teórico, metodológico y técnico principalmente provenientes de las investigaciones clínicas, de una manera amplia y crítica, que han permitido alcanzar mayores grados de discusión en los diagnósticos. Los abordajes bioculturales, por su parte, enfatizaron la interacción de distintas líneas de evidencia, algunos de los cuales desarrollamos en este capítulo.
Cada una de las áreas de investigación mencionadas representa enormes oportunidades de incorporar conocimiento al estudio de restos arqueológicos con el fin de investigar la salud de las poblaciones del pasado. Algunas de ellas ofrecen información paleopatológica directa, mientras otras brindan fuentes de evidencia complementaria, aunque no por eso de menor relevancia. El empleo de muchas de estas metodologías se ha incrementado durante los últimos años. En primer lugar probablemente porque permiten acceder a cuestionamientos de rangos más amplios y abarcativos que los métodos bioarqueológicos convencionales, y en segundo lugar porque los abordajes interdisciplinarios o sobre metodologías con escasa o novedosa aplicación no sólo permiten alcanzar discusiones más fructíferas sino que pueden ser más atractivos al momento de solicitar financiamiento.
Las áreas de investigación expuestas aquí, además de las enormes ventajas que ofrecen, presentan distintos tipos de dificultades, ya sean teóricas o metodológicas. Una postura
Capítulo 5
90
optimista es reconocer estas dificultades, avanzando en la búsqueda de soluciones a aquellas que son posibles de manera de obtener mejores resultados. De otra manera, si sólo nos centramos en las dificultades, ya sea de la procedencia de nuestras muestras, de la representatividad respecto de las poblaciones de las cuales provienen, o de las técnicas empleadas para estudiar el registro arqueológico, sólo nos resta cambiar de objetivos, con la esperanza, probablemente inalcanzable, de estudiar aspectos que brinden mayor seguridad en los resultados. La interacción entre las líneas de investigación que mencionamos en este capítulo constituye una de las mejores salidas para abordar estudios profundos de la salud en el pasado.
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
93
Capítulo 6
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contain'd,
I stand and look at them long and long. (…)
So they show their relations to me and I accept them, They bring me tokens of myself, they evince them plainly in
their possession. I wonder where they get those tokens,
Did I pass that way huge times ago and negligently drop them?
-Walt Whitman. Songs of myself (fragmento), en Leaves of grass
Representatividad de las muestras. Análisis poblacionales y estudios de caso
Tanto los estudios poblacionales a partir de grandes o pequeñas colecciones esqueletales, como los estudios de caso a partir de un único esqueleto, requieren el conocimiento particular de las condiciones a las cuales esa muestra ha estado sometida, ya sea in situ antes de su recuperación como luego de ella en las estanterías de los museos donde se encuentran resguardadas. Estas condiciones pueden imponer sesgos y limitaciones, ya sea en los mismos objetivos de las investigaciones, como en las interpretaciones que se puedan derivar de ellas. A estas características se suman además factores culturales y sociales de las poblaciones a las cuales
Capítulo 6
94
pertenecen los restos humanos, que condicionan de manera directa o indirecta la posibilidad de ser recuperados, fundamentalmente a través de sus prácticas mortuorias. Según Waldron (1994) estos sesgos muestrales están dados por una serie de factores extrínsecos e intrínsecos.
Los primeros son aquellos completamente independientes de cualquier característica biológica de la población, los cuales tienden a reducir, en la mayoría de los casos en forma significativa, el número de la muestra respecto del tamaño poblacional, de tal manera que no es posible estimar el sesgo producido. Los factores extrínsecos son: a) la proporción de fallecidos que son efectivamente sepultados en el sitio, determinada sobre todo por creencias religiosas y sociales. Por lo tanto, un conjunto arqueológico es entonces una muestra social y cultural, no biológica, y que puede no constituir un ejemplo de la población de la cual proviene (Roberts 2009). Aunque algunos sitios pueden incluir todos los individuos fallecidos en un único episodio, como una batalla o una catástrofe, esto es una excepción poco frecuente, y aún no representativa de toda la población, sino de sólo aquella porción que fue afectada por ese episodio particular; b) la proporción de restos perdidos debido a perturbaciones o baja preservación. En este sentido, los factores que gobiernan la descomposición y esqueletización y la subsecuente preservación han sido ampliamente estudiados, especialmente en medicina y antropología forense, mientras que la tafonomía aporta valiosa información, aunque sus estudios sobre restos humanos han sido escasos en comparación con la atención brindada a los restos faunísticos, como desarrollaremos más adelante en este capítulo; c) la proporción de restos que son efectivamente descubiertos, de acuerdo a las metodologías arqueológicas empleadas y las condiciones postdepositacionales; y d) la proporción de restos que son recuperados, dado que o bien algunos son destruidos durante la excavación por sus
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
95
condiciones de fragilidad, o son extraviados en sus condiciones de depósito.
La magnitud de cada uno de estos factores es variable y en muchos casos probablemente desconocida. En el caso de restos humanos, las prácticas mortuorias pueden distorsionar la interpretación paleopatológica debido a la sectorización de los entierros de acuerdo a la estratificación social, o el entierro diferencial de individuos con enfermedades particulares. Ha sido investigado el entierro aislado de personas fallecidas por lepra, tuberculosis y viruela, o el entierro de niños en sectores particulares, separados de los adultos, sólo por mencionar algunos ejemplos (Lewis 2006). En este sentido, el reconocimiento de los patrones en las prácticas mortuorias y los procesos de preservación diferencial puede tener un importante efecto sobre las inferencias desprendidas de los análisis patológicos a partir de los conjuntos esqueletales.
Por otro lado, los factores intrínsecos se refieren a la naturaleza misma de los conjuntos arqueológicos, que nos obliga a tratar con una población muerta en lugar de una viva, tal como lo plantearan Bocquet Appel y Masset (1982) y Wood et al. (1992), lo que supone limitaciones importantes en las interpretaciones de las frecuencias de lesiones patológicas esqueletales, como desarrollamos más extensamente en el capítulo 5. Además, existen problemas asociados a las escalas temporales normalmente amplias asignadas a los conjuntos arqueológicos. Mientras los modelos epidemiológicos tratan con escalas generalmente ranqueadas en décadas, la mayoría de las muestras esqueletales en paleopatología están conformadas por individuos que murieron en periodos de varios cientos o miles de años. Por lo tanto, las estimaciones demográficas responden a eventos y poblaciones promediadas a través del tiempo. Como consecuencia, al considerar un periodo temporal demasiado extenso, no habría una resolución suficiente para detectar dos episodios diferentes que
Capítulo 6
96
produjeran un aumento significativo en la frecuencia de una patología determinada. Como resultado, se obtiene una frecuencia que resulta un promedio de la existente en toda la escala temporal que abarca la colección estudiada (Waldron 1994). Si se consideran estos factores intrínsecos de los conjuntos esqueletales, las muestras arqueológicas no son directamente comparables con cualquier sociedad moderna, a partir de las cuales se construyen y toman modelos epidemiológicos y demográficos. Sin embargo, algunas estructuras demográficas y epidemiológicas pueden comportarse de forma similar a algunas poblaciones vivas de países en desarrollo o algunos grupos cazadores-recolectores actuales (Waldron 1994).
Estos factores, ya sea por las características de los patrones mortuorios de las poblaciones o los procesos postdepositacionales que afectan los restos enterrados, tienden a reducir el número de esqueletos incluidos en un conjunto esqueletal. El tamaño de la muestra es un problema particular, y que es comúnmente interpretado como la falta de representatividad respecto de la población de la cual proviene. Según Waldron (1994:24) “A question which is frequently asked is: ´Is the sample large enough?´ The answer is large enough for what.” Ante este interrogante, plantea que algunas muestras nunca serán suficientemente amplias para establecer perfiles demográficos, a la vez que propone cálculos estadísticos de cuán grandes deberían ser las muestras para ser representativas de las poblaciones originales. Los resultados obtenidos, en términos de tamaño muestral son, al menos, difíciles de alcanzar.
El registro bioarqueológico es en la mayoría de los casos fragmentario y las muestras pequeñas. En algunos casos particulares, las colecciones disponibles, por más pequeñas que estas sean, son todo el registro biológico disponible de una población en un momento particular, por lo que constituye una fuente de conocimiento valorable e importante. Como ejemplo, los restos esqueletales de
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
97
Patagonia austral, dada la ausencia de cementerios, la baja demografía y las amplias extensiones espaciales (Borrero 2001; Santiago et al. 2011) dificultan alcanzar tamaños muestrales de restos esqueletales que comúnmente son fácilmente superados por restos provenientes de otras poblaciones de América del Norte o Europa.
En este sentido, no sólo los estudios poblacionales a partir de conjuntos esqueletales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de información paleopatológica, sino también lo hacen los estudios de caso a partir de un único esqueleto. Según Mays (1997), los estudios de caso son parte de la herencia médica en paleopatología. Aunque algunos autores cuestionan la continuidad de este tipo de trabajos (Armelagos y van Gerven 2003), un estudio bibliográfico realizado por Mays (2012b) a partir de artículos publicados en el International Journal of Osteoarchaeology entre 1995 y 2007 muestra que durante ese periodo 150 artículos (55%) corresponden a estudios de caso, mientras que 67 (24,5%) fueron estudios poblacionales, sobre un total de 273 artículos relevados. Por lo tanto, los estudios de caso parecen estar lejos de ser abandonados en paleopatología. La naturaleza fragmentaria de los registros bioarqueológicos conlleva la necesidad de estudiar casos que puedan reportar información relevante para poblaciones para las cuales no es posible contar con grandes muestras esqueletales. Por lo tanto, los estudios de caso proveen información acerca de patologías que se presentan en baja frecuencia en los restos humanos y para cuya presencia existen bajas expectativas, como el caso de la tuberculosis. Estos estudios individuales son además fuente de información para meta-análisis que incluyen varios casos reportados en diferentes artículos (Mays 2012b), y que proponen tanto aportes metodológicos para la identificación de un tipo particular de lesiones, como información de interés epidemiológico acerca de la distribución de enfermedades de distinto tipo.
Capítulo 6
98
Las preguntas que podamos responder, ya sea en casos de conjuntos esqueletales o estudios de casos, deberán de cualquier manera ajustarse a las muestras y tipo de registros disponibles y las respuestas mostrarán tendencias más que resultados concluyentes. De esta manera, las investigaciones se ajustarán metodológica e interpretativamente a la calidad de las muestras disponibles, llevando con frecuencia al desarrollo de estudios exploratorios. Tafonomía y paleopatología
En gran medida, los objetivos de investigación y las inferencias paleopatológicas están condicionados por las características de los restos humanos que sean analizados. Entre estas características no sólo se encuentra el tamaño de la muestra, sino también la representación de los sexos y grupos etarios, las condiciones de preservación de los elementos, y la información asociada a los restos esqueletales, principalmente aquella relacionada con los datos de excavación, los cuales muchas veces no pueden ser obtenidos si no fueron registrados correctamente o recuperados una vez que han sido destruidos o extraviados. Como destacamos en capítulos anteriores, tanto por las condiciones de preservación postmortem como por la influencia de factores socioculturales, las colecciones y muestras esqueletales no son biológicamente representativas de las poblaciones de las cuales derivan. Debido al primero de estos casos, la información generada acerca de los ecosistemas y organismos del pasado en general está controlada en gran medida por nuestra comprensión de los factores que actúan para conformar los registros biológicos, entre los cuales los procesos tafonómicos juegan un papel central (Behrensmeyer y Hook 1992).
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
99
Desde este punto de vista, la tafonomía y la paleoecología, ésta última como el estudio de las asociaciones entre especies y sus atributos ecológicos a través del tiempo, están fuertemente interrelacionadas (Wing et al. 1992). Dada esta influencia de las características preservacionales de los conjuntos arqueológicos y los contextos paleoecológicos en los cuales se desarrollaron las poblaciones humanas, ambos aspectos resultan esenciales en los estudios de la salud en la antigüedad.
La tafonomía fue definida inicialmente como el estudio de la transición de los restos animales desde la biosfera hacia la litosfera. Este concepto fue propuesto por el paleontólogo de origen ruso Ivan A. Efremov (1940), por lo que sus inicios estuvieron orientados hacia esta disciplina. Sin embargo, sus métodos fueron posteriormente adoptados por paleobiólogos y arqueólogos, llevando a redefinir la tafonomía como “el estudio de los procesos de preservación y cómo ellos afectan la información en el registro fósil” (Behrensmeyer y Kidwell 1985:105). De esta manera, mientras en el contexto paleontológico se aplicó sobre el registro fósil, la tafonomía comenzó a formar parte de la interpretación del registro arqueológico. Actualmente, la tafonomía está enfocada en la comprensión de los procesos postmortem producidos por la acción de factores geológicos y biológicos que reciclan el registro, modificando la información disponible para comprender los ambientes y ecosistemas del pasado (Gifford-Gonzalez 1991; Marean 1995).
Como parte de la arqueología, la tafonomía ha permitido ampliar el entendimiento fundamentalmente del registro arqueofaunístico, ya sea reconociendo los patrones de subsistencia por parte de los homínidos, o a través de la reconstrucción de condiciones paleoecológicas (Klein y Cruz-Uribe 1984). Estos objetivos tienen una orientación netamente antropológica; se procura analizar aspectos tales como la dieta humana, las estrategias económicas para la
Capítulo 6
100
obtención de fuentes de consumo animal, y las relaciones predador-presa entre los humanos y la fauna (Lyman 1994). Además, los análisis de condiciones paleoecológicas emplean información, métodos y marcos teóricos provenientes de la zoología y la ecología para la reconstrucción de los cambios en las sucesiones animales, la historia paleoambiental y la historia zoogeográfica. Los modelos tafonómicos se basan en los efectos producidos por procesos postmortem que tienden a destruir o transformar los restos orgánicos, alterando mucha de la información originalmente inherente a las comunidades vivientes. Dichos procesos tafonómicos, clasificados según Lyman (1994) de acuerdo a la permanencia, movilidad y modificaciones de los objetos en el sitio arqueológico, son los responsables del desarrollo de la variabilidad observada en el registro fósil, provocando efectos que incluyen la desarticulación, dispersión, modificación mecánica o química y fosilización de los restos biológicos.
Aunque los procesos tafonómicos actúan como fuertes filtros sobre la información biológica, creando discrepancias entre las asociaciones biológicas originales y los conjuntos fósiles y arqueológicos, también juegan un papel ciertamente positivo y de alguna manera necesario. Se ha destacado en los últimos años el importante rol de los cambios tafonómicos no como un hecho negativo, en el sentido planteado previamente, según el cual debían ser excluidos para entender el registro original (Gifford 1981), sino como una fuente valiosa de información, que comprende un objeto de estudio en sí mismo. Aunque es cierto que los procesos tafonómicos constituyen fuerzas que alteran el registro original, la tafonomía nos permite discernir los efectos de los distintos procesos que participaron de la formación del registro arqueológico, evaluar su integridad, realizar comparaciones entre conjuntos, explicar la variabilidad del registro y construir criterios e inferencias sobre los comportamientos humanos (Behrensmeyer et al. 2000; Gifford 1981).
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
101
Al estudiar los procesos naturales que afectaron los restos biológicos, la tafonomía hace posible conocer el contexto en que los grupos humanos llevaron a cabo su existencia en el pasado, y quizá de mayor importancia, permite analizar los procesos posteriores a la muerte, como la actividad de roedores, organismos descomponedores, entre muchos otros agentes tafonómicos. Los procesos tafonómicos y sus efectos son ecológicos en su naturaleza, en el sentido de que sus características están condicionadas por el contexto ecológico de un lugar y momento dados. Es por eso que nos permiten inferir información sobre el pasado. Los estudios tafonómicos deben aproximarse entonces al establecimiento de los fenómenos que afectan el registro fósil y generar modelos que permitan explicar su distribución y características (Mondini 2002).
El registro arqueológico se destaca por su variabilidad, su distribución y su dinámica continua en el tiempo y en el espacio (Cruz et al. 1993-94), producto no sólo de la mano del hombre, sino también de diversos procesos naturales. Reconocer estos procesos como modificadores de los registros arqueológicos permite identificar los patrones de integridad y resolución de los restos biológicos, lo que fija nuestros límites en el avance de las inferencias posibles a partir de ellos. Su desarrollo posterior implica un avance en su complejidad, abarcando la naturaleza y los efectos de los procesos postmortem sobre restos orgánicos (Gifford 1981). Tafonomía de restos humanos
El mayor desarrollo de los estudios tafonómicos ha sido alcanzado como parte de los análisis zooarqueológicos. Por el contrario, aunque desde la bioarqueología y la paleopatología se ha reconocido recurrentemente durante las últimas décadas la importancia del conocimiento tafonómico
Capítulo 6
102
para interpretar la salud a partir del registro bioarqueológico (Buikstra y Cook 1980; Mendonça de Souza et al. 2003; Pinhasi y Bourbou 2008; Stodder 2008, 2012), el análisis de los agentes modificadores de los restos humanos no ha sido incorporado habitualmente a las investigaciones. Diversos acercamientos a los estudios tafonómicos de restos humanos han sido realizados desde enfoques diferentes. Por ejemplo, un área de investigación desarrollada en Francia y denominada Anthropologie de terrain, también llamada arqueología de la muerte o arqueotanatología, busca la reconstrucción de las condiciones y evolución de los entierros examinando la posición exacta de cada uno de los restos óseos hallados en los contextos mortuorios (Duday 2009; Duday et al. 1990; Stutz 2009). Sin embargo, quizá por barreras idiomáticas, no ha sido ampliamente difundida. Por lo tanto, la tafonomía de restos humanos aparece como un área poco explorada desde la arqueología y la bioarqueología, en la que la información disponible es en general escasa y dispersa.
En el caso específico de las investigaciones vinculadas al estudio de la salud en restos humanos, quizá la mayor atención respecto de los cambios tafonómicos ha sido orientada a la identificación de transformaciones esqueletales que producen como resultado alteraciones similares a algunas lesiones patológicas, las que son comúnmente denominadas pseudopatologías. Este tipo de transformaciones tafonómicas sobre los restos óseos pueden ser con frecuencia interpretadas como resultado de procesos patológicos, por lo que su identificación constituye un aspecto básico del diagnóstico diferencial (Aufderheide y Rodríguez Martín 1998; Campillo 2001).
De la misma manera, distintos procesos tafonómicos, entendiendo estos no sólo como los cambios producidos antes de su recuperación sino también aquellos resultantes de la manipulación de restos biológicos por parte de los investigadores durante la excavación y distintas
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
103
circunstancias de depósito, pueden ser responsables de modificaciones que produzcan variaciones no deseadas y muchas veces no identificadas en los resultados. Un ejemplo de estos casos son las potenciales contaminaciones en los análisis moleculares de ADN antiguo, como mencionamos en el capítulo anterior. Ambos tipos de consideraciones tafonómicas de los restos humanos, que dan como resultado las pseudopatologías y la contaminación de muestras, consideran los cambios postmortem como aspectos negativos que deben ser evitados, cuando es posible, y descartados cuando ya han ocurrido.
Por el contrario, los análisis tafonómicos, tal como ocurre en las investigaciones forenses y zooarqueológicas, contienen la potencialidad de brindar información acerca del camino que han recorrido los restos biológicos hasta el momento de su estudio, favoreciendo las interpretaciones ya sea en relación a investigaciones paleopatológicas, bioarqueológicas o bioantropológicas en general. Interpretado de esta manera, el análisis tafonómico del registro bioarqueológico permite generar información y abordar interrogantes vinculados a las prácticas culturales de tratamiento mortuorio, incluyendo por ejemplo cremaciones, construcciones de estructuras mortuorias, inhumaciones de tipo primarias y secundarias, a la vez que permite evaluar la presión que pueden ejercer efectos diferenciales de la preservación en la interpretación de frecuencias patológicas ya sea en el mismo esqueleto, en entierros de características diferentes o en conjuntos esqueletales.
La mayor parte del conocimiento tafonómico de restos humanos arqueológicos deriva más bien de la adaptación de modelos zooarqueológicos y forenses que de la generación de desarrollos propios. En este sentido, los conocimientos tafonómicos teóricos y metodológicos propuestos por investigaciones provenientes de las ciencias forenses por un lado y zooarqueológicas por otro, pueden ser de gran utilidad en el análisis tafonómico de restos humanos.
Capítulo 6
104
Tafonomía y ciencias forenses
Hasta el momento, quizá el mayor aporte acerca de la tafonomía de restos humanos provenga de las ciencias forenses, centrado principalmente en los cambios postmortem producidos en forma inmediata luego de la muerte y los procesos descomposición de los cuerpos (e.g. Blau y Ubelaker 2008; Micozzi 1991). Aunque sin duda de gran utilidad, deben considerarse las diferencias en la escala temporal de análisis entre los estudios forenses y los estudios bioarqueológicos y paleopatológicos, dado que en general los primeros atienden los cambios tafonómicos producidos en etapas iniciales posteriores a la muerte, mientras están menos orientados a analizar los procesos postmortem que ocurren en períodos prolongados de tiempo. Por lo tanto, en general serán de utilidad para interpretar aquellos cambios producidos durante los momentos próximos a la muerte.
Se han realizado diversos estudios acerca de los cambios en el esqueleto y los tejidos blandos humanos que siguen a la muerte, muchos de ellos experimentales, principalmente centrados en estimar los tiempos de descomposición y desarticulación de los cuerpos de acuerdo a las características mortuorias y ambientales. Por ejemplo, según Baden (1982), un cuerpo humano enterrado es esqueletizado completamente en siete años, mientras que cuerpos en superficie se esqueletizan más rápidamente debido a la exposición a la acción de plantas y animales (Micozzi 1991). Por otro lado, resultados alcanzados por Rodríguez y Bass (1985) muestran que en condiciones de enterramiento a 60 cm. de profundidad el cuerpo humano se esqueletiza completamente en seis meses, mientras requiere dos años a 1,8 mts. de profundidad. Existen por lo tanto resultados dispares respecto del tiempo necesario para alcanzar la esqueletización completa, así como la movilidad de los
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
105
elementos, los cuales probablemente se deben a las diferentes condiciones de los sustratos, ambientes y ecosistemas en los cuales se desarrollaron los experimentos mencionados.
Más allá del tiempo requerido, una vez alcanzada la esqueletización la desarticulación comienza rápidamente, ya sea por acción de procesos intrínsecos naturales que gobiernan la pérdida de tejidos articulares, o por la acción de otros seres humanos, animales y plantas (Binford 1981). Debido a que las articulaciones difieren en su naturaleza de acuerdo a su acción mecánica, es razonable asumir que serán afectadas en forma diferencial durante el proceso de desarticulación. Varios agentes físicos y biológicos pueden acelerar el proceso de desarticulación, aunque no se esperan alteraciones en su secuencia (Gifford 1981). Sin embargo, a este hecho escapa el empleo de herramientas para el desmembramiento como parte de las modificaciones postmortem realizadas durante prácticas culturales mortuorias. Este es el caso del canibalismo y el traslado y redepositación de restos esqueletales previamente enterrados. En condiciones naturales, la desarticulación sigue un patrón similar al observado en la descomposición de tejidos blandos. Esta secuencia procede en sentido cefálico-caudal; es decir, comienza con la desarticulación del cráneo y mandíbula, siguiendo con las vértebras y posteriormente los miembros. Las observaciones son consistentes con las realizadas en otros mamíferos en contextos arqueológicos, en los cuales usualmente el cráneo y la mandíbula son hallados en forma aislada (Boaz y Behrensmeyer 1976; Brain 1981; Hill 1979). En el mismo sentido, Ubelaker (1974) sugiere que las articulaciones de los miembros inferiores humanos persisten por mayores periodos de tiempo. Estas observaciones, experimentales u observacionales, resultan de utilidad al momento de explicar la formación de los sitios arqueológicos y la aparición y modificación de las partes esqueletales, aunque siempre considerando si las condiciones ambientales y culturales en las cuales fueron realizadas estas
Capítulo 6
106
investigaciones se ajustan con las de los restos que forman parte de nuestro trabajo.
Dada su utilidad, algunos de los conocimientos alcanzados por investigaciones forenses han comenzado a ser empleados en el análisis tafonómico de restos humanos arqueológicos en Argentina, en particular en Patagonia, relacionados con las secuencias de esqueletización y desmembramiento (Martin 2002, 2004, 2006) y en restos modernos de la ciudad de Buenos Aires (Luna et al. 2012a). Sin embargo, por el momento la incorporación de este tipo de información dista de ser un aspecto frecuente en el estudio bioarqueológico y paleopatológico, no sólo en Argentina sino también en ámbitos internacionales. Potenciales vinculaciones entre zooarqueología y paleopatología
A pesar de las diferencias que pueden ser argumentadas entre los registros zooarqueológicos y bioarqueológicos, fundamentalmente vinculadas a la naturaleza cultural y a los tratamientos que reciben una vez recuperados los últimos, comparten características biológicas y ecológicas que posibilitan la aplicación de conocimientos generados a partir de restos faunísticos en las investigaciones realizadas sobre restos humanos. Algunos de los resultados alcanzados en zooarqueología y tafonomía resultan útiles para los estudios paleopatológicos, a través de la información acerca de la relación ecológica con otras especies animales y del consumo de presas, y de los desarrollos metodológicos empleados para el análisis tafonómico.
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
107
Información zooarqueológica
Una parte importante de los estudios zooarqueológicos brindan información acerca de los métodos de caza, procesamiento y consumo de las presas. Las investigaciones acerca de la disponibilidad de recursos faunísticos, las prácticas de consumo de partes animales y sus características nutricionales, como contenido proteico y de grasas, resultan de gran utilidad potencial en las interpretaciones de la salud, en particular en las discusiones acerca de situaciones de escasez de recursos y su relación con el desarrollo de estrés nutricional y de patologías metabólicas asociadas a la deficiencia de nutrientes.
A su vez, las metodologías de faenamiento, manejo, técnicas de cocción y almacenamiento de los productos alimenticios, vinculadas a los estilos de vida, las tecnologías disponibles y las características sociales de las poblaciones, pueden condicionar el contacto con diferentes tipos de patógenos procedentes de las presas (Gifford-Gonzalez 1993), que pueden ser ingeridos con la dieta y ser causantes de patologías infecciosas.
La incorporación de estudios zooarqueológicos a las interpretaciones de la salud permite evaluar el rol de la fauna en la dieta y actividades de las poblaciones humanas y su participación como vectores de enfermedades infecciosas zoonóticas, es decir aquellas que son adquiridas por el hombre a partir de otras especies animales. Actualmente son reconocidas una gran variedad de patologías zoonóticas, contraídas no sólo a partir de la dieta sino también como consecuencia de la cohabitación de los espacios ecológicos con otras especies, incluyendo la domesticación. Evidencias más o menos claras de este tipo de relaciones patológicas han sido descriptas en poblaciones antiguas, como tuberculosis (Roberts y Buikstra 2003), chagas (Aufderheide et al. 2004;
Capítulo 6
108
Fornaciari et al. 1992) y brucelosis (Curate 2006; Mays 2007).
La incorporación de información acerca del manejo y disponibilidad de los recursos dietarios generada por investigaciones zooarqueológicas en general ha sido poco incluida en los estudios paleopatológicos y bioarqueológicos. En Argentina algunos análisis incluyeron información paleoparasitológica asociada a potenciales fuentes de patologías zoonóticas (Fugassa 2006) y se han propuesto algunas especies animales como lobos marinos y guanacos como posibles vías de contagio de tuberculosis en Patagonia Austral (Bastida et al. 2011). Sin embargo, hasta el momento estas investigaciones no han sido profundizadas, aunque probablemente lo hagan en el futuro. Métodos zooarqueológicos
La zooarqueología ha desarrollado una gran variedad de criterios metodológicos que permiten, por un lado, detectar, registrar e interpretar los rastros de agentes tafonómicos que actuaron sobre restos esqueletales, y por otro lograr la identificación de patrones de preservación diferencial que aportan información acerca de los procesos formadores de sitios arqueológicos.
Acerca de los primeros, la identificación de alteraciones químicas, como las manchas de manganeso y carbonato de calcio, que permiten trazar historias tafonómicas de los restos; el reconocimiento de marcas de cortes, que posibilitan detectar prácticas mortuorias, como entierros secundarios o canibalismo; las huellas de carroñeo, que sugieren momentos en los cuales los restos fueron depositados o redepositados, sólo por mencionar algunos ejemplos, otorgan información en muchos casos indispensable para la interpretación de la historia
Tafonomía, zooarqueología y paleopatología
109
arqueológica de los restos que son evaluados, e inaccesible por otros medios (Lyman 1994; Reitz y Wing 1999).
Este tipo de aspectos, basados en las metodologías de análisis de procesos y agentes tafonómicos desarrolladas inicialmente para restos faunísticos, han comenzado a ser aplicadas en Argentina sobre restos humanos de diferentes regiones, en especial desde mediados de la última década del siglo pasado (e.g. Barrientos et al. 2007; Borella et al. 2007; Del Papa et al. 2011; Di Donato 2010; Flensborg 2012; Flensborg et al. 2011; González 2010, 2012; Gordón 2009; Guichón et al. 2000; Guichón et al. 2001; L´Heureux y Barberena 2008; Martin 2004, 2006; Suby y Guichón 2004; Zangrando et al. 2004b).
Por otro lado, la disponibilidad del registro osteológico como recurso crítico está condicionada por la preservación de los materiales. En este sentido, los estudios tafonómicos acerca de la preservación de los restos esqueletales representan un punto de partida a partir del cual se estructuran los análisis posteriores. Todos los factores que afectan la movilidad y la alteración in situ de los restos óseos están relacionados, entre otros aspectos, con las características intrínsecas de los tejidos esqueletales y su relación con el medio que los rodea, útiles para realizar inferencias acerca de un amplio rango de aspectos del pasado, incluyendo relaciones evolutivas y taxonómicas, análisis de estilo de vida, salud y comportamiento.
Una de las herramientas que ha servido para establecer patrones acerca de la preservación de los elementos esqueletales es la relación entre la forma, el tamaño y la densidad mineral ósea y la representación relativa de los elementos óseos, aspectos que han sido ampliamente evaluados en el marco de investigaciones zooarqueológicas. Estos estudios han sido desarrollados en contextos zooarqueológicos sobre una gran cantidad de especies (incluyendo camélidos, salmónidos, primates, canidos, aves, etc.), actuales y del pasado (ver Lam et al.
Capítulo 6
110
2003; Suby et al. 2009a para una revisión), aportando importantes conocimientos teóricos respecto de los patrones tafonómicos que estarían ligados a la estructura ósea. Estos análisis permiten asumir que ciertos cambios post-depositacionales estarían mediados por la densidad mineral ósea, y que su correlación con la abundancia relativa de elementos esqueletales en un conjunto arqueológico sería una evidencia de la acción de esos procesos tafonómicos (Lyman 1984, 1994). Sería posible entonces acotar e identificar algunos de los probables procesos que actuaron sobre un conjunto dado, evidenciados por la relación con la densidad mineral ósea de los elementos y su diseño estructural. En este sentido, las propiedades estructurales de los restos óseos representan uno de los factores centrales en la formación y modificación de conjuntos arqueológicos, conjuntamente con variables ambientales y ecológicas.
Los estudios de la densidad mineral ósea orientados a evaluar la preservación diferencial de partes esqueletales han comenzado a ser incorporados en Argentina, aunque aún en forma incipiente, para el estudio de aspectos tafonómicos de restos humanos, y su derivación en interpretaciones paleopatológicas (Suby y Guichón 2004; Suby et al. 2009a).
Las características culturales particulares de las poblaciones humanas, en especial las prácticas de enterramiento y tratamiento mortuorio, representan factores que podrían tener un impacto relevante en la formación de los sitios arqueológicos y la preservación ósea. Teniendo en cuenta estos aspectos, los alcances logrados en zooarqueología, a pesar de su incipiente empleo en el registro bioarqueológico, resultan de particular interés para la interpretación de la salud de las poblaciones humanas del pasado.
Restos humanos en Argentina
111
Capítulo 7
Restos humanos en Argentina Características de las colecciones bioarqueológicas
“No podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también no estamos obligados a querer hacer sólo una cosa”.
-Fernando Savater. Ética para Amador Los restos humanos en Argentina
Los estudios antropológicos y bioarqueológicos recurren casi inevitablemente al análisis de restos humanos. Aunque otras fuentes de información son importantes, los restos biológicos de nuestros antepasados constituyen la única vía de estudio acerca de la asociación evolutiva de nuestra propia biología y el medio ambiente en el cual se desarrolla. A diferencia de los registros históricos y orales, los restos humanos no están ligados a construcciones simbólicas culturalmente dependientes (Buikstra 2006). Por lo tanto, aún en los casos en que están disponibles otro tipo de documentos, sólo los restos humanos permiten reducir sesgos culturales generados a partir de las interpretaciones de esas fuentes documentales (Walker 2008). Los restos humanos que son estudiados en el marco de la antropología y la arqueología se encuentran resguardados en colecciones públicas y privadas. Una historia detallada de la creación de este tipo de colecciones en Europa y Estados Unidos y su evolución conceptual y práctica es presentada por Walker (2008). Las características de los restos que conforman esas colecciones, su ordenamiento y clasificación, y por lo tanto su disponibilidad para distintos tipos de investigaciones, son variadas, dependiendo en
Capítulo 7
112
muchos casos de los marcos teóricos que fueron empleados durante su recuperación y almacenamiento.
Al igual que lo que ocurrió en instituciones de los Estados Unidos y distintos países de Europa, en Argentina la tendencia tipologista que caracterizó a los estudios bioantropológicos hasta al menos la década de 1980 (en los Estados Unidos comenzó a ser remplazada a partir de la segunda mitad del siglo XX) tendía a limitar la información contextual de los hallazgos, dado que consideraba de importancia sólo a las características morfológicas óseas para establecer categorías fijas relacionadas con las razas. Una discusión sobre este aspecto en Argentina puede ser encontrada en Guichón (1994). Como derivación práctica de estos conceptos, los cráneos eran separados de sus mandíbulas y el resto de los huesos del esqueleto, así como en la mayoría de las colecciones la información contextual era escasa o nula, omitiendo precisiones acerca del lugar de procedencia, fecha de recuperación y asociaciones con otros tipos de restos arqueológicos.
La incorporación de conceptos ecológicos y evolutivos en los análisis bioarqueológicos en Argentina, fundamentalmente a partir de la década del 90 del siglo XX, permitieron comenzar a reconocer la relación entre las características biológicas y los aspectos culturales y ambientales asociados a los individuos, es decir el paradigma biocultural que había sido propuesto en Estados Unidos a principios de la década de 1970 (Buikstra 1977; Cook y Powell 2006). Este cambio conceptual implicó la necesidad de ampliar los conocimientos acerca de los contextos biológicos y culturales, cuyo impacto derivó, por un lado, en los objetivos mismos de los proyectos de investigación que estudian restos humanos, y por otro lado en las tendencias empleadas para la conservación y ordenamiento de las colecciones biológicas.
Respecto de los proyectos de investigación, la incorporación de abordajes ecológico-evolutivos,
Restos humanos en Argentina
113
particularmente en bioarqueología y en algunos casos en antropología biológica, afianzaron la necesidad de contar con registros contextuales de los restos humanos que permitieran reconstrucciones de escenarios bioculturales más complejos. Por lo tanto, se comenzaron a registrar con precisión las condiciones arqueológicas y ambientales de los hallazgos. Estos cambios conceptuales coincidieron además con el desarrollo y auge de técnicas de análisis físico-químicos, por lo que se comenzaron a realizar con frecuencia estudios cronológicos mediante 14C y paleodietarios a partir de análisis de isotopos estables. Ambos tipos de información están siendo actualmente empleados en forma habitual en las investigaciones paleopatológicas, bioarqueológicas y arqueológicas en general. Además, en parte como resultado de los pacientes trabajos de difusión y concientización de la población que realizaron diferentes arqueólogos en sus respectivas áreas de trabajo, se redujo el número de recuperaciones realizadas por aficionados o por personas que hallaron restos humanos en forma accidental, una de las causas de la falta de información asociada a muchos de los restos que integran las colecciones. En este último sentido, la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina, en su código de ética del año 2010 (http://www.aapra.org.ar/), declara en su artículo 5 que es deber de los arqueólogos supervisar toda actividad arqueológica, cuyos deberes y responsabilidades no podrán ser cedidos. Estas acciones han tendido a favorecer la inclusión de mayor caudal de información asociada a los restos humanos que forman parte de las colecciones en Argentina, particularmente aquellos excavados con posterioridad al inicio de la década de 1990.
En cuanto a las condiciones de conservación de las colecciones, en los últimos años diferentes acciones han comenzado a favorecer un mayor desarrollo de las tareas de conservación preventiva. En algunos casos se abrieron algunos espacios específicos para su mantenimiento y reserva
Capítulo 7
114
en instituciones en las cuales los restos se encontraban esparcidos en diferentes laboratorios o depósitos; se abandonó la separación de fragmentos del mismo esqueleto en aquellos restos que fueron ingresados recientemente; se comenzaron a llevar registros más detallados de los restos que conforman las colecciones; se incorporaron conocimientos actualizados acerca de la conservación preventiva y el manejo de las colecciones; se comenzaron a brindar fondos específicos para estas tareas, y se impulsaron espacios de discusión acerca de la conservación en congresos y jornadas (por ejemplo, Aranda y del Papa 2008, 2011).
Los avances distan de ser ideales y homogéneos, en algunos casos por faltas de recursos económicos, en otros por ausencia de políticas de conservación claras, y en muchos por ambas limitaciones. Sin embargo, instituciones como el Museo de Antropología de Córdoba, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de Mendoza, el Museo Etnográfico de Buenos Aires, el Museo del Fin del Mundo en Ushuaia y el INCUAPA en Olavarría, por mencionar sólo algunos de los casos más relevantes, han mostrado mejoras en las condiciones de conservación de las colecciones que albergan.
Estos progresos, además de asociarse a un cambio conceptual de los estudios bioantropológicos, es uno de los resultados no previstos, y positivo por cierto, de los debates surgidos a partir de la promulgación de leyes de reclamo de restos arqueológicos humanos por parte de descendientes de pueblos originarios en Argentina (ver capítulo 8). Resultados similares a partir de las leyes de repatriación han sido comentados en Estados Unidos luego de la implementación de la Ley NAGPRA (Buikstra 2006), que además de impulsar criterios metodológicos para el estudio de los restos excavados (por ejemplo Buikstra y Ubelaker 1994), produjo una mayor atención y cuidado de las colecciones.
En Argentina, además, se ha producido un creciente número de hallazgos de restos humanos durante las últimas
Restos humanos en Argentina
115
dos décadas, la mayoría de los cuales han sido excavados con metodologías arqueológicas sistemáticas, por lo que poseen en general información contextual detallada (e.g. Goñi et al. 2004; Martínez et al. 2009b). Aunque no disponemos de estudios que verifiquen esta tendencia, algunos análisis regionales (e.g. Cruz y Caracotche 2008) muestran que una parte importante de los hallazgos producidos en los últimos años se han dado en situaciones de rescate, en los cuales los restos humanos han sido descubiertos por procesos naturales que les brindan visibilidad, particularmente la erosión de los ambientes en los cuales se encuentran, y por la acción antrópica resultado de obras viales, mineras, agrícolas o turísticas. La arqueología de rescate, como ha sido denominado este tipo de hallazgos, se orienta así a generar un menor impacto en el registro arqueológico, por lo que no se busca en forma deliberada la excavación de enterratorios, sino que sólo son recuperados aquellos restos humanos que se encuentran en algún tipo de situación de riesgo. Esta tendencia ha sido impulsada, en parte, por los crecientes reclamos de las comunidades indígenas.
Por otra parte, durante la última década se han comenzado a formar en Argentina algunas colecciones de restos humanos identificados, los cuales constituyen fuentes de información biológica controlada de gran importancia. A nivel internacional estas colecciones han sido de enorme utilidad para generar métodos de estimación sexual y etaria, así como información de base acerca de la variabilidad biológica de las poblaciones humanas. En el caso específico de los estudios paleopatológicos, permiten estudiar, dependiendo de la información asociada a los esqueletos (i.e. edad, sexo, ocupación, causa de muerte, etc.), el desarrollo de lesiones óseas en individuos en los cuales las patologías han sido clínicamente diagnosticadas. Hasta el momento son tres las colecciones que están siendo conformadas en Argentina: una de ellas en la Universidad de La Plata (Desántolo et al. 2007; Plischuk 2012; Salceda et al. 2009), formada por
Capítulo 7
116
aproximadamente 300 esqueletos; otra en el cementerio de La Chacarita (Bosio et al. 2012), constituida por 150 individuos, y otra en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a partir de restos humanos del cementerio de la ciudad de Necochea, que incluye aproximadamente 100 esqueletos. Todas ellas cuentan con información asociada de sexo, edad y causa de muerte.
Aun con estos avances acerca de las condiciones de conservación y el incremento en el número de los restos humanos que forman parte de las colecciones, en Argentina se desconocen por el momento cuántas colecciones públicas o privadas existen, cuál es el número mínimo de individuos que las conforman y cuál es la información asociada a ellos. Recientemente la Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha impulsado una iniciativa para la formación de una Plataforma Interactiva de Investigación para las Ciencias Sociales, que incluye un catálogo de colecciones de bases de datos, entre ellas los restos humanos, que significará un avance en el control y manejo de las colecciones. Sin embargo, este tipo de registro es voluntario y podría no incluir muchas de las colecciones existentes, por lo que tampoco representará una fuente completa de información. De manera que por el momento carecemos de información específica y unificada acerca de las características de la mayoría de las colecciones de restos humanos. A pesar de esto, considerando que sólo recientemente se ha comenzado a aplicar esfuerzos sistemáticos en la mejora de las colecciones, es de suponer que sólo una pequeña porción de los restos humanos posee información contextual acerca de su procedencia exacta, rigurosidad en la excavación, cronología, etc. Un estudio realizado por Guichón et al. (2006) en el sur de Patagonia muestra que sólo el 60% de los restos humanos está asociado a alguna información acerca del lugar de hallazgo (aunque en muchos de los casos que conforman este porcentaje esa referencia se asocia sólo a la provincia, y no a un sitio
Restos humanos en Argentina
117
específico) y sólo el 7% posee algún tipo de asignación cronológica. Probablemente esos números han variado en los últimos años, pero no es de esperar que la situación sea mucho mejor en la actualidad, ni diferente en el resto de la Argentina.
Por lo tanto, a pesar de la cantidad de restos humanos recuperados, el grado de información contextual condiciona en gran medida las preguntas que pueden ser abordadas acerca de la salud de las poblaciones humanas. Toda conclusión obtenida a partir de este registro deberá ser entonces examinada cuidadosamente, teniendo en cuenta su historia y particularidades específicas y generales.
De acuerdo a lo que hemos descripto hasta aquí, en los últimos años parece haber una alentadora sistematización de las excavaciones arqueológicas, que incluyen la realización de análisis cronológicos e isotópicos de los nuevos hallazgos, aspectos que permiten mayor contextualizacion y profundidad en las investigaciones posteriores. A esta tendencia deberán sumarse estrategias de estudio de los materiales recuperados previamente, los cuales forman parte de las colecciones más antiguas, y que representan un área de fundamental importancia para incrementar el volumen de información disponible. Las políticas de restitución de restos humanos pueden claramente limitar su disponibilidad hacia el futuro, y depende de las acciones concretas, aunque no simples, el estudiarlas de manera sistemática y bajo estándares metodológicos adecuados mientras esa posibilidad aún exista.
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
119
Capítulo 8
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
“Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respete
estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos”. -William Shakespeare, Epitafio.
Restos humanos. Intereses indígenas y científicos
La excavación, curación y estudio de los restos humanos están siendo objeto en la actualidad de uno de los más serios debates éticos de la arqueología y la antropología. Estos debates no sólo forman parte de la agenda prioritaria de las sociedades científicas de numerosos países, en particular aquellos en los cuales se han presentado reclamos acerca de la repatriación y reentierro de restos humanos excavados (un estudio detallado de estas problemáticas en diferentes países ha sido presentado en Fforde et al. 2002), sino que además se extienden a una parte de la sociedad en general, sobre todo aquellos quienes se asumen como culturalmente descendientes de los restos humanos. Aunque estas problemáticas están sujetas a situaciones particulares, por lo que no pueden aplicarse soluciones globales (Buikstra 2006), comparten a la vez aspectos esenciales, los cuales han llevado a profundos cambios en la ética profesional y las diferentes maneras de relacionarse con la comunidad en general.
La pregunta fundamental de estos debates es si es o no ético excavar restos humanos y mantener aquellos que forman parte de colecciones de museos y otras instituciones con fines científicos (Roberts 2009). Al mismo tiempo, se
Capítulo 8
120
plantea cuáles son los justificativos para mantener las colecciones biológicas. Estos cuestionamientos éticos no tienen soluciones simples, dado el gran número de factores culturales y científicos a tener en cuenta, y que han sido tema directo de un número importante de discusiones, revisiones e investigaciones específicas, fundamentalmente durante las últimas dos décadas (Buikstra 2006; Lambert 2012).
No obstante la relevancia de los restos humanos como la mayor fuente de información biológica de las poblaciones del pasado, y su respuesta ante cambios culturales y ambientales, para muchos autores su retención y estudio sólo pueden ser justificados si conllevan un resultado que sea de utilidad para las poblaciones modernas, y la sola necesidad de generar conocimiento puede no ser suficiente (Larsen y Walker 2004; Roberts 2009). Respecto específicamente de los estudios paleopatológicos, en el capítulo 2 desarrollamos su importancia para conocer aspectos vinculados a la evolución de la salud y su impacto en poblaciones actuales. Sin embargo, aunque para los investigadores estos motivos pueden resultar obvios y suficientes, para las comunidades de descendientes, quienes lideran los reclamos de restitución de restos humanos, pueden no serlo, y en muchos casos pueden ser incluso considerados inútiles y hasta perjudiciales desde un punto de vista cultural y religioso (Sadonguei y Cash Cash 2007).
Los valores religiosos y culturales de los antropólogos pueden diferir, y a menudo lo hacen, de los de los pueblos indígenas. Para algunos científicos los restos humanos pueden no ser considerados como objetos simbólicos, culturales o religiosos, a diferencia de la mayoría de las personas (Walker 2008). Por el contrario, usualmente constituyen una fuente de evidencia histórica fundamental para entender los posibles escenarios de interacción entre aspectos biológicos y culturales en el pasado.
En cambio, para las poblaciones de comunidades originarias los restos humanos conllevan un simbolismo
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
121
histórico, cultural y religioso. Desde el punto de vista histórico, pueden ser considerados parte de la evidencia de la muerte de millones de personas como resultado de conquistas y procesos colonialistas (Cassman et al. 2007; Walker 2008). Esto es comprensible en el caso de, por ejemplo, las poblaciones americanas o australianas (e.g. Harris 2003; Moses 2000; Wolfe 2006), teniendo en cuenta los hechos terribles que ocurrieron durante la colonización, no sólo por los asesinatos y crímenes de los que fueron objeto sus ancestros, sino también por el proceso de aculturamiento, la sustracción de tierras, la separación de sus familias, la incorporación a las misiones y el intento de inculcar las creencias religiosas que padecieron. La colección y estudio científico de sus restos son interpretados en muchos casos como la continuidad de este proceso de colonización (Lambert 2012). A diferencia de los científicos, quienes buscan proponer escenarios basados en las investigaciones arqueológicas, los pueblos originarios conocen su pasado a través de los mitos, relatos orales y tradiciones, los cuales han mostrado a través de estudios etnohistóricos y arqueológicos que en algunos casos pueden reflejar eventos históricos y prehistóricos (Buikstra 2006; Whiteley 2002). Por lo tanto, el intento de conocer su pasado sólo a través de estudios arqueológicos puede resultar irrelevante para algunos pueblos originarios, e incluso un nuevo intento por cambiar la forma de pensar y sentir sus antepasados (Walker 2008).
Desde un punto de vista religioso, aunque la variabilidad de creencias puede ser amplia, las excavaciones, estudios, acumulación y depósito de restos humanos en museos y colecciones son consideradas por algunas de las comunidades indígenas, dependiendo de sus creencias, como un acto que impide el natural orden de la vida de sus antepasados, afectando su tránsito luego de la muerte (Buikstra 2006; Endere 2000; Roberts 2009; Walker 2008).
Esta diversidad de las creencias culturales y religiosas acerca del tratamiento de los muertos constituye uno de los
Capítulo 8
122
principales puntos generadores de conflicto, cuando los trabajos científicos se contraponen con las creencias de los descendientes de las personas cuyos restos están siendo estudiados. Esto no significa que antropólogos y arqueólogos no reconozcan la fundamental importancia ética en torno a los restos humanos. Por el contrario, la mayor parte de los códigos de ética profesional de las principales sociedades de antropología física, antropología biológica y arqueología a nivel mundial reconocen que los restos forman parte de un tipo de registro particular y especial, que deben ser tratados con respeto y bajo cuidados especiales (Alfonso y Powell 2007 presentan una lista detallada de estos códigos).
En cuanto a los objetivos de las investigaciones científicas, las poblaciones de pueblos originarios tienden a considerar, en forma errónea en algunos casos, que sólo las poblaciones indígenas son de interés para los antropólogos (Buikstra 2006; Walker 2008), y esta mirada limitada al estudio de los restos de sus antepasados son tomadas como muestras de racismo y discriminación. Por el contrario, aunque proporcionalmente menor a los restos humanos indígenas, existen en Argentina al igual que en muchos otros países de todo el mundo, un gran número de colecciones que contienen restos humanos de poblaciones no indígenas, que han sido y son motivo de investigaciones de distinta naturaleza. En Argentina, las colecciones contemporáneas que están siendo formadas a partir de restos exhumados de cementerios de Buenos Aires, La Plata y Necochea (ver capítulo 7) constituyen ejemplos de estos casos. Además, otros restos no aborígenes han sido excavados y estudiados, como los pertenecientes a la primera expedición colonizadora en Patagonia Austral, el asentamiento Nombre de Jesús (Senatore et al. 2010; Suby et al. 2009b), los restos de hermanas de la orden religiosa María Auxiliadora que habitaron en la antigua misión salesiana La Candelaria, de Tierra del Fuego (Suby et al. 2009c), o los restos de soldados británicos que murieron durante un naufragio en las costas
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
123
patagónicas (Barrientos et al. 2007). Sobre este aspecto, es responsabilidad de los arqueólogos y antropólogos dar a conocer la existencia y estudio de estas colecciones, mostrando igualdad en el tratamiento de los restos de nuestros antepasados sin importar su origen étnico o cultural.
Por supuesto, tanto entre arqueólogos como entre miembros de pueblos originarios existen visiones más o menos extremas, así como una amplia variedad de opiniones, casi tantas como miembros en sus respectivas comunidades, predispuestas más o menos al dialogo entre sí. Una perspectiva relativista acerca de estos conflictos tiende a argumentar que tanto una postura como la otra tienen justificativos válidos. Como resultado de esta situación, los conflictos acerca de la excavación de restos humanos y su resguardo en colecciones biológicas ha llevado a la promulgación de leyes en muchos países del mundo, así como a la conformación de códigos éticos que buscan establecer lineamientos profesionales básicos y su articulación con los reclamos de los pueblos indígenas acerca del destino de los restos de sus antepasados. Legislación y códigos de ética profesional
Los conflictos en torno a los restos humanos, su excavación, colección y restitución a los pueblos indígenas, a diferencia de lo que muchos puedan considerar, no son recientes sino que datan de varias décadas. Una revisión histórica del desarrollo de las legislaciones asociadas a los restos humanos en Estados Unidos es presentada por Buikstra (2006) y Lambert (2012) entre otros, y en Argentina por Endere (2000; 2002). Específicamente en Argentina, las legislaciones acerca del reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas comenzaron durante la década de 1960, modificando la creencia según la cual habían sido completamente exterminados, y que había sido impuesta con
Capítulo 8
124
el objetivo de tender a una unificación cultural nacional (Endere 2002). La larga lista de reclamos, que incluyen no sólo los patrimonios culturales de sus antepasados, sino también sus tierras, desembocó finalmente en la promulgación de leyes durante los primeros años del siglo XXI que dan competencia a los pueblos indígenas sobre los bienes culturales y patrimoniales de sus ancestros. Específicamente, la Ley 25.571, promulgada en 2001, establece que “deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de aborígenes, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas”. Por su parte, el decreto reglamentario 701/2010 decreta que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas quien “será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la Ley Nº 25.517”. Asimismo, la Ley 25.743, del año 2003, y su decreto reglamentario 1022/2004, establece una serie de normativas para la protección, preservación y registro del patrimonio arqueológico y paleontológico. Leyes similares fueron promulgadas en diferentes países del mundo (Fforde et al. 2002), incluyendo la célebre Native American Graves Protection and Repatriation Act -NAGPRA (www.cr.nps.gov/nagpra/), en 1990 en los Estados Unidos (Buikstra 2006). Además, en Inglaterra se formó el Working Group on Human Remains, formado por el gobierno británico, quien formuló un reporte acerca de la legislación referida al tratamiento de restos humanos (CDMS 2003: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4553.aspx).
La promulgación de estas leyes en Argentina tuvo un gran impacto, tanto en las comunidades de pueblos originarios como en las comunidades científicas interesadas en estudiar el patrimonio arqueológico. En primer lugar generó incertidumbre y temor acerca del alcance de estas legislaciones en muchos investigadores y responsables de
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
125
colecciones de museos, quienes esperaban de un momento a otro una ola de pedidos de restituciones y reentierro de restos humanos, lo que disminuiría enormemente el número de restos disponibles para los estudios antropológicos y bioarqueológicos.
Aunque este es un escenario ciertamente posible, por el momento no ha ocurrido. Por el contrario, tuvo algunas repercusiones positivas en las comunidades científicas, particularmente la arqueológica y bioantropológica, similares en algunos aspectos a lo ocurrido en Estados Unidos (Buikstra 2006) e Inglaterra (Roberts 2006; 2009), donde por ejemplo se propiciaron el desarrollo de estándares metodológicos que permitieran contar con información unificada en caso de la pérdida de colecciones (Brickley y McKinley 2004; Buikstra y Ubelaker 1994).
Las leyes de patrimonio en Argentina están propulsando una mayor tendencia, aunque incipiente, al mejoramiento en las condiciones de depósito de algunas de las colecciones biológicas, como comentamos en el capítulo 7, que busca dar cuenta de las situaciones de respeto que se mencionan en el artículo 2 de la Ley 25.517 y que por supuesto requieren. Al mismo tiempo, condujeron a un aumento de las discusiones internas entre profesionales acerca de cuáles debían ser las posturas comunes adoptadas ante los posibles escenarios que podían desencadenarse a partir de las nuevas leyes. Estas discusiones derivaron en la conformación de Códigos de Ética, tanto en la Asociación de Antropología Biológica Argentina (http://www.fcnym.unlp.edu.ar/aabra/) como en la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (http://www.aapra.org.ar/).
Los códigos de ética son en general un conjunto de normas y regulaciones impuestas entre pares que proveen una guía estándar acerca de la práctica profesional (Alfonso y Powell 2007). Dado que existen visiones culturales diferentes no sólo entre instituciones científicas y de descendientes de
Capítulo 8
126
pueblos originarios, sino también entre miembros de las mismas instituciones, el desarrollo de los códigos de ética enfrenta problemas complejos en su resolución, debido a que por un lado debe unificar una postura grupal y al mismo tiempo representar las variedad de opiniones desplegadas dentro de cada comunidad. A pesar de estas dificultades, sólo a través de los códigos de ética es posible definir comportamientos profesionales aceptables, promover altos estándares acerca de la práctica profesional, establecer marcos de referencia según los cuales puedan realizarse autoevaluaciones y determinar el comportamiento y responsabilidades profesionales (Alfonso y Powell 2007; MacDonalds 2000).
Aun cuando estos códigos han sido aprobados recientemente en sociedades científicas de Argentina, al igual que en otros países, se generan todavía importantes debates acerca de sus alcances, sus implicancias acerca de las colecciones biológicas y las relaciones con las comunidades de pueblos originarios. Uno de los problemas planteados es que, tanto las leyes promulgadas como los códigos de ética, pueden resultar en general contradictorios en varios aspectos (Walker 2008), dado que las obligaciones profesionales acerca del estudio del pasado a partir de los registros biológicos pueden entrar en conflicto con los aspectos planteados por las comunidades de descendientes de pueblos originarios. Según Walker (2008), la mayoría de las legislaciones y códigos éticos comparten que: 1) los restos deben ser tratados con respecto y dignidad; 2) los descendientes tienen autoridad para controlar la disposición y disponibilidad de sus antepasados; y 3) la preservación de las colecciones biológicas son un imperativo ético, dada su importancia para comprender la historia de nuestra especie.
En cuanto al primer punto, la interpretación de qué podemos considerar un trato “respetuoso” puede variar según los valores culturales de cada quien. Desde el punto de vista conceptual científico, el tratamiento respetuoso incluye tomar
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
127
las medidas necesarias para asegurar la adecuada integridad física de los restos humanos (Alfonso y Powell 2007). Por el contrario, para algunos descendientes el sólo hecho de mantener los restos en condiciones de almacenamiento contradice sus creencias religiosas y puede ser considerada una actitud irrespetuosa a sus creencias. Si los restos pueden o no ser exhibidos en los museos es un claro ejemplo de las diferencias acerca de lo que puede interpretarse como un trato respetuoso. El interés público por observar restos humanos de diferentes orígenes y en distintas situaciones de conservación es elevado, dado que la mayoría de las personas no tiene oportunidad de contemplar cuerpos humanos y tratar con la muerte en forma directa con frecuencia. En algunos países, como Inglaterra, se acepta y defiende la posibilidad de exponer restos humanos con fines didácticos, al punto que los espacios en donde son presentados son normalmente los más concurridos en distintos museos, aunque algunos autores destacan que no debe ser sólo con el objetivo de satisfacer la curiosidad morbosa acerca de la muerte (Roberts 2009). En Argentina, por el contrario, al igual que en los Estados Unidos, los crecientes reclamos expuestos por diferentes comunidades indígenas han llevado al retiro de muchos restos que se encontraban en exposición, tendencia iniciada en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. El retiro de los restos humanos en exposición en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, a partir del año 2007 (Reca et al. 2009) es sólo uno de los muchos ejemplos de esta nueva política en los museos argentinos, que sigue generando discusiones entre investigadores, responsables de museos y alumnos de arqueología. Algunas excepciones se mantienen, como el Museo de Alta Montaña (Salta, Argentina), en el cual se encuentran expuestos los Niños del Llullaillaco, los restos momificados de tres niños de aproximadamente 500 años de antigüedad en un sorprendente estado de preservación, cuya exposición ha generado gran número de reclamos realizados por parte de las comunidades de pueblos originarios.
Capítulo 8
128
En lo que a trato respetuoso se refiere, aun el vocabulario empleado en los estudios científicos de restos humanos debe considerar su interpretación por parte de las comunidades de pueblos originarios (Cassman et al. 2007). Términos como “materiales” y “depósito” pueden ser tomados como negativos y han comenzado a ser evitados por algunos investigadores en Argentina, dado que sitúan los restos en un nivel similares a otros registros materiales, cuando claramente tienen características particulares.
Respecto a la autoridad de los pueblos indígenas para decidir acerca del tratamiento mortuorio de restos del pasado, uno de los puntos más salientes de la Ley 25.517 en Argentina y de la mayoría de los códigos éticos profesionales en el mundo (Walker 2008), es un aspecto que resulta extremadamente problemático en términos prácticos. Desde una perspectiva científica, a diferencia de restos humanos actuales, los cuales pueden ser identificados y en general existe consenso acerca de que los descendientes más cercanos poseen la autoridad acerca del tratamiento que se les dará, en el caso de los restos humanos arqueológicos esto no resulta tan claro, dado que es difícil, y en la mayoría de los casos imposible, establecer una línea directa entre los restos y sus descendientes o, como menciona esta ley, sus comunidades de pertenencia.
La asociación de descendencia entre los restos y sus reclamantes puede proponerse bien desde un punto de vista biológico, o desde un punto de vista cultural. Sobre el primero, las determinaciones biológicas de la identidad de los restos, incluyendo aquellas realizadas a partir de estudios cronológicos y paleogenéticos mediante el estudio del ADN, han sido propuestas como solución. Desde un punto de vista cronológico, algunos autores (Jones y Harris 1998) sugieren que restos más antiguos de 500 años antes del presente, por ejemplo, no podrían ser reclamados dada la dificultad de trazar relaciones culturales y biológicas con los posibles descendientes. A su vez, desde un punto de vista genético, los
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
129
derechos de los descendientes disminuirían conforme aumenta el número de generaciones que los separa de sus posibles ancestros, es decir de los restos humanos, dado que el aumento de las generaciones reduce el acervo genético compartido (Roberts 2009; Buikstra 2006). Si consideramos este aspecto, la presencia de genotipos nativos identificados en una amplia proporción de la población argentina (Seldin et al. 2007) podría suponer entonces que muchos de nosotros tendríamos derecho a reclamar los restos humanos de los pueblos originarios. Sin embargo, estos son criterios científicos que difícilmente resulten válidos para los pueblos originarios, al igual que para muchos investigadores, y pueden ser considerados, en el mejor de los casos, como parte de un razonamiento reduccionista en términos biológicos, y en la peor de las situaciones como criterios simplemente racistas (TallBear 2000, en Buikstra 2006).
Para los pueblos originarios, por el contrario, es la herencia cultural y no biológica la que es importante. Este criterio es aplicado, por ejemplo, por la NAGPRA en los Estados Unidos y sus enmiendas posteriores (Lambert 2012), en la cual se define afiliación cultural en términos de relaciones de identidad grupal compartida entre los restos y quienes dicen ser sus descendientes. Estas relaciones, que pueden ser razonablemente trazadas histórica o prehistóricamente, incluyen evidencias geográficas, biológicas, arqueológicas, lingüísticas, folclóricas, históricas y tradiciones orales (Buikstra 2006; McKeown 2002). En cambio, este tipo de especificaciones acerca de quiénes pueden ser considerados “comunidades de pertenencia” no resultan claros en la legislación argentina actual, así como tampoco cuáles deben ser los protocolos específicos a seguir que posibiliten el cuidado del patrimonio arqueológico.
Finalmente, según las legislaciones vigentes y los códigos éticos, es obligación de los investigadores y de las autoridades de aplicación nacionales y provinciales preservar el patrimonio arqueológico, incluyendo los restos humanos,
Capítulo 8
130
de manera que las futuras generaciones puedan tener acceso a la única fuente directa de la variabilidad cultural y biológica humana, que constituye la herencia de todos nosotros. Desde un punto de vista científico, la única manera de lograr este aspecto es mantener los restos humanos resguardados de forma tal que puedan ser conservados de la mejor manera posible en el tiempo, lo que no es posible si son enterrados según los reclamos de muchos pueblos originarios.
La reproducibilidad de las investigaciones científicas y la reexaminación de evidencias bajo las mismas o nuevas técnicas constituyen uno de los pilares básicos de la ciencia moderna. Es en este sentido en el cual se enfatiza la necesidad de mantener las colecciones, de manera que sea posible corregir errores, en este caso en las reconstrucciones del pasado. Muchas de las técnicas moleculares, químicas y radiológicas empleadas en la actualidad y que han brindado un enorme caudal de información acerca de las poblaciones del pasado a partir de sus restos arqueológicos, no estuvieron disponibles sino hasta hace algunas pocas décadas. Si no hubiéramos tenido en este momento las colecciones para ello, no habría sido posible obtener los importantes resultados que han sido reportados durante estos años. De la misma manera, no podemos anticipar las nuevas metodologías e interpretaciones que pudieran surgir en el futuro, y para las cuales es necesario contar con la posibilidad de recurrir cuantas veces sea necesario a los restos que actualmente están presentes.
Por lo tanto, entre los puntos anteriores surgen argumentos contradictorios, dado que la obligación planteada en los códigos ético-profesionales y la Ley 25.743 de preservar las colecciones entra en conflicto con los deseos de los descendientes de los restos humanos, quienes tienen el derecho de reclamar esas colecciones de acuerdo a la Ley 25.517. Existen en la actualidad, entonces, problemas que no pueden resolverse sólo desde el punto de vista legal, al igual que ocurre en otros países (Lambert 2012). Por supuesto estas
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
131
leyes deben ser cumplidas y consideradas, aunque también deben ser reconocidas sus ambigüedades y contradicciones. El problema de asumir las leyes como irrefutables e inamovibles es que otras leyes, consideradas de la misma forma en el pasado, fueron las que avalaron la destrucción o la transformación de sociedades completas. Desde este punto de vista, puede resultar aventurado, y hasta peligroso, no discutir los alcances de una ley sólo porque favorece nuestra postura, cualquiera esta sea. Las leyes que hoy nos apoyan pueden afectarnos de forma directa en el futuro, y nos habremos quedado sin argumentos para proponer revisiones, cambios y consensos.
Mirando el pasado de cara al futuro Como es esperable considerando la gran cantidad de
factores científicos y culturales involucrados, las opiniones frente a estos problemas dentro de las comunidades científicas y de pueblos originarios distan de ser homogéneas, como tampoco lo son sus relaciones personales e institucionales acerca de los problemas que involucran la excavación y restitución de restos humanos en Argentina. En algunos casos los vínculos son estrechos y se han desarrollado márgenes de confianza fruto de trabajos realizados durante años. En contraposición, otros investigadores han sido declarados personas non grata por comunidades indígenas, por lo que los diálogos entre ellos son inexistentes. Entre estas situaciones extremas, han surgido en Argentina una amplia variedad de relaciones, con resultados más o menos positivos, y con mayores o menores grados de conflicto y discusión.
En parte los escenarios de conflicto pueden ser explicados de acuerdo a la historia de esas relaciones. Los arqueólogos y antropólogos se han comportado en muchos casos de manera reprobable a nuestros ojos actuales. Los
Capítulo 8
132
marcos teóricos tipologistas con los que se realizaron estudios científicos durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, no sólo en Argentina sino también en Estados Unidos y Europa (Walker 2008), pueden hoy ser considerados discriminatorios o simplemente racistas. Sin embargo, aunque hoy no son aprobados por la mayoría de nosotros, deben ser observados en su contexto temporal e histórico (Gould 1997). Charles Darwin, durante sus viajes en el Beagle, escribió: “…I could not have believed how wide was the difference between savage and civilized man: it is greater than between a wild and domesticated animal…” (Darwin 1909:220), comentario que sería ampliamente desaprobado bajo nuestros marcos conceptuales y éticos actuales. De hecho, es interpretado de esta manera por muchos, en forma anacrónicamente descontextualizada. Sin embargo, los científicos actuales no deben ser identificados necesariamente con esas prácticas, que hoy consideramos poco éticas. En este sentido, las conductas humanas no son transferibles a las nuevas generaciones. En algunos investigadores es posible, también en la actualidad, identificar comportamientos y opiniones extremadamente orientadas a las necesidades científicas, sin considerar sus efectos culturales sobre las sociedades que hoy conviven con nosotros. En otros casos, muchas actitudes profesionales actuales no están libres de sesgos culturales y hasta discriminatorios. Pero esas actitudes no sólo son reprobadas por miembros de los pueblos indígenas, sino también por sus propios colegas y sociedades científicas a las cuales pertenecen, con mayor o menor énfasis. En este contexto, los códigos de ética profesional que han sido desarrollados durante los últimos años tienen la intención de disminuir las tendencias extremas, anular acciones que puedan resultar discriminatorias y aumentar las posibilidades de diálogos y acercamientos con grupos de pueblos originarios, aunque en muchos casos esos objetivos sólo se logran parcialmente.
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
133
En la medida en que los canales de diálogo puedan ser abiertos entre investigadores y pueblos indígenas, mayores y mejores soluciones podrán ser encontradas a situaciones que hoy parecen preocupantes y sin salida, generando mayor confianza en ambos sectores interesados en el registro arqueológico. Este aspecto deberá ser seguramente parte de una vía de doble sentido, en la cual sería deseable que también los pueblos originarios revean algunas de sus prácticas y políticas grupales, de manera de posibilitar acuerdos en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos años, ya sea en los casos de restituciones como en aquellos que permanezcan en los museos.
Probablemente los diálogos muestren que muchos conflictos tienen soluciones posibles y, aun cuando distintas personas tengan concepciones culturalmente diferentes, tal vez nos sorprenda durante los próximos años encontrar puntos en común entre comunidades indígenas y científicas en la medida en que posturas intransigentes sean abandonadas. La elaboración de códigos de ética es en este sentido sólo un punto de partida de un largo proceso de diálogo y entendimiento entre los propios antropólogos y con el resto de la comunidad, a partir del cual se establece cuáles serán las normas básicas a seguir de quienes tienen bajo su responsabilidad la autorización para el estudio de restos humanos. El estudio de los restos humanos es en este sentido, un privilegio y no un derecho, dado que los privilegios son otorgado bajo condiciones particulares y crean responsabilidades sobre el que lo ejerce (Joyce 2002).
Algunos escenarios más o menos apocalípticos han sido advertidos por algunos investigadores (Brothwell 2004), quienes vislumbran la posibilidad de restituciones masivas de colecciones de restos humanos. Sin embargo, aunque las restituciones implican la pérdida de la herencia biológica de las sociedades del pasado, si de algo sirve la experiencia lograda en otros países, como la NAGPRA en Estados Unidos, es esperable que nuestras disciplinas continúen
Capítulo 8
134
adaptándose a esta nueva realidad e incorporen nuevas soluciones y conceptos. Por un lado, así como los planteos interdisciplinarios implican la incorporación de distintas áreas de investigación en los estudios paleopatológicos y bioarqueológicos, en ellos deberán incorporarse también estudios vinculados a la relación con las comunidades indígenas, incluyendo estudios culturales y sociales a los análisis naturales y físicos. Probablemente nuevos especialistas serán necesarios (algunos de ellos ya existen en Argentina), ocupados en problemáticas estrictamente relacionadas con las legislaciones que afectan a los restos humanos y la vinculación entre comunidades indígenas y científicas. Además, especialistas en las tradiciones orales de los pueblos indígenas, que en algunas ocasiones han sido confirmadas por vías arqueológicas, deberán ser consideradas por sociólogos y antropólogos. La transferencia de los resultados alcanzados durante las investigaciones antropológicas, en particular a aquellos que poseen una relación de descendencia con los restos estudiados, será además un punto importante a desarrollar en los próximos años, favoreciendo los vínculos de confianza.
Los pedidos de reentierro son muchas veces resistidos por los investigadores, y ante la posibilidad de este tipo de situaciones de conflicto algunos arqueólogos y bioarqueólogos tienden a evitar trabajos conjuntos con comunidades indígenas. Sin embargo, a pesar de la variedad de problemáticas asociadas a aspectos particulares de las distintas regiones donde existen reclamos de restitución de restos humanos, algunos casos de investigadores que realizan sus trabajos en colaboración y acuerdo con las comunidades interesadas en Argentina pueden ser mencionados y tomados como modelo general. Algunas experiencias de esta naturaleza han comenzado a dar resultados positivos y exitosos de diálogo y resoluciones entre pueblos indígenas e investigadores. Ricardo Guichón, por ejemplo, ha logrado en Santa Cruz (Argentina) resultados positivos en este aspecto
Colecciones de restos humanos y conflictos éticos
135
luego de varios años de trabajo en conjunto con representantes de pueblos mapuche-tehuelches, que incluyen la creación de espacios de conservación en custodia de los pueblos indígenas, que consideran algunas de sus condiciones culturales y que a la vez permiten el resguardo seguro y estudio científico de los restos humanos (Rodríguez 2010). El reentierro no permite, en la mayoría de los casos, garantizar situaciones de seguridad controlada y evitar posibles profanaciones, por lo que la creación de espacios específicos que contengan los restos en condiciones culturales propicias y de conservación y seguridad son avances que favorecen a ambas partes. Algunos antecedentes similares han sido reportados en Estados Unidos, como el mausoleo subterraneo acordado entre Phillip Walker y las comunidades Chumash, (Buikstra 2006; Walker 2008) y los trabajos de Karl Reinhard con las comunidades de Omaha (Reinhard 2000), que aseguran el cuidado y la disponibilidad para estudios de los restos. En estos casos, claramente ambas partes ceden en sus posturas originales, mostrando un diálogo consensuado y sin intransigencias, que sólo es posible en un marco de mutua confianza que, como menciona Walker (2008), es alcanzada con el tiempo de trabajo conjunto. Aunque no todos los grupos indígenas tendrán características culturales que les permitirán ceder ante aspectos religiosos que consideran fundamentales, será posible en otros casos arribar a balances espirituales que satisfagan a los requerimientos culturales de los descendientes de los restos humanos, y prácticas éticas que acuerden con las posturas científicas.
Todos estos aspectos seguirán evolucionando, tanto legalmente como entre comunidades científicas y aborígenes. Aunque podemos anticipar algunos de estos cambios, como menciona Lambert (2012), será interesante ver hacia donde nos llevan los movimientos de repatriación en los próximos veinte años.
Expectativas para el futuro
137
Capítulo 9
Expectativas para el futuro
El futuro es espacio, espacio color de tierra,
color de nube, color de agua, de aire,
espacio negro para muchos sueños, espacio blanco para toda la nieve,
para toda la música. -Pablo Neruda. El futuro es espacio (fragmento)
Según dijo Oscar Wilde, para tener salud puede
hacerse todo, menos tres cosas: ejercicio físico, levantarse temprano y ser una persona responsable. A pesar de ser una recomendación divertida, lamentablemente la salud no puede ser conquistada sólo a partir de nuestras actitudes individuales. Como vimos en los primeros capítulos de este libro, nuestra propia salud es también el resultado de acciones colectivas, no sólo en el presente sino también durante el camino recorrido durante nuestra historia. Es por eso que reconocer el desarrollo a lo largo del tiempo de los problemas de salud que hoy enfrentamos como especie, y cómo estos se asocian con los cambios de nuestra conducta, resultan indispensables para comprender nuestro presente y predecir, al menos con alguna esperanza de acierto, nuestro futuro.
La paleopatología es parte de nuestro intento por comprender estos cambios a lo largo del tiempo. Ha transitado por diferentes enfoques como disciplina, más o menos complementarios entre sí, y en ocasiones opuestos, arribando en la actualidad a conceptos que pueden considerarse científicamente maduros, ya no sólo descriptivos sino también cuantitativos (Mays 2012a). Ambos tipos de
Capítulo 9
138
desarrollos han tenido importantes avances durante las últimas décadas. Las investigaciones han reconocido sus alcances y límites en cuanto a los diagnósticos de lesiones patológicas en restos humanos, a la vez que han incorporado sistemáticamente información clínica y métodos diagnósticos actuales como marco de referencia, que resultan esenciales para las interpretaciones. Algo similar ha ocurrido con los estudios poblacionales cuantitativos, asumiendo estrategias que permitan arribar a resultados más realistas desde un punto de vista no sólo arqueológico sino también biológico y ecológico.
Muchos de estos avances teóricos y metodológicos han comenzado durante los últimos años a ser incluidos en las investigaciones que se están desarrollando en Argentina, en diferentes problemáticas generales y particulares. En muchos aspectos estos desarrollos son aún incipientes, pero pronostican un crecimiento notable para los próximos años. La interacción de investigadores locales entre sí y con colegas extranjeros ha facilitado el inicio de cambios en las investigaciones, que se realizan con creciente rigurosidad y criterios acordes a las propuestas internacionales planteadas en la actualidad.
Al mismo tiempo, aunque estos avances generan expectativas alentadoras, también es justo identificar algunos de nuestros problemas y limitaciones, de manera de reconocerlos y hacerles frente en un futuro, espero, cercano. Algunas de estas limitaciones están aún no resueltas en términos generales, mientras otras pueden ser consideradas particulares de Argentina. Entre los problemas generales, resta mucho aún por hacer en términos metodológicos, que aporten desarrollos que mejoren nuestra capacidad para analizar aspectos tan esenciales como las determinaciones del sexo y la estimación de la edad. De igual manera, son necesarios criterios de estandarización en la aplicación de los métodos, así como el reconocimiento de ajustes que son indispensables al momento
Expectativas para el futuro
139
de emplearlos en restos de poblaciones a partir de las cuales no fueron construidos. Por otro lado, más y mejores canales de comunicación serán necesarios. En particular la posibilidad de construir bases de datos de los restos humanos recuperados en una determinada región son imprescindibles para reconocer el caudal de información disponible. A su vez, la comparabilidad de la información recabada en diferentes regiones es aún un problema complejo y de difícil resolución, dado que requiere la coordinación y consenso entre investigadores para abordar problemáticas de manera similar. Este tipo de consensos resultan por otra parte difíciles de lograr, dado que los tipos de análisis empleados para estudiar una muestra arqueológica pueden no ser los adecuados en el estudio de otra. Aun así, tratamientos conjuntos de datos están siendo realizados, con cierto éxito y resultados reconocidos por el momento (Steckel y Rose 2002).
Específicamente en Argentina, muchos de los trabajos están siendo realizados en la actualidad por investigadores y estudiantes que forman parte de grupos de investigación arqueológica, quienes están encargados del análisis completo de un conjunto de restos esqueletales, y que por lo tanto los obliga a estudiar una gran variedad de aspectos bioculturales. En muchas situaciones este tipo de investigaciones, más individuales que grupales, obliga a realizar estudios de aproximación o en menor profundidad que los que podrían ser abordados por investigadores abocados a analizar sólo un aspecto particular de la salud. Estos primeros pasos resultan valiosos, y quizá esenciales, para lograr nuevos desarrollos de mayor profundidad. Quizá los esfuerzos de los próximos años deban dedicarse a modificar estas situaciones, conformando equipos de investigación orientados específicamente al estudio de aspectos biológicos de las poblaciones humanas, entre ellos la salud, donde cada integrante pueda dominar un problema patológico o bioarqueológico particular, conformando equipos especializados en diferentes temas. Estos equipos deberían idealmente incluir, en forma
Capítulo 9
140
coordinada, el trabajo de investigadores abocados al estudio de distintos tipos de lesiones patológicas que posibiliten una multiplicidad de ángulos de ataque a las temáticas abordadas. Es probable que estos equipos comiencen a conformarse en un futuro próximo, cuando algunos de los investigadores que recientemente han concluido sus tesis doctorales comiencen a formar nuevos discípulos, cada uno dedicado a una problemática particular acerca del registro bioarqueológico sobre el cual trabajan.
En tanto no existan carreras de grado, postgrado o postdoctorales orientadas específicamente a formar especialistas en paleopatología o bioarqueología, la formación de nuevos paleopatólogos y los conocimientos adquiridos seguirán siendo algo desordenados y poco unificados. La formación de estas carreras de especialización, o al menos la formulación de cursos regulares sobre estas temáticas, es uno de los mayores desafíos que tendremos que enfrentar en los próximos años. Estos seminarios y carreras de especialización serán los espacios donde los estudiantes deberían formarse específicamente en paleopatología, considerando métodos, discusiones y criterios diagnósticos actualizados reconocidos globalmente. De esta manera quizá podamos ir alcanzando mayores situaciones de uniformidad de criterios al momento de planificar y llevar adelante las investigaciones. Como parte de estos ámbitos de discusión, durante 2012 se realizó el Primer Taller Nacional de Bioarqueología y Paleopatología (Luna et al. 2012b), con el objetivo de comenzar a unificar criterios acerca de los aspectos teóricos y metodológicos empleados en Argentina, y que con una importante asistencia de estudiantes, resultó un ámbito de debate y aprendizaje no sólo para investigadores sino también para aquellos que recién se inician en este tipo de estudios. Uno de los desafío de los próximos años será continuar avanzando en este tipo de espacios de intercambio entre colegas.
Expectativas para el futuro
141
Probablemente la resolución de estos y otros problemas no se limitan sólo a la disponibilidad de recursos. Mucho puede hacerse aun con escasos fondos. Para ello, los avances en esta y otras disciplinas científicas deben ser programados en función de los objetivos deseados y en base a análisis profundos acerca de los caminos recorridos y los problemas por resolver. La apertura de nuevos espacios de formación y discusión son, por ejemplo, iniciativas que pueden realizarse con pocos recursos económicos, aunque con gran esfuerzo profesional y personal. De igual manera, la mayor rigurosidad en la presentación de las evidencias paleopatológicas, con documentaciones precisas y confiables, con referencias actualizadas, no sólo paleopatológicas sino también clínicas y epidemiológicas, darán mayor credibilidad a los resultados y profundidad a las interpretaciones y discusiones, lo que posibilitará a su vez la publicación de resultados en revistas de alto impacto y la mayor visibilidad internacional de los resultados generados en Argentina.
Otras actividades por el contrario, requieren mayores inversiones y recursos. El mejoramiento de las colecciones biológicas, no sólo como respuesta a las legislaciones y reclamos vigentes por parte de los pueblos descendientes, sino también como parte de los criterios de respeto y conservación actuales, son un ejemplo. En esta dirección son necesarios la designación y capacitación de personal a cargo de las colecciones biológicas, la compra de materiales adecuados, muchos de ellos de elevado costo, y el mantenimiento a lo largo del tiempo de las condiciones de cuidado de la conservación preventiva. Como mencionamos, algunos de estos aspectos han comenzado a ser implementados en algunas instituciones, aunque aún deben profundizarse y mantenerse de forma sostenida en la mayoría de los ámbitos de reserva de restos humanos. Este tipo de mejoras permitirá además disponer de información de aspectos tan centrales como el número de individuos, características de conservación, su distribución sexo-etaria y
Capítulo 9
142
su contextualización espacio-temporal, de forma más ordenada y accesible.
Las problemáticas vinculadas a la salud en el pasado, al igual que otros muchos aspectos de nuestra biología, no responden a patrones dicotómicos, sino que se presentan de manera compleja, vinculando procesos interrelacionados, e imposibles de vislumbrar desde una perspectiva única. En parte, nuestro esfuerzo por comprender este entramado de procesos y relaciones no lineales, a la vez que reforzamos nuestra propia preparación teórica y metodológica acerca del estudio de los restos humanos, nos acercará un paso más a la reconstrucción de los caminos que nos llevaron hasta donde nos encontramos hoy, e intentar planificar los que aún nos quedan por construir.
Referencias
143
Referencias
Abbate, E., M. Vescovo, M. Natiello, M. Cufré, A. García, M.
Ambroggi, S. Poggi, N. Símboli y V. Ritacco. 2007. Tuberculosis extensamente resistante (XDR-TB) en Argentina: aspectos destacables epidemiológicos, bacteriológicos, terapéuticos y evolutivos. Revista Argentina de Medicina Respiratoria 1:19-25.
Agarwal, S. y S. Stout. 2003. Bone Loss and Osteoporosis. An Anthropological Perspective. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
Alfonso, M.P. y J. Powell. 2007. Ethics of flesh and bone, or ethics in the practice of paleopathology, osteology, and bioarchaeology. En: Cassman, V., N. Odegaard y J. Powell (Eds.), Human Remains: Guide for Museums and Academic Institutions. Altamira Press, Lanham, pp. 5–20.
Ambrose, S.H., B.M. Butler, D.B. Hanson, R.L. Hunter-Anderson y H.W. Krueger. 1997. Stable isotopic analysis of human diet in the Marianas archipelago, western Pacific. American Journal of Physical Anthropology 104:343–361.
Anderson, H. 2001. The history of reductionism versus holistic approaches to scientific research. Endeavour 25(4):153-156.
Andrews, J.M. y A.D. Langmuir. 1963. The philosophy of disease eradication. Journal of Public Health 53(1):1–6.
Apostolopoulos, Y. y S. Sönmez. 2007. Population Mobility and Infectious Disease. Springer, New York.
Aranda C. y M. Del Papa. 2008. Simposio: Conservación y manejo de restos humanos. X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, 20 al 23 de octubre, La Plata, Argentina.
Aranda C. y M. Del Papa. 2011. Simposio. Implicancias éticas y metodológicas en el manejo de muestras osteológicas: perspectivas multidisciplinares. X Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, 25 al 28 de octubre, La Plata, Argentina.
Aranda, C., P. Araújo Silva, M. Fugassa y A. Araújo 2010. Primeros resultados paleoparasitológicos de una muestra de
Referencias
144
entierros del Sitio Chenque I (Parque Nacional Lihué Calel, Provincia de La Pampa). En: Berón, M., L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte (Eds.), Mamül Mapu: Pasado y Presente desde la Arqueología Pampeana. Libros del Espinillo, Ayacucho, pp. 113-122.
Araújo, A., A.M. Jansen, F. Bouchet, K. Reinhard y L.F. Ferreira 2003. Parasitism, the diversity of life, and paleoparasitology. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 98 (suppl.1): 5-11.
Araújo, A., K. Reinhard, y L.F. Ferreira. 2008. Parasite findings in archaeological remains: diagnosis and interpretation. Quaternary International 180(1):17-21.
Armelagos, G.J. 1997. Disease, Darwin, and medicine in the third epidemiological transition. Evolutionary Anthropology 5(6):212–220.
Armelagos, G.J. y K. Barnes. 1999. The evolution of human disease and the rise of allergy: epidemiological transitions. Medical Anthropology 18:187–213.
Armelagos, G.J. y D.P. Van Gerven. 2003. A century of skeletal biology and paleopathology: contrasts, contradictions, and conflicts. American Anthropologist 105(1):53-64.
Armelagos, G.J., P.J. Brown y B. Turner. 2005. Evolutionary, historical and political economic perspectives on health and disease. Social Science and Medicine 61:755–765.
Aufderheide, A.C. y C. Rodríguez-Martín 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge University Press, Cambridge.
Aufderheide, A.C., W. Salo, M. Madden, J. Streitz, J. Buikstra, F. Guhl, B. Arriaza, C. Renier, L.E. Wittmers Jr., G. Fornaciari y M. Allison. 2004. A 9,000-year record of Chagas' disease. Proceedings of the National Academy of Sciences 101(7):2034-2039.
Baden, M. 1982. Medical-Legal Aspects of Microbiology. Academy of Science. Section of Microbiology, New York.
Barberena, R. 2002. Los Límites del Mar. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
Bartlett, J.M.S. y D. Stirling. 2003. A short history of the Polimerase Chain Reaction. Methods in Molecular Biology 226:3-6.
Referencias
145
Barnes, E. 2005. Diseases and Human Evolution. University of New Mexico Press, Albuquerque.
Barnes, K.C., G.J. Armelagos y S.C. Morreale. 1999. Darwinian medicine and the emergence of allergy. En: Trevethan, W., J. McKenna y E.O. Smith (Eds.), Evolutionary Medicine. Oxford University Press, New York, pp. 209-243.
Barrett, R., C.W. Kuzawa, T. McDade y G.J. Armelagos. 1998. Emerging infectious disease and the third epidemiological transition. En: Durham, W. (Ed.), Annual Review Anthropology. Annual Reviews Inc., Palo Alto, pp. 247–271.
Barrientos G. 1997. Nutrición y dieta de las poblaciones aborígenes prehispánicas del sudeste de la región pampeana. Tesis doctoral no publicada. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata.
Barrientos, G., R. Goñi, A.F. Zangrando, M. del Papa, S. García Guraieb, M.J. Arregui y C. Negro. 2007. Human taphonomy in Southern Patagonia: a view from the Salitroso Lake Basin (Santa Cruz, Argentina). En: Gutierrez, M.A., L. Miotti, G. Barrientos, G. Mengoni Goñalons y M. Salemme (Eds.), Taphonomy and Zooarchaeology in Argentina. British Archaeological Reports, International Series 1601, Oxford, pp. 187-202.
Barrientos, G., M. Béguelin, V. Bernal, M. Del Papa, S. García Guraieb, G. Ghidini, P. González y D. Elkin. 2007. Estudio bioarqueológico del esqueleto recuperado en la Corbeta Británica del siglo XVIII HMS-Swift (Puerto Deseado, Santa Cruz). Revista Argentina de Antropología Biológica 9(1):92.
Bastida, R., V. Quse, R. Guichón. 2011. La tuberculosis en grupos de cazadores recolectores de Patagonia y tierra del fuego: nuevas alternativas de contagio a través de la fauna silvestre. Revista Argentina de Antropología Biológica 13(1):83-95.
Bass, W.M. 1995. Human Osteology. A Laboratory and Field Manual. Third Edition, Fifth printing. Spetial Publicacion No. 2 of the Missouri Archaeological Society, Columbia.
Bazin, H. 2000. The Eradication of Smallpox. First edition. Academic Press, Londres.
Referencias
146
Behrensmeyer, A.K. y S.M. Kidwell. 1985. Taphonomy´s contributions to paleobiology. Paleobiology 11:105-119.
Behrensmeyer, A.K. y R.W. Hook. 1992. Paleoenvironmental contexts and taphonomic modes. En: Behrensmeyer A.K., J.D. Damuth, W.A. DiMichele, R. Potts, H.D. Sues y S.L. Wing (Eds.), Terrestrial Ecosistems through Time. Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals. University of Chicago Press, Chicago, pp. 16-136.
Behrensmeyer, A.K., S.M. Kidwell y R. Gastaldo. 2000. Taphonomy and paleobiology. En: Erwin D.H y S.L. Wing (Eds.), Deep Time, Paleobioloogy's Perspective. Paleobiology, Supplement to Volume 26(4):103-147.
Binford, L. 1977. General introduction. En: Binford L. (Ed.), For Theory Building in Archaeology. Academic Press, New York, pp. 1-10.
Binford, L. 1981. Bones. Ancient Men and Modern Myths. Academic Press, New York.
Bircher, J. 2005. Towards a dynamic definition of health and disease. Medicine, Health Care and Philosophy 8:335–341.
Blau, S. y D.H. Ubelaker. 2008. Handbook of Forensic Anthropology and Archaeology. Left Coast Press, Walnut Creek.
Boaz, N.J. y A.K. Behrensmeyer. 1976. Hominid taphonomy: transport of human skeletal parts in an artificial fluvial environment. American Journal of Physical Anthropology 45:53-60.
Bocquet-Appel, J-P. 2011. The agricultural demographic transition during and after the agriculture inventions. Current Anthropology 52(Suppl. 4):s497-s510.
Bocquet-Appel, J-P. y C. Masset. 1982. Farewell to paleodemography. Journal of Human Evolution 11:321-333.
Bocquet-Appel, J-P. y O. Bar-Yosef. 2008. The Neolithic Demographic Transition and its Consequences. Springer, New York.
Boorse, C. 1977. Health as a theoretical concept. Philosophy of Science 44:542–573.
Boorse, C. 1997. A rebuttal on health. En: Humber J.M. y R.F. Almeder (Eds.), What is Disease? Humana Press, Totowa, pp. 3–134.
Referencias
147
Boldsen J.L. y G.R. Milner. 2012. An Epidemiological Approach to Paleopathology. En: Grauer, A. (Ed.), A companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 114-132.
Bongaarts, J. 2009. Human population growth and the demographic transition. Philosophical Transactions of the Royal Society 364:2985–2990.
Borella, F., C. Mariano y C. Favier Dubois. 2007. Proceos tafonómicos en restos humanos de la localidad arqueológica de Bajo la Quinta, Golfo San Matías (Río Negro). En: Morello, F., M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde (Eds.), Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando Piedras, Desenterrando Huesos… y Levantando Arcanos. Ediciones CEQUA, Punta Arenas, pp. 403-410.
Borrero L.A. 2001. El Poblamiento de la Patagonia. Toldos, milodones y volcanes. Emece, Buenos Aires.
Bosio, L., S. García Guraieb, L. Luna y C. Aranda. 2012. Chacarita Project: conformation and analysis of a modern and documented human osteological sample from Buenos Aires City. HOMO. Journal of Comparative Human Biology. Doi: 10.1016/j.jchb.2012.06.003.
Bouwman, A.S. y T. Brown 2005. The limits of biomolecular palaoepathology: ancient DNA cannot be used to study venereal. Journal of Archaeological Science 32:703:713.
Bouwman, A.S., E.R. Chilvers, K.A. Brown y T.A. Brown. 2006. Brief communication: identification of the authentic ancient DNA sequence in a human bone contaminated with modern DNA. American Journal of Physical Anthropology 131(3):428-31.
Brain, C.K. 1981. The Hunters of the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy. University of Chicago Press, Chicago.
Brickley, M. y J. McKinley. 2004. Guidelines to the Standards for Recording Human Remains. Reading: Institute of Field Archaeologist. Paper 7 (http//www.babao.org.uk).
Brickley, M. y R. Ives. 2008 The Bioarchaeology of Metabolic Bone Disease. Academic Press, San Diego.
Bridges, P.S. 1995. Skeletal biology and behavior in ancient humans. Evolutionary Anthropology 4:112-120.
Brothwell, D. 1981. Digging Up Bones. Third edition. Oxford University Press, Oxford.
Referencias
148
Brothwell, D. 2004. Bring out your dead: people, pots and politics. Antiquity 78(300):414–418.
Budd, P., A. Millard, C. Chenery, S. Lucy y C. Roberts. 2004. Investigating population movement by stable isotope analysis: a report from Britain. Antiquity 78(299):127-141.
Buikstra, J.E. 1977. Biocultural dimensions of archaeological study: a regional perspective. En: Blakely R.L. (Ed.), Biocultural Adaptation in Prehistoric America. Proceedings of the Southern Arthropological Society, Nro.11, University of Georgia Press, Athens, pp. 67-84.
Buikstra, J.E. 2006. Repatriation and bioarchaeology: challenges and opportunities. En: Buikstra J.E. y L.A. Beck (Eds.), Bioarchaeology. The Contextual Analysis of Human Remains. Academic Press, New York, pp. 389-416.
Buikstra, J.E. y Cook, D.C. 1980. Paleopathology: an American account. Annual Review of Anthropology 9:433-470.
Buikstra, J.E. y L.W. Konigsberg. 1985. Paleodemography: critiques and controversies. American anthropologist 87(2):316-333.
Buikstra, J.E. y D.H. Ubelaker. 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Arkansas Archaeological Survey Research Series N°44, Arkansas.
Buikstra, J.E. y L.A. Beck (Eds). 2006. Bioarchaeology. The Contextual Analysis of Human Remains. Academic Press, New York.
Bunge, M. 1999. Buscar la Filosofía en las Ciencias Sociales. Siglo XXI Editores, Madrid.
Burry, L.S., M. Trivi de Mandri y H. D’Antoni. 2007. Modern analogues and past environments in central Tierra del Fuego, Argentina. Anales del Instituto de la Patagonia 35(2):5-14.
Buzon, M.R. 2012. The bioarchaeological approach to paleopathology. En: Grauer, A. (Ed.), A companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 58-75.
Byers, S.N. 1994. On stress and stature in the "osteological paradox". Current Anthropology 35(3):282-284.
Caffarelli, L., H. Foellmer, P. Griffiths y W. Pulleyblank. La matemática en la Argentina. 2002. Ciencia hoy 12(67):8-16.
Campillo, D. 2001. Introducción a la Paleopatología. Bellaterra Arqueología, Barcelona.
Referencias
149
Capasso, L.L. 2005. Antiquity of cancer. International Journal of Cancer 113:2–13.
Carnese, F., F. Mendisco, C. Keyser, C.B. Dejean, J.M. Dugoujon, C.M. Bravi, B. Ludes y E. Crubézy. 2010. Paleogenetical study of pre-Columbian samples from Pampa Grande (Salta, Argentina). American Journal of Physical Anthropology 141:452-462.
Casadevall, A. y L-A. Pirofski. 1999. Host-pathogen interactions: redefining the basic concepts of virulence and pathogenicity. Infection and Immunity 67(8):3703–3713.
Cassman, V., N. Odegaard y J. Powell. 2007. Human Remains Guide for Museums and Academic Institutions. Altamira Press, Lanham.
Chamberlain, A.T. 2001. Palaeodemography. En: Brothwell, D.R. y A.M. Pollard (Eds.), Handbook of Archaeological Sciences. Wiley, Chichester, pp. 259-268.
Chamberlain, A.T. 2006. Demography in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
Chhem, R.K. 2006. Paleoradiology: imaging disease in mummies and ancient skeletons. Skeletal Radiology 35:803–804.
Chhem, R.K. y D.R. Brothwell. 2008. Paleoradiology. Imaging Mummies and Fossils. Springer, Berlin.
Cohen, M.N. 1994. The osteological paradox reconsidered. Current Anthropology 35(5):629-637.
Cohen M.N. 2009. Introduction: rethinking the origins of agriculture. Current Anthropology 50(5):591-595.
Cohen, M.N. y G.J. Armelagos. (Eds.) 1984. Paleopathology at the Origins of Agriculture. Academic Press, New York.
Cohen, M.N. y G. Crane-Kramer. 2003. The state and future of paleoepidemiology. En: Greenblatt C. y M. Spigelman (Eds.), Emerging Pathogens: Archaeology, Ecology and Evolution of Infectious Disease. Oxford University Press, Oxford, pp. 79-91.
Cook, D. y M.L. Powell. 2006. The evolution of American paleopathology. En: Buikstra J.E. y L.A. Beck (Eds.), Bioarchaeology. The Contextual Analysis of Human Remains. Elsevier Academic Press, San Diego.
Cooper, A. y H.N. Poinar. 2000. Ancient DNA: do it right or not at all. Science 289:1139.
Referencias
150
Cruz, I., N.M. Mondini y A.S. Muñoz. 1993-1994. Causas y azares: la encrucijada tafonómica. Shincal 4:123-130.
Cruz, I. y M.S. Caracotche (Eds.). 2008. Arqueología de la Costa Patagónica. Perspectivas para la conservación. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Rio Gallegos.
Curate, F. 2006. Two possible cases of brucellosis from a Clarist monastery in Alcacer do Sal, Southern Portugal. International Jounal of Osteoarchaeology 16:453–458.
Darwin, C. 1859 [1995]. El origen de las especies. Planeta, Barcelona.
Darwin, C. 1909. The Voyage of the Beagle. PF Collier & Son, New York.
Del Papa, M.; F. Gordón, J.C. Castro, L. Fuchs, L. Menéndez, A. Dibastiano y H. Pucciarelli. 2011. Cráneo del norte de Patagonia con modificaciones postmortem. Aproximación mediante técnicas no invasivas. Intersecciones en Antropología 12:349-354.
Desántolo, B., R. García Mancuso, M. Plischuk, S. Salceda, A. Errecalde, G. Prat y A.M. Inda. 2007. Presentación de la colección osteológica “Profesor Dr. Rómulo Lambre”. Revista Argentina de Antropología Biológica 9:96.
Desántolo B., R. García Mancuso, M. Plischuk, S. Salceda y A.M. Inda. 2012. Método microscópico para la estimación de edad a la muerte: análisis histomorfométrico. En: Luna, L., C. Aranda y J. Suby (Eds.), Primer taller de bioarqueología y paleopatología. http//www.academia.edu/LeandroLuna, pp. 18.
Di Donato, M.R. 2010. Taphos nomos: el potencial de la Tafonomía en la interpretación de contextos funerarios. En: Berón, M., L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpiparte (Eds.), Mamül Mapu: Pasado y Presente desde la Arqueología Pampeana. Libros del Espinillo, Ayacucho, pp. 123-126.
Dobzhansky, T. 1973. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. The American Biology Teacher 35:125-29.
Dolcini, G., J. Ambrosioni, G. Andreani, M.A. Pando, L. Martínez Peralta y J. Benetucci. 2008. Prevalencia de la coinfección virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)-Trypanosoma cruzi e impacto del abuso de drogas inyectables en un centro
Referencias
151
de salud de la ciudad de Buenos Aires. Revista Argentina de Microbiología 40:164-166.
Drube, H. 2009. Las Poblaciones Aborígenes Prehispánicas de Santiago del Estero. Evaluación de sus Características Bioantropológicas y de sus Condiciones de Salud, Enfermedad y Nutrición. Tesis Doctoral no publicada. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Drusini, A., I. Calliari y A. Volpe. 1991. Root dentine transparency: age determination of human teeth using computerized densitometric analysis. American Journal of Physical Anthropology 85:25-30.
Duday, H. 2009. The Archaeology of the Dead. Lectures in Archaeothanatology. Oxbow Books, Oxford.
Duday, H., P. Courtaud, E. Crubezy, P. Sellier y A. Tillier. 1990. L'anthropologie de terrain: reconnaissance et interpretation des gestes funéraires. Bulletin et Memoires de la Societe d'Anthropologie de Paris 2(3-4):29-50.
Efremov, I.A. 1940. Taphonomy: a new branch of paleontology. Pan-American Geologist 74:81-93.
Endere, M. 2000. Arqueología y Legislación en Argentina. Cómo Proteger el Patrimonio Arqueológico. Serie Monográfica INCUAPA, vol. 1, Tandil.
Endere, M. 2002. The reburial issue in Argentina: a growing conflict. En: Fforde C., Hubert J. y Turnbull P. (Eds.), The Dead and their Possessions: Repatriation in Principle, Policy and Practice. Routledge, Londres, pp. 266-283.
Engel, George L. 1977. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science 196:129–136.
Fabra, M. y C.V. González. 2012. Diet and oral health of populations that inhabited central Argentina (Córdoba Province) during Late Holocene. International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.2272.
Falkow, S. 2000. What is a pathogen? AMS News 63(7):359-365. Ferreira, L.F., K.J. Reinhard y A. Araujo. 2008.
Paleoparasitología. Fundaçao Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
Ferreira, L.F., K. Reinhard y A. Araujo. 2011. Fundamentos da Paleoparasitologia. Editora Fiocruz, Rio de Janeiro.
Referencias
152
Ferreira, L.F., P.P. Chieffi y A. Araujo. 2012. Parasitismo não é doença parasitária. Norte Ciência 3(1):200-221.
Fforde, C., J. Hubert y J. Turnbull. 2002. The Dead and their Possessions. Repatriation in Principle, Policy and Practice. Routledge, London.
Flensborg, G. 2010. Análisis paleopatológicos en el sitio Paso Alsina 1. Primeros resultados sobre la salud de las sociedades cazadoras-recolectoras en el valle inferior del río Colorado durante el Holoceno tardío final. En: Beron, M., L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M.C. Aizpitarte (Eds.), Mamül Mapú: Pasado y Presente desde la Arqueología Pampeana. Libros del Espinillo, Ayacucho. pp. 165–180.
Flensborg, G., G. Martínez, M. González y P. Bayala. 2011. Revisión de los restos óseos humanos del sitio La Petrona (transición Pampeano-Patagónica oriental, Argentina). Magallania 39(1):179-191.
Flensborg, G. 2012. Análisis paleopatológico en el curso inferior del río Colorado (Pcia. de Buenos Aires). Exploración y evaluación del estado de salud de sociedades cazadoras-recolectoras en el Holoceno tardío. Tesis doctoral no publicada. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Fornaciari, G., M. Castagna, P. Viacava, A. Togneti, G. Bevilaqua y E.L. Segura. 1992. Chagas' disease in Peruvian Inca mummy. Lancet 339:128-129.
Fricker, E.J., M. Spigelman y C.R. Fricker. 1997. The detection of Escherichia coli DNA in the ancient remains of Lindow Man using polymerase chain reaction. Letters in Applied Microbiology 24:351-354.
Fugassa, M.H. 2006. Enteroparasitosis en poblaciones cazadoras-recolectoras de Patagonia Austral. Tesis Doctoral no publicada. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Fugassa, M.H., N.H. Sardella, R.A. Guichón, G.M. Denegri, A. Araujo. 2008. Paleoparasitological analysis applied to skeletal sediments of meridional patagonian collections. Journal of Archaeological Science 35:1408–1411.
Referencias
153
Gage, T.B. y S. De Witte. 2009. What Do We Know about the Agricultural Demographic Transition? Current Anthropology 50(5):649-655.
Gallagher, R. y T. Appenzeller. 1999. Beyond Reductionism. Science 284(5411):79.
Galloway, A., P. Willeyand y L. Snyder. 1997 Human bone mineral densities and survival of bone elements: A contemporary sample. En: Haglund, W.D. y M.H. Sorg (Eds.), Forensic Taphonomy: The Post Mortem Fate of Human Remains. CRC Press, Florida, pp. 295-317.
García, A. y D.A. Demarchi. 2009. Incidence and distribution of native american mtDNA haplogroups in Central Argentina. Human Biology 81(1):59-69.
García Guraieb, S. 2006. Salud y enfermedad en cazadores-recolectores del Holoceno tardío en la cuenca del Lago Salitroso (Santa Cruz). Intersecciones en Antropología 7:37-48.
Gheggi S. 2011. Un Enfoque Biocultural Aplicado al Estudio de Entierros Arqueológicos del Noroeste Argentino (ca. 1000-1550 A.D.). Tesis Doctoral no publicada. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Gifford, D.P. 1981 Taphonomy and paleoecology: a critical review of archeology’s sister disciplines. Advances in Archaeological Method and Theory 4:365-438.
Gifford-Gonzalez, D. 1991. Bones are not enough: analogues, knowledge, and interpretive strategies in zooarchaeology. Journal of Anthropological Archaeology 10:215-254.
Gifford-Gonzalez, D. 1993. Gaps in zooachaeology analises of butchery: is Gender an issue? En: Hudson J. (Ed.), From Bones to Behaviour: Etnoarchaeological and Experimental Contributions to the Interpretation of Faunal Remains. University at Carbondale, Southern Illinois, pp. 181-199.
Gil, A.F., G.A. Neme, A. Ugan y R.H. Tykot. 2011. Oxygen isotopes and human residential mobility in Central Western Argentina. International Journal of Osteoarchaeology. DOI: 10.1002/oa.1304.
Gómez Otero, J. y P. Novellino. 2011. Diet, nutritional status and oral health in hunter-gatherers from the Central-Northern coast of Patagonia and the Chubut River lower valley,
Referencias
154
Argentina. International Journal of Osteoarchaeology 21:643–659.
González, M. 2010. Huellas de corte y análisis contextual en restos óseos humanos de la cuenca inferior del Río Colorado: implicaciones para el entendimiento de las prácticas mortuorias. En: Berón, M., L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpiparte (Eds.), Mamül Mapu: Pasado y Presente desde la Arqueología Pampeana. Libros del Espinillo, Ayacucho, pp. 193-210.
González, M. 2012. Procesos de Formación en el Registro Bioarqueológico de la Subregión Pampa Húmeda y Área Ecotonal Pampa-Patagonia. Tesis doctoral no publicada. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Goldman, R.C., K.V. Plumley y B.E. Laughon. 2007. The evolution of extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB): history, status and issues for global control. Infectious Disorders - Drug Targets 7:73-91.
Goñi, R., G. Barrientos, M.J. Figuerero, G.L. Mengoni, F. Mena, V. Lucero y O. Reyes. 2004. Distribución espacial de entierros en la Cordillera de Patagonia Centro-Meridional (Lago Salitroso-Paso Roballos Arg/Entrada Baker-Río Chacabuco Ch). Chungara, Revista de Antropología Chilena 36(2) doi: 10.4067/S0717-73562004000400045.
Goodman, A.H. 1993. On the interpretation of health from skeletal remains. Current Anthropology 34:281-288.
Goodman, A.H. y G.J. Armelagos. 1989. Infant and childhood morbidity and mortality risks in archaeological populations. World Archaeology 21:225-243.
Goossens, H., M. Ferech, R. van der Stichele y M. Elseviers. 2005. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 365:579–587.
Gordón, F. 2009. Tafonomía humana y lesiones traumáticas en colecciones de museos. Evaluación en cráneos del noreste de Patagonia. Intersecciones en Antropología 10:27-42.
Gould, S.J. 1977. Ontogeny and Phylogeny. Harvard University Press, Cambridge.
Gould, S.J. 1997. La Falsa Medida del Hombre. Crítica, Barcelona.
Referencias
155
Gould, S.J. 2002. The Structure of Evolutionary Theory. Harvard University Press, Cambridge.
Grauer, A. (Ed.). 2012. A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden.
Grauer, A. 2012. Introduction: the scope of paleopathology. En: Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 1-14.
Grauer, A y P. Stuart-Macadam (Eds.). 1998. Sex and Gender in Paleopathological Perspective. Cambridge University Press, Cambridge.
Grigg, D. 1995. The nutritional transition in Western Europe. Journal of Historical Geography 22(1):247–261.
Guichón, R.A. 1994. Antropología Física de Tierra del Fuego, Caracterización Biológica de las Poblaciones Prehispánicas. Tesis Doctoral no publicada. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Guichón, R.A., A.S. Muñoz y L.A. Borrero. 2000. Datos para una tafonomía de restos óseos humanos en Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXV:297-313.
Guichón, R.A., Barberena, R y Borrero, L.A. 2001 ¿Dónde y cómo aparecen los restos óseos humanos en Patagonia Austral? Anales Instituto Patagonia, Serie Ciencias Humanas 29:103-118. Punta Arena, Chile.
Guichón RA, Suby JA, Casali R y Fugassa MH. 2006. Health at the time of Native-European contact in Southern Patagonia. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 101 (Suppl. II): 97-105.
Guichón, R.A., J. Buikstra, M. Massone, A. Wilbur, J.A. Suby, F. Constantinescu y A. Prieto. 2009. Tuberculosis pre contacto interétnico en Tierra del Fuego. Confirmación por métodos moleculares en el sitio Myren (Chile). En: Suby J.A. y R.A. Guichón (Eds.), Puentes y Transiciones. Resúmenes del III Paleopathology Association Meeting in South America. Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, Quequén, pp. 46.
Guichón, R.A., M. Trivi y L.S. Burry. 2011. As ocupações humanas na Patagônia: algunas considerações. En: Ferreira L.F. y A. Araujo (Eds.), Fundamentos da
Referencias
156
Paleoparasitologia. Editorial Fio-Cruz, Rio de Janeiro, pp. 93-110.
Halperin, E.C. 2004. Paleo-oncology. The role of ancient remains in the study of cancer. Perspectives in Biology and Medicine 47(1):1–14.
Haas, C.J, A. Zink, G. Pálfi, U. Szeimies y A.G. Nerlich. 2000. Detection of leprosy in ancient human skeletal remains by molecular identification of Mycobacterium leprae. American Journal of Clinical Pathology 114:428-436.
Harris, J. 2003. Hiding the bodies: the myth of the humane colonisation of Aboriginal Australia. Aboriginal History 27:79-104.
Hill, A.P. 1979. Butchering and natural disarticulation: and investigatory technique. American Antiquity 44:739-744.
Hillson, S. 1996. Dental anthropology. Cambridge University Press, Cambridge.
Hoedemaekers, R. y H. Ten Have. 1999. The concept of abnormality in medical genetics. Theoretical Medicine and Bioethics 20: 537–561.
Holcomb, S.M. y L.W. Konigsberg. 1995. Statistical study of sexual dimorphism in the human fetal sciatic notch. American Journal of Physical Anthropology 97:113-125.
Hurtado, D. 2010. La Ciencia Argentina. Un Proyecto Inconcluso: 1930-2000. Edhasa, Buenos Aires.
Hutchinson, D.L. y L. Norr 2006. Nutrition and health at contact in late prehistoric central Gulf Coast Florida. American Journal of Physical Anthropology 129(3):375-86.
Isçan, M. y K. Kennedy (Eds.). 1989. Reconstruction of Life from the Skeleton. Alan R. Liss, Nueva York.
Isçan, M., S. Loth y R. Wright. 1984a. Age estimation from the rib phase analysis: white males. Journal of Forensic Sciences 29: 1094–1104.
Isçan, M., S. Loth y R. Wright. 1984b. Metamorphosis at the sternal rib end: a new method to estimate age at death in white males. American Journal of Physical Anthropology 65: 147–156.
Jones D.G. y J.R. Harris. 1998. Archeological Human Remains: Scientific, Cultural, and Ethical Considerations. Current Anthropology 39(2):253-264.
Referencias
157
Jones, K.E., N.G. Patel, M.A. Levy, A. Storeygard, D. Balk, J.L. Gittleman y P. Daszak. 2008. Global trends in emerging infectious diseases. Nature 451:990-994.
Joyce, R.A. 2002. Academic freedom, stewardship and cultural heritage: weighing the interests of stakeholders in crafting repatriation approaches. En: Fforde, C., J. Hubert y J. Turnbull (Eds.), The Dead and their Possessions: Repatriation in Principle, Policy and Practice. Routledge, London, pp. 99-107.
Jurmain, R., F.A. Cardoso, C. Henderson y S. Villote. 2012. Bioarchaeology’s holy grail: the reconstruction of activity. En Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 531-552.
Katzenberg, M.A. 2000. Stable isotope analysis: A tool for studying past diet, demography, and life history. En: Katzenberg M.A. y S.R. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton. Wiley-Liss, New York, pp. 305-327.
Katzenberg, M.A. 2012. The ecological approach: understanding past diet and the relationship between diet and disease. En Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 97-113.
Katzenberg, A. y S.R. Saunders (Eds.). 2008. Biological Anthropology of the Human Skeleton. Second edition. Wiley, New York.
Kerley, E.R. y W.M. Bass. 1967. Paleopathology: meeting ground for many disciplines. Science 157(3789):638-644.
Kidwell, S.M. y A.K. Behrensmeyer. 1988. Overview: ecological and evolutionary implications of taphonomic processes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 63:1-14.
Kitts, D.B. 1977. The structure of geology. Southern Methodist University Press, Dallas.
Klein, R. y K. Cruz-Uribe. 1984. The Analysis of Animals Bones from Archaeological Sites. Chicago University Press, Chicago.
Kliks, M.M. 1983. Paleoparasitology: on the origins of globalization and impact of human-helminth relationships. En: Croll N.A. y J.H. Cross (Eds.), Human Ecology and
Referencias
158
Infectious Disease. Academic Press, New York, pp. 213-313.
Knudson, K.J. y J.E. Buikstra. 2007. Residential mobility and resource use in the Chiribaya polity of Southern Peru: strontium isotope analysis of archaeological tooth enamel and bone. International Journal of Osteoarchaeology 17:563–580.
Knudson, K.J, W.J. Pestle, C. Torres-Rouff y G. Pimentel. 2010. Assessing the life history of an Andean traveler through biogeochemistry: stable and radiogenic isotope analyses of archaeological human remains from Northern Chile. International Journal of Osteoarchaeology 22(4):435-441.
Kovacs, J. 1998. The concept of health and disease. Medicine, Health Care and Philosophy 1:31–39.
Kunitz, S.J. 2002. Holism and the idea of general susceptibility to health. International Journal of Epidemiology 31:722-729.
Kvaal, S., K. Kollveit, I. Thomsen y T. Solheim. 1995. Age estimation of adults from dental radiographs. Forensic Science International 74:175-185.
Laguens, A.G., M. Fabra, G. Dos Santos y D.A. Demarchi. 2008. Paleodietary inferences based on isotopic evidence for populations of the central mountains of Argentina during the Holocene. International Journal of Osteoarchaeology 19(2):237–249.
Lam, Y.M, O.M. Pearson, C.W. Marean y X. Chen. 2003. Bone density studies in zooarchaeology. Journal of Archaeological Science 30:1701–1708.
Lambert, P.M. 2012. Ethics and issues in the use of human skeletal remains in Paleopathology. En: Grauer, A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 17-33.
Larsen, C.S. 1997. Bioarchaeology: Interpreting Behavior from Human Skeleton. Cambridge University Press, Cambridge.
Larsen, C.S. y P.L. Walker. 2004. The Ethics of Bioarchaeology. En: Turner, T. (Ed.), Ethical Issues in Biological Anthropology. State University of New York Press, Albany. pp. 111–122.
Larsen, C.S., M.C. Griffin, D.L. Hutchinson, V.E. Noble, L. Norr, R.F. Pastor, C.B. Ruff, K.F. Russell, M.J. Schoeninger, M. Schultz, S.W. Simpson y M.F. Teaford. 2001. Frontiers of
Referencias
159
contact: bioarchaeology of spanish Florida. Journal of World Prehistory 15(1), pp. 69-123.
Law, I. y H. Widdows. 2008. Conceptualizing health: insights from the capability approach. Health Care Analysis 16:303–314.
Lebarbenchon, C., S.P. Brown, R. Poulin, M. Gauthier-Clerc y F. Thomas. 2008. Evolution of pathogens in a man-made world. Molecular Ecology 17:475–484.
L'Heureux, G.L. y R. Barberena. 2008. Evidencias bioarqueológicas en Patagonia meridional: el sitio Orejas de Burro 1 (Pali Aike, Provincia de Santa Cruz). Intersecciones en Antropología 9:11-24.
Levy, S.B. 2001. Antibacterial household products: cause for concern. Emerging Infectious Diseases 7(Suppl.3):512–515.
Lewis, M.E. 2006. The Bioarchaeology of Children. Perspectives from Biological and Forensic Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge.
Lewontin, R.C., S. Rose y L.J. Kamin. 1987. No Está en los Genes. Racismo, genética e ideología. Crítica, Barcelona.
Lovejoy, C.O., R.S. Meindl, T.R. Pryzbeck y R.P. Mensforth. 1985. Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method of determination of adult skeletal age at death. American Journal of Physical Anthropology 68:15–28.
Luna, L.H. 2006. Evaluation of uniradicular teeth for age-at-death estimations in a sample from a Pampean hunter-gatherer cemetery (Argentina). Journal of Archaeological Science 33:1706-1717.
Luna L., C. Aranda, S. García Guraieb, T. Kullock, A. Salvarredy, R. Pappalardo, P. Miranda y H. Noriega. 2012a. Factores de preservación diferencial de restos óseos humanos contemporáneos de la “colección Chacarita” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina). Revista Argentina de Antropología Biológica (en prensa).
Luna L., C. Aranda y J.A. Suby. 2012b. I Taller Nacional de Bioarqueología y Paleopatología. Buenos Aires. http://www.academia.edu/LeandroLuna.
Lyell, C. 1833 [1990]. Principles of Geology, Being an Attempt to Explain the Former Changes of the Earth’s Surface, by References to Causes Now in Operation. University of Chicago Press, Chicago.
Referencias
160
Lyman, R.L. 1984. Bone density and differential survivorship in fossil classes. Journal of Anthropological Archaeology 3:259–299.
Lyman, R.L. 1994. Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge.
MacDonald, C. 2000. Guidance for Writing a Code of Ethics. http://www.ethicsweb.ca/codes/coe3.htm.
Marconcini, G.M. 2008. Urbanización de la enfermedad de Chagas: Encuesta SOSPEECHA. Revista Argentina De Cardiología 76(2): 123-126.
Marean, C.W. 1995. Of taphonomy and zooarchaeology. Evolutionary Anthropology 4(2):64-72.
Markgraf, V. 1993. Paleoenvironments and paleoclimates in Tierra del Fuego and southernmost Patagonia, South America. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 102:53-68.
Martin, F. 2002. La marca del zorro. Cerro Johnny, un caso arqueológico de carroñeo sobre un esqueleto humano. Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Humanas 30:133-146.
Martin, F. 2004 Tendencias tafonómicas en el registro óseo humano del norte de Tierra del Fuego. En: Borrero L.A. y R. Barbarena (Eds.), Temas de Arqueología. Arqueología del norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Dunken, Buenos Aires, pp. 107-133.
Martin, F. 2006. Carnívoros y Huesos Humanos de Fuego-Patagonia. Aportes desde la Tafonomía Forense. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
Martínez, G., A.F. Zangrando y L. Prates. 2009a. Isotopic ecology and human paleodiets in the lower basin of the Colorado River (Buenos Aires province, Argentina). International Journal of Osteoarchaeology 19: 281-296.
Martínez, G.A., P. Bayala y G. Flensborg. 2009b. Estrategias de recuperación conservación de entierros humanos en el sitio Paso Alsina 1 (curso inferior del río colorado, Pcia. de Buenos Aires, Argentina). Revista Argentina de Antropología Biológica 11(1):95-108.
Mathers, C.D., T. Boerma y D. Ma Fat. 2009. Global and regional causes of death. British Medical Bulletin 92:7–32.
Referencias
161
Mays, S.A. 1997. A perspective on human osteoarchaeology in Britain. International Journal of Osteoarchaeology 7:600–604.
Mays, S.A. 2007. Lysis at the anterior vertebral body margin: evidence for brucellar spondylitis? International Journal of Osteoarchaeology 17:107–118.
Mays, S.A. 2012a. The relationship between paleopathology and the clinical sciences. En: Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 285-309.
Mays, S.A. 2012b. The impact of case reports relative to other types of publication in palaeopathology. International Journal of Osteoarchaeology 22:81–85.
Mays, S.A. y G.M. Taylor. 2003. A prehistoric case of tuberculosis from Britain. International Journal of Osteoarchaeology 13:189-196.
McElroy, A. y P.K. Towsend. 1996. Medical Anthropology in Ecological Perspective. Westview Press, Colorado.
McKeown, C.T. 2002. Implementing a “true compromise”: the Native American Graves Protection and Repatriation Act after ten years. En: Fforde, C., J. Hubert y P. Turnbull (Eds.), The Dead and their Possessions. Repatriation in Principle, Policy and Practice. Routledge, New York, pp. 108-132.
Meindl, R.S, C.O. Lovejoy, R.P. Mensforth y R.A. Walker. 1985. A revised method of age determination using the os pubis, with a review and tests of accuracy of other current methods of pubic symphyseal aging. American Journal of Physical Anthropology 68:29–45.
Mendonça De Souza S.M.F. Y R.A. Guichón. 2012. Paleopathology in Argentina and Brazil. En: Buikstra, J.E., C.A. Roberts y S.M. Schreiner (Eds.), The History of Palaeopathology: Pioneers and Prospects. Oxford University Press, New York, pp. 329-341.
Mendonça De Souza, S.M.F., D.M. Carvalho y A. Lessa. 2003. Paleoepidemiology: is there a case to answer? Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 98(1):21-27.
Micozzi, M.S. 1991. Postmortem Change in Human and Animal Remains. A Systematic Approach. Thomas Books, Springfield.
Referencias
162
Miles, A.E.W. 2001. The Miles method of assessing age from tooth wear revisited. Journal of Archaeological Science 28:973–982.
Miller, E., B. Ragsdale y D. Ortner. 1996. Accuracy in dry bone diagnosis: a comment on paleopathological methods. International Journal of Osteoarchaeology 6:221-229.
Milner, G.R., J.W. Wood y J.L. Boldsen. 2008. Advances in Paleoepidemiology. En: Katzenberg, M.A. y S.R. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton (Segunda edición). Wiley-Liss, New York, pp. 561-600.
Milner, G.R. y J.L. Boldsen. 2012. Estimating age and sex from the skeleton. En: Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 268-284.
Mitchell, P.D. 2012. Integrating historical sources with Paleopathology. En: Grauer, A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 310-338.
Molleson, T. y K. Cruse. 1998. Some sexually dimorphic features of the human juvenile skull and their value in sex determination in immature skeletal remains. Journal of Archaeological Science 25:719-728.
Mondini, M. 2002. Formación del Registro Arqueofaunístico en Abrigos Rocosos de la Puna Argentina. Tafonomía de Carnívoros. Tesis Doctoral no publicada. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Montenegro, A., A. Araújo, M. Eby, L.F. Ferreira, R. Hetherington y A. Weaver. 2006. Parasites, paleoclimate and the peopling of the Americas: using the hookworm to time the Clovis migration. Current Anthropology 47:193-198.
Moses, A.D. 2000. An antipodean genocide? The origins of the genocidal moment in the colonization of Australia. Journal of Genocide Research 2(1):89-106.
Murphy, E.A. 1972. The normal and the perils of the sylleptic argument. Perspectives in Biology and Medicine 15:566–582.
Naciones Unidas. 2007. World population prospects: the 2006 revision. New York, NY: United Nations Population Division. http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/WPP2006_Highlights_rev.pdf.
Referencias
163
Naciones Unidas. 2010. Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano.http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_Complete.pdf.
Nagel, E. 1961. The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation. Hackett, Indianapolis.
Neme, G., A.F. Gil, M. Giardina y R. Barberena. 2006. Taller de arqueología e isótopos estables en el extremo sur de Sudamérica. Intersecciones en Antropología 7:405-406.
Nerlich, A.G., B. Schraut, S. Dittrich, T.Jelinek y A.R. Zink. 2008. Plasmodium falciparum in Ancient Egypt. Emerging Infectious Diseases 14(8):1317–1319.
Nordenfelt, L. 1995, On the Nature of Health. Second edition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Nordenfelt, L. 2007. Establishing a middle-range position in the theory of health: a reply to my critics. Medicine, Healthcare and Philosophy 10(1):29–32.
Novellino, P. y R. Guichón. 1997-1998. Comparación de indicadores de dieta y salud entre el Sur de Mendoza y Sur de San Juan-Norte de Mendoza. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXII-XXIII:125-138.
Novellino P. y A. Gil 2007. Estrés nutricional, hipoplasia y explotación de recursos en el centro sur de Mendoza (Argentina). Intersecciones en Antropología 8:17-29.
Omran, A.R. 1971. The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. The Milbank Quaterly 49:509-583.
OMS. 1948. Preamble of the constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference. Official Records of the WHO, No. 2, p. 100.
OMS. 2005. Prevención de las Enfermedades Crónicas: una inversión vital. http://www.who.int/entity/chp/chronic_ disease_report/overview_sp.pdf
OMS. 2011. Estadísticas sanitarias mundiales 2011. http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS2011_Full.pdf
O'Neill, M.C. y C.B. Ruff. 2004. Estimating human long bone cross-sectional geometric properties: a comparison of noninvasive methods. Journal of Human Evolution 47(4):221-35.
Referencias
164
Ortner, D.J. 1992. Skeletal paleopathology: probabilities, possibilities, and impossibilities. En: Verano, J.W. y D.H. Ubelaker (Eds.), Disease and Demography in the Americas. Smithsonian Institution Press, Washington, pp. 5-14.
Ortner, D.J. 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Second edition. Elsevier Science/Academic Press, New York.
Ortner, D.J. 2012. Differential diagnosis and issues in disease classification. En: Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 250-267.
Ortner, D.J. y A.C. Aufderheide. 1991. Human Paleopathology: Current Synthesis and Future Options. Smithsonian Institution Press, Washington DC.
Pearce-Duvet, J. 2006. The origin of human pathogens: evaluating the role of agriculture and domestic animals in the evolution of human disease. Biological Reviews of The Cambridge Philosophical Society 81:369–382.
Pearson, O.M. y J.E. Buikstra. 2006. Behavior and the bones. En: Buikstra, J.E. y L.A. Beck (Eds.), Bioarchaeology. The contextual analysis of human remains. Elsevier, Amsterdam-Boston.
Peto, R. 1992. Statistics of chronic disease control. Nature 356:557-558.
Pinhasi, R. y C. Bourbou. 2008. How representative are human skeletal assemblages for population analysis and interpretation? Implications for palaeopathological and palaeoepidemiological investigations. En: Pinhasi, R y S. Mays (Eds.), Advances in Palaeopathology: Methodological and Biocultural Perspectives. Wiley-Liss, New York, pp. 31-44.
Pinhasi, R. y S.A. Mays (Eds.). 2008. Advances in Palaeopathology: Methodological and Biocultural Perspectives. Wiley-Liss, New York.
Plischuk, M. 2012. Detección y Diagnóstico de Patologías en Restos Óseos Humanos: Aproximación Epidemiológica a una Muestra Documentada. Tesis Doctoral no publicada. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Politis, G., C. Scabuzzo, y R. Tykot. 2009. An approach to prehispanic diets in the pampas during early/middle
Referencias
165
Holocene. International Journal of Osteoarchaeology 19:266–280.
Popkin, B.M. 1993. Nutritional patterns and transitions. Population and development review 19(1):138-157.
Popkin, B.M. 1994. The nutrition transition in low income countries: an emerging crises. Nutrition Reviews 52(9):285-98.
Previgliano, C.H., C. Ceruti, J. Reinhard, F.A. Araoz, y J.G. Diez. 2003. Radiologic evaluation of the Llullaillaco Mummies. American Journal of Roentgenology 181:1473-1479.
Prowse TL., S.R. Saunders, H.P. Schwarcz, P. Garnsey, R. Macchiarelli y L. Bondioli. 2008. Isotopic and dental evidence for infant and young child feeding practices in an imperial roman skeletal sample. American Journal of Physical Anthropology 137:294–308.
Ragsdale, B.L. 1992. Task force on terminology: provisional word list. Paleopathology Newsletter 78:7-8.
Ragsdale, B.D. y L.M. Lehmer. 2012. A knowledge of bone at the cellular (histological) level is essencial to paleopathology. En: Grauer A. (Eds.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 227-249.
Raoult, D., G. Aboudharam, E. Crubézy, G. Larrouy, B .Ludes y M. Drancourt. 2000. Molecular identification by ‘‘suicide PCR’’ of Yersinia pestis as the agent of Medieval black death. Microbiology (Proceedings of the National Academy of Sciences) 97(23):12800–12803.
Reca, M.M., M.B. Hara, S.E. Marcianesi y S.C. de la Cruz. 2009. Proyecto integral de acondicionamiento de cuerpos momificados de la colección del Museo de La Plata. Revista Argentina De Antropología Biológica 11(1):143-155.
Reinhard, K. 2000. Reburial. International perspectives. En: Ellis, L. (Ed.), Archaeological Method and Theory: an Encyclopedia. Garland Publishing, New York, pp. 512-518.
Reinhard, K.J. y V.M. Bryant. 2008. Pathoecology and the future of coprolite studies. En: Stodder A. (Ed.), Reanalysis and Reinterpretation in Southwestern Bioarchaeology. Arizona State University Press, Tempe, pp. 199-216.
Reitz, E.J. y E.S. Wing. 1999. Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
Referencias
166
Renaud, F., T. de Meeüs y A.F. Read. 2005. Parasitism in man-made ecosystems. En: Thomas, F., F. Renaud y J-F. Guégan (Eds.), Parasitism and Ecosystems. Oxford University Press, Oxford.
Reznek, L. 1987. The Nature of Disease. Routledge & Kegan Paul, Londres.
Richardson, M.L. 2000. Approaches to Differential Diagnosis in Musculoskeletal Imaging. University of Washington, Washington.
Roberts, C.A. 2006. A view from afar. Bioarchaeology in Britain. En: Buikstra, J.E. y L.A. Beck (Eds.), Bioarchaeology. The Contextual analysis of Human Remains. Elsevier, Amsterdam-Boston, pp. 417-439.
Roberts, C.A. 2009. Human Remains in Archaeology: a Handbook. Council for British Archaeology, York.
Roberts, C. y J. Buikstra. 2003. The Bioarchaeology of Tuberculosis. A Global View on a Reemerging Disease. University Press of Florida, Florida.
Roberts, C.A. y K. Manchester. 2005. Archaeology of Disease. Tercera edición. Sutton Publishing, Stroud.
Robling, A.G. y S.D. Stout. 2000. Histomorphometry of human cortical bone: application to age estimation. En: Katzemberg, M.A. y S.R. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton. Willey-Liss, New york, pp. 187-213.
Rodríguez, M.E. 2010. De la “Extinción” a la Autoafirmación: Procesos de Visibilización de la Comunidad Tehuelche Camusu Aike (Provincia de Santa Cruz, Argentina). Tesis Doctoral no publicada. Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington.
Rodríguez, W.C. y W.M. Bass. 1985. Decomposition of buried bodies and methods that may aid in their location. Journal of Forensic Science 30:836-852.
Rudnick, A. 2000. The ends of medical intervention and the demarcation of the normal from the pathological. Journal of Medicine and Philosophy 25(5):569–580.
Ruff, C.B. 2008. Biomechanical analyses of archaeological human skeletons. En: Katzenberg, M.A. y S.R., Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton. Second edition. Alan R. Liss, New York, pp. 183-206.
Referencias
167
Salceda, S., B. Desántolo, R. García Mancuso, M. Plischuk, G. Prat e A.M. Inda. 2009. Integración y conservación de la colección osteológica “Profesor Doctor Rómulo Lambre”: avances y problemáticas. Revista Argentina de Antropología Biológica 11(1):133-141.
Salo, W.L., A.C. Aufderheide, J. Buikstra y T.A. Holcomb. 1994. Identification of Mycobacterium tuberculosis DNA in a Pre-Columbian Peruvian mummy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 91(6):2091-2094.
Salomon, N., D.C. Perlman, P. Friedman, S. Buchstein, B.N. Kreiswirth y D. Mildvan. 1995. Predictors and outcome of multidrug resistant tuberculosis. Clinical Infectious Diseases 21:1245–1252.
Sadongei, A. y P. Cash Cash. 2007. Indigenous value orientations in the care of human remains. En: Cassman, V., N. Odegaard y J. Powell (Eds.), Human Remains Guide for Museums and Academic Institutions. Altamira Press, Lanham, pp. 97–102.
Santiago, F., M. Salemme, J.A. Suby y R.A. Guichón. 2011. Restos óseos humanos en el norte de Tierra del Fuego. Aspectos contextuales, dietarios y paleopatológicos. Intersecciones en Antropología 12:147-162.
Santos, A.L. y C. Roberts. 2006. Anatomy of a serial killer: differential diagnosis of tuberculosis based on rib lesions of adult individuals from the Coimbra Identified Skeletal Collection, Portugal. American Journal of Physical Anthropology 130(1):38-49.
Santos, A.L, F. Alves-Cardoso, S. Assis y S. Villotte. 2011. The Coimbra Workshop in Musculoskeletal Stress Markers (MSM): an annotated review. Antropologia Portuguesa 28: 135‑161
Saunders, S.R. 2008. Juvenile skeletons and growth-related studies. En: Katzenberg, M.A. y S.R., Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton. Second edition. Alan R. Liss, New York, pp. 117-148.
Saunders, S.R., C. Fitzgerald, T. Rogers, C. Dudar y H. McKillop. 1992. A test of several methods of skeletal age estimation using a documented archaeological sample. Canadian Society of Forensic Science 25:97–118.
Referencias
168
Scheuer, L. y S. Black. 2000. Development and ageing of the juvenile skeleton. En: Cox, M. y S. Mays (Eds.), Human Osteology in Archaeology and Forensic Science. Greenwich Medical Media, London, pp. 9-21.
Schinder, G. y R.A. Guichón. 2003. Isótopos estables y estilo de vida en muestras óseas humanas de Tierra del Fuego. Anales del Instituto de la Patagonia, Serie Ciencias Sociales 31:33-44.
Schulter-Ellis, F.P., L.A. Hayek y J. Schmidt. 1985. Determination of sex with a discriminant function analysis of new pelvic bone measurements. Journal of Forensic Science 30:178-185.
Seldes, V. 2002. Indicadores de estrés nutricional y dieta en poblaciones del Chaco-Santiagueño . Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII:115-130.
Seldin, M.F., C. Tian, R. Shigeta, H.R. Scherbarth, G. Silva, J.W. Belmont, R. Kittles, S. Gamron, A. Allevi, S.A. Palatnik., A. Alvarellos, S. Paira, C. Caprarulo, C. Guillerón, L.J. Catoggio, C. Prigione, G.A. Berbotto, M.A. García, C.E. Perandones, B.A. Pons-Estel y M.E. Alarcon-Riquelme. 2007. Argentine population genetic structure: large variance in Amerindian contribution. American Journal of Physical Anthropology 132:455–462.
Senatore, M.X.; M. De Nigri, R.A. Guichón, P. Palombo, J.A. Suby, M. Fugazza y I. Cruz. 2010. Ciudad del Nombre de Jesús: una historia que recién comienza. En: Hammar, V. (Ed.), Estado Actual de las Investigaciones sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz. Subsecretaria de Cultura de Santa Cruz, Río Gallegos, pp. 243-247.
Smuts, J.C. 1926. Holism and Evolution. Macmillan, New York. Sobo, E.J. 2004. Theoretical and applied issues in cross-cultural
health research. En: Ember, C.R. y M. Ember (Eds.), Encyclopedia of Medical Anthropology. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
Spigelman, M. y E. Lemma. 1993. The use of Polymerase Chain Reaction to detect Mycobacterium tuberculosis in ancient skeletons. International Journal of Osteoarchaeology 3:137-143.
Spigelman, M., D.H. Shin y G.K. Bar Gal. 2012. The promise, the problems and the future of DNA analysis in Paleopathology
Referencias
169
studies. En: Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 133-169.
Steckel, R.H. y J.C. Rose (Eds.). 2002. The Backbone of History: Health and Nutrition in the Western Hemisphere. Cambridge University Press, Cambridge.
Steinbock, R.T. 1976. Paleopathological Diagnosis and Interpretation. Bone Diseases in Ancient Human Population. Thomas, Springfield.
Stodder A.L.W. 2008. Taphonomy and the nature of archaeological assemblages. En: Katzenberg, M.A. y S.R. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton. Second edition. Wiley, New York, pp. 71–117.
Stodder, A.L.W. 2012. Data and data analysis in Paleopathology. En: Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 339-356.
Stone, A.C. 2012. DNA Analysis of Archaeological Remains. En: Katzenberg M.A. y S.R. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton. Second edition. Wiley, New York, pp. 461–483.
Stone AC, Milner G, Pääbo S, Stoneking M. 1996. Sex determination of ancient human skeletons using DNA. American Journal of Physical Anthropology 99:231–238.
Stuart-Macadam, P. 1985. Porotic hyperostosis: representative of a childhood condition. American Journal of Physical Anthropology 66:391-398.
Stuckler, D. 2008. Population causes and consequences of leading chronic diseases: a comparative analysis of prevailing explanations. The Milbank Quarterly 86(2):273–326.
Stutz, N.L. 2009. Coping with cadavers: ritual practises in Mesolithic cemeteries. En: McCarten, S. (Ed.), Mesolithic Horizons, Oxbow, Oxford, pp. 656-663.
Suby, J.A. 2006. Estudio metodológico-comparativo de densidad mineral ósea de restos humanos por absorciometría fotónica (DXA). Intersecciones en Antropología 7:277-285.
Suby, J.A. 2009. Perspectivas paleopatológicas durante el poblamiento de Patagonia Austral. Posibilidades y limitaciones. En: Salemme, M., F. Santiago, M. Álvarez, E. Piana, M. Vázquez y E. Mansur (Eds.), Arqueología de la Patagonia. Una mirada desde el último confín. Editorial Utopías, Ushuaia, pp. 109-118.
Referencias
170
Suby, J.A. 2011. Anemia en restos óseos humanos de Patagonia Austral. X Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. La Plata, Octubre de 2011.
Suby, J.A. y R.A. Guichón. 2004. Densidad mineral ósea y frecuencia de hallazgos en restos humanos en el norte de Tierra del Fuego. Intersecciones en Antropología 5:95-104.
Suby, J.A y R.A. Guichón. 2009. Algunas consideraciones acerca de la paleopatología en Argentina durante los primeros años del siglo XXI. IX Jornadas Nacionales de Antropología Biológica. Puerto Madryn, 20 al 23 de Octubre de 2009.
Suby, J.A., R.A. Guichón, G. Cointry y J.L. Ferretti. 2009a. Bone mineral density of human rests with pQCT and DEXA. Journal of Taphonomy 7(1):29.45.
Suby, J.A., R.A. Guichón y M.X. Senatore. 2009b. Los restos óseos humanos de Nombre de Jesús. Evidencias de la salud en el primer asentamiento europeo en Patagonia Austral. Magallania 37(3):7-23.
Suby, J.A., R.A. Guichón y A. Ibañez. 2009c. Las hermanas del fin del mundo. La salud de las hermanas salesianas en la misión “La Candelaria” (Tierra Del Fuego, Argentina). En: Suby J.A. y R.A. Guichón (Eds.), Puentes y Transiciones. Resúmenes del III Paleopathology Association Meeting in South America. Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, Quequén, pp. 111.
Täljedal, I.B. 2004. Strong holism, weak holism, and health. Medicine, Health Care and Philosophy 7:143–148.
Taylor, G.M., P. Rutland y T. Molleson. 1997. A sensitive polymerase chain reaction method for the detection of Plasmodium species DNA in ancient human remains. Ancient Biomolecules 1:193–203.
Taylor, G.M., C.L. Watson, A.S. Bouwman, D.N.J. Lockwood y S. Mays. 2006. Variable nucleotide tandem repeat (VNTR) typing of two palaeopathological cases of lepromatous leprosy from Medieval Britain. Journal of Archaeological Science 33:1569-1579.
Tessone, A., A.F. Zangrando, S. Valencio y H.O. Panarello. 2003. Análisis de isótopos en restos óseos humanos en la región del canal Beagle (Isla Grande de Tierra del Fuego). Revista Argentina de Antropología Biológica 5(2):33-43.
Referencias
171
Tessone, A., A.F. Zangrando, G. Barrientos, S. Valencio, H. Panarello y R. Goñi. 2005. Isotopos estables del carbono en Patagonia Meridional: datos de la cuenca del Lago Salitroso (Provincia de Santa Cruz, República Argentina). Magallania 33(2):21-28.
Todd, T.W. 1920. Age changes in the pubic bone. I. The male white pubis. American Journal of Physical Anthropology 3:285-334.
Topolski, S. 2009. Understanding health from a complex systems perspective.jJournal of Evaluation in Clinical Practice 15:749–754.
Ubelaker, D.H. 1974. Reconstruction of Demographic Profiles from Ossuary Skeletal Samples. Smithsonian Contributions to Anthropology Nro. 18. Smithsonian Institution Press, Washington.
Ubelaker, D.H. 1987. Estimating age ad death from immature human skeletons: an overview. Journal of Forensic Sciences 32:1254-1263.
Vázquez, J.A, R. Enríquez, R. Abad, B. Alcala, C. Salcedo y L. Arreaza. 2007. Antibiotic resistant meningococci in Europe: any need to act? FEMS Microbiology Reviews 31:64–70.
Verano, J.W. 1992. Prehistoric disease and demography in the Andes. En: Verano, J.W y D.H. Ubelaker (Eds.), Disease and Demography in the Americas. Smithsonian Institution Press, Washington DC, pp. 15–24.
Waldron, T. 1994. Counting the Dead. The Epidemiology of Skeletal Populations. John Wiley & Sons, Chichester.
Waldron, T. 2009. Paleopathology. Cambridge University Press, Cambridge
Wanek, J., C. Papageorgopoulou y F. Rühli. 2012. Fundamentals of paleoimaging techniques: bridging the gap between physicists and paleopathologists. En: Grauer A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 324-338.
Walker, P. 2008 Bioarchaeological ethics: a historical perspective on the value of human remains. En: Katzenberg M.A. y S.R. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton. Second edition. Wiley, New York, pp. 3–39.
Referencias
172
Wells, C. 1963. Bones, Bodies and Diseases: Evidences of Disease and Abnormality in Early Man. Thames and Hudson, London.
Wesolowski V., S.M.F. Mendonça de Souza, K.J. Reinhard y G. Ceccantini. 2010. Evaluating microfossil content of dental calculus from Brazilian sambaquis. Journal of Archaeological Science 37:1326–1338.
Whiteley, P. 2002. Archaeology and oral tradition: The scientific importance of dialogue. American Antiquity 67(3):405-415.
Wilbur, A.K., A.W. Farnbach, K.J. Knudson y J.E. Buikstra. 2008. Diet, tuberculosis, and the paleopathological record. Current Anthropology 49(6):963-991.
Wing, S.L., H.D. Sues, R. Potts, W.A. Dimichele y A.K. Behrensmeyer. 1992. Evolutionary paleoecology. En Behrensmeyer, A.K., J.D. Damuth, W.A. DiMichele, R. Potts, H-D. Sues y S.L. Wing (Eds.), Terrestrial Ecosystems through Time: Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals. University of Chicago Press, Chicago, pp. 1-13.
Wolfe, P. 2006. Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of Genocide Research 8(4):387-409.
Wood, J.W., G.R. Millner, H.C. Harpending y K.M. Weiss. 1992. The osteological paradox. Problems of inferring prehistoric health from skeletal samples. Current Anthropology 33(4):343-369.
Woolhouse, M.E.J., D.T. Haydon y R. Antia. 2005. Emerging pathogens: the epidemiology and evolution of species jumps. Trends in Ecology and Evolution 20(5):238-244.
Wright, L.E. y C.J. Yoder. 2003. Recent progress in bioarchaeology: approaches to the osteological paradox. Journal of Archaeological Research 11(1):43-70.
Yesner, D.R., M.J.F. Torres, R.A. Guichón y L.A Borrero. 1991. Análisis de isotopos estables de esqueletos humanos: confirmación de patrones de subsistencia etnográficos para Tierra del Fuego. 10mo. Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Catamarca. Shincal 3, 182–191.
Yesner, D.R., M.J. Figuerero Torres, R.A. Guichón y L.A. Borrero. 2003. Stable isotope analysis of human bone and ethnohistoric subsistence patterns in Tierra del Fuego. Journal of Anthropological Archaeology 22:279–291.
Referencias
173
Zangrando, A.F., A. Tessone, S. Valencio, H. Panarello, M. Mansur y M. Salemme. 2004a. Isótopos estables y dietas humanas en ambientes costeros. Avances en Arqueología (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz) 2003:91-97.
Zangrando, A.F., M. del Papa, C. Negro y M.J. Arregui. 2004b. Estudios tafonómicos en entierros humanos de la cuenca del lago Salitroso, Santa Cruz. En: Civalero, M.T., P.M. Fernández y A.G: Guraieb (Eds.), Contra Viento y Marea. Arqueología de la Patagonia. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires, pp. 375-386.
Zink, A.R., C. Sola, U. Reischl, W. Grabner, N. Rastogi, H. Wolf y A.G. Nerlich. 2004. Molecular identification and characterization of Mycobacterium tuberculosis complex in ancient Egyptian mummies. International Journal of Osteoarchaeology 14:404-413.
Zuckerman, M.K., B.L. Turner y G.J. Armelagos. 2012. Evolutionary thought in paleopathology and the rise of the biocultural approach. En: Grauer, A. (Ed.), A Companion to Paleopathology. Willey-Balckwell, Malden, pp. 34-57.