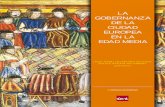GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos, Historia de las derechas españolas: De la ilustración a nuestros...
Transcript of GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos, Historia de las derechas españolas: De la ilustración a nuestros...
1
RESEÑA
Ficha Bibliográfica:
GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos, Historia de las derechas españolas: De la
ilustración a nuestros días, Prólogo de Andrés de Blas, Madrid, Editorial Biblioteca
Nueva, S.L. 2002, 2ª edición, 525 páginas.
Autor de la reseña: Rosa María Aragüés Estragués
Presentación del autor
Pedro Carlos González Cuevas, España 1959. Profesor Titular de Historia de las Ideas y
de las Formas Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido
becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. Es autor de las siguientes obras: Acción Española.
Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid 1998.
Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días, Madrid 2000. La
tradición bloqueada. Tres ideas políticas en España: el primer Maeztu, Charles
Maurras y Carl Schmit, Madrid 2002. Maeztu. Biografía de un nacionalista español,
Madrid 2003. El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX. De la
crisis de la Restauración al Estado de partidos (1898-2000), Madrid 2005. Pensamiento
conservador español, Ideas políticas de Maeztu, Maurras y Schmit (2ª ed,) Madrid,
2007. Es colaborador en las siguientes revistas: Historia y Política, Revista de Estudios
Políticos, Revista de OCCIDENTE, Ayer, Hispania, Alcores, etc
Resumen temático global:
El libro del profesor Pedro Carlos González Cuevas es un estudio de la historia de las
derechas españolas desde su surgimiento/nacimiento hasta la formación del Partido
Popular. Se inicia con un interesante prólogo realizado por su compañero de
departamento, profesor Andrés de Blas Guerrero, el cual tras hacer un conciso pero
2
exacto resumen del contenido del libro termina alabando la obra del autor con las
siguientes palabras “Creo que estamos ante un meritorio y serio panorama histórico que
llena un hueco en nuestra historiografía. Una circunstancia que por sí misma justifica el
esfuerzo llevado a cabo por el autor y que le habrá de deparar el merecido
reconocimiento académico a que ese esfuerzo es acreedor” (p.16)
Estructurado en diez capítulos los cuatro primeros no se analizarán en la presente
reseña, pero aun así creo conveniente hacer un pequeño resumen de ellos. Así pues los
dos primeros tratan del sentido de la palabra derechas y su significado a lo largo de la
historia, el nacimiento del concepto “derechas” “izquierdas” y la aparición de las
primeras tanto a nivel mundial como nacional y el papel que jugó la Iglesia Católica en
todo este proceso. Los capítulos tres y cuatro estudian los movimientos derechistas
partiendo del carlismo y las guerras civiles del siglo XIX y terminando con la era
Canovista su desarrollo y el asesinato de éste el 8 de agosto de 1897, que junto con la
guerra de Cuba radicalizará a los partidos dinásticos, haciendo temer por la estabilidad
del régimen. Seis meses después el hundimiento del “Maine” en la bahía de La Habana
desencadenaría el “Desastre” dando paso a la llamada crisis del 98.
Como ya he dicho la reseña como tal se inicia en el capítulo quinto con la crisis
finisecular del 98 y sus consecuencias, el inicio del siglo XX y la consiguiente crisis de
la restauración darán paso a la Dictadura de Primo de Rivera que llevará a la
proclamación de la Segunda República y la posterior Guerra Civil en 1936. El triunfo de
las derechas estará representado con la Dictadura Franquista. La muerte del dictador y la
aparición de una oposición conservadora contra el franquismo abrirán las puertas a una
nueva era con la llegada de la Democracia y la aparición del juego democrático al que
se unirán las diferentes fuerzas de derechas hasta la formación del Actual Partido
Popular.
Examen crítico:
Capítulo V.-LA CRISIS DE 98
I -Características de la crisis finisecular
Tal como se indicaba en el apartado anterior la reseña la iniciamos en el capítulo quinto
con la Crisis del 98 y sus características. La imposibilidad de competir con las grandes
potencias del momento y de conservar lo que les quedaba del Antiguo Imperio Español,
3
marcará la crisis finisecular y el fracaso de la Restauración incapaz de impulsar el
desarrollo nacional. Pero sobre todo citando a Manuel Tuñón de Lara será una «quiebra
ideológica, que no social y política» (p.187) fue un autentica crisis de identidad
nacional. Un análisis del momento internacional deja ver que no sólo existe un 98
español si no que también otros países pasaron por esa crisis de identidad, Portugal
tendrá su 98 cuando pierda su hegemonía colonial frente a Gran Bretaña y Alemania.
Igualmente le sucederá a Italia y sus pretensiones sobre Abisinia o el imperio francés
con la pérdida de Egipto y el affaire Dreyfus. Se puede pues apreciar que el fin de siglo
estuvo marcado por una serie de cambios psicológicos que producirán un cambio en las
ideologías políticas tradicionales. Liberalismo y conservadurismo tendrán que
enfrentarse con el surgimiento de un amplio abanico de reacciones pasando desde la
extrema derecha a la extrema izquierda. La derecha verá surgir nuevas ideologías entre
ellas la más importante será el conservadurismo radical, nacido en Francia de la mano
de sus ideólogos Charles Maurras (1869-1952) y Maurice Barrés (1862-1923), padres
del nacionalismo radical que aportarán una nueva concepción de nación entendiendo
como tal «la exaltación de comunidades tradicionales, de la región, del honor, el odio
profundo a la democracia y a la igualdad, el desprecio de los liberales, demócratas y
judíos, el llamamiento al activismo, la insurrección, la violencia...» (p.189). De gran
influencia en Portugal e Italia fue más lento su avance en España, siendo sólo en
Cataluña y el País Vasco donde apareció un nacionalismo como movimiento político, lo
que hasta cierto punto impediría la aparición de un nacionalismo global consecuencia de
la debilidad del sentimiento nacional español, de la ausencia de reivindicaciones
exteriores y una posición internacional subordinada. Por estos motivos desde el
Desastre el objetivo de las derechas españolas será la búsqueda de nuevos proyectos de
vertebración nacional.
II -Del Silvelismo al Maurismo: la rectificación conservadora de la Restauración
La crisis ocasionada por el Desastre estuvo a punto de ocasionar la caída del régimen de
la Restauración, pero la rapidez de los acontecimientos no dieron oportunidad a
carlistas, republicanos o militares para articular una alternativa política de carácter
antiparlamentario. Pero ello no fue óbice para que aparecieran una serie de alternativas
que intentaran solucionar la situación española. A tal efecto Joaquín Costa planteó una
encuesta con el tema Oligarquía y caciquismo dirigida a las principales figuras de la
intelectualidad de derechas españolas.
4
La respuesta dada estuvo condicionada por sus particulares posicionamientos políticos,
así Antonio Maura desde su perspectiva dinástica coincidía con Costa sobre el
caciquismo pero no en sus soluciones. Partidario de una reforma paulatina consideraba
que el propio régimen lograría erradicar «la abstención y la abdicación de los auténticos
y legítimos partícipes en las funciones políticas de Gobierno y dirección social» (191)
Por su parte el conservador Sánchez de Toca, contrario al sufragio universal y receloso
del poder caciquil, creía que únicamente el monarca tenía capacidad para corregir los
abusos y los peligros del régimen parlamentario. Como es de suponer los
tradicionalistas representados por Enrique Gil y Robles, culpaban de todo a los liberales
considerando que todas las soluciones pasaban por una política de «deseuropeización»
(191) dirigida por Carlos VII por medio de una Dictadura paternalista que restaurara los
valores católicos y las jerarquías tradicionales. Ortín y Lara propugnaba el retorno «a la
recta razón ilustrada por la fe» y el tradicionalista catalán Mañe y Flaquer consideraba
que el sufragio universal constituía «una escuela constante de desamortización para
todas las clases sociales» contribuyendo a la consolidación del caciquismo y la
oligarquía.
Algunos miembros de la mesocracia defenderían una alternativa corporativista
estimando que el régimen parlamentario “era inadaptable a nuestro país”, tal era el caso
de Antonio Casañal, así pues había que establecer un régimen corporativo
presidencialista, abolir el sufragio universal y las elecciones e instaurar una
representación orgánica
Pero no serían estos planteamientos antiliberales los que lograran dominar la escena
política, sino que serían los conservadores dinásticos quienes lograran salvar el régimen.
A pesar de ello en círculos conservadores antiliberales y tradicionalistas se pensó en una
alternativa política similar a la representada en Italia por Pelloux o en Francia
Boulanger poniendo sus expectativa en el general Camilo Polavieja, católico ferviente y
monárquico convencido. Capitán General de Filipinas dimitió de su cargo en marzo de
1897 por discrepancias con el Gobierno de Cánovas lo que contribuyó a ser ensalzado
por católicos y conservadores. Apoyado por la Iglesia y bien visto por la corona
consiguió el beneplácito de conservadores disidentes como Silvela, liberales como
Canalejas y sectores de la burguesía catalana, así como del catalanismo más antiliberal y
de algunos núcleos de integrismo nocedaliano (192) Un duro golpe será para los
antiliberales la publicación de su manifiesto en el que negaba su intención de acaudillar
una Dictadura militar y hacía un llamamiento al “sentimiento nacional”. Sería Francisco
5
Silvela, representante de los conservadores dinásticos, quien supo aprovechas el
momento, propugnando un programa político alternativo: reforma de la administración
pública, mediante la adopción del sufragio corporativo; descentralización, para combatir
el caciquismo, y como base del régimen político, la opinión pública. Silvela había
accedido a la dirección del partido conservador gracias al apoyo de Alejandro Pidal y
tras la disidencia del liberal sagastino Gamazo fue nombrado Presidente del Gobierno.
Formó un Gobierno de concentración en el que integró a todas las fuerzas de la reacción
conservadora incluido el propio Polavieja con lo que evitó un movimiento militar
acaudillado por éste. Su programa se centró en el reajuste financiero, consolidación del
crédito, descentralización administrativa, restauración de la Escuadra y el Ejército, y,
mejoras en el comercio, la industria y la agricultura. Su gobierno fue obstaculizado
tanto por liberales y republicanos como por las Cámaras de Comercio y las
contradicciones de su propio Gobierno. A pesar de todo logró neutralizar la amenaza de
golpe de Estado militar, poner al frente de Hacienda a un gran economista, Fernando
Villaverde, y, por mediación de su Ministro Dato regular el trabajo de mujeres y niños,
además de aprobar leyes de accidentes de trabajo. La mayoría de edad de Alfonso XIII
conllevaría una constate situación de tensión entre el monarca y los distintos Presidentes
del Gobierno. Según el autor la condición de militar del rey y su ecuación aristocrática y
religiosa le hicieron considerarse instrumento de la Providencia para la regeneración
nacional (194).
Antonio Maura, sucesor de Silvela, nacido en 1853 tras la muerte de Gamazo entró en el
partido conservador. Fue una de las figuras más controvertidas y apasionadas del
momento político, orador elocuente y político práctico, podría comparársele con el
portugués Joao Franco y el italiano Francesco Crispi. Ministro de la Gobernación en
1903, su postura ante liberales y republicanos fue siempre arrogante y despectiva, lo que
le valió el apoyo y la admiración de los católicos y de la jerarquía eclesiástica así como
de los sectores antiliberales acaudillados por Alejandro Pidal y Juan Vázquez de Mella.
Considerado ideológicamente un liberal, presentaba al mismo tiempo unos perfiles
conservadores, incluso podrían tacharse de tradicionalistas. Católico acérrimo
consideraba que era “la médula histórica de nuestra nación” (195) y la Monarquía “el
broche, el lazo, la personificación de la unidad nacional”. Padre de lo que vendría en
llamarse “La Revolución desde arriba” que definiría como «una Dictadura austera,
cívica, inteligente, preparadora de la regularidad jurídica en la vida popular y del
6
Estado», que impidiera una Dictadura militar representada por «un general soez,
ignorante, estampilla de un puñado de amigotes peores que él» (196)
La base de esta revolución era una reforma tanto política como social que llevara a la
erradicación del caciquismo y que conllevaría una incorporación de las “masas neutras”
al ejercicio de la ciudadanía que tendría como consecuencia una revitalización de la
vida política. La Ley de Administración Local supondrá una reforma de los órganos
ejecutivos locales, suprimiendo las relaciones entre los gobiernos civiles y los
ayuntamientos dándoles a éstos una mayor autonomía, lo que sería favorable para la
desaparición del caciquismo. La Ley de Reforma Electoral, con la obligatoriedad al
voto, la regulación de las juntas del censo, la validación de las actas por el Tribunal
Supremo, fueron algunas de las mejoras, pero el intento de descentralización, el sufragio
corporativo en la vida municipal y la elección de segundo grado en la designación de los
diputados de provincias, suscitó la oposición de liberales y republicanos. Intentó una
reforma militar, derogó la Real Orden de 1906 sobre matrimonio civil y favoreció la
actuación del clero en la enseñanza. Aumento la escolarización obligatoria de los 6 a los
11 años. En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión que se ocupaba de las
pensiones de la vejez, y se aprobaron las Leyes de Conciliación y Arbitraje que
consolidarían el concepto de “jurados mixtos”, también se aprobó la primera ley de
Huelga.
La caída de Maura se iniciará en 1909 con el conflicto fronterizo de Melilla y el envío
de tropas que ocasionaría las protestas de republicanos, socialistas y anarquistas. El
punto álgido llegó con los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, la consiguiente
represión y el fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia a pesar de las protestas tanto
nacionales como internacionales. Incluso el partido liberal se opuso rompiendo el
compromiso de solidaridad de “turno”. Ante la gravedad Alfonso XIII cesó a Maura,
dando paso al partido liberal. Maura no se repondría nunca de aquel golpe.
III -La reorganización del Carlismo.
El inicio de la guerra con Estados Unidos y la posible pérdida de Cuba, presagiaban el
desmoronamiento de la Restauración, el Carlismo creyó llegada su hora como
alternativa salvadora. A pesar de ello Carlos VII estableció una tregua en defensa de la
Patria, suspendiendo las hostilidades y ordenando no hacer nada que comprometiera el
éxito de la guerra. En carta a Vázquez de Mella, amenaza con iniciar una Guerra .Civil.
si no se hacía todo por salvar Cuba. Tras la derrota y sin fuerzas ni medios para iniciar
7
un conflicto armado se conforman con pequeñas escaramuzas centradas sobre todo en
Cataluña.
Conscientes de los cambios que se avecinan con el nuevo siglo, inician un proceso de
reorganización y reacomodación a nuevos tiempos y problemas: caciquismo, cuestión
social, sufragio universal, consolidación del aparato estatal, nacionalismos periféricos.
En un claro intento de modernización, adoptan nuevos tipos de acción: mítines,
propaganda oral, manifestaciones, etc. En poco tiempo logran la hegemonía en el País
Vaco y Navarra, apoyados por el clero, los campesinos, propietarios rurales y artesanos.
Se hace preciso un replanteamiento ideario siendo sus más importantes ideólogos:
Enrique Gil y Robles, Juan Vázquez de Mella y Fanjul
Enrique Gil y Robles: Salamanca 15 de junio de 1849. Será el doctrinario más
sistemático del tradicionalismo ideológico finisecular español. Se presenta en las
elecciones de 1891 como candidato integrista sin conseguir escaño, en 1903 será
elegido diputado carlista por Pamplona. Carlos VII, le nombrará jefe de la minoría
parlamentaria.
Traductor de Sthal, crítico del positivismo y del krausismo, intentó la articulación de
una alternativa de carácter restaurador frente al liberalismo. Partiendo de un concepto
orgánico de sociedad, considera a «lo social» como un ente autónomo en el que el
Estado ha de quedar en un plano secundario. Según esta teoría el Estado se reduciría al
organismo del poder central dejándose todo lo demás al dominio de la sociedad. La
sociedad es una entidad orgánica dividida en clases y cada una de ellas tiene una
función determinada dentro de ella, además necesita de una serie de cuerpos
intermedios que medien entre ésta y el Estado. Éstos tienen derecho a la autarquía frente
al centralismo estatal y son: la familia, el municipio, la región, el gremio.
“Consecuencia de esta concepción social es la doctrina de la «democracia cristiana»,
entendida, no como asunción de la ideología demoliberal, sino como la atribución y
reconocimiento al pueblo de la posición que le corresponde en el conjunto social y su
participación en la vida pública a través de los cuerpos intermedios”200. Aboga por
unas Cortes de carácter estamental, articulada en dos cámaras. La Cámara baja integrada
por diputados y procuradores de las «sociedades directamente constitutivas de la nación
(201) Cámara alta formada por nobleza y clero, como apoyo al Rey, para que éste no se
encontrara «desamparado y desguarnecido» ante la representación social y gremial
Juan Vázquez de Mella, ideólogo por antonomasia del carlismo, antítesis de Gil y
Robles, orador retórico, etc, Incapaz de sistematizar su ideología, dispersa en artículos y
8
discursos. Muy influido por Maurras, nunca lo nombrará a causa de su agnosticismo
religioso, pero rendirá homenaje a los integristas portugueses. Participa en 1896 en las
conferencias de Loredán que dieron paso a las Actas de Loredán, donde además de
confirmarse los principios básicos del tradicionalismo, se asumía el programa social-
católico definido en la encíclica «Rerum novarum». Su variante de corporativismo
denominado «sociedanismo jerárquico» se basaría en las doctrinas de Balmes, Donoso,
Aparisi y Gil y Robles. Su posición será completamente antiestatista, considerando que
los grupos sociales están por encima de él. Así defenderá lo doble soberanía política y
social. La soberanía social radica en los órganos de la sociedad. Cree en una
jerarquización natural de la sociedad, medida por su valor personal y social y dividida
en tantas clases como intereses colectivos existen: intelectual, religioso, económico,
agrícola, industrial, comercial, militar y aristocrático. Y son estas clases, no los
individuos, quienes han de estar representadas en ayuntamientos, juntas regionales,
Cortes, ejerciendo la soberanía social. Concebía a España como una Monarquía Federal,
pequeños estados autónomos donde el monarca tiene la condición que marcaran las
directrices medievales de la zona (de Conde de Barcelona, rey de Castilla o Navarra),
estarían representadas por la Junta y la Diputación y conservarían su legua y sus
tradiciones.
Maura siempre colaboró con las fuerzas católicas y tradicionalistas con el fin de ampliar
la base social y política del conservadurismo dinástico
Con la aparición de los nacionalismos periféricos, los convertiría en serios
competidores. En Cataluña la LLiga Regionalista engrosó sus filas con miembros del
partido carlista. El mismo Mella colaboró con catalanistas y republicanos en la
«Solidaridad Catalana», nacida frente a la Ley de Jurisdicciones y al radicalismo
lerrouxista.
1895, fundación del Partido Nacionalista Vasco, por antiguos carlistas, tradicionales y
foralistas. Se diferencio del carlismo por su carácter étnico y su secesionismo. Desde el
principio intentó captar a las bases carlistas
17 de julio de 1909, muere Carlos VII será su sucesor Don Jaime.
IV -Los nacionalismos periféricos: catalanismo y bizkaitarrismo.
Rasgo común: la afirmación de las diferencias culturales, ligüísticas y legales, frente a
un Estado liberal débil, pero unitario, centralista y unificador, en la medida de sus
fuerzas.
9
Movimiento catalanista= como crítica al Estado liberal español, aunque en él
participarían liberales como Valentí Almirall
Renaixença = carácter católico y revolucionario similar al francés creado por Frederic
Mistral. Iniciada en 1833 con la Oda a la Patria de Bonaventura Carles Arivau y finaliza
con la Atlántida de Jacinto Verdaguer. Proceso de auto afirmación de la lengua y la
cultura catalana se caracteriza por la evocación a la Patria (a menudo lejana) y el elogio
a la lengua postrada. Las corrientes catalanistas se alimentaron del proteccionismo
aduanero, del foralismo carlista y del federalismo pimargalliano, reforzado por el
tradicionalismo católico representado por el arzobispo de Vic Josep Torres i Bages que
con su obra La Tradición Catalana, se convertirá en uno de los pilares ideológicos del
catalanismo. Admirador de Maistre, Taine y Menéndez Pelayo, consideraba al
regionalismo catalanista antítesis del liberalismo y la democracia. Nación
esencialmente católica, había que defender su identidad y exaltar la vida rural, frente a
la conflictividad urbana, el materialismo y el parlamentarismo. En esa misma línea se
expresaría Narciso Verdaguer y Callís, director de La Veu de Catalunya, figura de
especial relevancia en la trayectoria de Cambó. Crítico con el liberalismo, establecía una
contraposición entre la «España regional y particularista» y la «España centralizadora
y uniformada», catalogada la primera como «la trabajadora» y localizada en el Norte y
la segunda en el Centro y el Mediodía. Admirador de las ideas de Maurras y Barres sus
ideas fueron plasmadas en las páginas de La Veu, además de mantener una postura
antidreyfusar durante todo el proceso.
1891, nace la Unión Catalanista, de tendencias conservadoras, que en sus famosas Bases
de Manresa, plantearían amplias cotas de autonomía para Cataluña. Sin cuestionar la
monarquía, proponían amplias competencias autonómicas, reconociéndose la plena
soberanía en el Gobierno interior catalán, incluido el orden público y la acuñación de
moneda. Oficialidad del catalán y traspaso de las competencias en enseñanza. Los
cargos públicos para catalanes de nacimiento, descentralización comarcal y regional, no
al reclutamiento obligatorio. Un Parlamento legislaría todos los ámbitos del derecho y
fijaría los impuestos. El legislativo lo formarían unas Cortes corporativas «por sufragio
de todos los cabezas de familia agrupados en clases fundadas en el trabajo manual, en la
capacidad o en las carreras profesionales y la propiedad, industria y comercio, mediante
la correspondiente organización gremial en lo que sea posible».(206)
Enric Prat de la Riva, máxime ideólogo del nacionalismo conservador catalán, contrario
al parlamentarismo, su alternativa era la representación corporativa «mediante el
10
sufragio universal de los cabezas de familia, por gremios y profesiones, a fin de acabar
con el parlamentarismo, que entrega el Gobierno de los estados a los charlatanes de
oficio»(206), con el tiempo evolucionó hacia posiciones conservadoras-liberales. Fue
partidario de un Estado federal en el interior y en el exterior del imperialismo, «desde
Lisboa hasta el Ródano» como expansión cultural, política y económica a costa de los
pueblos menos desarrollados. Terminó aceptando la política parlamentaria, dentro de la
Monarquía constitucional. En 1901 creó la Lliga Regionalista, su objetivo «la defensa
de los intereses y la reivindicación de los derechos de Cataluña, trabajando por todos los
medios legales para conseguir la autonomía catalana dentro del Estado español» En
menos de un año ganaron las elecciones en las cuatro provincias catalanas, desbancando
a los partidos dinásticos. Paralelamente aparece el partido republicano de Lerroux,
populista, anticlerical y anticatalanista. Durante las primeras décadas del siglo serían los
dos partidos más importantes de Cataluña. La «Catalunya en dins» para hacerse con el
control de las instituciones catalanas y la «Catalunya enfora» que propugnaba el
intervensionismo en el resto de España con voluntad hegemónica, fue la política que
siguió la Lliga.. En 1906 formaría en unión de otros grupos nacionalistas y de sectores
del carlismo la Solidaridad Catalana, unión electoral formada para luchar contra el
lerrouxismo y la ley de Jurisdicciones. El 18 de Diciembre de 1913 el Gobierno de Dato
logró aprobar mediante Real Decreto el proyecto defendido por los anteriores Gobiernos
de Maura y Canalejas, por el cual se mancomunaban las diputaciones provinciales,
siendo proclamado Prat de la Riva Presidente de la Mancomunidad catalana. Entre los
intelectuales que colaboraron con Prat de la Riva destaca Eugenio D’Ors, ideólogo del
movimiento «noucentista». Colaborador de La Voz de Cataluña y secretario del
Instituto de Estudios Catalanes. Máximo crítico del Modernismo, luchó por implantar el
Noucentismo definido como «un nuevo intelectualismo. Equivalía a claridad
Mediterránea, en contraposición al vitalismo y a las nieblas germánicas modernistas».
Orden, claridad, racionalidad, en definitiva, Clasicismo frente a Romanticismo; razón
contra emotividad. Al igual que Prat, D’Ors aspiraba al Imperialismo, es decir aspiraba
a una Cataluña «interventora en los asuntos del mundo». En 1904 surgiría la nueva
estrella del catalanismo, Fraçesc Cambó. Concejal en 1901 por el Ayuntamiento de
Barcelona, Diputado a Cortes en 1907. Ideológicamente según Jesús Pabón, se mantuvo
a caballo entre el liberalismo y el tradicionalismo. Sus ideas catalanistas siempre
pasaron por la integración en el Estado español, siendo partidario del intervensionismo
11
en la política española, aceptando plenamente el marco político de la Restauración.
Defendió la idea de una «España grande», combinando autonomía y unidad nacional.
Nacionalismo Vasco: Orígenes: Los fueros radicales aparecidos entre 1770-1830, entre
ellos el fuerismo antiilustrado del jesuita Larramendi y el ilustrado de la Sociedad
Bascongada de Amigos del País, así como los intentos revolucionarios de 1794-1795
protagonizado por liberales bilbaínos y donostiarras simpatizantes del jacobinismo y
poco afectos a la Monarquía española. La aparición del carlismo y su fuerte aceptación
en las tierras vascas, fue la causa de que los liberales vascos se unieran al resto de los
liberales españoles y un freno para el nacimiento del nacionalismo vasco. Ligado al
desarrollo del proceso de modernización socioeconómico, el nacionalismo vasco, según
destacan numerosos historiadores, fue en principio la respuesta de las capas pequeño
burguesas bilbaínas atemorizadas por los cambios bruscos que vivió la capital bilbaína
en la etapa finisecular (211).
Sabino Arana Goiri, creador del Nacionalismo Vasco; Obando 26 de enero de 1865.
Ascendencia carlista y carlistas sus inicios ideológicos y políticos. Apoyándose en
Gobinau, desarrollo la teoría nacional étnica, según la cual el factor racial es la base de
la nación. Aspiraciones secesionistas como medio para preservar la raza, la pureza de la
sangre y como es natural la lengua, factor que convierte a la nación que la habla en un
todo homogéneo.
Raza, lengua, arraigo en el pasado, reaparecen mitos ancestrales como la batalla de
Arrigorriaga, Goredjuela, Ochandiano y Mungía, o personajes míticos (Jaun Zuria), los
Fueros serán sinónimo de independencia, como base «de una nación completamente
libre, absolutamente autónoma»
Arana reivindicará la confederación Republicana de las siete provincias vascas; las tres
francesas, Laburdi, Navarra y Zuberoa y las cuatro españolas, Bizkaya, Álava,
Guipúzcoa y Benabarra. Consideraba a Cataluña como un mero condado español, no
nación. Lo español significaba todos los males acaecidos al pueblo vasco. La ciudad y
en consecuencia el urbanismo, una maldición culpable de las mayores secuelas estéticas
y éticas del capitalismo.
Programa: Imperio de la fe católica, el liberalismo como pecado, rigurosa separación de
las razas y restablecimiento de las leyes tradicionales; su lema “Dios y la ley
tradicional”
Aparecen los Batzoki, sus socios organizados en originarios, adoptados y adictos, según
su pureza de raza. Himno, la Guernikako arbola
12
1898, Arana diputado provincial. 1901 aparece el periódico, La Patria. 1902, evolución
españolista = Abandono del anticapitalismo; pacto electoral con José María de Urquijo;
proyecto de creación de una “Liga de Vacos Españolistas” ; renuncia del
independentismo a favor de una amplia autonomía. Muere en 1903, sin haber aclarado
su postura.
El bizkaitarrismo no contó con el apoyo de las élites intelectuales. Unamuno, Maeztu o
Baroja no se adhirieron al Nacionalismo Vasco, sino que fueron partidarios de la
integración en España.
V -Nacionalismo español y espíritu noventayochista: hacia otra España.
“Espíritu del 98” = reacción de inconformismo, de rebeldía, de inquietud de las élites
intelectuales emergentes en relación a la España de la Restauración. Se traduciría en la
búsqueda de una tradición sustentadora de un nuevo nacionalismo. De carácter
antirracionalista estarán influidos por Nietzsche, Schopenhauer, Bergson o Kierkegaard.
A pesar de no encontrarse en sus inicios inmersos en el universo simbólico de las
derechas españolas, posteriormente algunos de ellos se integrarán en el
conservadurismo o el primoriverismo (Azorín, Maeztu), sus ideas fueron en muchos
casos sirvieron de referente a la ideología derechista radical y revolucionaria posterior.
Un ejemplo es Joaquín Costa, en vida reclamado y repudiado tanto por las derechas
como por las izquierdas. Según Azaña «Su trayectoria es la de un hombre que quisiera
dejar de ser conservador y no puede». Tras su muerte las derechas utilizaron muchas de
sus ideas, sobre todo su vehemente denuncia al sistema parlamentario de la
Restauración, “baluarte de caciques y oligarcas” Admirador del despotismo ilustrado,
era partidario de la «revolución desde arriba», recogida más tarde por Maura, aunque
bajo otra perspectiva. Partidario de una Dictadura temporal que llevara a un sistema
presidencialista semejante al norteamericano, donde el Gobierno funcionara lo más
independientemente posible del legislativo.
José Martínez Ruiz, Azorín. Partidario en principio de Pi i Margall, se uniría después al
anarquismo inspirado en el individualismo de Nietzsche y Stirner. Años después pasaría
a militar en la filas del conservadurismo dinástico de Maura y La Cierva.
Miguel de Unamuno, no fue ni liberal ni demócrata (217). Utilizado en principio por los
socialistas, después por los republicanos y ya en su vejez por la contrarrevolución. El
historiador alemán Fritz Stern le ha comparado con Maurice Barrés y Charles Maurrás,
como representante intelectual de la «revolución conservadora», por su búsqueda de
una ruptura hacia el pasado, deseando una nueva comunidad en la cual las viejas ideas e
13
instituciones pretendiesen una nueva fidelidad; y cuya visión del mundo consistía en
una combinación de «criticismo cultural con un nacionalismo extremo». Sus teorías
regeneracionistas, eran contrarias al tradicionalismo de Menéndez Pelayo al que
consideraba el causante del atraso social, cultural y científico debido a su casticismo.
Pero consideraba necesario europeizar la sociedad española para lo que era necesario
contar con al tradición y esta se encontraba en lo que él vino a llamar intrahistoria
nacional. Para ello siguiendo las tesis positivistas de Taine, los españoles europeizados
debían redescubrir los tesoros ocultos en el «alma» del pueblo, herencia de un pasado
del que el propio pueblo no tenía memoria expresa. (218)
Por su parte Ramiro de Maeztu fue autor de una amplia obra de marcado carácter
nacionalista, a pesar de sus numerosos cambios de ideología. Aunque influido por la
obra de Marx, Engels y Spencer, nunca fue un revolucionario, considerando que la
solución a la crisis del 98 no era la revolución social, sino la modernización e
industrialización de la sociedad española, que propiciaría la consolidación de la unidad
nacional. Admirador de la obra de Costa vio en ella la elaboración de una «tradición
nacionalista emergente», la creación de un patriotismo popular, «en el que se funden las
ideas de patria y pueblo…»A pesar de su rechazo a los nacionalismos periféricos, fue un
admirador de las burguesías vasca y catalana de las que creí que mediante su pujanza
económica, podían ser los sujetos sociales de esa transformación y vertebración
nacional. La vertebración nacional vendría dada por; el desarrollo económico, una
reforma intelectual y moral (que transformase la mentalidad de las élites burguesas), la
secularización de las conciencias, pero sobre todo en el logro de una auténtica
conciencia nacional unitaria. Además del imprescindible apoyo del Ejército como
elemento cohesionador de la sociedad española. El «Manifiesto de los tres» aparecido
en diciembre de 1901 (exaltación de la ciencia, enseñadaza obligatoria, implantación de
cajas de crédito agrícola, divorcio, etc) de clara influencia costista, rechazará la
democracia liberal para alcanzar tales fines.
Posteriormente los planteamientos noventayochistas tendrán gran influencia en la
Dictadura primorriverista, así como en la derecha revolucionaria representada por José
Antonio Primo de Rivera y Ledesma Ramos y posteriormente en algunos intelectuales
tecnócratas franquistas.
14
Capítulo VI.-LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN Y LA REINVENCIÓN DE LA
DERECHA AUTORITARIA (1914-1923).
El siglo XX se inicia con una gran crisis social y política a nivel mundial ocasionada
por la movilización de masas ocasionada por la Gran Guerra y la crisis revolucionaria
que conllevó el triunfo de los bolcheviques. Las consecuencias serían un profundo
cuestionamiento del Estado Liberal de Derecho, Charles Maier describirá a este periodo
como de «refundación» de la Europa capitalista.
Los cambios que estos acontecimientos produjeron en la sociedad mundial y en la
europea en particular obligarán a la instauración de un nuevo sistema político que
propiciará la articulación de mecanismos para la transacción entre los interese sociales,
es decir según Maier, un sistema “corporativo” que permitiera la creación de nuevos
mecanismos de distribución del poder favorables a las fuerzas organizadas de la
economía y de las sociedad, en detrimento de un cada vez más debilitado
parlamentarismo.
Por su parte el triunfo de la Revolución Rusa conllevó nuevas exigencias sociales que se
tradujeron en un deseo de mayor participación en la gestión política y una mejor
distribución de la riqueza. Así mismo la clase obrera exigirá mejoras sociales y
económicas.
Las derechas se verán obligadas a reorganizarse apareciendo los primeros movimientos
católico-corporativos y de derecha radical.
En España esta crisis aparecerá un poco más tardíamente a causa de la no beligerancia
en la Gran Guerra; el auge de los nacionalismos periféricos que impedirán la
articulación de un movimiento conservador a nivel nacional; el papel determinante de la
Iglesia y el Ejército; la debilidad y fraccionamiento de la burguesía; la ausencia de un
Estado laico y burgués y el papel secundario que ocupaba en el contexto internacional.
1917 será el año emblemático de la crisis en España, está se producirá en tres oleadas.
La primer la protagonizará el ejército, con la aparición de la Juntas de Defensa, La
segunda será de ámbito parlamentario, protagonizada por Cambó y su deseo de acabar
con el «turno» de partido, y, por Melquíades Álvarez con sus intentos de conseguir una
mayor secularización y un mayor nivel de liberalización. La huelga General
Revolucionaria de agosto será el desencadenante de la tercera. Además las huelgas
como medio de presión fueron utilizadas, al igual que anteriormente hicieran los
militares, por el funcionariado civil. La debilidad y el fraccionamiento de la nación y
del Estado se ponen de manifiesto, lo que ocasionará un conflicto entre nacionalismos.
15
La clase obrera animada por la Revolución Rusa iniciará un periodo de gran
conflictividad huelguística. En Andalucía se producirá el llamado «Trienio
bolchevique» y en Barcelona se producirá una ola de atentados contra patronos y
obreros.
Las derechas españolas también tendrán que replantarse sus estrategias políticas,
además de su organización y proyectos políticos.
I. Hacia la articulación del movimiento católico español.
Tras la crisis del 98 se hizo necesario un replanteamiento de la influencia de la Iglesia
Católica en España. La postura de esta en relación a la guerra de Cuba y la influencia
que ejercía en el sistema educativo las instituciones y la vida social en general
propiciaría la aparición de nuevas y virulentas formas de anticlericalismo. A ello hay
que añadir el creciente poder económico de esta.
Este malestar se vería reflejado en las replicas que se produjeron por las
manifestaciones católicas con motivo del Jubileo de León XIII. En el éxito de Electra de
Galdós, obra de fuerte contenido anticlerical. También con el anuncio la boda de la
Princesa de Asturias con el carlista Carlos de Borbón. Además la polémica surgida
entre el confesor del príncipe, Padre Fernández Montaña y Canalejas también crearon
gran malestar.
Ante el descontento el partido liberal dinástico adopto una serie de medidas; prohibición
de nuevas órdenes religiosas, matrimonio civil, libertad de cultos y secularización de los
cementerios. Por su parte el Conde de Romanones, Ministro de Instrucción Pública,
suprimió la obligación impuesta a los catedráticos de respetar el dogma católico; la
enseñanza religiosa en la enseñanza media voluntaria; y suprimió la representación
eclesiástica en el Consejo de Instrucción Pública.
Durante el Congreso Católico de Santiago, la jerarquía católica pidió al Rey la
destitución del Ministro.
Pero será la «Ley del Candado» firmada por Canalejas la que marcaría el momento más
tenso entre el Gobierno y las Iglesia, en ella se prohibía establecerse en el territorio
nacional a las órdenes religiosas que huían de Francia por las leyes secularizadoras
aprobadas por el gobierno francés. Las protestas del Vaticano, diferencias sobre el
Concordato y la Ley de Asociación, el resultado, una ruptura atenuada de las relaciones.
Surgieron varios tipos de anticlericalismo, mientras las nuevas élites intelectuales
acusaban a la Iglesia de impedir la modernización del País, Lerroux acaudillaba el
16
anticlericalismo popular, nuevo movimiento republicanismo populista que acusaba al
clero de ser el principal enemigo del pueblo y de la nación. Por último la aparición del
anticlericalismo obrero, formado por anarquistas y socialistas, por el que sustituía el
dogma religioso por los principios de utopía revolucionaria. Su momento álgido fue la
«semana trágica» de Barcelona en la que las iras de la mas se saldo con el incendio de
gran número de conventos.
La reacción de la jerarquía religiosa fue rápida, una carta de los Obispos a Maura exigía
el cierre inmediato de las escuelas laicas, el respeto del Concordato de 1851 que sólo
reconocía a la Iglesia Católica la facultad de la enseñanza, así como el artículo 11 de la
Constitución que sólo reconocía a la religión del Estado que era la Católica. La
aceptación del Concordato de 1851 significaba la capitulación del Estado frente a la
Iglesia Católica.
No aparecen figuras de importancia entre la intelectualidad católica acusada de incultura
por las élites intelectuales. Sólo la figura de Menéndez Pidal seguirá gozando de ese
reconocimiento convirtiéndose en líder espiritual de las derechas españolas. Según
Ángel Herrera “Singular enviado de Dios para sacudir el letargo de España e
inyectarle una segunda vida”(227)
En 1901 aparece la revista Razón y Fe, órgano propagandístico de los jesuitas, de
carácter radicalmente antimodernista, surgió para combatir la legislación secularizadora
de los liberales y defender los privilegios educativos de la Iglesia.
Los Congresos de Santiago y Burgos se convocaron para estudiar una nueva
organización de la acción del electorado, una nueva propaganda católica y promocionar
obras sociales.
A pesar de todo nunca consiguieron formar un grupo cohesionado, ni siquiera cuando el
Vaticano aplicando la tesis del «mal menor» propuso adoptar el modelo italiano, pues se
le consideró inviable en el moviendo católico español. A este respecto en 1900 se formó
la Junta Central de Acción Católica, dirigida por el Marqués de Comillas, quién ya
informaba de la inviabilidad de formar un partido político católico, apostando por el
apoyo a los órganos ya existentes; Junta Central y juntas diocesanas, y, el Consejo
Nacional de Corporaciones Católico-Obreras.
En 1908 los obispos siguen sin ver posible la formación de un partido entre otras cosas
por la resistencia de carlistas e integristas, agravado por la emergencia de los
nacionalismos catalán y vasco que aun separarían más a los católicos.
17
En 1909 aparece la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, dirigida por el
Padre Ayala, según sus propias palabras”Se trata no de formar inteligentes, sino
hombres de lucha, de gran influjo en la sociedad”
La Asociación estaba integrada en su mayoría por clases medias y profesionales
liberales. Intentó aglutinar a todas las fuerzas de la derecha. Fueron esenciales las
famosas Campañas de Propaganda como medio de difusión de su ideología. En 1911
aparecerá El Debate, portavoz de los Propagandistas, fundado por Ángel Herrero, sus
figuras de referente serán; Balmes y Menéndez Pelayo y posteriormente Cánovas.
La ideología herreriana es un claro retroceso en la historia del pensamiento conservador.
Monárquico de profundo sesgo patrimonialista, sus tesis pertenecen al más puro
concepto aristotélico-tomista. Consideraba que la nación era una “unidad moral”
concebida en torno a la Monarquía y el catolicismo. Por principio desdeñaba la
democracia liberal.
En 1913 popularizó la expresión «programa mínimo» como fórmula de unión de los
católicos en la vida política. Constaba de seis puntos; Cumplimiento de las leyes
vigentes favorables a la Iglesia; separación de cátedra y presupuestos, para que el
dinero de los católicos no sirviese para la educación heterodoxa; medidas en materia de
enseñanza encaminadas a lograr que los colegios católicos pudieran implantar sus
propios métodos educativos; representación proporcional; libertades locales y
regionales; defensa de las organizaciones católicas de carácter social, como sindicatos,
cajas, cooperativas etc. El programa no encontró el eco deseado.(230)
La ruptura del Antonio Maura con el partido conservador y la aparición del maurismo,
marcaría la ulterior trayectoria de las derechas españolas.
II. La génesis de la derecha radical: el Maurismo.
La caída de Maura en 1909 conllevará una nueva crisis del conservadurismo dinástico,
dañado el “turno de partidos”, Alfonso XIII, dará su confianza al partido liberal
formando gobierno en un primer lugar Moret y después José Canalejas quien fue
incapaz de llevar a buen término su proyecto de democratización y secularización
social. Asesinado en 1912, una nueva crisis llevaría a la división del grupo dinástico.
Alfonso XIII nuevamente puso su confianza en el partido liberal en la figura del Conde
de Romanones lo causó la dimisión de Maura de la jefatura de los conservadores y su
renuncia al acta de diputado, retirándose de la vida política.
18
El fracaso del gobierno liberal devolverá a los conservadores el gobierno pero liderado
por Dato, cabeza del sector “Idóneo” (término despectivo cuñado por Maura). Las
reacciones no se dejaron esperar; Osorio y Gallardo dimitió de la jefatura del Partido
Conservador en Zaragoza y Gabriel Maura de la de Santander; Las Juventudes
Conservadoras cambiaron su nombre a Mauristas. La escisión era inevitable, el 30 de
noviembre se celebra una Asamblea en Bilbao, de ella saldrá el maurismo como grupo
político. La nueva formación se verá apoyada por Alejandro Pidal, líder de la Unión
Católica, así como por El Debate y ACB, sin embargo La Épica apoyará a Dato.
Aunque no tardarán en aparecer sus propios órganos periodísticos; Ciudadanía; Vida
Ciudadana; Maura, sí; La Tribuna; La Acción)
El Maurismo se definirá como derecha radical, por primera vez la derecha tendrá como
fin la movilización de su potencial base social.
Por su parte el Partido Conservador de Dato seguirá en la misma línea, formado por
hombres insertos en la alta sociedad y en la línea política de la Restauración, no
intentará la movilización política ni la reforma del sistema político. Sin embargo el
Maurismo dará entrada en la arena política a jóvenes provenientes de las clases media y
alta; Antonio Goicoechea, José Calvo Sotelo, José Félix Lequerica, Ángel Osorio y
Gallardo, etc.
Su programa constará de un proyecto de racionalización económica y social, para lo que
será necesario el establecimiento de las premisas necesarias para el desarrollo industrial
controlado por las élites económicas tradicionales; El desguaje del caciquismo; El
saneamiento de la administración; Aumento del aparato burocrático; Intervencionismo
económico; Es decir una “la modernización conservadora”(233)
Su ideólogo será Antonio Goicoechea y Cosculluela, quién consideraba al maurismo
como la superación del canovismo y el liberalismo
Era la “Revolución desde arriba”, que no sólo había de respetar la espiritualidad
genuinamente española, sino restaurarla. La creencia de la Patria se encuentra en la
tradición de la Monarquía y de la Religión Católica; Negando a Dios y al Rey se niega
la tradición y, por tanto, a la nación. Se considera al krausismo, el costismo y el
noventayochismo, procesos de ruptura en la tradición nacional “A un pueblo que tiene
ese pasado, no se le puede decir que se europeíce, se le debe decir que se reconcentre
dentro de sí mismo, que busque en la intimidad de su espíritu el genio nacional, que no
floreció para la cultura en la copia servil de lo extraño, sino cuando irrumpió en obras
inmortales se sello original y creador lleno de atrevimiento, majestad y grandeza” (234)
19
Calvo Sotelo será el teórico oficial del reformismo social maurista inspirado en el
programa social-católico. Representante del conservadurismo burocrático, su mayor
preocupación será el desarrollo económico y el perfeccionamiento técnico.
Frente al individualismo liberal expondrá la doctrina del “abuso del derecho” como
puente tendido entre el atomismo contractualista y los nuevos retos a los que se
enfrentaban las sociedades contemporáneas. Será partidario de utilizar el aparato estatal
como instrumento económico y social, pasando de su labor de mero gendarme a un
Estado administrativo e interventor, que era lo que exigían las nuevas circunstancias.
Su reforma social pasaba por la creación de un Estado “paternalista” que hiciera más
tolerable la vida cotidiana de las clases trabajadoras, mediante la organización general
de retiros y pensiones, de seguros contra el riesgo y la enfermedad. Es decir la
corrección por el Estado de los efectos disfuncionales de la sociedad capitalista
competitiva, sacrificando los intereses inmediatos y particulares de la clase capitalista a
los globales del sistema y su reproducción en las condiciones del tiempo presente. Para
Calvo Sotelo el sindicato realizaba una función de primer orden en el nuevo Estado
paternalista ya que garantizaba los servicios públicos y otorgaba preeminencia a los
problemas de carácter social y económico. Por ello el Parlamento debía incorporar los
mecanismos de representación corporativa, pero sin abandonar la individual. Dirigió la
Mutualidad Obrera Maurista, mostrándose partidario de la captación de elementos de la
clase obrera.
Otra reivindicación del maurismo será la reconquista de la autonomía espiritual frente a
las corrientes europeístas del krausismo y la Institución Libre de Enseñanza.
Consideraban necesario establecer un modelo cultural que actuara desde las escuelas
por medio de la Historia Nacional. En este campo destaca César Silió y Cortés, formado
en la escuela sociológica de Gabriel Tarde, su obra es de marcado carácter sociológico
consideraba que la escuela debía convertirse en el instrumento de consolidación del
proyecto de nacionalización maurista. Algunos intelectuales de prestigio se adhirieron al
maurismo entre ellos Jacinto Benavente.
En 1914 Vázquez de Mella, publico su “programa mínimo” por el que proponía la unión
de todas las fuerzas de la derecha. Se basaba en cinco puntos esenciales;
Transformación del régimen parlamentario en régimen representativo; Regionalismo,
buscando la “autarquía” regional y municipal; Ampliación de las reformas sociales;
Separación de escuelas y presupuestos; Separación económica y administrativa de la
Iglesia y el Estado. El proyecto no fue admitido por el resto de las formaciones.
20
III. La crisis del tradicionalismo.
En 1909, es proclamado nuevo rey carlista Jaime III, hijo de Carlos IV y Margarita de
Parma. Fue oficial del ejército zarista e intentó (sin éxito gracias a la influencia de la
reina regente) entrar en el prusiano, su postura fue más militar que política. Gran parte
del carlismo siempre lo miró con desconfianza al considerarle sospechoso de tener ideas
demasiado liberales y anticlericales debido a su educación cosmopolita. Además
consideraban que su pertinaz soltería ponía en peligro la dinastía.
Esta falta de liderazgo ocasionó una profunda crisis agravada por otros factures, como
por ejemplo su relación con los nacionalismos periféricos y sus demandas de autonomía
o las grandes contradicciones que existían entre el sentido único de su existencia como
movimiento político, la destrucción del sistema liberal y la restauración del régimen
político tradicional y la cotidiana practica electoral, ante la imposibilidad de
desencadenar una nueva insurrección militar. Por otra parte la aparición del maurismo y
la nueva estrategia de la Iglesia española, les obligaba a pensar en establecer nuevas
alianzas.
Uno de sus más fieles teóricos, Salvador Menguijón Catedrático de Derecho Político de
la Universidad de Zaragoza, colaborador del Debate publicará, La crisis del
Tradicionalismo y el programa de mínimos, en el que propondrá una alianza con los
mauristas, pero no conseguirá el beneplácito de Don Jaime.
La 1ª Guerra Mundial situará a los carlistas (al igual que la mayor parte de las demás
fuerzas de la derecha española) del lado de los alemanes, si bien Don Jaime se
declarará neutral. Consideran que los intereses alemanes son compatibles con los
españoles. Además debilitada Gran Bretaña por la guerra, España y Portugal podrían
formar una federación peninsular y reconquistar Gibraltar. El objetivo final sería fundar
los Estados Unidos de América del Sur, devolviéndoles a los países peninsulares su
protagonismo en la política americana.
Pero la Germanofilia de la derecha no era general ya que los carlistas catalanes eran
salvo excepciones aliadófilos al igual que los vascos. Ambas sociedades se verán
divididas por los nacionalismos periféricos. En Cataluña mientras una parte de los
carlistas se unen a la Lliga de Lerroux y Cambó, otros contrarios al Estatuto por liberal.
Uno de sus principales teóricos será Víctor Pradera Larrumbe, discípulo de Vázquez de
Mella, nacido en Pamplona el 19 de abril de 1873. Diputado carlista por Tolosa en
1899, consumado orador y polemista. Partidario de las alianzas de derechas. Se
caracterizó por su profunda enemistad con los nacionalismos periféricos a los que
21
considera incompatibles con el foralismo carlista. La alternativa al centralismo liberal
era el foralismo, consistente en la restauración de las autarquías regionales siguiendo el
ejemplo histórico de la España de los Reyes Católicos, es decir una Monarquía
federativa. En 1918 consigue un escaño por Pamplona, se enfrentó a los carlistas
partidarios del entendimiento con los bizkaitarras y catalanistas amenazando con
renunciar al acta de diputado. Finalizada la Guerra Mundial, Don Jaime acusará a
Vázquez de Mella de defender las posiciones germanófilas lo que causará la escisión en
el grupo carlista. Vázquez de Mella y Víctor Pradera en agosto de 1919 formarán el
Partido Tradicionalista.
IV. La nueva intelligentsia derechista.
El fin de la Gran Guerra y el triunfo del bolchevismo en Rusia, planteó la necesidad de
una renovación en el seno de las derechas, el ejemplo a seguir era Francia, por ello se
inició una auténtica movilización ideológica de la intelectualidad de derechas española.
A excepción de Azorín francófilo durante el conflicto aunque no liberal, fueron todos
simpatizantes germanófilos, admiradores de Maurras y L’Actión Française, partidarios
de la vuelta a los valores cristianos tradicionales, y acérrimos enemigos de los
nacionalismos periféricos. La mayor parte de ellos serán corresponsales o colaboradores
de ABC. Así José María Salaverría en “La afirmación española” haría un dramático
llamamiento a la movilización de los intelectuales y las clases medias contra los
nacionalismos periféricos y las izquierdas, en pro de la edificación de una nación sólida
y poderosa. Ramiro de Maeztu sufriría una evolución intelectual y política debida a la
crisis de los valores liberales y la fuerza de las nuevas ideas conservadoras.
Portaestandarte de la modernidad en la sociedad española, tras su viaje a Gran Bretaña y
su contacto con el filósofo derechista Thomas Ernest Hulme dará un impresionante giro
hacia las ideas conservadoras. En su obra “La crisis del humanismo” hará un
replanteamiento de sus ideas religiosas y políticas. Verá la Gran Guerra como
consecuencia de la aplicación de los principios de modernidad, dominantes en Europa
desde el renacimiento, por lo que la única solución pasa por volver a los valores
cristinos tradicionales.
José Ortega y Gaset, a pesar de ser considerado izquierdista por su agnosticismo y los
ataques al régimen de la Restauración en muchos círculos culturales fue un pensador
político de rotundo signo conservador. Se le podría catalogar como liberal-conservador,
significativa es su obra “La España Invertebrada” aparecida en 1921 en la que expone
una concepción cíclica de la historia, el raciovitalismo, la valoración de la fuerza como
22
signo de vitalidad histórica, además de la reivindicación del espíritu guerrero de la edad
media frente a los valores burgueses. Fue redactor de la Revista de Occidente en la que
también participaron pensadores como; Sombart, Schmitt, Key Serling, Spamg y sobre
todo Spengler autor de “Decadencia de Occidente”
A pesar de su inclinación hacia los imperios centrales, Eugenio D’Ors intentó
mantenerse neutral durante la Gran Guerra. Con la muerte de Prat de la Riva su posición
en Cataluña empieza a declinar. Su relación con el nuevo presidente de la
Mancomunidad Puig i Cadalfach, será mala. Tras su famosa “defenestración” en 1920
entablará relaciones con el partido anticatalanista Unión Monárquica Nacional de
Alfonso Sala. En 1923 se trasladará a Madrid colaborando en ABC. Según su nuevo
ideario Isabel La Católica será el arquetipo de la nacionalidad española. Su influencia
fue muy importante en el País Vasco, donde creará escuela, “La Escuela Romana del
Pirineo”, integrada por Ramón de Basterra, Rafael Sánchez Maza y Pedro Mourlane
Michelena. La tertulia se reunirá en el Lyón D’Or de Bilbao, otros asistentes asiduos
serán Salvatierra, Areilza, Balpardo, el cardenal Gomá, Ramiro de Maeztu.
Ramón Basterra, diplomático, escritor y poeta, discípulo de D’Ors, Maurras, Menéndez
Pelayo y Spengler será partidario de un nuevo despotismo ilustrado, el “carlotercismo”.
También es de resaltar al conde de Santibáñez del Río futuro fundador de Acción
Española. A pesar de contar con estas relevantes figuras de las letras Alcalá Galiano
denunció la escasa capacidad receptora del público conservador español.
V. V -La defensa del Orden Social
1. 1 La aristocracia, ¿una clase residual?
La nobleza, se integró sin ningún problema en la nueva sociedad capitalista financiera e
industrial que emergió en la España finisecular. Su participación en política era escasa,
ya que dentro del sistema de la Restauración su influencia social y política era evidente,
ya desde la misma Corte o directamente a través del propio Rey, además de ver sus
intereses económicos suficientemente protegidos por los políticos del turno.
En su mayoría militantes conservadores, especialmente simpatizantes de Dato más que
de Maura. Alguna excepción como el Conde de Romanones o el Duque de Alba fueron
liberales.
Contemplados como clase ociosa, ajena al país, de espaldas a las letras, al trabajo, al
estudio, a la política. Es decir ajena tanto política como socialmente a las necesidades
del País, vivía encerrada en su mondo elitista, para diferenciarse del resto de la sociedad
que no tenía cabida en él.
23
1909, el Conde de Torres Cabrera funda el Centro de Acción Nobiliaria, como intento
de movilización de la nobleza contra la legislación anticlerical y los primeros atisbos de
crisis política del sistema.
20 de febrero de 1916, acto de afirmación nobiliaria presidido por Alfonso XIII
celebrado en la Biblioteca Nacional, al que asistieron Maura, Primo de Rivera y el
Obispo de Sión, instando a la movilización de la nobleza.
Tras la Gran Guerra, la caída de las monarquías centro europeas supone una amenaza
para la situación social de la nobleza española.
13 de noviembre de 1918, discurso del Duque del Infantado en el Congreso de los
Diputados, en el que atacó la reforma de la Constitución e instó a la unión de todas las
fuerzas conservadoras en defensa del orden social. Tras el discurso Acción Española
publica un manifiesto atacando al liberalismo y al socialismo, propugnando una
reacción de la nobleza ante el ataque de las izquierdas, recomendado el apoyo
económico al sindicalismo católico.
El Marques de Comillas organizaba la “Defensa Ciudadana” con la aquiescencia del
Gobierno. La Junta Superior del Somatén de Madrid estaba presidida por una larga lista
de aristócratas. Desde el Debate el Marques de Lozoya instaba a la nobleza a recuperar
sus posiciones perdidas.
2. Pensamiento y mentalidad militar.
La Restauración, no supone un paréntesis en la tradición militarista española. Si bien el
canovismo erradicó la tradición de los pronunciamientos militares al viejo estilo y la
intervención directa del Ejército en la vida política, el militarismo alcanzó nuevos
contenidos y nuevas fórmulas.
Durante la restauración, predominio entre la oficialidad de clases medias y bajas, en
detrimento de la nobleza y alta burguesía. El Ejército español se distinguía por una mala
organización, su hipertrofia y el bajo poder económico de la mayoría de sus miembros.
Constitución de 1876, aseguraba la presencia en el Senado de las altas jerarquías
castrenses por razón de su cargo y por nombramiento real con carácter vitalicio.
Disponían de prensa propia, El Correo Militar, El Ejército Español y La
Correspondencia Militar. La figura del «Rey-Soldado» y su prerrogativa como mando
supremo sobre del Ejército, característico de la Restauración serviría para garantizar la
relación entre la Fuerzas Armadas y la Corona. No obstante la desconfianza del ejército
hacia las clases dirigentes era manifiesta. La aparición de los movimientos obreros de
24
izquierdas, aun harían más patentes esa desconfianza en la eficacia del sistema
parlamentario para salvaguardar el orden social y la unidad nacional.
El Desastre del 98 tuvo importantes repercusiones psicológicas en el estamento militar.
Algunos autores hablan de una “Generación del 98 Militar”, Ricardi Burguete, laureado
de Cuba, expondré en su obra que la solución al problema nacional se encuentra en el
recurso a la autoridad militar. Joaquín Fanjul y Goñi, capitán y más tarde con Maura
diputado por Cuenca, autor de Misión Social del Ejército, éste era el representante de la
nación, la salvaguarda de la unidad nacional; es «el pueblo mismo, la nación, el lazo d
unión entre los elementos que, estando antes tan distanciados, deben estar confundidos»
Las continuas críticas de las izquierdas y los nacionalistas catalanes, serían también
motivo de crispación en el Ejército. 1 de mayo de 1900, asalto a El Progreso de
Valencia, dirigido por Blasco Ibáñez, 1905 asalto a la publicación ¡Cu-Cut!, y La Veu
de Catalunya, dando paso a la Ley de Jurisdicciones que daba poder al Ejército como
censor de la prensa.
Otro factor de importancia sería la guerra de Marruecos, que desataría rivalidades entre
la oficialidad que posteriormente se reflejarían en la rebeldía de la Juntas Militares.
También estaría relacionada con la posterior aparición del Tercio fundado por Millán
Astray. Inspirado en la Legión Extranjera francesa, contó con la oposición del Ministro
de la Guerra pero con el apoyo de Alfonso XIII, inició su organización en septiembre de
1920.
3. La acción social antirrevolucionaria.
Los primeros pasos de las organizaciones católicas y del sindicalismo confesional
fueron decepcionantes en el ámbito industrial debido a su marcado paternalismo y su
directa dependencia de los patronos.
Claudio López Bru, Marqués de Comillas, encarnó como ningún otro aristócrata
español el paternalismo característico de la nobleza como clase social. Propietario de la
Compañía Trasatlántica, impuso sus directrices al conjunto del catolicismo español. Fue
autor del plan de Acción Católica así como de su reglamento. 1909 vicepresidente de su
Junta Centra y redactor del programa católico-social aprobado en el Congreso Católico
de 1902.. Sin embargo los Círculos Católicos promovidos por Comillas fueron un
fracaso.
Como alternativa a los Círculos aparecieron los sindicatos obreros «puros» que no
recibieron el consentimiento de la Iglesia hasta 1908. Madrid, Valladolid, Oviedo,
25
Barcelona. Tildados de sindicatos «amarillos» al igual que el resto de los caóticos,
tenían el apoyo de los patronos.
Aparecieron voces discrepantes con las directrices de Comillas. Los padres Gerard,
Gafo, Arboleya y seglares como Severino Aznar.
Gerard, fundador de los Sindicatos Católicos del Libre, en los que se admitía a todos los
obreros con profesión de fe y no se admitía a los empresarios, se extendieron por
Madrid, Pamplona y Zaragoza formando una federación nacional en 1916, las presiones
de Comillas y los jesuitas terminaron con ellos. Parecido al caso del padre Gafo y
Arboleya, que también se propusieron la promoción del sindicalismo católico libre. Pero
acabaron sucumbiendo a la presión de los patronos y demás enemigos.
En 1911, en el País Vasco, aparece la organización «Solidaridad de Obreros Vascos»
nacida como reacción a las huelgas generales convocadas por los socialistas. Más éxito
tuvieron en las zonas rurales pues basándose en la ley de 1906 se fueron creando
sindicatos agrícolas católicos, formados por asalariados, pequeños propietarios y
terratenientes, Castilla la Vieja, Navarra, Aragón, no en Andalucía y Extremadura.
1917, aparece la «Confederación Católico Agraria» y en 1919 los Sindicatos Libres de
Barcelona, su carácter inicial fue de tendencia tradicionalista pero acabó por no tener
una etiqueta política precisa. Se opusieron violentamente a socialistas y anarquistas.
4. La «revolución organizativa empresarial»
No podía hablarse, en aquellos momentos, de una «gran patronal» española, dado que
apenas se habían consolidado las estructuras capitalistas industriales y bancarias; y que
se arrastraba aun el enorme peso de la agricultura en la renta nacional y no contaba con
muchas figuras empresariales comprometidas en la modernización económica.
1936, aparición de la «Asociación General de Ganaderos» continuadota de la Mesta. En
1876 la «Asociación General de Agricultores»
En el campo industrial, en 1889 aparece el Fomento de Trabajo Nacional. Surge el
asociacionismo empresarial y patronal como respuesta a los desafíos de la política social
asumidos por el Estado, creándose la Confederación Patronal Española que lucho
activamente contra la CNT, al mismo tiempo aparece la Federación Gremial Española,
Confederación desde 1921, apoyada por reformistas y republicanos que buscaron
acuerdos con la clase obrera
26
VI. La larga marcha hacia la dictadura militar.
La repercusión de la Gran Guerra no hizo más que exacerbar la crisis ya existente en
España, que ensancho la brecha entre la agricultura y la industria, la ciudad y el campo,
los trabajadores y los patronos, el centro y la periferia. Así como a exacerbar las
diferencias ideológicas dentro de la sociedad.
Fecha emblemática de la crisis fue 1917, y se produjo en sucesivas oleadas.
1º- Aparición de las Juntas Militares; Motivos: Clima de agitación en todo el País, los
militares aprovechan para iniciar una revuelta. Se inicia en Barcelona centro del
movimiento obrero más activo y pronto se extienden por todo el país. Además el
descontento tras la guerra de Marruecos de la oficialidad de la Península por el agravió
comparativo que supuso los ascensos de los que se beneficiaron los oficiales
africanistas. Alarmado el Rey y el Gobierno por la similitud con la aparición en Rusia
de los soviets de soldados, las Juntas recibieron la orden de disolverse y sus jefes fueron
arrestados. Un ultimátum enviado por éstas al gobierno amenazando con un golpe de
Estado hizo dimitir al Gobierno.
2º- Momento aprovechado por Cambó para intentar articular una alianza política
alternativa a los partidos de la Restauración. Una vez conseguido el apoyo de los
diputados de la Izquierda, exigió la apertura de las Cortes. Denegada la petición, el 19
de julio se organizó en Barcelona una asamblea formada por todas las fuerzas adversas
al sistema de «turno» en la que se propuso la formación de un Gobierno nacional y la
preparación de una nueva Constitución.
Alfonso XIII y Dato, nuevo Presidente del Gobierno llegaron a un cuerdo con los
juntistas y declararon el estado de excepción, Maura no se unió al movimiento
parlamentario.
3º- Agosto, huelga general, patrocinada por socialistas, las dos centrales sindicales y el
partido de Lerruox, fue un desastre para la izquierda. El ejército se mantuvo leal y la
LLiga al margen. Los militares imponen la dimisión de Dato y Cambó es llamado por el
Rey a participar en un Gobierno de concentración. Participación de los nacionalistas en
los gobiernos de concentración de García Prieto y Maura. Cambio de orientación de la
Lliga, Consigna «Per Catalunya i l’Espanya Gran». Intento de alianza con los
nacionalistas vascos.
Tras la Gran Guerra expansión del principio de las nacionalidades y de
autodeterminación cuyo adalid fue el Presidente Wilson, tuvo en España un gran
incremento de los nacionalismos periféricos pudiéndose hablar de «conflicto entre
27
nacionalismos» El proyecto de autonomía presentado a Maura fue un fracaso,
motivando el abandono de los parlamentarios catalanes. Mas tarde el Gobierno del
Conde de Romanones intentó un estudio de proyecto de Estatuto pero fue boicoteado
por la Lliga. Fuerte ofensiva de los dinásticos contra los nacionalismos. En Cataluña
Alfonso Sala y Argemí fundará la Unión Monárquica Nacional, su objetivo «anular la
obra de la Lliga» Paralelamente en el País Vasco se forma la Liga de Acción
Monárquica, integrada por los partidos, conservador liberal y maurista.
La caída de la monarquías centro europeas después de la Gran Guerra causa la inquietud
de aristocracia, Acción Nobiliaria, publica un manifiesto atacando al liberalismo y al
socialismo, enemigos del Trono y del Altar. Mitin de los Propagandistas Católicos en
defensa del «principio de autoridad», apoyados por el conjunto de las derechas;
integristas, mauristas, ciervistas y carlistas.
Organización de la Defensa Ciudadana, La Unión Ciudadana, la Junta del Somatén de
Madrid y las llamadas «guardias cívicas» todos ellas organizadas y dirigidas por
aristócratas, cuyo boletín, Paz y Tregua, contaba con la colaboración de Álvaro Alcalá
Galiano y Ramiro de Maeztu. “Ernst Junger señaló que; la conflagración mundial, por
su propia requisitoria radical, generará un nuevo tipo de hombre, «el hombre inquieto»,
y con el una nueva forma de acción política, la «movilización total», y ello trajo como
consecuencias la destrucción de las instituciones y de los valores tradicionales, con la
consiguiente necesidad de creación de nuevos valores y nuevas instituciones. En
España, ausente de la Gran Guerra, estos fenómenos no se produjeron, al menos no con
la radicalidad que en los países beligerantes. De ahí la incapacidad de las guardias
cívicas españolas para el ejercer su propia violencia y su dependencia estricta del poder
militar. Los valores tradicionales, sobre todo religiosos, continuaron, de la misma
forma, siendo muy operativos en la sociedad española. Y, en fin, todo ello demostró lo
incipiente de la «nacionalización de las masas» en España y la consiguiente debilidad de
nuestro nacionalismo, a la altura de los años veinte” (264)
15 de abril de 1919, nuevo gobierno Maura formado por tres mauristas, dos ciervistas y
cuatro técnicos. El Debate ya apostaba por una Dictadura civil. Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús, 30 de mayo, San Fernando inauguración del Cerro de Los
Àngeles, con asistencia del Rey y el Gobierno, nueva alianza del Trono y el Altar.
Consagrado por Alfonso XIII «España, pueblo de tu herencia, se postra hoy, reverente,
ante ese trono de tus bondades, que para Ti se alza en el centro de la Península.
28
Tres meses después el Gobierno fue derrotado en la discusión sobre el acta de Coria,
provocando la crisis y la consiguiente dimisión de Maura. Intento de reorganización del
maurismo como partido político moderno.
La escisión en el seno del partido carlista se produjo al finalizar de Gran Guerra,
momento en que Don Jaime firmó una carta acusando a Vázquez de Mella y sus
seguidores de germanófilos en contra de sus deseos y directrices. Mella fundó en agosto
de 1919 el Partido Tradicionalista, con el apoyo de Víctor Pradera y otros disidentes. El
Pensamiento Español, fue su órgano periodístico.
Fracaso Gobierno de Maura, la mayoría parlamentaria distribuida entre mauristas y
datistas. Gobiernos datistas de Sánchez Toca y Manuel Allendesalazar. Fracasados
ambos presionados el primero por las Juntas Militares y el segundo por la dimisión de
Milans del Bosch, llevó a Dato nuevamente a la presidencia del Gobierno en Mayo de
1920. Éste tras obtener del Rey el decreto de disolución y conseguir en las elecciones de
diciembre una mayoría adicta, inició una dura política frente a los sindicatos. Nombrado
Bugallal ministro de gobernación, éste apoyó a Martínez Anido, gobernador civil de
Barcelona en su represión del terrorismo cenetistas por medio de la «ley de fugas» y del
apoyo a los Sindicatos libres. También apoyado por las patronales.
Asesinato de Dato en Madrid el 8 de marzo de 1921. Desastre de Anual, cinco meses
después. Agosto de 1921, gobierno de concentración de Maura con el apoyo de los
partidos dinásticos y la Lliga (Maura, Cambó y La Cierva) Recuperación en Marruecos
de los territorios perdidos en julio, se integran a las Juntas en el organigrama del
Ministerio de la Guerra. Caída del Gobierno en febrero de 1922
La Revolución rusa de 1917 causo gran impresión en Alfonso XIII, llegando a la
conclusión de que los sistemas liberales eran incapaces de dar respuesta a un reto de
semejante envergadura, la salvación sólo era posible si actuaban conjuntamente la
Corona y el Ejército.
Con la negativa de Maura a asumir la presidencia del partido, éste se dividirá en dos
facciones. Una dirigida por Ángel Gallardo y Osorio apoyado por Pradera (Partido
Tradicionalista) y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, formará el
Partido Social Popular. El Debate se convertirá en su órgano propagandístico. De él dirá
Manuel Azaña «es la posición reformista del absolutismo español» (268)
La otra facción estaría dirigida por Antonio Goicoechea cuyo órgano propagandístico
será La Acción, dirigida por Manuel Delgado Berreto. La solución a la crisis pasaba por
la organización del sufragio para que sirviera de base a la representación corporativa de
29
las élites políticas y sociales. Gran admirador del fascismo italiano, con el se iniciará un
tímido «proceso de fascistización» de las derechas españolas. El 16 de diciembre de
1922, aparecerá el único número de la revista La Camisa Negra
En algunos círculos se baraja la figura de Osorio y Gallardo como hipotético dirigente
del movimiento fascista español. En Cataluña el movimiento estará dirigido por el poeta
vanguardista Josep Viçens Fox y el escritor José Carbonell, fundador en 1921 de la
revista Monitor. Admiradores de Maurras y del D’Ors catalanista, fueron my críticos
con la política de Cambó al que acusaron de españolismo.
Al mismo tiempo la política de Cambó llevaría ala escisión de la Lliga y el nacimiento
de Acción Catalana, surgida de la Conferencia Nacional Catalana organizada por las
Juventudes Nacionalistas de La Lliga, republicanos nacionalistas independientes
partidarios de la teoría de «Catalunya endins», es decir independencia de Catalinya
dentro de un Estado Federal Español.
A Maura seguirá el Gobierno de Sánchez Guerra en marzo de 1923. Antítesis del
anterior cesará a Martínez Anido, restableciendo las garantías constitucionales en
Barcelona, firmó la disolución de las Juntas Militares y remitió el «expediente Picasso»
a las Cortes para tratar las responsabilidades del desastre de Annual.
El 30 de noviembre ante el fracaso del Gobierno, Alfonso XIII llama a Maura y Cambó
pero ante la negativa de estos, manda formar gobierno a Manuel García Prieto, este
Gobierno de Concentración liberal siguiendo en la misma línea del anterior, objetivos;
garantizar la supremacía del poder civil, libertad de cultos (reforma del artículo 11 de la
Constitución) reducción del déficit presupuestario y modificación del régimen de
sufragio y nombramiento de gobernadores civiles no militares. Todas las reformas
fueron boicoteadas tanto por la cúpula eclesiástica, como por la coalición formada por el
capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, la Federación Patronal, el
Fomento del Trabajo Nacional, La Lliga y los Sindicatos Libres.
Fracaso del Gobierno, propuesta de Alfonso XIII a Maura para asumir él mismo la
dirección política del país mediante la Junta de Defensa Nacional. Descartada por
Maura una Dictadura real, aconsejó apoyar un Estado de excepción avalado por el
Ejército.
13 de septiembre, Primo de Rivera declara el estado de guerra, exigiendo al Rey la
dimisión del Gobierno y plenos poderes. Ante la pasividad del ejecutivo y falto del
apoyo real, García Prieto presentó la dimisión. Alfonso XIII encargó formar Gobierno a
Primo de Rivera. Apoyado por el total de las derechas y la Iglesia Católica y con «una
30
mezcla de inquietud y regocijo» por parte de Don Jaime ofreciendo su colaboración «al
esfuerzo del Directorio triunfante» (272)
Capítulo VII.-LA HORA DE LOS CONTRARREVOLUCIONARIOS: LA
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.
I. Primo de Rivera: el estilo personal de gobernar.
Importantes consecuencias, tanto social como políticamente, a corto, medio y largo
plazo. Supuso un profundo corte en a trayectoria del conservadurismo liberal español,
que fue sometido a una dura prueba histórica, llegando a poner de relieve sus
contradicciones y debilidades políticas, sociales e ideológicas. Suspendió la
Constitución de 1876, el pluralismo partidario, la vida política; estableció la censura
previa, y un Directorio militar. La sociedad admitió el cambio sin oponerse. Ascenso de
una nueva élite política derechista, nacida al socaire de la crisis del liberalismo.
Formadas en los tópicos regeneracionistas, en las enseñanzas de la Iglesia católica, el
catolicismo social, el maurismo y el tradicionalismo, que rechazaba de pleno la
tradición liberal. Inclinada a ola intolerancia de principio, al respeto de la disciplina, la
debilidad por la conducción autoritaria de las masas, y que soñaba con una sociedad
regimentada.
Fue inseparable de su creador, nace y muere con él. Miguel Primo de Rivera, familia de
tradición militar, relacionada con la oligarquía terrateniente. Miembro del partido
conservador, careció de preocupaciones culturales e ideológicas. Fue uno de los
primeros miembros del Centro de Acción Nobiliaria.
Desde el principio el Directorio emprendió una clara ofensiva contra el caciquismo,
dirigida por Calvo Sotelo desde la Dirección General de Administración, quien contó
con un equipo formado por José María Gil Robles, el Conde de Vallellano, Jordana
Pozas, y técnicos como Flores de Lemus. Acabó con algunos cacicatos pero muchos de
ellos se integrarían en la Unión Patriótica, partido oficial de la Dictadura.
A pesar del apoyo recibido de la Lliga, la política primoriverista fue anticatalanista, se
prohibió la bandera catalana, cantar «Els Segadors», el castellano como única lengua
oficial, etc. Por último se suprimió la Mancomunidad tras la promulgación del Estatuto
provincial en marzo de 1925. Así mismo el clero catalán también le retiraría su apoyo
tras suprimir el uso del catalán incluso en la liturgia convirtiéndose en portaestandarte
de las reivindicaciones culturales catalanas.
31
II. La vía fallida hacia el nuevo estado.
Fundó la Unión Patriótica como medio continuador de su política más allá del
Directorio militar. El Somatén se extendió por toda España. Fines de 1925 gobierno
formado por mauristas, social-católicos y tecnócratas y dirigido por él mismo. Calvo
Sotelo (Hacienda), Eduardo Aunós (Trabajo), Rafael Benjumea (Fomento), José
Yanguas Messía (Estado) y Severino Martínez Anido (Gobernación) Con la
cooperación de Francia termina con la guerra de Marruecos en mayo de 1926.
Mejora de la situación económica. Años cruciales para la formación de la sociedad
capitalista en España. Política económica a la defensiva, anticrisis, que desembocó en
un verdadero miedo al mercado y a la competencia. Intervencionismo y proteccionismo
estatal al servicio de una política fundamentalmente nacionalista = protección
arancelaria, política de fomento de la producción y corporativismo productivo
Calvo Sotelo = Hacienda, muy discutida su gestión. Intento de reforma fiscal como
medio de acabar con el fraude fiscal = reacción de la aristocracia terrateniente y de la
burguesía industrial Intentos de reforma tributaria de igual resultado. Creación de la
CAMPSA, proyecto muy discutido.
Eduardo Aunós, en Trabajo secretario de Cambó miembro de la Lliga y luego de la
Unión Monárquica Nacional = intensa labor legislativa = descanso nocturno de la
mujer, subsidios para las familias numerosas y la creación del sistema corporativo de
relaciones laborales (decretos-leyes de 1926 y 1928). Colaboración con los socialistas =
pácto con la UGT = crítica de los sectores conservadores y católicos que les llevaría a
distanciarse de la política primoriverista.
Rafael Benjumea = amplia red de carreteras y otras obras públicas = pantanos.
Si bien en un principio la intelectualidad de miró con benevolencia, se fue
transformando impaciencia e irritación disgustados por su política educativa, tanto en el
ámbito universitario como con la cultura en general. Sólo contó con el apoyo de Ramiro
de Maeztu y Eugenio D’Ors. Aunque si el primero fue incondicional el segundo fue más
ambiguo. Maeztu en 1927 deja su colaboración con El Sol, para iniciar su andadora en
La Nación, órgano propagandístico oficial de la Dictadura, afiliándose además a la
Unión Patriótica. En 1928 fue nombrado embajador en la República Argentina. Por su
parte D’Ors fue menos militante en defensa de la Dictadura. Ninguno de los dos fue el
ideólogo oficial de la Dictadura. En torno al diario La Nación, dirigido por Manuel
Delgado Barreto, se articuló un equipo de intelectuales = José María Pemán, José
Pemartín, Vicente Gay, Manuel Bueno, etc.
32
Miguel Primo de Rivera = La Unión Patriótica debía convertirse en «la nueva forma
derechista conservadora»
Ideólogos = partiendo de la concepción del hecho nacional, decir nación española
equivalía a Monarquía y Catolicismo «las dos máximas realidades españolas» La nación
engloba el conjunto social concebido como un orden de asociaciones, clases y gremios,
que se comprende desde una óptica organicista y desigualitaria, regida en el fondo por
una lógica teológico-política (281)
Para Pemán la Restauración canovista era sinónimo de; caciquismo, favoritismo,
oligarquía partidista, corrupción electoral, envenenamiento político de los
Ayuntamientos, recomendaciones e injusticia. La solución pasaba por una reforma
constitucional que restaurase una Monarquía tradicional, limitada en el Gobierno por la
religión, los usos y costumbres y apoyada políticamente por unas Cortes Consultivas.
A pesar de ser admiradores de Musolini y el fascismo italiano, consideraban este
inviable para la sociedad española.
En un intento de convertir la inicial Dictadura comisoria en soberana, Primo convocó la
Asamblea Nacional Consultiva, la idea fue mal recibida tanto por las derechas como por
las izquierdas, rechazando la participación en ella.
De la Asamblea salio el encargo a la Sección Primera de redactar un proyecto
constitucional basado en; la unidad nacional, confesionalidad del Estado,
unicamerialismo y antiparlamentarismo. La Sección tenía un carácter netamente
conservador, el proyecto propuesto fue rechazado por todos los sectores incluso los
católicos, el propio Primo de Rivera lo rechazó
III. Conservadurismo y primoriverismo
La Dictadura supuso un auténtico desafío al status quo de la Restauración
La Lliga no participó directamente en el pronunciamiento pero colaboró en los primeros
momentos. Puig y Calafalch, presidente de la Mancomunidad, mostró su adhesión al
manifiesto del Dictador.
Cambó fue más ambiguo, si bien en un principio dijo de ella que era «lo único dulce
que hemos podido saborear en un año amargo» tras la supresión de la Mancomunidad y
el apoyo de Primo de Rivera a la Unión Monárquica de Alfonso Sala su postura fue de
«ni colaboración, ni oposición y mucho menos aún conspiración en apoyo de la vieja
política» (283) La Lliga como partido político rechazó la vuelta a la Constitución de
1876.
33
Por su parte Antonio Maura en un principio se mostró benevolente con el Dictador a
quién había aconsejado seguir durante algún tiempo en el poder y que convocara una
Asamblea Consultiva. Poco antes de su muerte decepcionado por la política seguida y
con el maurismo dividido; Osorio y Gallardo se mantuvo en una posición liberal
mientras que Calvo Sotelo colaboró con la Dictadura, derivó a una postura adversa a
Primo. En su testamento político estimaba que la Dictadura era una situación «anormal
y transitoria» propugnando una serie de reformas que propiciaran el retorno de la
Monarquía constitucional. Murió el 13 de diciembre de 1925 y con el una etapa de la
vida política española.
División política en el seno del partido conservador. Una parte permanece expectante
mientras la otra descontenta con una Monarquía que prescindía Del Parlamento y de la
Constitución. Se produce la Sanjuanada, el Conde de Romanones será multado con
medio millón de pesetas. Sánchez Guerra en septiembre de 1926 se entrevista con
Alfonso XIII, quien le aconseja un entendimiento con Primo de Rivera, considerado
inaceptable por el viejo datista y tras la convocatoria de la Asamblea Nacional,
publicará un manifiesto en defensa del «Parlamento y las libertades públicas» Poco
después se auto exilió en París. En 1929 apareció unido a los artilleros en un intento de
pronunciamiento contra Primo de Rivera.
Centenario del nacimiento de Cánovas, aprovechado por los políticos dinásticos para
hacer una dura crítica a la Dictadura y exigir la vuelta a la «normalidad constitucional»
Según palabras del Conde de Bugallal si se violaba la Constitución de 1876 la
existencia del Rey «dependerá, legítimamente, de la voluntad popular» (285)
Tanto Romanones como Gabriel Maura consideraban en sus escritos el régimen
dictatorial como una regresión «al despotismo ilustrado»
La reforma del ejército llevó a discrepancias con las fuerzas armadas sobre todo con el
cuerpo de Artillería. El encierro de éstos en los cuarteles como protesta por la supresión
de la escala cerrada (sólo se podría ascender por medio de la aplicación estricta del
escalafón) conllevó la disolución del cuerpo y la prohibición a sus miembros de vestir
uniforme. Se preparó un golpe de Estado para el día 28 de enero pero Primo de Rivera
presentó su dimisión a Alfonso XIII un día antes.
IV La «dictablanda»: resurrección y ocaso del conservadurismo liberal.
Debilitados los partidos dinásticos fueron incapaces de aprovechas la nueva oportunidad
que les brindaba la caída de la Dictadura. Se formó un nuevo Gobierno presidido por el
general Dámaso Berenguer, que recibiría el apelativo de dictablanda, formado por
34
políticos de los más conservadores; el Duque de Alba, Manuel Argüelles, Leopoldo
Matos, Pedro Sangro y Ros de Olano, el almirante Carvia y Julio Wais. Su programa no
tuvo el menor intento de renovación, su propósito; restaurar el entramado caciquil y los
partidos dinásticos. Rota la unidad dinástica por la actitud de Alfonso XIII ante la
Dictadura propició la actitud de muchos monárquicos encabezados por Sánchez Guerra
quién en un discurso dado en el Teatro de la Zarzuela el 27 de febrero atacó
directamente al Rey «no más servir a señores que en gusanos se convierten», pidió
elecciones constituyentes y a pesar de declararse no republicano manifestó que «España
tiene derecho a serlo, si quiere» Abandono de muchos monárquicos. El primero en
declararlo públicamente, Miguel Maura. Dos meses después Niceto Alcalá Zamora,
quién prometió una republica conservadora. A su juicio la Monarquía española, a
diferencia de la inglesa, no había sabido adaptase a las nuevas tendencias democráticas,
al igal que las clases conservadoras. Ambos crearon la Derecha Liberal Republicana,
programa; República, equilibrio de poderes, libertad religiosa, reforma militar,
autonomías regionales, etc. (288)
Manuel Burgos pidió Cortes Constituyentes y la abdicación de Alfonso XIII en el
Príncipe de Asturias.
Los primoriveristas se aglutinan en un nuevo partido, la Unión Monárquica Nacional.
Primo de Rivera murió el 16 de marzo en París. No logró aglutinas a todas las fuerzas,
Eduardo Aunós fundó el Partido Laborista Nacional y poco después el doctor José
María Albiñana y Sanz, antiguo masón y liberal dinástico el Partido Nacional Español ,
considerado por algunos autores la primera expresión del fascismo español (el autor no
es de la misma opinión) (289)
Creación de una plataforma unitaria republicana con vistas al cambio de régimen. Pacto
de San Sebastian, aglutina a las fuerzas republicanas, catalanistas y galleguistas de
izquierdas y al sector reformista de Partido Socialista. Apoyados por un gran número de
intelectuales capitaneados por Ortega y Gasset quien el 15 de noviembre publicó en El
Sol su artículo El error Berenguer, que termina con su famoso «¡Delenda est
Monarchia»! (290)
La sublevación de Jaca y Cuatro Vientos, pusieron de manifiesto la inmadurez de las
fuerzas republicanas
El 14 de febrero de 1931 cae el Gobierno Berenguer. Tras otras tentativas , Alfonso XIII
manda formar Gobierno de concentración monárquica ,sin los primoriveristas, al
almirante Aznar.
35
En un intento de apuntalar la Monarquía se creó el Centro Constitucional, formado por
la alianza de la Lliga y el resto de conservadores mauristas, agrupados en torno a
Gabriel Maura, Goicoechea, Montes Jovellar y César Silió. Su fin, crear un nuevo
bipartidismo formado por un partido conservador y un partido liberal renovados. El
proyecto era obra de Cambó, quién lo exponía en su libro Por la concordia
Convocadas elecciones municipales por el Gobierno Aznar para el 12 de abril, las
derechas no se unieron, los monárquicos se presentaron en orden disperso. Liberales y
conservadores se negaron a ir con los prioriveristas, en carlismo y el integrismo hicieron
campaña contra los republicanos. La lucha se configuraba en torno a los polis de
revolución y contrarrevolución.
Se puso de manifiesto durante la campaña de las derechas monárquicas, la escasísima
influenciadle conservadurismo liberal en la configuración política e ideológica de las
clases conservadoras. El resultado fue desalentador. Si bien en las zonas rurales
consiguieron un mayor número de concejales en las ciudades el triunfo de los
republicanos fue rotundo.
Alfonso XIII se quedó sólo y no fue él quién entregó, fueron sus ministros, sólo Juan de
la Cierva era partidario de la resistencia apelando se era necesario al Ejército. Pero las
fuerzas de orden público enseguida se pasaron a los republicanos. San Jurjo a la sazón
director de la Guardia Civil, se ofreció al Comité Revolucionario estando aun el Rey en
Palacio.
“De esta forma, la II Republica iba a constituirse para llenar el vacío provocado por
Alfonso XIII, al exiliarse y dejar el poder. No se trató, pues, de una «transición», como
a veces se ha sostenido, sino de una auténtica ruptura política, de una revolución. La
democracia republicana vino de golpe; no como producto de una lenta evolución. Y
como una revolución fue percibida por las derechas obrando, como tendremos
oportunidad de ver, en consecuencia.” (292)
Capítulo VIII.-EL RETO REPUBLICANO.
Nace escorada hacia la izquierda. Sentó los principios de igualdad ante la ley, unidad
jurisdiccional, secularización, derechos individuales, prioridad dada a la cultura y a las
reformas sociales. Encontró la resistencia de la derecha. Grandes problemas; las
relaciones Iglesia-Estado (secularización = clara ofensiva anticlerical) Reforma agraria,
descentralización del Estado, relaciones laborales.
36
Un gran reto para las derechas = desbordadas por los acontecimientos, desorganizadas y
adversas a las nuevas realidades. Un importante sector consigue adaptarse
Proceso de democratización y socialización de la vida política = configuración de
nuevos partidos de masas.
Ausencia de una derechas conservadora y democrática = gran handicap del periodo
republicano.= el pensamiento liberal-conservador incapaz de renovarse = Ortiga se
retira pronto de la política. = la derecha católica hegemónica nunca llegó a aceptar el
régimen republicano, ni los componentes básicos de la cultura política liberal-
democrática = que monárquicos alfonsinos y carlistas desarrolla sus críticas desde la
utopía de un pasado ideal. = actitud claramente antiliberal
El fascismo influyó en en la derecha española radicalizando su perspectiva básica
católica antiliberal, teológico-política = se vió reforzada por una izquierda que pretendió
prescindir de ella.
Buena muestra los discurso o las memorias de Azaña (294)
I. El fracaso de la derecha republicana,
II. La resurrección de las derechas tradicionales.
III. La génesis del fascismo español:
1. De «La Conquista del Estado» a Falange Española
2. Las derechas españolas ante el fenómeno fascista.
IV. Intelectuales conservadores frente a la República
V. Hacia la República de derechas.
1. De Casas Viejas a las elecciones de 33
2. Divergencias monárquicas.
37
3. Perplejidades fascistas.
4. Octubre y sus consecuencias.
5. La Hera de la esperanza.
VI. La llamada al sondado.
Capítulo IX.-LA EDAD DE ORO ANTILIBERAL.
I. Génesis y desarrollo del Régimen de Franco.
1. Las derechas ante la sublevación
2. Francisco Franco: conquista y configuración del poder.
II. Desarrollo, evolución, plenitud y crisis.
1. De la mímesis fascista a la institucionalización monárquica.
2. Consolidación y controversia.
3. Modernización son modernidad: conservadurismo burocrático y crisis de
legitimidad
4. Ningún canto heroico. La oposición conservadora al franquismo.
5. Consenso, fraccionamiento y ocaso.
Capítulo X.-REFORMA, RUPTURA, REINVENCIÓN.
I. La fase Suárez.
1. La «culpa»: de la reforma a la ruptura.
2. La ofensiva nacionalista.
3. El fin de UCD.
II. La extrema derecha, hacia el exilio interior.
1. Auge y ocaso de Fuerza Nueva.
2. Intentos de renovación ideológica.
III. Del «Vía Crucis» a la «Victoria»
1. Entre la desunión y la importancia
2. La luz en el horizonte.