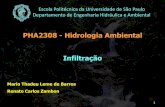La Responabilidad por Daño Ambiental
Transcript of La Responabilidad por Daño Ambiental
AÑO XNÚMERO 84JUNIO 2013
Año
X, N
úmer
o 84
, JUN
IO 2
013
Algunos aspectos sobre la responsabilidad por
daño ambiental en el Ecuador
• El Amicus Curiae y su relevancia para el derecho ambiental
• ¿Son las pólizas de seguro un mecanismo de cobertura idóneo del daño a la naturaleza?
• La naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución
Cinco conceptos básicos
del medio ambiente
P.V.P. $ 7
OPCIÓN 1
3
Análisis 6Cinco conceptos básicos del medio ambiente
Por: Efraín Pérez Camacho
Invitado 22Algunos aspectos sobre la responsabilidad
por daño ambiental en el Ecuador
Por: Ricardo Crespo Plaza
Perfil 34Dr. Jorge Zavala Egas
Debate Jurídico 40¿Son las pólizas de seguro un mecanismo de
cobertura idóneo del daño a la naturaleza?
Por: Mario Larrea Andrade
Reflexiones 48El Amicus Curiae y su relevancia
para el derecho ambiental
Por: Hugo Echeverría Villagómez
Derecho, sociedad y cultura 59Corridas de toros en Francia
Por: Dr. Ernesto Albán Gómez
Derecho Constitucional 60La naturaleza como sujeto de
derechos en la Constitución:
análisis de su efecto práctico
en el Ecuador.
Por: Sebastián Cortez Merlo.
Destacamos 68Mayo 2013
Didáctica 70Regímenes de excepción
Contenido
4
Excelente estudio el que hace refencia a los derechos del consumidor y su relación con la Constitución expuesto por el Doctor Juan Carlos Riofrío y
que se publicó en el número del mes pasado.
En cuanto al perfil, un connotado jurista el ele-gido para este número. Felicito esta forma de recordarnos que en nuestro país hay insignes estudiosos del derecho.
Att.Juan Chávez Polo
Estudio temas relacionados con la seguridad, muy interesante y oportuno el tema analizado sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador en misiones de protec-ción interna y mantenimmiento del orden público.
Me gustaría que sigan tratando estos temas.
SaludosKarina Ochoa M.
Presidente Ediciones Legales:
Presidente Corporativo:
Vicepresidenta Corporativa:
Comité Editorial:
Coordinación:
Arte, diseño e impresión:
Ernesto Albán Gómez
María Teresa Tobar
Manuel Mejía Dalmau
Juan Pablo Aguilar A.Orlando Alcívar S.Santiago Andrade U.Teodoro Coello V.Fabián Corral B.Ramiro DíezFabián Jaramillo T.Rodrigo Jijón L.Carlos Larreátegui N.Patricia Solano H.Mónica VargasJorge Zavala E.
Karina CarrascoKatty MuñozJohanna Pizarro
IMPRESORES MYL
NOVEDADES JURÍDICAS - TRIBUNA DEMOCRÁTICA es una publicación de Ediciones Legales EDLE S.A.,
empresa del grupo de Corporación MYL
Dirección y Suscripciones:
Ambato:Av. Rodrigo Pachano s/n y calle Montalvo esq. Edificio Ficoa Park,
oficina No. 209 • PBX: 242–5697
Guayaquil:Circunvalación Sur 504 y Ébanos • PBX: 238–7265
Quito:Los Cipreses N65–149 y Los Eucaliptos • PBX: 248–0800
Legal & Business Center Quito:Av. 6 de Diciembre N23–49 y Baquedano • PBX: 222–4058
Directora: Eugenia Silva Gallegos
Las colaboraciones y artículos publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la revista o a sus editores.
Se permite la reproducción total o parcial de esta revista, con la correspondiente autorización escrita de Ediciones Legales.
Registro: ISSN No. 13902539.
A la Dirección
5
Carta EditorialComo bien sabemos, el desafío ambiental es ahora mismo una de aquellas cuestiones fundamentales que la humanidad está obligada a atender en forma prioritaria. De la forma en que se la afronte dependerá el futuro del planeta, sin
exageración de ninguna clase. No es de extrañarse, por tanto, que en el ámbito jurídico se haya desa-rrollado en las últimas décadas una rama especiali-zada, casi inédita, con el objetivo de establecer los principios básicos, las categorías, las respuestas con que el Derecho debe contribuir en esta imposter-gable tarea. Hoy, las constituciones del mundo han elevado estos principios al más alto nivel legislativo.
NOVEDADES JURÍDICAS, consciente de esta nece-sidad, quiere entregar a sus lectores una edición dedicada sustancialmente a abordar algunos de los temas que están en el centro del debate. Desta-cados juristas especializados nos dan sus opiniones al respecto.
Tenemos, en primer lugar, el aporte del Dr. Efraín Pérez Camacho, que nos señala los cinco concep-tos básicos para entender la problemática del me-dio ambiente: la naturaleza, la ecología, la biósfera, ¿ambiente o medio ambiente?, el cambio climáti-co. Precisar los alcances de los mismos y su impli-cación jurídica es un punto de partida esencial para adentrarse en esta materia.
El Dr. Ricardo Crespo Plaza aborda un tema clave: la responsabilidad por daño ambiental y lo analiza en conformidad con las normas que rigen en nuestro país. La propia Constitución, con fundamento en el principio de responsabilidad objetiva, establece la
obligación de restaurar íntegramente los ecosiste-mas dañados y de pagar las indemnizaciones que correspondan a las personas y colectivos que de-pendan de los sistemas naturales afectados.
Una cuestión adicional sobre la responsabilidad ambiental se plantea en el artículo del Dr. Mario La-rrea Andrade, cuando se pregunta si las pólizas de seguros pueden ser un mecanismo de cobertura idóneo del daño a la naturaleza. Considera que en la práctica no se ha dado, seguramente por limita-ciones en la normativa secundaria, al contrario de lo que sucede en otros sistemas legales.
El “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) es un ins-tituto que permite la intervención en un juicio de quien, sin ser parte procesal, puede aportar ele-mentos jurídicos o científicos de importancia para la más justa resolución del caso. El Dr. Hugo Echeve-rría analiza esta posibilidad en procesos ambienta-les, en los cuales hay un interés colectivo que tras-ciende el interés de las partes.
El Ab. Sebastián Cortez Melo parte en su análisis de uno de los principios que más polémica provocó al elaborarse la Constitución: el calificar a la natu-raleza como sujeto de derechos. Concretamente examina cuál ha sido el efecto práctico de esta de-claración, en algunos casos que han sido conocidos por la justicia ecuatoriana.
El colega, amigo y distinguido colaborador de NOVEDADES JURÍDICAS, Jorge Zavala Egas ocupa en la presente edición las páginas de Perfil. Tiene sobrados méritos para ello, por su brillante desem-peño como profesor, abogado litigante y tratadista. Pero además por su posición valiente en defensa de los principios democráticos.
Ernesto Albán GómezPresidente Comité Editorial
6
1. LA NATURALEZA
Introducción
La visión actual de los movimientos ambientalistas contempla la Naturaleza desde el punto de vista de la conser-vación y el desarrollo sustentable de los elementos físicos que mantienen la biósfera del planeta Tierra. La Car-ta Mundial de la Naturaleza establece como su primer principio general: “Se respetará la naturaleza y no se pertur-barán sus procesos esenciales”.
Los pronunciamientos de esta Carta giran alrededor de la conservación del medio en que se desarrolla la vida:
Los ecosistemas y los orga-nismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmos-féricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad
de los otros ecosistemas y es-pecies con los que coexistan.
Reconoce que “la especie humana es parte de la naturaleza”. En general, las disposiciones de la Carta Mundial de la Naturaleza consideran la conservación de los “sistemas naturales”, “hábitat na-turales”, conservación de recursos, “via-bilidad genética de la tierra”; es decir, los valores de la Carta de la Naturaleza propician una naturaleza orientada a la conservación de la vida; y de una vida como la conocemos ahora.
Estos enfoques visualizan la naturale-za como un medio en el que se desa-rrollan los seres vivientes, es decir los ecosistemas.
Resulta un enfoque similar al adoptado por la Constitución ecuatoriana 2008, que alude a la naturaleza “donde se re-produce y realiza la vida” y no a toda la naturaleza en general y como tal.
No obstante, para comprender en su totalidad el concepto de Naturaleza, re-sulta necesario superar una visión bio-
Cinco conceptos básicos del medio ambiente
Abogado, Doctor en Jurispru-dencia de la Universidad de Guayaquil.
Trabaja en Derecho Público y ha publicado libros y artículos sobre temas de Derecho Constitucional, Administrativo y Ambiental.
Fue Vicepresidente de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
Efraín Pérez C.
Análisis
7
centrista y preguntarse sobre el contenido y alcance de la Naturaleza en sí misma.
Antecedentes
El término más común para referirse al medio ambiente del ser humano es el de naturaleza. La finalidad que persiguen el ecologismo y el ambientalismo es la conservación de la natura-leza. ¿Qué es naturaleza en este contexto? Sin duda que representa mucho más que el simple sustento de la biósfera –la capa viviente del planeta– a la que nos referiremos más adelan-te. En efecto, la connotación de la naturaleza va más allá que los seres vivientes. En algunos casos representa el medio físico en que se de-sarrolla la vida. La ecología misma se define como una relación entre la vida y su medio físi-co: “las dos funciones abióticas básicas que ha-cen operacional al ecosistema; a saber: flujo de energía y ciclos de materia. (…) De la gran can-tidad de elementos y compuestos inorgánicos simples presentes en la superficie del planeta o cerca de ella, algunos pocos son esenciales para la vida”1 . Quizá Odum y Sarmiento se que-dan cortos en esta aseveración ¿Qué sabemos hoy nosotros de los pocos o muchos elemen-tos materiales y energéticos de la naturaleza, necesarios para la vida?
Naturaleza - Ser viviente: ¿Oposición o Unidad?
La relación del ser viviente con la naturaleza y el origen y composición de esta naturaleza se manifiesta como uno de los primeros y más importantes problemas de los orígenes de la filosofía. En efecto, la mayor parte de los inte-rrogantes de los filósofos llamados presocráti-cos, como Demócrito o Anaxágoras, se enfila a
la problemática del origen y composición de la materia que nos circunda.
Aristóteles analiza la “Física” en su obra del mis-mo nombre (Phýsis, en griego) y la define en la “Metafísica” desde el punto de vista de la ge-neración del movimiento, o sea aquello que se mueve, es decir que se despliega, concluyendo finalmente que “naturaleza” es “la entidad de aquellas cosas que poseen el principio del mo-vimiento en sí mismas por sí mismas”.2
Pero el tema de fondo sobre la “naturaleza” es: lo que “son” las cosas y el “cómo” son esas cosas: la naturaleza de las cosas.3 En su extenso análisis fenomenológico, “Ser y Tiempo”4, considerada su obra maestra de la primera época, Heidde-ger realmente centra su análisis en el “ser hu-mano” antes que en el abstracto “ser”: el ser hu-mano como arrojado al mundo o arrojado en el mundo, el famoso Dasein –el “estar ahí”, de que habló Hegel, para Heiddeger es definido más por su “existencia” que por su presunta esencia de “ser” abstracto. La relación del ser humano con el conjunto de los entes, que constituyen el “ser” se manifiesta a través de una finalidad pragmática –su utilización, su aprovechamien-to. Sobre esto ha descrito Habermas uno de los conocimientos del ser humano sobre la natura-leza como un conocimiento para “la realización de una finalidad establecida”; conocimiento denominado “racionalidad teleológica” y su re-ferencia a la “acción instrumental”.5
Heiddeger señala esta “naturaleza” como el ob-jeto mismo de la filosofía griega y por lo tanto de la filosofía occidental; como algo diferente de los “fundamentos” naturales (físicos, quími-cos y biológicos), más bien como “el ser y el de-sarrollo de lo dado” 6.
8
El término griego de “phýsis” se convierte en la “natura” de los romanos, que llega a nosotros como la naturaleza.
La oposición de la naturaleza, como mate-rial, en contraste con lo sensible, lo intuitivo, lo intelectual, y lo espiritual de la vida y del ser humano se discute en variados ámbitos. La Naturaleza es, sin duda, el medio en que se desarrolla la vida y, finalmente, las demás manifestaciones de la vida como la sensación, intuición, razonamiento y espíritu.
El vocablo “naturaleza”, dice Heiddeger, “es la palabra fundamental que denomina ciertas relaciones esenciales del hombre occidental con “lo dado”, lo que resulta evidente en la enumeración de las parejas de oposiciones como: naturaleza y gracia (lo supernatural); naturaleza y arte; naturaleza e historia; natura-leza y espíritu. Makowiak discute el contraste “naturaleza-cultura”, en el sentido de lo natu-ral, por un lado, y lo creado, por otro; a propó-sito del “medio ambiente natural” y el “medio ambiente cultural”7.
En este sentido, aunque fuera cierto que la naturaleza y las manifestaciones de la vida son dos cosas esencialmente diferentes, como dis-tingue por ejemplo la Carta de la Naturaleza, es innegable que estas manifestaciones sola-mente se pueden presentar a través de la or-ganización vital de la materia y, por lo menos en el plano material en que vivimos, requieren del sustento físico, aun cuando se presente como “éter”, “energía” u otra expresión igual-mente material para su percepción; aunque esta otra “realidad” puede eventualmente in-fluir y de hecho influye en la materia misma. En la explicación del símbolo como origina-do en el espíritu, Jung ofrece “la hipótesis de que el ‘espíritu’ es una realidad autónoma que dispone de una energía específica suficiente-mente poderosa como para modificar las ten-dencias y emplazarlas en formas espirituales”8.
Al otro extremo de la oposición Naturaleza-Ser viviente, se despliega la mirada unitaria: en el mundo primitivo es usual la cosmovi-sión panteísta. Incluso en la época moderna, Spinoza plantea que Dios es uno con la natu-raleza.9 Aserto que los comentaristas recapi-tulan citando: Deus sive natura (Dios, o sea la Naturaleza)10. Existen otras visiones contem-poráneas que consideran a la naturaleza mis-ma como un ser viviente; o, por lo menos, con una potencialidad de esta para vivir y desen-volverse, tan pronto como las condiciones adecuadas se presenten.
En el medio regional andino, movimientos ecologistas potencian el concepto de la pacha mama o “madre Tierra” de la cosmovisión indí-gena. A nivel internacional este concepto tiene puntos de encuentro con la tesis de la Gaia.11 Un importante segmento de los ecologistas de hoy, vinculados con el fenómeno Nueva Era (New Age), deriva sus creencias de las ense-ñanzas y de los discípulos de la mítica Madame Blavatsky12 quien, sobre la materia y la vida ma-nifiesta que:
(…) no solamente los compuestos químicos son los mismos (en los se-res vivos y en la materia inanima-da), pero las mismas vidas invisi-bles infinitesimales componen los átomos de los cuerpos de la mon-taña y de la margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que lo protege del sol con su sombra. Cada partícula –sea que se la llame orgánica o inorgánica– es una vida.13
Teilhard de Chardin, filósofo, sacerdote jesuita y arqueólogo famoso, visualizó la naturaleza entera en evolución inevitable hacia la vida, la sensación y el espíritu; estadio espiritual que
9
Análisis
puede alcanzar el ser humano en la actualidad, pero que eventualmente sería adquirido por toda la materia del Universo. Su descripción más fascinante es la del destino de la evolución de la Naturaleza hacia la vida, el pensamiento y finalmente el espíritu:
“El Ser Humano no es otra cosa, en la Natura-leza, que una zona de emersión, donde cul-mina y se revela precisamente esta evolución cósmica profunda. (…) Es la llama que flamea súbitamente sobre la Tierra de una fermenta-ción general del Universo. (…) El hilo de Aria-na para orientarnos en el Universo es ‘el naci-miento del Espíritu”.14
La procedencia directa del ser humano a par-tir de la naturaleza, se manifiesta en el libro del Génesis, donde se lee: “Entonces formó Yahvéh Dios al hombre del polvo del suelo”; compar-tiendo el ser humano el destino de la Natura-leza de la cual fue creado; puesto que es esta Naturaleza, indudablemente a la que se refie-re Pablo, cuando evoca: “Pues sabemos que la creación entera gime y sufre toda ella con do-lores de parto hasta el momento presente”.15 El ascenso al espíritu no se manifiesta sin grandes convulsiones de la materia: “(…) hasta ahora, el Reino de los Cielos padece violencia, y los es-forzados lo conquistan (…) El que tenga oídos, que oiga”.16
2. LA “ECOLOGÍA”
Como alternativa a la expresión “medio am-biente” (V. más adelante), grupos determina-dos que propugnan un ámbito de preocu-pación más extenso que aquel centrado exclusivamente en el ser humano, utilizan la denominación de “ecología”, que se consi-deró en principio inapropiada para designar lo que quiere significarse generalmente; es decir en su acepción científica no significa: la totalidad de los seres vivientes y no vivientes y la relación dinámica entre ellos, sino el es-
tudio de ellos. Según Odum y Sarmiento, “la ecología (…) integra el estudio de los orga-nismos, el ambiente físico y la sociedad hu-mana, de conformidad con la raíz griega de la palabra ecología: oikos, estudio del hogar, el ambiente total en que vivimos. La ecología es considerada en la actualidad la ciencia básica del ambiente”.17 La definición del Diccionario de la Lengua Española (DRAE) considera a la ecología como “Ciencia que estudia las re-laciones de los seres vivos entre sí y con su entorno”.18
Sarmiento nos ofrece una definición múltiple de ecología (ecology):19
“Término acuñado por Haeckel (1866). Es la ciencia natural que estudia las relaciones sis-témicas entre los individuos, dentro de ellos y entre ellos y el medio ambiente.” (Definición funcional).
Es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos que interac-túan entre sí y con su medio ambiente en un tiempo y espacio definidos. (Definición es-tructural).
Es la ciencia del medio ambiente (definición holística)”.
Se atribuye a Haeckel la acuñación del térmi-no ecología,20 proveniente de oikos y logos.
Odum expresó en su momento que “la pala-bra ‘ecología’ con frecuencia es mal empleada como un sinónimo para ‘medio ambiente’”.21 En efecto, si bien es posible que alguna ac-tividad física pueda atentar contra el medio ambiente, ninguna actividad física podría atentar contra la “ecología” porque esta es una ciencia o estudio, de la misma manera que resulta imposible atentar contra la física o las matemáticas.
10
Sin embargo, la actualidad de la problemáti-ca ambiental ha generalizado el término de “ecología” para significar también: “Defen-sa y protección de la naturaleza y del medio ambiente” en la 3ª acepción de este vocablo, ofreciendo el DRAE el ejemplo siguiente: “La juventud está preocupada por la ecología”.
No hay que confundir el término de “ecólo-go” que se refiere a la “persona que cultiva la ecología”, con “ecologista” que el Diccionario determina que es aquel “que propugna la ne-cesidad de proteger la naturaleza” o “persona que es partidaria de la defensa ecológica”. En la actualidad política de los países de todo el mundo, ha cobrado importancia creciente el “ecologismo”: “Movimiento sociopolítico que, con matices diversos, propugna la defensa de la naturaleza y, en muchos casos, la del hombre en ella”. Una versión más modera-da de defensa de la naturaleza se denomina “ambientalismo” y la persona que la profesa: “ambientalista”.
3. LA BIÓSFERA
Para el concepto científico que se desea sig-nificar cuando se utiliza el término “ecología”, es decir la totalidad de la vida sobre la tierra, su ámbito y sus interrelaciones, más apropia-do es el término de “biósfera”,22 con el alcan-ce que lo concibe Teilhard de Chardin. Según este pensador francés, en “la composición zo-nal de nuestro planeta”, en las diferentes capas superpuestas se destacan:
(…) la barisfera, metálica y cen-tral, rodeada de la litósfera roco-sa, sobre la que se superponen la hidrósfera y la atmósfera. A es-tas cuatro superficies encajadas, la Ciencia acostumbra con razón, desde Suess, a añadir la membrana viviente formada por el fieltro ve-
getal y animal del Globo: la biósfe-ra, tan frecuentemente menciona-da en estas páginas, (que)…forma una sola pieza, –el tejido mismo de las relaciones genéticas que, una vez desplegado y desarro-llado, designa el árbol de la vida.23
Por encima de esta biósfera se proyec-ta la “noosfera”, la “capa pensan-te”. Para com-prender en su magni-tud esta a p r o x i -mación de Teil-hard de Chardin hay que r e c o r -dar su c r i t e r i o expresa-do de que la energía, como sustan-cia (Ettoffe) del universo entero, se encuentra en su totalidad destinada a alcanzar la consciencia.
Hoy, cabe añadir, a la citada ter-minología se superpone la “noósfe-ra” y la “biósfera”: la “ozonósfera”, la “tecnós-fera” y más últimamente la “blógfera”.24
Las formas primigenias de vida de la Tierra apare-cen hace unos 3200 millones de años25 o tal vez antes. La primera influencia mayor de los seres
11
Análisis
vivos sobre la naturaleza terrestre se produce hace 2000-1500 millones de años con la creciente expansión del oxígeno producido por los seres vivientes hacia una atmósfera hasta entonces compuesta de nitrógeno casi exclusivamente:
los seres vivos, principalmente algas, que ab-sorben carbono y producen oxígeno,
cambian radicalmente las condi-ciones vitales y permiten que
nuevas formas de vida, que aprovechan el oxí-
geno, se desarrollen en el planeta.26
Hasta entonces las formas de
vida existen-tes no se hubieran p o d i d o d e s a -r r o l l a r en un m e d i o con oxí-g e n o . D e s d e entonces
las formas d e s a r r o -
llaron la habilidad de
sobrevivir en un medio con
oxígeno.27
Hace unos 700 millo-nes de años ya existían
formas multicelulares de vida sobre la Tierra. Entre 670 y 500 mi-
llones de años hace, aparecieron la ma-yor parte de los invertebrados. En el período que se inicia hace 235 millones de años, que marca el final de la llamada “era primaria” se produce una extinción generalizada de es-pecies vivientes, calificada por Allegre como
“catástrofe ecológica” – “90% de esas espe-cies desaparecieron brutalmente”. 28
En cuanto a la vida misma y su re-lación con el ser humano, la cien-cia ha multiplicado consciente-mente la vida de bacterias, virus y especies vegetales y animales determinados aprovechados por el ser humano en el interior de su organismo, los utiliza para su ali-mentación o incluso para procesos industriales, como ciertas bacte-rias, algas y virus. Los animales domésticos asimismo se han mul-tiplicado en la Tierra, más allá de sus propias posibilidades en con-diciones naturales gracias a su asociación con el ser humano. Por supuesto hay el tema de la extin-ción de especies causada también por el ser humano.
Estudios han calculado que la duración pro-medio de las especies es de diez millones de años, aunque algunas especies pueden ex-tender su existencia por centenares de millo-nes de años, y que han existido aproximada-mente cuatro mil millones de especies.29 En la actualidad su número se estima en 8.7 millo-nes, solo para los eucariontes.30
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, con-cibe la protección de la variabilidad de las espe-cies en su triple aspecto de: 1) genes, 2) espe-cies y 3) ecosistemas en los que se desarrolla la biodiversidad. Así, en su enfoque más común el día de hoy, la interacción de las especies con su medio físico –con la naturaleza– y la conserva-ción de este medio físico es indispensable para la supervivencia de esas especies.
12
El ser viviente es parte de la naturaleza y fuera de ella no puede vivir. La mayor parte de los credos ambientalistas y ecologistas actua-les postulan la conservación de la naturaleza en la forma presente, a la cual se encuentra adaptada la vida del ser humano y la socie-dad entera que, afirman, debe mantenerse tal como ella se encuentra; lo cual no deja de ser un enfoque Era-centrista, por llamarlo de alguna manera. En efecto, refiriéndose a las grandes divisiones del tiempo, como Eras, a lo largo de 4600 millones de años, la ciencia determina que en diferentes Eras se han suce-dido diversas características de vida, adapta-das a las condiciones físicas imperantes en la Tierra de cada una de esas Eras. Así, como se observó líneas arriba, las actuales especies de-pendientes del oxígeno, no hubieran podido sobrevivir, peor desarrollarse, en la atmósfera primordial carente de este gas y compuesta mayormente de nitrógeno.
Además, como se manifestó, el ser viviente ha cambiado la naturaleza con la introduc-ción de oxígeno de la composición atmosfé-rica. También se especula que los yacimien-tos de carbón así como los hidrocarburos, incluyendo el gas, son remanentes de hábitat vegetales y animales de un pasado remoto. Las especies vivientes determinaron también una modificación sustantiva de la naturaleza cuando extendieron su hábitat desde el mar hasta la superficie terrestre hace un poco más de cuatrocientos millones de años y pro-dujeron efectos de gran trascendencia física en el planeta como, por ejemplo, la sustancial disminución de la erosión sobre la superficie terrestre y la fijación de la capa superficial. A su vez, se considera que la población vegetal sobre la tierra produce sucesivos efectos en la humedad y contribuye en los regímenes de precipitaciones atmosféricas.
La modificación de la naturaleza se visualiza inclusive con la finalidad de permitir vida del
ser humano en otros planetas, como Venus o Marte, para lo cual existen proyectos de trans-formar sus atmósferas, con la introducción de bacterias y algas determinadas que modifi-quen el medio ambiente del planeta a media-no plazo, especialmente con la introducción de oxígeno a partir de los procesos vitales de plantas y microorganismos.31
4. ¿AMBIENTE O MEDIO AMBIENTE?
Diferentes autores han criticado la expresión medio ambiente, considerando que es una re-dundancia puesto que, afirman, medio y am-biente son sinónimos. No obstante, en sus obras continúan refiriéndose a “medio ambien-te”, así como lo hace el lenguaje corriente de América Latina y de España. Es que resulta ob-vio que “medio” y “ambiente” no tienen el mis-mo significado, especialmente cuando inten-tan referirse al objeto del Derecho Ambiental. Brañes, sin perjuicio de reconocer que también participó en la crítica a la aparente redundan-cia de “medio ambiente”, observó que “la expre-sión ha terminado adquiriendo a través de su uso una cierta legitimidad, que la propia Real Academia Española ha reconocido”32.
Las primeras leyes sudamericanas sobre el tema, de Colombia y Venezuela, también utilizaron la expresión “medio ambiente”. La “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente” mexicana, de 1988, con reformas de 1996, utiliza exclusivamen-te la expresión “ambiente”, definido como “el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan: en un espa-cio y tiempo determinados”. Asimismo, la ley peruana sobre el tema, de 2005, se denominó “Ley General del Ambiente”, pero el Ministe-rio creado en Perú a comienzos de 2008 se denominó “Ministerio del Medio Ambien-te”. La ley argentina de 2002 se denominó también “Ley General del Ambiente”. La Ley ambiental colombiana de 1993 utiliza consis-
13
Análisis
tentemente la expresión “medio ambiente”33. La ley ambiental ecuatoriana “Ley de Gestión Ambiental” se refiere al “medio ambiente” en varios de sus artículos34.
Con el transcurso de los años estos conceptos se han ido clarificando, principalmente porque siempre se reconoció que el simple vocablo “medio” no era suficientemente unívoco, pues-to que también ofrecía significados adicionales, distintos de la expresión “medio ambiente”, igual que lo que ocurre con el término ambiente, como se verá en el siguiente párrafo. La última edición del Diccionario de la Lengua Española, actualiza y acertadamente despeja estas dudas que se han suscitado sobre el vocablo y la de-finición de la Voz “Medio, (me)dia” se encuentra matizada: || medio ambiente. medio (||conjunto de circunstancias económicas, culturales y so-ciales en que vive una persona). ||2. Biol. Medio (||conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo)”35. Más recientemente y más conforme con el uso sincrónico del español en los dos lados del Atlántico, el Diccionario Panhispánico de Dudas distingue entre estos dos sentidos de “Medio”: (1) “‘conjunto de circunstancias económicas y so-ciales en que vive una persona’ y (2) ‘conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y sus activida-des’”. En efecto, propone como ejemplo del uso corriente del vocablo “medio”: “Lo primero que hay que hacer es dignificar la vida en el medio rural” y “Los gorilas están de hecho muy imper-fectamente adaptados a su medio”.
El término ambiente, sin el complemento del vocablo medio, por otro lado, ha sido adop-tado, en el tema que nos ocupa, en algunas legislaciones y, en el lenguaje institucional, ha calificado al Ministerio respectivo en el Ecuador, que pasó a denominarse Ministerio del Ambiente. Pero la palabra ambiente¸ sin el complemento de medio, asume siete acep-ciones en el Diccionario de la Real Academia, es decir en el uso corriente en el habla hispa-
na, siendo los tres primeros de ellos solamen-te en forma genérica, no unívoca, relaciona-dos con lo que se quiere expresar: “1. adj. Dicho de un fluido: Que rodea un cuerpo. 2. m. Aire o atmósfera. 3. m. Condiciones o cir-cunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectivi-dad o de una época”, siendo todas las demás acepciones vinculadas con otros conceptos. En consecuencia, cuando decimos simple-mente ambiente, no estamos expresando con exactitud la idea que con más acierto se de-nomina medio ambiente.
El Diccionario Panhispánico de Dudas, que se citó líneas arriba, aclara: “Para el segundo sentido, de medio, se usa más frecuentemente la locu-ción medio ambiente (medioambiente). En con-secuencia, este diccionario ha recomendado el uso de “medioambiente”, en una sola palabra, definiéndola como: ‘Conjunto de circunstan-cias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades’; explicando: “Aunque aún es mayoritaria la grafía medio ambiente, el primer elemento de este tipo de compuestos suele hacerse átono, dando lu-gar a que las dos palabras se pronuncien como una sola; por ello se recomienda la grafía simple medioambiente, cuyo plural es medioambientes. Su adjetivo derivado es medioambiental”.36
Así, el uso más común es: “medio ambiente”. El novísimo apelativo de “medioambiente” que, a pesar de la recomendación de las acade-mias, no se afianza suficientemen-te en los países hispano parlantes.
En cambio, cuando se trata del Derecho que aplica al medio ambiente, lo usual es denomi-narlo “derecho ambiental” en concordancia con el criterio de Martín Mateo37 y es menos común el apelativo de “derecho medioambiental” o “derecho del medio ambiente”.
14
5. CAMBIO CLIMÁTICO: EL CALENTAMIENTO GLOBAL
A la presente fecha el calentamiento global se considera uno de los principales problemas ambientales globales, que requiere la más ur-gente atención de los gobiernos del mundo.
Las modificaciones del clima tienen diversos orígenes, siendo la principal causa la astro-nómica, es decir el crecimiento de la lumi-nosidad del Sol a lo largo de los eones,38 la distancia relativa entre la Tierra y el Sol, las inclinaciones en la rotación de la Tierra, etc. En la Tierra misma, la alteración de los gases atmosféricos tiene gran importancia para los cambios de clima, aunque todavía no son bien comprendidas estas interacciones.
El cambio atmosférico
En su origen, la atmósfera terrestre estuvo com-puesta principalmente de nitrógeno, como se ha indicado líneas arriba, con una pequeña proporción de algunos otros gases, como gas carbónico, principalmente disuelto en los océa-nos, lo que era un ambiente venenoso en extre-mo para una vida tal como la conocemos hoy.
Los seres vivos han influido en la composi-ción atmosférica y en el clima global del pla-neta Tierra desde hace dos mil millones de años o más. La transformación de la atmós-fera de nitrógeno y metano en una atmósfera de oxígeno se debió a la actividad biológica de las algas verdes y bacterias fotosintéticas durante centenares de millones de años.
15
Análisis
Asimismo, el grueso de la contaminación ac-tual de gas carbónico en la atmósfera provie-ne de la combustión de materias producidas por la vida a lo largo de las Eras de la Tierra, puesto que el carbón, el petróleo y sus de-rivados, principales combustibles, fueron al-gún momento seres vivientes.
Se ha señalado que desde tiempos prehistóricos las modificaciones del clima generan fluctuacio-nes de la cantidad de gas carbónico atmosférico, incluso antes que la mujer y el hombre inicien su actividad contaminadora, que comienza en gran escala a partir de la civilización industrial en el siglo XVIII. Así, se puntualiza, el aumento de gas carbónico en la atmósfera terrestre po-dría ser un efecto en lugar de una causa del ca-lentamiento causado por otros factores.39
Los cambios de la temperatura terrestre
Las variaciones climáticas han sido extremas a lo largo de la historia de la Tierra con sucesivas gla-ciaciones y entibiamientos del planeta, con un máximo de congelación a partir de unos mil millo-nes de años atrás, al final del período denomina-do Proterozoico y una duración de cuatrocientos millones de años; lo que determina la extinción masiva de las algas que se habían desarrollado hasta ese momento. El nuevo período de climas más templados que comienza hace unos seiscien-tos sesenta millones de años, llamado el “Ediaca-ran”, hasta 550 millones de años atrás, marca la aparición de la mayor parte de los invertebrados.
Por otra parte, el período más cálido registrado en la Tierra ocurrió a lo largo de los períodos
16
Triásico, Jurásico y Cretáceo, que termina hace unos setenta millones de años. En el Eoceno, desde hace unos cincuenta y cinco millones de años se incrementa la temperatura, que puede haber tenido hasta unos 5-8 grados por encima de la actual, por una duración de unos 200.000 años.40 Este calentamiento ex-tremo se encuentra asociado a una vasta emi-sión de metano.41 Con posterioridad comienza un prolongado enfriamiento del planeta que se mantiene hasta el día de hoy, estabilizado desde hace un millón y medio de años, en pe-ríodos glaciares e interglaciares con ciclos de unos cien mil años, aproximadamente, regula-ridad que es más característica del último mi-llón de años, época llamada “cuaternaria”. En la actualidad la Tierra se encuentra al final un pe-ríodo interglaciar. Tómese en cuenta que estas variaciones son de +4°, -4° C de temperatura, por lo que el incremento de hasta 8° C que se dio en el Eoceno es fuertemente extremo.
Esta regularidad del enfriamiento y entibiamiento del clima de la Tierra es característica del cuaternario, puesto que con anterioridad el clima terrestre parece haber sido más estable, incluso tomando en cuenta épocas glaciares de hace 400 y 200 millones de años y especialmente de la máxima conge-lación que terminó hace 600 millones de años.
Los fríos radicales determinaron el congela-miento del agua del planeta y el descenso de los mares hasta cien metros por debajo de su actual nivel.42 Al contrario, con el calentamien-to se elevan los niveles marítimos por el de-rretimiento de los glaciares –creció hasta 4 y 6 metros por arriba del nivel actual del mar hace 125.000 años. Los peores escenarios con base científica actuales pronostican un crecimiento del nivel del mar de más de medio metro sobre el nivel actual para fines del siglo XXI (2095-
2099) en caso de continuar los ritmos actuales de contaminación atmosférica de gas carbó-nico y otros gases de efecto invernadero y de hasta siete metros en los próximos mil años.
Las causas del calentamiento global con-temporáneo
Actualmente la realidad del calentamiento global de la Tierra es incuestionable. Se dis-cuten las causas de este calentamiento, sus efectos y sus posibles soluciones. Según el informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de febrero de 2007, el pro-medio de la temperatura terrestre creció casi un grado desde 1850 hasta la fecha –es decir en un lapso de algo más de unos ciento cin-cuenta años. Este crecimiento se considera muy probablemente45 debido a las emisiones de gases del llamado “efecto invernadero”, especialmente de los últimos cincuenta años. No se descartan las demás causas que influ-yeron en el clima a lo largo de la historia de la Tierra, pero en la actualidad su dinámica re-sulta extremadamente difícil de diagnosticar, por lo que no fueron tomadas en cuenta para el estudio.
Se visualizan mayores índices de calen-tamiento global para el siglo XXI. Según el informe citado, aunque las emisiones de gas carbónico se mantengan en los niveles actuales, la temperatura terres-tre crecería por lo menos una décima de grado cada diez años, hasta llegar a un incremento de un grado hasta el fin del siglo XXI.
Es cierto que la tendencia de los últimos diez mil años de la temperatura terrestre es de un lento pero inequívoco calentamiento, lo cual se encontraría dentro de las tendencias de los ciclos glaciares-interglaciares del último millón
17
Análisis
de años. No obstante, los crecimientos de la temperatura y, concomitantemente, de los nive-les de gas carbónico atmosférico, son notables en los últimos ciento cincuenta años, es decir a partir del aumento de la combustión de mine-rales fósiles (principalmente carbón y petróleo) que originan los gases denominados de “efec-to invernadero”, especialmente gas carbónico, pero también metano; en proporción mayor a la tendencia que se venía observando. Asimismo, uno de los principales efectos visibles del calen-tamiento, que es el derretimiento de los hielos del Mar Ártico y de Groenlandia, resulta eviden-te; como es evidente también la disminución de las llamadas “nieves eternas” en los nevados de la Cordillera de Los Andes. Igual entorno de len-to descongelamiento se percibe en los glaciares de los principales macizos helados del mundo, incluyendo Los Himalayas. Por alguna razón que no ha sido explicada suficientemente, este de-rretimiento de los hielos y nieves polares alcanza en forma menos acentuada al continente Antár-tico, aunque existen señales de que este fenó-meno estaría incrementándose.
Los Estados Unidos, donde vive alrededor del 5% de la población mundial, contribuye por lo me-nos con el 22% del total de emisiones de gas de efecto invernadero del planeta, pero la China en los últimos años superó a este país en el monto de sus emisiones de gas carbónico. Por supuesto que las emisiones chinas, inclusive en su actual nivel, suman una cantidad histórica total muy inferior a la de Europa y los Estados Unidos con-siderados los dos últimos siglos. Según el “Libro Blanco” sobre el tema, publicado por el gobierno chino en septiembre de 2007, Estados Unidos y Europa son responsables “del 95 % de las emisio-nes de CO2 desde el inicio de la civilización in-dustrial hasta 1950” y del “77 % del total de esas emisiones desde 1950 hasta el año 2000”.
Las emisiones chinas de CO2 sobrepasaron las estadounidenses en 8% durante 2007, lideran-do esta contaminación mundial por primera
vez,46 lo que compensó la sustancial disminu-ción de los otros países industrializados, que vieron reducir sus emisiones por problemas de recesión económica. El resultado fue que en el año 2009 se estabilizaron las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.47
Un artículo científico reciente trata de explicar por qué el calentamiento global se estabilizó en el período 1999 – 2008, inclusive con una ligera disminución de 0,2° entre 2005 y 2008. El fenómeno se atribuye a las emisiones de sulfuros en China, pero el decrecimiento ex-perimentado podría ser provisional.48
En menor escala, los cambios en los usos de los suelos contribuyen tam-bién al calentamiento global, espe-cialmente con la quema de bosques primarios y su transformación en tie-rras cultivables, así como crianza de ganado. Por supuesto que esto ocurre básicamente en los trópicos, en los países en desarrollo. Así, se debate esta contribución de los países en de-sarrollo para el calentamiento global, enfocada principalmente en ángulo político, desde el punto de vista de los países industrializados. Las soluciones propuestas
Resulta indudable que las soluciones posibles serán todas de índole política, basadas nece-sariamente en una mejor comprensión cientí-fica del problema. Los resultados se han mani-festado y se tendrán que seguir manifestando en tratados y convenciones internacionales.
Las principales esperanzas se centran en la implementación del Convenio Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto.49
18
La Conferencia de las Partes, celebrada en Durban, Sud África noviembre-diciembre de 2011 (COP 17), alcanzó compromisos deter-minados, pero también algunos retrocesos y estancamientos, como la continua negativa de países desarrollados, como Estados Uni-dos y China, de suscribir los Acuerdos, así como la Denuncia de Canadá, retirándose del Protocolo de Kioto, justo a la conclusión de la Conferencia de las partes.
Los grandes países industriales y por tanto más contaminadores del mundo han avanza-do a consensos para reconocer el problema, en primer lugar, y adelantar posibles solucio-nes, aunque todavía ni China ni Estados Uni-dos parecen dispuestos a comprometerse a disminuir sus emisiones en cifras definidas. Así, 21 países representados en el fórum de la Cooperación Económica del Asia-Pacífico aprobaron unánimemente en septiembre de 2007, una declaración a favor del clima que compromete a sus suscriptores como “obje-tivo a largo plazo”, como una “aspiración”, de reducir sus emisiones de gas de efecto inver-nadero, en un 25% de la intensidad energé-tica, países entre los cuales se encontraban Estados Unidos y China, así como Rusia. En la declaración, se abstuvieron no obstante de fijar cantidades fijas y obligatorias, como si es el caso, por ejemplo, del Protocolo de Kioto.
Se interpretaron en forma optimista las recomendaciones del cuarto infor-me del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, correspondiente a mayo de 2007,50 considerándose que las amenazas del cambio climático se podían revertir a través de una serie de medidas, pero hasta la fecha es-tas recomendaciones no se han hecho efectivas.
Determinadas emisiones de gas pueden eli-minarse sin costo, como, por ejemplo, me-jorar las medidas aislantes, para disminuir la energía empleada en la calefacción y el acon-dicionamiento del aire, así como suprimir los focos incandescentes. La iluminación, según la revista The Economist, consume 17% del consumo mundial de energía.
El carbón fósil es el más contaminador de todos los combustibles. Un problema para disminuir la combustión de carbón fósil en el mundo, es que tiene la ventaja de encon-trarse distribuido de manera más o menos uniforme en todo el planeta a diferencia del petróleo, que es más costoso y que se con-centra en ciertas zonas geográficas, como el Oriente Medio, o en países determinados,
19
Análisis
como Noruega, Rusia, Estados Unidos o Ve-nezuela, presentando además su abasteci-miento grandes incertidumbres y volatilidad por razones geopolíticas.
Entre las opciones que se han visualizado para disminuir la contaminación del car-bón está la de capturar sus emisiones de gas carbónico y enterrarlo bajo la superficie terrestre, a un costo relativamente modera-do. Para el efecto se visualizan impuestos al uso del carbón, con el resultado inevitable de subir el costo de la energía. También se han ensayado en Estados Unidos y en Euro-pa subsidios para la producción de energía más limpia, sin mayores resultados hasta la fecha. El canje de créditos de carbón a cambio de plantaciones forestales en países tropicales, sufrió irregularidades e incluso casos de corrupciones generalizadas en Eu-ropa, denunciadas en los medios políticos de ese Continente.
Adicionales medidas podrían aprovechar mejor el uso de energía solar y energía eóli-ca (generada por los vientos), medida que es acogida con cierto escepticismo por grupos ambientalistas. Lovelock, propugnador de la teoría de la Gaia, que se discute en otro aparta-do de este artículo, considera que los genera-dores de energía que funcionan con el viento
son ineficientes y definitivamente contami-nan los paisajes campestres. Dice que para sustituir íntegramente el consumo eléctrico actual de Inglaterra se necesitarían 276.000 generadores de energía del viento. Descarta que la energía solar se pueda convertir a la presente fecha y hasta el mediano futuro una alternativa factible, debido a su altísimo costo. En cambio, se muestra decidido partidario de la energía nuclear, que, curiosamente, fue el blanco de las protestas de los ecologistas en los años 60 y 70 del siglo XX.51
La energía nuclear presentó un tímido re-surgimiento político en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Eu-ropa, pero todavía despierta temores y re-sistencias de la población, con un notable retroceso a raíz del accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi NPP en Japón, causado por el tsunami que asoló ese país en 2011.
Las emisiones de sulfuros, como se vio líneas arriba en el caso de China, han probado dis-minuir el calentamiento, pero contaminan el aire y sus alcances todavía se discuten.52
La conclusión sobre este tema del calen-tamiento global es que las soluciones más radicales no se producirán en la década
20
presente ni siquiera en las próximas dos dé-cadas, aunque la consciencia universal del problema y su conversión en un tema políti-co permite vaticinar que para mediados del siglo XXI las emisiones de gases de efecto invernadero se habrán reducido sustancial-
mente en el mundo, siempre y cuando se adopten medidas políticas radicales el día de hoy por parte de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y Europa, pero también de otros en pleno surgimiento económico como la China y la India
1 ODUM EUGENE y FAUSTO SARMIENTO,Ecología. El puente entre historia y sociedad, McGraw-Hill, México, 2001, pp. 52-53.
2 ARISTÓTELES. Metafísica. Gredos. Madrid, 1994. pp. 213-215.
3 HEIDDEGER, MARTIN. Questions II. “Qué es y cómo se desarrolla la phýsis”. Gallimard. París, 1968. pp. 178 y 179.
4 HEIDDEGER , Being and Time, Harper Perennial Modern Thought editions, New York, 2008; hay una antigua traducción al español de José Gaos, El ser y el tiempo, Fondo de Cultura Económica, decimotercera reimpresión, 2007.
5 HABERMAS, JÜRGEN, Verdad y Justificación (1999), Trotta, Madrid, 2002, pp. 105 y 23.
6 HEIDDEGER, Ob. cit., 2008, p. 274. lo dado: “el ser en tanto que fenómeno”.
7 MAKOWIAK, JESSICA, Esthétique et Droit, LGDJ, Paris, 2004, pp. 134-135.
8 JUNG, CARL GUSTAV, Métamorphoses de l’âme et ses symboles, Le livre de poche, References, París, 1996, p. 382.
9 “…fuera de Dios no se puede concebir ninguna sustancia (…) Dios es único, es decir (…) que la Naturaleza es una sola sustancia”. SPINOZA, L’Éthique (1677), Gallimard, Paris, 1993. p. 78.
10 CALLOIS, ROLAND, “Introduction” a L’Éthique de SPINOZA, pp. 15 y 16.
11 LOVELOCK, JAMES, The Revenge of Gaia, Penguin, Londres, 2007 (Hay una traducción al español). Define la “Teoría Gaia” como “Una visión de la Tierra que la visualiza como un sistema auto-regulado compuesto en su totalidad por los organismos, las rocas superficiales, los océanos y la atmósfera íntimamente entrelazados como un sistema evolutivo. La teoría ve este sistema como teniendo una finalidad: la regulación de las condiciones superficiales de tal manera que siempre sean lo más favorables posibles para la vida contemporánea. Se basa en observaciones y modelos teóricos; es fructuosa y ha realizado diez predicciones exitosas” (p. 208).
El comentario superficial que cabe es que la teoría Gaia hace honor a su nombre y convierte al planeta Tierra en lo más cercano que nos podamos imaginar de una moderna y maternal diosa griega. En este contexto, no podemos abstenernos de ver a Gaia subordinada al Sol, astro máximo de nuestro sistema solar, de tremenda energía, fuente inevitable de nuestra vida toda, como un dios en medio de innumerables otros dioses o arcángeles del Cosmos. ¿Qué tan lejos estamos de volver a la creencia en el Dios-energía, supremo de los Universos?
12 “Por teosofía (etimología: sabiduría acerca de Dios) entendemos el acceso directo a lo divino mediante la iluminación, la visión o la iniciación. A finales del siglo pasado (es decir del siglo XIX) se produjo un resurgir de esta actitud de la mano de Helena Blavatsky, quien fundó la Sociedad Teosófica. Ann Bailey perteneció a la misma aunque posteriormente fundó una escuela propia de carácter esotérico”. BELLVER CAPELLA, VICENTE. Ecología: De las razones a los derechos. Comares. Granada, 1994. pie de p. 89, p. 41.
13 BLAVATSKY, H. P.,The Secret Doctrine, Volúmenes I y II (A facsimile of the original edition of 1888), The Theosophy Company, Los Angeles, 1974, I, p. 261.
14 TEILHARD DE CHARDIN, Exposé de sa philosophie, PUF, París, 1964. p. 90.
15 SAN PABLO, Epístola a los Romanos, Rom. 8,22. En: Epístolas de San Pablo a los Romanos y a los Gálatas, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1992. p. 191. El texto latino se refiere a “creatura”, vocablo latino que se traduce adecuadamente como “creación” en español.
16 Evangelio Según San Mateo. 11, 12., Segunda edición revisada, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1981. p. 201.
17 ODUM, EUGENE y FAUSTO SARMIENTO. Ecología. El puente entre ciencia y sociedad. McGraw-Hill. México, 2001. p. XI.
18 Diccionario de la Lengua Española (DRAE).
19 http://www.ensayistas.org/critica/ecologia/diccionario/ea.htm
20 HAECKEL, ERNST, Generelle Morphologie der Organismen, (2 Bände). G. Reimer, Berlin, 1866: “Por ecología entendemos el cuerpo de conocimiento concerniente a la economía de la naturaleza, (…) en una palabra, la ecología es el estudio de todas aquellas complejas interrelaciones denominadas por Darwin como las condiciones de la lucha por la sobrevivencia” (cita y traducción de:
http://www.ciencia.cl/CienciaAlDia/volumen2/numero4/articulos/v2n4a5v1.PDF). Según MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL el término “ecología” aparece en un pie de página de la citada obra de Haeckel (Mujer y ecología en el nuevo horizonte planetario.
http://www.cica.es/aliens/gittcus/mujer.html).
21 ODUM, EUGENE, Ecología (Décima reimpresión), CECSA, México, 1989, pp. 11 y 5.
22 Diccionario Panhispánico de Dudas: “(-sfera) En el español de América, por analogía con atmósfera (…), se prefiere la acentuación esdrújula en todas las palabras que lo contienen: biósfera, estratósfera, hidrósfera, etc. En el español de España, por lo contrario, todas las palabras formadas con este elemento compositivo, salvo atmósfera, son llanas: biosfera, estratosfera, hidrosfera, etc.”. p. 599.
21
23 TEILHARD DE CHARDIN, Le Phénomène humain,1955, p. 178.
24 De “blog”, proveniente de “web log”, es decir, diario o bitácora virtual inserto en la red mundial Internet.
25 RICH, PATRICIA VICKERS, THOMAS HEWITT RICH, MILDRED ADAMS FENTON y CARROLL LANE FENTON, The Fossil Book, A record of Prehistoric Life, Dover Publications, Mineola, 1996, p. 91.
26 Ibíd. p. 79.
27 Ibíd. p. 97.
28 ALLEGRE, CLAUDE, Introduction a une Histoire naturelle, Fayard, París, 2001, p. 304.
29 http://www.lassp.cornell.edu/newmme/science/ModelsOfExtinction.pdf
30 DRAE. eucarionte. 1. adj. Biol. Se dice de las células con núcleo diferenciado, envuelto por una membrana y con citoplasma organizado, y de los organismos constituidos por ellas. U. m. c. s. m.
31 SAGAN, CARL, La conexión cósmica, Orbis. Barcelona, 1986, pp. 152-153: “Por lo tanto es posible que la inyección de algas bien desarrolladas en las nubes de Venus, algas capaces de reproducirse a mayor velocidad que su destrucción, con el tiempo convertirían al medio ambiente extremadamente hostil de Venus en otro mucho más agradable para los seres humanos. La cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera de Venus si se condensara sobre la superficie del planeta, proporcionaría una capa de agua de aproximadamente 48 cm., no un océano, desde luego, pero sí suficiente para la irrigación y proveer a otras necesidades humanas”. SAGAN reconoce los cuestionamientos éticos que podrían afrontar estas manipulaciones de la Naturaleza: “El peligro de que se produzca una contaminación biológica en dos direcciones es cosa que también habría que examinar con suma escrupulosidad. … Incluso puede llegar el día en el que se nos pidan cuentas por haber administrado así el Sistema Solar” p. 153.
32 BRAÑES, RAÚL. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. Fundación Mexicana par la Educación Ambiental. Fondo de Cultura Económica. México, 2000, pie de p. 3, p. 20.
33 Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
34 Ley de Gestión Ambiental (Codificación 2004-019. RO-S 418: 10-sep-2004).
35 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 2002.
36 Diccionario Panhispánico de dudas. Real Academia Española – Asociación de Academias de la Lengua Española. 2005.
37 MARTÍN MATEO, Tratado de Derecho Ambiental. Recursos Naturales, T. III, Trivium, Madrid, 1991. p. 80.
38 DRAE. Voz “eon. m. Período de tiempo indefinido de larga duración. …|| 3. Unidad de tiempo geológico, equivalente a 1000 millones de años”.
39 ALLÈGRE, Ob. cit., p. 358. V. también: “Claude Allègre, scientifiquement incorrect » Le Monde, 3 de octubre 2006.
40 LOVELOCK, JAMES. The Revenge of Gaia. Penguin. Londres, 2007. p. 46.
41 UNEP, Global Environment Outlook, GEO4, 2007, p. 95.
42 ALLEGRE, CLAUDE, Ob. cit., p. 345.
43 WMO-UNEP, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Climate Change 2007: The Physical Science Basis Ob. cit., febrero, 2007, pp. 10 y 13. El escenario “optimista” visualiza un crecimiento de 18 cm a 38 cm del nivel del mar, mientras que el “pesimista” lo calcula entre 0,29 – 0,59 metros. Este mismo informe estima que el crecimiento del nivel del mar durante el siglo XX fue de 0,17 metros de promedio (0,12 – 0,22 metros). Se encuentra en preparación el quinto informe del Panel: The Fifth Assessment Report (AR5), previsto para 2013 [http://www.ipcc.ch/ 26 oct 2011]. Existe un estudio reciente del Panel sobre el incremento del nivel del mar: IPCC Workshop on Sea Level Rise and Ice Sheet Instabilities Climate, Kuala Lumpur, Malasia, 21-24 junio 2010.
44 UNEP, Ob. cit., 2007, p. 96.
45 Very likely: En el Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, se define “muy probablemente” como: “>90% probabilidad de ocurrencia”. Pie de p. 6, p. 4.
46 Información de la “Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP)”, usando datos recientemente publicados por British Petroleum (BP) sobre energía y producción de cemento http://www.pbl.nl/en/news/pressreleases/2007/20070619Chinanowno1inCO2emissionsUSAinsecondposition.
47 http://www.pbl.nl/en/publications/2010/No-growth-in-total-global-CO2-emissions-in-2009.
48 KAUFMANN, ROBERT K, A, HEIKKI KAUPPIB, MICHAEL L. MANNA, y JAMES H. STOCK, “Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998–2008”, en: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, July 19, 2011 vol. 108 no. 29 11790-11793.
http://www.pnas.org/content/108/29/11790.full?sid=67550671-75ba-4dc9-818e-01c57169896a [27 octubre 2011].
49 Véanse además el Plan de Acción de Bali (2007) y los Acuerdos de Cancún (2010) http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php.
50 THE ECONOMIST. “How to cool the world. A new report on the state of the planet offers some grounds for optimism”. Edición del 10 de mayo de 2007.
51 LOVELOCK. Ob. cit.,. V. especialmente “Nuclear energy”, de la página 112 en adelante. La referencia a los generadores de viento, en la p. 106.
52 “Pollution and global warming. Climate change in black and white. When air pollution hurts people’s health and heats up the climate it makes sense to do something about it. But what about pollution that cools the planet?,” The Economist, 17 feb 2011.
22
Invitado
Introducción
Todo régimen de responsabilidad ambiental debe estar basado en los principios del derecho ambiental: preventivo, precautorio equidad in-ter e intrageneracional, contaminador pagador, y de corrección en la fuente, habría que agregar además el princi-pio de prevalencia o indubio pro na-tura según el artículo 395 numeral 4 de la Constitución de la República. Las disposiciones de los artículos 72, 396 y 397 de la Constitución de la Repúbli-ca señalan un régimen de responsabi-
lidad ambiental basado en la respon-sabilidad objetiva y en la obligación de restaurar integralmente los ecosis-temas dañados y pagar las indemni-zaciones respectivas a las personas y colectivos que dependan de los siste-mas naturales afectados.
El daño ambiental puede produ-cir daños a las personas y a sus bienes, en el caso de la agresión al ambiente se habla de daño ecológico puro y en el otro de daño civil por influjo ambiental1.
Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Máster en Gestión Ambiental por la Universidad de Oxford, Inglaterra.
Ha sido catedrático de Derecho Ambiental y de temas relacionados en varias universidades del país.
Instructor en varios cursos de capacitación en temas legales ambientales para instituciones públicas y privadas.
Consultor asociado en temas legales- ambientales, especializado en desarrollo de normativa y política ambiental.
Miembro fundador del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (1996).
Ricardo Crespo Plaza
Algunos aspectos sobre la responsabilidad por daño ambiental en el Ecuador
“El medio ambiente condiciona la vida humana y la vida en general. Está en juego no solamente la salud y la calidad de vida sino también el desarrollo sustentable y la defensa
de las generaciones futuras.
La legislación ambiental tiene su ancla en los valores colectivos.
Lo fundamental es que se actué con precaución y con prevención y que se evite la consumación del daño ambiental, en definitiva el macro bien del derecho ambiental es la
sustentabilidad, la idea de un desarrollo que tenga en cuenta la preservación del ambiente por parte de las actividades productivas y la defensa de las generaciones futuras:
...una vez ocurrido el daño ambiental, volver las cosas al estado anterior, es un mandato de orden público que recae, fundamentalmente, sobre las autoridades” (Cafferatta).
23
El sistema procesal debería abarcar tanto los daños puramente ambientales como los da-ños sociales permitiendo la acumulación de acciones lo que actualmente según el artícu-lo 110 del Código de Procedimiento Civil no se permite en los juicios verbales sumarios que según el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental es la vía procesal para los juicios por daño ambiental2.
La legislación ambiental es esencialmente preventiva del daño ambiental, por eso el derecho administrativo adquiere una impor-tancia clave para la aplicación de los princi-pios de prevención y precaución mediante la tutela estatal a través de licencias y per-misos para precautelar la sustentabilidad de los ecosistemas, los derechos de la natura-leza y el derecho de las presentes y futuras generaciones a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, frente a la falla de las medidas de prevención y precaución, el análisis jurídico del daño y de la responsabilidad ambiental es esencial en esta materia pues es necesario innovar en conceptos y principios y alejarse de las instituciones clásicas del derecho civil. Por la emergencia que puede crear un daño am-biental, no es prudente esperar que el caso sea conocido por los jueces, el Estado, para tutelar el bien jurídico protegido ambiente y los derechos de la naturaleza, debe actuar de manera subsidiaria y repetir contra el cau-sante del daño, el artículo 397 de la Consti-tución es claro en este sentido: “En caso de daños ambientales el Estado actuará de mane-ra inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Ade-más de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que
produjera el daño las obligaciones que conlle-ve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.”
A este respecto el tratadista argentino Nes-tor Cafferatta señala: “El Derecho ambiental es un derecho de naturaleza multidisciplinaria, horizontal, transversal, que además de ser au-tónomo, es heterónomo porque tiene múltiples fuentes de aplicación, entre otros, el Derecho administrativo. El Derecho ambiental conlleva un mandato implícito de orden público, algo así como el “estado socio ambiental del dere-cho” o un estado ecológico de derecho, como lo llama la doctrina alemana, que contiene man-datos imperativos que deben ser observados, en primer lugar, por el Estado. El Derecho admi-nistrativo es, en realidad, la disciplina más fuer-te del Derecho ambiental. Ahora, cuando falla el Derecho administrativo, vale decir cuando éste no actúa correctamente, se judicializa la cuestión ambiental. Si el Estado agota su accio-nar en el ámbito del poder de policía, en el de lo cautelar, de la prevención o en el de la san-ción, sea multa, sea clausura u otras sanciones clásicas del Derecho administrativo, y obvia la cuestión de recomponer el daño ambiental, de establecer los mecanismos de restablecimiento del ambiente deteriorado por la actividad o por la conducta del particular o bien, incluso, de un organismo público, en infracción a las normas administrativas, nos encontramos frente a una actuación defectuosa del Estado. En la jerarquía de las normas que se deben aplicar, la primera es la Constitución política que es la que manda-ta al Estado a proveer la defensa del medio am-biente. Considero que, una vez ocurrido el daño ambiental, volver las cosas al estado anterior, es un mandato de orden público que recae, fun-damentalmente, sobre las autoridades.”3
24
El Programa Ambiental y Social del Ministe-rio del Ambiente (PRAS) del Ministerio del Ambiente en aplicación del artículo 397 de la Constitución cumple con el propósito que comenta Cafferatta.
Por otro lado el tratadista Ramón Ojeda Mes-tre señala :
“Ante la contumaz falla de la aplicación ade-cuada y oportuna de los principios de Preven-ción y Precaución, que son el fundamento de la sustentabilidad y de la recuperación am-biental, el trasunto del daño ambiental de-viene en el más importante y útil concepto jurídico del siglo XXI.”4
Los Estados han establecido marcos jurídicos para regular de manera es-pecífica la responsabilidad por el daño ambiental, son relevantes el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental de la Comunidad Europea, la Directiva Europea 2004/35/CE so-bre Responsabilidad Ambiental; la Ley de Responsabilidad Medioambiental de España y la Ley Estadounidense denominada Comprehensive Environ-mental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) de 1980, modi-ficada por la Asset Conservation Len-der Liability (1996) y Deposit Insuran-ce Protection Act (1997). El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha tenido un rol protagóni-co en esta materia5.
En este análisis haremos un recuento de al-gunos de los aspectos esenciales de la res-ponsabilidad ambiental como son el daño ambiental, el hecho o conducta dañosa, la incertidumbre, el daño lícito e ilícito, y la res-tauración del daño.
Daño Ambiental
Para el derecho, la generación de un daño produce la obligación de recomponer o repa-rar y por lo tanto nadie está obligado a sopor-tar un daño. En materia ambiental es enton-ces importante establecer claramente en qué consiste el daño ambiental. Según la Ley de Gestión Ambiental el daño ambiental es “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.”
De la definición de la Ley de Gestión Ambiental se desprende que esta abarca no solo el daño ambiental puro (condiciones preexistentes en el medio ambiente) sino el daño al ambiente construido y sociocultural si nos regimos por la definición de medio ambiente de la ley: “Sis-tema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socio-culturales y sus interacciones, en permanente mo-dificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones.”
En este contexto el daño ambiental puede ser puramente ambiental o producir daños sociales, la Ley de Gestión Ambiental define a los daños sociales como “los ocasionados a la salud hu-mana, al paisaje, al sosiego público y a los bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad contaminante.”
Además el daño ambiental puede ser patrimo-nial y extrapatrimonial, Peña Chacón señala lo siguiente:
“El daño se clasifica en patrimonial y extrapa-trimonial. El primero es aquel que recae sobre bienes susceptibles de valoración económica, sean corporales o incorporales, o bien aquellos que no poseen una naturaleza patrimonial tales como la vida, la salud; caso contrario, el daño de tipo extrapatrimonial o moral es aquel que no
25
Invitado
conduce a una disminución del patrimonio por recaer en bienes fundamentales que no pueden ser valorados de una perspectiva pecuniaria, pero cuya única forma de reparación consiste en el resarcimiento económico, donde se inclu-yen las lesiones y vulneraciones a los derechos de la personalidad, a derechos fundamentales individuales o colectivos, así como el sufrimien-to y molestias derivadas de tales afectaciones” (Peña Chacón p. 23).
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha definido al daño ambiental como “un cambio que tiene un impacto adverso consi-derable sobre la calidad de un particular ambien-te o alguno de sus componentes, incluyendo sus valores utilitarios y no utilitarios y su capacidad para soportar una calidad de vida aceptable y sustentable y un equilibrio ecológico viable”6.
De las definiciones señaladas se con-cluye que el daño ambiental para que sea tal debe ser relevante, significativo, adverso y considerable es decir debe afectar a los procesos de regeneración natural de los ecosistemas. Puede afec-tar únicamente a los ecosistemas o si-multáneamente a las personas y puede ser patrimonial o extrapatrimonial. En el caso del Ecuador, la definición de la Ley de Gestión Ambiental debe concor-darse con el artículo 71 de la Consti-tución que establece los derechos de la naturaleza, en consecuencia el daño ambiental se configuraría en tanto en cuanto se afecte al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, es-tructura, funciones y procesos evoluti-vos de la naturaleza.
La siguiente sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica nos aclara el concepto de daño am-biental y sus soluciones:
Sentencia 675 del 21 de septiembre de 2007, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica7: “El daño ambiental, se apreciará en la alteración externamente inducida a los sis-temas, inhabilitándolos, perjudicándolos en la materialización de sus imprescindibles funcio-nes de apoyo a los ecosistemas menores. Este cambio puede provenir de agentes extraños al hombre, o de una acción humana (lo que hoy se denomina “contaminación”). De allí que, se ha definido como toda pérdida, disminución o menoscabo significativo inferido al ambien-te, o a uno o más de sus componentes. Son de difícil reparación, y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se trata de la pérdida de es-pecies, son irreparables. Siempre se deberán tutelar los daños que se hayan perpetrado. En principio, habrán tres tipos de soluciones a adoptar: a) ante la inminencia de nuevos actos, lo primero será -a modo de medida cautelar innovativa o de no hacer-, ordenar el cese de la conducta, ya que es la mejor forma de pre-venir nuevos daños y dejar que el ecosistema comience a autorepararse. b) Para los elemen-tos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, los que permiten su recuperación, se deberá buscar el restablecimiento específico “in natura”, mediante una indemnización para solventar los gastos que irrogue llevar adelan-te los mecanismos concretos con ese fin. c) En relación a los elementos afectados en forma irreversible, deberá examinarse la posibilidad de solicitar una compensación del “daño mo-ral colectivo o social”, en la medida en que ya no podrán ser disfrutados por la comunidad, lo que implica un menoscabo a un interés gene-ral tutelable.” “En vista de lo expuesto, se debe distinguir entre daños al ambiente y daños a través del ambiente. Este último se basa en la responsabilidad patrimonial tradicional: daños personales y económicos. El otro por el con-trario, se refiere al daño ambiental per se. En conclusión, se pueden identificar dos catego-rías: 1) El ecológico o ambiental propiamente dicho. Afecta la flora y fauna, el paisaje, el aire,
26
el agua, el suelo, es decir, el ambiente. Es el que sufre el ecosistema, inhibiéndolo en sus funciones naturales. No se ubica sobre ningún bien de pertenencia individual. Es el perjuicio o detrimento soportado por los elementos de la naturaleza o el ambiente, sin recaer en una persona o cosas jurídicamente tuteladas. Se trata de un daño al ambiente, ya sea mediante su alteración o destrucción parcial o total, afec-tando en forma mediata la calidad de vida de los diversos seres vivientes del planeta. 2) Los particulares. Son aquellos que por un impacto ambiental se derivan luego en personas o bie-nes individuales. Esta categoría resulta asimi-lable a las tradicionales hipótesis de daño, ya reconocidas por el ordenamiento jurídico”.
Hecho o conducta dañosa
El daño ambiental puede tener cau-sas naturales como el producido por un rayo o una erupción volcánica pero para que se configure la responsabili-dad por daño ambiental el daño debe ser producido por una acción u omi-sión humana que puede ser volunta-ria o involuntaria, dolosa o culposa, lícita o ilícita y puede ser realizada por un individuo o por su represen-tante o por una persona natural o ju-rídica pública o privada. El hecho da-ñoso puede provenir de un individuo o de varios perfectamente identifica-bles o puede originarse de muchos causantes de difícil identificación en ese sentido el daño ambiental puede ser individual y colectivo.
El daño ambiental puede afectar los derechos subjetivos de una o varias personas, es decir afecta a los intereses y derechos de las personas a vivir en un ambiente sano lo cual se entiende como un derecho individual y colectivo pero
que es difuso o afecta además a la comunidad como un todo y permite a cualquier persona reclamar su derecho sin perjuicio de su interés directo, lo que se entiende como legitimación activa genérica8.
La incertidumbre
Los daños ambientales se caracterizan por ser inciertos. La incertidumbre científica es inherente a los problemas ambientales, la certeza respecto a los daños a los ecosiste-mas o a la salud de las personas nunca es completamente cierta en esta materia y en algunos casos se hace imposible determinar la certeza. En este sentido Peña Chacón cita a Cafferatta en el siguiente texto:
“La agresión medioambiental puede ser despa-rramada, difusa, cambiante, traslaticia, nóma-da, itinerante, difícilmente contenible, viajera, mutante, desconcertante, sin límites geográfi-cos, temporales, ni personales, potencialmente expansiva, multiplicadora, en ocasiones con efectos retardatorio, progresivo, acumulativo, sinérgico, invisible, silencioso, mortal o alta-mente riesgoso, explosivo o tóxico, degradan-te, capaz de provocar en su camino o desarrollo múltiples daños, supraindividuales y/o indivi-duales, de afectación patrimonial o extrapatri-monial en derechos de la salud o en derechos personalísimos y/o coparticipados, insignifi-cantes o pequeños hasta verdaderos desastres o estragos de efectos impredecibles.”
Frente a la incertidumbre científica de los problemas ambientales el derecho ambien-tal tiene como uno de sus principios rectores al principio de precaución. La Declaración de Río señala que “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar amplia-mente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
27
Invitado
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degrada-ción del medio ambiente” ( Principio 15).
El principio precautorio fue incluido por pri-mera vez en la Ley contra la Contaminación Atmosférica de la República Federal Alemana del año 1974, para luego ser incorporada en instrumentos internacionales como la Confe-rencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte, Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono, Declaración Ministerial de Bergen sobre de-sarrollo sostenible en la Comunidad Europea, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Convenio Marco de Cambio Climá-tico, Tratado de Maastricht y Ámsterdam en los que se constituye la Unión Europea, Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotec-nología del Convenio sobre Biodiversidad, la Convención de Estocolmo para la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes y el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposicio-nes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la Con-servación y Ordenación de las poblaciones de peces tranzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias (Peña Chacón p. 35). El artículo 396 de la Constitución del Ecuador dispone : “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certi-dumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omi-sión, aunque no exista evidencia científica de daño, el estado adoptará medidas protecto-ras, eficaces y oportunas.”
El principio de precaución modifica toda la esencia del derecho de daños según el cual el daño para que produzca la obligación de repararlo debe ser siempre cierto y no pu-ramente eventual o hipotético. Según Peña Chacón: “Tratándose del daño ambiental, es
necesario únicamente una probabilidad fu-tura mayor a un 50% para determinar su exis-tencia y tomar las medidas necesarias con el fin de impedir sus efectos nocivos.”
El principio de precaución conduce a que la relación causa – efecto no necesariamente deba ser comprobada en su totalidad, se tra-ta mas bien de aplicar la técnica de las pro-babilidades en grado razonable “porque la incertidumbre científica no debería conducir a la incertidumbre jurídica” en palabras de Peña Chacón (p. 36).
La jurisprudencia Argentina, en el fallo del año 1995 “Almada contra Copco S.A.” consideró suficiente la certeza y actualidad de los riesgos que se ciernen sobre la salud de los vecinos, aunque no estén probadas lesiones actuales a su integridad psicofísica, para que la tutela de la salud se haga efectiva, sin juzgar la producción de lesiones, tratándose de esta forma de evitar, que el daño temido se transforme en daño cierto, efectivo o irreparable (Peña Chacón p. 36).
En la sentencia de dos de mayo de dos mil tres de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se estableció: “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el des-conocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precau-torio o de indubio pro natura, supone que cuan-do no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca
28
de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí. Los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preserva-ción con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación”.
La sentencia del 19 de febrero de 1999, de la Sala Constitucional de Costa Rica señala: “De esta forma, en caso de que
exista un riesgo de daño grave o irrever-sible - o una duda al respecto – se debe adoptar una medida de precaución e in-clusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en ma-teria ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológi-cas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente”.
En el Ecuador, en la reciente medida cautelar dictada por el juez Pineda en la provincia de Galápagos el 28 de junio de 2012 se niega la
29
Invitado
construcción de una vía en la ciudad de Santa Cruz por no constar la socialización dentro de procesos de evaluación de impacto ambiental, la medida cautelar dice lo siguiente respecto al principio de precaución: “Todos estos derechos fundamentales tienen una identidad esencial que se encuentra en su reconocimiento cons-titucional, sus titulares son todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colec-tivos y, como tales, gozarán de estos derechos y se hace referencia a los derechos de la natura-leza cuando textualmente dice: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reco-nozca la Constitución”, derechos de la natura-leza que, por otra parte son consagrados en el Art. 71 de la Constitución, y que en Galápagos conforme el Régimen Especial establecido en el Art. 242 el derecho de la naturaleza se tra-
duce en la imposición de limitaciones erga om-nes en este caso limitaciones de todo tipo de actividad privada o pública, tal como reconoce además los diferentes tratados internacionales que conforman el Derecho Ambiental, como por ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-llo reunida en Río de Janeiro del 3 al 4 de junio de 1992, Protocolo de Río de Janeiro, donde se estableció el principio precautorio o precau-telatorio en su Principio 15 que a la letra dice: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el crite-rio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irrever-sible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función
30
zx
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” recogido posteriormente en el numeral 7 del Art. 2 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos y en su Art. 73 (glosario de términos) “El principio precau-telatorio se aplica cuando es necesario tomar una decisión u optar entre alternativas en una situación en que la información técnica es insu-ficiente o existe un nivel significativo de duda en las conclusiones del análisis técnico. En tales casos el principio precautelatorio requiere que se tome la decisión que tiene el mínimo ries-go de causar, directa o indirectamente, daño al ecosistema”, y con el indubio pro natura en los Arts. 395 numeral 4 y 396 de la Constitución ecuatoriana que dice: “En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omi-sión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas de protec-ción eficaces y oportunas”.
Daño lícito y Daño Ilícito
La conducta que afecte al ambiente puede ser lícita o ilícita en la medi-da que esté de acuerdo o no con el ordenamiento jurídico. La conducta lícita es la que está acorde con la autorización administrativa o con los máximos permisibles de conta-minación o con los límites máximos de tolerancia, pero que aun así pue-de producir daños. La conducta ilíci-ta sería aquella que no cumple con los límites máximos de tolerancia de acuerdo a la autorización adminis-trativa. Al derecho ambiental no le interesa ninguna de las dos conduc-tas sino que se ocupa de solventar el daño injusto que afecta al ambiente aunque no existan víctimas. El cau-sante de un daño ambiental no pue-
de exonerarse de su responsabilidad por el hecho de no haber sido culpa-ble o negligente o por el hecho de haber cumplido con todas las auto-rizaciones legales y administrativas. Impera entonces la responsabilidad objetiva extracontractual o de ries-go que no exige la culpa sino que opera por el hecho del daño9. En materia ambiental el factor de in-certidumbre nunca se cierra y es una constante pues un daño autorizado puede causar efectos nocivos por si-nergia o acumulación con otros con-taminantes y por lo tanto una auto-rización administrativa que autoriza ciertos límites de tolerancia no ne-cesariamente garantiza la no ocu-rrencia de un daño ambiental, si el daño ambiental se materializa aun-que se haya cumplido con los límites de tolerancia la conducta se torna en ilícita, lo contrario implicaría dejar en indefensión a la naturaleza por violación del principio in dubio pro natura. En otras palabras puede ser que no se configure un hecho ilíci-to cuando se cumple con las normas de tolerancia como las establecidas por el Texto Unificado de la Legisla-ción Ambiental Secundaria o por el Reglamento Ambiental para las Acti-vidades Hidrocarburíferas pero si se produce un daño ambiental se acti-va la responsabilidad extracontrac-tual que obliga a restaurar el daño ambiental por el mero hecho de su
31
zx
Invitado
ocurrencia según lo dispuesto por el artículo 72, 396 y 397 de la Consti-tución de la República. Por efectos de la responsabilidad objetiva se in-vierte la carga10 de la prueba pues en doctrina se explica que quien mejor conoce del daño es el operador de la actividad de riesgo a quien le co-rresponde desvirtuar su responsabi-lidad y como consecuencia del daño ambiental se produce la obligación de restaurar el ecosistema dañado y pagar las indemnizaciones respecti-vas. Los posibles eximentes de res-ponsabilidad podrían ser el caso for-tuito o fuerza mayor y la culpa de la víctima.
Se entiende entonces que el permiso para contaminar no es un permiso para dañar porque se parte del hecho de la prevalencia del derecho civil sobre el derecho adminis-trativo. Peña Chacón explica claramente esta autonomía del derecho civil sobre el derecho administrativo en materia ambiental cuando dice:
“la autorización administrativa de una actividad que genera molestias ambientales (en forma de licencia o permiso) no implica per se, su licitud desde el punto de vista civil, ni mucho menos, su carácter tolerable. Por tanto, la autorización no convierte en jurídico el daño medio ambiental. Las actividades en ejecución cuyas emisiones estén por debajo de los límites máximos admi-nistrativamente preestablecidos, tampoco im-plican tolerabilidad desde la perspectiva civil. Sobre el operador recae el deber de ajustarse a los términos de la autorización, así como el de adoptar las medidas apropiadas (due dilinge), en el caso que percibiera que su actuación auto-rizada está generando daño.”
La restauración del año ambiental
Los artículos 72, 396 y 397 de la Constitución de la República disponen:
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la res-tauración. Esta restauración será independien-te de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
Art. 396 inciso segundo: Todo daño al ambien-te, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Es-tado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspon-diente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obliga-ciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.
En relación a los artículos citados Cafferatta señala que “volver las cosas al estado anterior, es un mandato de orden público que recae, fundamentalmente, sobre las autoridades”. Se-gún Peña Chacón “el sistema de reparación ideal del medio ambiente es aquel que res-tituye las cosas, objetos o bienes al estado anterior a aquel en que aconteció el daño. Según Peña Chacón “en doctrina se la ha denominado a este tipo de reparación “Re-paración in natura” o “Reparación quo ante”, siendo el término más apropiado para deno-minar a este tipo de reparación “Restitutio in pristinum”, pues este último vocablo, no solo abarca la restitución de las cosas a su estado anterior, sino que engloba la prevención de futuros daños, gracias a la adopción de medi-das correctoras” (Peña Chacón p. 235).
32
Si ocurre un daño ambiental la regla preferente es la de restaurar el eco-sistema a su estado original in situ y si esto no es posible porque el daño es irreversible se deberá realizar una restauración compensatoria, comple-mentaria o por equivalente ex situ. La restauración de la naturaleza es una obligación ilimitada y se entien-de como una obligación de hacer es decir que habrá que realizar los tra-bajos necesarios para restaurar el ecosistema a su estado original sin importar el costo, lo cual produce un efecto disuasorio importante para el causante11. La obligación de restaurar el daño ambiental y el consecuente pago de indemnizaciones a las per-sonas afectadas no debería judiciali-zarce por la necesidad de actuar in-mediatamente frente a un daño que podría volverse más grave para la naturaleza y los ecosistemas dado su grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, en función de la potestad tutelar del Estado la administración pública tie-ne el deber de obligar al causante a actuar de manera rápida; y, si esto no es posible, a llevar a cabo subsidia-riamente la restauración y la indem-nización y repetir contra quienes por acción u omisión lo hayan causado12. En su caso, la administración pública debe abstenerse de provocar accio-nes u omisiones que puedan causar daños ambientales para evitar su propia responsabilidad.
La Ley de Gestión Ambiental define a la res-tauración como: “...el retorno a su condición original de un ecosistema o población dete-riorada“. Sinembargo es necesario regular las opciones de restauración por equivalentes o compensatorias si el daño es tal que no es posible restaurarlo in situ y habrá que saldar la deuda con la naturaleza de manera ex situ o en otro lugar. El Anexo II de la Ley de Res-ponsabilidad Ambiental de España es ilus-trativo a este respecto y utiliza el concepto menos estricto de retorno al “estado básico” del ecosistema dañado.
Sobre este tema Peña Chacón señala: “Cuando el daño es irreversible, o bien, el costo de la repa-ración violenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se debe buscar otras formas de composición del daño acaecido. Una de estas for-mas es la restauración equivalente o también lla-mada restauración alternativa, la que consiste en realizar obras componedoras del ambiente, ya no en el lugar o fuente donde aconteció, sino en otros ecosistemas que si permitan la recomposición de sus elementos, y que igualmente se encuentran degradados. De esta forma, a manera de ejemplo, a una industria que emita grandes cantidades de emanaciones a la atmósfera contaminándola con gases que causan efecto invernadero, se le puede obligar a sembrar o reforestar un terreno con el fin de que los árboles en crecimiento sirvan de sumi-deros de la contaminación ambiental, o bien, a un sujeto que se le encuentre culpable de desecar un humedal causando daños irreversibles en el mis-mo, se le puede obligar a realizar un plan repara-tivo de siembra y manejo de la cuenca de un río.”
Finalmente habría que señalar que los princi-pios de indubio pro natura, la responsabilidad objetiva y la inversión de la carga de la prueba en materia de daños ambientales no aplica-rían para el derecho penal ambiental porque este se fundamenta estrictamente en la culpa, el dolo y el principio indubio pro reo. Sinem-bargo, según el criterio de algunos juristas en vista de que la Constitución no hace distinción
33
Invitado
respecto a la aplicación de estos principios del derecho ambiental y considerando que esta reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, en los casos de delitos ambientales podrían ser aplicables según el caso específi-co; lo cual demanda que sea la jurisprudencia la que interprete su aplicación para el derecho penal ambiental.
Fuentes consultadas
1. Mario Peña Chacón: Daño, Responsabi-lidad y Reparación Ambiental, segunda edición del año 2010. http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf
2. La Responsabilidad por el Daño Ambien-tal en América Latina. Dr. José Juan Gon-záles Márquez. Serie de Documentos so-bre Derecho Ambiental No 12. Primera edición: diciembre 2003, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Boulevard de los Virreyes No. 155 Col. Lo-mas Virreyes C.P.11000 México, D.F.
3. Constitución de la República.
4. Ley de Gestión Ambiental.
5. Jurisprudencia
1 González Márquez p. 26.
2 “El sistema ideal de responsabilidad por daño ambiental es aquel que abarque no solo los daños ambientales puros, sino que también incluya concomitantemente a los daños tradicionales, aquellos que recaen sobre la esfera de los particulares, en la medida que deriven directa o indirectamente del hecho degradador o contaminador del ambiente.” Peña Chacón p. 63.
3 Ver en: http://www.pnuma.org/deramb/documentos/VIProgramaRegional/3%20BASES%20DERECHO%20AMB/9%20de%20los%20Rios%20Medidas%20reales%20en%20derecho%20amb.pdf
4 En Mario Peña Chacón. Daño, Responsabilidad y Reparación Ambiental . Segunda Edición 2010. p. 11.
5 El mandato del PNUMA para analizar el tema de la responsabilidad –y la correspondiente indemnización- por daño ambiental emana de una serie de instrumentos jurídicos internacionales. Entre ellos podemos citar los Principios 21 y 22 de la Declaración de Estocolmo de 1972, los Principios 2 y 13 de la Declaración de Río de 1992, el párrafo 16 de la Resolución número 687 de 1991 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Resolución de Estrasburgo de 1997, el párrafo 3 de la Declaración de Malmö de 2000 y el Programa de Montevideo III: Programa de Desarrollo y Examen Periódico del Derecho Ambiental para el Primer Decenio del Siglo XXI , adoptado por el Consejo de Administración del PNUMA a través de la Decisión 21/23 en el año 2001.
El tema que nos ocupa ha estado pues en la agenda del área jurídica del PNUMA desde su creación. Numerosas actividades y estudios se han realizado al respecto. Entre ellos el taller y correlativa publicación de esta Oficina Regional del PNUMA, en 1996, las actividades llevadas a cabo por la División del Desarrollo de Políticas y Legislación, bajo el marco de los hasta el momento tres Programas de Montevideo, y las reuniones de expertos organizadas por la División de Aplicación de Políticas Ambientales.
La División de Aplicación de Políticas Ambientales lanzó en mayo de 2002 un documento en el que se realiza un amplio análisis de los regímenes existentes sobre responsabilidad e indemnización por daño ambiental. El análisis fue preparado en ocasión de la Reunión de Expertos en material de Responsabilidad e Indemnización por Daño Ambiental, celebrada entre el 13 y el 15 de mayo de 2002 en Ginebra, Suiza. El estudio detalla las disposiciones sobre responsabilidad e indemnización por daño ambiental de aproximadamente 27 acuerdos multilaterales ambientales, dos proyectos de acuerdos multilaterales ambientales, 26 acuerdos ambientales regionales, 26 leyes nacionales, así como un gran número de casos de carácter nacional e internacional sobre la materia. ( La Responsabilidad por el Daño Ambiental en América Latina. Dr. José Juan Gonzales Márquez. Serie de Documentos sobre Derecho Ambiental No 12. Primera edición: Diciembre 2003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Boulevard de los Virreyes No. 155 Col. Lomas Virreyes C.P.11000 México, D.F. p. 9-10).
6 González Márquez, p. 27 citando a UNEP. Liability and compensation regimes related to environmental damage: Review by UNEP Secretariat for and Expert Meeting 13th-15.Borrador. Geneva, p. 27.
7 Daño, Responsabilidad y Reparación Ambiental. Peña Chacón, p. 26.
8 Art.- 397 Num 1 Constitución: Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio.
9 Art.- 396 de la Constitución de la República La responsabilidad por daños ambientales es objetiva.
10 Art.- 397 Num 1 de la Constitución: La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
11 “La responsabilidad medioambiental es, además, una responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la obligación de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el operador responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costos a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Al poner el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medioambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria.” Peña Chacón, p. 136.
12 Constitución Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.
34
PerfilPor: Eugenia Silva G.
En este espacio, rendimos un merecido homenaje a uno de los juristas guayaquileños más destacados del Foro Legal Ecuatoriano, Doctor Jorge Zavala Egas, especialista en los ámbitos Penal, Constitucional, Administrativo, Procesal y Tributario. Es docente uni-versitario con una entregada pasión a sus cátedras y la atención incondicional a sus alumnos; actualmente dirige el desarrollo de Postgrados en Derecho en la Universidad Espíritu Santo en su ciudad natal. Ha cumplido importantes funciones públicas en las que ha recibido el reconocimiento correspondiente.
Es miembro principal del Comité Editorial de Novedades Jurídicas, desde sus inicios en el año 2004. Ha escrito numerosas obras jurídicas, destacan últimamente sus libros: El Leviatán Judicial I y II.
Dr. Jorge Zavala Egas
35
Del matrimonio entre el Dr. Jorge Zavala Baquerizo y la señora Carolina Egas Núñez, nacen Oswaldo, Jorge y Xavier Zavala Egas. ¿Cómo fue Doctor su niñez y su época de estudiante en la escuela y colegio?
No cargo con ningún trauma a cuestas lo cual debe significar que tuve una niñez protegida y amparado por el amor de mis padres y como estudiante, igual que todos, algo aprovechado, algo indisciplinado, algo bochinchero, algo curioso, nada en exceso, ni tampoco en menos, quizás lo necesario para haber tenido una adolescencia aventurera e inolvidable.
Doctor, ¿por qué estudió leyes? Hay muchos aboga-dos en su familia, ¿es una tradición?
Mi padre inaugura lo que a estas alturas es ya una tradición familiar -sólo con mis hijos somos cinco (5) abogados-, su afecto y vocación por construir la justicia terrenal lo hicieron a él jurista, la forjó en una infatigable investigación volcada en su producción jurídica y quizás, esas, sus horas de estudio, de li-bros, de juicios, de conversaciones con sus amigos y colegas de los que fui testigo, seguramente, me inocularon la misma pasión por el Derecho, la cual despertada no ha cesado de agitarme jamás.
¿Cómo fue su experiencia en las aulas universitarias?
Estudié en la Universidad del Estado en Guayaquil, nos hicieron amar el estudio, la exigencia obligó a la disciplina, aprendimos que sin conocimientos éramos potencia sin resultados. ¡Vaya que estu-diamos! Otra dimensión fue mi inicio en la política, una experiencia que sólo me trae recuerdos de una intensa vivencia por la justicia social y por la competencia de ideas.
¿Quiénes fueron sus maestros más reconocidos y sus compañeros de clase más recordados?
Sólo recuerdo a profesores extraordinarios, no menciono ni a uno que haya sido menos que otro: Gómez Lince, Huerta Rendón, Sán-chez Granados, Ortega Moreira, Feraud Blum, Loayza Grunaüer, Castro Benítez, Ramírez Álvarez, Vela Arboleda, Zavala Baquerizo,
“... la enseñanza no es un monólogo
del docente, sino un intercambio
comunicacional de lecturas distintas,
en el cual la página que agrega
el participante calza en el libro
del profesor, libro que después será
base del que escribe el alumno
y así en una eterna dialéctica”.
36
Durán Díaz, a ellos debo más de lo que pueda haber compensado en vida. Compañeros como Nicolás Castro, Roberto Gómez, Jorge Moreno, Franklin Ruilova, Manuel Viteri, Julián Palacios, Chino Acaiturri, Guillermo Weisson, Carlos Cór-dova, Carlos Carvajal, Pedro Valverde, Lucho Al-meida, Adriana Idrovo y otros inolvidables.
Ha tenido una actividad académica muy impor-tante. ¿Qué lo motivó a incursionar en este mun-do, tal vez el ejemplo de su padre?
Sin duda alguna, mi padre fue el paradigma al que imitar sin haber logrado concretar su nivel jamás, un ideal de jurista a alcanzar sin llegar nunca a su dimensión, bastante para acicatear mi superación, ojalá la vida me de tiempo para llegar a acercarme a su estatura.
¿Cuáles sus retos más importantes como Docen-te y cuáles han sido las materias de su cátedra?
Respondo comenzando por el presente: sien-do Director de Postgrados en Derecho de la Universidad de Especialidades “Espíritu Santo”
de Guayaquil nos hemos propuesto, conjun-tamente con Leticia Pino y Joaquín Hernán-dez, tres objetivos: a) una continua educación jurídica para profesionales, fiscales, jueces y autoridades administrativas; b) las maestrías en especialidades de Derecho Público y, c) in-vestigación y el Ph consecuente, vamos transi-tando por los dos primeros, este año haremos los prolegómenos con el tercero en asocio con la Universidad del Externado de Colombia. En cátedras quizás todas las que me he logrado especializar Constitucional, Administrativo, Tri-butario, Penal y Procesal.
¿Qué opina de las reformas a la Educación Su-perior? ¿Cuál habría sido su gestión si continua-ba como Presidente de la Comisión del Consejo Nacional Ecuatoriano de Universidad y Escuelas Politécnicas (CONESUP)?
Tengo una visión distinta de los que conforman el actual órgano estatal responsable de la recto-ría de la Educación Superior, ellos quieren hacer universidades sin libertades, sin inversión priva-da, sin autonomía administrativa, como si fuera
37
un servicio público de telefonía donde se llama a información sin que nadie te atienda jamás. No se logrará nada así, lo que hay que controlar y evaluar es el ejercicio de la autonomía universi-taria pública y privada, a la primera: toda la fuer-za del presupuesto estatal, a la segunda: todo el fomento y seguridad para que la inversión privada sea magnificente, estudiar la posibili-dad del 100% de deducciones impositivas para los aportes a las universidades provenientes de la economía privada interna e internacional, los centros de educación superior deben ser una zona franca y un paraíso fiscal del conocimiento dentro del Estado. No conozco en la historia del mundo génesis y desarrollo de ningún producto cultural bajo un molde burocrático. El Ecuador ha creado un esquema donde Einstein no po-dría dar clases, si antes no obtiene el Ph en Física, Cristo tampoco estaría autorizado a educar a la humanidad, si no lo lograba ser Magister en Filo-sofía; ni Jorge Icaza sino era Doctor en Literatura.
¿Qué ha aprendido de sus alumnos en todos es-tos años, cuántos en la Docencia?
A reconocer con obligada humildad que la en-señanza no es un monólogo del docente, sino un intercambio comunicacional de lecturas dis-tintas, en el cual la página que agrega el parti-cipante calza en el libro del profesor, libro que después será base del que escribe el alumno y así en una eterna dialéctica. No hay alumnos per se ni profesores tampoco, ¿acaso Hart no fue profesor y alumno de Dworkin? Y, a la in-versa, ¿éste no fue profesor y alumno de Hart?
Ha realizado muchas investigaciones y publica-ciones, ¿cuáles son las más destacadas?
Ese es un juicio de los lectores, pero creo que las 5 (cinco) reimpresiones del Derecho Consti-tucional y Neoconstitucionalismo da una idea que fue el libro que más ha interesado, las 3 (tres) ediciones de Lecciones del Derecho Ad-ministrativo siguen en interés, lo que me satis-
face como profesor y alumno es que lo escrito se agota rápidamente, eso es un aliciente para seguir en la investigación, pues hay resultados y son los buscados: cultura jurídica.
A sus funciones académicas, añadió las respon-sabilidades profesionales, ¿cómo y cuándo inicia el ejercicio de la abogacía?
Inicio mi ejercicio profesional en 1973, fui Doc-tor a finales del mismo año y profesor de De-recho Penal en 1975, luego no he dejado esa práctica y la cátedra hasta el presente.
Ha servido a su país ocupando notables funcio-nes públicas, entre las que se destacan: Abogado de la Presidencia de la República, Subsecretario de Aduanas, Director de Autoridad Portuaria de Guayaquil, ¿nos puede referir sus actuaciones más importantes en cada función?
En realidad he ejercido la defensa de al me-nos tres ex Presidentes en funciones y de dos ex Vicepresidentes cuando fueron llamados a procesos políticos y penales en diferentes cir-cunstancias, sólo recuerdo el peso de la res-ponsabilidad y la satisfacción por el éxito de las gestiones. Estimo que en las otras dos fun-ciones lo que logramos, como más importante, fue la supresión, por primera vez en la historia del Ecuador, de los aforos físicos y de los vistafo-radores, así como lo automatización del proce-dimiento aduanero, con eso desterramos para siempre el sector como fuente de corrupción y como símbolo del botín político perseguido para financiar campañas electorales.
También ha sido un importante asesor en el sec-tor privado, especialmente vinculado con las Cá-maras de Comercio y Producción. ¿Cuáles son los problemas más serios, que a su criterio, viven estas asociaciones?
No haber sabido concretar un proyecto social unido al empresarial, mientras eso no ocurra
Perfil
38
se encontrará muy escasa legitimación en su actuación y menos adhesión de la comuni-dad, los intereses del Estado no están sobre los derechos de las personas, pero tampoco los intereses particulares están sobre los in-tereses públicos.
Siendo un abogado de gran reconocimiento, Us-ted ha patrocinado innumerables casos comple-jos, ¿cuáles le han quitado el sueño?
Los colegas cercanos me califican como “abo-gado de emergencias”, siempre me llegan los casos en sus niveles críticos cuando las opcio-nes ortodoxas son mínimas y es necesario crear nuevas alternativas de defensa, esta realidad me obliga a la vigilia permanente, por esta ra-zón, en realidad duermo lo indispensable.
Su visión del derecho ecuatoriano en la actua-lidad.
En esta época del Socialismo del siglo XXI con la absorción de todos los poderes por parte
del Ejecutivo lo que tenemos en el país son le-gisladores que inauguran un Ministerio de las Leyes que reemplaza a la Asamblea Nacional; tenemos cortes, tribunales y jueces que son vi-carios de Carondelet, si alguna excepción hay, no trasciende, luego, la agonía del Derecho es una consecuencia lógica. El ejemplo más cla-ro del poder salvaje, esto es, el irrefrenable y que ha creado la barbarie jurídica del país se constata en las reformas tributarias aprobadas y los procesos contenciosos tributarios instau-rados, cuando se escucha en audiencias orales las alegaciones del SRI y se lee lo que obligan a decir y escribir a sus abogados da lástima, in-dignación y vergüenza. Otro ejemplo, son las sentencias penales que se han dictado por las querellas del Presidente. El país vive los tiem-pos de Torquemada: es mi visión del derecho ecuatoriano en la actualidad.
¿Qué reformas sugeriría a la Asamblea para op-timizar la administración de justicia?
Una sola: ¡Jueces Independientes!
Y ¿cómo es su día a día Doctor?
De 04h30 a 06h30 todos los días sólo inves-tigación, desde las 08h00 profesión, desde las 12h00 universidad, a partir de las 15h00 profesión, a las 20h00 descansar. Me obligo a 1.000 horas al año a estudiar y escribir, es lo necesario para conocer lo mínimo. Cuéntenos de su entorno familiar más cercano.
Está unido por la permanente comunicación entre todos, dar atención al que más la ne-cesita y consejo al del cotidiano problema, respeto a la autonomía personal de cada cual y vivir el amor que es la entrega sin con-diciones.
¿Cuáles son sus aficiones?
Leer, estudiar, escribir y la cátedra oficial, además, la que realizo en mi biblioteca a los discípulos que me visitan los sábados.
¿Si pudiera protagonizar una película, cuál sería y por qué?
Sólo podría protagonizar mi propia vida y la ti-tularía “Caminos de Libertad”, el libreto ya está y el Director sería yo mismo.
Cuestionado sobre el significado de algunos tér-minos, nos refiere:
Poder: La droga del mediocre que carece de autoridad.
Justicia: Dignidad del ser humano.
Universidad: Centro del conocimiento y de la libertad.
Futuro: La nada sobre la que hay que construir.
Un mensaje final a nuestros lectores:
Resistir el vendaval de la tiranía y apostar al triunfo de la libertad
Perfil
39
40
Debate Jurídico
El acelerado desarrollo de nuevas tec-nologías acompañado de nuevos pro-ductos y procesos industriales necesa-rios para mantener un crecimiento de las economías, en un medio ambiente que está cada día más amenazado no sólo por la dinamia de la modernidad sino de las acciones depredatorias y patrones de comportamiento y de con-sumo del propio ser humano, ha des-pertado el creciente interés de las so-ciedades y autoridades regulatorias de contar con mecanismos que permitan compatibilizar los conceptos desarrollo y medio ambiente. Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, conocida como la “Declaración de Río”, se dijo que el desarrollo debe ejercerse de tal forma que responda equitativa-mente a las necesidades de desarro-llo y ambientales de las generaciones presentes y futuras a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, y la protección del ambiente deberá constituir parte in-tegrante del proceso de desarrollo y no considerarse de forma aislada. Desde
entonces, la discusión entorno al futu-ro de nuestro planeta es diaria en todo foro, llegando hoy en día a existir una moda “verde” para todos los ámbitos de las actividades.
Casi todas las actividades que se desa-rrollan día a día, por más precarias que éstas sean, generan riesgos y daños ecológicos y ambientales. Frente a es-tos, los ordenamientos jurídicos a través de nuevas normativas, buscan proteger al medio ambiente y a la persona, den-tro de un desarrollo armónico.
Una de los mecanismos que las socie-dades han identificado al menos como paliativo para responder por los daños que se causen a la naturaleza, medio ambiente y colectividades es la contra-tación de pólizas de seguros, sean de responsabilidad civil ambiental o de responsabilidad ambiental. Las pólizas de seguros son mecanismos que sirven para transferir riesgos. “Las pólizas incorporan fronteras cuanti-tativas para el restablecimiento de
Abogado y Doctor en Jurispru-dencia, PUCE; Universidad de Salford/ Manchester, Reino Unido: MSC en Negocios Internacionales; Master en Derecho Administrativo Ambiental: Universidad del País Vasco, España.
Seminarios Internacionales relevantes: Euromoney: Banking Regulations. New York; Euromo-ney: Asset Liability Management: Miami; Euromoney: Titularización de Activos, New York; Euromoney: Export & International Project Finance, New York; II Congreso Anual de Arbitraje Internacional del Colegio de Abogados de la Flo-rida, Miami; El arbitraje Comercial Internacional en América Latina, Miami; III Conferencia Anual de Arbitraje, Miami.
Experiencia: Agregado Comercial Embajada del Canadá en Quito; Vicepresidente Legal del Grupo Financiero Aserval; Gerente de Mercado de Capitales PRIME CASA DE VALORES; Gerente General FIDEVAL; Socio fundador de la Fir-ma de Abogados: “Noboa, Peña, Larrea, Torres Cía Ltda.”
Áreas de práctica profesional: Ambiental, Petróleo & Gas, Dere-cho Administrativo (Concesiones Públicas), Contractual, Litigio en Arbitraje.
Docente universitario.
¿Son las pólizas de seguro un mecanismo de cobertura idóneo
del daño a la naturaleza?
Mario Larrea Andrade
41
las consecuencias del daño, las cuales se re-lacionan con el concepto de interés asegu-rado. Los límites del seguro privado se ex-presan en términos de valores asegurados, deducibles, cláusulas de coaseguro pactado y también en función de barreras cualitati-vas que se definen en términos de condicio-nes de cobertura y exclusiones. Los clausu-lados de los contratos definen los riesgos cuya realización da origen a la obligación condicional del asegurador”.1
En consecuencia, uno de los aspectos claves a explorar dentro de la problemática de los segu-ros ambientales es la determinación del ámbi-to del riesgo asegurable.
Cabe entonces remontarse a la legislación ecuatoriana, Decreto 1147- que define al con-trato de seguro: “un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites conveni-dos, de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato”.
Es decir, el contrato de seguro es un contrato a través del cual una compañía aseguradora asume el riesgo del asegurado a cambio del pago de una prima.
En el ordenamiento jurídico ecuato-riano, son elementos esenciales del contrato de seguro, la existencia de un asegurador, que debe ser una persona
jurídica autorizada para operar en el Ecuador y que asume los riesgos espe-cificados en el contrato de seguro; la existencia de un solicitante, que es la persona natural o jurídica que contrata el seguro, por cuenta propia o por un tercero determinado que traslada los riesgos al asegurador; asegurado, es la persona que traslada los riesgos al contratar el contrato de seguros; bene-ficiario, es la persona que en caso de siniestro que tiene derecho a percibir la reparación del seguro. El riesgo ase-gurable es la probabilidad de ocurren-cia del siniestro. Es la posibilidad de que la persona o bien asegurado, sufra el siniestro previsto en las condiciones de la póliza. Riesgo es el suceso incier-to que no depende exclusivamente de la voluntad del solicitante, asegurado o beneficiario, ni del asegurador y cuyo acaecimiento hace exigible la obliga-ción del asegurador. Los hechos cier-tos, salvo la muerte y los físicamente imposibles no constituyen riesgo y son por tanto extraños al contrato de se-guro. El siniestro es la ocurrencia del riesgo asegurado.
El contrato de seguro es un contrato oneroso, ya que existen prestaciones de orden económi-co de cada una de las partes. Así, el asegurado paga al asegurador una prima por asumir el
1 ZORNOSA PRIETA, HILDA ESPERANZA. “El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas tecnologías” (2009) Revista de Derecho Privado Extermado. 17-2009.
42
riesgo, mientras que este último se comprome-te a dar la cobertura contratada, y en caso de siniestro cancelar los valores hasta por el mon-to asegurado. Es un contrato Bilateral, ya que participan dos partes las mismas que asumen derechos y obligaciones.
Es un contrato consensual ya que requiere del acuerdo de las partes y también solemne ya que dicho acuerdo debe estar plasmado en un documento que es la póliza de seguros que se debe firmar en duplicado y en idioma castellano.
Es un contrato de adhesión, ya que en las cláusulas generales de las pólizas para las diversas coberturas son prees-tablecidas y deben ser autorizados pre-viamente por la Superintendencia de Bancos y Seguros, de acuerdo a lo que dispone el artículo 25 de la Ley General de Seguros. ”Es un contrato aleatorio, ya que no se tiene certeza de la ocu-rrencia del riesgo que se asegura. En otras palabras no se sabe si el sinies-tro va o no a ocurrir. Es un contrato de ejecución sucesiva, ya que las obliga-ciones y derechos se cumplen durante su vigencia en el tiempo”.
Cabe entonces preguntarnos ¿qué riesgos son o no asegurables?
La ley define al riesgo asegurable como un acontecimiento incierto que no depende de la voluntad del asegurador, solicitante o del be-neficiario. En nuestra legislación no son ase-gurables por ejemplo, el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del asegu-rado. Debe tomarse en cuenta que la ley ha-
bla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que deja abierta la puerta para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros. De igual forma limita el aseguramiento de las sanciones de carácter penal o policial, las cuales estarían bajo la órbita del derecho penal. En ese ámbito podrían estar aquellos actos u omisiones tipi-ficados como delitos ambientales. Queda sin embargo abierta la discusión de que sucede con los daños materiales o personales que di-chas acciones u omisiones ocasionan a terceros ¿Pueden ser aseguradas a través de pólizas de responsabilidad civil por daño ambiental?
El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al re-ferirse a los seguros de responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de responsa-bilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de terceros. El riesgo asegurable debe estar determinado en el contrato, caso contrario no cabe que el asegurador asuma el pago del siniestro por cuenta del asegurado. El seguro de responsa-bilidad civil busca proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de responsabili-dad civil se contrata en función de la capa-cidad de pago del tomador, para la protec-ción del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda del acreedor. El tomador del seguro de responsabilidad civil no contra-tó los valores asegurados en función de los daños que pueda ocasionar a un ter-cero sino en consonancia con su universo patrimonial en riesgo”.2
2 IBIDEM, p. 153.
43
Debate Jurídico
La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil contractual -consecuen-cia de una relación contractual- y extracon-tractual – consecuencia de una acción o mi-sión culposa o dolosa en virtud de contratos de seguros. Estos aseguramientos tienen su fuente en el Código Civil y se aplica a las obli-gaciones mercantiles. Cabe en consecuencia que para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de indemnización de per-juicios de la responsabilidad civil bajo la lupa del riesgo asegurable.
En general bajo la lupa de la responsabilidad civil – que protege a a las personas y a los bienes pa-trimoniales- se consagra el principio de reparación integral de los daños, llámese el de los daños pa-trimoniales como es el daño emergente y el lucro cesante y el de los daños extrapatrimoniales que es el daño moral a través de indemnizaciones de perjuicios ocasionados en delitos, cuasidelitos, culposos y dolosos a personas o propiedades. Son pertinentes los artículos 2184, 229, 1572, 2114, 2229 del Código Civil.
Con los antecedentes enunciados cabe pre-guntarse, ¿cuál es el riesgo asegurable en el seguro por daños ambientales?
Señala el profesor José Ignacio Hebrero Álvarez “en riesgos emergentes como el de la conta-minación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades industriales, tecnológicas a con-tratar mecanismos de cobertura por poten-ciales daños a la naturaleza”.3
Conceptualmente el riesgo asegurable por da-ños ambientales, también es un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en términos monetarios por las características de los bienes a ser asegurados, como pueden
ser en muchos casos la biodiversidad o la natu-raleza. A pesar de que se ha avanzado en mu-chos países con legislación que busca prevenir la ocurrencia de daños al medio ambiente, la nueva normativa no ha solucionado el proble-ma ni ha encontrado los mecanismos acordes de protección ambiental, inclusive a través de seguros obligatorios, ya que en materia de da-ños ambientales, los daños son de tal amplitud, magnitud o impresión, que por mucho tiempo hizo el aseguramiento poco práctico o con co-bertura muy limitadas, ya que ante la falta de información estadística sobre los siniestros o faltas de reaseguros, la cobertura por daños ambientales ha sido casi inexistente no sólo hacia los terceros afectados, llámese personas o bienes de estos, sino a la naturaleza en sí.
En el Ecuador se mantiene la tendencia de muchos países, de asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de seguros de responsabilidad civil. Lo que en mi opinión, tiene un carácter restrictivo, ya que a través de estas pólizas no se contrata una protección para el medio ambiente afec-tado por daños ecológicos, sino la protección del patrimonio del eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través del seguro se busca indemnizar a las víctimas de un acciden-te ambiental que han sido afectadas en sus bienes y en su persona. “La postura de la pro-fesora DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, es de radical oposición a la conexión entre el instituto de responsabilidad civil y la protección del medio ambiente, dudando de la existencia de la responsabilidad civil derivada de los daños al medio ambiente, cuya protección deja, sin duda, en manos del Derecho Admi-nistrativo y del Derecho Penal; y ello lo hace al distinguir los daños por contaminación de los daños ecológicos. Estos últimos se-rían aquellos sufridos por el medio ambien-te que, como consecuencia de un accidente
3 HEBRERO ÁLVAREZ, JOSÉ IGNACIO. El aseguramiento de la responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Editorial Dykinson. Madrid, 2002.
44
causado por la mano del hombre afectan a su equilibrio natural; mientras que los pri-meros se corresponderían con las lesiones patrimoniales y morales que como conse-cuencia de un accidente ambiental afectan a la persona y a sus bienes. Precisamente son los daños ecológicos los que no pueden ser objeto del Derecho Civil, sostiene DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ; y no sin parte de razón, ya que el concepto de daño ecológico en el sentido abstracto sólo puede ser objeto de defensa por el Derecho público y reprimi-dos los atentados penalmente, no es menos cierto el hecho reconocedor de que a través del instituto de la responsabilidad civil se pueden prevenir dichos daños ecológicos”4.
Dado el marco legal que rige en el Ecuador desde la promulgación de la Constitución del 2008, que considera a la naturaleza como sujeto de derechos, y establece el régimen de responsabi-lidad objetivo, es el momento de dar señales importantes hacia el estable-cimiento de un marco normativo que permita la consideración de esta clase de aseguramiento, que en muchos casos debe llevar a la creación de pools de aseguramiento o seguros obligatorios para ciertas actividades.
Señala Hilda Esperanza Zor-nosa “gracias a las preocu-paciones de la doctrina, el al-cance de la cobertura ha sido objeto de precisiones conceptuales importantes y se empieza a cubrir la contaminación gra-dual, derivada de un hecho fortuito, súbi-to e independiente de la voluntad del ase-
gurado cuya manifestación se constate de manera simultánea al acontecimiento que provoca la pérdida y se reconoce por esta vía que la causa del accidente puede deri-var de una falla humana o técnica, siem-pre y cuando haya incertidumbre subjeti-va, es decir, que ésta sea desconocida por el asegurado. Que la cobertura del riesgo ambiental, en la póliza de responsabilidad civil general de los países ibero-latinoa-mericanos, cubre las responsabilidades civiles por los daños causados a terceros con ocasión de las labores que desarrollen en los predios durante las operaciones de la empresa como consecuencia de una contaminación. El riesgo de contamina-ción asegurado se extiende a: a) Indemni-zar los perjuicios causados a las víctimas. El concepto de damnificado incluye a la empresa, a sus trabajadores y al per-sonal directivo. b) Cubrir los gastos de defensa, extrajudiciales y judi-ciales. c) Suscribir las cauciones que garanticen ante la jurisdic-ción el pago de las indemniza-ciones. d)Reembolsar los gastos
4 IBIDEM p. 28.
45
para evitar la propagación de la pérdida y aquellos efectuados por el asegurado para evitar la realización de un siniestro inminente”.5
”Los conceptos accidental o repentino que se han incorporado en pólizas de res-ponsabilidad civil, nos dan una idea de un evento súbito o sorpresivo, lo cual es contrario a cualquier evento ordinario, gradual o constante y que han servido a la industria de seguros para ofrecer estas pólizas como alternativa de cobertura por daños ambientales. Cabe en ese contexto la definición de Prieto Pérez sobre estas pólizas, al decir que “se podría denominar, responsabilidad civil por contaminación accidental, la que puede exigirse por los daños personales y materiales y perjui-cios consecutivos que resulten directa o indirectamente causados, contribuidos o surgidos de polución o contaminación,
siempre que dichas acciones nocivas se hayan producido como con-secuencia de un accidente, o sea, de una causa eventual,
repentina, imprevisible y no in-tencionada del Asegurado”.6
“Es decir accidental significa que la contaminación proviene de un
hecho de carácter extraordina-rio (y no como consecuencia
normal de la actividad que se realiza en la industria
asegurada) y, además, no sea una consecuen-cia prevista de la ac-tividad del industrial (asegurado) ni de la
posesión de las instalaciones (aseguradas). La contaminación no ha de ser causada de forma intencionada o prevista y consentida. Con el término repentino se pretende deli-mitar el hecho en el tiempo, siendo posible determinar cuándo ha ocurrido, pudiendo enmarcase el período de tiempo transcurrri-do desde que comienza hasta que se mani-fiesta, de carácter muy corto y limitado7”.
José Ignacio Hebreo, en la última cita plantea una problemática al señalar ¿Qué sucedería si un evento que tiene su origen en un hecho accidental de carácter repentino, pero que se manifiesta de forma gradual? Esta reflexión llevaría a pensar que esta clase de siniestros están excluidos dada la gradualidad. No existe en el Ecuador jurisprudencia que nos permi-ta ilustrar y delimitar las fronteras de manera clara cuando ocurren eventos de contamina-ción accidental o los casos de contaminación gradual de origen accidental, como pueden ser aquellos casos ocasionados por roturas de tuberías, tanques de almacenamiento, que pueden durante años ocasionar daños al suelo. Tampoco existe un panorama claro sobre qué casos de contaminación no son accidentales o extraordinarios, ni tampoco qué riesgos no son susceptibles de ser asegurados o en qué condi-ciones un mismo riesgo puede o no ser asegu-rado. Lo que sí es una realidad, es que no toda contaminación es accidental, y en los casos de contaminación en operaciones relacionadas al giro ordinario si es responsable el asegurado por lesiones corporales o daños materiales.
Claro está que si los daños se producen como consecuencia de ciertas situaciones como las que se detallan a continuación, deberían siempre estar excluidos, como lo señala José
Debate Jurídico
5 ZORNOSA PRIETA, HILDA ESPERANZA. “El Riesgo Asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas tecnologías” (2009) Revista de Derecho Privado Extermado. 17-2009.
6 PÉREZ, PRIETO, (1996), “Daños resultantes en siniestros con efectos contaminantes. Su interpretación en el Mercado asegurador” Previsión y Seguros Mo. 53, p. 33.
7 HEBRERO ÁLVAREZ, JOSÉ IGNACIO. El aseguramiento de la responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Editorial Dykinson. Madrid, 2002.
46
Ignacio Hebrero Álvarez: “-Si el asegurado ha incumplido con las normas vigentes sobre protección al medio ambiente; -Que el ase-gurado incumpla con las instrucciones de los fabricantes de instalaciones en cuanto a prevención de contaminación; -Aquellos daños causado por instalaciones que so-brepasen de forma continuada o reiterada los niveles de emisión autorizados o en las instalaciones que se encuentren en mal es-tado de conservación o mantenimiento ad-vertido por el asegurado, a menos que éste pueda probar que el incumplimiento de las obligaciones no tuvo intervención alguna sobre la ocurrencia del siniestro, ni tampoco sobre su coste”.8
Volvemos a la pregunta inicial, ¿cuál es el bien asegurable en materia de daños am-bientales?
Es tanto el individuo o su patrimo-nio como lo es la naturaleza, ya que como consecuencia de acciones o in-acciones del asegurado, se pueden afectar éstos. Por ejemplo cuando se contamina una fuente de agua, pue-de generarse responsabilidad por afectación a la salud de las personas, así como por daños al ecosistema. En esta materia lo fundamental son las medidas de prevención que adopten los asegurados en sus actividades.
La reparación de los daños al medio ambien-te y los costos de reparación, debería ser uno de los objetivos al momento de establecer y definir al riesgo asegurable.
La Constitución que rige en el Ecuador des-de octubre del 2008, incorporó muchas nor-mas y principios que previamente estaban recogidos en la legislación secundaria. Así por ejemplo, el artículo 10 de la Constitu-ción dispone que: “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”. El artículo “reconoce el dere-cho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que ga-rantice la sostenibilidad y el buen vivir”. El artículo 66, numeral 27, reconoce “el dere-cho a vivir en un ambiente sano, ecológica-mente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. El artículo 72, “la naturaleza tiene derecho a la restaura-ción. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemni-zar a los individuos y colectivos que depen-dan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los meca-nismos más eficaces para alcanzar la restau-ración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.” El artículo 396, “el Es-tado adoptará las políticas y medidas opor-tunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto am-biental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Es-tado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. La carga de la prue-ba sobre la inexistencia de daño potencial o
8 IBIDEM.
47
Debate Jurídico
real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado”.
La Constitución del Ecuador es una Consti-tución vanguardista en cuanto a la protec-ción de los derechos, incluyendo a la natu-raleza como sujeto de derechos. A pesar de la inclusión a nivel constitucional de un régimen protector de la naturaleza, y que podía habernos llevado a pensar que se dio un verdadero cambio normativo en materia de protección y prevención ambiental, en cuanto a socializar el concepto de respon-sabilidad civil objetivo, ya que el último in-terés del Estado debe ser el preocuparse de que existan los mecanismos idóneos para reparar de manera integral los daños cau-sados a la naturaleza y como consecuencia de éstos también al ser humano lesionado y a su patrimonio afectado, en la práctica no
se ha dado, ya que la normativa suprema no ha ido acompañada de un régimen secun-dario que por ejemplo establezca la obliga-toriedad de contratar seguros de protección ambiental para ciertas actividades como su-cede en la República de Argentina, a través de los cuales se pueda reparar los daños a la naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones los daños materiales o personales sufridos.
En el Ecuador, los requerimientos de contar con pólizas de protección ambiental, no bajo la práctica mundial actual de otorgar pólizas de responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento estructurados por varias empresas de seguros, están circuns-critos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares de pólizas de responsabilidad civil
48
PRESENTACIÓN
El Amicus Curiae (amigo de la curia o amigo del tribunal) es una figura que permite la presentación de razona-mientos jurídicos, por quienes no son parte procesal, en causas cuyo objeto trasciende el interés de las partes. Este artículo presenta al Amicus Curiae y examina su relevancia para el Dere-cho Ambiental, disciplina jurídica que ampara intereses supraindividuales, que incluyen aquellos conceptuali-zados como difusos. En el ámbito del Derecho Ambiental, el principio de participación ciudadana ha estableci-do parámetros para la tutela judicial de estos intereses. Así, por influencia del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Principio 10), el ordena-miento jurídico ha ido adaptándose a su emergencia, particularmente en la esfera del derecho de acceso a los ór-
ganos jurisdiccionales y a la tutela judi-cial efectiva. En el país el Principio 10 fue acogido mediante reforma constitucional, en 1996. Favoreciendo el desarrollo pro-gresivo de este derecho, el artículo 397 de la Constitución vigente faculta a cualquier persona, colectividad o grupo el ejercicio de acciones legales y el acce-so a órganos judiciales para obtener tu-tela efectiva en materia ambiental. Esta perspectiva constitucional abierta, que favorece a los intereses difusos, es tam-bién evidente en el artículo 71 ibídem, sobre el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
En este contexto, la pregunta que de-bemos plantearnos es ¿cómo ejercer, en una causa concreta, el derecho constitucional de acceso a los órga-nos jurisdiccionales con fines de tu-tela efectiva en materia ambiental y, además, de la naturaleza?
Reflexiones
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Quito, Ecuador.
Obtuvo el título de Master of Laws (LL.M) otorgado por McGill University de Montreal – Quebec, Canadá.
Es ex alumno del programa Chevening Fellowship, dirigido por The Foreign and Com-monwealth Office, en el que asistió al curso de Gobernanza Ambiental en Wolverhampton University - Reino Unido.
Docente universitario de posgrado.
Hugo Echeverría V.
El Amicus Curiae y su relevancia para el derecho
ambiental*
* Este texto amplía el artículo intitulado ¨ El Amicus Curiae: perspectivas para su uso desde el derecho ambiental ¨, publicado en Temas de Análisis (Quito) 31 (2013). Internet.
http://www.ceda.org.ec/descargas/Analisis/CEDA_analisis_31_abril2013_amicus.pdf
49
Sin perjuicio de reconocer la existencia de otros institutos procesales, este artículo presenta al Amicus Curiae como uno de los más útiles para canalizar y catalizar el ejercicio del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial, con fines de tutela efectiva en materia ambiental.
El artículo se divide en tres partes: una, in-troductoria al principio de participación ciu-dadana ambiental; otra, central, que define y caracteriza al Amicus Curiae; y, una tercera, que enfatiza su importancia para el Derecho Ambiental.
1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL Y ACCESO A LA JUSTICIA
Se ha dicho, con toda razón, que el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Me-dio Ambiente y Desarrollo de 1992 caracterizó al acceso a la justicia1 como uno de los tres pi-lares del principio de participación ciudadana en asuntos concernientes al medio ambiente2. Como su nombre lo indica, este principio esta-blece pautas de participación en tres ámbitos
jurídicos: a) acceso a la información; b) consulta previa; y c) tutela judicial. Sobre esto último, el Principio estipula expresamente que:
“Debe proporcionarse ac-ceso efectivo a los procedi-mientos judiciales y admi-nistrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”3.
Los Lineamientos de Bali, expedidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente4, aluden específicamente a este pilar del Principio 10 al referirse al de-recho de acceso a una corte de justicia5 y a tutela judicial imparcial6 y expedita,7 elemen-tos que definen a la tutela efectiva desde la perspectiva constitucional8.
Así, desde la perspectiva del Derecho Ambiental, el Principio 10 establece bases del marco norma-tivo sobre la materia. Esto se refleja en la Constitu-ción del Ecuador, al prever que cualquier persona pueda acudir a los órganos judiciales, sin perjui-
1 La doctrina suele emplear esta expresión (acceso a la justicia) para hacer referencia al acceso a los órganos con potestad pública de juzgar. Por cuanto la Constitución ecuatoriana hace referencia a los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial, emplearemos esta expresión en el presente artículo.
2 De Silva, Lalanath. Introduction. Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals. Pring, George y Catherine Pring. The Access Initiative, 2009.
3 Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 1992.
4 United Nations Environment Programme. Governing Council. Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation and Access to Justice. Decision SS. XI/5. Part A. 10 de febrero 2010.
http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf
5 Ibíd. Lineamiento 17.
6 Ibíd.
7 Ibíd. Lineamientos 19 y 21.
8 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449: 20/10/08. Artículo 75.
50
cio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental9.
Además, al reconocer derechos a la naturale-za10, la Constitución también prevé que toda persona pueda exigir su cumplimiento a la au-toridad pública11.
Pero, como es conocido, la tutela judicial efecti-va no se limita únicamente a los derechos am-bientales sino a todos los derechos e intereses, según reza nuestra Constitución12. La tutela ju-dicial es un derecho constitucional de protección, conforme se anota a continuación.
1.1. Acceso a los órganos jurisdiccionales y tutela judicial desde la perspectiva de dere-chos de protección
El capítulo octavo del Título II de la Constitución, se refiere a los denominados derechos de protec-ción. En este marco, el artículo 75 establece:
“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, impar-cial y expedita de sus dere-chos e intereses, con sujeción a los principios de inmedia-ción y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las re-soluciones judiciales será sancionado por la ley“.
La perspectiva de derecho de protección es im-portante para el ámbito ambiental porque funda-menta una interpretación amplia de tutela, que es necesaria para el efectivo amparo de derechos e intereses supraindividuales (v. gr. los ambienta-les) que, en ocasiones, pueden llegar a ser indi-rectos. Nótese, en este sentido, que la norma se refiere a la tutela judicial en forma abierta, esto es, sin exclusión de derechos ni calificación de intereses (v. gr. intereses directos). En tal virtud, satisface plenamente la perspectiva del acceso a los órganos jurisdiccionales como derecho de participación ciudadana ambiental, que expresa-mente prescinde del interés directo13.
Por lo demás, este es el planteamiento pro-puesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente: “Los Estados deben proveer una interpretación amplia de legitimación en los procedimientos relacionados con asuntos ambientales, con miras a lograr un acceso efec-tivo a la justicia”14.
En este marco es pertinente referirnos a los efectos de la tutela judicial como un derecho fundamental. Para ello seguiremos a Vanesa Aguirre, quien defiende esta tesis y nos ex-plica que el efecto irradiante, que le incumbe como derecho fundamental, se proyecta ”en la interpretación y aplicación de las normas por los tribunales [pues] no cabe duda de que una de sus manifestaciones, en este as-pecto, tiene que ver con la obligación de jue-ces y tribunales de interpretar los derechos
9 Ibíd. Artículo 397 numeral 1. Artículo 397: “…Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 1) Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio…”.
10 Ibíd. Artículos 10, 71 y 72.
11 Ibíd. Artículo 71 inciso segundo: “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza…”.
12 Ibíd. Artículo 75.
13 Lo propio podría afirmarse respecto del artículo 71 inciso segundo de la Constitución.
14 United Nations Environment Programme. Guideline 18.
51
Reflexiones
(al menos los constitucionales) en el sentido que más favorezca su efectiva vigencia”15.
Como veremos a continuación, el tema de la interpretación no es intrascendente; por el contrario, es fundamental en la materia que nos ocupa, pues hay leyes ambientales que no reflejarían la perspectiva constitucional abierta. En tal virtud, su aplicación en los tri-bunales –hasta tanto sean reformadas- se be-neficiaría de una interpretación judicial que favorezca la efectiva vigencia del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales con fi-nes de tutela efectiva en materia ambiental y de los derechos de la naturaleza.
1.2. Mecanismos de acceso a la jurisdicción en materia ambiental
En Ecuador la constitucionalización del Prin-cipio 10, en 1996, promovió reformas legales que incorporaron mecanismos para ejercer este derecho. A la acción popular y la de-nuncia -de antigua data en el ordenamiento jurídico- se añadieron otros, como la deno-minada acción civil por daño ambiental16 y la acusación particular por delito ambiental17.
Aunque con su propia historia, el amparo constitucional constituyó un importante me-canismo de acceso; quizás el más importan-te. Por su importancia, habría que dedicar un estudio entero a la materia. Por el momen-to, basta señalar que la ley y la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional interpretaron adecuadamente el Principio 10:
“… Para el ejercicio de las acciones correspon-dientes en el campo am-biental se ha otorgado legitimación activa o ap-titud para ser parte en un proceso concreto a los ciudadanos, grupos deter-minados y organizaciones; ello les permite presentar acciones, ¨sin necesidad de mostrar un interés per-sonal y directo en el daño ambiental producido con-tra el ilícito contra el cual reclaman”18.
En materia civil y en materia penal, la pers-pectiva no sería la misma que en materia constitucional. El Código de Procedimiento Penal y la Ley de Gestión Ambiental se re-fieren explícitamente al interés directo y a la afectación directa para acusar o demandar; referencias legales que contrastarían con la perspectiva constitucional actual que, como ha quedado anotado, prescinde expresa-mente del interés directo.
Ante este escenario legal, emerge el Amicus Cu-riae como mecanismo útil para canalizar y catali-zar el acceso a los órganos jurisdiccionales. Este instituto se presenta a continuación.
15 Aguirre, Vanesa. “El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos”. Foro (Quito), 14 (2010), pp. 12-13.
16 Ley de Gestión Ambiental (codificación). Registro Oficial Suplemento No. 418: 10/09/2004. Artículo 43, inciso primero: ”Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos”.
17 Código de Procedimiento Penal. Registro Oficial Suplemento No. 360: 13/01/2000. Artículo 68: “Se considera ofendido.- (4) A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos”. En concordancia, el artículo 52 ibídem establece: “Puede proponer acusación particular el ofendido”.
18 Tribunal Constitucional. Tercera Sala. Resolución No. 0187-2004-RA. Considerando Sexto. Registro Oficial No. 357 de 16 de junio del 2004.
52
2. AMICUS CURIAE
2.1. Definición
El Amicus Curiae (amigo de la curia o amigo del tribunal) es un ‘instituto de derecho pro-cesal’19 que permite la presentación de razo-namientos jurídicos o interdisciplinarios, por quienes no son parte procesal, en causas de incidencia colectiva20 cuyo objeto trasciende el interés de las partes, a fin de aportar a la reali-zación de la justicia.
La expresión amicus curiae también alude a quien se presenta como tal ante un juez o tri-
bunal. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que “la expre-sión ‘amicus curiae’ significa la persona o insti-tución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o for-mula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia”21.
Kohler señala que el Amicus Curiae encuentra sus antecedentes más remotos en el derecho romano22. Bazán, por su parte, nos explica que el Amicus Curiae fue estructurándose en los sis-temas jurídicos de tradición anglosajona, para
19 Nápoli, Andrés y Vezzulla, Juan Martín. “El Amicus Curiae en las causas ambientales”. Jurisprudencia argentina (2007).
20 Esta es la expresión utilizada por la Corte Suprema de Justicia argentina. Creemos que esta expresión recoge bien el ámbito de aplicación de esta figura.
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 2.
22 Kohler, Ricardo. Amicus Curiae. Buenos Aires, Astrea, 2010, p. 2.
53
Reflexiones
luego aplicarse en el contexto de los órganos internacionales de protección de derechos hu-manos y, actualmente, ante los órganos juris-diccionales nacionales23.
2.2. Aplicación directa
Antes de anotar las características de la figura, es importante destacar que el Amicus Curiae opera por aplicación constitucional directa.
Así nos explica Jorge Baquerizo Minuche, quien enfatiza que la ausencia de norma legal no constituye obstáculo para su reconocimiento24. Esta afirmación es exacta25 y, además, acorde con la norma constitucional sobre la aplicación directa e inmediata de derechos y garantías26. No obstante, Baquerizo señala que los as-pectos relativos a la forma de presentación podrían ser reglamentados, para un mejor
23 Bazán, Víctor. “La importancia del Amicus Curiae en los procesos constitucionales”. Revista Jurídica de Derecho Público, 3. Internet:
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=642&Itemid=116
24 Baquerizo, Jorge. ”El Amicus Curiae: Una importante institución para la razonabilidad de las decisiones judiciales complejas“. Revista Jurídica online de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, internet, pp. 12-13.
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=53
25 El 26 de septiembre del 2011 fue presentado un escrito de Amicus Curiae en causa penal por delito ambiental en la provincia de Galápagos. El Amicus Curiae, suscrito por el autor junto a otros actores, aportó razonamientos jurídicos relativos al régimen jurídico aplicable dentro de áreas naturales protegidas y a especies marinas protegidas. Vide. Sofía Suárez. “Amicus Curiae abunda en argumentos para hacer justicia en caso en la Reserva Marina”. Temas de Análisis (Quito), 20 (2011). Internet: http://www.ceda.org.ec/descargas/Analisis/CEDA_analisis_No20_noviem-bre_2011_amicus_pesca_galapagos.pdf.
26 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 11, num. 3.
54
planteamiento del Amicus Curiae27. Nosotros adherimos a este criterio, toda vez que el es-tablecimiento de pautas puede catalizar el adecuado ejercicio de los derechos constitu-cionales que la fundamentan: a) derecho de petición28; derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales y a la tutela judicial efectiva29; y, c) derechos de participación ciudadana am-biental en sede judicial30.
Para este efecto, la normativa comparada muestra varios formatos. En Argentina, la Cor-te Suprema de Justicia expidió sendas Acorda-das en 2004 y 2006 para reglamentar la inter-vención de Amicus Curiae. Cabe anotar que la práctica forense argentina ha determinado la adopción de una nueva reglamentación sobre la materia: la Acordada No. 7/13, expedida el 23 de abril del 2013. Dicha norma establece pautas procedimentales de idoneidad, perti-nencia y oportunidad procesal. En Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la prevé para ese ámbito31. El artículo 12, inciso primero, establece:
“Cualquier persona o gru-po de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que será ad-mitido al expediente para mejor resolver hasta antes
de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audien-cia pública a la persona o grupo interesado”.
Esta norma refleja las características que la doctrina identifica en cuanto a sujetos, ob-jeto y fin del Amicus Curiae. Antes de exa-minarlas, es importante resaltar que el esta-blecimiento de pautas para la aplicación de esta figura, mediante ley orgánica, nos pa-rece adecuado dada su jerarquía normativa.
2.3. Características del Amicus Curiae
La doctrina es uniforme al señalar las si-guientes características del Amicus Curiae:
2.3.1. Proceso de interés público Baquerizo Minuche señala que el Amicus Curiae es herramienta válida para resolver cuestiones que presentan dilemas signifi-cativos, o que analizan temas que generan sensibilidad social; o, en fin, “asuntos en los que esté en juego un interés público rele-vante cuya dilucidación judicial ostente una fuerte proyección o trascendencia colecti-vas; en pocas palabras que excedan el mero interés de las partes”32.
Conforme veremos más adelante, los proce-sos judiciales por daño o delito ambiental satisfacen esta característica.
27 Jorge Baquerizo Minuche. Op. cit., p. 14.
Actualmente, la Función Legislativa ecuatoriana debate reformas a las normas sustantivas y procesales en todas las materias. Una prioridad legislativa es, precisamente, el debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal que tipifica delitos que atentan contra el ambiente y la naturaleza. En este marco, ha sido presentada a la Asamblea Nacional ecuatoriana una propuesta normativa para incorporar el Amicus Curiae.
28 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 66 num. 23.
29 Ibíd. Artículo 75.
30 Ibíd. Artículo 397 num. 1.
31 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro Oficial Segundo Suplemento No.52 de 22 de octubre del 2009.
32 Baquerizo, Jorge. Op. cit., p. 3.
55
Reflexiones
2.3.2. Aporte a la realización de la justicia
El fin del Amicus Curiae es aportar a la realiza-ción de la justicia33 que, en Ecuador deviene en fin constitucional del sistema procesal34. Se trata de una colaboración voluntaria, es-pontánea y de bona fide, que se materializa con la presentación escrita o la exposición verbal de razonamientos jurídicos o inter-disciplinarios. En este sentido, la Acordada argentina 7/13 establece parámetros para asegurar que la actuación del amicus “enri-quezca la deliberación en cuestiones insti-tucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o cien-tífico, relativos a la cuestiones debatidas”35.
En tal virtud, el aporte deberá contribuir a la causa; nunca lo contrario36. Este elemento es de alta consideración, ya que sólo la idónea aplicación de esta figura permitirá legitimarla. El razonamiento que se aporte deberá, por tan-to, ser claro, concreto, completo, serio, oportu-no, pertinente; y, siempre, fundamentado.
En suma, y siguiendo los lineamientos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Amicus Curiae deberá contribuir a mejor resolver la causa.
2.3.3. Tercero que no es parte procesal
Quien actúa como amicus curiae es un terce-ro, persona natural o jurídica, pública o priva-da, que no es parte procesal en la causa. Se trata, como establece nuestra Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitu-cional, de cualquier persona que tenga interés. Cabe anotar que, aunque la norma nacional no haga referencia, se entiende que quien actúe como amicus curiae, lo haga bajo parámetros de idoneidad. En este sentido, la Acordada ar-gentina pide que el amicus curiae sea persona “con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito”37.
En todo caso, al admitir que un tercero se pre-sente en una causa en la que no es parte, se observa con claridad la relevancia de esta fi-gura para garantizar el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales y la tutela judicial de intereses supraindividuales, como son los in-tereses de protección ambiental. Al respecto, Riofrío explica:
“Cuando el ámbito de aná-lisis es una pluralidad de sujetos, y no solo un sujeto como sucede con el interés meramente privado, se ha-bla de un interés suprain-dividual, de un interés que va más allá del individuo. Es el interés que tienen va-rios individuos sobre una misma materia“38.
Este autor sostiene que los intereses suprain-dividuales albergan a aquellos que son comu-nes y que, a su vez, pueden ser difusos, cuan-do hay indeterminación de individuos, como
33 Ibíd.34 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 169.
35 Corte Suprema de Justicia de la nación (Argentina). Acordada 7/13. Artículo 4.
36 Para garantizar el buen uso de la figura, la Acordada argentina también establece algunas prohibiciones, entre las que destacan la referencia a hechos ajenos, a nuevos hechos o a elementos no propuestos. En otros ámbitos, como en el penal, debería prohibírsele al amicus referirse a la participación del procesado.
37 Corte Suprema de Justicia de la nación (Argentina). Acordada 7/13. Expediente 2439/04. Artículo 4.
38 Riofrío, Juan Carlos. “El interés procesal”. Ius Humani (Quito), 1 (2008), p. 166.
56
v
aquellos relativos a la protección del ambien-te o la conservación de la biodiversidad; o colectivos, cuando se puede identificar a un grupo de interesados, como los trabajadores o consumidores39.
Se trata, en suma, del interés de un tercero que debe estar por encima del interés de las partes40, por tratarse de causas de incidencia social.
Antes de analizar la siguiente característica, es importante enfatizar que el Amicus Curiae “no mediatiza ni desplaza, ni mucho menos reemplaza a las partes procesales”41. Por tan-to, no se lesionan los esquemas básicos de la teoría general del proceso42, ni el papel de las partes de la relación jurídico - procesal43. En tal virtud, la acción como la contradicción; la acusación como la defensa; y, en general, el impulso procesal, quedan fuera de la esfera del Amicus Curiae.
Este instituto no debe ser confundido con otros del derecho procesal como la denuncia, la acción popular o la acusación particular; la pericia; o, las tercerías. No es denuncia ni es acción popular, pues el Amicus Curiae no da notitia criminis y, por tanto, no motiva el ini-cio de una acción penal. Por el contrario, el amicus curiae actúa en causa ya iniciada;44 y,
nunca lo hace en calidad de víctima u ofen-dido. Tampoco lo hace en calidad de perito, pues el amicus curiae interviene voluntaria-mente y no a pedido de juez o fiscal, como ocurre con los peritos. Además, el amicus cu-riae persigue un fin distinto al de la pericia, cual es eminentemente probatorio45.
Tampoco hay que confundir el Amicus Cu-riae con la institución procesal civil de la tercería, pues el amicus curiae no deduce ninguna oposición ni se opone a las partes procesales, como sí lo hace el tercerista46.
2.3.4. Efecto no vinculante
Por cuanto el amicus curiae no es parte pro-cesal, su razonamiento no vincula al juez. El Amicus Curiae, por tanto, no lesiona la inde-pendencia judicial. Ahora bien, que el Amicus Curiae no sea vinculante no significa que de-venga en instituto ineficaz, pues si el aporte jurídico es idóneo, puede servir para que las decisiones judiciales se funden “en argumen-tos públicamente ponderados”47.
3. APLICACIÓN EN CAUSAS AMBIENTALES
Sin perjuicio de reconocer que la institución del Amicus Curiae aplica en cualquier causa de interés público, ya sea constitucional, con-
39 Ibíd, pp. 167-170.
40 Kohler. Op. cit., p. 8.
41 Bazán, Víctor. “El Amicus Curiae y la utilidad de su intervención procesal: una visión de derecho comparado con particular énfasis en el derecho argentino”. Revista Estudios Constitucionales (Santiago de Chile), 1 (2003), p. 682.
42 Baquerizo, Jorge. Op. cit., p. 6.
43 Alejandro Ponce Martínez nos dice que: “En virtud del proceso se genera una relación jurídica coexistente entre las partes y el órgano juris-diccional, relación jurídica que implica la presencia de facultades recíprocas, esto es facultades en virtud de las cuales cada una de las partes puede exigir a la otra la ejecución de determinados actos y, así mismo, cada una de las partes puede requerir del juez la ejecución de deter-minados actos y, por último, el juez puede exigir de cualquiera de las partes y de cada una de ellas la realización también de determinados actos”. Ponce, Alejandro. Derecho Procesal Orgánico. Quito, Fundación Antonio Quevedo, 1991, p. 20.
44 Baquerizo, Jorge. Op. cit., p. 6.
45 Vaca, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. (4 ed.). Tomo II. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009, p. 881.
46 Baquerizo, Jorge. Op. cit., p 8.
47 Ibíd, p. 18.
57
v
Reflexiones
tencioso administrativa, civil o penal48, es im-portante destacar la procedencia del Amicus Curiae en el ámbito ambiental.
Hay varias razones que sustentan este ar-gumento, entre ellas: a) la protección am-biental como interés supraindividual; b) la declaratoria constitucional de interés públi-co aplicable a la conservación de la biodi-versidad; y, c) la necesidad de coadyuvar a la mejor resolución de temas jurídicos espe-cializados.
3.1. La protección ambiental como interés supraindividual
Conforme se ha explicado, la protección am-biental se cobija para la noción de intereses supraindividuales, dentro de los cuales encon-tramos a los intereses difusos49. Riofrío define al interés difuso como el que “conviene a una pluralidad indeterminada de particulares”.
Son intereses cuya lesión perjudica “a cada uno de los individuos y a todos en conjunto a la vez“.
Es evidente, entonces, que la protección am-biental y de la naturaleza, encuentran en el Amicus Curiae un mecanismo adecuado para la tutela judicial efectiva de los intereses di-fusos inherentes en estos ámbitos.
3.2. Declaratoria constitucional de interés público
El artículo 14, inciso segundo, de la Consti-tución de la República del Ecuador declara
de interés público “la preservación del am-biente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimo-nio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. Tal declaratoria se ra-tifica en el artículo 400, inciso segundo, de la norma suprema para fines específicos de conservación de la biodiversidad.
¿Cómo entender esta caracteriza-ción constitucional en el marco de la tutela judicial? Aunque el análisis del interés público nunca es tarea fácil, si es posible identificar ele-mentos sustanciales. Uno de ellos es la preeminencia de lo general sobre lo particular; de lo social sobre lo in-dividual. En este marco, Nieto afirma que no solamente el Estado, adminis-trador de la cosa pública está llama-do a velar por el interés público, sino que la ciudadanía también asume un papel protagónico50. En este sentido, Sainz Moreno afirma que “el concep-to de interés público coincide con el de interés general y con el de bien común; es el interés común de todos los ciudadanos”51.
Es evidente, entonces, que la protección ambiental y de la naturaleza, por parte de la ciudadanía, encuentran en el Amicus Curiae un mecanismo adecuado para la tutela judi-cial efectiva.
48 El artículo 1 de la Acordada argentina prevé la actuación del amicus curiae “en todos los procesos judiciales…”.
49 Esta afirmación, cabe resaltar, no excluye la existencia de intereses individuales y directos sobre la protección ambiental.
50 Nieto, Alejandro. ”La discutible supervivencia del interés directo”. Revista española de Derecho Administrativo (Madrid), 12 (1977). Citado por Riofrío. Op. cit., p. 161.
51 Sainz Moreno, Fernando. “Reducción de la discrecionalidad: el interés público como concepto jurídico”. Revista española de Derecho Administrativo (Madrid), 8 (1976). Citado por Riofrío. Op. cit., p.163.
58
3.3. Aporte especializado
Nápoli y Vezzulla sostienen que el aporte del amicus puede ser especialmente relevante en el ámbito ambiental, en el que “se venti-lan cuestiones vinculadas con derechos de incidencia colectiva, muchos de los cuales resultan social, científica y técnicamente complejos y requieren de opiniones exper-tas que no siempre se encuentran al alcance del tribunal interviniente”52. Nosotros com-partimos este criterio, pues esta disciplina jurídica integra normativa internacional, legal y secundaria especializada en diver-sos ámbitos: calidad ambiental (prevención y control de la contaminación, gestión am-biental, gestión de sustancias peligrosas) y conservación de la biodiversidad (áreas protegidas, vida silvestre, acceso a recursos genéticos).
Así, por ejemplo, en el marco de una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, la Corte Constitucio-nal ecuatoriana, bajo el título Amicus Curiae se refirió a la presentación de argumentos jurídicos especializados acerca del alcance normativo del régimen especial de gobier-no y administración para la provincia de Ga-lápagos53, que alberga a dos áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos.
Sin duda, esta realidad se potencia con el reconocimiento de derechos
constitucionales a la naturaleza, planteamiento normativo que exige grandes esfuerzos de interpretación jurídica.
Por esto, y hasta tanto llegue la especiali-zación judicial en esta materia, coincidimos con Baquerizo Minuche en que la interven-ción del Amicus Curiae “se muestra como una herramienta por demás útil y valiosa 54.
CONCLUSIONES
El Amicus Curiae, en tanto figura jurídica, ofrece un mecanismo adecuado para cana-lizar y catalizar la participación ciudadana ambiental y, concretamente uno de los pi-lares fundamentales del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo: el acceso a los órga-nos jurisdiccionales con fines de tutela efec-tiva en materia ambiental.
El Amicus Curiae permite que un tercero ac-túe en una causa cuyo objeto transciende el interés de las partes. Se trata de una actua-ción que debe ser responsable y que cumpla el objetivo de aportar a la mejor resolución judicial de un litigio de incidencia social, como son las causas ambientales.
En la medida que el aporte del amicus curiae sea idóneo, sin duda contribuirá a la demo-cratización del debate judicial en la tutela del interés público ambiental
52 Nápoli, Andrés y Juan Martín Vezzulla. Op. cit.
53 Corte Constitucional para el período de transición. Sentencia No. 017-12-SIN-CC Caso No. 0033-10-IN. Registro Oficial No. 743 de 11 de julio del 2012. Según aparece en la sentencia, quien presenta el escrito de amicus curiae es el Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Cabe destacar que, la Ministra del Ambiente también compareció, en calidad de tercero coadyuvante, al amparo del artículo 12, inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
54 Baquerizo, Jorge. Op. cit., p. 19.
59
Derecho, sociedad y cultura
El Art. 521-1 del Código Penal francés señala en su primer párrafo que: “El hecho de ejercer, pú-blicamente o no, maltrato grave o de carácter sexual, o cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o domesticado, o tenido en cautividad, será castigado con dos años de pri-sión y 30.000 euros de multa”.
En los párrafos siguientes se establecen las pe-nas complementarias que, por la comisión del delito, deben recibir las personas naturales. E inclusive se prevén sanciones para las personas jurídicas que incurrieren en la infracción. Pero el séptimo párrafo de este mismo artículo hace una excepción: “Las disposiciones del presente artículo no son aplicables a las corridas de toros cuando una tradición local ininterrumpida pue-de ser invocada. No son tampoco aplicables a las peleas de gallos en las localidades en las que una tradición ininterrumpida puede ser acreditada”.
En julio de 2011, las asociaciones “Comité ra-dical anti-corrida Europa” y “Derechos de los animales”, con el apoyo de los actores Brigit-te Bardot, Alain Delon y Jean-Paul Belmondo, presentaron ante el Consejo Constitucional de Francia una cuestión prioritaria de constitucio-nalidad, en conformidad con el Art. 61-1 de la Carta Política de ese país. A los argumentos re-lativos a la protección de los animales, se agre-gaba la violación de la igualdad ante la ley, pues la norma penal establecería un tratamiento dis-criminatorio por una razón territorial. Además la susceptibilidad del caso se había exacerba-do por la decisión del gobierno de Sarkosy de inscribir las corridas de toros en el patrimonio cultural de Francia (abril 2011).
El Consejo Constitucional, luego de escuchar también a los representantes de las regiones involucradas, adoptó la siguiente resolución: “Considerando que el primer párrafo del artículo 521-1 código penal reprime especialmente los maltratos graves y los actos de crueldad hacia un animal doméstico o tenido en cautividad; que la
primera frase del párrafo séptimo de este artícu-lo excluye la aplicación de estas disposiciones a las corridas de toros; que esta exoneración es sin embargo limitada a los casos en los que una tra-dición local ininterrumpida pueda ser invocada; que, procediendo a una exoneración limitada de la responsabilidad penal, el legislador ha queri-do que las disposiciones del primer párrafo del artículo 521-1 del código penal no puedan con-ducir a poner en cuestión ciertas prácticas tradi-cionales que no atentan contra ningún derecho constitucionalmente garantizado; que la exclu-sión de responsabilidad penal establecida por las disposiciones impugnadas solamente es apli-cable en las partes del territorio nacional en los que la existencia de una tal tradición interrum-pida está establecida y para los solos actos que derivan de esta tradición; que, por consiguiente, la diferencia de tratamiento establecida por el legislador entre actuaciones de la misma natura-leza realizados en zonas geográficas diferentes se encuentra en relación directa con el objeto de la ley; que, además, sí corresponde a las jurisdic-ciones competentes apreciar las situaciones de hecho que respondan a la tradición local ininte-rrumpida, esta noción, que no reviste un carác-ter equívoco, es suficientemente precisa para garantizar contra el riesgo de arbitrariedad”;
“Considerando que resulta de lo que precede que el argumento vinculado al desconocimien-to del principio de igualdad debe ser rechaza-do; que la primera frase del párrafo séptimo del artículo 521-1 del código penal, que no desconoce ningún otro derecho o libertad que la Constitución garantiza, debe ser declarado conforme a la Constitución”.
Así está resuelto por ahora el caso, pero los de-mandantes están resueltos a acudir ahora a los tribunales europeos
Corridas de toros en Francia
Dr. Ernesto Albán Gómez
59
60
Derecho Constitucional
Abogado de la Pontificia UniversidadCatólica del Ecuador.
Máster en Derecho (LLM) porAmerican University, WashingtonCollege of Law (FulbrightScholar).
Co-autor del Libro DerechoAmbiental en el Ecuador.
Abogado asociado en Noboa,Peña, Larrea & Torres.
Sebastián Cortez Merlo
1. Introducción
El Consejo Municipal de la ciudad de Santa Bárbara fue noticia el pasado mes de abril de 2013, al ser la primera ciudad del Estado de California que reconoce el derecho “fundamental e inalienable” de las “comunidades naturales y ecosistemas a existir y florecer.”1 Aunque resulte ex-traño, la experiencia ecuatoriana sobre la materia jugó su papel en la adopción de esta ordenanza: en la exposición de motivos, se reconoce expresamente que “Ecuador reformó su constitución para incluir los derechos de la naturaleza en el 2008, habiendo concluido el primer caso judicial que aplicó con éxito tales derechos en marzo del 2011”2.
Es indiscutible que el Ecuador asumió una posición vanguardista en relación al ambiente, ya que en la Constitución ac-tual, vigente desde el 20 de octubre de 2008, se reconoce por primera vez en la historia a la naturaleza como sujeto de derechos. El artículo 10 establece que la “la naturaleza será sujeto de aquellos dere-chos que le reconozca la Constitución” y el artículo 71 establece que “la naturaleza o
Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete inte-gralmente su existencia y el mantenimien-to y regeneración de sus ciclos vitales, es-tructura, funciones y procesos evolutivos”.
Dado que estamos próximos a que la Constitución cumpla un quin-quenio de vigencia, cabe realizar una primera evaluación sobre los efectos prácticos que el recono-cimiento de la naturaleza como sujeto de derechos ha tenido en el Ecuador, especialmente a la luz de los casos que han sido materia de decisión judicial.
Es importante aclarar que las decisiones judiciales que a continuación se presen-tan, deberán ser analizadas dentro de los próximos años y en el contexto de las decisiones que otros jueces o la Corte Constitucional adopten sobre la materia. Por esta razón, este análisis no pretende llegar a la conclusión de si el reconoci-miento positivo de la naturaleza como sujeto de derechos, se ha traducido -por
La naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución:
análisis de su efecto práctico en el Ecuador
61
vía de su aplicación judicial- en un cambio res-pecto de la forma en la que la sociedad entiende y se relaciona con ella, o si por el contrario, tal reconocimiento quedará en un mero enuncia-do o pura retórica constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, este artículo sí se concentrará en analizar la forma en la que los jueces se han pro-nunciado hasta la fecha, y si las decisiones adop-tadas habrían sido distintas si la naturaleza no tuviere la calidad de sujeto de derechos.
2. Los derechos en materia ambiental
En forma previa a revisar las decisiones judicia-les que existen, es importante revisar breve-mente aspectos teórico-jurídicos que segura-mente incidieron a la hora de otorgar derechos a la naturaleza per se.
El que la naturaleza sea considerada como suje-to o titular de derechos, surge de una corriente que considera que este reconocimiento es ne-cesario para otorgar a la naturaleza un status jurídico distinto al de un mero objeto o bien al servicio del ser humano. Esta corriente de au-tores, entre ellos Christopher Stone, quien en 1972 publicó el artículo titulado “Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects”3, fueron fuente de inspiración durante el proceso constituyente previo a la adopción de la actual constitución4. Para efectos de este artículo, tomaré como referencia precisamente las reflexiones de este autor.
Christopher Stone sostiene que la naturale-za, al no ser sujeto de derechos, enfrenta las siguientes desventajas: 1. Las acciones desti-nadas a suspender actividades dañosas para la naturaleza, están supeditadas a que las per-sonas estén dispuestas a llevar el caso ante
los jueces, para lo cual existen una serie de desincentivos, entre ellos, el que las personas afectadas cumplan con una serie de requisitos para que gocen de “standing”5 frente a las cor-tes; 2. Aún si una acción o demanda se llegare a presentar, la controversia se concentrará en los perjuicios ocasionados a las personas, más no en el perjuicio ocasionado a la naturaleza per se; y, 3. Aún cuando exista una decisión que sancione una determina actividad, la indemni-zación está principalmente destinada a reparar los daños ocasionados a la persona, más no a los daños causados a la naturaleza per se.6
Las desventajas antes expuestas de-ben ser analizadas en el contexto del momento en el que fueron expuestas y de las particularidades del sistema del common law que impera en los Estados Unidos, aspectos sobre los cuales no me voy a detener. Sin embargo, es necesa-rio reconocer que tales dificultades han sido o pueden ser superadas, sin que para el efecto sea necesario reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos.
Como punto de partida, debe quedar claro que desde hace algunas décadas, la problemática relacionada con el medio ambiente pasó de ser una cuestión tratada bajo criterios de costo-beneficio particular, regida bajo los cánones del derecho privado, para ser una cuestión de ín-dole colectivo, regida por el derecho social y en último término por el derecho público. Es decir, atrás quedó el enfoque de una relación mera-mente utilitaria entre el ambiente y el ser hu-mano, y se adoptó un enfoque por el cual existe una relación esencial e indisoluble entre ambos,
62
en virtud de la cual la conservación, protec-ción y restauración del ambiente se convierte en un imperativo para el goce de los derechos fundamentales.
Producto de lo anterior, varios instrumentos internacionales7 y nacionales fueron paulati-namente reconociendo el derecho de los seres humanos a vivir en un medio ambiente sano. Así, por ejemplo, la célebre Declaración de Río, adoptada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992, reconoce que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupa-ciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y “tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. La Constitución del Brasil, vigente desde 1998, reconoce que “todos tienen derecho a un medio ambiente eco-lógicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las gene-raciones presentes y futuras”8. Según David Boyle, para el año 2012, 173 países han reconocido este derecho, ya sea en su constitución, legisla-ción o a través de la jurisprudencia9.
El Ecuador no es ajeno a esta realidad. La Constitución de 1998 ya contempló este derecho y lo mismo sucede con la actual, en la que se “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equi-librado […]” (Art. 14; Art. 66 No. 27). Para el tratadista Augusto Paz, un am-biente sano y equilibrado es aquel en el que no se “afecta el desarrollo de la vida” y se “facilita la perfección y reali-zación de la plenitud humana”.10
Como se puede apreciar, existe una clara defini-ción sobre el rol preponderante que el ambiente juega en el desenvolvimiento de la vida misma.
Sobre esta base, los ordenamientos jurídicos contienen, cada vez en mayor número, dispo-sitivos que permiten que una o más personas puedan intentar acciones destinadas a proteger el ambiente. La Constitución garantiza que “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad po-drá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza” (Art. 71). En este punto, cabe preguntarse si reconocer a la natu-raleza como sujeto de derechos es un requisito necesario para que cualquier persona pueda ac-tivar mecanismos para su defensa? Ciertamente no. Para que cualquier persona pueda intentar acciones destinadas a proteger a la naturaleza, basta que a las personas se les reconozca el dere-cho a la tutela del ambiente, como prerrogativa de su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, tal como ocurre en la misma Constitución, que señala como una obligación del Estado “permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posi-bilidad de solicitar medidas cautelares que permi-tan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio” (Art. 397).
Por otro lado, reconocer a la naturaleza como su-jeto de derecho, no es requisito para que exista la obligación de restaurar el medio ambiente, o para que las indemnizaciones o multas aplica-bles se destinen a dicha tarea. El derecho a vivir en un medio ambiente sano va de la mano con la obligación de cuidar y reparar, y las indemni-zaciones y penalidades producto de daños am-bientales, bien pueden ser destinadas a fondos de reparación ambiental integral, administrados por el estado o por las comunidades11.
Finalmente, el hecho de que la naturaleza sea sujeto de derechos, no implica un incentivo mayor para que se prevenga o sancione el daño ambiental. Igual incentivo existe - o de-bería existir - para salvaguardar las condiciones
63
necesarias para que exista un medio ambien-te sano y equilibrado. De cara a la prevención, regulación y control a cargo de la administra-ción pública, su obligación y responsabilidad es exactamente igual, ya sea que actúe en defensa de los derechos de la naturaleza o del derecho de las personas a un medio ambiente sano. Lo mismo sucede en el evento de incer-tidumbre frente al daño, ya que no existe fun-damento alguno para sostener que el principio de precaución es aplicable sólo en la medida en la que la naturaleza sea sujeto de derechos.
Por lo tanto, no importa si la proble-mática ambiental se aborda desde una perspectiva “biocéntrica”, bajo la cual cabe que se reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos, o desde una perspectiva antropocéntrica, en la que el cuidado del ambiente se entienda indivisible e interdependiente con el goce de los derechos fundamentales del ser humano, lo que importa es que el ordenamiento jurídico prevea nor-
mas claras respecto de la conversación del ambiente y que los mecanismos para la prevención y reparación de los daños sean efectivos.
3. Tutela judicial de la naturaleza en el Ecuador
Como se mencionó anteriormente, a la fecha existe un número limitado de casos sobre los derechos de la naturaleza. A continuación una breve descripción y análisis de los mismos.
3.1. Caso Wheeler y Geer vs Prefectura de Loja y otros, sentencia de la Corte Provincial de Jus-ticia de Loja.
Richard Wheeler y Eleanor Geer presentaron una acción de protección en contra de la Prefectura de Loja (Gobierno Provincial) y la Procuraduría General del Estado, alegando la violación de los derechos de la naturaleza, en particular del “río Vilcabamba”, por cuanto la Prefectura depositó en el río material de construcción proveniente de las obras de ampliación de la carretera Vilca-bamba- Quimara, obras ejecutadas sin contar con un estudio de impacto ambiental. La Corte
Derecho Constitucional
64
Provincial señaló que la “Constitución de la Repú-blica, sin precedente en la historia de la humani-dad, reconoce a la naturaleza como sujeto de dere-chos…”12 y que “no se trata de que no se ensanche la carretera Vilcabamba-Quimara, sino de que se la haga respetando los derechos constitucionales de la Naturaleza. En todo caso, el interés de estas poblaciones en una carretera resulta minorado comparándolo con el interés a un medio ambiente sano que abarca un mayor número de personas”13.
Más allá de que la sentencia efectiva-mente tutela los derechos del “río Vil-cabamba”, es necesario preguntarse si el resultado de la acción iniciada por los señores Wheller y Geer habría sido dis-tinto, si en lugar de solicitar la tutela de los derechos del río, los actores habrían solicitado la tutela de su derecho a un medio ambiente sano. En mi opinión, el resultado habría sido exactamente el mismo. De hecho, la Corte Provincial se refiere expresamente al derecho de las personas a un ambiente sano en su sentencia. Debemos tomar en cuenta
que la obra de ampliación de la carre-tera se ejecutaba sin las autorizaciones ambientales respectivas, y sobre todo, se depositaba material de construcción directamente en el río, motivos suficien-tes para que, a través de una acción de protección, se suspenda la obra sin im-portar si el afectado es el río Vilcabam-ba per se, o los señores Wheller y Geer que dependen y tienen el derecho a go-zar del río Vilcabamba en condiciones ambientales óptimas.
3.2. Caso Oscar Aguirre y otros vs. Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, sentencia del Juez Temporal Segundo de lo Ci-vil y Mercantil de Galápagos.
En este caso, Oscar Aguirre y otros solicitaron medidas cautelares respecto de la licitación para la construcción y regeneración de la ave-nida Charles Darwin, ya que alegaron que las obras a ejecutarse no contaban con la licencia ambiental. En la sentencia expedida el 28 de ju-nio de 2012, luego de un extenso análisis sobre
65
los métodos de interpretación y ponderación de derechos en materia constitucional, el Juez señaló que “frente al principio de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, preva-lecen en Galápagos los derechos constitucionales de la naturaleza […], en esta ponderación preva-lecen los derechos de la naturaleza por antono-masia siendo Galápagos Patrimonio Natural de la Humanidad y un ecosistema único en el mundo de especial importancia científica por sus característi-cas naturales”14 Mas adelante, señaló que es “ju-rídica y constitucionalmente inconcebible que la entidad pública accionada pretenda ejecutar una obra sin la autorización de la autoridad ambien-tal”. Finalmente, el Juez ordenó la suspensión temporal de la obra hasta que se cuente con la autorización ambiental respectiva.
Este caso, al igual que el anterior, involucra la ejecución de una obra pública sin categoriza-ción previa y licencia ambiental. Si bien la sen-tencia tutela efectivamente el ecosistema de Galápagos, es necesario que señalar que igual resultado habría ocurrido – al menos en teoría - si dicho ecosistema no fuere sujeto de derechos. Debemos recordar que durante la vigencia del marco constitucional anterior – que no recono-ció a la naturaleza como sujeto de derechos - se ordenó la suspensión de obras públicas por no contar con una licencia ambiental, como suce-dió, por ejemplo, en la acción de amparo cons-titucional No. 585-2002-RA, en el que el Tribunal Constitucional suspendió las obras contratadas por la “Empresa Municipal de Agua Potable y Al-cantarillado de Portoviejo, con la finalidad de que se cumplan con todos los requisitos legales que ga-ranticen la protección de la salud y el medio am-biente del sector afectado por tales obras.”15
3.3. Caso Nely Almeida y otros vs. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y otros, sentencia del Juez Vigésimo Quinto de lo Civil.
Nely Almeida y otros (entre ellos el Presidente de la Fundación INREDH, quien compareció por sus propios derechos y en representación de
la naturaleza) presentaron una acción de pro-tección en contra del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y otros, respecto del contrato suscrito para la ejecución del proyec-to minero denominado “Mirador” y la licencia ambiental concedida por el Ministerio del Am-biente. En especial, los actores solicitaron que se suspenda el proyecto Mirador y se “disponga la realización de un estudio de impacto ambien-tal alterno sobre los impactos de drenaje ácido en la Cordillera del Cóndor y en las personas respec-to a los usos actuales que tienen los ríos Tunday-me, Wawayme y Quimi.”16
En la sentencia, el Juez de lo Civil rechazó el pe-dido de medidas cautelares, con fundamento en que no “se avizora de manera certera y fehaciente, la supuesta vulneración de los derechos constitu-cionales invocados por los accionados” y que “en nuestro sistema jurídico se establece que el buen vivir o sumak kawsay está sobre los intereses par-ticulares, de tal suerte que el Estado debe procurar que la sociedad a quien representa alcance el bien común, y para ello el Estado debe tener un desa-rrollo económico sustentable para el cumplimien-to de sus fines sociales”.17 Finalmente, el Juez con-cluyó que el proyecto Mirador no es “violatorio de los derechos de la naturaleza.”18
Un análisis completo de este caso requiere de una revisión minuciosa de los antecedentes y demás documentos técnicos involucrados, lo cual reba-sa el ámbito de este artículo. Sin embargo, cabe analizar ciertos pronunciamientos del Juez que, más allá de este caso puntual, generan ciertas in-terrogantes: i) La conclusión de que no se avizora de manera certera y fehaciente la vulneración de los derechos constitucionales (entre ellos el dere-cho a un medio ambiente sano y los propios de-rechos de la naturaleza), a primera vista contrasta con las directrices del principio de precaución, plenamente consagrado en la Constitución. En mi criterio el juez no sustentó adecuadamente su conclusión; ii) El Juez señala que el buen vivir o sumak kawsay está sobre los intereses particu-lares, lo cual es correcto. Sin embargo, no queda
Derecho Constitucional
66
claro si el Juez consideró a los intereses de la natu-raleza como parte de los “intereses particulares”, o si los intereses de la naturaleza también están su-bordinados al sumak kawsay, lo que a su vez plan-tea más interrogantes, ya que debemos entender que de acuerdo a los preceptos constitucionales, un medio ambiente sano y ecológicamente equi-librado es necesario para garantizar precisamen-te el sumak kawsay.
A la fecha de terminación de este artículo, esta acción se encuentra pendiente de resolución por la Corte Provincial de Pi-chincha.
4. Conclusión:
Del análisis teórico y práctico antes expuesto, se puede colegir que no importa quién es el titular de derechos, ya sea la naturaleza per se o el ser humano, lo que importa es la efectiva tutela de
los mismos. Es evidente que para este efecto es necesario que el ordenamiento jurídico contenga disposiciones claras al respecto, pero sin que esto vuelva necesario - o justifique - el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
Es claro que la Constitución fue aprobada por la mayoría de ecuatorianos, con mucho entu-siasmo por el extenso catálogo de derechos y garantías que ofrece a los ciudadanos y a la naturaleza; sin embargo, casos como la acción de protección en contra del proyecto Mirador, revelan las tensiones que se generan cuando tales derechos y garantías deben ser aplicados en el contexto de intereses nacionales contra-puestos. Sin duda, en los próximos años los jueces tendrán difíciles cuestiones por resolver, y cuya respuesta podrá encontrarse con mayor claridad si el análisis respectivo va de la mano con los lineamientos del desarrollo sustenta-ble, también consagrado en la Constitución
1 Ordenanza del Consejo Municipal, en página web de la ciudad de Santa Mónica http://www.smgov.net/departments/council/agendas/2013/20130409/s20130409_07A1.htm.
Última vez visitada en mayo 22, 2013 (la traducción es del autor).2 Id., p. 2 (la traducción es del autor).3 Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, 45 S. CAL. L. REV. 450 (1972).4 Así se menciona en un artículo titulado “Recogniting Right for Nature in the Ecuadoran Constitution”, escrito por la “Fundación Pachamama”, publicado en http://www.therightsofnature.
org/wp-content/uploads/pdfs/Recogniting-Rights-for-Nature-in-the-Ecuadorian-Constitution-Fundacion-Pachamama.pdf (ultima vez visitado en mayo 22, 2012).5 En el derecho anglosajón, se entiende por “standing”, en términos generales, la doctrina para establecer si una parte tiene suficiente interés para entablar una controversia que sea
susceptible de adjudicación por parte de los jueces. Ver Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Group, Sexta edición, p. 1405.6 Ver nota 3, pp. 12-16.7 Por ejemplo, véase el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San Salvador” en
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html(última vez visitada en mayo 22, 2012). 8 Constitución de la República Federativa de Brasil, Art. 255, en http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html (última vez visitada en mayo 22, 2012).9 David R. Boyle, The Constitutional Right to a Healthy Environment, en http://www.environmentmagazine.org/Archives/Back%20Issues/2012/July-August%202012/constitutional-rights-
full.html (última vez visitada en mayo 22, 2012).10 Augusto Paz, Desarrollo Sustentable como objeto del Derecho Ambiental, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, p. 86.11 Por ejemplo, en la sentencia dictada en el caso Aguinda vs. Chevron Inc. por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia Sucumbíos, dispone que los costos de las medidas de reparación
de los daños deberá aportarse a un fideicomiso mercantil. Otro ejemplo constituye el “Superfund” (Super Fondo) que administra la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(EPA por sus siglas en inglés), en el marco de la ley Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act.12 Id, considerando séptimo.13 Id. considerando décimo segundo.14 Sentencia del Juez Temporal Segundo de lo Civil y Mercantil de Galápagos, Juicio No. 269-2012.15 Sentencia del Tribunal Constitucional, Resolución No. 585-2002-RA, publicada en el Registro Oficial No. 66-S del 22 de abril de 2003.16 Sentencia Juez Vigésimo Quito de lo Civil y Mercantil de Pichincha, juicio No. 2013 – 0038.17 Id. considerando séptimo.18 Id. considerando séptimo.
67
Reflexiones
67
Noticias
El miércoles 08 de mayo de 2013, a partir de las 17:45, se llevó a efecto en el Legal & Business Center de EDICIO-NES LEGALES, ubicado en la Avenida Seis de Diciembre y Baquedano, el Foro sobre el tema: “Protección de los derechos de las personas privadas de libertad: un asun-to de seguridad ciudadana”.
El conferencista, Doctor Raúl Cadena Palacios, expuso en forma clara y precisa los conceptos más importantes en esta materia y su tendencia en el ámbito penal con-temporáneo. Los asistentes contribuyeron al debate y a la consolidación de la cultura jurídica.
Destacamos
68
1
2
3
4
Se expide el Reglamento que establece el procedimiento de
clausura para las entidades que se hallan incursas en la infracción determinada en el artículo 209 de
la LOES.
Procedimiento a seguir en el caso de que Institucio-nes de Educación Superior incumplan la obligación de sujetarse a los procedimientos de creación o aprobación establecidos en la Ley Orgánica de Edu-cación Superior.
Resolución No. RPC-SO-14-No.119-2013
(R.O. 945, 02-V-2013)
Se reforma el Reglamento para establecer los procedimientos en la
prestación del servicio postal.
Se determina que todo envío deberá ir acompañado por el Formulario D.C.E.O.P-001, para indicar el con-tenido del envío u objetos postales.
Resolución No 14-DE-ANP-2013
(R.O. 948, 7-V-2013)
Se expiden las disposiciones relacionadas con el pago de
pensiones jubilares en el exterior.
Determina que el pago de pensiones de jubilación por vejez e invalidez y montepío de los beneficiarios residentes en el exterior, se lo realizará por interme-dio del Banco Central del Ecuador.
Resolución No. C.D.449(R.O. 952-S, 13-V-2013)
Se expide el Reglamento para la notificación de las transferencias
de acciones y cesiones de participaciones en línea al portal
web institucional de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.
Dispone a las compañías anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabi-lidad limitada, y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado a notificar a través del Portal de Trámites las transferencias realizadas.
Resolución No SC.SG.DRS.G.13.004
(R.O. 949, 8-V-2013)
Por: Ab. Andrea Navarro Guerra
69
5Se modifica el Acuerdo Ministerial
No. 0046 del Ministerio de Relaciones Laborales.
Señala las disposiciones referentes al pago de déci-matercera, décimacuarta remuneraciones y partici-pación de utilidades y consignaciones.
Acuerdo No. 0075(R.O. 958, 21-V-2013)
6
Se aprueban los valores máximos que, previa aceptación de sus
clientes, las compañías que realicen ventas a crédito podrán cobrar como
recargo de cobranza por pagotardío de cuotas.
Los valores señalados en esta Resolución serán co-brados una sola vez por las compañías y serán pro-porcionales al monto adeudado.
Resolución No. SC-DSC-G-2013-007
(R.O. 960-2S, 23-V-2013)
7Se expide el Reglamento de
acreditación y funcionamiento de consultorios
jurídicos gratuitos.
Atendiendo lo establecido en la Ley Orgánica de Edu-cación Superior en concordancia con el Código Orgá-nico de la Función Judicial, se establecen las normas para los consultorios jurídicos gratuitos bajo la rectoría y vigilancia de la Defensoría Pública.
Resolución No. DP-DPG-2013-021
(R.O. 004, 30-V-2013)
8
Se reforma el Reglamento para la aplicación de sanciones por falta de
envío de información prevista en la Ley de prevención, detección y
erradicación del delito delavado de activos y financiamiento
de delitos.
La presente norma señala que la Unidad de Aná-lisis Financiero (UAF) comunicará a la Superinten-dencia de Compañías el incumplimiento o retraso en el envío de información por parte de los sujetos obligados.
Resolución No. SC-DSC-2013-005
(R.O. 005, 31-V-2013)
MAYO 2013
70
Didáctica
REGÍMENES DE EXCEPCIÓN
(Libro V, Título II, Capítulo VII, Sección IV COPCI)
ZONA DE LIBRE COMERCIO TRÁFICO FRONTERIZO
Es el régimen que, con base en los compromisos internacionales,
permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o
consumo doméstico entre poblaciones fronterizas. Estos
artículos están libres de formalidades y del pago de
impuestos aduaneros, y sólo se aplica en favor de las personas residentes en las poblaciones fronterizas delimitadas por la
Aduana del Ecuador. Fuera del límite, las mercancías deberán ser
nacionalizadas.
TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RÁPIDOS
Es el régimen que permite el intercambio de mercancías libres
de impuestos aduaneros, entre países integrantes de una zona o
territorio delimitado, y de mercancías originarias de los
mismos. Está sujeto a las formalidades aduaneras previstas en convenios
internacionales.
RÉGIMEN 91 RÉGIMEN 92 RÉGIMEN 93
Es la importación o exportación a consumo de los envíos o paquetes
postales, transportados por cualquier clase de correo, sea este público o privado. Los paquetes o bultos se sujetarán a las categorías
expedidas en el Reglamento de correos rápidos o courier, según su valor y peso establecidos. En caso de envíos que ingresen y superen los límites permitidos, deberán ser trasladados a un Almacén Temporal para ser
manejados como una importación a consumo.
Son las importaciones y exportaciones que por sus operaciones aduaneras particulares están sujetas a
regulaciones especiales.
Por: Ab. Isabel Hurtado