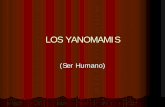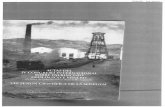"La resistencia de los movimientos sociales frente a los impactos mineros en la región andina"...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "La resistencia de los movimientos sociales frente a los impactos mineros en la región andina"...
Desde Tegucigalpa, nos escribe nuestracompañera y amiga Gilda Rivera, direc-tora del Centro de Derechos de lasMujeres, tras ver las imágenes de la sal-vaje carga policial en la Plaza Catalunya.Ante la barbarie del pasado 27 de mayo(doce días después de la represión de lamanifestación convocada bajo el lema¡Democracia real ya! en Madrid), Gildanos pregunta preocupada: ¿qué pode-mos hacer para ayudaros?
Al igual que hicimos con el pueblo hon-dureño cuando el Ejército a las órdenesde unos golpistas que defendían los inte-reses de la oligarquía hondureña y dellobby estadounidense, sacó a punta defusil al Presidente democráticamenteelecto, Manuel Zelaya, hoy en día laspersonas que resistieron el golpe de esta-do en Honduras nos ofrecen a los ciuda-danos y ciudadanas españoles (en el ple-no sentido de la palabra: el de participa-ción, no de posesión de papeles), su soli-daridad. En su correo, Gilda también se-
ñala algo que ya sabíamos: que desde allí,en Centroamérica, es difícil hacerse unaidea muy concreta de lo que está pasan-do en España. Porque aquí como allí, losmedios de comunicación están aliena-dos. Porque como lo denuncia el mani-fiesto “periodismo ético ya” inspiradopor el movimiento del 15 M, “la acumu-lación en manos de grupos financieros yde poder, pone en grave peligro la liber-tad de información”.
Mucho se ha dicho sobre los mensajes yeslóganes que han empapelado las pla-zas de las ciudades españolas. A modode guiño, el cartel que recuerdo con máscariño es el que amenaza así: “Si no nosdejan soñar, no les dejaremos dormir”.Hay que reconocer que el eslogan tienechiste, porque en estas últimas semanas,las personas que menos han dormido noson precisamente las que no dejan so-ñar, pero son las que sueñan. No sonquiénes no se han unido al movimiento,sino quienes coreaban: “¡No nos mires!
¡Únete!”. No son las personas que hanpasado de largo, las que ni se han aso-mado a la plaza. ¡No! Quienes menoshan dormido son las personas que hanparticipado activamente en la elabora-ción de propuestas transformadoras, yque haciéndolo, transforman el concep-to de participación y de democracia. Sonestas personas que sueñan y no duer-men. Las que tienen ojeras, pero no secansan. Las que sueñan despiertas.
Quiero pensar que además de la indigna-ción de la ciudadanía ante una clase políti-ca que ha perdido credibilidad, este movi-miento también se nutre de Mayo del 68,de las movilizaciones del 0,7%, de la ma-nifestaciones contra la guerra en Irak, delas revoluciones populares en Túnez yEgipto, de los cortes de carretera contra laprivatización de servicios públicos enCatalunya, de las marchas contra las cen-trales nucleares, de la movilización juvenilorganizada por la plataforma Juventud sinfuturo, de la indignación de internautas
1ACSUR-Las Segovias | JULIO 2011 | HACIA EL SUR 37
TOMAR LA PLAZA Y PLANTAR LA HUERTAEDITORIAL
HACIA EL SUR 37CUADERNO DE ACSUR-Las Segovias | JULIO 2011
MER
CEDE
S ÁL
VARE
Z ES
PÁRI
Z
ACSUR-Las Segovias es una organización ciudadana, pluralista ylaica, comprometida con la transformación social para construirun modelo de desarrollo equitativo, sostenible y democrático aescala global para hombres y mujeres. Queremos contribuir al desarrollo de la conciencia crítica de la ciudadanía, acompañan-do procesos de participación democrática y organización social, desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la coopera-ción internacional. ACSUR también se reivindica como una orga-nización internacionalista, ciudadana, participativa, política y fe-minista. Se siente parte de los movimientos sociales y no concibesu acción sin el trabajo en red.
¿EN QUÉ ÁMBITOS TRABAJAMOS?
Equidad de género, empoderamiento de las mujeres y feminismos.Derechos humanos para todas las personas, con especial énfasis
en las personas migrantes, seguridad humana y paz con justicia.Soberanía alimentaria y defensa de los bienes naturales comunes.Pueblos indígenas y originarios. Participación, educación para eldesarrollo y comunicación para la transformación social. YFortalecimiento organizativo.
¿DÓNDE TRABAJAMOS?
Estado español y Europa, Mediterráneo, Centroamérica y México,Zona Andina, Caribe, y África subsahariana.
¿QUIERES COLABORAR?
Necesitamos y buscamos personas que se asocien a nuestra acción,socias y socios que quieran compartir nuestro compromiso solidario.Como socio/a recibirás nuestras publicaciones con el fin de informar-te de las actividades de ACSUR.
2 HACIA EL SUR 37 | JULIO 2011 | ACSUR-Las Segovias
¿QUÉ ES ACSUR-LAS SEGOVIAS?
cabreados por la Ley Sinde, de las acusa-ciones que han lanzado periodistas com-prometidos contra los responsables de lascrisis de las hipotecas y del ladrillo, y sobretodo, como lo señala Carlos Taibo en suartículo “Hoy mejor que antes de ayer”,publicado en www.diagonalperiodico.net,de la indignación popular ante la deriva ne-oliberal de la socialdemocracia española.
El carácter internacional de la lucha seperfila más en términos de exportaciónde la #spanishrevolution, que como unapieza de la resistencia global pacífica con-tra un modelo de producción, consumo yreproducción, ajeno a las necesidades delos pueblos y las personas, y dañino conel planeta. Tal vez sea normal, incluso ne-cesario. En este número de la revista de
ACSUR, viajaremos a Perú y Bolivia don-de junto a las organizaciones locales CE-DIB, Agua Sustentable, Grufides yCooperación, trabajamos para la protec-ción de los derechos económicos, socia-les, culturales y ambientales de comuni-dades afectadas por la industria extracti-va. Este sector de actividad económica(sin lugar a dudas el que más resistenciasencuentra entre los movimientos sociales,sindicales e indígenas de la región andi-na), tras haber sido la tabla de salvacióneconómica de los gobiernos de la región,se ha convertido como es el caso enBolivia, en la soga que le rodea el cuello.Este artículo, junto al de Fco. JavierGonzález-Bayón, coordinador del área deEnergía y Cambio Climático deEcologistas en Acción, que explica los
riesgos reales que presentan las centralesnucleares, nos demuestran que el cambiode modelo que necesitamos tendrá inevi-tablemente que abordar la cuestión ener-gética y recoger las propuestas del movi-miento ecologista. Los indignados e in-dignadas lo saben. En medio de la Puertadel Sol, en un ejercicio de revindicaciñónde la soberanía alimentaria, remplazaronlas flores ornamentales del Ayuntamientopor unas hortalizas de origen local. Deuna cuerda, colgaron el siguiente cartel:“Huerta del Sol”.
Magali Thill, Directora de ACSUR-Las Segovias
QUIERO ASOCIARME A ACSUR20 € (Cuota trimestral mínima)30 € (Cuota trimestral)
€ (otra)
QUIERO HACER APORTACIÓN ÚNICADonativo: €
DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA:Titular de la cuenta:
DATOS PERSONALES:NIF/NIE/CIF:
Nombre:Apellidos:E-mail (para comunicarnos contigo de forma ágil y ecológica):
Domicilio:CP: Municipio:Provincia: País:Móvil: Teléfono:
QUIERO RECIBIR INFORMACIÓN TERRITORIAL
QUIERO RECIBIR INFORMACIÓN ESTATAL
Entitad Oficina DC Núm. de cuenta
Si lo prefieres, nos puedes llamar al 91 429 16 61, entrar en www.acsur.org ohacer una donación en la cuenta: 0049-0001-53-2110055557
Tu aportación se deduce en la declaración de la renta en un 25% a particulares y en un 35% a las empresas en el impuesto de Sociedades
Periodicidad:TrimestralAnual
EDIT
ORIA
L
�
3ACSUR-Las Segovias | JULIO 2011 | HACIA EL SUR 37
En 2009, la industria minera despuntabacomo el sector más rentable de la eco-nomía global, con un margen del 37,5%de ganancias, seguido de los serviciosde ingeniería (24,6%) o la atención sa-nitaria privada (21,5%). En la partebaja de la tabla figuraban actividadespoco dinámicas, como el comercio mi-norista (3,9%) o la agricultura (8,7%).
Pero en este negocio redondo, no sólose beneficia el sector privado. Tambiénlos Estados engrosan sus arcas por la re-caudación de regalías e impuestos mi-neros. El alza de la cotización de losminerales no ha hecho más que ampliarla rentabilidad del negocio, reactivandola actividad minera en la región andina.¿A quién beneficia ese boom minero?¿Capitales trasnacionales o locales? ¿Realizan los Estados una redistribuciónequitativa de la renta minera entre la po-blación? Y lo que es más importante: ¿aquién y cómo perjudica la minería?
La historia de la minería podría recons-truirse a partir del relato de sus impac-tos ambientales, los innumerables casos
de vulneración de derechos humanos, yla impunidad congénita asociada a susresponsables. La novedad del actualciclo de expansión minera en los Andesreside en haber llegado de la mano depolíticas neoliberales que impulsaronun debilitamiento deliberado de la ins-titucionalidad estatal y unos niveles defragmentación social y territorial sinprecedentes.
A partir de los 90, el boom de la mineríade gran escala (a cielo abierto) generóuna montaña de nuevos impactos en elmedio ambiente transformando la di-námica de afectaciones: explotación in-consulta de áreas naturales protegidas yecosistemas sensibles (páramos andi-nos, glaciares, amazonía, etc.), agota-miento de fuentes de agua subterráneay superficial, derrame de sustancias tó-xicas, desplazamientos de población,desestructuración organizativa local,asistencialismo y lógica clientelar entreempresa y comunidades, entre otras.
Sin embargo, el nuevo flujo de inversio-nes del sector extractivo a América La-
tina se enmarca hoy en día en un esce-nario sustantivamente distinto al de losaños 90. Las diferentes orientacionespolíticas de los gobiernos de AméricaLatina enfrentan a dos modelos econó-micos distintos: el extractivismo con-servador y trasnacional de Perú yColombia, con el neoextractivismo deBolivia y Ecuador, que promueve unmayor control estatal de los recursosnaturales y una mayor redistribución dela renta extractiva. Sin embargo, ambosmodelos apuestan por una economíaprofundamente dependiente del sector,viven de espaldas a los costos ambien-tales y conviven con un alto índice deconflictividad asociada a los impactosque el sector provoca.
Y claro, la resistencia de los movimien-tos sociales no se ha hecho esperar. Lasorganizaciones campesinas, indígenas yvecinales se han organizado tanto anivel local, nacional e internacional.Lejos de conformar un tejido homogé-neo en la región, los movimientos so-ciales conforman más bien un collage deescenarios diferenciados. Los propios
LA RESISTENCIA DE LOS MOVIMIENTOSSOCIALES FRENTE A LOS IMPACTOS MINEROSEN LA REGIÓN ANDINA MIGUEL CASTRO Y ANTONIO R. CARMONA.
BOLI
VIA
- PER
Ú
GRUF
IDES
4 HACIA EL SUR 37 | JULIO 2011 | ACSUR-Las Segovias
BOLI
VIA
- PER
Ú enfoques de resistencia y sus resultadosdispares poseen una implicancia directacon procesos históricos de los propiosmovimientos, con las políticas socialesy ambientales dirigidas desde los Esta-dos y por el grado de infiltración de lasempresas trasnacionales. Entre ellasdistinguimos los paradigmáticos casosde Bolivia y Perú.
MOVIMIENTOS SOCIALES Y MINERÍA ENPERÚ Y BOLIVIA: ¡TAN LEJOS, TAN CERCA!
En Perú, el contexto de conflicto ar-mado de los años 90 produjo un pro-fundo quiebre en el tejido social, ydiezmó la capacidad de articulación, deincidencia y de respuesta, de un movi-miento social en torno a la agresiva ex-pansión de la minería. Este quiebretiene mucho que ver con cómo el Es-tado y las empresas mineras han ape-lado a la memoria colectiva paradesprestigiar y estigmatizar la protestasocial, ligándola de forma deliberada aterrorismo.
En este contexto de desarticulación so-cial, los sucesivos gobiernos que se hansucedido desde Fujimori hasta AlanGarcía (1990–2011) impulsaron un es-cenario político, económico y fiscal fa-vorable a la entrada en el país de capitalextranjero, perpetuando un modelo du-rante 21 años, donde se apuesta poruna fuerte alianza entre Estado neoli-beral y empresas trasnacionales, y quese sustenta a través de leyes, decretos ytratados de libre comercio.
En los últimos años se han sucedidoleves intentos de rearticulación social,tendentes a conformar un nuevo sujetopolítico frente a las políticas extractivasde corte neoliberal. El movimiento indí-gena emergente (andino y amazónico) seha convertido es el actor más visible ybeligerante en la crítica al modelo ex-tractivista actual. Frente a unas organi-zaciones sociales aún débiles, las ONGambientales y de derechos humanos handesempeñado un rol protagónico en laresistencia minera, capitalizando las des-trezas técnicas para el análisis, inciden-cia, difusión y articulación de agendasurbano-rural.
El escenario en Bolivia, en cambio, esdiametralmente opuesto. Mientras enPerú la guerra civil desarticulaba proce-sos, las organizaciones sociales en Boli-via fueron cohesionando el movimientoindígena y campesino, construyendo un
discurso y un posicionamiento políticomaterializado posteriormente con es-trategias de lucha y resistencia que des-embocó en la victoria del Movimientoal Socialismo (MAS) y en la búsquedade reformas constitucionales y estruc-turales en el país.
El Gobierno del MAS significó, desdesu gestación hasta su consolidación, unpunto de inflexión donde las organiza-ciones sociales asumían el ejercicio depoder y participaban en el aparato pú-blico. Tras la victoria política frente a laoposición oligárquica del Oriente delpaís, las organizaciones sociales se con-centraron en sus demandas sectoriales,abriéndose un escenario proclive a dejaren evidencia ciertas contradicciones enel “proceso de cambio”, principalmenteen materia de política ambiental. Por unlado, el gobierno maneja un discurso dedefensa de los derechos de la madre tie-rra, con alta proyección internacional.Pero al mismo tiempo, defiende un dis-curso pragmático de explotación de losrecursos naturales que elude la discu-sión sobre los problemas de contamina-ción ambiental y violación de derechoshumanos. Estas dudas ante el devenirpolítico y económico impulsado por elgobierno han generado las primeras fi-suras significativas al interno de las or-ganizaciones sociales y entre las bases yel gobierno.
En Bolivia, sin embargo sería injusto nodestacar cómo el sector de hidrocarbu-ros experimentó una ambiciosa reformalegal e impositiva, una migración obli-gatoria de los contratos de las transna-cionales, la recuperación de la empresaestatal en la cadena productiva, asícomo la nacionalización de las subsidia-
rias privatizadas. Esta reestructuraciónno ha afectado de igual manera al sectorminero, donde la alta influencia políticadel sector pro-minero y cooperativistaha logrado minimizar cualquier intentode reforma legal en los últimos años.
ESCENARIOS FUTUROS EN LA REGIÓN ANDINA
Todo indica que el actual boom de ma-terias primas va a continuar en los pró-ximos años, lo que seguirá marcandoel debate económico, social y ambien-tal en la región. El sector privado alegará su derecho a mantener las ga-nancias, y los Estados querrán mante-ner el derecho a incrementar susingresos vía regalías e impuestos. Elpapel más o menos protagónico delrespeto al medio ambiente y los dere-chos humanos de las comunidadesafectadas y los pueblos indígenas, de-penderá exclusivamente de los movi-mientos sociales y cuan efectivas seansus estrategias de denuncia y resisten-cia social. No hay otro camino. En unmundo sano, la defensa de los dere-chos humanos debe prevalecer sobrelos derechos del capital y de los Esta-dos. Aunque éstos últimos estén enmanos de gobernantes teóricamentemás cercanos a los movimientos socia-les como Evo Morales en Bolivia yOllanta Humala en Perú.
Miguel Castro, Coordinador Convenio DESCA (Bolivia, Perú), ACSUR.Antonio R. Carmona.
GRUF
IDES
5ACSUR-Las Segovias | JULIO 2011 | HACIA EL SUR 37
PERÚ
Cuando millones de peruanas y peruanoshan expresado su demanda por el cam-bio. Cuando se ha consolidado la de-rrota del modelo neoliberal que se habíaperpetuado en el país durante los últi-mos veinte años, ACSUR comparte laresaca electoral charlando con MarcoArana sobre las fortalezas y debilidadesdel escenario político, social y ambien-tal en la región andina y sobre cómo la actual coyuntura política en Perú seposicionará e interactuará frente a sus países vecinos.
Usted dio su apoyo a Ollanta Humala en la 2ªvuelta de las elecciones presidenciales,¿cómo analiza su reciente victoria?
El triunfo de Humala es un triunfo dela fuerza progresista, y en contra delretorno del Fujimorismo, de la polí-tica entendida como corrupción,como vulneración de derechos huma-nos. Hay expectativas en muchaspartes del país de que habrá cambiosen política económica y en las rela-ciones Estado-sociedad.
Creemos que se van a producir cambiosen materia de inclusión social, . Por el la-do medioambiental, tenemos algunaspreocupaciones, en la medida en que laagenda ambiental ha estado ausente delos debates de candidatos . No ha habidoun debate público sobre el tema ecológi-co. También hay preocupación porqueHumala ha señalado que si el Perú estáutilizando sólo el 3-4% de recursos mi-nerales para que se beneficien países delextranjero, con él los primeros beneficia-rios van a ser los peruanos, pero en sugobierno se desarrollaría el 100% del po-tencial minero del Perú.
En la defensa del medio ambiente y de losderechos humanos de peruanos y peruanasafectadas por los impactos de las industriasextractivas, ¿qué cambios espera que seproduzcan?
Nosotros planteamos una carta de saludoa la victoria de Ollanta Humala, señalan-do cinco puntos . La esperanza que tene-mos es que va a incluir la sostenibilidaddel desarrollo. En América Latina, los go-
biernos progresistas, en esta última déca-da, han seguido un modelo exportador yla mayor parte de la renta pública se tras-pasa a políticas públicas y a inversión so-cial. Uno ve ese patrón en la política eco-nómica en Ecuador, Venezuela, Brasil oBolivia. Esperamos que Humala establez-ca una pauta de diferencia , Por eso, esta-mos planteándole la promulgación de laLey de consentimiento previo de los pue-blos indígenas. También planteamos lapromulgación de la Ley de ordenamientoterritorial, con carácter vinculante para elgobierno central; el cobro de impuestos alas sobre-ganancias mineras; el fortaleci-miento de la institucionalidad ambiental,que haya más recursos y se den más com-petencias al Ministerio del Ambiente; laprohibición del ingreso de semillas trans-génicas; y finalmente vemos importanteinstalar mecanismos de anticorrupción.
¿Cree que Humala podrá plantear unas opcio-nes de desarrollo que respeten el medioam-biente sin presiones internas o externas?
La enorme presión que están ejerciendosobre Ollanta Humala, a través de losmedios de comunicación, apunta a man-tener la política económica y los privile-gios económicos de los grupos de poder.Un primer tema que tiene que resolverHumala es la redistribución de la renta,que haya mayor inversión en educación,salud, vivienda, agricultura e infraestruc-tura para los sectores más pobres , te-niendo en cuenta que el Perú tiene pocomás de la mitad de su población bajo lalínea de pobreza. En materia ambiental,el tema puede ser más complejo. El cre-cimiento económico del Perú está bási-camente relacionado con el alza de losprecios de los metales en el mercado in-ternacional. Más del 60% de las expor-taciones del Perú son metales, entoncespedir que haya un control de la actividadminera, pedir derechos laborales en esesector y que haya una mayor fiscaliza-ción ambiental, que se declaren zonas de
“LA AGENDA AMBIENTAL HA ESTADO AUSENTEDE LOS DEBATES DE LOS CANDIDATOS”Marco Arana, plíder del Movimiento Tierra y Libertad y destacado activistaen defensa del medio ambiente y los derechos humanos en el Perú.
.MIGUEL CASTRO Y ELENA CREGO.
ISF
ARAG
ÓN
exclusión,va a ser un problema, porquees tocar los puntos más neurálgicos delcrecimiento económico peruano.
Piensa que el gobierno de Humala puedeconvertirse en un actor con capacidad deinfluir sobre otros gobiernos de izquierdasde la región.
Le preguntaban a Humala cuál iba a serla línea de desarrollo que iba a seguir, si ibaa ser el modelo chavista, o el de Correa.Siempre respondía que el Perú debía se-guir su propio modelo de desarrollo:Nosotros esperamos, desde Tierra yLibertad, que la diferencia que establezcacon estos gobiernos sea efectivamente unamirada sobre la sostenibilidad del desarro-llo y sobre el reconocimiento del derechoabsoluto de los pueblos indígenas y las co-munidades campesinas, al concebirlos co-mo sujetos de consulta y consentimiento.
El tema va a tener que ver con cuáles sonlas metas de crecimiento que se propon-gan: si son metas de crecimiento aceleradosobre las industrias extractivas, o si sonmetas de crecimiento económico másmodestas, pero que apunten a asentar lasbases de mayor investigación en los cam-pos de educación, biotecnología, desarro-llo del bio-comercio o turismo.
¿Qué falta para que pueda haber una mo-vilización de los pueblos indígenas conunas reivindicaciones más globales?
En este momento hay unas debilidadesmuy importantes para que el movimien-
to indígena no logre una mayor integra-ción. La primera tiene que ver con supe-rar el elemento etnicista del movimientoindígena. Segundo, hay una limitaciónrelacionada con el debate sobre los dere-chos territoriales de los pueblos indíge-nas: Lo que plantean los ultraliberalesen Perú es que hay que darles el derechosobre el subsuelo de tal manera que ellospuedan vender y negociar mejor con lasgrandes corporaciones y la paradoja quese presentaría es: cuando la minería lahace el Estado nacional es mala, y cuan-do la minería es promovida por los pue-blos indígenas es buena. En tercer lugar, es muy importante que comiencen a aparecer liderazgos indígenas amplios. Si se superan esasdificultades, el movimiento indígenapodría tener un mayor protagonismo einterrelación con los otros procesos dedesarrollo que se vienen dando enAmérica Latina.
¿Esperan que alguien cercano al movi-miento ecologista pueda formar parte delgobierno de Ollanta Humala?
Lamentablemente, no hay en el equipode Humala líderes que expresen el mo-vimiento ambiental o de comunidadesindígenas. Sin embargo, la primera vice-presidenta, Marisol Espinosa, es unamujer que ha apoyado la lucha de loscampesinos de Piura en contra de la ex-pansión minera en la zona. Creo que esun signo positivo. Sin duda se trata deun gobierno al que tenemos que defen-der y ayudar para que las reformas quese tienen que hacer se hagan.
Carta de saludo del Movimiento Tierra y Li-bertad a la victoria de Ollanta Humala
“Expresamos nuestro total apoyo a la pro-clamación y posterior implementación demedidas impostergables de cambio quefueron prometidas en la campaña electo-ral, tales como:
1. Promulgación de la Ley de consenti-miento previo de los pueblos indíge-nas, así como de su reglamento.
2. Promulgación de la ley de Ordena-miento Territorial de carácter vincu-lante.
3. Cobro de impuesto a las sobreganan-cias mineras.
4. Medidas del Ejecutivo para el forta-lecimiento de la institucionalidadambiental: más recursos y compe-tencias para el MINAM, aproba-ción de los EIAs y fiscalizaciónambiental por parte de este órganodel Ejecutivo que además deberádescentralizarse.
5. Modificación del Código Penal paramedidas drásticas en materia de an-ticorrupción (imprescriptibilidad,anulación de beneficios penitencia-rios, extensión de penas de carcele-ría, inhabilitación de por vida para lacarrera pública, excarcelación sujetaa devolución del dinero público quese robó).”
6 HACIA EL SUR 37 | JULIO 2011 | ACSUR-Las Segovias
Miguel Castro, coordinador del conve-nio DESCA de ACSUR en Bolivia-Perú, yElena Crego, coordinadora de comuni-cación de ACSUR.
En Bolivia y Perú, ACSUR coordina un conve-nio a cuatro años de fortalecimiento de la so-ciedad civil para la exigibilidad de los DES-CA y la gestión sostenible de los RecursosNaturales, financiado por la AgenciaEspañola de Cooperación al Desarrollo (AE-CID). Su principal objetivo es fortalecer es-pacios de incidencia para promover cam-bios en el marco institucional y en las políti-cas públicas relacionadas con la extraccióny gestión sostenible de recursos naturalesno renovables en Bolivia y Perú, hacia unmodelo post-extractivista respetuoso conlos DESCA de hombres y mujeres
PERÚ
ISF
ARAG
ÓN
7ACSUR-Las Segovias | JULIO 2011 | HACIA EL SUR 37
¿Cómo era la situación de las mujeres enlos países del Magreb antes de las movili-zaciones en el norte de África?
A día de hoy, los derechos de las muje-res en el norte de África todavía estánlejos de garantizar la igualdad entre mu-jeres y hombres.
Desde una perspectiva legislativa y res-pecto a los derechos civiles y políticos,todos los países del norte de África hanratificado la Convención sobre la Elimi-nación de Todas las Formas de Discri-minación contra la Mujer (CEDAW);sin embargo, ha habido reservas a losprincipales artículos.
Por otro lado, la mayoría de las consti-tuciones se caracterizan por una falta decompromiso claro sobre la igualdad degénero, y no incluyen la definición de“discriminación contra la mujer”. Lasmujeres no gozan de sus derechos civi-les y no han conseguido la equidad ennumerosos aspectos de su vida coti-diana. Su situación se caracteriza por lavulnerabilidad, la discriminación y la in-ferioridad que sufren a nivel político, fa-miliar y laboral. Estas violaciones de susderechos se están viendo incrementadasa raíz de la crisis económica mundial, ya la participación negativa de los go-biernos del norte de África. Este con-texto afecta directamente a las mujereslo que explica su presencia masiva enlas últimas protestas.
Además de esa implicación masiva, ¿quépapel están jugando las mujeres en estasmovilizaciones?
En estos últimos años, ha habido muchosmovimientos de protesta con una partici-pación importante de mujeres, y en mu-chos casos, han sido ellas quienes las hanliderado. En un intento de sofocar estasreivindicaciones y de que las mujeres se re-
tirasen de la lucha, las autoridades hanaplicado sistemáticamente métodos de re-presión basados en el insulto, la violenciaverbal y física.
¿Tienen las mujeres reivindicaciones propias?
Hay un gran número de reivindicacionescomunes en todos estos movimientos deprotesta. En todas estas movilizaciones, lasmujeres tienen también sus propias reivin-dicaciones: exigir el derecho a la tierra y lagarantía de ser reconocidas como ciuda-danas de pleno derecho. Igualmente, lasmujeres reivindicaban el derecho a la vi-vienda y el poder beneficiarse de los ingre-sos de la venta de tierras comunales (enKenitra se vendieron tierras comunales deOulad Oujih a una empresa inmobiliariaAl Emran y solo los hombres tuvieron de-recho a los ingresos de la venta).
¿En qué cree que desembocarán las reivin-dicaciones de las mujeres en estos países?
Actualmente, existen dos trayectos: lasreivindicaciones de las mujeres puedenser incluidas en una lucha por los dere-
chos humanos, de forma global. Las rei-vindicaciones fundamentales serían la“realización de la democracia, ciudada-nía y dignidad”. En este marco, las rei-vindicaciones de las mujeres puedenquedar relegadas a un segundo plano.Dentro de esta línea se encuentran lascorrientes islamistas. La mayoría de laspersonas que integran esta vertienteaceptan reformas de forma y parciales,pero bloquean todo tipo de proceso quepretenda la igualdad de género. La se-gunda vía: las mujeres asumen el lide-razgo en la movilización social y con lasfuerzas democráticas progresistas queapuestan por los derechos humanos. Sepodrían proponer cambios radicales enel marco de un proyecto democrático yde liberación, donde los derechos de lasmujeres fuesen considerados como partede los derechos humanos y la laicidadfuera la demanda primordial insistiendoen la constitucionalización de la libertadde culto y de conciencia y en la separa-ción de la religión del Estado.
¿Existen diferencias importantes respectoa la situación de la mujer en Túnez, Egipto,Libia, Marruecos y Argelia?
Existen diferencias formales en la si-tuación de las mujeres en el norte deÁfrica, pero en el fondo su situación essemejante.
“LA DISCRIMINACIÓN CONTINÚA”Atika Ettaif, profesora y militante feminista marroquí, es miembro de laAsociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) desde 1986 y forma parte de su junta directiva. Ha participado en la elaboración del 4º y el 5º informe sombra de la CEDAW.
.ANA GARCÍA JIMÉNEZ Y MAROUAN SAKR.
Ana García Jiménez, respresentante deACSUR en Magreb. Marouan Sakr, administrador en Marruecos.
AMDH es una organización socia de ACSURen el Convenio para la defensa y promociónde los derechos humanos en el Magreb financiado por la AECID.
JAVI
ER C
ARBA
JAL
MAG
REB
8 HACIA EL SUR 37 | JULIO 2011 | ACSUR-Las Segovias
PATR
IKA
LEX
ESTA
DO E
SPAÑ
OL
Desde el terremoto que provocó el acciden-te en las centrales nucleares japonesas, seha ido conociendo que las partículas ra-diactivas emitidas desde la central nucle-ar de Fukushima están dando la vuelta almundo. Los efectos a medio plazo seránmuy importantes, tanto en Japón comoen el Pacífico (se ha detectado yodo-131y cesio-137 en California en cantidadesapreciables), aunque todavía no se puedeconocer el alcance exacto por la ausenciade datos suficientes.
En Japón ya se están sufriendo las conse-cuencias inmediatas por contaminaciónradiactiva de los acuíferos y de la agricul-
tura en un radio que ronda los treinta ki-lómetros. Pero esto es solo el principio.Nubes negras de un kilómetro de alturase elevaron al cielo con cada una de lastres explosiones de hidrógeno, que reven-taron la cubierta de contención secunda-ria de los reactores 1, 3 y 4, y continúa sa-liendo a la atmósfera vapor de agua, que asu vez lleva consigo también partículasradiactivas.
La situación parece estable, que no fue-ra de peligro, ni por supuesto se ha con-seguido evitar que sigan produciéndoseemisiones radiactivas. La refrigeraciónes fundamental hasta que el núcleo,fundido en los tres reactores, se enfríelo suficiente para llevarlo al estado de“parada fría”, lo cual no se conseguirádurante 2011.
Afortunadamente, el hecho de que lostrabajadores de la central hayan conse-guido impedir las emisiones al exteriordel material del núcleo hace que lasconsecuencias se alarguen en el tiempo“solamente” durante este siglo. Si elplutonio, principal componente delcombustible gastado –para el que nohay solución-, hubiera salido al exterior,como ocurrió en Chernobyl, habría quehablar de efectos durante miles de años.
Las medidas en un radio de treinta kiló-metros muestran dosis, en algunos luga-res, del orden de 0,1 milisievert/hora. Esdecir, en unas semanas una persona ab-
sorbe el límite legal para todo el año, es-tablecido en 50 mSv/año para lostrabajadores del sector. Son medidas su-ficientemente significativas para poderdecir que las consecuencias a largo plazoserán muy importantes. Otra cosa es ladificultad de cuantificarlas. Las muta-ciones genéticas provocadas por las par-tículas radiactivas –es decir, cáncer–provocarán un goteo de muertes en lospróximos años que, si Japón no es dis-tinto a Rusia (por Chernobyl) o a EEUU(por Harrisburg), nunca se conocerán.En este caso, además, va a ser difícilcuantificar las víctimas del consumo depescado del Pacífico contaminado.
Mientras tanto, la industria nuclearsigue minimizando el desastre, y todoparece indicar que, si las movilizaciones
ciudadanas no lo evitan, los gobiernosse van a limitar a tomar medidas de se-guridad adicionales, sin plantearse pres-cindir de la energía nuclear.
NO SOLO ES PELIGROSA
La energía nuclear nunca fue necesaria,ni antes ni ahora. Otra cosa es que algu-nos países, con Francia a la cabeza, se ha-yan hecho dependientes de ella por unaequivocada política energética.
Los reactores de fisión aparecieron en elmercado eléctrico para abaratar los costes
de fabricación de la bomba atómica. Elmal llamado ciclo del uranio –no es ciclopues no es cerrado, ya que los residuos nose pueden reutilizar– cruza en dos puntosel uso civil y el militar. La proliferación dearmamento nuclear en el mundo no seríala que es, ni de lejos, si no hubieran existi-do centrales nucleares de cuyo combusti-ble gastado extraer el plutonio.
Los últimos acontecimientos en Fuku-shima (Japón) demuestran de nuevo,como ocurrió con los accidentes ante-riores, el inmenso peligro que escondeesta forma de hervir agua para producirelectricidad. Pero, no hace falta que hayaaccidentes para que las centrales nuclea-res tengan efectos catastróficos. Simple-mente con esparcir los residuos de las440 centrales nucleares que hay en el
NUCLEARES: UNA AMENAZA INNECESARIA.JAVIER GONZÁLEZ BAYÓN.
ECOL
OGIS
TAS
EN A
CCIÓ
N
9ACSUR-Las Segovias | JULIO 2011 | HACIA EL SUR 37
ESTA
DO E
SPAÑ
OLmundo, la vida dejaría de existir tal comola conocemos. Estos residuos, de tal pe-ligrosidad, estarán activos durante dece-nas de miles de años. Es decir, en elmejor de los casos, durante miles de añoslas generaciones futuras deberán desti-nar una parte importante de sus recursosa mantener en perfectas condiciones elcombustible gastado de las centrales nu-cleares actuales, por la cuenta que lestiene. Y no existe solución para ellos, niatisbo de que la haya en el futuro. Por sifuera poco, las nucleares son incompati-bles con el desarrollo de las energías re-novables, autóctonas, más democráticas,más limpias y que generan muchos máspuestos de trabajo.
HAY ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
Ecologistas en Acción ha presentado supropuesta de generación eléctrica para
2020, en la que se explica con solvencia-sin perjuicio de la calidad de vida de laciudadanía, sino todo lo contrario-cómo prescindir de carbón y nuclearesen diez años, demostrando que es posi-ble si hay voluntad política.
Japón es, sin lugar a dudas, uno de lospaíses con un mayor control de suparque nuclear. Uno de los paísespunteros del mundo en tecnología nu-clear y que tenía tomadas, supuesta-mente, todas las medidas contra el impacto de posibles terremotossobre sus centrales nucleares. En defi-nitiva, Japón es uno de los tantos lu-gares del planeta en los que, según lasempresas eléctricas, era imposible quehubiese ningún problema con las cen-trales nucleares.
Sin embargo, en la actualidad, están ce-rrados 34 de los 55 reactores que había enfuncionamiento antes del terremoto y eltsunami, y tienen electricidad. El plan degeneración eléctrica para 2020, diseñadodurante un año de trabajo por distintos/asexpertos/as de Ecologistas en Acción endistintos campos, plantea una reduccióndel 26% del consumo eléctrico (del 42,2%de energía primaria y del 34,5% de final)respecto a 2009. Esta reducción se hacetomando como referencia los valores deconsumo eléctrico de España en 2005 alos que se aplican medidas de eficienciaen el consumo ya propuestas en su día porla organización ecologista.
Esta reducción del consumo energéticose vería acompañada por una reducciónde las emisiones de gases de efecto in-vernadero del 45% respecto a 1990.Todo ello con el cierre de las centralesde carbón, fuel y, por supuesto, de las
nucleares para 2020. La utilización delgas sería una energía de apoyo para ga-rantizar el suministro.
El 72% de la electricidad sería de fuentesrenovables, fruto de un aumento de la po-tencia instalada de casi 42.000 Mw en2009 hasta 79.500 Mw en 2020. El ritmode instalación de renovables sería de2.400 Mw/año, algo fácilmente asumibleen las circunstancias actuales.
El documento incluye un análisis de losimpactos asociados a la instalación de máspotencia renovable y el tendido eléctricoconsiguiente. Estos impactos, mucho me-nores en cualquier caso que los ocasiona-dos por las fuentes de generación eléctricaconvencionales como las nucleares, sonasumidos por la organización, a veces con
carácter transitorio, como necesarios paracaminar hacia una cobertura de la de-manda 100% renovable.
El apoyo institucional a las energías reno-vables es una de las necesidades para al-canzar los porcentajes de cobertura pro-puestos. Éste apoyo tiene que ser decidi-do, con el objetivo de desplazar las for-mas de generación procedentes de com-bustibles fósiles y nucleares. Encontrapartida se debe eliminar el apoyoexistente a la energía nuclear. En concre-to con el adelanto del cierre de la centralde Garoña y la paralización de la búsque-da de una ubicación para el AlmacénTemporal Centralizado (ATC) para elcombustible gastado.
Como conclusión, Ecologistas enAcción pone sobre la mesa un plan detransición realista hacia un sistema ener-gético desnuclearizado y, por lo tanto,
más seguro. Si las centrales nucleares noson necesarias, estorban a las renova-bles, son peligrosas, producen unos re-siduos devastadores si no se controlanconfinados -y para los que no hay solu-ción-, ¿para qué seguirlas manteniendo?La presión de las grandes empresas eléc-tricas y un Gobierno maniatado porellas, como el actual, no tienen derechoa imponerlas a una población que las re-chaza mayoritariamente.
www.ecologistasenaccion.org/energia
Fco. Javier González Bayón, Área de Energía y Cambio Climático,Ecologistas en Acción.
ECOL
OGIS
TAS
EN A
CCIÓ
N
10 HACIA EL SUR 37 | JULIO 2011 | ACSUR-Las Segovias
CENT
ROAM
ÉRIC
A
El Acuerdo de Cartagena de Indias, firmadoen la última semana de mayo por losseñores Porfirio Lobo y Manuel Ze-laya, ha introducido dos términos designificado conocido para las organi-zaciones de derechos humanos: recon-ciliación y consolidación democrática.Ocurre a las puertas del segundo ani-versario de la ruptura institucional del28 de junio de 2009.
Los aparentes buenos propósitos de lamisma oligarquía del pasado y del pre-sente, que se enriqueció con el horrorde la guerra contra los movimientos deliberación de Nicaragua, El Salvador yGuatemala, y ahora con el golpe mili-tar, son puras apariencias.
En 1990 el ex presidente Rafael Calle-jas, del derechista Partido Nacional,impulsó como estrategia de EstadosUnidos un proceso de perdón y olvidopara reconciliar a la familia hondureñatras el fin de la guerra sucia de losaños ochenta. En 2011, Estados Uni-dos, a través de Colombia y Venezuela,impulsa tras el golpe de Estado de2009 el Acuerdo de Cartagena de In-dias para la Reconciliación y la Con-solidación Democrática.
En el primer proceso que conocemosdespués de un conflicto político degran envergadura –la guerra fría-, laComisión Nacional de Reconcilia-ción, integrada por mandato de losAcuerdos de Paz Esquipulas II de1986, establecía el retorno del exiliopolítico y el final de “la noche oscurade las desapariciones forzadas”. Ade-más, incluía decretos de amnistía paraperdonar los delitos y violaciones delos militares y policías participantesen la barbarie, y la apertura políticacon la inscripción de un nuevo par-tido de izquierda, la Unificación De-mocrática (UD).
Después de aquella palabrería, la des-igualdad y la pobreza continuaronprofundizándose hasta alcanzar a másdel 80 por ciento de la población hon-dureña. La impunidad generó nuevasviolaciones de derechos humanos entodas sus generaciones. No hubo justi-cia. Pero formalmente los acuerdos secumplieron…
Se hicieron reformas a las mismas vie-jas estructuras del Estado en el sectormilitar, policial, judicial y político,pero el proceso careció de reformistas;encalló y volvimos a lo mismo, o peoraún. Los militares absorbieron denuevo a la policía y dieron juntos elgolpe de Estado de 2009, y la justiciaconspiró junto con ellos, y los partidospolíticos también.
La sociedad hondureña vio deteriora-dos los valores de la cultura democrá-tica -tolerancia, solución amistosa deconflictos, inclusión, transparencia, di-versidad, justicia, verdad y reconcilia-ción, entre otros-, al extremo deocupar hoy los primeros lugares enpercepción de corrupción, crímenescontra periodistas y la tasa más alta dehomicidios: 78 por cada 100 mil habi-tantes. El crimen organizado, inclu-yendo el narcotráfico, avanza decididoen el tejido estatal y social con unaoferta de miedo y de muerte.
El carácter fallido del Estado es talque la ciudadanía no percibe la justi-cia, sólo la impunidad y la descon-fianza están generalizadas. Entre 1990y 2011 no hubo investigación de los
casi 180 casos de desaparición forzaday similar número de asesinatos políti-cos, solamente tres sentencias conde-natorias contra el Estado de Hondurasen la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos, que no alcanzaron atocar a los altos mandos militarescomprometidos en el horror.
Hoy las partes en conflicto pactan unnuevo acuerdo que permite el retornode casi 200 exiliados políticos, inclu-yendo al ex presidente derrocado porel golpe político-militar, a cambio dereincorporar al Estado golpista a laAsamblea de la Organización de Esta-dos Americanos (OEA) de donde fueexpulsado el 4 de julio de 2009.
El Acuerdo de mayo de 2011 incluyesimilares concesiones de la misma oli-garquía corrupta, violenta y sanguina-ria de 1990: respeto a los derechoshumanos a través de una secretaría dejusticia y DDHH -en aquél año laoferta fue el despacho presidencial deDerechos Humanos, que más tarde seconvirtió en el comisionado nacionalde Derechos Humanos, aval del golpeen 2009-, apertura política con la ins-cripción de la resistencia como partidopolítico y su participación en la rutaelectoral hacia una Asamblea NacionalConstituyente, sin plazos ni conteni-dos previstos.
Para no variar, los militares y policíasimplicados en más de un centenar deasesinatos políticos, torturas, deten-ciones arbitrarias y desapariciones trasel golpe cosecharon del Congreso Na-cional un decreto de amnistía y sobre-seimientos definitivos del poderjudicial.
La diferencia hoy es que existe un po-deroso movimiento social y político, elFrente Nacional de Resistencia Popu-lar, que critica el arreglo cupular ypresiona con contundencia cambiospolíticos estructurales por ser la ter-cera fuerza en disputa frente al bipar-tidismo de 120 años que controla elEstado en relación bicéfala con el Par-tido Nacional y el Liberal.
También ahora el país cuenta con nue-vos medios alternativos –digitales, pe-
HONDURAS, DOS AÑOS DESPUÉS DEL GOLPE.BERTHA OLIVA.
MAR
COS
GONZ
ÁLEZ
11ACSUR-Las Segovias | JULIO 2011 | HACIA EL SUR 37
CENT
ROAM
ÉRIC
Ariódicos impresos, radios y televisio-nes– que expanden aún más rápidoque antes las denuncias de abusos yviolaciones a los derechos humanos.La experiencia ganada por las organi-zaciones no gubernamentales de dere-chos humanos ha logrado colocar eltema en la agenda política nacional einternacional, generando nuevos y vi-gorosos procesos de documentación,denuncia e incidencia en círculos depoder mundial.
Podemos afirmar que la coordinaciónentre organizaciones sociales en resis-tencia, las organizaciones de derechoshumanos y los medios de comunica-ción alternativos, ha evitado que se re-pita la terrible historia de la década delos años ochenta. Aunque existencasos de desaparición forzada y tortu-ras en celdas policiales, hemos impe-dido que estas prácticas seaninstaladas de manera sistemática comopolítica de Estado.
Nosotras, como parientes de personasdesaparecidas de manera forzada, porrazones políticas e ideológicas en elmarco del conflicto centroamericano,sabemos muy bien que la reconcilia-ción no se construye con perdón y ol-vido de las atrocidades. Las claves sonverdad y justicia.
Perdonar es una palabra común en ellenguaje de los cristianos, pero muy demoda en el discurso de las élites polí-ticas y empresariales de hoy. Es unapalabra preferida en el mundo de lacorrupción. ¿A quién perdonar, si elterrorismo de Estado ocultó la identi-dad de policías y militares bajo el prin-cipio de la obediencia debida? ¿Aquién? Si el sistema político y judicialse coludió para amnistiar, indultar ysobreseer a los imputados. ¿Por qué?Si no hay investigación, sanción ni res-titución de derechos. ¿Cómo perdonarsobre las bases de la impunidad?
No está clara aún la forma en que lasvíctimas serán reivindicadas y resarci-das en el marco del Acuerdo de Car-tagena, ni en las recomendaciones delas dos comisiones de verdad, una ofi-cial y la otra alternativa, que estánpendientes de presentar sus informesentre julio y octubre de 2011.
Lo que sí está claro es el afianzamientode un modelo neoliberal decadente conleyes regresivas de los derechos en todassus categorías: enajenación de los re-cursos naturales, entrega del territorio
nacional, disminución de las condicio-nes laborales, criminalización de la pro-testa, aumento de la militarización delos territorios comunitarios y, lamenta-blemente, mayor presencia del crimenorganizado cuya línea diferenciada conlas autoridades es casi invisible.
En este contexto, la política hegemó-nica de EEUU y su expresión de vio-lencia es evidente en Honduras,bajando desde México y pasando porGuatemala. Sin embargo, frente a todoel lío que queda descrito, también es
cierto que el pueblo en resistencia estáactivo, más organizado que antes,atento a la propuesta de cambio polí-tico y una comunidad internacionaldel Sur y el Caribe, especialmente,más decisiva que Europa en los temasde derechos humanos.
Bertha Oliva, coordinadora general delComité de Familiares de DetenidosDesaparecidos en Honduras (COFADEH)
MAR
COS
GONZ
ÁLEZ
12 HACIA EL SUR 37 | JULIO 2011 | ACSUR-Las Segovias
Taqarir 2: Informe paralelo del Plan de Acción de EstambulCoordinación editorial: ACSUR-Las Segovias. 80 páginasLa serie de publicaciones Taqarir (informe en árabe) tiene como objetivo ofrecer otra mirada sobre la realidad delMagreb. Consta de cuatro informes elaborados por distintas asociaciones magrebíes que documentan anualmentelas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en sus respectivos países. La serie se enmarca dentro de lasactividades del Convenio para la promoción y defensa de los derechos humanos que ACSUR desarrolla en el Ma-greb con financiación de la AECID. Este segundo número tiene como objeto examinar la implementación del Plande Acción de Estambul, identificar los principales obstáculos para su ejecución y hacer recomendaciones sobre lamanera en que el plan puede hacer progresar tanto la igualdad de género como los derechos de las mujeres en laregión euromediterránea. Se puede descargar de forma gratuita del sitio web de ACSUR en el apartado de publi-caciones: www.acsur.org
RESEÑAS DE LIBROS Y DVD
Las claves del desarrollo social en CubaCoordinación editorial: ACSUR-Las Segovias, Movimiento por la paz y Mundubat. 103 páginasEste informe, resultado del trabajo conjunto de ACSUR-Las Segovias, Movimiento por la paz (MPDL) y fundaciónMundubat en Cuba, busca sensibilizar y educar a la opinión pública frente a los problemas del desarrollo social enla isla. Pretende, asimismo, ser una contribución a la construcción de la soberanía alimentaria en Cuba y al desarrollolocal endógeno, desde una dimensión de equidad de Género. El autor del texto, Carlos Tablada Pérez, investigadorsocial, escritor y economista cubano, examina “Las claves de desarrollo social en Cuba” reconstruyendo no sólo unrelato que revela dichas claves, sino las cerraduras que se han de abrir. Es decir, expone y despliega aquello sin locual no puede ser comprendida una realidad histórica, apuntando elementos fundamentales para impugnar lo irra-cional de un contexto que vulnera los derechos de un pueblo que, a pesar de la adversidad, ha logrado avances sus-tantivos en materia de desarrollo social y de relaciones con el exterior. Se puede descargar de forma gratuita del sitioweb de ACSUR en el apartado de publicaciones: www.acsur.org
Anuario 2010: Las políticas globales importanCoordinación editorial: Plataforma 2015 y más. 152 páginasPor octavo año consecutivo, la Plataforma 2015 y más, de la que forma parte ACSUR, presenta su informe anual.Este anuario se abre con el análisis realizado por Economistas sin Fronteras sobre las tendencias mostradas en laagenda global apenas a cinco años para el final del periodo acordado por Naciones Unidas para el cumplimiento delos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La segunda parte se centra en un análisis sobre la equidad de gé-nero, la soberanía alimentaría y la necesidad de reinventar continuamente el concepto político evitando apropiacionesindebidas; sobre las amenazas que los ajustes en el norte incorporan al trabajo decente y al empleo; y sobre la rela-ción entre derechos humanos y memoria histórica. No obstante, a pesar de que los momentos actuales resulten difíciles para los retos de desarrollo humano y la lucha contra la desigualdad, en este documento queda patente laconvicción sobre la importancia que las políticas públicas tienen para extender justicia y derechos a todas las po-blaciones. Se pueden solicitar ejemplares en Taluzma Distribuciones: [email protected]
Hacia el Sur es una publicación de ACSUR-Las Segovias. Comité de redacción: Carlos Sanchís,Magali Thill, Elena Crego y Mercedes Álvarez. Los contenidos de los artículos publicados en estarevista no reflejan necesariamente la opinión de ACSUR. ACSUR-Las Segovias, C/ Cedaceros, 9 – 3º Izda., 28014 Madrid. Teléfono: (34) 91 429 16 61 / E-mail: [email protected] / www.acsur.org
Mujeres: derecho a tener derechosCoordinación editorial: Plataforma 2015 y más. 60 páginasLa Plataforma 2015 y más edita esta guía dentro de la colección “7 claves para el 2015”. Elaborada por Paula Salvodel Canto y Mariela Infante Erazo, aborda las causas de la discriminación de las mujeres en todo el mundo y mues-tra las principales estrategias que el movimiento feminista y de mujeres ha llevado a cabo para lograr su autonomíay libertad. Como señala la socióloga Rosa Cobo en el prólogo, este breve texto “cumple con la doble función de ex-plicar la realidad social y mostrar alternativas ético-políticas para su transformación”· La guía se puede descargarde forma gratuita de la web de Plataforma 2015 y más: www.2015ymas.org
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de CooperaciónInternacional al Desarrollo (AECID) a través del Convenio Fortalecimiento de la autonomía de las mujeres,apoyando procesos que aumenten su participación ciudadana y la defensa y el ejercicio de sus derechos hu-manos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con posibles acciones en otros países de la zona.El contenido de dicha publicación no refleja necesariamente la opinión de la AECID.