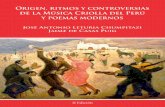Biosíntesis de aldosterona y su regulación en Bufo arenarum ...
La regulación de la Leche, las controversias de 1928 en el Distrito Federal
Transcript of La regulación de la Leche, las controversias de 1928 en el Distrito Federal
La regulación de la Leche, las controversias de 1928 en el
Distrito Federal
La condiciones sanitarias que dejo la fase armada de la
Revolución no fueron las mejores. Este conflicto provocó más de
un millón y medio de muertos, una tasa de mortalidad general de
34.1 por cada mil habitantes, la infantil de 40 por cada mil
nacidos vivos y una expectativa de vida de veintiocho años.1
Para revertir una situación sanitaria tan adversa, el
constituyente de 1917 desapareció al Consejo Superior de
Salubridad y creó una institución sanitaria con las atribuciones
suficientes para llevar a cabo los objetivos y acciones
sanitarias necesarias para mejorar la salud de los mexicanos. El
Departamento de Salubridad Pública (1917-1943), fue la
dependencia encargada de cumplir los dos fines sanitarios que
marcaron el rumbo de la salud en México. El primero, fue
desarrollar la red de servicios de sanitarios y el segundo, fue
adecuar y mejorar los sistemas sanitarios según los nuevos
conocimientos científicos.
1 McCaa, 2003: 24-40.
1
A partir de estos propósitos y de la realidad sanitaria, el
Departamento de Salubridad Pública comenzó a definir las
prioridades y las acciones necesarias. Las altas tasas de
mortalidad general e infantil llevaron a priorizar el combate
contra las enfermedades infecciosas, sobre todo aquellas con
mayor índice de mortalidad (neumonía, diarreas y enteritis,
paludismo, tosferina, viruela, tuberculosis, muertes violentas,
bronquitis, gripe o influenza).
Llevar a buen puerto esta tarea no era nada sencillo, sobre
todo si se toma en cuenta la poca disponibilidad de vacunas u
otros medios profilácticos, así como la disposición de la
sociedad. Por esta razón las medidas preventivas basadas en la
higiene se convirtieron en la mejor opción para prevenir los
padecimientos. A finales de la década del veinte y hasta la
década de los cuarenta, las manifestaciones a favor de educación
higiénica y la persecución de las prácticas insalubres como
medidas para ilustrar y cambiar los hábitos necesarios para
mejorar la salud de las personas se volvieron recurrentes entre
los directores del Departamento de Salubridad Pública. Los
directivos Aquilino Villanueva, Rafael Silva, José Siurob y
2
Víctor Fernández Manero enunciaron la importancia y pertinencia
de estas medidas.
Fue hasta finales de los años cuarenta y principios de la
década del cincuenta, que comenzó el cambio en la estrategia. La
disponibilidad y elaboración a gran escala de vacunas contra la
tuberculosis, la difteria, la varicela, el sarampión, entre
otras; además, inició la utilización de insecticidas como el
Dicloro-Difenil-Tritotolueno (DDT) para el combate vectorial del Aedes
aegypti y el Anopheles albibanus2 permitió generar nuevas estrategias
para disminuir la mortalidad. La estabilidad económica, la
creación de otras instituciones de salud como el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1943 y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en 1963, la fundación de institutos especializados y el
acceso a otros alimentos ayudaron a alcanzar los objetivos
sanitarios planteados.
En este contexto la higiene en general y la higiene de los
alimentos consumidos en las ciudades y el campo resultó
fundamental para evitar múltiples enfermedades como la diarrea,2 Franco, 1985: 132.
3
la enteritis, la brucelosis y la tuberculosis entre otras, su
prevención y control eran fundamentales para lograr mejorar las
condiciones físicas y mentales de los mexicanos. No era tema
menor prevenir los padecimientos antes mencionados, porque a
nivel nacional y particularmente en el Distrito Federal, las
diarreas y la tuberculosis estuvieron en los primeros lugares de
mortalidad general por enfermedades infecciosas hasta la década
del cincuenta.3
En la década del veinte, para vigilar la higiene de los
alimentos en todas las fases del abasto4 el gobierno federal
reformó y creó legislación e instituciones. Una de las acciones
más importantes fue reformar el viejo código sanitario de 1903.
En 1926, se edificó y publicó una legislación sanitaria adecuada
para afrontar la nueva realidad. Obviamente, la parte referente a
los alimentos y bebidas cambió para hacer que los estos llegaran
de forma segura al consumidor final.
3 Véase: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2009, cuadro4.10, Ward, 1989, 24 y Rivero, 2011, 23.
4 El abasto se integra por las siguientes fases: la producción primaria, acopiodel producto, acondicionamiento, y empaque, almacenamiento, transporte y ladistribución al consumidor final. Torres, 2011: 67.
4
Dependiente de la autoridad federal, la capital del país fue
uno de los territorios en donde más rápido comenzó el trabajo
para adecuar sus reglamentos a la nueva ley sanitaria y los
objetivos de salud. En el Distrito Federal, entre 1924 y 1928, se
reformaron y publicaron los reglamentos de establos de ordeña,
rastros, venta de carne, pulque, pulquerías, café, venta de
leche, mercados, comercio ambulante, entre otros.5 El
Departamento de Salubridad Pública, el Servicio de Higiene
Veterinaria (SEHIVE), el Servicio de Comestibles y Bebidas
(SECOBE), la Oficina de Inspección Sanitaria de Carnes Foráneas y
la Junta Reguladora del Comercio, Consumo, y Transporte de Leche
fueron algunas de las dependencias encargadas de vigilar el
cumplimento de la legislación en Distrito Federal.
Debido a las múltiples formas de alterar y adulterar la leche,6
el proceso de abasto de este alimento fue uno de los más cuidados
5 Secretaría de la Presidencia, 1976: 139.6 “Se considera adulterado un comestible o bebida: cuando contenga sustancias
extrañas a su composición natural o conocida y aceptada; cuando en su totalidado en parte, se le haya substraído alguno o varios de sus componente y cuando porsu naturaleza, composición o calidad, no corresponda al nombre con que se leanuncie o expenda. Por comestible o bebida alterada se entiende: cuando seencuentran en estado de descomposición pútrida; cuando en su totalidad o parte,se le haya substraído alguno o varios de sus componentes y cuando hayan sufridoalguna otra modificación que cambie, notablemente, su sabor o su podernutritivo, o los haga nocivos a la salud”, Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos(1926).
5
por las autoridades del Distrito Federal. Desde finales del siglo
XIX, la higiene de la leche se persiguió con una base científica.
El primer código sanitario publicado en 1891 y sus subsecuentes
reformas (1894 y 1903) reglamentaron las condiciones físicas para
mantener la pureza de la leche, pero también buscaron controlar
la distribución, el almacenamiento y la comercialización del
producto, etapas propias del proceso del abasto de un alimento.
En mayo de 1924, el Servicio de Higiene Veterinaria elaboró
una legislación que cambió la forma en que se manejaría la leche.
Consecuencia de un código sanitario atrasado, esta dependencia
elaboró el Reglamento para la Venta de Leche y sus Productos en el Distrito
Federal,7 que entre otras muchas cosas definía qué se entendía por
leche, medidas para higienizarla, transportarla y venderla. Sin
embargo, este no estuvo mucho tiempo en vigencia porque en
diciembre de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles publicó el
decreto que derogó este reglamento y autorizó la entrada en vigor
del Reglamento para la Producción, Introducción Transporte, Depósito, y Venta de
Leche y Productos de la Misma.8 Más tarde, en 1926 en nuevo código
7 Secretaría de la Presidencia, 1976:106 8 A partir de aquí para nombrar al Reglamento para la Producción, etcétera, se
utilizara la denominación “reglamento de venta de leche”.
6
sanitario agregó partes de este reglamento a fin de que fueran
compatibles.
De igual forma, que otras legislaciones sanitarias, el
reglamento de venta de leche y el código sanitario de 1926
incorporaron las ideas y procesos más novedosos de las ciencias
para mantener la salud de la gente. Para asegurar la distribución
de una leche segura, estos documentos legales agregaron los
procesos de pasteurización y refrigeración, así como una serie
pruebas físicas y bacteriológicas que aseguraban la inocuidad de
la leche.
Hasta aquí el problema de la sanidad de la leche parece solo
tener implicaciones sanitarias, sin embargo, el problema de la
leche era más complejo al tocar intereses económicos y sociales.
Llevar a cabo las acciones implementadas en la legislación exigía
cambios acelerados para cumplir con los requisitos tecnológicos y
con la infraestructura necesaria, muchos productores y
comerciantes asociados e independientes del Distrito Federal al
no poder cumplir con esto manifestaron su inconformidad, a fin de
7
que el gobierno entendiera que en algunos puntos la legislación
era imposible de cumplir.
A raíz de esta situación el objetivo de este trabajo es
exponer los problemas y reacciones de algunos productores del
Distrito Federal en torno de la legislación sanitaria de la leche
y las respuestas de las autoridades capitalinas. Para realizar lo
anterior, se analizan las peticiones realizadas en 1928 por el
Sindicato de Ganaderos del Distrito Federal y las resoluciones de
la autoridad.
Según información de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la ganadería
lechera en el Distrito Federal se desarrolló en el Porfiriato,
siendo la producción de estos establos destinada a la ciudad de
México y pueblos cercanos a esta.9 Según Sergio Lopéz Ramos, a
finales del siglo XIX, la leche era uno de los artículos de mayor
ingesta en la capital,10 sin embargo, el consumo de leche se vio
interrumpido por la Revolución. Los movimientos armados
acontecidos en el periodo 1910-1917 frenaron la ganadería bovina
9 SAGARPA, 1999: 7.10 Lopéz, 2000: 249.
8
alrededor de la capital, consecuencia de esto se experimentaron
periodos de escasez de leche y carne.11
Más tarde, en la década de los veinte y treinta, los dueños de
establos alrededor de la ciudad de México experimentaron una
recuperación al utilizar las nuevas técnicas de crianza de ganado
y la importación de bovinos de las razas Holstein, Jersey y Pardo
Suizo. Para 1928, la producción y el comercio de leche en el
Distrito Federal era una actividad importante y con un proceso de
abasto organizado.
Existía un buen número de establos en las colindancias del D.F
(Estado de México, Hidalgo), de igual forma, en la capital
existían sitios de ordeña en Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco,
Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán,
Tlalpan, Ixtacalco, Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta.12 Según
los datos presentados en 1928, en el Distrito Federal existían
más de mil establos de ordeña divididos en suburbanos, granjas y
familiares,13 que producían leche certificada o pasteurizada, más11 Milke, 2011: 80:12 AHSS, 14, 1935: 42. 13 Según el Reglamento de Establos de Ordeña para el Distrito Federal de 1925, un
establo de ordeña, es un local en que se alojan animales destinados a laexplotación lechera, cualquiera que sea la especie y el número de los mismos.Los Establos se dividen en suburbanos (cerca de suburbios y áreas poco pobladas)
9
de treinta plantas pasteurizadoras entre privadas y públicas que
podían recibir hasta tres mil litros diarios de leche, y un
aproximado de novecientas lecherías con licencia para vender
ambas clasificaciones.14
La leche tratada en las plantas debía ser vendida solo en
inmuebles denominados “lecherías”, que se ubicaban en las calles
de la ciudad de México y las municipalidades del D.F. Para 1928,
existían alrededor de ochocientos expendios repartidos en todos
los territorios de la capital,15 para este año el precio mínimo
por litro era de 28 ctv. para la leche pasteurizada y 30 ctv.
para la certificada. En mercados y tiendas de abarrotes estaba
prohibida la venta de leche, salvo permiso especial.
Entre 1925 y 1927, el trabajo de las dependencias se había
llevado con tranquilidad, pero, en el primer semestre de 1928 un
grupo de productores y comerciantes manifestó que el mercado era
insostenible. En abril y mayo, los miembros del sindicado de
ganaderos enviaron una carta a Eduardo Butrón, entonces encargado
Granjas situados a campo abierto y por lo menos con 4 hectáreas de terreno) yfamiliares (situados en centros poblados (con un máximo de 4 vacas y solo parasubsistencia) (Archivo Histórico de la Secretaría de Salud Salubridad Pública,Servicio Jurídico, expediente 11, 1925-1930, f. 3.)
14 AHSS, 9, 1925-1928: 30.15 AHSS, 5, 1928-1929: 80.
10
de la Oficialía Mayor;16 en el escrito, los ganaderos manifestaron
que algunos contratistas ya no recibían leche de los productores;
otros estableros estaban siendo liquidados a 14 centavos el litro
o eran liquidados en partes; provocando despidos masivos en los
establos. Además, denunciaron que los precios mínimos no eran
respetados, según, los productores los montos fluctuaban entre
tres y trece centavos el litro.17
Para solucionar este problema, los ganaderos plantearon la
creación de una sociedad cooperativa que eliminara a los
contratistas. En la carta los productores asociados manifestaron
tener el apoyo del presidente de la república, de la Secretaría
de la Industria, el Comercio y el Trabajo y del Banco de Crédito
Agrícola para recibir un préstamo de quinientos mil pesos; con
este dinero, y con la ayuda de la autoridad sanitaria, planearon
la compra de las plantas públicas de pasteurización existentes en
el Distrito Federal.18
Un mes después, los mismos ganaderos plantearon las siguientes
recomendaciones a la autoridad sanitaria del Distrito Federal:
16 AHSS, 9, 1925-1928: 38.17 AHSS, 9, 1925-1928: 38.18 AHSS, 9, 1925-1928: 39.
11
1. Estudio para reconsiderar las altas penas para los que no cumplanel reglamento.
2. No incautar plantas pasteurizadoras y dar facilidades paraestablecer otras
3. La leche rehusada por los contratistas, se venda con licenciaespecial.
4. El cierre de al menos de la mitad de las lecherías y permitir laventa libre en otros lugares.
5. Eliminar la vigilancia a los establos y lecherías y lasclasificaciones de leche.
6. Establecer nuevos precios mínimos y,7. Un perímetro de 75 kilómetros (a partir de la plaza de la
constitución).19
De no atender tal situación el mercado de la leche en el Distrito
Federal colapsaría, cayendo en manos de productores e
intermediarios foráneos, interesados solo en ganar dinero, y no,
en ofrecer un producto que cumpliera los requerimientos de ley.20
En términos generales, todas las quejas de productores y
comerciantes englobaron todos los posibles problemas. Sin
embargo, las autoridades del Distrito Federal no atendieron
algunas de las observaciones. De las peticiones de marzo, se
ignoró resolver los abusos de los contratistas y de la
instalación de la cooperativa, la autoridad sanitaria se declaró
incompetente en la materia, por consiguiente no ayudó al
19 AHSS, 9, 1925-1928: 40.20 AHSS, 9, 1925-1928: 49.
12
sindicato de ganaderos en la compra de las plantas
pasteurizadoras.
No obstante, la creación de la cooperativa siguió su camino.
Entre los meses de agosto y septiembre quedó constituida la
productora y pasteurizadora “Productores de Leche”, esta había
recibido la ayuda del Banco Nacional de Crédito Agrícola para
comprar cinco plantas pasteurizadoras situadas en la capital del
país, la adquisición de las plantas colocó a la cooperativa a la
cabeza del comercio de leche en la capital, incluso se le vio
como un monopolio, al menos así lo público el periódico La Prensa.
“Ni carne ni leche en la capital”,21 fue el encabezado de
primera plana del periódico La Prensa del martes 18 de septiembre
de 1928. La noticia no era nada alentadora, según la crónica, el
plan del Banco de Crédito Agrícola y la recién creada
“Productores de Leche” era seguir comprando pequeñas plantas y
crear un monopolio dentro de Distrito Federal, el periódico
advirtió, que de consumarse la acción los miembros de la
cooperativa, establecerían un precio muy superior al mínimo
establecido. 21 La Prensa (18 septiembre. 1928).
13
Seis días más tarde, aunque no en primera plana, se publicó:
“Encarecerá la leche por una maniobra”.22 Debido al cierre de
varias plantas de pasteurización y la desorganización del
Sindicato de Ganaderos (cooperativistas de “Productores de
Leche”), se esperaba desabasto y elevación de los precios en la
capital. En la nota, al principio la idea de la cooperativa fue
buena, porque su intención era ofrecer leche de los establos de
la capital y venderla sin intermediarios, salvando así a la
industria lechera, sin embargo, estos principios se corrompieron
fácilmente porque la cooperativa había sido presa de intereses
netamente capitalistas olvidando el motivo que los llevo a formar
la empresa e ignorar la situación crítica por la que atraviesa el
pueblo, la clase media y la clase trabajadora.23 Aún con la
desorganización y las amenazas de desabasto en la capital, la
nueva cooperativa sobrevivió y para diciembre comenzó a ofrecer
sus servicios de venta y reparto de leche a domicilio.
Por su parte, las peticiones de mayo fueron mejor atendidas
por la autoridad sanitaria, aunque una vez más algunas fueron
ignoradas. Primero, los puntos iniciales no eran fáciles de22 La Prensa (18 septiembre. 1928).23 La Prensa (24 septiembre. 1928).
14
resolver, el inciso uno, referente a reducir las penas resultó
imposible de cumplir porque esto hubiese significado haber
quitado de la legislación las medidas de confiscación de
licencias, clausura y confiscación y, las multas contenidas en el
artículo 82°, 83° y 84° del reglamento de venta de leche24 no iban
a ser negociadas porque la autoridad sanitaria consideró que su
legislación era bastante benigna en comparación con
reglamentaciones extrajeras, por lo tanto la autoridad se negó
reformar el capítulo de penas del código sanitario y del
reglamento de venta de leche para el D.F.
De igual forma, no era viable dar facilidades para abrir
nuevas plantas pasteurizadoras, por el contrario los
requerimientos técnicos e higiénicos para producir, transportar,
pasteurizar y vender leche fueron en aumento. En la década de los
treinta los presidentes Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) y
Lázaro Cárdenas autorizaron reformas al reglamento de venta de
leche para garantizar la higiene de los puntos de contacto de
leche en el Distrito Federal.25
24 Reglamento para la Producción, Introducción, Transporte, Depósito y Venta deleche y Producción de la Misma, (Diario Oficial de la Federación, diciembre 1925).
25 AHSS, 10, 1934: 4.15
El punto tres, sobre la “leche rehusada” es una situación
complicada porque esta es la primera y única vez que se hace
referencia a esta posible “clase de leche”. El código sanitario y
el reglamento de venta de leche facultaron a la autoridad
sanitaria establecer las condiciones de pureza, preparación y
conservación de los alimentos, de igual forma, estaba autorizada
para determinar que alimentos podían ser adulterados para
expenderse y la denominación con que se les anuncie y expenda. 26
La complicada dinámica por la que atravesaba la higiene y el
comercio de la leche hizo improbable que la autoridad del D.F.
haya autorizado la venta de este alimento con anuncio “rehusada”.
Además, en la capital la leche era uno de los alimentos más
vigilados para la salvaguarda de su pureza y su valor nutritivo,
al grado de prohibir de forma tajante la mezcla de leche y agua o
cualquier otra sustancia.27 Con base en lo estudiado resulta
inviable que el Departamento de Salubridad Pública aceptara la
venta de leche rehusada, porque este comestible contradecía el
discurso sanitario e higiénico del periodo.
26 Véase el Capitulo Decimo de los comestibles y bebidas del Libro Primeroartículos 244° y 254° del código sanitario de 1926, y los artículos del 1° al20° del reglamento de venta de leche para el Distrito Federal.
27 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos (1926).
16
Tercero, la reducción de lecherías y la venta de esta en otros
establecimientos es hasta cierto punto contradictoria. Los
vendedores querían reducir el número de expendios con licencia
porque la mayoría se concentraba en la ciudad de México, dejando
sin leche a otras delegaciones del Distrito Federal y, porque así
la autoridad podría hacer las inspecciones con mayor regularidad,
según los comerciantes en este ámbito la autoridad había sido
rebasada. En un primer momento la propuesta era pertinente, sin
embargo, se contrapone con la petición de ampliar los lugares de
venta para la leche.
Cerrar la mitad de las lecherías y sustituirlas con otros
locales comerciales (mercados, tiendas de abarrotes, panaderías)
era igual de problemático para la autoridad sanitaria, según el
reporte de SECOBE los mercados del Distrito Federal no cumplían
con los requerimientos higiénicos, de igual forma muchas
lecherías no estaban al corriente con lo estipulado en los
reglamentos, por lo tanto no había garantías de que otros
establecimientos pudieran cumplir con la legislación de manera
plena.
17
Hasta cierto punto, los ganaderos sindicalizados y los
vendedores independientes consideraban que abrir el mercado
permitirá llevar su producto a todas las zonas del Distrito
Federal y ganarles mercado a los intermediarios dueños de muchos
expendios que introducían leche de entidades cercanas y alejadas
al Distrito Federal.
Cuarto, la controversia sobre la inspección a establos,
lecherías y las denominaciones se centró en la capacidad de
operación del Departamento de Salubridad Pública y no tanto en su
utilidad sanitaria y los beneficios para la ganadería lechera. A
finales de los años veinte un grupo de comerciantes pidió la
eliminación de la leche certificada y en la década del treinta
una dependencia exigió lo mismo pero ambos fueron rechazados.
La pretensión de las partes involucradas en este asunto era
replantear los periodos de inspección en los establos y aumentar
la vigilancia de las plantas de pasteurización y los expendios.
La petición de los miembros del sindicato los pone como un grupo
respetuoso de la ley preocupados por el consumidor final, por
otro lado, sitúa a los vendedores independientes como criminales.
18
Por último, la situación de los precios contrario a años
anteriores, se resolvió con la mayor celeridad posible.28 En junio
de 1928, la junta de abastos determinó los nuevos precios mínimos
de la leche 26 centavos (certificada) y 24 centavos
(pasteurizada). Esta fue una de muchas más modificaciones de los
montos de la leche.
En el periodo 1925-1945, productores y vendedores insistieron
en el precio libre de la leche, pero, el gobierno se empecinó en
controlar gran parte de las fases del abasto de la leche. Otra
medida para controlar el abasto era la imposición del perímetro
de 75 kilómetros, los productores querían que la autoridad
impusiera esta especie de barreara comercial para protegerse de
los grandes intermediarios que introducían leche de procedencia y
características sospechosas. El área de 75 kilómetros era un
método viable para protegerse de la acción conservadora de la
pasteurización y la refrigeración.
Antes de estos procesos le hubiera sido imposible a los
intermediarios introducir leche de lugares lejanos sin que su
28 En 1926 se intentaron modificar los precios mínimos establecidos por elgobierno, pero este se negó. AHSS, 9, 1925-1928: 39.
19
producto se acidificara. Los procesos mecánicos para la
conservación de los alimentos se convirtieron en un arma de
“doble filo”. Por un lado, los capitalinos aprovecharon los
beneficios comerciales de la pasteurización y la refrigeración,
por otro parte, no aceptaron la nueva competencia comercial que
estos métodos estaban abriendo. Hasta la década de los cuarenta
los productores capitalinos continuaron insistiendo en establecer
la barrera comercial que los protegiera de los introductores
foráneos.
Durante la década de los treinta, los conflictos entre la
autoridad, los productores y los vendedores se intensificaron al
añadir más requerimientos higiénicos para producir y vender leche
en el Distrito Federal, así como por el incremento de las
inspecciones, las clausuras y los decomisos.
A manera de conclusión. En este caso en particular se puede
observar una postura reticente por parte de la autoridad
sanitaria. Las autoridades consideraron que los preceptos de sus
leyes y reglamentos eran los indicados para asegurar la inocuidad
de la leche con el menor daño económico posible para los
20
particulares que se dedicaban a la venta de este alimento. Por
esta razón la autoridad desestimó muchas de las observaciones
realizadas por el Sindicato de Ganaderos. Solo mostraron
flexibilidad en el tema de los precios, obligación que compartían
con otras dependencias del Distrito Federal.
En el caso de la leche, el gobierno del Distrito Federal a
través de sus dependencias buscó introducirse en todas las etapas
del abasto de este alimento. La autoridad sanitaria amparada en
los objetivos y prioridades de salud impuso muchas de las reglas
para poder producir y vender leche.
Por su parte, los productores y comerciantes miembros del
Sindicato de Ganados estimaron que algunas partes de la
legislación no se adecuaban a la realidad del Distrito Federal y
percibían que las autoridades no tenían suficientes recursos
humanos y tecnológicos para llevar a cabo sus obligaciones. Esta
situación generó el descontento de los miembros del sindicato
porque consideraban que la aplicación de la ley no era pareja, no
porque algunos tuvieran privilegios, sino porque la autoridad no
tenía la capacidad para vigilar un territorio tan grande.
21
Pese a tener estas quejas, esta asociación de comerciantes no
manifestó estar en total desacuerdo con la autoridades, por el
contrario, buscó el apoyo de otras dependencias para cumplir su
apetencias y en este caso consiguió concretar el proyecto para
formar una empresa.
Como se puede observar, los comerciantes de la capital se
sentían en desventaja respeto de aquellos que introducían leche
de zonas alejadas. Los comerciantes se dieron cuenta que el
proceso pasteurización ofrecía beneficios y perjuicios que la
autoridad debía atender, por esta razón los comerciantes buscaron
que se limitara la entrada de leche foránea.
22
FUENTES
AHSS. Archivo Histórico de la Secretaria de Salud
EXPEDIENTES: (fondo, sección, volumen, expediente, fecha)
SALUD PÚBLICA, SERVICIO JURÍDICO:
4, 9, 1925-1928, 15, 5, 1928-1929, 40, 10, 1934, 43, 14, 1935.
HEMEROGRAFÍA
HEMEROTECA NACIONAL DE MÉXICO
La Prensa (septiembre, noviembre, diciembre de 1928).
BIBLIOGRAFÍA
CÓDIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1926 (versióndigital),(http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/vSn9p367.pdf;acceso 21 junio. 2012).
FRANCO, Saúl1985 La apoteosis del DDT y el problema de la erradicación del paludismo en América
Latina, México, UNAM.
LÓPEZ Ramos, Sergio
23
2000 Prensa, cuerpo y salud en el siglo XIX mexicano, 1840-1900, México, MiguelÁngel Porrúa.
MCCAA, Robert2003 “Los millones desaparecidos: el costo de la revolución
mexicana”, José Rodolfo Gutiérrez Montes (traductor), enMexican Studies,(http//:www.hist.umn.edu/~mccaa/costo_humano_revolucion_mexicana.pdf; acceso 7 julio.2012. pp. 1-54.
REGLAMENTO PARA LA PRODUCCIÓN, INTRODUCCIÓN, TRANSPORTE, DEPÓSITO Y VENTA DELECHE Y PRODUCTOS DE LA MISMA PARA EL DISTRITO FEDERAL DE 1925 (DiarioOficial de la Federación, diciembre. 1925).
RIVERO Serrano, Octavio 2011 “La medicina actual. Los grandes avances y los cambio s de paradigma”,
Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM,(http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2011/un112d.pdf;acceso 8 octubre. 2012), pp. 21-32.
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN1999 Situación actual y perspectiva de la producción de leche de ganado bovino en
México, 1990-2000, México, Dirección General de Ganadería.
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA1976 México a través de los informes presidenciales: La salubridad general,
México, Secretaria de Salubridad y Asistencia.
TORRES Torres, Felipe2011 “El abasto de alimentos en México una transición económica y
territorial”, en Revista Problemas del Desarrollo,(http://www.pa.gob.mx/publica/rev-42/ANALISIS/Javier%20Delgadillo-6.pdf; acceso 6 septiembre. 2012), pp. 63- 84.
WARD, Peter1989 Políticas de bienestar social en México, 1970-1989, México, Nueva Imagen.
24