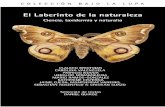La rata en el laberinto o la historia como observatorio jurídico.
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La rata en el laberinto o la historia como observatorio jurídico.
LA RATA EN EL LABERINTOO
LA HISTORIA COMO OBSERVATORIO JURIDICO
1 . MEMORIAS VACIAS
En un reciente analisis, publicado en esta sede, del estado de laasignatura de historia del derecho, en general, y de sus relaciones conla de derecho romano, en particular, se empieza por llamar la atenci6nsobre la carencia de estudios que constituyan reflexiones sobre el que-hacer academico y cientifico de los historiadores del derecho : «Correntiempos de cambios y nuestro Anuario permanece sollidamente ancladoen una tradici6n de indiferencia hacia los replanteamientos profesiona-les» ' . Se trata entonces de una reflexi6n sobre una ausencia de refle-xi6n dentro de la historia del derecho. De una reflexi6n, por tanto,sobre cierto y significativo horror vacui iushist6rico .
Asomemonos por un momento al vacio . De la historia del derechoparece ocuparse un campo academico que no tiene por costumbre cien-tifica elevar al piano del discurso la discusi6n de sus condiciones pro-fesionales (en si mismas : los mdtodos, los proyectos de investigaci6n,los contenidos y sistemas docentes y la ubicaci6n de todo esto en elmarco de una organizaci6n como es la Universidad) Z. Mas bien al con-trario, to que suele tender a admitir es la verbalizaci6n, propiciada porreformas o avisos de reformas legales, de ciertos temores muy especi-
1. «E1 Romano de Pompeyo, o Hic Bunt leones», en AHDE 59, (1990), pp . 563-606. Su autor es Carlos Petit, que hate tambi6n posibles estas paginas en la medida enque ha convertido la ratonera en laberinto .
2. Se revelan pruebas principales de esta afirmaci6n la consideraci6n del ANun-ttto como «basti6n imbatido ante el asalto de las discusiones sobre el plan de estu-dios», su «incomodidad para acoger cuestiones de metodo» y el hecho conectado deque los «escritos mas innovadores producidos por la historiografia juridica en Espana»hayan visto la luz en otras sedes (Ibulem, pp. 564 y ss.) .
676 Htstoriograffa
ficos, de tinte corporativo y avecindados casi siempre en el mas estric-to instinto de supervivencia academica 3 .
Las memorias y proyectos docentes y de investigaci6n que se pre-sentan a los concursos universitarios fijan y dan esplendor a esta ano-malia ° . Anuestro modo de ver, este genero academico esta sujeto a unainercia estructural tal que viene a conformar (iy a conformarse conser!) un agregado de historias mil veces repetidas -y mil y una literal-mente reproducidas- sobre unos ongenes, autoridades y escuelas dela disciplina (la memoria), mas unos pespuntes pedag6gicos extraidosde la vida academica cotidiana (la experiencia), mas una orientaci6nbibliografica que amuebla la habitaci6n desnuda de los temas (el archi-vo), mas un programa de la asignatura que funciona a modo de apendi-ce o cola (la norma). A partir de aqui, uno no encuentra mas quemotivos para la critica: desde la real falta de ensamblaje conceptual en-tre tan singulares memoria, experiencia, archivey norma del candidatea una plaza, hasta la aparente y presupuesta unidad de un proyecto queabarca to docente y to investigador, el pasado y el future del candidate,la ciencia y la docencia . Ahora bien, to importante es dejar constanciade una impresi6n general . Esta : las dificultades que normalmente plan-tea la redacci6n de una memoria o proyecto docente no derivan de laexigencia de reflexi6n sino mas bien de esa inclinaci6n estructural aeludirla .
El problema de la reflexi6n se transforma, pues, en el problema dec6mo evitar caer en ella . Y para llevar a cabo este paso suele acudirsea dos expedientes : Por un lado, cabe convertir la parte principal delproyecto en un articulo de historiografia ; con ello se neutraliza en granmedida el riesgo que para uno siempre conlleva el decir de donde vieney adonde va (si es que se sabe de donde se viene y adonde se va), puesla reflexi6n se objetiva y diluye en escuelas, grupos de opini6n o cier-
3 . Cfr ., las pen6ltimas paginas dedicadas en e1 Anuarw a la Historia del derechoen tanto que asignatura : Fernando DE ARvtzu, «La ensenanza de la historia del dere-cho : reflexiones en busca de una pol6mica», enAHDE, 58 (1988), pp . 491-498. La re-flexi6n arranca de la siguiente pregunta : Kien qud medida los historiadores delDerecho somos responsables de que la asignatura haya side considerada no troncalper el Grupo de Trabajo n.° 16, autor del /nforme Tdcnico de todos conocido?» (encursiva en el original, p. 492) . Y temuna: Con ello, con este recorte, «habra menos li-bros que se puedan comprar, mas plazas que corran el peligro de ser suprimidas unavez vacantes, y menos nuevas que se doten, to que producira el taponamiento de la«cantera» durante un tiempo largo . . .>>, (p. 498).
4. «. . . simplemente me permito recordar cuan poco se ha aprovechado la ocasi6nque suponia el deber reglamentario de disertar sobre el concepto y los m6todos, tam-bien docentes, de la Historia del Derecho, asi come de sus programas, para una refle-xi6n colectiva sobre qu6 hacemos, qud creemos se nos pide (y per parte de quidn), aque debemos aspirar>> (PMT, «El romano de Pompeyo>>, pp. 564-565).
Histornograffa 677
tos hombres propios (sean oMartinez Marinao, <<Garcia Galloo, «To-mas y Valiente>> o «Bartolome Clavero») . Por otro, se puede facilmen-te reducir el problema fuerte de la comprensi6n (verstehen, con6cete ati mismo) en el problema d6bi1 de comprender c6mo el estudiante nosva a comprender a nosotros' . Expresado de otra forma, podria decirseque existe en el profesor de universidad la tendencia a expresar 6nica-mente preocupaci6n por la forma de recepci6n de su saber entre losalumnos (y asf se habla de la masificaci6n, de los estorbos del sistemade examenes, de las carencias culturales de los estudiantes, etc.), comodando por supuesto que 6l por supuesto comprende -de nuevo, ensentido fuerte- to que esta diciendo' .
En resumidas cuentas, el fen6meno que parece producirse es el si-guiente : el historiador del derecho reacciona (reflexiona sobre su ofl-cio) mas a partir de acontecimientos que tienen lugar en su contexto(intervenciones ministeriales o eventos administrativos) que ante fen6-menos que se adscriben estrictamente al orden cientifico de cosas delcampo propio . Pero como ademas el trance de la reflexi6n se encuentracondicionado por el temor, el oportunismo o la presion mas o menoscruda de ]as circunstancias exteriores, entonces fatalmente se puedellegar a predisponer la discusi6n no tanto para el alto vuelo del aguilacomo para el rasante de las gallinas (por utilizar una conocida metaforade la vivaz ret6rica marxista de entreguerras). Discusi6n, por tanto, ali-corta, porque las intervenciones de politica legislativa, si bien afectana la morfologia e incluso a la existencia material del campo de la his-toria del derecho, no constituyen claves de la interrogaci6n central so-bre aquello que significa pensar, estudiar y ensenar la historia delderecho. O discusi6n, si se prefiere, en el corral del pensamiento, por-que la reflexi6n sobre estas actividades ha de ser por derecho propiopensamiento juridico', desde el momento en que comprometen de mo-
5 . Cfr., sobre este abaratamiento de la reflexi6n en el medio universitario, NiklasLUHmANtv/Karl Eberhard SCHORR, Zwischen/ntransparenz and Verstehen. Fragen andie Padagogik, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, pp . 72-117 .
6. Resulta casi innecesario anadir que quien mas pierde en este proceso de auto-simplificaci6n del profesor es el estudiante . Cfr., en parecido sentido, la opini6n deBourdieu : «As primeras vitimas sao, evidentemente, os estudantes : com excepgao deatitudes especiais, quer dezir, salvo se forem particularmente ind6cers, eles estso con-denados a deixarem sempre una guerra cientifica ou epistemol6gica para tras, como osprofessores, porque, em vez de os fazerem comenqar, como deveria ser, pelo pontoaque chegaram os investigadores mais avanrqados, fazem-nos percorer constantementedominiosja conhecidos, em que repetem enternamente as batalhas do pasado» (PierreBoURDteu, Opoder simb6lico, Lisboa, Difel, 1989, pp . 46-47) .
7. Paolo Gttosst, «Pensiero giuridico (Appunti per una "voce" enciclop6dica)»,en Quaderni Fiorentini per la stoma del pensiero giuridico moderno, 17 (1988), pp .263-269 .
678 Historiograjfa
do inexcusable al historiador del derecho con el agudo problema de lamodernidad -io postmodemidad!- de to juridico.
A la hora de presentar un proyecto docente e investigador a, no bas-ta con llamar la atenci6n sobre esta particular miseria de la filosofia dela historia del derecho . La falta de reflexi6n de unos se puede combatircon mas reflexi6n por parte de otros, pero de todos es sabido que estaes una soluci6n metodol6gicamente imperfecta. Pues esta muy bien se-nalar y rellenar lagunas o territorios inexplorados sobre el mapa de lainvestigaci6n hist6ricojuridica ; ahora bien, siempre y cuando se tengaen cuenta que las circunstancias en virtud de las cuales resultan obser-vables estas lagunas estan hist6ricamente condicionadas, y se asumaque estas condiciones de la observaci6n deben quedar reflejadas en lainvestigaci6n misma 9 . Dicho de otra forma, todo investigador deberiaestar siempre si no dispuesto al menos predispuesto a afrontar un tipode analisis al mismo tiempo mas general y mas especifico sobre el mo-do en virtud del cual observa y describe su ambito de estudio . Y estapredisposici6n implica justamente el inter6s o el afan por explicarnuestras primeras preguntas : ZPor que un genero discursivo de produc-ci6n estable y practica generalizada no llega a constituir tma masa cri-tica de propuestas y argumentaciones? LPor qu6 las memorias yproyectos no Began a promover la discusi6n sobre el ser cientifico y larepresentaci6n academica de la historia del derecho?
Para cubrir este frente nosotros aqui proponemos hacer una obser-vaci6n de la observaci6n hist6rico-juridica, es decir, una observaci6nde segundo orden que no se fije tanto en el que se hace como en el c6-mo se hacen las cosas . A nuestro modo de ver, esta forma de mirar pue-de ser capaz de desplegarse sin que concurra la alta probabilidad dequedar enseguida condicionada por distinciones fraguadas en la mismapractica y que suelen funcionar como evidentes (por ejemplo, que elhistoriador del derecho se ocupa de datos legales y no de ideas juridi-cas o, simplemente, que esos datos legales son hechos hist6ricos hu-manos y verdaderos) . Paralelamente, y justo porque toma este tipo dedistancia respecto de este tipo de saber inmediato, permite al observa-dor construir su objeto otorgando tanta relevancia a to que observa co-mo a to que realmente puede observar ; a los limites estructurales de undiscurso como a las intenciones de quien to suscribe ; a la alta culturametodol6gica como a esa especie de perversi6n del deseo de compren-
8. Este articulo constituye una pane sustancial del proyecto docente elaboradopara concursar en 1991 a una plaza de profesor titular de historia del derecho en laUniversidad Aut6noma de Barcelona.
9. Dieter SIMON, «Normdurchsetzung, Anmerkungen zu einem Forschungspro-jekt des Max-Planck-Instituts fur Europaische Rechtsgeschichte», en /us Commune,XV (1988), pp . 201-208.
Historiografta 679
der y ser comprendido que son las memorias que se presentan a losconcursos. Todo, entonces, significa . Pero, anadase, sociol6gicamentehablando: por la agitada susceptibilidad que comporta la operaci6n dehacernos muy extranos a aquello que mss familiar nos results .
2 . CIENCIA Y DOCENCIA
Ya se ha apuntado que el modelo corriente de proyecto docente einvestigador suele empezar a exponer contenidos sin haberse detenidoantes a reflexionar sobre los limites y funciones especificos de to do-cente y to investigador en nuestra sociedad de final de siglo . Como sifuera evidente que investigar y ensenar constituyeran una misma reali-dad profesoral justamente: una experiencia familiar- y como si es-ta evidencia hiciera superflua una reflex16n metodol6gica que intentaraacompasarlas al ritmo y los objetivos de un mismo proyecto . Resultaasi de «sentido comdn» que uno que Babe historia del derecho sabe darclases de historia del derecho, y que los dnicos obstaculos a esta trans-plantaci6n soberana de la sabiduria provienen, ya se ha dicho, del ex-terior de la mente del iushistoriador.
Pues bien, hay que decir ahora que si precisamente se opta por ha-cer del problema de la observaci6n una cuesti6n previa a nuestro pro-yecto es en buena parte con la intenci6n de encontrar un punto deinflexi6n al cual referir dos actividades, la investigaci6n y la docencia,que parecen en principio, funcionalmente, radicalmente distintas . En-tiendase bien : al admitir -como a continuaci6n se vera- que el siste-ma cientifico y el sistema pedag6gico responden a l6gicas diferentes,se disuelve quizas un c6modo espejismo profesoral, pero no se liquidala ilusi6n academics de investigar cuando se ensena y de ensenar cuan-do se investiga . Justo al contrario, se trata de afrontar este reto a partirde la certidumbre sociol6gica de una escisi6n . Esto dota de una com-plejidad al problema que impide a nuestro juicio confiar directamenteen esa fonmaci6n integral que germina y crece simbi6ticamente en profe-sores y alumnos ; por mucho que la estimemos y deseemos y por mu-cho que en la presente refexi6n emulemos en cierto sentido 10 aquienes hoy tienen todavia el coraje y el optimismo de invocarla desdenuestros pagos ", estamos obligados a recorrer otro camino intelectual .
10 . En este sentido : «La emulaci6n es el deseo de una cosa, engendrado en noso-tros porque imaginamos que otros tienen ese mismo deseo» (SPtNozn, Etica. Trad. Vi-dal PERRAS. Madrid, Editora Nacional, 1975, p. 255) .
11 . Carlos PE-nT, «Oralidad y escritura, o la agonia del metodo en el taller del ju-rista-historiador», en Historia. /nstitucwnes. Documentos, 19 (1992), pp . 327-379 .
680 Historiograffa
El cual empieza por distinguir entre ciencia y docencia. Sobre estacuesti6n, basta con acudir a las ciencias sociales de este final de sigloy constatar que una investigaci6n que pretends en nuestros dias recibirel calificativo de cientifica ha de tener alguna relaci6n, aunque sea mi-nima, con el problems de la verdad, con la diferencia oesto es verdade-ro»/<<esto es falso» . Esto no equivale a afirmar que s61o es sabercientifico el saber de una vez por todas verdadero 'z, o que s61o es his-toria del derecho la que encuentra la verdad del derecho en la histo-ria '3; mss bien al contrario, simplemente significa que es cientifico elsaber en la medida en que deviene contingente porque es susceptiblede ser interrogado por la pregunta qc6mo sabes?» (en lugar de qquesabes?») ; correlativamente, en la medida en que tiene la posibilidad desenalar a otros saberes como verdaderos o no verdaderos 14; en la me-
12. Se puede naturalmente afirmar que cuando un observador directo de las cosasdice que «x es», esta tambien dicientoque «es cierto que x es» . Pero si inmediatamentese anade que s61o para 61 se establece tal equivalencia 16gica . La «ciencia» en realidads61o irrumpe despues, cuando se intenta verificar si es o no verdadero el saber afirma-do por este observador (Cf . Niklas LuxMANN, Die Wissenchaft der Gesellschaft,Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, pp. 169 y ss .).
13. Que en la historia no hay hechos intangibles o hardfacts que constituyan ver-dades ocultas que s61o tienen que ser rescatadas por el historiador, es una yavieja con-quista de la filosofia y la sociologia de la ciencia de este siglo que, sin embargo,todavia encuentra resistencias dentro la historiografia juridica . La literatura sobre estainsoslayable discusi6n, que naturalmente atraviesa tambi6n el proyecto que aqui pro-ponemos, es enorme . Cfr . ahora aqui, mss que nada por su especial claridad : Respectoa la ciencia hist6rica en general, Paul VEYNE, Comment on dcrit 1'htstoire sutvi deFoucault rdvolutionne l'htstoire, Paris, Seuil, 1978 y VEYNE, L'inventaires des diffe-rences, Paris, Seuil, 1976 (en donde, citando por la traducci6n alemana, se recuerdaque «Das erste Moment dieser Geschichtsphilosophie bestand in der Kritik des Be-griffs der historischen Tatsache ; «die Tatsachen existieren nichb>, d.h ., sie existierennicht in gesondertem Zustand, es sei denn durch Abstraktion ; konkret gesprochen,existieren sie nur unter einem Begriff, der sie formt . Oder, wenn Sie so wollen, dieGeschichte existiert nur im Verhaltnis zu den Fragen, die wir an sie richten» (Die Ori-ginahtdt des Unbekannten. Fur eine andere Geschichtsschreibung, Frankfurt a . M .,Fischer, 1988, p . 8) ; Respecto de la historia del derecho, v . practicamente cualquierade los estudios metodol6gicos de Ant6nio M. HBsPANHA, por ejemplo, «A historiogra-fia juridico-institucional e a "morte do Estado">>, enAnuartode Filosofia del Derecho,3 (1986), pp. 191-227; <<Hist6ria e sistema : Interrogaqoes a historiografia p6s-moder-na>>, Ler histdria, 9 (1986), pp. 65-84 ; <<Une "nouvelle histoire" du droit?», en : PaoloGttosst (ed .), Storta sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi dilavoro (= Biblioteca per la storia del pensiero giuridico modemo, 22), Milano, Giuffr6,1986, pp . 315-340 .
14 . La ciencia resulta asi el saber contingente por excelencia . Eta contingenciano deriva exclusivamente de la naturaleza o servidumbre hist6rica de todo conoci-miento . La perspectiva aqui empleada no coincide exactamente con la de Kuhn cuan-
Historiografa 681
dida, en fin, en que consiste en un sistema de comunicaci6n de obser-vaciones recursivas e inseguras (porque s61o seran cientificas si resultana su vez observables y verificables por otros observadores, que nuncason la <<sociedad») . En una palabra, el saber cientifico no es ese saberverdadero y por ello socialmente distinguido ; pues los cientificos estantambien, sin remedio, en el laberinto, dedicados a buscar los mejorespuestos de observaci6n . Los cientificos, en el limite, no son mas queratas que observan a otras ratas; ratas que se observan, laberinticamen-te, entre si'S .
El sistema cientifico sirve, pues, para resolver el arduo problemaque implica procesar informaci6n que nunca se puede dar por valida deuna vez por todas . Con otras palabras, trata de domesticar to improba-ble : parte de la base de que s61o muy poco puede ser establecido degolpe y que, por tanto, to que digamos ha de ofrecer la posibilidad deser completado, corregido o coproducido por otros; accede a la posibi-lidad de que propuestas cargadas de futuro puedan fracasar por la lle-gada de nuevos conocimientos ; hace soportable la idea de que enmuchos casos las verdades s61o tienen existencia hipottstica ; transfor-ma las no-verdades en errores significativos y logra que lleguen atransmitirse expectativas altamente dudosas y propuestas de ejecuci6nesencialmente insegura '6 .
do procede a desmoronar y embrollar la visi6n del saber cientifico con la ayuda de lahistoria (v. Thomas S. Ku[uv, La estructura de las revoluciones ciendficas, Madrid,Fondo de Cultura Econ6mica, 1981, especialmente, pp . 20-32) . De otra parte, estacontingencia tampoco es la que puede derivarse de la posici6n anarquista de Feyera-bend, la cual tiende a cargar demasiado las tintas sobre las condiciones, no de po-sibilidad sino mas bien de imposibilidad del conocimiento (Cfr . Paul F .FEYERABEND, Contra el metodo . Esquema de una teorta anarquista del conoci-miento, Barcelona, Ariel, 1981 y Erkenntnis furfreie Menschen, Frankfurt amMain, Suhrkamp,1980, pp . 113-133) .
15 . Se trata de una expresi6n de Luhmann : «Auch Wissenschaftler sind nur Bat-ten, die andere Ratten im Labyrinth beobachten-aus irgendeiner gut gewahlten Eckeheraus» (Die Wissenschaft der Gesellschaft, p . 607) . Al margen de esta concreta for-mulaci6n ir6nica, el laberinto ya habia sido utilizado como metmora por este autor pa-ra expresar el tipo de dificultad encerrada en la tarea de poner por escrito una teoria(<<Abstraktion ist, so gesehen, eine erkenntnistheoretische Notwendigkeit . Sie bleibtein Problem beim Schreiben von Buchern and eine Zumutung fiir den Leser. Dies giltbesonders, wenn die T'heorie einen Komplexitatsgrad erreicht, der sich nicht mehr li-nearisieren lasst. . . Die Theorieanlage gleicht also eher einem Labyrinth als einerSchnellstrasse zum frohen Ende» (LuHmANN, SoziaL Systeme. Grundriss einer allge-meinen Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987, pp. 14-15) .
16 . Cfr. LuHmANN, Die Wissenschaft der GesellschaJ%pp. 169 y ss ., 255 y ss .,441 y ss. % \:
682 Historiograffa
Si la investigaci6n es un asunto de comunicaci6n entre roedoresinquietos, la docencia tiene mas bien que verselas en principio con ca-bezas de las que cuelga el cartel : omentalmente disponibles» " . Enefecto, basicamente se trata de un sistema que se caracteriza por cons-truir o fabricar actitudes y capacidades que, sin embargo, no son pues-tas en funcionamiento ni resultan verificadas dentro del mismo;justo al contrario, el sistema educativo se interesa sobre todo por laobtenci6n de resultados en el plano abstracto (iestamos lejos del op-timismo pedag6gico de la Ilustraci6n!) de la modificaci6n de laspersonas, y ademas debe procurar que 6stos resulten transferibles(que sean o no transferidos, es otra cuesti6n) fuera de los limites delpropio sistema '$ .
De esta configuraci6n de la docencia se derivan ya dos efectos,que s61o en apariencia se contraponen . Por un lado, deducimos que estambien insegura, pero por razones bien distintas a las de la ciencia: noya porque el saber explicado en clase sea en si contingente (ya que,desde el punto de vista pedag6gico, la cuesti6n no estriba tanto en sa-ber, por ejemplo, si el Edicto de Teodorico fue visigodo u ostrogodo,como en determinar si se debe explicar este problema en lugar delconstitucionalismo), sino porque el profesor -que no se hace ilusio-nes y sabe que su actividad no influye sobre la sociedad en su conjuntosino tan s61o sobre un fragmento muy enmagrecido de su entorno : las«circunstancias» (Befindlichkeiten) mentales de sus alumnos- no sa-be (ono puede saber!) el modo en que aquella realmente incide mas allyde la frontera del sistema educativo'9.
Por otro lado, hay que anadir que tambien se crea cierta forma deincertidumbre cuando se recorre el camino inverso : es decir, cuandodesde la docencia uno se interroga sobre aquello que la sociedad exigedel profesor y -problema todavia mas grave- sobre el modo detransportar estas exigencias al sistema educativo . Es esta una viejacuesti6n que, por ejemplo, Luhmann ha reelaborado en nuestros dias apartir de la noci6n de resonancia (Resonanz) . Mediante ella el soci6lo-go aleman quiere indicar que los sistemas s61o pueden reaccionar con-
17 . LuxmANN juega con esta expresi6n en : Zwei Kellen der Burokratisierung inHochschulen, en LuHMANN, Soziologische Aufklnrung, 4. Beitrage zur funhtionalenDifferenzterung der Gesellschaft, Opladen, Westdeutscher, 1987, pp . 212-215, cita enp . 213 .
18 . V ., en general, Niklas LurtmANN/Karl Eberhard SCHORR, Reflexionsproblemeim Erziehungssystem, Stuttgart, Klett-Cotta, 1979 ; LuHMANN/ScxoRR, Zwischen Te-chnologie and Selbstreferenz. Fragen an die Pddagogtk, Frankfurt am Main, Suhr-kamp,1982.
19 . LuttmArtrt, aSozialization andErziehung», en L.cBMANN, SoziologischeAujkld-rung. 4 . Bettrage zurfunktionalen Differenzienmg der Gesellschaf4 pp . 174-181 .
Historiografta 683
fonme a su propia estructura ante todos aquellos acontecimientos (vi-siones, valores, sensibilidades) que se producen en su entorno. Estos(por ejemplo, el problema del medio ambiente, del nuevo orden in-ternacional, de la procedimentalizaci6n y deslegalizaci6n del siste-ma juridico, del SIDA y las nuevas relaciones entre particulares, delas nacionalidades y la inmigraci6n) s6lo pueden impactar entoncesde un modo muy indirecto en un sistema (por ejemplo, el educati-vo) . Como este s61o se activa en consonancia con si mismo, aque-llos s61o pueden obtener resonancia . Palabra esta que vemos que nohay que entender aqui en su extendido use figurado actual, comogran divulgaci6n de un hecho o de las cualidades de una persona, si-no en su primera acepci6n segun el Diccionario de la Academia :«Prolongaci6n del sonido, que se va disminuyendo por grados»'.
Parece evidente pensar que este problema afecta en principio porigual a ambas actividades, la docencia y la investigaci6n, pues el con-cepto de resonancia se formula con caracter general para todos los sis-temas . Sin embargo, el tratamiento del mismo nunca es id6ntico z' . Sinvolver ahora de nuevo al caso de la ciencia, baste decir que esta tiendea vivir por completo en una dimensi6n comunicativa dotada de su pro-pio horizonte temporal : to nuevo y to viejo, to vigente y to superado,aquello que sirve y aquello que ya no sirve no vienen determinadostanto por el paso del tiempo y sus secuelas en el semblante de la socie-dad como por la propia marcha de la investigaci6n . Lo que cientifica-mente se dice en un momento determinado es dependiente de to quecientificamente se ha dicho y de to que cientificamente se va a decir :en el limite, la ciencia no se adapta a la sociedad porque siempre estdadaptada '. A la vista de esto y razonando con un minimo de sensatez,
20. Poniendo en relaci6n la ecologia y la educaci6n («Grosse Hoffnungen k6nnteman auf das Erziehungssystem setzen . Man sieht, class unter Jugendlichen das Interes-se an 6kologischen Fragen einen Vorrang einnimmt . K6nnte nicht das Erziehungswe-sen, besonders in Schulen and Universitaten, dieses Interesse aufgreifen and inRichtung auf eine allmahliche gesellschaftsweite Anderung des Bewusstseins and derEinstellung zum Umwelt ausbauen?») se trata con mucha claridad este problema en :LUHMANN, Oekologische Konununikation, pp . 193-201, cita en p. 193 .
21 . Un tema de gran inter6s, cuya vertiente hist6rico-juridica nos importarA encierto sentido mas adelante, to constituye el de la resonancia en el sistemajuridico . V.,sobre esta cuesti6n y las paradojas a las que conducen las visiones demasiado simplis-tas sobre aquello que la <<sociedad» exige o debe exigir al derecho, Dieter SIMON, DieOhnmacht des Rechts, en : GENE. VERWALTUNG DER MAx-PLANCK-GEssELS-SCHAFr (ed.), Max-Planck-Gesellschaft Jahrburch 1988, G6ttingen, Vandenhoeck &Ruprecht, 1989, pp . 23-38.
22 . LutnKANN, Die Wissenschaftder Gesellschaft, pp . 255 y ss ., 356 y ss . Ilustramuy bien sobre el problema de la resonancia el siguiente debate mantenido en la se-si6n del Consejo de Administraci6n de la Max-Planck-Gesellschaft (MPG) de
684 Historiograffa
no resulta dificil de detectar el enorme riesgo social que potencialmen-te se desprende del ambito cientifico .
El sistema educativo produce a estos efectos una sensaci6n distin-ta resulta, sencillamente, algo pat6tico . La raz6n de este sentimientoestriba en la distancia que existe entre las pretensiones de adecuaci6nsocial de la docencia y el duro condicionante que imponen algunas ca-racteristicas de su estructura que son, justamente, ]as que hacen reso-nante el ruido que viene de afuera . Entre otras que Luhmann senala,nos interesa destacar esta : la carencia de un esquema propio y segurode observaci6n (Code) que permita, por ejemplo, al profesor decir enun momento determinado «esto es educativo» (esto interesa al alum-no), <<esto no es educativo» (esto no le interesa) ; y, a su vez, «esto yano es educativo», «esto ahora ya es educativo»'. Explicaremos breve-mente esta cuesti6n .
Que los implicados en el sistema educativo no dispongan de un fir-me esquema de observaci6n no significa que carezcan de teorias y dem6todos, que falten las propuestas y no existan las decisiones, quedeambulen, sonambulos, por ]as aulas . Justo al contrario, pedagogiahay y mucha : pedagogia en el sentido de suministro de programas edu-cativos, de procedimientos de toma de decisiones, de recogida expresade exigencias sociales y aspiraciones politicas . Lo que sucede es queeste anhelo de oprograma» en el terreno de la ensenanza ve cortadassus alas por la ausencia de un valor seguro y previamente establecido queoriente las observaciones y que consiga hacerlas realmente observables,refutables, contingentes (Con otras palabras, y paradigmaticamente ; se
9.6.1988 : <<Bundesforschung minister Dr. Meinz Riesenhuber sah das Dilema, in demsich die MPG befindet : Grundlagenforschung gehe immer von faszinierenden wis-senschaftlichen Fragestellungen and nicht primarvon aktuelle Problemen aus . Es gebeaber Probleme im Bereich der Medizin -zum Beispiel AIDS- oder in der Okologie,die unbedingt gel6st werden miissten . Seine Frage an die MPG laute deshalb, ob sie solcheProbleme als ausserhalb der Grundlageforschung Legend betrachte>>. La respuesta del Pre-sidente de la MPG hace bascular el tema de la resonancia sobre la configuracibn especificaque eltiempo tiene dentro del sistema cientifico : <Der Pdsident der MPG entgegnete ihm,dass man in der Grundlagenforschung zwarArbeitsgebiete definieren and indtesen Gebie-ten Ziele setzen k6nne. Doch wiuden solche Ziele uber Fragestellungen angegangen, aufdie das Experiment Antworte fiefere . Darausergaben sich dann neue Fragen, neue Experi-menten wtirden ndtig, and die Grundlagenforschung k6nne sich so ganz schnell in eine Ri-chtung entwickeln, die weg von urspriinglichen Ziel fuhre>> (<<Die Rolle derGrundlagenforschung wurde bei der Senatssitzung in Heidelberg lebhaft diskutierb>, enMPGSpiegel, 4 (1988), pp. 13-15, citas en p. 14) .
23. V., para todo esto, LuHmANN, <<Codierung and Programmierung. Bildungand Selektion im Erziehungssystem», en : LUHMANtv, Soziologische Aujkldrung. 4.Beitrdgezurfunktionalen Diferenzierung der Gesellschaft, pp . 182-201 .
Historiograffa 685
puede confeccionar sin mayores problemas un progama de la asigna-tura de historia del derecho, pero no impartir buena docencia ni docen-cia sensible a las sensibilidades sociales sin saber to que se pretendeponer a disposici6n de ese mont6n de cabezas disponibles). Aqui, laciencia disponia de la «verdad>>, es decir, de una distinci6n basica over-dadero/no-verdadero>> que permitia a una infinidad de ratas ponerse enmarcha, sin necesidad siquiera de ningin flautista de Hamelin trans-cendental . Pero, Zy la docencia? ZQuizas el valor «cultura>> (culto/in-culto y, de aqui, jurista culto/ jurista inculto, etc.)? 40 bien el valor«erudici6n>>? LO a to mejor el valor «ordeno? 10 la opericia»? Cabenaqui demasiadas cosas, to que equivale a decir que no se dispone en es-te punto de una semantica to suficientemente precisa como para distin-guir la comunicaci6n estrictamente educativa Z°. Para Luhmann, estacircunstancia implica que hay que buscar el c6digo orientador de la do-cencia en otra parte, mas bien incluso en las antipodal epistemol6gicasde una pedagogia siempre en el fondo demasiado difusa . Esquivandoel caracter notmativo y formalista de los programas, to que el soci6lo-go aleman lisa y llanamente encuentra como criterio unificador de lasdescripciones y operaciones en el campo educativo es la pura selecci6ndel alumnado (hay buenos y malos examenes, estudiantes que puedeny estudiantes que no pueden acceder a un diploma y, de aqui, buenos ymalos sistemas de examen, buenas y malas titulaciones, etc .) . En la so-ciedad moderna, en la cual el proceso de inclusi6n de un individuo enla sociedad ya no viene detenminado por el status sino por la carrera, elsistema educativo se caracteriza por tener un Wen pedazo de esta ulti-ma entre sus manos y a la postre se diferencia de otros sistemas porqueesta especializado en la asignacion de posiciones (dentro y tambi6nfuera del propio sistema) . S61o bajo esta condici6n los programas pue-
24. Esta indeterminaci6n respecto de los valores educativos predominantes, uni-da a la facilidad pedag6gica a la hora de confeccionar programas en el terreno de la en-senanza, puede ayudar a explicar otro hecho que diferencia a la educaci6n de laciencia : mientras que 6sta tiene en principio dimensi6n y alcance universales, aquOlaha sido mas dependiente de las estructuras political y juridical establecidas (y asi sehabla del estado de la ciencia en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, pero delos sistemas educativos de Alemania, de Francia o de Estados Unidos) . Resulta a estosefectos de interds el estudio de Rudolf ST7cttwex, «Selbstorganisation and die Entste-hung nationaler Rechtssysteme (17-19. Jahrhundert)», en RechtshistorischesJournal,9 (1990), pp . 254-272 . En 61 se analiza el proceso de formaci6n de los sistemas juridi-cos de los sistemas juridicos y educativos nacionales y se pone en relaci6n este fen6-meno con la ausencia de organizaciones nacionales subsistdmicas en el campo de laeconomia y la ciencia; se muestra tambien que son precisamente los primeros los quenecesitan fundar una ciencia comparada (mientras que no tiene sentido hablar de unaciencia comparada de la ciencia o de la economia).
686 Hrstoriografia
den decir tantas cosas y la pedagogia sonar tantas fantasias' . La do-cencia es fatalmente decepcionante '.
Dos conclusiones pueden extraerse de todo to anterior. Ambas sonbanales pero, pese a todo, o precisamente por serlo, deben ser tenidasen cuenta . La primera consiste en adoptar como punto de partida queinvestigaci6n y docencia constituyen actividades funcionalmente dis-tintas . La verdad cientifica -de nuevo : la «verdad» no como terco en-te real sino como expansivo medio de comunicaci6n- no puede serprendida con los alfileres de la ensenanza universitaria . Paralelamente,y no hay ilusiones que valgan, el lenguaje a trav6s del cual la ciencia semuestra y se ofrece hace ya mucho tiempo que se ha <<despedagogiza-do» : el hecho de que todos los que estamos interesados en esta especi-fica oferta estemos obligados a inventar y reinventar estrategiasdidacticas para salvar este desfase no viene sino a confirmarlo 2' . Plan-teadas conceptualmente las cosas en sus estrictos ttsrminos, hay pocomargen para la transacci6n : si ponemos en el estante cincuenta ejem-plares de cada manual de la asignatura, no hay espacio ni seguramentedinero para las monografias anglosajonas o alemanas mas avanzadas .
Vayamos ahora a por una segunda conclusi6n. Otto Brunner ha es-crito que «1a didactica pone en peligro la investigaci6n y 6sta produce
25 . Y es que una cosa es el c6digo basico que permite a un sistema diferenciarsey que puede perfectamente pasar desapercibido, y otra bien distinta las distintas y va-riadas autodescripciones (Selbstbeschreibungen) de to que es y debe ser el sistemamismo. Estas ultimas se elaboran ya desde dentro, aunque algunas veces (en los pro-cesos de formaci6n, sobre todo) hagan las veces de equivalentes funcionales del pri-mero. Habriaconstituido una autodescripci6n muy tipica la excelsa noci6n alemana deBildung, ese ideal y programa educativos para hacer del individuo un hombre equipa-do para el mundo (Welt), un correlato mismo, en pequena factura, de 6ste . Para Luh-mann, este concepto de Bildung, como el concepto de «Estado», no deja de ser unapretenciosa f6rmula de la tradici6n acad6mica alemana que ha simplificado los proble-mas y ha tenido efectos perniciosos . V., sobre esto, LuHmANN, Soziale Systeme, pp.627-631 .
26 . Maticese : estructuralmente decepcionante . Asi Luhmann: <<Ein Beobachterwird rascherkennen, dass these Gesamtstruktur die Operationen des Systems scharf li-mitiert and keineswegs geeignet ist, eine allgemeine Bildung des Menschen im Sinneeiner gr6ssmbglichen Realisierung der Menschheit im Einzelnen hervorzubringen.Dies ist jedoch eine mutatis mutandis fur alle Funktionssysteme zu erwartende Ent-tauschung, die unausweichlich ist, wean immer Funktionssysteme fiber einen eigenenCode ausdifferenziert werden, dersystemeigene Kontingenz and Komplexitaterzeugt.Und wean these Enttauschung dens gesellschaftstypischen Charakter hat, wird manwohl fragen darfen, woher man sich das Recht nimmt, etwas anderes zu erwarten»(<<Codierung and Programmierung. Bildung and Selektion im Erziehungssystem», enLuHmANx, SoziologischeAufklarung., p. 201).
27 . Cfr., a este respecto, LuHmANN, ob. cit., p. 205.
Historiografa 687
resultados que la didactica no puede recogem, anadiendo que olas sim-ples declaraciones sobre la unidad de ensenanza e investigaci6n no sir-ven de nada, hay que buscar unos caminos para hacer justicia tanto a laensenanza como a la investigaci6n»' . Ahora bien, hacer justicia con-siste sencillamente (al margen aqui de la propuestas metodol6gicasconcretas de Brunner, las cuales, qui6rase o no, constituyen ya un pun-to de referencia inexcusable para todos Z~ en dar a cada uno to suyo: ala docencia, A, a la investigaci6n, B. El acto de justicia se agota en bue-na parte en el reconocimiento de la diferencia : existe la docencia (massus problemas, mas sus soluciones) y existe la investigaci6n (mas susproblemas, mas sus soluciones) . Hagamos, sin embargo, de nuevo unesfuerzo en atender a to mas trivial y detengamonos por un momentoen el quicio mismo de la divisi6n, en esa exigua particula gramaticalque es la conjunci6n copulativa . Es evidente que la Y enlaza dos cosasque por fuerza no son identicas, pero tambien viene a marcar un ritmo .En efecto, y por oposici6n al modo tradicional en que esta estructuradonuestro pensamiento, basado en la primacia del verbo ser, del ES(<<Dios es», ola Historia es», <<el Derecho es», «1a Historia del Derechoes», etc . . . ), la Y impone un use de la lengua orientado no hacia e1 juiciode atribuci6n sino hacia el juego de relaciones . Como explica Deleuze,multiplica y destruye las identidades en la medida en que arrastra todaslas relaciones : si se dice que <<el dia tiene manana y tarde», cabe aftr-mar que no se esta diciendo que el dia es la manana o es la tarde, ni quela una se convierte en la otra, sino que el dia se convierte en las dos 1.La Y invoca la diversidad y hace bascular los sustantivos y el verbo,sin ser de la misma naturaleza que ellos. Les aplica, por decirlo asi, laley de extranjeria .
28 . Otto BRUNNER, Nuevos caminos de la historia social y constitucional (1968),Buenos Aires, Alfa, 1976, p . 27.
29 . Sobre Brunner y la importancia de unas Begrijjgeschichte y Verfassungsges-chichte renovadas, sobre su exigencia de mediaci6n entre la inteligencia del int¬ rpretey la sustancia de las fuentes, v., Pierangelo ScHiFRA, <<Otto Brunner, uno storico dellacrisi», enAnnalidell'Istituto italo-germamco in Trento, XIII (1987), pp . 19-96. Sobresu <<papel central>> en la historiografia politica e institucional del Antiguo R6gimen,pone los puntos sobre las ies Ant6nio M . HEsrntNxn, «Para uma teoria de hist6ria ins-titucional do Antigo Regime», en Poder e InstktuiCoes na Europa doAntigo Regime.Colectknea de textos, Lisboa, Fundacao Gulbenldan,1984, pp . 7-89.
30 . <(Le ET, "et. . . et . . . et . . .", c'est exactement le b6gaiement crdateur, 1'usage6tranger de la langue par opposition A son usage conforme et dominante fondd sur leverbe etre». Deleuze hace estas consideraciones a partir de una reflexi6n sobre el cinede Godard : <<La porte de l'usine nest pas la meme, quand j'y entre, et puis quand j'ensors, et puis quand je passe devant, 6tant ch6meur. La femme du condamn6 nest pasla meme, avant et apr~s» (Gilles DELEUZE, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 65).
688 Historiografia
Mediante esta disgresion no pretendemos ahora contradecimosponiendo en tela de juicio la diversidad funcional existente entre do-cencia e investigaci6n . Justo al contrario, se trata mas bien de intensi-ficar, en una direcci6n muy determinada, este use concreto de todiverso . A saber, las consideraciones que acabamos de hacer en torno ala conjunci6n «Y» nos sirven porque desvelan que, si somos coheren-tes con el planteamiento que hemos seguido, investigaci6n y docenciano s61o no son dos actividades equiparables sino que tampoco puededecirse que est6n formando parte de conjunto alguno . Esa multiplici-dad que hace estallar la letra Y hay que entenderla en sentido fuerte y,asi, no creemos que haya una actividad intelectual superior o un nivelde comunicaci6n mas alto que cubra al mismo tiempo la investigaci6ny la docencia .
LQu6 hacer entonces cuando se esta en el trance de escribir un pro-yecto docente e investigador? Podemos, naturalmente, tomar a ambas,ciencia y docencia, de una en una . Pero existe ademas una posibilidadrespecto de la cual nos pone tambien sobre la pista esa insidiosa letradel alfabeto . Lo muestra de nuevo Deleuze en este paso: <<Le Et, cen'est ni Fun ni 1'autre, c'est toujours entre les deux, c'est la frontiere,il y a toujours une frontiere, une ligne de fuite ou de flux, seulement onne le voit pas, parce qu'elle est le moins perceptible . Et c'est pourtantsur cette ligne de fuite que les choses se passent, les devenirs se font,les r6volutions s'esquissent>> " . Pues bien, nuestro particular punto defuga, esa frontera de la investigaci6n, el parad6jico lugar que hate deumbral para ambos sistemas nos parece que hay que emplazarlo en lanoci6n de inseguridad . Inseguridad, como hemos visto, del cientifico,atravesado por la contingencia personal de sus observaciones y la es-tructural de un entramado de observaciones que tiene la morfologia ytextura de la labor de Penelope: esta haci6ndose y deshaci6ndose 3 . In-seguridad, tambien, del profesor, inmerso en un sistema educativo tanvulnerable a las pretensiones concebidas en el exterior, tan ignorantede su impacto efectivo en el entorno (!tan ignorante de sus 6xitos y desus fracasos!), tan impotente a la hora de procesar las demandas socia-les . Y, en ambos casos, por afadidura, inseguridad de la inseguridad :esa inquieta incertidumbre o esa resignada certidumbre que se generan
31 . DEiEum, Pourparlers, p . 65 .32 . Naturahnente estamos aqui haciendo elogiosa referencia a la revista portu-
guesa, que inscribi6 en su primera portada un r6tulo ciertamente inseguro (<<Um deba-te sem quaisquer outros pressupostos que nao sejam a inteligencia e a civilidade») ycuyo editorial de presentaci6n constituia un buen ejemplo de c6mo la perplejidad antela oomplejidad no produce -frente a to que pueda parecer-paralisis sino un mont6nde buenas ideas (V. <<Editorial», Pen6lope, Fazer e desfazer a hist6ria, 1 [1988], pp .5-10).
Historiograffa 689
cuando se lleva a cabo una observaci6n de segundo orden (y observa-mos entonces que s61o podemos ver to que podemos ver, pero tambienque podemos ver to que no pueden ver los otros o to que nosotros mis-mos no podiamos ver antes) .
El analisis hist6rico-juridico, asi como la clase de historia del de-recho, se hace entonces inseguro, pero esta condici6n le abre sin em-bargo al encuentro de casualidades significativas, conexiones latentesy relaciones insospechadas entre los fen6menos observados . La con-quista de la complejidad es costosa (es siempre doloroso observarse asi mismo), y la complejidad en si abruma, pero tiene la ventaja de queposibilita las operaciones de reducci6n . La complejidad es azarosa, pe-ro por ello dice : «pues vamos a verlo» . <<A tout hasard commence tou-jours» 33 .
3 . LA OBSERVAci6N DE SEGUNDO ORDEN
Bien por justificar algo mas un proyecto que no quiere limitarse atrajinar con los viejos huesos de los clasicos o a ceder sencillamente lapalabra a los nombres propios con nombre propio dentro de la asigna-tura, resulta de interes hacer a1gunas precisiones sobre este tipo de ob-servaci6n en el laberinto que propugnamos.
En primer lugar, conviene decir claramente que la practica de unaobservaci6n de segundo orden --de una observaci6n intrinsecamenteinsegura"- no constituye una actividad inocente : obliga siempre a
33 . DIDEROT, Jacques 1efataliste et son maitre (1711). Ed. Y . BELABtu.. . Paris,Gallimard, 1973, p . 36 .
34. En buena 16gica, tendriamos que distinguir explicitamente aqui entre obser-vaciones de segundo y de tercer orden, teniendo bstas ditimas mas bien el carActer deteoriaso modelos te6ricos globales, porque implican una reflexi6n (Reflexion) sobre laidentidad misma de un sistema . Justamente un proyecto investigador, en el que se dis-cuten m6todos, estados de la cuesti6n y, en general, el caracter cientifico de una disci-plina, constituiria un lugar tipico de acogida para estas observaciones de tercer orden.Empero, esta distinci6n entre niveles de observaci6n nos parece, a los efectos que anosotros nos interesan, mss cuantitativa que cualitativa -demasiado sofisticada, portanto- y por ello preferimos evitar complicaciones : sencillamente, aqui estamos in-tentando apuntar un modo de mirar que pueda ser iitil al historiador del derecho, tantocuando trabaja con sus fichas como cuando reflexiona sobre su especialidad . Y, paraello, to importante es saber que las observaciones de tercer orden se parecen a las desegundo orden en que producen siempre inseguridad . No intentan anropar o «funda-mentar» una disciplina cientifica sino desnudarla, poniendo a disposici6n (haciendovisibles) unas cuantas diferencias, aunque sean 6stas muy importantes (Zentraldif-ferenzen) porque tienen directamente que ver con mdtodos, procedimientos, orige-nes hist6ricos, validez de los conceptos empleados en un sector del saber, etc. . .
690 Historiograjia
romper algun plato . En este sentido, hay una principalisima pieza en lavajilla intelectual del profesor y del investigador que debe ser la prime-ra que bese el suelo : se trata de la inocencia epistemol6gica . Esta ape-nas se corresponde con la falta de oficio (mas bien al contrario, estetipo de inocencia es, a su modo, muy «profesional>>, y viene en muchoscasos estimulada por el exceso de oficio) . Consiste en proceder cienti-ficamente como si uno estuviera culturalmente limpio de toda culpa ; esdecir, como si a la hora de ponerse a trabajar no contaran las adheren-cias culturales, los esquemas de pensamiento, los usos preconstituidosde nuestro lenguaje, todo aquello, en fin, que esta preinscrito en las co-sas y tambien en los cerebros que se ponen a observar a las cosas . Lainocencia del investigador hace entonces que, bien sea por desconoci-miento de este habitus adquirido, bien por reconocerlo como algocompletamente natural, se ponga directamente a utilizar determinadast6cnicas y conceptos sin interrogarse por las condiciones de su utiliza-ci6n (y asi «e1 "Estado", "el Derecho publico y el Derecho privado","la Legislaci6n" o la misma "Espana" son conceptos que cuanto mastriviales resultan para el historiador del derecho con mas insidia viajanpor el tunel del tiempo hasta infectar el objeto de investigaci6n 35). No
Para un tratamiento detallado de esta cuesti6n, v. LUHMAwN, Die Wissenschajt der Ge-sellschaft, pp . 481 y ss.
35 . No hace falta a estas alturas reproducir la critica que la historiografia juridicapeninsular ha dirigido al «paradigma estatalista>> en los ultimos diez aiios . V ., en todocaso, sobre esto, Bartolome C .AVERO, «Instituci6n politica y derecho : desvalimientodel Estado modemo», en C .AVEtto, Tantaspersonas como estados, Madrid, Tecnos,1986, pp. 13-25 ; Ant6nio M. HPsPANHA, «Para uma teoria de hist6ria institucional doAntigo Regime», en Poder e InstctuiC6es na Europa doAntigoRegime, pp . 24-67 . Enestos estudios se pone directamente en tela de juicio la noci6n global de «Estado» o«Estado moderno» . Pero caben, naturalmente, criticas a elementos semanticosconcre-tos de este concepto con gran impacto historiografico . Por ejemplo, Aquilino lglesia,al poner fuera de juego el concepto de «territorialidad» (por estar muy vinculado a laaparici6n del Estado), logra ofrecer toda una nueva visi6n e interpretaci6n de la crea-ci6n de los diferentes derechos medievales: V . Aquilino IGLestA, «Derecho municipal,derecho seiiorial, derecho regio», en Historia. Instituciones. Documentos, 4 (1977),pp . 115-197 . Interesa tambi6n mencionar aqui algunas recientes aportaciones a la cri-tica de este perturbador sentido comun de los historiadores del derecho: Asi, se poneel concepto juridico de «Espana>> en su sitio (un lugar muy decimon6nico) en : Barto-lom6 C .AVEtto, «Anatomia de Espaha . Derechos hispanos y derecho espanol entrefueros y c6digos> , en Bartolom6 CI.AVEtto/Paolo GROSSi/Francisco TomAs Y VEU.IEN-TE (eds .), Hispama entre derechos propios y derechos nacionales (Atth dell'incontrodi studio Firenze-Lucca 25, 26, 27maggio 1989) (= Biblioteea per la storia del pensie-ro giuridico moderno 34/35), Milano, Giuffrii, 1990, vol . I, pp. 47-86; y, respecto alperiodo bajomedieval, se desactiva a conciencia, mod6licamente, todo un lenguajehistoriografico demasiado habituado a basarse en las nociones de «ley», «norma le-
Historiografia 691
hace falta decir que, tal y como ha mostrado Pierre Bourdieu, un soci6-logo de espiritu y metodo especialmente entrenados en la detecci6n deestas insospechadas desmesuras del sentido com6n -do preconstrui-do se encuentra en todas partes», ha afirmado no hace mucho'6-, estainocencia resulta ademas casi irresistible 3' . Es demasiado c6moda, de-masiado «natural» . Es inocencia que es, en el fondo, complacencia,pues «les hommes de culture ne doivent leurs plus pures jouissancesculturelles qu'a 1'amnesie de la genese qui leur permet de vivre leurculture comme un don de la nature>>' . Contra ella el mismo Bourdieupropugna en el campo de la investigaci6n una actitud de duda radical',una suerte de vigilancia epistemol6gica que no se agota en el simpleacto de estar alerta sino que debe propiciar tanto una interrogaci6n so-bre las razones hist6ricas y sociales que han motivado la formaci6n delos instrumentos tipicos de construcci6n de la realidad social °° como unaimaginativa disposici6n para inventar relaciones entre los objetos °' .
gal», «poder legislativo» o «legislaci6n» en : Jesus Vtv.tEro, Equidad ruda, ley consu-mada . Concepci6n de lapotestad normadva (1250-1350), Madrid, Centro de EstudiosConstitucionales, 1992.
36. Pierre BouRDIEU, «Introducao a uma sociologia reflexiva», en BouRDIEU, Opoder simb6lico . Trad . F . Tomaz . Lisboa, Difel, 1989, pp . 17-73 . Conviene senalarque la elecci6n del titulo de este libro que recoge varios textos de Bourdieu no ha sidodemasiado afortunada : distorsiona a nuestro juicio el contenido . En concreto, el estu-dio que se cita -algo menos que un analisis metodol6gico y algo mas que una seriede recetas practicas- constituye una instructiva y mod6lica guia para todos aquellosque deseen iniciarse con espiritu critico en la investigaci6n cientifica .
37 . «A mi to que me ha salvado ha sido el hecho de no aceptar las evidencias co-munes. Para resistir a las evidencias es preciso tener mal caster . Hay que tener un es-piritu de resistente» . (Entrevista a Bourdieu en El Pals, 26.4.1988, p . 34).
38 . BOURDrEu, LeVon inaugurale faite le Vendredi 23 Avril 1982, Paris, Collagede France, 1982, p. 20.
39 . V. BOURDIEU, Introdugao a uma sociologia refexiva, pp. 34-44 .40 . Ibidem, pp . 36-37. Son instrumentos por excelencia de esta clase los sistemas
de clasificaciones mas b6sicos que se utilizan para conformar las categorias de enten-dimiento dominantes dentro de una disciplina . Respecto de la historia del derecho, ten-drian cabida aqui divisiones muy primarias que, como las de historia/derecho/historiadel derecho, o derecho nacional/derecho supranacional, o juristas/gobemantes/gober-nados constituyen obviedades que sirven para que el especialista pueda enseguida po-nerse a hablar. Como ha escrito Aquilino Iglesia en su manual, y a prop6sito de laposibilidad de pensar una historia nacional del derecho, «puede discutirse en un planocientifico esta posibilidad, pero no puede desconocerse que se trata de una realidad ala que estamos acostumbrados» (Aquilino IGLestA FERREIR6s, La creacOn del Dere-cho. Una historia del derecho espanol, Barcelona, Signo, 1989, vol . I, p . 55).
41. La «vigilancia epistemol6gica» debe conducir asi a un «ars inveniendi» . Estepuede decirse que era el trayecto que se proponia iluminar el libro de P. BouxniEu/J .
692 Hestoriografta
No interesa ahora seguir a Bourdieu en el despliegue te6rico querealiza para ctnnplir con este programa : entre otras cosas, porque nosparece que su sociologia tiende en la practica a ocuparse menos de lossaberes en si que de las personas y de las instituciones que to producen °Z .Resulta mucho mas importante insistir sencillamente en esta ensenan-za: la reflexi6n -ten el sentido que se esta proponiendo aqui- sobreel papel de nuestra disciplina exige desnaturalizar el acto de escriturapropio del historiador del derecho . El historiador del derecho no es uncazador de verdades y hechos objetivos que supuestamente se encuen-tren alli fuera, en el mundo, en la Historia, esperandole ; no posee tam-poco un lenguaje natural, ni siquiera dispone de «sentido comtin»alguno que no sea el producto de una construcci6n intelectual previa .
C. CHAMBOREDON/J . C . PASSERON, Lemdtierdu sociologue. Prdalables 4pistdmologi-ques, Paris/La Haye/New York, Mouton, 1980 : «A la diff8rence de la tradition quis'en tient A la logique de la preuve en s'interdisant par principe d'entrer dans les arca-nes de Pinvention et qui se condanune ainsi a osciller entre une rh6torique de 1'expositionformelle et une psychologie littdraire de la d6couverte, on voudrait ici foumir les moyensd'acqudrir une disposition mentale qui est lacondition tantde 1'invention que de la preuve»(p.17) . Este principio de programshasido adoptado por sectores de la sociologia del dere-cho : «Seul un tel travail reflexiv sur soi-meme, une telle auto-analyse peut permettre enparticulier de transformer la contestation de l'ordre dominant de la sociologie juridique env6ritable ndvolution scientifique» (A. BANcAuD/ Y. DEZALAY, «La sociologie juridiquecomme enjeu social et professionnel» , en Revue interdisciplinaire d'dtudes juridiques, 12(1984), pp . 1-29, cita en p . 5). Una excelente y clara exposici6n de los problemas mss re-cientes que plantean estas propuestas de analisis que surgen a partir de la «ruptura episte-molbgica» se puede encontrar en : Boaventura de SOUSA SANTOS, IntroduVdo a umaciencia p6s-moderns, Porto, Ed . Afrontamento, 1989.
42. Resulta muy palpable esta tendencia en el articulo que ha dedicado Bourdieual campo juridico . Aunque en 61 se hace mucho hincapi6 en la importancia de los efec-tos especificos de formalizaci6n, universalizaci6n o apriorizaci6n de la realidad que sederivan del derecho en tanto que discurso juridico (la llamada «force de la forme» o visformae del derecho), resulta no obstante innegable que la propuesta de analisis deBourdieu se apoya en dltima instanciaen el estudio de los juristas, divididos en prac-ticos y te6ricos del derecho. No queda al final muy claro el modo de enlazar el estudiode los productores (juristas) con el estudio del producto (derecho). V . Pierre BouR-DtEU, «La force du droit . El6ments pour une sociologie du champjuridique», enActesde la recherche en sciences sociales, 64 (1986), pp. 3-20 . Al proponer la importaci6ndel modelo de Bourdieu en el teneno hist6rico-juridico, ya se vivia esta dificultad en :Johannes-Michael ScHotz, «El6ments pour une histoire du droit modeme», en Joa-quin CERDA Rutz-FUrrns/Pablo SALVADOR CODERCH (eds .), I Seminario de historiadel derechoy derecho privado. Nuevas t6cnicas de investigaci6n, Bellaterra, Univer-sidad Aut6noma de Barcelona/Fundaci6n Raimon Noguera de Guzmdn, 1985, pp.423-524 . Cfr. la critica de Carlos Petit a este texto en la recensi6n publicada enAHDE,56 (1986), pp . 1096-1103 .
Historiografia 693
Dicho de otro modo, no creemos que exista un Mundo (Welt) (ni unmundo hist6rico-juridico) expuesto a la franca mirada de un investiga-dor libre . Mas bien nos inclinamos a pensar que to 6nico que realmentese encuentra en el exterior de este investigador son unos cuantos con-textos, los cuales resultan ademas ser en todo momento modificables(la ciencia, la universidad, la cultura, el derecho del momento) . Y queto que debe hacer a la hora de ponerse a investigar es observarlos (po-nerlos a distancia, distinguirlos) y ver de que modo condicionan la ob-servaci6n que esta haciendo del objeto que ha escogido . Con otraspalabras, se trata de contextualizar el entorno del investigador en elmarco especifico de la investigaci6n que se lleva entre manos '. Si an-tes el bagaje cultural del historiador del derecho funcionaba como unfactor de distorsi6n dificil de detectar, ahora, porque se le ha mirado ala cara y se le ha reconocido, puede convertirse en un util contexto quesirve para establecer comparaciones, descubrir discontinuidades, ten-der relaciones . En una palabra, para construir e inventar en el plano dela ciencia . He aqui, pues, de nuevo una observaci6n de segundo ordencomo modo de superar esa amnesia acomodaticia de los hombres decultura (considerando aqui, naturalmente, que los historiadores del de-recho pertenecen a este grupo social) ^° .
Si intentamos resumir con otras palabras to desarrollado en el pun-to anterior, podria decirse to siguiente : cuando, por ejemplo, un histo-riador del derecho toma un documento o escoge una instituci6n delpasado y se pone sencillamente a describirlos, esta llevando a cabo unaobservacion . Esta observaci6n es de primer orden y resulta siemprebastante inocente, algo naif. LPor que? Pues porque to que hate en estepunto el historiador no es sino ejecutar una distinci6n, algo que 6l haresaltado y procede por tanto a exponer: oel documento x tiene un con-tenido juridico-pdblico», ola institucidn y representaba los intereses dela poblaci6no . Esta descripcion puede ser naturalmente justificada me-diante descripciones suplementarias (x tiene un contenido juridico-pii-blico porque ose trata de la concesi6n real de inmunidad a unadeterminada villa» o y representaba los intereses de la poblacidn opor-
43 . Cfr. LUHMANN, Die Wissenschaft der Gesellschaft, pp. 666 y ss .44 . Cfr. con las virtualidades de este tipo de observacibn que expone Yehudi El-
kana : «Damit wir Experimente als Begriffe zweiter Ordnung denken kbnnen, mbssenwir zum zweistufigen Denken zuruckkehren : zur erstaunlichen menschlichen Fdhig-keit, einen realistischen Bezug zu allen and jeglichen Phanomenen in einem vorgege-ben konzeptuellen Rahmen zu haben and sich gleichzeitig bewusst zu sein, dasssolche Rahmen relativistisch gewahlt werden k6anen and gewahlt sind» (Yehuda EUKANA, «Das Experiment als Begriff zweiter Ordnung», en RechtshistorischesJournal,7 (1988) pp. 244-271 . (Precede al texto una presentaci6n para general conocimiento dehistoriadores del derecho, a cargo de Dieter Simon) .
694 Historiograffa
que en ella se tramitaban regularmente determinados agravios») . Sinembargo, no resulta dificil de advertir que en estas observaciones exis-te siempre un angulo ciego : no se ve por ninguna parte el criterio envirtud del cual se establece la distinci6n . Dicho de otra manera : la ope-raci6n de distinguir es bifronte (x es esto y no to otro, y es esto y no tootro), pero to que se describe es siempre una de las dos vertientes (sen-cillamente, porque uno ve to que ve : que «x tiene un contenido . . .», yque «y representaba los intereses . . .», etc.) . Para que pueda aparecer esecriterio previo de distinci6n hay que tomar distancia y hacer otra obser-vaci6n distinta, que logre reunir los dos lados de la distinci6n primige-nia . El observador de segundo orden empieza entonces por ver aquelloque se ha descrito ; despues se interroga por aquello que no se pudodescribir y finalmente se llega a localizar el criterio que estaba forzo-samente oculto . Descubre entonces ciertos principios de distinci6n(publico/privado, gobiemo/oposici6n, poder/resistencia) que a to me-jor resultan mas propios del momento en que vive el historiador del de-recho que de la epoca en la que se otorg6 el documento x o existi6lainstituci6n y . En conclusi6n, la critica es un asunto de distancias y,cuando es autocritica, empieza (y quizas tambien concluye) con el des-prendimiento intelectual de uno mismo.
Esta toma de distancia exige del historiador del derecho que pongade vez en cuando entre par¬ntesis los esquemas conceptuales propiosde su formaci6n juridica. Pero hay que matizar que esta suerte de sus-pensi6n de su juicio juridico se traduce ante todo en una exigencia dereflexi6n . Se trata de mirar al menos con cierto detenimiento to queuno hate; se trata de tomarse uno su tiempo (un poco como el pescadoren el Maelstrom del cuento de Poe y el ensayo de Norbert Elias °5) .Quizas nada mas. Pero, en cualquier caso, nada menos: y esto significaque esta mirada distanciada no puede terminar dandole la espalda alderecho. Tal y como ha senalado Luhmann, no se debe nunca perder devista que la investigaci6n sobre carreras, grupos y roles profesionales
45 . Sobre el pescador que logra salvarse del torbellino gracias a sus dotes de ob-servaci6n: «Quizas durante un tiempo estuvo aferrado a algiin tipo de esperanzas ima-ginarias . . . Sin embargo, pasado algiin tiempo se seren6 y empez6 a pensar con mayorfrialdad ; al retirarse mentalmente de la situaci6n, al dominar el miedo y verse a si mis-mo, desde una cierta distancia, como a un ser humano que, junto con otras fuerzas,fuerzas desencadenadas de la naturaleza, formaba parte de una determinada conste-laci6n, fue capaz de dirigir sus pensamientos hacia la situaci6n de la que era prisione-ro . . . Al representarse simb6licamente la estructura y direcci6n del curso de losacontecimientos, descubri6 un camino para escapar de 6ste» (Norbert ELiAs, <(Los pes-cadores en el Maelstrom», en Eons, Compromiso y distanciamiento, Barcelona, Pe-ninsula, 1990, pp. 61-152, cita en p. 67).
Historiograffa 695
de los juristas no puede ser considerada realmente como sociologia delderecho; todo to mas constituye una sociologia juridica sin derecho' .Esta matizaci6n mantiene toda su vigencia cuando se transporta al am-bito de la historia del derecho, la cual es por definici6n, y valga el pleo-nasmo, historia del derecho y no historia de los juristas .
Teniamos mucho interes en aclarar esta cuesti6n, porque en lapractica es capaz de lograr que el historiador del derecho se conviertamuchas veces en un mar de dudas. El sabe, por ejemplo, que si se ocu-pa de los bienes juridicamente protegidos por el derecho penal del An-tiguo R6gimen ha de tomar de inmediato distancias para que su analisisno quede saboteado por la estructura de pensamiento de un jurista delsiglo XX; s61o si pone a esta entre parentesis (lo que a to mejor obligaa hacer el sacrificio de tener que prescindir del propio lenguaje, aban-donando incluso esa misma expresi6n inicial de <<bienes juridicamenteprotegidoso) estara en condiciones de descubrir este tesoro maravillo-so : otra 16gica juridica en acci6n, otra forma de normatividad, otro mo-do de relaci6n entre la vara de la justicia, el alma y el cuerpo °' . Ahorabien, tambien resulta conocido que la consecuci6n del exito en esta dis-ciplina atletica del salto (epistemol6gico) de longitud requiere muchoentrenamiento y altas dosis de pericia. Cuando se ejecuta mal se correel peligro bien de no saltar, bien de irse uno por las pubes . Y es que laexperiencia muestra que cuando el historiador o el soci6logo del dere-cho, para tratar de cobrar una provechosa distancia critica, considera laestructura cognitiva del derecho como un oobstaculo epistemol6gico»puede que llegue al final a tener muchas dificultades para apresar elobjeto de investigaci6n ". Como si el derecho (sus fuentes, sus institu-ciones, su doctrina), despechado en un primer momento, no acudieradespues a la cita con el investigador cuando mas necesario resulta . A
46. Luhmann habla de la aportaci6n de to que 61 denomina la «sociologia cltisicadel derecho» (Marx, Maine, Durkheim o Weber) y a continuaci6n indica: «Seitdemvegetiert die Rechtssoziologie teils als soziologische Jurisprudenz, teils als Rechtsso-ziologie ohne Recht, namlich als Erforschung von Gruppen, Rollen, Karrieren oderMeinungen, die es mit dem Recht zu tun haben, aber nicht selbst Recht sind» (<<Evo-lution ties Rechts» (1970), en LuHMANN,Ausdiferenzierung ties Rechts, Frankfurt amMain, Suhrkamp, 1981, pp. 11-34, cita en pp . 11-12) .
47 . Es moddlica -y de aqui que hayamos puesto este ejemplo- la concepci6ndel problema que hate Bartolom6 CLAvEto, <<Delito y pecado . Noci6n y escala detransgresiones», en F. Tomes v VntmNTE/B. CLAVERo/A M. HFsPANHA/J . L . BEamE-to/E . GAcro/C . AivARFz ALONSO, Sexo barroco y otras transgresiones premoder-nas, Madrid, Alianza, 1990, pp . 57-90.
48 . V. Johannes-Michael ScrtoLz, «L'obstacle 6pist6mologique premier de 1'his-torien du droit», en : Paolo GROSSI (ed .), Storia sociale e dimensione giuridica. Stru-menti d'indagine e ipotesi di lavoro (= Biblioteca per la storia del pensiero giuridicomoderno, 22), Milano, GiufR, 1985, pp . 275-312 .
696 Historiograffa
veces se trata s61o de una cuesti6n de feeling, de una extrana sensaci6nque se apodera del profesional y que le indica que cuando se aparta dela orilla del derecho tiende a perder el rumbo: casi como el pescador enel Maelstrom, en el torbellino .
La noci6n de observaci6n de segundo orden nos parece que tam-bien constituye un artefacto conceptual idtil a la hora justamente de pa-liar esta p6rdida de la visi6n del derecho . Por de pronto, ya resultaterminol6gicamente mas apropiada (sin duda tambi6n mas elegante)que el concepto vecino de oobservaci6n-desde-fuera» (Fremdbeoba-chtung) del derecho . Esta noci6n, que se opone por definici6n a la de«auto-observaci6n» (Selbstbeobachtung) u observaci6n-desde-dentrodel sistema juridico, es fundamental sin duda para un historiador o unsoci6logo tout court, es decir, para un tercero ; pero respecto de histo-riadores del derecho que son juristas y respecto de estudiantes de ladisciplina que aprenden en las Facultades de Derecho, puede resultardemasiado tajante `9. El procedimiento en si de la observaci6n de se-gundo orden obliga a ser mds sensible al derecho, a prestar atenci6n alas observaciones de los juristas, a fijarse en las descripciones mds ex-quisitamente juridicas . La raz6n es muy facil de entender. Basta decirque un observador s61o puede hacer observaci6n de segundo orden sies capaz de conectarse, de engancharse a las observaciones de primerorden so .
Pero, en el fondo, Lque implica todo esto? Sencillamente, que lafamosa distancia critica alberga esta paradoja: hay que estar lejos delderecho para poderlo comprender, hay que estar cerca del derecho parapoder estar lejos de 61 . Los problemas te6ricos que esto plantea soncomplicados y sin duda muy interesantes 5', pero nos interesa mas ex-traer una ultima ensenanza . Esta : Un historiador que est6legitimamen-te preocupado por la adopci6n de una distancia critica frente al derecho(iun historiador del derecho critico, vaya!) no debe caer en el error depensar que to mejor que puede hacer es buscarse un lugar extramurosa la hora de analizar. Por la sencilla raz6n de que tal lugar exento no
49. Cfr . LuttmANN, Die soziologische Beobachtung des Rechts, Frankfurt amMain, Alfred Metzner, 1986 . Este importante texto era ante todo una provocaci6n. Ala vista de la inexistencia de una sociologia del derecho en sentido fuerte (de una so-ciologia de la dogm£tica juridica, porejemplo), se proponia que se practicaran Fremd-beobachtungen de las Selbstbeobachtungen realizadas dentro del sistema juridicocomo forma mas id6nea de llenar esta laguna . Alguien que tomara aisladamente estaprescripci6n y que no tuviera a mano el extraordinario arsenal analitico del soci6logode Bielefeld corria de inmediato el riesgo de alejarse demasiado del derecho.
50. Cfr. LurtmANrv, Die Wissenschaftder Gesellscha)% pp . 67 y ss.51 . V. Jesus Ignacio MARThqEz, «E1 derecho como observadoro, en Anuario de
Filosofta delDerecho 7, (1990), pp. 505-514.
Historiografta 697
existe " . Si pueden encontrarlo, por ejemplo, los que vayan a ocuparsedel derecho desde la ciencia politica o desde la economia . A ellos lesviene dado . Pero mucho nos tememos que este no es el caso del histo-riador del derecho, que esta obligado a analizar «poniendo en juego sufotmaci6n y su sensibilidad de jurista» . Utilizando en nuestro prove-cho la expresi6n de Tomds y Valiente 53, este ponerse en juego deberiaser la actividad por excelencia de un profesional, el historiador del de-recho, que tiene que caracterizarse por su capacidad para enlazar ob-servaciones de otros y ser a su vez enlazado por las de los demas . Elhistoriador del derecho no tiene que creer que es un sujeto que mira so-berano a su objeto de conocimiento (a su documento, a su instituci6n) .Porque s61o debe querer ser un sujeto anexionable (anschlussfahig).Dieter Simon ha dicho que su libertad depende de su capacidad para nodesviar la vista ' .
Lo que casi equivale a decir que ni es un sujeto ni tiene un objeto ;debe ser mas bien una estrella en una constelaci6n, un par de ojos sa-gas vueltos hacia la diversidad y la complejidad de to juridico .
4 . LA UNIVERSIDAD COMO ANOMALIA
La adopci6n de una distancia critics consiste realmente asi en sa-ber observar de un modo complejo : saber diferenciar observaciones di-versas y estar en condiciones de tener a mano un enchufe al queconectar nuestras observaciones . Una cuesti6n de saber relacionar,pues . Esta perspectiva excluye, desde nuestro punto de vista, cualquierposible idea de jerarquia en el plano de la investigaci6n . Un investiga-dor sumamente entrenado en practicar observaciones de tercer orden(teorias, metodos, visiones globales sobre la historia del derecho,etc . . . ) no es por principio superior a los demas. Y no to es porque, sen-cillamente, esta idea de superioridad cientiEca no cabe: si se aceptara,se incurriria en una contradicci6n en relaci6n con todo to que hemos
52 . «Wer immer beobachtet, nimmt daran teil - oder er beobachtet nicht . Esgibt keine exemten Positionen . . . . » (LUHMANm, Die Wissenschaft der Cesellschaft,p . 86) .
53 . Francisco TomAs v VALrENTE, Manual de historta del derecho espanol, Ma-drid, Tecnos, 1983, p. 28 . El autor afirma esto en un marco argumentativo de defensade la singularidad de la historia del derecho dentro de la historia en general . Como 6lmismo senala, se trata de su respuesta al problema del «status» cientifico de la disci-plina, el cual «suele ocupar a los historiadores del derecho» . Este problema, tal y comoaparece formulado, a nosotros no nos interesa .
54 . V. Dieter SIMON, «Aufgaben der Rechtsgeschichte», en RechtshistonschesJournal, 4 (1985), pp . 265-268.
698 Historiograffa
venido diciendo. La raz6n estriba en el hecho de que alguien que estaaprendiendo no puede sentirse superior . Y, Lque es (que debe ser) al finy al cabo observar sino aprender? El historiador del derecho no tienepor que ser como el intelectual, el cual es un personaje social tanto maslimitado cuanto mas cree que su capacidad de comprensi6n no conocelimites, y al que la 16gica modema de la divisi6n del trabajo le asignala funci6n de mostrar to que los demas no pueden ver 55 . Por el contra-rio, el buen historiador del derecho es mas bien un observador que enel curso de su investigaci6n y, tambien, cuando ejerce la docencia (pe-se a todas las timitaciones estructurales de esta ultima actividad) aprendehistoria del derecho y aprende sobre si mismo. S61o ya porque necesitaque su instrumental de observaci6n sea to mas penetrante posible, y estoexige que sea a su vez to mas transparente posible para 6l mismo.
En una palabra, la complejidad nunca es reconducible a una escalade mando. Luhmann ha aventurado que «toda evoluci6n y construc-ci6n de una complejidad mas rica presupone lineas divisorias, y s6lode esta forma puede el mundo observarse a si mismo» 56. Esta es unabuena hip6tesis en la que basar esta 16gica de la reflexi6n que estamosdefendiendo y que ahora nos lleva desde esa falacia de la superioridada la falacia de los primeros principios . Pues, en efecto, si to que el his-toriador del derecho tiene ante todo que ver en la historia son lineas di-visorias (instituciones en sus contextos, documentos en sus contextos,doctrinas juridicas en sus contextos), si no debe hacer comenzar ni ter-minar su analisis en la unidad sino en la diferencia de to juridico, Lquevalor puede postularse como principio orientador de su actividad? Lelorden legal? ZLajusticia o la paz aseguradas por el derecho? 5' Segura-mente ninguno . Pues no resulta estrictamente necesario poner un prin-cipio (una primera unidad) o un objetivo (una dltima unidad) cuandoese historiador del derecho que estamos proyectando es basicamente ycuando investiga un procesador de diferencias S8. En resumen, que mas
55 . V. Pierre BOuRDIEU, La distinction . Critique sociale du jugement, Paris, Mi-nuit, 1979, pp . 567 y ss .
56 . LuxtMANN, «E1 enfoque sociol6gico de la teoria y practica del derecho»,Ana-les de la Cdtedra Francisco Sudrez, 25 (1985), pp . 87-103, cita en p . 103 .
57. Es cierto que los historiadores del derecho son sensatos y no suelen entrar adiscutir expresamente este tipo de cuestiones relativas a principios . Esto, sin embargo,no significa que no se deslicen explicitamente en su discurso. Asi, poi poner un ejem-plo nada nimio, cuando Garcia-Gallo asevera al comienzo de su manual que «todocuanto existe requiere un orden, y asi tambidn la vida del hombre en la sociedad», pa-rece evidente que se trata mas de una presuposici6n que de un hecho empiricamenteverificado . (V . Alfonso GAxcfA-GAUO, Manual de historia del derecho espanol, Ma-dridlo 1984, 1, p . 1) .
58. Sobre principios y diferencias, v. LuHtrvwN, Die Wissenschaft der Gesellschaft,pp . 97-103 .
Historiograffa 699
que una cuestion de principios es un problema de inteligencia . Pero es-ta no entendida de un modo arrogante, bajo una dptica elitista, sino enel modesto sentido que le otorga hoy la ciencia cognitiva : «1a inteligen-cia no consiste ni en razonar muy alto ni en tener una lista de cosasguardadas en la memoria, sino en tener la capacidad de estar en elmundo de manera flexible>> s9 .A la vista de to anterior, deberia en buena 16gica concluirse que las
relaciones entre historiadores del derecho, en tanto que investigadores,deberian seguir el modelo de la scientific community, es decir, de unacomunidad en la que impera la igualdad colegial . Unos dan a conocerobservaciones con posibilidad de devenir overdaderas» o «falsas»cuando son observadas por otros, cuyas observaciones son a su vezsusceptibles de. . . etc . La 6nica via soportable para romper esta si-metria de roles seria la adquisicidn de reputacidn por parte de algu-nos agentes ; pero incluso este atributo no podria estar basado en laautoridad sino en una sobresaliente capacidad para observar las pro-pias descripciones que uno hace antes de manifestarlas pdblicamente .En una palabra, la reputacibn tendria que basarse en la competenciapara la autocritica .
Que esta sea una situaci6n ideal no implica que la veamos tambiencomo idi'lica . Esta ultima calificacidn nadaria completamente a contra-corriente de todo to que estamos diciendo : lamentablemente, en el am-bito de la investigacidn no rigen los derechos fundamentales y el obrarcientifico no esta amparado por la presuncidn de inocencia . Mas biensucede todo to contrario . La investigacibn es una actividad de alto ries-go en la que uno, si quiere aprender y ser un buen profesional, debe ex-ponerse constantemente . Ademas, y como tantas veces ha mostradoBourdieu, el hecho de que el publico de los cientificos este constituidocasi exclusivamente por cientificos no es muy tranquilizador : resultaque los «enemigos» estan entre los lectores ' .
De otra parte, afiliaciones y lealtades, filias y fobias, feroces riva-lidades, odios que maduran con el tiempo y el secreto, odios que se cul-tivan con paciencia y amor (iamor propio!), todas estas conocidasvariedades academicas de eso que Julien Bonnecase deliciosamentellamaba el estado de animo -tat d'dme 6'- del profesorado «asime-trizan» tambien con mucha facilidad la comunicacidn cientifica " . Esta
59 . La frase es de Francisco VARELA en «Las ciencias del conocimiento acabarancon el narcisismo», (Entrevista), El Pais, 7.3.1990 .
60 . V . BOURDIEU, Introdugio a uma sociologia reflexiva, cit., pp . 38-39 .61 . Jules BONNECASE, Qu'est-ce qu'une Facult,4 de Drou?, Paris, Sirey, 1929,
pp. 182 y ss .62 . Dos ejemplos de esta particular pregnancia de las estructuras universitarias :
por un lado, se deja notar vista la gran dificultad que implica establecer el estado de la
700 Historiograffa
resulta ser muy sensible a estas veleidades, y especialmente a codasaquellas que tienen que ver con la adquisici6n de prestigio, aunque seaal precio de desviarse de la estricta 16gica de un investigador. Porello, tanto se puede hablar de una infecci6n institucional del cuerpocientifico como decir que este se aprovecha parasitariamente de ladisposici6n asimetrica del sistema de ensenanza superior. Y asi, com-probamos que las ratas, que ya se encontraban en un laberinto peroque al fin y al cabo se apanaban entre ellas, resulta que reciben ade-mas aleatoriamente descargas eltsctricas y granos de trigo por partede la instituci6n 63 .
Ahora bien, seria por otro lado deseable que la comprensible aten-ci6n que generan los procesos degenerativos no haga apartar la vista dela raz6n de ser de la organizaci6n universitaria desde el punto de vistafuncional . La inaplicacidn de proyectos globales de investigaci6n, elfen6meno del mandarinato o un presupuesto econ6mico insuficienteno son a la postre mas que anomalias de una anomalia, pues la Univer-sidad es hoy, en si misma, una instituci6n an6mala . Mientras que lamayor parte de las organizaciones son o deben ser funcionalmente es-pecificas, tenemos que la Universidad tiene que cubrir simultaneamen-te la docencia y la investigaci6n, cuando en la actualidad resulta-y yahemos intentado explicarlo- que ambas actividades se adscriben a
cuesti6n de una materia cientifica sin tener que utilizar de un modo masivo descripto-res que son tipicos del modo de funcionar y pensar universitarios (escuelas organiza-das en torno a una cStedra, maestros y discipulos, maestros de los maestros, manualesmas significativos, etc . . .) . Cfr. Francisco TomAs Y VALIEN'tE, <Escuelas e historiogra-fia en la historia del derecho espahol (1960-1985)>>, en Bartolom6 Cv+VEtto/PaoloGROSSi/Francisco TomAs Y VALrEtv'tE (eds .), Hispania entre derechos propios y dere-chos nacionales, pp . 11-86 . Por otro, recientemente el Anuario nos ha proporcionadoun estupendo e interesante ejemplo de c6mo las cuesthones organizanvas pueden lie-gar a emponzonar-hasta el patetismo- la comunicaci6n cientifica . Ver, asi, los que-brantos de SSnchez Albornoz en Ram6n CARANne, <<Sanchez Albornoz ante la tunadel Anuario», enAHDE, 59, (1989), pp . 763-784 .
63 . No se ha hecho aqui ninguna interpretaci6n extensiva de la metafora de Luh-mann . Cuando se habla de docencia e investigaci6n, parece comprobada la alta efrca-cia simb6lica de estos roedores . Asi, tenemos que Bourdieu tambien tiene a bieninvocarlos . Cuando describe la ensenanza superior francesa como un sistema «ou sedistribuent de maniisre al6atoire les sanctions et les profits,>, a continuaci6n dramatica-mente aiiade : <<De tout fargon, ne pours pas rester md6finiment dans la situation actue-lle . Car il me semble avoir compris que lorsque caes rats sont soumis a un traitementassez semblable A celui qui est fait aulourd'hui aux professeurs et aux chercheurs, dis-tribuant au hasard les d6charges electriques et les grains de ble, ils deviennent fous»(<<Universit6: les rois sont nus . Entretien exclusif avec Pierre Bourdieu>>, en Le nouvelobservateur, 7.11.1984, pp . 87-90) .
Historiografia 701
sistemas sociales distintos ' . Asi, se puede llegar a ser un profesor es-timado y querido por los alumnos, un eficaz organizador de congresosy reuniones cientificas o un magnifico vicerrector ; se puede servir a laUniversidad (o aprovecharse de ella) y desarrollar latentes cualidadespersonales como el sentido del mando, la cortesia pedagbgica o el gus-to por la ceremonia y la representacion institucional : pues bien, todasestas cosas no coinciden exactamente con la tarea y el talante de un in-vestigador . Si en otro lugar dijimos que, al final, el estante de la biblio-teca nos colocaba en la disyuntiva de tener que elegir entre ponermuchos manuales o bien muchas monografias, ahora cabe anadir to si-guiente : en principio, el tiempo que dedica un profesor a la investiga-ci6n va en detrimento de su capacidad de prestacidn en el campo de ladociencia . Y viceversa .
El acoplamiento que la Universidad exige de ambas tareas se con-vierte de este modo en un problema adicional . Antes intentamos explo-rar un terreno de observacidn desde el cual intentar compatibilizar elobligado ejercicio conjunto de la ciencia y la docencia. Desde el mo-mento en que la Universidad demanda y produce funcionarios de laciencia y funcionarios de la docencia, esta empresa resulta todaviamas dificil : de todos es conocido que el ethos burocratico moldeadesdepetits professeurs de province ' hasta intellectual administra-tors, research promoters y executives ofthe mind, pero en cualquiercaso siempre condiciona la puesta en practica de la mejor imagina-cidn posible, que todavia sigue siendo la imaginacidn sociol6gica dela que hablaba Wright 1Vlills, aquella que consiste en la capacidad pa-ra apresar la historia y proyectarla en la explicaci6n de la sociedad enla que vivimos '.
64 . V . LUHMANN, Die Wtssenschaft der Gesellschaft, pp . 678 y ss . Cfr. tambi6n,con referencia ademis a otro tipo de interferencias (entre sistema universitario y siste-ma de ensenanza superior, o entre dste y el sistema educativo, o entre dste y el sistemasocial global), Boaventura de SOUSA SANros, «Da Ideia de Universidade a Universi-dade de Ideias», en Revista Critica de Ciencias Sociats, 27/28, (1989), (= Nos 700Anos da Universidade de Coimbra), pp . 11-62.
65 . «Aux plus obscures, professeurs de province, on ddceme les qualit6s 61emen-taires, celles du bon professeur, le plus souvent assocides A celles du bon pyre et dubon mari . Ensuite viennent les qualit6s intellectuels de rang inf6rieur, le serieux, l'6ru-dition, la probite, ou les qualit6s superieurs appliqu6s a des activit6s inferieures, com-me les traductions, les Editions critiques, travaux un peu scolaires que ('institutionscolaire, on le sait, ne reconnait jamais qu'a demi» (BOURDIEu, La noblesse d'EtatGrandes dcoles et esprit de corps, p . 70) .
66 . C. WRIGHT Mttas, The Sociological Imagination, New York, Oxford Uni-versity Press, 1967, especialmente, pp. 100-118, a propbsito del bureaucratic Ethos.
702 Hrstortografia
5. ELPROYECTO COMO RIESGO
Despues de todo to que se acaba de decir, conviene ahora afrontaresa interrogaci6n inicial sobre la frecuente incapacidad de los proyec-tos docentes e investigadores para convertirse en dispositivos de re-flexi6n . No resulta dificil adivinar que para nosotros este fendmeno sedebe esencialmente a que la usual concepci6n academica de to quedebe ser una memoria se encuentra tambien apresada por el «sentidocom(in» del investigador y del docente ; en principio, este dicta algotan banal como que es evidente que hay que seguir hablando como seha venido hablando toda la vida, y que resulta completamente ldgicocontinuar armando el discurso en torno a un esquema cristalizado«concepto/metodo/fuentes», a pesar de que la legislacion vigente digaclaramente otra cosa, ya que se limita a utilizar exclusivamente la pa-labra «proyecto» .
Dado que to que esta en juego es nada mas y nada menos que la su-pervivencia profesional, esta hegemonia del sentido comun se encuen-tra singularmente reforzada por la profunda asimilaci6n del espectromas pedestre y mas corriente del habitus academico, que son esas vir-tudes pequeno-burguesas de prudencia, cautela, seriedad o moderacidn(a la hora de verselas con un discurso que permite acceder a un puestoen propiedad dentro de la disciplina, no conviene hacer locuras. . .) . Elresultado de esta operacion es que, como ha senalado Bourdieu, es-tas cualidades propias de la gestion contable logran academicamen-te trastocarse en fines en si, logrando que no se llegue a echar demenos la ausencia de un modelo te6rico o de ciertas pautas metodo-ldgicas a la hora de trabajar (una moderada espontaneidad puedebastar. . .) ' . Ademas, quien se encuentra en semejante tesitura sueleaplicar fielmente otra regla no escrita de este mismo habitus univer-sitario, la cual pasamos nosotros a formular en clave catequetica :«PREGUNTA.- LCdmo estan mejor las cosas? RESPUESTA.-Terminadas» (Bourdieu, a su modo, ha indicado que el homo acade-micus gusta ante todo de to que esta acabado) . Esta variante delsentido comun se suele traducir ahora en la necesidad de que el pro-yecto, mas que problemas por resolver, muestre por encima de todosoluciones . El proyecto se convierte asi en una suerte de escaparatede genero curricular : se trata de hacer visible el valor de todo to queuno ha hecho y conoce .
Ahora bien, el proyecto, quierase o no, proyecto es. Tiene existencialegal y dispone de varias definiciones . Sin it mas lejos, entre ellas, se-gun el diccionario, la de ser un odesignio o pensamiento ejecutar algo»
67 . BoURDIEU, O poder stm661lco, p . 31 .68 . Ibulem, p . 19.
Historiograffa 703
y, tambien, una «representaci6n en perspectiva» . Y estos atributos tie-nen por fuerza que incomodar al sentido comun, sobre todo en la me-dida en que implican una apertura del discurso hacia el futuro ; en lamedida, por tanto, en que hacen revertirlo sobre un trayecto intelectual ;en la medida, en fin, en que obligan a pensar en la genesis del saber '.El proyecto obliga a reflexionar, a volver sobre uno mismo aunque sealivianamente, pero en la medida suficiente como para poder trastomar,en teoria, ese sentido comun que, como intent6 explicarse, es asumidopor el investigador en forma de amnesia sobre los propios origenes .
Parece claro que el tipo de saber hist6rico-juridico aqui defendidomantiene por fuerza relaciones diferentes con ese condicionante exter-no del discurso que es el genero o el documento administrativo opro-yecto». Ahora este tiene que verselas con un discurso que, mas queexporter to que sabe o to que vale, se expone: quiere mostrar algo queesta naciente, apuesta por la inseguridad en la observaci6n, no puedepor si s61o garantizar la rentabilidad de las inversiones intelectualesque propone . En una palabra, el «proyecto» -que sigue siendo, no seolvide, representaci6n en perspectiva- proyecta hacia adelante masproblemas que soluciones, expectativas que pueden ser defraudadas,observaciones en lugar de datos firmemente establecidos ; proyecta, ensuma, un saber en ciernes .
Esto puede parecer a primera vista algo improcedente : el investi-gador no s61o confiesa su inseguridad, sino que ademas se permite in-corporarla a un sistema de riesgo por aspersi6n sobre un camposembrado de. . . cabezas de alumnos . Sin embargo, nosotros opinamospor el contrario que justamente existe una intima compatibilidad entreel tipo de observaci6n aqui propugnado y el «proyecto», en tanto quegenero discursivo y pieza documental de caracter burocratico . Masexactamente, la plasmaci6n de esa forma de saber en un proyecto vienea suministrar una conveniente dosis de estabilidad a la inseguridad : in-tenta que la inseguridad no se convierta en un dislate (es decir, y si sepermite el juego de palabras, asegura la inseguridad) . Esto es asi por-que el proceso de observaci6n, cuando se ajusta a un proyecto, se so-mete a un cierto control externo por parte de la organizaci6n (en estecaso, de la organizaci6n universitaria, que queremos considerar de unmodo optimista, como organizaci6n y no como un ente anarquico) .
69 . Sobre este carActer normativo de los proyectos y su importancia desde el pun-to de vista del destmo acad6mico y el prestigio profesional, son ejemplares los analisisde Michael Pollak a propbsito de ]as biografias de Paul F . Lazersfeld y Max Weber, V.POLLAK, «Projet scientifique, carriere professionnelle et strategie politique» , en Acresde la recherche en sciences sociales, 55, (1984), pp. 54-62 y POLLAK, «Un texte. L'en-quete de Max Weber sur les ouvriers agricoles», en Acres de la recherche en sciencessociales, 65 (1986), pp . 69-75 .
704 Historiografia
En efecto, y como ha mostrado Luhmann'°, un pensamiento o unanalisis complejos necesitan ser sometidos a un orden temporal limita-do para que puedan dar frutos . Lo diverso, para poder ser asimilado,tiene de alguna forma que descomponerse en algo que sucede a algo.Hace falta, por ejemplo, establecer un principio, aunque se permitaluego un final abierto (asi, una investigaci6n sobre la justicia en el si-glo XIX ha de empezar por la construcci6n de un objeto especifico, seala idea constitucional de divisi6n de poderes o la concreta erecci6n deun Tribunal Supremo; de forma algo analoga a la conveniencia, paraexplicar en clase las diferencias juridico-politicas entre la sociedad li-beral y la del Antiguo R6gimen, de establecer un punto convencionalde ruptura, sea la Revoluci6n francesa o la Constituci6n de Cadiz) .Ahora bien, esta delimitaci6n temporal de la inseguridad plantea elproblema de saber qui6n se encuentra en condiciones de observarla,quidn es capaz de observar tanto el principio como el final (pues parti-mos de la base de que tanto este principio como este final pueden que-dar olvidados una vez que se ha puesto en marcha el mecanismo de laobservaci6n, el procesamiento de diferencias . . .) . Para resolver esteproblema, se puede contar, justamente, con ]as organizaciones cientifi-cas y acad6micas : ellas no estan comprometidas en este proceso crea-tivo ; son sencillamente un tercero, un complemento exterior del ordentemporal que se dedica a marcar desde fuera un compas (asf, al Vice-rrectorado de Investigaci6n o al Ministerio de Educaci6n no le debe enprincipio interesar tanto entrar a discutir las tesis de los trabajos de in-vestigaci6n que subvenciona como verificar si dstas se han cubierto atiempo y tienen minimamente que ver con los objetivos inicialmenteprevistos) . La organizaci6n entonces dice : to que se empieza tiene almenos que dar la impresi6n de que va a poder terminarse. Una pro-puesta debe ser capaz de crear s6lidas expectativas, to que tambi6n sig-nifica que debe ser capaz de hacer posible la decepci6n (que es uncomponente mas de las reglas del juego) . En todo esto anida, implicita,una dosis de coacci6n suficiente como para luego imponer reduccionesde la complejidad en los planos cientifico y docente .
Pues bien, desde este punto de vista, nos parece que un «proyecto»consiste tambidn basicamente en una ordenaci6n temporal de la inse-guridad . S61o porque estimula una forma creativa de comportamientofrente al saber y al mismo tiempo la domestica imponiendole una ciertasecuencializaci6n : hay que establecer al menos algun principio, fijarunos cuantos objetivos flexibles, formular algunas hip6tesis .
Unas cuentas bagatelas formales, puede entonces pensarse desdeto que es la praxis de la vida acad6mica . Un pertinente modo de coer-
70. Para todo esto, v. LUHMANN, Die Wissenschaft der Gesellschaft, pp. 336 yss ., 427 y ss . y 672 y ss .
Historiograffa 705
ci6n, desde la perspectiva que estamos adoptando . Pues tengase encuenta que, en el mundo de las observaciones de segundo orden, unasimple ocasualidad» (la lectwa de una nueva monografia, la relecturade un documento, el reencuentro con la maravilla textual de algunaobra cltisica, etc. . .) puede llegar a tener consecuencias insospechadas yprodigiosas . Los proyectos adquieren entonces la importante funci6nde sincronizar el azar, de hacer que la imaginaci6n se ahorme un pocoy se despliegue en forma de expectativas cientificas " .
6 . MULTIPLICIDAD
Las expectativas remiten a fines y en este sentido una forma usualde concretar un discurso que incorpora determinadas propuestas en elterreno del saber consiste en interrogarle por los objetivos que preten-de alcanzar. Dadas las caracteristicas del que aqui se esta desarrollan-do, la respuesta va a ser sin duda decepcionante : basta recordar to quese ha establecido a prop6sito de la docencia y la investigaci6n para Be-gar a la conclusi6n de que tambien este plano se ve afectado por el pro-blema de la observaci6n de la complejidad . Sin embargo, acabamos desometernos a la singular potestad normativa del genero «proyecto»,por to que es preciso referirse a ciertos objetivos . Su explicitaci6n re-quiere que recapitulemos en parte to que hemos visto, procesando deotra manera el trayecto recorrido.
71 . Seria igualmente poco acertado extraer ahora la conclusi6n de que el trabajocon proyectos constituye algo asi como una actividad paralizante, que restringe lacreatividad y el tiempo disponible para investigar . Como hemos intentado mostrar a tolargo de estas pdginas, un proceder cientificamente inseguro no tiene nada que ver conun proceder espontaneo . Es mas, nuestra experiencia en algun centro dedicado potcompleto a la investigaci6n nos hace pensar que la virtud ultima de un proyecto es suprovisional idad, que es como decir que incluye implicitamente una clAusula de refor-ma que facilita su sustituci6n pot otro . Esto, parad6jicamente, puede Ilegar a garanti-zar la continuidad formal de la actividad investigadora e, incluso, la legitimaci6nmisma de la instituci6n . Despuds, hemos creido encontrar cierto apoyo te6rico a estaintuici6n en Luhmann : «(Organisationen) garantieren das Weitermachen auch fiir denFall des Nichtweiterwissens . Vorallem erm6glichen Organisationen Periodenbildung,also Einrichtung von zeitlimitierten Projekten, mit der Gewissheit, class der Betrieb(abet nicht notwendig die individuelle Anstellung and Karriere) nach der Beendungweiterlauft» ; y, mss adelante : <<Die Organisation kann, einfacher gesagt, das Beendenvon Projekten unterscheiden and auf dim Weise beobachten and in dieser Beoba-chtung gewahrleisten, dass das Ende des Projekts nicht das Ende der Forschung ist» .(LuttntANN, Die Wissenschafr der Gesellschafr, pp . 674 y 675) .
706 Historiograffa
Como se recordara, el punto de partida to proporcionaba un ciertoasombro ante el hecho de que las memorias de oposiciones, que te6ri-camente se adscriben a un tipo de discurso especializado en la descrip-ci6n de to que uno hace (lo que ha hecho y to que va a hacer) noprovoquen una reflex16n robusta y continuada sobre la disciplina . Em-pero, anadiamos que la constataci6n de este fen6meno no era suficien-te : el asombro o la extraheza constituyen excelentes disposiciones deanimo de cara al ejercicio de la investigaci6n, pero por si solos no di-cen nada . La constataci6n tenia pues que venir acompanada de alguntipo de explicaci6n. Ahora bien, de nuevo la espontaneidad esta ex-cluida de esta operaci6n : de la misma manera que la critica se hacecon criterios, las explicaciones no sobrevuelan la cabeza del histo-riador del derecho ni se dejan prender con la mano. Para explicarhay que observar. O, mejor, hay que saber observar. De aqui, nues-tro esfuerzo por disenar un lugar de observaci6n y una forma de des-plegar la mirada . Hemos hablado entonces, aunque en este puntosimplificando terminol6gicamente las cosas, de practicar una obser-vaci6n de segundo orden .
Observar to que hacen los otros, y tambien observar al derecho enla historia, exige, para empezar, una cierta pero imprescindible obser-vaci6n de los presupuestos desde los cuales uno mismo observa y des-cribe . Se trata en principio de hacer algo tan sencillo como to queexplicaba Paul Valery : «En todo tema, y antes de todo examen de fon-do, considero el lenguaje ; tengo la costumbre de proceder a la manerade los cirujanos que primero purifican sus manos y preparan el campooperatorio . Es to que llamo la limpieza de la situaci6n verbal . Perd6-nenme esta expresi6n que asimila las palabras ]as formas del discursoa las manos y los instrumentos del operador»
A Ant6nio M. Hespanha esta forma de encarar las cosas le resul-ta algo asi como metodol6gicamente er6tica : de hecho, en un articuloreciente, ha calificado esta actitud de strip tease intelectual, ana-diendo que «e practicado, sobretudo, por leitores/discipulos de M.Foucault e de P. Bourdieu, entre os quais se conta o autor destas lin-has, tambem ele retornado, ha ja um bom par de anos, de posiqoeste6ricas mais afirmativas» " . No habria mayores inconvenientes enincluir la reflex16n aqui practicada dentro este curioso genero er6ti-co-metodol6gico . Esto ni mucho menos significa que uno se desnu-da con t6cnica e inteligencia equiparables a las del historiadorportugu6s ; es sabido que uno se desviste como puede, es decir, enfunci6n, ciertamente, de su gracia y experiencia, pero sobre todo del
72 . Paul VaLtRY, Teoria polinca y est6tica (1939), Madrid, Visor, 1990, p. 73 .73. Ant6nio M. HEsPANan, «A Emergencia da Hist6ria», en Penilope, 5 (1991),
pp. 9-25, cita en p. 19 .
Hrstoriografia 707
tipo de ropa que lleva puesta ' . Pero si que tratamos (o proponemos)asumir las consecuencias del destape que explicita Hespanha :
«A preocupaqao critica, leva, aqui, a uma obsessiva preocuparsaode descrever o lugar donde se fala . A idea, aqui, nao 6 apenas a de queos factos sao sempre construidos e encadeados partir de uma «teoria» ;mas tambem a de que esta teoria, para aldm de «arbitraria», e contin-gente corn o conjunto de condiq6es em que o discurso e produzido . En-tao, a descrirao, pelo autor, destas condig6es -ou, pelo menos- dascategorias discursivas por elas geradas e de que o autor tem conscien-cia- torna-se indispensavel para osituar» a validade das proposig6ese evitar a tentagAo de lhes dar um alcance mais geral . Os saberes tor-nam-se «locais» ; os intelectuais, «especificos» ; as conclus6es, opro-postas» '.
Este singular modo de obsesionarse hace, segun tambien Hespan-ha, que el discurso hist6rico se entienda como un acto politico . No por-que a travels de la historia del derecho se pretenda todavia, de un modomilitante, transformar el mundo, sino, sencillamente, por su capacidadpara suministrar explicaciones : el historiador que describe modos mul-tiples de pulverizaci6n de la Verdad, o del Hombre, o de la Conciencia ;que 6l mismo se oestiliza» hasta la negaci6n del esencialismo porque
74 . En este proyecto esta claro que primordialmente le ha disenado Luhmann .Delando al margen e1 caso de Bourdieu, citado con aqui con cierta profusi6n, cabe sinduda plantear en abstracto el problema de la compatibilidad entre las teorias de Luh-mann y Foucault, autor al que alude expresamente Hespanha en su frase . Por no ser es-ta la sede id6nea, me permito remitirme al propio texto del historiador portugUs, elcual hermana las «concepciones sist6micas» (Luhmann) con «corrientes criticas» co-mo la representada por Foucault a la hora de negar existencia independiente a un su-puesto objeto de la historia . Por nuestra parte, nos hemos ocupado de lacompatibilidad entre ambas formas de an6lisis en : SERRANO, «Poder subspecie legis ypoder pastoral», en Ram6n MA1z (eel .), Discurso, poder, sujeto. Lecturas sobre Fou-calt, Santiago de Compostela, Publicaciones de la Universidad de Santiago, 1987, pp .115-136 (tambi6n publicado, bajo el titulo (<Poder legal y poder pastoral» y con mini-mas modificaciones, en : Droit et Socte`tg, 11/12 [1989], pp. 193-218) ; El poder comomedic de comunicaci6n. Un paseo por el laberinto de la sociologia de Luhmann, en :SERRANO, La imaginaci6n del poder, cit ., pp . 29-69. En una palabra, y si tuviera quedarse raz6n de la ausencia explicita de Foucault en estas paginas, podriamos decir quesu obra puede estar funcionando aqui exactamente del particular modo que seiialabauna vez el propio fil6sofo francks : «Je crois que c'est important d'avoir un petit nom-bre d'auteurs avec lesquels on pense, avec lesquels on travaille, mais sur lesquels onn'6crit pas . . . Finalment, il y a pour moi trois cat6gories de philosophes : les philosopherqueje ne connais pas, les philosopher queje connais et dontj'ai parle ; les philosopherque je connais et dont je ne parle pas» (IvUchel FOUCAULT, «Le retour de la morale»,en Les nouvelles 28.6-5 .7.1984, p . 40) .
75 . HESPANmA, «A Emerg6ncia da Hist6ria», p . 19 .
708 Hwstoriograta
se aplica sobre si este cuento, se encuentra en condiciones de abrir es-pacios en los cudles resulten pensables nuevas alternativas de organi-zaci6n politica, social o cultural .
Esta itltima cuesti6n que trata Hespanha es tan abierta, esta tan ca-lidamente planteada, que nos deja . . . un poco frios. Por una doble raz6n .Por un lado, y en el terreno si se quiere de los valores, tenemos seriasdudas de que en la actualidad un analisis hist6rico cargado de buenasintenciones politicas y puesto deliberadamente al servicio de la socie-dad (o de la emancipaci6n de la sociedad. . .) sea socialmente mas con-veniente que otro simplemente mas complicado (en el sentido de masrefinado en relaci6n con el instrumental de observaci6n que utiliza ymas susceptible de ser comparado o relacionado con otras descripcio-nes de la sociedad de hoy y/o de ayer) ". Por otro, y ya desde la pers-pectiva concreta aqui adoptada, no sabemos hasta que punto resultanverificables todos los componentes de esa dimensi6n politica . Las li-mitaciones estructurales de la docencia y la investigaci6n, de las cualesya se ha hablado antes, impiden dar ese salto adelante que consiste enla evaluaci6n politica del posible impacto social del trabajo hist6rico .Como hemos senalado antes, la necesidad de observar el c6digo en vir-tud del cual uno establece y encabalga distinciones (la 16gica por lacual se dice «esto es esto y no to otro», «esto es asi y no de otra mane-ra», etc.) to (nico que en realidad reclama es que la historia sea, al me-nos en un insoslayable primer momento, una actividad deprocesamiento de diferencias. Eso si, conviene inmediatamente anadirdos cosas : a) Que estas diferencias estan en la base de las construccio-nes historiograficas de nuestros contemporaneos (y uno es, en este sen-tido, contemporaneo de si mismo) y tambien de las que estuvieron enla base de las construcciones juridicas del pasado. Pues tratamos de di-sefiar una forma especifica de mirar, pero to suficientemente abstractacomo para reunir en un lugar comun el c6mo se observa hist6ricamen-te y el c6mo se observa historiograficamente . b) Que su procesamientono hace simplemente culminar con exito una descripci6n . Como he-mos intentado demostrar, la observaci6n es siempre reflexiva, debeconducir o dar lugar a otras observaciones : tiene que ser, en'una pala-bra, altamente enlazable, enganchable para merecer este nombre (y no
76 . Si, por ejemplo, se toma en consideraci6n la ciencia del derecho espanola delsiglo pasado, no es dificil advertir que su predisposici6n a adaptarse a fines politicos oa objetivos generales de politica legislativa Jsu «forma militante de percepci6n», porutilizar la expresi6n de Clavero- ha ido en detrimento de su cientificidad o, al menos,de su configuraci6n como disciplina social . «La ciencia en rigor no ha entrado siquieraen juego» (V . Bartolom6 CtaVERO, «°La gran dificultad" . Frustaci6n de una cienciadel derecho en la Fspafia del siglo XIX», en lus Commune, XII, (1984), 91-116, vitasen pp. 99 y 109) .
Historiograffa 709
ser una prescripci6n o una mera transcripci6n de algo ya dicho) " . Ytiene que ser sumamente refutable tambien . Contingente e insegura, nopuede simplificarse y disolverse en la fascinaci6n de ver-lo-que-to-no-has-visto o de ver-lo-que-,61-no-vio (y decir, por ejemplo y por citarpersonajes que han sobrevolado el entorno academico de quien esto es-cribe, que Vves fue un ingenuo al pretender resolver el problema de lapobreza o Cabarrus un incauto al edificar el Banco de San Carlos) . Ex-presado de otro modo, hablamos sin mas de una predisposici6n paraimaginar to que vieron los demas que no suele venir dada por el osen-tido com6no del historiadorjurista, tan proclive a describir sin refle-xi6n, a convertir sin quererlo los anacronismos en proyectiles sobre(contra) la historia.
Ahora bien, como sigue siendo licita y muy importante la preocu-paci6n de Hespanha, la podemos retomar de la siguiente forma: A sa-ber, Zque puede implicar globalmente, en tanto que propuesta dedocencia e investigaci6n, la observaci6n de que el historiador del dere-cho es basicamente un procesador de diferencias? Una primera res-puesta posible seria : En la medida en que se trata de una ruptura con elsentido comun de los juristas, implica ya una mayor conexi6n de la his-toria del derecho con la actualidad . Esta afirmaci6n tiene directamenteque ver con to explicado por Hespanha en el parrafo arriba transcrito .Nosotros aqui to volvemos a explicar ahora del modo siguiente : Si noes por mas tiempo admisible la idea de que el historiador del derechodispone de un objeto de investigaci6n -<<el Derecho»- que le vienedado; de que existe en la historia una verdad objetiva -<<este Derechoera», oel Derecho eso- que simplemente esta cautiva, esperando surescate ; de que existe, en una palabra, familiaridad epistemol6gica en-tre las descripciones que un dia hicieron los juristas y las que hoy pue-da hacer el historiador del derecho, entonces automaticamente seperfilan con mas nitidez tanto el lugar de observaci6n de unos como ellugar de observaci6n de otros . Tanto el pasado como el presente . Es de-cir, tanto la actualidad como el pasado de la actualidad . Y es esta, jus-tamente, la que tiene que salir ganando : cuando el historiador, que estadesconcertado (del Derecho que ya ha sido), reflexiona sobre su modode observar el pasado, porque esto le incrusta cognitivamente en elpresente que vive, le obliga a tener en cuenta el modo en virtud del cualsu posici6n en la sociedad (como investigador, como docente, comojurista, como ciudadano, etc .) condiciona su mirada; y cuando el histo-
77. Desde esta perspectiva, no hay entonces una diferencia cualitativa entre ob-servar hist6ricamente y observar historiogrdficamente. Fsto es algo que ya se dijo co-mo declaraci6n de intenciones al principio, y que ahora me parece que ayuda aentender el hecho de que este proyecto no se haya convertido en un articulo de histo-riografiajuridica.
710 Historiograffa
riador hace una descripcion hist6rico-juridica, porque hace ver,haciendo ver que el pasado juridico fue diferente, que la actuali-dad es todavia mas compleja de to que parece, que es todaviamas condenadamente actual . Y esta actualidad redomada nadatiene que ver, dicho sea de paso, con esa interesada omentalidad-facsimil» de nuestras instituciones de hoy que reduce la historiacristalizandola en efemerides (de o icentenarios» a oQuintosCentenarios») .
Quizas se pueda concluir de un modo brutal la explicacidn deeste punto, y decir entonces, adaptando unas palabras de Dieter Si-mon, que el intento de hablar como un romano o como un germanono es que solo sea ridiculo, es que ademas carece de interes ; de toque se trata es de hacer reconstrucciones actuales de construccionespasadas, dejandose uno de overdades histdricas» y otras monsergasde semejante y fantasmagorico tenor '8 . Seria un error pensar que deesta receta se sigue que no hay que perder mas el tiempo con los pe-riodos hist6rico-juridicos mas lejanos, con los godos y con los ro-manos (aunque, por otro lado, no estaria de mas dedicar mas tiempoal pasado mas inmediato, que en Espana responde al nombre defranquismo) . Pero, sea como fuere, aqui hablamos de organizar lamirada, no de hacer un ranking de objetos de investigables . Habla-mos, en el fondo, de que uno mira mejor cuanto mas sensible es alproblema de los limites de su conocimiento, que es contemporaneoal problema de los limites de los demas, incluidos los de los alum-nos. Sobre todo, y pedimos aqui mil perdones por la ligereza, sin du-da provocada por la fascinaci6n ante el hecho de que to sucedido enel mundo en los ultimos dos anos obliga a tirar los atlas a la papele-ra, cuando quizas tengamos que barajar ya la hip6tesis de que hoy,en las universidades, se esta produciendo el curioso fen6meno deque unos profesores culturalmente formados en el siglo XX estandando clase a unos alumnos que viven y observan ya el cambio desiglo . Actuar entonces del modo mas lucido posible : he aqui en ulti-ma instancia una pauta tambien para intentar paliar las causas masplausibles de la ocrisiso que afecta a todas las disciplinas humanis-ticas, incluida la historia del derecho : diagnosticadas tambien porSimon, el tancredismo ante los acontecimientos sociales y politicos ;la incapacidad para suministrar explicaciones y sentido a una socie-dad ya postmoderna ; la machacona perserverancia en un modelo
78 . Exactamente 61 dice to siguiente: «Der Versuch, wie ein Romer oder Germa-ne zu reden, ist nicht nur lacherlich, sondem auch uninteressant. Ekommt nicht aufdie «historische Wahrheit» oder ahnliche Phantasmagorien an, sondem auf die aktue-lle Rekonstruktion vergangene Konstruktionen» (Dieter SIMON, «Aufgaben der Re-chtsgeschichte», p. 267).
Historiografia 711
cultural inerte que, ante los ojos de los demas, con demasiada frecuen-cia to unico que fabrics es. . . agua de borrajas".
Por todo to que acabamos de decir, nos parece mejor, o porasi decirlo mss contenida, mss fins, la propuesta que aparece enel mismo texto de Hespanha que hemos comentado, cuando, alcriticar «uma hist6ria redutora de diversidade do humano,achantadora do tempo, enfim, unidimensional e totalitaria» sena-la que «uma hist6ria destas impede esta construrao da conscien-cia da pluralidade da realidade humana que me aparece como umobjectivo, nao s6 politicamente mais libertador, mais tambem in-telectualmente mais consciente e mais honesto» '. Esta refer-encia a la construcci6n de una oconciencia de pluralidad» nosviene finalmente muy bien para dar una segunda respuesta a lapregunta que estaba planteada (Simplemente, haciendo de ante-mano la salvedad de que preferimos hablar de «multiplicidad»en lugar de «pluralidad» : esta palabra es todavia demasiado deu-dora de la vieja ontologia, pues en 61tima instancia la oplurali-dad» remite a una unidad superior que la engloba $') .
Diremos entonces que una historia del derecho de estas caracteris-ticas ensena por encima de todo (y sobre todo a los estudiantes) que lascategorias y las instituciones juridicas son multiples . Esta es la conclu-si6n mss generics que puede extraerse, porque se da la circunstanciade que ambas, categorias dogmaticas e instituciones, se encuentran su-jetas a un doble desorden : Por un lado, el que se deriva del dato de quehan sido construidas segun contextos especificos que son diferentesentre si (naturalmente, un manual de historia del derecho puede, porejemplo, lograr que se conviertan en roommates un conventus publi-cum vicinorum, un Consell de Cent y una alcaldia constitucional, peroesto no es asunto nuestro) ; por otro, el propiciado por el hecho de quetoda observaci6n que se haga de ellas es una observaci6n diversa, queencima ]as transports a la propia actualidad del observador. Alli van aser objeto de lucha y refutaci6n, porque sabemos que un analisis hist6-rico-juridico debe ser por fuerza arriesgado .
La multiplicidad no tiene, por tanto, nada que ver con la generali-dad, con el suministro de generalidades o comparaciones anal6gicas alos alumnos . De esta forma de explicar la historia o la historia del de-
79. V. Dieter SIMON, «Zukunft and Selbstverstandnis der Geisteswissenschaf-ten», en RechtshistorischesJournal, 8 (1989), pp . 209-230.
80. HFsPANHA, «A Emergencia da Hist6ria», p. 22 .81 . Hay otra raz6n que explica esta sustituci6n terminoi6gica : el gusto por adhe-
rimos a algunas de las propuesta culturales-multiplicidad, visibilidad, etc . . .-de Ita-to Calvino para el pr6ximo milenio. V. CALVUVO, Lezioni arnericane. Seipropostepert1 prossinmo millennio, Milano, Garzanti, 1988, especialmente pp . 81-120 .
712 Historiograffa
recho habria que huir como de la peste '. El seguimiento de la multi-plicidad implica profundizaci6n en la singularidad (por no utilizar denuevo la palabra odiferencia») : implica que, aun tomando como objetode docencia o investigaci6n un concepto muy concreto, incluso algonimio, uno ha de ser capaz de lograr que propicie el establecimiento derelaciones entre discursos juridicos, niveles institucionales e, incluso, mo-delos de anaisis distintos . Hasta la mayor trivialidad juridica deberia po-der convertirse en un elemento de analisispotencialmente interminable '.
82. Si se permite laexpresi6n, ya que es precisamente la rata la obligada a esta huida .Por si no sehubiera dicho ya to suficiente sobre estas manifestaciones del «sentido comdn»profesoral, apostfllese, en fin, que detrds de este empleo de la generalizaci6n se soterra eluse hermen6utico de dos conceptos: launidad «individuo» y la unidad <<sociedad» . La criticaa esters unidades deberia empezar por decir que, del mismo modo que resulta absurdo afirmarque la «sociedad» disminuye o aumenta de volumen cada vez que se produce una muerte oun nacimiento, la perennidad del «individuo» en la historia patece insostemble: no siemprehan sido individuos los destinatarios por excelencia de las normal juridical y los agentes queacriian institucionalmente (cfr. Bartolom6 CtnvERo,Historia y antropologta, poruna epis-temologia del derecho moderno, en: Joaquin CERDA/Pablo SALVADOR CODEttai (eds .~ ISeminarfo de historia del derecho prnvado. Nuevas t6cmcas de investigaci6n, Bellaterra,Universidad Aut6noma de Barcelona/Fundaci6n Raimon Noguera de GuzmAn,1985, pp. 9-35) . Tambi6n la creencia de que la unidad bisica del mundo en el que vivimos no es ya elindividuo sino la «sociedad» (o algun otra entidad mas regional desde el punto de vista so-ciol6gico, como la <maci6n)>, etc.) puedeser criticada entemminos semejantes . Simplificandobastante las colas, puede decirse que la cobertura, por ejemplo, de realidades tan dispares co-mo puedan set Castilla y Bomeo bajo ese manto unico de la <,sociedad» s6lo puede llevarse acabo al precio de convertir a ¬sta en un puro maroo formal, por no hablarde la inestabilidad oinexactitudconceptual queacanea la entroniraci6n de esters entidades regionalescomo descrip-tores privilegiados, ya que dificilmente pueden asentarse oon firmeza los criterion en virtud delos cuales se adscnben los grupos o las nistituciones al descriptor <Nac i6n», etc. Formulado elproblema de un modo clfisico : Zc6modistinguimos a los griegos de los barbaros? ...
83 . Un ejemplo extremado de esto to constituye, por ejemplo, el analisis que fue ca-paz de desarrollar Robert Musil a partir, sencillamente, de las siglas del Imperio austro-hiingaro: kk o ku.k (= kaiserlich andkonighch). La intefigencia de este escritor logra quedon o tres inocuas letras seconviertan enkakania, es decir, en una palabra ficticia pero querompe el lenguaje cifrado de la politics y el demcho, hundi6ndoloen la historia. Asi non ha-ce saber que muchas cosas ose podrian decir de este Estado hundido de Kakania. Era, porejemplo, imperial-real, y fue imperial y real ; todo objeto, instituci6n y persona llevaba al-guno de los sigloskk. o bien ku.k, pero se necesitaba una ciencia especial para poder adi-vinar a qu ¬ clase, corporaci6n o persona correspondia uno u otro titulo . En las escrituras sellama Monarquia austro-hungara; de palabra se decia Austria, t6rminos que se usaban enlos juramentos de Estado y se reservaban para las cuestiones sentimentales, como pruebade que los sentimientos son tan importantes como el derecho p(iblico, y de que los decretosno son la (mica cosaen el mundo verdaderamente series Segun la Constituci6n,el Fstadoeraliberal, pero tenia un gobiemo clerical . El gobiemo fue clerical, pero el espiritu liberal rein6en el pail. Ante la ley, todos los ciudadanos eran iguales, pero no todos eran igualmenteciudadanos . Existia un Parlamento que hacia use tan excesivo de su libertad que casi
Historiograffa 713
Honestamente desconocemos si, procediendo de este modo, laasignatura de historia del derecho se pone en disposici6n de proporcio-nar claves conceptuales para fabricar un nuevo <,sentido comnn juridico» 8'que suponga el logro, en la estela de los deseos de Ant6nio Hespanha, demayores dosis de felicidad social. La visi6n de to multiple no resulta des-de luego htunanista, y desconocemos si todavia ilustrada : pues no esta-mos seguros de que la esperanza y la creencia en una mayor racionalidadno esten presuponiendo de nuevo otra unidad mas que dudosa, el futuro 1.Queremos pensar que al menos es oportuna . En el sentido de que intentaespabilar al futuro jurista de una sociedad compleja a traves del contactocon to diverso (el derecho que es en rea-lidad muchos otros) e, incluso,con to improbable (el derecho que ha sido y ya no es, el derecho que pudollegar a ser, el derecho que esta desapareciendo).
AN'T'ONIO SERRANO
siempre estaba cerrado; pero habia una ley para los estados de emergencia con cuya ayudase salia de apuros sin Parlamento, y cada vez que volvia de nuevo a reinar la conformidadcon el absolutismo, ordenaba la Corona que se oontinuara gobernando democrdticamente .De tales vicisitudes se dieron muchas en este Fstado, entre otras, aquellas luchas nacionalesque con raz6n atrajeron lacuriosidad deEuropa, yque hoy se evocan tan equivocadamente .Fueron vehementes hasta el punto de trabarse por su causa y de paralizarse varias veces alano la maquina del Estado; no obstante, en losperiodos intermedios y en las pausas dego-biemo la armonia era admirabley se hacia como si nada hubiera ocurrido. En realidad, noha-bia pasado nada. Unicamente la aversi6n que unos hombres sienten contra otros (en la quehoy estamos todos de acuerdo), se habia presentado temprano en este Estado, se habiatransformado y perfeccionado en un refinado ceremonial que pudo tener grandes oonse-cuencias, si su desarrollo no se hubiera intemunpido antes de tiempo por una catistrofe»(Robert Musn, El hombre sin atribulos (1930-1942), Barcelona, Seix Barral, 1983, vol . l,pp . 40-41) . El ejemplo es extremado en la medida en que remite a la frontera del angisishist6ricocon la narrativa o la ficci6n. Este problems tipico de vecindad, que subyace sin du-daen la critics de Hespanha ala moda de los telefilmes y niveles hist6ricos ((<A emergenciade Hist6ria», pp. 16-19), cobra hoy gran importancia postmoderna . S61o sobre la discu-si6n metodol6gica norteamericana en tomo al caracter narrativo de la historia, a partirdefd6sofos como Derrida e historiadores como Squinner y Pocock,v. John E. Tosws, oln-tellectual History afterthe Linguistic Turn : The Autonomy of Meaning and the Irreducthbi-lity of Experience», en TheAmerican Hisforial Review, 92 (1987), (pp. 897-967); DavidHnxtntv, oIntellectual History and the Return of Literature», en American Hfstorial Re-view, 94 (1989), pp. 581.609.
84. Ultimamente se han utilizado expresamente estas palabras para senalar la im-periosa necesidad de inventar hermen6uticamente un modo de pensar el derecho libe-rado de las dicotomias Estado/sociedad, publico/privado, formal/informal, etc . V.,Boaventura da SousA SANTOS, «Stato e diritto nella transizione postmodema . Per unnuovo senso comune giuridico», en Sociologfa deldiritto, XVII/3 (1990), pp . 5-34 .
85. Cfr., sobre esperanza y sociedad, LuHmANN, «Hat die Hoffnung noch eineZukunft?», en Die Zeit, 26.12.1986.