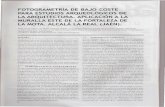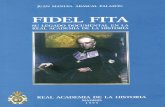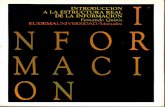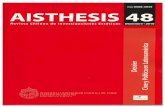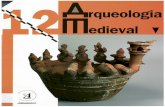"La mezquita de Almonaster y su evolución historiográfica" (IV Jornadas Islámicas de Almonaster...
Transcript of "La mezquita de Almonaster y su evolución historiográfica" (IV Jornadas Islámicas de Almonaster...
LA MEZQUITA DE ALMONASTERY su EVoLUCIóN utsroRlocRÁptc,q,.
Alfonso Jiménez MartínUniversidad de Sevilla
T-t
-Ú * el año 1967, siendo estudiante de Arquitectura, hice un trabajilloparala asignatura de Historia sobre la mezquita de Almonaster la Real, partien-do de los datos obtenidos en varias visitas y la escasa bibliografía que llegué aconocer; durante el resto de mis estudios continué investigando, mientras parti-cipaba como aparejador en las obras que, al final de los años sesenta, dirigió elarquitecto R. Manzano Martos en el edificio; el resultado de aquellas lecturas,tareas gráficas, registro arqueológico y consultas fue un extenso trabajo quehubiera sido parte de mi tesis doctoral, pero al cambiar de tema, el manuscritose convirtió en una de mis primeras publicacionest (fig. 1).
Veinticinco años después el concejal señor Barroso Trujillo, motor de la cul-tura de Almonaster, empezó a urgirme para que reeditara el libro, pues los nume-rosos visitantes de la mezquita demandan algún tipo de publicación, pero comoveinticinco años son demasiados, y en la última década se ha avanzado mucho enel conocimiento de la arquitectura andalusí y del territorio onubense y han mejo-rado extraordinariamente los medios materiales para el investigadol, me propuserenovarlo, comenzando por preparar una serie de artículos preliminares para des-brozar temas monogriáficos, artículos de los que, hasta el presente, sólo ha vistola luz pública uno, offo está en imprenta y fres más, uno de ellos éste, siguen ela-boriándose con la parsimonia que me catacteiza; por ello no exffañará que elseñor Barroso Trujillo, desesperado, elaborase una síntesis sobre la historia y losvalores arquitectónicos de la población, en forma de librito que se regala a losturistas que tienen el buen gusto de pasar unas hofas o días en Almonaster.
La oportunidad concretaparapublicar este artículo monográfico me la brin-dan la profesora Roldán Castro y la sexta edición de las Jornadas de Cultura
* Las figuras citadas en este a¡tículo se reproducen en el Apéndice n" I (véanse pp. 169-174).I JiménezMartín 1975.
35
ALFoNSo JnrÉwsz M¡nrÍN
Isliámica que se celebran en Almonaster, pues el día7 de octubre de 2005, ante ungrupo de amigos reunidos en la Casa de la Cultura dediqué un buen rato a desgra-nar, al hilo de muchas y variadas imágenes, los datos que he ido reuniendo; ahora,cuando llega la oportunidad de editar la conferencia, he decidido cambiar el enfo-que expositivo, pues sería imposible publicar las casi cien imágenes que usé, por1o que le doy un aire más académico al examinar la mezquita, Almonaster y suterritorio a través de su bibliografíú, con lo que la ordenación cambia, pues ahorael hilo conductor no es la cronología del edificio sino la de las publicaciones quele conciernen a é1y a su territorio, tomando en consideración que las anteriores a1975 fueron reseñadas en el libro que publiqué entonces, salvo un par de ellas quehe conocido después; así, en 1968, se publicó el siguiente texto de HernandoColón¡, escrito entre 1517 y T523 <127301Qalamea del argobispo es lugar de tre-cientos vecinos esta en syeffa morena esta entre unas syeffas es del argobispo deseuilla e fasta aracena ay cinco leguas de syerra muy agr[i]a e a tres leguas pri-meras pasamos a un rrio dicho odiel por vado que corre a la mano dizquierda efasta almonaster ay cinco leguas de syerras e puertos. e a dos leguas pasamos aodiel rrio que coffe a la mano dizquierda e fasta el cerro ay cinco leguas de cerrosé puertos e a dos leguas pasamos al dicho rrio odiel por bado que corre a la manodizquierdu descripción que, como otros textos medievales y modernos, demues-tra un desconocimiento casi absoluto de lo que existía en el interior de la <Sierrade los Castaños>4. Otra de las publicaciones que no aproveché es la serie detomos anuales de la Guía de Sevilla: su provincia, arzobispado, capitanía gene-ral, tercio naval, audiencia territorial y distrito universitario..., que a partir de1865 empezó a ofrecer datos sistemáticos sobre cuestiones muy diversas, talescomo divisiones y cargos eclesiásticos y transportes públicoss.
Antes de entrar en faena quiero recordar que dediqué la charla aAbderramán6, un almonestereño del siglo XXI, que encarna los cambios que se
2 Ni que decir tiene que, salvo excepciones, evito reseñar citas de manuales o de trabajos que serefieren a Almonaster de manera muy tangencial, pues son ingentes los que, con motivos muy diversos,citan la mezquita o el castillo sin aportar nada nuevo, como, por ejemplo Jiménez Martín 1978:485.3 Colón (1968:2370). Lo más valioso de esta cita es la confirmación de que el puente viejo deCampofrío no es romano, ni siquiera medieval.a Quizás la ausencia más notable sea la de Aroche, pero hay que recordar que Carlos I prohibió aHernando Colón seguir trabajando sobre este tema.5 La editó M. Gómez Zarzuela en La Andalucía, con datos de interés sobre Almonaster hasta 1890,cuando se terminó la línea féneaHuelva-Zafra.6 Y a sus padres, Marina y Curro.
36
Le ntezqurrn o¡ ALIr¿oNasrER y su svoLucróN msronrocRÁprc¡
han producido en la sociedad andaluzaen estos más de treinta años, pues mi librode 1975 estaba dedicado a la memoria de otra persona, un catalán, de familiavenezolana, que eligió ser cordobés, y que para mi representaba, y representa,todo un modelo de profesional y de investigador, don Félix Hernández Giménez,arquitecto que había intervenido en la mezquita en los años cincuenta del sigloXX; don Félix falleció el I7 de mayo de aquel año, pero pocos días antes consi-guió ver el primer ejemplar del libro que venía elaborando desde hacía más decuarenta años sobre el gran alminar de la mezquita de Córdoba, en que él inclu-yó la siguiente estimación <Só1o de un alminar sabemos, posterior a los de estaserie que, qluizá, reproduzca de ella su organización interna. [en nota] Es el queactualmente constituye la parte inferior del campanario de la antes, mezquita, y,hoy, ermita del Castillo de Almonaster la Real (prov. de Huelva)>7; como la seriea la que se refiere la forman tres alminares relativamente bien fechados, San Juande Córdoba (datado entre 880 y 920), Salvador de Sevilla (fechado entre 829 y851) y Santiago de Córdoba (construido enfte 822 y 888), se deduce que donFélix opinaba que el de Almonaster, que forma el cuerpo inferior de su campana-rio, era posterior al año 920,pero quizás no mucho más, pues un quinto ejemplar,ubicado en El Cairo, lo dató en la primera mitad del siglo X. También salió esteaño una recopilación de documentos del Archivo municipal hispalense, de los quesólo unos pocos se refieren a Almonaster: el primero, del 12 de agosto de 1454,menciona que los caminos entre Aroche y El Castillo de las Guardas eran intran-sitables por culpa de malhechores, que se refugiaban en Portugal, Segura yAlmonaster8, otros dos son de 1459, referentes a problemas fronterizos con ElCerro de Andévalo y Corteganas y, finalmente, uno del 7 de octubre de 1474 porel que el Enrique IV ordenaba al tenedor del castillo de Almonaster, AlfonsoPérez Martel, que lo había ocupado en nombre de una facción sevillana, que loentregase a un caracterizado exponente de la del duque de Medina Sidonia, elobispo de Mondoñedo, que se postulaba para la mitra hispalenselo.
En 1976 A. J. Morales Martínez publicó, al ser premiada su tesina de licencia-tura, una síntesis histórica sobre la arquitectura medieval de la Sierra, donde lamez-quita ocupó un lugar destacadoll; también en este año se publicó un libro formado por
1 Hemández Giménez (1975:133).8 Sanz Fuentes y Simó Rodríguez (1975:92).e ldem, ll0.ro ldem, 16l.rr Morales Mar¡inez (1976).
3',7
Ar-roNso Jrrr¡ÉNnz Menrñ
una irregular serie de tablas de los efectivos vecinales y humanos de los pueblos onu-benses, fechados enre 1594 y 1970, en las que Almonaster figura devezen cuandol2.
Como se verá en las páginas siguientes las aportaciones sobre Almonaster deaquellos años se centran en la mezquita, por lo que son de agradecer los esfuerzosrealizados en otros campos, como la minería histórica, destacando el dato de queen 1578 se explotaba plomo argentíferol3 en el término de Almonaster. Tambiénse publicó en 1978 un libro que mencionaba los elementos cristianos engastadosen el edificio musulmán, titulado Die Denkrndler derfriihchristlichen undwestgo-tischen Zeitta, que recogió dos vistas üédricas de una de las esquinas de la mesade altar, comparándola con la de Salpensa (Utrera, Sevilla) del año 642,wafotodelapieza de iconostasis y un breve textos sobre ésta, fechándola en el siglo VII,datación y paralelos idénticos a los que publiqué en I975rs; otro libro que vio a luzeste año tenía un titulo engañoso, Diezmo eclesidstico y producción de cereales enel reino de Sevilla, pues además de desplegar los datos de este tema tan iárido, des-cribió con argumentos muy sólidos, tanto que siguen intactos, la organizaciónterritorial eclesiástica de la Edad Media que, en ciertos aspectos, ha estado vigen-te hasta el siglo XIX, y en la que Almonaster, como cabecera de una vicaría quese repartió con la de Zufre toda la Sierra y una parte sustancial de la provincia deSevilla, desempeñó un papel básico16 (fig.2).
En 1979 se publicó el tomol7 correspondiente a la Península Ibérica de laserie que el investigador francés L. Golvín venía dedicando desde 1960 a laarquitectura religiosa musulmana, en el que incluyó el siguiente texto, ubicadoen el capítulo dedicado a las mezquitas almohades: <Mosquées espagnoles. Nousnous bornerons á les énumérer, au risque d'en oublier: Badajoz, mosquée de la
12 Cortés Alonso (1976: 48, 51, 52, 55, 58, 64,66,68,7 1,74,77,86,89,92,95, 107 y Ll7).13 Sánchez Gómez (1978:323).14 Schlunk y Hauschild (1978:62,194 y foto 93). El texto y los pies de las imágenes aluden a parale-los para el altar (Salpensa, del 642, y <<capítel de los Evangelistas>, de Córdoba, de la segunda mitaddel siglo VII) y el iconostasis (un placa de Córdoba, varias pilastras de Mérida y un elemento decora-tivo de Marmelar, en Portugal).15 El material gráfico publicado por Schlunk y Hauschild demuestra que fotografiaron, dibujaron ydescribieron las piezas antes de 1970;la identidad de conclusiones no debe extrañar, pues fui alumnode un curso de doctorado que dictó Schlunk en la Universidad de Sevilla poco después y por entoncestrabajé con Hauschild en Munigua.16 Ladero Quesada y González Jiménez (1978 13,14, 16, 18, 19,21,22-25,30, 36, 38, 43,44, 54,57,70 ,71 ,75 ,88 ,94 , 106 y 109) .17 Golvin ,L979'26D.
38
Le vezqurrn oE ALvoNnsrER y su gvol-uclót HrsroRrocnÁ¡rc,q
Qagbá, ffansformée en église de Santa Maria del Castillo; Séville, mosquée dite decuatrohabitan [sic] dont on retiendra le minaret-clocher; Huelva, Ermitad'Almonaster la Real (en nota: CAÑo [sic] RoDRIGUEZ [sic], al-Andalus, 1934, p.364¡>>rz' en este mismo año M. Moreno Alonsole publicó un libro llamado Huelva.Introducción geohistórica, en el que la historia de la Sierra, desde el Paleolíticohasta las elecciones del 15 dejunio de 1977, ocupó veintitrés apretadas páginas.
Fui el autor de tres publicaciones muy breves que salieron en años sucesi-vos, a partir de 1980; en la primera resumí cuanto pude los datos del libro de 1975como parte de uno de divulgación sobre los edificios que entonces componían lanómina de los monumentos nacionales localizados en la provincia de Huelva2o,con lo que no aiadí nada nuevo, pero al menos pude divulgar algunos otros edi-ficios medievales que carecían de descripciones y estudios; en la segunda publi-cación, aparecida en 1981 pero presentada a un simposio internacional en 1975,analicé los añadidos cristianos que se le hicieron alamezquita cuando fue con-vertida en parroquia, catalogándolos como <Arquitectura de Repoblación>, puesestimaba que era poco apropiado llamar exclusivamente <mudéjar>> al complejofenómeno de la edilicia de los repobladores del siglo XIII2I; la tercera aportaciónfue una simple guía de la arquitectura onubense, para lo que me basé en el inven-tario que, con otros compañeros,había elaborado para el Ministerio de Cultura22.Aunque no aporta nada, sino todo lo contrario, me parece oportuno traer a cola-ción un libro de 1982 dedicado a la fuentes árabes, para que el lector ajeno a estaspueda apreciar el despiste que exhiben las localizaciones propuestas cuando quie-nes las formulan no conocen el territorio: al traducir el texto del onubense Abu'Ubayd al-Bakri, escrito hacia el aflo 1167 , menciona el libro en cuestión23 dospoblaciones del territorio sevillano, al-Munasflr, siempre identificada conAlmonaster, y Qartíana, q're el autor localiza en <Cartujana>, siguiendo la erra-da propuesta de un arabista cuyos datos utilicé en 1975, aunque no existe ni enAndalucía ni Extremadura alguna población llamada así; para enmendar el errorajeno el traductor que estoy comentando añadió una nota que reza así
18 Recuérdese que Rodríguez Cano propuso que la mezquita habría sido construida en los siglos XI oXII, mientras Golvin la lleva al siglo XItr al emparejarla con Cuatrovitas.19 Moreno Alonso (1979:12l-144).2o Jiménez Martín (1980:16-19).2r J iménez ll/'artín (198 | :246-7 ).22 J iménez M;aftín (1982:22-24).23 Vidal Beltrán ( 1982:33).
39
ALFoNSo INIÉNez ManrÍN
<<Actualmente carteya, prov. y part. jud. de Huelva>, es decir, desplazó la gadi-tana carteia, o la cordobesa Nueva carteya, hasta la canayaonubense.
Un hito en la documentación sobre Almonaster lo constituye el inventariode su Archivo, uno de los instrumentos básicos paralalabor de investigación,cuyo interés se acrecienta al saber que es el archivo municipal con mayor densi-dad de documentos de toda la provincia; su publicación fue también la ocasiónpata trazat un primer esbozo de la historia de la localidad, o mejor dicho la his-toria de los sucesivos entes y personas que fueron, o intentaron ser, sus señoresentre el siglo XIII y los comienzos del XIX24.
Aquellos años, la década de los ochenta, contemplaron el desarrollo denumerosos trabajos que renovalon la historia medieval de muchas poblacionesandaluzas, pero la Sierra onubense no tuvo mucha suerte, por lo que son tantomás notorios dos trabajos publicados en el año 1986; en el primero Collantes deTeránSánchezzs analizó la tierra realenga de la actual provincia onubense duran-te el siglo XV, ofreciendo el contexto en el que vivió Almonaster que, comopoblación perteneciente a un señor eclesiástico, no aparece explícitamente en elanálisis, pero lo que se dice de Aroche o Aracena es perfectamente aplicable asu término afaltade información directa;el segundo estudio se dedicó monográ-ficamente a Almonaster, visto a través de sus ordenanzaso tal como quedaron enla época del arzobispo valdés (1546-156g), aunque todo sugiere que esta última<<constitución> del señorío episcopal se basó en otra anterior; la deficiente tras-cripciónz6 no empaña el estudio de pérez-Embid wamba, cuyo rexro y notasofrecen datos inédit6527, corllo la fecha de 1425 como inicio de los conflictos detérminos, la explicación detallada de los problemas de 1454 y 1474y sus conse_cuencias en 1484; en el documento original (fig. 3) encontramos muchas refe_rencias topográficas, como es el caso del castillo, a cuya conservación se desti-naba el importe de ciertas multas; el tema al que más atención dedican las orde-nanzas es al uso del agua del arroyo de los Molinoszs o de los Nogalesze para24 Rey de las Peñas (1985: 23).25 Collantes de Terán Siánchez (1986:41-56).26 Pérez-Embid Wamba (1986:250. nota 30) indica que la trascripción la había realizado F. S¡ínchezGonzález; en ella son sistemáticos los errores en el desarrollo de las abreviaturas, así la de <<nuestro/a> seconvierte en <<milo/a>>, tampoco se libran palabras concretas, pues <<liebas>> se transforman en <licuas>>, etc.27 ldem,245-261.28 Así le llaman las ordenanzas del siglo XVI.29 Así le llamán Madoz Ibráñez (1988 t18461:11) y el proyecto de l88l para la alcanrarilla de la calleRecueros (Boletín Oficial de la provincia de Huelva, 47,24 septiembre).
40
La iuEzqurrR os ALr4oN,{srER y su ¡vor_ucróN HrsroRrocRÁFrcA
regar huertas y mover muelas; su análisis, unido a los datos que aportan las res-puestas a Tomás López3o,la encuesta de Madoz rbáñezzt,la planimetría digitaldisponible y un somero reconocimiento, permiten establec er las tenazas de huer-tas y Ia sucesión de cubos a lo largo de toda su extensión, que alcanza un kiló-metro y medio, incluso que el molino más alto, el <de los Poyos>>, no era de cuboni de rodezno, sino que disponía de una rueda ubicada al exterior, que giraba enun plano veftlcal32, adosada al costado sur del edificio.
Las investigaciones sobre el final de la Edad Media tienen su complemen-to para la Moderna en el trabajo de F. Núñez Roldán3: que se refiere a un terri-torio muy extenso, aunque aporta numerosos datos sobre Almonaster, escalona-dos entre 1632 y 1787, siendo especialmente interesantes los que se refieren asus efectivos humanos y los conflictos señoriales; de esta manera quedaron fija-das en 1987 las líneas maesÍas de su evolución desde el siglo XIII hasta suextinción en el XIX. En el mismo año salió un artículo sobre varias fortificacio-nes del Andévalo que, siguiendo el paradigma propuesto por P. Guichard, seidentificaron como beréberes, aunque realmente sólo se había excavado uno,fechado entre los siglos X y XIV; pues bien, el más septentrional de la lista, lla-mado <La Cabeza Gorda>, está prácticamente en la sierra, a sólo 3 km. al sur deAlmonaster, en las inmediaciones de la aldea de Escalada; en su cima, segúnafirma el artículo, existe un recinto de <forma rectangular con ángulos bien defi-nidos (...) En algunas partes se han utilizado las grandes bolas graníticas queafloran en el terreno para suplantar el muro. Alguna de ellas adquiere in situ laforma de bastión y otras fueron trasladadas como se denota por las lañas [sic]que se han practicado para elevarlas (¡?) por medio de trípodes y poleas>:a; trasreconocer el lugar detenidamente no detecté el rectángulo ni los bastiones y meparece que las huellas de labores son las habituales de los canteros de cualquier
30 En la respuesta a Tomás López (Ruiz González 1999:42) menciona que los dos arroyos que rodeanel castillo movían ocho molinos (que en realidad sólo se surtían de la corriente de los Nogales) yregaban dos vegas de huertas.31 Madoz Ibáñez (1988 t18461:11) afirma que eraperenne y cinco sus molinos.32 No se conserva, pero e1 hueco para el eje, el lugar desde el que el agua caía, el espacio configuradopara el giro y el testimonio de su actual propietario, don Antonio González, con quien visité el lugar el25 de agosto de 2005, me parecen razones más que suficientes para deducir su existencia, incluso sudiámetro, alrededor de los seis metros. Los autores que han tratado el tema de los molinos onubenses(Muñiz carrasco 1992 y 1996 y Gómez Ruiz 2003) no atestiguan molinos como éste.33 Núñez Roldán (1987:56, 57, 69,70,355, 427 y 443).34 Pérez Macías et al. (1987:336).
4 l
Itt1li
Ar-roNso JtN.rÉN¡sz Mnnrñ
época, ajenas a cualquier sistema de elevación; por otra parte sorprende que esterecinto esté tan separado de sus hermanos y tan cerca de Almonaster.
De 1987 es un libro de R. Valencia Rodríguez q.ue estudia en profundidad laSevilla musulmana hasta la caída del califato, por lo que analiza detenidamente ladelimitación y capitalidad de los doce aqálim de su küra, según tres textos árabes;enffe ellos, como expuse en mi libro de 1975 y acabo de mencionar, está eI de al-Munastlr (Almonaster), acompañado sistemáticamente por el de Qartídna, que elautor identifica con Cortegana3s, ubicada a tan escasa distancia de Almonasterque se ve obligado a explicar <que el término que hemos traducido por Corteganaaluda a la Sierra de Aracena y el de Almonaster se refiera a una de las zonas dela Sierra Morena más oriental, p. ej., el pico de Almonaster (915 m.) situado alNorte de Almonaster la Real en dirección a Jabugo>>, reparto de la Siena que, ami juicio, es inconsistente desde un punto de vista topográfico, pues el pico deAlmonaster es parte de la Siena de Aracena, y así parece reconocerlo el autorcuando, en el mapa correspondiente36, rotula Almonaster entre Cortegana y elsitio donde debiera estar Aracena, con lo que Qartíana sería un iqlim sin territo-rio apreciable, mienffas a oriente de Almonaster queda en el mapa una inmensaextensión que no parece pertenecer a iqlim alguno; supongo que el autor, a la horade dibujar el mapa, tuvo presente otro dato sobre Qartídna, que había publicadoun año antes37, al traducir al almeriense Ahmad b. "Umar al-"Udri (1003-1085):<Llega el territorio de Sevilla por el oeste treinta millas, confundiéndose sus lími-tes con los de la cora de Niebla. Coge por el norte, con el distrito de Cortegana[es decir, Qart5ána] cincuenta millas. Abarca por el sur [....]>.
A1 año siguiente corresponden seis libros que citan Almonaster desde pun-tos de vista muy diferentes; el que más afecta a la mezquita es la recopilación deA. Muñoz Cosme38, que es una lista de proyectos que se conservaban en elArchivo Central del Ministerio de Cultura, relación que debe tomarse con todogénero de precauciones, pues lo único que acredita es que tales documentos exis-ten, pero no que las obras previstas se realizaran en todo o en parte; los ocho quecorresponden a Almonaster son tres proyectos de F. Hernández Jiménez [sic]
35 Valencia Rodríguez (1987:43). La identificación de Qar¡íand es, como veremos, un tema capital;no he detallado dos precedentes del problema: el que mencioné en 1975 y una de las hipótesis másdiscordantes (Vallvé Bermejo 1986:323), pues lleva Qartídna a Cantillana.36 Valencia Rodríguez (1987:48).37 ldem,46.38 Muñoz Cosme (1989:73).
A 1
La N4szeulrl. oB ALvroN¡.srER y su gvoLuclóN msrozuocnÁplce
fechados en 1956, 1957 y 1960, otros tres de R. Manzano Martos, de 1969,1970y I975, y dos de A. Jiménez Martín, datados en 197239 y 1979. El segundo librode esta anualidad fue el tomo correspondiente a la provincia de Huelva delCorpvs de Inscripciones Lotinas de Andalucía, donde figuran las dosaO que seconocen en el término de Almonaster, población que se considera parte delAndévalo (fig. a). El tercer libro trata de genealogía y conviene señalar que lascihsal del señorío o mayorazgo de Almonaster que contiene se refieren a unlugar del Aljarafe, hoy llamado Monesterejo, que nada tiene que ver con el serra-no, al que sí se refiere la noticia publicada en este llbroaz que lo relaciona condon Alonso de Guzmán, hermano del obispo de Mondoñedo al que antes aludí.El cuarto libro de esta anualidad es una recopilación de artículos sobre al-Andalus, entre los que figura uno que sostiene que los árabes que invadieronHispania pas¿ron por Valdelamusa43 cuando iban camino de Mérida en el año7l2,idea que no tiene en cuenta que hace ya muchos años que F. HernándezGiménezqq demostró que el Fa)) Masd es el paso que media entre la Venta delCulebrín y la localidad pacense de Monasterio, sin relación alguna con la citadaaldea de Cortegana. El famoso geógrafo Al-IdtÍsi reunió información sobre loscaminos andalusíes en dos ocasiones, siendo la menos conocida la del <Solaz decorazones y prados de contemplación>, cuya edición contiene la siguiente perla cul-tivada <Al-Andalus mismo está dividido en muchas coras, la primera de las cualeslimitando con el Estrecho es Siduna y entre sus ciudades estián las dos islas [Tarifay Algeciras], Estepona, Jerezy Cádiz: enffe los castillos de esta cora estián Ronda,Medina-Sidonia, Almonaster [a Real] y Arcos [de la Frontera]> que sólo siwe paraverificar que el editor no tenía un mapa de carreteras a mano y que en la provinciade Cádiz había otro Almonasteras. La sexta publicación de este año nos acerca a untema histórico en el que toda Huelva es muy deficitaria, como son los estudios decaminería antigua pues, de acuerdo con lo que expuse sobre Hemando Colón, losejércitos y los viajeros han evitado cuidadosamente pasar por el núcleo de la Sierra,
39 Creo que las fechas son incorrectas, pues una vez que obtuve el título de arquitecto (1971) el Sr.Manzano dejó el edificio en mis manos y por eso no creo que exista un proyecto suyo de 1975,intercalado entre dos míos.4o Gonzílez Fernández ( I 989: 102- I 05).4l Sánchez Saus (1989:59, 61 y 400).42 ldem,2l l .a3 Yallvé Bermejo (1989:76).M Hemández Giménez (1961:92).45 Abid Mizal (1989:79). Una tercera posibilidad es que el texto original esté viciado.
43
AlroNso JnrlÉNrz MnnrÍN
y así lo prueban los mapas de esta publicación' que dibujó los datos literarios devilluga, del XVI, y Escribano y Razola, del XVIII, que soslayan la sierra por com-pleto, pues el camino que más se le acercaba iba de Sevilla a Extremadura porHiguera de la Sierra, Puertomoral e Hinojales' por lo que adquieren gran valof lositinerarios inéditos, fechados hacia I7M, que este libro publica pues relacionanAracena, Almonaster, Cortegana y Aroche con Sevilla y Extremaduraa6.
En 1990 vieron la luz dos libros que estudiaron aspectos muy distintos del terri-torio; por una parte S. Jiménez Martín recogió en las fuentes cartográficas y catas-trales 557 nombres de elementos territoriales localizados en el término, muchos deellos repetidos en distintos elementos, hasta superaf el millar de topónimos, lo quepermite localizar con precisión y variantes las numerosas aldeas que 1o han poblado,las dehesas, las minas,
"¡".+t; eloffo libro de este año sigue siendo el más completo
y riguroso estudio de las calzadas romanas de la Península Ibérica, debido a P.Sillieres, en el que acredita que el término actual fue afravesado, desde Santa Eulaliahasta el propio Almonaster, por una rut a qule el Anónimo de Róvena describe así: <["'317, 151 Onoba,l3l7, t6l (Jrion,l3l7,l7l Aruci, [317, 18...] Fines>>, es decir, fueel escenario por el que discurrió casi todo el tramo Urion-Aruci, Riotinto-Aroche.
Fjl27 de marzo de 1974, junto con M. Bendala Galán, A' Collantes deTerán Sánchez y T. Falcón Miárquez, fui contratado por la Diputación onubensepara redactar el Catálogo Monumental de la provincia, que habría de desarrollar-se según el orden alfabético de los términos; en diciembre de 1975 ya estaba listapara la imprenta la parte correspondiente a Almonaster la Real, pero, por razo-nes que nunca llegué a entender, jamás se imprimió; muchos años después F'Rebollo Viejo tomó |a empresa como propia y, con una falta de medios muynotoria, imprimió el tomo, que ni siquiera pudimos corregir en pruebas, y asísalió en l99l;lapublicación, con todos sus defectos y lagunas, tanto naturalescomo adquiridos, es una descripción a¡alítica del contenido patrimonial delterritorio almonestereño, en la que lo menos importante fueron las partes dedi-cadas a la mezquita y al castillo, pues estaban directamente inspiradas en el librode la mezquita, pero lo demás (yacimientos del término, su toponimia e historia,y el urbanismo y la arquitectura de todos sus núcleos habitados) fueron noveda-des; al cabo de los años debo decir que, salvo |a presentación y las erratas, casitodo sigue teniendo valor, pues ni siquiera la parte de Arqueologíúl ha quedado
46 Jurado Sánchez (1989:106, 113 y 114).47 JiménezMartín et al. (1990).48 Bendala Galán et al. (1991:33-73)'
Ln vszqurrn ne ALvloNesrER y su e,voLuclóN HIsronIocRÁ¡lc¡,
desfasada ya que, sorprendentemente, las excavaciones y prospecciones parecenhaber evitado Almonaster y su territorio, salvo honrosas excepciones. Tambiénen 1991 salió el Diplomatario andaluz de Alfunso X, de M. González Jiménez,que recogió tres de los cuaffo diplomas alfonsíes en los que aparece explícita-mente Almonaster durante aquel reinado: el de 6 de diciembre de I253ag, el de16 de diciembre de I279so y el de 11 de enero de 1280s1, pues el de 30 de mayode l267sz sólo es conocido a través de una fotografía que me facilitó en sumomento don Isidoro Palomo Martín y que trascribió A. Collantes de TeránSánchez para mi libro sobre la mezquita. Para cerar este año traeré a colaciónun artículo de J. A. Pérez Macías que es una de las escasas monografías sobrecuestiones arqueológicas que conciernen al término, pues analizó una fundiciónde época tartésica, datada entre la segunda mitad del siglo VII a.C. y los princi-pios de la centuria siguiente, la época de Tartesoss3, ubicada en Monte Romero,cerca de la aldea de Cueva de la Mora; en la misma publicación aparece citadootro yacimiento coetáneo, ubicado también en el término, concretamente en elcerro de San Cristóbals¿.
El año 1992 contempló la publicación de cuatro menciones explícitas deAlmonaster y una rara ausencia, que redunda en lo que antes indiqué, acerca deque la Sierra efa terra incognita antes del siglo XV; resulta que el Libro de IaMontería describe minuciosamente extensas bocerías y armadas de osos y jaba-líes por tierras de Jercz de los Caballeros, Tentudía, Santa Olalla,la zona de losríos Cala y Buerba hasta Guillena, Gerena, AznalcóIlar, Almonte, Gibraleón y elvalle del Odiel hasta El Alosnoss, extenso territorio que rodea la Sierra pero sinentrar en ella, como si este gran dominio de realengo, lugar de suyo boscoso, notuviera interés cinegético alguno. Vamos a las presencias: en un simposio cele-brado en Barcelona sobre arquitectura de los siglos IX y X, presenté una ponenciasobre la mezquita estudiando su tipo formal, propio de una aljama de los viernes,la acostumbrada ausencia de enterramientos andalusíes en ella. su orientación.tan errónea como antigua, así como diversas circunstancias de su conocimiento,
49 González Jtménez (1991:80-85).so ldem,455-6.5r ldem.489-91.52 Jiménez Martín (1975:8 1-2).53 Pérez Macías (1991:101r.s4 ldem, 107.s5 Montoya Ramírez (1992:618-651): se redactó por iniciativa del rey Alfonso XI.
45
ALroNso Jnr,lÉNBz M¡nÍN
protección y restauración, deteniéndome sobre todo en la interpretación evolutivadel edificio, proceso que reflejé en varios dibujos ad hocs6 (fig. 5). En un catá-logo de aquel año se publicó una nómina de los canteros de la catedral hispalense,correspondiente al año 1446, en la que aparece uno, seguramente un oficial,llamado Juan de Almonaster, que viene a demostrarsT que en su término seexplotaban canteras, ya que el otro Almonaster, el del Aljarafe, carece de ellasss.En este año se publicó un libro de gran formato dedicado a la arquitectura anda-lusí, que incluyó la mezquita entre los edificios del siglo X, con dos grandes yestupendas fotografías, y una conecta síntesis de los datos ya publicados, inclu-yendo esta valoración cronológica <<Su carácter arcaico puede provenir de habersido construida a principios del siglo IX, pero también se puede considerar comouna solución provinciana al programa de edificaciones de la época de los califas>se.Finalmente recordaré que también en este año B. Pavón Maldonado0o incluyóAlmonaster como ejemplo de ciudad hispanomusulmana, comenzando su des-cripción así <Su nombre ánabe, al-Munastyr, significa monasterio o riwaq> [sic],continuando con diecinueve líneas más, aparentemente basadas en mi publica-ción de I9756r, al igual que el plano general, que atribuye a <Alfonso Giménez>>,sin que aparezca referencia alguna que permita entender Ia nzón por la que seincluye Almonaster entre las ciudades, inclusión que, a la vista de la tanda depublicaciones de este autor de los años siguientes, no debe sorprender.
El primer libro que debo reseñar en 1993 es el de F. Roldán Castro sobreNiebla en época musulmana; como era de esperar sus referencias a Almonaster,dado que nunca perteneció a su territorio, son accesorias y centradas sobre todoen la identificación de los topónimos de al-Munastir y Qart5ana, localizados,siguiendo a R. Valencia Rodríguez, en Almonaster y Cortegana respectivamen-te62; otro dato de interés es que diferencia con claridad Almonaster de su homó-nimo del Aljarafe, cuyo señor en época del Repartimiento de Sevilla identifica63.
56 Jiménez Maftín (1992:11lss).57 El análisis de los libros de fábica me indica que los apellidos los canteros que no son patronímicosclaros, corresponden a su lugar de origen.s8 Rubio Merino (1992:502).59 Bamrcand y Bednorz (1992:92-97).6o Pavón Maldonado (1992:192-3).61 Citada en la bibliografía de la siguiente manera <<Asímismo, Afonso Jíménez Martín es autor devarios estudios como La mezquita de Monaster fsrcl, Huelva>> (Pavón Maldonado 1992:330).62 Roldán Castro (1993:105-7).63 Roldán Castro (1993:312).
Ll ttezqurrR os ALN4oN¿srER y su pvoluclóN nrsronlocnÁplcR
El libro de N. Casquete de Prado Sagrera sobre los castillos del reino de Sevillalocalizados en la comarca constituye un hito importante para el estudio de estaparcela medieval, tan abandonada hasta entonces, aunque, al proceder sus datosdel <Archivo del Reino de Sevilla>, los datos de Almonaster son muy escasos,pero aun así no falta alguna noticia interesante; no obstante, 1o esencial es quelos datos de 1os otros castillos deben ser aplicables al de Almonaster, sobre todolos que conciernen a los avatares generales de esta comarca fuonterizatq. Elrecuento de la bibliografía salta a Portugal, pues en un artículo sobre la catedralde Idanha-a-Velha aparece una copia de mi planta de la mezquita, sin indicaciónde procedencia ni cita bibliográfica alguna; si no fuera porque el artículo esintrascendente se le podría tildar de plagio, pues si una imagen vale más que milpalabras, es como si el autor me hubiese copiado varias páginas sin avisar al lec-tor ni del carácter de copia ni de la autoría ajen¿os. En el año 1990 se celebró enAlmonaster la quinta edición de las jornadas de Patrimonio de la Sierra, cuyasactas se publicaron en este de 1993; en ellas aparecen tres ponencias que con-ciernen directamente al tema que nos ocupa, siendo la primera la de T. FalcónMárquez, que es una reelaboración, sin ilustraciones, del manuscrito de nuestromalogrado Catálogo, como claramente indica el citado autor en la primera de susnotas66, donde alude al cafácter inédito de aquella publicación que, mientrastanto, había dejado de serlo, por lo que no me detengo en su análisis, limitándo-me a señalar que la fecha de la iglesia de San Martín, tema monográfico de laponencia, data la ccnsolidación y extensión de la población extramuros y elcomienzo de la decadencia de la ermita, que probablemente dejaríade ser pano-quia entonces, en el siglo XIV. La segunda ponencia era un interesante textoreferido a la mezquita, ilustrado de forma pésima con calcos de mis planos y tos-cas restituciones hechas sobre fotos; la parte correspondiente a las <<fases de cris-tiarización>> a la que alude su título es una glosa de mis publicaciones, radican-do el interés de este trabajo en su parte fina107, donde trascribe varios documen-tos inéditos: uno, de 1685, menciona la explosión de un polvorín alojado en unadependencia de la mezquita6s, varios (1692, L7r0,1714 y 1730) se refieren a laimagen de la titular, la concepción, y su retablo, otro es un brevísimo resumen
64 Entre sus noticias aparece de nuevo lade 1454 (casquete de prado Sagrera 1993:111).65 Torres (1993:175).66 Falcón Miírquez (1993:66).67 Sánchez Siínchez (1993 :91 -95).68 Creo que el autor evalúa de forma exagerada los efectos de la explosión.
+ t
Arporuso JuÉ¡rsz M¡nrÍN
del catastro de Ensenada, otro, de 1824, alude al mal estado de la cubierta, unode 1881 menciona los desperfectos causados por un rayo en el campanario yotros dos, de 1886 y 1924, aluden a los bienes muebles de la ermita que habíanterminado sus días en la parroquia. La tercera de las ponencias es un extracto delos datos de la respuesta del cura de Almonaster a la encuesta de Tomás López,geógrafo real, contestación fechada el 29 de julio de 1788, a la que añadió elponente un dato de l79l6e; el mismo autor de esta ponencia publicó este mismoaño un artículo sobre los conflictos que sacudían la población a comienzos delsiglo XIX, mencionando de paso la única misa documentada celebrada en laermita del castillo, es decir, en la antigua mezquita, que tuvo lugar en febrero de180970, y que quizás fue de las últimas, pues por otra fuente consta que su admi-nistración estaba abandonada en 181821.
Del año 1994 sólo conozco una aportación, la de B. Pavón Maldonado enun tomo dedicado al arte andalusí de la época taifa, donde incluyó una descrip-ción en la que señala que el nicho de oración esta <<bien orientado al Sudeste, quesu alfiz es muy esbelto y que su fábricaes propia de los siglos XI y XII>zz, fina-lizando con esta valoración cronológica <Pudo haber existido en el lugar un tem-plo o edificación romana o goda al que entre los siglos III-N/IX y X se añadie-ra el alminar y posteriormente sería radicalmente suplantado por el oratorio islá-mico de las cinco naves en el que fueron reaprovechadas las piedras antiguas>>73,datos y apreciaciones que, a tenor de los que publicó en años sucesivos, no debensorprender (fig. 6).
La cosecha de 1995 tampoco fue muy pródiga que digamos, pues sólo herecogido tres títulos; el primero es un libro sobre una indagación etnográfícata,resultado de la estancia de un investigador norteamericano en Almonaster entrediciembre de 1967 y agosto de 1969, en la que describe con gfan rigor y perspi-caciala vida de sus habitantes, pero lo que me sorprendió de su traducción cas-tellana es que está ilustrada con cuatro dibujoszs de la mezquita y de la parroquia
69 Moreno Alonso (1993a:176).7o Moreno Alonso (1993b:201).7l Archivo Diocesano de Huelva, 1.1.1.31, es un documento del 2 dejunio de 1824.72 Pav6n Maldonado (1994:692).73 Basa este piírrafo en Angulo Íñigue, (1932), Torres Balbás (1935) y Chueca Goitia (1965)'74 Aguilera (1995:1971) la edición inglesa es de 1976.75 No hay referencia alguna al autor u origen de tales dibujos, que aparecen como simples adornos alfinal de algunos capítulos (Aguilera 1995: 12,62, ll0 y 139).
48
La n*zqurrR op AllroNesrER y su BvoLuclóN HrsroRrocRAFrcA
de los que fui el autor, dibujos de mi etapa de estudiante, olvidados y perdidos,cuyos originales he recuperado junto a otros muchos olvidados gracias a sureproducción en este libro, pues de lo contrario creo que no hubiera vuelto arecordarlos; la segunda publicación fue otro retorno, el de A. J. MoralesMattínez a los temas medievales, pues volvió a escribir sobre la mezquita en unode los libros de El legado andalusí76, coincidiendo plenamente con sus conclu-siones de veinte años antes. También se publicó en éste un artículo de B. pavónMaldonadolT en el que estudió una lista de lugares de nombres parecidos,Almonaster (Huelva), Monastil (Alicante), Almonacid de zorita (Guadalajara),Almonacid de la Sierra (zangoza) y Almonacid (Toledo), algunos de los cualesofrecen restos preislámicos, como es nuestro caso; el autor, siguiendo una cau_dalosa línea de razonamiento difuso, parece concluir que en los cinco casos, y enotros muchos que enlaza por diversas razones, estamos en presencia de lugaresdonde se instalaron en momentos distintos voluntarios musulmanes dedicados ala iihád, o esfuerzo fbélico] en el establecimiento de la ley islámica de Dios,idea en la que no estoy de acuerdo, como veremos seguidamente.
El ritmo de las publicaciones sobre nuestro tema se recuperó en 1996.B. Pavón Maldonado, en un libro de los que acostumbra, menciona ampliamen_te Almonaster, como elemento esencial de la arquitectura islámica de Huelvalcomienza por dedicar un apartado a <<Almonastir-ribat- fortalezas fronterizas decatáctet castrense y religioso. Mezquitas e iglesias fortificadas>>78 en el que ase-vera que <<Almonaster era fortaleza con funciones militar y religiosa en lugarestratégicamente ubicado, una zona seffana muy apropiada para ejercer ribatofensivo alavez que defensivo, albergue temporal de campesinos y ejércitos iti-nerantes, refugio de musulmanes perseguidos y sobre todo lugar frecuentado porla presencia de una mezquita importante. Almonaster no era la única fortalezacon mezquita incluida de al-Andalus>>7e; para mantener tal aserto añadió unalarya y heterogénea tanda de paralelos: menciones cronísticas, topónimos simi-lares, conjuntos de mezquitas tenidos como rábidas, como es el caso Guardamarde Segura (Alicante) (ftg.7),edificios claustrados y fortificados, como son los ribátatde Túnez y sus presuntos paralelos andaluces (los gaditanos de San Fernando y elonubense de villalba del Alcor), simples castillos de planta cuadrada, etc., etc., etc.,76 Morales Martínez (1995:50)7 7 P av ón Maldonado (199 5 : 129 -9).78 Pavón Maldonado (1996:54).19 ldem,62.
49
I
AlpoNso Jnr¡ÉNBz M¡nrñ
abigarrado conjunto que comparó con la muralla de planta irregular, de diezlados o más, que rodea muy holgadamente la mezquita de Almonaster; en miopinión ni uno sólo de los argumentos y paralelos son válidos, pues para empe-zat habúa que demostrar que en época omeya, o taifa, Almonaster fue fronteracon los cristianosso, que por allí pasaron ejércitos y que en sus muros se refugia-ban fugitivos y campesinossl; después sería necesario explicar Iarazón por laque este ribát no se parece a cualquiera de los modelos admitidos como tales,pues ni es cuadrado, ni tiene dos plantas, ni un gran patio, como los africanos, osi se le compafa con los andalusíes conocidoss2 , habria que saber por qué cons-ta de una sola mezquitas3, que ésta tuviera cinco naves perpendiculares a laqiblas¿ y que además poseyera alminar8s; por otra parte es contradictorio presen-tar en 1992 Almonaster como ciudad y cuatro años más tarde, incluso partiendodel mismo plano, como ribát; creo que la única relación es la discutible apuestaconsistente en que los andalusíes llamasen <<monasterio>> a este ribát concretos6,posibilidad que debiera tener en cuenta que antes de la mezquita en el lugar hubouna iglesia, qtizás monacal, como el mismo autor sostenía un año antes; un pocomás adelante describe el edificio siguiendo mi publicación, para terminar con
80 Sostengo que no fue frontera con los cristianos hasta 1251, cuando los portugueses tomaron laumbría de la Sierra (Iiménez Martín 2005:139). El razonamiento de Pavón Maldonado, basado en que
todo ribát tenía relación con la frontera con los cristianos, caería por su base si la j'ihad practicada por
sus habitantes hubiera sido eminentemente pacífica, pero entonces cualquier topónimo parecido aAlmonaster (o su forma antigua <Almonesteo), tales como los pacenses <<Monasterio>> o <<monesterio
de So Oliuo por solo citar casos cercanos, seían automáticamente rábidas, en cuyo caso estaríamosante esa especie de casa de ejercicios espirituales que fueron algunos de los norteafricanos según lostextos (Marín Niño 1993:124).81 No está documentado que sirviera de refugio, pero es probable que alguna vez ocurriera, aunque nosabemos cuándo ni con qué motivo; que yo sepa Almonaster sólo ha visto de cerca formaciones mili-tares en 1811 y 1936.82 Son dos, extensos y cuidadosamente documentados, los ribátat peninsulares atestiguados medianteexcavaciones: el de Guardamar de Segura (Azuar Ruiz R. et a\.1989) y el portugués de Arrifana deAljezur (Varela Gomes y Varela Gomes 2004).83 En Guardam¿r se conocen veintiuna mezquitas y un oratorio al aire libre y en Arrifana ya se hanexcavado tres mezquitas, aunque pudieron ser varias más.84 Ninguna de las veinticuatro que suman Guardamar y Arrifana presenta divisiones perpendiculares ala qibla.85 Ni en Guardamar ni en Arrifana está documentada torre alguna que, por otra parte, para nada servi-ía al catecer ambas de contexto urbano.86 En 1993 se publicó en San Carlos de la Rápita un complejo libro titulado /-¿ Rdpita Islómica: HistóriaInstitucional i altres Estudis Regionals. I Congrés de les Rdpites de I'Estat Espanyol (7-10 setembre1989) enel que no hay ni una sola referencia a Almonaster, pese a estudiar el fenómeno en extensión.
50
La rr,rnzqurre ns AluoN¡.srER y su evolucróN HrsroruocnÁRce
este piárrafo, cuyas referencias laterales, en lo poco que alcanzo a comprender,no comparto <Concluyendo, la mezquita de Almonaster tiene todas las caracte-rísticas para llevar su fundación al siglo X, como lo estimó Alfonso Jiménez.Son datos decisivos para esa cronología el mihrab, el alminar, lareltllización delos soportes de arcos y la piedra en la dovela clave. De otra parte,la mamposte-ríade estrechas fajas con verdugadas de ladrillo, en algunos aspectos relaciona-da con fábicabizantina de cloisonée registrada en partes antiguas dela alcaza-ba de Málaga y en zona toledana, confirmaría aquella antigüedad. No se descar-ta que la mezquita seffana experimentara reformas ya en el mismo siglo X, comolo insinúa la desviación del mihrab con respecto al muro de qibla, y en los siglosXII y XIII, 1o que explicaría la reutilización del fuste con epigrafía árabe delpatio. Situar la fundación entre los siglos XI y XII, como lo ha insinuado LucienGolvin y otros autores, es muy aventurado para el cúmulo de arcaísmos registra-dos; lo es menos para el caso de Iamezquita de Niebla. Queda por dar respues-ta a este interrogante: ¿en qué medida está presente en Almonaster la escuelatoledana de la mezquita del Cristo delaLuz?>>az; la enigmáticareferencia a que<<la mezquita serrana experimentara reformas ya en el mismo siglo X, como 1oinsinúa la desviación del mihrab con respecto al muro de qibla>, lo explica elautor en el séptimo apartado de este capítulo, titulado <<Puntualizaciones sobre laorientación de las mezquitas hispanomusulmanas y magrebíes. El caso concretode Niebla y Almonaster la Real> en el que sostiene el siguiente esquema, basa-do en las deformaciones y descuadres que presenta la planta: en una primeraetapa (siglo IX o comienzos del X) se hicieron las tres naves centrales y en lasegunda (segunda mitad del X) se hizo el muro de la qibla, inclinándolo más aOriente, <<en almonía, por tanto con la [orientación] califal impuesta en Madinat-Zahra'>>; es decir, ésta sería la única mezquita de al-Andalus cuya qibla habríasido rectificada, pasando de un error de 60" a otro de <<sólo>> 50', mientras queen el caso del paralelo sugerido, cordobés, dinástico y emblemático, se pasó de58", tomando como referencia la gran aljama cordobesa, a 10", es decir mejora-ron 48", mientras la <<corrección> de Almonaster sólo llegó a 10" (fig. 8). Pormás que examino la fábrica del edificio, repaso su planimetría, reconsidero laestadística de las orientaciones de ochenta y dos mezquitas que publiqué hacemuchos años88 y rememoro 1o que he visto en las que he conocido después, sigo
87 Pavón Maldonado (1996.8'7).88 Jiménez Martin (1994:194).
5 1
ALpoNso JnrÉr.,'sz Mnnrñ
explicando los descuadres como adaptaciones a la topografía rocosa donde se asien-ta el edificio con objeto de ganar espacio para el rezo, a costa de que los orantesestuviesen un poco peor orientados que su nicho de oración, que estaba fatal; por loque concieme a la fecha creo que este autor propuso, ente 1992 y 1996, todas lasposibilidades, de modo que es imposible que no aceftara en alguna ocasión.
Una aportación muy distinta, aparecida este mismo año, fue la del arqueólo-go Romero Bomba, que dedicó ocho páginas de las actas de unas jornadas al estu-dio de dos fragmentos de cerátmicaque le entregó un señor que los había recogidoen el castillo8e. En las mismas actas aparecieron otros dos trabajos que conciernena nuestro tema; en uno se analizó la historia de la Sierra intentando aclarar cómodebiera llamarseeo, si <de Aroche>>, siguiendo la primitiva denominación de lafrontera portuguesa, pues aquél era precisamente el más fuerte y más sufrido desus recintos amurallados, o <<de AracenD>, que es la población mayor de la zona,ubicada a retaguardia, denominación que ganó peso en el siglo XVI; el autor pro-pone un consenso salomónico entre las dos posibilidades, sin considerar una ter-cera opción cuya base antigua desconozco, pues en 1953 don Francisco Collantesde Teránst utilizó el término <<banda moriscu para designar la frontera entre losmusulmanes y eI reino de Sevilla durante el siglo XIII, confraponiéndola a <bandagallegu, como llamó a la zona de fricción con Portugal, sin aclarar si era unaexpresión antigua. El tercer trabajosz incluido en las mismas actas es un estudiopreliminar del contexto geohistórico de los conflictos desatados en la primeradécada del siglo XIX en Almonaster a cuenta del aprovechamiento de la bellota,situación que resolvió en 1810 la ocupación francesa. Finalizwé la reseña de estaanualidad recordando que Almonaster, como mezquita y como tarea de restaura-ción, mereció un breve comentario de M. Acién Almansas:.
Elúnico registro que conozco de 1997 es la mención de mi libro de 1975,sus referencias bibliográficas y el artículo de Pavón Maldonado de 1995, en unrepertorio bibliográfico sobre los ribátate¿, que nada quita o pone sobre su uso enla yihád bélica, salvo el hecho de la inclusión.
89 Romero Bomba (1996:218)90 Sancha Soria (1996:46) el nombre del territorio en época andalusí es una discusión sin sentido,mientras no se aclare el reparto y ubicación de los aqállm de la küra sevillana.9l Collantes de Terán Delorme (1953:135).92 Moreno Alonso (1996125).93 Acién Almansa (1996:64).e4 Franco Siínchez (1997:115,116,177,183, 188 y 210).
52
LR rmzqurrn rs AI-N,{oNRsrER Y su BvoI-ucróN HlstomocnÁ¡Ice
Con un retraso de ochenta y nueve años, y sin mejorar 1o que había publi-cado en 1891e5, salió el Católogo de los Monumentos Históricos y Artísticos dela Provincia de Huelva, en el que R. Amador de los Ríos catalogó los monumen-tos de Almonaster en dos páginaseo, casi totalmente dedicadas a la iglesia parro-quial, que supone construida en el siglo XIV, mencionando la ermita y el casti-llo, que le sirvió como excusaparauna disquisición filológica sobre el origen eti-mológico de <<Almonaster>>, que para é1 significaba <<la fortaleza>> o <<el huerto>;al publicar la Diputación onubense el texto de 1909 se le encargó a M. CarrascoTernza una puesta al día de la bibliografía del patrimonio artístico onubense, enla que podemos encontrar algunas de las publicaciones que no he incluido aquí,tales como los estudios sobre bienes muebleseT. En este mismo año 1998 vio laluz un libro colectivo que conmemoraba el vigésimo aniversario de Huelva en laEdad Media, en el que participaron casi todos los autores delavez anterior y que,como entonces, contiene escasísimas referencias a Almonaster; así el artículo deM. González Jiméneze8, que sienta las bases para entender la reconquista de lazona, sólo menciona Almonaster en cuanto aparece en documentos alfonsíes, enlos que tiene un anodino papel de comparsa; la aportación sobre la arqueologíaonubense, debida a J. M. Campos Carrascoee, garanfiza, al no mencionarAlmonaster paranada, que el tomo del Catálogo en el que colaboré en la décadade los setenta mantenía su actualidad en lo que concierne a la época medieval(fig. 9); el artículo sobre la fiscalidad de la tierra realenga no aporta, como era deesperar, ningún dato explícito sobre Almonaster, pero parece plausible aplicarlelas conclusiones sobre las coyunturas que el autor del mismo s¡1¡¿s100' el artícu-1o de J. Pérez-Entbid Wamba es muy irregular en lo que atañe al tema que nosocupa, pues su primera parte, en la que describe la reconquista de la zona, noconcuerda con la aportación de González Jiménez, mientras en el restoAlmonaster aparece sólo cuando lo traen a colación los diplomas alfonsíes10l,
95 Amador de los Ríos (1891:667).e6 Amador de los Ríos (1998:4L8-422).97 Carrasco Teniza (1998.54-77).98 Gonzílez Jiménez (1998;18 y 31).99 Campos Carrasco (1998). Otro de los artículos publicados en el mismo tomo tiene un título desme-surado <Aproximación arqueológica al castillo de Aracena y a las fortalezas de la Banda gallega>, pueslo que ofrece de Aracena son los datos de una prospección de urgencia, mientras de las otras fortale-zas, entre las que no está Almonaster, los datos son los de un simple sondeo bibliográfico.100 6611u¡1sr de Terán Sánchez (1998)101 P6tsr-gm6id Wamba (1998:113).
53
AlpoNso JMÉNsz M¡nrÍN
olvidando el papel que debió tener en la otganización defensiva de la $ie¡¡¿loz'también es irregular el artículo de F. García Fitz, pues su valiosa aportación espe-
cífica sobre el conflicto de Aroche y Encinasolal03, aparece entre argumentos terri-
toriales endebles, así, en un momento determinado, argumenta el uso medieval de
la calzadaromana xxl104, a ffavés de un autor porfigués que va muy descamina-do, sin citar Almonaster enffe los castillos que la controlarían en la Edad Medialos'
mientras en offo lugar, vuelve a referfuse exactamente a 1o mismo, pero mencio-nando Almonaster con tal misión, tomando como base otra página del mismo
autor 1uso106. Para cenaf esta intefesante anualidad debo recordar un 1ibrot07, sobre
el trazado de las vías romanas de la actual provincia de Huelva. que' en mi opi-
nión, encamina algunos de los problemas que han oscurecido el tema, pues la loca-
lízaciónde las mansiones ha sido la incógnita dominante en el tercio central de la
provincia, mientras en |a Sierra el problema fue el del' trazado de la que, de una
manera tan general como gratuita, se denomina la <<calzada de la Sierro>' que se
hace coincidir, en todo o en pafte, con la aafreteraN-433; por eso interesa señalarque el camino romano que más se le acerca es el que iba de Riotinto (urion) a
Aroche (Aruci) para el que el autor que comento ofrece tres posibilidades, de lasque, para mi, sigue siendo la de P. Sillieres la más plausible'
Las publicaciones aparecidas en 1999 fueron muy variadas, pues abarcarondesde libros gruesos a artículos de divulgación de una página' El libro más des-
tacado es una historia de Aracena hasta el siglo XVIII, en el que los escasos
datos sobre Almonaster apalecen desperdigados, como es lógico1Os, siendo el
más interesante uno de l477ros según el cual una banda formada por un vecino
de Aroche, cuatro de Zalanea y otros cuatro de Almonaster <<Alonso de
Encinasola y Machin, los escuderos de Rodrigo Martel, Lorenzo Martín y Juan
de Manzanillo, habían robado vacas, yeguas y dinero a unos pastores de
ro2 ldem, 115-6.103 Br'""i¿-"nte las páginas 263 a277 ,en la que apafece un dato de Almonaster sorprendente: en 1290
sevilla daba órdenes contundentes al concejo de Almonaster, que no era de su jurisdicción desde 1276'
104 6*.iu Fitz (1998:235).105 4or"n"iu originada en las fuentes que cita en la nota 3'106 6*.iu Fitz (1998:26D, el autor portugués que cita, en realidad se limita a indicar que un tercer
autor üce que un autor musulmán decía que Aroche y Almonaster dependían de Beja, de modo que lo
de la calzada es una suposición gratuita.107 ¡oi, Acevedo (1998).108 p6r"r-B.6id Warnba (1999.50,98 y 206), ya había publicado una edición más reducida en 1995'
109 Pérez-Embid Wamba (1999:ll4).
54
La Haezqulrn oe ALtt¡on¡,srER Y su evoLuclÓN HtsroRrocnÁrtc,q
Cortegana, y los condujeron <<a un castillo nuevo situado entre Almonaster yZalamea>>, donde se hallaba el alcaide Rodrigo Martel. El otro libro fue la edi-ción completa de las respuestas a la encuesta del geógrafo Tomás López, algu-nos de cuyos datos ya he tenido ocasión de citar, pues habían sido utilizados enun trabajo de 1993, pero la contestación que dio don Justo Parra Espinosa de losMonteros, el29 dejulio de 1788, merece la pena considerarla completa, inclui-do el dato de que la ermita había sido antes parroquia, que tenía cinco naves, pilade bautismo y una cruz como la de los templarios o los caballeros de San Juan110,amen de la descripción del castillo y elhallazgo de una moneda romana fecha-da en el airo 43 a.C111. Una aportación muy breve, también de este año, versósobre las mezquitas de la provincia, ocupándose, como era de esperar y de formadestacada, de la de Almonasterll2; las restantes publicaciones del año están con-tenidas en las actas de unas jornadas celebradas dos años antes, estando la pri-mera dedicada al análisis metalográfico de una serie de piezas prehistóricas, tresde ellas procedentes del término de Almonaster, una punta de flecha conservadaen el Museo provincial, de cobre arsenicado, procedente de Gil Márquezll3, unadorno espiral de bronce de El Becerrero IV1r4 y un hacha de cobre provenientede la sierra ds g¿fl6s1ls, objetos todos ellos datables en el Calcolítico, en los ini-cios de la metalurgia onubense; la segunda aportación es de F. Gómez Toscanoe incide en un problema de interpretación de los hallazgos datados en los dosmilenios anteriores a nuestra era, en el sentido de su irregular distribución terri-torial, que, por lo que se percibe a través del mapa de los yacimientos que estu-dia en el término de Almonaster, es bien patente1l0.
La primera publicación que conviene reseñar del año 2000 es un análisisfilológico de cuanto concierne a la orientación de las mezquitas andalusíes y nor-teafricanas, cuya base material son las estadísticas que publiqué en 1992, de talmanera que nada aporta sobre Almonaster, salvo este dato, inspirado en PavónMaldonado <<Existen otras dos mezquitas levantadas en el siglo noveno que tie-nen exactamente la misma orientación que la de Córdoba: la de la Alcazaba de
llo Poir González (1999 41).I 11 Bo¡" González (1999:43-4).r12 6*"iu Sanjuán (1999:225s).113 Gómez Ramos, Montero Ruiz y Rovira Llorens (1999:238).r14 ldem,244.rrs ldem,245.116 66^", Toscano (1999:261 a274).
55
ArpoNso JnuÉNsz Mnnrñ
Badajoz y, en Huelva,la mezquita de Armonaster la Real. A este edificio, sinembargo, se le ha atribuido una planta romana o god¿>llz. Al final de los añosochenta M. Acién Almansa comenzó a revisar la implantación de la sociedadandalusí, elaborando un esquema que en la actualidad constituye la explicaciónmás satisfactoria para el panorama, aparentemente caótico, que los documentospresentan; un aspecto especialmente interesante es el del papel jugado por laiglesia durante el primer siglo.de al-Andalus, cuando los obispos en las ciudadesy los monasterios en el medio rural aceptaron el papel de intermediarios entre loscristianos que permanecieron anclados en sus lugares y el nuevo poder políticoy militar, desempeñando el clero, entre otros, el papel de recaudadores deimpuestos; en este sentido la mezquita de Almonaster sería una muestra materialde tal proceso, pues el monasterio habría sobrevivido mientras hubo cristianossometidos que pagaban sus impuestos, pero caeúaen desuso cuando las conver-siones y los matrimonios mixtos acabaron con la feligresía, siendo sustituida laiglesia, a su debido tiempo, por el edificio musulmán que vemos hoyrra. En esteultimo año del siglo XX se publicaron las actas de las jornadas sobre elPatrimonio seffano que se habían celebrado el año anterior en Santa Ana la Real,en las que encontramos tres aportaciones que interesan, aunque si tenemos encuenta que Santa Ana fue aldea de Almonaster hasta 1751, se comprenderá quelas ponencias que se refieren al territorio de la primera conciernen a la segunda,como es el estudio sobre los hornos de cal tradicionales que en las actas apare-ce; valor directo tiene un estudio sobre el poblamiento mineroo interesante paraentender el caos de caseríos, topónimos, aldeas, concesiones, caminos y ferroca-rriles que fue el término durante un siglo, explicando de pasada sus brutalescambioslle y con ellas las pocas intervenciones arqueológicas fructíferas que labibliografía ofrece; el mismo valor territorial, pero con signos muy diversos,tiene la ponencia sobre la ganadería de la Sierra desde el siglo XVJJJI2o. En estemismo sentido territorial es interesante traer a colación un repertorio, el de laReal Academia de la Historia, que reúne numerosas entradas y referencias sobrehallazgos en el término durante las décadas del auge 1¡i¡g¡e121.
117 Ríus Piniés (2000:l l3)118 4.¡6n ehansa (2ooo;n2).119 Núñez Lasso de la Vega (2000:91-133).l20 ¡¡¡"r Miírquez (2000).121 Maier y Salas (2000: 240,241,242, y 243).
56
LR vrezqunR te Ar-N4oNRsrER y su svolucróN nrsronrocRÁprcl
Las publicaciones de 2001 fueron numerosas, y algunas muy específicas,como la primera que se ha ocupado de la inscripción musulmana publicada en1975, que identifica con la Saháda y que lleva a la segunda mitad del siglo XIt22,para lo que aduce tres paralelos cacereños y otro lisboeta; en la cuestión de lacronología sólo puedo aportar matices sobre el contexto material, recordandoque la columna está en el lugar actual desde algún momento posterior al sigloXV123 y que el calco que acompaña a este artículo incluye elementos que, en miopinión, son accidentales (fig. 10). Con mucho retraso, pues se celebraron en 1993,se publicaron en este primer año del nuevo milenio las actas de las octavas jor-nadas de Patrimonio de la $isrr¿124, en las que se incluyó una ponenci¿tzs s¡ysobjetivo directo, el castillo de Cumbres Mayores, quedó bien analizado, pero noasí el contexto, en el que falta el de Almonaster, tanto en el mapa como en la lite-ratura. Almonaster la Real cerró el siglo XX con unas Jornadas de CulturaIslámica cuyas ponencias se publicaron al año siguiente; la primera es una pues-taaldía de las fuentes, explicando la escasez y parquedad de las mismas, cuyopormenor de autores, fechas y temas despliega con minuciosidad, mencionandoque las tres únicas poblaciones documentadas son Aroche, Cortegana yAlmonaster, con lo que, de nuevo, puso sobre la mesa la debatida cuestión de losaqál7mrz6. La segunda ponencia es una ¡¡¡s7s14127 de datos medievales referidosa Almonaster la Real, ya conocidos, y otros que corresponden a Monesterejo, lahacienda del Aljarafe, confusión que ya había sido evitada por sánchez Saus en1989 y Roldán Castro en 1993. Los aqálim fueron el tema exclusivo de la terce-ra ponencia, que establece que la identificación de Cortegana <sólo tiene comotelón de fondo el parecido de los nombres>>r2S pues desmonta los argumentosarqueológicos y epigráficos de época romana que apoyaban su candidatura alproporcionarle antecedentes urbanos y recuerda que la única vinculación con unsupuesto topónimo visigodo también es quimérica; los argumentos que concier-nen a la arqueología medieval tampoco favorecen a Cortegana, según el autor de
t22 gur""16 Tones (2001:95).r23 ¡i^6n", Martín (1975:48)124 Esto explica que las autoras publicaran los mismo en 1994, en Historia. Instítuciones. Documentos (21)473-499.125 y4o. Piechotta y Casquete de Prado Sagrera (2001:72y 87).126 6ut"iu Sanjuán (2001:21).127 ¡4on¡"r Romero-Camacho (2001: 29-48\.128 P6r", Macías (2001:53ss).
57
Ar-r'oNso JnrrÉNez M¡nrÍN
la ponencia, que expone las posibilidades de Aracena y Zufre, aunque, finalmen-te, se decanta por la primera de estas dos poblaciones medievales; se compartan ono los argumentos del ponente es justo reconocer que introdujo en el debate todoslos argumentos posibles, aunque aún hay más. La última ponencia que se relacio-na con nuesffo objeto propuso un tema muy sugerente <<De Mezquita a lglesia: elcaso de Almonasten>, pero no 1o desarrolló, ya que, tras desgranar el contexto deforma muy genérica a 1o largo de seis páginas, de las que emplea cuarenta líneasen el caso de Sevilla, dedicó al de Almonaster treinta y siete, en las que ademásmenciona el tema de los aqállmtzs, por ello no sorprende que la misma autora, eneste mismo año, publicara una nueva aproximación a los dichosos aqálim, dentrode la tesis tradicional que los identifica con Almonaster, de cuya mezquita inclu-yen una hermosa fotografía con el siguiente pié <Almonaster. La mezquita delcastillo, convertida en iglesia después de la conquista cristiana. El edificio actualrestaurado es de construcción emiral omeya>>130 y Cortegana, para lo que aportanuna gran novedad, pues dicen que <<a ffavés de excavaciones arqueológicas se hanlocalizado materiales andalusíes en el cerro del casúllo, pero cuyas fortificacionesson posteriores al período Omeyo>131 afirmación que conviene valorar alaluz deotras publicaciones de éstos y otros autoresl32. Finalmente rccordaré un libroescrito por A. Tahiri, que introduce muchos topónimos nuevos, o poco conocidosy que, como era de esperar, incide nuevamente en elúnico problema historiográ-fico que parece existir, el de los aqállm, añadiendo una significativa cantidad denuevas vocalizaciones para transcribir el vocablo árabe que corresponde al distri-to <<de Corteganu: Qurti5ana, Qutíána y Qutur5Anals¡.
La segunda edición de las Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster inclu-yó tres ponencias con datos sobre la localidad: una nueva, aunque muy de pasa-da, mención de los distritos, localizados de la manera tradicionall34, inmersos enuna síntesis de los procesos generales andalusíes, que tienen su mejor definición
129 Valor Piechotta (2001:ll8-9).130 yu1o. pi""¡otta y Ramírez del Río (2001'272); en la página siguiente aparece este enigmático texto<<en otros debemos suponer Ia existencia de fortificaciones que incluso podrdn ser pre-romanas, comoen Aznalcózar, Aznalfarache, Almonaster, Fahs al-Qasn>.13r ¡¿"*,271.132 yulot Piechotta, Lópezy Casquete de Prado Sagrera (1994:206), Pérez Macías (2001:54), GarcíaSanjuán (2002b:78) y Siánchez Sánchez y Valor Piechotta (2004:105ss y 2l6ss), todos estos autoresaclaran que la fortificación no es omeya, ni taifa, ni almoravid, ni almohade, sino cristiana.133 1¿¡¡ (2ool:29-30 y 45).r34 6*"iu Sanjuán (2002c:36).
58
La unzqune on AluoNtsrER y su evolucróN msrontocnÁr.rcR
seffana en Aroche; la ponencia que se leyó sobre las fronteras y las fortificacio-nes durante la Baja Edad Media contiene algunas referencias al caso, primeroandalusí y luego señorial, de Almonasfe¡l3s' algo por el estilo encontramos en latercera ponencia de carácter general de las publicadas en el mismo fs¡¡e136. {J¡¿asignatura pendiente de la historia de la arquitectura onubense era la historia desus fortificaciones durante la Edad Moderna, deuda que en este año DuclósBautista canceló en gran parte, con un libro muy bien ilustrado y estupendamen-te documentado, cuya novedad en lo que concierne a Almonaster fue analjzar elproyecto para establecer en la población un cuartel de caballería, con capacidadpara veinte caballos, redactado por Jerónimo Amicy en I740r37, cuartel que separece bastante al actual de la Guardia Civil. En este mismo año, en que DuclósBautista publicaba un plano del más pequeño e inédito de los castillos selranos,el de Torrestrs, le dediqué un artículo monográfico a este mismo edificio, y tam-bién lo dibujé; además de esta circunstancia anecdótica recordaré que mi apor-tación denunciaba que cualquier análisis territorial que tenga como tema los cas-tillos medievales, debe tener en cuenta todos los que estaban operativos, y comoel de Almonaster era el mayor de la zona en época andalusí, resulta insoslayabletomarlo en consideraciónl3e. También debo recordar un premiado libro sobre laemancipación de Santa Ana la Real del opresivo y tiránico dominio que en elsiglo XVIII ejercía Almonaster sobre sus habitantest¿0. Las jornadas sobrePatrimonio serrano que se habían celebrado en La Nava incluyeron dos ponen-cias con datos interesantes; en la de A. García Sanjuánr+r se incide nuevamenteen el tema de los distritos, atacando la propuesta de pérez Macías, publicada unaño antes, sobre la identificación de Aracena como cabecera del que tradicional-mente se lleva a Cortegana; en la otra J. A. Pérez Macías sintetizó los principa-les valores arqueológicos del término de Almonaster, entre los que son novedadlos restos megalíticos del cortijo de los Azulejos, entre Santa Ana la Real yAlmonaster y que el yacimiento de san cristóball42, ya mencionado, era un135 Carriazo Rubio (2002:8 4 y 93).136 Gómez Toscano y Campos Carrasco (2002:144).137 ¡u"16. Bautista (2002:235-36).138 ¡¿r*,59. Lo mejor es que hasta se parecen.139 JiménezMartín (2002a: 114).l4o Zapata Campos (2002) me refiero al épico título (El Valle de Santa Ana. La Lucha por su indepen-dencia) de este primer, y por ahora único, premio Villa de Santa Ana.14r g*"iu Sanjuán (2002b:7 5 -7 9).r42P6t"rMacías (2002b:427 y 429).
59
ArroNso JIIr.,tÉt{sz MmrÍN
poblado de fines del segundo milenio antes de Cristo. En este año publiqufla3 ¡nresumen biográfico del arquitecto J. M. Rodríguez Cano, director de las prime-ras obfas de restauración efectuadas en la mezquita que' a partir de junio de1933, duraron algo más de cuatro meses, como demuestra el legajo 282 delarchivo municipal de Almonaster.
En 2003 se publicó Brique et architecture dans l'Espagne médiévale (XIf -
XV siécle) dedicado al fenómeno mudéjar en toda su extensión arquitectónica,con referencias a diversos elementos de la ermita del castillo de Almonaster,tales como la cúpula del ábside, los añadidos cristianos, la sala de oración de lamezquita y el ábside como tal144. En este año A. García Sanjuán publicó el libroque resumió sus propias producciones de los trece años anteriores, libro en elque Almonaster es mencionado una veintena de veces, clasificables en variosapartados: su relación con Cortegana, es decir, el problema recurrente de losaqáhmlas, siempre para insistir en la identificación tradicional, la bibliografía dela mezquita y la datación de fs¡¿1a6, las menciones a su existencia y poblamien-to14'7 y su primera aparición en documentos cristianosl48. También es de este añouna ponencia de una muy atrasada jornada de Patrimonio de la Sierra, tantocomo once años, en la que se estudiaron los objetos que existen en la provinciay que pueden adscribirse al período visigodo, que Son casi treinta, de los que laserie más extensa son los conservados en la mezquita y ermita de Almonasterl4e(fig. 11); la autora no duda de las fechas que les atribuimos hace casi treintaaños, pero conviene indicar que, durante los últimos L. CaballeroZoteda ha pro-puest6, con afgumentos que conviene Sopesaf caSO por CaSo' nuevas fechas paracasi todo el material, decorativo y arquitectónico, que se tenía por anterior al añoill, de tal manera que un mínimo de espíritu científico aconseja estudiar si laspiezas en cuestión pudieron haber sido labradas en la época en que la iglesiaformó parte del emirato cordobés y con el significado que le atribuye el paradigma
r43 Jíménez Martín (2002b:83).144 4¡¿gu¿s (2003:79, 154, 291 y 322).r45 6n¡sia Sanjuán (2003:20,23,26, 164, 112 a 178 y 221)'146 ¡¿r*, M,61 y 69.r47 ¡¿r^, 138, 146 y t67.148 ¡¿"*,168 y 169.149 Martín (2003:28-32) sorprende que la autora ilustre su artículo con unas fotos de las piezas de
Almonaster procedentes de publicaciones con casi treinta años de antigüedad, tantos que incluso fal-
tan partes de 1a mesa de altar, cuando obtener fotografías directas de ellas es una tarea muy fácil y
además gratuita.
60
Le unzqurra os ALN4oNesrER y su BvoLucróN nrsroRrocRÁr,rcR
propugnado por Acién Almansal50, en yez del tradicional. En el mismo tomoencontramos un artículo de M. GonzálezJiménez sobre las relaciones diplomá-ticas entre Portugal y Castilla araíz de la reconquista en el que Almonaster nose mencionalsl ,yaque no aparece en los tratados <<internacionales>> de la época,ausencia que tal vez indique que su incorporaci ón a la corona de Castilla noformó parte del citado litigio. Sí que aparece, con el papel de consorte que elproblema de los aqálim le concede, en la ponencia de F. Roldán Castro publi-cada en la misma ocasión1s2. También en 2003 publicó la universidad deHuelva las ponencias de las terceras Jornadas de cultura Islámica deAlmonaster la Real, celebradas el año precedente, que demostraron el agota-miento de la fórmula empleada, pues ni una sola página está dedicada a men-cionar la población sede de los encuentros, salvo la primera, donde se explicaque el tema elegido, <<Tolerancia y convivencia étnico-religiosa en la penínsu-la ibérica durante la edad media>>, era muy apropiado para ser expuesto enAlmonaster por haber sido la ermita de la Concepción anteriormente mezquitay aun antes iglesia visigoda.
La idea de que en Almonaster existió un monasterio ha sido desarrollada en2004 por PérezMacías, que expone matices interesantes sobre las piezas cristia-nas que se conservan en la ermita, como la de que la decoración de la lastra deliconostasis derive de trabajos romanos de rejeríars: o la observación, bastantemás discutible, de que, como ha señalado pérez-Embid wamba, el hecho de quela actual parroquia de Almonaster esté dedicada a San Martín se explicarí a a p¿u-tir de su veneración local en tiempos visigodosrsa. En este mismo año estemismo autor publicó un artículo sintético sobre el poblamiento y la explotaciónandalusí del territorio onubense, insistiendo en la candidatura de Aracena paralocalizar el segundo distrito serano y ofreciendo datos sobre la metalurgia delhierro en la Sierral5s. También salió en2004 un manual de arte andalusí escritopor un especialista en románico que contiene dos referencias a la mezquita, aIa150 Br1. panorama sería muy parecido al que se ha propuesto para la iglesia de Santa Lucía del Trampal(Alcuéscar, Cáceres), con la importante diferencia de que esta iglesia cacereña no se transformó enmezquita, pues simplemente fue abandonada a fines del siglo IX o comienzos del X. La última síntesisde este nuevo paradigma en Caballero Zoreda (2003:163).r5r González Jlménez (2003).r52 po14,¿n Castro (2003:122y 124).r53 P6t", Macías (2004a:95).1s4 ldem,97.r55 p6t", Macías (2004b:270 v 272-284).
6 7
Ar-roNso Jnr¡ÉNsz M¡nrñ
que llama <templo hispanomusulmán>; la primera no tiene desperdiciols6 ql¿existencia e algunos edificios totalmente abovedados, como las mezquitas deBab al-Mardum o de Almonaster la Real, suscitan dudas sobre hasta qué puntopudo llegar a ser común la construcción de bóvedas en este período [el arteomeya en al-Andalusl de la arquitectura andalusí>>, afirmación y duda que le qui-tan mucha fierua a su siguiente apuesta, cuando tras describir correctamente lamezquita, aunque sin mencionar su cubierta de maderas y tejas, dice que <Se haconsiderado construcción de fines del período emiral o principios del califal pero1o elemental de su arquitectura, como mezquita para una pequeña población,hacen difícil precisar su datación, siendo posible que sea obra posterior de carác-ter populaolsT. Otra publicación de este año es el libro, estupendamente ilustra-do, de J.L. Caniazo Rubio y J. M. Cuenca López, dedicado a los numerosos cas-tillos onubenses, entre los que Almonaster ocupa un lugar de honor, con una des-cripción literaria basada en la síntesis de las publicaciones precedentes y contodo el material gráfico disponibletss. También está bien ilustrada la primeraguía que abarca la Sierra por completo y con criterios modernos y fiableslsr, unode cuyos autores publicó, en compañía de una arqueóloga, otro libro en estemismo año, dedicado monográficamente al castillo de Cortegana, el más cenca-no a Almonastero pues estáL a sólo 5 km al noroeste; naturalmente dedican dospáginas a analizar el tema de los zarandeados aqálim de la küra de Sevilla, usan-do para ello una gran diversidad de argumentos, en los que no es el momento deentrar, llegando finalmente a una conclusión clara y excluyente, pero aparente-mente provisional <<Por tanto, parece claro que por el momento no existen [sic]ni siquiera la más pequeña evidencia para pensar que la cabecera del aqalim deQartasana no fuera Cortegana y mucho menos que, en su lugar, lo fueraAracena>>160; de forma consecuente con la línea puramente documentalista quese nutre en exclusiva de los datos de archivo que manejaron Collantes de Terán
1s6 ¡4otnp1s1 Míguez (2004:23).157 ¡4o-p1s¡ Míguez (2004:61). Creo que se trata de una simple opinión de un historiador del Artesobre un edificio que muy probablemente no había visitado cuando escribió el libro, opinión que ten-dría algún peso si se apoyase explícitamente en las apreciaciones de Hemández Gíménez, RodríguezCano o Golvín, cuyas publicaciones no cita en la bibliografía.158 Crriuro Rubio y Cuenca López (2004:58-63).159 Oliver Carlos, Pleguezuelo Herniíndezy Sánchez Sánchez (2004.37-39 y 44), tocando el problemade los distritos en la página ll2.En este mismo año salió una segunda guía (Fajardo de Fuente, TarínAlcalá-Zamora y Marín Gallardo 2004:ll4).160 56n"¡", Siánchez y Valor Piechotta (2004:23).
62
iI
La uezqurue ne Al¡uoN¡srER y su BVOr-UcróN nrsroRrocnÁnce
Delorme y casquete de prado Sagrera, en este ribro no aparece el castilo deAlmonaster cuando se analizala red de fortificaciones de este territorio, aunquese mencionan lugares lejanísimos, como Béjaflar finalmente señalaré la impor_tante novedad que supone el descubrimiento de una nueva mezquita, con sualminaÍr62, situada, como en Armonaster, en er cerro del castillo, con lo que rarivalidad local tiene servidos nuevos argumentos.El presente año ha ofrecido al público dos libros que contienen referencias
a la mezquita, Armonaster y su territorio. El primero es el ya aludido, de divul_gación, que ha editado M. A. Barroso Trujillo, que cubre pára et gran público ralaguna de publicaciones a la que al comienzo de este trabajo ¿luflfro:. El segun_do refleja algunas de las ponencias presentadas a un curso celebrado en2004 enSanta olalla del cara, empezando por un artículo muy complejo de I. A. p&ezMacías que incorpora una importante serie de novedades y varias rectificacionessignificativutt04, entr€ las que está una que afecta al territorio de Almonasterpues, sin que medien otros argumentos, ha cambiado el paradigma de Guichard,inevitable en los años setenta y ochenta, por el del modelo de Acién Almansa, loque ha afectado al nunca prospectado ni excavado cerro de la cabezaGorda de!'ss¿l¿d¿16s sobre el que sigo opinando lo mismo que expresé al referirme al tra-bajo de 1987:la primera referencia explícita a Almonaster en esta ponencia espara dar una nueva vuelta de tuerca al tema de los aqáhm, consistente en igno_rar por completo a cortegana, de acuerdo con la hipótesis ya expuesta por esteautor de que nada tiene que ver esta población con la división territorial islámi-ca; también despliega una interpretación muy sugerente del material contenido
en el tomo II-1 del Muqtabis, el <halcón maltés> de los arabistas, que probabre_mente disentirán de estas interpretaciones, pero el avance me parece indiscuti_ble; sobre el castillo de Armonaster reúne esta ponencia los datos pubricados,concluyendo con un párrafoiuu qoe suscribo y amplío <Sin menospreciar enabsoluto estos análisis. pensamos que el castillo de Almonaster requiere todavíai61 S¡ánchez Sánchez y Valor piechotta (2004:32).
lllnem, 113. Mi opinión sobre esre rema en JiménezMartín (2005:178).l63Elúnicomatizquepuedoaportarserefierealadatacióndelpuente(BarrosoTruj i l lo 2005:23),quese hizo, sobre un vado, en rggr (Boletín oficial de la provincia de Huelva, 47,24 septiembre).164 Me refiero a la mudanza absoluta que, incluido el topónimo, hace este artículo (pérez Macías,Rivera Jiménez y Romero Bomba 2005:39-49) de cuanto se había escrito sobre el yacimiento del cerrode Santa Marta, en Santa Olalla de Cala.
165 p6t", Macías, Rivera Jiménez y Romero Bomba (2O05:64).166 ldem,52.
63
AI-r'oNso JntÉNBz M,A.nrÍN
un estudio pormenorizado>>, pero estimo que tal estudio no puede limitarse a la
apariencia o la métrica de su fábrica, sino que debe llegar a un auténtico análi-
sis arqueológico, extenso y profundo, con excavaciones y lecturas paramentales
exhaustivas, y es más, este procedimiento debiera aplicarse a todos y cada uno
de los castillos setranos, en los que, agotadas al parecer las aportaciones docu-
mentales, debiera entrar la Arqueolo gía en forma de proyecto de investigación,
con todas las garantías académicas, metodológicas, económicas y administrati-
vas que están previstas por la ley. La segunda ponencia que afecta a Almonaster
fue la que analizó la conquista y repoblación de la zona, enla que las referencias
al objeto de nuestro estudio son accidentales, pero sus deducciones generales son
perfectamente asumibles desde la perspectiv¿ les¿1162' La tercera ponencia, al
reflexionar de forma parcial sobre los castillos de la <Banda Gallego>, se limitó
a citar la bibliografía sobre Almonasterl6s y a reincidir extensamente en el tema
de los aqáIlm, esta vez a favor de Cortegan¿16e. Qt¡e de los trabajos publicados
en este tomo es el de J.L. Carrlazo Rubio, sobre el papel jugado por los castillos
de la zona (fig. Iz)en los tiempos tumultuosos que precedieron al reinado de los
Reyes Católicos, destacando como en t473 fue ocupado por don Alonso de
Guzmán,señor de Torralba, Almonaster que, al ser de señorío eclesiástico debía
haber quedado fuera de la contienda civil, pero en realidad 1o que hacía don
Alonso era proteger los intereses del obispo de Mondoñedo, su hermano, que
pfetendía la mitra sevillana; en el desarrollo de los acontecimientos vamos cono-
ciendo a los hombres que intervinieron, y que resultan ser los mismos que ya
mencionara Pérez-Embrd wamba sfl l)))r7o,de lo que deduzco, como acabo de
indicar, que la documentación sevillana ya no da para mucho más, pues es la ter-
cefa o cuarta vez que vemos publicada la misma noticia. En el tomo del curso
que comento publiqué un largo artículo en el que expuse mi postura actual sobre
los temas que conciernen a la ermita, de manera que ahora sólo expondré, pata
cefiat este trabajo, las tareas que me parece conveniente tealizad. para iniciar un
nuevo ciclo de investigaciones. Actualmente estamos elaborando una nueva pla-
nimetría de la mezquita y el castillo, pues son necesarios alzados y secciones
obtenidos a partir de restituciones fotogramétricas tridimensionales' labor gráfi-
ca que debe ir acompañada por un reportaje fotográfico exhaustivo, incluyendo
t67 GoMáIez liménez (2005).168 yu10r Piechotta (2005:80).169 ldem,83 ss.r7o g*¡uro Rubio (1995:112-ll5).
64
Le unzeulrn nB ALtr,toNRsrER y su ¡,volucróN HlstonlocRÁrrce
imágenes anteriores a 1975; ni que decir tiene que es necesario obtener informa-ción de las numerosas intervenciones que han tenido lugar en estos treinta años,tarea que no debe ser muy difícil, pues todas las obras han sido financiadas porla Junta de Andalucía; creo que las indagaciones en archivos con fondos anti-guos están bastante agotadas en tres de ellos (el municipal de Sevilla, el de lacatedral hispalense y el del obispado de Huelva) y que aún puede dar frutosseguros en otros tres (el municipal de Almonaster, el arzobispal de Sevilla y elde la Diputación de Huelva), amén de 1o que apaÍezca en la parroquia de SanMartín y en los archivos nacionales de Simancas y en Alcalá de Henares; labibliografía específica está muy baqueteada, pero siempre puede aparecer algu-na sorpresa; creo que hay un campo muy fructífero que es el de la Arqueologíaen el que, si se cumplen las condiciones que enuncié antes, los hallazgos en elsubsuelo y en las lecturas paramentales pueden ser importantes, pero para inten-tarlo es necesario renovar antes la planimetría;Iatarea más larga y pesada serála de examinar la bibliografía en busca de paraleloso tanto de las fábricas comode los objetos, incluida la inscripción árabe,labor que auguro frustrante por lagenenlizada tendencia a publicar tarde y mal los hallazgos andalusíes, sobretodos los de mezquitas, que además parecen refractarias a la cronología.Supongo que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero como programa detrabajo estimo que es más que suficiente.
Anoyolajara (Almonaster), en la primavera de 2006.
65
INDICE DE FIGURASImágenes citadas en páginas 35-65
1. Portada del libro La mezquita de Almonaster, publicadopor Alfonso Jiménez Marlín en 1915.
2. Las vicarías de la Sierra (dibujo de Alfonso JiménezMartín sobre el de Ladero y González).
3. Primera página de las ordenanzas del arzobispo Valdés.4. Ara romana fragmentada existente en la ermita.5. Los estadios de la ermita, según la publicación del sim-
posio de Barcelona.6. Apariencia actual de la qibla y nicho de oración.7. Algunas de las mezquitas de Guardamar del Segura.8. La extraviada qibla de Almonaster.9. Recintos de la Sierra (en verde, los musulmanes: en rojo.
los portugueses). Dibujo de Alfonso Jiménez Martín.10. El letrero árabe de Almonaster.1 1 . La mesa de altar (¿ visigoda o mozárabe?).12. Almonaster, el castillo y la ermita en el siglo XXI.
INSTÍTU T!r-EXI\4I\:
F i g . l