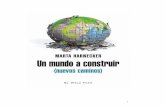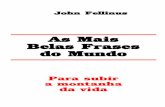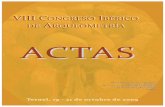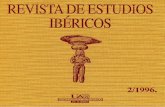La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)
Transcript of La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)
ANEJO XIII (2014) ISBN: 978-84-669-3493-0
La mem
oria del m
undo: clero, erud
ición y cultura escrita en el mund
o ibérico (siglos X
VI-X
VIII)
Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico de la Edad ModernaFederico PALOMO
Los religiosos y sus textos: circulación, edición y comercioCosteadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas en la alta Edad Moderna ibéricaFernando BOUZA
Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles jesuitas en el siglo XVIPaul NELLES
Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales en la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVIICarlos Alberto GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Fr. Miguel da Purifi cação, entre Madrid y Roma. Relato del viaje a Europa de un franciscano portugués nacido en la IndiaÂngela BARRETO XAVIER
Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição, la erudición religiosa y el mundo del impreso en Portugal y la América portuguesa durante el siglo XVIIIFederico PALOMO
Memoria, erudición y saberes del mundoCartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos en la España de la ContrarreformaAntonio CASTILLO GÓMEZ
“Como corderos entre lobos hambrientos”. La literatura misional jesuita en las fronteras amazónicas del virreinato peruano entre fi nales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII José Luis BETRÁN MOYA
Oratorio de los reyes y sus conquistas: retratos y folletos recortados por Diogo Barbosa MachadoRodrigo BENTES MONTEIRO
El espacio sujeto al tiempo en al cronística franciscana: una relectura de la Conquista Espiritual do Oriente de Fr. Paulo da TrindadeZoltán BIERDERMANN
(D)escribir la China en la experiencia misionera de la segunda mitad del siglo XVI: el laboratorio ibéricoAntonella ROMANO
11-26
29-48
49-70
71-86
87-110
111-137
141-168
169-194
195-219
221-242
243-262
La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)FEDERICO PALOMO (COORDINADOR)
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
Anejo XIII (2014)
Sumario
PUBLICACIONES UNIVERSIDADCOMPLUTENSE DE MADRID
ISBNISBN 978 978-84--84-669-669-34933493-0-0
La memoria del mundo: clero, erudición
y cultura escrita en el mundo ibérico
(siglos XVI-XVIII)
FEDERICO PALOMO (COORDINADOR)
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
CubiertaCHMimagen.indd 1CubiertaCHMimagen.indd 1 1/12/2014 9:26:371/12/2014 9:26:37
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos Serie de Monografías
XIII
La memoria del mundo: clero, erudición ycultura escrita en el mundo ibérico
(siglos XVI-XVIII)
Federico PALOMO
Coordinador
ISBN: 978-84-669-3493-0
PUBLICACIONES UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
CHM_anejoXIII:hpag1.qxd 28/11/2014 10:03 Página 1
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
Cuad. Hist. Mod.2014, Anejo XIII
Los Anejos de Cuadernos de Historia Moderna, con ISSN: 1579-3826, se iniciaron en el año 2002 comouna colección complementaria de la revista. Tiene una periodicidad anual y un formato de 17x24 cmsimilar al del volumen misceláneo y su objetivo es tratar con carácter monográfico cuestiones de espe-cial interés, temático o historiográfico, relacionadas con la Historia Moderna. Tienen un coordinador,propuesto por el Consejo de Redacción y sus artículos están sometidos a un doble proceso de evaluaciónexterna.
EdiciónServicio de PublicacionesUniversidad Complutense de MadridC/ Obispo Trejo, 3E-28040 MadridTel.: + 34 913 941119/1124Fax: + 34 913 [email protected]://www.ucm.es/servicio-de-publicaciones
Redacción y correspondenciaCuadernos de Historia ModernaDepartamento de Historia ModernaFacultad de Geografía e HistoriaCiudad Universitaria, s/nE-28040 MadridTel.: +34 913 945865Fax: +34 913 946027E-mail: [email protected]://revistas.ucm.es/index.php/CHMO
El Servicio de Publicaciones de la UniversidadComplutense de Madrid es miembro de la Unión deEditoriales Universitarias Españolas (http://www.une.es)y está asociado a CEDRO (http://www.cedro.org)
© 2014. Universidad Complutense de Madrid.
Venta y suscripciónServicio de PublicacionesUniversidad Complutense de MadridC/ Obispo Trejo, 3E-28040 MadridTel.: + 34 913 941128/1129Fax: + 34 913 [email protected]://www.ucm.es/servicio-de-publicaciones
Los precios se pueden consultar en páginas finales y enhttp://www.ucm.es/servicio-de-publicaciones
La versión electrónica de la revista se encuentra dis-ponible en el portal Revistas CientíficasComplutenseshttp://revistas.ucm.es/index.php/CHMO
ISBN: 978-84-669-3493-0Depósito Legal: M-31478-2014
Impresión: Ulzama
Imagen de cubierta: Colección particular, Madrid.Fotografía: Federico Palomo.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Bases de datos y directoriosAmerica: History and Life, Dialnet, Handbook of Latinoamerican Studies, Historical Abstracts, ISOC-Ciencias
Sociales y Humanidades, Periodicals Index Online (PIO), Regesta Imperii, Ulrich's.
Plataformas de evaluaciónCIRC, DICE, ERIH, IN-RECH, Latindex, MIAR, RESH.
CHM_anejoXIII:hpag1.qxd 28/11/2014 10:03 Página 2
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
Cuad. Hist. Mod.2014, Anejo XIII
Cuadernos de Historia Moderna está editado por el Departamento de Historia Moderna.Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de MadridCiudad Universitaria
E-28040 MadridTeléfono: + 34 913 945865
Fax: +34 913 946027http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO
Director
Secretario
Consejo de Redacción
Consejo Asesor
Fernando Bouza Álvarez (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Santiago Martínez Hernández (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Alfredo Alvar Ezquerra (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) [email protected]
Joaquín Álvarez Barrientos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)[email protected]
Mª Jesús Álvarez-Coca González (Archivo Histórico Nacional) [email protected]
José Cepeda Gómez (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Bernardo García García (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Mª Dolores Herrero Férnandez-Quesada (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Fermín Marín Barriguete (Universidad Complutense de Madrid)ferminmarin @ucm.es
Manuel M. Martín Galán (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Federico Palomo del Barrio (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Magdalena de Pazzis Pi Corrales (Universidad Complutense de Madrid) [email protected]
Juan Ignacio Ruiz Rodríguez (Universidad de Alcalá de Henares)[email protected]
Rafael Benítez Sánchez Blanco (Universidad de Valencia)Pedro A. Cardim (Universidade Nova de Lisboa)James Casey (University of East Anglia)Jaime Contreras (Universidad de Alcalá de Henares)Jesús Cruz Valenciano (University of Delaware)Francisco Chacón (Universidad de Murcia)José Manuel de Bernardo Ares (Universidad de Córdoba)
Jean Pierre Dedieu (Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon)Friedrich Edelmayer (Universität Wien)José García Oro (Universidad de Santiago)Juan Eloy Gelabert (Universidad de Cantabria)Carlos Martínez Shaw (Universidad Nacional de Educación a Distancia)Giovanni Muto (Università degli Studi di Napoli Federico II)Margarita Ortega (Universidad Autónoma de Madrid)Mª Ángeles Pérez Samper (Universidad de Barcelona)Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago)Hugo Schepper (Radbound Universiteit Nijmegen)Bernard Vincent (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)
5Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 5-8
.......................................................................................................................................ISBN: 978-84-669-3493-0 2014Anejo XIII
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
Páginas
Sumario
La memoria deL mundo: cLero, erudición y cuLtura escrita en eL mundo ibérico (sigLos xvi-xviii)
Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico de la Edad ModernaFederico Palomo
Los reLigiosos y sus textos: circuLación, edición y comercio
Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas en la alta Edad Moderna ibéricaFernando Bouza
Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles jesuitas en el siglo XVIPaul Nelles
Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales en la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVIICarlos Alberto GoNzález sáNchez
Frei Miguel da Purificação entre Madrid y Roma. Relato del viaje a Europa de un franciscano portugués nacido en la IndiaÂngela Barreto xavier
Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição, la erudición religiosa y el mundo del impreso en Portugal y la América portu-guesa durante el siglo XVIIIFederico Palomo
11-26
29-48
49-70
71-86
87-110
111-137
6 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 5-8
memoria, erudición y saberes deL mundo
Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos en la Es-paña de la ContrarreformaAntonio castillo Gómez
“Como corderos entre lobos hambrientos”. La literatura misional jesuita en las fronteras amazónicas del virreinato peruano entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIIIJosé Luis BetráN moya
Oratorio de los reyes y sus conquistas: retratos y folletos recorta-dos por Diogo Barbosa MachadoRodrigo BeNtes moNteiro
El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana: una relectura de la Conquista Espiritual do Oriente de Fr. Paulo da TrindadeZoltán BiedermaNN
(D)escribir la China en la experiencia misionera de la segunda mitad del siglo XVI: el laboratorio ibéricoAntonella romaNo
141-168
169-194
195-219
221-242
243-262
7Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 5-8
.......................................................................................................................................ISBN: 978-84-669-3493-0 2014Anejo XIII
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
Contents
Pages
the memory of the worLd: cLergy, erudition, and written cuLture in the iberian worLd (sixteenth and seventeenth centuries)
Introduction. Clergy and written culture in the early modern Iberian worldFederico Palomo
the cLergy and their texts: circuLation, edition and commerce
Printing investors and the religious book market in the Iberian early modern period Fernando Bouza
The Chancery in the College: the production and circulation of Jesuit texts in the sixteenth centuryPaul Nelles
Nautical mission: on books, discourses and cultural practices in the Carrera de Indias during the sixteenth and seventeenth centuries Carlos Alberto GoNzález sáNchez
Fr. Miguel da Purificação between Madrid and Rome: account of a journey to Europe by a Portuguese friar born in IndiaÂngela Barreto xavier
Atlantic connections: Fr. Apolinário da Conceição, religious erudition and print culture in Portugal and the Portuguese America in the eighteenth century Federico Palomo
11-26
29-48
49-70
71-86
87-110
111-137
8 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 5-8
memory, erudition and knowLedge
Letters from the convent: female epistolary models in Counter- Reformation Spain Antonio castillo Gómez
“Like sheep among hungry wolves”. Jesuit missionary literature in the Amazonian borderlands of the Peruvian viceroyalty (late seventeenth and early eighteenth centuries) José Luis BetráN moya
Oratory of the kings and their conquests: pictures and leaflets collected by Diogo Barbosa MachadoRodrigo BeNtes moNteiro
Space subjected to time in Franciscan chronicle writtings: revisi- ting the Conquista Espiritual do Oriente of Fr. Paulo da TrindadeZoltán BiedermaNN
Describing China in the missionary experience during the second half of the sixteenth century: the Iberian laboratoryAntonella romaNo
141-168
169-194
195-219
221-242
243-262
11 ISBN: 978-84-669-3493-0
IntroducciónClero y cultura escrita en el mundo ibérico de la
Edad Moderna*
Federico PalomoUniversidad Complutense de Madrid
Corría el año de 1602, cuando tres religiosos portugueses de la Orden de San Agus-tín, Fr. Jerónimo da Cruz, Fr. António de Gouveia y Fr. Cristóvão do Espírito Santo, llegaron a la corte del sha Abbás, en el marco de una embajada que las autoridades de Goa, a petición del rey Felipe III, habían enviado al soberano persa con el fin de estrechar las relaciones entre la monarquía de los Habsburgo y el imperio safávida. Junto a los encargos políticos y diplomáticos que se les encomendaron, no debió faltar –al menos en los gestos y en la retórica de crónicas y relaciones– la volun-tad de convertir al monarca, así como a sus súbditos, entre los cuales se contaban distintas comunidades cristianas ajenas a la autoridad y la ortodoxia romanas. Des-pués de un viaje de varios meses, los religiosos llegaron finalmente a la ciudad de Mashhad, donde se encontraba el soberano con los miembros de su corte. Durante el primero de los encuentros que mantuvieron con Abbás, además de entregarle la misiva que el rey hispano le quiso hacer llegar por medio de sus enviados, los religiosos no dejaron de conversar con el monarca acerca de la jornada que habían realizado y sobre la tarea que pretendían acometer de “ensinar aos gentios ydolatras o conhecimento do verdadeiro Deos”. En medio de este diálogo, como relataba António de Gouveia, los religiosos entregaron al rey “hum liuro riquissimamente encadernado, em que estaua estanpada todo a vida de Christo nosso Senhor, o qual lhe mandaua o reuerendissimo Arcebispo de Goa, dom frey Aleixo de Meneses, juntamente com alguns retabolos, sendo informado de quam affeiçoado o Xá se mostraua às cousas da Christandade”. Abbás –aseguraba el agustino– se había mos-trado particularmente interesado en el volumen que recibió como obsequio, viéndo-lo con detenimiento, preguntando por algunos de los misterios que en el mismo se exponían y llegando incluso a señalar su deseo de que alguien –el propio Gouveia,
* El presente volumen se ha coordinado en el marco del proyecto Letras de frailes: textos, cultura escrita y franciscanos en Portugal y el Imperio portugués (siglos XVI-XVIII), HAR2011-23532, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
12
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
puesto que conocía el persa– glosase en su lengua, en los márgenes del volumen, cada uno de aquellos misterios 1.
En realidad, el episodio que narraba el religioso de San Agustín venía a repro-ducir un modo de proceder que ya se había ensayado en otros contextos asiáticos, como la corte mogol, en los que los misioneros católicos no habían dudado en agasajar a príncipes y soberanos con ricas obras impresas de carácter religioso que habían hecho traer de Europa y con las que, en apariencia, buscaban despertar en sus regios interlocutores el interés por la fe y la doctrina cristianas. Al margen de tales circunstancias, la escena constituye un ejemplo expresivo de la importancia que, en el marco de las industrias misioneras desarrolladas dentro y fuera de Euro-pa, pudieron llegar a alcanzar los libros, contribuyendo a una intensa circulación de manuscritos y volúmenes impresos por los distintos espacios del mundo enton-ces conocido. Al mismo tiempo, el posterior registro que de este episodio hizo Fr. António de Gouveia no deja de ser asimismo revelador del peso que entre aquellos religiosos asumió la tarea en sí de escribir, como forma de trasladar al papel –ma-nuscrito o impreso– la propia experiencia misionera, los saberes que ésta propicia-ba y construía, los instrumentos de que se servía, etc. En realidad, esta dimensión escrita de la misión que, en los últimos tiempos ha despertado particular interés en-tre los historiadores, no deja de invocar aspectos esenciales a la hora de considerar a clérigos y religiosos desde la perspectiva de lo que fue su cultura intelectual, sus prácticas eruditas y, en general, su relación con los textos escritos y con la escritura en el marco de las monarquías ibéricas y de los espacios en los que éstas se hicieron presentes durante los siglos modernos.
El estrecho vínculo que existió entre misión y escritura viene a subrayar, por un lado, el papel que los miembros del clero pudieron llegar a desempeñar, mediante sus textos, en la construcción y configuración de uno y otro imperio. Al margen de la labor específica de evangelización, las propias funciones que desempeñaron en el campo misionero y en el seno de las nuevas sociedades constituidas en los espacios coloniales, les otorgaron a menudo una condición –no siempre puesta en valor por la historiografía– de “prácticos” o de “expertos” del imperio 2; condición que dejaron patente en memoriales, tratados políticos, cartas, crónicas, relaciones de misión, etc. (pero también en “textos” de naturaleza visual y cartográfica), por medio de los cuales trataron de articular proyectos político-religiosos, saberes, per-cepciones e intereses de las realidades locales, contribuyendo directa o indirecta-mente al desarrollo de aquellas dinámicas de naturaleza política, social y cultural que acompañaron y caracterizaron las experiencias imperiales de las monarquías peninsulares.
1 Gouveia, A. de: Relaçam em qve se tratam as gverras e grandes victorias que alcançou o grande Rey da Persia Xá Abbas do grão Turco Mahometto, & seu filho Amethe: as quaes resultarão das Embaixadas , que por mandado da Catholica, & Real Magestade del Rey D. Felippe segundo de Portugal, fizerão alguns Religiosos da ordem dos Eremitas de S. Agostinho a Persia, Lisboa, Pedro Crasbeeck (sic), 1611, fol. 47.
2 GruziNski, S.: Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, México, FCE, 2010, p. 184 y ss.
13
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
Por otro lado, y desde una perspectiva más general, la relación entre misión y es-critura no deja de indicar también la presencia considerable que los textos escritos tuvieron en el catolicismo postridentino, en sus formas de comunicación y en sus actividades de conversión y adoctrinamiento. En realidad, dicha presencia dibuja una imagen de los contextos católicos durante la Edad Moderna que viene a con-tradecir viejos clichés por medio de los cuales se ha identificado tradicionalmente el mundo de la contrarreforma con el de una religiosidad iletrada y emocional, en abierto contraste con la naturaleza racional y alfabetizada que habría caracterizado al protestantismo en sus diversas expresiones 3. Lo cierto es que, en los espacios ibéricos, al igual que en otros territorios de la Europa católica, los grupos y suje-tos vinculados a la Iglesia no dudaron en hacer un uso abundante de los escritos y, sin dejar de recurrir a los textos de mano, supieron igualmente aprovechar el potencial propagandístico que les ofrecía la imprenta. Clérigos y religiosos –cabe recordarlo– siguieron ocupando un lugar central en el campo de la cultura escrita altomoderna. No sólo se dedicaron afanosamente a la tarea de escribir y componer textos, como fueron también lectores ávidos de las obras que conservaban en las bibliotecas de cabildos, conventos y colegios; aquéllas ciertamente que en la época reunirían acervos más importantes 4. No faltaron siquiera hombres de Iglesia que se significaron por su erudición y su bibliofilia, reuniendo notables colecciones particulares de libros que, en ocasiones, funcionaron para sus coetáneos como refe-rentes del conocimiento erudito y de la actividad literaria 5.
El clero mantuvo una posición de particular relevancia en aquellos espacios que, como universidades y colegios, se erigían como lugares de producción de un saber escolástico e institucionalizado. Y, al mismo tiempo, sus miembros no dejaron de tener una presencia destacada en las academias y círculos eruditos que habrían de proliferar a partir del siglo XVII y que, muchas veces, se convirtieron en ámbitos en los que cultivar saberes alternativos. A todo ello, como apuntábamos, se añadiría
3 Bouza, F.: “Contrarreforma y tipografía. ¿Nada más que rosarios en sus manos?”, Cuadernos de Histo-ria Moderna, 16 (1995), pp. 73-87. En relación con la presencia e importancia del libro en los contextos del catolicismo postridentino, véanse los ensayos del reciente volumen de maillard álvarez, N.: Books in the Catholic World during the Early Modern Period, Leiden, Brill, 2014.
4 Con respecto a las bibliotecas jesuitas peninsulares, más estudiadas, véase García Gómez, M. D.: Testi-gos de la memoria. Los inventarios de las bibliotecas de la Compañía de Jesús en la expulsión de 1767, Ali-cante, Universidad de Alicante, 2010. Para la orden franciscana en Portugal, véase carvalho, J. a. de Freitas (ed.): Da memória dos livros às bibliotecas da memória, vol. I: Inventário da livraria de Santo António de Caminha, Oporto, CIUHE, 1998; id. (ed.): Nobres leteras... Fermosos volumes... Inventários das bibliotecas dos franciscanos observantes em Portugal no século XV. Os traços de união das reformas peninsulares, Opor-to, Faculdade de Letras, 1995; rocha, I.: Catálogo da Livraria do Convento da Arrábida e do acervo que lhe estava anexo, Lisboa, Fundação Oriente, 1994.
5 Entre otros, véase dadsoN, T. D.: “El coleccionismo particular en el siglo XVII: los cuadros y libros del Doctor Antonio de Riaño y Viedma, cura de la iglesia parroquial de San Miguel, Madrid (1659)”, Hispania Sacra, 50 (1998), pp. 175-222; saNtaNder, T.: La biblioteca de don Diego de Covarrubias y Leyva, obispo de Ciudad Rodrigo y de Segovia, y Presidente del Consejo de Estado, 1512-1577, Salamanca, Europa, 2000; domiNGo maldaví, A.: Bibliofilia humanista en tiempos de Felipe II. La biblioteca de Juan Páez de Castro, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca-Universidad de León, 2011; FerNaNdes, m. l. correia: A biblioteca de Jorge Cardoso († 1669), autor do Agiológio Lusitano. Cultura, erudição e sentimento religioso no Portugal moderno, Oporto, Faculdade de Letras, 2000; vaz, F.: Os livros e as bibliotecas no espólio de D. Frei Manuel do Cenáculo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2009.
14
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
una enorme producción escrita que vino de la mano de multitud de hombres –pero también de algunas mujeres– y que se tradujo en un sinfín de textos de naturaleza religiosa y en otros muchos de carácter esencialmente profano. Los in-folia que recogían comentarios a las sagradas escrituras o tratados de teología especulati-va y moral, los volúmenes de tamaño más reducido y manejable que contenían obras de devoción o escritos de carácter didáctico y moral, las crónicas y relatos hagiográficos, así como los millares de pliegos y otras menudencias que recogían comedias, sermones o coplillas devotas, muestran el carácter múltiple y diverso de unos escritos que circularían en formatos muy diversos y que, si bien no se destina-ban siempre a los mismos públicos, ni eran objeto de usos idénticos, tendrían una presencia continua en el cotidiano de los hombres y mujeres de la época moderna.
En el contexto de las historiografías ibéricas, la investigación en torno al libro religioso y a la cultura intelectual del clero se ha intensificado en los últimos años, al abrigo del propio desarrollo que ha experimentado la historia cultural y, en con-creto, los estudios sobre cultura escrita. Éstos no sólo han involucrado a estudiosos oriundos de distintos campos de las Humanidades, como vienen mostrando además una vitalidad desusada, reflejada tanto en el volumen de la producción, como, so-bre todo, en la originalidad de los itinerarios practicados, en la multiplicidad de los objetos de estudio analizados y en la diversidad de los contextos y espacios –tanto peninsulares, como coloniales– que se han tomado en consideración 6. En este mar-co, no podían faltar las aportaciones específicas en torno a las prácticas escritas de clérigos, monjas y religiosos, y sobre el lugar que, en sociedades como las ibéricas, profundamente marcadas por el catolicismo postridentino, habrían de ocupar el libro y los escritos de naturaleza religiosa 7.
Dentro de la investigación que se viene desarrollando, un capítulo importante corresponde a los trabajos dedicados a la Compañía de Jesús y a la posición que ocuparon los jesuitas en el ámbito de la cultura y la erudición contrarreformistas. En realidad, la proyección intelectual y escritora de la orden ignaciana cuenta con una larga tradición de estudios. El interés general por los jesuitas, sin embargo, se ha visto redoblado en los últimos quince años en ámbitos historiográficos como el americano, el europeo y, por supuesto, el ibérico 8. Los planteamientos de partida,
6 Un balance reciente sobre el impacto que la historia cultural ha tenido en la historiografía española, en serNa, J. y PoNs, A.: “Variazioni sulla storia culturale in Spagna”, en Poirrier, P. (ed.): La storia culturale: una svolta storiografica mondiale?, Verona, QuiEdit, 2010, pp. 249-274.
7 Una visión general del papel que los escritos religiosos desempeñarían en la Edad Moderna, en Bouza, F.: “Leer para creer. Religión y cultura del libro en la Edad Moderna”, en cortés Peña, a. l. (ed.): Historia del Cristianismo, vol. III: El mundo moderno, Madrid, Trotta, 2006, pp. 637-679.
8 Entre los trabajos recientes desarrollados por la historiografía ibérica e iberoamericana, cabe destacar eGido, T. (coord.): Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Fundación Carolina-Marcial Pons, 2004; Burrieza sáNchez, J.: Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto. Trabajos y misiones de la Compañía de Jesús en la América moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007; marzal, M. M. y BaciGaluPo, L. (eds.): Los jesuitas y la modernidad en Iberoamérica, 1549-1773, Lima, Universidad del Pacífico, 2007; coello de la rosa, a., Burrieza sáNchez, J. y moreNo, d. (eds.): Jesuitas e imperios de ultramar, siglos XVI-XX, Madrid, Sílex, 2012. Una perspectiva más cultural en A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII: espiritualidade e cultura, Oporto, CIUHE, 2004; chiNchilla, P. y ro-maNo, a. (eds.): Escrituras de la modernidad. Los jesuitas entre cultura retórica y cultura científica, México, Universidad Iberoamericana, 2008; BetráN, J. l. (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección mediática en
15
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
alejados de viejas ópticas controversísticas y/o apologéticas, han visto en la orden ignaciana, no tanto un objeto último de estudio, como un terreno idóneo en el que observar y analizar la ‘modernidad’ europea de los siglos XVI-XVIII 9.
Las instituciones colegiales y los modelos pedagógicos de la Compañía han con-tinuado siendo así ámbitos especialmente propicios para profundizar en el análisis de su ascendente político, social y, sobre todo, cultural dentro del mundo católico 10. Pero, sobre todo, han permitido explorar otros ‘territorios’, poniendo de relieve la profunda imbricación de los jesuitas en campos como el literario o el de la produc-ción del saber erudito durante la época moderna. Se ha subrayado la importancia que el sistema educativo de la Compañía, por medio de la física aristotélica, la astronomía y la matemática, tuvo para el desarrollo de un conocimiento empírico y experimental que acabaría favoreciendo la inserción de los religiosos ignacianos en el mundo del saber científico del que, hasta hace no mucho, la historiografía los había excluido 11. La actividad colegial permitió a la orden alcanzar una posición destacada en otros campos, como la teología especulativa y moral, la exégesis, el latín o la retórica. No en vano, ésta fue un elemento clave en el propio edificio educativo jesuítico, favoreciendo el desarrollo de aspectos como el teatro escolar, pero, sobre todo, sirviendo de base a la formación oratoria de los predicadores jesuitas, patente en numerosos ars praedicandi, silvas y otros textos orientados al ejercicio del púlpito y a la composición del sermón 12. La cultura retórica jesuita, por lo demás, tampoco fue ajena a cierto gusto por el arte mnemotécnico y por la
el mundo hispánico durante la Edad Moderna, Madrid: Sílex, 2010; coello de la rosa, a. y hamPe martí-Nez, t. (eds.), Escritura, imaginación política y la Compañía de Jesús en América Latina (siglos XVI-XVIII), Barcelona, Bellaterra, 2011.
9 Entre los volúmenes que en la década de 1990 marcaron el cambio de perspectiva en el estudio de la Compañía de Jesús, véase, o’malley, J. W.: Los primeros jesuitas, Bilbao-Santander, Mensajero-Sal Terrae, 1995; Giard, L. (ed.): Les jésuites à la Renaissance. Systèm éducatif et production du savoir, París, PUF, 1995; aldeN, D.: The Making of an Enterprise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, Stanford, Stanford UP, 1996; Giard, l. y vaucelles, L. de (eds.): Les jésuites à l’âge baroque, 1540-1650, Grenoble, Jérôme Millon, 1996; FaBre, P.-A. y romaNo, a. (eds.): Les jésuites dans le monde moderne. Nouvelles approches, monográfico de Revue de Synthèse, 120/2-3 (1999); o`malley, J. W. y otros (eds.): The Jesuits: Culture, Science and the Arts, 1540-1773, 2 vols., Toronto: University of Toronto Press, 1999-2006.
10 En relación con los programas educativos jesuitas, sigue siendo de gran utilidad el volumen de Brizzi, G.-P. (ed.): La “Ratio studiorum”. Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, Roma, Bulzoni, 1981. Véase asimismo: laBrador C. y otros: El sistema educativo de la Compañía de Jesús: la “Ratio studiorum”, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1992.
11 Giard, L.: “Le devoir d’intelligence, ou l’insertion des jésuites dans le monde du savoir”, en Giard, op. cit. (nota 9, 1995), pp. XI-LXXIX. En la línea abierta por Giard, véase asimismo Feldhay, R.: Galileo and the Chruch: Political Inquisition or Critical Dialogue?, Cambridge, Cambridge UP, 1995; romaNo, A.: La contre-réforme mathématique. Constitution et diffusion d’une culture mathématique jésuite à la Renaissance (1540-1640), Roma, École Française de Rome, 1999; romaNo, a. (ed.): Rome et la science moderne entre Renaissance et Lumières, Roma, École Française de Rome, 2008.
12 En general, sobre la cultura retórica entre los jesuitas, véanse las páginas que le consagra el estudio clásico de Fumaroli, M.: L’âge de l’éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil dede l’époque classique [1980], París, Albin Michel, 1994. Véanse además los estudios reunidos en chiNchilla y romaNo, op. cit. (nota 8). En relación con la importancia de la cultura retórica y su reflejo en su práctica oratoria, cabe referir los trabajos de meNdes, M. vieira: A oratória barroca de Vieira, Lisboa, Caminho, 1988; Pécora, A.: Teatro do sacramento. A unidade teológico-retórico-política dos sermões de António Vieira, São Paulo, EDUSP, 1995; chiNchilla, P.: De la compositio loci a la República de las Letras: predicación jesuita en el siglo XVII novohispano, México, Universidad Iberoamericana, 2004.
16
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
emblemática, a lo que no dejaría de contribuir la experiencia de la compositio loci característica de la espiritualidad ignaciana 13.
En realidad, todos estos aspectos que, en buena medida, definirían el marco inte-lectual de los religiosos de la Compañía y de sus instituciones colegiales, son indi-cios y expresiones claras de la importancia que las prácticas escritas tuvieron en el seno de la orden jesuita, llegando a convertirse en uno de sus elementos distintivos. Sujeta a inevitables formas de control, la actividad escritora constituiría el princi-pal instrumento empleado por los religiosos ignacianos para difundir sus acciones apostólicas, afirmarse en el campo de los saberes y, en general, aumentar su pro-yección. La práctica de la escritura no sólo adquirió un peso notable en la actividad de proselitismo, dirigida tanto a públicos letrados como iletrados. Sería igualmente esencial para una sociabilidad intelectual que los jesuitas supieron construir tanto en Europa como en los territorios coloniales, tratando de situarse así como referen-tes aventajados en el campo del saber docto, poblando y/o patrocinando espacios informales de erudición como las academias, participando de las formas propias de la comunicación savante, integrando las redes y dinámicas que, en los siglos XVII y XVIII conformarían la República de las Letras 14.
Sin dejar de participar de una circulación manuscrita que, como es bien cono-cido, continuaría teniendo enorme predicamento en el mundo altomoderno 15, una parte importante de la actividad escritora desarrollada por los ignacianos conllevó además el uso intensivo y eficaz de las imprentas. El volumen de escritos que die-ron a las prensas tipográficas en un espacio como el peninsular llegaría a superar las 4500 ediciones, comprendiendo un abultado número de títulos y materias, desde la tratadística teológica, política y moral, al teatro escolar en latín, la cronística, el sermón, la literatura espiritual, etc. 16.
En este sentido, entre los múltiples géneros que cultivaron, la producción epis-tolar merece particular mención. La comunicación por carta, tan presente en la cultura de la época 17, fue un elemento central del cotidiano jesuita, convirtiéndose
13 Flor, F. r. de la: Teatro de la memoria. Siete ensayos sobre mnemotecnia española de los siglos XVII y XVIII, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1996; maNNiNG, J. y vaN vaeck, m. (eds.): The Jesuits and the Emblem Tradition, Turnhout, Brepols, 1999; sPica, A.-E. : “Les jésuites et l’emblématique”, XVIIe siècle, 237 (2004), pp. 633-651; dimler, r.: “The Jesuit Emblem”, en daly, P. m. (ed.): Companion to Emblem Studies, Nueva York, AMS press, 2008, pp. 99-128. Sobre la composición de lugar ignaciana y la relación entre es-piritualidad jesuita e imagen, véase FaBre, P.-a.: Ignace de Loyola et le lieu de l’image. Le problème de la composition de lieu dans les pratiques spirituelles et artistiques des jésuites dans la seconde moitié du XVIe siècles, París, Vrin, 1992
14 A este respecto, véase, vaN damme, S.: Le temple de la sagesse. Savoirs, écriture et sociabilité urbaine (Lyon, XVIIe-XVIIIe siècle), París, EHESS, 2005.
15 Bouza, F.: Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, 2001.16 Para un análisis de la producción impresa jesuita en la España de los siglos XVI-XVII, véase, BetráN, J.
L.: “El bonete y la pluma: la producción impresa de los autores jesuitas españoles en los siglos XVI y XVII”, en BetráN, op. cit. (nota 8), pp. 23-75; id.: “La producción impresa de los autores jesuitas españoles durante los siglos XVI y XVII: análisis cuantitativo”, en FerNáNdez, M.F., GoNzález, C. A., y maillard, N. (eds.): Testigos del tiempo, memoria del universo. Cultura escrita y sociedad en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII), Sevilla, Rubeo, 2009, pp. 23-58.
17 Sobre la cultura epistolar en la Edad Moderna, véase Bouza, F. (ed.): Cultura epistolar en la alta Edad Moderna. Usos de la carta y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso, monográfico de
17
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
en un instrumento de enorme importancia para la articulación institucional de la orden, en un medio eficaz para reforzar las identidades y en un potente dispositivo memorístico y de propaganda 18. La cultura epistolar jesuita, por lo demás, estuvo a menudo vinculada a la actividad de evangelización que la orden desarrollaba entre los gentiles de Asia, África y América, cuya conversión centraría las narrativas de unas cartas que despertaron enorme curiosidad entre los públicos europeos. Los contextos misioneros, con todo, no fueron escenarios en los que la práctica escrita se circunscribiese apenas a la comunicación por carta. Como apuntábamos al co-mienzo de estas páginas, la misión se ha revelado en los últimos tiempos como un fenómeno central a la hora de entender un proceso tan característico de los imperios de la Edad Moderna, como es el de la producción de (nuevos) saberes y la circula-ción de los mismos a una escala hasta entonces inédita 19, contribuyendo así en ma-yor o menor medida a los procesos más generales de mestizaje, occidentalización y mundialización que ha descrito Serge Gruzinski, asociándolos particularmente a las experiencias ibéricas 20.
La misión y, en general, las actividades que desarrollaron los misioneros en los territorios del Atlántico y del Índico no sólo traerían consigo la transposición a dichos contextos de un conocimiento teológico, filosófico, retórico, artístico, etc., oriundo del mundo católico occidental y, en concreto, del mundo peninsular 21. Su-puso además la formación y el desarrollo por parte de los religiosos –en tanto que especialistas del imperio– de otros saberes, resultantes de su confrontación con las
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, IV (2005); martíN Baños, P.: El arte epistolar en el Renacimiento europeo, 1400-1600, Bilbao, Universidad de Deusto, 2005; sáez, c. y castillo Gómez, a. (eds.): La corres-pondencia en la historia. Modelos y prácticas de la cultura epistolar, Madrid, Calambur, 2002. Al margen de la producción peninsular, veáse asimismo Petrucci, A.: Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Roma-Bari, Laterza, 2008; chartier, R. y otros: Correspondance. Models of Letter-Writing from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Princeton, Princeton University Press, 1997; QuoNdam, A.: Le “carte messaggiere”. Retorica e modelli di communicazione epistolare. Per un indice dei libri di lettere del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1981.
18 En relación con las cartas jesuitas, véase Županov, I. G.: Disputed Mission. Jesuit Expermients and Bra-hamanical Knowledge in Seveteenth-century India, Nueva Delhi, Oxford UP, 1999; castelNau-l’estoile, C.: Les ouvriers d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil, 1580-1620, Lisboa-París, FCG-CNPDP, 2000, pp. 309-447; laBorie, J.-C.: Mangeurs d’homme et mangeurs d’âme: une correspon-dance missionaire au XVIe, la lettre jésuite du Brésil, 1549-1568, París, H. Champion, 2003; Palomo, F.: “Cor-regir letras para unir espíritus. Los jesuitas y las cartas edificantes en el Portugal del siglo XVI”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 4 (2005), pp. 57-81; Nelles, P.: “Seeing and Writing: the Art of Observation in the Early Modern Missions”, Intellectual History Review, 20/3 (2010), pp. 317-333.
19 Expresivos del interés en torno a la producción de saber en los contextos misioneros, son los traba-jos reunidos en castelNau-l’estoile, C., coPete, M.-L., maldavsky, A. y ŽuPaNov, I. G. (eds.): Missions d’évangélisation et circulation de savoirs, XVIe-XVIIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2010; así como en Wilde, G.: Saberes de la conversión. Jesuitas, indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la Cris-tiandad, Buenos Aires, SB, 2011. Sobre la cuestión, son igualmente de interés algunas de las aportaciones recogidas en corsi, E. (ed.): Órdenes religiosas entre América y Asia. Ideas para una historia misionera de los espacios coloniales, México, El Colegio de México, 2008; castelNau-l’estoile, C. y reGourd, F. (eds.): Connaissances et Pouvoirs. Les espaces impériaux (XVIe-XVIIIe siècles). France, Espagne, Portugal, Burdeos, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005.
20 GruziNski, op. cit. (nota 2).21 romaNo, A.: “Classiques du Nouveau Monde: Mexico, les jésuites et les humanités à la fin du XVIe
siècle”, en castelNau-l’estoile y otros, op. cit. (nota 19), pp. 59-85.
18
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
realidades de esos espacios, y fruto, muchas veces, de un complejo intercambio en-tre conocimiento europeo y saberes indígenas o locales. Al dominio de unas lenguas autóctonas que no dejaron en parte de ‘colonizar’ al asimilarlas y gramaticalizar-las 22, se uniría la configuración de un saber de contornos etnográficos que descri-biría, clasificándolo y categorizándolo, el orden social y político de las sociedades que los religiosos encontraban, sus formas de creencia y sus rituales, su cultura material, etc. 23. Del mismo modo, la presencia misionera en los espacios coloniales propiciaría formas de ‘apropiación’ de dichos espacios, mediante el desarrollo de un conocimiento geográfico que se haría patente en numerosas descripciones y en un sinfín de representaciones cartográficas, pero también en informaciones botáni-cas e, incluso, en un saber médico al que el contacto con tradiciones autóctonas les permitiría acceder 24. La labor científica en ámbitos como la matemática y la astro-nomía, por lo demás, habría de ocupar una posición central dentro de la actividad misionera desarrollada en determinados espacios, como China 25.
No obstante el papel que los misioneros de la Compañía tuvieron en la formación de estos nuevos saberes, su protagonismo se vio a menudo compartido –conviene
22 PiNheiro, C. costa: “Words of Conquest: Portuguese Colonial Experience and the Conquest of Episte-mological Territories”, Indian Historical Review, 36/1 (2009), pp. 37-53; Županov, I. G.: “Twisting a Pagan Tongue: Portuguese and Tamil in Jesuit Translations”, en id.: Missionary Tropics. The Catholic Frontier in India (16th-17th Centuries), Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005, pp. 232-258; hsia, R. Po-chia: “Language acquisition and missionary strategies in China, 1580-1760” y dehouve, D.: “La pensée analogique des missionnaires et des Indiens en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle”, ambos en castelNau-l’estoile y otros, op. cit. (nota 19), pp. 211-229 y 231-241.
23 Además de la obra, ya clásica, de PaGdeN, A.: La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa, Madrid, Alianza, 1992, veáse, entre otros, los trabajos de ruBiés, J.-P.: “The missionary discovery of South Indian religion: opening the doors of idolatry”, en id.: Travel and Ethnology in the Renaissance. South India through the European Eyes, 1250-1625, Cambridge, Cambridge UP, 2000, pp. 308-348; id.: “The concept of cultural dialogue and the Jesuit method of accomodation: between idolatry and civilization”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 74 (2005), pp. 237-280; Giudicelli, c.: “Las tijeras de San Ignacio. Misión y clasificación en los confines coloniales”, en Wilde, op.cit. (nota 19); cas-telNau-l’estoile, c.: “De l’observation à la conversation: le savoir sur les Indiens du Brésil dans l’œuvre d’Yves d’Évreux”, en castelNau-l’estoile y otros, op. cit. (nota 19), pp. 269-292; Županov, I. G. y xavier, Â. Barreto: Catholic Orientalism. Portuguese Empire, Indian Knowledge (16th-18th centuries), Delhi, Oxford University Press, 2014.
24 ŽuPaNov, I. G.: “A medical misión in Goa: Pedro Afonso and Giovanni Battista di Loffreda”, en id., op. cit (nota 22), pp. 195-231; Pardo tomás, J.: “Conversion medicine: Communication and Circulation of knowledge in the Franciscan Convent and College of Tlatelolco, 1527-1577”, Quaderni storici, 48/1 (2013), pp. 21-41; id.: “Opening bodies in the New World: Anatomical Practices in Sisteenth-Century New Spain”, en olmi, G. y PaNciNo, C. (eds.), Sezione, scomposizione, raffigurazione del corpo tra Medieovo e Età moderna, Bolonia, Università di Bologna, 2012, pp. 185-202.
25 romaNo, A. (ed.): Mission et diffusion des sciences européennes en Amérique et en Asie, dossier mo-nográfico de Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 52/148 (2002), pp. 71-226; id.: “Observer, vénérer, servir. Une polémique jésuite autour du Tribunal des mathématiques de Pekin”, Annales HSS, 2004, pp. 729-758; id.: “Les jésuites entre apostolat missionnaire et activité scientifique”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 74 (2005), pp. 213-236; corsi, E.: La fábrica de las ilusiones. Los jesuitas y la difusión de la perspectiva lineal en China, 1698-1766, México, Colegio de México, 2004; Jami C. y saraiva, L.: The Jesuits, the Padroado, and East Asian Science (1552-1773). History of the Mathematical Sciences: Portugal and the East Asia III, Singapur, World Scientific, 2008; hsia, F. c.: Sojourners in a Strange Land: Jesuits and their Scientific Missions in Late Imperial China, Chicago, The Chicago University Press, 2009; Jami, c.: The Emperor’s Mathematics. Western Learning and Imperial Authority during the Kangxi Reign (1662-1722), Oxford, Oxford UP, 2012.
19
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
no olvidarlo– con el de otros muchos religiosos, tanto agustinos como franciscanos, dominicos, carmelitas… Las aportaciones que unos y otros hicieron en este terre-no, a través de figuras como las de Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente, João dos Santos, Gaspar da Cruz, António de Gouveia, etc., serían muchas veces tan importantes e incluso anteriores a las de los jesuitas. En este sentido, el interés historiográfico en torno a la Compañía de Jesús y a su proyección intelectual y eru-dita en el mundo de los siglos XVI-XVIII, sin duda, requiere de algunos matices y algunas reservas que eviten el obviar un universo clerical y religioso que, lejos de ser culturalmente homogéneo, se caracterizó precisamente por su diversidad 26. No se trata de cuestionar la atribuida modernidad que, con algún fundamento, la historiografía ha asociado a los ignacianos, sino de subrayar la posición que otros actores del campo religioso ocuparon en el ámbito de una producción escrita e in-telectual de la que no fueron meros figurantes, a pesar de que su visibilidad fuese aparentemente menor 27.
Además de su contribución al universo de la literatura misionera, hubo otros muchos ámbitos de la producción escrita, como la literatura espiritual y devota, los escritos de carácter pastoral o las narrativas de naturaleza identitaria (crónicas, hagiografías, etc.) que, en paralelo a los jesuitas, cultivaron abundantemente esos otros actores, abriendo el abanico de posibilidades a la hora de examinar –y compa-rar– otros universos intelectuales y otras formas de relacionarse con la escritura 28. En realidad, el interés por algunos de estos géneros cuenta con una tradición relati-vamente sólida que se remonta a los años de 1930-1960 29 y que ha sentado las bases para el estudio de la producción religiosa y espiritual de la Península durante los siglos XVI-XVIII. Su análisis, de hecho, viene siendo objeto de renovada atención en los últimos años, lo que ha permitido, por ejemplo, ofrecer una comprensión más rica y matizada de las distintas expresiones de sentimiento religioso que tuvieron lugar en los contextos ibéricos de la época moderna y, en especial, de aquéllas que, habiendo surgido al calor de determinados círculos y grupos, se percibieron
26 ruscoNi, R.: “Rhetorica ecclesiastica. La predicazione nell’età post-tridentina fra pulpito e biblioteca”, en martiNa, G. y dovere, u. (eds.): La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra Cinque e Settecen-to, Roma, Ed. Dehoniane, 1996, pp. 15-46.
27 xavier, Â. Barreto: “Itinerários franciscanos na Índia seiscentista, e algunas questões de História e de método”, Lusitânia Sacra, 2ª série, 18 (2006), pp. 87-116. Véase asimismo Palomo, F.: “Misión, memoria y cultura escrita. Impresos y copias de mano en las estrategias memorísticas de franciscanos y jesuitas en el mundo portugués de los siglos XVI y XVII”, en García BerNal, J. J. (ed.): Memoria de los orígenes: el discur-so histórico-eclesiástico en el mundo moderno, Sevilla, Universidad de Sevilla, en prensa; alaBrús iGlesias, R. Mª. (ed.): Tradición y modernidad. El pensamiento de los dominicos en la Corona de Aragón en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Sílex, 2011.
28 Una comparación de las escrituras de jesuitas, franciscanos, dominicos y agustinos es la de Girard, P.: Les religieux occidentaux en Chine à l’époque moderne. Essai d’analyse textuelle comparée, París, CNCDP-FCG, 2000.
29 saiNz rodríGuez, P.: Introducción a la historia de la literatura mística en España [1927], Madrid, Espa-sa-Calpe, 1984; BatailloN, M.: Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1950; aseNsio, E.: “El erasmismo y las corrientes espirituales afines. Conver-sos, franciscanos, italianizantes”, Revista de Filología Española, 36 (1952), pp. 31-99; dias, J. S. da silva: Correntes de sentimento religioso em Portugal (secs. XVI-XVIII), Coímbra, Universidade de Coimbra, 1960.
20
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
como potenciales amenazas a la ortodoxia católica 30. Se ha insistido además en el examen de los propios textos que dieron soporte a la conformación y difusión tanto de modelos doctrinales y morales, como de las varias sensibilidades religiosas y espirituales del periodo. Pero, lejos de los planteamientos clásicos de los estudios literarios, tales escritos se han analizado en función de los contextos y condiciones en los que fueron elaborados, difundidos y leídos, poniendo así de manifiesto los múltiples y estrechos vínculos que irremediablemente se establecieron entre cultura escrita, apostolado y devoción en el mundo ibérico de la época moderna, tanto en los espacios peninsulares 31 como en los territorios de Asia, África y América 32.
En este sentido, las propias aspiraciones de reforma de los fieles que reco-gería Trento, favorecieron la multiplicación exponencial de textos de carácter doctrinal y moral, destinados tanto a párrocos y misioneros, como a los propios fieles. Al lado de los manuales y guías para la confesión, circularían catecismos en incontables copias impresas (muchas de ellas de escaso valor material), así como sermones, cuya extraordinaria proyección –tanto oral como escrita– se ve-ría incrementada, aumentando su potencial adoctrinador y conformador de con-ciencias y conductas. El aumento de este tipo de literatura, a menudo patrocinada por obispos y órdenes religiosas, se vio favorecido por el propio desarrollo de la tipografía. Ésta trajo consigo además el multiplicarse de un variado universo de escritos de naturaleza propiamente devota y espiritual, que inundaron el mer-cado del libro impreso, sumándose a los millares de otros textos que circularon en copias de mano. Así, a las guías y espejos que establecían modelos de vida devota para casados, jóvenes, doncellas, religiosas, etc. 33, se juntaron manuales de oración, libros de ejercicios, obritas que prescribían reglas para la realización de determinadas prácticas, compendios con materias para la meditación o escritos que daban orientación para la consecución de una mayor perfección religiosa y de una espiritualidad más elevada 34.
En torno a estas diferentes modalidades de escritura, convergían distintas sen-sibilidades y tradiciones religiosas (franciscana, jesuita, dominica, agustina, etc.) que, a menudo, no sólo introducían matices y diferencias importantes en el modo de encarar la vida espiritual, como podían condicionar el significado que encerraba
30 Pastore, S.: Una herejía española. Conversos, alumbrados e Inquisición (1449-1559), Madrid, Marcial Pons, 2010; GiordaNo, M. L.: Apologetas de la fe. Elites conversas entre Inquisición y patronazgo en España (siglo XV-XVI), Madrid, FUE, 2004.
31 carvalho, J. a. de Freitas: Lectura espiritual en la península Ibérica (siglos XVI-XVII), Salamanca, SEMYR, 2007; id.: Gertrudes de Helfa e Espanha, Oporto, INIC, 1981; álvarez saNtaló, L. C.: Así en la letra como en el cielo. Libro e imaginario religioso en la España moderna, Madrid, Abada, 2012.
32 GoNzález sáNchez, C. A.: Atlantes de papel. Adoctrinamiento, creación y tipografía en la Monarquía Hispánica de los siglos XVI y XVII, Sevilla, Rubeo, 2008; rueda, P.: El libro en circulación en el mundo moderno en España y Latinoamérica, Madrid, Calambur, 2012; loureiro, R. M.: Na Companhia dos Livros.Manuscritos e impressos nas missões jesuítas da Ásia Oriental, 1540-1620, Macao, Universidade de Macau, 2007.
33 FerNaNdes, m. l. correia: Espelhos, Cartas e Guias. Casamento e Espiritualidade na Península Ibéri-ca, 1450-1700, Oporto, Universidade do Porto, 1995.
34 Pérez García, R. M.: La imprenta y la literatura espiritual castellana en la España del Renacimiento, Gijón, Trea, 2006. Una perspectiva diferente, centrada en la actividad editorial en la Baeza de Juan de Ávila, es la de cátedra, P. M.: Imprenta y lecturas en la Baeza del siglo XVI, Salamanca, SEMYR, 2001.
21
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
el acto de escribir. En algunos casos, la composición de estas obras se entendió como una suerte de ejercicio al servicio de Dios, en el que la perdurabilidad de los escritos y su circulación habían de contribuir a perpetuar y multiplicar los efectos de la actividad apostólica. En otras ocasiones, la escritura se consideró un ejercicio vano y profano, contrario a la obligada humildad que debía adornar a todo religioso cristiano 35. En el caso específico de la mística, la escritura no sólo se vería condi-cionada por un lenguaje y una retórica particulares, sino que asumiría un sentido marcadamente espiritual que buscaba validarla, atribuyendo a sus autores una mera función de instrumentos de una palabra (escrita) que no era la suya propia, sino la divina, pues era Dios, en último término, quien escribía por medio de la mano y la pluma de sus siervos 36. Esto se haría particularmente perceptible en el caso de la escritura religiosa femenina, que, sujeta a eventual desautorización cuando asumía una proyección pública y un sentido aparentemente heterodoxo, no dejaría de cons-tituir una forma de escritura vigilada, encauzándose principalmente a través del género autobiográfico y, en parte también, del epistolar 37. Pero, al margen de los significados que podía encerrar la escritura y de su autoría masculina o femenina, la elaboración y posterior difusión de la literatura espiritual estuvo condicionada por múltiples factores. Su circulación impresa, por ejemplo, además de las mediaciones de tipógrafos y estampadores, se vería sujeta a formas de censura previa que fun-cionaban tanto al interno de los grupos religiosos, como desde la corona (o desde la propia Inquisición, en el caso portugués) 38.
Dentro de la producción devota y espiritual, cabe hacer mención específica a aquellas prácticas escritas de carácter memorístico que habrían de conocer un de-sarrollo particular en el ámbito de muchas iglesias locales y entre los distintos
35 Palomo, op. cit. (nota 27).36 certeau, M. de: La fábula mística (siglos XVI-XVII), Madrid, Siruela, 2006. Para el contexto ibérico,
véase además Bouza, F.: “Religión y cultura en la época moderna: legibilidad de la experiencia religiosa. A propósito del Dios impresor de la monja de Marchena”, en cortés Peña, A. L. y lóPez-GuadaluPe muñoz, M. L. (eds.): Estudios sobre Iglesia y Sociedad en Andalucía en la Edad Moderna, Granada, Universidad de Granada, 1999, pp. 389-408; álvarez saNtaló, L. C.: “Algunos usos del libro y de la escritura en el ámbito conventual: el ‘Desengaño de Religiosos’ de Sor María de la Antigua (1614-1617)”, en GoNzález sáNchez, C. A. y vila vilar. E. (eds.): Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos XVI-XVIII), México, FCE, 2003, pp. 157-202; castillo Gómez, A.: “La pluma de Dios”, en id.: Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los Siglos de Oro, Madrid, Akal, 2006, pp. 185-200.
37 Siendo muy amplia la bibliografía al respecto, remitimos aquí a PoutriN, I.: Le voile et la plume. Auto-biographie et sainteté féminine dans l’Espagne moderne, Madrid, Casa de Velázquez, 1995; amelaNG, J. S.: “Los usos de la autobiografía: monjas y beatas en la Cataluña moderna”, en amelaNG, J. y Nash, Mary (eds.): Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Universidad de Valencia, 1990, pp. 191-214; castillo Gómez, A.: “Dios, el confesor y la monja: la autobiografía espiritual femenina en la España de los siglos xvi y xvii”, Syntagma: Revista del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2 (2008), pp. 59-76; morte acíN, A.: Misticismo y conspiración. Sor María de Ágreda en el reinado de Felipe IV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, sobre todo, págs. 201-292. Sobre los límites a la escritu-ra religiosa femenina, es de particular interés el ensayo de castillo Gómez, A.: “Las dificultades de la escritura femenina”, en id., op. cit. (nota 36), pp. 157-183.
38 Sobre los condicionantes que rodeaban la edición impresa de las obras de espiritualidad, véase García Pérez, op. cit. (nota 34), pp. 119-216. Para los mecanismos de aprobación y censura en el ámbito de la admi-nistración regia, véase Bouza, F.: “Dásele licencia y privilegio”. Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro, Madrid, Akal, 2012.
22
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
grupos religiosos de la época, materializándose en historias de obispados, santua-rios, imágenes, apariciones y reliquias, en incontables relatos cronísticos sobre las órdenes religiosas, sus provincias y conventos, y en numerosos escritos hagiográ-ficos, como vidas, florilegios o martirologios. La crónica, escasamente estudiada, alcanzó una importancia considerable entre los siglos XVI-XVIII, constituyéndose como espacio privilegiado en el que las órdenes religiosas y otras instancias mo-dularon la construcción de sus respectivos discursos históricos y de una memoria escrita, generalmente de carácter oficial 39. Con frecuencia, se trataba de una escri-tura controlada, sujeta a reglas semejantes a las que determinaron un género como la hagiografía, más versátil en cuanto a las modalidades escritas que adoptó y en relación con los públicos a los que se dirigió 40. Cronística y relatos hagiográficos, por lo demás, fueron clara expresión de algunos de los usos que se hicieron de la escritura en los espacios coloniales ibéricos. En efecto, distintos grupos religio-sos con estrechos vínculos a las elites locales de origen peninsular no dudaron en articular toda una serie de reivindicaciones y aspiraciones de poder frente a la metrópoli y a sus representantes, mediante el recurso a textos de carácter histo-riográfico y hagiográfico en los que se adivina el germen de un discurso de claros ribetes criollistas. Muchas de las descripciones incluidas en los relatos cronísticos, así como las innumerables ‘vidas’ de religiosos y religiosas que se compusieron localmente, buscando promover su canonización (o, por lo menos, reivindicando su ejemplaridad), no respondieron sino a determinadas estrategias escritas mediante las cuales franciscanos, jesuitas, dominicos, etc., quisieron ‘santificar los trópicos’, contestando así la visión de una especie de natural corrupción o degeneración que en los ámbitos metropolitanos se atribuiría habitualmente a los espacios coloniales y a quienes allí nacían o crecían 41.
Muchas de las cuestiones que hemos desgranado en las páginas precedentes no dejan de estar presentes en los trabajos que reúne este volumen, en el que se ha querido reflejar claramente esa diversidad de actores que, vinculados al univer-so clerical, religioso y misionero, contribuyeron mediante sus textos a delinear
39 Sobre la crónica religiosa en el mundo ibérico, véase carvalho J. A. de Freitas (ed.): Quando os frades faziam História. De Fr. Marcos de Lisboa a Simão de Vasconcellos, Oporto, CIUHE, 2001; atieNza lóPez, A. (ed.): Iglesia Memorable. Crónicas, historias, escritos... a mayor gloria. Siglos XVI-XVIII, Madrid, Sílex, 2012, pp. 25-50.
40 eGido lóPez, T.: “Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista (la manipulación de San Juan de la Cruz)”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 61-86; croizat-viallet, J. y vitse, M. (eds.), Le temps des saints, monográfico de Mélanges de la Casa de Velázquez, 33/2 (2003); redoNdo, A.: “Un nuevo modelo de santidad en la España contrarreformista: el caso del jesuita Francisco Javier”, en arellaNo ayuso, I. y vitse, M. (ed.): Modelos de vida en la España del Siglo de Oro, vol. II: El sabio y el santo, Madrid-Frank-furt, Iberoamericana-Vervuert, 2007, pp. 303-326; viNceNt-cassy, C.: Les saintes vierges et martyres dans l’Espagne du XVIIe siècle. Culte et image, Madrid, Casa de Velázquez, 2011.
41 ruBial García, A.: La santidad controvertida: hagiografía y conciencia criolla alrededor de los vene-rables no canonizados en Nueva España, México, UNAM-FCE, 1999; coello de la rosa, A.: En compañía de los ángeles. Vida del extático y fervoroso Padre Juan de Alloza, SJ [1597-1666], Barcelona, Edicions Bellaterra, 2007; id.: “Agencias políticas y políticas de santidad en la beatificación del padre Juan de Alloza, SJ (1597-1666)”, Hispania Sacra, 57 (2005), pp. 627-650; xavier, Â. Barreto: “ʽNobres por geração’. A consciência de si dos descendentes de portugueses na Goa seiscentista”, Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias, 24 (2007), pp. 89-118
23
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
los contornos de la actividad literaria y de la producción del saber en el mundo ibérico del periodo moderno. La presencia jesuita, ciertamente inevitable, aparece así acompañada de esos otros protagonistas –franciscanos, agustinos, dominicos, carmelitas, oratorianos– que, al igual que los ignacianos, tuvieron una proyección considerable en el campo de la cultura escrita, a pesar de contar con una visibilidad tipográfica –e historiográfica– menor. Al mismo tiempo, se ha entendido necesario adoptar una óptica que considere por igual los espacios metropolitanos del mundo ibérico y aquellos que fueron escenario de sus experiencias imperiales, considerán-dolos como un continuum, con múltiples centros, por el que transitaban hombres, textos, ideas, modelos, etc., estableciendo –con arreglo a dinámicas que no seguían necesariamente una lógica unidireccional metrópoli-colonia– conexiones entre los varios contextos vinculados a las monarquías española y portuguesa durante la épo-ca moderna.
Sobre estas bases, el volumen se ha articulado en dos partes, la primera de las cuales reúne así cinco trabajos que nos acercan, desde perspectivas diferentes, a los propios textos que elaboró el clero y, en particular, a su circulación. Se abordan así determinados problemas que vienen siendo objeto de análisis y discusión entre los historiadores y que inciden sobre aspectos relacionados con la propia dimensión planetaria que encerraría esa circulación, con su naturaleza manuscrita e impresa o con las condiciones que rodearon la edición de los textos religiosos y su comercio. El recurso a las copias de mano, por ejemplo, adquiere particular protagonismo en el trabajo de Paul Nelles, en el que se examinan los circuitos y modalidades del intercambio epistolar dentro de la Compañía de Jesús durante la segunda mitad del siglo XVI. Su análisis pone de manifiesto el papel cardinal que desempeñaron no tanto los centros romanos –como tradicionalmente se ha pensado– sino las provin-cias y los colegios a la hora de articular un sistema eficaz –manuscrito– de comu-nicación dentro de una congregación que vería rápidamente aumentar el número de sus establecimientos y, sobre todo, sus horizontes geográficos. Con todo, la circula-ción de textos entre los distintos espacios ibéricos, como es obvio, no se restringió a los intercambios epistolares. Los libros de devoción y los escritos doctrinales tuvieron asimismo un particular protagonismo en los viajes oceánicos de españoles y portugueses, como muestra el estudio de Carlos Alberto González Sánchez. En el mismo, no insiste sobre el análisis en torno a los acervos de libros que como mer-cancía o equipaje circulaban entre la metrópoli y los espacios coloniales, sino que, centrándose en un aspecto menos evidente, examina su consumo y, en concreto, los usos que los religiosos daban a esos textos devotos y doctrinales, haciendo de ellos instrumentos recurrentes en la actividad de proselitismo y consuelo que, a modo de misiones náuticas, solían desarrollar en el curso de estas travesías.
El viaje, los escritos y los textos que transitaban entre varios mundos no dejan de ser asimismo objeto de análisis en el ensayo que nos ofrece Ângela Barreto Xavier, en el que, con todo, la autora adopta una perspectiva distinta e historiográficamente novedosa: la de aquellos religiosos que, originarios de los contextos coloniales, se trasladaban a los centros europeos (Lisboa, Madrid, Roma) con el objeto de hacer valer los intereses de sus grupos y corporaciones ante el monarca o el pontífice. Xavier no sólo pone de relieve el peso que estos sujetos, por medio de sus escritos,
24
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
tuvieron –también en el imperio portugués– en la articulación de discursos de tenor criollista. Examina además el lugar que la escritura ocupó en la propia experiencia del viaje a Europa, subrayando al mismo tiempo como éste servía a menudo de marco en el que los religiosos desplegaban estrategias editoriales con las que dar a estampa textos –propios o de sus correligionarios– que habían traído con ellos desde las periferias del imperio.
En este sentido, el ensayo de Ângela Barreto Xavier permite que nos adentremos en un terreno no siempre bien conocido como es el de los contextos que rodeaban la producción y el comercio de los impresos de carácter religioso. En realidad, va-rias de las cuestiones que se plantean a este respecto son objeto de atención en los otros dos estudios que conforman esta primera parte del volumen. En su artículo, Fernando Bouza considera un aspecto escasamente explorado por la historiografía como es el papel que desempeñaron los costeadores en la edición de textos religio-sos. Su análisis permite poner de relieve, tanto el afán mercantil que solía rodear las iniciativas de estos agentes, como su capacidad para intervenir sobre los procesos editoriales e, incluso, sobre el nada desdeñable mercado del libro religioso. Al hilo de esta cuestión, que viene a recordarnos la dimensión comercial y económica que necesariamente también rodeaba la circulación de estos impresos, Bouza examina la participación que los propios regulares tuvieron en dicho mercado, llegando a movilizar en ocasiones importantes y valiosos acervos librescos. Desde una óptica diferente, el trabajo de Federico Palomo, centrado en la figura de Fr. Apolinário da Conceição, analiza las prácticas escritas de los franciscanos portugueses y su participación en los contextos eruditos del siglo XVIII. Pero, sobre todo, incide sobre un terreno como es el de la edición y la circulación impresa en un ámbito como el portugués y el luso-americano. En este sentido, la trayectoria del religioso analizado, entre Lisboa y Río de Janeiro, permite poner de relieve, por un lado, la implicación –escasamente conocida y estudiada– de las elites coloniales brasileñas en el patrocinio de ediciones de textos devotos; por otro, descubre un singular mer-cado paralelo de libros impresos, restringido a clérigos y religiosos.
La segunda parte del volumen, bajo el epígrafe Memoria, erudición y saberes del mundo, reúne otros cinco estudios que, siendo diversos en los objetos que analizan y en las cuestiones que plantean, ahondan todos ellos en el ámbito específico de las prácticas escritas y eruditas de quienes conformaban esa amalgama social y cultu-ralmente múltiple que era el clero ibérico altomoderno. En este sentido, el ensayo de Antonio Castillo comienza situándonos en el mundo conventual femenino de la contrarreforma, que, de hecho, constituyó un espacio privilegiado para la escritura de mujeres durante los siglos XVI y XVII. Castillo incide así sobre un aspecto que, en los últimos años, no ha dejado de despertar el interés de los investigadores, pero lo hace desde la perspectiva, menos frecuente, de las prácticas epistolares que marcaron la actividad escritora de muchas monjas. Su análisis le lleva a establecer modelos diferenciados, en los que la carta se destinaba a la comunicación entre las comunidades de religiosas o, por el contrario, asumía esencialmente funciones espirituales.
Junto al papel de la cultura epistolar, las formas de memoria –como ya hemos señalado– no dejaron de ser asimismo un ámbito en el que, tanto mujeres como
25
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
hombres vinculados a la institución eclesiástica, desarrollaron una intensa activi-dad literaria y erudita. En este sentido, el género cronístico es objeto de particular atención en el estudio de José Luis Betrán, dedicado a la producción jesuita relativa a su presencia en las regiones de la frontera amazónica. Betrán no sólo sitúa el con-junto de estas crónicas, que mayoritariamente corrieron manuscritas, en el contexto más amplio de la literatura misional, como analiza las estrategias narrativas que se movilizaban en la composición de estos textos, ordenados principalmente a servir de instrumento para la edificación y la propaganda.
Una visión distinta y singular de estas prácticas memorísticas es la que aporta Rodrigo Bentes Monteiro al analizar los usos eruditos que el oratoriano, académico y bibliófilo portugués, Diogo Barbosa Machado, hizo de determinados productos editoriales como los retratos grabados y los folletos, reuniéndolos en sendas colec-ciones, hoy conservadas en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Sin dejar de señalar su carácter único y original, el estudio considera las lógicas de forma y con-tenido que Barbosa Machado imprimió a ambos conjuntos documentales, poniendo así de relieve la operación discursiva e historiográfica que los habría animado, destinada a articular una historia de la monarquía portuguesa y de sus conquistas, pautada por las figuras de sus soberanos.
Las prácticas memorísticas están aún presentes en el estudio de Zoltán Bieder-mann, que nos hace regresar al análisis de la crónica misionera de la mano de un clásico, Fr. Paulo da Trindade, y del texto que consagró a la presencia de los fran-ciscanos en la India portuguesa y Ceilán. Su original lectura del relato, sin embar-go, destaca la escasa atención que, en contraste con los textos misioneros de otros autores coetáneos, se daría al saber geográfico en la economía narrativa y simbólica de esta crónica, en la que el espacio, apenas presente, quedaba supeditado a una lógica temporal, regida por la historia bíblica y misionera. Lejos de interpretar esta estrategia bajo el prisma de una escritura “franciscana” y arcaizante, Bierdermann la sitúa en el marco de las disputas que enfrentaron a religiosos seráficos y jesuitas en la India de inicios del siglo XVII, poniendo de relieve el significado retórico que, frente al espacio, adquiría el tiempo a la hora subrayar las raíces históricas –sagradas– de la presencia franciscana en Asia.
En realidad, el debate en torno al lugar que la experiencia y la observación mi-sioneras ocuparon en la producción de los saberes del mundo durante los siglos mo-dernos centra el análisis del último de los ensayos reunidos en el presente volumen, consagrado a los escritos misioneros sobre China. Antonella Romano, sin dejar de considerar los contextos geopolíticos (de creciente competencia entre el papado y las monarquías ibéricas) de la época, examina aquellos elementos que, a la largo de la segunda mitad del siglo XVI, contribuyeron a la configuración en el mundo letrado europeo de un conocimiento sobre China, en el que ésta aparecería como un universo complejo, refinado y, sobre todo, cultivado y civilizado, a pesar de su desconocimiento de la revelación. Para su reflexión, Romano toma como base tres empresas editoriales distintas, que representarían tres hitos dentro este proceso y que, entre las tres, cubrirían cincuenta años de profundas transformaciones en las relaciones entre Asia y Europa, en los que Roma acabaría imponiéndose al mundo ibérico como centro de producción del saber sobre China y en el que los jesuitas,
26
Federico Palomo Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 11-26
gracias a su empeño en el aprendizaje de la lengua, contarían con un elemento aña-dido de legitimación en su experiencia del mundo chino.
El trabajo de Antonella Romano encierra así el presente volumen, por medio del cual se ha pretendido llamar la atención sobre la cultura intelectual y las prácticas escritas de clérigos y religiosos en espacios como los ibéricos de la época moderna, profundamente marcados por los criterios del catolicismo postridentino, pero tam-bién por experiencias imperiales que, teniendo en el clero a uno de sus principales actores, contribuyeron de forma determinante al conocimiento moderno del mundo y a los procesos que propició la llamada primera mundialización. Antes de finali-zar estas líneas, no quisiera dejar de mostrar mi agradecimiento a los autores que han contribuido mediante sus ensayos a dar forma al presente monográfico y que, desde el inicio, mostraron interés por la idea que lo animaba y disponibilidad para participar en su realización. Mi reconocimiento se extiende asimismo a la dirección y el consejo de redacción de Cuadernos de Historia Moderna que no sólo me han permitido coordinar el presente volumen, como han acompañado en todo momento su desarrollo, mostrándose siempre solícitos en acudir a cuanto les hemos requeri-do durante el proceso de recepción, evaluación y, finalmente, de edición del mono-gráfico. No puedo sino agradecer también la ayuda de los varios expertos que han participado en la evaluación de los trabajos, cuyos comentarios y apreciaciones, sin duda, han contribuido a mejorarlos en la forma que ahora se publican. No cabe finalizar sin reconocer asimismo el esfuerzo y esmero de quienes han colaborado como traductores de varios de los textos aquí incluidos, la generosa ayuda de Zol-tán Biedermann y Duarte Ferreira a la hora de revisar los abstracts en inglés de los artículos y, ciertamente, el cuidado de Ana Moreno Meyer en las tareas de edición que han dado curso a estas páginas.
29 ISBN: 978-84-669-3493-0
Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas en la
alta Edad Moderna ibérica
Fernando Bouza
Universidad Complutense de [email protected]
Fecha de recepción: 09/09/2013Fecha de aceptación: 18/12/2013
resumen
El artículo se propone el estudio de la participación de particulares, ante todo libreros e impresores, en la publicación y circulación de libros de temática religiosa durante los siglos XVI y XVII en el ámbito ibérico. La participación de estos costeadores en el atractivo mercado del libro impreso fue mayor de lo que se ha imaginado. De hecho, en busca de beneficios, se comportaron como agentes muy activos responsables de la edición o reedición de obras, tomando parte en la toma de decisiones que afectan a cuestiones como qué autores y qué obras son editadas, en qué formatos y en qué lenguas. Asimismo, se presentan ejemplos de la participación de clérigos y órdenes en el mercado del libro religioso.
Palabras clave: costeadores de impresiones, mercado y comercio del libro religioso impreso, historia de la edición, Alta Edad Moderna Ibérica
Printing investors and the religious book market in the Iberian early modern period
abstract
This article proposes to study the commitment of individual merchants, mainly booksellers and printers, to the edition and trade of religious books in Iberia during the sixteenth and seventeenth centuries. The interest of these investors in the lucrative printed book market was bigger than is usually assumed. As a matter of fact, they behaved as highly active agents and were responsible for making important deci-sions, including which authors and works were to be published, and which format and language was to be chosen. In addition, the article also presents cases of active involvement of clergymen and religious orders in the market of religious books.
Key words: printing investors, religious printed book market and trade, book edition history, Iberian early modern period
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46788Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
30
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
sine me, liber, ibis Tristia
En septiembre de 1567, en la cancillería regia portuguesa se registraba un alvará por el que se concedía a João de Barreira un privilegio de impresión por ocho años. El tipógrafo se había “concertado” previamente con “os padres do collegio das artes” de Coímbra para “haver de imprimir todas as obras necesarias asy de logica como de filosofia e outras de verso ou proza e algũas orações e grosas e comedias”.
A través del impresor, los jesuitas querían ver publicados algunos libros que habían compuesto, así como otros de autores ajenos a su instituto que tenían “emendados de erros e cousas desonestas”. Todavía no habían podido introducirlos en la docencia, como les hubiera gustado, pues “se deixarão ate ora de ler por não aver quem os quisesse imprimir e fazer a despeza pera isso necessaria”. Dado el uso escolar que se daría a las ediciones, el concierto también incluía la obligación de presentarlas “acomodadas com o espaço necessario pera os ouvientes poderem grosar”. Era para proteger el fruto de esa empresa, “cousa de muito custo”, para lo que Barreira había solicitado el amparo real 1.
Ese mismo año, aparecían en Coímbra las Comoediae quatuor de Plauto que João de Barreira hizo posible financiándolas al amparo del concierto con el Colégio das Artes y su privilegio de 14 de septiembre de 1567. Para que “os ouvientes poderem grosar”, en efecto, los versos del clásico aparecen separados con un interlineado muy amplio 2. Y, en la misma portada, junto al inconfundible monograma de la Compañía, se deja constancia de las enmiendas sufridas por las comedias, “ex quibus ea deleta sunt, quae bonis moribus nocere possent” 3.
Esta edición es un buen ejemplo de lo que Nigel Griffin acertó a llamar el Plautus castigatus jesuítico 4. Ni que decir tiene que, por supuesto, también evoca lo impor-tante que fue la imprenta en las industrias de la Compañía, así como el papel reserva-do tanto a las letras clásicas como al teatro en sus propuestas pedagógicas. No obstan-te, al mismo tiempo, la publicación conimbricense de 1567 revela la presencia de un agente quizá demasiadas veces ignorado: la intervención de João de Barreira como editor. Gracias a su interesada disposición a “fazer a despeza pera isso necessaria” se hicieron realidad las estrategias jesuitas, por supuesto, mucho mejor atendidas.
El presente trabajo intenta acercarse al fenómeno de la publicación y circulación del libro religioso 5 en la alta Edad Moderna ibérica no desde el punto de vista de sus
1 deslaNdes, v.: Documentos para a história da typographia portugueza nos séculos XVI e XVII, Lisboa, Imprensa Nacional, 1888, p. 34. Esta investigación se ha realizado en el marco del proyecto “Prácticas y saberes en la cultura aristocrática del Siglo de Oro: comunicación política y formas de vida”, MINECO HAR2011-27177.
2 El ejemplar Res-1620-P de la Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL) presenta numerosas glosas manuscritas hechas en esos espacios interlineales. Consultable en http://purl.pt/23120.
3 Plauto, t. m.: Comoediae quatuor. Aulularia. Captivi duo. Stichus. Trinummus, Conimbricae, Apud Ioannem Barrerium, 1567.
4 GriFFiN, N.: “Plautus castigatus: The Society of Jesus and classical drama”, en DoGlio, F., y chiaBò, m. (eds.): I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa, Roma, Torre d´Orfeo Editrice, 1995, pp. 257-286.
5 Esta categoría se usa, por supuesto, a título meramente expresivo.
31Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
contenidos o de su estatuto, sino de su más crasa naturaleza mercantil. En el análisis de este particular negocio editorial se presta atención especial a la actividad des-plegada por impresores, libreros y algunos particulares. También a algunas órdenes religiosas que parecen haberse comportado como mercaderes de librería negociando con grandes cantidades de libros. Pero, antes, será necesario trazar un mínimo con-texto general en el que enmarcar el negocio editorial impreso del libro religioso en los siglos XVI y XVII ibéricos.
DE LA FE AL NEGOCIO EDITORIAL: EL CREDO EN EL MERCADO DE LOS IMPRESOS
La relación establecida entre cultura escrita y estado clerical a lo largo de la Edad Moderna fue tan estrecha e íntima como extensa y fructífera. Sin que esto suponga minusvalorar el recurso continuado a voces e imágenes, lo escrito ad vivum o ar-tificialiter llegó a convertirse en un elemento esencial para la autorrepresentación estamental del clero –heredero, defensor y exégeta de una tradición letrada– y para el ejercicio de sus usos y prácticas instrumentales.
En el mundo romano, el Concilio de Trento reforzó de forma definitiva los térmi-nos de dicha relación al definir la reforma del sacramento del orden, pues en su sesión XXIII (1563) prescribió que no podrían recibir la prima tonsura “quique legere, & scribere nesciant” (Decretum de reformatione, caput IV). Interpretaciones posterio-res supusieron que a los tonsurados les “bastará que sepan leer en su idioma, aunque no sepan leer en Latín” y que “no es necessario que escriuan bien, sino basta que de qualquiera manera sepan formar las letras” 6. De este modo, a cuantos quisiesen ser ordenados les resultaba imprescindible demostrar un conocimiento letrado, aunque éste fuese mínimo y, en consecuencia, la absoluta falta de letras fue considerada una de las formas de irregularidad por defecto “del alma” 7 que impedían recibir órdenes y tomar estado entre los clérigos.
Un estamento en el que resultarían omnipresentes el aprendizaje y la práctica de las letras, incluidas ahora también, por supuesto, las latinas. El particular cursus vitae clerical podía suponer, de hecho, recorrer el largo camino que media entre una prima tonsura apenas alfabetizada en lengua vulgar y la ostentación erudita de los auctores tenidos por excelsos y cuyo nombre se dejaba oír en las esquinas de las cuatro partes del mundo gracias a la imprenta.
La consideración del impacto que lo tipográfico tuvo sobre la expresión de lo re-ligioso y su específica comunicación a lo largo de la alta Edad Moderna tiene una enorme y especial relevancia 8. De forma paulatina, la experiencia religiosa sufrió
6 moNtes de Porres, a.: Suma Diana recopilado en romance, En Madrid, por Melchor Sánchez. A costa de Gabriel de León, Mercader de Libros y Diputado de los Hospitales Reales desta Corte, 1657, p. 577.
7 BuseNBaum, h.: Médula de la teología moral, En Madrid, Por Bernardo de Villadiego. A costa de Santiago Martín Redondo, Mercader de Libros, 1667, p. 501.
8 Para la síntesis siguiente, remitimos a Bouza, F.: “Leer para creer. Religión y cultura del libro en la Edad Moderna”, en cortés Peña, a. l. (ed.), Historia del cristianismo. III. El mundo moderno, Trotta-Universidad de Granada, Madrid, 2006, pp. 637-679; Pérez García, r. m.: La imprenta y la literatura espiritual castellana
32
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
una conveniente acomodación expositiva a las formas nuevas de la cultura escrita, incorporando de manera inmediata analogías de la mecánica tipográfica. Al mismo tiempo, los impresos se hicieron presentes en los más variados ámbitos, del cotidiano despacho eclesiástico a la definición dogmática y doctrinal y, claro está, a su corre-lato en forma de censura y excomunión, pasando por las labores de información y comunicación.
En las diócesis ibéricas, un sinfín de formularios y otros impresos menores fa-cilitaron la vasta gestión institucional en materias de administración eclesial, al tiempo que las receterías (no libros) servían a las prácticas devocionales particu-lares y las prensas garantizaban la ortodoxia ritual del nuevo rezado. De un lado, un género moderno como el de las cartas pastorales a los fieles testimoniaba una forma renovada de articular la relación entre los prelados y las comunidades a su cuidado y, de otro, las industrias misionales reforzaban su ya impresionante batería de medios con toda clase de productos tipográficos. La imprenta permitía disponer de misiones sordas donde la voz del predicador era sustituida por su copia tipográ-fica, que sería leída, u oída leer, después de terminada la misión o allí donde los apóstoles no pudieran llegar.
Por supuesto, las grandes polémicas entre credos y las numerosas disputas abier-tas dentro de la propia confesión católica, por ejemplo entre sus combativas órde-nes, le sacaron el mayor partido posible a los recursos difusionistas de la imprenta. Ésta coadyuvó, así, a la constitución de una respublica sacrarum litterarum, coro-nada por un peculiar parnaso de eruditos auctores que alcanzaban en vida la noto-riedad pública internacional que sólo podía conceder la tipografía con su imparable movimiento de títulos y ediciones.
Además de que también hubo clérigos tipógrafos 9 y que varias iglesias o co-munidades protegieron celosas los privilegios exclusivos de edición de algunos impresos de gran tirada con los que habían sido beneficiadas 10, las prensas no fal-taron en claustros, palacios episcopales y colegios 11. Por otro lado, la parte más numerosa de los autores de obra nueva entonces publicados mantuvieron alguna
en la España del Renacimiento, 1470-1560. Historia y estructura de una emisión cultural, Gijón, Trea, 2006; Palomo, F.: “Limosnas impresas. Escritos e imágenes en las prácticas misioneras de interior en la península Ibérica (siglos XVI-XVII)”, Manuscrits, 25 (2007), pp. 239-265; curto, d. ramada: Cultura escrita (séculos XV a XVIII), Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais 2007; Álvarez saNtaló, l. c.: Así en la letra como en el cielo. Libro e imaginario religioso en la España moderna, Madrid, Abada, 2012; rueda, P.: El libro en circulación en el mundo moderno en España y Latinoamérica, Madrid, Calambur, 2012.
9 El más célebre fue el dominico Diego García, activo entre 1651 y 1672 en Alcalá y Burgo de Osma. delGado casado: J.: Diccionario de impresores españoles (siglos XVI-XVII), Madrid, Arco/Libros, 1996, I, pp. 251-252.
10 reyes, F. de los: El libro en España y América. Legislación y censura (siglos XV-XVIII), Madrid, Arco/Libros, 2000, I, pp. 55-78, 211-227.
11 Junto a las imprentas de los colegios dominicos de San Vicente Ferrer de Zaragoza y de Santo Tomás de Alcalá y a las instaladas en los de la Compañía en Valencia, Sevilla, Madrid, Valladolid, Cádiz, Macao o Manila, en los siglos XVI y XVII, hubo prensas en funcionamiento, al menos, en los conventos de San Esteban (Salamanca), San Pablo (Valladolid), San Francisco (Barcelona), San José (Uclés), San Francisco (Gerona), Nuestra Señora del Remedio y el Carmen (Valencia), San Francisco (Murcia), San Agustín (Orihuela), San Francisco (Sevilla), San Agustín (México) o Santo Tomás (Manila), así como en los monasterios de San Pedro Mártir (Toledo), La Vid, Fitero, Irache, San Juan de la Peña, San Benito (Sahagún), la Victoria, San Jerónimo el Real y San Martín (Madrid), Nuestra Señora del Prado (Valladolid), São Vicente de Fora (Lisboa) y Santa
33Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
clase de vinculación con la condición eclesiástica, siendo el clero por excelencia un estado no ya de lectores, sino también de escritores. Esto por no entrar en que la edición o reedición de auctoritates católicas, así como de textos relativos a liturgia, devoción, pastoral, doctrina o moral, ocupaba a una parte no pequeña de los talleres tipográficos.
Los géneros y materias vinculados de una forma u otra al inmenso espectro tex-tual de lo religioso llegaron a constituir, sin duda, una de las partes relativamente más importantes del negocio editorial ibérico durante la alta Edad Moderna. Así lo prueban obviamente fuentes diversas, como los inventarios de bibliotecas, los registros del comercio librero o los repertorios tipobibliográficos de los centros de producción que, peninsulares o no, abastecían al mercado metropolitano e imperial portugués y español.
El carácter venal, característico de los productos impresos, afectaba a cuantas obras se convertían en mercancía al pasar por las prensas. Es cierto que los im-presos no pagaban alcabala, pero sí estaban sometidos a la tasa, cuya fijación era obligatoria para la venta pública de libros. En este sentido, es revelador que ésta no discrimine en el conjunto de los impresos ni por su materia, religiosa o no, ni tam-poco por el estado de sus autores. Y, por supuesto, también los eclesiásticos se pre-ocuparon por conseguir que los precios de sus obras fuesen los más altos posibles, como demuestran los expedientes de petición de tasa nueva que algunos de ellos presentaron, por ejemplo ante el Consejo de Castilla, tras mostrar su desacuerdo con las establecidas por éste 12.
También podían, de otro lado, garantizarse las mejores condiciones para la venta de las obras que habían compuesto o promovido, como se muestra en el caso de la edición de Johannes Molinaeus del Decretum del canonista medieval Ivo de Char-tres para la que Bartholomeus van Grave (Gravius), “libraire” de Lovaina, obtuvo en 1561 privilegio de impresión y venta en los Países Bajos 13.
Durante su estancia en la corte de María Tudor, el franciscano Bernardo de Fres-neda, a quien la edición lovaniense está dedicada, “huuo en Inglaterra todos los decretos de Ibon Carnotense [Ivo de Chartres] scriptos de mano, y viendo que nun-ca se hauían impresso procuró estando en flandres que fuessen vistos y corregidos por hombres muy doctos de su orden y por el doctor [Johannes] Molineo” 14. Desde Toledo, en agosto de 1560, el confesor real medió ante el Cardenal Granvela para que se concediesen los permisos preceptivos para publicarlo en las mejores condi-ciones, pues Molinaeus “me scriuió que ya tenía visto y examinado el exemplar que
Cruz (Coímbra), sin olvidar las tipografías instaladas en las casas episcopales de Almería, Orihuela y Burgo de Osma.
12 Bouza, F.: Dásele licencia y privilegio. Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro, Madrid, Akal, 2012, pp. 146-147.
13 ivo de chartres: Decretum, Lovanii, Excudebat Bartholomaeus Grauius Typographus Iuratus sibi, & haeredibus Arnoldi Birckmanni, 1561, “Copie du Priuilege”, Bruselas, 2 de agosto de 1561, preliminares sin foliar. Sobre la historia editorial del Decretum en el XVI, Rolker, c.: Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
14 Privilegio de impresión y venta para Aragón concedido a Gravius del Decretum de Ivo de Chartres, Madrid, 9 de agosto de 1561, Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona (ACA), Archivo Real, Real Cancillería, Registros, Felipe I el Prudente, Diversorum, 2, fols. 133v.-135r.
34
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
yo le dexé de los decretos de Ibon carnotense, y questaua concertado con el impre-sor Grauio que lo imprimiese como le diesen previlegio”. No obstante, Van Grave imponía una condición especial: “que yo fuese obligado a tomalle quatrocientos exemplares, y esto haré de buena gana” 15.
Ya en el privilegio flamenco se dejaba constancia de que “le dict liure est me-rueilleusement grande & de grosse despence” 16, por lo que, para cumplir con su compromiso con el editor, Bernardo de Fresneda pidió a Felipe II garantías de que no se pudiesen vender ejemplares del Decretum hasta que se agotasen aque-llos cuatrocientos que tenía comprometidos. El franciscano le representó, como se puede leer en la tramitación para Aragón, que “porque el dicho impressor Grauio tomasse a cargo la impressión le prometistes que trabajaríades que en estos Reynos no se vendiesse ningún libro de los dichos decretos hasta que se huuiessen vendido quatrozientos volúmenes de libros dellos” 17. Así fue concedido, señalándose que no se vendiese en Aragón ningún ejemplar del Decretum, ni siquiera por el propio Gravius 18, hasta que se agotasen los del fraile franciscano, que éste rubricaría para su conveniente identificación.
Quizá no así en el caso del Decretum de Ivo de Chartres, pero el negocio editorial del libro religioso podía llegar a ser bastante lucrativo, en especial cuando las tiradas eran elevadas y su consumo estaba asegurado. Así, el interés por hacerse con una parte del suculento comercio de los libros del nuevo rezado atrajo la atención de los Ruiz medinenses y de sus parientes los mercaderes burgaleses Francisco y Juan de la Presa, quienes hicieron traer de Francia una serie de prensas y un buen número de ofi-ciales para moverlas 19. Pero, siendo tan pingüe el beneficio que cabía esperar, no era necesario ser financiero o mercader para interesarse por el negocio de la impresión.
Como se señala en los preliminares de la obra publicada en Madrid por Alonso Gó-mez, el cardenal Gaspar de Quiroga concedió al secretario Mateo Vázquez la licencia y el privilegio de impresión y venta del Index et catalogus librorum prohibitorum que él mismo había impulsado como Inquisidor General 20. El texto de la merced que se imprimió va fechado en Madrid, a 20 de mayo de 1583, pero en los registros del Consejo de Inquisición se asentó ya el 2 de agosto de 1582 que “V.Sª Illma. [Quiroga] haze gracia de la impressión del cathálogo al sr. Matheo Vázquez” para “que pueda encargar la dicha impressión a la persona que le paresciere y gozar y llevar el interese
15 Carta de Bernardo de Fresneda al Cardenal Granvela (Toledo, 9 de agosto de 1560), Real Biblioteca, Madrid, Ms. II/2291. Cito por http://avisos.realbiblioteca.es/?p=article&aviso=32&art=980 .
16 Ivo de chartres, op. cit. (nota 13), “Copie du Priuilege”, preliminares sin foliar.17 Privilegio a Bernardo de Fresneda sobre la venta privilegiada de ejemplares del Decretum de Ivo de
Chartres, Monzón, 22 de diciembre de 1564, ACA, Archivo Real, Real Cancillería, Registros, Felipe I el Prudente, Diversorum, 4, fols. 58v.-59v.
18 Desde 1561, disponía de privilegio para la Corona de Aragón, véase nota 14.19 FerNáNdez valladares, m.: La imprenta en Burgos (1501-1600), 2 vols., Madrid, Arco/Libros, 2000,
I, pp. 216-225. GriFFiN, c.: Oficiales de imprenta, herejía e Inquisición en la España del siglo XVI, Madrid, Ollero y Ramos, 2009, p. 214.
20 “[…] mandamos y prohibimos, que ninguno sea osado a hazer imprimir, ni imprima, trayga impresso de fuera destos Reynos, ni tenga, ni venda este dicho Catálogo, e Índice, saluo Matheo Vázquez, Secretario de su Magestad, de la santa general Inquisición, o quien su poder ouiere”, Index et catalogus librorum prohibitorum, Madriti, Apud Alphonsum Gomezium Regium Typographum, 1583, preliminares sin foliar.
35Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
que della resultare como cosa suya propia” 21. Sobre esa base, Mateo Vázquez concer-tó la impresión con el citado Alonso Gómez.
Ausente el secretario real en Portugal, Fernando Arenillas de Reinoso firmó en su nombre una capitulación con el impresor por la que éste se comprometía a tirar nada menos que 6350 ejemplares “del cathálogo de libros reprouados” y se le entregaron doscientos ducados de parte de Vázquez 22. Una vez impreso, el propio Consejo de Inquisición estableció que cada pliego del Index se vendería a cinco maravedíes, una cifra relativamente alta para un volumen en cuarto, lo que elevaba aún más el posible beneficio final de una edición de más de seis mil ejemplares 23.
La concesión a Mateo Vázquez de la licencia y privilegio del Index de 1583 se justifica “por lo que se ha ocupado, y trabajado en la ordenación dél” 24. Es cierto que era habitual que los privilegios de impresión de textos de naturaleza normativa se concediesen a secretarios o escribanos reales, pero la gracia de Quiroga, tan genero-sa en términos económicos, merecería ser considerada también desde la perspectiva de la lucha política en la corte de Felipe II 25. Por otra parte, no debe extrañar que la publicación de un título de la naturaleza del Index no corriese por cuenta del propio Consejo. Aquel mismo año, Quiroga hacía imprimir las Constituciones Sinodales de su archidiócesis toledana y éstas aparecían en Madrid costeadas por el mercader de libros Blas de Robles 26.
Sin duda, el interés demostrado por particulares que, como Barreira, Gravius o Robles, pagaban a su costa -expensis suis- impresiones y reimpresiones demuestra la existencia de un amplio y rentable mercado editorial que debía satisfacer al público, clerical o no, en sus necesidades devotas, espirituales o exegéticas, sin olvidar la frui-ción de otros géneros, como, por ejemplo, el hagiográfico, el cronístico o el poético.
21 Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), Inquisición, libro 357, fols. 90v.-91r.22 Al recibir esta cantidad para la impresión, entregada por Juan Fernández de Espinosa en nombre de
Vázquez, Gómez da cuenta de la capitulación en Madrid a 3 de noviembre de 1582, Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), protocolo 1022, Juan Montero, fol. 660r.-v. Pérez Pastor, c.: Bibliografía madrileña o descripción de las obras impresas en Madrid (Siglo XVI), 3 vols., Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1891-1907, III, p. 496.
23 La tasa se fijó en Madrid, 2 de julio de 1583, Index, op. cit. (nota 20), al vuelto de la portada. La descripción bibliográfica canónica de la obra es: “4º- 96 hs. fols., más 6 de prels. sin numerar. – sign. A, *, A-M – La 1ª de 4 hojas, la 2ª de dos, y las demás de 8”, Pérez Pastor, op.cit. (nota 22), II, p. 87. Es difícil estimar los beneficios de correr con la impresión del Index de 1583, cuyo cuerpo principal es de doce pliegos, al no haber sido posible comprobar si su privilegio se extendía también al Index librorum expurgatorum (Madriti, 1584). En cualquier caso, sólo con la venta de la jornada de 1583 a 60 maravedíes cada cuerpo se trataba de un negocio de cientos de ducados.
24 Index, op.cit. (nota 20), preliminares sin foliar.25 Sobre el acercamiento de Quiroga a Vázquez a comienzos de la década de 1580, precisamente con
la mediación del Licenciado Arenillas, Pizarro lloreNte, h.: Un gran patrón en la corte de Felipe II. Don Gaspar de Quiroga, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2004.
26 Impressas en Madrid, en casa de Francisco Sánchez. A costa de Blas de Robles, mercader de libros, en Corte. Sobre este librero, morisse, G.: “Blas de Robles (1542-1592) primer editor de Cervantes”, en aNdrés, P. (ed.): El libro antiguo español. VI. De libros, librerías, imprentas y lectores, Salamanca, Universidad-SEMYR, 2002, pp. 285-320. Ha de destacarse la importancia de este trabajo por el relieve que concede al negocio de “invertir en libros”.
36
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
COSTEADORES DE IMPRESIONES Y MERCADO EDITORIAL DEL LIBRO RELIGIOSO
Los que, para la alta Edad Moderna, calificaremos con el nombre genérico de costea-dores eran particulares que se presentan, ante todo, pero no siempre, como libreros, impresores o mercaderes de libros y que, en principio, venían a adquirir las prerroga-tivas inherentes a los privilegios y licencias en vigor directamente de los autores o de sus poderhabientes. Solían hacerlo mediante un pacto negociado, por lo general en forma de concierto de cesión, en el que se fijaban las condiciones de su duración, nor-malmente por una sola vez, y su compensación económica y en especie, siendo habi-tual la entrega de una parte de los libros que llegasen a imprimirse. Por este traslado de dominio quedaban eximidos de tener que solicitar nueva licencia de impresión y se convertían en cesionarios de sus posesores por merced real, quienes renunciaban a utilizar tales derechos en aquellas condiciones que fijase el concierto de cesión. El siguiente caso puede ayudarnos a comprender el proceso.
El Espejo de consolación de tristes de Juan de Dueñas fue editado en numerosas ocasiones a lo largo del XVI, buena prueba de la aceptación de la obra del enardecido, y pronto sospechoso, fraile franciscano. Por merced real de 1582 [Lisboa, 6 de julio], el privilegio de impresión había sido prorrogado a la Orden de San Francisco del Rei-no de Toledo, en cuyo nombre había actuado Fr. Antonio Álvarez. A la altura de 1587, sin embargo, era el mercader de libros alcalaíno Diego Martínez quien actuaba como su cesionario en virtud de una escritura pública que le facultaba para que él, a su vez, cediera su poder de hacer imprimir y vender el Espejo al también librero Juan Boyer.
Así lo hizo Martínez en virtud de una escritura “de cesión, renunciación e traslado” otorgada en Medina del Campo el 30 de octubre de 1587. En ella se puede leer que:
[…] vos Juan Boyer, mercader de libros […] os habéis convenido, concertado e igualado conmigo sobre y en razón de la dicha impresión en esta manera, que por que yo os dé licencia e ceda el derecho que tengo a la dicha impresión del dicho libro inti-tulado Consolación de Tristes para poder imprimir y vender seis tomos del dicho libro de la marca que quisiéredes por una sola impresión me avéis dado e pagado luego de presente quinientos reales en reales contados, e más me avéis de dar cien libros cum-plidos acabados de la dicha impresión del libro […] que son los que yo estoy obligado a dar a la orden de San Francisco de dicho Reino de Toledo 27.
Convertido en nuevo cesionario de quienes seguían siendo beneficiarios del regio privilegio, Boyer hizo imprimir las seis partes del Espejo de consolación que circula-ron en dos volúmenes publicados “a su costa” 28.
27 Pérez Pastor, c.: La imprenta en Medina del Campo, Madrid, Establecimiento tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1895, p. 163. Sobre las circunstancias de estos conciertos, maNo GoNzález, m. de la: Mercaderes e impresores de libros en la Salamanca del siglo XVI, Salamanca, Universidad, 1998, pp. 81-87; y álvarez márQuez, c.: La impresión y comercio de libros en la Sevilla del Quinientos, Sevilla, Universidad, 2007.
28 dueñas, J. de: Primera, segunda, y tercera [Quarta, quinta y sexta] parte del espeio de consolación de tristes, En Toledo por Pero Rodríguez, mercader y impresor de libros. A costa de Iuan Boyer, mercader de libros en Medina del Campo, 1591.
37Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Dadas las específicas condiciones de la autoría altomoderna, esta clase de con-certaciones les permitía actuar de hecho como propietarios de un buen número de títulos que sólo llegaron, o con frecuencia volvieron, a las prensas gracias a ellos. Del mismo modo, los costeadores, siempre diligentes, anduvieron a la búsqueda de obras susceptibles de ser editadas de nuevo, bien porque careciesen éstas de privilegio, bien porque sus antiguos permisos de impresión hubieran fenecido, promoviendo ellos ante el órgano jurisdiccional competente la preceptiva autorización para volver a publicarlos.
No obstante, su ágil iniciativa pudo extenderse también a la realización de im-presiones falsas o contrahechas a espaldas de autores o poderhabientes. Para evocar estas prácticas fraudulentas bastará con recordar un ejemplo célebre relacionado con el Índice de Fernando de Valdés.
Como se sabe, la tradición jesuita recogió desde antiguo que Francisco de Borja ingresó en el Índice porque unos “tratados espirituales” del Duque de Gandía habían sido impresos por “ciertos libreros” con añadidos de “Autores que tenían cosas que expurgar” 29. El propio Borja le escribió a Diego Laínez [9 de septiembre de 1559] que “he sabido que a lo poco que yo tengo impresso me añadió un librero, por vender su hazienda, onze autores, callando el nombre dellos y intitulándolas todas a mí” 30. Poco después, el mercader de libros alcalaíno Luis Gutiérrez fue señalado como quien “los añadió a su costa por hazer gran velumen, por que se vendiese por segunda parte del duque de Gandía” 31.
Sea como fuere, en beneficio o en detrimento de los autores, la extensión de la financiación por editores particulares alcanzó incluso a los títulos más conspicuos que quepa imaginar, incluida la Biblia regia de Amberes 32. Así, el Index portugués de António de Matos de Noronha, o de 1597, refleja en su misma portada que ha sido impreso por Pedro Craesbeeck “expensis Christophori Ortegae [Cristóvão Ortega] Bibliopolae” 33. La Censura generalis de biblias de 1554 se imprimió en Valladolid por cuenta de Francisco Fernández de Córdoba, a quien se le concedió licencia y pri-vilegio ese mismo año, después de una complicada negociación mercantil en la que también entraron colegas de Salamanca y Medina 34. Y la asendereada edición hel-mántica aparecida en 1584 de la Biblia sacra de Vatablo se hizo a expensas de Gaspar
29 NieremBerG, J. e.: Vida del santo padre, y gran siervo de Dios el B. Francisco de Borja, En Madrid, Por María de Quiñones, p. 163. moreNo, d.: “Francisco de Borja y la Inquisición”, en la Parra, s. y toldrà, m. (eds.): Francesc de Borja (1510-1572), home del Renaixement, sant del Barroc, Gandía, CEIC Alfons el Vell - Institut de Estudis Borgians - ACE, 2012, pp. 351-375.
30 Cito por cátedra, P. m.: Imprenta y lecturas en la Baeza del siglo XVI, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas-Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2001, p. 109.
31 Ibidem, p. 114, n. 64.32 Sobre la dimensión mercantil de las ediciones litúrgicas y escriturarias, BoWeN, k. l., e imhoF, d.:
Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth-Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Para el conocido papel del hombre de negocios Luis Pérez en la empresa editorial de la Biblia de Amberes, arias moNtaNo, B.: Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus de Amberes, edición de A. Dávila Pérez, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2002.
33 Index librorum prohibitorum, Olisipone, Apud Petrum Craesbeeck, 1597, Expensis Christophori Ortegae Bibliopolae. reGo, r.: Os índices expurgatórios e a cultura portuguesa, Lisboa, ICLP, 1982, p. 90.
34 Censura generalis contra errores quibus recens haeretici sacram scripturam asperserunt, Pinciae, Ex Officina Francis. Ferdinan. Corduben., s.a. [1554]. Licencia, Valladolid, 7 de agosto de 1554. Sobre las
38
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
de Portonariis, Guillaume Rouillé y Benito Boyer 35. Por su parte, la primera edición castellana del Catechismus romano de Pío V,
hecha en Medina del Campo en 1577, fue publicada a instancias del mercader de libros Benito Boyer, quien había obtenido licencia real en abril de 1575 36. Del mismo modo, la historia editorial en la España de los Austrias de nada menos que los Canones et decreta Sacrosancti oecumenici & generalis Concilii Tridentini no podría escribirse sin el concurso de los llamados costeadores.
El impresor complutense Andrés de Angulo obtuvo una licencia real para pu-blicarlos en fecha tan temprana como el 21 de abril de 1564, en atención a que “vos teniades y auiades hecho traer los decretos del Concilio Tridentino con la confirmación de su Santidad, y en ello auiades gastado mucha suma de maraue-dís, y conuenía y era necessario que los dichos decretos se imprimiessen en estos nuestros reynos” 37. De esta forma, las disposiciones tridentinas fueron impresas en Alcalá “xv kal. Iunii”, por Pedro de Robles y Francisco Cormellas, a costa de los libreros Alonso Gómez y Juan de Escobedo 38. Ese año comenzaba una larga tradición de ediciones de los cánones tridentinos en la que impresores y libreros fueron agentes y promotores principales 39.
Por otra parte, si consideramos no las ediciones existentes, sino los expedientes de licencia y tasa de libros tramitados ante el Consejo de Castilla veremos corro-borada la activa presencia de costeadores en su tramitación 40. Pasemos revista, por poner sólo un ejemplo, a expedientes abiertos en las escribanías de cámara en el año 1612.
Encontramos, así, que el librero Antonio García solicitaba licencia para reeditar el Confesionario de Francisco de Vitoria, “el qual –a su juicio– es libro muy útil y provechoso y al presente ay mucha falta dellos” 41; Antonio Ramírez, impresor, conseguía licencia para el citado Concilium Tridentinum 42; y el mercador de libros
negociaciones y pujas para hacerse con la impresión, GoNzález NovalíN, J. l.: El inquisidor general Fernando de Valdés (1483-1568). Su vida y su obra, Oviedo, Universidad, 2007 [1968], pp. 255-257.
35 Biblia sacra cum duplici translatione, & scholiis Francisci Vatabli, Salmanticae, Apud Gasparem à Portonariis suis & Gulielmi Rouillij Benedictique Boierij expensis, 1584. Para su historia editorial, GoNzález NovalíN, J. l.: “Inquisición y censura de biblias en el Siglo de Oro. La Biblia de Vatablo y el proceso de fray Luis de León”, en García de la coNcha, v. y saN José lera, J. (eds.): Fray Luis de León. Historia, humanismo y letras, Salamanca, Universidad, 1996, pp. 125-144.
36 Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii Quinti Pont. Max. iussu editus, Methymnae Campi, Expensis Benedicti Boyerij, 1577. Licencia, Madrid, 26 de abril de 1575. Sobre la compleja historia de la recepción de la obra y los intentos de editarla en España, rodríGuez, P.: El catecismo romano ante Felipe II y la Inquisición española, Madrid, Rialp, 1998.
37 La licencia aparece en Canones et decreta Sacrosancti oecumenici & generalis Concilii Tridentini, Compluti, Apud Petrum Robles & Franciscum Cormellas. A costa de Juan de Escobedo, y Alonso Gómez libreros en corte, 1564, preliminares sin foliar.
38 martíN aBad, J.: La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), 3 vols., Madrid, Arco/Libros, 1991, II, nº 597.
39 Sin ánimo de exhaustividad, se relacionan algunas de las ediciones costeadas: 1564 (Alcalá, Valladolid, Salamanca, Valencia, Granada); 1568 (Salamanca); 1577 y 1583 (Medina); 1595 y 1598 (Salamanca); 1604 (Huesca, Alcalá); 1613 (Salamanca); 1618 (Valladolid); 1620 (Valencia, Zaragoza); 1629 (Zaragoza); 1647, 1654, 1655, 1657. 1660, 1661, 1666, 1671 (Madrid).
40 Sobre el proceso de los expedientes de imprenta en el Consejo, Bouza, op.cit. (nota 12).41 AHN, Consejos suprimidos, leg. 44230, s. fol. 42 AHN, Consejos suprimidos, leg. 45797, s. fol.
39Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Juan Bonardo obtenía permiso para las Oraciones y ejercicios de devoción de Luis de Granada, exponiendo que “es de muy buena y sancta doctrina para todo género de gentes y de mucha utilidad y provecho del qual ay mucha falta” 43. Por último, el arquero flamenco Cristiano Bernabé actuaba en relación con un librillo titulado “Práctica del arrepentimiento de los pecados del doctor Alonso de Arboleda, ca-ballero de Belmonte” 44; y un desconocido Gonzalo de Ayala solicitaba la licencia para Castilla en relación a un “epitafio de la sepultura del Padre Simó y una rela-ción de Rafael Aznar impresos ya en Valencia” que habían llegado a sus manos 45.
Es importante destacar que, salvo en el caso de Ayala que vio rechazada su pro-puesta, los otros peticionarios obtuvieron lo solicitado. Sin embargo, no es posible saber fehacientemente si llegaron a hacer uso o no de sus permisos de impresión, pues no se han localizado las ediciones para las que obtuvieron licencia, siendo posible que, a su vez, negociasen con ellas. Lo que esto revela es que, como su-cede en otras materias y señaló magistralmente Jaime Moll 46, la reconstrucción de la historia editorial de la literatura religiosa impresa en los siglos XVI y XVII exige un análisis completo no sólo de las obras conservadas, sino también de los otros muchos títulos o ediciones cuya tramitación está documentada y que o han desaparecido o nunca llegaron a publicarse.
Como ya se ha indicado, quizá por su excesiva atomización frente a las podero-sas compañías de editores instaladas en otros lugares de Europa, el estudio de la actividad de los costeadores en el mercado de libros de naturaleza religiosa está todavía por hacer de forma sistemática. No obstante, en su brillante monografía sobre Alonso Pérez de Montalbán, Anne Cayuela demuestra la importancia que las obras de religión, moral y poesía sagrada tuvieron en el desarrollo del signi-ficativo catálogo de ediciones costeadas por el librero madrileño 47. Un acerca-miento a la trayectoria editorial de otros costeadores puede resultar igualmente esclarecedor.
Activo en la Lisboa de Sebastián I, D. Enrique y Felipe II 48, el librero Juan de Molina, conocido en Portugal como João de Espanha, fue corresponsal de Plan-tino, quien imprimió para él unas Horae Beatissimae Virginis Mariae en 16º en cuyo pie se puede leer expresamente que han sido tiradas en Amberes “Pro Joanne ab Hispania” 49. En tierras lusitanas, donde trabajó con frecuencia asociado con
43 AHN, Consejos suprimidos, leg. 45202, s. fol.44 AHN, Consejos suprimidos, leg. 43789, s. fol. 45 AHN, Consejos suprimidos, leg. 47281, s. fol. 46 moll, J.: “Aproximaciones a la sociología de la edición literaria”, en Jauralde, P., NoGuera, P., y rey,
a. (eds.): La edición de textos. Actas del I Congreso internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, Londres, Tamesis Books, 1990, pp. 61-68.
47 cayuela, a.: Alonso Pérez de Montalbán. Un librero en el Madrid de los Austrias, Madrid, Calambur, 2005, pp. 96-103.
48 deslaNdes, op.cit. (nota 1), pp. 79-83. 49 Dos cartas de Plantino a Molina fueron publicadas por Max Rooses en 1883, identificando también las
Horae “Pro Joanne ab Hispania”. rooses, m. (ed.): Correspondance de Christophe Plantin, I, Antwerpen-Gent, J.E. Buschmann-A. Hoste, 1883, pp. 90-92 (Amberes, 7 de junio de 1567); pp. 138-139 (Amberes, 22 de julio de 1567); p. 91, n.1 (Horae in-16). BoWeN e imhoF, op.cit. (nota 32), p. 165.
40
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Miguel de Arenas 50, corrieron por su cuenta ediciones y reediciones de Bartolo-meu dos Martires 51, Nicolau Dias 52, Heitor Pinto 53, Luis de Granada 54, Diogo do Rosário 55, Luis de Molina 56, Bartolomé de Medina 57 o Marcos de Lisboa 58.
También es el caso de Antonio Coello, o Cuello, muy activo en la Castilla de comienzos del XVII, quien, además costear a Botero o Lope 59, dedicó una parte de sus esfuerzos editoriales a la impresión de obras de autores eclesiásticos. En el decenio 1602-1612, financió la publicación de una variada serie de títulos de escritores como Pedro Mártir Coma 60, Diego de la Vega 61, Leandro de Granada 62,
50 Este librero costeó diversas ediciones con Molina, véase infra a continuación. A la muerte de su socio, también lo hizo en solitario, como en BruNo, v. y vieGas, B.: Meditações sobre os mysterios da paixam, resurreiçam, e acensaõ de Christo Nosso Senhor, & vinda do Spiritu Sancto, Em Lisboa, impresso por Pedro Crasbeeck. Aa custa de Miguel d´Arenas mercador de livros, 1601.
51 Bartolomeu dos martires: Compendium spiritualis doctrinae, Olysippone, Excudebat Antonius Riberius, expensis Ioannis Hispani Bibliopolae, 1582.
52 dias, N.: Livro do Rosayro de Nossa Senhora, Lixboa, Em casa de Francisco Correa, a custa de Ioam despanha, 1575.
53 PiNto, h.: Imagem da vida christam ordenada per dialogos, Em Lisboa, Impressos per Ioão de Barreyra á custa de Ioão de Espanha, mercador de libros, 1572; id.: Segunda parte dos dialogos da Imagem da vida christam, Em Lisboa, Impressos per Ioã de Barreira. A custa de Ioão Despanha, mercador de libros, 1572. Molina costeó la reedición de 1575 de esta Segunda parte y la de 1580 de la primera, ambas por António Ribeiro.
54 luis de GraNada: Contemptus mundi […]Añadiosele un breue tractado de Oraciones y exercicios de deuociõ muy prouechosos, Em Lixboa. A costa de Iuan Despaña, 1573; id.: Primus [-secundus] tomus. Concionum de Tempore, Olysippone, In officina Ioannis Barrerij, expensis Ioannis Hispani Bibliopolae, 1575; id.: Tertius tomus. Concionum de Tempore, Olysippone, Excudebat Antonius Riberius, expensis Ioannis Hispani bibliopolae, 1576; id.: Ecclesiasticae rhetoricae, Olysippone, Excudebat Antonius Riberius, expensis Ioannis Hispani, 1576; id.: Doctrina spiritual, S.l. [Lisboa], por Antonio Ribero. A costa de Iuan Despaña y Miguel Darenas Libreros, 1589.
55 DioGo do rosário: Historia das vidas e feitos heroicos e obras insignes dos sanctos, A custa de Ioão Despanha & Miguel Darenas liureiros. Em Lisboa, per Antonio Ribeiro, 1585.
56 moliNa, l. de: Concordia liberi arbitrij cum gratiae donis diuina, Olyssipone, Apud Antonium Riberium, expensis Ioannis Hispani et Michaelis de Arenas, 1588.
57 mediNa, B. de: Breue instructión de cómo se ha de administrar el sacramento de la penitencia, En Lisboa, por Antonio Ribero. A costa de Iuã despaña y Miguel Darenas libreros, 1582.
58 marcos de lisBoa: Primeira parte das Chronicas da Ordem dos Frades Menores do seraphico padre Sam Francisco, [Em Lisboa, per Antonio Ribeyro] A custa de Ioam de Espanha & Miguel de Arenas Liureiros, 1587.
59 Botero, G.: Razón destado, En Burgos, En casa de Sebastian de Cañas : a costa de Pedro de Ossete y Antonio Cuello, libreros de Valladolid, 1603; veGa carPio, l. de: Las comedias […] recopiladas por Bernardo Grassa, En Valladolid, Por Iuan de Bostillo. Véndense en casa de Alonso Pérez y Antonio Cuello, 1605; y En Valladolid, Por Iuan de Bostillo, en la calle de Sámano. Véndense en casa de Antonio Coello, 1609. Es el librero quien firma la dedicatoria a Gabriel de la Nao, preliminares sin foliar. Sobre Coello, roJo veGa, a.: Impresores, libreros y papeleros en Medina del Campo y Valladolid. Siglo XVII, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1994, pp. 83-86.
60 coma, P. m.: Directorium curatorum o Instrución de curas, En Medina del Campo, Por Iuan Godínez de Millis. A costa de Pedro Ossete y Antonio Cuello, mercaderes de libros, 1602.
61 veGa, d. de la: Paraýso de la gloria de los sanctos[…] tomo primero [-segundo], En Valladolid, por Iuan de Bustillo, en la calle de Samano, A costa de Antonio Coello mercader de libros, 1607; Empleo y exercicio sancto, sobre los evangelios, En Burgos, En casa de Iuan Baptista Varesio. Acasta (sic) de Antonio Cuello, Mercader de libros, 1608. Hay edición con pie: En Valladolid, por Iuan de Bostillo. En la calle de Sámano. A costa de Antonio Coello, Mercader de libros, 1608.
62 Gertrudis la maGNa – leaNdro de GraNada: Segunda y última parte de la admirables y regaladas reuelaciones de la gloriosa S. Gertrudis, En Valladolid, por Juan de Bostillo, en la calle de Sámano. A costa
41Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Luis de la Puente 63, Ángel Manrique 64, Antonio de Alvarado 65 o Hernando de Castillo 66.
Su condición de costeador le concedía la posibilidad de tomar decisiones im-portantes para la presentación final del libro. Por ejemplo, fue Coello quien de-dicó al Doctor García Carreño el segundo tomo del Empleo y ejercicio santo de Diego de la Vega, que hizo imprimir en Burgos a su costa en 1608 67. De la misma forma, a él, y no a los dominicos, corresponde la responsabilidad de que la nueva edición de la Primera parte de la historia general de Santo Domingo aparecida en Valladolid en 1612 vaya dirigida al Presidente de la Real Chancillería, Pedro de Zamora 68.
Aunque en algunos casos quizá sea posible apreciar cierta huella de un afán espiritual particular en la toma de decisiones editoriales, los costeadores se guia-ron fundamentalmente por su afán mercantil a la hora de pagar a sus expensas ediciones de obra nueva o reimprimir títulos de gran demanda. De esta forma, jugaron un papel importante en la definición de la oferta de títulos en circulación, pudiendo llegar a determinar quién, qué o en qué lengua alcanzaban las prensas.
Así, en 1620, Luis de la Puente presenta ante el Consejo de Castilla un memorial relacionado con “un libro que ha compuesto en lengua latina Sobre los cantares”, para el que ya tenía la preceptiva licencia. Sin embargo, el jesuita debe solicitar un nuevo permiso para editar su Expositio in Canticum Canticorum, pero ahora en una imprenta foránea, alegando que no era capaz de concertarse con ningún costeador de los naturales que quisiese financiar su edición y que él no podía hacerlo con su propio peculio. El expediente contiene los testimonios de varios impresores madrileños que declararon que no les interesaba imprimir la latina Expositio de Luis de la Puente porque títulos como ése no tenían “despacho” 69.
Conviene insistir en que los que declaraban de esta manera tenían experiencia en la publicación para el mercado del libro religioso. Así, por poner sólo un ejemplo, Lo-renzo de Ayala había financiado a su costa varias ediciones de Francisco Ortiz Lucio 70
de Antonio Cuello mercader de libros. Véndese en su casa en la librería, 1607.63 PueNte, l. de la: Guía espiritual. En que se trata de la oración, meditación y contemplación, En
Valladolid, Por Iuan de Bostillo, en la calle de Sámano. A costa de Antonio Coello y véndese en su casa, 1609.64 maNriQue, a.: Sanctoral cisterciense, En Burgos, Por Iuan Baptista Varesio. A costa de Antonio Cuello
mercader de libros, 161065 alvarado, a. de: Arte de bien morir, En Valladolid, Por Francisco Fernández de Córdoua. A costa de
Antonio Coello y Andrés López, 1611.66 castillo, h. del: Primera [-segunda] parte de la Historia general de Santo Domingo y de su Orden
de Predicadores, Impresso en Valladolid, Por Francisco Fernández de Córdoua. Véndese en casa de Antonio Coello y a su costa, 1612.
67 coello, a.: [Dedicatoria] “Al Doctor García Carreño, del Consejo de su Magestad, y su Alcalde de corte en la Real Chancillería de Valladolid”, en veGa, d. de la: Empleo y exercicio sancto, sobre los evangelios [...] tomo segundo, En Valladolid, por Iuan de Bostillo: En la calle de Sámano. A costa de Antonio Coello, Mercader de libros, 1608, preliminares sin foliar.
68 coello, a.: [Dedicatoria] “A Don Pedro de Çamora Presidente de la Real Chancillería de Valladolid”, Valladolid, 28 de febrero de 1612, en castillo, op.cit. (nota 66), preliminares sin foliar.
69 AHN, Consejos suprimidos, leg. 45815, s. fol. Apareció en Parisiis, Sumptibus Dionysii de la Noüe, via Iacobaea, sub signo nominis Iesu, 1622. Bouza, op.cit. (nota 12), p. 72.
70 Había impreso a su costa las reediciones madrileñas de 1598 y 1599 del Compendio de todas las summas; y de 1599 y 1600 del Iardín de diuinas flores del fraile franciscano.
42
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
y que, requerido para ocuparse de la impresión de la Expositio, expresamente, “dixo quél no se halla con poder para ynprimir tal libro […] por no auer gasto en el reyno y ser más la costa que el provecho” 71. En cambio, para obras como la del franciscano Ortiz Lucio, sí debió considerar que había suficiente “provecho” ante las expectativas de posibles ventas que abrían su género y, por supuesto, su lengua.
Como escribió Blas González de Ribero en la década de 1630, la incertidumbre dominaba el negocio editorial en el que se embarcaban los libreros, porque “el riesgo es de contado y el despacho al fiado” 72. Por ello, no es de extrañar que se inclinasen por autores o materias que les permitiesen disminuir el riesgo y asegurarse el despa-cho, lo que supone que su papel fuera especialmente importante en el menos incierto mercado de las reimpresiones. Así, el ya citado Blas de Robles costeó las ediciones madrileñas de 1586 de la Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reino de la China de Juan González de Mendoza, publicadas tras el éxito de la princeps romana 73. Del mismo modo, el mercader de libros Juan de Montoya financió en 1595 la reedición de las Obras de Pedro de Ribadeneira, pero formando una colec-ción “porque quando andan sueltas y cada una por sí en libros pequeños fácilmente desaparecen y se pierden” 74.
El papel de los libreros y mercaderes de libros en la introducción de obras impresas en talleres foráneos también fue capital y, por supuesto, no dejaba de estar presidido por su innegable voluntad de negocio. Así, en plena efervescencia por la beatificación teresiana de 1614, el librero Miguel de Sandi inició ante el Consejo Real en 1616 los trámites de nueva aprobación y fijación de la tasa que le permitiera vender en Castilla los ejemplares de la Vida de la santa madre Teresa de Jesús de Diego de Yepes que había comprado en Lisboa de la impresión de Pedro Craesbeeck 75.
Un cuarto de siglo más tarde, en 1642, el mercader de libros Pedro Coello era quien seguía el mismo procedimiento para poder vender en Castilla los 700 “compendios de las cinco partes de Diana impresos en León” que había comprado y “pagado en plata” 76. Se trataba del “compendium” de las Resolutionum moralium quae quinque tomis con-tinentur de Antonino Diana hecho por Matteo Defendi e impreso en Lyon por los here-deros de Gabriel Boissat y Laurent Anisson 77. El avisado editor de Camões, Calderón y Quevedo buscaba proteger su inversión ante la aparición de una edición zaragozana de la misma obra sufragada por el también librero Pedro Escuer, quien, igual que él, quería beneficiarse de la fama del entonces celebérrimo teatino siciliano 78.
71 AHN, Consejos suprimidos, leg. 45815, s. fol.72 GoNzález de riBero, B.: [Memorial] Los Libreros de los Reynos de Castilla y León por sí, y en nombre
de todos los hombres doctos, y professores de Ciencias […], S.l., n.i. [c. 1635], n.a., s. fol.73 Impressa en Madrid, en casa de Querino Gerardo Flamenco. A costa de Blas de Robles librero, 1586; En
Madrid, en casa de Pedro Madrigal. A costa de Blas de Robles, librero, 1586 [1587].74 riBadeNeira, P. de: “Al Christiano y piadoso lector”, en Las obras […] agora de nueuo revistas y
acrecentadas, [Madrid], En casa de la biuda de Pedro Madrigal. A costa de Iuan de Montoya Mercader de libros, 1595.
75 AHN, Consejos suprimidos, leg. 45555, s. fol. 76 AHN, Consejos suprimidos, leg. 46599, s. fol.77 deFeNdi, m.: Antonini Dianae […] Resolutionum moralium […] compendium. Lugduni, Sumpt. haered.
Gabr. Boissat & Laurentii Anisson, 1641. 78 La versión aragonesa apareció con el pie: Caesaraugustae, Apud Petrum Lanaja & Lamarca, Regni
Aragonum & Universitatis Typ. A costa de Pedro Escuer, Mercader de libros, 1642. Sobre el librero, velasco
43Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Antonino Diana (1585-1663) obtuvo notoriedad internacional como casuista gra-cias a la serie de doce tomos, o partes, de Resolutiones morales que publicó entre 1628 y 1656 y que se transformaron en una suerte de enciclopedia barroca, y proba-bilística, de la literatura de casos de conciencia 79. Por ello, es comprensible la disputa entre costeadores por poder contar con un auctor cuyas obras eran continuamente demandadas por el mercado clerical católico. El mercader de libros madrileño Fran-cisco de Robles intentó, incluso, ser el primer editor de una obra nueva del célebre teatino, la quinta parte de sus Resolutiones morales, y, de este modo, entrar en la respublica sacrarum litterarum internacional en la que los eruditos se mezclaban con impresores y libreros.
La aparición en Lyon en 1636 de la Resolutionum moralium pars quarta por Bois-sat y Prest había sido seguida por una serie de reediciones en distintos lugares de Europa, entre los que se encontraba Madrid, donde fue editada en 1637 a costa de Francisco de Robles y Pedro Coello 80. La confianza en poder llegar a ser el primer editor de la esperada quinta parte llevó a Robles a escribir al casuista, quien le res-pondió desde Palermo en marzo de 1637 en estos términos:
Receví su caríssima carta i le doi muchas gracias por la estimación que haze de mi persona i de mis obras, aunque me pesa que me aia escrito tan tarde porque la mi quinta parte aún no está impresa si bien la e prometido al sr Cardenal Bixia para Lo-renzo Duran natural de León de Francia, con que tampoco la e podido enviar a Boisat i Prest mis correspondientes de León que an impresso las otras partes, i assí juzgo que entre ellos se entenderán, pero si Dios me da vida no dejaré de inviarle a su tienpo un cuerpo y otra obrita que estoi haziendo estimando muchísimo el ser honrado en Reinos donde ai tan doctos a quienes io reverencio como muestro en mis escritos i afirmo que con todo esfuerzo haré que esta quinta parte, digo un cuerpo, vaia a manos de v.md. i ansí la encaminaré al señor Regente Don Josef de Nápoles por parte sigura i presto i me ará merced si mis obras todas están impresas en essos Reinos de llevarlas al dicho sr Regente don Joseph de Nápoles que pagará luego el prezio i ansimismo le ruego me aga merced de buscarme al Padre Urtado in primam et secundam et de Fide et spe etc y Armendárez las adiciones a la recopilación de las leis de Navarra, los quales libros entregará al dicho sr Regente que le pagará su coste con toda puntualidad. Io estoi haziendo reveer la quinta parte i copiándola para inviarla a Roma que la revean i espero que dentro de un año estará todo acabado i como e dicho si Dios me da vida no faltaré a servirle i entre tanto si me conoze ábil en alguna cosa de su servicio me mande. Palermo 17 de marzo 1637. Además de los sobredichos libros tendré gusto que Vs me invíe a Alfaro de officio fiscalis. Aficionadísimo siervo en el señor i servidor Dr. Antonino Diana 81.
de la Peña, e.: Impresores y libreros en Zaragoza, 1600-1650, Zaragoza, IFC, 1998, pp. 356-364.79 BurGio, s.: Teologia barocca. Il probabilismo in Sicilia nell’epoca di Filippo IV, Catania, Biblioteca
della Società di Storia Patria, 1998; y “Antonino Diana e la rivolta del Portogallo: una testimonianza sulla crisi di metà Seicento”, Siculorum Gymnasium. Rassegna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università di Catania, I-1-2 (1997), pp. 89-104.
80 [Matriti], Sumptibus Francisci Robles, et Petri Coello Mercatorum Librorum, ex typographia Maria de Quiñones, 1637. Presenta una dedicatoria de Robles a Pedro Marmolejo Ponce de León.
81 Carta de Antonino Diana a Francisco de Robles, mercader de libros, Palermo, 17 de marzo de 1637, AHN, Consejos suprimidos, leg. 24993-4.
44
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Esta circunstancia se expone con mayor detalle en una segunda carta, ahora de mayo de 1637 y dirigida al jesuita Gaspar Hurtado, donde Diana explicaba por qué no podía acceder a la petición del librero madrileño. En ella, señalaba que “la [Pars quinta] inviara de buena gana al sr Robles si no la ubiera prometido al sr Cardenal Bicia para Lorenzo Duran en León de Francia, por la qual causa no me e concertado con Boisat i Prost, que también me an pedido lo mismo por mano de otros señores cardenales” 82.
Las cartas del teatino a propósito de su relación con Robles son sumamente ilus-trativas sobre cómo funcionaba la particular república de las letras internacional. De un lado, la notable circulación de libros que llevaba aparejada, aquí, además de las del propio Diana, obras de Hurtado, Alfaro y Armendáriz 83. De otro, la existencia de mediadores, que bien podían ser otros autores, como el Padre Hurtado, o potentados, a lo que parece el regente Josef de Nápoles en relación con Robles, algunos “señores cardenales” en abono de Boissat y Prost y, por último, nada menos que el cardenal Lelio Biscia en favor de Durand 84. De esta forma la editio prima del esperado nuevo volumen quinto de Diana se publicó en Lyon en 1639 85.
La madrileña, costeada por Francisco de Robles y Pedro Coello, vio la luz en Ma-drid en la imprenta de María de Quiñones, pero no pudo hacerlo hasta 1640 y como editio secunda 86. Va encabezada por una singular dedicatoria de Robles al propio Consejo de Castilla en la que se evocan las “tempestades que he padecido antes de dar a la estampa esta quinta parte del Padre Diana” 87, en alusión a un pleito que había abierto para frenar la introducción en Castilla de ejemplares de la edición lyonesa de Durand que pretendía el teatino genovés Benedetto Bozzomo. Para reforzar su dere-cho a imprimirla en exclusiva, Robles presentó entonces la licencia y privilegio por diez años que le había concedido el Consejo Real y, además, traducción de las cartas de Diana que testimoniaban los tratos que había tenido con el autor ya en 1637 88.
Una vez retirados los ejemplares que debían ser entregados al Consejo y, en su caso, los que se solían dar a los autores o a sus poderhabientes por el concierto de cesión, haber costeado una edición implicaba, claro está, entrar en posesión de los ejemplares resultantes y pasar a disfrutar en exclusiva de su comercialización. El antes citado Francisco de Robles cifraba en más de nueve mil los volúmenes de ocho
82 Carta de Antonino Diana al padre Gaspar Hurtado, S.I., Palermo, 10 de mayo de 1637, AHN, Consejos suprimidos, leg. 24993-4.
83 Pedía libros como el Tractatus de fide, spe et charitate (Matriti: 1632) de Gaspar Hurtado; Aditiones sive anotationes Licenciati Armendariz ad suam Recopilationem Legum Regni Nauarrae ([Pompelonae]: 1617) de José de Armendáriz; o el Tractatus de officio fiscalis, deque fiscalibus priuilegiis (Vallisoleti: 1606) de Francisco de Alfaro.
84 Sobre la relación entre Durand y el cardenal Biscia, al amparo de Gabriel Naudé, macleaN, i.: Learning and the Market Place. Essays in the History of Early Modern Book, Leiden, Brill, 2009, pp. 151-152.
85 diaNa, a.: Resolutionum moralium pars quinta […] Editio prima, Lugduni, Sumpt. Laurent Durand, 1639.
86 diaNa, a.: Resolutionum moralium pars quinta […] Editio secunda, Matriti, Ex Typographiae Mariae de Quiñones. Sumptibus Francisci Robles & Petri Coello Mercatorum Librorum, 1640.
87 roBles, F. de: “Dedicatoria […] al Supremo Consejo”, en DiaNa, op.cit. (nota 86), preliminares sin foliar.
88 Preparo una edición de la correspondencia manuscrita de Antonino Diana custodiada en el AHN. En espera de ello, se ha optado ahora por la transcripción parcial de sus traducciones.
45Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
títulos que había impreso y que todavía estaban en su poder en 1644. Se trataba de ejemplares de Esopo, Vives, Cicerón, Bravo y González de Villarroel, todos de gran consumo y fácil despacho, a los que se añadían tres obras de Antonino Diana: las partes cuarta y quinta y el compendio 89.
Aunque los inventarios de libreros demuestran que también podían almacenar ape-nas uno o dos ejemplares de muchos de los títulos que tenían a la venta, lo cierto es que en ocasiones aparecen en ellos cantidades mucho más abultadas. Con frecuencia, se trata de obras que ellos mismos han costeado, como el citado Robles y sus casi mil quinientos cuerpos de Diana 90. Por su parte, en 1609, el antes citado Antonio Coello tenía un fondo de librería en el que, al menos, se contaban 750 cuerpos de la Guía espiritual de Luis de la Puente, 300 del Paraíso de la gloria de los santos de Diego de la Vega, 200 de la Láurea evangélica de Ángel Manrique y 30 del Flos sanctorum del yermo de Juan Basilio Santoro 91.
Este conjunto de más de mil volúmenes, al que hay que sumar 500 cuerpos de Comedias de Lope de Vega, también costeadas por Coello, fue destinado a pagar una de las cuatro casas de Martín de Córdoba que habían sido subastadas para hacer frente a las deudas de este librero vallisoletano. De hecho, se trataba de una suerte de intercambio similar a los que practicaban en los tratos que los libreros hacían entre sí, “para salir de algunos libros se truecan pliego por pliego, libro por libro, sin interve-nir dinero alguno de parte a parte” 92.
De esta forma, pagando con libros, Antonio Coello se hizo con una casa de su co-lega Martín de Córdoba entregándole a cambio cuerpos de comedias lopescas, pero, sobre todo, sus espirituales y devotos paraísos, guías, láureas y flores sanctorum. Pero, en este contexto del negocio editorial de obras de temática religiosa, lo más interesante es que en la subasta de las casas del librero vallisoletano en 1609 entraron también jesuitas y jerónimos, quienes ofrecieron pagar en libros y no en dineros las propiedades que pretendían adquirir.
EN LIBROS Y NO EN DINEROS: JESUITAS Y JERÓNIMOS COMO MER-CADERES DE LIBROS EN LA VALLADOLID DE 1609
Con la venta a pregones de cuatro casas a la calle de la Librería, Martín de Córdoba debía reunir dinero suficiente para pagar a sus acreedores, entre los que se encontra-ban algunos directamente relacionados con su negocio editorial. Así, Antonio López de Calatayud reclamaba una cantidad en relación con las Relaciones universales de Giovanni Botero, que había hecho traducir a Diego de Aguiar 93; los benedictinos actuaban contra Córdoba porque no había cumplido con el contrato firmado con Fr.
89 AHN, Consejos suprimidos, leg. 47075, s. fol. La cifra total se elevaba a 9213 cuerpos.90 De ellos, 1493 eran dianas: 704 Pars quarta; 103 Pars quinta; y 600 Compendium. Ibidem. 91 AHN, Consejos suprimidos, leg. 44210, s. fol. Remito a esta nota para las referencias en el texto a la
venta de las casas del librero Córdoba. 92 GoNzález de riBero, op.cit. (nota 72), sin foliar.93 Impresso en Valladolid por los herederos de Diego Fernández de Córdoua. Véndense en casa de Martín
de Córdoua, 1603.
46
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Pedro Vicente de Marzilla para la publicación de su Paraphrasis inter texta editioni vulgatae in Pentateuchum 94; y el impresor madrileño Luis Sánchez pretendía cobrar sus buenos cien ducados para darse por satisfecho de la deuda de su colega valliso-letano, aceptando que se le pagase en libros no en metálico 95.
Como se ha señalado, este sistema de pago en libros fue el que siguieron las dos órdenes religiosas que entraron en la subasta de casas de 1609. Actuando en nom-bre del escurialense monasterio de San Lorenzo el Real, Fr. Juan de Madrid pujó por una de las casas que había sido tasada en 24.000 reales. Por su parte, dos eran las casas que la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús quiso comprar a tra-vés de la procuración de Alonso Ramírez, quien se comprometió a entregar libros por valor de 54.431 reales.
Miles de ducados en miles de cuerpos que, sin duda, nos presentan a jesuitas y jerónimos como sendas órdenes depositarias de grandes fondos de librería suscep-tibles de ser movilizadas cuando se necesitase. Por otra parte, el contenido de las memorias declarando qué títulos y autores entregarían presentadas por Fr. Juan y el Padre Ramírez resulta muy elocuente de los intereses de ambas órdenes en materia de ediciones.
Los jerónimos del Escorial ofrecieron entregar una muestra del pequeño univer-so de títulos relacionados con la liturgia y el rezado que ellos controlaban, desde cuerpos de misales, horas, diurnos, libros de canto o martirologios romanos, en diferentes formatos, a simples pliegos de salterios, oficios de santos o calendarios para breviarios y otros impresos menores. El conjunto se elevaba hasta la enorme cifra de 7359 piezas para sólo 43 entradas. El único auctor que figuraba en la me-moria era Fr. José de Sigüenza, de quien San Lorenzo ofrecía 100 volúmenes de la parte segunda de la Historia general de la orden jerónima (1600) a veinte reales cada cuerpo, 100 de la tercera (1605), a trece reales, y 233 de la Vida de San Jerónimo (1595), que era la primera parte, a sólo siete reales.
Conviene señalar que las órdenes y comunidades solían conservar conjuntos im-portantes de libros que habían sido compuestos por sus hijos. Aquí, los jerónimos laurentinos disponen de más de medio millar de cuerpos de las partes de la Historia de Sigüenza (1595, 1600, 1605). Recuérdese, igualmente, que en 1587 Diego Martí-nez trasladó a Juan Boyer la obligación de entregar a los franciscanos toledanos cien ejemplares de la edición que como cesionario suyo pudiera hacer del Espejo de con-solación de Dueñas 96. Por su parte, Fr. Juan del Valle, de la comunidad de San Benito el Real de Valladolid, entregó para su venta a los libreros vallisoletanos Córdoba y Coello en 1604 seiscientos volúmenes de la Historia general de la Yndia Oriental de Antonio de San Román que había hecho imprimir Diego Pérez un año antes 97.
La venta de cada cuerpo de los “descubrimientos y conquistas que han hecho las armas de Portugal en el Brasil y en otras partes de la África y del Asia” del monje be-
94 Terminó siendo publicada Salmanticae, In aedibus Antoniae Ramirez, viduae, 1610.95 Sobre la actividad editorial de Córdoba, roJo veGa, op. cit. (nota 59), pp. 79-82.96 Pérez Pastor, op.cit. (nota 27), p. 163.97 En Valladolid, Por Luis Sánchez a costa de Diego Pérez, Mercader de libros, 1603. Sobre los tratos
de los benedictinos de Valladolid con Pérez, infra nota 99. Sobre el librero, roJo veGa, op.cit. (nota 59), pp. 174-176.
47Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
nito se había fijado en diez y siete reales y en un año los libreros vallisoletanos habían despachado 500 “historias” 98. Poco antes de partir hacia su obispado novohispano de Guadalajara, Fr. Juan aprovechó la ocasión para poner en orden sus negocios de librería y, así, liquidó sus cuentas con Córdoba y Coello, pero también con el citado Diego Pérez y Pedro de Escobar, también libreros de Valladolid 99. Al menos Coello le pagó su deuda en “dineros y libros”.
La oferta de librería, si vale la expresión, de que hizo gala la Compañía de Jesús en 1609 para adquirir las dos casas de Martín de Córdoba se elevaba a 5769 cuerpos correspondientes a 332 títulos distintos, de los cuales 132 habrían sido traídos de fue-ra del Reino. Éstos últimos se valoraban por libras, mientras que los volúmenes que tenían tasa lo hacían conforme al valor de ésta.
Frente al solitario Sigüenza de los jerónimos, la nómina de auctores jesuitas es ab-solutamente impresionante, lo que es elocuente ejemplo de la activísima implicación de los miembros de la Compañía en la escritura y publicación de libros. Como si la Provincia de Castilla dispusiese de una particular biblioteca de autores de la orden, el Padre Ramírez se comprometía a entregar cuerpos de un elenco de escritores que ya parece enorme a la altura de 1609.
Así, la memoria incluye obras que van de las Tragicae [32 cuerpos] de Luís da Cruz y el Cathechismus [25] de Edmond Auger a la Historia [6] y De rege [1] de Juan de Mariana o De disciplina christiana [16] de Bernardino Rossignoli, pasando por De per-fectione [50] de Luca Pinelli, las Obras [12] y el Manual de oraciones [25] de Pedro de Ribadeneira, el Opus marianum [30] de Martin del Río y la Historia de las misiones [4] de Luis de Guzmán 100. Algunas de las entradas están especialmente bien nutridas, como la correspondiente a Gaspar de Astete, quien cuenta con 300 “del matrimonio” y otros 300 “de doncellas y viudas”; Francisco de Toledo, con “600 sumas”; Benito Perera y sus 300 “Ad Romanos”; o Juan Bonifacio con 200 “de Beatae Virginis” 101. Aunque el asiento más cuantioso, y el primero, de la memoria de Ramírez reza: “1200 Relación de Japón y china con carta 90 pliegos a 3 maravedíes 270 maravedíes 324.000”.
98 Carta de pago de Fr. Juan del Valle para Antonio Coello, librero de Valladolid, Madrid, 13 de junio de 1607, AHPM, protocolo 3461, Juan de Mijancas, fols. 44r.-45v. También les había vendido cuatrocientos cuerpos de la Agricultura alegórica o espiritual del bernardo Diego Sánchez Maldonado, En Burgos, Por Iuan Baptista Varesio, 1603. La escritura de venta se había formalizado en Valladolid, 30 de agosto de 1604 y la liquidación de ejemplares vendidos el 31 de agosto de 1605. Cfr. roJo veGa, op.cit. (nota 53), p. 80.
99 Carta de pago de Fr. Juan del Valle para Diego Pérez, librero de Valladolid, Madrid, 13 de junio de 1607, AHPM, protocolo 3461, Juan de Mijancas, fol. 46 r.-v. El benedictino era acreedor de 1800 reales; Carta de poder de Fr. Juan del Valle para Antonio Coello, librero de Valladolid, para que pueda cobrar en su nombre mil reales que le adeuda Pedro de Escobar, mercader de libros, Madrid, 13 de junio de 1607, AHPM, protocolo 3461, Juan de Mijancas, fols. 47 r.-48r.
100 Otros autores de la Compañía cuyas obras aparecen en la memoria son: Gaspar de Astete, Francisco de Toledo, Orazio Torsellini, Francisco Suárez, Francisco Arias, Juan de Polanco, José de Acosta, François Coster, Antonio de Torres, Bartolomé Bravo, Benito Pereira, Juan Bonifacio, Tomás Sánchez, Henrique Henriques, Juan Osorio, Juan Maldonado, Juan Azor, Manuel de Sa, Giulio Fazio, Antonio Possevino, Pedro da Fonseca, Jakob Spanmüller (Pontanus), Pedro Juan Perpiñá, Roberto Belarmino, Adriaan Adriansens, Vincenzo Bruni, Francesco Benzi, Jacobus Gretser, Francisco de Ribera o Pierre Thyraeus, sin olvidar los cursos del Colégio das Artes conimbricense.
101 Las obras eran éstas: Tratado del gobierno de la familia y estado del matrimonio; Tratado […] y estado de viudas y doncellas [Astete]; Suma de casos de conciencia [Toledo]; Disputationes super epistola ad Romanos [Perera]; Historia virginalis [Bonifacio].
48
Fernando Bouza Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 29-48
Si los libros movilizados por El Escorial provienen, claramente, de su privilegio sobre el nuevo rezado y la pertenencia a su comunidad del Padre Sigüenza, no ha sido posible dilucidar la procedencia del fondo de librería de los jesuitas. La circulación entre distintas provincias de impresiones de obras de miembros de la Compañía ex-plicaría que Ramírez pudiera ofrecer en su memoria de 1609 ediciones de auctores jesuitas venidas de Francia, Países Bajos, Portugal, Italia o el Imperio. También sería posible explicar la presencia de textos que tienen una clara dimensión escolar y que podrían relacionarse con los colegios de la Compañía.
Por ejemplo, antes se ha mencionada la treintena de Tragicae de Crucius que po-drían unirse ahora a las “8 tragedias Senece 16º”, “1 Terencio con comento” e, in-cluso, a los Progymnasmata de Jacobus Pontanus [1]. Esto por no entrar en la larga serie de auctoritates clásicas que, junto a ortografías y gramáticas, se relacionan en la memoria, de Aristóteles a Quintiliano y Claudiano, pasando por, entre otros, Platón, Jenofonte, César, Ovidio, Salustio, Silio Itálico, Suetonio o Lucrecio, presente con 46 cuerpos in-16º de De rerum natura. A este respecto, por desgracia, no figura la Bibliotheca selecta de Possevino, autor del que sólo se puede encontrar el Judicium antimaquiavélico.
Pero las casas de Martín de Córdoba también serían pagadas con libros de es-critores no pertenecientes a la Compañía de Jesús ni relacionados con sus intereses pedagógicos. Así, la presencia de autores de otras órdenes, como franciscanos, domi-nicos, agustinos, benedictinos o cartujos, es notable, como también es elocuente que el inventario desgrane entradas que ayudan a medir el calado de la que era, o quizá había sido, la espiritualidad jesuítica a la altura de 1609, como esos doce cuerpos del Confessionale de Girolamo Savonarola o los diez de la Theologia naturalis de Rai-mundo Sebunde. No obstante, siempre se podría argumentar, críticamente, que lo que hacía el Padre Ramírez era, precisamente, desprenderse de ellos.
Sin duda, reunir libros por valor de esos 54.431 reales –casi 5000 ducados– que valían dos de las casas de Martín de Córdoba en la calle de la Librería vallisoletana exigía agenciarse muchos cuerpos de libros, muchos autores, muchos títulos, propios y ajenos. Aparte de leerlos, escribirlos, aprobarlos, censurarlos, ordenarlos o enseñar con ellos, los jesuitas también negociaban con libros, incluso en cantidades de su trato más grueso.
Por otra parte, sin los mercaderes de libros e impresores una parte importante de la relación del clero con la cultura escrita no hubiera sido posible. Como se ha intentado demostrar, el papel de los costeadores que invertían en el suculento mercado edito-rial del libro religioso en el mundo ibérico de los siglos XVI y XVII fue mucho más relevante de lo que en principio se hubiera podido pensar. Y, sin duda, fenómenos como la edición y circulación del libro religioso deberían enfrentarse reservándoles un mayor espacio a sus iniciativas.
49 ISBN: 978-84-669-3493-0
Chancillería en colegio: la producción ycirculación de papeles jesuitas en el siglo XVI 1
Paul Nelles
Carleton University, [email protected]
Fecha de recepción: 03/02/2014Fecha de aceptación: 06/06/2014
resumen
La circulación de cartas, instrucciones y noticias jugó un papel esencial en la expansión de la Compa-ñía de Jesús y en la coordinación a la larga distancia de los esfuerzos de los jesuitas. La comunicación dentro de la orden ignaciana dependería de la reproducción de normas homogéneas de escritura a la hora de producir y enviar cartas, instrucciones y otros documentos. El presente artículo analiza toda una serie de prácticas sociales organizadas y de técnicas de escritura que estructuraron la comunicación jesuita durante las primeras décadas de existencia de la Compañía. La circulación y difusión de noticias manuscritas desempeñó entonces una función de enorme importancia a la hora de consolidar normas de comunicación. Se plantea así que la circulación de la información dentro de la orden estuvo determinada por prácticas materiales, sociales y culturales específicas que se desarrollaron sobre todo en el seno de los colegios jesuitas.
Palabras clave: Compañía de Jesús, escritura, cultura manuscrita, noticias, redes de noticias, Juan Al-fonso de Polanco, comunicación, colegios jesuitas, información, cartas edificantes
The Chancery in the College: the production and circulation of Jesuit texts in the sixteenth century
abstract
The circulation of letters, instructions, and news played an important role in the expansion of the Society of Jesus and in coordinating Jesuit endeavor across distance. Jesuit communication depended upon the replication of standardized norms of writing for the production and transmission of letters, instructions, and other documents. The article explores the cluster of organized social practices and techniques of
1 Abreviaturas utilizadas: Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid (BRAH), Archivo Provincial Histórico de Toledo, Alcalá de Henares (APHT), Monumenta Ignatiana. Epistolae et Instructiones, 12 tomos, Madrid, Augustinus Avrial, 1903-1911 (MI Epp.), Litterae quadrimestres ex universis praeter Indiam et Brasiliam in quibus aliqui de societate Jesu versabantur Romam missae, 7 tomos, Madrid-Roma, Augustinus Avrial-IHSI, 1894-1932 (LQ), Documenta Indica, ed. J. Wicki, 18 tomos, Roma, IHSI, 1948-88 (DI), Monumenta Brasiliae, ed. S. Leite, 5 tomos, Roma, IHSI, 1956-1968 (M Bras.), Archivum Historicum Societatis Iesu (AHSI).
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46789Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
50
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
writing that structured Jesuit communication in the first decades of the order’s history. In this period the circulation and dissemination of hand-written newsletters played an important function in consolidating norms of communication. It is suggested that the flow of information within the Society was shaped by specific material, social, and cultural practices localized in a highly concentrated fashion within the Jesuit colleges.
Key words: Society of Jesus, writing, manuscript culture, news, news networks, Juan Alfonso de Polan-co, communication, Jesuit colleges, information, edifying letters
La circulación de cartas, instrucciones y noticias desempeñó un papel fundamental en la expansión de la Compañía de Jesús y en la coordinación a distancia de los esfuer-zos jesuitas. Veinte años después de su fundación en Roma, en 1540, la orden se había extendido por toda Europa y alrededor del mundo. El peso que tuvo la comunicación dentro de la Compañía, particularmente para la organización y la divulgación de las misiones en Asia y en el Nuevo Mundo, es un capítulo bien conocido de la Historia Moderna 2. El flujo constante de información fue esencial además para el gobierno de la Compañía, pues permitió que las iniciativas jesuitas se desarrollasen con un grado extraordinario de cohesión y de uniformidad 3. Como han mostrado algunos trabajos recientes, a la hora de estudiar la historia de la comunicación jesuita en sus primeros tiempos no basta con trazar el modelo que determinó el intercambio de escritos entre Roma y las periferias provinciales 4. Lo cierto es que el lugar que ocupó la escritura en el seno de la Compañía se revela particularmente importante cuando consideramos los múltiples objetivos que perseguía la comunicación jesuita. La escritura desem-peñaba numerosas funciones psicológicas, pastorales y espirituales que no se distin-guían fácilmente de los usos administrativos de la información 5. En estas páginas, pretendemos así examinar el conjunto de prácticas sociales organizadas y de técnicas
2 Véase, por ejemplo, correia-aFoNso, J.: Jesuit Letters and Indian History 1542-1773, Bombay-Oxford, Oxford University Press, 1969; harris, S.: “Confession-Building, Long-Distance Networks, and the Organization of Jesuit Science”, Early Science and Medicine, 1 (1996), pp. 287-318; castelNau-l’Estoile, C: Les Ouvriers d’une Vigne stérile. Les jésuites et la conversion des indiens au Brésil 1580-1620, Lisboa-París, Centre Culturel Calouste Gulbenkian-CNCDP, 2000; laBorie, J.-C.: Mangeurs d’homme et mangeurs d’âme. Une correspondance missionnaire au XVIe, la lettre jésuite du Brésil, 1549-1568, París, Honoré Champion, 2003; loureiro, R. M.: Na Companhia dos libros. Manuscritos e impressos nas missões jesuítas da Ásia Oriental 1540-1620, Macao, Universidade de Macau, 2007; hsia, F.: Sojourners in a Strange Land: Jesuits and their Scientific Missions in Late Imperial China, Chicago, Chicago University Press, 2009, pp. 13-29.
3 Véase Friedrich, M.: “Government and Information-Management in Early Modern Europe. The Case of the Society of Jesus (1540-1773)”, Journal of Early Modern History, 12 (2008), pp. 539-563.
4 Para la relación entre los jesuitas alemanes con Roma véase Friedrich, M.: Der lange Arm Roms? Globale Verwaltung und Kommunikation im Jesuitenorden 1540-1773, Frankfurt-Nueva York, Campus, 2011. Para los patrones de comunicación, frecuentemente desiguales, entre Alemania, Asia y México, véase clossey, L.: Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
5 Véase Županov, I.: Disputed Mission: Jesuit Experiments and Brahmanical Knowledge in Seventeenth-century India, Nueva-Delhi-Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1999, sobre todo, pp. 103 y ss.; Palomo, F.: “Corregir letras para unir espíritus. Los jesuitas y las cartas edificantes en el Portugal del siglo XVI”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 4 (2005), pp. 57-81; id.: “Misioneros, libros y cultura escrita en Portugal y España durante el siglo XVII”, en C. castelNau-l’estoile y otros (eds.): Missions d’évangélisation et circulation des savoirs (XVIe-XVIIIe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 2011, pp. 131-
51
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
de escritura que estructuraron la comunicación dentro de la Compañía durante las primeras décadas de su historia.
La comunicación jesuita se basaba en la reproducción de normas estandarizadas de escritura para la producción y la transmisión de cartas, instrucciones y otros do-cumentos. A pesar de la importancia reconocida a la comunicación escrita dentro de la orden, el trabajo propiamente manual que realizaron determinados sujetos, así como las redes institucionales que sustentaron la tarea de copia y transmisión de los “papeles jesuitas”, continúan siendo aspectos poco estudiados. En este sentido, lo que el presente artículo plantea es que la circulación de la información dentro de una organización geográficamente tan dispersa como la Compañía estuvo determinada por prácticas materiales, sociales y culturales específicas, que, en buena medida, se desarrollaron en los colegios jesuitas.
El colegio era el eje de la red organizativa de la Compañía. Si bien las escuelas jesuitas han sido reconocidas desde hace mucho como poderosas instituciones de formación cultural, se ha prestado poca atención al papel más amplio que jugaron dentro de la orden 6. En realidad, durante la época aquí estudiada, el grueso de los establecimientos ignacianos eran colegios y no casas profesas o casas de novicios. Los colegios servían como punto de contacto con las comunidades locales, justifica-ban la presencia continua de la orden en el paisaje urbano y funcionaban como imán a la hora de atraer patronazgos. Eran asimismo base para las iniciativas pastorales y permitían el desarrollo de misiones de interior en las áreas rurales. La posición que ocuparon los colegios en la formación de los jesuitas fue asimismo crucial, ya que proporcionaban a los estudiantes jesuitas las capacidades intelectuales, sociales y pastorales que exigía su ministerio a través de la enseñanza formal, del ejemplo y de la experiencia 7. En términos de formación intelectual, la enseñanza asentaba sobre toda una batería de ejercicios de lectura, de anotación y de composición escrita 8.
Los colegios constituían además nodos estables por medio de los cuales coordi-nar la comunicación a distancia. Algunos de ellos, estratégicamente situados, funcio-naron como centros principales de comunicación interregional. Los rectores de los colegios, que informaban regularmente por escrito a los superiores provinciales y a
150; Nelles, P.: “Seeing and Writing: the Art of Observation in the Early Jesuit Missions”, Intellectual History Review 20 (2010), pp. 317-333.
6 Desde los trabajos de o’malley, J.: Los primeros jesuitas, Bilbao–Santander, Mensajero-Sal Terrae, 1995, pp. 249-298 y Giard, L. (ed.): Les Jésuites à la Renaissance: système éducatif et production du savoir, París, PUF, 1995, han proliferado los estudios locales. Véase la panorámica sobre los trabajos más recientes de GreNdler, P. F.: “Jesuit Schools in Europe. A Historiographical Essay”, Journal of Jesuit Studies 1 (2014), pp. 7-25.
7 Sobre el modo en el que los colegios contribuyeron a la formación misionera, véanse Greer, A.: Mohawk Saint: Catherine Tekakwitha and the Jesuits, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 59-88; Brockey, L.: Journey to the East: the Jesuit Mission to China, Cambridge (Massachussets), Harvard University Press, 2007, pp. 207-242.
8 Véase el estudio clásico de codiNa mir, G.: Aux sources de la pédagogie des Jésuites: le “modus parisiensis”, Roma, IHSI, 1968. Sobre las instrucciones para escribir y tomar notas, Nelles, P.: “Libros de papel, libri bianchi, libri papyracei. Note-Taking Techniques and the Role of Student Notebooks in the Early Jesuit Colleges”, AHSI, 76 (2007), pp. 75-112. Otra aproximación a las prácticas de escritura en los colegios en vaN damme, S.: “Écriture, institution et société: le travail littéraire dans la Compagnie de Jésus en France (1620-1720)”, Revue de synthèse, 4a ser., 2-3 (1999), pp. 261-283.
52
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
Roma, contaron frecuentemente con la ayuda de secretarios formales o informales que reunían la información y preparaban los borradores de la correspondencia. Otros jesuitas estaban encargados de copiar cartas, instrucciones, textos devocionales y pe-dagógicos, así como noticias. A este contexto hace referencia el título del presente ar-tículo. La imagen de una “chancillería en colegio” viene de una queja acerca de Anto-nio de Araoz, el primer superior de la provincia castellana de la orden. Araoz tuvo un papel muy destacado en la introducción de la Compañía de Jesús en España, actuando como intermediario en las relaciones con la corte española. Residió de modo intermi-tente en el colegio jesuita de Valladolid y fue figura central en el intercambio de in-formación entre los establecimientos jesuitas en España, la corte y Roma. En 1558, se informaba de que, durante los periodos en que Araoz estaba en Valladolid, “no pareçe este collegio [de] religión, sino chancillería” 9. Esta crítica trataba sin duda de evocar la figura de un personaje inmerso en asuntos seculares, contraria a la misión religiosa de la Compañía. No obstante, la noción de “chancillería en colegio” no deja de ser un contrapunto útil a partir del cual analizar el modo en que los colegios favorecieron la reproducción de normas estandarizadas de comunicación escrita dentro de la orden.
***
La red de información jesuita tenía tres rasgos particulares: los flujos eran abundan-tes, seguían un ritmo regular y operaban a corta, media y larga distancia. El surgi-miento de esta red no fue accidental. La práctica de la escritura en el seno de la orden se ordenó y coordinó cuidadosamente. El arquitecto que puso las bases de lo que habría de ser la circulación de la información dentro de la orden fue Juan Alfonso de Polanco, secretario en Roma durante más de veinticinco años 10. Entre 1547 y 1573, controló la comunicación jesuita en Europa y en el mundo. Cuando asumió el puesto de secretario en 1547, trató de poner orden en el sistema informal de comunicación que había surgido a principios de esa década. Al tiempo que la Compañía se expan-día, la red jesuita fue cambiando, en ocasiones de modo gradual y en otras de manera abrupta y dramática. El alcance de la expansión durante los primeros años de la Com-pañía fue significativo y si, a mediados de la década de 1540, sólo existía un puñado de colegios, en el momento de la muerte de Ignacio, en 1556, había más de cuarenta, y durante los veinte años siguientes se fundarían cien colegios más y otros muchos establecimientos. La actividad misionera en Europa y fuera de Europa incrementó el número de cartas, instrucciones e informes. Ciertamente, en áreas como el norte de
9 Carta de Juan Bautista de Ribera a Diego Laínez (26-5-1558), en Lainii Monumenta. Epistolae et acta patris Jacobi Lainii, 8 vols., Madrid, Typ. G. López del Horno, 1912-1917, vol. 3, p. 296. Para Araoz y su trato con la corte española, véase zuBillaGa, F. “El Procurador de la Compañía de Jesús en la Corte de España”, AHSI, 16 (1947), pp. 1-55; para el contexto general, Burrieza sáNchez, J.: “La Compañía de Jesús y la defensa de la monarquía hispánica”, Hispania Sacra, 60 (2008), pp. 181-229.
10 Sobre Polanco, y para una bibliografía más extensa sobre el personaje, véase García de castro, J.: Polanco. El humanismo de los jesuitas (1516-1576), Bilbao-Santander-Madrid, Mensajero-Sal Terrae-Universidad Pontificia de Comillas, 2012; Burrieza sáNchez, J.: “Polanco, Juan Alfonso”, en Diccionario Biográfico Español, Madrid, RAH, 2013, vol. 41, pp. 861-863.
53
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
Italia o Castilla, había una mayor concentración de colegios que estaban relativamen-te próximos los unos de los otros, pero, en general, la dispersión geográfica de estos establecimientos desafiaba los límites de la comunicación en la Edad Moderna. Los jesuitas de París (desde 1540), Coímbra (1542), Goa (1542), Valencia (1544), Sici-lia (1548), Brasil (1549), Viena (1551) y Praga (1556) comunicaban todos ellos de forma regular con Roma. Esto no era, por supuesto, algo exclusivo de la Compañía de Jesús. Roma siempre fue el centro administrativo del catolicismo occidental y la comunicación habitual entre Roma y las partes era un rasgo común de la adminis-tración de otras órdenes religiosas y de las varias instancias de la curia papal. Lo que quizás fue único en los jesuitas –aunque falta un estudio comparativo que aborde esta cuestión– fue la naturaleza altamente centralizada de la orden y el intento de imponer un alto grado de uniformidad a la comunicación, tanto en la forma como en la fre-cuencia. En el caso jesuita, el crecimiento constante de la Compañía en sus primeras décadas impuso fuertes exigencias sobre los flujos de información en términos de volumen, frecuencia y distancia.
Los papeles estaban en constante tránsito dentro de la Compañía: informes sobre el personal, notas de carácter financiero, documentos legales, cartas, noticias, ins-trucciones, reglas, y cartas patentes corrieron regularmente entre los establecimien-tos jesuitas. Aquí nos limitaremos a un único tipo de documento: la carta edificante. Estas misivas para consuelo espiritual daban cuenta de la vida diaria en los colegios y del trabajo pastoral en las misiones urbanas y rurales de Europa y en ultramar 11. Las cartas edificantes circularon ampliamente entre los religiosos de la Compañía y, a pesar de que tenían poco que ver con el gobierno o la administración, se situaban de lleno en el núcleo ideológico de su estrategia de comunicación, pues describían la experiencia jesuita y proporcionaban ejemplos reales de la práctica apostólica de los ignacianos 12. En las Constituciones de la orden, el intercambio regular de cartas se describía, juntamente con la obediencia (lo que no deja de ser significativo), como uno de los mecanismos principales para la “unión de los ánimos” 13. En la práctica, la producción y la circulación de cartas edificantes hicieron las veces de otros meca-nismos de formación identitaria y de unidad corporativa propios de un grupo social numéricamente pequeño pero geográficamente disperso. A la hora de mostrar a los miembros de la Compañía lo que significaba ser jesuita, las cartas sólo fueron supe-radas en importancia por los Ejercicios espirituales y los propios ignacianos fueron bien conscientes de su valor psicológico. En 1559, los jesuitas de Granada escribían: “Mucho nos consolamos con las buenas nuevas que tenemos de lo que nuestro señor se digna obrar por la compañía en todas partes” 14. En realidad, era un sentimiento que se evocaría constantemente en la correspondencia jesuita.
11 Véase Friedrich, M.: “Circulating and Compiling the Litterae Annuae: Towards a History of the Jesuit System of Communication”, AHSI, 77 (2008), pp. 3-40; daNieluk, R.: “Ob communem fructum et consolationem: la genèse et les enjeux de l’historiographie de la Compagnie de Jésus”, AHSI, 75 (2006), pp. 29-62; laBorie, op. cit. (nota 2).
12 Palomo, op. cit. (nota 5, 2005).13 Constitutiones Societatis Jesu, 3 vols., Roma, IHSI, 1934-1948, vol. 2, pp. 608-620.14 ARSI, Hisp. 96, fol. 370r.
54
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
Ya en 1550, la versión preliminar de las Constituciones señalaba que el conoci-miento de “las nuevas y informaçiones que de unas y otras partes vienen” facilitaría “la unión de los miembros entre sí y con la cabeça”. Era por tanto responsabilidad de los superiores provinciales asegurarse “cómo en cada parte se pueda saber de las otras lo que es para consolaçión y edificaçión mutua en el S[eñ]or N[ues]tro”. 15 Lo que aún no estaba claro en 1550 era cómo iba a funcionar el sistema de intercambios. En las páginas siguientes observaremos con detalle los pasos que Polanco dio en sus primeros años como secretario para intentar, no siempre con éxito, poner orden en la circulación de papeles dentro de la Compañía.
***
Siguiendo una práctica común en el siglo XVI, los jesuitas compartían noticias de modo rutinario. La amplia circulación de cartas –completas o partes de ellas, de modo individual o en remesas– constituía un elemento esencial de la naciente cultura de la noticia en la Europa moderna. En este sentido, la correspondencia epistolar dentro de la Compañía respondía a un patrón reconocible de intercambio de noticias ma-nuscritas que surgió en las décadas centrales del siglo XVI 16. Entre los jesuitas, la comunicación funcionaba a dos niveles. Un primer nivel era interno e incluía la co-rrespondencia administrativa, las instrucciones y otros instrumentos de gobierno, así como las cartas edificantes, concebidas para ser difundidas ampliamente dentro de la Compañía. El segundo nivel era externo. Desde muy temprano, las noticias sobre las actividades de los jesuitas demostraron ser una beneficiosa fuente de capital social y cultural, de modo que ellos mismos hicieron circular cartas edificantes (en ocasiones, bajo forma de ediciones o en versiones purgadas) entre patronos y otros “amigos” de la Compañía. Tal y como Ignacio explicó al portugués Simão Rodrigues, las cartas edificantes debían poder mostrarse a todos, a “grandes, medianos y pequeños, y a buenos y a malos” 17.
Para que las noticias resultasen efectivas era necesario controlarlas. En 1542, Ig-nacio prometió que escribiría a toda la Compañía al menos una vez al mes y que cada tres meses haría circular noticias y copias de cartas escritas por otros 18. Se ha conservado un puñado de misivas enviadas desde Roma a mediados de la década de 1540 y resulta claro que, en torno a 1543, el patrón se había modificado y que Roma
15 Constitutiones (nota 13), vol. 2, pp. 618-20.16 Véase Bouza, F.: Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons,
2001, pp. 137-173; PiePer, R.: “Cartas de nuevas y avisos manuscritos en la época de la imprenta. Su difusión de noticias sobre América durante el siglo XVI”, Cuadernos de historia moderna. Anejos, 4 (2005), pp. 83-94; iNFelise, M.: Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione, Roma-Bari, Laterza, 2002; BetheNcourt, F. y eGmoNt, F. (eds): Cultural exchange in Early Modern Europe, vol. 3: Correspondence and Cultural Exchange in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; PetitJeaN, J.: “Mots et pratiques de l’information. Ce que aviser veut dire (XVIe- XVIIe siècles)”, Mélanges de l’École française de Rome, 122 (2010), pp. 107-121.
17 Carta de Ignacio a Simão Rodrigues (1-11-1542), MI Epp., t. 1, p. 235.18 Carta de Ignacio a Pierre Favre (10-12-1542), MI Epp., t. 1, p. 238.
55
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
enviaba noticias de la orden cada cuatro meses 19. En buena medida, se trataba de una red informal que dependía de los vínculos sociales existentes entre Ignacio y el redu-cido grupo de los primeros jesuitas.
La principal innovación de Polanco fue imponer un orden temporal al ritmo de la comunicación jesuita. En julio de 1547 envió una serie detallada de instrucciones sobre cómo escribir a Roma, en la que se indicaba que los superiores jesuitas de Italia y Sicilia debían escribir una vez a la semana, mientras que los del resto de Europa debían hacerlo una vez al mes “haya ó no aya que escribir cosas nuevas, aya ó no aya correo”. Los jesuitas que estaban fuera de Europa debían escribir una vez al año. Los asuntos de negocios o las cartas importantes debían mandarse por duplicado o, incluso, por triplicado 20. Los criterios de intercambio eran diferentes, pues Roma se comprometía a responder a los jesuitas de Italia una vez al mes y a los del resto de Europa únicamente cada cuatro meses 21. Polanco mantuvo así el uso establecido de mandar noticias desde Roma tres veces al año 22.
En este sentido, en 1547, se introdujo otra novedad que tendría consecuencias duraderas. Imitando la costumbre romana, Polanco pidió a los superiores jesuitas que escribiesen a Roma cada cuatro meses, en enero, mayo y septiembre. Estas cartas debían ofrecer un resumen de la correspondencia ordinaria enviada durante los cua-tro meses precedentes. “Porque se pierden muchas cartas –explicaba Polanco– cada quatro meses se escriba una, donde se dirán en summa las cosas que son de edifica-tión desde la otra embiada quatro meses antes” 23. Este tipo de cartas acabaría por ser conocido como letra de cuatro meses, letra cuatromestre o, más habitualmente, como quadrimestre. A menudo se hacía referencia a ellas simplemente como nuevas. Las quadrimestres, como veremos más adelante, evolucionaron hacia el que quizás sea el documento jesuita que mejor se conoce: la carta anua.
Al inicio, el mandato de elaborar quadrimestres fue prácticamente ignorado. Si bien se han conservado algunas cartas edificantes para el periodo 1547-1549, nin-guna corresponde al tipo de sumarios que Polanco ordenó enviar tres veces al año. Las nuevas de carácter edificante continuaban fluyendo hacia Roma como parte de la correspondencia ordinaria de la Compañía, que Polanco copiaba y redirigía diligen-temente. “De las cosas de edificatión, en particular, sería cosa luenga scrivirlas”, es-cribió Polanco a Gandía y Valencia, al tiempo que indicaba que “de otras partes yrán nuevas con este mesmo enboltorio” 24. A través de los registros de la correspondencia saliente se aprecia claramente que Polanco y sus ayudantes trabajaban de modo sis-temático. Polanco actuaba como intermediario, filtrando y transmitiendo las noticias
19 Véase, por ejemplo, MI Epp., t. 1, pp. 248-249.20 PolaNco, J.: “Reglas que deven observar acerca del escribir los de la Compañía que están esparzidos
fuera de Roma” (27-7-1547), MI Epp., t. 1, pp. 548-549.21 Carta de Polanco a Antonio Araoz (27-5-1547), MI Epp., t. 1, p. 550.22 PolaNco, J.: “De offiçio del secretario”, en scaduto, M.: “Uno scritto ignaziano inedito. Il De offiçio
del secretario del 1547”, AHSI 29 (1960), p. 322.23 PolaNco, “Reglas”, op. cit., (nota 20), pp. 548-549.24 Carta de Polanco a Andrés de Oviedo, en Gandía, y a Diego Mirón, en Valencia (24-7-1549), MI Epp.,
t. 2, pp. 490-491.
56
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
de unos centros de la red jesuita a otros y manteniendo un registro de qué noticias debían enviarse a cada lugar 25.
Exceptuando estos registros sumarios que Polanco elaboró en Roma, quedan po-cos testimonios materiales sobre la circulación de noticias en estos primeros años. En este sentido, la colección que se conserva de cartas del colegio jesuita de Alcalá en-cierra particular interés, ya que en ella se conservan algunos ejemplos excepcionales de las primeras noticias manuscritas que circularon dentro de la Compañía 26. Funda-do en 1546, el colegio de Alcalá se incorporó inmediatamente a la red de información jesuita y recibió copias de cartas enviadas a Roma desde Bolonia y Lovaina en 1546 y 1547 27. Entre 1547 y 1550, Alcalá recibió con regularidad copias o extractos de las cartas enviadas a Roma por los jesuitas de otros lugares de Italia. Las noticias escri-tas en italiano se traducían al español en Roma antes de ser enviadas y se mandaban habitualmente en remesas 28. En marzo de 1548, por ejemplo, Polanco envió noticias de los colegios jesuitas de Florencia, Bolonia, Ferrara, París y Sicilia 29. La colección de Alcalá y las fuentes romanas muestran que, si bien el propio Polanco dinamizó las noticias en esos años, pocos colegios componían quadrimestres. Todo apunta a que el grado de cumplimiento fue mínimo.
Todo cambió en enero de 1550, cuando Polanco e Ignacio enviaron una instrucción que obligaba estrictamente a todos los superiores jesuitas a mantener el calendario de correspondencia exigido en 1547. Esto afectaba tanto a la correspondencia adminis-trativa ordinaria como a las quadrimestres. La carta indicaba sencillamente que “no se observava lo que se avía encomendado del scrivir”, y continuaba señalando que “quanto á las nuevas que debían ynbiarse cada 4 meses de todas partes, sería menes-ter se observase; si no, también por obedientia se ordenará” 30. En febrero, se envió una segunda instrucción, referente únicamente a las quadrimestres. En ella, Polanco reiteraba la importancia del intercambio de noticias para mantener la cohesión de la Compañía, señalaba pacientemente que ya antes se habían mandado instrucciones para que los superiores locales escribiesen a Roma cada cuatro meses y explicaba que el plan era copiar esas cartas en Roma y reenviarlas a los jesuitas de aquellas regiones que no podían comunicarse fácilmente entre sí. A continuación, Polanco
25 PolaNco, “De offiçio del secretario”, op. cit., (nota 22), p. 327.26 Varia historia rerum a societate gestarum intra Europam, APHT, Ms. C-201/1-2. Estos tomos contienen
tanto originales como copias contemporáneas de las cartas enviadas al colegio de Alcalá. Un tercer tomo de cartas enviadas desde las misiones de ultramar se recopiló bajo el título de Varia historia rerum a Societate Iesu gestarum extra Europam, APHT, Ms. C-201/3. Las cartas (muchas de ellas autógrafas) de Ignacio, Pierre Favre, Francisco Javier y otros están recogidas en un volumen aparte, hoy día en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Ms. II/2408. Todos estos tomos fueron reunidos por Cristóbal de Castro a finales del siglo XVI para preparar su Historia del Colegio Complutense de la Compañía de Jesús (1600), APHT, Ms. C-208. Se confeccionó además otro volumen independiente de cartas de las misiones de ultramar, copiadas de modo continuado por varias manos diferentes para su lectura en el refectorio de Alcalá. Este volumen, copiado posiblemente en la década de 1580 y con añadidos hasta 1590, se encuentra hoy en BRAH, Ms. 9/2663, con un índice y números de página escritos con letra de Castro.
27 APHT, Ms. C-201/1, fols. 59r-83r, 99r, 111r.28 Ibidem, fols. 55r-58v; extractos parciales en LQ t. 1, pp. 122-123, 132, 154.29 Carta informativa de marzo de 1548, APHT, Ms. C-201/1, fols. 115r-123r; Nadal (Mesina), Abril de
1549, fol. 55r (véase LQ t. 1, p. 152).30 PolaNco, J.: “Obedientia del scrivir” (13-1-1550), MI Epp., t. 2, p. 647.
57
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
iba directamente al grano, indicando que eran pocos y excepcionales los que habían cumplido. De resultas, en Roma, habían tenido que dedicar mucho tiempo y trabajo a extraer pasajes de la correspondencia entrante, traducir ese material de un sinfín de lenguas y enviar copias a multitud de lugares distintos. En un tono crítico, Polanco indicaba que habría sido mucho más fácil que, desde cada lugar, se hubiese escrito a Roma y no que, desde Roma, se escribiese a todos en cada provincia. No obstante, él había asumido esa difícil tarea, a pesar de que –insistía– habría resultado más fácil si la hubiesen acometido por sí mismas las provincias. Pero la experiencia venía mos-trando –continuaba– que la situación era insostenible y que lo sería aún más a medida que la Compañía se fuese expandiendo. Los superiores locales y todos los jesuitas en misión recibieron así la orden, bajo estricta obediencia, de observar la obligación de escribir a Roma tres veces al año, comenzando en mayo de 1550 31. Rebajando un poco el tono, Polanco recordó amablemente a los jesuitas que un texto en latín permitiría aliviar la presión sobre la curia de Roma, ya que las cartas enviadas en la lengua vernácula de una región debían ser traducidas antes de ser redistribuidas. Sin embargo, no insistió demasiado en ello. Sin duda, era ya suficientemente difícil obte-ner resultados en vernáculo, por lo que se limitó a indicar que “en qualquiera lengua bastará” 32.
Si bien el ideal ignaciano de “obediencia ciega” es una faceta bien conocida de la cultura jesuita, una mención así de directa a la obediencia era en realidad poco habi-tual, sobre todo a nivel colectivo. El ejercicio de la obediencia en la Compañía era un proceso bastante complejo, que permitía adaptar las reglas e instrucciones a las parti-cularidades del momento, la persona y el lugar; la esencia misma de la acomodación jesuita. La práctica de la obediencia permitía también la existencia de puntos de vista divergentes u opuestos 33. En el caso de las quadrimestres, el historial de incumpli-mientos revela que, evidentemente, reinó una enorme confusión. Como hemos visto, en 1547, Polanco había afirmado que las quadrimestres eran una salvaguarda frente a las cartas que se perdían en el camino y puede que, vistas desde esta óptica, muchos jesuitas las considerasen innecesarias. Es más que probable que, en 1547, el mismo Polanco no tuviese una idea clara de cómo debían circular las noticias, pero, después de tres años como secretario, el trabajo de seleccionar, copiar y reenviar noticias se había vuelto claramente insoportable para la curia de Roma.
31 Cabe destacar la nula atención que se ha prestado a esta instrucción. PolaNco, J.: “Obedientia scribendi” (7-2-1550), MI Epp., t. 2, p. 676: “Cum tamen hoc a paucis et raro curatum sit, magno temporis et laboris impendio, ex plurimis undecumque missis litteris excerpere ea, quae aliis comunicanda viderentur, et in varias linguas vertere, et pluribus exemplis ad plura loca mittere oportuit. Itaque cum tanto facilius esset singulis locis Romam, quam iis, quae Romae sunt, omnibus aliis provinciis scribere, diligentius tamen qui hic sumus difficiliora, quam qui foris faciliora, in hac parte prestitimus. Sed re vera edocti sumus ipsa experientia, inter tam multas, quibus hic distinemur, occupationem hanc tolerabilem non esse, eo minusque in dies futuram, quo magis res Societatis divina bonitas promovebit”.
32 Ibidem, p. 677; PolaNco, “Obedientia del scrivir”, op. cit. (nota 30), p. 647.33 A este respecto, véase Gioia, M.: “Obediencia”, en Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, 4
vols., Roma-Madrid, IHSI-Universidad de Comillas, 2001, vol. 3, pp. 2852-2855; mostaccio, S.: “‘Perinde ac si cadaver essent’. Les Jésuites dans une perspective comparative: la tension constitutive entre l’obéissance et le ‘representar’ dans les sources normatives des réguliers”, Revue d’histoire ecclésiastique, 105 (2010), pp. 44-73; y los ensayos reunidos en alFieri, F. y FerlaN, C. (eds.): Avventure dell’obbedienza nella Compagnia di Gesù. Teorie e prassi fra XVI e XIX secolo, Bolonia, Il Mulino, 2012.
58
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
Las quejas de Polanco no se referían al trabajo de copia. Lo que mayor tiempo consumía era revisar la correspondencia ordinaria y seleccionar el material digno de convertirse en noticia, y este era el trabajo que Polanco quería que pasasen a realizar los colegios. A partir de ese momento, al menos en teoría, Roma tendría apenas un papel de centro de copia y reenvío de la correspondencia. Lentamente al comienzo y de modo más estable después, los jesuitas empezaron a escribir como se les había pedido. En mayo y septiembre de 1550 llegó un puñado de cartas, y en enero y mayo del año siguiente escribieron algunos colegios más. En junio de 1551, Polanco y sus asistentes eran capaces de hacer circular quadrimestres de modo regular. A los jesuitas de España y de París les enviaron noticias de Foligno, Palermo, Mesina e Ingolstadt, y los de París recibieron además noticias de Salamanca 34. El 20 de junio se enviaron a Mesina las noticias de Ingolstadt, París y Gandía; una semana más tarde las de Alcalá y Foligno, a comienzos de julio las de Venecia y Bolonia, y las de Sala-manca a mediados de agosto. Llegado enero de 1552 Polanco sentía sin duda que el sistema tenía cimientos sólidos. Una carta suya a los jesuitas de Alcalá iba salpicada de noticias de los colegios italianos e indicaba que las quadrimestres les darían más detalles al respecto 35.
Las quadrimestres, por tanto, circulaban ahora bajo la bandera de la obediencia. La directiva de Polanco de 1550 se conocería como la “Obediencia del scrivir”. Cuando ésta se envió a los colegios, en los registros de Roma se hizo una sencilla anotación: “una obediençia”. Aludir al cumplimiento se convirtió en sello característico de las quadrimestres, en las que era habitual mencionar “la santa obediencia”. Una car-ta típica de este género de misivas, enviada desde Alcalá, comenzaba con un “para cumplir la obediencia” 36 y otra, desde Monterrey, empezaba señalando que “Por obe-dientia del Padre rector dare a V.P. relación de las cosas que nuestro señor ha obrado en este collegio” 37.
***
No se trataba a pesar de todo de un sistema etéreo, sino de una red social que dependía de la difusión y reproducción de prácticas gráficas, materiales y textuales de escritu-ra. La divulgación y apropiación de estas normas era tan importante como el conteni-do de las propias cartas y pese a que la escritura se convirtió en algo rutinario, fueron necesarias repetidas instrucciones acerca de cómo y cuándo escribir. La “Obedençia de scrivir” circuló ampliamente. En 1551 se enviaron nuevamente instrucciones que resumían las Reglas de 1547, y en 1552 se despachó una nueva instrucción relativa a la elaboración de las quadrimestres y de los catálogos del personal 38. Una versión de-
34 MI Epp., t. 3, pp. 557, 558, 564, 570, 584, 613.35 MI Epp., t. 4, pp. 60; p. 260 para un consejo parecido a Araoz en junio de 1552.36 LQ, t. 1, p. 617.37 LQ, t. 5, p. 535.38 Debido al carácter sumario que Polanco dio entonces al registro de la correspondencia saliente, la
mayoría de estas instrucciones se conocen sólo por referencias indirectas o por breves indicaciones en los propios registros: “Obediençia de scrivir” (29-5-1550), MI Epp. t. 3, p. 29; “Del modo de scrivere le nuove” (1551), ibidem, pp. 607, 624, resumida en pp. 667-668; “Modo di scrivere” (1552), MI Epp., t. 4, pp. 209, 213, 214, 241, resumida en p. 563.
59
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
purada de las Reglas de 1547 aún seguía en circulación diez años después 39. Polanco, además, enviaba habitualmente consejos, recordatorios y críticas ad hoc.
La experiencia jesuita en su conjunto o, como escribió Polanco, “todo el estado del negocio espiritual”, era susceptible de ser considerado noticia. Para poner orden sobre los datos en bruto de esa experiencia, Polanco estableció criterios sobre aquello de lo que se debía informar. Aclaró que el material que debía incluirse en las quadri-mestres podía dividirse en dos tipos: la vida interna de la Compañía y la interacción jesuita con el mundo exterior. La savia de las noticias jesuitas debía asentar por lo tanto en informes sobre las actividades de los religiosos ignacianos. Polanco facili-tó una especie de cuestionario, un esquema en catorce puntos que especificaba las materias sobre las que debía informarse a Roma. Era necesario indicar el número de jesuitas que vivía en cada casa, si se habían admitido novicios desde el envío de la anterior quadrimestre y si había algún candidato que aspirase a unirse a la Compañía. También era noticia la vida educativa del colegio, en particular los acontecimientos públicos tales como oraciones, diálogos y certámenes. En lo referente a los contac-tos entre los jesuitas y la comunidad local, debían incluirse todas y cada una de las actividades pastorales: predicación, estudio de las escrituras, confesiones, ejercicios espirituales, pacificaciones, conversaciones informales y visitas a los hospitales y cárceles. Los actos de patronos y benefactores también eran de interés y “en general todo lo que un amigo querría saber de otro”, escribió Polanco 40.
A los jesuitas de las misiones de ultramar se les dieron instrucciones adicionales. En noviembre de 1547, Polanco explicó a Niccolò Lancillotto, rector del colegio de Goa, que el papa y otros miembros de la curia romana tenían un enorme aprecio por las noticias de la India. Se pidió a Lancilloto que informara –por extenso y de modo “diligente y ordenado”– no sólo sobre los jesuitas, sino también sobre el clima de la India y la dieta, las costumbres y las características de sus habitantes 41. Una vez más, el cumplimiento de estas instrucciones fue desigual, y hubo que enviar nuevos recor-datorios y peticiones de información más específica a Brasil y a la India 42.
La formación de una identidad colectiva no podía ser sino un empeño colectivo. Se esperaba de los rectores de los colegios y de los superiores provinciales que reunie-sen, filtrasen y transmitiesen la información tal como Polanco lo hacía en Roma. En lo que respecta a la recopilación de la información, el secretario de la Compañía reco-mendaba que cada colegio tuviese un memorial en el que, “en breve y por puntos”, se anotasen las cosas según iban ocurriendo. Sobre la base del mismo, cabía seleccionar el material a utilizar a la hora de escribir a Roma. El propio Polanco mantenía un diario en el que documentaba “lo que Dios obra aquí en Roma”. Quienes salían de la casa romana de la Compañía para “trabajar en la viña del señor” eran entrevistados a su regreso y cualquier cosa destacada se registraba en dicho memorial. Los secreta-rios que asistían a Polanco estaban encargados de obtener esa misma información de
39 PolaNco, J.: “Regole dello scrivere” (1557), ARSI, Opp. NN 55, fols. 50r-54r.40 PolaNco, “Reglas”, op. cit., (nota 20), pp. 544-546. 41 Carta de Polanco a Niccolò Lancillotto (22-11-1547), DI, t. 1, pp. 206-207.42 Carta de Polanco a Gaspar Barzaeus (13-8-1553), DI, t. 3, p. 16 y (24-2-1554), p. 63; Carta de Polanco
a Manuel da Nóbrega (13-8-1553), M Bras., t. 1, p. 520.
60
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
los hermanos legos 43. Polanco advertía de que las cosas debían escribirse a diario, se-gún ocurrían 44. En determinado momento, recomendó que fuesen personas adecuadas las que se encargasen de registrar la información sobre predicaciones, confesiones, ejercicios espirituales, paces y otras obras pías. El material para las quadrimestres podía obtenerse a partir de estos registros 45. Al superior de la provincia de la India se le recordó que, a pesar de que sólo estaba obligado a escribir una vez al año a Eu-ropa, debía no obstante ir “notando los puntos quando ocurren” para posteriormente incluirlos en su carta 46.
Lo más habitual era compilar las quadrimestres de modo colectivo. Refiriéndose al “modo que guardamos de hazer letras quadrimestres”, Jerónimo Nadal aconsejó al colegio de Évora “ordenar que cada uno note todas las cosas de edificación que le acaescen, y escrivirlas quotidianamente”. Pasados cuatro meses, se escogía a dos jesuitas para revisar los cuadernos de notas y seleccionar el material apropiado. El rector del colegio u otro superior supervisaban después el material, añadiendo o eli-minando lo que les parecía oportuno 47. Existían también otras fuentes. A los jesuitas que participaban en misiones interiores, por ejemplo, se les exigía que escribieran semanalmente a su superior y que enviaran quadrimestres al colegio más próximo 48. Pese a que, nominalmente, las quadrimestres eran competencia del rector del colegio, con frecuencia eran otros quienes las escribían. Los profesores de humanidades y de retórica de los colegios se ocuparon habitualmente de esta tarea. Un rector llegó a avisar a Roma de que la carta llegaría con retraso “perché li autori stanno occupati in le loro classi” 49.
Cuando las quadrimestres se recibían en Roma, Polanco las revisaba cuidadosa-mente y, en muchas ocasiones, las reducía para aligerar algo el trabajo de copia. “Non perda V.R. tempo in preamboli”, avisaba Polanco a cierto jesuita, “perch’ comum-mente si tagliano di qua” y lo mismo se hacía con los detalles superfluos de poca im-portancia 50. Polanco intervenía también en cuestiones de vocabulario y de estilo, tra-tando de imbuir en las cartas lo que habitualmente se denominaba como “elocuencia religiosa” 51. Era frecuente traducir las cartas al latín o al italiano, especialmente las de las misiones oceánicas. La copia de noticias fue también una empresa colectiva: en Roma algunos cuadernos compuestos a partir de aquellos extractos de corresponden-cia entrante dignos de convertirse en noticia, presentan marcas de al menos dieciséis
43 PolaNco, “Reglas”, op. cit., (nota 20), p. 549; id., “De offiçio del secretario”, op. cit., (nota 22), pp. 322 y 328.
44 Carta de Polanco a todos los superiores (131-1550), MI Epp., t. 2, p. 647: “Y entiendo scrivir nuevas de edificatión haziendo que se tome por memoria lo que ay de día en día, que sea de scrivir”.
45 PolaNco, J.: “Ratio scribendi” (1560), ARSI, Instit. 117, fol. 180v. Sobre la “Ratio” de 1560, trataremos más adelante.
46 Carta de Diego Laínez a Antonio de Quadros (Goa, 31-12-1560), Lainii Monumenta, op. cit. (nota 9), vol. 5, p. 359.
47 Nadal, J.: “Avisos de diversas cosas utiles para el govierno”, ARSI, Instit. 208, fol. 448r.48 “Sumario de lo que se contiene en la carta de escrivir que vino de Roma” (Portugal, 1560), ARSI, Instit.
206, fol. 230v: “Los que van a predicar por la provincia, escrivan las nuevas de edificación al más cercano collegio que estuviere, para que se escrivan en las quadrimestres de aquel collegio”.
49 ARSI, Ital. 107, fol. 136v.50 MI Epp. t. 8, pp. 33-34.51 Por ejemplo, MI Epp. t. 4, p. 209.
61
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
copistas diferentes y las noticias que se enviaban desde Roma muestran igualmente rastros de múltiples manos 52.
Pese a las resistencias iniciales a escribir quadrimestres, el sistema establecido por Polanco se incorporó gradualmente al ritmo de la comunicación jesuita. Aunque esto fue en parte resultado de las instrucciones del secretario de la Compañía, las cartas en circulación también sirvieron de modelo. La difusión regular de las quadrimestres supuso que los jesuitas pudiesen contar de forma habitual con nuevos ejemplos sobre los que modelar sus escritos. El efecto combinado de las indicaciones de Polanco y de la circulación de un repertorio de temas por medio de las quadrimestres, hizo que las noticias fuesen a menudo repetitivas. Historias sobre predicaciones, confesiones, comuniones, conversiones y pacificaciones fueron la norma común. La repetición de topoi familiares se convirtió en parte del ritual de escritura y de lectura de quadri-mestres. A pesar de que pueda resultar obvio subrayarlo, debe tenerse en cuenta que las noticias jesuitas se leían como noticias: es decir, como parte de una fuente seriada de informaciones sobre la labor de la Compañía. Para una orden cuya identidad se basaba en un ethos de evangelización “en diversos lugares entre fieles y infieles”, las historias globales sobre misionalización, ya fuesen de Goa o de Gandía, siempre eran relevantes 53.
***
La difusión de las quadrimestres dependía de una red dinámica de publicación ma-nuscrita y, en consecuencia, Roma se convirtió en un centro principal de transmisión de cartas. Aunque el volumen de copias realizadas por Polanco y sus asistentes para hacer circular las quadrimestres es sorprendente, no enviaron una copia de cada carta a todos los colegios. Para empezar, las noticias se compartían habitualmente a nivel regional. Las instrucciones solían indicar que las cartas a Roma debían ser compar-tidas, total o parcialmente, con los jesuitas vecinos 54. En la curia de Roma se tenía el cuidado de no enviar noticias que, probablemente, ya se conocían a través de fuentes locales 55. La colección de cartas de Alcalá ofrece algunos indicios a este respecto: entre 1548 y 1557, se recibieron desde Coímbra, Salamanca, Gandía, Lisboa y Évo-ra, noticias o cartas edificantes que estaban dirigidas tanto a otros colegios como a Roma 56.
Por medio del intercambio habitual de cartas e instrucciones a nivel regional, se establecieron canales locales de comunicación. Los rectores de los colegios de Espa-ña y Portugal sólo escribían a Roma una vez al mes, pero informaban semanalmente
52 Véase, por ejemplo, ARSI, Epp. NN. 78; APHT, Ms. C-210/1, fol. 137r-151r.53 La frase aparece con frecuencia en la documentación jesuita, como por ejemplo en Constitutiones (nota
13), vol. 2, p. 596. Sobre la identidad misionaria global de la orden, véase BroGGio, P.: Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e America (secoli XVI-XVII), Roma, Carocci, 2004; catto, M, moNGiNi, G. y mostaccio, S. (eds.): Evangelizzazione e globalizzazione: le missioni gesuitiche nell’età moderna tra storia e storiografia, Roma, Dante Alighieri, 2010.
54 PolaNco, “Reglas”, op. cit., (nota 20), p. 546; id., “Regole dello scrivere”, op. cit., (nota 39), fol. 51r.55 PolaNco, “Del offiçio del secretario”, op. cit., (nota 22), p. 322.56 APHT, Ms. C-210/1, fols. 127r, 129r, 133r, 155r, 165r, 330r, 349r, 407r, 445r y 454r.
62
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
a sus superiores provinciales. Estos canales regionales se usaron para la difusión de noticias que llegaban de más lejos. En 1547, Polanco había explicado que, en el caso de las casas jesuitas vecinas, las noticias de Roma se mandarían únicamente a un lugar y, desde allí, se copiarían o se reenviarían al resto 57. Un sistema radial de copia y transmisión de quadrimestres surgió de manera gradual a partir de las propias redes de intercambio locales. No se trataba de una estructura rígida. En realidad, el sistema evolucionó con arreglo a una lógica compleja que tenía en cuenta factores como la localización geográfica de cada colegio, las rutas de transporte existentes, las redes de contactos jesuitas y no jesuitas y los recursos de los colegios. En ocasiones, esta red coincidía con la estructura de gobierno de la Compañía, pero, en general, no lo hizo. A veces se enviaban varias copias de una misma carta a un colegio, al que se encomendaba que las remitiese a otros. En otros casos, se pedía a los jesuitas que copiasen quadrimestres y otras nuevas y las enviasen a los colegios cercanos. Pero lo más frecuente era pedir simplemente a los colegios que leyesen las cartas y, a continuación, las reexpidiesen a los establecimientos vecinos. El sistema, sobre todo, exigía la participación colectiva a la hora de copiar y hacer circular textos escritos a mano. El soporte manuscrito en el que corrían estas cartas edificantes ayudó a configurar a un nivel material los lazos sociales y espirituales que las cartas debían reforzar textualmente 58.
Antes de llegar a España y Portugal, los envíos solían ir directamente de Roma a Génova, habitualmente por mar, vía Civitavecchia. El colegio de Génova, fundado en 1554, funcionó como un nexo de transmisión clave entre Roma y la península Ibérica. Las cartas aguardaban en Génova hasta que partiese algún barco en dirección a Bar-celona, y el colegio de Barcelona actuaba como centro de distribución de las cartas que viajaban al resto de España. Nada indica que Génova o Barcelona funcionasen como centros de copia, sino que eran más bien nodos seguros de circulación dentro de una red de información jesuita que asentaba en puntos estructuralmente vulnera-bles. Los rectores de los colegios de estas ciudades portuarias importantes tenían ac-ceso directo a correos, agentes informales (por lo común mercaderes) y al transporte. En 1549, Joan Queralt, rector del colegio de Barcelona, explicaba a Polanco que lo más sencillo era que Barcelona se ocupase de todo: “Acá siempre ay portadores, y se sabe, pienço yo, más á quienes se pueden dar y dirigir” 59.
A partir de Barcelona las noticias se enviaban en dos direcciones. En primer lu-gar, dentro de Aragón, donde las cartas se mandaban hacia el interior, a Zaragoza, y a lo largo de la costa mediterránea, a los colegios de Valencia, Gandía y Murcia. A Valencia y Zaragoza se les encargaba frecuentemente que copiasen las cartas y las reenviasen a otros colegios, mientras que a Barcelona se le daban instrucciones de
57 PolaNco, “Reglas”, op. cit., (nota 20), pp. 546-547.58 Acerca de la cultura manuscrita del periodo, véase Bouza, op. cit. (nota 16); richardsoN, B.: Manuscript
Culture in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.59 Carta de Joan Queralt a Polanco (8-6-1549), en Epistolae Mixtae ex variis Europae locis, 5 vols.,
Madrid, Augustinus Avrial, 1899, vol. 2, p. 229. Véase vila desPuJol, I.: La Compañía de Jesús en Barcelona en el siglo XVI. El Colegio de Nuestra Señora de Belén, Madrid–Roma, Universidad Pontificia de Comillas-IHSI, 2010, pp. 227-229.
63
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
leer las noticias antes de volver a enviarlas 60. Al oeste quedaba la densa constelación de colegios castellanos. Zaragoza se usaba habitualmente como lugar en el que copiar las cartas que debían transitar hacia los colegios de Valladolid, Alcalá y Madrid y –más raro– hacia el de Valencia 61. Valladolid, que, como hemos visto, sirvió de base a Araoz en estos años, actuaba como centro principal de distribución de cartas en Cas-tilla. Al colegio se le encargaba con frecuencia copiar las nuevas (en una ocasión, las quadrimestres de Colonia, Ingolstadt y Lovaina en una sola remesa) que se enviaban a Burgos y Oñate al norte, a Medina del Campo y Salamanca al sudoeste, y a Madrid y Alcalá al sudeste 62. Cuando, en lugar de enviarse desde Génova, las noticias y los despachos llegaban por tierra a través de Lyon, Burgos actuaba como centro a partir del cual difundir las cartas hacia el resto de España y Portugal 63.
La provincia portuguesa ocupaba una posición única dentro de la red de comuni-caciones de la Compañía, ya que toda la correspondencia de los jesuitas de Europa con los de Asia, África y Brasil pasaba a través de Lisboa 64. Debido a los peligros de estos viajes marítimos a larga distancia, toda la comunicación escrita se enviaba nor-malmente en al menos tres o cuatro copias, utilizando diferentes barcos o “vías”. A lo largo de las décadas de 1540 y 1550 los jesuitas del colegio de Coímbra, y después los de Lisboa, estuvieron encargados de copiar cartas, instrucciones y quadrimestres para mandárselas a los hermanos presentes en las posesiones portuguesas. A finales de la década de 1550, esto implicaba varias copias para los jesuitas de Brasil, África y Asia. Los colegios de Coímbra y Lisboa estaban también encargados de copiar las cartas de las misiones de ultramar para las provincias europeas. Además, las cartas escritas en portugués (que eran la mayoría) se traducían al español para que circula-sen por los colegios de la península Ibérica. A Roma se enviaban regularmente copias en español y a veces en latín.
Es bien conocido que los jesuitas portugueses recurrieron a la imprenta para aliviar la tarea de copiar las cartas de las misiones ultramarinas y varias ediciones de cartas se publicaron en Coímbra en las décadas de 1550 y 1560 65. Pero la imprenta, más que reemplazar la producción de copias manuscritas, apenas aumentó la circulación. No hay duda de que la imprenta contribuyó enormemente a la difusión de cartas de misión, en particular fuera de la Compañía, pero no todas las misivas se imprimieron e, incluso en el caso de aquellas que sí lo fueron, la imprenta simplemente redujo la
60 Por ejemplo, MI Epp., t. 3, p. 595 (1-8-1551), a Barcelona: “Che lega una letera de cose commune per Gandia, et le mandi a Valentia con altre lettere”; MI Epp. t. 4, p. 69 (2-2-1552); p. 164 (25-2-1552), a Barcelona: “Se ynbían todos los emboltorios para Castilla y Valencia y Çaragoça … y leydas las nuevas, las ynbíen á Valencia”.
61 MI Epp., t. 3, p. 627 (1-9-1551), a Zaragoza: “Che facia copiare le noue per Alcalá et Valentia, etc., mandando una altra copia a Valledolit”.
62 Véase, por ejemplo, MI Epp., t. 3, p. 598 (1-8-1551) y p. 630, (1-9-1551); MI Epp., t. 4, p. 142 (2-2-1552): “Si ordina li mandino di Balladolid copie de alcune nove”.
63 MI Epp., t. 5, pp. 673, 675; t. 6, pp. 304, 371.64 Para una panorámica, véase Ferro, J. P.: “A epistolografia no quotidiano dos missionários jesuítas nos
séculos XVI e XVII”, Lusitania sacra, 2a ser., 5 (1993), pp. 137-158.65 Sobre las ediciones impresas de las cartas, véase Garcia, J. M.: “A epistolografia ultramarina dos
jesuítas impressa em Portugal no século XVI”, en Missionação portuguesa e encontro de culturas. Actas, 4 vols., Braga, Universidade Católica Portuguesa, 1993, vol. 3, pp. 123-33; Palomo, op. cit. (nota 5, 2005), pp. 73-74.
64
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
escala de producción manuscrita, pero no la sustituyó. La colección de cartas de Alcalá, así como varias recopilaciones que se elaboraron en los colegios portugueses durante la década de 1560, están llenas de copias manuscritas de misivas que también circula-ron impresas. Algunas, incluso, son copias hechas a partir de las versiones en letras de molde 66. Los jesuitas de Lisboa y Coímbra siguieron produciendo asimismo múltiples copias manuscritas de cartas e instrucciones procedentes de Roma y de los colegios europeos, destinadas a las misiones ultramarinas.
En el borrador final de las Constituciones jesuitas de 1556, Polanco intentó vincular la circulación de quadrimestres a la estructura administrativa de la orden. A los superio-res locales y a los jesuitas en misión se les encomendaba enviar cuatro copias de cada carta a su superior provincial, dos en vernáculo y dos en latín. El provincial debía pos-teriormente enviar a Roma un ejemplar de ambas versiones junto con su propia carta, además de garantizar que las cartas de las casas jesuitas de su propia provincia se co-piasen y circulasen localmente. En Roma, se debían hacer copias de las quadrimestres recibidas desde cada uno de los colegios, reenviando un ejemplar de cada carta a los provinciales. En lo que respecta a su circulación dentro de cada provincia, era nueva-mente el superior el responsable de que se hiciesen copias para cada una de las casas 67.
Si bien no hay ningún sistema de comunicación que funcione a la perfección, asu-mamos por un instante (como puede que Polanco hiciese en ocasiones) que el sistema jesuita operó de acuerdo con las directrices establecidas en las Constituciones. Aunque las casas y colegios más pequeños no solían escribir quadrimestres, a la altura de 1559, circularían habitualmente cartas de alrededor cincuenta casas jesuitas 68. En esa fecha la Compañía contaba con trece provincias, incluyendo Portugal y las tres provincias españolas (Aragón, Castilla y Andalucía). Dependiendo de dónde se hubieran originado las cartas, en Roma se deberían producir entre seis y nueve copias de cada una. Esto nos daría un resultado aproximado de entre 900 y 1350 copias de quadrimestres hechas al año en Roma. Sin duda, el número real de copias fue considerablemente menor, pero incluso asumiendo una tasa de cumplimiento de cerca del sesenta por ciento, obtendría-mos un total de entre 500 y 800 copias. Debemos tener también en cuenta las copias que se hiceron fuera de Roma para circular a nivel regional. En España y Portugal, por ejemplo, se hacían al menos seis copias de las cartas de los colegios ibéricos, destinadas a las propias provincias ibéricas y a la India, Brasil y África. Las Constituciones exigían asimismo que se hicieran copias aparte para cada uno de los colegios a nivel provincial, pero es poco probable que esto se observara rigurosamente. En cualquier caso, el núme-ro de cartas producidas cada año por la Compañía en su conjunto fue extremadamente elevado. La red funcionaba lo suficientemente bien como para que Polanco, ante las crecientes presiones sobre la curia de Roma a fines de la década de 1550, pensara en un nuevo gran ajuste.
***
66 Sobre las colecciones portuguesas, véase Epistolae S. Francisci Xaverii, ed. G. Schurhammer, 2 vols., Roma, IHSI, 1944-1945, vol. 1, pp. 187*-197*; debatido en MB, passim.
67 Constitutiones (nota 13) vol. 2, pp. 620-622.68 Véase LQ, t. 4 (1556), y t. 5 (1557-1558).
65
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
Como hemos podido observar hasta ahora, la producción y circulación de quadrimes-tres era el resultado de un equilibrio entre la recopilación de información, la composi-ción y las actividades de copia dentro de la red jesuita. Roma jugó un papel importante a la hora de coordinar el intercambio de cartas y, directa e indirectamente, las modeló en su forma y contenido. Si en 1550 Polanco estaba satisfecho por haber convertido a Roma en el centro principal de copia y reenvío de noticias, la expansión de la orden hizo que, a finales de la década, la labor de copia fuese demasiado pesada para la curia romana de la Compañía.
Como consecuencia, en 1560, Polanco trató de sacar a Roma de la ecuación casi por completo 69. Las cartas ya no pasarían por el centro romano para ser editadas, traducidas y copiadas, sino que los rectores de los colegios y los superiores provinciales asumirían directamente esa responsabilidad. Obviamente, el cambio de sistema liberaba a la curia general de una pesada carga. “Hasta aquí –escribía Polanco–se ha procurado en Roma de aliviar a todos las Provincias del travajo de screvir todas las letras Quadrimestres que eran necessarias para los collegios y casas de la Compañía, haziendo las copias para unas partes y otras como se apunta en las Constitutiones”, pero, a partir de entonces, las copias se harían a nivel local. Esto aumentaba las obligaciones de rectores y superiores provinciales, que debían encontrar copistas cualificados y controlar la distribución. Los superiores provinciales debían garantizar que se hiciese una copia de cada carta para cada provincia de la Compañía. Para las provincias en las que se hablaba el mismo idio-ma se enviarían copias en vernáculo y para el resto de provincias, debía hacerse en latín. Polanco justificaba así este cambio: “Y si esto parece difficil de esecutar en cada parte, mire V.R. lo que sería si en Roma se huviessen de hazer todas estas copias, porque de cada collegio desos son menester treze, más haziendose cada 4. meses estas copias” 70. Para la circulación local de las cartas se introdujo también un nuevo mecanismo, que Polanco había experimentado personalmente en Roma al mandar noticias a los colegios cercanos 71. En vez de hacer una copia para cada colegio de la provincia, como estipu-laban las Constituciones, las cartas debían circular de una casa a otra, sin pasar más de una semana en ninguna de ellas, remitiéndose después de nuevo al provincial, que era el responsable de conservarlas 72.
El trabajo que antes se hacía en Roma se ejecutaba ahora a nivel regional y esto sig-nificaba mucho más que hacer copias. El esfuerzo de reproducir las prácticas romanas en el conjunto de la orden se tradujo en toda una serie de instrucciones detalladas acerca del lenguaje, el estilo y el contenido: la Ratio scribendi de 1560 73. Los rectores debían cuidar de que las cartas estuviesen escritas correctamente (emendatissimas), y a los
69 “Qua ratione scribendi uti debeant qui extra Urbem in Societatem nostra versantur”, ARSI, Instit. 117, fols. 179r-182r. Comentada a grandes rasgos en scaduto, M.: Storia della Compagnia di Gesù in Italia, vol. 3: L’epoca di Giacommo Lainez: il governo (1556-1565), Roma, La Civiltà Cattolica, 1964, pp. 217-226; delFosse, A.: “La correspondance jésuite: communication, union et mémoire: les enjeux de la Formula scribendi”, Revue d’histoire ecclésiastique”, 104 (2009), pp. 71-114.
70 ARSI, Hisp. 66, fol. 67r.71 Carta de Polanco a Everardo Mercuriano, en Perugia (17-9-1552), MI Epp., t. 4, p. 434: “y que las torne
a embiar a Roma, vistas”. Véase también ARSI, Ital. 62, fol. 181v.72 PolaNco, “Ratio scribendi”, op. cit., (nota 45), fol. 179v; MI Epp., t. 4, p. 434.73 PolaNco, “Ratio scribendi”, op. cit., (nota 45). Se enviaron también resúmenes en vernáculo de la
“Ratio”, referentes en su mayoría a cuestiones prácticas sobre la copia y la circulación. Véase la carta de
66
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
superiores provinciales se les ordenó que las sometieran a un escrutinio y corrección adicionales 74. “Y por amor de Dios –rogaba Polanco– que se tenga cuidado que sean muy bien revistas las cosas que se scriven, porque no se ha de pensar que se emendaran acá como hasta aquí, las que se enbian de cada parte [...] y despues de bien revisto el original se saquen allá y se colacionen las copias” 75. Las cuestiones de lenguaje, estilo y contenido debían ahora supervisarlas directamente los superiores provinciales, pues en Roma, advertía Polanco al provincial portugués, “se enbían como vienen” 76.
Las condiciones de publicación y circulación manuscrita hicieron que la idea de car-ta “original” perdiese casi todo su significado. A este respecto, la colección de Alcalá arroja luz sobre el entorno material en que circularon estas misivas. Aunque a veces los superiores de las misiones ultramarinas firmaban varias copias de una misma carta, éstas circulaban de modo autónomo. Por eso, en la colección de Alcalá, hay dos ejem-plares de una misma carta, posiblemente transcritas en Portugal a partir de dos copias que circulaban de modo independiente. Los copistas portugueses introducían a veces indicaciones como “Recebida a dos de Agosto de 1562”, fecha en que la carta había lle-gado a Portugal. Puesto que las misivas se enviaban normalmente en remesas desde la India y el Brasil, también se solían redistribuir en remesas desde Portugal. Por ello, en ocasiones, encontramos grupos de cartas copiadas por una misma mano, mientras que, otras veces, se trata de cartas transcritas sistemáticamente por diferentes copistas, como es el caso de una remesa de misivas del Japón, enviadas a Alcalá en 1561 77. Aunque lo más usual es que se indicase claramente que se trataba de copias (“Copias de algunas cartas” o “Copia de una de Goa”), era común incluir elementos gráficos en relación con su envío desde los territorios de ultramar. Dos copias distintas de una carta de Goa de 1561, por ejemplo, una que circuló por Castilla y otra que lo hizo en Aragón, incluyen ambas la “vía” o ruta de envío de la carta desde la India: “Del collegio de Goa. de la conversion de los infieles deste ano de 1561. 3.a via de la india” 78. Algunas de las cartas de Alcalá también incluyen indicaciones de su viaje itinerante de colegio en colegio, ta-les como “Vista en Toledo” o “Leída en Ocaña”. El itinerario de la carta anual de Nueva España de 1579 fue trazado por adelantado en Madrid, circulando posteriormente por 17 colegios 79. Por su parte, las cartas que circularon por Aragón contienen indicaciones semejantes: “Vista en Gandía”, “Vista en Valencia” 80. Hasta el año 1565, Alcalá recibió cartas desde más de treinta lugares diferentes de Europa y, por entonces, cerca de 65 casas jesuitas escribían quadrimestres con mayor o menor regularidad. A medida que la
Polanco a Antonio Araoz (25-3-1560), ARSI, Hisp. 66, fol. 67r; Carta de Polanco a D. Lanoy, en Ingolstadt (1-2-1561), ARSI, Germ. 104, fol. 297r.
74 PolaNco, “Ratio scribendi”, op. cit. (nota 45), fol. 179v. 75 ARSI, Hisp. 66, fol. 67r.76 PolaNco, J.: “Para Provinçial de Portugal” (12-3-1562), ARSI, Instit. 206, fol. 83v.77 “Copias de algunas cartas que venieron de la India en el año de 1561 que se an de embiar a la provincia
de Castilla”, en Varia historia rerum a Societate Iesu gestarum extra Europam, APHT, Ms. C-210/3, fols. 145r-152v. Las cartas están fechadas entre 1557 y 1560.
78 APHT, Ms. C-210/3, fol. 177v (para Castilla); AHN, Jes. leg. 270/83 (para Aragón). Cfr. DI, t. 5, p. 271.79 APHT, Ms. C-210/3, fol. 565v: “Esta annua vaia de Madrid [a] alcala, de Alcala a Huerte, de Huerte a
Cuenca, de Cuenca al Villarejo, del Villarejo a Belmonte, de Belmonte a Murcia, de Murcia a Caravaca, de Caravaca a Segura, de Segura a Toledo, de Toledo a Oropesa de Oropesa a plasençia, de Plasençia a Navalcar.o de Navalcar.o a Ocaña. de alli vuelva al P.e Provincial”.
80 AHN, Jes. leg. 270/63, fol. 6v.
67
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
orden fue expandiendo sus misiones fuera de Europa durante la segunda mitad del siglo XVI, Alcalá acabaría por recibir –junto con el goteo constante de misivas procedentes de la India y Brasil– copias manuscritas de cartas del Congo, Angola, Etiopía, Florida, Cuba, México, Perú, Paraguay, China, Japón y Filipinas.
***
Los cambios introducidos en 1560 significaron que en Roma se necesitase copiar me-nos, pero esto no redujo el número de cartas que circularon dentro de la Compañía en su conjunto. En 1564, resultaba necesario hacer copias de quadrimestres para las 16 provincias europeas (incluyendo Roma) y se producían entre cuatro y seis copias adi-cionales para distribuirlas en Brasil y la India. A esto se sumarían las misiones jesuitas de Angola y el Congo y las misiones de la América española, que comenzarían pronto a funcionar.
A fines de 1564, se introdujeron en el sistema algunos cambios. El primero de ellos afectó a la frecuencia, pues las quadrimestes quedaron extinguidas. En lugar de es-cribir cada cuatro meses, los rectores de los colegios y otros superiores locales debe-rían enviar noticias dos veces al año. Este cambio estuvo probablemente basado en la propia práctica de Polanco. Durante la década de 1550, él o sus asistentes enviaban habitualmente desde Roma una carta cada cuatro meses, pero, a partir de 1560, sólo se enviaron dos veces al año 81. El segundo supuso reducir la intensidad del intercambio de noticias. En adelante las noticias de cada colegio ya no circularon por separado, sino que se recopilaban bajo la supervisión del provincial en una única carta informativa, en la que se atribuía una sección o capítulo propio a cada uno de los colegios y casas de la provincia. El tercero de los cambios trató de reducir el número de copias que se hacían. Las provincias españolas y Portugal pasaron a compartir una única copia y, de modo similar, se emparejaron otros territorios. Esto supuso que cada provincia tuviese que producir sólo ocho copias 82.
En 1565, tuvieron lugar nuevos cambios como resultado de las discusiones de la segunda congregación general de la Compañía, convocada para elegir a Francisco de Borja como nuevo general. La frecuencia se redujo aún más, a una vez al año, adap-tándose posiblemente al ritmo de intercambio con las misiones de ultramar. Polanco ya había sugerido algo así, indicando que, puesto que las cartas sólo se despachaban una vez al año a la India y a Brasil, los colegios podían quizá mandar una carta anual a Portugal en lugar de tres quadrimestres 83. A pesar de que se redujo drásticamente la frecuencia, se descartó el plan de 1564 para recopilar cartas provinciales. Cada cole-gio seguiría recopilando y haciendo circular su propia annua –el nombre dado ahora
81 Este cambio no estaba señalado en la “Ratio scribendi” de 1560, pero resulta evidente en las cartas que se han conservado. Algunas de ellas están reunidas en ARSI, Rom. 126a y Rom. 127. Véase también Polanci Complementa, 2 vols., Madrid, Typ. G. López del Horno, 1916-17, vol. 1, pp. 218, 248, 282.
82 Carta de Polanco a los superiores provinciales (ca. 30-11-1564), ARSI, Ital. 65, fols. 247v-248r; véase también (con fecha de diciembre) en Beati Petri Canisii Societatis Jesu, Epistolae et Acta, ed. O. Braunsberger, 8 vols., Freiburg, Herder, 1896-1923, vol. 4, pp. 750-752.
83 PolaNco, “Capitulos de una del Padre Polanco por comission del Padre General a la Provincia de Portugal” (1563), ARSI, Instit. 208, fols. 376v-377r.
68
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
a las cartas–, pero, en lugar de las ocho copias exigidas en 1564, el número se elevó a diez. En Europa, una copia de cada carta habría de ser compartida entre dos provincias y no se enviaría un ejemplar específico a la curia de Roma sino que ésta compartiría las noticias con la provincia de Toscana. De modo similar, las provincias de Castilla y Andalucía contarían con un único ejemplar de cada carta y Toledo y Aragón con otro 84.
En términos generales, se redujo notablemente la intensidad en la circulación de noticias dentro la orden. Y, en 1571, disminuyó aún más, tras la reunión de la congre-gación de procuradores jesuitas de ese año, que retomó el plan de 1564 para que cada provincia enviase una única carta. Tal y como explicaron los jesuitas de Andalucía, este cambio era necesario por “lo poco que ya se estiman” los trabajos que conllevaba el tener que copiar misivas y por los costes del transporte 85. A fines de 1571, se había puesto en marcha la nueva organización y, en 1581, se volvieron a introducir nuevos cambios que redujeron aún más el número de copias exigido. Se ordenó a cada provin-cia que mandase su carta únicamente a Roma, donde se prepararía una carta general resumiendo las actividades de toda la orden. Se calculó que ahora sólo serían necesarias 42 cartas, en lugar de las 442 que se hacían anualmente: una carta enviada a Roma desde cada una de las 21 provincias y 21 copias del resumen general, enviado desde Roma a las provincias. Finalmente, la carta anual de Roma acabó por imprimirse, lo que disminuyó aún más el papel de la publicación manuscrita en la circulación de las cartas edificantes 86.
***
Los colegios jesuitas no fueron, claro está, chancillerías seculares, pero jugaron un pa-pel fundamental en la copia y la circulación de los documentos jesuitas. En este sentido, las cartas edificantes ocuparon una posición única en la cultura documental de la Com-pañía. Quadrimestres y annuas fueron pensadas para un uso y circulación inmediatos. Cuando llegaban a una casa o colegio jesuitas, habitualmente se leían en el refectorio. En ocasiones, se hicieron colecciones más permanentes de cartas para este propósito,
84 “Ratio scribendi” (1565), ARSI, Instit. 110, fols. 216-221, y en concreto fol. 217r. Aquí se contienen instrucciones más detalladas que en la “Formula scribendi”, promulgada junto con los decretos de la segunda congregación general de 1565; véase Institutum Societatis Iesu, 3 vols., Florencia, Typ. a SS. Conceptione, 1893, vol. 2, pp. 205-206.
85 “De Actis in Congregatione Provinciali Societatis Jesu Provinciae Bethicae” (1571), ARSI, Congr. 41, fol. 40r-v: “Proposuse de las Annuas de los Collegios lo poco que ya se estiman por escrivirse en ellas quasi unas mismas cosas y ya escritas y por venir en ellas cosas algunas vezes no tan edificativas ni tan limadas como convendria. Ultra desto hazen mucha costa de portes. Parecio bien a todos se propusiese a nuestro Padre si le pareciese buen medio uno que aca a todos parecio. Que cada año escrivan los Rectores al Provincial las cosas de edificacion de su Collegio y el Provincial haga una Annua de toda la Provincia de las cosas de mas momento, y destas se hagan los tres lados conforme a las Nacciones señaladas en el orden dado. En sentido parecido, véase “Provinciae Siciliae Annuae” (diciembre de 1571), ARSI Sic. 182, fol. 216r: “Habbiamo ricevuto il nuovo ordine mandato da V.P.tà circa il modo di scrivere la lettra annuale cioè che il Provinciale di ciascuna provincia la debbia scrivere comprendendo in una sola lettra tutte le cose d’edificatione di tutti li collegii di sua Provincia”. Véanse, además, las annuas provinciales de 1572 en ARSI, Germ. 141, 1r fols. (Lovaina), Med. 75, fol. 91r (Milán). El nuevo procedimiento se ratificó en la “Formula scribendi” de 1573, DI, t. 9, pp. 720-721.
86 Institutum Societatis Iesu, op. cit. (nota 84), vol. 2, p. 256. Para la fortuna posterior de las annuas a lo largo de los siglos XVI y XVII véase Friedrich, op. cit, (nota 11), pp. 20 y ss.
69
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
como es el caso de los volúmenes elaborados para las casas portuguesas de la Compa-ñía. Por tanto, las cartas no fueron únicamente leídas como noticias, sino que fueron incorporadas a la cultura textual –más amplia– de la orden. Algunas cartas escogidas, en particular las de las misiones de ultramar, se compartían habitualmente con patronos y otras personas que apoyaban a la Compañía. Como ha mostrado Federico Palomo, las cartas edificantes funcionaron como extensión de la misión evangélica de los jesuitas, siendo reenviadas, releídas y reincorporadas a las actividades pastorales 87.
Algunos testimonios procedentes del Colegio de Montesión, en Palma de Mallorca, ofrecen un vívido ejemplo del modo en el que las cartas edificantes se reutilizaron. A pesar de que la colección de misivas del colegio no se ha conservado, algunos mate-riales para la predicación de finales del siglo XVI muestran cómo las cartas seguían usándose mucho tiempo después de haber dejado de ser noticia. El ejemplo más obvio es el de un índice alfabético de lugares comunes en latín, confeccionado a partir de una colección de annuas de los años 1581-1595 (probablemente las cartas impresas en latín que cada año se enviaban desde Roma). El índice, en un pequeño cuaderno en octavo de 23 folios, está todo él escrito en letra clara y parece evidente que fue compilado a partir de apuntes o notas en papel. Cuenta con 74 epígrafes, tales como blasfemia, conver-sión, demonios, herejes, paciencia, reliquias, etc. Dentro de cada entrada, encontramos anotaciones que van de unas pocas palabras a un resumen de una sola línea, seguidas de una indicación del año, la localidad o la provincia en que ocurrió el episodio y un núme-ro de página que remite a la colección de cartas del colegio. El índice hace referencia a cartas de 22 provincias europeas y a las misiones de Asia y del Brasil. En él encontra-mos, por ejemplo, una entrada relativa a la conversión de un campesino en Austria, en 1588, y otra relativa a un demonio espléndidamente adornado que se apareció en Perú, en 1591 88. Otro cuaderno de exempla utilizado para la predicación revela asimismo algo del contexto en el que las cartas se leían y usaban. A pesar de no seguir aparentemente ningún orden, los materiales del cuaderno están colocados por lugares comunes y los pasajes copiados de las annuas complementan a otros procedentes de los padres de la Iglesia, vidas de santos y otros textos eclesiásticos y devocionales. Al estar escrito en castellano, el cuaderno hacia fácilmente accesibles los extractos provenientes de textos latinos, permitiendo que los miembros del colegio pudiesen incorporar directamente estos pasajes a sus sermones 89.
Un tercer cuaderno del colegio de Mallorca contiene, por último, más de 700 páginas de citas, extraídas exclusivamente de las annuas. Resulta interesante el hecho de que el preámbulo desaconsejase a los predicadores que hiciesen referencia explícita a las pro-pias annuas, pues la mayoría de los oyentes habrían de quedar desconcertados. Era me-jor, aconsejaba el cuaderno, “dezir en una carta que escrivió un padre de tal provincia,
87 Palomo, op. cit. (nota 5, 2005); Palomo, F.: “De algunas cosas que sucedieron estando en misión. Espiritualidad jesuita y escritura misionera en la península Ibérica (siglos XVI-XVII)”, en A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI e XVII: espiritualidade e cultura, 2 vols., Oporto, CIUHE/Universidade do Porto, 2004, vol. 1, pp. 119-150, concretamente pp. 131-133.
88 “Index exemplorum, quae ab anno 1581 usque ad 1595 in annuis litteris continentur, per alphabetum digestus”, BRAH, Ms. 9/3171, fols. 151r-174r.
89 BRAH, Ms. 9/2426.
70
Paul Nelles Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 49-70
o de tal collegio, año tal, se cuenta esto, o aquello” 90. Al igual que el anterior cuaderno, éste también estaba escrito en vernáculo, habiendo sido claramente recopilado para su uso colectivo. El encargado de confeccionarlo explicaba que el recurso a los ejemplos en la predicación tenía varias funciones, entre las cuales el ornato, la amplificación y la verificación. Añadía que los ejemplos debían ser verdaderos, serios e “illustres” y, aunque admitía que los exempla antiqua tenían más autoridad, indicaba que “los mo-dernos tienen tambien mucha fuerça principalmente si son domésticos y de los nuestros de nuestra nación y casa y familia y religion” 91.
Los jesuitas leían y escuchaban cartas edificantes de modo regular, y al participar en su producción, circulación y uso tenían si cabe una mayor conciencia de los víncu-los que unían al más remoto de los colegios con la extensa red jesuita. Una carta, por ejemplo, como la que escribió en Valencia, en 1560, Jerónimo Ros, parece escrita por un avezado veterano, a pesar de que Ros era en realidad un escolar jesuita de 21 años:
Siempre me contento muchissimo la loable costumbre de nuestra compañía que cada quatro meses se le dé cuenta y aviso a V.P. de lo que hazen los nuestros en las partes don-de se hallan. Porque de más de tener entendido ser cosa conveniente y necessaria haver este trato y communicatión entre los miembros y la cabeça. Toda vía paresce no ser este sólo el fructo de este exercitio, porque para mover los coraçones y encenderlos y animar-los para empresas arduas y difficultosas, que mejor medio puede haver que ponerle á uno delante los ojos lo que hazen y emprenden sus hermanos? En esta procuraré de apunctar con brevedad, algunas de las cosas que su Magestad se digna obrar por los instrumentos que tiene en este collegio 92.
Esta carta recapitula de forma sucinta y amplifica la ideología que subyacía en la comunicación jesuita, siendo expresiva del modo en el que el intercambio de textos escritos acabó por interiorizarse dentro de la orden como una práctica social de sin-gular valor. Las cartas edificantes proporcionaron un punto de contacto crucial entre la construcción colectiva de la identidad jesuita y la interiorización de las técnicas de escritura. No fue una casualidad que el colegio jesuita fuese al mismo tiempo el lugar de producción y el objeto de la descripción de las quadrimestres y, más adelante, de las annuas. El profundo compromiso espiritual y psicológico con las cartas edificantes supuso un fuerte estímulo para la reproducción de prácticas escritas estandarizadas. La elaboración y circulación de estos textos supuso reproducir a nivel gráfico y material las prácticas sociales disciplinadas de intercambio de las que dependían, en general, los flujos de información en el seno de la orden.
Traducción del inglés: Saúl martíNez BermeJo
Revisión de la traducción: Federico Palomo
90 “Modo de contar los exemplos”, BRAH, Ms. 9/2420, fol. 3r.91 Ibidem, fol. 1r.92 Carta de J. Ros, en Valencia, a Laínez (2-1-1560), ARSI, Hisp. 97, fols. 6r-v. Sobre Ros, véase LQ, t.
6, p. 465, n. 1.
71 ISBN: 978-84-669-3493-0
Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales en la Carrera de
Indias de los siglos XVI y XVII*
Carlos Alberto GoNzález sáNchez
Universidad de [email protected]
Fecha de recepción: 22/11/2012Fecha de aceptación: 02/07/2013
resumen
Este artículo pretende una reflexión sobre la importancia de la cultura escrita en los viajes transoceáni-cos de los siglos XVI y XVII, sobre todo los que se realizaban entre España y sus colonias americanas; pero sin dejar de lado los de la metrópoli portuguesa. De esta manera, el objetivo principal del trabajo gira en torno al papel que desempeñó el discurso religioso durante las travesías de los océanos, trayectos peligrosos que los clérigos que solían viajar en los barcos, muchos de ellos rumbo a las misiones de los nuevos mundos, aprovechaban para la instrucción religiosa de los viajeros y tripulantes que encontraban a bordo.
Palabras clave: viajes oceánicos, cultura escrita, clero, religiosidad, misiones.
Nautical mission: on books, discourses and cultural practices in the Carrera de Indias during the sixteenth and seventeenth centuries
abstract
This article considers the significance of written culture on the transoceanic voyages of the sixteenth and seventeenth centuries, focusing mainly on travels between Spain and its American colonies, but also on Portuguese navigations. The article’s main goal is to establish the role played by religious discourses during the overseas journeys. The ships normally carried numerous clergymen who took advantage of dangerous circumstances during the trip in order to indoctrinate travellers and crews.
Key words: overseas voyages, writing culture, clergy, religiosity, missions
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46791
* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto I+D+I Inquisición, cultura y vida cotidiana en el Mundo Hispánico (siglos XVI-XVIII), ref. HAR2011-27021, del Ministerio de Economía y Competitividad.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
72
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
1. ASÍ EN EL MAR COMO EN EL CIELO
A la vista de los testimonios escritos de viajeros por los nuevos mundos de la alta Mo-dernidad (cartas, memoriales, relaciones, informes, registros de navíos), no resulta complejo especular sobre los objetos gráficos con los que se pertrecharon para aque-llos periplos a la ventura. Entre ellos el libro, manuscrito o impreso, antes de llegar a las tierras de destino cumplía una función primordial en las travesías oceánicas que lo llevaban hasta la meta deseada 1. Más de cien días de navegación a merced de los infernales caprichos de la naturaleza y de la vesania humana, en unos navíos, poco mayores que barcas de remos, con un espacio vital reducido al mínimo y un avitua-llamiento siempre al borde de la extinción, leer, como adujera Fr. Antonio de Guevara en 1539, era el pasatiempo más oportuno y pacífico 2.
Las adversidades y peligros propios de la navegación de entonces (naufragios, tempestades, corsarios y piratas, guerras, escasez de agua y alimentos, pésimas con-diciones higiénicas), unido a la inadaptación al medio, en unas jornadas intermina-bles, de los ajenos a la profesión del mar, exasperaban los ánimos y predisponían toda suerte de angustias y violencias. Tal cúmulo de circunstancias poco gratas, inciertas y al acecho de la muerte, auspiciaban las llamadas a la intercesión celestial. Estos ruegos al más allá se efectuaban a través de la oración, y, a menudo, sustentados en escritos de contenido religioso (biblias, diurnos, horas, breviarios, misales, estampas de santos y textos piadosos) capaces de ahuyentar la ira divina, de procurar el perdón de los pecados y, en avatares extremos, el sosiego eterno en la otra vida, pues la terre-na no siempre estaba acorde a la fe profesada. No obstante, dichos productos gráficos también podían ser un entretenimiento ideal durante una agónica aventura que, según los moralistas de la época, se debía aprovechar para reflexionar y cimentar conductas y virtudes cristianas con las que lograr la reconciliación con Dios.
Fr. Antonio de Guevara (1480-1545), egregio polígrafo del siglo XVI, dio un sa-ludable consejo, para superar tormentos y aminorar el trayecto, a los pasajeros de cualquier embarcación, en especial a los que presumen de cuerdos y honrados; es como sigue: “compre algunos libros sabrosos y unas horas devotas; porque de tres ejercicios que hay en la mar, es a saber, el jugar, el parlar y el leer, el más provechoso y menos dañoso es el leer” 3. Al igual, el general Juan Escalante de Mendoza (1529-1596), culto y diestro mareante de la Carrera de Indias del Quinientos, recomienda a las gentes de mar doblegar el tedio con libros devotos y de sabios autores:
Mas con todo me parece que será bien advertir y aconsejar a todo buen marinero que demás de los libros de su arte, siempre traiga consigo otros de buena doctrina y sabios autores, y que el tiempo que hubiere de estar ocioso, o jugando, lo emplee y ocupe
1 Una novedad editorial al respecto es la de alGraNti, L. M. y meGiaNi, A. P. (orgs.): O Império por Escrito. Formas de transmissão da cultura letrada no Mundo Ibérico (séc. XVI-XIX), São Paulo, Alameda Editorial, 2009.
2 Guevara, A. de: De los muchos trabajos que se pasan en las galeras, Valladolid, 1539. Lo recoge en un apéndice martíNez, J. L.: Pasajeros a Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 231-251.
3 Guevara, op. cit. (nota 2).
73
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
en leer y estudiar en ellos, porque haciéndolo así y con el uso y discreta experiencia vendrá a saber mucho 4.
Hemos de considerar, no obstante, que el libro piadoso, en una sociedad sacraliza-da y mayoritariamente analfabeta, podía cumplir otras funciones distintas a la de su lectura en situaciones diversas, ya fuere silenciosa, en voz alta, colectiva o individual. Entre estas utilidades alternativas primaría la de símbolos u objetos de culto, fetiches o talismanes cuya naturaleza sagrada los convierte en mediadores sobrenaturales. De este modo, la simple posesión podía garantizar protección frente a circunstancias adversas y asegurar un potencial mirífico a unos fieles necesitados de esperanzas y satisfacciones espirituales. La reducción del tamaño que desde mediados del siglo XVI van experimentando estas manufacturas tipográficas, hasta formatos, en 8º y 16º, fácilmente transportables –de bolsillo diríamos hoy– y, gracias a su multipli-cación mecánica más baratos, evidencia, además del éxito editorial, una interesante diversidad de usos. Debieron ser muchas las personas que se protegían de enemigos mortales e invisibles con unas horas u otro devocionario que jamás leían o que po-nían entre sus manos cuando rezaban en cualquier lugar oportuno 5. Las estampas que por lo común suelen ilustrarlos pueden ser otro de los móviles fundamentales de su posesión. He aquí el consejo de un denodado asceta de la época, el jesuita Nicolás de Arnaya (1557-1623), misionero y provincial de su orden en México:
que en ellos como en unas armerias, se pueden armar todos los fieles para defender-se de sus enemigos y hazerles la guerra. Esta el ayre lleno de saetas, y dardos arroja-dizos, con que pretenden atravesarnos el coraçon nuestros enemigos, y assi conviene armarnos con divinas letras. 6
Los recursos del rezo y la lectura religiosa son manifiestos, como era de esperar entre clérigos regulares, en el relato que el dominico fray Tomás de la Torre (┼ 1567) escribió del accidentado viaje que hizo de Sevilla a Tabasco (México) con Bartolomé de las Casas y otros correligionarios en 1544. Cuenta de su grupo que
en estando para ello comenzamos a entrar en concierto y comíamos juntos con lec-ción y decíamos cada día misa en secreto, y los domingos y fiestas las cantábamos y había sermón a todo el navío, y cada noche cantábamos la salve 7.
4 escalaNte de meNdoza, J.: Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales 1575, edición de R. Barreiro-Meiro, Madrid, Museo Naval, 1985, p. 116.
5 De álvarez saNtaló, L. C.: “Religiosidad moderna y cultura lectora en la España de los siglos XVI al XVIII”, en cortés, A. L. y lóPez-GuadaluPe, M. (dirs.): Estudios sobre Iglesia y sociedad en la Andalucía moderna, Granada, Universidad de Granada, 1999, pp. 225-265. Muy útil también: Pérez García, R. M.: Sociedad y lectura espiritual en la Castilla del Renacimiento, 1470-1560, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005; y Palomo, F.: “Cultura religiosa, comunicación y escritura en el Mundo Ibérico de la Edad Moderna”, en serraNo, E. (coord.): De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”-Universidad de Zaragoza, 2013, pp. 53-88.
6 arNaya, N.: Conferencias espirituales, utiles, y provechosas para todo genero y estado de personas, Sevilla, Francisco de Lyra, 1617, p. 157.
7 El diario del viaje de Fr. Tomás de la Torre también lo reproduce completo José L. Martínez en el apéndice de Pasajeros de Indias, op. cit. (nota 2), pp. 252-293.
74
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
Pero tras describir con todo lujo de detalles el sinfín de penalidades que les tocó experimentar a bordo –vértigos, tormentas, hambre, sed, enfermedades, muertes, agresiones–, narra cómo los más hacían frente a la pesadilla atlántica:
unas veces llorando y otras cantando el rosario, salmos e himnos, aquí tres, acullá seis. Los seglares tañendo guitarra y cantando romances, y cada uno a su modo: visitá-bamos Nuestro Señor con gran consolación y muchos se iban en un rincón en oración, otros leyendo en libros, y hartos llorando arroyos de lágrimas 8.
La mayoría de los habitantes del barco, por tanto, se enajenaba de aquellos maléfi-cos días de la manera que el medio y el miedo permitían: llorando, leyendo, cantando. Si bien, no serían muchos, aparte de los frailes y algún que otro individuo adiestrado en letras, los que podían evadirse de tantas semanas aciagas mediante la lectura indi-vidual y silenciosa, y en la medida de lo posible solitaria, que Fr. Tomás nos refiere; una técnica en continuo progreso desde la Edad Media que anulaba la separación entre el mundo del texto y el del lector, y con la que el escrito ganaba una notoria y desconocida fuerza imaginativa y de persuasión, considerada por la Iglesia especial-mente peligrosa y nociva en las deshonestas ficciones y otros cuentos de invención poética que tanto encantaban y maravillaban al público de naos y galeones. No obs-tante, los componentes de la cultura oral que se mencionan, canciones y romances, y la lectura colectiva en voz alta, habitual entonces, suplirían las carencias alfabéticas del grueso de pasajeros y tripulantes 9. Al menos así lo exhibe el acta inquisitorial de una visita, en busca de libros prohibidos, efectuada en el navío Santa María de Arra-tia en el puerto de San Juan de Ulúa en septiembre de 1582, en la que un declarante afirmó que “el pasajero Alonso Almaraz estaba un día leyendo la vida de San Luis y desde entonces hacían que les leyera” 10.
Idénticas recomendaciones argumentó Pedro Fernández de Quirós (1565-1614) a sus marineros a la zaga de la quarta pars incognita, Australia. En una ocasión, inten-tando disuadirles de matar el tiempo jugando a dados y naipes, divertimentos prohi-bidos en las instrucciones oficiales dadas a la expedición, y mediando en el altercado subsecuente que se produjo, pero consciente del desaliento que provocaban unas ten-tativas descubridoras frustrantes y prolongadas en demasía, les ofreció como alter-nativa una honrosa ocupación: “para gasto de tiempo tenía muy buenos libros, quien enseñase a leer, escribir y contar a los que no sabían... y que esto les convenía más que jugar su dinero” 11. Tampoco faltan en su relación testimonios de lectura común
8 Ibidem.9 Sobre este tema chartier, R.: Las revoluciones de la cultura escrita, Barcelona, Gedisa, 2000; y Bouza,
F.: Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna (siglos XV-XVII), Madrid, Síntesis, 1992.
10 En FerNáNdez del castillo, F.: Libros y libreros en el siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 389. Este libro es una recopilación de documentos de la Inquisición de México, entre los que se encuentra un interesante conjunto de actas de visitas de naos llegadas al puerto de Veracruz. Para la lectura en voz alta: chartier, R.: “Loisir et sociabilité: lire à haute voix dans l´Europe moderne”, Littératures Clasiques, 12, 1990, pp. 127-147. También FreNk, M.: Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997.
11 FerNáNdez de Quirós, P.: Descubrimiento de las regiones australes, edición de R. Ferrando, Madrid, Historia 16, 1986, p. 236.
75
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
y oral. Fracasada su onírica empresa austral, navegando de vuelta a Nueva España, menciona una mañana en la que “habían estado muy atentos oyendo leer la vida de San Antón ermitaño, y que alabándola mucho dobló la hoja y guardó el libro” 12. Tanto encendió la piedad de sus hombres que uno de ellos se arrojó en una tabla al mar con la intención de volver a las tierras dejadas atrás para evangelizar a sus naturales.
Podemos seguir esta secuencia de representaciones con el misionero jesuita Her-nando de Padilla (1550-1607). En el diario de su viaje a Lima (1628-29), en compa-ñía de otros de su religión, menciona cómo empleaban el escueto tiempo de sosiego en el navío, del modo siguiente: “quando las ocupaciones, o la salud lo permitían se recogian en sus exercicios espirituales, de oracion, examenes, licion espiritual y rosario” 13. Este ejercicio de oración interior, un ritual con unos pasos bien definidos que promovió la Compañía de Jesús y la Contrarreforma, concibe la lectura como una práctica ascético-espiritual individual y silenciosa sin otro mediador entre Dios y el creyente que un libro, el soporte de la meditación que, una vez cumplida su función –proporcionar el argumento meditativo–, debía ser desechado. La oración introspec-tiva, pues, siempre trasciende al texto que le antecede 14. El franciscano Diego de Estella (1524-1578), uno de los ascetas más famosos de aquel tiempo, así lo estipula con pocas palabras: “Has de sacar de la lección el affecto de la devoción, y formar desde allí la oración, dejando la lección” 15.
El método, ajustado a la composición de lugar ignaciana, y para evitar las velei-dades de la libre imaginación mística, consistía en meditar en lo concreto y no en lo abstracto, o lo que es lo mismo, la representación mental, dentro de unos cauces estrictamente definidos y en un contexto físico concreto, de la humanidad de Cristo o las postrimerías del hombre, fórmula que se desarrolla a través de motivos efectistas, emotivos, sensoriales y visuales. El fin no es otro que golpear los sentidos del creyen-te para dirigirle su religiosidad, y su vida en general, y provocarle así las conductas y reacciones emotivas deseadas: arrepentimiento, compasión, humildad, caridad, mie-do, obediencia, paciencia, piedad o satisfacción 16.
La lección espiritual, colectiva e individual, también fue el pasatiempo obligado y habitual durante la travesía oceánica de los evangelizadores que, en 1612, llevó al
12 FerNáNdez de Quirós, P.: Memoriales de las Indias Australes, edición de Óscar Pinochet, Madrid, Historia 16, 1991, p. 294.
13 Se trata del manuscrito hológrafo Relación del viaje del padre Hernando de Padilla y sus compañeros a Lyma de 1628 y de 1629, Real Academia de la Historia (RAH), Papeles de Jesuitas, t. CXXIX, fols. 555 y ss. Debo agradecer su consulta a Delphine Tèmpere, quien además es autora de un excelente libro, de referencia para las cuestiones que aquí se tratan: Vivre et mourir sur les navires du siècle D´Or, París, Presses de l´Université Paris-Sorbonne, 2009. Asimismo, castillo Gómez, A.: “Leer en comunidad. Libro y espiritualidad en la España del Barroco”, Via Spiritus, 7 (2000), pp. 99-122; id.: Leggere nella Spagna moderna. Erudizione, religiosità e svago, Bolonia, Pàtron Editore, 2013.
14 Aquí recomiendo en excelente ensayo de Bouza, F.: “Leer para creer. Religión y cultura del libro en la Edad Moderna”, en cortés Peña, A. L. (coord.): Historia del cristianismo, Madrid, Trotta, 2004, pp. 637-680.
15 estella, D. de: Libro de la vanidad del mundo, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1597, p. 96.16 Uno de los grandes estudiosos de la lectura ascético-espiritual fue orozco, E.: Manierismo y Barroco,
Madrid, Cátedra, 1981. Un estado de la cuestión recojo en mi trabajo “Lection espiritual. Lectores y lectura en los libros ascético-espirituales de la Contrarreforma”, en GoNzález sáNchez, C. A. y vila vilar, E. (comps.): Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos XVI-XVIII), México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 272-300.
76
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
Perú Jerónimo Pallas (1594-1670), otro jesuita que pensaba no haber mejor manera de combatir la herejía y defender la Iglesia sino mediante sermones, pláticas, dispu-tas y libros impresos 17. Como otros muchos evangelizadores aprovecharon el tiempo oyendo las lecturas en quechua que les hacía el padre Juan Vázquez, uno, entre otros, de los ejercicios en el aprendizaje de la lengua con la que habrían de trabajar en el lugar de destino 18.
2. PURGATORIO FLOTANTE
Lo prolongado de la travesía y el angosto y rutinario espacio vital de los navíos, unido al hastío y la desocupación que ambos factores provocaban en pasajeros y tripulantes, daban aliento y ponían en suerte, en el tiempo libre, los deberes pastorales y las ansias misionales de los religiosos que por lo común viajaban a bordo. No se apearon de esta función –que de paso hacía menos melancólico el dilatado cruce del Océano– cuan-tos principiantes jesuitas deseosos de fortalecer el celo y la vocación, la obediencia y la voluntad, a través de vivencias y maravillas en los universos alejados y exóticos a los que, con fervor militante, iban a probar el martirio por la fe. En estas cuitas náuticas Hernando de Padilla y sus correligionarios emplearon muchas horas en el barco, enseñando la doctrina a una humanidad flotante, tratando, “en racionamientos siculares”, asuntos tocantes al aprovechamiento del alma capaces, cual era su meta, de predisponer en muchos la confesión de los pecados. El resultado fue óptimo: 190 personas confesaron y comulgaron en la nao capitana. Tampoco faltaban prédicas y sermones en reclamo de arrepentimientos y delineando las actitudes arquetípicas del buen cristiano, entre las que elevaron el abandono de los libros profanos y de come-dias, que harto había en los buques, por los de devotas y sanas enseñanzas. Desde entonces, y a causa de tan encendida exhortación ascética, cuenta el jesuita, no hubo hombre de mar ni pasajero que en aras de paz interior dejara de
buscar, y hallados leer en libros pios como de confesonarios, catesismos y guias de pecadores y otros deste jaez, sin que apenas se oyese en todo el galeon un juramento una palabra deshonesta, que negros ignorantes aun de persignarse sabian ya muy bien oraciones o lo que habian oido al padre en la platica, efectos todos estos 19.
En esta misión acuática, conforme al programa y la maña de los ignacianos, las imágenes sagradas también contribuyeron a la conversión de confiados y perdidos. El día de san Francisco Javier, en el centro del navío se asentó sobre un dosel una estampa grande del santo, guarnecida con un marco plateado, con el fin de sacralizar
17 Mission a las Indias, con advertencias para religiosos de Europa que la huvieren de emprender, como primero se verá en la historia de un viage y después em discurso. Al muy Rº Pe Geronymo Pallas de la misma Compañía. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Provincia Peruana 22, p. 79.
18 De suma utilidad: romaNo, A.: “El libro como instrumento de la construcción de un mundo global: los misioneros y la cultura del escrito”, EREBEA, 2, 2012, pp. 109-126; y Palomo, F., “Anaqueles de sacra erudición: libros y lecturas de un predicador en el Portugal de mediados del siglo XVII”, Lusitânia Sacra, 18 (2006), pp. 117-146.
19 RAH, Papeles de jesuitas, t. CXXIX, doc cit. (nota 13).
77
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
el espacio y, a la vez, para que se venerase y honrase la abnegada entrega misional y memoria ejemplar de aquel adalid cristiano 20. La palabra, el libro y otros productos gráficos icónico-visuales, todos en sabia y cuidada combinación doctrinaria, libraron a muchas almas necesitadas de las garras del demonio y de sus tiránicas prisiones, de las torpezas y aficiones inicuas que las abrasaban en el fuego de una ira rabiosa. Los padres de la Compañía, aparte, cumplían un plan de vida estricto y riguroso. Cada mañana asistían a misa; después acometían estudio quieto y las reflexiones sobre lo estudiado. La comida la hacían sin que
a la mesa faltase lecion de un libro devoto, que para este sustento se escojio un tra-tado no menos erudito que uno hecho por el padre Alonso de Sandoval de instauranda aethiopum salute, particularmente el tercer libro que trata de los misterios de esta jente instruiendo con documentos practicos a nuestros obreros en el modo que con semejan-tes han de guardar para su catesismo baptismos 21.
Concluida tan provechosa, anímica y corporal pitanza, se recogían en descanso para, más tarde, volver al estudio y a la lección espiritual hasta la noche, momento en el que saltaban a cubierta cantando la salve y rezando avemarías. El buque, en suma, fue un espacio idóneo para poner en experimento los métodos misionales que iban a desarrollar al otro lado del Atlántico. Un eficaz auxilio les prestaría el manual del padre Alonso Sandoval (1576-1652), una acertada guía práctica resultado de su pericia evangelizadora con indios y esclavos etíopes del Perú, que puso a buen recau-do la llama vocacional de aquellos jesuitas, en especial la de los neófitos, durante la navegación con destino a la tierra incaica. La intención, a la vista de los resultados y de la subjetiva representación de Padilla, fue buena y fructífera. El espíritu de los misioneros quedó gratamente compensado.
De esta manera los barcos, auténticos microcosmos, de buenas a primeras, y al provecho de acontecimientos con riesgo fortuitos –tempestades y ataques de corsa-rios o piratas–, se transformaban en espacios sagrados durante todo el viaje, cuasi templos flotantes e intercesores celestiales. La misión, pues, comienza en el mar y no en las nuevas tierras; a bordo iban, empleando la terminología de los jesuitas, los “otros indios”, muchas veces peores cristianos que los caribes. En particular, el co-mún de los mareantes, una profesión, en su escalafón inferior ante todo, en la época vista como producto de la suma pobreza y la desesperación, artífice de una empresa incierta y espantosa que siempre conlleva una mala vida, cruel y perversa, aliada de una muerte constante. Unos hombres, como fuere, denostados por malquistos y, lo
20 Imprescindible resulta GruziNski, S.: La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019), México, Fondo de Cultura Económica, 1994. Del mismo autor, su gran obra: Les Quatre parties du monde. Histoire d´une mondialisation, París, Éditions de la Martinière, 2004.
21 Se trata del libro del misionero sevillano Alonso de Sandoval, De Instauranda Aethiopum Salute. Nicolás Antonio cita una edición madrileña, en folio, de 1646. Pudo haber una anterior o estaban usando un manuscrito. Sandoval fue un experto misionero que estuvo en Lima con indios y esclavos negros. Murió en 1652.
78
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
peor, por ignorantes del credo cristiano, blasfemos, presa de la superstición, cuasi paganos, y sin temor de un Dios del que sólo se acuerdan cuando el peligro acecha 22.
No había mejor modo, por tanto, de curar los síntomas del aburrimiento que lograr bien el tiempo y no malograrlo en ociosidad, madre de vicios, madrastra de la virtud, raíz, fuente y origen de mil males que se evitan con el honesto trabajo. Ya el agustino Tomás de Kempis (1380-1471), gran místico del Medioevo y uno de los autores reli-giosos más leído entonces, y hasta hoy, decía:
Bueno es que algunas veces nos vengan cosas contrarias: porque muchas veces atraen el hombre al corazón, para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosas del mundo...esto ayuda a la humildad y nos defiende de la vanagloria...enton-ces conoce tener de Dios mayor necesidad, pues que ve claramente que sin él no puede nada bueno 23.
Presto lo siguió el doctor y racionero de la catedral de Lima Diego Portichuelo de Rivadeneira, que, al contrario de casi todos nuestros navegantes-escritores, relata su viaje invirtiendo la dirección, del Callao a España en 1654. Las envestidas del océano y el torrente de adversidades que hubieron de enfrentar las gentes de su nao, le dieron el mejor pretexto posible y oportunidad para poner a prueba su astucia misional con las personas de a bordo, a las que hizo ver que la furia del mar, crisálida del infierno, era la más evidente manifestación de la ira divina frente al pecado y el desprecio de la piedad de los embarcados. El clérigo, claro está, se lucró del recuerdo de santa Bár-bara cuando truena, es decir, hizo ver que una vida virtuosa y cristiana, en permanen-te estado de alerta y no sólo ante situaciones extremas, era la norma aconsejable en tormentos como los vividos, y la más eficiente en la obtención de misericordias. Por ello, como pudo y ayudado de otros religiosos que iban en el barco, el racionero se dedicó, sólo con la palabra, a disciplinar y doctrinar a pasajeros y tripulantes, quienes se mostraron humildes y sumisos a la resolución de conflictos entre ellos, el arrepen-timiento, la confesión, la comunión y la penitencia. Pero Portichuelo echó de menos un útil fundamental en la acción misional emprendida; así lo anotó en su relación:
Y viendo el fruto que se conseguía, proseguí con la predicación, como lo hice todo el viaje, los miércoles y los viernes, y como yo no tenía allí libros, y a esta falta se seguía mi insuficiencia. Y bien se conoció que allí andaba el dedo de Dios, pues lo que Su Majestad obró en aquella gente, que serían de 350 hombres, y las penitencias que hicieron fueron tales, que parece que en todo era el navío otra Nínive convertida 24.
El cumplimiento con los deberes religiosos durante la travesía era una obligación que todo buen fiel debía observar, y el capitán del navío asegurar. En las naos, como
22 Sobre este imaginario son fundamentales los libros de Pérez-mallaíNa, P. E.: Los hombres del Océano. Vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de Indias. Siglo XVI, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1992; id.: El hombre frente al mar. Naufragios en la Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996.
23 thomas de kemPis: Comptentus mundi, Barcelona, Librería Católica Internacional, 1927, p. 21. Esta edición sigue la traducción de Fr. Luis de Granada, publicada en Sevilla en 1536.
24 Portichuelo de rivadeNeira, D.: Relación del viaje y sucesos que tuvo desde que salió de la ciudad de Lima hasta que llegó a estos reinos de España, Buenos Aires, Biblioteca Ibero-Americana, 1905, p. 67.
79
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
prescriben ordenanzas y libros de navegación, se habría de vivir “cristianamente y en el temor de Dios”, una norma que también solían vigilar los capellanes y religio-sos presentes en la navegación. Un medio ideal de la salud espiritual de pasajeros y tripulantes, en una secuencia vital en continuo contacto con la muerte, fueron las prácticas sacramentales; entre las que destacan la confesión, la eucaristía, la unción de enfermos y la penitencia. Esta última, aparecía como uno de los remedios más eficaces frente a los habituales infortunios del viaje; incluso el lexicógrafo Sebastián de Covarrubias (1539-1613) dice que
así como el que en una tormenta ha perdido el navío tiene necesidad de asirse a alguna tabla para no ahogarse, así el que en la tormenta del pecado perdió la inocen-cia bautismal tiene necesidad del sacramento de la penitencia para no ahogarse en el profundo infierno 25.
Los tratados náuticos, por ello, insisten en que nadie embarcase sin haber procura-do estado de gracia, y que durante el trayecto oceánico se celebraran metódicamente los ritos religiosos pertinentes, de ahí que los barcos fuesen equipados con los orna-mentos y libros litúrgicos necesarios. Había que evitar, pues, morir en pecado, algo factible en cualquier momento repentino en un piélago acuático que la mentalidad de la época equiparaba al infierno; el navío, pues, sería una especie de purgatorio, o sea, un abismo purificador, inhóspito y doloroso, provisional si se aprovechaba como ruta de conversión y perfección.
Los jesuitas portugueses en idénticos avatares, al igual que los demás, también desaconsejaban y secuestraban lecturas profanas del cariz de las exitosas ficciones caballerescas, los cuentos eróticos y sentimentales, la Fiametta de Bocaccio o los metros itálicos de Boscán y Garcilaso. Más de lo mismo encontramos en los tres meses de navegación entre Goa y Macao. En mayo de 1586, dos padres y un coadju-tor embarcaron en la nao Nuestra Señora del Rosario con destino a China, senda en la que aquellos dos jóvenes sacerdotes cada día decían misa rogando a Dios que la lluvia, el viento y la navegación nunca les estorbara su ministerio y obligaciones. Ex-cepto cuando estaban muy enfermos, siempre cantaban letanías a la Virgen a medio día y jamás cejaban en el auxilio espiritual de los pasajeros. Cada noche reunían en la cubierta a los mareantes y esclavos africanos del buque para enseñarles la doctrina del Altísimo y cantar con ellos oraciones. Tampoco escatimaron en el derroche de caridad ni en el cuidado de enfermos y necesitados, tanto de sus cuerpos como de sus almas; a cambio, todas las mañanas muy temprano, en voz alta y devota, convidaban a los presentes a alabar a Dios y a la Virgen 26.
25 covarruBias, S. de: Tesoro de la lengua castellana o española (1611), Madrid, Castalia, 1995, p. 812. Sobre la religiosidad a bordo un buen trabajo es el de herNáNdez díaz, C.: “Asistencia espiritual en las flotas de Indias”, en torres, B. (ed.): Andalucía, América y el mar, La Rábida, Junta de Andalucía, 1991, pp. 271-282; y los de sáNchez reyes, G.: “Zarpar bajo el cobijo divino. Prácticas religiosas en los viajes de la Carrera de Indias”; y moNtero recoder, C.: “Encarando a la muerte”, ambos en treJo, F. (coord.): La flota de la Nueva España 1630-1631, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003, pp. 145-208 y 209-244, respectivamente.
26 Al respecto loureiro, R. M.: “Livros e bibliotecas europeias no Oriente (século XVI)”, Revista de Cultura, XXXII (1997), pp. 19-34; id.: A Biblioteca de Diogo Couto, Lisboa, Instituto Cultural de Macau,
80
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
Desde principios del siglo XVII aquellos jesuitas, antes de embarcar rumbo a Oriente, recibían normas de sus superiores con las que regular sus vidas y deberes en unas travesías oceánicas de, en total, más o menos un año de duración. Conforme los preceptos de los mandatarios de la Compañía, los ignacianos debían viajar en grupos de 10 ó 12. En concreto, las instrucciones dadas por el padre João Álvares, después de su visita a Portugal en 1610, como las de Francisco Vieira, visitador de la provincia de Japón en 1616, son una consecuencia de la experiencia en Asia de jóve-nes sacerdotes, coadjutores y escolares. Dichas órdenes debían ser leídas a bordo en voz alta y varias veces mientras durase el viaje, a modo de sempiterno recordatorio de obligaciones cotidianas bien calibradas y capaces de asegurar la resistencia de los neófitos en retos semejantes; sobre todo no cejar en 4 reglas fundamentales: rezar con diligencia y continuamente, cuidar con esmero la salud, seguir instruyéndose en los métodos misionales que iban a ejercer y atender material y espiritualmente a pasaje-ros y tripulantes. Vieira, en las suyas, reta a los implicados con la entrega desintere-sada de Francisco Javier, una guía arquetípica capaz de hacer de ellos otros apóstoles de Oriente; y apostilla que “era lo que se esperaba de nosotros y fue lo que nuestros predecesores siempre hicieron en estos viajes” 27.
El responsable de cada grupo, un padre experimentado, era el encargado de asig-nar las tareas cotidianas al resto de la expedición; además, hacía de confesor general y de portavoz cuando hubieren de negociar con las autoridades del barco. En todo momento debía garantizar un clima propicio a bordo, resolviendo cualquier conflicto que surgiere entre sus correligionarios, pues, en tantas y exasperantes jornadas de trayecto, los altercados, por los más nimios motivos, eran moneda corriente. Con la misma porfía tenía que vigilar el estricto cumplimiento de los quehaceres previstos para los padres expedicionarios, ante todo la predicación y la confesión. Coadjutores y escolares, el cuidado de las provisiones, la cocina, la higiene –esencial medida preventiva–, la atención de los enfermeros y enseñanza de la doctrina a los marine-ros. Pero, aparte del estudio, el primer deber de unos y otros sería el ejercicio de su ministerio espiritual con la gente embarcada, cuyo fin, según Vieira, no era otro que “ganar almas para Dios y muchos amigos para la Compañía”.
Mucho más rigurosa fue la organización de la vida religiosa de los jesuitas en los navíos y, a ser posible, la del resto de pasajeros y tripulantes. Conforme a lo precep-tuado por los superiores, el progresivo incremento de la piedad de los allí presentes debía ser el objetivo prioritario. Así, al mediodía se reunirían en cubierta para entonar letanías, rezar el rosario, celebrar misas en pequeños grupos, excepto las generales de los días de fiesta; enseñar los rudimentos de la fe, leer en voz alta libros devotos o pro-mover otros entretenimientos sin ofensa de Dios. Todo ello para animar el examen de conciencia y la confesión. Una vez se doblaba el Cabo de Buena Esperanza, es decir, transcurrido la mitad del viaje –unos 6 meses–, cuando ya todos estaban diezmados
1998, y Palomo, F.: “Corregir letras para unir espíritus. Los jesuitas y las cartas edificantes en el Portugal del siglo XVI”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, IV (2005), pp. 57-81.
27 Véase Brockey, L. M.: Journey to the East. The Jesuit Mission to China, 1579-1724, Harvard University Press, 2007. Sobre Brasil: souza, L. de mello e: Inferno Atlântico. Demonologia e colonização, séculos XVI-XVIII, São Paulo, Companhia Das Letras, 2001; y aBreu, M.: Os caminhos dos livros, Campinas, Mercado de Letras, 2003.
81
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
de tanto océano, la tarea primordial de aquellos religiosos consistiría en el consuelo y sosiego de violencias, ansiedades, miedos, angustias, melancolías, desesperaciones y otras dolencias corporales y anímicas propias de aquella funesta aventura. Y lo hacían como mejor creían y sabían: con oraciones, misas, confesiones, procesiones e imágenes. La invocación de los santos solía ser la norma frente a demasiado viento o la calma del mismo. João Álvares, ante estas afrentas a causa del pecado, apremia a “tener gran cuidado de mantener el barco en paz”, porque entonces solían acontecer peleas por doquier, más entre la marinería, como las fatales discusiones entre capi-tanes y pilotos a la hora de resolver problemas técnicos de navegación en medio de fatales contratiempos.
3. ESCARMIENTO DE CODICIA Y CURIOSIDAD
En la mentalidad colectiva el mar era el dominio privilegiado de Satán y de las poten-cias infernales, un lugar de miedo y muerte, lleno de monstruos horribles y peces gi-gantes, unido al pecado y atractivo para el mal, al que es necesario exorcizar y rezarle cuando se enfurece 28. En la expedición de Álvaro de Mendaña (1542-1595) por el sur del Pacífico, perdida un día en el océano y presa de una tormenta, los mareantes de la nao capitana comenzaron a hacer plegarias y oraciones y a echar al agua rosarios e imágenes sagradas, “como es costumbre de navegantes cuando se ven en peligro, como nosotros a esta hora estauamos, y fue Dios seruido” 29. Esta percepción conecta con el tópico de la Antigüedad sobre los peligros de la navegación y el desafío a los dioses que suponía entregarse a la furia de las aguas y los vientos en una endeble em-barcación. El navegante, un ambicioso venturero, se mueve por su egoísmo y en be-neficio propio antes que el de la comunidad. El fin del héroe, según ensalzan Horacio y Virgilio, jamás debe ser su provecho individual sino el bien público, un objetivo que merece riesgos, esfuerzos, hazañas altruistas y, a cambio, recompensas. La aventura marítima, la perversa nave, corrompió la mítica Edad de Oro, una época, dice Tibulo, “sin igual, cuando la tierra no abría largas rutas, cuando el pino ahuecado no andaba desafiando los mares, ni el mercader se fiaba a los peligros por tierras ignoradas” 30.
Los arbitristas españoles del siglo XVII, el tiempo de la decadencia hispánica, la Edad de Hierro, del mismo modo añoraban un pasado idealizado –que hacen coinci-dir con el reinado de los Reyes Católicos y, menos, con el de Carlos I– en el que hom-bres virtuosos, resueltos en sencillez, habilidad marcial y celo religioso, cumplían los designios celestiales. Pero, los espejismos de las Indias, los lances de descubrimien-tos y conquistas y unas riquezas logradas sin derroche de fuerza, terminaron arrui-nando las conciencias y las buenas costumbres del pueblo elegido de Dios. Aquellos proyectistas y reformadores no descansaban en el empeño de hallar la solución a la
28 De ninguna manera podemos prescindir de delumeau, J.: El miedo en Occidente, Madrid, Taurus, 2002, pp. 53-88.
29 Relación de Álvaro de Mendaña al Rey Don Felipe II, edición de C. Kelly, Madrid, Archivo Ibero-Americano, 1965, p. 6.
30 aíNsa, F.: “El viaje como trasgresión y descubrimiento. De la Edad de Oro a la vivencia de América”, en Peñate, J. (ed.): Relato de viaje y literaturas hispánicas, Madrid, Visor Libros, 2004, pp. 45-70.
82
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
declinación del Reino, un cuerpo enfermo necesitado de una cura urgente, y aun de cauterio, que le devolviera la lozanía de antaño, cuando, a juicio de Lope de Deza (1546-1625)
esta Monarchía se terminava con sus mares y Pyrineos, no teniendo sus naturales a que divertirse ni a que aspirar a nuevas embarcaciones y esperanças, más que al be-neficio de sus tierras y ganados, pescas y demás artificios y granjerías propias suyas 31.
Pese a que en el Renacimiento se reafirma la experiencia oceánica frente al tópico negativo de la Antigüedad, la literatura de los siglos XVI y XVII, como los relatos de nuestros viajeros, aunque ellos no se apliquen el remedio, es pródiga en anatemas contra el mar, cuya vesania era el castigo providencial de la codicia y la soberbia del navegante. No en vano el ama de Don Quijote amonestaba a Sancho para que dejara de pretender ínsulas ni ínsulos y regresara a gobernar su casa y labrar sus predios. Incluso un osado viajero como el franciscano Laureano de la Cruz, que vuelve a Es-paña del Perú a fines del Seiscientos, clausura el relato de su vivencia marítima con el siguiente colofón:
Con esto nada de lo de acá les puede desvaneçer este heroyco movimiento, pues fuera locura buscar por medio de la muerte, gloria que se ha de goçar viviendo, y es esta resoluçion en los de nuestros tiempo con muchos desengaños... 32.
Este topos antiguo lo heredan los escritores del Siglo de Oro, atizadores de las de-nuncias del afán de lucro de los mareantes, hombres corrompidos por unos tesoros, la mayoría de las veces, huidizos y fraudulentos 33. Cristóbal Suárez de Figueroa (1571-c.1644) resume una opinión común entre los intelectuales de su tiempo, situando la causa y principio de esta añagaza marítima, como Homero y Horacio, en “querer los hombres salir de pobreza por fuego y agua, aventurando entre la esperanza del ganar y el medio de los peligros”. Poco condescendiente con los pobladores europeos de las Indias, sus “sabandijas antárticas y equinocciales”, en su obra El pasajero (1617), sin disimular hostilidad hacia ellos, pone en boca del Doctor:
No deben los que navegan contarse con los vivos ni con los muertos; mas como gente que tiene su vida puesta en balanza. Sólo el esperar les conserva un cierto rastro y sombra de la vida, siendo él solo en tanto peligro su aliento y su vivir. ¿Hay trance tan espantoso como es estar los que navegan no más lejos de la muerte de cuanto tiene
31 deza, L. de: Gobierno político de agricultura (1618), edición de A. García Sanz, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1991, p. 65. Sobre el tema: García-BaQuero, A.: “Del deslumbramiento al cálculo. La reverberación de América en la conciencia económica española”, en musset, A. y calvo, T. (eds.): Des Indes Occidentales à l´Amerique latine, París, ENS Editions, 1997, vol. 2, pp. 423-437.
32 cruz, l. de la: Descripción de los Reynos del Perú con particular noticia de lo hecho por los franciscanos, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 440. Se trata de un manuscrito, de la Biblioteca Nacional de Madrid, inédito hasta la publicación de dicha obra.
33 Véase Brioso saNtos, H.: América en la prosa literaria española de los siglos XVI y XVII, Huelva, Diputación de Huelva, 1999; davis, E. B.: “Iglesia, mar y Casa Real: Imaginario de la odisea en la épica del Siglo de Oro”, en García castañeda, S.: Literatura de viajes. El Viejo Mundo y el Nuevo, Madrid, Castalia, 1999, pp. 75-82; id.: “La promesa del náufrago: el motivo marinero del ex-voto, de Garcilaso a Quevedo”, en schWart, L.: Studies in honor of James O. Crosby, Newark, Juan de la Cuesta, 2004, pp. 111-125.
83
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
de grueso la tabla del navío, casi como desesperados de todo remedio? Grande audacia fue (dice Plinio) querer probar el mar; ni fue sin injuria de los hombres la temeridad del que tal arte inventó 34.
Un mar aterrador e impredecible que, en La tempestad de Shakespeare, desvía a tierra los anhelos de Gonzalo, quien en medio de la tormenta clama:
Diera yo ahora mil estadios del mar por un acre de tierra baldía, o páramo extenso, o erial espinoso. ¡Tanto da! ¡Hágase la voluntad de los cielos! ¡Dios, me habría gustado morir de muerte seca! 35.
No hubo infortunio o desaliento, sin embargo, que convenciera a los religiosos de aligerar sus equipajes de libros, un avituallamiento poco adecuado ni aconsejable en el sempiterno, tortuoso y, no pocas veces, apocalíptico viaje de la infernal mar océana o por los tan distantes y ásperos caminos de semejantes mundos nuevos 36. Sólo la pasión y un imperioso menester subyacen en esta decisión de un matalotaje abultado en demasía, que ahogaba más si cabe el angosto buque de naos y galeones, que mil quebraderos de cabeza daría a más de uno. Mas venía a compensar el piélago de tedios, pesares y temores, del cuerpo y del alma, que habrían de sufrir en aquella desquiciada arcadia de los infiernos atlánticos. Pero ¿cuántos no sucumbieron a las aguas y rudezas de tierras extrañas?, como Jonás en las fauces de la ballena; aunque gracias a Dios daba el clero cuando el mar engullía, cual castigo providencial, el vicio y la mala hechura de historias ficticias y deshonestas, en nada edificantes y siempre reñidas con las virtudes que debía engalanar la piedad del buen cristiano.
No por casualidad los visitadores de la Inquisición, en caso de encontrar en las naves dicha poética licenciosa, la condenaban a perecer en el salado y desconcertante líquido elemento, en las húmedas calígines del demonio. Así sucedió en la nao Santa Catalina, llegada desde Sevilla a Veracruz en 1585, en la que el comisario del Santo Oficio de turno halló a dos pasajeros que llevaban dos oratorios espirituales, que “cuando les dijeron que estaban prohibidos los echaron al mar”. En el mismo puerto, también sirvieron de alimento a los peces “dos pares de horas que el comisario mandó echar al agua” en 1595 en el navío “San Rafael” 37.
El incomodo de la tierra lo soportó Fr. Diego de Ocaña, un jerónimo manchego que profesó en el monasterio de Guadalupe en 1588. Éste decidió pasar al Nuevo Mundo, acompañado del asturiano Fr. Martín de Posada, con el propósito de fomentar la de-
34 suárez de FiGueroa, C.: El pasajero, Madrid, PPU, 1998, p. 338.35 shakesPeare, W.: La tempestad, Madrid, Cátedra, 1997, p. 60.36 Remito a mi libro New World Literacy. Writing and Culture Across the Atlantic 1500-1700, Lewisburg,
Bucknell University Press, 2011; a hoWsam, L. y raveN, J. (eds.): Books between Europe and the Americas: Connections and Communities, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2011; y rueda ramírez, P., Negocio e intercambio cultural: el comercio de libros con América en la Carrera de Indias (siglo XVII), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005.
37 Ambas citas en las actas de visitas de navíos recopiladas por FerNáNdez del castillo, F., op. cit. (nota 10), p. 435. Sobre este tema: GoNzález sáNchez, C. A. y rueda ramírez, P. J.: “Con recato y sin estruendo. Puertos atlánticos y visita inquisitorial de navíos”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 5ª, 1/2 (2009), pp. 473-506.
84
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
voción a la Virgen de Guadalupe. Allí, dondequiera que estuviere, dice “iba notando todo lo que había”, apuntes con los que redactó una relación de sus andanzas por tie-rras americanas entre 1599 y 1605, tal vez en Lima, aunque moriría en Nueva España en 1608. Yendo en 1599 de Portobelo a Panamá, describe la industria empleada en el transporte de unos libros:
Alquilamos nueve mulas, las cuales nos costaron veinte pesos de a ocho reales el peso cada una, por solas dieciocho leguas que hay desde Portobelo a Panamá, las cinco mulas para llevar los trecientos cuerpos de libros de la historia de nuestra señora 38.
Esos impresos fueron la divisa de su pretendida promoción de la veneración gua-dalupana, un culto cuya difusión también apoyó el rey Felipe III amparando, como consta en una carta suya, el viaje a Indias de los padres de los monasterios de Guada-lupe, Valencia y Posada, a quienes facilitó cuantos manuales de estudio y “volúmenes de libros de la historia de la dicha imagen de Guadalupe y fundación de su casa” quisieren 39.
De peor aflicción, de melancólica nostalgia sobre todo, fue presa el dominico Fr. Tomás de la Torre, un buen escritor versado en teología. Según se dijo atrás, entre Campeche y Tabasco hubo de navegar, con su grupo de correligionarios, en viejas barcazas por cursos de agua enrevesados y peligrosos, impedimento que les obligó varias veces a reacomodar en los pequeños buques el matalotaje de la expedición, se-ñaladamente, cuenta, “muchos libros –20 cajas– nuestros y del señor obispo”, Barto-lomé de las Casas; pero la carga, demasiado pesada, y una tormenta atroz en la laguna de Términos hicieron naufragar al batel, dando al traste con una preciada vitualla indispensable en el estudio y la oración. Relata el fraile, sin ahorrar en tristezas y lamentaciones, que murieron 32 personas, nueve de ellas religiosos; varias porque se echaron al agua para salvar los libros, unos instrumentos casi imposibles de reponer en aquellas tierras alejadas del Viejo Continente 40. Si bien, quiso la fortuna, y el arro-jo y la osadía de quienes no cejaron en el rescate, que recuperaran 10 ó 12 de las cajas hundidas, “enterradas en cieno en las orillas de aquella laguna”. Tal era el deterioro de los impresos que pensaron no poderlos salvar; incluso uno de los frailes, Domingo de Azcona, los llevó en canoa a un pueblo, distante seis leguas, para lavarlos con agua dulce. Fr. Tomás, entre amargura y un júbilo subrepticio, continúa el relato:
Padecimos aquí grandes trabajos y soles y calores, en curar los libros y lavarlos, deslodarlos, despegarlos y si todos no viniéramos, nunca se remediara, y así con traba-jo de todos se aprovecharon los más, especialmente los que tenían encuadernaciones de pergamino que se les pudieron quitar; pero quedaron con pestífero olor que jamás se les quitó. Después hemos visto que sin tocarlos se van ellos pudriendo y gastando; en
38 ocaña, d. de: Un viaje fascinante por la América hispana del siglo XVI, edición. de A. Álvarez, Madrid, Studium Ediciones, 1969, p. 21.Una copia de la relación la mandó al monasterio extremeño, aunque hoy día se encuentra, inédita, en la Biblioteca Universitaria de Oviedo.
39 Ibidem, p. 22. El libro, dos veces, aludido podría ser la Historia de Nuestra Señora de Guadalupe del padre Fr. Gabriel de Talavera, publicada en Toledo en 1597. En 1599 era la única historia editada de dicha advocación.
40 torre, t. de la, op.cit. (nota 7), pp. 287-293.
85
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
esto de los libros entendimos con más trabajo que nadie puede pensar desde el viernes que llegamos allí hasta el miércoles de esa otra semana 41.
A los maltrechos libros, claro está, se les dispensó un remedio y mimo de singular consideración, incluso mayor y más esmerado que el dado a los difuntos en la catás-trofe; porque éstos ya estaban muertos, y aquéllos, aunque agonizantes, aún vivían. Sin ellos, la vida allí hubiera sido diferente. La oración, el estudio, el aburrimiento, lo insano del entorno y demás obligaciones misionales requerían, sin alternativa ima-ginable, el auxilio de unos textos colmados de mil virtudes y cualidades portentosas. No sin ingenua sinceridad, el autor de la narración apostilla que “pasaron estos padres tantos trabajos por buscar los cuerpos de los difuntos y los libros que no se pueden contar”.
Similar es el suceso acaecido a Francisco Samaniego Tuesta (1598-1645), que, presto a tomar posesión de su reciente nombramiento, en 1644, como Fiscal de Ma-nila, apresuró el viaje desde Acapulco hasta Filipinas. Navegando en el interior del Archipiélago del Pacífico, el 21 de noviembre, un huracán doblegó la embarcación en la que viajaba, provocando el extravío de, según él, muchas “chucherias que traia de mi gusto y lo que mas es 24 caxones de libros”. Pero todas sus lamentaciones y quejas doloridas las acaparó la pérdida de los libros, un acontecimiento aflictivo, inesperado y fortuito que le hizo escribir y sentenciar que “con la perdida de mis libros se me acabaron todas mis curiosidades” 42. Tan feroz meteoro y la desaparición de los tex-tos, relata, fueron el castigo de Dios a su curiosidad, cualidad entonces considerada por los moralistas un vicio propio de la vanidad inherente al querer saber sobrado, el fruto a su vez de una ociosidad impía y malsana, de no gastar el tiempo en devota y honrosa ocupación 43. Para unos y otros, en suma, tamaños desastres ponían fin a unos repertorios gráficos, sin alternativas, cuya reunión requería larga espera, entusiasmo, prolongados y difíciles transportes y algo más que dinero y paciencia. Todo ello a causa de los deficientes, espaciados y lentos, suministros peninsulares. Un coetáneo, el cura y escritor malagueño Miguel Cabello Valboa (1535-1608), afincado en el Perú de mediados del siglo XVI, en el prólogo al lector de su Miscelánea antártica hace eco de las cuitas –por experimentarlas a la hora de componer su poliantea– que en Indias padecían bibliófilos y hombres de letras hasta la consecución de materia prima impresa:
Pues qué te podré decir de la carestía con que acaudalaba una autoridad de las mu-chas que han sido menester, certifícate que ha habido alguna que, por alcanzarla, se han caminado en idas y venidas más de cien días, y otras que se han adquirido con la importunación de muchas cartas colmadas de plegarias y ruegos. Porque aquí no te-nemos caudal ni aparejo para tener librerías, y los que las tienen están en las ciudades,
41 Ibidem.42 Esta breve relación está inserta en la Carta de Francisco de Samaniego Tuesta, fiscal de Manila, a D.
Juan Díez de la Calle, oficial mayor de la secretaría de Nueva España, en que cuenta las peripecias de su viaje desde el puerto de Acapulco, mandándole adjunto una relación de lo más memorable de las islas Filipinas. Archivo Histórico Nacional (AHN), Diversos, 27, doc.15.
43 Véase mi Atlantes de papel. Adoctrinamiento, creación y tipografía en la Monarquía Hispánica de los siglos XVI y XVII, Barcelona, Ediciones Rubeo, 2008, especialmente las páginas 103 y ss.
86
Carlos Alberto González Sánchez Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 71-86
hame sido grandemente dificultoso, recopilar lo poco y mal limado que en este libro hallarás 44.
No va más de momento, ni requiere este discurso de mayores conclusiones que las que se han ido barajando a lo largo de sus páginas; que, en cualquier caso, el avance del estudio y la reflexión traerán mejor calibradas en el momento oportuno 45.
44 caBello valBoa, M.: Miscelánea antártica, edic. de L. E. Valcárcel, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1951, p. 7.
45 No podía terminar sin citar una obra de gran interés para las cuestiones abordadas, aunque discutible en algunas de sus propuestas, me refiero al libro de schWartz, S. B.: All Can Be Saved. Religious Tolerance and Salvation in the Iberian World, New Haven, Yale University Press, 2008. También, kaPlaN, B. J.: Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe, Cambridge, Harvard University Press, 2007.
87 ISBN: 978-84-669-3493-0
Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma. Relato del viaje a Europa de un
franciscano portugués nacido en la India*
Ângela Barreto xavier
Instituto de Ciências Sociais, [email protected]
Fecha de recepción: 31/10/2013Fecha de aceptación: 03/04/2014
resumen
Las experiencias imperiales ibéricas incentivaron la creación de redes misioneras transnacionales así como una intensa movilidad por parte del clero regular. Además del viaje de frailes y clérigos que de-jaban Europa con destino a diferentes territorios de América, África y Asia –objeto de una vasta biblio-grafía–, también merecen ser estudiados los viajes a Europa de clérigos establecidos y nacidos en esos territorios ultramarinos. En este ensayo, analizo el viaje de Miguel da Purificação, un fraile franciscano nacido en la India a finales del siglo XVI, que viajó a Madrid, Roma y Lisboa en la década de 1630 para resolver problemas jurisdiccionales relacionados con la provincia franciscana a la que pertenecía. El suyo fue, también, un viaje escrito plasmado en un relato –la Relação Defensiva– que nos permite ana-lizar varias cuestiones como la tramitación de los procesos eclesiásticos en el contexto de las relaciones entre la Unión Ibérica y el Papado en tiempos del patronato regio y de la Propaganda Fide; el papel des-empeñado por la escritura eclesiástica en los fenómenos de criollización; el lugar de la escritura en los viajes de los clérigos. También nos permite comparar este tipo de viajes con otros semejantes realizados en la parte española del imperio.
Palabras clave: Franciscanos, Unión Ibérica, Imperios ibéricos, Papado, Escritura, Burocracia
Fr. Miguel da Purificação between Madrid and Rome: account of a journey to Europe by a Portuguese friar born in India
abstract
The Iberian imperial experiences stimulated the establishment of transnational missionary networks and an intense mobility of the regular clergy. Apart from the traveling of friars and clerics who left Europe for different American, African and Asiatic territories –already covered by a vast secondary literature– the travels to Europe by the clerics established or born in those territories also deserve to be studied. This essay analyzes the journey of Miguel da Purificação, a Franciscan friar born in India in the late sixteenth century, to Madrid, Rome and Lisbon in the 1630s, where he hoped to resolve jurisdictional issues relating to the Franciscan province to which he belonged. His was also a written journey, displa-
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46793
* Para la elaboración de este estudio conté con el apoyo y la generosidad de Federico Palomo, Ignasi Fernández Terricabras y Mafalda Soares da Cunha, quienes me indicaron referencias bibliográficas que sirvieron para enriquecerlo. La intensa labor de traducción de Ana Isabel López-Salazar Codes ha mejorado significativamente el texto inicial, por lo que le estoy muy agradecida. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Letras de frailes: textos, cultura escrita y franciscanos en Portugal y el Imperio portugués (siglos XVI-XVIII), HAR2011-23523 (Ministerio de Economía y Competitividad, España).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
88
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
yed in a report –the Relação Defensiva– which allows for insights into the bureaucracy of ecclesiastical processes in the context of the relationship between the Iberian Union and the Papacy in times of royal patronage and Propaganda Fide, the role of ecclesiastical writing in the dynamics of Creolization, and the place of writing in the travels of clerics. An attempt is also made to compare this type of travel with clerical journeys in the Spanish part of the Habsburg Empire.
Key words: Franciscans, Iberian Union, Iberian Empires, papacy, writing, bureaucracy
En un reciente artículo dedicado a los “religiosos viajeros”, Antonio Rubial García ha subrayado la relevancia que tuvo la movilidad del clero regular desde la Edad Media. Esta movilidad se intensificó en el contexto de las experiencias misioneras que tuvieron lugar en la Edad Moderna. Como es sabido, en las últimas décadas, la historiografía se ha interesado por las prácticas del clero regular, su organización territorial, sus redes de circulación y su gran movilidad, sobre todo en el contexto de los imperios ibéricos. Rubial García estudia algunos aspectos concretos de esta cir-culación que hasta ahora no habían despertado especial interés. Centrado en el caso español, García subraya las dos especificidades que presenta desde principios del siglo XVI. Por un lado, debido al Patronato Regio, los viajes del clero eran controla-dos por la corona. Por otro lado, además de los viajes de los misioneros que partían de Europa en dirección a los diferentes territorios del imperio, tenían lugar viajes en sentido contrario, también relevantes para entender los patrones de movilidad de estos eclesiásticos 1.
Según este autor, los casos del dominico Bartolomé de las Casas y del franciscano Diego Valadés definen los modelos de estas experiencias de viaje de la colonia a la metrópoli. Los viajes de Bartolomé de las Casas eran paradigmáticos por dos motivos. Por un lado, este fraile se trasladó a Madrid para defender a los indios, es decir, a los colonizados. Por otro, este caso muestra que la acción sistemática de un clérigo que plasmaría por escrito la justificación de su labor (en la Historia de las Indias y en la Brevísima relación) podía tener impactos en la futura legislación regia sobre las cues-tiones ahí tratadas. En el lado contrario encontramos al franciscano Diego Valadés, que presenta características muy diferentes. Por orden de sus superiores, se trasladó a Europa, donde permaneció desempeñando varias veces la función de procurador de su Orden –en ocasiones en tensión con la propia Corona–, promoviendo la impresión de obras sobre la actividad franciscana en México (como el Itinerarium Catholicum), redactando él mismo obras de apoyo a la misión (como al Rhetorica Christiana) y llevando a cabo, en definitiva, una acción a favor de su familia religiosa.
Al igual que en el caso español, también en el contexto de las experiencias impe-riales portuguesas, los viajes del clero se enmarcan dentro del Patronato Real. Del
1 ruBial García, A.: “Religiosos viajeros en el mundo hispánico en la época de los Austrias (el caso de Nueva España)”, Historia Mexicana, LXI/3 (2012), pp. 813-848. Desgraciadamente, no he tenido la oportunidad de consultar a tiempo el siguiente estudio: JeaNNe, B.: “The Franciscans of Mexico. Tracing Tensions between Rome and Madrid in the provincia del Santo Evangelio (1454-1622)”, en GiaNNiNi, M. C. (ed.): Papacy, Religious Orders and International Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Roma, Viella, 2013, pp. 17-28. Estoy convencida de que este trabajo permitiría contextualizar mejor el viaje de Fr. Miguel da Purificação.
89
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
mismo modo, también eran frecuentes los viajes de clérigos que partían de la colonia en dirección a la metrópoli con el objetivo de resolver allí diferentes problemas. Y tal como en España, también en el ámbito portugués estos viajes se fueron haciendo cada vez más frecuentes a medida que las redes administrativas imperiales se estabi-lizaban. Es más, fueron adquiriendo una dimensión conflictiva de otro tipo, debido tanto a la creciente “criollización” de las poblaciones residentes en los territorios ul-tramarinos cuanto a la interferencia de la Propaganda Fide en los patronatos ibéricos y en sus prácticas a partir de 1622.
Las páginas siguientes tratan sobre uno de estos viajes, el que realizó en la década de 1630 Fr. Miguel da Purificação, un franciscano de origen portugués nacido en la India 2. Plasmado en la Relação Defensiva, un breve tratado escrito por él y publicado en Barcelona en 1640, ese “viaje escrito” nos permite analizar varias cuestiones.
Recordemos que la Relação Defensiva de Fr. Miguel da Purificação, así como su Vida Evangélica (también publicada en Barcelona en 1641) 3, ya fueron analizadas en otros estudios centrados, sobre todo, en sus contenidos argumentativos, sus narra-ciones “identitarias” y sus marcos de referencia. Uno de los aspectos señalados en estos trabajos, especialmente relevante para entender las manifestaciones paralelas que tenían lugar en ambas monarquías, es la constatación de que este relato participa de los procesos de “criollización” que tenían lugar en sus territorios ultramarinos y de sus expresiones conflictivas e institucionales 4. Las páginas siguientes han sido es-critas teniendo esto en cuenta. Sin embargo, en ellas intento leer esta relación desde perspectivas diferentes.
En primer lugar, me interesa analizar su dimensión de itinerario que nos conduce por los meandros de la tramitación de procesos en el contexto tanto de la Monarquía Hispánica, durante el período de descomposición de la Unión Ibérica, cuanto del Papado, en una época en la que éste debía afrontar importantes desafíos, uno de los cuales era la forma de compatibilizar los patronatos ibéricos con los intereses de la Propaganda Fide 5.
2 Fr. Miguel da Purificação nació en Terapor (India) en 1589. Ingresó en la Orden de San Francisco y fue custodio y procurador general de Santo Tomé. Después de su viaje a Roma, Urbano VIII lo envió como predicador misionero al reino mogol (BarBosa machado, D.: Bibliotheca Lusitana, 4 vols., Lisboa, Antonio Isidoro da Fonseca, 1741-1759, vol. 3, p. 481).
3 miGuel da PuriFicação: Relação defensiva dos filhos da Índia Oriental e da província do apóstolo S. Thome dos frades menores da regular observância da mesma Índia, Barcelona, Off. de Sebastião e João Matheva, 1640; id.: Vida evangelica y apostolica de los frailes menores en Oriente, ilustrada con varias materias y anotaciones predicables, Barcelona, Gabriel Nogues, 1641.
4 xavier, Â. Barreto: A Invenção de Goa. Poder Imperial e Conversões Culturais nos séculos XVI e XVI, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2008; id.: “Itinerários franciscanos na Índia seiscentista, e algumas questões de história e de método”, en Lusitania Sacra, 2ª série, 18 (2006), pp. 87-116; id.: “‘Nobres por geração’ . A consciência de si dos descendentes de portugueses na Goa seiscentista” en xavier, Â. Barreto y saNtos, c. madeira: Cultura Intelectual das Elites Coloniais, número especial da revista Cultura-História e Teoria das Ideias, vol. XXV (2007), pp. 89-118; id.: “Bibliothèques virtuelles et réelles des franciscains de l’Inde du XVIIème siècle”, en castelNau-l’EstoIle, C., Copete, M.-l., MaldavskI, a., Županov, I. G. (eds.): Missions d’évangélisation et circulation de savoirs, Madrid, Casa de Velázquez, 2011, pp. 151-169. Faria, P. souza de: A conquista das almas do oriente: Franciscanos, catolicismo e poder colonial português em Goa (1540-1740), Río de Janeiro, 7Letras, 2013 (y el resto de la bibliografía de la autora, ahí citada).
5 Véase, en este sentido, el estudio de Pizzorusso, G.: “La Chiesa cattolica e le “nationes”: etnie autoctone, etnie migrante”, introducción a Pizzorusso, G. y saNFiliPPo, m.: Dagli indiani agli emigranti. L’attenzione
90
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
En segundo lugar, relacionaré este viaje en el “contexto imperial portugués” con los viajes-tipo que, según Rubial García, tuvieron lugar en la Monarquía Hispánica. Evidentemente, habrá que tener en cuenta las especificidades debidas a las fechas en que éste tiene lugar. ¿Existen diferencias entre los “tipos” encontrados en ambas monarquías, los recorridos institucionales realizados y las soluciones proyectadas?
Finalmente, la situaré en los contextos político-culturales en los que tuvo lugar su producción, analizando el papel que adquirió en ella la escritura. ¿Qué lugar ocupaba la escritura en el viaje de Fr. Miguel da Purificação? ¿En qué medida “viaje” y “escri-tura” resultan interdependientes en él?
La relevancia del texto de Fr. Miguel da Purificação para abordar estos problemas resulta, desde luego, del hecho de que fue redactado en un período de transición, a finales de la década de 1630, cuando empezaban a manifestarse los problemas de la Monarquía Hispánica. El texto nos permite vislumbrar algunos de estos problemas, vistos desde una múltiple posición de inferioridad. Purificação era un subalterno en el contexto del imperio portugués, porque había nacido en un territorio ultramarino en una época en que la tensión con los regnícolas era muy intensa. También era sub-alterno en el contexto ibérico, porque había nacido y residido en el Estado da Índia, cuando el viraje atlántico era ya incuestionable. Y, además, era subalterno en el con-texto de la Respublica Christiana, porque era oriundo de un territorio distante, parte del patronato de los reyes de Portugal. Podría añadirse, también, que Purificação es subalterno por ser franciscano, ya que en el contexto de la historiografía sobre el im-perio portugués de la Edad Moderna son escasos los estudios cuyos protagonistas son los religiosos de esta Orden. Observar los diferentes centros desde estos márgenes es, por ello mismo, enriquecedor.
VIAJES FRANCISCANOS DE GOA A EUROPA
Evidentemente, el viaje de Fr. Miguel da Purificação a Madrid y a Roma no fue ni el primero ni el último de este tipo realizado por franciscanos de la Provincia de Santo Tomé de la India. Para cada Capítulo General, que tenía lugar cada seis años, eran enviados, en principio, dos representantes de cada provincia. En 1592, por ejemplo, Fr. Manuel da Piedade había viajado de Goa a Madrid para participar en el Capítu-lo General de Valladolid, que tuvo lugar en 1593 6. Los privilegios concedidos a la Custodia de Santo Tomé de la India en ese Capítulo General –especialmente, el que su custodio pudiese gozar de los mismos poderes que un ministro provincial y el que el comisario general tuviese “todo o poder e plenária autoridade in utroque foro do
della Chiesa romana al Nuovo Mondo, 1492-1908, Viterbo, Sette Città, 2011, pp. 7-22.6 “Petición de licencia de Fr. Manuel de la Piedad, franciscano, predicador y confesor, para pasar a
Goa (Indias Orientales) por la vía de México y Filipinas”, s.l., Archivo General de Indias (AGI), Gobierno, Indiferente, 2048, N.139; Paulo da triNdade: Conquista Espiritual do Oriente, 3 vols. Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1962-1967, vol, 1, pp. 115-116.
91
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
Reverendíssimo Padre Ministro Geral sobre os frades da Índia, Malaca, e China”– reflejan los resultados alcanzados por este fraile 7.
Aunque no dispongo, por el momento, de más datos sobre este viaje, me gustaría recordar la petición enviada por Fr. Manuel da Piedade al rey en la que solicitaba licencia para regresar a la India a través de México, Filipinas y China. Esta petición es una interesante manifestación de la geografía virtual de estos hombres que, ade-más, nos muestra la realidad de las conexiones que se establecían de facto entre los franciscanos que residían en las más diversas partes de los imperios ibéricos. Un caso aún más interesante es el de Fr. Afonso de Benevides (más conocido como Alonso o Alfonso de Benevides), nacido en Azores, que profesó en un convento franciscano de Nuevo México y cuya actividad tuvo lugar, sobre todo, en Puebla, donde destacó en defensa de los franciscanos locales. Llegó a redactar, incluso, una Relación de los grandes Tesoros espirituales y temporales descubiertos con el auxilio de Dios en el Nuevo Mexico, publicada en 1630. Nombrado obispo auxiliar de Goa, en 1635, mo-riría en el viaje hacia esas tierras 8.
A diferencia del viaje relativamente tranquilo de Fr. Manuel da Piedade, el de Fr. Miguel da Purificação tuvo lugar en una circunstancias diferentes. Para empezar, se realizó después del establecimiento de la Propaganda Fide y en el contexto de nuevas prácticas de comunicación. En ese nuevo ámbito, la Propaganda Fide aparecía como un interlocutor institucional más, y muy relevante, sobre todo –aunque no únicamen-te– para los religiosos descontentos con las prácticas de los patronatos ibéricos. El propio Afonso de Benevides había enviado una relación a la Propaganda y la institu-ción pontificia también recibía de Goa gran número de relaciones y de informaciones. Además, acogió a Mateus de Castro, un indiano que estudió con los franciscanos y que recibió las órdenes sacras en Roma. De allí regresó a Asia en la misma época que Benevides, con el estatuto de obispo de Crisópolis y la función de supervisar las misiones asiáticas. A él volveré más adelante 9.
En segundo lugar, además de las discordias internas de la propia Orden francis-cana, el viaje de un clérigo de la India en las primeras décadas del siglo XVII tenía como referente necesario el horizonte jurisdiccional de la Unión Ibérica, así como la cultura de relación entre la corona y el clero que caracterizó buena parte del período filipino. Por un lado, como demostraron Fernando Bouza Álvarez y Federico Palomo, el comienzo del gobierno de los Austrias estuvo marcado por la aceptación por parte de Felipe II del status quo privilegiado de que gozaba el clero portugués, con el obje-tivo de garantizar así su apoyo y colaboración en la pacificación del propio reino. Por otro lado, desde ese primer momento, la relación con las órdenes religiosas sería más
7 Véase “Carta [do bispo D. Pedro de Castilho], ao rei [D. Filipe II], sobre se propor frei Diogo de Brito, guardião do Convento de S. Francisco de Lisboa, para comissário-geral, em Lisboa, da Província da Ordem de S. Francisco da Índia” (26-3-1605), Biblioteca da Ajuda (BA), Cod. 51-VIII-19, nº 190, fol. 111.
8 Sobre la importancia de estas conexiones, véase xavier, op. cit. (nota 4, 1997). El caso de Fr. António da Trindade, de la provincia de Santo Tomé, también refleja estas conexiones, ya que publicó su Liceum in laudem octo Concionum de Immaculata Conceptione Regina Anglorum, dedicado a la reina doña Catalina, en México (Maria Benavides, 1691).
9 Véase Pizzorusso, G.: “La Congregazione di Propaganda Fide e gli Ordine Religiosi”, en GiaNNiNi, M. C. (ed.): Religione, Conflittualità e cultura. Il clero regolare nell’Europa d’antico regime, número especial de Cheiron, 43/44 (2005), pp. 197-240 y, en particular, p. 235; sobre Mateus de Castro, véase nota 48.
92
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
tensa, ya que en ellas se encontraban algunas de las voces que se oponían al gobierno de los Habsburgo 10. Rápidamente se notó la intervención filipina en los organismos de gobierno de estas instituciones. Junto a una intención reformista –terminar los procesos de reforma iniciados en tiempos de D. Manuel I–, esta intervención tenía un objetivo claramente político, como era el de domesticar al clero 11. El resultado fue la construcción de una red de fidelidades políticas que facilitó la armonía entre la corona y el clero. Este equilibrio se alteró con la salida del cardenal Alberto y la asunción del gobierno por una junta de gobernadores. En este contexto –el del reinado de Felipe III de España (II de Portugal)– los conflictos jurisdiccionales se volvieron mucho más visibles, así como los intentos, por parte de la corona, de colocar a hombres de su confianza en el gobierno de estas instituciones, interfiriendo, de este modo, en su autonomía.
Para completar este cuadro general, debemos tener en cuenta las crecientes tensio-nes jurisdiccionales entre las instituciones radicadas en los territorios del imperio y las instituciones metropolitanas y entre las poblaciones nacidas en el imperio y aque-llas nacidas en el reino. Además de los procesos políticos, sociales e “identitarios”, vinculadas a la antigüedad de la presencia de las comunidades ibéricas en los territo-rios ultramarinos, la ampliación de la distancia entre reinos y territorios ultramarinos hacía todavía más difícil la gestión política en el marco de la Unión Ibérica, lo que estimuló la aparición de una conflictividad que, en muchos casos, ya se encontraba latente en los períodos anteriores.
En definitiva, el viaje de Purificação también participó de este contexto de cre-ciente conflictividad entre el clero y la corona en el que, además, los sentimientos de autonomía de las órdenes religiosas establecidas en los territorios ultramarinos eran cada vez más fuertes 12.
En concreto, tuvo lugar después de que los franciscanos de Santo Tomé hubiesen sido presentados como provincia por Fr. Francisco Gonzaga, ministro general de la Orden, en su tratado De origine Seraphicae Religionis Franciscanae, eiusque pro-gressibus, publicado en Roma en 1587, es decir, cuatro años después del capítulo general de Toledo de 1583, en el que los frailes de Santo Tomé habían defendido, por primera vez, el derecho de ser elevados a provincia. Tuvo lugar después de que, a pe-tición de los frailes de la provincia portuguesa y con el aval del Consejo de Portugal, el vicario general de los franciscanos, Fr. Antonio de Trejo, hubiese suspendido la
10 Palomo, F.: “Para el sosiego y quietud del reino. En torno a Felipe II y el poder eclesiástico en Portugal a finales del siglo XVI”, Hispania, 216 (2004), pp. 63-94.
11 Ibidem, pp. 72-74. Véase “Carta [do bispo D. Pedro de Castilho], ao rei [D. Filipe II], sobre não terem ido para a Índia os religiosos da Terceira Regra da Ordem de S. Francisco” (30-3-1605), BA, Cod. 51-VIII-19, fol. 113v; “Carta [do bispo D. Pedro de Castilho], ao rei [D. Filipe II], sobre o exame dos religiosos nomeados para a Província da Ordem de S. Francisco da custódia da Índia” (21-5-1605), BA, Cod. 51-VIII-19, fol. 138v; “Carta do [vice-rei de Portugal e inquisidor-geral], bispo D. Pedro de Castilho, para o rei [D. Filipe II], sobre se enviarem às partes da Índia alguns religiosos da Ordem de S. Francisco” (21-I-1606), BA, Cod. 51-V-84, fol. 95.
12 El proceso no era sólo ultramarino, sino que tuvo lugar en otros reinos y provincias de la Monarquía Hispánica. Véase FerNáNdez terricaBras, I.: “Enjeux de pouvoir et identités franciscaines. L’ephémère tentative d’emancipation de l’Observance des Recollects de la Couronne d’Aragon”, en mayer, F. y viallet, L.: Identités Franciscaines à l’âge des Réformes, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2005, pp. 313-331.
93
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
atribución formal del estatuto de provincia a los frailes de Santo Tomé, concedida en el Capítulo General de Roma de 1612 (que, al mismo tiempo, también había recono-cido a los diez conventos franciscanos recoletos como custodia de la Madre de Dios). También fue después de que en el Capítulo General siguiente (Salamanca, 1618), en el que estaban presentes, por parte de Goa, procuradores en favor de una y de otra solución, se reiterase la decisión de Roma, aunque se atribuyó, sin embargo, el oficio de comisario-general a un fraile de una de las cinco provincias metropolitanas de Portugal 13. Por último, se realizó después de que, en todas las reuniones capitulares siguientes (provinciales, en la India, o generales, en diferentes lugares de Europa), el asunto hubiese sido nuevamente discutido y los ataques a las pretensiones de los “frailes de la India” hubiesen aumentado.
La alteración de las decisiones capitulares –que, en principio, tendrían fuerza de ley dentro de la jerarquía religiosa sobre la que incidían– resulta bastante revelado-ra de la complejidad de las relaciones establecidas entre las órdenes religiosas in loco, sus instancias superiores y la corona de Portugal y del modo como se ejerció el beneplácito regio, aceptando o negando determinadas decisiones en función de los intereses políticos con los que se asociaban. Al mismo tiempo, es sintomática de las múltiples identidades compartidas por los miembros de estas órdenes religiosas y de los conflictos que resultaban de sus también múltiples (y, a veces, en conflicto) fide-lidades políticas e institucionales (a los superiores de la Orden a la que pertenecían, a las instituciones de la corona de Portugal, al rey, al papa, etc.).
En fin, si estos contextos político-institucionales en los que emerge la Relação son relevantes para que podamos situarla debidamente, lo mismo puede decirse con respecto a los contextos de la escritura que los franciscanos estaban desarrollando en los territorios del imperio.
Para responder, en parte, al gran volumen de la escritura misionera producida por los miembros de la Compañía de Jesús –y a la “gran narrativa” que ésta consiguió im-poner y que sería, en adelante, la clave para entender lo que sucedía en las misiones de Asia–, durante las primeras décadas del siglo XVII también tuvo lugar una gran atención a la escritura por parte de los frailes franciscanos de la India.
En este sentido, la época en la que viajó Fr. Miguel da Purificação es, una vez más, significativa. De este momento data la Conquista Espiritual do Oriente, de Fr. Paulo da Trindade (a quien está dedicada la Relação), un tratado que se estaba redactando en Goa en la misma época en que Miguel da Purificação viajó a Europa (y que funcio-nó, en adelante, como el back office, el principal archivo sobre la presencia francis-cana en Asia) 14; la Vida Evangelica de los Frayles Menores (del propio Purificação), un tratado sobre la identidad misionera franciscana y la inserción de los frailes de la India en ese linaje secular, y los tratados de Fr. Gaspar de S. Miguel, en lengua india-na, presentados como los instrumentos necesarios para proseguir la cristianización en el espacio asiático. Ese triángulo se completaba con otros autores y textos –como los
13 Paulo da triNdade, op. cit., (nota 6), vol. 1, cap. 21. Debemos tener en cuenta que en el mundo español tenían lugar tensiones equivalentes: sáNchez, V.: “Controversia sobre la Comisaría General de Indias en el siglo XVII”, Archivum Historicum Franciscanum, 85 (1992), pp. 367-440.
14 Paulo da triNdade, op. cit., (nota 6).
94
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
de Fr. Amador de Sant´Ana, un brahmán que consiguió ingresar en la Orden de San Francisco, y de Fr. Manuel de São Matias– que el polvo acabó por disolver.
La verdad es que este políptico de textos también habla a través de este viaje, convirtiéndolo, con pleno derecho, en un viaje escrito o de la escritura. Se trata de una escritura pragmática, ya que el periplo de Purificação constituye una misión es-tratégicamente preparada por un grupo de franciscanos nacidos en la India, del que Purificação, Trindade y S. Miguel formaban parte, en la cual varios aspectos fueron cuidadosamente trabajados –y las intertextualidades entre los textos antes referidos dan cuenta de ello– 15, de modo que el resultado final fuese sólo uno. Desgraciada-mente, no disponemos de ningún tipo de información sobre los contextos materiales de preparación del viaje en la India. Sólo sabemos que algunas partes que integran la Relação Defensiva fueron escritas allí y posteriormente incluidas en este pequeño tratado cuando tuvo lugar su composición. Y poco más.
Esta dimensión pragmática de la escritura franciscana materializada en la figura de Miguel da Purificação refleja, por sí sola, la conciencia sobre la fuerza que había adquirido la escritura manuscrita e impresa en el mundo ibérico del siglo XVII, una conciencia plenamente compartida por los frailes franciscanos nacidos en la India. Quod non est in acta non est in mundo, decía una conocida máxima del Derecho romano. Parecía que esta máxima había sido hecha a medida de Fr. Miguel da Puri-ficação 16.
De hecho, al mismo tiempo que la expansión de la cultura escrita contribuía, de forma innegable, al fortalecimiento del poder regio, también ofrecía armas a quien quería contestarlo o a quien deseaba, únicamente, defender sus intereses personales o corporativos. Por ejemplo, la escritura se convirtió en uno de los principales instru-mentos de comunicación política, tanto top down como bottom up, manipulable por todos los agentes que dominasen ese código de comunicación.
No resulta sorprendente, por lo tanto, que el proceso de burocratización fuese acompañado por un aumento exponencial del intercambio de correspondencia entre las diferentes instancias y agentes político-administrativos (multiplicando la vieja do-cumentación administrativa), así como por su tendencia a la normalización 17. Cartas y memoriales, algunos de los cuales servían para iniciar el procedimiento (por medio de la forma de petición), mientras que otros formaban parte de la tramitación del pro-ceso, constituían la vía de expediente, aquella que, según parece, utilizó Fr. Miguel da
15 La Relação Defensiva, por ejemplo, enumera una serie de casos de frailes nacidos en la India que aparecen, de forma casi idéntica, en la Conquista Espiritual do Oriente de Fr. Paulo da Trindade [Paulo da triNdade, op. cit., (nota 6), vol. 1, cap. 21]. Lo mismo sucede con la argumentación de los memoriales que presenta a Felipe IV y al papa Urbano VIII.
16 Apud loreNzo cadarso, P. l.: “La correspondencia administrativa en el Estado Absoluto castellano”, en sáez, c. (ed.): Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, Madrid, Calambur Editorial, 2002, vol. 1, p. 123.
17 Por su parte, Fernando Bouza ya había definido a Felipe II como un “rey papelero” debido a su obsesión con el registro escrito; Bouza, F.: Del escribano a la biblioteca. La Civilización Escrita Europea en la Alta Edad Moderna (siglos XV-XVIII), Madrid, Editorial, Síntesis, 1992. La aparición del archivo moderno, en este contexto, también ha sido subrayada: en la Conquista Espiritual do Oriente, Fr. Paulo da Trindade se refiere constantemente a los documentos guardados en el archivo del convento de San Francisco de Goa, hoy desgraciadamente desaparecidos, Paulo da triNdade, op. cit. (nota 6).
95
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
Purificação. No obstante, como demuestra Lorenzo Cadarso, había contaminaciones entre la vía de expediente y la vía judicial (caracterizada por una correspondencia peticionaria), entre la carta y la petición. En verdad, la vía de expediente constituía una forma de agilizar la vía judicial, por lo que no siempre era fácil distinguir una de la otra 18.
Los escritos que constituyen la Relação Defensiva de Fr. Miguel da Purificação participan de este universo de saberes y de prácticas, en un momento en el que to-davía no estaban completamente fijadas las características que debía tener cada do-cumento/actor del proceso político-administrativo. Por ello, la Relação Defensiva de Miguel da Purificação también nos permite acceder a un momento singular del proceso de burocratización de las monarquías ibéricas.
TRAMAS Y TRÁMITES
Este tratado nos permite ir más lejos, dado que se inscribe en las complejas tramas jurisdiccionales de unas burocracias transnacionales como eran las de los imperios ibéricos y del papado, que se entrecruzaban en el momento en el que el clero misio-nero tenía problemas que resolver 19.
Debido a su condición de clérigo, Fr. Miguel da Purificação tenía ventajas e in-convenientes en comparación con los laicos. Tenía ventajas porque, la mayoría de las veces, los clérigos –y sobre todo aquellos que tenían órdenes sacras– estaban muy familiarizados con la cultura letrada y, por ello mismo, podían manejar fácilmente los instrumentos de la escritura.
Pero también tenía desventajas, porque esa condición clerical le confería una iden-tidad política híbrida: mientras que el último referente político-administrativo de un laico era la Corona y la tramitación de sus peticiones se hacía en ese contexto relati-vamente lineal, un clérigo contaba, casi siempre, con dos referentes últimos: el rey y el papa. El rey, porque era el señor de los territorios en los que dicho clérigo residía y porque, además, tenía el derecho de patronato sobre sobre ellos. El papa, príncipe de la Respublica Christiana, era el proveedor último del oficio que ejercía en el contex-to de esa otra entidad jurisdiccional, muy amplia, que reunía a “súbditos” de varias naciones, geografías y filiaciones. Además, las vías utilizadas por un clérigo secular o regular también eran distintas. El primero dependía directamente de la jerarquía episcopal y se integraba en un universo administrativo relativamente estructurado que, a su vez, se encontraba profundamente interrelacionado –en los objetivos, en la financiación y en los agentes– con el poder político, debido, en parte, al derecho de presentación de los obispos de que gozaban los reyes ibéricos 20. La naturaleza top down de esa estructura facilitaba los procesos de comunicación política y, de este
18 loreNzo cadarso, op. cit. (nota 16).19 Para el caso portugués, el mejor estudio es el de olival, F.: “Mercês, serviços e circuitos documentais
no império portugués”, en saNtos, m. e. madeira y loBato, m.: O domínio da distância, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 2006, pp. 59-70.
20 Paiva, J. P.: Os Bispos de Portugal e do Império, 1495-1777, Coímbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006.
96
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
modo, sus instancias de apelación eran más o menos evidentes. No siempre sucedía lo mismo en el caso de un clérigo regular que pertenecía, muchas veces, a una familia religiosa cuya organización administrativa era laberíntica, como era el caso de las órdenes religiosas (franciscanos, por ejemplo) que tenían una cultura en la que la tensión entre el bottom up y el top down resultaba evidente y en las que proliferaban múltiples familias y casas que era preciso organizar muchas veces a posteriori.
Por todo ello, no era fácil ser un franciscano con problemas en el mundo ibérico de los siglos XVI y XVII. Más difícil todavía era ser un clérigo nacido en la India entre 1580 y 1640, debido a las variaciones institucionales y jurisdiccionales que tuvieron lugar en este período, no sólo en el seno de la Monarquía Hispánica, sino también en el interior del propio papado.
Una de estas alteraciones tuvo lugar en el ámbito de la propia monarquía portugue-sa, con la aparición y supresión del Consejo de la India, fundado en 1604 y disuelto en 1614. Durante esa década, fue transferido a este Consejo un amplio conjunto de competencias antes adscritas a la Mesa da Consciência e Ordens, la institución a la que correspondía, en el contexto de la administración religiosa de la Corona de Portugal, encargarse del buen funcionamiento de las instituciones religiosas y de sus agentes, establecidos en las conquistas. Ello provocó grandes tensiones. Después, desde 1614, los informes y las peticiones de los religiosos deberían pasar, de nuevo, por la Mesa, radicada en Lisboa 21. Tras ella, la instancia de apelación era el Consejo de Estado. Sólo después de que estas dos vías fallasen, se podía llegar al rey.
Ahora bien, entre 1580 y 1640 el rey se encontraba en Madrid, por lo que la pe-tición debía recorrer un camino más largo e, incluso, después de haber pasado por todas esas vías, podía trabarse en el Consejo de Portugal o en las juntas que estaban tan de moda. Después de 1640, el proceso volvió a Lisboa, aunque no está totalmente claro lo que sucedió con todos los casos menores que estaban siendo tramitados en Madrid cuando tuvo lugar la revuelta de 1640 y la instauración de la dinastía Bragan-za 22. Este es el escenario que conoció Fr. Miguel da Purificação, ya que partió de la India alrededor de 1635 y se encontraba entre Madrid y Roma cuando tuvo lugar la revuelta de 1640.
En todos estos casos, las instancias seculares podían tomar decisiones, pero las partes implicadas, si estaban descontentas con la decisión, podían optar por prose-guir con la causa por la vía de la administración religiosa. También podía suceder lo contrario (es decir, que la tramitación inicial se hiciese por las vías jerárquicas de los religiosos y, sólo tras haber fracasado, se recurriese a los tribunales seculares).
21 Según la ordenanza de 1608, el tribunal de la Mesa da Consciência e Ordens estaba formado por un presidente, cinco diputados, que serían teólogos y juristas, un escribano de cámara y tres escribanos de cámara para cada una de las Órdenes Militares, Neves, G. Pereira das: E receberá mercê: a Mesa da Consciência e Ordens e o clero secular no Brasil, 1808-1828, Río de Janeiro, Arquivo Nacional, 1997, p. 44; hesPaNha, a. m.: As vésperas do Leviathan: instituições e poder político, Portugal (século XVII). Coímbra, Almedina, 1994., p. 253-254. El volumen 3º de la colección reunida por Lázaro Leitão Aranha está dedicado íntegramente a “Ultramar” y, sobre todo, al mundo asiático. Véase araNha, l. leitão: Colectânea de bulas, decretos, consultas e resoluções relativas à Mesa da Consciência e Ordens, Instituto dos Arquivos Nacionais-Torre do Tombo (IANTT), Mesa da Consciência e Ordens (MCO), Cód. 302-306.
22 La creación del Conselho Ultramarino en 1643 no alteró este sistema, porque la Mesa da Consciência e Ordens siguió encargándose de las cuestiones religiosas.
97
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
Los cambios en el seno de propia Orden de San Francisco creaban, también, otros obstáculos 23. Con la multiplicación y fragmentación de la familia franciscana en los siglos XVI y XVII, tuvieron lugar numerosas alteraciones en las estructuras consti-tucionales iniciales, lo que llevó al establecimiento de nuevas redes transnacionales que se integraban de forma distinta en las diferentes comunidades políticas europeas y que tenían relaciones igualmente diversas con el Papado 24.
Por lo tanto, como fraile franciscano perteneciente a una provincia de la India que no era reconocida como tal por la de Portugal, de la que había sido (y era) dependien-te en cuanto custodia, Miguel da Purificação tenía que hacer frente, para empezar, a un problema de comunicación en el seno de la Orden franciscana, ya que los Esta-tutos Generales eran bastante precisos en relación con las formas de apelación a las instancias superiores 25.
En teoría, en cuanto procurador general de una provincia autónoma, el fraile podía dirigirse directamente al ministro general. Si se le aceptaba únicamente como procu-rador general de una custodia (y no estaba claro, en este caso, cuál era el estatuto que tenía reconocido ni quien reconocía el qué), tenía que presentar su petición, antes, al superior de la provincia de la que forma parte. En este caso, se trataba de la provincia de Portugal. A partir de aquí se haría la tramitación y la resolución del proceso o bien, también aquí, éste quedaría definitivamente estancado.
A pesar de que se presentaba como procurador de una provincia autónoma, tal era la suerte que esperaba a Fr. Miguel da Purificação, sobre todo si tenemos en cuenta lo que habían dispuesto los Estatutos Generales de 1622 a propósito de los viajes de los frailes de la India: para evitar “discursos inútiles y vagueaciones dañosas de Frayles” y con el objetivo del “buen despacho, y expedición de los negocios”, se establecía que el provincial de la provincia de Portugal o su comisario general tuviese “plenitu-de potestad” sobre estos frailes viajeros, sin permitirles que fuesen a otras provincias o saliesen de Portugal sin autorización de los prelados generales 26.
Sin embargo, en el caso de que el proceso llegase hasta el ministro general, podía ser debatido y resuelto en el Definitorio General o pasar al Capítulo General siguiente (lo que a veces podría suceder sólo 6 años después de que diese entrada una queja).
De forma paralela, el fraile en cuestión podía apelar al cardenal protector de su Orden o, incluso, al pontífice, el cual, normalmente, remitía este tipo de casos a la Congregación de los Regulares, el organismo del Papado creado por Sixto V en 1588 que acompañaba y regulaba la vida de las órdenes religiosas. También en este con-texto, a partir del siglo XVII, tendrían lugar cambios en el modo en que las peticiones de las órdenes religiosas se tramitaban en la Santa Sede.
23 El libro de Prodi, P.: Il sovrano pontífice, un corpo due anime: la monarchia papale della prima età moderna, Bolonia, Il Mulino, 1982, todavía imprescindible, da cuenta, precisamente, de muchas de esas alteraciones y de los procesos de burocratización del Papado entre los siglos XV y XVII.
24 Sobre estas relaciones, véase GiaNNiNi, op. cit. (nota 9).25 Los Estatutos Generales de 1622 incluyen unos estatutos para los frailes de las Indias occidentales en
los que se reglamentan, cuidadosamente, los viajes de los frailes a Europa y los pasos que debían dar aquí, así como su establecimiento en los territorios americanos (Estatutos Generales, Valladolid, 1622, pp. 114 y ss.). También incluyen unos estatutos para las Indias orientales, muy resumidos, en los que se remite a los Estatutos de 1593.
26 Ibidem, pp. 120-121.
98
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
En todo caso, por las razones que hemos referido, difícilmente Fr. Miguel da Puri-ficação llegaría a Roma si siguiese los cauces normales. ¿Como se explica, entonces, que Fr. Miguel da Purificação haya conseguido salir de Portugal y del ámbito de competencias jurisdiccionales de la provincia de Portugal? ¿Cómo esquivó las vías normales y comenzó, primero, a tratar las “causas y negocios” de la provincia de Santo Tomé en los tribunales seculares, contraviniendo, también de este modo, lo que estaba previamente establecido en los Estatutos, pero posiblemente siguiendo las directivas emanadas de la propia corona, celosa de controlar “su” clero?
Ante la ausencia de datos concretos para responder a estas cuestiones, podemos aventurarnos con conjeturas. La falta de referencias textuales a la etapa lisboeta de su viaje nos lleva a pensar que este franciscano habrá optado por un camino heterodoxo (probablemente el de la desobediencia), en vez de por la vía recomendada.
La división de la Relação en tres partes –una dedicada al período de Madrid, otra al paso por Roma y la tercera al Capítulo General celebrado en Roma– nos invita a entrar en estos ámbitos de decisión. Para empezar, su frontispicio (fig. 1) suscita al-gunas dudas en relación con la vía que escogió el clérigo para resolver los problemas de su provincia y de los hijos de la India: la de expediente (más política) o la judicial (más jurídica).
Fig. 1. Frontispicio de la Relação Defensiva de Fr. Miguel da Purificação. Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa.
99
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
El frontispicio presenta una configuración típica –dos columnas jónicas coronadas por un frontón– en la que el topos de la iustitia aparece asociado con el de la veritas y el del amor con el de la fortaleza. Es decir, Fr. Miguel da Purificação presenta su libro como una cuestión de justicia y de verdad que su amor a la provincia y la correspon-diente fortaleza que de ahí resultaba le permitían realizar. Además, en la base de esas columnas aparecen otros dos axiomas. Bajo la justicia y la verdad se encuentran el trabajo y la diligencia, lo que recuerda que las primeras sólo se alcanzan por esta vía. Por su parte, la paciencia y la fidelidad sustentaban el amor y la fortaleza. Amparado y enmarcado por esta poderosa configuración de virtudes, Fr. Miguel da Purificação se presentaba en el mundo europeo dispuesto a defender los intereses de sus conte-rráneos de origen portugués.
En la carta dedicatoria, Purificação explica que las virtudes seleccionadas caracte-rizaban la personalidad de Fr. Paulo da Trindade, a quien estaba dedicado el opúscu-lo, ese otro franciscano que también había sido discriminado por haber nacido en la India y de quien Fr. Miguel da Purificação se decía discípulo.
A pesar del tono claramente polémico, Miguel da Purificação, en la carta al lector, comenzaba quitando dramatismo al conflicto que había dado origen a todo el proceso, pues recordaba que el conflicto existía en la comunidad judeocristiana desde el prin-cipio. Prueba de ello era el caso de Caín y Abel, así como otros muchos episodios bí-blicos; también los apóstoles habían tenido opiniones diferentes, por lo que no debía sorprender que pasase lo mismo con los franciscanos. Aunque el conflicto no fuese dramático, era importante aclarar la verdad. Ese era el motivo por el que presentaba una amplia información que, en su opinión, demostraría que la razón estaba del lado de los franciscanos nacidos en la India.
Este vasto conjunto de información estaba formado por memoriales redactados por Fr. Miguel da Purificação, completados con documentación oficial como decretos provinciales, capitulares, papales y reales 27.
Así, en la primera parte, en la que refiere los asuntos que trató en Madrid en 1637 y 1638, adjunta memoriales en español, dirigidos a Felipe IV, y decretos de la corona promulgados tanto por este rey cuanto por su antecesor. A pesar de que pasó la mayor parte del tiempo en Madrid y sus alrededores, Purificação refiere una ida a Málaga, donde se habría encontrado con el obispo don Antonio Enríquez, que era, en ese mo-mento, el vicario general de los franciscanos. En la segunda parte, relativa al período pasado en Roma en las instancias papales, adjunta los memoriales en latín dirigidos a Urbano VIII. Finalmente, en la tercera parte, dedicada al Capítulo General de los franciscanos, también celebrado en Roma en 1639, refiere confirmaciones papales, breves, privilegios, etc., y adjunta los Estatutos Generales que habían emanado de esta reunión, formulados específicamente para los franciscanos de la India.
27 loreNzo cadarso, op. cit. (nota 16), pp. 130-132.
100
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
EL PASO POR MADRID
La primera parte, sin lugar a dudas la más larga ya que ocupa cuarenta y un folios de un total de sesenta y cinco, parece revelar que Madrid tenía la centralidad simbólica y el poder efectivo para resolver el problema. Esta parte consta de seis capítulos que oscilan entre síntesis históricas, con el objetivo de permitir que el “que ler esta relação, saiba com mais fundamento esta causa” 28, descripciones de encuentros con el rey y otras autoridades, reflexiones sobre la tramitación del proceso y referencias a otros asuntos que formaban parte del conjunto de cuestiones que el fraile venía a tratar a Europa.
Curiosamente, Fr. Miguel da Purificação no nos dice nada sobre el intenso clima que se vivía en Madrid cuando tuvieron lugar las alteraciones de Évora, de las que resultaron una serie de importantes decisiones relativas a la parte portuguesa de la Monarquía Hispánica. La crisis de la monarquía parecía interesar poco a este fraile franciscano preocupado únicamente, al menos en apariencia, por la crisis que vivían los frailes de la India. A los obstáculos puestos por los frailes de la provincia de Por-tugal se unían otros procedentes de la propia provincia de Santo Tomé. Había frailes que enviaban relaciones para el reino y discursos para Felipe IV provocando pleitos en los capítulos generales y en la Sagrada Congregación de los Regulares, pues apo-yaban la suspensión del estatuto de provincia que había sido atribuido a los frailes de Santo Tomé de la India. Procedentes de Portugal y establecidos temporalmente en la India, estos frailes acusaban a los “nascidos na Índia” de falta de calidad, lo que im-pedía que alcanzasen el estatuto de provincia autónoma. Este discurso era el mismo que el que difundía el virrey de la India, conde de Linhares. También él escribiría al rey numerosas cartas contra los franciscanos porque, según Purificação, era su ene-migo personal, odiaba a los “filhos da Índia” y se auto-presentaba como “procurador dos Portugueses” (es decir, de los regnícolas) 29.
Como era de esperar, la primera instancia que se pronunció sobre este proceso fue la Mesa da Consciência e Ordens, que aprobó los argumentos presentados por la provincia de Portugal y que, por ello, suspendió la ida del comisario general nombra-do por el ministro general pues se trataba de un “filho da Índia” 30. Además, la Mesa estaba de acuerdo con la propuesta de la provincia de Portugal de que se suprimiese la provincia de Santo Tomé de la India y se sujetase, de nuevo, la custodia a esta
28 miGuel da PuriFicação, op.cit., (nota 3, 1640), fol. 1v.29 Ibidem, fol. 1v.; fol. 4, fol. 20. En la misma época, otros hijos de la India escribían a Felipe IV
defendiendo propósitos idénticos a los de Purificação, pidiendo que el rey no priorizase a los regnícolas en los nombramientos para los oficios de gobierno local. En la carta enviada por Francisco Pereira Lobo y Álvaro Coelho da Silva, dos ciudadanos de Goa, se hace referencia, también, a la situación de los eclesiásticos que habían nacido allí, “Carta de Pereiraa Lobo y Coelho da Silva sobre Goa” (23-2-1637), AGI, Consejo de las Indias, Filipinas, 8, R.3, N., 79.
30 En los Livros das Monções hay varias referencias a estas decisiones. Véase, por ejemplo, “Carta sobre não haverem de ser mestiços o provincial e guardiães de S. Francisco de Goa e Colombo, cuja ordem transgredia o comissário geral” (30-7-1635), IANTT, Livro das Monções, nº 34, 15, fol. 29; “Carta sobre ser muito conveniente a resolução de Sua Majestade a respeito do governo da religião de S. Francisco, para não serem prelados dela religiosos nascidos na Índia” (12-11-1636), IANTT, Livro das Monções, nº 38, fol. 430; “Carta para se não elegerem provincial e guardiães da ordem de S. Francisco de Goa e Colombo religiosos naturais da Índia” (14-1-1639), IANTT, Livro das Monções nº 46, 11, fol. 15.
101
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
provincia portuguesa. Dos décadas antes, frente a la información del custodio de Santo Tomé del 24 de enero de 1615 sobre la necesidad de convertir la custodia en provincia, los diputados de la Mesa da Consciência e Ordens habían dado un parecer favorable, basado en la decisión anterior del Capítulo General de los franciscanos 31. Esta diferencia de criterio de los diputados de la Mesa da Consciência e Ordens re-fleja cómo la aplicación de una decisión tomada en el Capítulo General de una orden religiosa que, en teoría, tenía efectos normativos inmediatos, podía ser pospuesta, suspensa, revocada o reiterada cientos de veces en función de los impactos políticos que tuviese.
A principios de la década de 1630, cuatro cartas habían tenido un importante pa-pel a la hora de reactivar la situación: una carta del conde de Linhares al rey, del 27 de marzo de 1631, en la que denunciaba a los franciscanos; otra de Fr. João de São Matias, del 8 de febrero de 1631, en la que este fraile, que residía en el convento de San Francisco de Goa y era una de sus principales figuras, defendía que las provincias debían convertirse en custodias; una carta regia de Felipe IV, del 7 de enero de 1634, en la que declaraba que había accedido a las pretensiones de la provincia de Portu-gal (confirmadas por la Mesa da Consciência e Ordens) y había escrito al ministro general y al papa para que este último concediese un breve para poner en ejecución esta orden que sólo tendría efecto, de hecho, después de la sanción papal; y, por fin, a raíz de esta última misiva, una carta del conde de Linhares al comisario general de los franciscanos de la India, Fr. Paulo da Trindade, en la que le encomendaba que obedeciese la orden regia 32.
Por esta vía, es decir, por la vía escrita, estos procesos se iniciaban formalmente a pesar de que otro tipo de prácticas eran igualmente importantes para resolver esta clase de conflictos (especialmente las relaciones personales). Purificação refiere que el conde de Linhares, a quien decidió seguir hasta Madrid con el objetivo de impedir que llevase adelante su plan de destrucción de los franciscanos de la India, visitó al ministro general de los franciscanos, Giovanni Battista de Campania, 33 que en ese momento se encontraba en aquella ciudad, con el objetivo de impedir que éste reci-biese al procurador de los franciscanos de la India. D. Miguel de Noronha también persuadió a los ministros del Consejo de Portugal (del cual llegaría a formar parte) y a todos aquellos que tenían algo que ver con el negocio 34. Del mismo modo, Fr. Miguel da Purificação se multiplicó en entrevistas. En concreto, consiguió entregar en mano un memorial de su autoría al ministro general, que acogió favorablemente sus preten-siones (o, por lo menos, esa fue la versión transmitida por Purificação).
31 IANTT, MCO, Códs. 302-306 (nota 21), vol. 3, fol. 28.32 miGuel da PuriFicação, op. cit. (nota 3, 1640), fol. 10.33 Campania fue ministro general entre 1633 y 1639. Por lo tanto, acompañó todo el proceso descrito por
Fr. Miguel da Purificação. Le sucedió, por elección en el capítulo general de Roma de 1639, Juan Marinero, de Madrid. La importancia de la Monarquía Hispánica en los intereses estratégicos de la Orden franciscana queda, además, reflejada en los Estatutos Generales, donde se explica por qué razón existía un comisario general residente en la corte española para tratar los negocios de la Orden [Estatutos Generales, op. cit. (nota 25), pp. 76-77], y en el hecho de que, desde la perspectiva de los Estatutos Generales, las provincias de Portugal y de su imperio formaban parte de la nación “España” (ibidem, p. 90).
34 miGuel da PuriFicação, op. cit. (nota 3, 1640), fol. 5.
102
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
A finales de febrero o principios de marzo de 1637, fue recibido por Felipe IV (III de Portugal). Si tenemos en cuenta los modelos presentados por Lorenzo Cadarso sobre las estructuras y géneros de esta correspondencia institucional, el modo en que Miguel da Purificação relata su audiencia con el rey y la entrega del memorial configura esa entrevista como un momento peticionario, en el que la benignidad y el favor del rey parecían anticipar una respuesta favorable 35. Purificação nos cuenta que, arrodillándose delante del rey, “como se acostuma”, éste le mandó levantarse y respondió a su petición de favor y amparo y de que despachase los memoriales con justicia y favor: “yo tendré cuidado” 36.
Debemos tener en cuenta que este memorial, redactado en castellano (y otro que describe más adelante en la Relação, cuyo objetivo era obtener apoyos para las mi-siones de la India) iba acompañado de otros documentos, como cartas de la Câmara Municipal de la ciudad de Goa, del obispo de Hierópolis, en ese momento gobernador del arzobispado de Goa en sede vacante (situación en la que, normalmente, se refor-zaba el poder de intervención de los virreyes en las materias eclesiásticas), del can-ciller mayor del Estado da Índia y del vicario general de Baçaim, y también de una patente emanada del capítulo provincial de los franciscanos de la India (que reunía al ministro provincial, al comisario general, a los definidores presentes y pasados, a los guardianes, a algunos sacerdotes de la provincia y a los rectores de las misiones) firmada por los participantes en ese capítulo y debidamente sellada 37.
Una vez que había sido entregada al rey la documentación que componía el ex-pediente de Miguel da Purificação, la etapa siguiente dependía de la evaluación que hiciese el monarca o aquél o aquéllos a quien éste encargase el caso.
Unos dos meses más tarde (entre mayo y junio de 1637), el proceso fue remitido al Consejo de Portugal donde se encontraban, también, los documentos enviados por la provincia de Portugal así como la carta del conde de Linhares y la decisión de la Mesa da Consciência e Ordens.
Purificação intentaría convencer personalmente a los ministros del Consejo, pero, debido a la influencia del conde de Linhares, los pareceres serían divergentes y de ahí resultaría una consulta, sin una posición unánime, que sería enviada al rey para que tomase la decisión final 38. Incapaz de hacerlo, el rey remitiría la consulta a su con-fesor, el arzobispo de Damasco e inquisidor general, para que “julgasse o que mais convinha”. Y, según el confesor, lo más conveniente era reunir una junta.
Para esta junta fueron convocados Giovanni Battista de Campania, Fr. Miguel da Purificação, D. Miguel de Noronha así como los consejeros del Consejo de Portugal. No obstante, antes de que se reuniese, Purificação recusaría al conde de Linhares,
35 Se trata del MEMORIAL DEL PADRE FR. MIGUEL DE LA PURIFICACION Custodio, y Procurador general de la Provincia de Santo Thome de la India Oriental, que presenta a V. Magestad, para no reduzirse la dicha Provincia al antiguo estado de Custodia, y que los hijos de la India sean Provinciales y Prelados, en miGuel da PuriFicação, op. cit. (nota 3, 1640), fols. 6-17.
36 Ibidem, fol. 6 v.37 PATENTE DOS PRELADOS, E VOGAIS do Capitulo Provincial da Provincia de Santo Thome de India
Oriental, sobre a determinação de Sua Magestade, que presente com o sobredito memorial ao mesmo Senhor, ibidem, fols. 17v-18v. La referencia en fol. 18v.
38 Sobre las características formales de la consulta, véase loreNzo cadarso, op. cit. (nota 16), pp. 133-134.
103
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
al que consideraba que no era juez sino parte. Para ello, el fraile envió una petición al confesor –que, una vez más, titula como memorial– 39, pidiéndole que aplazase la reunión de la junta hasta que el rey tomase una resolución sobre el asunto.
La lectura de este nuevo memorial demuestra que el fraile, que presentía la inde-cisión, había comenzado a diseñar un plan alternativo. Así, recordaba al rey que las materias en discusión no eran de jurisdicción real, sino eclesiástica y que, por ello, debían ser decididas en el Capítulo General y no en tribunales seculares como hasta entonces estaba sucediendo (“el negocio pertenece a la misma Religion, y al buen governo della, y de derecho al mismo Capitulo Geral”). En consecuencia, pedía al rey que remitiese la causa al Capítulo General que se iba a celebrar en Roma al año siguiente, para que se determinase allí 40. Es decir, sólo en ese momento dramático el franciscano se acordó de invocar lo que disponían los Estatutos Generales de la Orden, que debería haber sido la vía seguida desde el principio.
Esta alteración en la estrategia seguida hasta entonces demuestra que la resolución de este tipo de conflictos en los que estaban involucrados clérigos no era evidente y existían varias vías para los demandantes que, por su parte, tenían alguna libertad para alterar –en mitad del proceso– el itinerario que se habían propuesto seguir.
A pesar de ello, en vez de enviar la cuestión al Capítulo General, el rey decidió convocar una segunda junta, ahora sin el conde de Linhares. Si el fraile pretendía alterar las reglas del juego, no parecía que la corona quisiese desvincularse de un pro-ceso que le había sido dirigido y en el cual, al actuar como árbitro y juez, reforzaba su propia autoridad. La verdad es que de la reunión de esta segunda junta, que tendría lugar en algún momento entre el verano y el otoño de 1637, resultaría una consulta en la que se proponía que se enviase todo el proceso al Capítulo General.
Ante una decisión que estaba en consonancia con sus argumentos más recientes, sería de esperar que Miguel da Purificação quedase más tranquilo. Pero no fue así. Sus pasos siguientes revelan que esa referencia a las instancias que tenían autoridad para resolver la cuestión era, sobre todo, retórica. En ese nuevo contexto, escribió y transcribió más documentos:
- Una protesta, del 22 de enero de 1638, en la que intentaba refutar los argu-mentos presentados por sus opositores. La protesta incluía una sentencia de la Sagrada Congregación de los Regulares, obtenida el 10 de junio de 1627 por el padre Fr. António de S. Thiago, procurador general de la provincia de la Madre de Dios de la India, favorable a las pretensiones de los frailes de la India. A ella siguió una nueva sentencia de la misma Congregación y un breve de Urbano
39 MEMORIAL QUE PRESENTA A V. Magestad el P. Fr. Miguel de la Purificacion Custodio, y Procurador General de la Provincia de Santo Thome de la India Oriental, pot lo qual recusa al Conde de Liñares de ser juez de causa, en miGuel da PuriFicação, op. cit. (nota 3, 1640), fols. 19-21.
40 Entre la Edad Media y la Moderna, el capítulo general evolucionó de un organismo de consulta y de participación en el gobierno a una asamblea en la que se reunían todos los miembros de la Orden con regularidad. El Concilio de Trento desempeña un papel importante en la consolidación de los capítulos generales como instrumentos de reforma. Véase cotter, E. M.: The General Chapter in a Religious Institute: With Particular Reference to IBVM Loreto Branch, Berna, Peter Lang, 2008.
104
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
VIII que confirmaba ambas, en contra de la decisión del ministro general Fr. Bernardino de Sena 41.
- Otro memorial que entregó al rey, del que resultaría una orden favorable a sus pretensiones, dirigida al confesor.
Como consecuencia de este último memorial, en vez de remitirse el proceso direc-tamente a Roma, donde tendría lugar el Capítulo General, fue convocada una tercera junta. De ella resultó otra consulta que, entre otras cosas, mantenía, una vez más, que las decisiones finales se tomarían en el Capítulo General de Roma, aunque defendía, al mismo tiempo, que todo el proceso debía ser remitido al Consejo de Estado de Lisboa. Una vez confirmada la consulta por el rey, se entregó al ministro general, que iba a Roma y que la presentaría en el definitorio general de la orden franciscana. Al mismo tiempo, otra copia de la misma consulta sería enviada al conde duque que, por su parte, la haría llegar a Diogo Soares para que éste la remitiese al secretario del Consejo de Estado de Lisboa 42.
En ese momento, Fr. Miguel da Purificação tenía dos posibilidades: o iba direc-tamente a Roma para asistir al capítulo general, donde debería estar presente como representante de la provincia de Santo Tomé de la India, o seguía para Lisboa, para acompañar la tramitación del resto del proceso (y de los otros asuntos que interesaban a la provincia de Santo Tomé).
La elección de Purificação no dependió sólo de la importancia de las cuestiones que iban a ser tratadas en las dos instancias (capítulo general o Consejo de Estado), sino también del estatuto de las dos ciudades (Roma o Lisboa), lo que demuestra la postergación de Lisboa en la imaginación y conciencia política de un fraile nacido en la India o la apropiación de la decisión sobre estas materias por parte de los frailes de la provincia de Portugal.
Sería, por lo tanto, Roma el destino escogido.
EN LA CIUDAD ETERNA
Llegado a Roma entre julio y septiembre de 1638, Purificação escribiría dos memo-riales para entregarlos a Urbano VIII: uno en defensa de la provincia de Santo Tomé y otro en defensa, específicamente, del clero nacido en la India. Estos memoriales eran muy semejantes a los que había enviado a Felipe IV, pero en ellos la información de carácter religioso era ampliada, especialmente aquella que Purificação sabía que ten-dría más impacto en la curia papal del momento (como la cuestión del conocimiento de las lenguas asiáticas) 43.
41 PROTESTO, QUE FIZ, CONTRA AS razões da parte contraria em conselho de sua Magestade, no qual se inclui a SENTENÇA DA SAGRADA CONGREGAÇÃO dos regulares em favor das Provincias da India, contra um decreto do Reverendissimo P. Fr. Bernardino de Sena Ministro Geral, e frades da Provincia de Portugal, en miGuel da PuriFicação, op. cit. (nota 3, 1640), fols. 22-26.
42 Ibidem, fols. 27-28.43 MEMORIAL QUE EM ROMA DEI em a mão do Summo Pontifice em audiência, em defensão das
Provincias do Oriente y MEMORIAL QUE EM ROMA DEI em a mão do Summo Pontifice em defenção dos
105
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
La Roma que conoció Fr. Miguel da Purificação era la misma que algunos ya ha-bían definido como “teatro del mundo” 44. Desde finales del siglo anterior, con los pa-pas Sixto V (1585-1590) y Clemente VIII (1592-1605) la ciudad se había convertido en un espacio en el que los procesos políticos tenían una expresión tanto institucional cuanto visual muy marcada, ya que el espacio reflejaba de diferentes formas la nueva actitud del papado. En ese período, como ya hemos referido, se estableció la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, durante el breve papado de Gregorio XV (1621-1623).
Era, asimismo, una Roma ibérica, en la que se encontraban establecidas varias comunidades peninsulares con redes de influencia que también se entrelazaban en la institución papal 45. Entre ellas se encontraba, precisamente, la de los portugueses, que se organizaban en torno a la iglesia de San Antonio. No sabemos si Fr. Miguel da Purificação estableció algún contacto directo con ellos o si sufrió presiones por su parte, en un momento en el que la comunidad también estaba experimentando transformaciones que desembocarían en los estatutos de 1640 46. Es probable que no fuera así. Pero, independientemente de donde residiese, Roma era el mejor lugar para resolver los problemas, un lugar en el que las tensiones y los conflictos se expresaban de forma abierta, pero donde también podían ser negociados y resueltos.
Sin embargo, en la época de la estancia de Fr. Miguel da Purificação en la ciudad, la atmósfera política era también más compleja que en las décadas anteriores.
El pontificado del papa Barberini, Urbano VIII, entre 1623 y 1644, durante la Gue-rra de los Treinta Años, estuvo marcado por la ampliación de los territorios papales, por la inversión en el mecenazgo artístico (Bernini se encuentra indefectiblemente asociado a este papado) y por la sentencia contra Galileo Galilei y ha sido identifica-do como uno de los momentos de declive de la “monarquía papal”. Poco antes de que Purificação llegase a Roma, se había descubierto, además, una conjura, encabezada por cardenales españoles, para deponer a Urbano VIII. Ello provocó una importante
filhos da India Oriental, ibidem, fols. 43-57v.44 rosa, M.: “The world’s theatre”, en siGNorotto, G.v. y visceGlia, m. a.: Court and Politics in Early-
Modern Rome, Cambridge University Press, 2004.45 daNdelet, T. y mariNo, J. (eds.): Spain in Itlay: Politics, Society, and Religion, 1500-1700, Leiden, Brill,
2007; daNdelet, t.: Spanish Rome, 1500-1700, New Haven: Yale University Press, 2001 [trad. española: La Roma española (1500-1700), Barcelona, Crítica, 2002]; daNdelet, T.: “Spanish Conquest and Colonization at the Center of the Old World: The Spanish Nation in Rome, 1555-1625”, The Journal of Modern History, 69/3 (1997), pp. 479-511.
46 rosa, M. de L.: “S. Antonio dei Portoghesi: elementos para a história do hospital nacional português em Roma (séculos XIV-XX)”, Lusitania Sacra, 2ª série, 5 (1993), pp. 319-378. Es posible que el Livro das Congregações – 1611-1678, que se encuentra en el archivo de la iglesia de San Antonio de los Portugueses, contenga información sobre esta cuestión, pero no me ha sido posible consultarlo. Ya hay varios estudios sobre los “portugueses” en la Roma de la Edad Moderna. Véase, entre ellos, saBatiNi, G.: “La communità portoghese a Roma nell’etá dell’unione delle corone (1580-1640)”, en herNaNdo sáNchéz, c. J.: Roma y España: un crisol de la cultura europea en la edad moderna, Madrid, Seacex, 2007, vol. I, pp. 847-843, y del mismo autor, con saBeNe, R.: “Tra política e finanze: La Cruzada di Portogallo e la Costruzione di S. Pietro (1581-1652)”, en saBatiNi, G. (ed.): Comprendere le Monarchie Iberiche, Roma, Viella, 2010, pp. 207-257, y, sobre todo, id.: “Entre o Papa e o Rei de Espanha. A Comunidade Lusitana em Roma nos Séculos XVI e XVII”, en cardim, P., costa, l. Freire, cuNha, m. soares da (coords.), Portugal na Monarquia Hispânica. Dinâmicas de integração e de conflito, Lisboa, CHAM, 2013, pp. 349-389.
106
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
decisión: que los cardenales que eran obispos dejasen Roma y regresasen a sus igle-sias de origen 47.
En ese mismo contexto, pero en otro orden de cosas, viajó a Roma el ya citado Mateus de Castro, en los mismos años en que se estableció la Propaganda Fide. Cas-tro era un brahmán indiano que había estudiado en el colegio de los Reyes Magos de Goa y al que los propios franciscanos le impidieron proseguir los estudios para obtener las órdenes sacras por ser un “nativo”. Bajo la protección de la Congregación y del hermano de Urbano VIII, el cardenal Antonio Barberini, Castro no sólo obtuvo las órdenes sacras, sino que también recibió el título de vicario apostólico y obispo de anillo in partibus infidelium. Es decir, en la misma época en que Fr. Miguel da Purificação llegaba a Roma para defender los intereses de los franciscanos de origen portugués nacidos en la India, el excluido Mateus de Castro estaba de regreso a Goa con la misión de estimular la actividad misionera en el sultanato de Bijapur, en los alrededores de aquel territorio, así como de supervisar, en general, las misiones asiá-ticas (¡entre las que se encontraban las franciscanas, evidentemente!) 48.
No era previsible que las pretensiones de Purificação fuesen bien acogidas por las autoridades romanas, si tenemos en cuenta la carrera de Castro en Roma y todas las críticas a los franciscanos portugueses de la India que vertió allí y si consideramos, además, los conflictos entre la provincia de Portugal y los intereses de las provincias/custodias de la India. A no ser que a la nueva Roma le conviniese apoyar todo tipo de pretensiones “nativistas” (“criollas”, como las de Purificação, e “indígenas”, como las de Castro), siempre que fragilizasen los patronatos de las coronas ibéricas. O a no ser que la tramitación de la petición de Castro y la de Purificação siguiesen vías institucionales completamente distintas, dirigida una a la Propaganda Fide y la otra a la Congregación de los Regulares, lo que provocaría protocolos de decisión comple-tamente independientes. Si tenemos presente que también la organización interna del Papado estaba sujeta a complejos procesos de reconfiguración institucional, una si-tuación de este tipo resulta perfectamente posible e incluso probable, lo que demues-tra que el Papado era todo menos monolítico y que incluso podía tomar decisiones que, en último término, hasta eran contradictorias.
No se sabe cuál era el conocimiento que tenía Fr. Miguel da Purificação del la-berinto de la burocracia papal. Lo que se sabe es lo que él mismo nos transmite a través de la Relação. Ahí nos informa de que, después de presentar y transcribir los memoriales que entregó al pontífice –probablemente después de haberlos ya mostra-do al procurador general de la Orden y a su comisario en la curia, como establecían claramente los Estatutos Generales de 1622– 49, la tramitación romana de este nuevo proceso aún duraría alrededor de ocho meses.
47 duFFy, E.: Saints and Sinners: A History of the Popes, New Haven-Londres, Yale University Press, 1997, pp. 230 y ss.
48 Sobre Mateus de Castro, véase sorGe, G.: Matteo de Castro (1594-1677) profilo di una figura emblematica del conflitto giurisdizionale tra Goa e Roma nel secolo 17, Bolonia, CLUEB, 1986; xavier, op. cit. (nota 4, 2008), cap. 7; Faria, P. souza: “Mateus de Castro: um bispo “brâmane” em busca da promoção social no império asiático português (século XVII)”, Revista Eletrónica de História do Brasil, vol. 9 -2 (2007), pp. 31-43, y xavier, Â. Barreto y Županov, I.: Catholic Orientalism. Indian History, Portuguese Empire, Delhi, Oxford University Press, 2014, en prensa, capítulo 7.
49 Estatutos Generales, op. cit. (nota 25), p. 74.
107
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
En primer lugar, él mismo realizaría numerosas copias de los memoriales que ha-bía entregado a Urbano VIII y los distribuiría entre diferentes personalidades del mundo romano que tenían poder de decisión, especialmente los cardenales protec-tores de los franciscanos, los de la Propaganda Fide y los de los Regulares. Curiosa-mente, entre éstos se encontraba el mismo cardenal Antonio Barberini, apoyante de Mateus de Castro 50.
Además, el papa enviaría estos mismos memoriales a su hermano que, por su par-te, los remitiría al secretario de la Congregación de los Regulares, al procurador y comisario general de la curia, Fr. Diego Cea –uno de los que más tarde firmaría las licencias necesarias para la publicación de la Relação Defensiva– y a Fr. Benigno de Génova, antiguo ministro general. Según Purificação, a pesar de que todos estaban a favor de su pretensión, la decisión final correspondería al Capítulo General 51.
El día 2 de junio se inició esta asamblea en la que debían reunirse, al menos en teoría, representantes de todas las provincias franciscanas del mundo, escogidos en función de las precisas indicaciones de los Estatutos. Uno de los objetivos princi-pales del capítulo general era la elección del nuevo ministro general, del definitorio general y del comisario general, si bien otra de sus competencias era resolver “causas y negocios”. Para ello, el ministro general escogía algunos religiosos de las familias cismontana y ultramontana que debían encargarse de evaluar las peticiones y las es-crituras y oír a las partes para así redactar una consulta que sería elevada, después, al definitorio general, donde se tomaría la decisión final. Sin embargo, resulta posible que Fr. Miguel da Purificação presentase su caso al discretorio, en el cual “podrá qualquiera advertir, y avisar las cosas que con el sobredicho parecieren dignas de advertencia, las quales les consulten entre todos” 52.
Al mismo tiempo, Purificação citó a los representantes de la provincia de Portugal, Fr. Diogo de Salvador y Fr. Brás da Ressurreição. Éstos presentarían su causa ante el definidor general, Fr. Antonio Hiqueo y los demás definidores, quienes decidirían la elaboración de nuevos estatutos para la India, una decisión que requería, en todo caso, la aprobación de la mayoría del capítulo.
Al cabo de cinco años, el viaje de Fr. Miguel da Purificação llegaba a su fin. Se cumplía un itinerario clásico, ya que sus esfuerzos habían sido compensados con la publicación de un documento normativo con fuerza para imponer sus pretensiones: la confirmación del estatuto de provincia anteriormente atribuido a la custodia de Santo Tomé y del derecho de los “filhos da Índia” de ser elegidos para sus cargos de gobier-no. Este documento contaba, además, con el beneplácito de la corona portuguesa. ¡Se
50 Véase, en este sentido, GiaNNiNi, M. C.: “Politica curiale e mondo dei regolari: per una storia dei cardinali prottetori nel Seicento”, en GiaNNiNi, op.cit. (nota 9), pp. 241-302. El estudio más reciente, de carácter panorámico, sobre la relación entre la Propaganda Fide y la Corona de Portugal es el de Pizzorusso, G.: “Il padroado regio portoghese nella dimensione “globale” della Chiesa romana. Note storico-documentarie con particolare riferimento al Seicento”, en Pizzorusso, G., PlataNia, G., y saNFiliPPo, m. (eds.): Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia del Portogallo in età moderna. Studi in memoria di Carmen Radulet, Viterbo, Edizioni Sette Città, 2012, pp. 177-220.
51 En este capítulo general también se discutieron algunas cuestiones sobre los franciscanos irlandeses. Véase millett, B.: The Irish Franciscans, 1651-1665, Rome, Gregorian University Press, 1964.
52 Estatutos Generales, op. cit. (nota 25), p. 82 (sobre el Capítulo General) y, en especial, p. 87
108
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
ponía así fin a un proceso que se había iniciado cincuenta años antes, en el Concilio de Toledo de 1583! 53
VIAJES FRANCISCANOS, ESCRITURA Y POLÍTICA EN EL PERÍODO DE LA UNIÓN IBÉRICA
Invito al lector, ahora, a regresar a los problemas planteados al principio del viaje pro-puesto en este texto, motivados por el estudio de Rubial García sobre la movilidad del clero en el contexto del imperio español. Para Rubial García, en los viajes que se hicieron desde las colonias españolas hasta el mundo europeo prevalecería, más que el modelo de Las Casas (defensa de los indios, es decir, de los colonizados), el de Valadés (defensa de la institución a la que pertenecía el viajante, es decir, de los colonos, de los colonizadores). Junto a esta tendencia, se identificaba otra: todos estos viajes eran también viajes de escritura, ya que integraban textos escritos por otros misioneros de la misma institución que el viajante, que se querían difundir en la metrópoli, textos de naturaleza argumentativa, breves, decretos y otro tipo de documentación.
¿Resulta pertinente mantener que el viaje de Fr. Miguel da Purificação participa de los patrones identificados por Rubial García y es, de alguna manera, semejante al tipo de viajes que se realizaban en la vecina Monarquía Hispánica (aún más en la época de la Unión Ibérica)?
Creo que sí. Por lo que se ha dicho en las páginas anteriores, resulta evidente que el viaje de Fr. Miguel da Purificação participa del modelo protagonizado por Fr. Diego de Valadés medio siglo antes, un modelo que se fue haciendo rutinario a medida que se institucionalizaba la propia administración imperial. Siendo así, el viaje de Miguel da Purificação es un viaje banal y él mismo uno más entre los numerosos religiosos que se trasladaron desde los territorios ultramarinos a las metrópolis para resolver problemas de carácter jurisdiccional.
Al igual que esos otros viajes, también el de Purificação fue un viaje escrito o de la escritura. La Relação Defensiva es, al mismo tiempo, un tratado argumentativo y el diario de un viaje institucional que refiere el modo en que su autor fue haciendo frente a los múltiples obstáculos que fueron surgiendo hasta alcanzar los objetivos deseados.
A lo largo de las páginas anteriores ya vimos que la escritura fue una compañera constante del viaje realizado en Europa por este fraile franciscano, no sólo por la can-tidad de escritos que utilizó en las situaciones institucionales en las que participó, sino también porque se plasmó en la Relação Defensiva. Ahora bien, la Relação Defensiva también puede entenderse como un lugar donde se recogieron varios escritos, un lugar donde otros textos habitaron y sobrevivieron. Ello es así no sólo por la referencia que hace Miguel da Purificação a un universo bibliográfico común a la cultura franciscana sino, muy especialmente, por los libros concretos de los que habla, por los libros que refiere que había transportado consigo para que conociesen la luz de la imprenta y por lo que hace para que esos libros se conviertan en patrimonio de la metrópoli, en vez de quedar relegados, únicamente, a un consumo periférico (y manuscrito).
53 “Carta sobre a eleição de prelados da religião de S. Francisco da Índia e se fazer guardar as mais religiões os estatutos confirmados por Sua Santidade” (5-3-1643), IANTT, Livro das Monções, nº 48, fol. 258.
109
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
Consciente de que una de las acusaciones que se hacían a los misioneros francisca-nos de la India era que no conocían las lenguas locales –una acusación contra la que argumenta profusamente en la Relação Defensiva–, Purificação se presentó ante el rey Felipe IV (III de Portugal) para refutar esta idea. Recordó que los franciscanos eran “professores de la ley Evangélica”, que habían sido los primeros en ser enviados a la India, donde habían estado solos evangelizando durante cuarenta años, y que, en ese contexto, tenían mucho cuidado en aprender las lenguas de los indios, razón por la cual escribían libros “para con ellos ser mejor, y más alumbrados los nuevos conversos en la fe, y buenos (sic) costumbres”. Sin embargo, según Purificação, la enorme pobreza de los franciscanos no les permitía imprimir libros, por lo que había traído éstos con él para que, una vez impresos, fuesen de nuevo enviados a la India, “pues están los nue-vos conversos aguardando este beneficio de las soberanas manos tan liberal”. Después de mostrar algunos de estos libros a Giovanni Battista de Campania y a muchos otros prelados de Madrid, en una segunda audiencia con Felipe IV, Purificação entregó al rey dos tratados manuscritos escritos en lenguas locales por Fr. Gaspar de São Miguel.
Gaspar de São Miguel era otro fraile franciscano “nascido na Índia” sobre cuya vida disponemos de pocos datos además de los que aparecen en la Conquista Espiritual do Oriente de Fr. Paulo da Trindade y en la Bibliotheca Lusitana de Barbosa Machado, donde se refiere su vastísima producción manuscrita. São Miguel habría escrito varias obras en lengua “canaria” (es decir, en concanim), desde traducciones de algunas de las obras de referencia del catolicismo tridentino, como los Símbolos del cardenal Bellar-mino y otras de Fr. Luis de Granada, a obras de naturaleza teológica, como los Quatro Novíssimos, o pastoral, como numerosos sermones, además de gramáticas y vocabula-rios de la lengua local 54.
Entre éstos, Purificação seleccionó la Explicação do credo, e Vida dos apóstolos em verso, escrito en diálogo, que incluía numerosos documentos de doctrina y de refuta-ción de las creencias gentiles, y Das misérias humanas e da gravidade do pecado, dos 4 novíssimos e dos benefícios de Deus.
Para persuadir a Felipe IV para que patrocinase la publicación de estos tratados, el fraile franciscano falsificó las cartas dedicatorias que originalmente tenían los libros (un subterfugio que también utilizaría poco después para un libro suyo). Purificação lo explica: “tirei as dedicatórias que nelles vinhão, e fiz outras em nome do mesmo Padre Gaspar de S. Miguel; fui então outra vez Falar a sua Magestad em audiência, a quem apresentei os ditos livros, que conmigo levava, a fim de os mandar imprimir” 55. Después añade: “a razão, pois, porque tirei as cartas dedicatórias, que nelles vinhão, e os dediquei a sua Magestade foi porque os ofereci a esse senhor, e lhe pedi que os mandasse imprimir (pois não achei outro remédio a esse fim mais acomodado) como tenho mostrado”.
En lugar de mandar que se imprimiesen, el rey remitió dichos libros, juntamente con otra documentación, al Consejo de Estado de Lisboa 56. Ahí permanecerían hasta que fuesen rescatados, unos años más tarde, no se sabe bien por quién (¿tal vez por el propio
54 BarBosa machado, op. cit (nota 2), vol. 2, p. 363.55 miGuel da PuriFicação, op. cit. (nota 3, 1640), fol. 28v.56 Ibidem, fols. 28-30v.
110
Ângela Barreto Xavier Fr. Miguel da Purificação, entre Madrid y Roma...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 87-110
Miguel da Purificação, ahora en Lisboa?), como demuestra una carta de don Juan IV del 5 de abril de 1645, dirigida al virrey de la India, en la que mandaba que se imprimiese la Explicação do credo, e Vida dos apóstolos 57. Una cosa es segura: ¡don Juan IV no habrá sido convencido con una dedicatoria dirigida a Felipe IV!
No se sabe si, a pesar de la orden real, los libros habrán visto la luz. Barbosa Ma-chado vio las copias traídas a Europa por Fr. Miguel da Purificação en la biblioteca del convento de San Francisco de Lisboa en el siglo XVIII. Es posible que otras copias fuesen impresas en Goa, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún ejemplar. Por lo que respecta a las copias portuguesas, las tribulaciones posteriores, desde el terremoto de 1755 hasta el traslado de la corte a Brasil, y las incorporaciones de las bibliotecas de las órdenes religiosas a las bibliotecas del Estado han hecho que estos libros se hayan perdido.
La energía empleada por Fr. Miguel da Purificação en la publicación de los libros escritos por los franciscanos de la India se explica tanto por la necesidad que éstos te-nían de afirmar sus competencias y capacidades en el contexto de la rivalidad con otras órdenes religiosas establecidas en el lugar, sobre todo jesuitas, cuanto por el deseo de consolidar su posición “autonomista” frente a la provincia de Portugal. No obstante, hay todavía otra razón que explica el tesón con que Purificação defendió la impresión de los libros que traía consigo. Servían para poner de manifiesto la “dignidad” de la mayor parte de los “filhos da Índia”, es decir, del grupo social que enviaba a sus hijos a los conventos franciscanos, con el que los franciscanos de la India (normalmente “criollos”) estaban profundamente interrelacionados. Esta interpretación sociológica hace que este caso sea más “representativo” que otros viajes estrictamente religiosos y que se diferencie, sobre todo, del modelo de Valadés 58.
Finalmente, el “viaje escrito” de Fr. Miguel da Purificação constituye, de hecho, una excelente atalaya para observar los procesos burocráticos de la Monarquía Hispánica y del Papado de finales de la década de 1630. Ello resulta todavía más interesante por-que fue redactado por un actor periférico, subalterno, procedente de los confines del imperio. Si aceptamos, evidentemente, que junto a la retórica narrativa que estructura el texto, también se pueden extraer algunas descripciones, asistimos a través de él a la morosidad de los procesos de decisión, a los papeles que las diferentes figuras podían desempeñar en ellos así como a la flexibilidad estratégica de los pretendientes, siempre capaces de aprovechar las diferentes estructuras institucionales en que se movían para alcanzar sus objetivos.
Traducción del portugués: Ana Isabel lóPez-salazar codes
57 “Carta para o Vice-rei fazer imprimir o livro da explicação do credo e vida dos apóstolos, traduzido em língua banhana (sic) por Frei Gaspar de S. Miguel” (5-4-1645), IANTT, Livro das Monções, nº 55, fol. 327.
58 Junto al estudio, ya citado, de xavier, op. cit (nota 4, 1997), véase, a propósito de un proceso semejante pero en el caso del imperio español, morales valeiro, F.: “Criollización de la Orden franciscana en Nueva España, siglo XVI”, Archivo Ibero-Americano, 48 (1988), pp. 661-684; maNtilla, L. C.: “La criollización de la orden franciscana en el Nuevo Reino de Granada”, Archivo Ibero-Americano, 48 (1988), pp. 685-728.
111 ISBN: 978-84-669-3493-0
Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição, la erudición religiosa y el mundo del
impreso en Portugal y la América portuguesa durante el siglo XVIII*
Federico PalomoUniversidad Complutense de Madrid
Fecha de recepción: 23/04/2014Fecha de aceptación: 08/09/2014
resumen
A través de la figura del franciscano portugués Fr. Apolinário da Conceição, este estudio examina algu-nas cuestiones relativas a la cultura religiosa y erudita en el mundo ibérico del siglo XVIII, y a la edición y circulación de impresos en el ámbito de la monarquía portuguesa. En primer lugar, se adentra en el universo –tradicionalmente relegado por la investigación– de la cultura escrita y de la producción litera-ria de los franciscanos portugueses, en un periodo de progresiva “intelectualización” de la Orden dentro del contexto luso. Las condiciones específicas que rodearon la actividad intelectual de Fr. Apolinário da Conceição permitirán comprender mejor los contornos que definían la figura del escritor en el seno de la orden seráfica. Por otro lado, el análisis de la trayectoria de este religioso, entre el espacio brasileño y el metropolitano, mostrará las conexiones que estableció entre ambos mundos. Éstas se adivinan deci-sivas para la edición de algunos de los textos del franciscano, mostrando un ámbito poco explorado por la historiografía como es la participación del mundo colonial luso-americano en el patrocinio de obras y autores. Al mismo tiempo, favorecieron la implicación del religioso en el comercio librero lisboeta, descubriéndonos un original mercado de impresos, paralelo a los circuitos habituales y restringido a los círculos clericales.
Palabras clave: Fr. Apolinário da Conceição, franciscanos, cultura escrita, erudición religiosa, impre-sos, comercio librero, Portugal, Brasil, Siglo XVIII
Atlantic connections: Fr. Apolinário da Conceição, religious erudition and print culture in Portugal and the Portuguese America in
the eighteenth century
abstract
Through the character of the Franciscan Fr. Apolinário da Conceição, this article analyzes some ques-tions regarding the religious and erudite culture in the eighteenth-century Iberian world, as well as the edition and circulation of prints throughout the Portuguese Monarchy. On one hand, it explores a subject
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46794
* El presente trabajo se ha elaborado en el marco del proyecto Letras de frailes: textos, cultura escrita y franciscanos en Portugal y el Imperio portugués (siglos XVI-XVIII) – HAR2011-23523 (Ministerio de Economía y Competitividad, España).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
112
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
traditionally forgotten by historiography: the Portuguese Franciscan written culture and literary produc-tion, especially during a period shaped by a progressive ‘intellectualization’ of the Seraphic Order in Portuguese contexts. In this regard, the specific circumstances of Conceição’s intellectual activity will allow us a better understanding of the features defining the writer’s profile inside the Franciscan Order. On the other hand, the analysis of Conceição’s trajectory between Brazil and Lisbon shows the connec-tions he established among these two worlds. These connections were crucial for the publishing of some of Conceição’s works, revealing the scarcely known contribution of the Luso-Brazilian colonial world to printed book patronage. They also supported indirectly Conceição’s participation in the commerce of books, revealing an original, cleric-centred book market, functioning in parallel to the more usual circuits.
Key words: Fr. Apolinário da Conceição, Franciscans, written culture, religious erudition, printed ma-terial, book market, Portugal, Brazil, eighteenth century
El primero de noviembre de 1755, la ciudad de Lisboa se vio devastada por un poten-te y prolongado temblor de tierra, al que siguieron tres olas de enormes dimensiones y un sinfín de incendios que acabarían por destruir una buena parte de la urbe. Nada ni nadie quedó al margen de la catástrofe. Numerosos palacios, hospitales, iglesias, etc., se desmoronaron o quedaron consumidos por las llamas, y no fueron pocos los que perdieron casas, negocios, familia o –peor– la propia vida. El episodio, como es bien conocido, se hizo sentir en todo el suroeste de la península Ibérica. Su magnitud catastrófica causó además una gran conmoción en el resto de Europa, originando entre eruditos y hombres de letras numerosos debates, en los que ciencia, filosofía y teología no dejarían de estar presentes. Entre las múltiples víctimas que aquel día perecieron en la capital lisboeta, quiso la fatalidad o la providencia que se encontrase un religioso de la provincia franciscana de la Inmaculada Concepción de Río de Ja-neiro. No se trataba de un anónimo fraile de los muchos que entonces murieron, sino del hermano Fr. Apolinário da Conceição, religioso que, desde mediados del siglo XVIII, había ido ganando una notoriedad discreta en los círculos eruditos portugue-ses, y cuya vida como regular de la orden seráfica había transcurrido durante casi veinte años en el hospicio que los franciscanos de la América portuguesa tenían en la corte. A su muerte, dejó un buen puñado de volúmenes escritos, muchos de los cuales habían sido además dados a estampa, convirtiendo a Fr. Apolinário en uno de los au-tores franciscanos más prolíficos del Portugal de la primera mitad del siglo XVIII, y, sin duda, en el religioso vinculado a las provincias brasileñas de la orden seráfica que tuvo una mayor producción escrita durante ese periodo.
Bien es cierto que no estamos ante una de esas personalidades que, centrales, ha-brían de tener un protagonismo singular en el contexto intelectual y cultural del Se-tecientos portugués. Nadie que desempeñase un papel determinante en alguna de las instituciones literarias y eruditas patrocinadas por nobles, gobernadores, monarcas, etc., favoreciendo muchos de los cambios que se habían de producir en el horizonte de las prácticas intelectuales dentro del Portugal de la época 1. En realidad, la posición
1 Una visión renovada de conjunto sobre el contexto cultural del Portugal del siglo xviii y sobre sus actores y prácticas, es la de araúJo, A. C.: A Cultura das Luzes em Portugal. Temas e problemas, Lisboa, Livros Horizonte, 2003.
113
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
de Fr. Apolinário da Conceição dentro de ese universo erudito fue mucho más modes-ta, aunque, como se tratará de mostrar en las próximas páginas, no dejó de habitar los aledaños de algunos de aquellos círculos culturalmente más relevantes. No obstante este carácter de actor secundario, en el religioso capucho confluirían toda una serie de circunstancias que le habrían de otorgar alguna singularidad, fruto de su propia experiencia como franciscano y como autor, pero también como consecuencia de un itinerario vital que le permitiría conectar el mundo metropolitano y el americano.
El análisis de algunos de estos elementos va a consentir que profundicemos sobre determinadas cuestiones relacionadas con los contextos de la cultura religiosa y eru-dita en el mundo ibérico del siglo XVIII, pero también sobre aspectos que tocan a la edición y la circulación de impresos en el ámbito de la monarquía lusa 2. Por un lado, permitirá que nos adentremos en el universo de la cultura escrita y de la producción literaria de los franciscanos portugueses. El asunto ha merecido en general escasa atención historiográfica, sobre todo, si se compara con la centralidad y el carácter casi paradigmático que tradicionalmente se ha atribuido a la escritura jesuítica, en detrimento de otras tradiciones literarias e, incluso, de otros modos posibles de en-tender y encarar la práctica de la escritura. En ese sentido, la figura de Fr. Apolinário da Conceição no dejará de inscribirse en un periodo particular. Desde finales del siglo XVII, se asiste a lo que se podría calificar si no de progresiva “intelectualización” de la congregación franciscana en Portugal, al menos sí de relativa intensificación entre los frailes menores de los usos de la escritura –y, a su vez, del impreso– como instrumento de comunicación, de memoria y de elaboración erudita 3. Al tiempo, la implicación de religiosos de la orden seráfica en la llamada República de las Letras será cada vez más visible, teniendo su mejor expresión, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en sujetos como Fr. Manuel do Cenáculo, Fr. Vicente Salgado o, dentro del contexto específico de la América portuguesa, Fr. António de Santa Maria Ja-boatão. Pero, al margen de esta dimensión más erudita que la congregación parece asumir en el siglo XVIII, un personaje como Conceição y las particulares condiciones que, como se verá, rodearon su dedicación a las tareas de pluma y papel, permiten igualmente indagar aspectos más específicos acerca de la práctica de la escritura en el seno de un instituto religioso como el de los frailes menores y, en particular, sobre los contornos que definían la figura o el estatuto de escritor en el mundo franciscano portugués o, incluso, en otros contextos coetáneos.
Por otro lado, el religioso, a pesar de que su trayectoria entre el espacio brasileño y el metropolitano no revistiese particular originalidad, acabó ocupando una posición relativamente privilegiada a la hora de establecer vínculos entre ambos mundos, fruto de una presencia permanente en la corte que, sin embargo, no le impidió mantener
2 Sobre la circulación de impresos en Portugal y la América portuguesa durante el siglo XVIII, véanse algunos de los ensayos incluidos en dutra, E. Freitas y mollier, J.-Y. (orgs.): Política, nação e edição: o lugar dos impressos na construção da vida política, Brasil, Europa e Américas nos séculos XVIII-XX, São Paulo, Editora Annablume, 2006.
3 Palomo, F.: “Misión, memoria y cultura escrita. Impresos y copias de mano en las estrategias memorísticas de franciscanos y jesuitas en el mundo portugués de los siglo XVI y XVII”, en García BerNal, J. J.: Memoria de los orígenes: el discurso histórico-eclesiástico en el mundo moderno, Sevilla, Universidad de Sevilla, en prensa.
114
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
su filiación institucional a la provincia franciscana de Río de Janeiro (de la que, in-cluso, llegó a ser cronista), atender los intereses y necesidades de sus hermanos de la América portuguesa y, en último término, conservar una comunicación fluida con los contextos coloniales que emplearía en beneficio de su actividad como escritor. No en vano, estas conexiones habrían de ser un factor fundamental en el marco de las rela-ciones que Conceição tejió con el mundo del impreso. No sólo fueron decisivas para la propia edición de algunos de los textos del franciscano, mostrando así un ámbito poco explorado por la historiografía que tiene que ver con la participación del mundo colonial en el patrocinio de obras y autores. Tales conexiones también favorecieron que Fr. Apolinário se convirtiese en un actor clave a la hora de abastecer de libros a los conventos de su provincia, apuntando así el papel singular que él y otros religio-sos como él pudieron llegar a desempeñar durante la época moderna en la circulación de impresos hacia y en la América portuguesa. El desempeñar esta tarea supondría a su vez la implicación del franciscano en el comercio librero lisboeta, permitiéndonos poner de relieve la existencia de un mercado de impresos de contornos particulares, paralelo a los circuitos habituales y, aparentemente, restringido a los círculos cleri-cales.
INOCENCIA PERSEGUIDA: SER ESCRITOR EN LA ORDEN FRANCISCANA
No son muchas las noticias que nos han llegado sobre el itinerario vital de Fr. Apo-linário da Conceição. Barbosa Machado, que, sin duda, lo conoció y lo trató du-rante los años que pasó en Portugal, apuntaba en el correspondiente artículo de la Bibliotheca Lusitana que había nacido en Lisboa, el 23 de julio de 1692 4. En 1705, con apenas trece años, se había trasladado a la ciudad de Río de Janeiro, que, desde hacía algunas décadas, venía ganando peso como centro político y económico en el contexto de la América portuguesa 5. Fue, no obstante, en São Paulo donde, en 1711, decidió entrar en religión, inclinándose por el instituto de los frailes capuchos (fran-ciscanos recoletos), cuya presencia y actividad misionera en las distintas regiones del Brasil y del Maranhão se había intensificado notablemente a lo largo de los siglos XVII y XVIII, permitiendo la sucesiva constitución de custodias y, más tarde, de provincias, como la de la Inmaculada Concepción de Río de Janeiro (o del Brasil) 6. Habiendo aparentemente renunciado a convertirse en sacerdote, Fr. Apolinário pro-
4 BarBosa machado, D.: Bibliotheca Lusitana Historica, Critica, e Cronologica: Na qual se comprehende a noticia dos Authores Portuguezes, e das Obras, que compuserão desde o tempo da promulgação da Ley da Graça até o tempo presente, Lisboa, António Isidoro da Fonseca, 1741-1759, vol. I, pp. 430-432.
5 Sobre la ciudad de Río de Janeiro durante el siglo XVIII y su peso creciente como interlocutor, dentro del espacio de la América portuguesa, con el poder metropolitano, véase el estudio de Bicalho, m. F.: A Cidade e o imperio. O Rio de Janeiro no século XVIII, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.
6 En relación con la presencia de los franciscanos en Brasil y, en particular, sobre provincia de la Inmaculada Concepción de Río de Janeiro, constituida en 1677, véanse los trabajos clásicos de röWer, B.: A Ordem Franciscana no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1942; id.: Páginas de história franciscana no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1941; id.: O Convento de Santo António do Rio de Janeiro, Petrópolis, Vozes, 1937; romaG, D.: A História dos Franciscanos no Brasil (1500-1659), Curitiba, s.n., 1940; Willeke, v.: Missões franciscanas no Brasil, 1500-1975, Petrópolis, Vozes, 1974.
115
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
fesó como simple hermano lego, lo que, en el marco de la orden franciscana, le con-fería un estatus específico y, en todo caso, inferior al que tenían aquellos frailes que recibían órdenes sacras. Lejos de las tareas espirituales, apostólicas o intelectuales que éstos solían realizar, el religioso lego, sin apenas formación, quedaba confinado al desempeño de trabajos domésticos y de labores manuales dentro de los conventos, “siruiendo y ministrando a los clérigos – como señalaba Fr. Marcos de Lisboa– con charidad y humildad” 7.
A pesar de los límites que, en principio, conllevaba su condición, lo cierto es que Conceição acabó desempeñando funciones de mayor sustancia. Fue así elegido pro-curador del convento de Río de Janeiro, cabeza de toda la provincia, pero, sobre todo, dedicó mucho de su tiempo a la “lição dos livros”, como afirmaba el propio Barbosa Machado 8. Esto se tradujo, como ya se ha señalado, en una intensa actividad escritora que, dentro del mundo portugués de la primera mitad del siglo XVIII, lo habría de acreditar como un autor particularmente fecundo entre los propios religio-sos franciscanos. No sólo compuso algunas obritas de carácter piadoso y destinadas principalmente a la práctica de la oración, la mayoría de las cuales circuló manus-crita 9. Elaboró asimismo algunos escritos de tenor historiográfico sobre la presencia franciscana en Portugal y el Nuevo Mundo, como Claustro franciscano, Primazia Seráfica na América y el Epitome, en el que, a modo de crónica, abordó la historia de la provincia de la Inmaculada Concepción de Río de Janeiro 10. En 1750, además, vería la luz el primero de los tomos que tenía previsto componer sobre la historia de la parroquia lisboeta de Nossa Senhora dos Mártires, en la que el propio Conceição
7 marcos de lisBoa: Iesvs. Tercera Parte de la Chronicas de la Orden de los Frayles Menores del Seraphico Padre S. Francisco, Lisboa, En la Officina de Pedro Caresbeeck, 1615, Lib. VII, cap. XL: “Del estado de los legos en la orden”, fol. 207.
8 BarBosa machado, op. cit. (nota 4), p. 431.9 De entre sus obras de devoción, la más conocida será la Viagem devota, e feliz que os Navegantes
exercendo algumas devoçoens, e discorrendo em cousas espirituaes, que abonarão com varios exemplos distribuyão o tempo o que tudo se manisfesta em Dialogos, Lisboa, Por Theotonio Antunes de Lima, 1737. Sin que su nombre apareciese indicado, circularon asimismo impresas unas Instrucçoens para os que deixando o mundo procurão o Ceo pelo caminho dos Frades Menores às quaes se dá principio com a Regra, vida, e Testamento do N. Serafico Padre S. Francisco, Lisboa, Domingos Gonçalves, 1740; Suplica das benditas almas do purgatorio, e devoçam utilissima... Da vida, paixam, resurreiçam, e subida aos ceos de Jesus Christo, Lisboa, Na Officina de Joze Antonio Plates, 1746; y una Novena de S. Benedicto, Lisboa, na Officina de Ignacio Rodrigues, 1752. Por último, Barbosa Machado le atribuye otras obras de carácter piadoso que habrían permanecido manuscritas: Louvores divinos distribuidos nos sete dias da Semana em que se descrevem varios exercicios para utilidade das almas devotas (1714); Novenario nas Fetividades da alguns Santos, e Conceição de Nossa Senhora, traduzido dos idiomas Italiano, e Espanhol (1716); Guia de Acolitos, e practica das cerimonias, que devem fazer tanto nas Missas, como nos mais actos da Communidade da nossa Santa Provincia; Excellencias do Santissimo nome de Maria, e devoção ao mesmo dulcissimo Nome discorrendo por cada huma das cinco letras que comprehende; cfr.: BarBosa machado, op. cit. (nota 4), vol. 1, pp. 431-432.
10 aPoliNário da coNceição: Claustro Franciscano, erecto no dominio da Coroa de Portugal, e estabelecido sobre dezaseis venerabilissimas Columnas, Lisboa, Off. de António Isidoro da Fonseca, 1740; id.: Primazia Sefáfica na Regiam da America, Novo Descobrimento de Santos, e Veneraveis Religiosos da Ordem Serafica, que ennobrecem o Novo Mundo com suas vietudes, e acçoens, Lisboa, Na Off. de António de Sousa Sylva, 1733; id.: Epitome do que em breve suma contem a Santa Provincia da Conceição do Rio de Janeiro em o Estado do Brasil (1730). Este manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Una edición moderna es la que realizó Fr. Gentil Titton, publicada en Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 296 (1972), pp. 68-165.
116
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
había sido bautizado 11. Pero, sobre todo, dedicó buena parte de su actividad literaria a la elaboración de textos de naturaleza hagiográfica, centrándose particularmente en las vidas de aquellos religiosos que, como él, habían profesado como hermanos legos de la orden franciscana. A esta materia, además de varios opúsculos y algún volumen de porte menor que se destinaban a públicos relativamente amplios 12, consagró su proyecto literario más relevante y extenso, la obra Pequenos na Terra, grandes no Ceo, que, dirigida a lectores más eruditos, saldría impresa en cinco volúmenes in-folio, publicados en Lisboa, entre 1732 y 1754 13. Su recepción, además, no se limitó al contexto portugués. En 1741, el también lego Fr. Manuel Barbado de la Torre y Angulo, franciscano de la provincia de San Diego de Andalucía, solicitaba al Consejo de Castilla la licencia correspondiente para imprimir una traducción que había hecho de los primeros tomos de la obra de Conceição 14. No consta que éstos llegasen a ver la luz en su versión castellana, aunque el propio religioso andaluz publicó impreso en 1745 un Compendio histórico lego-seraphico, que había elaborado a partir de los volúmenes del franciscano portugués 15.
Una ocupación de esta naturaleza en quien no pasaba de ser un hermano lego, no dejó de ser vista por muchos como un trazo de singularidad, llegando, incluso, a suscitar alguna controversia y cierta contrariedad entre aquellos que entendían que no era tarea conforme a la condición de Fr. Apolinário. No en vano, la mayoría de quienes elaboraron las censuras para la obtención de las correspondientes licencias de impresión de sus escritos, acabaría por hacer mención de una forma u otra a esa paradoja que supuestamente entrañaba el que anduviese enfrascado en el estudio y en
11 aPoliNário da coNceição: Demonstraçam Historica da Primeira, e Real Parochia de Lisboa de que é singular patrona, e titular N. S. dos Martyres: devedida em dous tomos. Tomo primeiro, em que se trata da sua origem, e antiguidade, e se mostra a sua primasia, a respeito das mais parochias da mesma cidade, Lisboa, na Officina de Ignacio Rodrigues, 1750.
12 Compuso, de hecho, dos opúsculos dedicados específicamente a san Benito de Palermo y al hermano de la provincia de Río y coetáneo del propio Conceição, Fr. Fabiano de Cristo. aPoliNário da coNceição: Flor Perigrina[Sic] por Preta, ou Nova Maravilha da Graça. descuberta na prodigiosa Vida do B. Benedicto de S. Philadelpio Religioso Leigo da Provincia Reformada de Sicilia, das da mais estreita observancia da Religiaõ Serafica, Lisboa, na Off. Pinheiriense da Musica, 1744; id: Ecco Sonoro da Clamorosa Voz, que deu a Cidade de S. Sebastiam do Rio de Janeiro, em o dia dezoito do mez de Outubro do Anno de 1747, na saudoza despedida do Irmaõ Fr. Fabiano de Christo, enfermeiro do Convento de S. Antonio da mesma cidade, Lisboa, na Officina de Ignacio Rodrigues, 1748. Hizo imprimir asimismo un volumen a modo de compendio de vidas de hermanos legos: Seculos da Religião Serafica brilhante em todos com seus religiosos leigos, dos quaes se expoem huns illustrados com o dom da sciencia, de outros se apontão os escriptos, dos Canonisados, e Beatificados os nomes, e de muitos varios Apothemas espirituaes, e doutrinaes, Lisboa Occidental, Antonio Isidro da Fonseca, 1736.
13 aPoliNário da coNceição: Pequenos na Terra, grandes no Ceo. Memorias Historicas dos Religiosos da Ordem Serafica, que do humilde estado de Leigos subiraõ ao mais alto grao de perfeição, t. I: Lisboa, Na Officina da Musica, 1732; t. II: Lisboa, Na Officina da Musica, 1734; t. III: Lisboa, Na Officina da Musica de Theotonio Antunes Lima, 1738; t. IV: Lisboa, Na Officina de José Antonio Plates, 1744; t. V: Lisboa, Na Officina do Doutor Manuel Alvarez Sollano, 1754.
14 Archivo Histórico Nacional [= AHN], Consejos, leg. 50637, exp. 43. Agradezco a Fernando Bouza la indicación de esta referencia documental, así como de la existencia de un volumen del propio Fr. Manuel Barbado de la Torre inspirado en la obra de Conceição (véase, a continuación, nota 15).
15 BarBado de la torre y aNGulo, M.: Compendio histórico, lego-seraphico: Fundación de la Orden de los Menores, Sus Familias, Provincias, conventos, individuos,... de el humilde estado de los Legos de ella…, Madrid, Imprenta de José González, 1745.
117
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
la composición de escritos aquél que por su estatus tenía obligación de atender tareas bien más humildes y prosaicas.
El agustino Fr. Manuel da Trindade, por ejemplo, no acertaba a cifrar más que en el espíritu, celo y devoción del propio Fr. Apolinário la causa de que éste, no pudien-do por su estado sino ignorar “as altissimas especulaçoens das ciencias humanas, e até os rudimentos da grammatica”, hubiese escrito “as pasmosas virtudes de tantos Santos, Beatos Martyres, e Veneraveis” de la orden franciscana 16. Ya el carmelita Fr. José Pereira de Santa Ana reconocía en Conceição un “inteiro e abalizado” es-critor, entendiendo –eso sí– que sus textos no parecían en modo alguno fruto de un religioso lego y sí obra “de sugeito laureado em muitas faculdades”, cuya ocupación y estudio excedía, sin duda, la de “muitos professores de sciencias” 17. En parecidos términos elogiosos se expresaba Fr. João de Nossa Senhora, cronista de la provincia franciscana de los Algarves. No sólo subrayaba la fama que como autor acompañaba ya a Conceição dentro y fuera de Portugal, habiendo sido incluido en la Bibliotheca Universa Franciscana de Juan de Soto (Madrid, 1732) y en la Oriental y Occidental de Antonio León Pinelo, en su edición de 1737 18. Hacía además una decidida defensa del religioso y de su empeño en componer libros, asegurando que, a este respecto, no le movía sino el acudir a lo que entendía ser “innocencia perseguida”. Apuntaba y censuraba así algunas de las duras críticas que, por su estatus, había recibido y aún recibía Fr. Apolinário. Muchos –afirmaba– le reprochaban precisamente el haberse metido “a escrever tendo tal estado”, mostrando en el fondo que tenían una enorme dificultad en “verem hum leigo metido na Religião entre os sacerdotes, a escrever livros”, como si por ello hubiese cometido un grave pecado o hubiese introducido alguna novedad canónica y moralmente censurable, “uma cousa a Leigos estranha, de seu estado estranhada, e a elle totalmente prohibida”. Lo cierto es que, como bien recordaba Fr. João de Nossa Senhora, nada impedía que estos religiosos pudiesen también ocuparse en la elaboración de libros y escritos, como había venido haciendo –y con pericia reconocida incluso por sus críticos– el propio Conceição. Advertía, no obstante, el cronista algarbío que, de sus palabras, tampoco cabía deducir que todos los hermanos legos pudiesen o tuviesen que hacerse escritores, ni siquiera que fuese conveniente el incentivarlos a ocuparse de tales tareas, abandonando aquéllas para las que estaban expresamente destinados. Tal como a las mujeres les estaba prohibido el predicar, también a estos religiosos quedaba vedado el estudiar para componer libros, pero eso no significaba que, del mismo modo que había habido en el pasado mujeres predicadoras, no hubiese habido y pudiese haber asimismo escritores que fuesen le-gos. No todos, ciertamente, podían serlo, pero, entre tantos sacerdotes dados al estu-
16 maNuel da triNdade: Censura a aPoliNário da coNceição: op. cit. (nota 13), t. II, sin paginar en esta parte.
17 saNta aNa, J. Pereira de: Censura a aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 13), t. III, sin paginar en esta parte.
18 Se refería, en concreto, al Epítome de la Bibliotheca Oriental, e Occidental de León Pinelo, en la edición aumentada por el marqués de Torre Nueva (Madrid, 1737); cfr. João de Nossa seNhora: Censura a aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 10, 1740), sin paginar en esta parte.
118
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
dio y la escritura, cabía que algunos de esos hermanos –aunque pocos– se ocupasen en tareas tan elevadas 19.
No cabe duda de que un particular interés por los libros, en una especie de aparente ejercicio autodidacta que los propios superiores consintieron, hizo que Fr. Apolinário acabase figurando entre esos pocos religiosos legos que habrían de dedicar parte de su tiempo al estudio y a la composición de textos escritos. Con todo, el carácter ex-cepcional que habría de marcar su trayectoria como religioso, así como los propios debates que, supuestamente, suscitó su participación en el campo literario, no dejan de ser expresivos de algunas de las circunstancias que determinaron la práctica de la escritura –el quién y quién no podía escribir– en el seno de muchas congregaciones de regulares durante la época moderna y, en concreto, entre los franciscanos. En efec-to, la de escribir raramente constituyó una ocupación que cualquier sujeto vinculado a una orden religiosa, pudiese acometer sin más y, en especial, si el fruto de una parte importante de esa actividad –como en el caso de Conceição– había de acabar en las prensas tipográficas, superando así la frontera de una circulación manuscrita, gene-ralmente más restringida y controlada 20. A este respecto, los estatutos de la provincia franciscana de Río de Janeiro no diferían sustancialmente de lo que se prescribía en otros contextos de la orden seráfica. Si bien la de autor se establecía en ellos como categoría específica que podía definir a un sujeto dentro del instituto franciscano, ésta no dejaba de situarse significativamente entre la de predicador y la de lector de Artes y Teología, otorgando en cierto modo un carácter contiguo a esas tres funciones 21. Y, si bien se prescribía que el provincial debía prestar todo el favor y ayuda a los reli-giosos que, ocupados en la composición de libros edificantes y útiles para los fieles, quisiesen dar a público sus escritos, también se establecía que nadie imprimiese libro, sermón o tratado sin que contase con la licencia del provincial –que debía mandar revisar la obra– y con las otras que eran preceptivas dentro de la monarquía portu-guesa (inquisitorial, diocesana y regia) 22. Siguiendo la misma lógica, más adelante, el control sobre la tarea de escribir –en concreto, sobre la práctica epistolar– llegaba incluso a asumir en el texto estatutario una dimensión material explícita. Se determi-naba que ningún religioso, a excepción de predicadores y confesores, tuviese en su celda tintero y candela propios sin contar con el necesario beneplácito del superior,
19 Ibidem, sin paginar en esta parte.20 Aunque referido al ámbito ibérico de los siglos XVI y XVII, sobre la circulación manuscrita, véase
Bouza, F., Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, 2001.21 Estatutos Municipaes da Provincia da Immaculada Conceyção do Brasil, tirados de varios estatutos
da Ordem, acrescentando nelles o mais util, & necesario à reforma desta nossa Santa Provincia, Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Lopes Ferreyra, 1717, pp. 44-45.
22 Ibidem. Sobre las instancias de censura en Portugal y el mundo lusoamericano de la Edad Moderna, véase, entre otros, marQuilhas, R.: A Faculdade das Letras. Leitura e escrita em Portugal no século XVII, Lisboa: INCM, 2000, pp. 141-209; villalta, L.C.: Reformismo ilustrado, censura e práticas de leitura: usos do livro na América portuguesa, tesis de doctorado inédita, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1999, pp. 146-273; id.: “Censura literaria en el mundo luso-brasileño (1517-1808): órganos censores, criterios de censura y obras prohibidas”, Cultura escrita & Sociedad, 7 (2008), pp. 98-117; meGiaNi, A. P. torres: “Imprimir, regular, negociar: elementos para o estudo da relação entre Coroa, Santo Ofício e impressores no mundo portugués (1500-1640)”, Anais de História de Além Mar, 7 (2006), pp. 231-250. Aunque centrado específicamente en el periodo pombalino, veáse asimismo el trabajo de tavares, R.: Le censeur éclairé (Portugal, 1768-1777), tesis doctoral inédita, París, EHESS, 2014.
119
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
que podía concederlo apenas para “trasladar algumas cousas devotas, ou casos de consciencia” 23. Pero, más allá de estas formas de vigilancia sobre escritos y autores, otros elementos podían asimismo condicionar tanto las posibilidades que éstos te-nían de componer un texto, como, sobre todo, las de hacerlo imprimir. El propio Fr. Apolinário se vio impedido en sus pretensiones de dar a estampa la breve crónica de la provincia del Brasil que compuso en 1730, debido a que el ministro general de la orden, al parecer, le había negado la correspondiente licencia de impresión, apenas por evitar el “inconveniente da má obra que V.C. parece que faz ao cronista da sua provincia” 24. No cabía por tanto imprimir un texto que, por su propia naturaleza de relato memorístico, habría correspondido a otro religioso el haberlo elaborado y, en concreto, a quien había recibido formalmente de sus superiores y como obra de obe-diencia, el encargo expreso de elaborar las crónicas provinciales. En definitiva, múl-tiples condicionantes –desde el estatus a las funciones que cada cual desempeñaba dentro de la congregación y, cómo no, el control sobre lo que se escribía – determina-ban la capacidad de un religioso de la orden seráfica a la hora de ocuparse en tareas de pluma y papel y de dar a conocer sus frutos, poniendo de manifiesto el carácter de “escritura autorizada” que, en buena medida, siguió rodeando la producción francis-cana aún durante la primera mitad del siglo XVIII.
El propio Fr. Apolinário da Conceição tuvo en el favor y la protección de algunos de sus superiores la vía que, de hecho, le consentiría ocuparse en el estudio y en la com-posición de sus escritos. En el quinto y último volumen de su obra Pequenos na terra (Lisboa, 1754), él mismo dejó constancia expresa del papel que a este respecto había desempeñado Fr. Fernando de Santo António. En su calidad, primero, de provincial del Brasil y, más tarde, de definidor de la orden, había posibilitado e incentivado la actividad literaria que el religioso había venido desarrollando, al menos, desde 1728, cuando dio comienzo a la elaboración de la obra monumental que ahora, en 1754, parecía encerrar 25. Siendo superior en Río, Fr. Fernando de Santo António no sólo ha-bía consentido y aprobado que un hermano como Conceição se dedicase al ejercicio de las letras. Había mostrado además particular empeño en que llevase a buen puerto su empresa hagiográfica de reunir en varios volúmenes las vidas de los religiosos legos de toda la orden franciscana que se habían significado por su ejemplaridad y virtudes. A tal efecto, lo llamó a Lisboa en 1728 (donde el provincial se encontraba temporalmente), con el fin de “poder diligenciar as noticias de mais Servos de Deos, até quinhentos, com que completasse a Primeira Parte, e a desse a luz por meio do prelo”, ya que en Río de Janeiro, donde había elaborado hasta entonces la memoria de trescientos religiosos, no lograba “conseguir mais noticias, nem ter modos para daquelle Continente o mandar a Europa imprimir” 26. Al margen de la queja implícita sobre la supuesta falta de libros, habitual entre los eruditos de la América portuguesa,
23 Estatutos Municipaes da Provincia da Immaculada Conceyção do Brasil, op. cit. (nota 21), pp. 136-137.
24 aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 10, 1972), p. 79.25 aPoliNário da coNceição: “A Nosso Charissimo Irmão Fr. Fernando de Santo Antonio, Lente de
Sagrada Theologia, Ex-Diffinidor Geral da Religião Serafica, Qualificador do Santo Officio, &c”, en id., op. cit. (nota 13), t. V, sin paginar en esta parte.
26 Ibidem.
120
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
lo cierto es que la presencia de Conceição en Lisboa, donde permaneció hasta 1730 o 1731, le permitió dejar preparada la edición del primer tomo de Pequenos na Terra (Lisboa, 1732) y elaborar el manuscrito Epítome da Santa Provincia de Nossa Senho-ra da Conceição do Brasil, que dedicó al propio Fr. Fernando de Santo António. En 1731, se encontraba de nuevo en Río, donde acabaría el volumen Primazia Seráfica na America (Lisboa, 1733) y la segunda parte de Pequenos na Terra (Lisboa, 1734). No obstante, apenas permaneció ahí algunos meses, hasta que el propio Fr. Fernando de Santo António, habiendo acabado su provincialato en 1732 y teniendo que regre-sar de nuevo a Portugal para asumir sus funciones de definidor general de la orden, quiso hacerse acompañar de Fr. Apolinário para que “como a meu Prelado servisse, obedecesse em tudo, estivesse às suas determinaçoens em qualquer parte que me ordenasse, e por todo o tempo que quizesse”. Así, al menos desde 1733, el religioso se estableció de forma permanente en Lisboa, residiendo hasta su muerte, como se ha indicado, en el hospicio que la provincia del Brasil tenía en la corte. La protección de Fr. Fernando, de hecho, siguió haciéndose sentir. En 1736, obtenía patente del Ministro General de la orden en la que se instaba a Fr. Apolinário, por mandato de obediencia, a continuar su obra hagiográfica, al tiempo que se establecía que ningún otro superior de la orden pudiese impedirle el permanecer ocupado en esta tarea, fre-nando así las pretensiones de los provinciales cariocas de hacerle regresar al Brasil. Del mismo modo, alcanzó del general franciscano las licencias necesarias para que el religioso pudiese “transitar a outros Reinos, e Cortes de Madrid, Roma, &c. em ordem a colher noticias, das que os Livros impressos ainda não tratavão” y completar así muchas de las vidas que integraban los tomos III, IV y V de su escrito. Finalmen-te, consiguió que el Capítulo General celebrado en Valladolid en 1740, nombrase a Conceição cronista de la provincia de Río de Janeiro, pasándole la correspondiente carta patente (años más tarde de nuevo confirmada por el general Fr. Pedro Juan de Molina) y concediéndole así un estatuto que, en buena medida, legitimaba institucio-nalmente su actividad escritora y memorística 27.
ENTRE DOS MUNDOS: MEMORIA Y ERUDICIÓN RELIGIOSA
Al margen de estas cuestiones, la pronta implicación de Fr. Apolinário da Conceição en una tarea escritora de tenor claramente memorístico y su circulación entre el es-pacio brasileño y la corte, antes de su establecimiento definitivo en Lisboa, permiten dirigir la mirada hacia algunos de los contextos que entonces definieron la vida in-telectual en el mundo portugués y en el luso-americano, y considerar en qué medida determinados círculos eruditos pudieron repercutir sobre la actividad escritora del religioso e, incluso, otorgarle su reconocimiento dentro del campo historiográfico. En la América portuguesa, la actividad literaria durante la primera mitad del siglo XVIII estuvo marcada por el desarrollo de distintas academias eruditas, surgidas al calor de los centros del poder colonial en ciudades como Bahía y Río de Janeiro, siguiendo modelos de sociabilidad savante que venían siendo ensayados en la metrópoli desde
27 Ibidem.
121
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
finales del siglo XVII. En el ámbito carioca, se creó inicialmente la academia llamada de los Felizes (1736-1740), bajo patrocinio del gobernador Gomes Freire de Andrade, y, años después, la de los Seletos (1752). Fueron, no obstante, las sociedades que en esos mismos años surgieron en Bahía las que habrían de desempeñar un papel más destacado. En efecto, tanto la academia de los Esquecidos (1724-1725), como la de los Renascidos (1759), estudiadas por Íris Kantor, desarrollaron proyectos historio-gráficos que tendrían como objetivo la elaboración de una Historia de la América por-tuguesa, en los que, junto a la incorporación de criterios metodológicos similares a los establecidos en los círculos eruditos portugueses coetáneos, se articuló una visión paralela –americanista– a la que aquéllos venían construyendo en torno a la historia del imperio portugués y de los procesos de colonización del continente americano 28.
Desconocemos hasta qué punto Fr. Apolinário pudo tener relación con los círculos intelectuales de Río mientras residió en la ciudad, si bien es cierto que, estando ya en Lisboa, mantuvo aparentemente contacto con algunos personajes de proyección y re-levancia intelectual en el contexto de la colonia, como José Fernandes Pinto Alpoim, de quien el religioso franciscano habría recibido unos papeles que le sirvieron para componer su Ecco Sonoro 29. Tampoco tenemos constancia de las relaciones que pudo llegar a tejer con los círculos que se formaron en torno a la academia bahiana de los Esquecidos y a sus corresponsales en los distintos centros de la América portuguesa. Ciertamente, no cabe establecer vínculos directos entre los programas historiográ-ficos que se emprendieron en el contexto de estos espacios de sociabilidad erudita y la actividad escritora de Conceição. No obstante, fue durante los años en los que el franciscano anduvo a caballo entre Lisboa y Río de Janeiro, cuando emprendió la composición de dos de sus escritos que, si bien no dejaban de hacer referencia al universo de la orden franciscana, habían de tener una dimensión americana más explícita, haciendo del continente un espacio de santidad y convirtiéndolo, en último término, en objeto historiográfico: el Epítome (1730), en el que elaboraba una breve crónica de la provincia de la Inmaculada Concepción del Brasil, y la Primazia Serafi-ca na Região da América (1733), donde habría de reivindicar el papel primigenio de los franciscanos en la conversión del Nuevo Mundo, tanto en el contexto del imperio hispánico, como en el del imperio portugués.
En estos mismos años, sin embargo, las varias estancias en Lisboa –antes incluso de su marcha definitiva– le habrían permitido entrar en contacto con aquellos círcu-los clericales de la corte que tuvieron un papel destacado en determinados proyectos culturales de nuevo cuño patrocinados por la monarquía portuguesa, como los que se desarrollaron en torno a la Academia Real da História, creada en 1720 30. El mismo
28 kaNtor, I.: Esquecidos e Renascidos. Historiografía acadêmica luso-americana, 1724-1759, São Paulo-Salvador, Hucitec, 2004. Para el ámbito de la América hispana, donde se asiste a procesos similares de construcción del canon historiográfico del continente, veáse el estudio ya clásico de cañizares-esGuerra, J.: Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.
29 Así lo señalaba el propio Fr. Apolinário en este escrito que consagró a la figura del hermano Fr. Fabiano de Cristo. Entre las relaciones que había usado para componer el opúsculo, además de las de varios religiosos de su provincia, afirmaba haber empleado una que Alpoim había dedicado a la figura del franciscano del convento de Río de Janeiro; aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 12, 1748), p. 2.
30 Sobre la Academia Real da História, creada por el rey Juan V en 1720, y sobre el carácter de sus proyectos historiográficos, remitimos al trabajo de mota, I. Ferreira da: A Academia Real da História. Os
122
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
Fr. Apolinário indicaba en el prólogo al segundo de los tomos de Pequenos na Terra (Lisboa, 1734) cómo durante uno de esos periodos que pasó en la metrópoli, entre 1728/29 y 1730/31, había entrado en contacto con los padres teatinos de la Casa da Divina Providência, cuyo protagonismo en las iniciativas historiográficas de la aca-demia lusa, como se sabe, fue notorio. La presentación e introducción del religioso franciscano en este medio había sido posible gracias a otro religioso descalzo, que, como él, estaba vinculado a los espacios del imperio: Fr. Afonso da Madre de Deus Guerreiro, procurador y asistente de una de las provincias franciscanas de la India oriental, y, a su vez, académico de la Historia. Conceição –como él mismo afirmaba– no sólo había tenido así la oportunidad de consultar la generosa biblioteca que la con-gregación teatina de Lisboa poseía, accediendo a volúmenes que le habían permitido completar tanto el primero como el segundo de los tomos de su obra más preciada. Lo había hecho además de la mano –aseguraba– de Manuel Caetano de Sousa, personaje cuya vastísima erudición en el campo de la historia, la genealogía y la bibliografía, como es bien conocido, estaría estrechamente ligada a su actividad, precisamente, en el seno de la Academia Portuguesa, de la que fue uno de sus principales artífices jun-to a otros teatinos coetáneos como Rafael Bluteau, Luís Caetano de Lima o António Caetano de Sousa 31.
Cabe pensar que, para Fr. Apolinário, el recurso en los prólogos a este tipo de referencias, al margen de la probable veracidad de las mismas, no dejaba de ser un modo de legitimar sus escritos de carácter histórico, estableciendo un nexo entre las prácticas que acompañaban los procesos de elaboración de los mismos y aquellos personajes y círculos que entonces gozaban de prestigio y reconocimiento institu-cional en la construcción del saber historiográfico. Lo cierto es que la búsqueda de legitimación por medio de autores de probada erudición en el campo de la Historia, como los miembros de la Academia, fue un ejercicio que practicaron otros escritores de la época 32. No obstante, la consideración que merecieron Conceição y su obra, en términos generales, fue positiva, si bien no dejó de encerrar algunos matices y, en ocasiones, se vio determinada tanto por su estatus de hermano lego, como por sus funciones de cronista oficial de la provincia. Más allá de su presencia –como señalá-bamos– en repertorios bibliográficos franciscanos de la época, alguno de sus escritos y, en particular, su Demonstração Histórica da Real Parochia de Nossa Senhora dos Mártires (Lisboa, 1750), aparecería referenciado en catálogos y publicaciones fran-ceses como el Journal de Savants, en su fascículo de agosto de 1751, la Bibliothèque annuelle et universelle, en su volumen de 1753 o la Méthode pour étudier l’Histoire,
intelectuais, o poder cultural e o poder monárquico no século XVIII, Coímbra, Minerva, 2003.31 aPoliNário da coNceição: “Prologo ao Leitor”, en id., op. cit. (nota 13), t. II, sin paginar en esta parte.
Sobre los teatinos portugueses, no cabe sino remitir al artículo de Gouveia, A. camões: “Teatinos (caetanos)”, en Dicionário de História Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores-CEHR, 2000, t. III, pp. 271-274. Véase, además, Bem, T. caetaNo de: Memórias históricas, chronológicas, da Sagrada Religião dos Clérigos Regulares em Portugal e suas conquistas da India Oriental, Lisboa, Regia Offcina Typográfica, 1792-1794, 2 vols.
32 Aunque referido a autores como José Pereira Baião, que escribían para públicos más amplios y, por consiguiente, menos eruditos, este fenómeno de búsqueda de legitimación del discurso histórico es analizado en mota, op. cit. (nota 30), pp. 169-185.
123
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
del abate Nicolas Langlet, en la edición de 1772 que preparó Etienne Drouet 33. En un plano más doméstico, la nómina de los académicos lusos con los que aparentemente tuvo relación el franciscano incluía a Diogo Barbosa Machado. La correspondencia que mantuvo con el gacetista Luís Montez Matoso (de la que nos ocuparemos más adelante), deja entrever, de hecho, un trato directo del religioso capucho con el biblió-grafo y abad de Santo Adrião de Sever 34. Éste, por su parte, no dejó de servirse pun-tualmente de los escritos del franciscano como fuente de autoridad para algunos de los textos de otros autores que figuraban referenciados en su Bibliotheca Lusitana 35. Tampoco evitó el adoptar un tono elogioso en el artículo que en esta misma obra con-sagró a Conceição o en las censuras que realizó para algunos de los volúmenes que el religioso mandó imprimir en aquellos años. En la que hizo al tomo IV de Pequenos na Terra (Lisboa, 1744), cuando el franciscano ya había sido designado cronista de su provincia, pedía retóricamente permiso para hacer antes panegírico que censura del escrito y de la figura de su autor, del que destacaba su “indefenso trabalho, e in-cançavel desvelo revolvendo os Arquivos, e Cronicas da sua Religião, e discorrendo por diversas partes deste Reyno, e fora delle”. Reconocía así en el franciscano –del que, con todo, no dejaba de recordar su condición de lego y, por tanto, la ausencia de una “cultura de estudos”– un trabajo de erudición documental y bibliográfica que, en último término, venía a autorizar el carácter de sus escritos como “narraciones históricas” 36. Más explícito resultaba Fr. Francisco Xavier de Santa Teresa, que no dudaba en reconocer en su correligionario un “exacto Memorista” y, sobre todo, un “celebre, conspicuo, e imparcial Historiador”, si bien, más que en los métodos, cifra-ba tal calidad en el estilo sencillo de Fr. Apolinário, permitiendo –eso sí– situarlo en la estela de Guicciardini, el abate Fleury, Buchanan o João de Barros 37. El tono, con todo, se matizaba en los juicios de otros académicos y, sobre todo, cuando se trataba de obras históricas de menor porte. Luís Caetano de Sousa, por ejemplo, entendía que un volumen como el Claustro franciscano, una especie de compendio de las
33 Journal des Sçavans, pour l’année M.DCC.LI, París, Gabriel-François Quillau, 1651, p. 564; Bibliothèque Annuelle et Universelle. Tome troisieme. Contenant le cathalogue des livres qui ont été imprimés en Europe pendant l’année 1750. Seconde partie, París, P. G. Le Mercier, 1753, pp. 485-486; laNGlet du FresNoy, N.: Méthode pour étudier l’Histoire, avec un cathalogue des principaux historiens… Noouvelle édition, revue, corrigée & considérablement augmentée par M. Drouet, París, Chez Debure & N. M. Tilliard, 1772, t. XIII, p. 428. Agradezco de nuevo a Fernando Bouza las indicaciones sobre la presencia de Fr. Apolinário en esta obras y repertorios.
34 aPoliNário da coNceição: Cartas a Luís Montez Matoso (Lisboa, 5-11-1740 y 19-11-1740), Academia das Ciências de Lisboa (=ACL), Série Vermelha 835, fols. 3 y 8v, respectivamente.
35 En efecto, Barbosa Machado recabó ocasionalmente información de algunos de los volúmenes de Fr. Apolinário, como la Primazia Sefáfica na América o los tomos de Pequenos na Terra, a la hora de referir obras manuscritas y otros textos de autores franciscanos pertenecientes a la provincia de Río de Janeiro, como Fr. Manuel da Encarnação, Fr. Luís da Cruz, Fr. Luís de Santa Maria, Fr. Caetano de Belém, etc.; véase, por ejemplo: BarBosa machado, op. cit. (nota 4), t. I, p. 555 y t. III, pp. 91 y 92-93.
36 BarBosa machado, D: Censura a aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 13), t. IV, sin paginar en esta parte. Además de ésta, Diogo Barbosa Machado elaboró asimismo las censuras para los textos Flor peregrina por Preta (Lisboa, 1744), consagrado a la figura de S. Benito de Palermo, y Ecco sonoro (Lisboa, 1748), dedicado a la figura de Fr. Fabiano de Cristo, religioso lego de la provincia del Brasil. En esta última, empleaba expresamente la idea de “histórica narração” para referirse al texto de Fr. Apolinário.
37 FraNcisco xavier de saNta teresa: Censura a aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 13), t. I, sin paginar en esta parte.
124
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
provincias y fundaciones de la orden seráfica en los espacios de la corona portugue-sa, no dejaba de estar “composto con averiguação seria de verdade”, pero no cabía considerarlo más que un texto de utilidad para “Curiosos de Historia Ecclesiastica” y de edificación para el conjunto de sus lectores 38. De modo parecido, José Soares da Silva no parecía ver tanta erudición en el religioso franciscano, como, sobre todo, “applicação, curiosidade e genio” a la hora de discurrir por las materias abordadas en una obra como Primazia Seráfica na America, que, sin duda, se destinaba a públicos diversificados, movidos esencialmente por la curiosidad y la edificación.
No cabe ciertamente situar a Conceição y a sus escritos en parámetros idénticos a los que orientaron los proyectos historiográficos de los círculos académicos lisboetas o, incluso, luso-americanos. Sus esfuerzos y objetivos, a pesar de un genuino empeño erudito, parecen haber sido más modestos. El carácter mayoritariamente hagiográfico de sus escritos memorísticos pudo haber determinado tanto el concepto y la cons-trucción de la narrativa histórica, como los fines que por medio de ella se perseguían. En Séculos da Religião Seráfica (Lisboa, 1736), donde, con un formato más mane-jable, compendiaba buena parte de lo que previamente había dado a conocer en los dos primeros tomos in-folio de Pequenos na Terra, no dejaba de expresar un modo tradicional de entender la Historia eclesiástica. Ésta, como afirmaba, no tenía como finalidad sino el de “propor exemplos de virtude, e motivar pontuaes imitaçoens”. Lejos de pretender “formar Catoens, e de fabricar novos Tacitos”, buscaba “mover os animos Religiosos, inflamar as vontades, persuadir as virtudes” 39. El relato asumía así un claro sentido edificante, ordenado a proporcionar modelos de virtud y a servir de acicate a la emulación. Esta visión –que probablemente se hacía más explícita en los escritos menores– no impediría, sin embargo, que Fr. Apolinário adoptase formas eruditas de investigación, tratando de ensayar métodos críticos de elaboración del discurso histórico que, sin duda, imitaban los que se venían desarrollando en el seno de las academias.
EL DISPENDIO DE IMPRIMIR: CONEXIONES ATLÁNTICAS
Si la cercanía de Fr. Apolinário a determinados círculos eruditos contribuyó al desa-rrollo de una considerable actividad escritora, ésta no dejó asimismo de traducirse, como ya se ha indicado, en una destacada producción impresa. El recurso a las tipo-grafías, con todo, no dejó de verse rodeado de dificultades. Muchas de ellas serían de orden financiero, pues, en principio, las ediciones que el franciscano encomendó, se costearon principalmente por medio de las limosnas que, a tal efecto, obtendría, llegando incluso a movilizar, como se verá a continuación, sus lazos atlánticos y a conseguir de ese modo el patrocinio de algunos sujetos vinculados a la América portuguesa. El propio contexto colonial en el que dio comienzo su actividad literaria no dejaría ser un factor condicionante, dada la ausencia de talleres de imprenta en
38 sousa, L. caetaNo de: “Censura” a aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 10, 1740), sin paginar en esta parte.
39 aPoliNário da coNceição: “Prologo”, en id., op. cit. (nota 12, 1736), sin paginar en esta parte.
125
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
Brasil hasta 1747/1808. No en vano, cuando, a instancias de su superior, se trasladó por primera vez a Lisboa, como ya se indicó, no sólo pretendía concluir el primero de los volúmenes de Pequenos na Terra, sino poder asimismo darlo a estampa. En realidad, la falta de tipografías en los contextos del Atlántico portugués, aunque pudo obedecer a razones de índole política, tuvo probablemente mucho que ver con la posición central que, a lo largo de casi todo el período moderno, ocupó Lisboa en un mercado editorial, como el luso, relativamente pequeño. Pero, al mismo tiempo, no deja de recordarnos los obstáculos añadidos que planteaba la impresión de textos para quienes habitaban en los espacios coloniales del Imperio portugués, sujetos a tener que enviar sus escritos a la metrópoli, donde además se ubicaba la mayoría de las instancias de censura previa y donde la propia distancia incrementaba las dificul-tades que los autores tenían para controlar e intervenir sobre los propios procesos de impresión de sus obras. La presencia en Lisboa de Fr. Apolinário evitaría algunas de estas dificultades, aunque traería consigo otras, toda vez que su vínculo a la provincia franciscana de Río obligaría durante algún tiempo, si no al envío de los manuscritos a la ciudad carioca, al menos sí a la obtención de las correspondientes licencias de los superiores provinciales 40.
Entre los impresores lisboetas a los que Fr. Apolinário recurrió para la edición de sus textos, se encontraban los propietarios de algunos de los principales talleres de imprenta que funcionaron en la ciudad durante la primera mitad del siglo XVIII. Los tres primeros volúmenes in-folio de Pequenos na Terra, de hecho, saldrían de las prensas de la llamada Oficina da Música que, vinculada inicialmente a la figura del compositor catalán Jaime de la Té i Sagau, pasaría a estar regentada por Teotónio Antunes de Lima desde, al menos, 1736 41. De igual modo, destacarían impresores como António de Sousa e Silva, que, activo entre 1733 y 1750, daría a estampa el vo-lumen en 4º titulado Primazia Seráfica na América (1733), o como Inácio Rodrigues, en cuyo taller de Santa Justa, se imprimieron el opúsculo Ecco Sonoro, consagrado a la figura de Fr. Fabiano de Cristo (1748), el primer tomo en 4º de la Demostração Histórica da Primeira, e Real Parochia de... N. S. dos Martyres (1750), y una Novena de S. Benedito (1752) 42.
Mención aparte merece el impresor António Isidoro da Fonseca, de cuya imprenta lisboeta salieron otros dos textos de Fr. Apolinário da Conceição: por un lado, los Séculos da Religião Seráfica, que vería la luz en 1736, en un volumen en 8º de ca. 300 páginas; por otro lado, el Claustro Franciscano erecto no domínio da Coroa Portugueza, que, impreso en 1740, recogía –como se ha señalado– una especie de catálogo de las provincias y casas que la orden franciscana poseía en los espacios de
40 Al menos hasta 1738, todas las obras de Fr. Apolinário tuvieron la correspondiente licencia de los superiores provinciales, expedida en Río de Janeiro. Lo volúmenes impresos a partir 1740, tuvieron apenas contaron con la licencia del ministro general de la orden franciscana.
41 Doderer, G.: “Jayme de la Té i Sagáu e as suas cantatas de câmara (1715-1725)ˮ, Recerca Musicològica, 19 (2009), p. 126.
42 Sobre estos impresores y su actividad en Lisboa, remitimos a las escuetas noticias que se incluyen en curto, D. ramada, domiNGos, m. d., FiGueiredo, P. y GoNçalves, P.: As gentes do livro. Lisboa, século XVIII, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2007, pp. 65, 105 y 160; Gama, Â. Barcelos da: “Livreiros, editores e impressores em Lisboa no século XVIII”, Arquivo de Bibliografia Portuguesa, 13 (1967), pp. 43, 65-66 y 61.
126
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
la monarquía portuguesa 43. Al margen del tono relativamente ‘menor’ de estos dos escritos, António Isidoro da Fonseca fue, sin lugar a dudas, uno de los principales impresores portugueses durante los años centrales del siglo XVIII. Activo en Lisboa entre 1735 y 1745, de sus prensas salieron obras de cierta envergadura material e intelectual, como el primero de los volúmenes de la Bibliotheca Lusitana de Barbosa Machado (Lisboa, 1741), la reedición de las Notícias de Portugal de Manuel Severim de Faria (Lisboa, 1740), las Memórias Históricas e Genealógicas dos Grandes de Portugal, de António Caetano de Sousa (Lisboa, 1742) o el poema heroico titulado Henriqueida, que compuso D. Francisco Xavier de Meneses, conde da Ericeira (Lis-boa, 1741). Dio igualmente a estampa varias de las obras poéticas de António José da Silva, o Judeu, así como un número importante de textos para la ópera o “dramas per música”, sin olvidar un sinfín de sermones, relaciones y otros opúsculos que, como para la mayoría de los impresores de la época, representarían una parte fundamental de su producción 44. No obstante, como es bien conocido, la figura de este impresor habría de destacar por su implicación en el establecimiento de un primer taller de imprenta en la América portuguesa, que, precisamente, funcionaría en Río de Janeiro, entre 1747 y 1749. Sin que se conozcan las razones que lo llevaron a trasladarse a la ciudad brasileña, Fonseca supo desarrollar en este tiempo una actividad editorial que habría estado principalmente vinculada a instituciones como el colegio de la Compa-ñía y el obispo Fr. António do Desterro, y que, al parecer, habría contado con el apoyo del gobernador Gomes Freire de Andrade. La intervención desde Lisboa frente a unos impresos que, a pesar de contar con el beneplácito episcopal, circulaban sin las pre-ceptivas licencias del rey y del Santo Oficio, pondrían coto a la actividad impresora en contexto brasileño y acabarían con el proyecto de Fonseca, que se vio obligado a cerrar su taller y a regresar a la corte 45.
Las conexiones atlánticas que rodearon los impresos de Fr. Apolinário, con todo, no se redujeron a los lazos que el autor pudo establecer con un personaje como An-tónio Isidoro da Fonseca, al que, en cualquier caso, habría conocido antes de que éste acometiese su empresa americana. En realidad, tales conexiones asumieron una dimensión mucho más explícita y material por medio del papel que desempeñaron determinados sujetos directamente vinculados con la América portuguesa a la hora de hacer realidad algunas de las ediciones de los textos del religioso capucho. Estan-do aún presente en Río de Janeiro, con ocasión de la edición de Primazia Serafica
43 aPoliNário da coNceição, op. cit. (nota 12, 1736); id., op. cit. (nota 10, 1740).44 Sobre la producción impresa de Fonseca, además de la consulta de PorBase, remitimos a rattNer, J.N.:
Levantamento das obras impressas por António Isidoro da Fonseca existentes na Biblioteca Nacional de Lisboa, Lisboa, s.n., 1990. En relación con la producción de folletos, véase la relativa relevancia que los impresos de Isidoro da Fonseca alcanzarían en colecciones como la de Diogo Barbosa Machado; moNteiro, R. BeNtes y cardim, P.: “Seletas de uma sociedade: hierarquias sociais nos documentos compilados por Diogo Barbosa Machado”, en moNteiro, R. BeNtes y calaíNho, D. BuoNo (eds.): Raízes do privilégio. Mobilidade social no mundo ibérico do Antigo Regime, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2011, pp. 69-104.
45 La actividad impresora de António Isidoro da Fonseca en Río de Janeiro, ya referida en la obra clásica de moraes, R. BorBa de: Livros e bibliotecas no Brasil colonial, Brasilia, Briquet de Lemos, 2006, pp. 68-78, ha sido analizada de forma más extensa en el trabajo reciente de Barros, J. duQue estrada de: Impressões de um tempo: a tipografía de Antônio Isidoro da Fonseca no Rio de Janeiro (1747-1750), tesis de máster inédita, Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2012.
127
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
na America, impresa en 1733, Conceição habría contado con el apoyo financiero de Domingos Martins Brito, uno de los principales hombres de comercio de la ciudad carioca durante la primera mitad del siglo XVIII 46. No en vano, su nombre aparecía ya destacado en la portada de la obra que el franciscano le dedicaba, refiriéndose a él como “mecenas” y como “especial Patrono” del que no podía sino reconocerse como deudor 47. En realidad, a tenor de las palabras que le dirigía en la dedicatoria del vo-lumen, se colige que la contribución de Domingos Martins Brito a la edición de este texto no venía sino a inscribirse en el marco de unos lazos estrechos que aquél había ido tejiendo a lo largo de los años con la congregación franciscana y, en particular, con el convento fluminense en el que residía Fr. Apolinário. Junto a las funciones que, al parecer, Martins Brito desempeñaba como procurador pontificio y síndico ge-neral de la provincia de la Inmaculada Concepción del Brasil, el religioso no dejaba asimismo de referir otros aspectos que ponían de relieve la particular relación que el comerciante carioca había ido estableciendo con los franciscanos: desde su contribu-ción a la fundación de un hospicio de la orden seráfica en la ciudad de Sacramento, al patronazgo de una de las capillas de la iglesia de San Francisco de Río (donde había dispuesto ser enterrado), la erección de un altar durante las celebraciones que tuvieron lugar en la ciudad por ocasión de la canonización de Francisco Solano o la distribución regular de pan en la portería del convento con el fin de que se atendiese a los pobres 48.
Al margen de aquellos círculos y personajes que, como Martins Brito, pudieron llegar a tener cierta vinculación a la orden franciscana, Conceição no dejó de procurar el mecenazgo a la edición de sus obras en otros contextos del Brasil colonial. Cuando ya residía en Lisboa, en 1733-1734, él mismo trataría de involucrar a distintos sujetos que, desde el otro lado del Atlántico, estuviesen dispuestos a costear los gastos de impresión de algunos de los volúmenes de su obra más monumental, Pequenos na Te-rra, cuyo primer tomo había sido ya dado a estampa en 1732. El propio Fr. Apolinário explicaba en la dedicatoria a uno de dichos volúmenes cómo, habiendo obtenido las licencias necesarias para imprimir la segunda parte de su escrito, no había encontra-do, sin embargo, quién se mostrase dispuesto a hacerlo, por carecer de recursos con los que costear “o dispendio da impressão”. Fue entonces cuando –según él mismo contaba– se resolvió a enviar al Brasil unos registros o pequeños oratorios con la imagen de la virgen venerada en el convento de Madre de Deus de Lisboa, que, acompañados de las correspondientes cartas, ofreció a algunos de los habitantes del distrito de Minas Gerais 49. Al pedido del franciscano, acudieron dos hombres prin-
46 Sobre los hombres de negocios en el contexto de Río de Janeiro durante la primera mitad del siglo XVIII, véanse los trabajos de samPaio, A. C. Jucá de: Na encruzilhada do Império: hierarquias sociais e conjunturas económicas no Rio de Janeiro (c. 1660-c.1750), Río de Janeiro, Arquivo Municipal, 2003, sobre todo, pp. 239-272; id.: “Famílias e negocios: a formação da comunidade mercantil carioca na primeira metade de Setecentos”, en FraGoso, J., samPaio, A. C. de Jucá y almeida, C. M. carvalho de (orgs.): Conquistadores e negociantes: histórias das elites no Antigo Regime nos trópicos. América lusa, séculos XVI a XVIII, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp. 225-264.
47 aPoliNário da coNceição: “Dedicatoria”, en id., op. cit. (nota 10, 1733), sin paginar en esta parte. La dedicatoria estaba firmada en Río de Janeiro, a 1 de diciembre de 1732.
48 Ibidem.49 aPoliNário da coNceição: Dedicatoria a id., op. cit. (nota 13), t. III, sin foliar en esta parte.
128
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
cipales de esta región aurífera de la América portuguesa: Paulo Rodrigues Durão y António Ramos dos Reis, que habrían de financiar, respectivamente, el tomo II y los tomos III y IV de la obra.
Ambos respondían a un perfil semejante, delineado al calor de determinadas estra-tegias de afirmación social, desplegadas en el seno de una sociedad compleja como la de Minas Gerais que, durante la primera mitad del siglo XVIII, estaba aún en vías de definirse y consolidarse 50. El primero de estos dos mecenas, Rodrigues Durão, era originario de Évora de Alcobaça (Portugal) y se había trasladado al Brasil ya en edad adulta, habiendo hecho rápidamente fortuna en Minas, en el contexto –al pare-cer– de las primeras oleadas colonizadoras de la región, protagonizadas por hombres procedentes principalmente de São Paulo, de orígenes sociales muy diversos, y a los que el oro recién descubierto, de hecho, les abriría enormes posibilidades de ascenso social 51. Habiéndose instalado en la parroquia de Inficionado, donde tenía su hacien-da, la trayectoria de Rodrigues Durão no sólo estuvo marcada por su implicación en la actividad minera y por ser señor de más de 70 esclavos, sino que se vio asimismo determinada por los servicios a la corona y a sus representantes, en un periodo que no dejaría de ser particularmente conturbado en el contexto de Minas Gerais, donde no faltaron protestas y revueltas de signo variado durante las primeras décadas del siglo XVIII. Fr. Apolinário, de hecho, lo presentaba como un personaje que habría tenido el reconocimiento de los sucesivos gobernadores de la región. No en vano, fue asu-miendo cargos militares y civiles, como los de capitão-mor de la villa de Inficionado, sargento-mor de las ordenanças o milicias del distrito de Mato Dentro o guarda-mor de las reparticiones de tierras minerales en el distrito de Catas Altas e Inficionado. El nombramiento para estos cargos, ciertamente, no era sino expresión de la confianza depositada por los gobernadores en sujetos como Rodrigues Durão, que, de hecho, no dejaría de movilizar hacienda y esclavos en favor de D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, durante el levantamiento que tuvo lugar en Vila Rica, en 1720 52. No obstante, el ejercicio de este tipo de funciones –y, en especial, aquellas de carácter militar– constituía asimismo una vía principal y muy valiosa de distinción social y
50 En relación con la compleja conformación de la sociedad mineira, desde finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, véanse los trabajos de souza, l. de mello e: “Nobreza de sangue e nobreza de costume: ideias sobre a sociedade de Minas Gerais no século XVIII”, en id.: O Sol e a Sombra. Política e administração na América portuguesa no século XVIII, São Paulo, Companhia das Letras, 2006, pp. 148-181; id.: Desclassificados do Ouro. A pobreza mineira no século XVIII, Río de Janeiro, Edições Graal, 1990; stumPF, r. GiaNNuBilo: Cavaleiros do Ouro e outras trajetórias nobilitantes: as solicitações de hábitos das Ordens militares nas Minas setecentistas, tesis doctoral inédita, Brasilia, Universidade de Brasilia, 2009.
51 Diogo de Vaconcelos, de hecho, lo sitúa entre las familias que, desde São Paulo, participaron en el poblamiento de los primeros asentamientos de la región y, en particular, entre las primeras familias que colonizaron la comarca de Carmo. Rodrigues Durão se habría instalado inicialmente en el Morro Vermelho para, de inmediato, trasladarse a la parroquia de Inficionado, cuya iglesia mandó construir; cfr., vascoNcelos, D. de: História antiga de Minas Gerais [1948], Belo Horinzonte-Rio de Janeiro, Itatiaia, 1999, p. 211.
52 Ibidem, p. 373. El levantamiento de Vila Rica (actual Ouro Preto), en 1720, estuvo protagonizado por algunos potentados locales que se sublevaron contra la introducción del quinto real, contestando en último término el ejercicio de la autoridad por parte del representante de la Corona en la región mineira. Sobre la revuelta, véase FoNseca, A. torres: “A revolta de Felipe dos Santos”, en reseNde, M.E. laGe de y villalta, L. C. (Orgs.), História das Minas Gerais. As Minas Setecentistas, Belo Horizonte, Autêntica- Companhia do Tempo, 2007.
129
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
de “ennoblecimiento” en una región en la que, a diferencia de aquellos espacios de la América portuguesa que descansaban sobre la economía azucarera, la posesión de la tierra no sería aún un factor esencial de definición de los grupos de poder locales 53.
Similar, aunque quizás más notoria, fue la trayectoria de António Ramos dos Reis. Natural de Oporto, había servido como soldado en uno de los tercios de la guarni-ción de Río de Janeiro antes de trasladarse –posiblemente en la primera década de 1700– a la región de Minas, donde, con el pasar del tiempo, se convertiría en uno de los sujetos más ricos de la capitanía. A su fortuna como minero y como señor de un número considerable de esclavos, se uniría asimismo una notable carrera al servicio de la Corona. Una carta-patente de 1750 que lo confirmaba como capitão-mor de las ordenanças o milicias de Vila Rica, daba cuenta de una buena parte de su itinerario 54. No sólo había servido como soldado, sino que, en 1711, había acudido en auxilio de la ciudad de Río de Janeiro, tomada por los franceses, “levando seus escravos arma-dos, e fazendo esta jornada a custa da sua fazenda” 55. Al regresar a Minas, recibió sucesivamente distintos cargos militares, al tiempo que contribuyó a sofocar algunos motines, actuando –también él– en favor del conde de Assumar durante la revuelta de 1720 56. No dejó tampoco de ocupar “cargos de la república” en la propia Vila Rica, habiendo desempeñado las funciones de almotacén, siendo miembro de con-sejo municipal en 1719 y 1724, y habiendo sido elegido juiz dos órfãos en 1732. El reconocimiento final a sus servicios vendría con la concesión del hábito de caballero profeso de la Orden de Cristo, al que se hacía ya referencia en el tercero de los tomos de la obra de Fr. Apolinário da Conceição.
En realidad, que un potentado de la América portuguesa patrocinase la impresión de un texto, asumiendo los costes que conllevaba su paso por las prensas tipográficas, no era algo nuevo. Es conocido el caso de Manuel Nunes Viana, igualmente vincu-lado a los comienzos de la colonización de Minas Gerais y uno de los protagonistas, además, de la llamada Guerra de los Emboabas (1707). En 1725, de hecho, sufragó la edición del conocido Compendio Narrativo do Peregrino da América de Nuno Mar-ques Pereira, impreso tres años más tarde en el taller lisboeta de Manuel Fernandes da Costa 57. Algunos años después, costearía asimismo la impresión del tercero y último de los tomos de las Décadas da Ásia de Diogo de Couto, en la edición que llevó a
53 souza, op. cit. (nota 50), pp. 148-154.54 Carta Patente confirmando a nomeação de António Ramos dos Reis, no posto de Capm. Mor das
ordenanças de Villa Rica (Lisboa, 9 de noviembre de 1750), publicada en Revista do Arquivo Público Mineiro, 4 (1899), pp. 119-121.
55 Ibidem, p. 119.56 Entre los cargos militares que consta habría desempeñado, estaban los de capitán de las milicias de
Guarapiringa, capitán de la compañía de auxiliares de São Bartolomeu, capitán de las milicias del barrio de Ouro Preto, maestre de campo y, posteriormente, Capitão-mor de las milicias de Vila Rica; ibidem, pp. 119-120.
57 Pereira, N. marQues: Compendio Narrativo do Peregrino da America: em que se tratam varios discursos espirituaes, e moraes, com muitas advertencias, e documentos contra os abusos, que se achaõ introduzidos pela melicia diabolica no Estado do Brasil, Lisboa Occidental, na Officina de Manoel Fernandes da Costa, 1728. Aunque dedicado a la Virgen de la Victoria, el volumen incluía una “Supplica ao senhor Mestre de Campo Manoel Nunes Vianna”, donde, además del elogio de su figura, se reconocía expresamente la contribución de Viana a la edición del volumen. Esta Suplica a modo de dedicatoria, por otro lado, se reproduciría asimismo en las ediciones posteriores de 1731 y 1760.
130
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
cabo Domingos Gonçalves en 1736 58. No obstante, parece pertinente preguntarse cuáles fueron las razones que movieron a estos personajes y, en concreto, a sujetos como Domingos Martins Brito, Paulo Rodrigues Durão o António Ramos dos Reis a sufragar la publicación en letra impresa de escritos como los de Fr. Apolinário da Conceição.
En este sentido, cabe pensar que, mediante el patrocinio de obras de este tenor, no se pretendía sino exhibir un perfil que acentuase las supuestas virtudes cristianas de estos sujetos, sumándose así a otras muchas iniciativas de carácter religioso que, en general, las elites incipientes de Minas y Río adoptaron entonces como forma de au-mentar y consolidar su reputación dentro de las comunidades a las que pertenecían y en las que habían progresado fundamentalmente por vía del comercio, del oro y/o de las armas 59. Conviene no olvidar, de hecho, los vínculos con la orden franciscana que, en su dedicatoria, el religioso capucho atribuía a Martins Brito, tratando de inscribir así su mecenazgo literario, como apuntábamos, en una específica trayectoria devota. En realidad, nada de muy diferente con respecto a la imagen que quiso construir de sus otros dos patrocinadores, de los que no dudaba en encomiar y enumerar sus con-tribuciones a la vida religiosa de la región, por medio de fundaciones, capellanías, obras de caridad o, como era el caso en esta ocasión, mediante la impresión de vidas de santos. En realidad, la dimensión religiosa que concurría en el patrocinio de estos volúmenes, no era sino un factor añadido dentro de una estrategia más ambiciosa de promoción social. En espacios como los de Río de Janeiro y Minas, cuyo carácter urbano favorecería el desarrollo –ya en la primera mitad del siglo XVIII– de una inci-piente cultura letrada entre sus élites (que hacen uso cotidiano de la escritura, envían a sus hijos a los colegios de la Compañía, adquieren gacetas y folletos, constituyen bibliotecas o participan en academias) 60, el costear la edición de un volumen y ser objeto de la correspondiente dedicatoria no dejaría de entenderse como una forma de distinción, como un modo de invertir en la adquisición de un determinado capital so-cial y cultural. En contextos en los que unas élites aún por conformar necesitaban de elementos que les proporcionasen honra y estatus dentro y fuera del ámbito colonial, el patrocinar la impresión de un texto en la corte se inscribía en todo un universo de prácticas que respondían claramente a lógicas de “ennoblecimiento” 61.
58 couto, D. de: Decadas da Asia, que tratam dos mares que descobriram, armadas, que desbarataraõ, exercitos, que venceraõ, e das acçoens heroicas, e façanhas bellicas, que obraraõ os portugueses, nas conquistas do Oriente, Lisboa Occidental, na Officina de Domingos Gonsalves, 1736. El tercero de los tomos que componía esta edición de la obra del cronista portugués, comprendía las décadas VII, VIII y IX, constituyendo, además, la edición prínceps de esta última.
59 Sobre el valor que la componente religiosa adquiría en las estrategias de distinción social dentro de contextos como el de Minas Gerais, véase stumPF, op. cit. (nota 50), cap. II.
60 Aunque referidos, sobre todo, al contexto de Minas Gerais de la segunda mitad del siglo XVIII, algunos de los aspectos mencionados en relación con el desarrollo de una cultura letrada en espacios como los de Río y Minas de la primera mitad de la centuria, quedan recogidos en los trabajos de villalta, L. C.: “O que se fala e o que se lê: língua, instrução e leitura”, en Novais, F. A. (coord.), História da Vida Privada no Brasil, vol. I: souza, L. de mello e (org.), Cotidiano e vida privada na América portuguesa, São Paulo, Companhia das Letras, 1997, pp. 332-487; id.: “Ler, escrever, bibliotecas e estratificação social”, en reseNde, m. i. de laGe y villalta, L. C. (orgs.), op. cit. (nota 52), vol. 2, pp. 289-312.
61 souza, op. cit. (nota 50); stumPF, op. cit. (nota 50), cap. II. Sobre las diversas estrategias de ennoblecimiento que adoptaron las elites de Minas Gerais en el siglo XVIII, véase asimismo stumPF, r.
131
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
Fig. 1. Portada de Primazia Seráfica na Regiam da América (Lisboa, 1733)Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid.
GiaNNuBilo: “Nobrezas na América portuguesa: notas sobre as estratégias de enobrecimento na capitania de Minas Gerais”, Almanack, 1 (2011), pp. 119-136.
132
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
En este sentido, no resultaba casual que el nombre de cada uno de los tres mecenas ganase particular visibilidad en las portadas de los volúmenes que costearon, siendo inscritos en tinta roja, con letras capitales y en un cuerpo de letra semejante al del propio título de la obra (imagen 1). De modo parecido, la retórica de las dedicatorias abundaba en esta óptica de distinción. Si de Domingos Rodrigues Brito, como indi-cábamos, se subrayaban los elementos religiosos, ya la dedicatoria a Paulo Rodrigues Durão aludía a una supuesta y atribuida nobleza de sangre, a la que él había unido “otra nova, e mais superior gloria, qual he a da nobreza adquirida”. Había sabido así conjugar “os dous mais estimaveis Mineraes de ouro, e da nobreza”, haciendo uso “do ouro para as acçoens, que só podia exercitar a nobreza, e da nobreza para as emprezas, que só podia conseguir o ouro”. Se había distinguido de tal modo por sus acciones “que se constituio primeiro entre os principaes habitadores desse novo Mundo” 62. Sin aludir de forma tan explícita al universo nobiliario, la semblanza que se hacía de António Ramos dos Reis en la dedicatoria del III tomo de Pequenos na Terra, no dejaba de seguir una estrategia retórica semejante. Más allá de subrayar las virtudes morales y religiosas del sujeto, se destacaba aquellas mercedes de las que sus hechos y, en particular, sus hechos de armas y sus servicios al rey le habían hecho merecedor, entre las cuales ciertamente destacaba aquella que expresamente le con-fería nobleza, como era el hábito de caballero de la Orden de Cristo 63. En definitiva, ambos veían así reconocido un estatuto que, por medio de los impresos que habían sostenido, no dejaba de proyectarse también en el mundo metropolitano, superando los límites del espacio colonial.
DOS TOMOS DE SERMONES, DOCE MISAS
La relación de Conceição con el universo de los impresos, con todo, no se limitó ni a su papel de mero lector y consumidor habitual de textos dados a estampa, ni a los tratos que hubo de mantener con los mecenas e impresores de sus diferentes escritos. Lo cierto es que la presencia del religioso en Lisboa y su inserción en los medios li-terarios de la ciudad hicieron que, en el marco de las tareas que había de desempeñar para sus hermanos del Brasil, acabase ocupándose de la adquisición de libros con los que nutrir las bibliotecas de los conventos de la provincia franciscana de Río de Janeiro. Más allá de la familiaridad con determinados libreros lisboetas, con autores y otros sujetos relacionados con el mundo de la edición y la venta de textos escritos, esta función atribuiría a Fr. Apolinário un papel de intermediario poco conocido y escasamente analizado cuando se examinan los mecanismos que articularon la circu-lación de libros en la América portuguesa, pero que, sin duda, fue central y en todo semejante al desempeñado por otros religiosos de la época, involucrados asimismo en el envío de obras impresas a los espacios coloniales 64.
62 aPoliNário da coNceição: “Dedicatoria”, en id., op. cit. (nota 13), t. II, sin foliar en esta parte.63 aPoliNário da coNceição: “Dedicatoria”, ibidem, t. III, sin foliar en esta parte.64 La cuestión de los agentes involucrados en el envío de impresos a la América portuguesa, aunque
centrada en el contexto de finales del siglo XVIII, ha sido analizada en aBreu, m.: Os caminhos dos livros, Campinas-São Paulo, Mercado de Letras-Fapesp, 2003, pp. 139-161.
133
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
Al mismo tiempo, la implicación del religioso capucho en esta tarea acabaría pro-piciando su participación directa en lo que no era sino un peculiar mercado librero. Cierto es que, dentro de la enorme variedad de agentes que intervenían en el comercio de impresos, la presencia de clérigos y religiosos que, a título personal o al amparo de sus instituciones, vendían libros en sus casas o en sus conventos, fue relativamente común en el contexto lisboeta del siglo XVIII 65. En el caso específico de Fr. Apoliná-rio, lo cierto es que éste no sólo haría acopio de volúmenes con los que proveer a las necesidades de los establecimientos brasileños de la orden, permitiéndole a menudo reunir un número relativamente generoso de libros. Al parecer, se ocupó también de suministrar impresos a algunos particulares que no habitaban en la corte, bien aten-diendo a sus encargos y tratando de conseguir los textos que le pedían, bien brindán-doles la oportunidad de adquirir ejemplares sobrantes de las obras destinadas a los conventos de su provincia. Entre los sujetos que acudieron al franciscano para obte-ner libros, estaba el P. Luís Montez Matoso, clérigo vinculado a la villa de Santarém, autor de varias obras eruditas de historia local y conocido, sobre todo, por su papel, junto a Rodrigo Pereira de Faria, en la redacción de una de las gacetas manuscritas –el Diário/Folheto de Lisboa– que mayor circulación tuvieron en el Portugal de la primera mitad del siglo XVIII 66. La correspondencia que Fr. Apolinário mantuvo con él entre –al menos– noviembre de 1740 y octubre de 1742, ofrece numerosas pistas sobre los términos en los que se fundamentaron tanto las relaciones intelectuales en-tre ambos, como, en particular, la actividad que el franciscano desarrolló en aquellos años como proveedor de libros 67.
En las misivas que se conservan, de hecho, son recurrentes las menciones a los impresos que Conceição ofrecía o, simplemente, enviaba por vía fluvial al de Santa-rém, así como las indicaciones que éste le solía dar para que buscase y consiguiese una u otra obra de reciente publicación, que, en parte, destinaba a su propio consumo, pero que le permitía también alimentar a escala local un comercio doméstico de li-bros 68. En noviembre de 1740, el religioso franciscano, a la par que señalaba el envío de un lote de libros en el barco de Gregório Machado, daba así noticia de algunos
65 domiNGos, M. D.: “Mercado livreiro no século XVIII: mecanismos e agentes”, en id.: Livreiros de Setecentos, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2000, pp. 55-57.
66 Sobre la figura de Luís Montez Matoso y su participación en la elaboración de gacetas manuscritas, véase lisBoa, J. l.: “Gazetas feitas à mão”, en lisBoa, J. l., miraNda, T. C. P. dos reis, olival, F. (eds.): Gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de Évora, Lisboa, Colibrí, 2002, vol. I, pp. 13-42. En general, sobre la circulación de gacetas impresas y manuscritas en Portugal del siglo XVIII, remitimos a este mismo trabajo, así como a lisBoa, J. L.: “News and Newsletters in Portugal (1703-1754)”, en lüseBriNk, H.-J. y PoPkiN, J. D. (eds.): Enlightenment, revolution and the periodical press, Oxford, Voltaire Foundation, 2004, pp. 35-45; Belo, A.: As Gazetas e os Livros. A Gazeta de Lisboa e a vulgarização do impresso (1715-1760), Lisboa, ICS, 2001; id.: “Notícias impressas e manuscritas em Portugal no século xviii: horizontes de leitura da Gazeta de Lisboa”, Horizontes Antropológicos, 22 (2004), pp. 15-35; id.: Nouvelles d’Ancien Régime. La Gazeta de Lisboa et l’information manuscrite au Portugal (1715-1760), tesis doctoral inédita, París, EHESS, 2005. Una relación de las numerosas obras de erudición que, al margen de su participación en la referida gaceta, compuso Montez Matoso, en BarBosa machado, op. cit. (nota 4), vol. III, pp. 120-121.
67 ACL, Série Vermelha 835, fols. 1r-45r.68 La implicación de Matoso en la posterior venta de los libros que recibía de Conceição, parece confirmarse
en las propias palabras del religioso franciscano que, en una de sus misivas al gacetista de Santarem, aseguraba no tener necesidad alguna de saber a quién distribuía y por qué cuantía los textos que le enviaba regularmente; aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 7-1-1741), ibidem, fol. 16r.
134
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
volúmenes que, destinados a los conventos del Brasil, tenía consigo y podía remitir a Matoso en cualquier momento 69. Entre los mismos, se incluían las dos primeras partes de los Sermoens varios, panegíricos e moraes del franciscano Fr. António de Santa Ana 70, así como dos ejemplares, en castellano, de la Cura pastoral de almas de Fr. Francisco Romeu 71, uno de los sermonarios de Fr. Benito Gil Becerra 72, los dos tomos del Theatro heroino del jerónimo Fr. João de São Pedro (publicado bajo el pseudónimo de Damião de Fróis Perim) 73, así como un ejemplar, en la versión tradu-cida al portugués por Fr. Carlos de Santo António, del Obsequio devido aos Sagrados Templos 74. Se trataba de volúmenes –casi todos ellos– de edición reciente, impresos tanto en Portugal como en España, cuya venta y circulación, en algunos casos, no dejaría de ser debidamente anunciada en espacios como la Gazeta de Lisboa. De cualquier modo, parecía dominar la sermonaria y, en particular, aquella elaborada por autores franciscanos, aunque no dejaban de incluirse obras de otros regulares, como el jerónimo Fr. João de São Pedro. A este respecto, cabe destacar el carácter mayorita-riamente religioso de los impresos que Matoso solía pedir y recibir por mediación de Fr. Apolinário. Sólo de forma ocasional le requirió escritos de otra naturaleza, como unas prosaicas gacetas que, al parecer, le pidió en 1740 75, o algún volumen de histo-ria, como el –así referido– Santarem maltratado que, con probabilidad, no era sino el texto que entonces dio a la luz el P. Inácio da Piedade e Vasconcelos 76. A tenor de la correspondencia, era otro el género de libros que habitualmente buscaba adquirir en Lisboa. En más de una ocasión, de hecho, habría manifestado su interés por conseguir las crónicas de las provincias franciscanas portuguesas de Arrábida y de Santo An-tónio 77. Aún a finales de 1740, se habría interesado asimismo por los tomos –objeto
69 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 5-11-1740), ibidem, fols. 3-3v. 70 aNtóNio de saNta aNa: Sermoens varios, panegíricos e moraes, t. I, Lisboa, por Mauricio Vicente de
Almeyda, 1735; t. II, Lisboa, Miguel Rodrigues, 1738.71 romeu, F.: Cura pastoral de almas, segun Dios, y los hombres, para vivos, y difuntos. Dividida en una
decada, y un novenario ..., Barcelona, en la Imprenta de Joseph Giralt, 1737.72 Gil Becerra, B.: Quaresma, y sagrados vespertinos, guarnecida con todos los sermones panegyricos,
que suelen concurrir en este santo tiempo, ilustrada con assumptos panegyricos, anagogicos, tropologicos, y políticos, Barcelona, Por Joseph Giralt, 1733.
73 João de são Pedro: Theatro Heroino, Abecedario Historico, e Catalogo das Mulheres ilusrtes em Armas, Letras, acçoens heroicas, e artes liberaes, t. I, Lisboa, Officina da Música de Theotonio Antunes Lima, 1736; t.II, Lisboa, Na Regia Officina Sylviana, e da Academia Real, 1740.
74 carlos de saNto aNtóNio: Obsequio devido aos Sagrados Templos, divido em tres livros… Escrita por hum piissimo Anonymo Italiano, e traduzida e accrescentada no idioma Portuguez pelo P. Pregador ______ da Ordem de S. Francisco, Lisboa, Na Officina Sylviana, da Academia Real, 1739.
75 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 19-11-1740), ACL, Série Vermelha 835, fol. 8r.
76 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 5-9-1741), ibidem, fol. 26r. vascoNcelos, I. da Piedade e: Historia de Santarem edificada, que da noticias da sua Fundação, e das couzas mais notaveis nella sucedidas, Lisboa: na Officina da Congregação, 1740, 2 vols.
77 aPoliNário da coNceição: Cartas al P. Luis Montez Matoso (Lisboa, 7-11-1740 y 21-7-1742), ACL, Série Vermelha 835, fols. 5r y 41r, respectivamente. Las crónicas en cuestión eran las de aNtóNio da Piedade: Espelho de Penitentes, e Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida, da Regular, e Mais Estreita Observancia da Ordem do Serafico Patriarcha S. Francisco, no Instituto Capucho, t. I, Lisboa, Jose Antonio da Silva, 1728; José de Jesus maria: Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida da Regular, e Mais Estreita Observancia da Ordem do Serafico Padre S. Francisco, t. II, Lisboa, Jose Antonio da Silva, 1737; martiNho do amor de deus: Escola de Penitencia, Caminho da Perfeição, Estrada Segura para a Vida
135
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
entonces de nueva edición– del sermonario titulado A Estrela d’Alva, que, consagra-do a la figura de santa Teresa de Jesús, compuso el carmelita descalzo Fr. António da Expectação 78. Del mismo modo, en carta de julio de 1742, Conceição le ofrecería dos ejemplares de la Academia singular, e universal del también franciscano Fr. José de Jesus Maria, impresa en 1737 79.
En medio de estas peticiones y envíos, no faltaron tampoco las obras del propio Fr. Apolinário, que, al igual que muchos otros autores de la época, participó directa-mente en la venta de sus escritos. En enero de 1741, daba cuenta a Matoso del lote de libros que le acababa de expedir y en el que apenas figuraban textos elaborados por el franciscano, en cantidades que no inducen sino a pensar una vez más en la posterior comercialización y distribución de los volúmenes dentro del contexto de Santarem. Mandaba así nueve ejemplares encuadernados en pergamino del Claustro francisca-no (Lisboa, 1740), otro más encuadernado en pasta y otros tres sin encuadernar; de la tercera parte de Pequenos na terra, que acababa de salir impresa en 1738, le enviaba asimismo tres ejemplares, que se sumaban así a otros doce de la Viagem devota e feliz (Lisboa, 1738) 80.
Al margen de la naturaleza eminentemente religiosa de los escritos que Conceição conseguía para sus hermanos de la América portuguesa y que suministraba a perso-najes como Luís Montez Matoso, llama poderosamente la atención el modo en el que se articulaba este peculiar mercado de libros, en el que la adquisición y venta de los impresos se hacía y cifraba esencialmente en obligaciones de misas. Los sufragios que normalmente se establecían y costeaban en las mandas testamentarias, de hecho, pondrían cuantiosos recursos en manos de clérigos y congregaciones religiosas, que llegarían incluso a disputárselos. Sólo en Lisboa, durante la primera mitad del siglo XVIII, las cifras que se conocen son tan abrumadoras en cuanto al número de misas demandadas, que no sólo permiten explicar la tendencia inflacionista que, al parecer, se produjo entonces en el precio de las misas, como ayudan a entender la función que estos encargos litúrgicos habrían de desempeñar dentro del estamento clerical como preciados instrumentos de trueque y de pago, interviniendo en la adquisición de determinados bienes y llegando a generar, incluso, un mercado en sí mismo de intercambio de este tipo de valiosas obligaciones 81.
Eterna. Chronica da Santa Provincia de S. Antonio da Regular, e Estreita Observancia da Ordem do Serafico Patriarca S. Francisco, No Instituto Capucho neste Reyno de Portugal, Lisboa, Antonio Pedroso Galrão, 1740.
78 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 26-11-1740), ACL, Série Vermelha 835, fol. 10r. Aunque la obra se había publicado en tres tomos, entre 1710 y 1727, Matoso probablemente buscaba ejemplares de una edición más reciente, de 1735-1740; aNtóNio da exPectação: A Estrella d’Alva, a Sublimissima, e Sapientissima Mestra da santa Igreja, a Angelia, e Serafica Doutora Mystica Thereza de Jesus: Mãy e Filha do Carmelo, t. I, Lisboa, Na Officina de José Antonio da Sylva, 1735; t. II, Lisboa, Na Regia Officina Sylviana, e da Real Academia, 1740
79 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 21-7-1742), ACL, Série Vermelha 835, fol. 41r. Se trataba de José de Jesus maria: Academia singular, e universal, historica, moral, e politica, ecclesiastica, scientifica, e chronologica, Lisboa, na Officina de Pedro Ferreira, 1737.
80 aPoliNário da coNceição: Cartas al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 10-1-1741 y 21-1-1741), ACL, Série Vermelha 835, fols. 18r y 19r.
81 Se calcula que, en torno a 1730, la media por testamento ascendió a 750 misas solicitadas, manteniéndose aún en cerca de 500 misas por testamento en la década de 1790; cf., araúJo, a. c.: A morte em Lisboa: atitudes
136
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
A tenor del contenido de la correspondencia con Luís Montez Matoso, los com-promisos de misas fueron para Conceição un medio fundamental en la compra de aquellos libros que después enviaba al Brasil, sirviendo también para que particulares como el propio Matoso saldasen las obras que el franciscano les suministraba. En sus cartas, de hecho, son constantes las referencias al coste en sufragios de los volúmenes que enviaba u ofrecía al de Santarem. Los dos tomos en cuarto de los Sermoens de Fr. António de Santa Ana, sin encuadernar, valían así doce misas; la Cura pastoral de Romeu, siete; los volúmenes in-folio del sermonario de Gil Becerra, también “cem pasta”, costaban veinte misas cada uno; el Obsequio devido aos sagrados templos, diez; los tomos en cuarto y sin encuadernar del Theatro Heroíno de Fr. João de São Pedro, ascendían ambos a quince misas 82. Éstos no eran sino libros que Conceição había adquirido para los conventos de su provincia y que, como aseguraba en no-viembre de 1740, ofrecía a Matoso por el mismo valor en misas que había pagado 83. Poco después insistía sobre este argumento y, además de recordar su disponibilidad para informar de los volúmenes que compraba mediante sufragios, afirmaba que to-dos los libros que en ese momento le enviaba, “são sobras dos que tomei para a Provincia, e vão pelos mesmos preços pelos quaes os recebi” 84. El lote de libros que le había expedido en esos días, de hecho, sumaba un total de 21.640 réis, lo que equivalía a 97 misas de esmola de seis vinténs (120 réis) que se debían rezar por un difunto, y otras 100 de esmola de tostão (100 réis) que correspondían a los sufragios a realizar respectivamente por un hombre y una mujer fallecidos 85. Al margen del valor por el que, más tarde, Matoso pudiese llegar a vender las obras que Fr. Apolinário le suministraba, éste lo que exigía –y la correspondencia así lo pone de manifiesto– no era sino el envío de las consiguientes certidões que atestaban la celebración real de las misas correspondientes a cada difunto y que, a su vez, permitían al religioso fran-ciscano saldar sus propias cuentas o, incluso, adquirir nuevos libros. En relación con los 97 sufragios de a 120 réis que pagaban una parte de los volúmenes enviados en noviembre de 1740, de hecho, Conceição pediría a Matoso que le remitiese “com a brevidade possivel as certidões para haver de receber hũs livros de Moral, dos quaes v.md. tambem ha de participar” 86.
No todo impreso, sin embargo, se podía conseguir mediante el recurso a las misas de difuntos. En varias ocasiones, el propio Fr. Apolinário tuvo que advertir de este extremo a Matoso, señalándole, por ejemplo, que las crónicas franciscanas que, al parecer, tanto anhelaba, apenas cabía apenas adquirirlas mediante su pago en dinero, que los tomos de la História de Santarem no sólo no los había “por missas”, sino que, además, alcanzaban un valor considerable, o que los dos volúmenes de A Es-trella d’Alva del carmelita Fr. António da Expectação, no corrían en Lisboa “se não
e representações, 1700-1830, Lisboa, Noticias Editorial, 1997, pp. 387-394.82 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 5-11-1740), ACL, Série Vermelha
835, fol. 3v.83 Ibidem, fol. 3r.84 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 26-11-1740), ibidem, fols. 10-10v.85 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 12-11-1740), ibidem, fol. 6r.86 aPoliNário da coNceição: Carta al P. Luís Montez Matoso (Lisboa, 19-11-1740), ibidem, fol. 7r.
137
Federico Palomo Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 111-137
a dinheiro”, no obstante tuviese noticia “de que em Coimbra as ha por Missas” 87. Pero, al margen de las condiciones en las que cabía comprar estas u otras obras, las propias advertencias de Conceição sobre estos textos, como, en general, el tono de la correspondencia con el gacetista de Santarem, acaban poniendo de manifiesto que este modo tan particular de adquirir libros mediante sufragios no era algo excepcional o apenas determinado por la relación que ambos establecieron a este respecto. En realidad, los escritos a los que Conceição hacía referencia eran obras que, por dis-tintas razones, escapaban a lo que no era sino todo un mercado librero que existía y se desarrollaba al margen de los circuitos habituales de compra y venta de impresos, quedando, no obstante, restringido a quienes, por su pertenencia al estado clerical, tenían capacidad asumir y gestionar obligaciones de misas, haciendo de ellas un ins-trumento mediante el cual adquirir libros.
La inserción del fraile capucho en este particular mercado de impresos –conviene no olvidarlo– estuvo probablemente condicionada en su origen por las propias fun-ciones que habría de asumir en la provisión de textos para los conventos de su pro-vincia en Brasil, desempeñando un papel del que aún hoy se sabe muy poco, pero que debió ser relativamente habitual en las congregaciones religiosas de la época. Pero ésta no fue sino una de las manifestaciones de la capacidad que este religioso, como consecuencia de su propia trayectoria, tuvo para establecer lazos entre el mundo me-tropolitano en el que residió desde la década de 1730 y los espacios coloniales a los que estuvo vinculado institucionalmente. Las conexiones que supo trazar también le habrían de permitir, entre otras cosas, involucrar a varios potentados de la América portuguesa en el patrocinio de algunas de sus obras impresas, mostrando un terreno escasamente explorado, pero en el que las elites coloniales no dejaron de ver un medio por medio del cual expresar sus aspiraciones sociales. Pero, al hilo de estas cuestiones, la figura de Fr. Apolinário da Conceição no dejaría de remitir a los contex-tos de la cultura escrita y la erudición religiosa en el mundo portugués de la primera mitad del siglo XVIII. En este sentido, los aspectos que se han analizado en las pá-ginas precedentes ciertamente no han agotado la multitud de interrogantes que cabe plantear en torno a este autor franciscano y a su producción escrita. Su condición de hermano lego, con todo, no dejaría de subrayar lo extraordinario de su actividad como hombre de letras y erudición, poniendo de relieve las condiciones que, en últi-mo término, definían el ser autor/escritor en el seno de las comunidades franciscanas portuguesas, pero también –quizás– las que habrían de determinar su consideración como historiador y su grado de participación en los círculos eruditos de la época.
87 aPoliNário da coNceição: Cartas a Luís Montez Matoso (Lisboa, 26-11-1740; 9-9-1741; y 21-7-1742), ibidem, fols. 10, 26 y 41.
141 ISBN: 978-84-669-3493-0http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46795
* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Cultura escrita y memoria popular: tipologías, funciones y políticas de conservación (siglos XVI a XX), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. HAR2011-25944). Agradezco las sugerencias y observaciones efectuadas por quienes han evaluado este texto antes de su publicación.
Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos en la España de
la Contrarreforma*
aNtoNio castillo Gómez
Universidad de Alcalá-Grupo [email protected]
Fecha de recepción: 10/11/2012Fecha de aceptación: 28/05/2013
resumenComo es sabido, el convento constituye uno de los espacios privilegiados para la escritura de mujeres en la Edad Moderna, siendo una de sus expresiones más representativas la intensa actividad epistolar que se desarrolló en su interior. Tras valorar distintos elementos de esta producción y la cultura gráfica de las monjas, este ensayo se centra en comparar el epistolario de Teresa de Jesús y la correspondencia de sor María de Jesús de Ágreda con el rey Felipe IV, con el propósito de reflexionar sobre los paradigmas epistolares que se apuntan en ellas. Mientras que las cartas de la religiosa abulense reflejan el valor co-tidiano de la comunicación escrita en la reforma de las carmelitas descalzas y la mediación entre estas a través de la escritura; el epistolario de la religiosa concepcionista con el soberano se acerca más al perfil de la “divina madre”, es decir, a la autoridad moral desempeñada por aquellas monjas a las que reyes y mandatarios acudieron en busca de consejo espiritual.
Palabras clave: Escritura conventual femenina, Escritura epistolar, Teresa de Jesús, sor María de Jesús de Ágreda, Felipe IV, Contrarreforma, Siglo de Oro.
Letters from the convent: female epistolary models in Counter-Reformation Spain
abstract
Convents in the early modern period were, as is widely known, a privileged space for women’s writing especially with regard to epistolary activity. Taking into consideration the main features of this written production and the nuns’ writing culture, this essay compares the letters of Teresa de Jesús (Teresa of Ávila) to the correspondence of Sister María de Jesús de Ágreda with King Philip IV. This analysis reveals deeply seated epistolary patterns. On the one hand, the Ávila letters show the daily role played by written communication in the Carmelite reform and the importance of writing for the relationships between nuns within the order. On the other hand, Ágreda’s correspondence with the king is much clos-er to the profile of the “divine mother”, a profile emphasizing the moral authority played by the nuns, whose spiritual advice was often demanded by kings and other members of the elite.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
142 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Key words: Female writing in convents, epistolary writing, Teresa de Jesús, María de Jesús de Ágreda, Philip IV, Counter-Reformation, Golden Age.
1. PAPEL, PLUMA Y TINTA
En palabras del jurista Juan de Arce de Otálora, escritas en la segunda mitad del Qui-nientos, las monjas sustentaban toda su vida “con una mano de papel y tres plumas y una redoma de tinta” 1. Dejando de lado cierto punto de acidez, esta afirmación del letrado vallisoletano daba fe de una realidad indiscutible. Mientras que en otros ámbitos de la vida de las mujeres, el conocimiento de la escritura pudo ser menos necesario e inclu-so estar más afectado por el género y la condición social; en el interior de los conven-tos las monjas dispusieron de mayores oportunidades para aprender, de tiempos para escribir, motivaciones para hacerlo y de un lugar para ello, la celda 2, cuál habitación propia avant la lettre. De hecho, la reglamentación de las tareas asignadas a los dife-rentes oficios conventuales apunta a comunidades donde el alfabetismo estaba más extendido que en otros espacios femeninos. Si nos detenemos en las Constituciones que Teresa de Jesús estableció para los monasterios de carmelitas descalzas, leemos en ellas que se encomendaba a la priora el gobierno material y espiritual, para lo que indudablemente precisaba de una buena competencia escrita. De las clavarias se dice expresamente que debían saber escribir y contar para poder revisar las cuentas que cada mes les presentaba la receptora, ocupada a su vez en “escribir gasto y recibo” 3.
En el orden de la lectura, la priora debía procurar que en el convento hubiera “bue-nos libros, en especial Cartujanos, Flos Sanctorum, Contemptus mundi, Oratorio de Religiosos, los de Fr. Luis de Granada, y del Padre Pedro de Alcántara, porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma, como el comer para el cuerpo”. Por esto mismo, en el oficio de maitines una monja, designada por la madre superio-ra, tenía que leer “un poco en romance del misterio en que se ha de pensar otro día”. Y a su vez, la maestra de novicias tenía el cometido de leerles las Constituciones y de enseñarles “todo lo que han de hacer”, incluso a leer:
Mire la que tiene este oficio que no se descuide en nada, porque es criar almas para que more el Señor. Trátelas con piedad y amor, no se maravillando de sus culpas, por-que han de ir poco a poco, y mortificando a cada una según lo que viere puede sufrir su espíritu. Haga más caso de que no haya falta en las virtudes, que en el rigor de la penitencia. Mande la priora la ayuden a enseñarlas a leer 4.
1 arce de otálora, J. de: Coloquios de Palatino y Pinciano, edición de J. L. Ocasar, Madrid, Biblioteca Castro, 1995, vol. II, p. 859.
2 Weaver, E. B.: “Le muse in convento. La scrittura profana delle monache italiane (1450-1650)”, en scaraFFia, L. y zarri, G. (eds.): Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 255-256.
3 teresa de Jesús: Las constituciones, en id.: Obras completas, dirección de Alberto Barrientos, Madrid, Editorial Espiritualidad, 19843, pp. 1146-1147 y 1136, respectivamente.
4 Ibidem, pp. 1136, 1135 y 1148, para esta y las anteriores citas. Sobre la práctica lectora en las comuni-dades religiosas observantes, remito a mi trabajo “Leer en comunidad. Libro y espiritualidad en la España del Barroco”, Via Spiritus, 7 (2000), pp. 114-119.
143Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Desde otro punto de vista, los datos sobre el alfabetismo femenino inciden en la misma dirección. Tomando como botón de muestra el caso de Granada, ciudad para la que se dispone de valores susceptibles de cotejo, se constata lo siguiente: por un lado, una capacidad de suscripción autógrafa de los documentos notariales que implicó al 19% de las mujeres durante el período 1605 a 1609 5; y por otro, una competencia de escritura del 78% en las monjas que profesaron en el convento de San José entre 1584 y 1636, y del 66% con posterioridad a 1649 6. Por más que dichos porcentajes deban tomarse con la cautela que exige una documentación, de distinta procedencia, que no siempre es totalmente representativa ni tampoco estaba pensada para un tratamiento estadístico, esto no es óbice para que les podamos asignar un cierto valor indiciario.
Unas y otras fuentes coinciden en señalar al convento como un lugar privilegiado para la adquisición y expresión escritas 7, sin que por ello la escritura dejara de ser, también allí, un instrumento de poder y diferencia 8. En el interior de los claustros fueron bastantes las mujeres que adquirieron cierta familiaridad con la cultura escrita, ya fueran enseñadas por las maestras de novicias, ya por otras monjas más veteranas o bien aprendieran de manera autodidacta. Ana de San Bartolomé, por ejemplo, lo hizo imitando la letra de Teresa de Jesús, según veremos más adelante; en tanto que María de Jesús, la Sabia de Coria, hija de labradores al servicio del duque de Alba, atribuyó su aprendizaje a la inspiración divina al tiempo que insistió en la dificultad de la tarea. Según era norma común en tantas autobiografías espirituales 9, en el caso de esta monja también fue el confesor quién le mandó escribir, advirtiéndole que no se preocupara si “no sabía escrivir ni avía tomado en su vida pluma en su mano”,
5 viNceNt, B.: “Lisants et non-lisants des royaumes de Grenade et de Valence à la fin du XVIe siècle”, en De l’alphabétisation aux circuits du livre en Espagne, XVIe-XIXe siècles, París, CNRS, 1987, p. 97. Compara-do con los valores obtenidos para otras ciudades, en todos los casos estaríamos hablando de una alfabetización femenina que rara vez pasó de ese umbral. Así, para Ávila se ha estimado que el 12,5% de las mujeres pudie-ron estar alfabetizadas entre 1580 y 1610, muy similar al 11% propuesto para el interior de Andalucía de 1595 a 1632, superior al 6,8% barajado para la región de Toledo en la primera mitad del siglo XVII e inferior al 28% señalado para la diócesis de Cuenca en idéntico intervalo. Véase al respecto viñao FraGo, A.: “Alfabetización y primeras letras (siglos XVI-XVII)”, en castillo Gómez, A. (comp.): Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 74-75.
6 oBra sierra, J. M. de la; osorio Pérez, M. J.; y moreNo truJillo, M. A.: “Mujer y cultura escrita. A propósito del libro de profesiones del convento de San José de Granada (1584-1684)”, Estudis Castellonencs, 6/2 (1994-1995), pp. 965-977.
7 Ferrús aNtóN, B.: Discursos cautivos: convento, vida, escritura, Valencia, Universitat de València, 2004.
8 Aunque referido a fechas algo más avanzadas así lo indica el distinto grado de alfabetismo de las monjas de coro y de las freilas en el monasterio cisterciense de San Bernardo en Alcalá de Henares. Véase GoNzález de la Peña, M. V.: Mujer y cultura gráfica. Las Reverendas Madres Bernardas de Alcalá de Henares (siglos XVIII-XIX), Alcalá, Institución de Estudios Complutenses, 2001, pp. 55-78.
9 PoutriN, I.: Le voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne moderne, Madrid, Casa de Velázquez, 1995, pp. 143-148; herPoel, S.: A la zaga de Santa Teresa: autobiografías por mandato, Ámsterdam, Rodopi, 1999, pp. 83-91 y 144-154; amelaNG, J. S.: “Autobiogra-fías femeninasˮ, en moraNt, I. (dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. II: orteGa, M.; lavríN, A.; y Pérez caNtó, P. (coords.): El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, pp. 155-168; castillo Gómez, A.: “Dios, el confesor y la monja. La autobiografía espiritual femenina en la España de los siglos XVI y XVII”, Syntagma. Revista del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2 (2008), pp. 59-76; y álvarez saNtaló, L. C.: Así en la letra como en el cielo. Libro e imaginario religioso en la España moderna, Madrid, Abada, 2012, pp. 309-325.
144 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
puesto que el mismo Dios que le había “movido el entendimiento para oír lo que se refiere, le moverá los dedos para que lo traslade al papel”. Obedeció, “aplicando la pluma adonde avía de escrivir”, y de este modo “empeçó, sin saber, a hazer una forma clara, con división de las palabras y de los caracteres, que se dexa leer facilísimamen-te sin fatiga” 10.
La iniciación autodidacta, guiada aparentemente por manos divinas, fue asimismo el procedimiento empleado por María de Cristo, dado que su padre no quiso que aprendiera porque “decía que las mujeres no habían menester saber escribir”. Empu-jada a hacerlo, refiere que el Señor acudió en su ayuda, de tal modo que un día cogió la pluma en la mano y empezó a escribir “como si hubiera muchos tiempos que lo ejerci-tara según la velocidad con que lo hice” 11.
La actitud del padre de María de Cristo coincidía con el espíritu restrictivo de la Contrarreforma, época en la que se sitúa buena parte de la producción escrita de las religiosas españolas. La puerta entreabierta en el primer cuarto del siglo XVI por gen-tes como Luis Vives –para quien las mujeres podían aprender a leer siempre que lo hicieran “en buenos libros de virtud” y a escribir usando como muestra “alguna cosa sacada de la sagrada escritura o alguna sentencia de castidad tomada de los preceptos de filosofía” 12– dejaba de estarlo en el discurso de algunos moralistas barrocos a causa del celo integrista surgido del Concilio de Trento. Uno de los más severos fue el jesuita Gaspar de Astete, en cuyo Tratado del gobierno de la familia y estado de las viudas y doncellas (1597), más permisivo con la lectura femenina si tenía lugar entre las paredes de la casa y guiada por el padre, la madre, un hermano o una mujer anciana, sostuvo que a las mujeres no les era absolutamente necesario aprender a escribir y contar puesto que su “gloria” estaba en el huso, la rueca y la almohadilla, pero nunca en la pluma o en la espada, atributos del varón:
De más desto, la muger no ha de ganar de comer por el escreuir ni contar, ni se ha de valer por la pluma como el hombre. Antes assí como es gloria para el hombre la pluma en la mano, y la espada en la cinta, assí es gloria para la muger el huso en la mano y la rueca en la cinta y el ojo en la almohadilla 13.
En términos generales, la lectura concitó juicios más favorables siempre que se ciñese a textos sagrados y devotos 14; en tanto que la escritura fue objeto de mayor rechazo, ya que una vez adquirida lo mismo podía usarse para narrar una experiencia religiosa
10 arcos, F. de: La Sabia de Coria. Vida de la venerable María de Jesús, natural de Guijo, Madrid, Fran-cisco Nieto, 1671, p. 21.
11 Vida de la Venerable María de Christo, 1671-1678 (manuscrito autógrafo), Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 3647, fol. 2v.
12 vives, J. L.: Instrucción de la mujer cristiana (1524), Madrid, Fundación Universitaria Española-Uni-versidad Pontificia de Salamanca, 1995, p. 56. Insisto en matizar que su defensa de la lectura femenina se circunscribía estrictamente a dichas obras: “si no lee de buena gana buenos libros, le deben totalmente quitar que no lea, y si ser puede que se desbecerre de leer, porque es muy mejor carecer de la cosa buena que usar mal de ella”. Ibidem, p. 65.
13 astete, G. de: Tratado del govierno de la familia, y estado de las viudas y donzellas, Burgos, Juan Bautista Varesio, 1603 (1597, en el colofón), pp. 170-171.
14 FerNaNdes, M. de L. correia: Espelhos, cartas e guias. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica, 1450-1700, Oporto, Instituto de Cultura Portuguesa, 1995, pp. 191-197 y 393-402; y GaGliardi, D.:
145Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
que para algo tan sospechoso como escribir cartas o billetes de amor 15. En su diatriba contra la alfabetización de las mujeres, el padre Astete aludió precisamente a esta cir-cunstancia, confirmando de paso la extensión que la práctica epistolar había alcanzando entre ellas: “muchas mugeres andan y perserveran en malos tratos porque se ayudan del escrevir para responder a las cartas que reciben, y como escriven por su mano encubren mejor los tratos que traen y hazen más seguramente lo que quieren” 16. Similar temor lo puso de relieve el franciscano Juan de la Cerda en su obra Vida política de todos los estados de mujeres (1599) 17, mientras que, contemporáneamente, Fr. Marco Antonio de Camos, en Microcosmia y gobierno universal del hombre cristiano (1592), se mostró más proclive a que las mujeres aprendieran a escribir puesto que así podrían llevar la contabilidad y el gobierno de la casa 18, es decir, justo lo contrario de lo que Gaspar de Astete pretendió cinco años después.
Pero cuando se habla de la actividad escrita de las monjas no debe olvidarse que la vida conventual estuvo sujeta a cierta vigilancia, diariamente a cargo de la priora y de modo regular por los padres superiores de cada orden religiosa. Dadas estas circuns-tancias, tal vez convenga matizar la tesis que presenta el convento como el lugar donde tuvo efecto la contienda fundacional de la escritura del sujeto femenino, siendo la razón aducida que en las celdas las monjas tuvieron mayores posibilidades “para hablar para sí mismas y de Dios” 19. Ni todas disfrutaron de idénticas opciones ni los monasterios fueron comunidades abiertamente igualitarias. Como expuso María José de la Pascua, apoyándose en los escritos de María de San José, el espacio religioso fue a menudo un “campo de batalla” en el que las monjas sólo pudieron “imponer sus vivencias y opinio-nes con dificultad” 20. Cierto es que, al profesar, eludieron las obligaciones del matri-monio y de la vida familiar disponiendo de un tiempo propio que tal vez no hubieran tenido en la vida civil; pero, por otro lado, debieron responder a los mandatos de los confesores, quienes estuvieron detrás de muchas de sus actividades de escritura, toda-vía más tras el Concilio de Trento. Si antes había predominado una cierta veneración hacia ellas por parte de los religiosos, en particular a las “divinas madres” por su
Urdiendo ficciones. Beatriz Bernal, autora de caballerías en la España del siglo XVI, Zaragoza, Prensas Uni-versitarias de Zaragoza, 2010, pp. 56-66.
15 álvarez saNtaló, L. C.: “Algunos usos del libro y la escritura en el ámbito conventual: el Desengaño de Religiosos de Sor María de la Antigua (1614-1617)”, en GoNzález sáNchez, C. A. y vila vilar, E. (comp.): Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos XVI-XVIII), México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 178-179.
16 astete, op. cit. (nota 13), p. 171.17 “el escrevir ni necesario ni lo querría ver en las mujeres, no porque ello de suyo sea malo, sino porque
tienen la ocasión en las manos de escrevir billetes y responder a los que hombres livianos les embían. Mu-chas ay que saben este exercicio y usan bien del, más usan otras del tan mal que no sería de parecer que lo aprendiessen todas”, cerda, J. de la: Vida política de todos los estados de mujeres, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1599, fols. 12v-13r.
18 BaraNda leturio, N.: Cortejo a lo prohibido. Lectoras y escritoras en la España moderna, Madrid, Arco/Libros, 2005, p. 69.
19 cirlot, V. y Garí, B.: La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias en la Edad Media, Barcelo-na, Martinez Roca, 1999, p. 11.
20 Pascua sáNchez, M. J. de la: “Escritura y experiencia femenina: la Memoria de las Descalzas en el Libro de Recreaciones de sor María de San José”, Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 12-13 (2000-2001), p. 298.
146 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
ejemplaridad espiritual 21; después, se instauró un modelo de relación sensiblemente más rígido, coercitivo y basado en la obediencia al confesor 22.
2. LA DIFUSIÓN DE LA ESCRITURA EPISTOLAR EN LOS CONVENTOS FEMENINOS
Pertrechadas de papel, pluma y tinta, bastantes monjas del Siglo de Oro se prodiga-ron escribiendo. Sin restar un ápice de entidad a la creación literaria, poética y teatral desplegada en el interior de los conventos barrocos, a uno y otro lado del Atlántico 23, la actividad escritora de las monjas tuvo otra cara más cotidiana e instrumental que se plasmó, principalmente, en la amplia producción autobiográfica y epistolar. Su crono-logía corre en paralelo al desarrollo de la Contrarreforma pero también debe ligarse al crecimiento de la alfabetización durante la temprana Edad Moderna y, en lo tocante a las cartas, a la notable extensión de la correspondencia 24.
En cuanto a las autobiografías espirituales está más que estudiado que su práctica se desencadenó a raíz de la circulación manuscrita del Libro de la Vida de Teresa de Jesús y aún más tras la edición impresa de 1588, realizada por voluntad de Fr. Luis de León 25. Respecto de las cartas, haría falta disponer de un inventario con objeto de afinar la periodización si bien los testimonios más conocidos apuntan en la misma dirección. Su mayor abundancia desde entonces debe parte del éxito a la religiosidad emotiva y fuertemente agitada de la Contrarreforma, que tuvo en el escrito un espacio predilecto de expresión. Epistolarios como los de Teresa de Jesús 26, Ana de San Bartolomé 27, Isabel
21 ProsPeri, A.: “Dalle ‘divini madri’ ai ‘padri spirituali’”, en schulte voN kessel, E. (ed.): Women and Men in Spiritual Culture, La Haya, Staatsuitgeverij, 1986, pp. 71-91; y zarri, G.: Le sante vive. Profezie di corte e devozione femminile tra ‘400 e ‘500, Turín, Rosenberg & Sellier, 1990.
22 sáNchez orteGa, M.-H.: Confesión y trayectoria femenina. Vida de la Venerable Quintana, Madrid, CSIC, 1996, pp. 271-276; y BiliNkoFF, J.: Related Lives. Confessors and their Female Penitents, 1450-1750, Ithaca-Nueva York, Cornell University Press, 2005, pp. 32-45.
23 zavala, I. M. (ed.): Breve historia de la literatura feminista, vol. 4, La literatura escrita por mujer: desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, Barcelona, Anthropos, 1997; Bosse, M., Potthast, B., y stoll, A. (eds.): La creatividad femenina en el mundo barroco hispánico. María de Zayas – Isabel Rebeca Correa – Sor Juana Inés de la Cruz, Kassel, Reichenberger, 2000, 2 tomos; lavríN, A. y loreto, R. (eds.): Monjas y beatas. La escritura femenina en la espiritualidad barroca novohispana (siglos XVII y XVIII), Puebla, Universidad de las Américas; México, D. F., Archivo General de la Nación, 2002; caBallé, A. (dir.): La vida escrita por las mujeres. Obras y autoras de la literatura hispánica e hispanoamericana, vol. I: Por mi alma os digo. De la Edad Media a la Ilustración, Barcelona, Círculo de Lectores, 2003; BaraNda leturio, N. y maríN PiNa, M. C. (eds.): Letras en la celda. Cultura escrita de los conventos femeninos en la España moderna, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2014.
24 castillo Gómez, A: Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los Siglos de Oro, Madrid, Akal, 2006, pp. 19-57.
25 herPoel, op. cit. (nota 9), pp. 32-39.26 Me remito a las dos ediciones con las que he trabajado: teresa de Jesús, Obras completas, op. cit. (nota
3); e id: Cartas, edición de Tomás Álvarez, Burgos, Monte Carmelo, 1997.27 aNa de saN Bartolomé: Obras completas, edición de Julián Ariza, Burgos, Monte Carmelo, 1999.
147Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
de los Ángeles 28, Ana de Jesús 29, Leonor de San Bernardo 30, Beatriz de la Concepción 31, María de Jesús de Ágreda 32 o Benedicta Teresa 33, entre otros, corresponden justamente a religiosas que vivieron y escribieron entre las décadas finales del Quinientos y la primera mitad del Seiscientos.
Si nos fijamos en las monjas citadas, salvo Benedicta Teresa, benedictina, y María de Ágreda, concepcionista franciscana, las demás son carmelitas, lo que abunda en la importancia dada a la comunicación epistolar en dicha congregación siguiendo el mo-delo establecido por la fundadora. Esta circunstancia la pudo comprobar in situ, un siglo después, Fr. Manuel de Santa María en la misión que llevó a cabo, entre el 18 de junio de 1761, cuando visitó el convento de Duruelo (Ávila), y el 21 de julio de 1764, fecha de su llegada a las Carmelitas Descalzas de Segovia, comisionado por Fr. Pablo de la Concepción, general de los carmelitas, para que buscara y sacara copia autentificada de los escritos de Teresa de Jesús. Durante estos años recorrió la geografía carmelitana indagando “entre infinidad de papeles y monumentos de librerías y archivos” para es-cribir su crónica. Aunque su objetivo principal eran los autógrafos de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz 34, también aprovechó el viaje para sacar traslado de otras cartas que fue encontrando en los distintos monasterios, hasta un total de 70 ejemplares, todas ellas debidamente certificadas por él y por el padre o abadesa del respectivo convento 35. He aquí su explicación de la empresa:
28 Cartas de la Madre Isabel de los Ángeles, O. C. D. (1565-1644), edición de Pierre Sérouet, Burgos, Monte Carmelo, 1963.
29 torres, C.: Ana de Jesús, cartas (1590-1621): religiosidad y vida cotidiana en la clausura femenina del Siglo de Oro, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995.
30 Leonor de San Bernardo: Lettres (1634-1638), edición de Pierre Sérouet, París, Desclée De Brouwer, 1981.
31 Lettres choisies de Béatrix de la Conception, edición de Pierre Sérouet, París, Desclée de Brouwer, 1967.
32 Sobre María de Ágreda como escritora de cartas, véase la reciente aportación de morte acíN, A.: Misticismo y conspiración. Sor María de Ágreda en el reinado de Felipe IV, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010, pp. 245-283.
33 Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, leg. 36921, fols. 478-731. Una parte mínima de las cartas dirigidas al conde-duque de Olivares y a Fr. Francisco García Calderón fue publicada por BarBeito, I.: Cárceles y mujeres en el siglo XVII. Razón y forma de la Galera. Proceso inquisitorial de San Plácido, Ma-drid, Editorial Castalia; Instituto de la Mujer, 1991, pp. 127-163. Véase también Boyle, M.: “Inquisition and epistolary negotiation: examining the correspondance of Teresa de la Valle y Cerda”, Letras femeninas, 35/1 (2009), pp. 293-310; y GoNzález de la Peña, M. V.: “‘No sé dejar la pluma’: las cartas de Benedicta Teresa al conde- duque de Olivares”, en castillo Gómez, A. y sierra Blas. V. (dirs.): Cartas - Lettres - Lettere. Dis-cursos, prácticas y representaciones epistolares (siglos XIV-XX), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2014, pp. 307-328.
34 Obras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, copiadas por Fr. Manuel de Santa María, Fr. Andrés de la Encarnación y Fr. Tomás de Aquino y autentificadas ante notarios apostólicos, BNE, Ms. 13245.
35 saNta maría, m. de: Espicilegio historial o Colección de diferentes especies sueltas y misceláneas tocantes a la Historia de la Reforma, etc. En esta N. Primitiva Provincia de Castilla la Vieja, BNE, Ms. 8713. Las cartas corresponden a Ana de San Bartolomé, Ana de San Agustín, Catalina de Cristo, Catalina de Jesús, María Ana Francisca de los Ángeles, Gabriela de San José, Isabel de los Ángeles, Beatriz de Jesús y Ana de Jesús. A fin de mostrar el rigor de su trabajo empleó la tinta negra para el texto copiado y la roja para señalar las letras suplidas en la lectura y para otras anotaciones.
148 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Muy tarde me ha ocurrido al pensamiento esta utilíssima diligencia, siendo al pare-cer un pensamiento tan obvio a quien ha andado quatro años entre infinidad de papeles y monumentos de librerías y archivos. Pero la verdad es que, arrebatado y embebido enteramente en el assumpto principal de mi comissión, que son los pertenecientes a escri-tos originales de Nuestros Gloriosos Padres Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y apuntaciones chronológicas e historiales sobre diferentes cartas de la Santa (materia so-bradíssima para otro tanto más tiempo), apenas le he tenido para recoger de passo algunas otras no inútiles especies, remitidas ya o en estado de remitirse a los archivos de la Or-den, contentándome por lo respectivo a otras sueltas y mysceláneas, ahunque no menos oportunas, útiles y convenientes, con irlas participando a Madrid en cartas particulares 36.
Es indudable, en suma, la amplia difusión de la escritura epistolar en los monasterios femeninos y masculinos, aunque estos no sean ahora objeto de nuestro interés. Su es-tudio, sin embargo, debe afrontar la dificultad que entraña el acceso a dichos espacios, especialmente a los conventos de clausura, así como la frecuente dispersión de dichos fondos por la geografía monástica de cada orden y en otros acervos, en buena parte debido a la veneración hacia sus autoras 37, sumada a las pérdidas acontecidas por muy variados motivos. Compárese, por ejemplo, la dispar localización de las cartas de Teresa de Jesús o de Ana de San Bartolomé, con el mayor agrupamiento de la correspondencia de María de Ágreda con Felipe IV, por un lado 38, y con don Fernando y don Francisco de Borja o la duquesa de Alburquerque, por otro 39. Obviamente las razones son dife-rentes: mientras que en este caso se trata de epistolarios concretos, la correspondencia de las monjas carmelitas presenta una amplia variedad de destinatarios y, por tanto, de lugares de conservación. Nótese que las cerca de 470 cartas de Teresa de Jesús y las 664 de Ana de San Bartolomé se hallan repartidas por los diferentes conventos de la Orden, en bibliotecas y archivos públicos o en colección particulares, hasta en 65 ciudades distintas si hablamos de Ana de San Bartolomé 40. A todo esto debe añadirse que el volumen de las cartas conservadas suele ser una parte mínima de las que pudieron escribirse conforme delatan las continuas referencias a misivas previas no respondidas o que ni siquiera llegaron a su destino.
36 Ibidem, fol. 1r.37 scattiGNo, A.: “Lettere dal convento”, en zarri, G. (ed.): Per lettera. La scrittura epistolare femminile
tra archivio e tipografia (XV-XVII secolo), Roma, Viella, 1999, p. 321.38 De las varias ediciones que existen de este epistolario cito únicamente las que he consultado: Cartas de
la Venerable Madre Sor María de Ágreda y del señor rey don Felipe IV, precedidas de un bosquejo histórico por D. Francisco Silvela, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1885, 2 tomos; Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, edición de Carlos Seco Serrano, en Epistolario español, IV-V, Madrid, Atlas, 1958 (BAE, 108-109); y maría de Jesús de áGreda: Correspondencia con Felipe IV. Religión y Razón de Estado, introducción de Consolación Baranda Leturio, Madrid, Castalia-Instituto de la Mujer, 1991.
39 BaraNda leturio, C.: “Las cartas de Sor María Jesús de Ágreda a don Fernando y a don Francisco de Borja: los manuscritos de las Descalzas Reales”, en zuGasti, M. (ed.): Sor María de Jesús de Ágreda y la literatura conventual femenina en el Siglo de Oro, Soria, Universidad Internacional Alfonso VIII-Diputación Provincial de Soria, 2008, pp. 13-32; e id.: Cartas de Sor María de Jesús de Ágreda a Fernando de Borja y Francisco de Borja (1628-1684). Estudio y edición, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2013. Respecto al intercambio epistolar con la duquesa de Alburquerque, véase chicharro cresPo, E.: “La corres-pondencia familiar en el ámbito conventual femenino: cartas de María de Jesús de Ágreda a la duquesa de Alburquerque”, Via spiritus, 20 (2013), pp. 191-213.
40 aNa de saN Bartolomé, op. cit. (nota 27), p. 792.
149Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
3. USOS EPISTOLARES DE LAS MONJAS ÁUREAS
Asumiendo la parte de tópico y de legitimación de la subversión inherente a determi-nados actos de escritura, máxime si son protagonizados por mujeres, es innegable que tras una porción significativa de la producción escrita de las monjas estaba la figura del confesor y el control de los superiores de cada Orden. Se ha advertido expresamente en las autobiografías espirituales, el género más específicamente femenino junto a la poesía mística, pero igualmente puede señalarse de la correspondencia. Harto expre-sivo es el testimonio de Filipa de Jesús, hija del Prior do Crato, rival de Felipe II en su conquista del trono portugués, a quien en su destierro castellano por distintos conventos se le prohibió que escribiera cartas, por más que esto no le impidiera hacerlo a veces a hurtadillas, aunque luego le fueran requisadas por sus guardianes 41. En consonancia con las reglas monásticas que durante la Contrarreforma prescribieron la existencia de una estancia conventual para la escritura a fin de que esta se hallara más vigilada, a la vez que encomendaron a la abadesa que tuviera el cargo de que la lectura se realizara en la biblioteca y no en las celdas 42, las Constituciones de las Carmelitas Descalzas comisionaron a la priora para que permaneciera atenta a la comunicación de las monjas con el exterior, además de fijar la sanción que podía recaer sobre ellas:
Y si alguna cosa fuere osada a recibir o dar algunas cartas y leerlas sin licencia de la madre priora, o cualquiera cosa enviare fuera, o lo que le han dado retuviera para sí; aquélla [hermana] asimismo, por los excesos de la cual hermana fuere alguno en el siglo [escandalizado], aliende de las penas dichas por las constituciones, a las horas canónicas y a las gracias después de comer estará postrada ante la puerta de la iglesia a las hermanas que pasen 43.
Lejos de ser enteramente libres, los intercambios epistolares estaban afectados por distintas expresiones de lo que Octavio Paz, al estudiar la obra de sor Juan Inés de la Cruz, llamó el “código de lo decible” 44. Al igual que otros escritos de monjas 45, las car-tas eran el fruto de la negociación establecida entre la libertad de escribir, los temores a hacerlo cuando quien escribe es una mujer, la autocensura respecto de ciertos asuntos, las restricciones impuestas por determinados corresponsales y, por supuesto, la vigi-lancia ejercida por los superiores 46. Después de todo, como le dijo sor María a Felipe IV en una de sus misivas, “por cartas no se puede decir lo que se desea, ni exponerlo a
41 Bouza, F.: “Memorias de la lectura y escritura de las mujeres en el Siglo de Oro”, en moraNt, I. (dir.), op. cit. (nota 9), t. II, p. 180.
42 caBiBBo, S.: “Scrivere in monastero nel XVII secolo”, en modica, M. (ed.): Esperienza religiosa e scritture femminili tra Medioevo ed età moderna, Acireale, Bonanno Editore, 1992, pp. 84-85.
43 teresa de Jesús, op. cit. (nota 3), p. 1154, nº 54.44 Paz, O.: Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la Fe, México, D.F., FCE, 1982.45 BiliNkoFF, op. cit. (nota 22), pp. 46-75.46 A esto se han referido también lavriN, A.: “La celda y el siglo: epístolas conventuales”, en moraña,
M. (ed.): Mujer y cultura en la Colonia hispanoamericana, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 1996, p. 144; y coheN imach, V.: “Escribir desde el claustro. Cartas personales de monjas”, Telar. Revista digital del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, 1 (2004), p. 2, http://www.filo.unt.edu.ar/centinti/iiela/revista_telar/index.htm (acceso: 6-10-2013).
150 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
la debilidad de un papel” 47. En el epistolario de Teresa de Jesús se encuentran también distintas muestras de las precauciones que tomó en su correspondencia, en particular debido a las dificultades que los superiores del Carmelo pusieron a su reforma. Así, en una misiva a Francisco Salcedo, escrita en Salamanca a 3 de agosto de 1573, dio cuenta del desasosiego e inconvenientes que podrían acarrearle, de conocerse, algunos “nego-cios” en los que entonces andaba metida, seguramente la fundación de un colegio de doncellas en Medina del Campo:
Diga a nuestro padre provincial [Ángel de Salazar] que, unas que envío ahí para Me-dina, que suplico a su merced no las lleve sino persona muy cierta, porque es sobre los negocios que dije el otro día a su merced, y podría venirnos gran desasosiego y hartos inconvenientes para el servicio de Dios 48.
Descendiendo a la materialidad de las cartas de religiosas en la España barroca, pri-meramente debemos señalar el uso habitual del pliego de papel, que fue el formato más extendido en la época sin que fuera impedimento para que también se empleara el cuarto de pliego 49. En lo que concierne a la disposición de la escritura, era más común que se respetara el espacio blanco entre la invocación y el comienzo de la carta que en el margen izquierdo, muchas veces invadido por la escritura 50. Unas vez plegadas se anotaba el sobrescrito, es decir, el nombre y razón del destinatario, así como las tasas y, eventualmente, la persona encargada del transporte y otros datos, siendo lacradas con el correspondiente sello. En el caso de Teresa de Jesús, reproducía el monograma del nombre de Jesucristo (IHS) 51, incorporado asimismo como invocación en la parte superior de sus cartas con el añadido de una cruz encima de la letra H.
El texto sigue el esquema básico en cinco partes: invocación, saludo, texto, despe-dida de respeto y suscripción autógrafa 52. En esto no se aprecia ninguna particulari-dad en las cartas de monjas a excepción de la fuerte impronta religiosa que se percibe tanto en el estilo como en la invocación, por lo común en forma de cruz y verbal, con mención a Jesús y María, frente a los emisores laicos que solían ceñirse al signo de
47 Carta de 19 de julio de 1658, Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, op. cit. (nota 38), t. II, p. 109.
48 teresa de Jesús, op. cit. (nota 26, 1997), nº 55, p. 156. “Esta carta dé a nuestro padre a recaudo, y si no estuviera ahí, no se la envíe sino con persona muy cierta, que importa”, anota al término de otra a la madre María de San José, datada en Malagón a 15 de junio de 1576, ibidem, nº 109, p. 291.
49 Así puede constatarse en las de Benedicta Teresa, AHN, Inquisición, leg. 36921, fols. 478-731. El for-mato cuarto es más habitual a partir del siglo XVIII, aunque anteriormente se documenta, por ejemplo, en un conjunto de cartas de súplica al Superintendente General de las Minas de Almadén (1685-1699), AHN, Fondos Contemporáneos, Minas de Almadén, Leg. 8492. Véase castillo Gómez, A.: “‘Muchas cartas tengo escritas’. Comunicació epistolar i correu a l’Espanya moderna”, en iGlesias FoNseca, J. A. (ed): Communicatio: un itineari històric, Murcia, Nausícaä, 2013, pp. 147-148.
50 Ana de San Bartolomé, por ejemplo, lo hizo cerca de 100 veces. Cfr. aNa de saN Bartolomé, op. cit. (nota 27), p. 790.
51 Véase una reproducción del sello en Castillo interior. Teresa de Jesús y el siglo XVI. Catálogo de la exposición, Ávila, Catedral de Ávila, 1995, p. 241.
52 castillo Gómez, A.: “‘El mejor retrato de cada uno’. La materialidad dela escritura epistolar en la so-ciedad hispana de los siglos XVI y XVII”, Hispania, LXV/3, núm. 221 (2005), p. 854.
151Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
la cruz, a veces imperceptible 53. Conforme a la tratadística epistolar, las expresiones de saludo y despedida dependían del tono de la carta y de la persona a la que iba des-tinada. Teresa de Jesús se hizo eco de ello en diferentes ocasiones, entre otras en una carta al padre Gracián (Toledo, 5 de septiembre de 1576) en la que le preguntó por el sobrescrito que debía poner en las misivas encaminadas a su valedor en Madrid: “No olvide vuestra paternidad de escribirme cómo se llama el hombre a quien yo he de guiar las cartas a Madrid, aquel criado de su padre. Mire no se le olvide, y decirme cómo le he de poner el sobrescrito, y si es persona a quien se pueden dar los portes” 54.
En su epistolario se distingue, en efecto, entre el tratamiento de cercanía que utili-za en las cartas a sus iguales, frailes, monjas, familiares y conocidos (“Jesús sea con vuestra señoría”, “Jesús sea con vuestra paternidad”, “Jesús sea con ella, hija mía”, “Jesús sea con vuestra reverencia” o “Jesús sea con vuestra merced”), y la forma más protocolaria que emplea cuando se dirige al rey (“A la sacra católica cesárea real majestad del rey nuestro señor”) o a distintas autoridades eclesiásticas y civiles (“Al ilustrísimo señor y reverendísimo don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila, mi señor” o “Al ilustrísimo y reverendísimo señor don Teutonio de Braganza, arzobispo de Évora, mi señor” o “Muy ilustres señores”). En la despedida, hace uso del lenguaje de humildad y servidumbre característico de las epístolas conventuales femeninas y de otros escritos de religiosas (“indigna hija y súbdita de vuestra paternidad”, “indig-na sierva de vuestra reverencia”, “sierva e hija y súbdita”, “humilde sierva”, “hija y sierva”, “sierva, que a ti te ama” o “sierva indigna de vuestra merced”).
En el plano gráfico, las cartas de las religiosas áureas, en cuanto que expresión de alfabetizaciones muy desiguales, no se compadecen fácilmente con las nomenclatu-ras paleográficas al uso, sobre todo por la habitual vinculación de estas a las moda-lidades empleadas en las escribanías cancillerescas y notariales, ni tampoco con las tipologías descritas coetáneamente en los manuales de escritura 55. Más bien, presen-tan a menudo signos de cierto desorden escritorio y de algún apuro en la ejecución, rasgos que, según Armando Petrucci, serían fruto no sólo de la dificultad habida en el acceso y uso de la escritura, sino también de la fuerte emotividad contenida en dichos escritos 56. Esta circunstancia, sumada al tópico de la ignorancia femenina, explicable en una época que limitó el alfabetismo de las mujeres y les puso numerosos proble-
53 Sobre la pervivencia de la invocación cruciforme en la época moderna e incluso contemporánea, véa-se Pérez herrero, E.: “La invocación simbólica o monogramática y la invocación verbal o explícita en las matrices de las actas notariales de los escribanos de Las Palmas en los siglos XVI al XIX custodiadas en el Archivo Histórico Provincial de las Palmas”, Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 0 (1992), pp. 173-188; romero tallaFiGo, M., rodríGuez liáñez, L., y sáNchez GoNzález, A.: Arte de leer escrituras antiguas. Paleografía de lectura, Huelva, Universidad de Huelva, 1995, p. 70; y loreNzo cadarso, P. L.: “Caracteres extrínsecos e intrínsecos del documento”, en riesco terrero, Á. (ed.): Introducción a la Paleografía y la Diplomática General, Madrid, Síntesis, 1999, p. 272.
54 teresa de Jesús, op. cit. (nota 26, 1997), nº 118, p. 315.55 Para la amplia producción de estos, martíNez Pereira, A.: Manuales de escritura de los Siglos de Oro.
Repertorio crítico y analítico de obras manuscritas e impresas, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2006.
56 Petrucci, A.: Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 101-102. En la misma línea Bartoli laNGeli, A.: “La scrittura come luogo delle differenze”, en caFFiero, M. y veNzo, M. I. (eds.): Scritture di donne. La memoria restituita. Atti del convegno, Roma, 23-24 marzo 2004, Roma, Viella, 2007, p. 55, habló de una escritura “atormentada y doliente”.
152 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
mas a la hora de expresarse por escrito, sirve para entender la disculpa por la letra empleada que apreciamos tanto en las cartas de las monjas, verbigracia el testimonio que sigue de sor María de Ágreda, como en las de otras mujeres del Barroco: “Señor: Mucho tiene Vuestra Majestad que perdonarme mis osadías y la mala letra, que, por no volver a trasladar la carta y estar con poca salud, va con muchas faltas” 57. Esta vez pudo deberse a la delicada salud, del mismo modo que le sucedió a Teresa de Jesús en distintos momentos, con el agravante de que esta escribió la mayor parte de sus car-tas en los últimos lustros de vida, es decir, cuando más delicada de salud estaba. En otras ocasiones, sin embargo, la calidad de la letra también se pudo ver afectada por distintos factores, ya fuera la hora a la que se escribía, frecuentemente la noche 58, o la premura, máxime si se trataba de la respuesta a otra con el mensajero esperando 59. Conviene, pues, apreciar estas y otras situaciones cuando nos enfrentamos a una letra carente de pericia para valorarla en su justa dimensión sin atribuirlo directamente a una escasa alfabetización.
Dirigiendo ahora la mirada a los autógrafos epistolares examinados, un primer punto a destacar es la variedad de ejecuciones y de rasgos personales que se detectan en ellos. Ambos fenómenos, estrechamente unidos, se corresponden con el contexto de multigrafismo relativo que existió en los siglos XVI y XVII 60, en buena parte de-bido a la extensión del alfabetismo y, aún más, a la diversidad de vías de acceso a la escritura, propia del periodo 61. En el corpus epistolar de las monjas áureas coexisten testimonios de sobrada competencia gráfica, como la cuidada y sosegada humanística cursiva de aire cancilleresco que utilizó Benedicta Teresa (Fig. 1) 62, con otros donde se evidencia una mayor tensión a la hora de escribir, plasmada en letras más irregu-lares, angulosas y quebradas, según vemos en Ana de San Agustín, fundadora del convento de Valera de Abajo y compañera de Teresa de Jesús en la fundación de Vi-llanueva de la Jara, ambos en la provincia de Cáceres 63, o en Anastasia de la Encarna-
57 Carta de 1 de octubre de 1645, Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, op. cit. (nota 38), t. I, p. 43. Para la misma disculpa en cartas de mujeres no religiosas, cfr. castillo Gómez, op. cit. (nota 52), pp. 872-874.
58 “La letra se escribió tan aprisa, y es, como digo, tal hora, que no la puedo tornar a leer”, teresa de Jesús, Carta a su hermano Lorenzo de Cepeda (Ávila, 23 de diciembre de 1561), op. cit. (nota 26, 1997), nº 2, p. 56; “Anoche le escribí otros renglones, y harto he hecho ahora, según la prisa que tengo en escribir éstos”, Carta a la Madre María Bautista (Segovia, 16 de julio de 1574), ibidem, nº 70, p. 187; “Escribo esta tan aprisa que no podré decir lo que quisiera, que me vino una visita forzosa ya que la quería comenzar, y es muy anochecido y hanla de llevar al recuero”, Carta al padre Gracián (Toledo, 7 de diciembre de 1576), ibidem, nº 159, p. 426.
59 “Hoy víspera de la Concepción me envía las cartas el arriero y gran prisa por la respuesta”, Carta a la Madre María de San José (Toledo, 7 de diciembre de 1576), ibidem, nº 160, p. 429.
60 ruiz García, E.: “La escritura humanística y los tipos gráficos derivados”, en riesco terrero, op. cit. (nota 53), pp. 174-176.
61 castillo Gómez, A.: Escrituras y escribientes. Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del Rena-cimiento, Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias-Fundación de Enseñanza Superior a Distancia, 1997, pp. 308-314. En lo que concierne al aprendizaje de la escritura, GimeNo Blay, F. M.: “Aprender a escri-bir en el Antiguo Régimen”, en escolaNo BeNito, A. (dir.): Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997, pp. 291-314.
62 Al mostrale los papeles numerados que integran el expediente que le abrió la Inquisición, donde están sus cartas, reconoció “que todos ellos son escritos y firmados de su letra, firma y mano para el conde-duque”, AHN, Inquisición, leg. 36521, fol. 731r.
63 De Ana de San Agustín he podido ver algunos de los autógrafos que se conservan en las Carmelitas Descalzas de Palencia y de Teruel gracias a las reproducciones que me proporcionó Deborá Dziabas Pereira,
153Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
ción, priora del monasterio de la Ascensión en Lerma (Fig. 2) 64. Con “trazos seguros y personales, reconocibles” 65, escribió Teresa de Jesús, cuya letra es una humanística corriente con cierta propensión ascendente. De ejecución rápida y algo descuidada, contiene abundantes abreviaturas y ligados así como algunas particularidades: doble i (corta y larga) siempre con punto, r de martillete en posición inicial o las barras obli-cuas utilizadas como signos de puntuación (Fig. 3) 66. Una letra bastante característi-ca, de aire arrebatado, que, junto a las razones aducidas anteriormente, puede deberse a sus problemas de salud, a la tardía edad en la que escribió la mayoría de sus cartas e incluso a la intensidad de su experiencia religiosa. Es visiblemente distinta a la ya comentada de Benedicta Teresa o a la de María de Ágreda. La de esta es una bastarda algo irregular, inclinada a la derecha y en la que destacan como rasgos singulares el pronunciamiento de los caídos frente a los astiles superiores apenas sobrealzados (b o t) o la similar ejecución de P y R, ya que esta es como la anterior más el apéndice del trazo medio de apoyo (Fig. 4) 67.
Es obvio que estas notas pueden y deben ampliarse y matizarse a medida que se hagan indagaciones más concretas y se amplíe el corpus. No obstante, la exploración efectuada permite apuntar algunas tendencias de carácter general. De un lado, es in-discutible que la correspondencia personal visibiliza un panorama gráfico mucho más rico y heterogéneo del que se percibe en otros estudios circunscritos a la documen-tación de tipo oficial y profesional. Esto, como señaló Petrucci a propósito del libro de cuentas de la tendera Maddalena en la Roma del siglo XVI, lleva al paleógrafo a “albergar dudas sobre la legitimidad y utilidad de su trabajo”, dado que su método no alcanza siempre a nombrar y distinguir las grafías personales 68. Y de otro, en el caso de las monjas carmelitas se aprecian algunas similitudes que nos llevan a pensar tanto en aprendizajes de ámbito conventual como en el uso de los escritos teresianos a modo de muestras caligráficas.
quien dedicó a esta monja su Trabajo de Suficiencia Investigadora, Autobiografía espiritual: Ana de San Agus-tín (1606 y 1609), Universidad de Alcalá, Departamento de Historia I y Filosofía, 2007. Para una relación de sus escritos, reBollo Prieto, J.: Las escritoras de Castilla y León (1400-1800). Ensayo bibliográfico, Tesis Doctoral, UNED, 2006, pp. 48-53, http://www.uned.es/bieses/libros-pdf/TESIS%20FINAL[1].pdf. (acceso: 6-10-2013).
64 Al margen de la carta reproducida, sobre sus escritos véase: reBollo Prieto, op. cit. (nota 63), pp. 65-66.
65 mas arroNdo, A.: “Acerca de los escritos autógrafos teresianos: ‘Vida’, ‘Castillo interior’ y ‘Relacio-nes’”, en ros García, S. (coord.): La recepción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1997, p. 103. Sobre los autógrafos teresianos, véase el reciente reper-torio de álvarez, T. y Pascual, r.: Estudios teresianos, V, Autógrafos de Santa Teresa en Europa y América, Burgos, Monte Carmelo, 2014.
66 La carta que ilustra este pasaje presenta algunas mutilaciones marginales producidas seguramente al en-marcarla. Mientras que el primer folio se conserva en Alcalá de Henares, el segundo se halla en las Carmelitas Descalzas de San José de Zaragoza. Para la edición, teresa de Jesús, Obras completas, op. cit. (nota 3), nº 305, pp. 1806-1809, e id., op. cit. (nota 26, 1997), nº 315, pp. 819-824. Sobre los rasgos gráficos de su escritura, véase el sucinto análisis que Pedro C. Rojo Alique hace del folio 3r del autógrafo del Libro de las fundaciones (Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial) en Jauralde Pou, P. (dir.): Biblioteca de Autógrafos Españo-les, I (Siglos XVI-XVII), Madrid, Calambur, 2008, p. 125; y álvarez y Pascual, op. cit. (nota 65), pp. 48-52.
67 Véase el análisis paleográfico de Rojo Alique, en Jauralde Pou, op. cit. (nota 66), p. 17.68 Petrucci, A.: “Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del primo Cinquecento”, Scrittu-
ra e civiltà, 2 (1978), p. 167.
154 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Sobre este asunto es bien significativo el caso de Ana de San Bartolomé, quien aprendió a escribir a la edad de 30 años, mientras que a leer lo había hecho de niña 69, convirtiéndose desde ese momento en secretaria de Teresa de Jesús, como esta anotó en una carta al padre Gracián, fechada en Ávila a 4 de diciembre de 1581: “Ana de San Bartolomé no cesa de escribir, harto me ayuda” 70. De acuerdo con el testimonio que la beata Ana aportó en el proceso de beatificación de Teresa de Jesús, fue esta quien, en el verano de 1579, en Salamanca, le pidió que le ayudara a responder las muchas cartas que recibía. Al no saber escribir le dio como modelo “una carta de buena letra de una religiosa descalza” para que “de allí aprendiese”, lo que nos ad-vierte seguramente sobre una forma de aprendizaje practicada a menudo en los con-ventos; pero Ana le respondió que prefería hacerlo imitando su letra, como así fue:
Y la santa Madre luego escribió dos renglones de su mano y dióselos; y a imitación de ellos escribió una carta esta testigo aquella tarde a las hermanas de San José de Ávila. Y desde aquel día la escribió y ayudó a responder las cartas que la Madre es-cribía, sin haber, como dicho tiene, tenido maestro ni aprendido a escribir de persona alguna, ni haberlo aprendido jamás, y sin saber leer más de un poco de romance, y con dificultad conocía las letras de cartas; por do conoce ser obra de Nuestro Señor para que ayudase a la Madre en los trabajos y cuidados que por su amor pasaba con tanta alegría y regocijo 71.
En materia de contenido, las cartas conciernen a asuntos tan diversos como lo fue-ron la dimensión humana, religiosa, social o política de la monja, las concretas moti-vaciones de cada epístola y la heterogeneidad de los destinatarios. Si tomamos como botón de muestra el epistolario de Ana de Jesús es claro el contraste entre las cartas que dirigió a Fr. Diego de Guevara y las destinadas a sor Beatriz de la Concepción. Mientras que en las primeras trata preferentemente de consejos espirituales, proble-mas con las fundaciones monásticas, la desconfianza hacia los padres generales del Carmelo o los avatares editoriales del Libro de Job de Fr. Luis de León y de la tra-ducción al flamenco de las obras de Teresa de Jesús; en las misivas a la monja amiga adopta un tono más personal e íntimo, ocupándose de sentimientos, el sufrimiento por la distancia o los problemas de salud que tuvo en los últimos años de su vida 72.
Puesto que esta pluralidad de asuntos y destinatarios es incompatible con analizar las cartas bajo patrones excesivamente rígidos, opto por centrarme en la producción, mejor dicho en parte de ella, de dos monjas que enuncian modelos epistolares distin-tos pero ambos plenamente representativos de la Contrarreforma: Teresa de Jesús y María de Ágreda. La primera encarna a la monja empeñada en la reforma religiosa quien halló en la correspondencia un medio privilegiado para llevarla adelante; en
69 urkiza, J.: “Introducción”, en aNa de saN Bartolomé, op. cit. (nota 27), p. 13.70 teresa de Jesús, op. cit. (nota 26, 1997), nº 424, p. 1080. 71 Procesos de beatificación y canonización de Sta. Teresa de Jesús, editados y anotados por el padre
Silverio de Santa Teresa, Burgos, Tipografía de “El Monte Carmelo”, 1934 (Biblioteca Mística Carmelitana, 18), p. 173. Además, la declaración servía para afianzar la santidad pues se contiene en la respuesta a la novena pregunta del interrogatorio, a saber, “si saben que Nuestro Señor obró por medio e intercesión del cuerpo o reliquias de la dicha Madre después de muerta algunos milagros”.
72 torres, op. cit. (nota 29), pp. 15-41.
155Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
tanto que la segunda, en su carteo con Felipe IV, se ajusta más a la figura de la “divina madre” dada su labor de consejera política y espiritual del rey 73.
4. “PARA QUE NO SE ENFRÍE LA CARIDAD”: LA CORRESPONDENCIA DE TERESA DE JESÚS
El epistolario teresiano se aproxima a las 500 cartas 74, pero algunos de sus editores han estimado que pudo escribir entre 10 y 25.000, a razón de 2 a 5 diarias 75. La práctica epistolar de Teresa de Jesús prácticamente fue inasequible al desaliento y tan sólo se vio mermada por sus problemas de salud. Ana de San Bartolomé, su íntima colaboradora, dijo de ella que “le acaecía estar despachando y escribiendo cartas hasta las dos de la mañana” 76; en tanto que Ana de Jesús, otra de sus discípulas, anotó que le escribía “muy a menudo” y que no dejó de hacerlo “hasta la última semana que vivió” 77. Su apego a la escritura transita a menudo entre la pasión y el desasosiego, aunque a veces mostrara cierto pesar por todo la “baraúnda” de cartas que debía escribir, cuando tan necesario le era ese tiempo para sus obras espirituales:
¡Mire si obedezco bien! Cada vez pienso que tengo esta virtud, porque de burlas que se me mande una cosa la querría hacer de veras, y lo hago de mejor gana que esto de estas cartas, que me mata tanta baraúnda. No sé cómo me ha quedado tiempo para lo que he escrito, y no deja de haber alguno, para José [Jesucristo], que es quién da fuerzas para todo 78.
Si espigamos en su correspondencia hallaremos continuas referencias a dicha ac-tividad así como a los duplicados que solicitaba a sus amanuenses, especialmente de las cartas que enviaba por dos o más correos o de las que dirigía al padre Gracián 79. También fueron bastante comunes las precauciones que tomó en relación con la lectura
73 Sigo la propuesta de scattiGNo, op. cit. (nota 37), pp. 313 357, donde compara las figuras de Maria Maddalena de’ Pazzi y Caterina de’ Ricci. Si la primera se dirigió preferentemente a la comunidad religiosa, la segunda destacó como consejera de hombres importantes.
74 De las dos ediciones con que he trabajado, la de Tomás Álvarez se compone de 468 cartas y 18 fragmen-tos dispersos, mientras que la dirigida por Alberto Barrientos se queda en 450 y 24 fragmentos.
75 rodríGuez martíNez, L., y eGido, T.: “Epistolario. Introducción”, en teresa de Jesús, Obras completas, op. cit. (nota 3), p. 1218.
76 Procesos de beatificación y canonización de Sta. Teresa de Jesús, op. cit. (nota 71), p. 286.77 Cfr. álvarez, T.: “Introducción”, en teresa de Jesús, op. cit. (nota 26, 1997), p. 33.78 teresa de Jesús: Carta al padre Jerónimo Gracián (Toledo, 31 de octubre de 1576), ibidem, nº 138, pp.
378-379. Carta enviada junto al manuscrito ya muy avanzado del Libro de las fundaciones.79 Ibidem, pp. 18-19 (“Introducción”) y, como muestra, las cartas nº. 14, 103, 147, 230, 280 y 281.
156 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
de algunas 80, al igual que sus ruegos para que se quemaran otras 81, casi siempre las más comprometidas de cara a su incómoda relación con los padres carmelitas, recelosos de la reforma espiritual que estaba llevando a cabo. A uno de estos episodios se refirió precisamente Ana de Jesús: “Y por haberme tratado de muchas cosas en las cartas que me había escrito, viendo una vez algo revuelta la religión y contienda de prelados, por-que aún no los teníamos de nuestros descalzos como ahora, me envió mandar la Madre quemase todas sus cartas” 82.
Como se ha dicho anteriormente, la parte más granada del epistolario corresponde al período de su madurez, época a la que también pertenecen sus obras mayores. Fueron años de intensa experiencia espiritual que ella quiso extender y compartir a través de la escritura y, en particular, de las cartas. De ahí sus habituales excusas por no responder siempre inmediatamente a las misivas que recibía o por hacerlo con menor extensión de la debida dada su delicada salud y la mucha fatiga que iba acu-mulando: “No escribo ahora más largo, porque hoy he escrito mucho y es tarde” 83, o “Porque a la madre priora escribo muy largo (que he tenido a dicha estar sin otras cartas hoy por poderlo hacer, y ella dirá a vuestra merced lo que aquí falta), no digo más de suplicarle no me deje de escribir alguna vez, que me consuelo mucho” 84. Aunque gustaba de escribirlas de propia mano, por el mismo motivo a menudo tuvo que valerse de distintas secretarias: la sobrina Beatriz de Jesús, a su paso por Toledo; Ana de San Pedro y sus sobrinas Isabel de San Pablo y Teresita, hija de su hermano Lorenzo, cuando paraba en Ávila; y Ana de San Bartolomé, en sus desplazamientos. La primera vez que lo hizo fue a finales de 1568, tras la grave enfermedad que con-trajo en Río de Olmos (Valladolid), mientras que a partir de 1577, cuando su estado empeoró, se hizo bastante habitual 85.
80 “Mire que son diferentes los entendimientos y que nunca los prelados han de ser tan claros en algunas cosas; y podrá ser que las escriba yo de tercera persona o de mí; y no será bien que las sepa nadie, que va mucha diferencia de hablar conmigo misma (que es eso vuestra paternidad), a otras personas, aunque sean mi misma hermana; que, como no querría que ninguno me oyese lo que trato con Dios ni me estorbase a estar con Él a solas, de la misma manera es con Pablo…”, Carta al padre Gracián (Toledo, noviembre de 1576), ibidem, nº 141, p. 384. Pablo es uno de los heterónimos que emplea para referirse a Jerónimo Gracián. La correspondencia con éste abunda en estos recursos como él mismo advirtió: “cuando nos escribimos la madre Teresa y yo, por manera de cifra, mudábamos los nombres; y gatos llamábamos algunas veces a los frailes calzados”. GraciáN de la madre de dios, J.: Peregrinación de Anastasio, edición de Giovanni Maria Bertini, Barcelona, Juan Flors, 1966, diálogo 16, p. 265. Sobre el uso de la escritura cifrada en el epistolario teresiano, véase: cuevas García, C.: “Los criptónimos en el epistolario teresiano”, en eGido martíNez, T., García de la coNcha, V., y GoNzález de cardedal, O. (eds.): Actas del Congreso Internacional Teresiano, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982, t. II, pp. 557-580; y álvarez, op. cit. (nota 77), pp. 19-24.
81 “Jesús sea con vuestra paternidad. Después de escribir la que va con ésta, hoy día de la Ascensión me han traído sus cartas por la vía de Toledo, que me han dado harta pena. Yo le digo, mi padre, que es cosa te-meraria. Roma vuestra paternidad luego ésta”, Carta al padre Gracián (Ávila, 8 de mayo de 1578), teresa de Jesús, op. cit. (nota 26, 1997), nº 245, p. 650.
82 álvarez, op. cit. (nota 77), p. 33. De hecho, en la obra de torres, op. cit. (nota 29) no se incluyen las cartas que escribió a Teresa de Jesús antes de la muerte de esta porque ella misma las mandó quemar (p. 12).
83 teresa de Jesús: Carta a su hermana doña Juana de Ahumada (Toledo, 19 de octubre de 1569), op. cit. (nota 26, 1997), nº 22, p. 95.
84 Carta al padre García de San Pedro (Medina, [agosto] de 1571), ibidem, nº 35, pp. 123-124.85 álvarez, op. cit. (nota 77), pp. 15-19.
157Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Escritas en estilo directo y coloquial 86, las cartas fueron el mejor camino para ejer-cer su magisterio espiritual, lo que tempranamente se reveló, como también aconteció con las cartas de san Juan de la Cruz, en el papel ejemplar de las mismas, incluso en términos gráficos, según queda anotado más arriba. Otro aspecto aún más relevante del valor que coetáenos y gentes de épocas posteriores dieron a los escritos de Teresa de Jesús concierne a su veneración como reliquias. No ya porque se llevaran en el corazón, como dijo de ciertas cartas el padre Francisco Ortiz en sus Epístolas familia-res (1552) 87; sino por su conservación devota, como la que Jerónimo Gracián refiere de Felipe II, la princesa doña Juana, los duques de Alba y de otros miembros de la nobleza, quienes, tras leerlas, gustaban de guardar sus cartas “como una viva doctrina para su bien” 88; y especialmente, por la capacidad de obrar milagros que las cartas y otros escritos llegaron a tener, sobre todo si conservaban su olor:
También se acuerda que, estando la santa Madre en una fundación, se le ofreció escribir a la prelada de esta casa [convento de Ávila] una memoria en exhortación a la virtud de la pobreza del espíritu, la cual mandaba se leyese a las hermanas y después se guardáse en el arca de las tres llaves. No advirtiendo desde más de tres años después de la fecha de la carta, se la dieron a esta testigo, entre otras cartas viejas, y esta testigo las guardó en una caja adonde tenía otras cosillas; y yendo un día a buscar cierta cosa que tenía en ella, siendo ya muerta la Madre más había de dos años, le dio tan grande olor de la Santa, que es muy conocido entre las hermanas y las que ya han tratado su cuerpo, que la causó tan grande admiración que le obligó a leer todas las cartas hasta que halló la de la santa Madre; y a esta declarante le pareció que era milagro por haber mandado la Santa se guardase en el arca de las tres llaves y ser carta de mucha impor-tancia, y no querer Nuestro Señor que se perdiese; y por muchos día quedó oliendo la caja y lo que en ella estaba; y por cosa de admiración lo dijo luego a la madre priora y a las hermanas 89.
Claro que, en determinados casos, una consecuencia de este fervor fue tanto la dispersión como, todavía más grave, su fragmentación, debido al deseo de conventos y particulares de atesorar un pedazo de papel escrito por la madre Teresa 90. Esto, lejos
86 maNciNi, G.: “Tradición y originalidad en el lenguaje coloquial teresiano”, en eGido martíNez, García de la coNcha, y GoNzález de cardedal, op. cit. (nota 80), t. II, p. 492.
87 “Así que, por más astroso que yo sea, mientras a Vm. escribiere las palabras que son de Dios, me gozaré de que se tengan las cartas como reliquias, no tanto en el cofre, cuanto en el corazón”, anota en la epístola VIII dirigida a su cuñada Juana Arias. Cfr. ortíz, F.: Epístolas familiares, Zaragoza, Bartolomé de Nájera, 1552. Véase también en Epistolario español. Colección de cartas de españoles ilustres antiguos y modernos, edición de Eugenio Ochoa, Madrid, Ediciones Atlas, 1965, t. I (BAE, 13), p. 272.
88 GraciáN de la madre de dios, J.: Diálogos sobre la muerte de la M. Teresa de Jesús, introducción del padre Silverio de Santa Teresa, Burgos, Tipografía de “El Monte Carmelo”, 1913, p. 164. Cfr. teresa de Jesús, Obras, editadas y anotadas por el padre Silverio de Santa Teresa, t. VII: Epistolario (I), Burgos, Tipografía de “El Monte Carmelo”, 1922 (Biblioteca Mística Carmelitana, 7), p. VIII.
89 Procesos de beatificación y canonización de Sta. Teresa de Jesús, op. cit. (nota 71), p. 181 (Declaración de la monja Petronila Bautista). Jerónima del Espíritu Santo dijo, a su vez, que, entre otros papeles, había visto “una carta escrita de su mano de la dicha madre Teresa para la dicha madre Ana de Jesús, que toda ella está bañada de este mismo óleo sin haber llegado a otra cosa que pudiese causar aquello, sino sólo haberla escrito la dicha Madre y pasado la mano por encima”, ibidem, p. 325.
90 sáNchez-castañer, F.: “Las cartas hispanoamericanas de Santa Teresa de Jesús”, Anales de Literatura hispanoamericana, 11 (1982), p. 173. Similar fue el caso de las cartas de Caterina de’Ricci. Cfr. scattiGNo,
158 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
de ser reprobado, fue aplaudido y recomendado por gentes tan significadas como el padre José Fresa, predicador del convento zaragozano de Nuestra Señora del Buen Parto: “Porque no peligrassen reliquias tan preciosas, entró mui cuidadoso el zelo de sus hijos a repartirnoslas” 91.
El suyo no es un epistolario doctrinal ni siquiera únicamente espiritual, aunque no falten páginas de esta índole, sino la evidencia más palmaria del valor que para ella tuvo la correspondencia en cuanto que forma de comunicación cotidiana. La entendió como un instrumento idóneo para llevar adelante su actividad reformadora en el ámbito del Carmelo, de ahí que sus cartas abunden en las gestiones realizadas en cada fundación, en especial en las que dirige a Gracián, y en el intercambio de noticias entre las distintas monjas a fin de reforzar la solidaridad que debía haber entre ellas, como la misma Teresa recomendó en más de una ocasión. Así, en una a la madre María de San José, carmelita descalza en Sevilla, le pidió expresamente que le “escriba por todas las vías que pudiere para que yo sepa siempre como están” 92. Ana de San Bartolomé se refirió también a esto en una carta a la madre Catalina Bautista, escrita desde Amberes a finales de 1625, en la que puso en boca de Teresa de Jesús la siguiente respuesta a una priora que le había preguntado por qué escribía tanto a las monjas: “Porque deseo que vosotras lo hagáis y os comuniquéis las unas con las otras para que no se enfríe la caridad” 93. Esta misma razón explica la lectura comunitaria que se hacía de sus cartas y de otros escritos en los conventos carmelitas, según apunta la declaración ya citada de la monja Petronila Bautista 94. A veces se hizo contra su propio parecer, sobre todo cuando se trataba de las cartas más confidenciales y comprometidas en su relación con los superiores carmelitas, como le indicó a Jerónimo Gracián en noviembre de 1576:
Mas ¡qué pesada voy! No le pese a mi padre de oír estas cosas, que estamos vuestra paternidad y yo cargados de muy gran cargo y hemos de dar cuenta a Dios y al mundo; y porque entiende el amor con que lo digo, me puede perdonar y hacerme la merced que le he suplicado de no leer en público las cartas que le escribo 95.
Sin ser las de Teresa misivas que respondan al prototipo de las cartas espirituales 96, modalidad más visible en las que escribió a Gracián, las mismas fueron difundidas y
op. cit. (nota 37), pp. 318-319.91 Cartas de la gloriosa madre Santa Teresa de Jesús, con notas del Excelentísimo y Reverendísimo don
Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma, del Consejo de Su Majestad; recogidas por orden del Reveren-dísimo padre Fray Diego de la Presentación, General de los Carmelitas Descalzos, Zaragoza, Diego Dormer, 1658, t. I, fol. [¶3v], “Aprovación”.
92 teresa de Jesús: Carta a la M. María de San José (Malagón, 15 de junio de 1576), en id., op. cit. (nota 26, 1997), nº 109, p. 289. De este tipo son también las cartas de Ana de Jesús, sobre todo las que escribió entre 1602 y 1610, cuando llevó a cabo las primeras fundaciones en Francia y Flandes. Cfr. torres, op. cit. (nota 29), p. 17.
93 aNa de saN Bartolomé, op. cit. (nota 27), carta 637, p. 1586.94 Un caso bastante similar y coetáneo aconteció con la lectura comunitaria de las cartas de la monja Ca-
terina de’ Ricci en el monasterio de San Vincenzo en la época del proceso de canonización de esta religiosa. Cfr. scattiGNo, op. cit. (nota 37), p. 319.
95 teresa de Jesús, op. cit. (nota 26, 1997), nº 141, p. 384. Se trata de la misma carta en la que también le expuso otras precauciones a propósito de la lectura de sus misivas (véase nota 80).
96 ProsPeri, A.: “Lettere spirituali”, en scaraFFia y zarri, op. cit. (nota 2), pp. 227-251.
159Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
leídas como modelos a seguir, es decir, como testimonios de la veneración tributada a la monja. Buena cuenta de ello es la temprana fecha en la que se pensó en darlas a la estampa 97, poco después de su muerte, acaecida en 1582. La primera idea la tuvo el padre Gracián, quien ya en sus Diálogos sobre la muerte de la Madre Teresa (c. 1584) hizo referencia a que dicha obra constituiría “un libro de los más prove-chosos e deleitosos que hubiese” 98, sumándose así a la estela de otras iniciativas similares 99. Tres años después el jesuita Francisco de Ribera incluyó algunas cartas extractadas en su biografía de Teresa de Jesús 100, objeto de ampliación en el manus-crito de Gracián, Escolias y adiciones al libro de la Vida de la Madre Teresa de Jesús, que compuso el padre doctor Ribera, donde volvió sobre el interés que podía tener la edición impresa, aunque todavía la desaconsejara por el tono confidencial de algunas cartas:
para cómo me había de haber con algunas almas, me avisaba con cartas [la Madre Teresa], de las cuales guardé muchas, de que tengo un libro de tres dedos de alto, que aunque [no] es bien se publiquen por haber en ellas cosas muy particulares que es bien se guarden en secreto 101.
La senda estaba marcada. Tras la publicación coyuntural de dos cartas de Teresa a Felipe II intercediendo a favor de Gracián, incluidas en la biografía que de este escribió Andrés del Marmol, Excelencias, vida y trabajos del padre fray Gerónimo Gracián de la Madre de Dios, carmelita (Valladolid, Francisco Fernández de Córdo-ba, 1619), el proyecto del epistolario impreso se retoma con fuerza a partir del 22 de abril de 1652, cuando el general de los Carmelitas Descalzos ordena la localización y recogida de los testimonios que habían de conformarlo:
Por quanto será de mucha gloria de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús y apro-vechamiento espiritual de las almas el que todos puedan gozar de la celestial doctrina que muchas de sus cartas, que hoy se conservan en España, contienen, y para que
97 Este vínculo entre la devoción y la difusión impresa de las cartas es algo que la misma Teresa de Jesús advirtió a propósito de una misiva de la monja Isabel de San Francisco: “Devoción me ha puesto esta carta de San Francisco, que se podía imprimir”, teresa de Jesús: Carta a la madre María de San José, (Toledo, 7 de diciembre de 1576), en id., op. cit. (nota 26, 1997), nº 160, p. 429.
98 GraciáN de la madre de dios, J.: Diálogos sobre la muerte de la Madre Teresa de Jesús (c. 1584). Cfr. álvarez, op. cit. (nota 77), p. 38.
99 Es el caso de las cartas de Catalina de Siena, de las que 31 vieron la tipografía en 1498 (Bolonia, Fonte-si) antes de la edición veneciana de Aldo Manuzio en 1500, que sirvió de base para otras posteriores así como para la traducción al castellano por expreso deseo del Cardenal Cisneros, quien dispuso su publicación en Al-calá en el taller de Arnao Guillén de Brocar en 1512. Véase Epistolario de Santa Catalina de Siena: espíritu y doctrina, edición de José Salvador y Conde, Editorial San Esteban, 1982, pp. 216-217. Coetánea a la princeps de las cartas de Teresa de Jesús fue la publicación, por iniciativa de Gian Franco Loredano, de Lettere familiari e di complimento (1650) de Arcangela Tarabotti, aunque se trata de un epistolario orientado más a la actividad literaria de esta monja. Cfr. Weaver, op. cit. (nota 2), p. 270.
100 riBera, F. de: La vida de la madre Teresa de Jesús, s. l.: s. n., 1587.101 GraciáN de la madre de dios, J.: Escolias a la Vida de Santa Teresa compuesta por el P. Ribera, edi-
ción de Juan Luis Astigarraga, Roma, Instituto Histórico Teresiano, 1982, p. 90.
160 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
puedan andar en manos de todos con facilidad, será medio muy a propósito el darlas a la estampa 102.
Con ese fin mandaron que todos los religiosos y religiosas notificaran “las cartas que supieren que hay, fuera y dentro de la religión, de nuestra gloriosa Madre santa Teresa de Jesús” al respectivo Provincial, para que este encargara la copia autori-zada de las mismas a fin de remitirlas al General de la orden 103. Los dos tomos de la primera parte del epistolario teresiano vieron la luz en el año 1658 en el taller zaragozano de Diego Dormer a partir de la selección realizada por el padre Diego de la Presentación y con los comentarios de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma, confirmándose la intervención masculina, especialmente de religiosos, que se ha señalado de otros epistolarios coetáneos de monjas italianas 104. De inmediato, la obra se tradujo a otras lenguas y gozó de distintas reediciones, dando cuenta así de un notable suceso editorial, corroborado en 1674 con la edición, en Bruselas, de un nuevo tomo compuesto por otras 108 cartas más, al que un siglo después, en 1771, se sumarían otros dos: el 3º con 82 cartas más y el 4º con otras 75 y un elevado número de fragmentos 105.
En la carta de Juan de Palafox y Mendoza al padre Diego de la Presentación, que forma parte de los preliminares de la princeps, el obispo de Osma justificó la edición “para pública utilidad de la Iglesia, porque en cada una de ellas se descubre el admira-ble espíritu de la Virgen prudentíssima”. Añadió que, mientras otras obras de la santa, como el Camino de Perfección o Las Moradas, eran modelos para una vida interior conforme a Dios, el epistolario enseñaba a vivir “en esta exterior, unos con otros”, es decir, el comportamiento cristiano en el mundo, ya que “con lo que dice en ellas nos alumbra de lo que devemos aprender, y con lo que estava obrando al escrivirlas de lo que devemos obrar” 106. Dicha motivación resume bastante el propósito del epistolario y sobre todo la lectura que los coetáneos hicieron de él.
5. CARTAS DE UNA “DIVINA MADRE”: MARÍA DE ÁGREDA Y FELIPE IV
Si el epistolario de Teresa constituye un claro testimonio del valor asignado a la correspondencia en el devenir cotidiano de la reforma por ella emprendida y en la sociabilidad carmelita, el de María de Ágreda con Felipe IV se acomoda al patrón espiritual de las “divinas madres”, esto es, las monjas que por su referencia moral fue-ron frecuentemente consultadas por reyes y hombres importantes 107. En el caso que nos ocupa, dicha relación ha merecido distintas calificaciones: mientras que algunos
102 teresa de Jesús: Obras, edición del padre Silverio de Santa Teresa, t. VII: Epistolario, Burgos, Monte Carmelo, 1915 (Biblioteca Mística Carmelitana, 7), p. LXVIII. Cfr. álvarez, T.: “Introducción”, en teresa de Jesús, op. cit. (nota 26, 1997), p. 41.
103 Ibidem.104 ProsPeri, op. cit. (nota 96), p. 228.105 álvarez, op. cit. (nota 77), pp. 36-44.106 Cartas de la gloriosa madre Santa Teresa de Jesús, op. cit. (nota 91), t. I, fol. A2v.107 Véase al respecto ProsPeri, op. cit. (nota 96), pp. 227-251.
161Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
autores la han presentado como el testimonio de la dependencia emocional del rey hacia la monja, otros han cargado las tintas en los objetivos políticos que ella podría albergar, llegando a involucrarla en la conspiración para derrocar al conde-duque 108.
A diferencia de la andariega Teresa de Jesús, la monja concepcionista vivió ence-rrada entre los muros del convento de Ágreda desde su ingreso en 1618, a la edad de 16 años, hasta su muerte el día 24 de mayo de 1665. Su trato con la escritura co-rresponde al de una persona interesada en la función comunicativa de la misma y en su valor como extensión del desgarre espiritual y físico de cada vivencia mística. Su correspondencia con Felipe IV, con quien llegó a escribirse más de 600 cartas a lo lar-go de 22 años, es el resultado de un intercambio obligatorio y desigual, visible en el estilo de ambos corresponsales, dado que fue el rey quién lo comenzó y quién decidió los asuntos a tratar. Según dejó escrito sor María en una nota previa, el carteo con el soberano tuvo origen en la visita que este le hizo en el verano de 1643, meses después de haber destituido al conde-duque, cuando iba camino del frente de Cataluña:
Pasó por este lugar y entró en nuestro convento el Rey nuestro señor, a 10 de julio de 1643, y dejóme mandado que le escribiese; obedecíle, y en seis o siete cartas le dije que oyese a los siervos de Dios y atiendiese a la voluntad divina que por tantos caminos se le manifestaba… 109.
Su confesor Francisco Andrés de la Torre, el que más importancia tuvo en la vida de sor María, jugó también un destacado papel en los que concierne a la correspondencia con Felipe IV. Fue él quien animó a la monja a que mantuviera dicho intercambio e incluso le mandó sacar copia de dicha correspondencia contra el parecer del soberano, más partidario del carácter absolutamente privado y secreto de dicha relación dado el elevado tono político de las confidencias mantenidas con la religiosa soriana, como le hizo notar desde el comienzo: “Sor María de Jesús: Escríboos a media margen, porque la respuesta venga en este mismo papel, y os encargo y mando que esto no pase de vos a nadie” 110. Otras veces, sin embargo, las materias a tratar no se confiaron a la correspon-dencia ordinaria sino que se reservaron a otros papeles, como sucedió con las revelacio-nes de las almas de la reina Isabel y del príncipe Baltasar Carlos 111.
En el momento de iniciarse la correspondencia, la monja era ya una celebridad espiritual, siendo esto lo que motivó que el rey acudiera a ella como consejera y me-diadora ante Dios a causa de los numerosos problemas que aquejaban a la Monarquía, como el propio Felipe IV le confesó en la carta, antes citada, que le escribió desde Zaragoza poco tiempo después del primer encuentro, el día 4 de octubre: “Desde el día que estuve con vos, quedé muy alentado por lo que me ofrecísteis rogaríais a Nuestro Señor por mí y por los buenos sucesos de esta Monarquía, pues el afecto con
108 silvela, F.: “Bosquejo histórico”, en Cartas de la Venerable Madre Sor María de Ágreda, op. cit. (nota 38), t. I, pp. 204-216; seco serraNo, C.: “La Madre Ágreda y la política de Felipe IV”, en La Madre Ágreda: una mujer del siglo XXI, Soria, Universidad Internacional Alfonso VIII, 2000, pp. 11-23; y marañóN, G.: El conde-duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid, Espasa-Calpe, 1936, pp. 444-445.
109 Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, op. cit. (nota 38), t. I, p. 3.110 Carta del Rey (Zaragoza, 4 de octubre de 1643), ibidem, t. I, pp. 3-4.111 BaraNda, C.: “Introducción”, en maría de Jesús de áGreda, op. cit. (nota 38), p. 29.
162 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
que os reconocí entonces, a lo que me tocaba, me dio gran confianza y aliento” 112. Aceptada la obligación, María de Ágreda entiende esa relación epistolar con el mis-mo sentido que había dado a su obra mística, con la que comparte el lugar común de la ignorancia femenina:
Es tan grande el [encogimiento] que tengo que necesito, a el tiempo de escribirlas, olvidar que soy mujer ignorante y acordarme que el Altísimo es poderoso (como dicen las Divinas Escrituras) para hacer de piedras hijos de Abraham y sacar óleo del guijarro, y puede concurrir mis palabras dándolas virtud y eficacia 113.
Si el mandato divino, junto a la mediación del confesor, lo invocó a la hora de escribir una obra como la Mística ciudad de Dios 114, el imperativo de la obediencia al soberano le sirvió para vencer la timidez y corresponderle como “como sierva fiel” 115. Se dispuso entonces a interceder ante el Todopoderoso a fin de aliviar al soberano en sus tribulaciones y guiarle para que enmendara los erráticos caminos de la Monarquía católica, para que uno y otros se acomodaran más a la voluntad divina:
y como está en su diestra [la de Dios] nuestra buena suerte y en su poder nuestras victorias, presento a Su Majestad los aprietos de esta Monarquía, y le suplico nos mire con ojos de piadoso padre y como a profesores de su fe santa; y para más obli-garle, en nombre de Vuestra Majestad, le ofrezco la enmienda de las costumbres y vicios generales que tienen contaminada a España, y la mudanza de los trajes, que son los que fomentan el fuego de este incendio; y si desenojásemos al Señor con la enmienda y le tenemos por amigo, estará la Monarquía de Vuestra Majestad ampara-da, defendida y bien patrocinada 116.
La Monarquía pasó por un auténtico calvario entre 1644 y 1649. A los problemas políticos suscitados en Flandes y con el rey de Francia, arrastrados de la etapa del conde-duque, se le sumaron un cúmulo de infortunios: la muerte de la reina Isabel de Borbón (10-X-1644), primera esposa de Felipe IV, la de su hermana María (13-V-1646), emperatriz de Alemania, y la del príncipe Baltasar Carlos (9-X-1646), lo que dejaba al rey sin un incipiente colaborador y al reino sin heredero. En esas cir-cunstancias, arreciaron las consultas políticas y espirituales del monarca a pesar de que este, en muchos casos, no siguió los consejos de la monja, con no poco malestar de esta. Debido a esto sor María estuvo tentada, en distintos momentos, de aban-donar la relación epistolar, como le hizo saber por carta a don Francisco de Borja, hijo del virrey de Aragón y capellán de las Descalzas Reales, en alguna ocasión:
112 Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, op. cit. (nota 38), t. I, p. 4.113 Carta de 6 de marzo de 1648, ibidem, p. 141.114 castillo Gómez, op. cit. (nota 24), pp. 185-200.115 Ambos entrecomillados proceden de la primera carta, fechada a 16 de julio de 1643. Cfr. Cartas de la
Venerable Madre Sor María de Ágreda y del señor rey don Felipe IV, op. cit. (nota 38), t. I, p. 411.116 Carta de 14 de septiembre de 1643, ibidem, pp. 413-414.
163Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Unos caballeros deste lugar han venido de esa Corte y me han dicho que el Rey anda divertido y que en palacio tiene esperanzas de sucesión; helo sentido de manera que, acordándome de lo que Moisés hizo cuando estuvo en el monte recibiendo la ley del Señor, cuando descendió del monte y vio que habían idolatrado y no aguardado la ley, rompió las tablas. Diferente sujeto soy yo que Moisés, pues soy un gusano y la menor de sus criaturas, pero viendo lo que he hecho con este señor y lo que le he dicho y con lo que él ha sabido, me ha dado ímpetu de romper todas las cartas suyas y mías que tengo los traslados; más pecadora soy yo, pero como este sujeto ha sido tan avisado, prevenido y llamado de Dios, muero sabiendo que no hace lo que le conviene 117.
Más adelante, en otra carta del 14 de enero de 1656, vuelve a manifestar que pro-sigue la correspondencia muy a su pesar, por dos razones: “la primera porque me han dicho que está con sus mocedades antiguas y que le habían herido”, refiriéndose a los rumores sobre la nueva amante del monarca; y la segunda, “porque veo que esta Co-rona está en gran peligro”, imponiéndose su sentido del deber: “y yo no puedo hacer nada sino llorar y afligirme y escribir claro, y es hablar con un roble y diamante” 118. La suya es, por tanto, una correspondencia de índole política y espiritual, toda vez que el buen gobierno de la Monarquía era inseparable del comportamiento católico que se esperaba del soberano. Esto explica que en este epistolario no se encuentren demasiados datos referidos a batallas o asuntos cortesanos ni se descienda a registros cotidianos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sí acontece en la correspondencia del rey con la condesa de Paredes de Nava o en la de sor María con los Borja 119.
Nacida a petición del monarca, la correspondencia fue evolucionando hacia un trato más cercano fruto de la estima que el rey tenía a la monja, a la que incluso llegó a tratar de amiga, como en una carta de enero de 1649 en la que le ofreció su apoyo en el juicio por traición contra el duque de Híjar: “En lo que toca a la materia del duque de Híjar, podéis perder todo cuidado, pues con decir que os conozco lo digo todo; y asegúroos, que lo que vos me habéis fiado a mí ni ha salido ni saldrá jamás de mi corazón, que sé ser buen amigo de mis amigas” 120. Si descendemos a otros rasgos internos del epistolario, las cartas del último período muestran una prosa más refinada. Es lógico que sea así dado que en esa etapa la religiosa estaba entregada a la escritura de la Mística Ciudad de Dios, cuya maduración compartió con el rey; pero, además, porque a partir de 1648 el contenido de las misivas evoluciona hacia un estilo más elaborado, literario y metafórico. En consonancia con su mayor interés por la conver-
117 maría de Jesús de áGreda: Carta del 12 de junio de 1648, en id., op. cit. (nota 38, 1991), p. 259. Todavía en enero de 1656 insiste en ello: “Ahora sólo digo que la correspondencia del Rey se continúa muy a mi pesar”.
118 Ibidem, pp. 260-261.119 Pérez villaNueva, J.: Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara, condesa de Paredes de Nava. Un
epistolario inédito, Salamanca, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1986; y BaraNda leturio, op. cit. (nota 39), pp. 13-32.
120 Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, op. cit. (nota 38), t. I, p. 176 (Madrid, 20 de enero de 1649). Para el sentido barroco de la amistad y el caso específico de la relación entre Felipe IV y María de Ágreda, remito a morte acíN, op. cit. (nota 32), pp. 252-259. El problema con el duque de Híjar surgió por el mal uso que éste quiso hacer de una carta de la religiosa, respuesta a otra en la que él le había informado de la supuesta conspiración contra la Corona que se estaba preparando en mayo de 1648. La monja simplemente le aconsejó que se olvidara del tema o que, en todo caso, lo hablara con el rey.
164 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
sión personal del rey, el epistolario abandona el tono político que había tenido hasta ese momento para volcarse en reflexiones y experiencias espirituales, reflejadas en recurrentes citas bíblicas. Según ha señalado Consolación Baranda, mientras que en las 30 cartas anteriores a 1647 tan sólo se advierten tres alusiones de esta naturaleza, luego comparecen en casi todas 121.
***
Parafraseando a Juan de Arce de Otálora, con quien iniciábamos este trabajo, y sin desmerecer las demás ocupaciones conventuales, es evidente que sor María de Ágreda y Teresa de Jesús pasaron buena parte de sus vidas conventuales sentadas en sus escri-torios, rodeadas de papeles, plumas y tintas. Diversas tablas barrocas las retratan en sus celdas con el brazo suspendido mientras reciben la inspiración divina o aplicadas a la ta-rea de escribir. Naturalmente, no fueron las únicas pero sí dos de las más representativas por la dimensión que adquirieron durante la Contrarreforma, la trascendencia posterior y la significación espiritual de sus escritos.
Distintos estudiosos se han ocupado de ellas con la finalidad de conocer mejor la magnitud de ambas monjas o de captar en sus obras diferentes ecos de las controversias religiosas y políticas que jalearon el tiempo que los tocó vivir, mientras que nuestro cometido se ha centrado en su faceta de escritoras de cartas en el contexto de la amplia difusión que la práctica epistolar alcanzó en los conventos femeninos barrocos. Tras so-pesar distintos elementos de esta producción, indagando en las diferencias de estilo y en las culturas gráficas de las monjas, y desmenuzar las diversas funciones desempeñadas por las epístolas conventuales, he querido centrarme en una parte de la amplia corres-pondencia de dos religiosas tan relevantes como ellas con el propósito de reflexionar sobre los paradigmas epistolares que se apuntan en sus cartas. Siendo obvio que no todas sus misivas se ajustaron a la lectura preferente propuesta en estas páginas, en el epistolario de Teresa de Jesús y en la correspondencia de María de Jesús de Ágreda con el rey Felipe IV se aprecian dos modelos epistolares bien diferenciados. Mientras que las cartas de la monja de Ávila, si acaso con la excepción de las que escribió al padre Gracián, más imbuidas del tono característico de las epístolas espirituales, reflejan el valor cotidiano de la comunicación escrita en la reforma de las carmelitas descalzas y la mediación entre estas a través de la escritura; el epistolario de la religiosa concepcionis-ta con el soberano se acomoda más al perfil de la “divina madre”, es decir, a la autoridad moral desempeñada por aquellas religiosas a las que reyes y mandatarios acudieron en busca de consejo y sostén espiritual.
Así pues, la una aparece volcada en el destino de la orden que ella misma había fundado, en tanto que la otra se muestra más atenta a los requerimientos de un monar-ca atribulado por la crítica situación del reino en las décadas centrales del siglo XVI. Pero eso sí, pese a la singularidad y amplitud de sus epistolarios, no fueron ni mucho menos las únicas monjas que escribieron cartas, sino tal vez dos de las más destacadas epistológrafas del Barroco. Sus misivas y las de muchas otras religiosas, más las que
121 BaraNda leturio, C.: “La correspondencia de la M. Ágreda y su estilo literario”, en La Madre Ágre-da: una mujer del siglo XXI, op. cit. (nota 108), pp. 73-74.
165Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
escribieron sus coetáneas laicas, desde las nobles hasta las emigrantes a América, dan fe de la capacidad femenina de subvertir los impedimentos que el discurso patriarcal aplicó en sus relaciones con lo escrito.
Fig. 1. Carta de Benedicta Teresa al conde-duque de Olivares (Madrid, Convento de la Encarnación, 6 de diciembre de 1626), AHN, Inquisición, leg. 36921, fol. 515r.
166 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Fig. 2. Carta de Anastasia de la Encarnación pidiendo por la salud de la reina Margarita de Aus-tria (Lerma, Monasterio de la Encarnación, 1 de octubre de [1611]), BNE, Ms. 12859, fol. 19r.
167Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Fig. 3. Carta de Teresa de Jesús al padre Jerónimo Gracián (Malagón, 12 de diciembre de 1579), Alcalá de Henares, Convento de Carmelitas Descalzas del Corpus Christi, fol. 1r.
168 Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 141-168
Antonio Castillo Gómez Cartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos...
Fig. 4. Carta de sor María de Jesús Ágreda a la duquesa de Alburquerque (Ágreda, Monasterio de la Concepción, 21 de marzo de 1665), AHN, Diversos, Colecciones, 11,
n. 876, 33, nº 12, fol. 1r.
169 ISBN: 978-84-669-3493-0
“Como corderos entre lobos hambrientos”. La literatura misional jesuita en las fronteras
amazónicas del virreinato peruano entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII*
José Luis BetráN moya
Universidad Autónoma de [email protected]
Fecha de recepción: 07/10/2013Fecha de aceptación: 03/04/2014
resumen La segunda mitad del siglo XVII fue un momento de avance y consolidación de las misiones jesuitas en las fronteras septentrionales y orientales del virreinato peruano. Las experiencias de muchos de estos misioneros se han conservado a través de una abundante literatura misional redactada por los propios miembros de la Compañía de Jesús y que conoció una auténtica edad de oro durante esta etapa. Tomando como ejemplo algunas de las obras más emblemáticas, el artículo propone en análisis de algunos de los rasgos que definen la estructura narrativa de este género literario, tan importante en la actividad propa-gandística de las acciones evangelizadoras realizadas por los jesuitas en las tierras americanas
Palabras clave: Compañía de Jesús, literatura misional, virreinato del Perú, siglos XVII y XVII
“Like sheep among hungry wolves”. Jesuit missionary literature in the Amazonian borderlands of the Peruvian viceroyalty (late seventeenth
and early eighteenth centuries)
abstract The second half of the seventeenth century was a period of advance and consolidation for the Jesuit missions in the northern and eastern borderlands of the Peruvian viceroyalty. The experiences of many missionaries are preserved in a vast missionary literature written by the members of the Society of Jesus itself. This literature went through a genuine ‘golden age’ at the time. On grounds of some of its most emblematic works, this article proposes an analysis of some characteristics defining the narrative struc-tures of this literary genre, which played an important role in the Jesuit propaganda on evangelization in South America.
Key words: Society of Jesus, missionary literature, Peruvian viceroyalty, sixteenth and seventeenth centuries
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46796
* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Memoria y Cultura religiosa en el mundo hispánico. 1500-1835” (HAR 2011-28732-CO3-01) del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
170
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
Muchos de aquellos bárbaros tuvieron en los principios a los nuestros por hombres desvalidos a quienes la necesidad de vivir arrojaba a sus tierras para buscar en ellas su remedio, viéndolos tan pobremente vestidos y sin alhajas ni aparatos que veían en otros españoles. Otros indios más advertidos los juzgaron espías de los españoles, de que nacía el recelarse de ellos y a veces el intentar matarlos 1.
Para Ignacio de Loyola la salvación de los próximos, entre los que también podían incluirse los más alejados de la fe, es decir los infieles y por ende los indios, era un fin principal del instituto que expresaba la importancia de la caridad fraterna como la mejor y más eficaz para el servicio de Dios 2. La vocación misional de la Compa-ñía de Jesús fue evidente ya desde sus Constituciones y se formalizó en el texto del general Claudio Acquaviva, De modo instituendarum missionum, de mayo de 1599 3. El modelo se inspiraba en la experiencia novotestamentaria: de la misma manera que Jesús había enviado a sus apóstoles, el Papa, en tanto que supremo “Vicario de Cris-to”, enviaba a los jesuitas por todo el orbe a la plantatio ecclesiae 4, haciendo realidad el espíritu universal del instituto que expresara Jerónimo Nadal con su fórmula totus mundos nostra habitatio fit 5.
De los más de dieciséis mil religiosos que pasaron a la América española entre los siglos XVI y XVIII, una cuarta parte fueron jesuitas. Tras los franciscanos fueron el segundo instituto religioso en orden de importancia numérica en el Nuevo Mundo hasta su expulsión en 1767 6. Establecidos inicialmente en los centros urbanos de im-portancia económica y política de los dos virreinatos, dedicándose primordialmente a la educación formal de sus élites españolas y criollas, su implantación territorial fue rápida y exponencial. En 1581, apenas nueve años después de su llegada a Nueva
1 altamiraNo, D. F. (S.J.): Historia de la misión de los mojos, La Paz, Imprenta de El Comercio, 1891, p. 164.
2 iGNacio de loyola: Obras completas, Madrid, 1952, pp. 370-371. Al respecto, Navas, a.: “San Ignacio como evangelizador y su incidencia en la orientación evangelizadora de los jesuitas en América”, en Congreso Internacional de Historia. La Compañía de Jesús en América: Evangelización y Justicia. Siglos XVII y XVIII, Córdoba, Provincia de Andalucía y Canarias de la Compañía de Jesús, 1993, pp. 216-219.
3 Así se expresa en la Formula del Instituto en la versión de 1540, con clara alusión al cuarto voto de obediencia ciega a las órdenes papales: “[a ir] a cualquier región a que nos quieran enviar, aunque nos envíen a los turcos, o a cualesquiera otros infieles, incluso los que viven en las regiones que llaman Indias; o a cualesquiera herejes o cismáticos o a los fieles cristianos que sea”. arzuBialde, S., corella, J., García lomas, J. M. (eds): Constituciones de la Compañía de Jesús, Bilbao, Sal Terrae, 1993, p. 58.
4 corsi, E.: “Introducción”, en corsi, E. (coord.): Órdenes religiosas entre América y Asia. Ideas para una historia misionera de los espacios coloniales, México, El Colegio de México, 2008, p. 29. sieverNich, M. (S.J.): “La Misión en la Compañía de Jesús: Inculturación y proceso”, en herNáNdez Palomo, J. J. y rodriGo moreNo, J. (coords.): La misión y los jesuitas en la América española, 1566-1767: cambios y permanencias, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 2005, pp. 265-287. Del mismo autor: “Conquistar todo el mundo: los fundamentos espirituales de las misiones jesuíticas”, en kohut, K. y torales Pacheco, M. C. (eds.): Desde los confines de los imperios ibéricos. Los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas, Frankfurt-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2007, pp. 4-5.
5 romaNo, A.: “Un espacio tripolar de las misiones: Europa, Asia y América”, en corsi, op. cit. (nota 4), pp. 256-257.
6 orteGa moreNo, M. y GaláN García, A.: “Quienes son y de donde vienen: una aproximación al perfil prosopográfico de los jesuitas enviados a Indias (1566-1767)”, en martíNez milláN, J., Pizarro lloreNte, H., JimeNez PaBlo, E. (eds.): Los jesuitas, Religión, política y educación (siglos XVI-XVIII), Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2012, vol. 3, p. 1422.
171
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
España, 107 jesuitas estaban instalados en las ciudades de México, Puebla de los Án-geles, Oaxaca, Veracruz, Valladolid (Morelia) y Páztcuaro 7. Otros tantos trabajaban en el virreinato peruano, cifra que a la muerte del general Acquaviva en 1615 se había triplicado, repartiéndose por sus diversas audiencias: en la de Lima, además de la ca-pital, en Cuzco y Arequipa; en la de Charcas, en los colegios de La Paz y Chuiquisaca y en las residencias de Potosí y Santa Cruz de la Sierra, además de las de Santiago de Estero (gobernación de Tucumán), Asunción (gobernación del Paraguay) y en las Au-diencias de Quito y Santiago de Chile. Algunas de estas residencias se encontraban ya de por sí a una gran distancia de la capital virreinal, pero con el desplazamiento de los dominicos en 1576 de las misiones establecidas en torno al lago Titicaca (Juli y Chuchito), los jesuitas vivieron, además, su primera prueba misional en el extremo de la expansión española peruana. La experiencia allí adquirida resultaría trascendental para la apertura de unas nuevas fronteras misionales en los límites amazónicos del virreinato, sirviendo muchas de aquellas residencias como puertas a su entrada 8.
La instalación de los jesuitas en el mundo americano fue paralela a la expansión de las primitivas fronteras virreinales, proceso todavía inacabado en el inicio del siglo XVII. La fragilidad de la potestad real en aquéllas atendía a varios motivos. Por un lado, la Corona se enfrentaba a la creciente presencia de otras potencias europeas en suelo americano –los portugueses, desde sus posesiones brasileñas, y ya en pleno siglo XVII, franceses, ingleses y holandeses desde la Guayana y algunas de las islas caribeñas del Atlántico venezolano–, que siempre fueron motivo de inquietud para las riquezas argentíferas peruanas por vías como la del contrabando 9, y que para algu-nos religiosos, como el jesuita madrileño Juan de Rivero, suponían además una des-venturada traslación de las fronteras de la herejía europea hasta el Nuevo Mundo 10. Por otro lado, la constatación reiterada a lo largo del siglo XVI de los representantes de la Monarquía de lograr un sometimiento militar de los numerosos grupos indíge-
7 decorme, G.: La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767, México, Antigua librería Robredo de José Porrúa e hijos, 1941, t. I, pp. 4-5.
8 BroGGio, P.: Evangelizzare il mondo. Le misión della Compagnia di Gesù tra Europa e Amèrica (secoli XVI-XVII), Roma, Carocci, 2004, p. 104. Paralelamente los jesuitas perfilarían el mapa definitivo de su administración provincial en Ultramar. La provincia de Méjico vio en 1605 como se desgajaba de su gobierno la misión de Filipinas. La de Perú sufrió un proceso similar en 1604, cuando Paraguay se convirtió en provincia independiente. Tres años más tarde, en el norte, se fundó la provincia del Nuevo Reino de Granada. En 1616, por su amplitud geográfica, ésta se escindió para su mejor gobernación, con la creación de la de Quito. La dificultad de las comunicaciones a través de la cordillera de los Andes entre las tierras de Tucumán, Paraguay y Chile, llevaron también a la creación de esta última como provincia independiente en 1625. Burrieza sáNchez, J.: Jesuitas en Indias: entre la utopia y el conflicto. Trabajos y misiones de la Compañía de Jesús en la América Moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007, pp. 60-61. La división de la primitiva provincia peruana significaría que ésta se separaría de gran parte de sus misiones fronterizas, desplazando así su identidad misionera hacia la periferia del virreinato, hacia un mundo de enormes extensiones geográficas, todavía entonces inexplorado, que servia de frontera teórica entre el espacio español y las potencias europeas que se fueron asentando en regiones próximas. Al respecto, maldavsky, A.: Vocaciones inciertas. Misión y misiones en la provincia jesuita del Perú en los siglos XVI y XVII, Sevilla-Lima, CSIC-Instituto Francés de Estudios Andinos-Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2012, pp. 72 y ss.
9 rey FaJardo, J. del (S.I.): “Geografía, territorio y nacionalidad. Misiones jesuíticas en la Orinoquia”, en martíNez milláN y otros, op.cit. (nota 6), vol. 3, p. 1365.
10 rivero, J. (S.I.): Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los rios Orinoco y Meta, Bogotá, Imp. de Silvestre, 1883, p. 100. (hay una edición con estudio introductorio a cargo R. Guerra Anzuola, publicada en Bogotá, Emprea Nacional de Publicaciones,1956).
172
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
nas que vivían en aquellas fronteras aconsejaría finalmente un cambio de estrategia. La posibilidad de que los indios pudieran ser instrumentalizados por los intrusos europeos o esclavizados por adelantados y encomenderos sin escrúpulos o por ban-deirantes portugueses, terminaría convirtiendo a los misioneros en protagonistas de una política regia que buscaría a lo largo del siglo XVII no solo la evangelización de aquellas poblaciones sino también el alcanzar una cierta estabilidad política de aquellos confines.
Convertidos en hombres de frontera, instrumentos a la vez políticos y religiosos, la vocación misionera de los religiosos que se adentraron en aquellos inexplorados y dilatados parajes vino acompañada de una activa literatura divulgativa de sus ex-periencias y aventuras, que conocería una etapa dorada a partir de la segunda mitad del Seiscientos, cuando se aceleraron las entradas religiosas en el piedemonte ama-zónico, en el antiguo Antisuyu incaico, lo que los cronistas llamarían “la montaña”, con el objetivo de fundar nuevas reducciones indígenas con carácter más estable. Se trata, en su conjunto, de un corpus importante de textos a caballo entre el discurso de ficción (imaginativo) y el discurso histórico (referencial), como ya señalaran en su día Michel de Certeau y Hayden White 11, pero que ayudaron a descubrir y a identi-ficar muchas de aquellas tierras y de los pueblos que las habitaban a sus potenciales lectores europeos. Aunque sólo una mínima parte llegarían a ser impresas, su valor histórico y etnográfico queda hoy fuera de toda duda 12. Además de su indudable ca-rácter edificante dentro del instituto, sirvieron de aval de la prolífica actuación reli-giosa de la Compañía contra la escalada creciente de críticas vertidas contra ella por sus adversarios tanto en los propios espacios coloniales como en las diferentes cortes europeas, demostrando como aquellas misiones itinerantes de los jesuitas peruanos cumplían impecablemente la vocación apostólica con la que había sido fundada 13.
LA DIFICIL ENTRADA
En el Proemio de su De procuranda Indorum Salutate (Salamanca 1588/1589), el jesuita José de Acosta, partiendo de los precoces contactos de los jesuitas con las cul-turas amazónicas, clasificaba a muchas de ellas dentro de la categoría de las naciones bárbaras:
Viniendo ya a la tercera y última clase de bárbaros, es imposible decir el número de pueblos y regiones de este Nuevo Mundo que comprende. En ella entran los hombres salvajes, semejantes a las bestias, que apenas tienen sentimientos humanos. Sin ley, sin rey, sin pactos, sin magistrados ni régimen de gobierno fijos, cambiando de domi-cilio de tiempo en tiempo y aun cuando lo tienen fijo, más se parece a una cueva de
11 certeau, M. de: La escritura de la Historia, México, Universidad Iberoamericana, 1993; White, H.: El contenido de la forma, Barcelona, Paidós, 1992.
12 PiNo díaz, F. del: “Los métodos misionales jesuitas y la cultura de ‘los otros’” en herNáNdez Palomo, op.cit. (nota 5), pp. 48 y ss.
13 PavoNe, S.: I gesuiti : dalle origini alla soppressione, 1540-1773, Roma, Laterza, 2004, pp. 111 y ss. [ed. en castellano: Los jesuitas: desde el origen a la supresión, 1540-1773, Buenos Aires, Araucaria, 2007].
173
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
fieras o a establos de animales. A este grupo pertenecen en primer lugar todos aquellos que los nuestros llaman caribes; no ejercen otra profesión que la de derramar sangre, son crueles con todos los huéspedes, se alimentan de carne humana, andan desnudos cubriendo apenas sus vergüenzas. A este tipo de bárbaros alude Aristóteles cuando escribía que se les podía cazar como a bestias y domar por la fuerza. De ellos hay en el Nuevo Mundo innumerables manadas. Tales son los chunchos, los chiriguanás, los mojos, los iscaicingas, vecinos nuestros que conocemos; tales dicen ser buena parte de los pueblos brasileños y los de casi toda la Florida. Pertenecen también a esta clase aquellos bárbaros que, aún sin ser fieros como tigres o panteras, poco se diferencian, sin embargo, de los animales, también ellos desnudos, asustadizos y entregados a los más degradantes vicios de Venus o incluso de Adonis. Tales dicen ser los que los nues-tros llaman moscas en el Nuevo Reino [de Granada], tal la gente que habita promiscua-mente en Cartagena y a lo largo de todas sus costas y los que puebla las grandes cam-piñas del inmenso río Paraguay, así como la mayor parte de los pueblos que ocupan el espacio infinito que media entre los dos océanos aún no bien explorados pero de cuya existencia consta con certeza 14.
Buena parte de la historia colonial iberoamericana de los siglos modernos estuvo marcada por un concepto de frontera entendido como espacio físico y sociológico, basado en interacciones entre sociedades nativas independientes y un frente poblador heterogéneo, con componentes europeos, mestizos e indígenas. Se trataba, en pala-bras de John Elliott, de regiones porosas en “donde las necesidades de supervivencia por ambas partes encontraban su expresión en la violencia y la brutalidad, pero tam-bién en la cooperación y el acuerdo mutuo” 15.
Tras la conquista de los grandes imperios, los incentivos ibéricos de penetración en tierras desconocidas se movieron por la ambición de encontrar oro y otros metales o productos (como las especias) preciosos. Como escribía el jesuita extremeño Diego de Samaniego, uno de los primeros misioneros jesuitas en llegar en 1586 a la misión fronteriza oriental peruana de Santa Cruz de la Sierra, la noticia de los metales po-nía “alas en los pies de los españoles para ir adelante” 16. En esta búsqueda ansiosa desempeñaron un gran papel los sueños fantasiosos de tesoros fabulosos, nacidos del imaginario medieval que despertaban la ambición de los conquistadores y que cuando coincidieron o se superpusieron con los mitos indígenas como el Gran Mojo, el Paititi o el Dorado, provocaron el movimiento de centenares de expediciones lan-zadas desde puestos avanzados como aquél, fundado en 1560 por el capitán Ñuflo de Chaves 17. Aunque muchas de aquellas expediciones contribuyeron a aliviar la tensión
14 acosta, J. de: De procuranda indorum salute, ed. de Luciano Pereña, Madrid, CSIC, 1984, vol. I, pp. 68-69.
15 elliott, J. H.: Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), Madrid, Taurus, 2006, p. 405.
16 Citado por lasso varela, I. J.: Historia de una Relación: Chiquitos, cruceros y jesuitas en el escenario de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, 1561-1767, Loja, Universidad Técnica particular de Loja, 2010, p. 55. El padre Samaniego nos dejó una relación de su temprana actividad misional jesuita en estas tierras: Relación del P. Samaniego con muchas noticias sobre misiones hechas a los itanes, chiriguanas y chiquitos, en mateos, F.: Historia General de la Compañía de Jesús en la provincia del Perú, Madrid, CSIC, 1944, pp. 481 y ss.
17 livi Bacci, M.: El Dorado en el Pantano. Oro, esclavos y almas entre los Andes y la Amazonia, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 61-78. Sobre el caso de Santa Cruz de la Sierra consúltese la obra de García recio, J.
174
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
política y militar interna en el centro de los nacientes virreinatos, en su mayoría se convirtieron en entradas imposibles, condenadas al fracaso y en ocasiones a la muerte de sus partícipes. Fueron, en cierta medida, “el reverso de la Conquista, la revancha de la autoctonía sobre la invasión europea” 18.
La presencia de jesuitas en estas expediciones, deseosos de extender la conquis-ta espiritual a un sinfín de pueblos todavía por evangelizar, no fue infrecuente 19. Aunque hubo unos comienzos prometedores en estas entradas de algunos misioneros jesuitas en los últimos años del siglo XVI y los iniciales del siglo XVII, no fue hasta bien adentrada la segunda mitad de esta última centuria que culminarían satisfactoria-mente algunos de aquellos intentos de fundar misiones permanentes en los espacios fronterizos del norte y este del virreinato peruano. La carencia de efectivos hasta bien avanzado el siglo en que mejoraría la situación con la creciente incorporación de crio-llos y mestizos americanos a la orden, así como el deseo de los provinciales peruanos por evitar la dispersión de los misioneros y la falta de control sobre unos territorios cada vez más extensos pueden ayudar a explicar el lento desarrollo que las misiones tuvieron hasta entonces 20.
Por la amplitud territorial y por su naturaleza selvática, las vías fluviales fueron ca-minos imprescindibles de la penetración misionera 21, convirtiendo a los religiosos en pioneros en el descubrimiento de tierras hasta entonces ignotas para los europeos 22. Por el norte, los esfuerzos se encaminaron en dos direcciones. Desde el colegio de Quito, fundado en 1596, el jesuita catalán Rafael Ferrer inició ya en 1605 las prime-ras entradas en la selva amazónica a través de los ríos Aguanico y Napo. Además de dejarnos un Compendio de doctrina cristiana en lengua Cofane, destacó por su lucha contra la imposición de tributos de los indígenas, entre los que fundó, entre los años 1604 y 1605, las reducciones de San Pedro, Santa Marta y Santa Cruz, que duraron hasta su muerte en 1610, victima de unos encomenderos que le precipitaron sobre el río Cófanes, uno de los afluentes del Aguanico, mostrando el precio que algunos jesuitas pagaron por su defensa del indio frente a la codicia de algunos españoles 23.
La atribución del mérito sobre la primera evangelización de la cuenca del Amazo-nas supuso una dura pugna historiográfica con los franciscanos 24. El jesuita Cristóbal
M.: Análisis de una sociedad de frontera. Santa Cruz de la Sierra en los siglos XVI y XVII, Sevilla, Diputación Provincial del Sevilla, 1988.
18 saiGNes, T.: “Las zonas conflictivas: fronteras iniciales de guerra”, en Historia General de América Latina, 9 vols., Madrid-París, Trotta-Unesco, 1999-2008, vol. 2, p. 269.
19 coello de la rosa, A.: “Los jesuitas y las misiones de frontera del alto Perú: Santa Cruz de la Sierra (1587-1603)”, Revista Complutense de Historia de América, 33 (2007), pp. 151-171.
20 maldavsky, op. cit. (nota 8), pp. 80-81. 21 rey FaJardo, J. del (S.I.): “José Gumilla, explorador científico de la Orinoquia”, en Plazaola, J. (ed):
Jesuitas exploradores, pioneros y geógrafos, Bilbao, Mensajero, 2006, p. 201. 22 mediNa, F. de B. (S.I.): “¿Exploradores o evangelizadores? La Misión de los Mojos: cambio y
continuidad (1667-1676)”, en herNáNdez Palomo, op. cit. (nota 5), pp. 187-230.23 astraíN, A. (S.I.): Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, Madrid, Razón y Fe,
1902-1920, vol. 6, pp. 577-580.24 Fr. José de Maldonado fue autor de una Relación del descubrimiento del río de las Amazonas, por otro
nombre Marañón, hecho…por medio de los religiosos de San Francisco de Quito, de la que se imprimieron algunos ejemplares en 1641. Diez años después que Maldonado, otro franciscano, Fr. Laureano de la Cruz, repitió lo ya narrado por el anterior en su Nuevo descubrimiento del río de Marañón llamado de las Amazonas,
175
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
de Acuña fue el que hizo la primera descripción detallada de todo el curso del río, al acompañar al capitán portugués Pedro de Texeira en su retorno al Brasil en 1639, en un viaje iniciado en el río Napo y concluido en Pará. Cuando al año siguiente viajó a Madrid, Acuña publicó un libro que llevaría por título el Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas, fruto de sus observaciones y de un memorial adjunto que presentó al Consejo de Indias en 1641. Sus apenas cuarenta y seis folios se iniciaban con una dedicatoria al conde-duque de Olivares, al que calificaba de “atlante” por su patrocinio de “tan grandiosa empressa, de que depende la conversión de infinitas almas, el acrecentamiento de la Real Corona, y la defensa, y guarda de todos los te-soros del Perú?”. La grandeza del imperio alcanzado con este descubrimiento, a su juicio, podía ser considerado similar al de China, pues era “espacio de casi quatro mil leguas de contorno”, que encerraba “mas de ciento y cinquenta naciones de lenguas diferentes, suficientes cada una dellas a hazer por si sola un dilatado Reyno, y todos juntos un nuevo y poderoso Imperio”. Acuña mostraba su disposición personal y la de la Compañía de Jesús para su conquista 25. Después de informar que se trataba de un río diferente al Marañón, describía con todo detalle las costumbres de los indígenas –algunos de ellos antropófagos– y el clima, flora y fauna de las regiones amazónicas, datos que en muchas ocasiones obtuvo de los pueblos topinambos, llegando incluso a afirmar que en sus riberas existían verdaderas amazonas, de donde luego tomaría el nombre el río 26.
Los jesuitas se interesaron, asimismo, por la cuenca del río Marañón a partir de 1632, fecha en la cual viajó a España y Roma el jesuita Francisco Fuentes en calidad
que escribió en Quito el año 1651. El manuscrito permaneció inédito en la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 2950) hasta 1878, cuando lo imprimió en Prato Fr. Marcelino de Civezza. De nuevo se publicó en Quito, en 1942, como vol. VII de la “Biblioteca Amazonas”. Entre otras muchas cosas habla de las misiones franciscanas entre los indios omaguas, con los que el autor vivió tres años, y del viaje del portugués Pedro Texeira, que remontó el Amazonas desde Curupá, subiendo luego por el Payamini y su afluente el Punin hasta Ávila, donde termina el viaje fluvial, que duró desde octubre de 1637 a junio de 1638. Por primera vez se había navegado aguas arriba del gran río. El jesuita Rodrigo de Barnuevo, en réplica a Maldonado, escribiría una Relación Apologética así del antiguo como del nuevo descubrimiento del río de las Amazonas hecho por los religiosos de la Compañía de Jesús y nuevamente adelantado por los de la Seráfica Religión de la misma provincia, que permaneció inédita hasta 1942 (está incluida en Informes de jesuitas en el Amazonas, Iquitos, IIAP-CETA, 1986, pp. 109-135). Se proponía demostrar que los jesuitas habían hecho ya diez entradas en la hoya amazónica, en tierras de los indios encabellados, abijiras y omaguas, antes de que llegaran los franciscanos, continuando su explicación de esta penetración hasta el momento en que escribía, a mediados del siglo XVII. Sobre Barnuevo, véase mercado, P.: Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, 1957, vol. 3, pp. 192-199.
25 acuña, C.: Nuevo Descubrimiento del Gran Rió de las Amazonas, Madrid, Imprenta del Reyno, 1641. Una versión más amplia sería publicada más tarde (reeditada en el tomo II de la “Colección de Libros que tratan de América, raros y curiosos”, Madrid, Imprenta de Juan Cayetano García, 1891).
26 Se cree, posiblemente sin fundamento, que la pérdida del Brasil tras la rebelión portuguesa llevó a esconder todos los ejemplares de esta obra, haciéndose tan rara hallarla que costó encontrar ejemplar para la traducción que Mazarino encargó en 1655 al académico francés Gomberville. Así lo insinúa el Padre Manuel Rodríguez Villaseñor, jesuita colombiano, que reprodujo una gran parte de la obra de Acuña en su obra El Marañon y el Amazonas. Historia de los descubrimientos, entradas y reducciones de Baciones. Trabajos malogrados de algunos conquistadores así temporales como espirituales publicada en Madrid, Antonio González de Reyes, 1684, justamente el año de su muerte, cuando desempeñaba el cargo de procurador general de Indias en Cádiz (hay edición moderna con el título, El descubrimiento del Marañón, Madrid, Alianza Editorial, 1990).
176
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
de procurador con el fin de solicitar del general de la Compañía y del Consejo de Indias la autorización para fundar allí nuevas misiones 27. El colegio de Cuenca fue la puerta de entrada hacia la región de Mainas. Los dos primeros jesuitas llegaron en 1638, estableciendo una primera residencia en el pueblo de Borja (fundado en 1619 por los españoles en busca de oro), desde la que se dedicaron a la evangelización de los indios encomendados a los españoles a lo largo del río. El primer pueblo fundado se llamó Limpia Concepción de Geveros, en referencia a la etnia de los reducidos geveros. La expansión geográfica de la misión estuvo determinada por la necesidad de comunicar el territorio de Mainas con Quito, circunstancia que llevó en 1654 al jesuita Raimundo de Santa Cruz a descender por el Marañón hasta el río Napo y remontar este último hasta llegar a Quito. A raíz de esta expedición se redujeron las parcialidades de los romainos, zaparas, aguanos y los manicuros que vivían a lo largo del rio Pastaza y los jesuitas de Mainas anexionaron el curato de Archidona, que, ade-más de ser parroquia de indios, se convirtió en punto estratégico para el suministro de las misiones desde Quito, cuyo viaje podía durar medio año. En 1651 el número de misioneros en Mainas era de siete, todos provenientes de Quito, siendo dos, criollos. En 1653 las misiones fundadas eran ya doce. De ahí a 1730 crecieron hasta veintidós, con 5194 indígenas bautizados y 748 catecúmenos. Entre los jesuitas que misionaron la región conservamos los testimonios de Francisco de Figueroa 28, el padre Maroni 29, o Bernardo Recio y Manuel de Uriarte, estos dos últimos ya en el siglo XVIII 30.
La segunda gran zona de proyección misional jesuita en el norte del virreinato fue la región de los Llanos, en el Nuevo Reino de Granada, gobernado por el presidente de una audiencia que en 1717 sería elevada a virreinato. Los Llanos eran grandes pla-nicies situadas entre los ríos Meta y Arauca, entre la cordillera andina y el Orinoco. Las misiones se desarrollan a lo largo de las cuencas de tres grandes ríos: el Orinoco, su afluente el Meta y el afluente de éste, el Casanare, que recorrían la región. En 1624 el arzobispo de Santa Fé, Hernando Arias de Ugarte, confió esta zona a la Compañía de Jesús, entregándole la misión de Chita, hasta entonces en manos del clero dioce-sano. Cinco jesuitas trabajaron en esta reducción hasta que el sucesor de Ugarte les
27 astraíN, op. cit. (nota 22), vol. 5, p. 442.28 FiGueroa, F.: “Relación de las Misiones de la Compañía de Jesús en el país de los Maynas”, Biblioteca
Nacional de España, Madrid (BNE), Ms. 13.530, que aquí seguimos. Existe una edición de Manuel Serrano Sanz, impresa en Madrid en 1904 y, más recientemente ha sido editado en Informes de jesuitas en el Amazonas, op. cit. (nota 24), t. I, pp. 143-309.
29 maroNi, P.: Noticias auténticas del famosos río Marañón y misión apostólica de la Compañía de Jesús en la provincia de Quito en los dilatados bosques del dicho río, escribíalas por los años de 1738 un misionero de la misma Compañía, ed. de Jean-Pierre Chaumeil, Iquitos, IIAP, 1988.
30 Ambos redactaron sendos tratados sobre su experiencia misional ya en su exilio. El jesuita Bernardo Recio escribió en Roma una Compendiosa relación de la cristiandad de Quito (ed. moderna de C. Garcia Goldaraz, Madrid, CSIC, 1947). Por su parte, el vitoriano Manuel Joaquín Uriarte Ramírez fue autor de un Diario de un misionero de Mainas, redactado en 1771 (ed. moderna de C. Bayle, Madrid, CSIC, 1952), que es una autentica enciclopedia del bajo Marañón, debido a su impresionante memoria. Aunque escribe en la segunda mitad del siglo XVIII, interesa también nombrar la obra del vallisoletano José Chantre Herrera, un jesuita que nunca estuvo en América pero que realizó una excelente síntesis de los trabajos misionales de la Compañía en la cuenca del Amazonas, que tituló Historia de las misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón español. La obra, que abarca los años 1637-1767, permaneció inédita hasta 1901, año en que se imprimió en Madrid.
177
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
retiró la confianza en 1628, momento en que la abandonaron. Las misiones no se reemprendieron hasta la segunda mitad del siglo. En 1661 el provincial Hernando Cabero, con el beneplácito de las autoridades civiles y eclesiásticas de Santa Fé, envió a Ignacio Cano, Juan Fernández Pedroche y Alonso de Neira, a los que se unió el francés Antonio Bois-Le-Vert (castellanizado como Monteverde). Los misioneros fundaron las misiones de Pauto, Tame, San Salvador de Casane, Nuestra Señora del Pilar de Patute y Macaguane. A partir de 1666 los jesuitas se expandieron hacia el río Meta, fundando varias reducciones en el río Orinoco. Los indígenas evangelizados fueron al principio sobre todo achaguas y tunebos, extendiéndose más tarde a guahi-vos y sálivas. Desde estas regiones los jesuitas Ignacio Fiol y Felipe Gómez explora-ron los márgenes del río Orinoco en 1679, llegando a fundar una misión en 1680 en la isla de los Adoles. En 1684 Fiol fue muerto por los indios caribes, que incursionaron en la región destruyendo las poblaciones fundadas por aquéllos. Una nueva invasión caribe en 1685 (apoyada por holandeses, franceses e ingleses) les obligaría a reple-garse a Casanare, no logrando estas misiones un nuevo impulso hasta 1715 con la intervención del religioso José Gumilla, que fundaría en 1717 la reducción de San Ignacio, a la que siguieron las de Guanapalo, Santa Teresa, San José, Santísima Tri-nidad y San Joaquín, básicas para dar salida al mar desde los Llanos, dadas las malas comunicaciones por la cordillera andina con Bogotá.
Fue ésta una misión difícil por varias circunstancias: extremidad climatológica, dificultad de comunicaciones, aislamiento, rusticidad indígena, nomadismo, desco-nocimiento lingüístico, problemas con los encomenderos, invasiones caribes, etc…). De los 153 jesuitas que tuvo la misión, solamente el 43% permaneció en ella entre 1 y 4 años y solo el 22,88% más de 30 años, siendo una cuarta parte de ellos originarios de Francia, Italia y las regiones católicas del sur de Alemania y Bohemia 31. La his-toria de las misiones en esta región colombiana se restableció a comienzos del siglo XVIII. Fue entonces cuando la escribió el ya citado Juan de Rivero, que misionó en ellas a partir de 1721, escribiendo en 1736 su Historia de las misiones de los Llanos de Casane y los ríos Orinoco y Meta, obra que permaneció manuscrita hasta siglo y medio después. Crítica con el comportamiento de los españoles, la obra fue esencial para que el también jesuita José Cassani publicara en 1741 una Historia de la Com-pañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada 32, al parecer una obra de encargo de la propia orden para la que se sirvió de aquélla y de la historia provincial del jesuita Pedro Mercado. Poco después, el ya mencionado José Gumilla, describió también las misiones de que fue superior en su obra El Orinoco Ilustrado. Historia natural, civil y geographica de este gran río y de sus caudalosas vertientes: gobierno, usos y costumbres de los indios sus habitadores, con nuevas y útiles noticias de Animales, Árboles, Frutos, Aceytes, Resinas, Yerbas, y Raíces medicinales; y sobre todo, se hallarán conversiones muy singulares a N. Santa Fé, y casos de mucha edificación, publicada en Madrid en 1741.
31 rey FaJardo, J. del (S.I.). “Aportes para el estudio de cambios y permanencias en las misiones jesuíticas de la Orinoquia”, en herNáNdez Palomo, op. cit. (nota 5), pp. 123-124.
32 cassaNi, J. (S.I.): Historia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada, Madrid, Manuel Fernández, 1741.
178
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
Por último, en las tierras orientales del Alto Perú, a partir del año 1674 y hasta la expulsión, los jesuitas estuvieron presentes en el actual territorio del departamento boliviano del Beni, donde formaron las misiones de Mojos. Aunque el proceso de formación de estas reducciones, dependientes de la provincia jesuítica del Perú, co-menzó débilmente en los últimos años del siglo XVI, no se reemprendió hasta 1667, cuando el jesuita Juan de Soto desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lugar frecuentado por los indios para el intercambio de sus productos por herramientas, se dirigió de nuevo al territorio de Mojos 33. Entre 1668 y 1674 los jesuitas hicieron va-rias entradas, generalmente bajo escolta militar, que desde el asentamiento temporal de Santísima Trinidad les permitió reconocer la geografía mojeña, que por entonces tenia 80 pueblos con 4895 personas 34. En 1676 fueron enviados los padres Pedro Marban, Cipriano Barace y el hermano José del Castillo, que tres años más tarde comenzaron a reunir a los indios en una primera reducción estable, ubicándola en un lugar alto para evitar las inundaciones anuales que sufría la región por los desbordes de las aguas que descendían desde la cordillera de los Andes y desde las sierras del Brasil, especialmente durante el verano 35. En 1682 se fundó la misión de Loreto, con 600 indios bautizados, después de casi siete años de andanzas itinerantes de los jesuitas por la región. La misión fue el modelo que seguirían las nueve restantes que se fundarían antes de 1700 (Santa Trinidad, San Ignacio, San Francisco Javier, San José, San Francisco de Borja, Desposorios de Nuestra Señora, San Miguel, San Pedro Apóstol y San Luis Gonzaga) 36.
Las misiones de Mojos recibieron un nuevo impulso en el año 1700, con la visita del jesuita madrileño Diego Francisco de Altamirano por encargo del Provincial. Por entonces contaban ya con un total de 13.500 indios reducidos. La visita supuso un avance cualitativo, pues los misioneros concluyeron imprimir en Lima una gramática en lengua moja, realizada por el padre Marban, con el fin de difundir esta lengua en-tre los indios que hablaban otras y convertirla en la principal en su interlocución con aquellos 37. A partir de este momento, aparecieron en todas las reducciones pequeñas escuelas que propiciarían la educación de los niños, para lo que se imprimieron 8000 cartillas en lengua moja 38. Aunque no resultaba del gusto a las autoridades de la Co-rona que la catequización se realizara exclusivamente en la lengua india, los jesuitas
33 mediNa, F. de B. (S.I.): “¿Exploradores o evangelizadores? La misión de los Mojos: cambio y continuidad (1667-1676)”, en herNáNdez Palomo, op. cit. (nota 5), p. 198.
34 astraíN, op. cit. (nota 22), vol. 6, p. 545.35 Si bien es cierto que los jesuitas al llegar trataron de visitar los pueblos de la región en época seca,
muy pronto se dieron cuenta que cuando la zona no estaba inundada, los indios se encontraban cazando o pescando sin tener un lugar fijo de residencia, lo que hacía más difícil su acción inicial de contacto. En cambio cuando las aguas del río Mamoré se desbordaban de su cauce e inundaban sus amplios márgenes, cada uno de los indios se replegaba a una de las lomas artificiales donde un grupo de familias de cada tribu se mantenía sin mucha humedad. Aprovechando esta situación y usando rústicas canoas, fabricadas de un solo tronco, los jesuitas se movilizaron más fácilmente y su labor fue más positiva porque pudieron encontrar un mayor número de oyentes reunidos en las lomas. PiNto Parada, R.: “El panorama geográfico que encontraron los jesuitas en Mojos”, en Simposio sobre las misiones jesuitas en Bolivia, La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1987, pp. 56-57.
36 altamiraNo, op. cit. (nota 1), pp. 67-69.37 Ibidem, p. 83.38 Ibidem, p. 84.
179
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
siempre defendieron que su familiaridad facilitaba mejor el aprendizaje de los rudi-mentos del catecismo que de hacerlo en castellano 39. Además, Altamirano trató de reforzar los puntos débiles que presentaban las misiones en el orden social y material. De esta manera se introdujo el gobierno secular, materializado en el cabildo indígena, con el fin de que los indios aprendieran a gobernarse por sí mismos 40. También fue resultado de su visita el desarrollo de la agricultura, hasta entonces muy precario. Se potenciaron los cultivos de yuca del Paraguay para la fabricación del pan, la caña de azúcar, legumbres y arroz, además de algodón para la fabricación de tejidos. Los indios aprendieron además el manejo de los bueyes para arar la tierra, lo que facilitó su vida sedentaria y con ello el éxito de las misiones 41. El misionero navarro Cipriano Barace fue el encargado de traer el primer ganado vacuno a Mojos desde Santa Cruz de la Sierra en 1682, en un viaje que duró dos meses 42. En 1708 comenzaron los jesui-tas también en esta región la conversión de los belicosos baures, que unos años antes habían matado al mismo Barace, y la de los mobimas. Aunque también lo intentaron con los belicosos chiriguanos, que se extendían a lo largo de las estribaciones de los Andes con el río Pilcomayo por el sur y el Guapay por el norte, limitando con el Para-guay, en este caso fracasaron, a pesar que la Corona precisaba la pacificación de estas tribus para asegurar las comunicaciones entre el Perú y el Tucumán 43.
En total, durante los siglos XVII y XVIII los misioneros jesuitas fundaron en las vastas selvas del oriente boliviano próximas a las fronteras brasileñas 15 pueblos en la región de los mojos (1681-1767) y 11 en la región de chiquitos (1691-1767), con la experiencia acumulada de más de ochenta años en tierras guaraníes y otros lugares de América. Numerosos son los testimonios escritos que conservamos del contacto que los jesuitas mantuvieron con estos grupos étnicos 44. Los principales cronistas jesuitas sobre las misiones de Mojos fueron los peruanos Diego de Eguíluz 45 y Antonio de Orellana 46 y los españoles Julián Aller, Pedro Marbán y Diego Francisco Altamirano. Sobre las misiones de los Mojos escribiría también, ya en el exilio a finales del siglo XVIII, el misionero jesuita eslovaco Ferc Xaver Éder su Descritio provinciae moxita-rum in regno peruano (Buda, 1791) 47. Sobre el mundo de los indios chiquitos, próxi-
39 Ibidem, p. 85. lasso, op. cit. (nota 16), p.1440 altamiraNo, op. cit (nota 1), pp. 86 y ss.41 Ibidem, p. 89.42 Ibidem, p. 59.43 lasso, op. cit. (nota 16), pp. 360-377.44 BarNadas, J. M. y Plaza, M. (eds): Mojos. Seis relaciones jesuiticas. Geografia-Etnografía-
Evangelizacion, 1670-1763, Cochabamba, Historia Boliviana, 2005.45 eGuíluz, D. de (S.I.): Relación de la missión apostólica de los Moxos en la Provincia del Perú de la
Compañía de Jesús, Lima, s.n., 1696. Al respecto, véase la introducción a la edición de su obra por parte de E. Torres Saldamando, incluida en Historia de la misión de los Mojos en la República de Bolivia, escrita en 1696 por el padre Diego de Eguíluz, Lima, Imprenta del Paraíso, 1884.
46 orellaNa, A. de (S.I.): Relacion sumaria de la vida y dichosa muerte del V. P. Cipriano Barace, natural de la villa de Isaba, del Valle del Roncal y Reino de Navarra, Madrid, Blas de Villanueva, 1711; y una relación sobre la misión de Mojos “Carta al Padre Martín de Jáuregui, Provincial del Perú, sobre el origen de las misiones de Mojos (Nuestra Señora de Loreto, 18 de octubre”, en maurtua, V. M.: Juicio de límites entre el Perú y Bolivia, Madrid, Impr. de Henrich y comp., 1906, 10/2, pp. 1-24).
47 Esta obra ha sido traducida al castellano por BarNadas, J. M.: Breve descripción de las reducciones de los Mojos, Cochabamba, Historia Boliviana, 1985.
180
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
mos a aquellos, destaca la Relación Historial de Indios chiquitos, del jesuita Patricio Fernández, editada en Madrid, en 1726, y que fue pronto publicada en alemán, latín e italiano. El fracaso ante otros grupos como los chiriguanos llevaría a los jesuitas a no consagrarles ninguna obra importante más allá de algunos párrafos en las historias generales y en las cartas anuas, quedando sólo algún testimonio de misioneros fran-ciscanos que les reemplazaron en esta misión 48.
Las entradas en todos estos territorios nunca fueron fáciles. A las dificultades que implicaba la propia geografía había que sumar que en la mayoría de ocasiones se re-quiriera escolta de soldados españoles o de guerreros de caciques aliados 49. En su ma-yoría eran años de inversión en visitas periódicas de aldeas aisladas y poco pobladas, antes de conseguir que indios de etnias diferentes aceptasen una residencia común. En ocasiones ni eso aseguraba la continuidad de éstas por las mudanzas y violen-cias de las relaciones entre los propios grupos indígenas. Las posibilidades de éxito requerían en primer lugar ganarse la confianza de los jefes con todo tipo de regalos y disipar los temores indígenas sobre las verdaderas intenciones de los misioneros, temerosos aquéllos de que los padres fuesen la punta de lanza de su esclavización. El jesuita Julián de Aller, en el informe que envió al provincial de Lima en 1668 sobre su entrada en las tierras de los mojos, advertía que los indios desconfiaban de él por “una hablilla” que hacían los más viejos en la que se decía que los misioneros iban “a engañar y descuidar las gentes, para que después con el seguro entrasen los españoles y se apoderasen de ellos”. Por ello, “hubo Cacique que lo creyó tan de veras, que de hecho envió a su pueblo para que los suyos se retirasen al monte y no nos recibiesen, pero Nuestro Señor lo dispuso mejor” 50. No era pues de extrañar que los misioneros recomendasen que para pacificar nuevas naciones no entrasen los religiosos con “es-pañoles de repente, ni en armadas a sus tierras, sino que mediante lenguas [traducto-res], o otros indios sus amigos, se comuniquen y vayan poco a poco (…) hasta que pierdan [los indios] el miedo que les tienen y con que se assustan”, y que, en todo caso, haciendo entrada deban de ser estas calculadas para apresar algunos indios que “haciéndose ladinos en nuestro poder, sirvan después en el tratar, hablar y apaciguar a su Parientes” 51. Los jesuitas eran plenamente conscientes del papel de mediadores que los colonos fronterizos les otorgaban para resolver los conflictos con los indios hostiles a la presencia europea.
Todo ello contribuía a la lentitud en el progreso en los bautismos, si bien los je-suitas, a diferencia de otras órdenes religiosas misionales, eran más partidarios de la constancia en el tiempo para obtener una conversión sincera a los efectos efíme-ros de una campaña epidérmica y multitudinaria. Sabían que su objetivo final era el transmitir modelos políticos y sociales europeos a las poblaciones conquistadas, lo que a la larga conllevaba la sedentarización de la misión. Su estrategia conlleva una planificación a largo plazo, razón por la que priorizaban la catequización de los
48 saiGNes, T.: “Las sociedades del Oriente boliviano según las fuentes misioneras recientemente edificadas”, en Simposio sobre las misiones jesuitas en Bolivia, op.cit. (nota 35), p. 50.
49 altamiraNo, op. cit. (nota 1), p. 61.50 BarNadas, op. cit. (nota 44), p. 32. BNe, Ms. 13.530 (nota 28), fol. 38.51 Ibidem, fol. 135.
181
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
más pequeños a la de los adultos de las aldeas 52. Además, siempre era difícil lograr que los indios comprendieran los principios cristianos que se les enseñaba, aunque los misioneros se valiesen de traductores nativos 53. También, algunos indios ama-zónicos desconfiaban de este sacramento y lo ponían en relación con la difusión de las violentas epidemias que se propagaban 54, o con la intención de los misioneros de registrar en sus libros a los neófitos bautizados para en un futuro repartirlos entre los españoles como esclavos 55. Idénticas prevenciones para desanimar a las conversiones expresaban algunos caciques contra el matrimonio cristiano monógamo, que trataba de desterrar su tradición polígama. Por ello, algunos no dudaban en recurrir a subter-fugios como el de señalar a sus segundas y terceras esposas como simples criadas de la esposa principal, o bien terminaban por rehuir la reducción, temerosos de perder en ellas a sus mujeres a manos de los padres.
Con todo, más allá de la hostilidad de los indígenas, lo insalubre del clima y del territorio en general, la inadecuada alimentación, la fatiga de atender el apostolado, que tendía inexorablemente a recortar los años de vida de los misioneros, era la sen-sación de soledad la más terrible adversaria de su fortaleza moral de los misioneros, tal y como lo expresaba el jesuita Francisco de Figueroa en 1661, al referirse a su experiencia entre los mainas, ubicados en la región amazónica actual entre el Ecuador y el Perú,
[…] por que el aver de estar muchos meses, que tal vez passan de seis, por contin-gentes, que ay, sin ver a otro sacerdote, ni aun a algún español, ni poderse confesar, es de mucha pena (…) Solamente sirbe de consuelo el estar haciendo el negocio de la salvación de essos Pobres: y de Dios, por quien se trabaja; y con quien es menester tener mucha comunicación para poder passar. Su divina Majestad acude como Padre al alivio de quien por su amor se destierra a tales soledades. Sobre todo, no es poco el tor-mento, de lidiar con troncos animados y hombres irracionales. Tales son comúnmente hablando, los indios que se crían en estos bosques, porque parecen salbajes, hombres silvestres, brutos con figura humana y hombres con acciones de brutos 56.
La actitud de los misioneros no sólo se basaba en lo que establecía las normas de las Constituciones. La formación de los jóvenes jesuitas incluía además la lectura de los Ejercicios Espirituales y otros escritos de Ignacio de Loyola, con enseñanzas profundamente espirituales e incluso místicas que ayudarían a sobrellevar aquella in-mensa sensación de desencuentro que podían experimentar los misioneros. En ellos, practicados en las horas de retiro en la soledad de sus destinos misionales, debieron, como apuntan las narraciones, encontrar la fuerza que les permitiría actuar como sol-
52 Ibidem, p. 58.53 Rivero insistía en que era difícil fiarse de los interpretes “en materias de fe, pues en semejantes ocasiones,
como lo tengo experimentado, no interpretan aquello que el Padre dice, sino lo que les parece mejor, venga o no venga al intento, sobre el misterio de que se habla, y todo se vuelve confusión, y quedan los catecúmenos, después de la instrucción por intérprete, tan incapaces para el bautismo como antes y, quizás, llenos de errores contrarios a nuestra fe, por ignorancia de su intérprete”, rivero, op. cit. (nota 10), p. 57.
54 altamiraNo, op. cit. (nota 1) p. 152.55 BNE, Ms. 13.530 (nota 28), fol. 38.56 Ibidem, fols. 163-169.
182
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
dados de una Compañía al servicio de Dios y una forma distinta de “entender y prac-ticar la santidad, hecha de heroísmos y en línea siempre recta hacia Dios”, sorteando la melancolía que ponía en riesgo la firmeza de sus vocaciones 57.
LA LITERATURA MISIONAL
Para evitar aquellos temores era necesario previamente mostrar a los futuros misio-neros qué empresas les aguardaban. El jesuita Juan Rivero insistía en este objetivo final de su narración:
Piensan los que están en la Europa, y se hallan movidos a pasar a las Indias para convertir infieles, que lo mismo es salir del mar y pisar la arena de estas playas, que hallar a los primeros pasos ciudades habitadas por gentiles o pueblos muy numerosos como en China y en el Japón; suben luego al espacio imaginario, y con un Cristo en la mano y con el don de lenguas empiezan a hacer prodigios, convirtiendo en muy pocos días y bautizando innumerables gentes. De aquí nace que cuando pasan a estos sitios y ven las dificultades, y que para formar un pueblo se necesita de una constancia inven-cible de muchos años; que es necesario aprender su lengua a costa de mucho estudio, que hay que sacar a los indios de las montañas y entrar a cazarlos como a fieras; que es preciso vestirlos y mantenerlos al principio, hasta que formen sus labranzas; que ya se huyen unos y se revelan otros; y que apenas tienen de racionales la figura exte-rior, caen de ánimo, suspiran por la Europa, su patria, o empiezan a poner los ojos en otras empresas como las de China y el Japón, como si allá no hubiera dificultades que vencer, y tal vez mayores que las que se presentan aquí. Pues para desengaño de estos tales, y para que cuando pasen a esta América vengan desengañados en orden a las sobredichas dificultades, quiero poner por menudo los pasos y lances que ha constado fundar este pueblo […] 58.
La literatura misional debía cumplir las funciones de un manual de oficio, de un taller en el que se formasen los futuros “[…] Apóstoles, que imitando a los doce pri-meros en el ministerio y oficio, se emplearan en la conversión del gentilismo como lo hicieron aquellos” 59, alertándoles de los riesgos y de la necesaria prudencia para sortearlos. Pero también cumplía con una doble finalidad. Por un lado, su cometido principal era dar fe de sus labores evangélicas emprendidas en un determinado espa-cio geográfico, distinguiéndolas de las del resto de órdenes misioneras, siendo narra-das por los propios jesuitas, convertidos en el corazón y ojos de sus propias historias. Tenían pues, una finalidad propagandística, entusiasta a la vez que autocomplaciente, que fortaleciera su espíritu corporativo y que sirviera, a su vez, de defensa frente a las críticas de sus rivales y detractores, de las cuales con frecuencia se hacían eco en
57 iGNacio de loyola, op. cit (nota 2), p. 68. Como nos ha recordado Lasso Varela, más allá de los objetivos políticos de las entradas de los misioneros y sus buenos deseos civilizatorios de sus reducciones, conviene no “olvidar que el misionero apostólico se guiaba por una vida íntima en Cristo (…), pues de hacerlo las misiones jesuitas se convertirían en hechos históricos que carecerían de un altruismo abstracto y, por lo tanto, sin contenido real”. lasso varela, op. cit. (nota 16), p. 450.
58 rivero, op. cit. (nota 10), p. 350.59 Ibidem, Dedicatoria, XI.
183
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
sus páginas, no sin cierto tono victimista, recordando uno de los tópicos más recu-rrentes de la literatura jesuítica: la de orden perseguida pero triunfante 60. A través del discurso afectivo de su narración, que exaltaba las notas de heroicidad de sus prota-gonistas y el exotismo de los lugares donde se desarrollaba la acción, se brindaba la ocasión para el despertar de nuevas vocaciones en los refectorios de los colegios de la Compañía, en donde eran leídas o escuchadas con pasión 61. Pero además, y aun-que pueda parecer paradójico, esta literatura misional también transpiraba un cierto tono preventivo hacia los indecisos: al poner en valor la oposición entre los valores del sufrimiento y la humildad elegidos por los misioneros frente a la vida regalada y meritoria en los colegios urbanos, esta literatura también era una advertencia para aquellos que pretendieran el ingreso en la Compañía de Jesús como un medio para alcanzar sus ambiciones personales, recordándoles cual era la primitiva naturaleza fundacional del instituto 62.
De hecho, sólo una parte modesta de estas obras llegó a ser editada. Fue un géne-ro que circuló en su tiempo más en forma manuscrita que impresa 63, a pesar de que tenemos constancia de su buena recepción entre el público europeo 64. En parte pudo deberse a que fuera concebido para el consumo interno de la Compañía y no tanto para un público más general y curioso, sobre todo cuando se tocaban extensamente temas delicados como la idolatría, entendida como obra de inspiración demoníaca. También hay indicios de que el poco entusiasmo por su publicación fuera más bien institucional, ya que si bien algunos de los escritores jesuitas pensaron en su edición, muchos de ellos se vieron luego defraudados, bien porque afectara en sus relatos a personas todavía vivas, bien porque el celo con que exponían los prodigios y vidas virtuosas de muchos de sus protagonistas podía entrar en contradicción con los de-cretos de 1625 de Urbano VIII sobre la promoción de mártires a la beatificación, lo que siempre motivó una cierta cautela. Al fin y al cabo, circular de forma manuscrita continuó siendo una forma valida de hacerlo y una manera mucho más eficaz de evadir la censura religiosa, moral y política 65. No obstante, esta literatura nunca re-nunció a su carácter lisonjero. Algunas de las obras editadas lo fueron en provecho
60 Ibidem, pp. 62-67.61 Tal y como recordaba el padre Cipriano Barace, misionero en Mojos, cuando como colegial en el
colegio de Lima escuchó el relato de la muerte del jesuita romano Nicolás Mascardi por los indios bárbaros de Chile, o la del también jesuita Diego Luis de Sanvítores, apóstol de las Marianas. altamiraNo, op. cit. (nota 1), pp. 132-133. La lectura de estos textos o de las cartas remitidas por misioneros desde las Indias sirvieron como fuerte reclamo para despertar nuevas vocaciones, tal y como señala el estudio de las Indipetae de la provincia bética. rico callado, F. L.: “El ʽDeseo de las Indiasʼ entre los jesuitas de la provincia de la bética de la Compañía de Jesús en los siglos XVI y XVII”, en soto artuñedo, W. (ed): Los jesuitas en Andalucía. Estudios conmemorativos del 450 aniversario de la fundación de la provincia, Granada, Universidad de Granada, 2007, pp. 563-564.
62 maldavsky, op. cit. (nota 20), pp. 342-344.63 Bouza, F.: Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial Pons, 2001, p.
18. Muchas obras no conocerían una edición impresa hasta el siglo XIX, en un momento de nacimiento de las historiografías liberales americanas que buscaban en esta tradición unos precedentes propios.
64 BorJa GoNzález, G.: “Libros americanos, autores jesuitas y público alemán: la literatura jesuítica americana en el mercado de libros del siglo XVIII”, en kohut, op. cit. (nota 4), pp. 663-696.
65 Burke, P. y BriGGs, A.: De Gutemberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación, Madrid, Taurus, 2002, p. 59.
184
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
de protecciones políticas o financieras para las misiones, por lo que siempre convenía dejar constancia en sus páginas de los benefactores que las habían hecho posibles o se realizaban de manera más abierta para mover los afectos de un público más amplio que pudiera ayudar a los intereses de la Compañía 66. Así, en una breve relación del padre Altamirano que se imprimió en Madrid en 1714, sobre el estado de las misiones en Mojos (previamente impresa en Lima en 1700), podemos leer como se apelaba por igual a la caridad de los particulares como de la Corona para sufragar el costo de los 1000 pesos que costaba llevar cada nuevo misionero de Lima a Mojos 67.
Sin duda, la literatura misional constituyó un corpus textual coherente y bien ar-ticulado dentro del sistema cultural de los jesuitas. Su redacción fue el resultado de la confluencia de una manera de mirar el mundo y de una hábil mezcla de discursos literarios para expresarlo. El saber de los jesuitas se fundamentaba en el dinamis-mo moderno de tres coordenadas: la herencia del conocimiento aristotélico y de la tradición bíblica cristiana; la orientación humanista de su régimen educativo (Ratio Studiorum); y, por último, sus prácticas institucionales. De la primera procedía su sobrevaloración de la libertad y el libre albedrío y su concepción jerárquica de la naturaleza y de las sociedades, mezclada con una cierta dosis de providencialismo agustiniano que integraba toda obra natural en la que se ubicaba el hombre, como ha señalado Fermín del Pino, en una construcción racional jerarquizada (de lo simple a lo compuesto) y finalista (de servicio de lo inferior a lo superior), concluyendo este edificio natural en el propio Dios 68. La búsqueda de conocimiento sobre la naturaleza, es decir sobre la Creación, estaba pues legitimada en tanto contribuía al conocimiento de Dios, del propio Creador, o como lo expresaba la Compañía de Jesús en su lema: ad majorem Dei gloriam 69. Por su parte, del humanismo tomó la Compañía el uso continuado de textos clásicos como ejercicio de retórica y como modelos de vida y sabiduría, favoreciendo su capacidad para elaborar las comparaciones que hicieran comprensibles las nuevas realidades americanas a los europeos de su tiempo. Preci-samente la experiencia misional en enclaves geográficos muy diversos fue la que dio a la Compañía de Jesús la posibilidad de ver en directo ejemplos de los que hablaban las fuentes del pasado histórico (Plinio, Herodoto…) y corroborarlas o rebatirlas. Finalmente, la actividad intelectual de los jesuitas se vio beneficiada por la constante circulación institucional de noticias, cartas e informes que sobre la cultura, naturaleza y cosmografía de las regiones en que se asentaban se enviaban a su cabeza en Roma para que desde aquí se redifundieran tanto para satisfacer la curiosidad de maestros y
66 altamiraNo, op. cit (nota 1), pág. 81.67 “Oh! y si cada hombre, para empeñar a Dios en la salvación de su alma, con una limosna bien corta
tratase de ganar un alma para Cristo! Si cada señora rescatase una india de la esclavitud del demonio.” BarNadas, op. cit. (nota 43), pp. 66 y 75.
68 PiNo díaz, op. cit. (nota 12), p. 62. 69 milloNes FiGueroa, L.: “La intelligentsia jesuita y la naturaleza de Nuevo Mundo en el siglo XVII”,
en milloNes FiGueroa, L. y ledezma, D. (eds.): El saber de los jesuitas, historia naturales y el Nuevo Mundo, Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2005, p. 36. echevarría, B.: “La Compañía de Jesús y la primera modernidad de América Latina”, en scumm, P. (ed.), Barrocos y Modernos. Nuevos caminos en la investigación del Barroco iberoamericano, Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 1998, p. 54.
185
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
estudiantes de sus colegios por todo el orbe como, de llegar a la imprenta, para des-lumbrar y obsequiar a señores poderosos que protegían sus intereses 70.
Las crónicas misioneras eran parte del corpus textual que circulaba por la red co-municativa jesuita, ocupando un lugar intermedio entre las fuentes primarias de tipo oral o escrito que servían de base a su redacción, y el deseo de que constituyesen una primera elaboración que remitiese a una categoría superior de textos constituidos por las crónicas provinciales, base de la historia universal de la Compañía que se compondría en Roma 71. En efecto, por su naturaleza inicial manuscrita, la literatura misional jesuita se convirtió en un medio “interactivo”, donde también es frecuente encontrar ese tránsito entre lo oral y lo escrito. Al reproducir minuciosamente expe-riencias propias o testimonios de los misioneros o de personas que estaban al final de la cadena de transmisión de éstos 72, sus folios reproducían a menudo residuos orales más apropiados al habla que a la escritura, al oído que a la vista. Esto era perfecta-mente perceptible cuando se reproducían diálogos entre los misioneros y los lenguas que les servían de intérpretes de las culturas que visitaban o cuando, por ejemplo, se reproducían acciones dramáticas vividas por los misioneros, que se enfatizaban más para la declamación que para la lectura en silencio 73.
Por otro lado, esta literatura bebía de la tradición de diversos géneros literarios muy presentes en el acervo europeo de la época. En cuanto que la movilidad se convertía en un eje central de su estructura narrativa –el recorrido de los misioneros sobre las tierras fronterizas que exploraban y pretendían cristianizar–, ésta se hacía eco de la rica tradición que desde la Edad Media en Occidente se había dedicado a la narración de viajes, y que tuvo su traslado a las crónicas históricas del Nuevo Mundo 74. Pero no fue la única. De hecho, metabolizó también otros géneros como la Historia natural –enorme fue la influencia en toda esta literatura de la obra del padre Acosta–, las re-laciones epistolares –que en ocasiones se insertaba en la narración interrumpiéndola para ratificar la veracidad de lo que los autores explicaban–, las hagiografías y vidas ejemplares –que seguían la estela de los modelos narrativos surgidos a partir del siglo XIII con La leyenda dorada del dominico Jacobo de la Vorágine–; o las novelas de caballería, entre otras 75. Así, los textos se estructuraban a partir de una serie de ejes
70 Ibidem, p. 28. harris, S.: “Mapping the Jesuit Science” en o’malley, J. (ed.): The Jesuits: cultures, sciences, and arts, 1540-1773, Toronto, Toronto University Press, 2006, p. 215.
71 BetráN moya, J. L.: “La Compañía de Jesús y el mundo del libro impreso en tiempos de Francisco de Borja”, en García herNáN, E. y ryaN, M. P. (eds.): Francisco de Borja y su tiempo, Valencia-Roma, Albatros-IHSI, 2011, pp. 413-414.
72 Burke, P.: “Del Renacimiento a la Ilustración”, en aurell, J., Balmoceda, C., Burke, P., y soza, F.: Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico, Madrid, Akal, 2013, p. 156. suñe BlaNco, B.: “Documentación primaria y crónicas históricas: efectos de las circunstancias en la versión de los hechos”, en Revista Española de Antropología Americana, (2003), p. 183.
73 FerNáNdez, P.: Relación historial de las misiones de indios chiquitos, Madrid, Librería de Victoriano Suárez Editor, 1895, vol. 1, pp. 162-164.
74 lóPez de mariscal, B.: Relatos y Relaciones de Viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI, Madrid, Polifemo, 2004.
75 ruBial García, A.: La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España, México, FCE, 1999, p. 31. Asimismo, véanse los sugerentes trabajos incluidos en vitse, M. (ed.): Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre la historia y literatura en la España de la Edad media y del Siglo de Oro, Madrid, Iberoamericana, 2005.
186
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
comunicativos que tenían la finalidad de proporcionar información geográfica, his-tórica y etnológica; reunir información estratégica con miras a proporcionar nuevos descubrimientos y nuevas conquistas espirituales; construir, mediante la estrategia discursiva de la descripción, escenarios en los que presentar las características de los lugares recorridos y las costumbres de sus habitantes; y, finalmente, reproducir, me-diante la estrategia discursiva de la narración, las aventuras, vicisitudes y hazañas de los protagonistas. En todo caso, eran un conjunto de motivaciones básicas construidas a partir de una idea central: dar cuanta de lo extraño, lo inusitado, lo excepcional 76.
La geografía solía ser el primero de los saberes presentados. Los narradores mos-traban su asombro por las características de los espacios inmensos que iban encon-trando a su paso: los ríos de enormes dimensiones, en ocasiones caudalosos e im-posibles de navegar, las montañas elevadas, los desfiladeros y los pasos difíciles, la carencia de caminos que indicaban lugares nunca antes transitados, eran algunos de los elementos de la Naturaleza del Nuevo Mundo que los maravillaban. Un mundo que les podía, por sus excelencias y novedades, recordar las maravillas del Edén, pero que les resultaba difícil de describir en muchas ocasiones. Por ello, cuando se trataba de observar la naturaleza, por lo general encontramos en estos relatos una tendencia a describir las plantas y los animales inusitados a partir de referentes conocidos, con-ciliando así la capacidad de asombro y la necesidad de racionalizar aquello que se califica de maravilloso, lo que no excluía, en caso de necesidad, la adopción del voca-bulario indígena para definir lo nuevo 77. El asombro frente a la naturaleza implicaba también la observación del entorno y la necesidad de reflexionar sobre la capacidad de producción de las tierras misionadas. A la bondad alimenticia de la naturaleza para sus gentes 78, los misioneros siempre insistían en las posibilidades de explotación fér-til de aquella naturaleza con la introducción de cultivos o ganados que, como afirma-ba Altamirano, se multiplicaban en ella “mucho más que en Europa” 79. La capacidad de dominar una naturaleza indómita era un derecho que el hombre poseía a partir de la donación que de ella se le concediera en el Génesis y por tanto su dominación se convertía en un instrumento fundamental para la civilización de sus gentes 80.
No obstante, el misionero jesuita pertenecía al espacio de la civilización. Por eso, a medida que transcurría su viaje y se iba alejando de ésta, se internaba en diferentes territorios que constituían paulatinamente el ámbito del otro, del que era diferente, del hombre salvaje. La descripción de la naturaleza en que operaba entonces cam-biaba de registro hasta convertirse en un pequeño infierno plagado de torturas más propias de la imaginación de Dante, con fieras de todo tipo, enjambres de molestos
76 BaraiBar, A.: “La Naturaleza en el discurso indiano: la construcción de un espacio de experiencia americano”, en castaNy, B. (ed.): Tierras prometidas. De la colonia a la independencia, Bellaterra (Barcelona), Universidad Autónoma de Barcelona, 2011, pp. 9-30.
77 rivero, op. cit. (nota 10), pp. 1-15.78 “De todos estos frutos y otros innumerables, ha provisto Dios a estas tierras, supliendo con su variedad
y multitud la falta de capacidad y aplicación al trabajo que tienen los naturales. Con ellos mantiene su Providencia el inmenso gentío que anda vagando en tropas por esos campos y montañas...”, ibidem, p. 6.
79 altamiraNo, op. cit. (nota 1), p. 87.80 “Tenía el Padre Dionisio a su cuenta las doctrinas de Pauto, distante como un día de camino de los
Guagibos á Chiricoas; pasó a visitarlos, y les repartió hachas y otras herramientas, y procuró inducirlos a hacer labranzas, para que en eso sus naturales vagamundos echasen raíces”, rivero, op. cit. (nota 10), p. 150.
187
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
mosquitos zancudos, “unos grandes y otros pequeños, pero crueles todos” 81, “no me-nos molestos al oído que sensibles al tacto”, o de “[…] culebras y víboras venenosas que se entran por las casas y trepan a los techos” 82.
Pero lo que más atormentaba a nuestros jesuitas eran las bárbaras costumbres de aquellas gentes: sus cultos a dioses de la naturaleza 83; su poligamia 84; la practica cruel del infanticidio (“nada de esto causava grave horror como la abominable costumbre de sepultar vivos los propios hijos con bien leves causas”), que hacía exclamar a Altamirano que “hasta aquí puede llegar la barbaridad que ni aún en los brutos por naturaleza amantes de sus hijos se halla cosa semejante” 85. Culminaba esta imagen de barbarie indígena la carencia de reglas y organización política, que el jesuita parece querer poner en relación con el marco físico:
En este pues ardiente clima comenzaba el demonio a abrazar a estos infieles, en
aquellos vestidos con paños apacentaba sus desnudas racionales bestias. Y estas es-pesas montañas ocultaban montaraces estos hombres brutos, sin gobierno, sin ley, sin política y los más sin Dios […]. No tenían gobierno político ni dogma racional, ni señor. El que más recio hablaba y menos mal discurría era el más estimado y temido. Y siempre los más valientes eran los más respetados. Gente en fin sin cabeza, sin pre-mio a la virtud, sin castigo al vicio. Bien fue menester que Dios les diese legislador en nuestro Monarca, para que supiesen que eran hombres 86.
Mostrar la ausencia de toda soberanía sobre aquellas tierras amazónicas era tanto como legitimar la dominación del príncipe español y la obra de conversión cristiana. Es indudable que muchas descripciones sobre las costumbres de los indígenas que contiene la literatura misional estaban influenciadas por la obra de José de Acosta, quien avanzó la idea de que la primera tarea del misionero era conocer las creencias de los indios para poder combatirlas y reemplazar la espiritualidad nativa con la fe cristiana. Al menos este interés de los jesuitas por la cultura indígena reflejaba tam-bién la educación y la filosofía tomista de los ignacianos, que afirmaba que todos los hombres –incluidos los indios– eran seres racionales, con algún conocimiento de Dios que hubiera surgido de manera natural o inducida por una predicación arcaica del evangelio antes de la llegada de los mismos españoles 87. Las crónicas misioneras
81 Ibidem, p. 43.82 altamiraNo, op. cit (nota 1), p. 24.83 “Adoraban en cada pueblo muchos [falsos dioses], unos particulares de ellos, otros comunes a todos,
unos casados, otros solteros, cada uno con diferente empleo y ministerio; cual presidente del agua y sus peces; cual de las nubes y rayos; otros de los sembrados; otros de la guerra y otros de los tigres. Y estos últimos eran los que tenían más culto exterior, por el gran terror de aquellas fieras de que abunda aquella tierra, de suerte que son muchos los indios que perecen en sus garras; y al que se libra de sus uñas y voracidad, le miraban como consagrado con la protección del dios de los tigres”, ibidem, p. 26.
84 Ibidem, p. 28. Sobre la que, con una visión antropológica moderna apunta que atiende más que a la lascivia de los hombres a la necesidad de tener el mayor número de mujeres que trabajen (“Bien es verdad que habían pocos que tuviesen muchas mujeres, más no por virtud sino por necesidad”), ibidem, p. 44.
85 Ibidem, p. 29.86 Ibidem, pp. 43-44.87 reFF, D. T.: “La representación de la cultura indígena en el discurso jesuita del siglo XVII”, en Congreso
Internacional de Historia, op. cit. (nota 2), p. 309. Así, Figueroa respecto de los mainas dice “Todas las naciones que hasta ahora se han tratado, tienen conocimiento de Dios, y vocablo con que en cada idioma lo
188
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
jesuitas peruanas estuvieron entre las que más propagaron el mito de una predicación antiquísima en aquellas tierras llevada a cabo por el apóstol santo Tomás, que habría anunciado la llegada de una orden religiosa (la de san Ignacio), dedicada a la conver-sión de los infieles 88. Para testimoniar la obtención de ese objetivo, no era infrecuente que los autores recurrieran a recursos narrativos en que se fingieran diálogos con los indígenas en los que el misionero hablaba de sus propias creencias, presentándolas como las únicas aceptables para alcanzar la salvación, urgiendo a los indios a abrazar la nueva religión y abandonar sus antiguas creencias 89.
Sin embargo, la efectividad de la conversión estribaba tanto en la perseverancia de la acción colectiva –la desplegada en la praxis catequética de las misiones sobre niños y adultos reunidos bajo la enseñanza del misionero en torno a la fábrica de la iglesia–, como en la más sutil, practicada sobre los individuos a través de la aceptación obliga-da del sacramento de la confesión: era aquí donde los misioneros conseguían imponer el concepto cristiano de la persona, la noción de un yo autónomo y responsable, peca-dor y redimido, rompiendo la representación heredada que encerraba al indio dentro de una urdimbre de dependencias múltiples que sólo le dotaban existencia en relación con sus dioses, los ancestros o la comunidad. La clave del éxito estaba en lograr que los nuevos conversos interiorizaran una manera inédita de pensar su ser individual y su relación consigo mismos 90.
El salvajismo que mostraban los indios no dejaba duda de la obligación moral de convertirlos. La dicotomía entre “civilización” y barbarie se estableció así como un recurso discursivo imprescindible en la literatura misional para poder discernir la alteridad cultural. La aparente incapacidad europea para asimilar la diferencia radical del Nuevo Mundo, hizo inevitable la tendencia a domesticar tales diferencias según patrones culturales preestablecidos. Esto explica el frecuente recurso a la compara-ción entre las experiencias vividas y los diferentes episodios de la historia clásica o de la Biblia que aparecen con frecuencia en sus páginas. Así, por ejemplo, Rivero nos habla de las Amazonas como pueblo que se sabía que vivía entre el rio Meta y el Orinoco –según sabía por la relación de las misiones que le había llegado del pa-
nombran; llamándolo también Nuestro Padre y Nuestro Abuelo. Y dicen que creó el Cielo, la tierra, hombres y demás cosas y que criando las comidas, para sus hijos, que son los hombres, se fue la Cielo. Esto dicen, ya de una, ya de otra manera, mezclando varios herrores...”, BNE, Ms. 13.530 (nota 28), fol. 172. La misma impresión refiere el padre Julián Aller en su primera entrada en tierras mojas, de cuyos habitantes dice no tener “rastro de idolatrías ni adoración alguna; conocen a Dios y confiesan su divinidad; a Dios le llaman Maymona, que según frase de su lengua, vale “el que lo mira”. BarNadas, op. cit. (nota 44) p. 37.
88 Así lo refiere Figueroa, “Por lo dicho, se puede colegir que tuvieron alguna predicación, antiguamente, y noticia de Dios hecho Hombre, y se confirma, con lo que tenían los Reberos, quienes decían que en tiempos antiguos Dios se hiço Hombre, y les enseñó allá muy abajo deste Río Marañón. Puede ser alguna noticia, que les quedasse y diesse, alguno de los gloriosos Apóstoles Santo Tomás o San Bartholomé, de Christo nuestro Señor, en las partes del Brasil, Paraguay, o Boca deste Río, de donde estas Naciones debieron irse dividiendo, y subiéndose a estas de arriba”, BNE, Ms. 13.530 (nota 28) fol. 174. Idéntico discurso en altamiraNo, op. cit (nota 1), p. 11; rivero, op. cit. (nota 10), p. 109. Sobre la relación de los jesuitas con la extensión de este mito, saNz camañes, P.: Las ciudades en la América Hispana, Madrid, Sílex, 2004, pp. 89-90.
89 BarNadas, op. cit. (nota 44), p. 35.90 El padre Aller recuerda la recuperación de una vieja india a la que catequizó en su lecho de muerte,
haciéndole “actos de fe, de esperanza, de amor y de contrición”, de lo que luego milagrosamente una vez convertida, sanó. Ibidem, p. 35.
189
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
dre Neira– formado por “mujeres tan varoniles y guerreras, que no solo mantienen guerras contra otras naciones de menor espíritu, como son los Achaguas, sino con las naciones más carniceras, como son los Cáribes”, circunstancia que aprovechaba para relatar su pasado mítico 91.
Así, a través de un lenguaje que remontaba a sitios comunes del entendimiento de lo exótico, la naturaleza del indio americano se hacia comprensible para el público europeo 92. Ciertamente, no todo era falso en los estereotipos, pero las exageraciones y las omisiones seguían una lógica clara: domesticar la diferencia, bien fuera a base de falsas analogías con lo ya conocido, bien fuera a base de simplificaciones que crearan una imagen artificial de lo culturalmente diverso. Indudablemente, el análisis de las analogías con el mundo del paganismo funcionó como matriz interpretativa perfecta para la percepción de las religiones indígenas, y para establecer, a la vez, un claro distanciamiento de aquellas. Altamirano decía de los mojos que “tenían mu-chos errores semejantes a las fábulas de los antiguos gentiles” 93. De esta manera, las crónicas de los evangelizadores jesuitas describían sistemáticamente una imagen fija de conductas consideradas pecaminosas –la idolatría, los sacrificios cruentos, la antropofagia y las prácticas sexuales “contra natura”, la promiscuidad, la carencia de reglas de parentesco–, como estereotipo reprobatorio que demostraba la carencia de moral de los indios y cuyas raíces intelectuales se hundían en la Antigüedad, desde la que la teología cristiana las había trasladado hasta los relatos de la evangelización del indio americano 94.
Junto a ello, la violencia también constituía otro de los signos de la identidad atri-buidos a los indios amazónicos. En sí, las etnias no constituían conjuntos políticos unificados: éstas se dividían en varias unidades locales independientes. En este siste-ma fragmentado, la guerra desempeñaba un papel esencial para mantener la autono-mía local y alentar la igualdad interna. Esta igualdad, aun si coexistía con una cierta jerarquía de prestigio (lideres, chamanes, guerreros y, a veces, esclavos) explicaba la intervención de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones 95. Las asambleas eran tumultuosas y, en caso de divergencias internas irremisibles, el gru-po podía escindirse. Las oportunidades de recelo para con los otros grupos vecinos, y por ende de conflicto, no hacían falta: disputas de botín o de mujeres, sospechas de maleficio (ninguna muerte era natural), y sobre todo herencia de obligaciones de venganzas, que podían alimentar ciclos durante varias generaciones y que con facili-
91 Ibidem, p. 17.92 ruBiès, J. P.: “Imagen mental e imagen artística en la representación de los pueblos no europeos. Salvajes
y civilizados, 1500-1650”, en Palos, J. L. y carrió-iNverNizzi, D.: La historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008, pp. 333-334.
93 altamiraNo, op. cit. (nota 1), p. 28.94 Pastor, M.: “Del ʽestereotipo del paganoʼ al ʽestereotipo del indioʼ. Los textos cristianos en la
interpretación del nuevo Mundo”, en Iberoramericana, XI, 43 (2011), pp. 10 y ss. En términos generales la actitud de los misioneros hacia las creencias de los naturales fue de extrañamiento y repudio. Pero es cierto que muchas de estas actitudes se suavizarían con el tiempo, lo que muestra que en esta literatura es posible vislumbrar una creciente aceptación del relativismo cultural. Es el caso de la Descripción de los Moxos que están a cargo de la Compañia de Jesús en la provincia del Perú, redactada en 1754 por un jesuita anónimo. BarNadas, op. cit. (nota 44) pp. 98 y ss.
95 altamiraNo, op. cit. (nota 1), p. 108.
190
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
dad estallaban con motivo de los frecuentes encuentros festivos en los que se ingería abundante chicha hasta acabar en la embriaguez de todos sus participantes 96, lo que explicaba los frecuentes episodios de violencia que protagonizaban los indios y que obligaba a los misioneros a actuar, como lo había hecho en la vieja Europa, como “ángeles de paz” que evitaran las confrontaciones 97.
Pero además esa violencia se caracterizaba por su extremada crueldad, como la que describía Rivero al referir la atrocidad del cacique Chacuamare, que “cubrió de cadáveres de Achaguas las arenas del Meta, haciendo que corriese sus espumas enro-jecidas con sangre de inocentes” 98. La ferocidad de este personaje quedaba reflejada en la violencia sin límites desplegada contra la inocencia contrapuesta de los niños de aquella tribu:
Son indecibles las crueldades que ejecutó en esa gente, pues no satisfecho con des-trozar a los grandes, llevaba su crueldad contra los niños, a quienes cogía vivos, y con inhumana fiereza, a unos picaba los ojos con agujas, a otros los metía en unos pilones o morteros y los hacía majar y moler como si fuera trigo, a otros los estacaba con agudos palos, atravesándoles el cuerpo hasta romperles las entrañas 99.
Pero en todo caso, la violencia no era monopolio de los indios. También la mos-traban de manera terrible los propios conquistadores españoles. A pesar de haber pasado más de ciento veinte años cuando escribía Rivero su historia, permanecían en la memoria de los indios achagua los estragos de despiadados capitanes como Alonso Jiménez o Lázaro Cruz, que habían aprovechado las primeras reducciones de los misioneros entrados en sus tierras para apresarlos y darles cuartel, hasta tal punto que “quedó tan horrorizada esta Nación con el crimen referido, que ya no podía mirar a los españoles como a hombres sino como a monstruos del abismo nacidos para su mal y para destrucción del mundo” 100. Era aquí, donde la dicotomía bárbaro/civilizado se volvía más problemática a la hora de repartir los roles entre europeos e indios, apareciendo los misioneros como ovejas inocentes y desarmadas en el centro de aquella turbulenta crueldad 101. En las memorias misionales de los jesuitas perua-nos persistió siempre un cierto espíritu de denuncia lascasiana 102. Al referirse a las entradas armadas y a la actuación de los encomenderos sobre los mainas, Figueroa era muy explícito al respecto:
Haciánse algunas injusticias graves a los indios nacidas de ignorancia o malicia como era servirse de ellos como de esclavos, echándoles cargas y servicios que no
96 Como decía Rivero, “el beber era su vivir, toda su felicidad y su gloria”. rivero, op. cit. (nota 10), p. 107.
97 Ibidem, p. 167. 98 Ibidem, p. 38.99 Ibidem, p. 40.100 Ibidem, p. 24.101 “ovejas sin alguna arma entre hambrientos y feroces lobos irritados por rabiosos Demonios”,
altamiraNo, op. cit. (nota 1), p. 98.102 Galvez Peña, C. M.: “Imaginar la conquista del Perú: historia y utopía en la crónica del P. Oliva, S. I.”,
en PiNo diaz, F. del (coord.): Dos mundos, dos culturas. O de la historia (natural y moral) entre España y el Perú, Madrid, Iberoamericana, 2004, pp. 257 y ss.
191
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
devian por sus tassas de tributos; quitavan a los indios sus mugeres, si eran genti-les, quando pertenecían a distintos repartimientos diciendo no avía matrimonio entre gentiles. Sacábase mucha gente de varias Provincias yendo en Armada, cogiéndola y trayéndola en gruesas tropas, que repartían entre soldados y vecinos, que son las que llaman pieças, de que se ocassionaban en essas desdichadas gentes, lastimosas mortan-dades, pues dentro de pocos días, apenas quedavan vivos la décima parte. Estas y otras insolencias avía que los llevava a su perdición 103.
Añadía Figueroa a esta negativa relación de los españoles sobre los indios, la coin-cidencia que se establecía entre su contacto y la difusión de terribles epidemias, cuya descripción recordaba los clichés literarios habituales, incluidos la de la voluntad di-vina del envío de tales plagas como castigo a la inmoralidad de los indígenas. Aunque pudiera parecer rocambolesco, el posibilismo jesuita de Figueroa convertía este pro-videncialismo en un beneficio para la conversión final de los indios, pues salvándose los menos resultaría más fácil la de los que sobrevivieran.
Últimamente es muy probable, que no es tanto castigo de malos como misericordia para muchos, atendiendo la divina piedad a que en la sucesión de tiempos se salbarán más siendo pocos que abrá con la ley de Christo Nuestro Señor, que se salbarían siendo muchos que conserben sus barbaridades, permaneciendo en ellas y llebándose tras de sí a los pocos; y volviéndose contra la doctrina, y contra quien los enseña, biendose con fuerças y poderosos para intentar alzamientos y destruir a los españoles, y a todo lo que es nombre de cristianos 104.
Los grandes peligros, lo maravilloso, junto a lo monstruoso y lo demoniaco se convirtieron también en tópicos estratégicos de la literatura misional, reflejo a su vez de una teología jesuita gustosa de lo maniqueo y lo escatológico 105. El territorio fron-terizo se convertía así en una combinación de tinieblas y de vacío. Las condiciones de vida hacían pensar en la ausencia de todo lo que manifestaba la mano divina. Si no se percibía ésta, entonces el reino con el que se compartía la demarcación debería estar encabezado por el demonio 106. Fue contra él, y no contra los indígenas, hacia donde se orientó la ofensiva de los misioneros. La presencia física de Satanás fue más bien episódica 107, y los naturales, incluidos sus hechiceros, no fueron considera-
103 BNE, Ms. 13.530 (nota 28), fol. 7. 104 Ibidem, fols. 136-137.105 echevarría, op. cit. (nota 69), p. 54.106 Sobre la importancia de la figura del demonio en la literatura misional religiosa americana véase la obra
de cañizares esGuerra, J.: Católicos y puritanos en la colonización de América, Madrid, Marcial Pons, 2008.107 Existe algún episodio en que se pretende asociar por parte de los misioneros la analogía entre algunos
cultos indígenas y la presencia real del diablo, como es el caso de Rivero cuando explica que entre los tunebos y tames había una gran laguna donde el demonio se les aparecía en forma de gran serpiente de la que como un Oráculo, recibían respuestas y consejos los indios. Ante la entrada inminente de los jesuitas en los Llanos, la serpiente les habló diciendo “Que pronto vendrían a sus tierras unos hombres blancos con ropas largas y negras [los jesuitas], y venían a enseñarles cosas diferentes y contrarias a las que ella les había dicho siempre; que no les creyesen, porque eran embusteros y engañadores; y que aunque ella no podría hacer nada contra los de las ropas largas, ni les podía estorbar que viniesen, que no se desconsolasen ni dejasen de recurrir a ella en sus necesidades, que les ayudaría como hasta allí”, dicho lo cual “se zambulló la sierpe entre las olas, dando silbos horribles”, rivero, op. cit (nota 10), p. 98.
192
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
dos la personificación del demonio sino simplemente los que le estaban sometidos. Ciertamente, el demonio siempre trataba de poner todos los obstáculos posibles a los avances de la conversión de los misioneros, empezando por la propia diversidad de lenguas, que convertía la región de la Amazonia, como expresaba el jesuita austriaco Pablo Maroni, en una auténtica “Babel bíblica” 108.
Pero era en la violencia de los indígenas contra los padres cuando alcanzaba su máximo clímax la narración misional. Inspirados en el género hagiográfico, que por siglos proveyó a los jóvenes europeos de modelos a emular, su influencia en estos textos se aprecia en la preocupación de sus autores por recordar la variedad de de-safíos que los misioneros encontraban (y vencían): los encuentros con sanguinarios caciques y diabólicos hechiceros indígenas eran de la misma naturaleza de la que habían afrontado y vencido los santos durante la Edad Media en Europa. Las grandes hazañas fueron una constante en este tipo de relatos, ya se triunfase o se fracase en ellas. En algunos casos resultaban espectaculares, como el ejemplo que nos muestra el relato que el padre Rivero escribió de la huida protagonizada en 1669 por el padre Juan Ortiz con los indios de su reducción mientras les perseguían por la selva los indios caribes durante 55 días 109; o el lance similar del padre Julián Vergara, quien en 1684 deambuló durante 105 días hasta alcanzar a un refugio seguro en Casane 110. De la pluma de Rivero, la narración dramática de estos episodios se convertían en auténticas analogías fácilmente entendibles para el lector europeo receptor del viaje bíblico de Moisés, cuando éste había guiado en parecidas circunstancias al pueblo de Israel en su marcha de Egipto hacia su salvación.
Ciertamente, en todos aquellos episodios el misionero salía venturoso del peligro gracias a la voluntad divina, lo que remarcaba el providencialismo como otro de los elementos característicos del género misional. La invocación constante a Dios, y el agradecimiento al salir airosos de peligros y traiciones hacía que la narración de tan-tos hechos admirables resultase creíble para un público receptor que, en el Barroco, aceptaba lo maravilloso como parte integrante de su marco cultural.
El sacrificio personal del misionero, incluso con su vida dada en martirio, devenía finalmente su triunfo civilizatorio sobre la gentilidad, sobre el demonio, al que los jesuitas veían detrás finalmente de cada acción de los indios. Numerosos son los ejemplos de muerte violenta de los misioneros jesuitas en las obras estudiadas. Pero incluso, tras su muerte sus restos, convertidos en preciadas reliquias, seguían siendo útiles. Así, la recuperación de los huesos del padre Cipriano Barace, al que los indios baures habían dado muerte en 1708, fue recibido con idéntico alborozo por los misio-neros e indios de su reducción como un auténtico triunfo:
Hallaronse pues las preciosas reliquias en el mismo lugar donde lo martirizaron con extraordinario consuelo de nuestros Misioneros y regocijo de los indios que alegres no menos que los vencedores con los despojos de su triunfo, con solemne y numeroso concurso le trasladaron a su reducción antigua que había fundado dedicada a la Santí-sima Trinidad, donde le recibieron sus hijos en Cristo, a quien habían nacido por medio
108 maroNi, op. cit. (nota 29), p. 167.109 rivero, op. cit. (nota 10), pp. 230-234.110 Ibidem, p. 259.
193
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
de la conversión y bautismo que habían recibido del difunto, cuya invención celebra-ban con instrumentos músicos, danzas y arcos triunfales formados con variedad de flores y plumas vistosas, aunque los Padres celebraron con las exequias acostumbradas por la Santa Iglesia para los difuntos y dando al Señor las debidas gracias por el triunfo que se había dignado conceder a su siervo, de que esperaban la conversión de toda la numerosa nación de los Baures, como se iba experimentando 111.
CONCLUSIÓN
Aunque parciales, las crónicas misionales jesuitas nos aportan ricas informaciones de la vida religiosa, social y política en la colonia, así como valiosos retratos etnográfi-cos de las poblaciones indígenas en las que éstos misionaban. En el caso del ejemplo peruano son además un valioso testimonio del impulso misional que conoció los már-genes amazónicos del virreinato durante la segunda mitad del Seiscientos, dando un rasgo de identidad propio a las nuevas provincias jesuitas que fueron desgajándose de la primitiva provincia peruana.
El análisis de este tipo de documentos debe tener presente no solo sus componen-tes históricos, sino también los literarios y religiosos. Su narrativa constituyó un pilar esencial para transitar la distancia de lo maravilloso a lo comprensible, mostrando la convergencia entre el conocimiento heredado de la antigüedad del que eran portado-res los misioneros y la necesidad de dar cuenta de los espacios recién encontrados y de los pobladores hasta entonces desconocidos. Del encuentro de ambas, los jesuitas construirán una nueva actitud frente al mundo y frente al conocimiento, en que darán un notable valor a la experiencia 112.
La asimilación de aquellos ambientes exóticos y de las nuevas categorías humanas conducirá a su domesticación y hará a la larga su existencia menos perturbadora. Los jesuitas tuvieron un papel protagonista en este proceso en el mundo americano. O al menos así se autorrepresentaron. Tradicionalmente es a Fr. Bartolomé de las Casas a quien se debe de manera esencial la configuración del mito del “buen salvaje”, con-traposición entre indios y colonizadores, que aparece perfectamente desarrollada en su Brevisima relacion de la destrucción de las Indias (1552). A él se debe la famosa contraposición entre los “lobos” (avariciosos conquistadores españoles) y los “cor-deros” (inocentes indígenas) 113. El auténtico modelo moral estaba representado por el indígena frente a la codicia que desvirtuaba a los cristianos europeos. No obstante no siempre esta metáfora fue interpretada en la misma dirección y el intercambio de roles fue significativo en la literatura misional jesuita del ámbito amazónico, hasta
111 Ibidem, pp. 125-126. Por supuesto los autores de tan abominable crimen no podían quedar sin el mayor castigo divino que era quitarles violentamente la vida: “La otra circunstancia es haber ya muerto violenta y desgraciadamente los parricidas todos del Padre Cipriano, siendo el más afortunado uno que murió de disentería”. Ibidem, p. 127.
112 lóPez de mariscal, op. cit. (nota 74), p. 207.113 “En estas ovejas mansas y de las cualidades susodichas por su Hacedor y Criador así dotadas, entraron
los españoles desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos de muchos días hambrientos”, casas, B. de las: Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 76-77.
194
José Luis Betrán Moya “Como corderos entre lobos hambrientos”....
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 169-194
el punto que fueron los propios jesuitas los que terminaron por encarnar el rol de la inocencia violentada por la brutalidad de unos y otros. Pero eso sí, de manera exito-sa, para mayor exaltación de las glorias de la Compañía. Eso es lo que parece sen-tenciarnos el jesuita Diego Francisco Altamirano cuando hablaba de los misioneros jesuitas en las tierras amazónicas de los indios mojos “…como corderos entre lobos hambrientos de cuya ferocidad triunfaron, como lo había prometido nuestro Divino Redentor” 114.
114 altamiraNo, op. cit. (nota 1), p. 158.
195 ISBN: 978-84-669-3493-0
Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos recortados por Diogo Barbosa
Machado
Rodrigo BeNtes moNteiro
Universidade Federal Fluminense, Río de [email protected]
Fecha de recepción: 11/11/2013Fecha de aceptación: 06/04/2014
resumen
El artículo examina las llamadas colecciones de retratos y folletos organizadas por el bibliófilo portu-gués Diogo Barbosa Machado (1682-1772), hoy depositadas en la Biblioteca Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, a la luz de su experiencia como clérigo oratoriano y como miembro de la Academia Real da História Portuguesa, a mediados del siglo XVIII. Lejos de una simple contextualización social, se pre-tende llevar a cabo un análisis atento a las percepciones sobre la forma y el contenido de los conjuntos documentales considerados, tanto dentro como fuera de los ámbitos principales en los que se integraba su coleccionador. Se espera así poder comprender mejor sus peculiaridades y elementos comunes, así como las expectativas puestas en la historia que elaboró sobre la monarquía portuguesa y sus conquistas.
Palabras clave: Diogo Barbosa Machado, Congregación del Oratorio, Academia Real da História Por-tuguesa, Monarquía portuguesa.
Oratory of the kings and their conquests: pictures and leaflets collected by Diogo Barbosa Machado
abstract
This paper analyzes the so-called collections of pictures and leaflets organized by the Portuguese biblio-phile Diogo Barbosa Machado (1682-1772), today preserved at the National Library of Brazil in Rio de Janeiro. The analysis considers Barbosa Machado’s experiences both as an Oratorian cleric and as a member of the Royal Academy of Portuguese History in the mid-eighteenth century. Going beyond a mere social contextualization, the study considers the cultural and social history of the collections and the perceptions to which they were subjected, in form and in content, within and outside the main milieus that Barbosa Machado belonged to. This allows us to gain a better understanding of their pe-culiarities and common features, as well as the expectations the collector placed on his history of the Portuguese Monarchy.
Key words: Diogo Barbosa Machado, Congregation of the Oratory, Royal Academy of Portuguese History, Portuguese Monarchy
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46797Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
196
¿En qué medida una colección particular refleja los ideales de grupos mayores? En otras palabras, ¿qué lugar ocupa el individuo coleccionista en una sociedad de matriz estamental? En una selección de imágenes y escritos, ¿dónde estarían las fronteras entre lo religioso y lo político? ¿Cabría identificar en ella un vector predominante a la hora de elaborar una historia de Portugal? El presente artículo pretende abor-dar estas cuestiones mediante el estudio de los retratos y folletos recopilados por el académico real y clérigo Diogo Barbosa Machado (1682-1772), más conocido por su Bibliotheca Lusitana, una obra bastante consultada por aquellos investigadores que, interesados en el Antiguo Régimen portugués, buscan informaciones sobre sus autores y sus obras 1.
En realidad, el oratoriano y miembro de la Academia Real da História fue tam-bién un dedicado bibliófilo, habiendo reunido aproximadamente 4300 obras en 5700 volúmenes. Al final de su vida, el abad de Santo Adrião de Sever donó su librería a la Real Biblioteca de los Braganza, entonces en proceso de recomposición, como consecuencia de los daños producidos por el terremoto de 1755 que asoló Lisboa. En 1810, la biblioteca de los reyes de Portugal –y, con ella, la de Barbosa Machado– salió en cajas hacia Río de Janeiro, después de que la corte portuguesa se trasladase a los trópicos. En los acuerdos que ratificaron la independencia del Brasil, en 1822, el emperador Pedro I (1822-1831) compró casi la totalidad de este acervo, transformán-dolo en Biblioteca Imperial y, desde 1870, durante el reinado de D. Pedro II (1831-1889), en Biblioteca Nacional.
COLECCIÓN SINGULAR Y ESTIMADA
Cabe destacar dos partes o conjuntos de la antigua librería de Diogo Barbosa Ma-chado, hoy depositados en las secciones de iconografía y obras raras de la Biblioteca Nacional de Brasil. Consiste, por un lado, en seis álbumes de retratos de reyes, reinas, príncipes y varones insignes de Portugal (en “virtudes y santidad”, en “letras, artes y ciencias” y “en campaña y gabinete”), que contienen 1382 grabados recortados, ordenados de modo cronológico y temático, y ornamentados muchos de ellos con orlas variadas y con escritos impresos, también recortados y retirados de otras obras, colocados a modo de epigramas en latín o en portugués. Los seis tomos presentan portadas impresas con letras en negro y rojo. Los dos primeros datan de 1746 y los demás carecen de fecha. Por otro lado, se trata de ca. 3185 opúsculos impresos entre 1505 y 1770, sobre temas diversos relacionados con la monarquía, la sociedad de corte y el imperio ultramarino portugués, agrupados en 146 tomos no numerados (dos de ellos se extraviaron) y clasificados en: genetlíacos, relatos de sucesos, elogios ora-torios y poéticos, sermones de nacimientos, aniversarios y matrimonios, funerales y autos de fe, entradas, oraciones por la salud, biografías y genealogías, así como autos de reuniones de cortes y aclamaciones, noticias de batallas y cercos militares, mani-fiestos y tratados políticos, misiones religiosas y villancicos. Los opúsculos siguen
1 BarBosa machado, D.: Bibliotheca Lusitana, historica, critica e chronologica, Lisboa, Antonio Isidoro da Fonseca (t. I)-Ignacio Rodrigues (t. II y III)-Francisco Luiz Ameno (t. IV), 1747-1759.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
197
además una disposición cronológica y espacial, por continentes. La mayoría de los tomos presenta portadas impresas y sumarios manuscritos, con letra del siglo XVIII, que contienen la lista de los opúsculos encuadernados 2.
No hay noticia de colecciones semejantes que se hayan preservado de igual modo en Portugal o en España 3. En relación con los retratos, los grabados normalmente se conservan sueltos, incluso cuando en el pasado figuraron en volúmenes encuaderna-dos que hoy se han perdido. En la Biblioteca Nacional de Portugal hay nueve álbu-mes con más de 1500 grabados, organizados por un eclesiástico anónimo en 1791 y probablemente incorporados a este acervo durante la revolución liberal. En dichos álbumes, los grabados con retratos de reyes, gobernadores de la India, clérigos y va-rones ilustres portugueses están en su mayoría recortados y enmarcados por una orla impresa con tampón 4. No obstante, su elaboración y ornamentación son menores con respecto, por ejemplo, a los dos tomos de retratos de reyes y príncipes reunidos por Diogo Barbosa Machado. En la Biblioteca del Palacio Real, en Madrid, hay varios álbumes de retratos con grabados producidos durante el Antiguo Régimen. Con todo, fueron encuadernados en el siglo XIX, sin el orden y la ornamentación de la colec-ción que aquí analizamos 5. En la Biblioteca Nacional de España, se pueden consultar
2 En el catálogo manuscrito de su librería, bajo “História Profana”, los opúsculos aparecen comentados como una colección singular y muy estimada de sucesos de la historia de Portugal, formada por varios libros en prosa y verso. Bajo el epígrafe “Discursos Concionatórios” se encuentran los tomos con los sermones, siendo muchos de ellos raros y antiguos. Y en “Poetas Portugueses, Castellanos e Italianos” se incluyen los tomos con villancicos. Los tres tomos relativos a relatos de embajadas no constan en el catálogo, probablemente por olvido del autor. Aunque separados u omitidos en esta lista, la organización de los tomos con los sermones, villancicos y relatos de embajadas siguió los mismos criterios y el mismo tratamiento que el grupo principal. Al final, los álbumes de los reyes, reinas y príncipes de Portugal (2 tomos) y los de los retratos de varones portugueses insignes en santidad, literatura, ciencia militar y policía (4 tomos), son descritos como siendo de mucha estima por la rareza de muchos de los retratos y porque, en su mayor parte, estaba entre “orlas primorosas”, aumentando mucho las figuras representadas. Aún existen en la librería dos tomos de retratos diversos, de personajes de la historia mundial, sobre todo, europea, posteriormente asociados al conjunto principal de otros seis tomos. No hacen referencia, sin embargo, a la historia de Portugal, recibieron un trato distinto por parte del coleccionista y fueron descritos de forma separada en el catálogo. BarBosa machado, D.: Cathalogo dos livros da livraria de Diogo Barbosa Machado distribuídos por elle em materiais e escrito por sua própria mão, Biblioteca Nacional do Brasil (BNB), Ms. 15, 1, 002, fols. 33-34, 64-64r, 73 y 112r. Disponible en: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_manuscritos/mss1277751/mss1277751.pdf (acceso: 20/10/2013).
3 Se han consultado los siguientes fondos: Biblioteca da Ajuda, Lisboa; Biblioteca Nacional da Portugal; Biblioteca Pública de Évora; Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra; Biblioteca Pública Municipal do Porto; Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid y Biblioteca Nacional de España, en la que el análisis detallado de los folletos aún está por hacer. En la actualidad, coordino junto a Tiago Miranda un proyecto que pretende estudiar en detalle la Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.
4 Los álbumes, no numerados, llevan en las portadas textos manuscritos en tinta china; las orlas impresas que rodean los retratos son xilografías que se ajustan el tamaño de los grabados recortados; el papel es del siglo XVIII; el orden de los retratos es cronológico, aunque se reinicia em cada uno de los volúmenes. Series potentissimori regum Lusitania e iconibus illustrata...; Series regum, et principum Lusitanorum iconibus illustrata...; Retratos dos vice reys, e governadores da Índia...; Retratos de cardeais, bispos, e varoens portugueses ilustres em nobreza, armas e santidade...; Effigies S. R. E. cardinalium..., 3 tomos; Chronologia summorum Romanorum pontificum...; Ministri generales, pontífices & cardinales.... Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), E. A. 1A-E. A. 9A.
5 Sobre la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, véase lóPez-vidriero, M. L.: “La Biblioteca del Palacio Real de Madrid”, Archives et bibliothèques de Belgique, LXIII, 1-4 (1992), pp. 85-118; id.: “La librería de cámara en el palacio nuevo”, lóPez-vidriero, M. L. y cátedra, P. M. (orgs.): El libro antiguo
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
198
los dibujos, estampas y manuscritos coleccionados por Ceán Bermúdez (1749-1829), que, sin embargo, hoy se encuentran dispersos, siendo apenas inteligibles como co-lección a través de catálogos 6.
La colección de retratos de Barbosa Machado no parece realizada por un con-noisseur, sino por un compilador, pues en ella los criterios de cantidad a la hora de reunir grabados prevalecieron sobre los de calidad. Hay muchos retratos repetidos y varios son de factura menor 7. Aunque no tenga el perfil de una galería de retratos de hombres ilustres, al modo de los dibujos de Francisco Pacheco (1564-1644) 8, la con-jugación artesanal que hace entre imagen y texto (los epigramas), a la que se suma en muchos casos un tercer elemento (las orlas), le confiere originalidad. Además, todo el material proviene de otras fuentes impresas, habiendo sido recortado y pegado según el arbitrio del coleccionador, y siendo escasas las intervenciones posteriores que ha sufrido. Pocos son los retratos que se extraviaron cuando los álbumes aún estaban en la Real Biblioteca de Ajuda y pocos los que se le añadieron en Portugal o en Brasil. La restauración que se llevó a cabo a finales del siglo XIX, si por un lado realizó nuevas encuadernaciones y corrigió a mano los huecos vacíos de las portadas impre-sas originales (algo impensable en la actualidad), por otro, conservó la concepción original que el clérigo y académico real tuvo de esta colección y que expresaba su visión del mundo, como consta en el catálogo que entonces se publicó en los Anais da Biblioteca Nacional 9.
En lo que a los folletos impresos se refiere, denominados sucesos por el colec-cionador, las varias misceláneas existentes en las bibliotecas públicas de Portugal surgieron cuando los monasterios y conventos fueron expoliados, en 1834, durante la reforma liberal. Estas grandes recopilaciones de opúsculos encuadernados se vieron incrementadas por medio de donaciones posteriores o mediante compras, confor-mando así nuevos volúmenes y alterando sus perfiles originales. En la Biblioteca del Palácio Nacional de Mafra, relativamente preservada desde su organización en el siglo XVIII y ajena a los daños del terremoto, la Biblioteca Volante organizada por el franciscano Mathias da Conceição, entre 1736 y 1760, reunió en –supuestamen-te– 164 volúmenes una cantidad considerable de folletos y varios manuscritos, cuya exacta dimensión aún está por definir. No obstante, a esta colección también se le añadieron posteriormente nuevos opúsculos, además de tener un perfil bastante ecléc-
español. El libro en palacio y otros estudios bibliográficos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca/Patrimonio Nacional/Sociedad Española de Historia del Libro, 1996, pp. 167-187; id.: “Apuntes sobre la Librería de Cámara”, Arbor, CLXIX, 665 (2001), pp. 287-295; e id.: Specvlvm principvm. Nuevas lecturas curriculares, nuevos usos de la Librería del príncipe en el Setecientos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
6 Páez, E. S.: El gabinete de Ceán Bermudez. Dibujos, estampas y manuscritos de la Biblioteca Nacional, Gijón, Museo-Casa Natal de Jovellanos, 1997. Coleccionar retratos grabados de personajes y recortados de otras obras parece haber sido habitual en la Inglaterra del siglo XVIII. No obstante, a partir de las fotografías de los grabados que se reproducen en el libro consultado, se constata que no se hizo uso de orlas recortadas como en la colección Barbosa Machado; PoiNtoN, M.: Hanging the head. Portraiture and social formation in Eighteenth-century England, New Haven/Londres, Yale University Press, 1993, pp. 53-78.
7 Faria, M. F.: “Colecção de retratos de Diogo Barbosa Machado”, Artis (2009), pp. 361-384.8 casal, M. P. C.: Francisco Pacheco y su Libro de retratos, Madrid, Marcial Pons, 2011.9 Brum, J. Z. M.: “Catálogo dos retratos coligidos por Diogo Barbosa Machado”, Anais da Biblioteca
Nacional, 16-18, 20-21 y 26 (1889-1893, 1896, 1898-1899 y 1904).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
199
tico cuando se la compara con la colección de Barbosa Machado 10. Ésta nítidamente se elaboró –tanto en los retratos como en los folletos– en torno a asuntos que tocaban a la monarquía, a los grupos de elite y a las conquistas ultramarinas de Portugal, desde la fundación del reino en el siglo XII hasta el periodo de José I (1750-1777), siendo escasas las incorporaciones y añadidos de documentos relativos a los reinados posteriores (apenas en los retratos).
En la Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra se conserva la librería que donó en 1960 el vizconde de Trindade, Alberto Navarro, y que reunía un importante conjunto de opúsculos, relativos, sobre todo, a la Guerra da Restauração (1640-1668) y a la Inquisición portuguesa; fondos documentales que están asimismo muy presentes en la colección Barbosa Machado. Pero, en el caso de la colección del vizconde de Trindade, fueron adquiridos y encuadernados por este bibliófilo del si-glo XX, sin que tengan nada que ver con los gustos y preferencias de un hombre del Antiguo Régimen portugués 11. Los tomos con los folletos de la colección Barbosa Machado que se encuentran en la Biblioteca Nacional, en Río de Janeiro, fueron asi-mismo restaurados y encuadernados de nuevo a mediados del siglo XX. No obstante, se procuró respetar la lógica de la composición original 12.
Al parecer, la transferencia de este conjunto documental al Brasil, dentro de la Biblioteca Real portuguesa, propició que estas partes tan significativas –por su mag-nitud y por testimoniar una mayor intervención del coleccionador– de la librería de Barbosa Machado, fuesen relativamente preservadas en su integridad física, conti-nuando a ser tratadas como colecciones por bibliotecarios y demás estudiosos. Es decir, a pesar de los errores que se aprecian en las técnicas de restauración empleadas en el pasado, aún hoy es posible visualizar el conjunto de los documentos en su orden y taxonomía originales, expresando la concepción del coleccionador setecentista. El examen interno de las partes o de la totalidad de estos fondos ya ha sido realizado a partir de distintas perspectivas, efectuando sobre todo prospecciones cuantitativas que se han comentado a la luz de la historiografía oportuna. No cabe, por tanto, de-tallar aquí los perfiles de las llamadas colecciones de retratos y de folletos de Diogo Barbosa Machado 13.
10 assuNção, G. J. F.: “A Biblioteca volante de Frei Mathias da Conceição”, Separata do Boletim da Junta de Província da Estremadura, 21 (1949). Véase también, del mismo autor, el catálogo mecanografiado en 1965, de 1593 páginas, en la Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.
11 Pericão de Faria, M. G.: “A livraria Visconde da Trindade: esboço da sua história”, Separata do Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, XXXIV (1980); Restauração. Catálogo da colecção visconde da Trindade, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, 1979; y Faria, M. I. riBeiro de y Pericão de Faria, m. G.: “Inquisição”, Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, XXXIII (1977), pp. 235-439.
12 horch, R. E.: “Catálogo dos folhetos da coleção Barbosa Machado”, Anais da Biblioteca Nacional, 92 (1972), 8 tomos. Véase asimismo la entrevista concedida por Rosemarie Horch al autor del artículo en la Universidade de São Paulo, el 20/10/2005, registrada en audio y transcrita.
13 A modo de ejemplo, véase moNteiro, r. BeNtes: “Reis, príncipes e varões insignes na coleção Barbosa Machado”, Anais de história de além-mar, VI (2005), pp. 215-251; moNteiro, r. BeNtes y caldeira, A. P. S.: “A ordem de um tempo: folhetos na coleção Barbosa Machado”, Topoi, 14/8 (2007), pp. 77-113; moNteiro, r. BeNtes y leite, J. M.: “Os ‘manifestos de Portugal’. Reflexões acerca de um Estado moderno”, en aBreu, M. y otros (orgs.): Cultura política e leituras do passado. Historiografia e ensino de história, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp. 111-129; moNteiro, r. BeNtes y cardim, P.: “Seleta de uma sociedade: hierarquias sociais nos documentos compilados por Diogo Barbosa Machado”, en moNteiro, r. BeNtes y
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
200
No obstante, dentro de este afán comparativo, cabe llevar el análisis más allá de las clasificaciones formales de los fondos bibliotecarios, que generalmente distinguen entre lo iconográfico y lo escrito, entre lo manuscrito y lo impreso, entre la colección de documentos y la obra de autor publicada 14. Cuando se superan estas dicotomías que condicionan el estudio, podemos depararnos, por ejemplo, con trabajos como los producidos por João Baptista de Castro (1700-1775), conservados principalmente en la sección de cimélios de la Biblioteca Pública de Évora. Las obras de este orato-riano, de quien se sabe muy poco, pueden compararse con la colección de Barbosa Machado, en la medida en que conjugan lo visual y lo escrito en forma recortada, observando una disposición bastante especial, producto del siglo XVIII portugués. No obstante, es la escritura de mano la que predomina en los libros de Baptista de Castro, con algunos pliegos impresos de mapas y otros recortes. Se trata de obras manuscritas o publicadas sobre vidas de santos y sobre la de Jesús; mapas y libros geográficos de Portugal y España con sus provincias, de Lisboa antes y después del terremoto, sobre otros continentes y, principalmente, sobre el Brasil y Minas; obras de historia secular 15 y política de Portugal; catálogos de órdenes religiosas y de los reyes portugueses; árboles genealógicos y notas sobre materias diversas, publicados y/o datados entre 1728 y 1771. Varios de los manuscritos examinados dieron origen a libros impresos, aunque algunos ejemplares, por su naturaleza y composición, no parece que se destinasen a su publicación impresa. Salta a la vista la creatividad y la curiosidad del autor, sobre todo en materias geográficas e históricas 16.
La História geral de Portugal e suas conquistas que compuso Damião António Lemos Faria e Castro (1715-1789) puede asimismo incluirse en esta lista de relacio-nes, ya que se trata de una de las primeras historias de Portugal, contemporánea a la
otros (orgs.): Raízes do privilégio. Mobilidade social no mundo ibérico do Antigo Regime, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2011, pp. 69-104.
14 Sobre las formas de comunicación escrita, visual y oral en la Edad Moderna, a menudo coexistentes en un mismo registro, véase Bouza, F.: “Comunicação, conhecimento e memória na Espanha dos séculos XVI e XVII”, Cultura. Revista de história e teoria das ideias. Livros e cultura escrita. Brasil, Portugal e Espanha, XIX (2002), pp. 105-171 [ed. española: Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y XVII, Salamanca, SEMYR, 1999]. Agradezco a Fernando Bouza, Nuno Gonçalo Monteiro y Fernanda Olival, las indicaciones sobre ejemplos susceptibles de comparación para este artículo.
15 Utilizamos en este trabajo el término “secular” apenas para aludir a una dimensión más mundana presente en muchas obras, sin pretender con ello subrayar cualquier ausencia de religiosidad católica o cualquier referencia en torno al rey. Los riesgos de la acepción “secularización”, entendida como proceso irremediable y dominante de la Edad Moderna, incluso para el siglo XVIII, son apuntados por marramao, G.: Poder e secularização. As categorias do tempo [1983], traducción de Guilherme Alberto Gomes de Andrade, São Paulo, Editora Unesp, 1995.
16 Resulta imposible citarlos de forma separada. Su obra más famosa es castro, J. B.: Mappa de Portugal, Lisboa, Francisco Luiz Ameno, 1758, cuya idea es comparable al monumental Viaje de España de Antonio Ponz (1725-1792), académico real y también coleccionador de retratos. Véase, rivara, J. H. C. (org.): Catálogo dos manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense, Lisboa, Imprensa Nacional, 1850-1871, 4 tomos; y delGado, D. C.: Un viaje para la Ilustración. El Viaje de España (1772-1794) de Antonio Ponz, Madrid, Marcial Pons, 2012. Manuel Costa informa sobre la correspondencia que, entre 1741 e 1761, mantuvieron Baptista de Castro y Barbosa Machado, ambos nacidos en Lisboa y oratorianos. En la misma, intercambiaban opiniones sobre temas literarios, religiosos y sociales, así como sobre el préstamo de obras personales. costa, M. A. N.: “Em torno da correspondência de Diogo Barbosa Machado”, Separata da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 41 (1992), pp. 1-104 y mota, I. F.: A Academia Real da História. Os intelectuais, o poder cultural e o poder monárquico no séc. XVIII, Coímbra, Minerva, 2003, pp. 189-190.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
201
elaboración de la colección que examinamos. En el prefacio, Faria e Castro pone de relieve su carácter pionero, al tiempo que alaba las virtudes de la historia 17. A su jui-cio, una historia unívoca determina los acontecimientos, aunque los hechos del pasa-do no dejen de encerrar un contenido moralizante, como enseñanza para las acciones futuras. Para el autor, la historia patria es útil a los eclesiásticos en busca de erudición, a los políticos para el gobierno de los Estados, a los soldados para alentarlos y, sobre todo, a los príncipes “para verem a desigualdade das cores con que ela pinta a virtude, e o vício” 18. Dada la extensión de la obra, resulta difícil resumir su contenido, aunque, mediante el examen de los sumarios de los veinte tomos publicados y a través de con-sultas puntuales del texto, es posible analizar la estructura de los temas abordados. En suma, la historia de Faria e Castro comienza con la entrada de los cartagineses en Hispania, pero, desde el tomo III, con la fundación del reino, y hasta el vigésimo, que llega a 1750, la narrativa se ordena en función de las acciones de los sucesivos reyes lusos, unidas a otros hechos. Con la toma de Ceuta en 1415, los sucessos que se relatan –tanto los éxitos como los reveses– pasan a comprender las varias partes del mundo portugués: el reino europeo, África, India y Brasil. Los distintos años per-miten, además, vincular estrechamente los asuntos ocurridos en dichos espacios, tra-duciendo un orden temporal dispuesto según una lógica de progreso. Se aprecia una relativa secularización dentro de la obra, con comentarios sobrios acerca del milagro de Ourique o sobre la desaparición del rey Sebastián en Alcazarquivir. En ambas batallas, el autor menciona a los principales nobles que estuvieron presentes en las mismas. Los gobernadores de los territorios ultramarinos, así como las casas aristo-cráticas más prominentes, surgen en realidad como una especie de coadyuvantes de las vidas de los reyes, cuyo carácter y virtudes son siempre objeto de comentario al final de cada reinado. Se narran igualmente matrimonios y enredos rocambolescos, como, por ejemplo, el de D. Pedro, Dª. Constanza e Inés de Castro o, de forma más discreta, el de Alfonso VI, el futuro Pedro II y Dª. María Francisca de Saboya 19.
Al final del tomo XVII y al inicio del XVIII, se da cuenta en libros únicos de las vidas y acciones de Felipe I, Felipe II y Felipe III de Portugal, reyes también de Es-paña, con un tratamiento más neutro que el otorgado a los demás. El periodo de la Restauração, hasta 1668, aparece ricamente descrito por medio de sus batallas. La deposición de Alfonso VI se trata como si con ella se hubiese puesto “termo à revolta da corte”. En el reinado de Pedro II, la coyuntura de la Guerra de Sucesión de España aparece de inmediato evocada, aunque de forma resumida. Llega finalmente el tiem-
17 “...como luz da verdade, que ao mesmo tempo é vida da memória, e mestra da vida. Ela na narração louva, ou condena os conselhos, as ações, os acontecimentos, e as pessoas, como quem pinta com alma, ou fala com vida, para dar consistência às palavras, que voam, e imortalidade às vidas, que acabam. Ela traz à memória os perigos alheios para nos fazer acautelados; a força dos exemplos para nos ensinar a dar uso conveniente a todas as coisas, os altos conselhos, para não tropeçarmos na facilidade, e inconsideração. Ela faz conhecer a causa dos males comuns, e particulares, a dificuldade das empresas, e o modo com que se conseguiram. Enfim, ela une a ciência com a experiência para o racional, que na inconsideração se faz semelhante aos brutos...”, Faria e castro, D. A. L.: História geral de Portugal e suas conquistas, Lisboa, Typografia Rollandiana, 1786-1804, 20 tomos. La cita en t. I, p. X. Apenas se sabe que el autor era un hombre rico del Algarve, que estudió con los jesuitas, habiendo sido caballero de la Orden de Cristo e familiar del Santo Oficio.
18 Ibidem, t. I, p. XI.19 Ibidem, t. I-XVII.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
202
po de Juan V, de quien se menciona, por ejemplo, la fundación del palacio-convento de Mafra, el matrimonio y la sucesión del príncipe del Brasil, D. José, así como el establecimiento de la Iglesia Patriarcal de Lisboa. La narración continúa hasta la enfermedad del monarca, desde 1742, encerrándose con su muerte y con el elogio de sus virtudes 20.
Visto desde esta perspectiva, el sumario de la História geral de Portugal e suas conquistas que compuso Faria e Castro no parece muy diferente del orden que impu-so Barbosa Machado a la “escritura” de la historia portuguesa por medio de sus colec-ciones de retratos y folletos. En ellas, los reyes también son protagonistas, secunda-dos por una aristocracia cada vez más cortesana, por los prelados y los gobernadores de los territorios ultramarinos. Se aprecia igualmente una relativa secularización de los temas, aun añadiendo los sermones y los villancicos al extenso conjunto de fo-lletos de historia profana, ya que esos documentos reciben idéntico tratamiento por parte del coleccionador. Una historia que es inclusiva en el tiempo y en el espacio, comprendiendo desde los reyes godos –al menos en los retratos– o el tiempo de la fundación del reino, a los monarcas Habsburgo y los espacios del imperio. En am-bas “obras”, la coyuntura de la Restauração de la independencia portuguesa aparece especialmente destacada a través de sus batallas. Se concede un peso mayor a los sucesos de la India, a través de las referencias a sus gobernadores, virreyes y cercos militares, que al Brasil, no obstante la América portuguesa pesaba más en la balanza económica de esta monarquía desde el siglo XVII. Como hemos visto, por la forma semejante de los recortes y por los intereses de cuño histórico y geográfico, cabe igualmente la comparación entre los trabajos de Barbosa Machado y los de Baptista de Castro.
En realidad, la perspectiva comparada tiene sentido a fin de captar la idea de histo-ria subyacente a la recopilación de grabados y folletos que llevó a cabo el oratoriano, a la selección realizada y al orden que se le dio, así como al método empleado en su presentación. Bien es cierto que la obtención del material recopilado por compra o por intercambio con otros partícipes de la República de las Letras europea, se vio fuertemente condicionada por la oferta desigual de grabados y opúsculos, mayor para tiempos más cercanos al del propio Diogo Barbosa Machado y más difícil para los retratos e impresos de los siglos XVI y XVII. No obstante, es posible percibir en esta colección una determinada visión del mundo y, por consiguiente, una escritura de la historia propia del conjunto reunido, en relación con varios temas. Cabe señalar que la última comparación que hemos establecido, se ha hecho con respecto a un elemen-to situado precisamente fuera de aquellos contextos de actuación más familiares para el coleccionista y bibliófilo. Se ha tratado así de evitar el identificar procedimientos comunes –en forma y contenido– con los grupos más conocidos a los que Barbosa Machado estuvo vinculado a lo largo de su vida: la Congregación del Oratorio y la Academia Real da História. Se pretende de este modo superar una perspectiva que suele establecer a priori los paradigmas de elaboración de una obra en función apenas
20 Ibidem, t. XVIII-XX. Existe además un manuscrito sobre el reinado de José I, dedicado a María I; Faria e castro, D. A. L.: História geral de Portugal, e suas conquistas, Academia das Ciências de Lisboa (ACL), Série Azul, Ms. 691.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
203
de su contextualización social (ejercicio que, no obstante, sigue siendo válido, como veremos más adelante).
Al mismo tiempo, una vez delimitado el objeto, un análisis atento a lo que en él podría vincularse a grupos específicos o a contextos más amplios, abre el camino a una mejor percepción de las heterodoxias y/o innovaciones del propio autor/coleccio-nista, permitiendo igualmente detectar las posibles continuidades con respecto a sus grupos de origen. Mucho queda aún por hacer en relación con la librería de Barbosa Machado considerada en su conjunto, con el fin de identificar en ella posibles lecturas y afinidades culturales, así como incidentes en la composición de sus colecciones de retratos y folletos 21. No obstante, una vez realizado el ejercicio de equiparar acervos y obras diversas, cabe prestar también alguna atención a las dos inserciones sociales más conocidas del destacado bibliófilo, dentro del ámbito portugués del siglo XVIII, y a la formación eclesiástica y letrada que le proporcionaron respectivamente. Este análisis se realizará –en la medida de lo posible– teniendo en cuenta aspectos rela-tivos a su trayectoria, a los conjuntos documentales que aquí examinamos y que él estimaba (los folletos y retratos), así como a las transformaciones vividas por la mo-narquía lusa y por la sociedad de su tiempo.
ORATORIANO
En la Lisboa de inicios del siglo XVIII, el capitán João Barbosa Machado tenía rela-ciones sociales entre los círculos medios urbanos, lo que incluía contactos con ecle-siásticos, pequeños comerciantes, orfebres y libreros. Entre los mismos, se encon-traban los impresores Manuel y António Manescal, propietarios de una tipografía particularmente presente entre los folletos que forman parte de la colección aquí ana-lizada 22. Este modesto capitán, sin embargo, tuvo tres hijos que ascenderían social-mente a través de la carrera eclesiástica y de las letras. El mayor, José (1674-1750) se hizo enseguida religioso teatino 23 y se convirtió en orador de prestigio. En 1713, Juan V (1707-1750), después de haberlo oído predicar, lo nombró cronista oficial de la Casa de Braganza. José Barbosa pasó a estar así bajo mecenazgo regio y, a través de
21 Un análisis parcial da librería, aunque sin articulación con la colección de retratos, en soBral, L. M.: “The emblem book collection of Diogo Barbosa Machado (1682-1772)”, en Gomes, L. (org.): Mosaics of meaning. Studies in Portuguese emblematics, monográfico de Glasgow emblem studies, 13 (2008), pp. 153-187. El catálogo manuscrito de Diogo Barbosa Machado fue transcrito para iniciar el examen de los libros depositados en la Biblioteca Nacional do Brasil; BarBosa machado: Cathalogo dos livros... op. cit. (nota 2).
22 Entre los 3185 folletos que componen la colección analizada, el taller de los Manescal es el segundo que mayor presencia tiene, con 233 folletos impresos que salieron de sus prensas, sobre todo villancicos cantados en la capilla real en el siglo XVII. Cabe preguntarse si este vínculo familiar de los Barbosa Machado habría facilitado el acceso a los opúsculos de una época anterior.
23 Para Isabel Mota, el fondo de los teatinos portugueses en la Biblioteca Nacional de Portugal muestra la existencia, en la primera mitad del siglo XVIII, de un grupo de trabajo dedicado a la erudición y la crítica muy sofisticado y estructurado. La búsqueda de fuentes, la crítica bibliográfica, el rigor en la escritura que llevó a cabo este grupo de personas de forma sistemática, envolvía también a sus secretarios, siendo prueba cabal de un nuevo perfil de hombre de letras, con vínculos internacionales y próximo a las esferas del poder. En esta “sociedad intelectual”, destacarían António Caetano de Sousa, Manuel Caetano de Sousa, D. José Barbosa y otros. mota, op. cit. (nota 16), p. 68.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
204
él, entró a formar parte del grupo de letrados del conde de Ericeira y, más tarde, de la Academia Real da História, quedando eximido de ocupar cargos dentro de su orden religiosa. Compuso entonces varias obras, adquirió muchos libros y fue examinador de las órdenes militares (Cristo, Avís y Santiago) y del Patriarcado de Lisboa (cargos que obtuvo dentro de sus círculos clientelares). Entre los tomos que componen la colección de folletos analizada, hay dos dedicados a los sermones proferidos por el padre José Barbosa. Por su parte, el hijo más joven de João Barbosa Machado, Iná-cio (1686-1766), tras estudiar filosofía en la Congregación del Oratorio y defender conclusiones públicas, se formó en derecho por la Universidad de Coímbra. Pos-teriormente, fue magistrado en Bahía y miembro de las academias literarias de los Esquecidos y de los Renascidos, en la misma ciudad de Salvador, que entonces era la capital del Estado del Brasil. En 1734, viudo, se hizo clérigo oratoriano. Fue también magistrado de la Relação de Oporto y, en su calidad de miembro de la Academia Real da História Portuguesa, fue cronista general de los territorios ultramarinos. Al morir, dejó una biblioteca de más de 2000 volúmenes, aneja a la de su hermano Diogo, ya que ambos hermanos vivían en la misma casa.
El segundo de los hijos, Diogo Barbosa Machado, realizó sus primeros estudios en Lisboa. Después se trasladó a Coímbra, donde se matriculó en la Facultad de Derecho Canónico. Con todo, no prosiguió su formación universitaria y regresó a la capital, recibiendo en 1724 las órdenes como presbítero dentro de la Congregación del Ora-torio. En 1728, el marqués de Abrantes, hombre de poder en los círculos cortesanos lisboetas, consiguió que lo nombrasen abad de Santo Adrião de Sever (obispado de Oporto), de cuyas tierras era donatario. Este beneficio le permitió contar con mayores rentas, si bien nunca quiso permanecer en la distante y modesta iglesia del norte del país. Enseguida presentó a su protector la renuncia, que le fue concedida con una pen-sión suficiente para comprar libros y no salir más de Lisboa, pudiendo así dedicarse a las letras y a la historia 24.
Los archivos de la primera casa que tuvo en Lisboa la Congregación del Oratorio, se perdieron con el terremoto de 1755. Esto nos obliga a tener que dar por supuesta la formación oratoriana de Barbosa Machado si queremos establecer vínculos con su trayectoria y sus realizaciones. En el siglo XVI, Ignacio de Loyola y Felipe Neri 25
24 Conservó el prestigioso capelo abacial con borlas en sus armas, en su ex-libris, en sus retratos grabados presentes en la Bibliotheca Lusitana y en el álbum de varões insignes em letras, artes e ciências de su colección de retratos, continuando a ser tratado como tal. Ibidem, pp. 226-232; Galvão, B. F. R.: “Diogo Barbosa Machado”, Anais da Biblioteca Nacional, 92 (1972), t. 1, pp. 11-45.
25 El florentino Felipe Neri (1515-1595), tras una juventud discreta, se ordenó sacerdote en 1551. En Roma reunió amigos con el fin de cuidar de enfermos, pobres y peregrinos. La biografía de san Juan de Dios le impresionó, mandándola traducir al toscano. En ella, se narraban las obras del fundador de un hospital para enfermos incurables. Los sacerdotes del grupo de Neri proponían modelos de acción a los peregrinos, orando con ellos cerca de la Iglesia de San Jerónimo de la Caridad. El lugar pasó a ser conocido como “Oratorio”. Desde 1564, se organizó ahí una comunidad de clérigos y seglares conforme a los ideales de Neri, actuando en libertad. Felipe Neri recibió el encargo de la iglesia de San Juan de los Florentinos, consolidado como núcleo en el que se practicaba la lectura, la meditación, los diálogos, los sermones improvisados y los cánticos. Se realizaban asimismo obras de socorro a pobres, enfermos, presos y peregrinos. Eran sacerdotes sujetos a la obediencia a los obispos y movilizados para el servicio de los fieles. En 1575, Gregorio XIII hizo del Oratorio una congregación secular, cuya regla fue adoptada en 1583 y modificada en 1588 y en 1595, tras la muerte de Felipe. Los estatutos fueron aprobados por el papa en 1612, creando un grupo eclesiástico propio: sus
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
205
se conocieron en Roma. Neri frecuentaba los espacios jesuitas, admiraba su organi-zación y apreciaba los primeros frutos de su actividad misionera por el mundo. Pero su sensibilidad era intuitiva y ajena a preceptos rígidos 26. La comunidad creada por Neri en Roma vivía sin reglas fijas, persiguiendo una vía intermedia, ni regular, ni totalmente civil o mundana, sin votos perpetuos o renuncia de bienes. Tras la muerte de Neri, las biografías en torno a su figura circularon en latín, italiano o castellano, favoreciendo la creación de nuevas casas. Con este espíritu independiente y original, la Congregación del Oratorio floreció en Italia, España, Portugal y Francia (en este país de forma más centralizada). Los modelos de estos varios espacios se extendieron después a los espacios de Asia y América 27.
Durante la Unión de Coronas, la vida y la obra de Felipe Neri tuvieron una con-siderable recepción en España y en Portugal. Las biografías traducidas o escritas en castellano afirmaban que el clérigo florentino privaba con altas figuras públicas espa-ñolas, apreciaba a sus santos y sus autores espirituales, así como su música sacra. En 1622, Felipe IV envió una embajada a Roma con ocasión de la canonización de los españoles Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús, que coincidió con la de Felipe Neri. En Lisboa, había una congregación de sacerdotes que se reunía bajo su advocación. En 1664, en Oporto, se le dedicó una capilla y, más tarde, surgió un grupo de seculares, vinculados por medio de la oración pública y mental, los sacra-mentos y las confesiones frecuentes. Desde mediados del siglo XVII, san Felipe Neri despertaba cada vez mayor devoción entre clérigos y seglares, hombres y mujeres.
Con todo, el surgimiento del Oratorio portugués se debió a Bartolomeu de Quen-tal 28, predicador en la corte de Juan IV (1640-1656) y protegido de la reina Luisa
miembros no profesaban votos, mantenían sus bienes y podían abandonar la institución; los que ingresasen tendrían que sustentarse por sí mismos o ser adoptados por alguien; se dedicarían a la piedad pública (ejercicios espirituales, predicación, meditación, caridad, confesiones y enseñanza) destinada a los propios miembros y al exterior. En cada casa había una jerarquía que rotaba entre los miembros, que obedecían a la autoridad del Ordinario local. Felipe Neri fue beatificado en 1612 y santificado en 1622. saNtos, E.: “Oratorianos”, en FraNco, J. E. (org.): Dicionário histórico das ordens. Institutos religiosos e outras formas de vida consagrada católica em Portugal, Lisboa, Gradiva, 2010, pp. 232-233.
26 En el derecho canónico, oratorio es un lugar de culto divino, distinto de la iglesia, que es sagrada. El oratorio, sea público o particular, se diferencia también de la hermandad al no requerir filiación de los participantes, pago de anualidades y no ofrecer ayuda financiera para misas, sepultura y otros auxilios. A finales del siglo XV surgió el Oratorio del Amor Divino, siendo un nuevo modelo de asociación voluntaria en el que las actividades se alargaban al exterior, poniendo particular énfasis en la caridad. Tal vez este modelo tuvo influencia sobre Felipe Neri al crear su congregación. ishaQ, V. F. S.: Catolicismo e luzes. A Congregação do Oratório no mundo português, séculos XVI-XVIII (tesis de doctorado en Historia Social), Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2004, pp. 23-26.
27 Sobre estas cuestiones, saNtos, op. cit. (nota 25), pp. 231-239.28 Nacido en Azores, Bartolomeu de Quental (1626-1698) procedía de un grupo intermedio ennoblecido,
educado en el modelo tridentino. Se trasladó a Portugal a los 16 años, estudió filosofía en Évora como alumno de los jesuitas, doctorándose en 1648. Cursó teología en la misma universidad y tres años más tarde, se trasladó a Coímbra, donde recibió órdenes sacras en 1652. Aunque António Vieira era entonces el orador por excelencia, Bartolomeu de Quental también ganó fama. El joven presbítero se lanzó a la acción pastoral, urbana y rural, continuando a frecuentar la iglesia de los jesuitas. Juan IV lo nombró, en 1654, capellán confesor y predicador extranumerario de la corte. Organizó así un núcleo piadoso regular y dirigido, en el que el énfasis se ponía en la oración mental. Durante cinco años actuó en la corte brigantina y en las parroquias de Lisboa. Sin embargo, las luchas intestinas y el ambiente pesado tras la muerte de Juan IV le hicieron dedicarse más a las misiones. En 1659, instituyó una congregación de sacerdotes con autorización papal.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
206
de Guzmán. Entre 1664 y 1667, ante la crisis que enfrentó al infante D. Pedro con Alfonso VI (1656-1683) por la disputa del trono, Quental estaba entre los predicado-res que habrían de denunciar el carácter impropio del gobierno del rey, al frente del cual se encontraba el conde de Castelo Melhor, escrivão da puridade 29. A pesar de la victoria de D. Pedro (a partir de entonces príncipe regente), decidió abandonar el núcleo de oración y las actividades que realizaba en la corte de los Braganza, para se-guir vida de alguna clausura y desarrollar un proyecto misionero. Nacía así, en 1668, la Congregación del Oratorio de Portugal, coincidiendo con el reconocimiento de la independencia lusa por España y en un tiempo de enorme prestigio de la Compañía de Jesús. Aunque los oratorianos estaban igualmente orientados a la evangelización social, eran contrarios a los votos perpetuos 30.
El nuevo Oratorio portugués era por tanto una asociación de clérigos seculares, li-bres de votos, dinámicos, cultos, ejemplares y sujetos a la jerarquía eclesiástica local. Quental se inspiró en las reglas del Oratorio romano y en las del francés. Prefería la independencia de las comunidades, aunque con un prelado superior interno, elegido en asamblea y que representase a cada casa: un “general”. En 1672, el papa reconoció sus estatutos, con un apéndice aprobado en 1693. Este espíritu original, con todo, daría lugar a prácticas diversas. Tras la muerte de Quental, ningún otro general o visi-tador dispondría de la misma autoridad. Además de las dos casas lisboetas (la primera en el Chiado y una segunda en Necessidades, desde mediados del siglo XVIII), hubo otras en Freixo-de-Espada-à-Cinta, Oporto, Braga, Viseu y Estremoz, fruto del im-pulso generador –sobre todo en el norte del país– que se produjo durante la segunda mitad del siglo XVII 31. Hubo además casas oratorianas en Pernambuco (Brasil) y en Goa, en la India portuguesa. Cada casa alojaba tres tipos de personas: los novicios o pretendientes por un año, que vestían hábito pardo o gris; los hermanos admitidos, que vestían de negro; los estudiantes internos o externos. Los cargos previstos en los estatutos se dividían entre estos tres grupos, aunque algunos se destinaban apenas a una categoría de miembros. Para determinadas tareas, se recurría a asalariados exter-nos. El ritmo de vida era común (levantarse, acostarse, comer, etc.), pero había tareas específicas (estudio público, predicación, misiones, visitas a cárceles y hospitales). Los hermanos sacerdotes tenían un cotidiano más flexible, apenas sujeto a las obli-gaciones conjuntas de despertarse, comer, rezar y acostarse. La propia iniciativa les permitía ocuparse en actividades para las que eran elegidos cada tres años o centrarse en la ciencia, la jurisprudencia, la enseñanza o la preparación de textos.
Los que adhirieron a la misma se juntaban en una dependencia de la capilla real concedida por Dª. Luisa de Guzmán, transformada en oratorio. Ibidem, pp. 234-236.
29 Sobre la importancia de la parenética en el período de la Restauração en Portugal, marQues, J. F.: A parenética portuguesa e a Restauração 1640-1668. A revolta e a mentalidade, Oporto, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1989, 2 vols.
30 Oratorianos, jesuitas, vicentinos, franciscanos y capuchinos eran los grupos religiosos más activos en las misiones de interior en la Europa católica, como parte de sus tareas de disciplinamiento confesional. Palomo, F.: A Contra-Reforma em Portugal, 1540-1700, Lisboa, Horizonte, 2006, p. 81.
31 Estas han sido analizadas, gracias a la existencia de registros, por saNtos, e.: O Oratório no norte de Portugal. Contribuição para o estudo da história religiosa e social, Oporto, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1982.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
207
Para Eugénio dos Santos, entre finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, el Oratorio portugués contribuyó a afirmar un nuevo modelo de clérigo: culto, riguro-so, abierto a los fieles, desinteresado por los beneficios temporales y en sintonía con los nuevos rumbos de la ciencia. Esto les valió el respeto y el apoyo de la elite cultural portuguesa. En 1717, Juan V permitió que los alumnos de los oratorianos entrasen directamente en la Universidad, lo que, hasta entonces, apenas se había concedido a los jesuitas del Colegio de las Artes. El privilegio fue revocado en 1724, pero se re-tomó al año siguiente, extendiéndose a las demás órdenes en 1755. En aquel reinado, era notorio el prestigio de que gozaba la institución, sobre todo la casa de Lisboa; en definitiva, el ambiente que rodeó a Diogo Barbosa Machado cuando formó su librería y sus colecciones.
Se conoce apenas el contenido de las bibliotecas oratorianas de algunas de las ca-sas del norte de Portugal, que ponen de manifiesto su apertura a las nuevas corrientes filosóficas, científicas y pedagógicas, permitiendo entender la preferencia que mos-traron algunos alumnos por sus escuelas públicas 32. Al principio, el Oratorio portu-gués no previó la organización de estudios regulares abiertos a jóvenes, tanto internos como externos, dado el prestigio que entonces tenía el edificio pedagógico jesuítico. Bartolomeu de Quental poco a poco aceptó la necesidad de organizar estudios pro-pios, aunque trató de evitar el competir con las órdenes religiosas existentes. La aper-tura a determinadas influencias pedagógicas, inspiradas en la Francia del siglo XVII, incluiría la aceptación de la ciencia experimental, con gabinetes de observación y replicación, las disciplinas de matemática y de lógica, y la colección de materiales de varios tipos y procedencias. Todo ello despertaría la curiosidad de las nuevas elites cultas y ayudaría a construir una reputación nueva en torno a los oratorianos que haría de ellos la vanguardia, tanto en métodos como en contenidos 33, influyendo probable-mente en los trabajos de Luís António Verney, el estrangeirado, nacido en Lisboa y radicado en Roma 34.
32 Por informaciones provenientes de sus miembros, la casa lisboeta, destruida en 1755, abrigaba a sujetos eruditos e influyentes, con una de las más selectas bibliotecas privadas de Lisboa en el siglo XVIII, tipografía y equipamiento científico sin parangón en cualquier casa de la Congregación, favorecida por las academias literarias y científicas que estaban bajo protección regia en la capital portuguesa. Ibidem, pp. 308 y 321.
33 Desde 1737, era conocida la ruptura de los miembros de la Congregación con la filosofía natural discutida en Coímbra y con la Segunda Escolástica, acentuándose en las décadas siguientes. El oratoriano João Baptista (homónimo al anterior João Baptista de Castro, cuyas obras denotan particular aprecio por la corografía) destacó dentro de esta renovación cultural, dominando la bibliografía filosófica y científica producida fuera del ámbito escolástico, pero manteniendo la orientación aristotélica en la enseñanza de la lógica. En el campo de la física, se produjeron algunas modificaciones por influencia del oratoriano español Vicente Tosca, que llevó al padre João Baptista a defender la enseñanza de la matemática para el estudio de la materia. En la nueva casa de Necessidades, en Lisboa, tras el terremoto, los oratorianos modificaron los estudios de las escuelas de la Congregación, incluyendo la geografía y nuevas directrices para los estudios de historia y latín. Esta casa poseía biblioteca y gabinete de física experimental, y tenían una renta de 220 mil réis anuales para actividades de edición. El gabinete, con aparatos y tipografía propios, ayudó a consolidar la reputación de la Congregación del Oratorio como institución propagadora de un pensamiento moderno. ishaQ, op. cit. (nota 26), pp. 276-277 y 284-285; saNtos, op. cit. (nota 31), p. 309.
34 Verney cuestionó la cultura y la filosofía tradicionales en Portugal, sobre todo la enseñanza jesuita. Entre las escuelas portuguesas, el Oratorio sería la institución más abierta a su propuesta de reforma de la enseñanza. ishaQ, op. cit. (nota 26), pp. 286-302. Con todo, el ilustrado luso desdeñó los métodos empleados por Diogo Barbosa Machado en la Bibliotheca Lusitana. costa, op. cit. (nota 16).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
208
No obstante, la Congregación del Oratorio hubo de enfrentar problemas durante el gobierno de Sebastião José de Carvalho e Melo, el futuro marqués de Pombal y entonces valido de José I (1750-1777), cuando se produjeron los destierros del P. Teo-doro de Almeida y de otros correligionarios. Las razones de estas persecuciones no están claras, pero hay una de orden circunstancial y de naturaleza política, que tiene que ver con una posible represalia del secretario de Estado frente a la censura que hicieron los oratorianos y el hermanastro del rey, el inquisidor general, a un libro de tenor regalista, defensor del poder regio en los dominios reservados al foro eclesiás-tico. El escrito habría estado inspirado por el propio Carvalho e Melo y no obtuvo el beneplácito de los censores oratorianos, sobre todo de João Baptista y de Teodoro de Almeida, poco antes de que se creara la Real Mesa Censória, en 1768 35.
Sebastião José tenía un poderoso aliado oratoriano en la figura del P. António Pe-reira de Figueiredo. Durante su gobierno, de hecho, la Congregación se escindió. El ministro propuso al monarca extinguirla, llegando a redactar un decreto a este respec-to que acabó por no llevarse a efecto. Los oratorianos, con todo, soportaron distintas violencias durante el periodo, viendo lugares de culto cerrados, la prohibición de en-trada de novicios e impedimentos en la renovación de sus gobiernos (lo que significa-ba incumplir sus estatutos). Las justificaciones públicas eran múltiples, desde el trato irrespetuoso de los maestros oratorianos a los hijos del rey, a los vínculos estrechos de los religiosos con la alta nobleza, proscrita tras el atentado contra José I, atribuido a los Távora, o algunas de las creencias de los clérigos, como el culto a reliquias a las que se atribuían poderes 36. En 1759, además, se expulsó a los jesuitas de Portugal y de sus dominios y la situación político-institucional se hizo más tensa, ya que los ignacianos tenían influencia entre la nobleza tradicional.
En este sentido, conviene relativizar la aparente oposición entre jesuitas y oratoria-nos, potenciada por la delicada coyuntura del siglo XVIII. Como hemos visto, varios padres congregados se formaron en la Compañía y, dentro de las propias colecciones de Barbosa Machado, no encontramos elementos despectivos entre ambos grupos. En los retratos, los jesuitas, eximios comunicadores y propagandistas de su memoria, aparecen profusamente a través de sus mayores exponentes o mediante la represen-tación de naufragios sufridos a manos de herejes o de piratas. En los folletos, hay muchos sermones impresos proferidos por António Vieira y por otros religiosos de la Compañía, siendo escasas las referencias a la persecución que ésta sufrió durante el reinado de José I (como señalábamos, el opúsculo más reciente es de 1770). En rela-ción con los varones insignes vinculados al Oratorio o simpatizantes del mismo, Bar-tolomeu de Quental figura en siete retratos, Manuel Bernardes en dos, Verney en uno, el propio Barbosa Machado en dos y su hermano Inácio en uno 37. Todos figuran en el tomo relativo a los varones ilustres en letras, artes y ciencias, lo que pone de mani-
35 A comienzos de la década de 1760, estaba vigente en Portugal un sistema de censura que requería las autorizaciones del Desembargo do Paço, la Inquisición y el ordinario para publicar una obra. martiNs, M. T. E. P.: A censura literária em Portugal nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.
36 saNtos, op. cit. (nota 31), pp. 231-234.37 El retrato de Inácio Barbosa Machado fue robado en Portugal, antes de que la colección se trasladase a
Río de Janeiro, como señala el bibliotecario de la corte. Cfr. marrocos, L. S.: Noticia sobre a collecção dos retratos de Diogo Barboza Machado, Biblioteca da Ajuda (BA), Ms. 52-XIV-35 94, fol. 12 v.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
209
fiesto la identidad erudita que distinguiría al grupo, representado en medio de libros, estantes, papeles y plumas. Cabe señalar, además, la presencia de 17 retratos de quien fuera la inspiración primera de Felipe Neri, san Juan de Dios, personaje que tenía una mayor presencia en el tomo relativo a los varones insignes en virtudes y dignidades 38. No obstante las características innovadoras de la Congregación portuguesa en el siglo XVIII, el perfil del conjunto documental que elaboró Barbosa Machado está clara-mente orientado hacia el pasado, sin conexiones científicas o experimentales, a no ser por la presencia de algunos retratados que actuaban en dichas esferas. Resta, por consiguiente, examinar el otro ámbito de actuación de nuestro coleccionador.
ACADÉMICO REAL
La actuación de Diogo Barbosa Machado en la Academia Real da História Portu-guesa desde 1720, como uno de sus cincuenta miembros fundadores, es más cono-cida 39. Probablemente entró en ella bajo el patrocinio del marqués de Abrantes, uno de los primeros censores académicos, con interés por la historia, la arquitectura y la pintura. La Academia Real da História surgió al hilo de las academias literarias que hubo en Portugal desde el siglo XVII, sobre todo de grupos liderados por los condes de Ericeira, de carácter más particular y cortesano. Estuvo asimismo inspirada en los círculos académicos europeos y, en especial, en el ejemplo italiano y en el francés, desarrollado al amparo de Luis XIV 40. La experiencia portuguesa, con todo, tendría dos especificidades: la historia como campo fundamental de estudios y la inclusión de las conquistas ultramarinas lusas en los procesos de recopilación de información y de elaboración de obras dentro de la Academia. Se sustituyó así a los viejos cronistas regios y religiosos por nuevos académicos reales, sujetos por vínculos clientelares a la alta nobleza y/o al mecenazgo creciente del monarca, cuyo objetivo era el de promover una nueva historia profana y eclesiástica del reino y de sus conquistas en África, América y Asia. Esa historia podía traducirse –no sería raro– en una suma de memorias y el tono panegírico, además, no estaría ausente de muchos trabajos, a pesar de que, al mismo tiempo, se buscase una perspectiva crítica.
Estos aspectos no dejarían de estar presentes en la Bibliotheca Lusitana, concebida como un diccionario de memorias de escritores portugueses de todos los tiempos, va-lorados retrospectivamente en función del ambiente académico entonces dominante,
38 Juan de Dios (1495-1550) nació en Montemor, Portugal, trasladándose después a Granada, donde se le habría aparecido el niño Jesús. Destacó por su labor de socorro a los enfermos y su vida fue relatada en varias lenguas. Fue canonizado en 1690.
39 Al respecto, véase mota, op. cit. (nota 16).40 La institucionalización académica en Portugal fue distinta de la que tuvo lugar en España, donde el perfil
de la Real Academia de la Historia, creada en 1738, era más cortesano y enciclopédico, con el proyecto de un gran diccionario crítico e histórico del país. El modelo español se aproximaba más del inglés. En ambos casos había protección regia, pero los privilegios de censura y financiación variaban, dependiendo de negociaciones con los monarcas. La fundación de la Real Academia tampoco significó la inmediata incorporación de los cronistas regios y de Indias, como sucedió en Portugal. kaNtor, I.: Esquecidos e Renascidos. Historiografia acadêmica luso-americana (1724-1759), São Paulo/Salvador, Hucitec/Centro de Estudos Baianos - UFBA, 2004, pp. 39-40, y moreNo, E. V.: La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII, Madrid, CEPC, 2000.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
210
como signo de la promoción social de los nuevos letrados, a pesar de su dependencia de poderes superiores. También estarían presentes en la obra encomendada a Barbosa Machado sobre las memorias del rey Sebastián (1554-1578), publicada en cuatro tomos por los impresores de la Academia y dedicada a Juan V 41. En el prólogo, el autor hace referencia a la consulta de los documentos disponibles (crónicas, cartas, testamentos, noticias, archivos diversos, etc.), así como al método empleado, preo-cupado por mostrarse neutro frente a las creencias sebastianistas y a la tragedia de Alcazarquivir. Esta postura era la que distinguía al poeta –con libertad para huir de todo– del historiador, fiel narrador de las acciones pasadas, obligado a fundar sus escritos sobre bases sólidas. Con “estilo claro”, aunque “ornado de alguma pompa onde a materia fosse digna de maior decoro”, el académico exponía así los argumen-tos de unos y otros en defensa de la muerte del rey o de su supervivencia; aludía a la opinión de que D. Sebastián estaba vivo, surgida ya en tiempos del cardenal-rey D. Enrique; hacía referencia a los falsos Sebastianes; comentaba cómo, violentamente, Felipe II se había hecho señor de Portugal 42. En el texto siguiente, elogiaba la paz del imperio luso frente a los tumultos europeos de entonces, y aludía al triste destino de este príncipe como si se tratase de un capricho de la fortuna. Y, del mismo modo que el cosmógrafo era capaz de reducir el extenso mundo a un mapa, también él había de narrar las acciones memorables ocurridas en las “quatro partes do universo”, pues ellas conformaban asimismo “o corpo desta História” 43. Discurría así por las distintas plazas que Portugal tenía en África, América y Asia, así como por los personajes de la corte, las reinas, las princesas y los “varones insignes” 44.
Con todo, esta historia era en buena medida un compendio de memorias de distin-tos personajes, años y espacios. En 1721, en las normas relativas a las disposiciones textuales sobre la historia secular de la Academia, se recomendaba contar la historia del estado en el que se encontraba el reino en aquel tiempo, así como la vida del rey en sus detalles, con copias de retratos existentes. La narrativa debía proseguir con la aclamación, los matrimonios, los nacimientos y con la noticias de los varones insig-nes en armas, política y letras, igualmente ornados con estampas. La periodización
41 BarBosa machado, d.: Memórias para a história de Portugal que compreendem o governo de El Rei D. Sebastião, Lisboa, Officina de Joseph Antonio da Silva/Regia Officina Sylviana, 1736-1737 (tt. I y II) y 1747-1751 (tt. III y IV). El primer impresor de la Academia Real fue Pascoal da Silva, que acumuló estas funciones a las de impresor regio. Más tarde, su hijo, José Antonio da Silva, asumió la dirección de la imprenta. En torno a 1738, pasó a designarse Officina Sylviana, apareciendo también como Regia Officina Sylviana. El cuidado técnico de las producciones pone de manifiesto su cualidad superior. mota, op. cit. (nota 16), p. 90. En la colección de Barbosa Machado, la tipografía Sylviana fue responsable de la impresión de 194 folletos.
42 BarBosa machado, op. cit. (nota 41), t. 1, sin paginar.43 Ibidem, p. IV.44 Ibidem, pp. IV-XV. Había puntos delicados de la historia portuguesa que debían ser preservados, como
el milagro y la vida sin mancha de pecado de Alfonso Henriques (1109-1185), convenientes en un rey al que se quería canonizar como fundador de la monarquía lusa; las actas de las cortes de Lamego, forjadas en Alcobaça, que regulaban una hipotética sucesión del reino en el siglo XII; o la primacía de la catedral de Braga desde los tiempos de la guerra contra los musulmanes. Episodios que ponían en duda la legitimidad de la independencia lusa frente a Castilla y que debían ser tratados como verdaderos. mota, op. cit. (nota 16), p. 72. Los historiadores regios estaban abiertos a la incorporación de los métodos críticos, pero se mantenían distantes con respecto a posiciones que podían ensombrecer la gloria patria y la unidad política del reino. kaNtor, op. cit. (nota 40), p. 80.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
211
estaría determinada por la sucesión de los reinados, cada uno de los cuales debía tratarse en cuatro partes: una primera dedicada a los orígenes de la monarquía y de la nobleza, una segunda sobre el gobierno civil, otra acerca de los aspectos militares y una última referente a los descubrimientos y conquistas realizadas, sugiriendo que se comenzase por el continente africano –con arreglo a un principio de contigüidad geográfica– y se terminase con las conquistas asiáticas 45.
Se debían narrar las expediciones terrestres y marítimas, y exponer la justificación de las guerras, la forma de las milicias, las batallas, las plazas sitiadas, los socorros de los aliados y las acciones de los gobernadores, sin olvidar las acciones “fora da pá-tria” de “homens ilustres” nacidos en Portugal. Los académicos intentaban registrar los hechos gloriosos de los portugueses, incluso a favor de otros príncipes. En el caso de los territorios coloniales, el conocimiento era fragmentario, ya que sus institucio-nes eran diversas y geográficamente dispersas, siendo numerosas las dificultades para recopilar las informaciones 46. Para Íris Kantor, surgiría entonces una nueva razón de Estado, más secular con respecto a los principios político-teológicos que en el pasado habían respaldado la expansión lusa. La necesaria preservación de las rutas comer-ciales entre el Índico y el Atlántico y el descubrimiento de oro en el Brasil exigían una acción más articulada de la Corona para, después del tratado de Utrecht y antes del de Madrid, defender su soberanía en América. Se ponía de manifiesto una nueva percepción territorial que se traduciría en una visión de conjunto sobre la geografía y la historia del reino y de sus dominios 47.
Estas características se encuentran en los folletos y retratos recopilados por Dio-go Barbosa Machado. Los opúsculos incluyen odas, oraciones, églogas, panegíricos, sermones y elogios varios (proferidos, sobre todo, por miembros de la Academia Real) 48, pero también tratados internacionales, autos de cortes, relatos de embajadas, de batallas, etc. Si la interpretación en torno al modo de escribir la historia de Por-tugal y de sus conquistas que subyace en la colección, sólo tiene sentido cuando la consideramos en su conjunto, lo mismo cabe decir en relación con otras obras acadé-micas aquí analizadas, así como para la historia de Damião Faria e Castro, elaborada
45 “Systema da historia ecclesiastica, e secular de Portugal, que ha de escrever a Academia Real da Historia Portuguesa”, Collecçam dos documentos, estatutos, e memorias da Academia Real da Historia Portugueza, Lisboa, Pascoal da Silva, 1721, apud mota, op. cit. (nota 16), pp. 58-60, y kaNtor, op. cit. (nota 40), p. 57.
46 Ibidem, pp. 57-58. Según Diogo Barbosa Machado en el aniversario de María Ana de Austria, los portugueses, en el futuro, también participarían de esta gloria, al hallar en los hechos valerosos de sus antepasados ejemplos de amor a la patria, celo y fidelidad, para imitarlos. “Panegírico de Diogo Barbosa Machado em conferência de 7 de setembro, no Paço, dia do aniversário da Rainha”, Collecçam dos documentos (1722), apud kaNtor, op. cit. (nota 40), p. 58.
47 Ibidem, pp. 45-57 y kaNtor, “A Academia Real de História Portuguesa e a defesa do patrimônio ultramarino: da paz de Westfália ao Tratado de Madri (1648-1750)”, en Bicalho, M. F. y FerliNi, V. L. A. (orgs.): Modos de governar. Idéias e práticas políticas no império português. Séculos XVI a XIX, São Paulo, Alameda, 2005, pp. 257-276.
48 En la década de 1730, la Academia se haría más presente en las ceremonias de glorificación de la monarquía, en un momento en el que la Colecçam dos documentos ya apenas se componía de elogios fúnebres, discursos de entradas de académicos y oraciones panegíricas; folletos venales que despertaban el interés del público. La gran mayoría de esas piezas fue presentada en el palacio de la Ribeira, en conferencia pública. Se procedió así a publicar impreso lo que se consideraba más importante o comercial: la exaltación del rey y de sus académicos. mota, op. cit. (nota 16), p. 276.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
212
a partir de múltiples fragmentos narrativos, ordenados en función de los reyes, los años y los continentes, con arreglo a la pauta establecida por el historiador.
A la hora de encuadernar sus opúsculos, Barbosa Machado usó criterios relacio-nados con los géneros literarios, la naturaleza del episodio (panegíricos, entradas, exequias, etc.) y el personaje central del documento (reyes, princesas, grandes de Portugal, etc.), recurriendo igualmente a la clasificación sexual. A continuación, se valió de la cronología para dividir los tomos: “de 1640 a 1668”, de “1669 a 1706”, “no ano de 1750”… La cuestión espacial también sirvió para identificar tomos dedi-cados a sucesos de Asia, América o África. Parece que hubiese reunido primero todo el conjunto documental o su mayor parte, para, después, mandarlo encuadernar. Otro aspecto tiene que ver con la disposición de los tomos en su catálogo manuscrito, que permite identificar algunos de sus criterios más relevantes. Con arreglo a este orden, en la “historia profana”, los reyes y príncipes aparecen en primer lugar, como en los retratos. Nacen (genetlíacos), cumplen años, “entran” –o dominan– la capital del reino, se casan (epitalamios), enferman (oraciones por la salud de Juan V) y mueren (exequias). A continuación, surgen los aspectos militares (el corpus mayor, con 521 documentos), agrupados por reinados. A este respecto, cabe subrayar la postura com-piladora que se aprecia a la hora de incorporar traumas ya superados en la historia de Portugal a mediados del siglo XVIII. Así, en relación con la guerra de independencia portuguesa y con la de Sucesión española, se incorporan documentos castellanos en contra de Portugal. Los hechos de guerra, por lo demás, se extienden a los territorios ultramarinos. La literatura militar no enaltecía apenas a los reyes, sino también a los bravos portugueses, nobles y plebeyos 49.
Este es el puente con el mundo aristocrático, agrupado igualmente siguiendo el ciclo de vida: nacimientos, matrimonios, muertes. Se prosigue con los folletos rela-tivos a los clérigos. Los panfletos y libelos políticos (“manifestos de Portugal”), los tratados y autos de cortes, aparecen mezclados con este bloque, antes de las noticias genealógicas de la casa real y de las casas de la nobleza. Por su parte, las misiones de Oriente y las procesiones abren el camino a la documentación de carácter religioso. Dentro de la historia eclesiástica, el orden que se da a los sermones comienza también con los temas relativos a los reyes y, en primer lugar, los proferidos por José Barbosa, cronista oficial de los Braganza. A continuación, los relacionados con la Restauração y con la aclamación de Juan IV, así como los sermones proferidos con ocasión de los nacimientos, matrimonios y muertes, primeramente de los reyes y, después, de los nobles y eclesiásticos portugueses. Se finaliza la colección con los sermones pronun-ciados en autos de fe y con los villancicos 50.
En la colección de retratos, algunos personajes nacidos en Portugal, pero que ac-tuaron en el extranjero, contarían con grabados recortados, como Isabel de Portugal, mujer de Carlos V, que aparece en 16 ocasiones, o el navegante Fernando de Maga-llanes, que lo hace en nueve. Los extranjeros que actuaron o gobernaron en Portugal también fueron incluidos, debiéndose destacar la presencia de los reyes Habsburgo españoles (Felipe II, con 25 retratos; Felipe III, con 18; y Felipe IV, con 32 grabados),
49 moNteiro y caldeira, op. cit. (nota 13), pp. 88-90.50 Ibidem.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
213
de sus reinas y del virrey Alberto de Austria, con cuatro grabados. Los académicos regios (los miembros fundadores, los que ingresaron más tarde o los supernumerarios que residían fuera de Lisboa) figuran en el álbum relativo a los varones insignes en letras, artes y ciencias: Manuel Telles da Silva (en un retrato), António dos Reis (en dos), Alexandre de Gusmão (uno), D. José de Portugal (uno), D. António Caetano de Sousa (uno), José Maria da Fonseca (tres), Manuel de Azevedo Fortes (uno), Diogo Barbosa Machado (dos) y su hermano Inácio (un retrato extraviado). En el álbum sobre personajes de campaña y gabinete, Diogo de Mendonça Corte Real y Sebastião José de Carvalho e Melo –ambos académicos– aparecen en dos retratos cada uno 51.
Parece un cómputo modesto frente a la magnitud total de la colección, con sus 1382 retratos grabados. Con todo, conviene tener presentes los objetivos que probablemen-te se propuso Diogo Barbosa Machado al elaborar estos dos conjuntos documentales (retratos y folletos), su eventual recepción y los vínculos con sus principales grupos de inserción, tal y como planteábamos al inicio de este artículo. Como hemos visto, las colecciones de retratos y folletos no se hicieron para ser publicadas y tampoco formaron parte de los trabajos que se encomendaron a Diogo Barbosa Machado 52. Mientras los retratos fueron recortados de otras obras impresas, que se mutilaron, los opúsculos, fácilmente perecederos, acabaron preservándose mejor al ser encuaderna-dos, al modo de las colecciones académicas que acabaron en 1736. Barbosa Machado montó su colección de retratos después de componer el libro sobre el rey Sebastián y en medio de la publicación de los tomos de la Bibliotheca Lusitana. Por su parte, los folletos se encuadernaron al menos en 1770, cuando el coleccionista era ya octogena-rio y comenzaba la transferencia de su librería a la Real Biblioteca.
Barbosa Machado, por tanto, confeccionó sus estimadas colecciones en un mo-mento de declive de la Academia Real da História Portuguesa 53. Cabe pensar que las concibiese como un trabajo paulatino y de madurez, poniendo en ellas mucho de sí mismo (formación, gusto, expectativas), aunque presionado por las circunstancias y por el avanzar de la edad. Sin duda, el sistema académico se hizo patente en la elaboración de estas colecciones. En ellas, la historia secular surge diferenciada de la eclesiástica –por medio de sus personajes y hechos–, siendo apenas tratadas de forma conjunta cuando eran inseparables. No obstante, ambas historias, a pesar de haber sido exhaustivamente examinadas y clasificadas a través de la recopilación de grabados y escritos, asumían un tono laudatorio –en distintos tiempos y espacios– de la virtud heroica portuguesa y de algunos de sus protagonistas. Se forjaba así una re-
51 Véanse los anexos con los nombres de los académicos en mota, op. cit. (nota 16), pp. 375-381.52 Además de las memorias sobre Sebastián I, se le encomendaron trabajos sobre los reinados del cardenal-
rey Enrique de Avís y de los tres monarcas Habsburgo de Portugal, que no llegó a concluir.53 A partir de 1730, se aprecia algún absentismo entre los académicos; desde 1734, la ceremonia de
entrada de los nuevos miembros se hace en el palacio de la Ribeira; en 1736, con el fin de las colecções acadêmicas, será más difícil obtener informaciones sobre los académicos, renovados en 1750. El terremoto debe haber pesado en la vida de la Academia, ya que el palacio de la Ribeira, donde se reunía, ardió, así como su biblioteca. A su vez, la creación de la Real Mesa Censória, en 1768, supuso implementar una política de concentración de poderes en una única institución dependiente de la corona, desautorizando a los antiguos censores. En el reinado de José I, la producción histórica académica se redujo bastante. En 1779, la nueva Academia Real das Ciências se dedicaba, entre distintos ámbitos culturales, a la historiografía; ibidem, pp. 113-121.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
214
presentación narrativa de amplio espectro, pero que reunía piezas visuales y escritas, aisladas entre sí en el pasado y correspondientes a diversos momentos de producción. Estas piezas, muchas de ellas originalmente de carácter apologético, adquirieron nue-vos significados con arreglo a los propósitos del coleccionista. Con todo, folletos y retratos conservarían algo de sus respectivos sentidos originales, como memorias particulares convertidas en un modo de escribir la historia 54.
La experiencia como oratoriano de Diogo Barbosa Machado repercutió de modo más difuso en la composición de estos conjuntos documentales. Quizás quepa rela-cionarla con la propia libertad de que gozaban los miembros de la Congregación, presente, por ejemplo, en la creatividad que muestra el coleccionista. Los oratorianos, después de los teatinos, constituían un grupo de letrados distinguidos por su erudición en la Academia Real. No obstante, el abad de Sever desarrolló prácticas similares a las del académico correspondiente João Baptista de Castro, con su aprecio por los recortes, por la conjugación de materiales escritos y visuales, así como por la co-rografía de Portugal y de sus conquistas 55. Lo cierto es que, en las colecciones aquí examinadas, tanto la geografía como la cronología actuaron como pilares de la histo-ria, siendo éste un aspecto relacionado con los dos ámbitos de formación de Barbosa Machado. Cabe señalar, además, el interés por aproximarse a los grupos y elementos en ascenso o en el poder, asimismo característico de los oratorianos portugueses y de los académicos regios.
Del total de folletos reunidos, los documentos que aluden a hechos ocurridos en el mundo ultramarino portugués, constituyen apenas un 10%, frente a una inmensa mayoría de sucesos relativos al ámbito europeo. En lo que concierne a los retratos, aunque en ellos la identificación de varios nombres sea más difícil de hacer, el nú-mero de personajes que actuaron en los dominios lusos de Asia, África o América se sitúa en torno al 25%. Estas cuantías parecen apuntar a un discurso exaltador de las conquistas portuguesas y a una perspectiva de construcción de la identidad de la monarquía lusa sobre la base de sus vínculos con el mundo ultramarino, reflejando así
54 Reinhart Koselleck considera que la concepción moralizante de historia, como magistra vitae, al servicio de la educación de los príncipes, como instrumento diplomático o aparato jurídico y administrativo, fue siendo desplazada gradualmente a mediados del siglo XVIII. La secularización del discurso historiográfico en los estados alemanes hizo posible la convergencia entre el sentido de la historia como acontecimiento y como representación o narrativa. La transformación del orden semántico, que se observa en la lengua alemana, fundió el doble sentido de la palabra historia. La reducción transformó la historia en un arte o ciencia de representación del colectivo, capaz de superar las series cronológicas y de dotar a los hechos de estructuras causales, proporcionándoles una comprensión interpretativa global. koselleck, R.: Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, traducción de Norberto Smilg, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 41-66; id.: historia/Historia [1975], traducción e introducción de Antonio Gómez Ramos, Madrid, Trotta, 2004; kaNtor, op. cit. (nota 40), p. 78.
55 En la sección de cartografía de la Biblioteca Nacional de Brasil, hay un atlas ficticio, titulado Mappas do reino de Portugal e suas conquistas, que contiene 193 documentos, incluidos mapas, plantas, planos y vistas. La mayoría de los documentos son grabados en metal, retirados de obras publicadas. Infelizmente, su encuadernación se destruyó. Cabe suponer que el material no recibiese el mismo trato y dedicación que los opúsculos y los retratos. No obstante, permanece como objeto para futuros trabajos. Faria, M. D.: “O atlas factício de Barbosa Machado”. Disponible en https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/faria_o-atlas-facticio-de-barbosa-machado.pdf (acceso: 10/11/2013).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
215
las preocupaciones geopolíticas de la época, pero también las intenciones del propio coleccionista 56.
Entre tanto, a la hora de buscar un sentido predominante de análisis, no se puede olvidar el destino que tuvieron estos dos conjuntos documentales, sumamente esti-mados e incorporados al acervo de la Real Biblioteca tras los daños del terremoto de 1755. El suceso debe haber influido sobremanera en el afán compilador de Barbosa Machado, dada la destrucción que produjo en Lisboa, incluida la biblioteca regia. Como hemos visto, los miembros portugueses de la Congregación del Oratorio se distinguieron por el prestigio adquirido durante la primera mitad del Setecientos, al constituir una vía de erudición renovada. Tanto en los retratos como en los folletos coleccionados por el oratoriano y académico real, los reyes, reinas y príncipes de Por-tugal son los protagonistas indiscutibles, situados en primer lugar y comprendiendo el mayor número de documentos. De entre todos, destaca la figura de Juan V, con 37 retratos y 247 folletos en los que figura como personaje principal, además de los 50 opúsculos que le son dedicados. Este protagonismo joanino, incluso con respecto a José I (el rey a quien donó la librería), se explica por el tiempo en el que se confec-cionaron ambas colecciones. Sobre todo la de retratos, cuyos dos álbumes relativos a los reyes y príncipes datan de 1746. Pero, no sólo. Ese protagonismo hace referencia a una cultura de emblemas, estampas y textos conmemorativos que habría de conocer una particular proyección durante aquel reinado, sobre todo cuando se vinculaba a la historia 57. El carácter espontáneo y positivo de esa producción, cuando se confrontó con los nuevos desafíos políticos de la época pombalina, no tendría ya continuidad.
Es en la confluencia de estos aspectos donde se debe buscar el espíritu de estos ela-borados conjuntos documentales, que no fueron sino resultado de los itinerarios que incidieron sobre la formación de su autor/coleccionador, así como de las experiencias que éste vivió, de los cambios físicos, institucionales y políticos, y de sus expectati-vas de reconocimiento postrero. Al final, en el Antiguo Régimen portugués, los reyes contaban la historia, al ordenar epistemológicamente el tempo y los espacios. Cabe así pensar que el clérigo y erudito del siglo XVIII quisiera hacer de sus particulares colecciones un gran “oratorio regio”, secundado, al menos en los retratos, por santos y letrados.
Traducción del portugués: Federico Palomo
56 Estas preocupaciones geográficas, en el caso de Diogo Barbosa Machado, eran propias del perfil ilustrado que se le puede atribuir, como en el caso de D. Luís da Cunha, embajador y académico real, estudiado por Júnia Furtado. Como hemos visto, el abad de Sever era un hombre orientado al pasado, y no un oráculo del futuro, cuyos métodos atacaría Verney, a pesar de distinguirse por alguna erudición de moldes dieciochescos. Furtado, J. F.: Oráculos da geografia iluminista. Dom Luís da Cunha e Jean-Baptiste Bourguignon D’Anville na construção da cartografia do Brasil, Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2012, pp. 71-144.
57 maNdroux-FraNça, M. T. (org.): Catalogues de la collection d’estampes de Jean V, roi de Portugal par Pierre-Jean Mariette, 3 vols., Lisboa-París, Fundação Calouste Gulbenkian/Bibliothèque Nationale de France/Fundação Casa de Bragança, 1996.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
216
RETRATOS
Fig. 1. Grabado francés de Juan de Dios que subraya su origen lusitano, conforme a los cri-terios inclusivos de la Academia Real da História. Esta gran figura, que inspiró a la Congre-gación del Oratorio, aparece en 17 retratos del tomo III, dedicado a los varones portugueses
insignes en virtudes y dignidades. BNB, Río de Janeiro.
Fig. 2. Ya en el tomo IV de la colección de retratos, relativo a los varones insignes en letras, artes y ciencias, existe un grabado anónimo y sin fecha de Bartolomeu de Quental, rodeado
por una orla. El orador y fundador de la Congregación aparece en siete ocasiones en este tomo, igualando el número de retratos de António Vieira. En la colección de folletos, sin embargo, hay apenas un sermón publicado con su nombre, a mucha distancia de los 24 de autoría del
jesuita. Al fondo, un estante con libros otorga dignidad al religioso y letrado. En la Bibliotheca Lusitana, Barbosa Machado subraya la integridad de su vida. BNB, Río de Janeiro.
Fig. 1. Fig. 2.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
217
Fig. 3. En el mismo tomo, el único retrato del teatino y académico real D. António Caeta-no de Sousa (1674-1759), que aparece, dentro de un óvalo, sosteniendo un volumen de su História genealógica da casa real Portuguesa, obra de la que se retiró el propio grabado, realizado en 1735 por Guillaume François Laurent Debrie, pintor y grabador francés que
realizó una larga estancia en Portugal. Al grabado, Barbosa Machado le añadió un epigrama laudatorio recortado y pegado debajo. De acuerdo con la Bibliotheca Lusitana, Caetano de Sousa tuvo influencias del “príncipe de los genealógistas” D. Luis Salazar y Castro. En la
Academia se le encargó además escribir las memorias de los obispados ultramarinos, aunque fue más conocido como autor de la obra con la que está relacionado el retrato, publicada en
seis tomos, entre 1735 e 1739. BNB, Río de Janeiro.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
218
Fig. 4. Único retrato en el mismo tomo de la colección de Luís António Verney (1713-1792), que, rodeado por una orla, aparece vestido con sobrepelliz y con el hábito de caballero de la Orden de Cristo. En la Bibliotheca Lusitana, Diogo Barbosa Machado menciona su forma-ción con los oratorianos. No obstante, Verney criticó al académico real y coleccionista por
sus métodos anticuados. BNB, Río de Janeiro.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 195-219
Rodrigo Bentes Monteiro Oratorio de los reyes y sus conquistas:retratos y folletos...
219
Fig. 5. También en el mismo tomo, retrato de Diogo Barbosa Machado, realizado por Gui-llaume F. L. Debrie, em 1741, a partir del cuadro al óleo de Kelberg. En él, el abad de Sever aparece, dentro de un óvalo, rodeado de libros y elementos propios del letrado, además del
capelo abacial con borlas y las armas de los Barbosa. A la composición se le añadió por debajo, recortado, un epigrama laudatorio en latín. El académico real figura en dos retratos
de su propia colección. Este grabado se rechazó como estampa para el primer volumen de la Bibliotheca Lusitana, en favor de otra, realizada por Thomassin, en la que el académico real
aparece envejecido, más acorde a la edad que tenía en la época. BNB, Río de Janeiro.
221 ISBN: 978-84-669-3493-0
El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana: una relectura de la Conquista
Espiritual do Oriente de Fr. Paulo da Trindade*
Zoltán BiedermaNN
Department of Spanish, Portuguese and Latin American StudiesUniversity College [email protected]
Fecha de recepción: 15/03/2014Fecha de aceptación: 14/06/2014
resumen
Este artículo analiza la Conquista Espiritual do Oriente de Fr. Paulo da Trindade, obra mayor de la cronística franciscana portuguesa, escrita en Goa en la década de 1630. El objetivo principal de la in-vestigación reside en identificar cómo se articularon los aspectos espaciales y temporales en la narrativa de Trindade, especialmente en los capítulos relativos a Ceilán, que son una pieza central en la economía simbólica del texto y de la propia orden seráfica en Oriente. Una lectura de esta naturaleza revela una primacía absoluta del tiempo y una ausencia casi total del espacio como elementos estructurantes de la narrativa de Trindade. Se sostiene que esta preferencia cobra todo su sentido en el contexto de las luchas seráfico-ignacianas que tuvieron lugar en Asia meridional durante el siglo XVII. Con todo, queda por aclarar en qué medida la estrategia de Trindade responde verdaderamente a parámetros típicos de la cronística franciscana en general.
Palabras clave: Cronística franciscana y jesuítica, Ceilán (Sri Lanka), espacio, tiempo, escritura carto-gráfica, luchas religiosas
Space subjected to time in Franciscan chronicle writing: revisiting the Conquista Espiritual do Oriente of Fr. Paulo da Trindade
abstract
This article explores the Conquista Espiritual do Oriente of Fr. Paulo da Trindade, a major Franciscan chronicle written in Goa in the 1630s. The main focus is on an examination of the articulation between spatial and temporal aspects of the narrative, especially in the chapters describing Ceylon, which consti-tute a central piece in the symbolic economy of the text and of the Franciscan order as such in the East. A close reading reveals the absolute dominance of time over space and the complete absence of the latter as a structuring element of the narrative. It is argued that this choice makes full sense in the context of the struggles that opposed the Franciscans to the Jesuits in South Asia during the seventeenth century.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46799
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Letras de frailes: textos, cultura escrita y franciscanos en Portugal y el Imperio portugués (siglos XVI-XVIII) – HAR 2011-23523 (Ministerio de Economía y Competitividad, España).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
222
Nevertheless, it remains to be clarified to what extent the strategy of Trindade can be described as typical of Franciscan chronicle-writing in general.
Key words: Franciscan and Jesuit chronicle-writing, Ceylon (Sri Lanka), space, time, cartographic writing, religious struggle
El proyecto Letras de Frailes constituye un ámbito no sólo para investigar minu-ciosamente en fondos de archivos y bibliotecas mal conocidos, sino también para experimentar con textos históricos ya publicados. Hoy tenemos un conocimiento bastante amplio de la historia de la cultura portuguesa de los siglos XVI y XVII y, especialmente, de la historia de la escritura. Conocemos buena parte de las princi-pales biografías y bibliografías de la época, sabemos –por lo menos en lo que atañe a los textos impresos– dónde buscar las principales obras y disponemos, incluso, de algunos esbozos de cuadros interpretativos en los que, con mayor o menor éxito, hemos intentado situar a los autores y las ideas que caracterizaron el Renacimiento y el Barroco portugués. Sin embargo, la relectura de textos bien conocidos, junto con la de otros menos estudiados, puede permitir la apertura, aquí y allí, de brechas en el panorama de la historia cultural del imperio portugués. Se trata del mismo tipo de brechas que, por otra parte, también se abren en los campos de la historia política, religiosa o de las formas visuales cuando volvemos a materiales conocidos con la intención de someterlos a un nuevo examen 1.
Fr. Paulo da Trindade no es un autor de primera categoría ni, como veremos, al-guien a quien de forma unánime llamaríamos un gran autor. Su principal obra es la Conquista Espiritual do Oriente, una crónica seráfica a la que, generalmente, re-curren los historiadores en busca de información sobre la presencia franciscana en Asia 2. En esta obra, escrita en los años 30 del siglo XVII pero no publicada hasta 1962-67, destaca una amplia sección dedicada a los trabajos de los mendicantes en la isla de Ceilán, feudo misionero que la orden consiguió defender de otros intrusos hasta principios del siglo XVII, cuando finalmente entraron en ella jesuitas, domini-cos y agustinos. La parte dedicada a Ceilán no sólo es la más extensa de la Conquista sino también, con la de Goa, una de las más relevantes en la economía simbólica de la obra. De hecho, la propia isla fue particularmente importante para la Orden de
1 Ciertamente, llama la atención que en las últimas tres décadas no haya aparecido ninguna obra de síntesis sobre este tema. Véanse, por lo tanto, los clásicos: aNdrade, A. A.: Mundos Novos do Mundo. Panorama da difusão, pela Europa, de notícias dos Descobrimentos Geográficos Portugueses, 2 vols., Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1972; carvalho, J. B.: A la recherche de la spécificité de la Renaissance portugaise. Lʼ“Esmeraldo de Situ Orbisˮ de Duarte Pacheco Pereira et la littérature portugaise de voyages à l’époque des grandes découvertes. Contribution à l’étude des origines de la pensée moderne, 2 vols., París, Fondation Calouste Gulbenkian-Centre Culturel Portugais, 1983. Ninguna de estas obras va más allá de la primera mitad del siglo XVI.2 Paulo da triNdade: Conquista Espiritual do Oriente Em que se dá relação de algumas cousas mais notáveis que fizeram os Frades Menores da Santa Província de S. Tomé da Índia Oriental em a pregação da fé e conversão dos infiéis, em mais de trinta reinos, do Cabo da Boa Esperança até às reomtíssimas Ilhas do Japão, Introdução e notas de F. Félix Lopes, 3 vols., Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1962-1967.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
223
San Francisco en Oriente durante esa época 3. Ceilán era la empresa militar y misio-nera más significativa de los portugueses en Asia durante la primera mitad del siglo XVII y absorbía grandes recursos materiales y humanos en la lucha, entonces todavía abierta, contra los dos poderes “rebeldes” que amenazaban, juntos, el orden católico soñado en Lisboa, Madrid y Goa: el rey budista de Kandy (Cândia), por un lado, y sus aliados reformados de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC), por otro 4.
Qué duda cabe que, para la Orden de San Francisco, resultó fundamental asociarse, material y simbólicamente, a los esfuerzos militares llevados a cabo en Ceilán en el siglo XVII. Se trataba de hacerlo de forma explícita y bien visible, en un contexto de luchas intestinas contra la Compañía de Jesús y contra algunos sectores del aparato político, militar y fiscal del Estado da Índia hostiles a la empresa seráfica. Conviene insistir en esta cuestión. Aunque la principal crónica de lo que todavía hoy llamamos “presencia portuguesa en Ceilán” –en realidad, un conjunto dispar de presencias y de interacciones variadas– sea obra de Fernão de Queiroz, un destacado jesuita activo en Goa en la segunda mitad del siglo XVII, ya después de la pérdida definitiva de Cei-lán, la isla fue durante el siglo XVI un lugar de misiones exclusivamente francisca-nas 5. Fácilmente se pierde de vista que, oculto tras la monumental fachada construida en la crónica de Queiroz, la Conquista Temporal e Espiritual de Ceilão (por otra parte también inédita hasta el siglo XX), se desarrolla un período sustancial de la historia en el que los jesuitas no intervinieron porque todavía no existían, pero que supieron integrar en su propia cronística a través de la apropiación de memorias ajenas, inte-grando narrativas ya existentes en las suyas propias. No podía ser de otro modo en el caso de una orden religiosa que había entrado tarde en Oriente, cuatro décadas y media después del viaje de Vasco da Gama. En Queiroz, pero también, por ejemplo, en la importante crónica de Giovanni Pietro Maffei generalmente conocida como la Historia de las Indias, los jesuitas llevaron a cabo una verdadera colonización del pasado, mediante la apropiación de las memorias colectivas del imperio. Integraron las historias del imperio en sus propias narraciones y construyeron una historia en la que, después de los heroicos inicios del Estado da Índia, la intervención jesuítica
3 Ibidem, vol. III, pp. 3-269.4 Los primeros contactos con Ceilán tuvieron lugar en 1506. La conquista se inició en la década de 1590 y la pérdida se consumó en 1658. Sobre la historia de la presencia portuguesa en Sri Lanka, véase: aBeyasiNGhe, t.: Portuguese Rule in Ceylon 1594–1612, Colombo, Lake House Investments, 1966; de silva, C. R.: The Portuguese in Ceylon 1617–1638, Colombo, H. W. Cave, 1972; WiNius, G. d.: The Fatal History of Portuguese Ceylon. Transition to Dutch Rule, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971; BouchoN, G., “Les rois de Kotte au début du XVIe siècle”, Mare Luso-Indicum, 1 (1971), pp. 65–96 & 163–168; Flores, J. m.: Os Portugueses e o Mar de Ceilão, 1498–1543: Trato, Diplomacia e Guerra, Lisboa, Cosmos, 1998; stratherN, a. l.: Kingship and Conversion in Sixteenth-Century Sri Lanka. Portuguese Imperialism in a Buddhist Land, Cambridge, Cambridge Oriental Publications, 2007; BiedermaNN, z., The Portuguese in Sri Lanka and South India: Studies in the History of Diplomacy, Empire and Trade, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2014; y BiedermaNN, Z., “La conquista de Ceilán, un proyecto ibérico de expansión en Asia”, en martíNez shaW, C. y martíNez torres, J. A. (eds.): España y Portugal en el Mundo (1580-1668), Madrid, Ediciones Polifemo, 2014, pp. 315-339. 5 Queiroz, F.: Conquista Temporal e Espiritual de Ceilão, Colombo, The Government Press, 1916.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
224
resultaba, no sólo deseable, sino también inevitable en el camino colectivo hacia la apoteosis imperial 6.
Sabemos que este artificio, esta campaña de apropiación, tuvo éxito gracias, en parte, a las técnicas de la escritura. Formalmente más ordenada y sistemática que la de otras órdenes y también más masificada y difundida de forma impresa, resultaba ampliamente accesible no sólo para los lectores de la época, sino también para los actuales que así se convierten, con facilidad, en sus rehenes 7. Pero quitando algunas incursiones esporádicas de los jesuitas en el siglo XVI, que no tuvieron consecuen-cias, fueron los franciscanos de la provincia de la Piedad los que, por primera vez en 1543, se establecieron en la corte de Kotte en el suroeste de Sri Lanka con el fin declarado de convertir al rey Bhuvanekabahu VII (1521-1551) después de que éste, según parece, hubiese dado a entender, a través de su embajador enviado a Lisboa en 1541, que estaría dispuesto a seguir el camino de la conversión 8. Fueron los francis-canos los que finalmente bautizaron al sucesor de Bhuvanekabahu VII, Dharmapala, en 1557. Y además, bajo su mirada –aunque no necesariamente por su voluntad–, tuvo lugar el inicio, en la isla, de la política oficial de conquista, inaugurada en la última década del siglo XVI en unas circunstancias complejas que ya hemos anali-zado en otro lugar 9. Hasta 1602, año de la entrada oficial de los jesuitas en la isla, los franciscanos mantuvieron, de hecho, el monopolio sobre las misiones de Ceilán y, en consecuencia, no se puede menospreciar al principal cronista de estas misiones franciscanas, Fr. Paulo da Trindade.
¿Quién fue, entonces, Fr. Paulo da Trindade? La escasa información proporcio-nada por Barbosa Machado en la Bibliotheca Lusitana fue completada, hace medio siglo, por el historiador franciscano Félix Lopes, en el importante estudio introduc-torio a la principal obra del autor, la Conquista Espiritual do Oriente (1962-1967) 10. Más recientemente, Vítor Gomes Teixeira, autor de una amplia investigación sobre lo
6 Véase, especialmente, maFFei, G. P.: Historiarum Indicarum Libri XVI, selectarum, item, ex India epistolarum, eodem interprete, libri IV. Accessit Ignatii Loiolae Vita, Omnia ab Auctore recognita, & nunc primum in Germania excusa, Item, in singula opera copiosus Index, Coloniae Agrippinae, In Officina Birckmannica, 1589. Debemos tener en cuenta que no sucede lo mismo, o por lo menos sólo de una forma más discreta, en valiGNaNo, a.: Historia del Principio y Progresso de la Compañía de Jesús en las Indias Orientales (1542-64), ed. Josef Wicki, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1944.7 Resulta sintomático de esta prolongada hegemonía jesuita el papel claramente minoritario y marginal que aún se atribuye a los franciscanos en Oriente. Véase, por ejemplo, curto, d. r.: “Cultura Escrita e Práticas de Identidade”, en BetheNcourt, F. y chaudhuri, K. (eds.): História da Expansão Portuguesa, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, vol. 2, pp. 458-551. Los principales trabajos que tienen como objetivo equilibrar tal situación son de la autoría de xavier, Â. Barreto: “Itinerários franciscanos na Índia seiscentista, e algumas questões de história e método”, en Lusitania Sacra, 2ª série, 18 (2006), pp. 87-116; id.: “Les bibliothèques réelles et virtuelles des franciscains en Inde au XVIIe siècle”, en castelNau-l’estoile, c. y otros (eds.), Missions d’évangélisation et circulation des savoirs, XVIe-XVIIIe siècles, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, pp. 166-188.8 Véase, sobre este asunto, stratherN, op. cit. (nota 4).9 BiedermaNN, Z.: “Ruptura imperial ou realização de um velho plano português? O conturbado início da conquista de Ceilão em 1594”, en martíNez herNáNdez, s. (ed.): Governo, administração e representação do poder no Portugal e seus territórios ultramarinos no período dos Áustrias (1580-1640), Lisboa, Tinta da China-Centro de História de Além-Mar, 2011, pp. 147-176. 10 BarBosa machado, d.: Bibliotheca Lusitana. Historica, Critica, e Cronologica..., tomo III, Lisboa, Na Officina de Ignacio Rodrigues, 1752, p. 534; loPes, F.: “Introdução”, en Paulo da triNdade, op. cit. (nota 2), vol. 1, pp. vii-xvii.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
225
milagroso en el mundo franciscano portugués, dedicó un artículo a la vida de Trinda-de 11. Gracias a estos tres estudios sabemos que Trindade nació en Macao, alrededor de 1570-1571, de padres portugueses –o, posiblemente, de padre portugués y madre asiática–, y que llegaría a la India joven, con el objetivo de hacer el noviciado en Goa. Más tarde aparece documentado como corista en Vasai (Baçaim) en 1595 y, de hecho, pasó, por lo que sabemos, el resto de su vida en el subcontinente indio. En Goa, Trin-dade debió de ser alumno de Fr. Manuel de Mont´Olivete, un fraile regnícola enviado a Oriente para poner en marcha un nuevo y riguroso plan de estudios seráficos. En parte, ello se deduce del hecho de que Trindade le substituyese en 1609 en diferentes asignaturas que impartía en Goa, incluyendo la de Teología, cuando Mont´Olivete regresó al reino 12.
Debemos tener en cuenta que Trindade se vio postergado en más de una ocasión en su Orden por el hecho de no ser regnícola. Si descolló y dejó su impronta fue, en parte, a contracorriente, debido probablemente a su fuerte carácter pero también a su capacidad para dar voz a descontentos más amplios dentro de la Orden. De hecho, el fraile se vio catapultado al centro de una lucha que algunos franciscanos indianos llevaron a cabo en Oriente para conseguir mayor autonomía con respecto a Lisboa, especialmente en la década de 1620. Así, también se vio enfrentado con el comisa-rio general de la India, Fr. João de Abrantes, y superado por el regnícola Fr. Simão de Nazaré en la carrera por el oficio de ministro provincial, en 1629. Tiene sentido considerar que la subsiguiente estancia en Sirulá, en la zona de Bardez, estaría rela-cionada con esta derrota, pero conviene señalar también la proximidad de esta aldea a la ciudad de Goa, donde Fr. Paulo mantendría activas sus redes 13.
Los años siguientes, entre 1630 y 1636, Trindade redactó la obra que aquí nos ocupa, la Conquista Espiritual do Oriente. Mantuvo un acceso privilegiado a los archivos –escritos y orales– de su Orden a pesar de su temporal alejamiento físico del provincialato. Cabe decir, además, que en 1633, cuando se supo en Goa la muerte en un naufragio del nuevo comisario general enviado desde Lisboa, Trindade fue escogido para ese cargo. Durante los tres años siguientes, nuestro autor realizó largos viajes por las dos provincias orientales de la orden, la de Santo Tomé y la de la Madre de Dios. Mientras tanto, completó o mandó completar su crónica 14. Como comisa-rio general de la orden, Trindade asistió, en Goa, al capítulo de 1634. Terminado su trienio, fue nombrado diputado de la Inquisición, en 1636. Más tarde, sería elevado a inquisidor, aunque nunca llegó a tomar posesión de este cargo. Murió en 1651, a los 80 años de edad.
Fr. Paulo da Trindade difícilmente puede ser considerado uno de los grandes auto-res de la literatura de la expansión portuguesa. No se trata de un autor cuya escritura
11 teixeira, V. G.: “F. Paulo da Trindade, O.F.M., Cronista Macaense”, Revista de Cultura, 28 (2008), pp. 7-15. 12 loPes, op. cit. (nota 10).13 Sobre la importancia de los conflictos en relación con los franciscanos nacidos en Asia, cfr. xavier, op. cit. (nota 7, 2006), pp. 100-105. Éste es, también, el tema central de la obra de miGuel da PuriFicação: Relação defensiva dos filhos da India Oriental e da Provincia do Apostolo Sam Thomé dos Frades Menores da regular observancia da mesma India, Barcelona, Emprenta de Sebastião e João Matheua, 1640.14 teixeira, op. cit. (nota 11), p. 11.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
226
resulte particularmente interesante y no alcanza ni la complejidad ni la sofisticación de un João de Barros, un Damião de Góis o un Fernão de Queiroz. Naturalmente, no se trata aquí de emitir juicios sobre el talento literario del autor, ni de evaluar la obra recurriendo a parámetros literarios anacrónicos. En gran medida, la impresión de que Trindade es un autor de segunda categoría procede de la sensación de que buena parte de lo que escribió reproduce otros textos anteriores y de que lo hace sin gran destreza. El Trindade de la Conquista Espiritual sería, sobre todo, un copista-compilador cuya deuda con Fr. Francisco Negrão, un autor cuya obra se ha perdido, es, según todo pa-rece indicar, substancial. En este sentido, tal vez sea, incluso, posible leer a Fr. Paulo da Trindade como un autor cuya escritura refleja una cultura colectiva, posiblemente vinculada a determinado tipo de espiritualidad y de concepción misionera e, incluso, una cultura de la escritura que se mantuvo próxima de una cultura interna de la orden franciscana predominantemente oral. Pero aquí estamos, evidentemente, recurriendo a conceptos idealtípicos y podemos someterlos a la crítica con el objetivo de profun-dizar en nuestra comprensión de las lógicas en juego. La presente reflexión se centra en Trindade y en su momento particular en la historia de las escrituras religiosas del Patronato Portugués de Oriente. La historia más completa de todo este acervo conti-nua, casi por completo, por hacer 15.
EL TIEMPO Y EL ESPACIO EN LA CONQUISTA ESPIRITUAL DO ORIENTE
El principal interés de la presente lectura preliminar de la Conquista Espiritual reside, no en la cuestión de las (numerosas) conversiones, milagros y martirios con potencial hagiográfico que se describen en la crónica, sino, más específicamente, en las cuestio-nes de geografía y de representación del espacio. Esta lectura se deriva de un interés más amplio, que he ido desarrollando en los últimos tiempos, por las estructuras que reflejan y también fomentan, a su manera, la espacialidad en los textos portugueses de la época de la expansión 16. Busco, para utilizar una fórmula más próxima de la jerga actual, señales de una textualidad cartográfica y elementos que permitan vislumbrar su articulación con el proyecto imperial portugués. Para tal lectura, parto del princi-pio de que los textos pueden funcionar como mapas y los mapas como textos 17. Se trata de un asunto tanto más relevante cuanto, en los siglos XVI y XVII, en el mundo portugués no tuvo lugar el mismo florecimiento de la imprenta cartográfica que en otras regiones de Europa. De hecho, ninguna de las crónicas clásicas de la expansión portuguesa –a excepción de las Lendas da Índia de Gaspar Correia, que permaneció, además, manuscrita hasta el siglo XIX– iba acompañada de materiales cartográficos
15 Debe referirse, sin embargo, Županov, I. y xavier, a. B.: Catholic Orientalism (en preparación), donde hay un capítulo entero dedicado a la producción de los saberes orientalistas en la orden franciscana.16 Cfr. BiedermaNN, z.: “Escritas cartográficas: Imaginarios geográficos y representaciones portuguesas del espacio asiático en el siglo XVI”, en soler, I. y Pizarro, J. (eds.): Fronteras de tres océanos: viajes renacentistas desde Portugal, Bogotá, IDARTES-Universidad de los Andes, en prensa. 17 harley, J. B.: “Text and Contexts in the Interpretation of Early Maps”, en laxtoN, P. (ed.): The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography, Baltimore-Londres, The John Hopkins University Press, 2001, pp. 34-49.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
227
(ni de ningún otro tipo de imágenes), sino que todas se encargaron de situar sus na-rraciones en el espacio. Los cronistas describieron espacios y lugares con mayor o menor detalle siguiendo diferentes técnicas textuales para, de ese modo, suplir la falta de mapas en el sentido estricto de la palabra, es decir, mapas pictóricos 18.
¿Cómo se enfrentó, entonces, Fr. Paulo da Trindade al desafío de situar sus narra-ciones en el espacio asiático? Podemos distinguir entre el plano general de la obra, es decir, el plano de la obra como un todo que abarca las actividades franciscanas en el conjunto de Asia, del plano particular de la parte más extensa dedicada a una región concreta: los capítulos sobre la isla de Ceilán. En el plano general de la obra, llama la atención, en primer lugar, el hecho de que la primera visión panorámica de la geografía de Oriente –totalmente tomada de João de Barros y de Diogo do Cou-to– se encuentre en los capítulos 7, 8 y 9 del primer libro, separada del comienzo de la obra por treinta páginas íntegramente dedicadas a la apología de la Orden de San Francisco como organización esencialmente misionera, en estrecha conexión con el papado y los reyes de Portugal 19. La Conquista Espiritual, como un todo, se encuen-tra anclada, no en el espacio geográfico del Oriente al que se refiere, sino en un nivel más profundo, en una historia seráfica que se retrotrae al propio Francisco de Asís. Posteriormente, Trindade entrelaza firmemente el espacio asiático (“as terras”) con la acción de los portugueses (“que os portugueses conquistaram”) y lleva a cabo, aquí, la descripción de las “fortalezas, cidades e lugares” en función de su importancia en la historia de las empresas portuguesas 20. Siguen, luego, dos capítulos contrapues-tos en los que emerge la resistencia musulmana y, frente a ella, la evidencia de que las victorias portuguesas “foram mais pelo favor do céu que pela potência de suas armas” 21. Este argumento permite el paso lógico a la apología seráfica, cuyo propó-sito principal es, inevitablemente, la afirmación de que “a Conquista Espiritual do Oriente por razão da antiga posse se devia de direito aos frades menores” 22.
Una vez completada esta visión panorámica histórico-geográfica, el resto del libro primero está dedicado a Goa. En el libro segundo, se invita al lector a adentrase en un largo meta-viaje, avanzando paulatinamente de Occidente a Oriente como hicieron los propios portugueses y como repitieron, en los siglos XVI y XVII, muchos otros textos que trataron sobre ellos. Se empieza (después de una breve pero importante referencia a Brasil) con historias localizadas en África oriental (Kilwa, Mombasa, Socotorá). Se termina, después del paso textual por Persia y Cambaya, en el sur de la India, en Kollam 23. En el libro tercero de la Conquista, se empieza en Ceilán y se avanza, después, para Vijayanagara (Bisnaga), Santo Tomé de Meliapor, Bengala, Martaban, Pegu, Malaca, Siam, Camboya, Java, Champa, Molucas, Ambon, Borneo, Solor, Pahang, Aru, Macasar, Cochinchina, nuevamente Siam, China, Macao, y final-
18 Cfr. saFier, N. y saNtos, i. m.: “Mapping Maritime Triumph and the Enchantment of Empire: Portuguese Literature of the Renaissance”, en WoodWard, d. (ed.), History of Cartography, vol. 3: Cartography in the European Renaissance, Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 461-468.19 Paulo da triNdade, op. cit. (nota 2), vol. I, pp. 9-36 (caps. 1 a 6) y 37-51 (caps. 7 a 9).20 Ibidem, vol. I, pp. 52-61 (caps. 10 y 11).21 Ibidem, vol. I, pp. 62-81 (caps. 12 y 13).22 Ibidem, vol. I, pp. 72-87 (caps. 14 a 16).23 Ibidem, vol. II.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
228
mente Japón 24. Así, en el plano general de la obra, tenemos una combinación de di-ferentes lógicas: una lógica de historia sagrada, una lógica de descripción geográfica general, basada en autores no franciscanos, una lógica de irradiación simbólica desde Goa, y una lógica, tras esta última, de narraciones misioneras que siguen un largo meta-itinerario de Occidente a Oriente.
En segundo lugar, debemos señalar, ahora con mayor atención a los detalles de esta operación de escritura en el contexto de Ceilán, el peculiar orden del texto en el caso de la región que nos ocupa. Este asunto no resulta menos interesante por el hecho de que, conforme señalaba ya Félix Lopes, Trindade se valiese, para los ele-mentos geográficos de la Conquista Espiritual, de obras anteriores, especialmente de las Décadas de João de Barros y Diogo do Couto, de la Crónica de Dom Manuel de Damião de Góis y también de la História da Conquista da Índia pelos Portugueses de Fernão Lopes de Castanheda. Lo que nos interesa no es, únicamente, el hecho de que Trindade copiase a estos autores, pues otros en su época también lo hicieron. La cuestión principal es cómo copió. La naturaleza compuesta del texto de Trindade se revela, una vez más, en un peculiar orden textual. Tal orden requiere nuestra máxima atención y se manifiesta en el capítulo 1, titulado “Da formosa ilha de Ceilão e de algumas grandezas suas”; en el capítulo 34, titulado “Do Reino de Jafanapatão e do primeiro rei que nele houve”, o en el capítulo 56, “Da Ilha de Manar e da Cristandade que nela temos” 25. Veamos el capítulo con que se abre el volumen y que contiene una descripción geográfica que inmediatamente resultará familiar a quien conozca los escritos de Barros o de Couto. Donde nuestro autor escribe:
Está esta ilha situada defronte do Cabo de Comorim e é de figura quase oval, e fica lançada ao longo desta costa da Índia pelo rumbo de nordeste, cuja ponta, a que jaz mais ao sul, está em altura de seis graus, e a do norte quase em dez, com que o com-primento dela será setenta e oito léguas, e a largura até quarenta e quatro, e de roda cento e cinquenta. Tem-se por opinião nestas partes que nos tempos antigos foi esta ilha continua com a terra firme […] 26.
La Década Terceira de João de Barros ya decía:
esta [Ceilão] situada defronte do Cabo Comori, que é a terra mais austral de toda a Índia, que jaz entre os dous ilustres rios Indo e Gange. A qual ilha é quási em figura oval, e o seu lançamento fica ao longo desta costa da Índia per o rumo a que os marean-tes chamam Nordeste, cuja ponta, a que jaz mais ao Sul, está em altura de seis graus, e a do Norte quási em dez, com que o comprimento dela será setenta e oito léguas, e a largura té quorenta e quatro; e a ponta mais vezinha à terra firme distará dela pouco
24 Ibidem, vol. III.25 Ibidem, vol. III, pp. 3-6, 173-175 y 266-269.26 [“Esta isla está situada frente al cabo de Comorín y es de figura casi oval y se encuentra situada a lo largo de esta costa de la India por el rumbo del nordeste, cuya punta, la que está más al sur, se encuentra a la altura de seis grados, y la del norte a casi diez, con lo que su extensión será de setenta y ocho leguas y la anchura de hasta cuarenta y cuatro y de contorno ciento y cincuenta. En estas tierras se considera que, en tiempos antiguos, esta isla estuvo unida a la tierra firme”]. Ibidem, vol. III, p. 3.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
229
mais ou menos dezasseis léguas [...] E também, como cá se tem por opinião [...] ambas estas terras foram contínuas uma à outra 27.
No hay nada extraño en la copia de un original del siglo anterior ni en el hecho de que Trindade usase este pasaje para encuadrar geográficamente su narración. El pasaje escrito por Barros y adoptado por Trindade (que, como puede verse, también lo acortó) se adecúa, perfectamente, a las convenciones geográficas codificadas en la Antigüedad clásica y de nuevo adoptadas, debido a un Renacimiento tardío pero fuer-te, en el Portugal del siglo XVI. De acuerdo con esta convención, los lugares deberían entroncar, firmemente, en el contexto más amplio del espacio en el que se situaban, por lo que el propio discurso geográfico descendería, típicamente, de lo general (el cosmos, objeto de la cosmografía) a lo particular (el topos, tratado por la topografía) o, en el caso de muchas obras portuguesas dedicadas a Asia, la región (a través de la corografía) 28. En el breve pasaje citado se concretiza esta inserción a través del uso de coordenadas geográficas, medidas y referencias explícitas a la red de latitudes y longitudes con que los cartógrafos occidentales iban cubriendo el globo terráqueo en el siglo XVI 29. Como decíamos, hasta aquí no hay nada sorprendente, pues Trindade parece respetar, primero, que la historia debe ser precedida por una descripción del espacio en el que se va a desarrollar y, segundo, que ese espacio debe estar integrado en una jerarquía clara, tomando una posición inequívoca en el orden espacial global, escenario del renovado universalismo occidental.
Lo que llama la atención, sin embargo, es que Trindade no abre su texto con ese pasaje. De hecho, el fragmento que abre el capítulo –y con ello toda una amplia e importante parte de la Conquista Espiritual– no tiene nada que ver con el espacio. Las palabras con que Trindade introduce al lector en las materias de Ceilán son las siguientes:
27 [“está [Ceilán] situada frente al cabo Comorín que es la tierra más austral de toda la India, que se encuentra entre los dos ilustres ríos Indo y Ganges. Esta isla es casi de figura oval y se encuentra situada a lo largo de esta costa de la India por el rumbo que los marineros llaman del nordeste, cuya punta, la que se encuentra más al sur, está a la altura de seis grados, y la del norte a casi diez, con lo que la extensión será de setenta y ocho leguas y la anchura de hasta cuarenta y cuatro; y la punta más cercana a tierra firme distará de ella, poco más o menos, dieciséis leguas […] Y también, como aquí se piensa […] ambas tierras estuvieron unidas una a la otra”]. Barros, J.: Ásia de João de Barros. Dos feitos que os Portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente, 4a edição, conforme à edição princeps, iniciada por António Baião e continuada por Luís F. Lindley Sintra [Coimbra, 1932], reimpresión facsímil, 4 vols., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988-2001, vol. III, livro ii, capítulo 1, fols. 25-28. 28 Lo que no debe hacernos olvidar que quedaba abierta la cuestión fundamental de las unidades que, en la práctica, deberían corresponder a estos conceptos ideales: ¿qué es una región, un reino, un lugar? Nos hemos ocupado de esta cuestión, aunque de forma preliminar, en “Imagining Asia from the Margins: Early Portuguese Mappings of the Continent’s Architecture and Space”, en ruJivacharakul, V. y otros (eds.), Architecturalized Asia: Mapping the Continent through Architecture and Geography, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2013, pp. 35-51.29 Hemos analizado estos mecanismos textuales de manera más pormenorizada en “Imperial Reflections: China, Rome and the Logics of Global History in the Décadas da Ásia of João de Barros”, en lachaud, F. y couto, d. (eds.): Empires on the Move / Empires en marche, París, École Française d’Extrême-Orient, en prensa.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
230
Uma das mais afamadas ilhas que há neste Oriente é esta de Ceilão, a qual mere-ce mui particular lugar nesta nossa história, não tanto pelas coisas notáveis de que a natureza a ornou, quanto pelo singulares serviços que nela fizeram a Deus e à Coroa de Portugal os frades de São Francisco, porque eles foram os primeiros pregadores do Evangelho que nela houve, onde muitos deles pela mesma pregação padeceram muitos trabalhos e ainda perderam as vidas, regando com o seu sangue as novas plan-tas que tinham plantado, convertendo com a sua doutrina muitos milhares dos seus naturais, e deles muitos príncipes e pessoas de sangue real, dos quais foi um D. João Párea Pandar, rei de Cota e neto do imperador de toda a ilha, o qual pela doutrina dos nossos frades recebeu o santo baptismo, e por sua morte, por não ter herdeiro, deixou o seu reino e o direito que em toda a ilha tinha, à Coroa de Portugal, por conselho dos mesmos frades 30.
Estas líneas de apertura no hacen referencia, prácticamente, al espacio en el que va a tener lugar la acción. Hablan, sí, de la acción, que anticipan directamente y sin rodeos. Mencionan la sangre vertida por los franciscanos en su labor, los reyes asiá-ticos con los que establecieron contactos para conseguir su conversión y, en general, las multitudes que constituían el objetivo de la misión franciscana. Se trata de las dramatis personae, obviamente, colocadas en la narrativa antes, incluso, de cualquier descripción geográfica: actores extrañamente desprovistos de escenario o, mejor di-cho, capaces de subir al escenario con naturalidad sin que éste merezca particular consideración. El “lugar” de Ceilán, mencionado en la segunda línea del pasaje cita-do, es apenas un “particular lugar nesta nossa história”. Lo que importa no es el lugar de la isla en el orden espacial global, sino de la isla dentro de la narrativa franciscana. ¿Se trata de un simple descuido en el orden del texto? Mucho más interesante resulta asumir que el aparente desorden es, él mismo, indicador de otro tipo de orden: un orden establecido por Trindade deliberadamente y no por descuido.
Conviene tener en cuenta, además, que en la “descripción” que sigue de la isla de Ceilán y que se extiende por dos páginas y media y reproduce sólo unas cuantas líneas de la prosa geográfica del Ásia de Barros, los datos estrictamente geográficos siguen brillando por su ausencia. Lo que aprendemos ahí son detalles onomástico-históricos y algunos aspectos generales de la historia y de los paisajes natural y po-lítico de la isla 31. Como era inevitable, se debate si Ceilán es la Taprobana de los griegos y latinos y queda probado, al igual que en Barros, que sí. Se habla de la proverbial “formosura da tierra” y, de acuerdo con este importante topos descriptivo, de la “abundância de frutas”, de la “serenidade dos ares” y de la “fragância [sic] dos
30 [“Una de las islas más famosas que hay en este Oriente es ésta de Ceilán, que merece un lugar particular en esta nuestra historia, no tanto por las cosas notables con que la naturaleza la adornó, cuanto por los singulares servicios que en ella hicieron a Dios y a la corona de Portugal los frailes de San Francisco, porque ellos fueron los primeros predicadores del Evangelio que hubo en ella, donde muchos de ellos, por la misma predicación, padecieron muchos trabajos e, incluso, perdieron las vidas, regando con su sangre las nuevas plantas que habían plantado, convirtiendo con su doctrina a muchos millares de los naturales de ella y, de entre ellos, a muchos príncipes y personas de sangre real, de los cuales uno fue don Juan Párea Pandar, rey de Cota (Kotte) y nieto del emperador de toda la isla, el cual, por la doctrina de nuestros frailes, recibió el santo bautismo, y, por consejo de los mismos frailes, a su muerte, por no tener heredero, dejó su reino y el derecho que tenía sobre toda la isla a la corona de Portugal”]. Paulo da triNdade, op. cit. (nota 2), vol. III, p. 3.31 Ibidem, vol. III, pp. 4-6.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
231
matos, onde tudo era canela, acompanhada de muitas sortes de fruitas, saborosas e aromáticas”. Trindade dice, además, que “se hoje no mundo há paraíso terreal, foi aqui onde o plantou o Autor da natureza”. Un breve pasaje trata sobre los diferentes nombres de la isla y de sus habitantes. Retoma las habituales etimologías de la “Se-randib” de los “arábios e pérsios”, del “Ceilão” (de “Cinlala” o “ilha do leão”) de la época del autor y, además, del pueblo de los “chingalás [...] nome que lhes ficou dos chins que foram em outro tempo senhores desta ilha”. Regresa después a la fertilidad de la tierra, a la “preguiça natural” de su gente, por lo demás “bem apessoada e bem disposta, de bons corpos, ainda que pouco cavaleiros e pouco de guerra” y, además, a algunos otros recursos como los metales, las especias y los elefantes. La última frase del capítulo vuelve a encuadrar la isla con una referencia a la historia:
Os seus reis prezavam-se de serem descendentes do sol, e assim somente os que eram desta descendência podiam ser imperadores de toda a ilha, a qual genealogia se acabou pouco depois que viemos à Índia 32.
El capítulo segundo empieza, una vez más, con un título cargado de promesas de información geográfica: “Dos reinos que há na ilha de Ceilão e de outras parti-cularidades suas”. De nuevo, sin embargo, cualquier expectativa de encontrar una narración dedicada fundamentalmente al espacio queda frustrada desde el principio. El capítulo se inicia con estas palabras:
Quando logo se começou a povoar a ilha, e depois de muito tempo, não havia nela mais que um rei que a senhoreava toda, o qual dizem uns que se chamava Vijabao Cumaria, e fingem ser neto de um leão, como atrás tocámos […] Outros contam isto por outro modo, e de tão pouca verdade como o que temos contado, porque dizem que os primeiros povoadores de toda aquela terra […] viviam como brutos animais, sem lei, sem rei, e sem algum trato humano” [...] y hasta que [...] “viram um raio do sol que aparecia do oriente, ferindo a terra, a abriu, e da abertura saiu um homem mui formoso e com a sua presença meteu a todos aqueles bárbaros em grande espanto […] e o rece-beram por seu rei e senhor, o qual logo os começou a meter em polícia 33.
Una vez más, el texto hunde sus raíces en las profundidades del tiempo, en este caso en la etnogénesis singalesa y en la mitología que la rodea. Siguiendo esta línea histórica aparece, ya al final del tercer párrafo del capítulo y con notable timidez, un aspecto espacial:
32 [“Sus reyes se jactaban de ser descendientes del sol y, de este modo, sólo los que eran de esta estirpe podían ser emperadores de toda la isla; esta genealogía se acabó poco después de que llegásemos a la India”]. Ibidem, vol. III, p. 6.33 [“Cuando después se empezó a poblar la isla y hasta pasado mucho tiempo, no había en ella más que un rey que señoreaba en toda ella. Unos dicen que se llamaba Vijabao Cumaria y suponen que era hijo de un león, como dijimos antes (…) Otros cuentan esto de otro modo, y con tan poca verdad como lo hemos contado, porque dicen que los primeros pobladores de toda esa tierra (…) vivían como brutos animales, sin ley, sin rey y sin ningún trato humano (…) hasta que (…) vieron un rayo de sol que aparecía de Oriente que, hiriendo la tierra, la abrió y de la apertura salió un hombre muy hermoso y con su presencia creó un gran espanto en todos aquellos bárbaros (…) y lo recibieron por su rey y señor y él luego los empezó a meter en política”]. Ibidem, vol. III, pp. 7-8.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
232
Durou esta monarquia de Ceilão por muitos anos, até que por vários sucessos que o tempo sempre traz consigo, se veio a repartir em muitos reinos, que é o estado em que ela hoje está 34.
Aquí cabría esperar, tal vez, que apareciese, por fin, la tan prometida descripción geográfica. Y, sin embargo, este asunto recibe un tratamiento en el que el espacio tie-ne, una vez más, un papel subordinado, asociado constantemente a los aspectos que se refieren a la historia en el sentido estricto del término, es decir, al tiempo vivido y manoseado por los hombres, más que al espacio o a los lugares.
São estes reinos quatro somente […]: de Cota, de Ceitavaca, de Cândia e de Ja-fanapatão. O de Cota sempre foi império, a quem os outros reis e senhores pagavam vassalagem, e o derradeiro imperador se chamou Bonegabago, avô de el-rei D. João que os nossos frades baptizaram, e por seu conselho ele deixou este reino de Cota à Coroa de Portugal. Uva nunca foi reino sobre si, mas sempre foi sujeito ao reino de Cândia, e os reis de Cândia mandavam um governador para ele. Afora estes reinos há também alguns principados, como as Sete Corlas e as Quatro Corlas, nos quais nunca houve príncipes confirmados nelas que fossem filhos de reis nem que viessem da sua progénie […] 35.
Trindade prácticamente no proporciona ninguna información sobre la posición de cada uno de estos reinos dentro de la isla de Ceilán que no esté en estrecha relación con la historia. La única información más puramente geográfica se refiere primero a Kandy (Cândia), de la que se dice que está situada “no meio da ilha metido entre grandes serranias” y, en segundo lugar, a “doze senhores” –véase: senhores y no senhorios– “uns que vivem ao longo do mar na volta da contra-costa, e outros pelo sertão dentro dos matos” 36. Es evidente, una vez más, el contraste con la información proporcionada sobre estos reinos y señoríos en otras obras, sobre todo las crónicas del siglo XVI. El resto del capítulo está dedicado a una selección de “coisas notáveis”, selección escasa, dígase de paso, “por não pertencer tanto isso à nossa história”. Se habla del Pico de Adán, de la huella de Buda y de la romería que se celebra allí. Se refiere, también, la cuestión del puente en “obra romana” que existía cerca de Anu-radhapura y de las monedas de “Claudius Imperator Romanorum” encontradas en 1575. Termina el capítulo con menciones a la “mui grande e fermosa” salina de Bala-ná, que la corona portuguesa arrendaba en el siglo XVII por cien pardaus al año, y a dos grandes presas de agua con las que se riegan “muitas terras de arroz” 37.
34 [“Duró esta monarquía de Ceilán muchos años hasta que, por varios sucesos que el tiempo siempre trae consigo, se fragmentó en muchos reinos que es el estado en que está hoy”]. Ibidem, vol. III, p. 8.35 [“Estos reinos son sólo cuatro (…): el de Cota (Kotte), el de Ceitavaca (Sitawaka), el de Cândia (Kandy) y el de Jafanapatão (Jaffna). El de Cota siempre fue imperio y a él los otros reyes y señores debían vasallaje. El último emperador se llamó Bonegabago, abuelo del rey don Juan al que nuestros frailes bautizaron y por su consejo él dejó este reino de Cota a la corona de Portugal. Uva (Uva) nunca fue reino independiente, sino que siempre estuvo sujeto al reino de Cândia y los reyes de Cândia mandaban un gobernador para él. Además de estos reinos, hay también algunos principados, como las Siete Corlas y las Cuatro Corlas, en los cuales nunca hubo príncipes que fuesen hijos de reyes ni que procediesen de su estirpe (…)”]. Ibidem, vol. III, p. 8.36 Ibidem, vol. III, p. 9.37 Ibidem, vol. III, p. 11.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
233
El capítulo tercero explica sucintamente los comienzos de la presencia portuguesa en la isla. Una vez más, a partir del hilo de la narración aparece un cuadro –muy sumario– de las conquistas ya efectuadas por la corona lusa. Los primeros contactos (1506) tienen lugar por “acaso”, en una época en la que, a pesar de las “qualidades [...] desta ilha de Ceilão”, los portugueses no tenían “tenção de a buscar e porventura que nem notícia” 38. Después se relatan, lógicamente, el establecimiento del primer “tributo” anual y la construcción de la primera fortaleza, durante el gobierno de Lopo Soares de Albergaria, en 1518. Ahí se afirma que:
hoje, além da fortaleza, temos aqui em Columbo uma cidade cujo próprio nome na língua da terra é Colahambá [...] Dentro da cidade há quatro mosteiros: do Nosso Será-fico Padre S. Francisco que foi o primeiro que se fundou, S. Domingos, Santo Agostin-ho, e da Companhia de Jesus [...] Tem esta fortaleza e cidade de Columbo seu Capitão [...] e, afora este, há outro Capitão Geral para a conquista da ilha, porquanto el-rei D. João Párea Pandar por conselho dos nossos frades deixou por sua morte o direito de toda ela à Coroa de Portugal [...] Assiste este Capitão Geral, de ordinário, em um lugar chamado Malvana, duas léguas da cidade de Columbo indo sempre ao longo do céle-bre rio de Calane; e o arraial tem o seu assento em outro lugar chamado Manicavarê, sete léguas de Malvana, o qual é cercado de altíssimas serras [...] Aqui está assentado o nosso arraial por ser o meio das terras que temos conquistadas, para daí acudir adonde for necessário [...] Hoje não haverá mais que quatrocentos [portugueses] por se prover deles Jafanapatão, Trinquinamalé e Sofragão, onde há sempre gente de guarnição 39.
De las tinieblas de la historia, surge un primer contacto –fruto de la casualidad o, mejor dicho, de la divina providencia– y luego un núcleo de actividades que se va transformando en el centro de un sistema cada vez más amplio caracterizado, esen-cialmente, por una translatio imperii que tiene lugar gracias a la intervención francis-cana, por la posterior irradiación del poder de la ciudad real de Colombo, a lo largo del río Calane, hacia Malwana y hacia el centro de las tierras de Menikkadawara, y, desde allí, textualmente, hacia otras partes más distantes de la isla entre las que se incluye Jaffna en el extremo norte, Trincomalee en el noreste, y Sabaragamuwa en el sur. El espacio de las conquistas de Ceilán surge lentamente, como resultado y no como marco preconcebido de la historia de las relaciones luso-ceilandesas. Este as-pecto resulta notable no sólo por la forma en que se distancia de otros discursos más rígidos, en los que el espacio constituye un escenario, matemáticamente organizado
38 Ibidem, vol. III, p. 12.39 [“hoy, además de la fortaleza, tenemos aquí en Columbo una ciudad cuyo propio nombre en la lengua de la tierra es Colahambá (…) Dentro de la ciudad hay cuatro monasterios: el de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, que fue el primero que se fundó, el de Santo Domingo, el de San Agustín y el de la Compañía de Jesús (…). Esta fortaleza y ciudad de Columbo tiene su capitán (…) y, además de éste, hay otro capitán general para la conquista de la isla, porque el rey D. Juan Párea Pandar, por consejo de nuestros frailes, dejó, a su muerte, el derecho sobre ella a la corona de Portugal (…). Normalmente, este capitán general reside en un lugar llamado Malwana, a dos leguas de la ciudad de Columbo yendo siempre a lo largo del célebre río de Calane; y el campamento se encuentra en otro lugar llamado Manicavarê (Menikkadawara), a siete leguas de Malwana, que está rodeado de altísimas sierras (…). Aquí se encuentra nuestro campamento, porque está en medio de las tierras que hemos conquistado, para, desde allí, ir adonde sea necesario (…) Hoy no habrá más que cuatrocientos [portugueses] porque se encuentran en Jafanapatão (Jaffna), Trinquinamalé (Trincomalee) y Sofragão (Sabaragamuwa), donde hay siempre gente de guarnición”]. Ibidem, vol. III, pp. 14-15.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
234
y dotado de poderes premonitorios para la acción de los portugueses (existo, luego puedo ser conquistado), sino también porque con ello se aproxima a una narración más orgánica, de hecho más próxima a las estrategias posmodernas que hoy seguimos para entender el origen de la idea de conquistar Ceilán (para ser objeto de conquista, necesito ser vivido, pensado y reinventado) 40.
Lo que me interesa subrayar aquí es que en la Conquista Espiritual de Trindade, el espacio tiene dificultad en aparecer como una entidad autónoma, como aquella base pujante, fuerte y explícitamente estructurada que es en la Ásia de João de Barros o, por dar sólo algunos otros ejemplos, en la Historia de las Misiones de la China de Luis de Guzmán, en la História da Etiópia de Pedro Páez, en la primera parte –la que ha sobrevivido– de la História da Igreja do Japão de João Rodrigues, en el Imperio de la China de Manuel Faria e Sousa, o incluso en la Conquista de Queiroz, que constituirá la principal competencia al texto de Trindade en lo que atañe a Ceilán. Estas historias –todas redactadas por jesuitas, un aspecto al que volveremos más ade-lante para referir algunas importantes salvedades– se inician con visiones geográficas fuertemente estructuradas que constituyen verdaderos escenarios en los que la acción misionera se puede, más tarde, desarrollar 41. Faria e Sousa alza el telón directamente sobre una China que “en lo principal, es un gran pedaço de tierra continuado, sin aver cosa que la divida […] [y empezando por Hainan que] está en 19 grados, corre por 24 para el Norte […] con que vienen a hazerle un Reyno único en grandeza […]” 42. Páez describe, al principio de su obra, que “tratando [...] de só esta parte que senho-reia o Preste João, sua compridão corre de Norte a Sul, e toda ela está posta entre os trópicos [...] e começa perto de Çuaqêm [...] e vai discorrendo para o Sul até à terra que chamam Bahâr Gamô [...]” 43. Queiroz dedica el primer capítulo de la Conquista Temporal e Espiritual al “Sitio, Grandeza e nomes da ilha de Ceylão” 44. Finalmente, aclarando de forma más explícita la concepción que subyace a estos inicios, Guzmán explica que “para tratar de las Missiones que se han hecho en diuersos Reynos de la India Oriental sera necessario dar primero alguna noticia (aunque breue) desta tierra; porque ayudara mucho para todo lo que se ha de tratar en el discurso de esta historia” 45. En Trindade, por el contrario, el encuentro de los portugueses con los reyes cingaleses no sólo es más significativo que el escenario geográfico en que tiene lugar, sino que resulta de tal modo central que hace que cualquier exposición sobre el espacio sea, simplemente, irrelevante. La sangre es más importante que la lluvia.
40 Cfr. BiedermaNN, op. cit. (nota 4, 2014).41 GuzmáN, l.: Historia de las Missiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Iesus, para predicar el Sancto Euangelio en la India Oriental, y en los Reynos de la China y Iapon, 2 vols., Alcalá, Por la Biuda de Iuan Gracián, 1601; Páez, P.: História da Etiópia, ed. I. Boavida y otros, Lisboa, Assírio e Alvim, 2008; rodriGues, J.: João Rodrigues’s Account of Sixteenth-Century Japan, ed. M. Cooper, Londres, The Hakluyt Society, 2001; Faria e sousa, M.: Imperio de la China y Cultura Evangelica en el, Por los Religiosos de la Compañía de Jesus, Sacado de las noticias del Padre Alvaro Semmedo de la propia Compañía, Lisboa Occidental, En la Officina Herreriana, 1731.42 Ibidem, p. 1.43 Páez, op. cit. (nota 41), p. 71. Es verdad que éstas son las palabras con las que se inicia el segundo párrafo del capítulo primero, pero el primer párrafo, aunque contiene elementos históricos, sirve ya esencialmente para delimitar el espacio de la narración (cfr. ibidem).44 Queiroz, op. cit. (nota 5), p. 1. Cfr., sin embargo, la nota 68 infra.45 GuzmáN, op. cit. (nota 41), fol. 1.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
235
Las personas son más importantes que los territorios; la donación de Ceilán por el rey Dharmapala, más que la geografía de la isla. El espacio queda relegado a un segundo plano, en un mundo en el que lo que cuenta son las acciones de los hombres y donde uno de los grupos de hombres más relevantes es el de los frailes de la Orden de San Francisco.
Permítasenos ilustrar esta impresión con algunos otros pasajes que, aunque en el texto de Trindade tengan el objetivo claro de ayudar a situar la acción, para hacerlo mezclan espacio, tiempo y gentes de una forma que se niega al espacio cualquier primacía o autonomía ontológica. Por ejemplo, en un largo pasaje dedicado a las minas de piedras preciosas del suroeste de la isla de Ceilán, todo el énfasis recae en los hombres que en ellas trabajan, en los “maiorais” que los dirigen y en el aparato económico y social que sustenta el sistema 46. Un pasaje referente a las “vinte e sete corlas que temos conquistadas” y a las “quatro mil aldeias” que contienen, se limita, en lo tocante a la cualidad espacial del poblamiento, a declarar que “umas são gran-des outras mais pequenas” (a lo que el autor añade que, normalmente, tienen “seis léguas de comprido, outras maiores e outras menores”). A ello sigue, eso sí, una estimación de la población y de las rentas que generan para la corona portuguesa. El pasaje termina con una referencia a los “presentes” que otros señores de la isla, “em reconhecimento de vassalagem”, ofrecían cada año al rey: dientes de marfil, algalia, “dez cargas de penas de pássaros para empenarem as frechas” y dos “duas mãos de cera [...] cada um per si” 47.
LA CONQUISTA ESPIRITUAL, UNA NARRACIÓN SIN ESPACIO
¿Qué puede significar todo esto en relación con otros textos en los que el espacio apa-rece como una entidad más autónoma? Hace relativamente poco tiempo empezamos a entender que las estrategias textuales para la representación del espacio adoptan contornos complicados en el Renacimiento portugués. La escritura de João de Barros, por ejemplo –y con ello evocamos el extremo contrario a Trindade– muestra señales de ser clara e intencionadamente cartográfica. Es cartográfica no sólo en el sentido de mapear el espacio geográfico a que se refiere con palabras, sino también en el sentido más estructural –digamos epistémico– de seguir en la representación del espacio las lógicas subyacentes a la nueva cartografía de inspiración neo-ptolemaica que se desa-rrolló en Occidente en la primera mitad del siglo XVI. Recientemente he demostrado que Barros apuesta, sistemáticamente, por crear, por la vía textual, descripciones que participan de dos, cuando no tres incluso, de las principales características de esa nueva cartografía: la isotropía, la ortogonía y la cosincronía 48. Para Barros, como para cualquier cartógrafo moderno de su tiempo, un mapa riguroso reflejaría –y se serviría de– un espacio homogéneo a escala global, dotado de las mismas cualidades y de la misma esencia matemáticamente descriptible en Lisboa, en Pekín o en cual-
46 Paulo da triNdade, op. cit. (nota 2), vol. III, pp. 17-18.47 Ibidem, vol. III, pp. 20-21.48 BiedermaNN, op. cit. (nota 29).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
236
quier otro lugar del globo terráqueo, debidamente cubierto por una nueva (y atemporal) red de latitudes y longitudes. En esta lógica, cualquier lugar sería idealmente abordado, no por una aproximación subjetiva, por ejemplo a través de los ojos de un viajero, sino desde un punto de vista vertical, lo que permitiría que cada punto de la faz de la tierra fuese visto en una perspectiva ortogonal. Finalmente, cualquier mapa, y, por consiguiente, cualquier descripción propiamente geográfica del espacio terrestre, esta-ría situado idealmente en el terreno de la espacialidad pura y liberado de cualesquiera interferencias históricas: lo que se describiría sería el espacio en un único momento, el espacio autónomo frente al tiempo 49.
Lo que salta a la vista en Trindade es precisamente la falta, no sólo de esa supre-macía del espacio, sino también de la propia autonomía del espacio con relación al tiempo. En la Conquista Espiritual, el espacio nunca aparece como una entidad que deba ser tomada seriamente en cuenta, que merezca una atención particular, que exija un ejercicio autónomo de análisis dentro de la gran meditación ecuménico-histórica que propone el autor. Para Trindade, lo importante son los hombres, sus acciones y los milagros divinos que les moldean los destinos. El espacio de Trindade sólo existe en la medida en que existe la historia (una historia sagrada como, además, el propio título de la obra sugiere). La red con la que Trindade cubre el objeto de su descripción no es la de las latitudes y longitudes de Ptolomeo. Es, por el contrario, la del propio tiempo que se entrelaza con los lugares: “le temps s’intègre aux lieux de manière inextricable [...] le lieu et le temps –hic et nunc– forment une grille”, como escribió Douglas Kelly 50. En la cartografía subyacente a los mappae mundi medievales, era eso mismo lo que suce-día. Se generaba, así, “an image of a world defined by theology, not geography, where place is to be understood through faith rather than location, and the passage of time according to biblical events is more important than the depiction of territorial space” 51. La cartografía renacentista se rebeló contra esta interdependencia, en teoría desde la primera mitad del siglo XV, aunque en la práctica de forma un poco más paulatina, en un proceso que se prolongaría hasta el siglo XVI: la época dorada de la expansión por-tuguesa en Asia vio el florecimiento de una nueva ambición cartográfica, la ambición de separar el espacio de la historia y de expulsar a esta última del principal medio de representación de aquél: el mapa 52. Es evidente que esta separación raramente llegó a ser completa incluso en la cartografía más austera y la dimensión del tiempo volvería, inevitablemente, a entrar en el cuadro de la geografía renacentista por otras vías (espe-cialmente por la necesidad de poblar la corografía y la topografía con narrativas histó-ricas). Pero en el contexto de esta revolución, existió, sí, la posibilidad de elegir entre una “historización” del espacio, por un lado, y una espacialización de la historia, por otro, y en Trindade vemos claramente la supervivencia de la primera opción. Si Frank Lestringant escribe, de forma un tanto vaga pero con un espíritu asertivo en lo que toca
49 Cfr. WoodWard, d.: “Cartography and the Renaissance: Continuity and Change”, en WoodWard, op. cit. (nota 18), vol. 3, pp. 12-13.
50 kelly, D.: “Le lieu du temps, les temps du lieu”, en Le nombre du temps. En hommage à Paul Zumthor, París, Librairie Honoré Champion, 1988, pp. 123-126.51 BrottoN, J.: A History of the World in Twelve Maps, London, Penguin, 2012, p. 89.52 Besse, J.-M.: Les grandeurs de la terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance, Lyon, École Normale Supérieure, 2003.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
237
al “primado del espacio”, que “l’espace est une forme de pensée. Le problème n’est pas de penser l’espace; c’est l’espace qui pense”, entonces cabe aquí volver atrás y afirmar también que el tiempo puede constituir una forma de pensamiento, que el problema no está en reflexionar sobre el tiempo, y que existe, así, la posibilidad de que sea el propio tiempo el que piense, el que imponga su naturaleza a los pensamientos y a las acciones de los hombres 53. La Conquista Espiritual de Trindade llega al extremo de atribuir a las cosas situadas en el espacio un papel prácticamente anecdótico y ornamental: así, al final de un capítulo entero dedicado a noticias sobre la historia antigua de Ceilán, aparecen dos notas curiosas sobre “uma marinha de sal que esta nesta ilha feita de pela mesma natureza” y que produce una sal de alta calidad y sobre “duas presas de agua com que se regam muitas terras de arroz” en la región de Anuradhapura 54. Lo esencial está en la historia, más que en el espacio; en el quando y no en el ubi.
Debemos tener en cuenta, además, que esta impresión no se limita a las casi 260 páginas que Trindade dedicó a Sri Lanka. La geografía del Asia marítima como un todo adopta en la Conquista Espiritual contornos especiales. Generalmente, los autores más celosamente preocupados con el marco geográfico trataban esta geografía de forma casi cartográfica. Así sucede, por ejemplo, en la Historia de Luis de Guzmán:
Começando pues la nauegacion desde Portugal por el grande mar Occeano, y cami-nando por la costa de Guinea, se viene a dar en el cabo de buena esperança: De la otra parte deste promontorio hazia el Oriente estan los puertos de zofalà, y Mozambique que toman el nombre de los Reynos que ay en la tierra firme, entre los quales mirando hazia el Septentrion cae el Impero de Manomotapa [...] Continuando esta misma nauegacion [...] comiença Ethiopia que es parte de Egypto [...] Boluiendo a la otra punta del promon-torio Cori [Comorin] que mira al Oriente a vista del, se descubre el Reyno de Ceylan, que es una grande Isla de casi dozientas, y quarenta leguas en circuito, y sesenta y ocho de largo, y quarenta y quatro de ancho, diuidese esta Isla en siete Reynos [...] 55.
En Trindade, el discurso es claramente otro. El mismo espacio que Guzmán presen-taba con el rigor de quien sigue con el dedo las regiones representadas en cualquier carta de marear de la época aparece ahora encuadrado de la siguiente manera:
Profetizando o santo rei David, em um dos seus salmos, do estendido senhorio que havia de ter o Filho de Deus na terra quando a ela viesse a vestir-se da nossa humanidade, diz que seria dum mar a outro e desde o rio Eufrates até os últimos fins da terra […] sen-do de ver quão à letra está cumprida esta profecia, pois nos consta quanto estendido está o soberano império de Cristo, chegando de um mar a outro, isto é, como declara Gene-brardo, do Oceano do Ocidente ao Oceano do Oriente e desde o rio Eufrates de Palestina até à Índia Oriental, que são verdadeiramente os últimos fins da terra 56.
53 lestriNGaNt, k.: Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne, Ginebra, Droz, 2002, pp. 30-31.54 Paulo da triNdade, op. cit. (nota 2), vol. III, p. 11.55 GuzmáN, op. cit. (nota 41), fols. 1-3.56 [“Profetizando el santo rey David, en uno de sus salmos, el extenso señorío que tendría el hijo de Dios en la Tierra cuando viniese a ella a vestirse de nuestra humanidad, dice que sería de un mar a otro y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra […] viéndose cuán literalmente se ha cumplido esta profecía pues nos consta cuán extendido está el soberano imperio de Cristo, llegando de un mar a otro, esto es, como declara
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
238
En función de lo que hemos dicho, estas palabras constituyen la verdadera visión panorámica geográfico-histórica de un Oriente que Trindade imaginaba, no con las ambiciones de la moderna cartografía de inspiración neo-ptolemaica con su cuadrí-cula hegemónica de latitudes y longitudes extendiéndose de forma homogénea por el espacio global, sino con la profundidad espacio-temporal de los mappae mundi que éstas habían contribuido a aniquilar 57. Estamos en el dominio de una geografía sagra-da, anticipada por las profecías de David y cumplida por la labor de los franciscanos; una geografía que cobra sentido a través de la acción de Dios y de los hombres que le siguen. Pero, ¿por qué?
TRINDADE, ¿LA QUINTAESENCIA DEL FRANCISCANISMO?
Con los últimos párrafos entramos en un terreno traicionero, familiar e incómodo al mismo tiempo, que parece confirmar lo que no queríamos ver confirmado necesaria-mente al iniciar la relectura de estas y otras letras de frailes. Trindade, el franciscano, llevó a cabo una escritura arcaizante, cuya lógica espacial se encuentra más próxima a los mappae mundi medievales, en los que el espacio existe en función de la historia bí-blica y de la historia misionera (esencial para la identidad seráfica desde el siglo XIII), que a la naciente cartografía y geografía modernas, donde el espacio existe como tal y todo emana de él. La primacía del tiempo sobre el espacio –y, seguramente, tendre-mos que preguntarnos más adelante, en nuestras investigaciones, de qué tipo de tiempo hablamos– es de tal modo hegemónica en la crónica de Trindade que resulta difícil ignorar este aspecto y no considerarlo una clave para la comprensión de las estructuras profundas de la obra.
¿Por qué hizo esta elección Trindade? Una interpretación posible de la coyuntura de la escritura que estamos observando es que se encuadra en una estructura profunda que podemos designar, en contra de todas las cautelas historiográficas, como “cultura franciscana”. Como escribe Jordan Kellmann en relación con el encuentro de los ca-puchinos con el Nuevo Mundo, esta escritura, en su forma más pujante, “is rooted in the assumption that perception is divinely guided, apprehension and discernment are fundamentally internal processes guided by God, not external analytical reductions of the world. Confronted with the intense profusion of natural productions, the Franciscan ideal of perception was a kind of divinely guided ecstatic appreciation of the natural world” 58. Traer aquí esta noción y conectar la escritura de los franciscanos de Goa con la de otros en China, México o Perú resulta tentador, como decíamos, pero también arriesgado porque la propia cultura franciscana era de todo menos uniforme en los siglos XVI y XVII, un período de dudas profundas, reformas y diálogos con otras tradi-
Genebrardo, del océano de Occidente al océano de Oriente y desde el río Éufrates de Palestina hasta la India oriental, que es, verdaderamente, el confín de la Tierra”]. Paulo da triNdade, op. cit. (nota 2), vol. III, p. 478.57 Cfr. Besse, op. cit. (nota 52), y, además, scaFi, a.: Mapping Paradise. A History of Heaven on Earth, Londres, British Library, 2006.58 kellmaNN, J.: “Environmentalism, Ethnography and Franciscan Natural Theology on the French Colonial Frontier: Claude D’Abbeville’s Tupinambá Encounter, 1612-1613”, in Proceedings of the Western Society for French History, 39 (2011), pp. 22-34.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
239
ciones. Nuestra lectura de Trindade, claramente preliminar, no es necesariamente válida para la cultura franciscana en general y otros autores seráficos, en otros contextos, a lo largo de los siglos XVI y XVII, escribieron de manera diferente, como mencionaré de forma sucinta al final de este artículo. En otras palabras, es cierto que existieron cone-xiones globales, pero estamos todavía lejos de comprender con qué parámetros (¿órde-nes religiosas?, ¿naciones?, ¿lenguas?) podemos clasificarlas y estudiarlas.
Dicho esto, permítasenos desviar ligeramente el hilo de nuestra argumentación para asuntos de índole más política que filosófica y descender al contexto concreto en que se redactó la Conquista Espiritual de Oriente. ¿Cómo esperaba Trindade crear, con una estrategia tan claramente arcaizante, un impacto favorable a la causa franciscana, especialmente en un contexto de lucha feroz contra una organización decidida a arrasar cualquier competencia mediante el recurso a sofisticadas técnicas de escritura? Se trata de una cuestión complicada pero que, en realidad, puede acabar jugando a favor de nuestra hipótesis de trabajo, porque en el contexto de las luchas seráfico-ignacianas del siglo XVII la elección de Trindade tiene todo el sentido. Una parte significativa de la Conquista Espiritual do Oriente se dedica a enfatizar los méritos de esos mismos frailes que levantaron las misiones ultramarinas pero que después vieron que su monopolio misionero se quebraba, por ejemplo en Ceilán a partir de 1602. Resulta, así, plausi-ble argumentar que el énfasis en un modus operandi desvinculado de las cuestiones espaciales y, por lo tanto, desvinculado de la tierra, de lo temporal y de las posesiones terrenales, es un énfasis perfectamente racional en el ámbito de una guerra declarada contra la Compañía de Jesús. Ello no es así sólo por una cuestión de identidad interna de la orden o de cualquier apego a tradiciones místicas per se, sino también por la es-trategia que podía seguir frente a su principal rival. Aunque, naturalmente, Trindade no pudiese adivinar cuál sería la estrategia seguida en la Conquista Temporal e Espiritual de Ceilão, que unas décadas más tarde escribiría en Goa Fernão de Queiroz, es evidente que su narrativa seráfica niega a la crónica todavía inexistente cualquier posibilidad de competir en pie de igual por la posesión simbólica del pasado cristiano de Ceilán. No se trata aquí, sólo, de enfatizar el aspecto espiritual de la labor franciscana frente a los bienes terrenales acumulados por los jesuitas: las acusaciones de ese tipo podrían, muy fácilmente, invertirse al señalarse la prosperidad de la orden en muchas zonas de Orien-te. Lo que sí concuerda a la perfección con tal opción textual es, a un nivel más básico, la necesidad de enfatizar la profundidad histórica de la presencia franciscana en Asia. No se trata, simplemente, de una profundidad cuantificable en número de años, sino de una profundidad generadora de una cualidad particular de presencia: presencia sagrada y como si estuviese, naturalmente, en conexión con las gentes que los franciscanos visitaban desde los tiempos de Giovanni da Pian del Carpino, gentes con las cuales, sin la interferencia de otras organizaciones más modernas, podrían trabajar para completar el proyecto divino.
Este énfasis cobra todo su sentido, precisamente, en el contexto de la lucha feroz que tuvo lugar en la última década del siglo XVI y en el primer tercio del siglo XVII por el control de los destinos de una de las posesiones portuguesas en Oriente más importantes: la isla de Ceilán. En este contexto inmediato debe leerse la declaración anti-jesuítica de Trindade en su “Prólogo ao leitor”, donde afirma “sair pela honra desta santa Província de S. Tomé [...] depois que li um livro que certo autor [es decir, Maffei]
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
240
compôs em italiano e imprimiu em Roma, em que, com não menos temeridade que ousadia, se atreveu afirmar que os frades de S. Francisco na Índia não se ocupavam em fazer cristandades, mas sòmente em enterrar defuntos e cantar missas de Requiem” 59. Téngase en cuenta que el conflicto no se limitaba a una querella entre dos grupos reli-giosos (lo que ya de por sí habría sido suficiente para generar tensiones). Lo que estaba en juego durante estos años era una cuestión más amplia vinculada a la existencia de grupos de interés económico, político y militar cuya prosperidad dependía del manteni-miento del statu quo surgido en el siglo XVI.
En el caso de Ceilán, nos encontramos ante una colonia semi-oficial, en gran medida autónoma, que había crecido en torno al rey cingalés don Juan Dharmapala y bajo la égida abstracta más efectiva de una política de no intervención por parte de la corona portuguesa, que se mantuvo inmutable hasta la década de 1580 60. Ya demostramos en otro lugar cómo, a partir de esa época, coincidiendo con la Unión Ibérica pero no ne-cesariamente como resultado directo de ella, ciertos grupos de Lisboa, Madrid y Goa redoblaron sus ataques contra los intereses establecidos en esta región. Gracias, en par-te, a esos esfuerzos surgió, ya a mediados de la década de 1590, el proyecto oficial de la Conquista de Ceilán. Se trató de un cambio político que tuvo que ser impuesto a la fuerza contra los intereses de un amplio grupo en el que se encontraban los Braganza, los Gama y muchas otras familias cuyas operaciones comerciales se estructuraban en torno a Colombo y Cochim, por citar, únicamente, los dos puertos más importantes 61.
Por tanto, no es ninguna coincidencia que, precisamente en el momento en que se envió desde Goa a don Jerónimo de Azevedo para asumir el cargo de capitán general de la conquista de Ceilán (1594), también se hubiese agudizado la situación, desde hacía tiempo precaria, del monopolio misionero franciscano en la isla. No se trataba sólo de una cuestión personal (el nuevo capitán general y futuro virrey era hermano de Inácio de Azevedo, mártir jesuita vinculado a las misiones de Brasil). Sí parece que la Compañía de Jesús surgió en los últimos años del siglo XVI como una avanzadilla en Ceilán, no sólo contra el monopolio franciscano sino también contra una red más amplia de intereses establecidos alrededor de la colonia de Colombo. Gracias, en parte, a esa asociación político-religiosa, en 1602 se rompió el monopolio franciscano y se permitió la entrada en la isla de jesuitas, agustinos y dominicos. Los franciscanos se opusieron en vano a esta ruptura, pero siguieron protestando y, precisamente en este contexto, la estrategia narrativa de Fr. Paulo da Trindade adquiere más sentido: se trata de una estrategia conscientemente polarizada, estructuralmente opuesta a todo lo que representaba la Compañía de Jesús, una estrategia que enfatizaba, tanto en la superficie como en las profundidades del texto, un derecho inalienable, enraizado en una historia profunda, inalcanzable para los ignacianos. Está claro que cualquier otra opción habría
59 [“que acudo a defender la honra de esta santa provincia de Santo Tomé (…) después de haber leído un libro que cierto autor [es decir, Maffei] escribió en italiano e imprimió en Roma, donde, con no menos temeridad que osadía, se atrevió a afirmar que los frailes de San Francisco no se ocupaban de hacer cristianos en la India, sino solamente de enterrar difuntos y cantar misas de Réquiem”]. Paulo da triNdade, op. cit. (nota 2), vol. I, p. 5.60 BiedermaNN, z.: “The Matrioshka Principle and How it was Overcome: Portuguese and Habsburg Attitudes toward Imperial Authority in Sri Lanka and the Responses of the Rulers of Kotte (1506-1656)”, Journal of Early Modern History, 13/4 (2009), pp. 265-310.61 Cfr. BiedermaNN, op. cit. (nota 9).
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
241
sido en vano. No sólo no había manera de vencer a la Compañía con sus propias armas, imitando su técnica de escritura. Era, también, infinitamente más seguro anclar los de-rechos de la Orden en un pasado distante (donde ya nadie podía ir) que en un espacio geográfico que, a la vista de todos, era invadido por la Compañía. Por lo demás, dentro de esa misma lógica, aunque en dirección contraria, se deben interpretar los intentos jesuitas de invadir precisamente el pasado controlado por los franciscanos: un pasado vedado pero del que, según dijimos al principio de este artículo, los cronistas jesuitas intentaron apropiarse.
EN BUSCA DE UNA CONCLUSIÓN
El proyecto Letras de Frailes se propone recuperar autores franciscanos pero se dife-rencia –o, al menos, así se espera– del proyecto de Félix Lopes que, hace medio siglo, lanzó sus dardos contra la hegemonía jesuítica. Recordemos que la recuperación que nos interesa no debe integrarse, hoy en día, en una lógica competitiva y que no se trata de defender la honra de los frailes menores contra la de los milicianos de Jesús, como intentaban hacer Lopes y, siglos antes, Fr. Paulo da Trindade. Por un lado, queremos cuestionar la percepción de que, a las escrituras jesuíticas y, en general, a las escrituras del imperio más “modernas”, producidas a lo largo de los siglos XVI y XVII, se opone una escritura franciscana estructurada de forma menos calculada, más “orgánica”, más imbuida de espiritualidad “medieval”, menos eficaz, por lo tanto, y, finalmente, destina-da al fracaso. Por otro lado, la lectura de Trindade y su comparación con otros autores no franciscanos parece sugerir, precisamente, eso mismo. Dicho esto, es importante enfatizar un aspecto que explica, en parte, las opciones tomadas por Trindade: frente a una visión de la historia lineal, teleológicamente fijada en el progreso inevitable del racionalismo moderno, donde la opción aquí identificada como “franciscana” estaría, naturalmente, destinada al fracaso, Trindade nos permite reconocer que ella podía, to-davía, constituir un arma eficaz en la lucha feroz entre dos órdenes religiosas con alia-dos muy diferentes en el mundo denso y complejo del siglo XVII.
Antes de concluir, conviene evidentemente exponer unas excepciones que en este momento no conseguimos explicar porque, probablemente, sea necesaria una investi-gación bastante más amplia. Mientras que el contraste entre Trindade, el franciscano, y Guzmán, Páez o Queiroz, los jesuitas, es bastante claro, la misma lógica no se aplica, sin problemas, a otros mendicantes y jesuitas. La Etiópia Oriental del dominico Fr. João dos Santos se inicia con una de las introducciones geográficas más sistemáticas y estructuradas de toda la literatura misionera del siglo XVII. También Fr. Gaspar de São Bernardino, un franciscano que viajó por el Medio Oriente, dedica una atención considerable al encuadramiento espacial de su narración 62. Por otra parte, algunas his-torias jesuíticas comienzan precisamente con capítulos dedicados a la vida de Ignacio de Loyola o, más frecuentemente en el ámbito de las crónicas orientales, a la de Fran-
62 saNtos, J. dos: Etiópia Oriental e Várias Histórias de Cousas Notáveis do Oriente, Introducción de M. Lobato, coordenación de la fijación del texto por M. C. Vieira, Lisboa, CNCDP, 1999, pp. 67-75; GasPar de são BerNardiNo: Itinerario da India por Terra ate a Ilha de Chypre, Lisboa, Typ. de A. S. Coelho, 1842. Como es evidente, esta última obra es un relato de viaje.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 221-242
Zoltán Biedermann El espacio sujeto al tiempo en la cronística franciscana...
242
cisco Javier 63. Así, Alessandro Valignano empieza su primer capítulo afirmando que “aviendo de tratar del principio y progresso, que tuvo nuestra Compañía en las Indias Orientales, razón es que comencemos a tratar del Pe Mo Francisco Xavier” 64. Luís Fróis dedica el primer capítulo de su Historia de Japam a “como o Pe Mestre Francisco Xa-vier da Companhia de Jesus se moveo a hir denunciar o sagrado Evangelho às ilhas de Japão” 65. Y también Sebastião Gonçalves inicia su narración asiática evocando como “no reyno de Navarra, não muito longe da cidade Pamplona, cabeça e metropoli daque-lla provincia, está o castello chamado Xavier, forte por arte e natureza e proprio solar da nobilissima familia do mesmo apellido” 66.
El propio Fernão de Queiroz, que escribió en la segunda mitad del siglo XVII, sabía que existía una gran crónica seráfica dedicada a Ceilán y quizás sintió, por lo tanto, el desafío lanzado por Trindade. Antepuso a su capítulo primero (marcadamente geográ-fico) una extensa dedicatoria y una advertencia igualmente larga “aos Portuguezes que lerem a seguinte historia” donde todo el énfasis recae en los aspectos históricos y en un argumento de enorme peso que Trindade, naturalmente, no había podido invocar: la necesidad de reconquistar Ceilán después de las pérdidas de Colombo y Mannar en 1656 y 1658 67. Estas y otras “excepciones a la regla” constituyen un desafío y ayudarán, en el futuro, a decidir si debilitan o refuerzan la argumentación de este ensayo. Por un lado, parecen sugerir que no existían contrastes claros entre las escrituras de las dos organizaciones religiosas. Por otro, pueden también indicar que, en realidad, Trindade y Queiroz operaron táctica y estratégicamente teniendo tales contrastes como telón de fondo. Con ello queda bien claro que las conclusiones de la presente lectura de la Con-quista Espiritual de Fr. Paulo da Trindade y de los contrastes que presenta con relación a algunos autores jesuitas de su tiempo no pueden, de ninguna forma, servir para cerrar el asunto. Deben, sí, incitarnos a releer todo lo que hay y a buscar la elaboración de un nuevo cuadro interpretativo.
Traducción del portugués: Ana Isabel lóPez-salazar codes
63 Loyola es el protagonista del capítulo primero de tellez, B.: Chronica da Companhia de Iesu na Provincia de Portugal, e do que fizeram, nas Conquistas d’este Reyno, os Religiosos, que na mesma Provincia entraram, nos annos em que viveo S. Ignacio de Loyola, nosso fundador, 2 vols., Lisboa, Por Paulo Craesbeeck, 1645-47.64 valiGNaNo, op. cit (nota 6), p. 3.65 Fróis, l.: Historia de Japam, edição anotada por José Wicki, Lisboa, Biblioteca Nacional de Lisboa, 1976, vol. I, p. 17.66 GoNçalves, s.: Primeira Parte da Historia dos Religiosos da Companhia de Jesus e do que fizeram com a divina graça na conversão dos infiéis a nossa sancta fee catholica nos reynos e provincias da India Oriental, ed. Josef Wicki, Coímbra, Atlântida, 1957, vol. 1,p. 25.67 Queiroz, op. cit. (nota 5), pp. vii-xx.
243 ISBN: 978-84-669-3493-0
(D)escribir la China en la experiencia misionera de la segunda mitad del siglo XVI:
el laboratorio ibérico*
Antonella romaNo
Centre Alexandre Koyré, EHESS, Parí[email protected]
Fecha de recepción: 10/08/2014Fecha de aceptación: 20/09/2014
resumen
El objetivo de este artículo es el de proponer una reflexión acerca de la especificidad de la escritura misionera como proceso de producción de saber. Sin dar como adquirido el “carácter proto-etnográfico de la escritura misionera”, en contra de la lectura tradicional que se nos ofrece desde Claude Levi-Strauss, trata de poner en perspectiva las condiciones geopolíticas y aquellos elementos susceptibles de conformar una episteme propia, por medio de los cuales, en la segunda mitad del siglo XVI, la China se convirtió en objeto de saber para el mundo letrado europeo, inscrito en un nuevo marco global. Para ello, se sirve de la lectura conjunta de tres textos que –es la hipótesis del artículo– constituyen la base de una operación historiográfica de esta naturaleza: el Tratado das Cousas da China de Gaspar da Cruz, la Historia de las cosas las mas notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China de González de Mendoza, el De Christiana Expeditione apud China de Nicolas Trigault.
Palabras clave: China, órdenes religiosas, jesuitas, Gaspar da Cruz, Juan González de Mendoza, Nico-las Trigault, Matteo Ricci, historia de los saberes, primera globalización, escritura, misión
Describing China in the missionary experience during the second half of the sixteenth century: the Iberian laboratory
abstractThe main goal of this article is to develop a reflection about the specificity of missionary writing as a means for the production of knowledge. Rather than endorsing the ‘proto-ethnological character of missionary writing’ (in the footsteps of Claude Lévi-Strauss), it aims at confronting the geopolitical context with the potential elements of a particular episteme allowing, during the second half of the sixteenth century, for China to be turned into a new topic for the European learned milieu, encompas-sing thus knowledge production into a new global framework. The article’s main suggestion is that the
http://dx.doi.org/10.5209/rev_CHMO.2014.46800
* Este trabajo se inscribe en el proyecto MINECO HAR2011-27177. Mi mayor gratitud a Fernando Bouza por su estímulo constante a que tome los senderos abiertos por el mundo ibérico en su descubrimiento del mundo de la época moderna, así como por la traducción del texto que no ha podido sino mejorar tanto en la forma como en el fondo. A Federico Palomo que me ha empujado a escribir estas páginas a modo de esbozo y de reflexión, interlocutor intelectual siempre sugestivo y generoso, mi agradecimiento.
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
244
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
historiographical operation that encapsulates this process can be located in the cross-reading of three books: Gaspar da Cruz’s Tratado das Cousas da China, González de Mendoza’s Historia de las cosas las mas notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China, and Nicolas Trigault’s De Christiana Expeditione apud China.
Key words: China, religious orders, Jesuits, Gaspar da Cruz, Juan González de Mendoza, Nicolas Tri-gault, Matteo Ricci, history of knowledge, first globalization, writing, mission
“En sorte que par l’industrie Espagnole tout le monde est aujourd’huy cogneu: dont une grande partie estoit demouree incogneuë si long temps: & communiquent ensem-ble les extremitez d’Orient, Occident, Septentrion, Midy, s’entrevisitans les hommes separez par tant de mers, si distans & differens les uns des autres moyennant le na-vigage rendu plus seur & plus facile principalement par cette invention [de la brúju-la]” [“De suerte que por industria española todo el mundo es hoy conocido; del que una gran parte se había mantenido desconocida durante tanto tiempo; y se comunican los extremos de Oriente, Occidente, Septentrión, Mediodía, entrando en contacto los hombres separados por tantos mares, tan distantes y diferentes los unos de los otros mediando la navegación que se ha vuelto más segura y más fácil ante todo por esta invención [de la brújula]”.
Louis le roy: De la vicissitude ou variété des choses en l’univers, et concu-rrence des armes et des lettres par les premieres et plus illustres nations du monde, depuis le temps où a commencé la civilité, & mémoire humaine iusques à présent. Plus s’il est vray ne se dire rien qui n’ayt esté dict paravant: & qu’il convient par propres inventions augmenter la doctrine des Anciens, sans s’arrester seulement aux versions, expositions, corrections, & abregez de leurs escrits, París, 1575, fol. 100v.
1. Hoy ya no es preciso tener que demostrar la aportación de las órdenes religiosas a la conformación intelectual de la alta Edad Moderna, en especial en el mundo ibérico y, más en general, en los espacios del catolicismo tridentino. Gracias a algunos im-portantes trabajos de la investigación española, portuguesa o italiana, profundamente renovadas, transnacionales en sus objetivos y en ocasiones dotadas de una perspec-tiva comparada, la pesada herencia de la leyenda negra se difumina progresivamente y libera a la historiografía de una agenda de investigación inútilmente limitada a la crítica de la cultura erudita de los medios religiosos, en especial de los seculares 1.
1 Entre los trabajos colectivos más importantes (no pudiendo dar cuenta aquí del conjunto de monografías que sustentan esta renovación), se deberá distinguir sin duda entre “estilos nacionales” diferentes; destacaremos los que se han centrado en uno y otro imperios, en particular en el ámbito portugués: BetheNcourt, F. y curto, d. ramada: Portuguese Oceanic Expansion, 1400-1800, Cambridge, CUP, 2007; marcocci, G.: L’invenzione di un impero. Politica e cultura nel mondo portoghese (1450-1600), Roma, Carrocci, 2011; pero también los que, en España y en la estela de Fernando Bouza, han irradiado la investigación sobre la cultura de lo escrito y del libro en la Edad Moderna: ver en particular Bouza F. (coord.): Cultura epistolar en la alta Edad Moderna, monográfico de Cuadernos de Historia Moderna Anejos IV (2005); id.: Papeles y opinión. Politicas de publicación en el Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 2008; GoNzález sáNchez, C. A.: Atlantes de papel. Adoctrinamiento, creación y tipografía en la Monarquía Hispánica de los siglos XVI y XVII, [Rubí, Barcelona], Ed. Rubeo, 2008; maillard álvarez, N. (ed): Books in the Catholic World during the Early Modern Period, Leiden, Brill, 2013. En la producción italiana, que ha comenzado más tarde a explorar las
245
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
A este respecto, es bien sabido que la renovación de la que la Compañía de Jesús se ha beneficiado en las dos últimas décadas ha permitido dar impulso a fructíferas investigaciones en especial en torno a la orden ignaciana y la cultura escrita, en una perspectiva que se ha ido alejando no sólo de la historiografía interna que mantuvo protegidas a las órdenes durante tanto tiempo, sino también, de forma más amplia, de la historiografía religiosa aislada y particularizada en el cuadro más amplio de la de la Edad Moderna 2. Incluso la historia de las ciencias es hoy tributaria de esta aporta-ción, como atestiguan las más recientes investigaciones sobre los imperios ibéricos, en este campo 3.
Un paso más se ha podido dar integrando las órdenes religiosas en el mapa actual de redes, flujos y lugares de saberes que configuran la Edad Moderna, al haber empe-zado a enraizarse en la historiografía internacional el paradigma historiográfico de los saberes misioneros 4. Si aún no es del todo seguro que la expresión llegue a alcanzar una dimensión epistemológica, sí se puede, no obstante, esbozar la hipótesis de que el gesto misionero de la transcripción del mundo por medio de la escritura registra tanto un conjunto de saberes como los protocolos de saber que, con el tiempo, han condu-cido a los historiadores de las ciencias a considerar las fuentes misioneras como pri-meros escritos etnológicos. Esto es, al menos, lo que Claude Lévi-Strauss no sólo su-gería hace ahora tres cuartos de siglo en las páginas justamente famosas de un escrito de género indefinido, Tristes tropiques, cuando asociaba las narraciones de los viajes
vías de análisis que ofrece la confrontación con la historia global, los trabajos sobre el papado y sobre la diplomacia de la Edad Moderna son, sin duda, los más innovadores: visceGlia, M. A. (dir.): Papato e politica internazionale nella prima età moderna, Roma, Viella, 2013; GiaNNiNi. M. C. (dir.): Papacy, Religious Orders, and International Politics in the XVIth and XVIIth centuries, Roma, Viella, 2013.
2 A partir del impulso dado en Francia, desde la década de 1990, por las siguientes publicaciones, Giard, L. (dir.): Les jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production de savoir, París, PUF 1995; FaBre, P.-a. y romaNo a. (dirs.): Les jésuites dans le monde moderne. Nouvelles approches historiographiques, número monográfico de Revue de Synthèse, 120 (1999), 2-3; FaBre, P.-a. y viNceNt, B. (dirs.): Missions religieuses modernes. “Notre lieu est le monde”, Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 376), 2007; en Estados Unidos, por los dos volúmenes colectivos, o’malley, J. W. y otros (eds.): The Jesuits. Culture, sciences, and the arts, 1540-1773, 2 vols., Toronto, University of Toronto Press, 1999-2006. Las investigaciones individuales o colectivas que se ocupan de la cuestión de la contribución intelectual de los jesuitas no han dejado de crecer. Cabe citar a castelNau-l’estoile, c. de, coPete, m.-l., maldavsky, a., Županov I. G. (dirs.): Missions d’évangélisation et circulation des savoirs. XVIe-XVIIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez, 120), 2011; Wilde, G. (ed.): Saberes de la conversión. Jesuitas indígenas, e imperios coloniales en la frontera de la cristiandad, Buenos Aires, Editorial Sb, 2012. Sobre la dimensión imperial, coello, a., Burrieza, J. y moreNo, d. (eds.): Jesuitas e imperios de Ultramar, siglos XVI-XX, Madrid, Silex, 2012.
3 Siguiendo a cañizares-esGuerra, J.: Nature, empire, and nation. Explorations of the history of science in the Iberian world, Stanford, Stanford UP, 2006, Bleichmar, d., de vos, P., huFFiNe, k., sheehaN, k. (eds.): Science in the Spanish and Portuguese Empires, 1500-1800, Stanford, Stanford UP, 2009. Del lado portugués, se remite a saraiva, l. (ed.): History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia, vol. II, Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia (1498-1759), Singapore, World Scientific, 2004; id. (ed.): History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia, vol. IV, Europe and China. Science and Arts in the 17th and 18th Centuries, Singapore, World Scientific, 2013; saraiva, L. y Jami, C. (eds.): History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia, vol. III, The Jesuits, the Padroado and East Asian science (1552-1773), Singapur, World Scientific, 2008.
4 Véase romaNo, A. (dir.): Sciences et mission: le cas jésuite, monográfico de Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 148 (2002); corsi, E. (coord.): Ordenes religiosas entre América y Asia. Ideas para una historia misionera de los espacios coloniales, México, Colmex, 2008.
246
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
de descubrimiento del Nuevo Mundo a los breviarios 5, sino también veinte años más tarde en un texto breve, pero sin duda de calado aún mayor, en el que la etnología era definida como el tercer estadío del humanismo 6. Invirtiendo la perspectiva abierta por el antropólogo, es posible preguntarse por la escriturización de la experiencia misionera como un modo de constitución de conocimiento, una fábrica de saberes sobre el mundo moderno pensado en la diversidad de sus expresiones a la que daba pie la diversidad de lo lejano. Esta escritura, que ha terminado por ser para nosotros un reservorio inagotable y, además, a menudo único de saberes sobre el pasado de las culturas sin escrituras, es fruto en primer lugar de un trabajo de aprendizaje, como lo expresan con fuerza las palabras de Francisco Javier:
[...] en ninguna cosa aprovecharéis tanto en las almas a los hombres de esa ciudad [Ormuz], como sabiéndoles sus vidas muy menudamente; y éste es el principal estudio que ayuda a aprovechar a las almas. Esto es leer por libros que enseñan cosas que en libros muertos escritos no hallaréis, ni os ayudará tanto para fructificar en las almas, cuanto os ayuda saber bien estas cosas [...] Y si queréis hacer mucho fruto, así a vos, como a los prójimos, y vivir consolado, conversad a los pecadores, haciendo que se descubran a vos. Estos son los libros vivos por los que habéis de estudiar, así para predicar, como para vuestra consolación. No digo que alguna vez no leáis por libros
5 “Rio est mordu par sa baie jusqu’au cœur; on débarque en plein centre, comme si l’autre moitié, nouvelle Ys, avait été déjà dévorée par les flots. Et en un sens c’est vrai puisque la première cité, simple fort, se rouvait sur cet îlot roicheux que le navire frôlait tout-à-l’heure et qui porte toujours le nom du fondateur: Villegaignon. Je foule l’Avenida Rio-Branco où s’élevaient jadis les villages tupinamba, mais j’ai dans ma poche Jean de Léry, bréviaire de l’anthropologue”, lévi-strauss, C.: Tristes tropiques, París, Plon, 1955, p. 87. [“Río de Janeiro es mordida por su bahía hasta el corazón; se desembarca en pleno centro, como si la otra mitad, nueva Ys, ya hubiera sido devorada por las olas. Y en cierto sentido es verdad, ya que la primera ciudad –un fuerte– se encontraba en ese islote rocoso recién bordeado por el barco y que lleva aún el nombre de su fundador: Villegaignon. Camino por la avenida Rio Branco, donde antaño se levantaban las aldeas tupinamba, pero en mi bolsillo tengo a Jean de Léry, breviario del etnólogo”, Tristes trópicos, traducción de Noelia Bastard, Paidós, Barcelona, 1988, p. 83]. Es sabido que el texto de Léry al que se refiere Lévi-Strauss no es un relato de misionero, pero la Histoire d’un voyage fait en terre de Brésil es una narración de una conquista espiritual del Brasil por parte de los protestantes franceses llegados para colonizar esta tierra de América del Sur.
6 id.: “Les trois humanismes”, en Anthropologie structurale, París, Plon, 1973, vol. II, pp. 319-322 (primera edición en Demain, n° 35, 1956): “A la plupart d’entre nous, l’ethnologie apparaît comme une science nouvelle, un raffinement et une curiosité de l’homme moderne […] Pourtant, il y a là une illusion dangeureuse, dans la mesure où elle trompe sur la place réelle qu’occupe, dans notre vision du monde, la connaissance des peuples lointains. L’ethnologie n’est ni une science à part, ni une science neuve: c’est la forme la plus ancienne et la plus générale de ce que nous désignons du nom d’humanisme. Quand les hommes de la fin du Moyen-Age et de la Renaissance ont redécouvert l’antiquité gréco-romaine, et quand les Jésuites ont fait du grec et du latin la base de la formation intellectuelle, n’était-ce pas une première forme d’ethnologie?” [“A la mayoría de nosotros, la etnología se nos presenta como una ciencia nueva, un refinamiento y una curiosidad del hombre moderno (…) Con todo, hay ahí una ilusión peligrosa, en la medida en que engaña a propósito del puesto real que ocupa, en nuestra visión del mundo, el conocimiento de los pueblos lejanos. La etnología no es ni una ciencia aparte ni una ciencia nueva: es la forma más antigua y más general de lo que designamos con el nombre del humanismo. Cuando los hombres de la Edad Media, y del Renacimiento, redescubrieron la Antigüedad grecorromana, y cuando los jesuitas hicieron del griego y el latín el fundamento de la formación intelectual, ¿no se trataba de una primera forma de etnología?”, “Los tres humanismos”, Antropología estructural. Mito, sociedad, humanidades, México, Siglo XXI, 1979, p. 257].
247
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
escritos, mas sea biscando autoridades para autorizar por la Escritura los remedios contra los vicios y pecados que leéis por libros vivos [...] 7.
Y aquí se abre paso una primera constatación: la que se desprende del hecho de que el misionero pone en tensión dos formas opuestas de aprendizaje, entre lo vivo y lo muerto, entre lo que es intermediado por hombres y lo que es transmitido por libros escritos. La metáfora del saber muerto de la escritura es una provocación, que expresa la posición de un misionero que se encuentra entre el pasado, apostado en los libros, y el futuro, que le abre el cara a cara con lo desconocido 8. Al hacerlo así, le asigna un objetivo: aprender a conocer a los hombres desconocidos. Le impone, como consecuencia, una misión: extraer de este conocimiento un saber que sea trans-misible. Si no es seguro que la instrucción dirigida por Francisco Javier en 1549 a Gaspar Berze (Barzeus), que se preparaba para dejar Goa por Ormuz, “développe une stratégie missionnaire qui passe par le savoir, une véritable approche scientifique de la conversion, appelée ici ‘le progrès des âmes’” 9, se puede en cambio buscar, en
7 “Carta a Gaspar Barzeus”, Cartas y escritos de S. Francisco Javier, edición de Félix Zubillaga, Madrid, BAC, 1953, p. 326-327. “Rien ne sera plus profitable pour le salut des âmes des habitants de cette ville [Ormuz] si ce n’est que vous connaissiez leur vie tout à fait par le détail. C’est la principale étude que vous avez à faire, car elle aide beaucoup au progrès des âmes. C’est cela que savoir lire dans des livres qui enseignent des choses que vous ne trouverez pas dans les livres morts écrits et rien ne vous aidera autant à faire du fruit dans les âmes que d’apprendre à bien connaître ces choses… Et si vous voulez produire beaucoup de fruit, aussi bien en vous-même que chez vos prochains, et vivre consolé, conversez avec les pécheurs de façon à ce qu’ils se confient à vous. Eux, ils sont les livres vivants que vous devez étudier aussi bien pour prêcher que pour être consolé. Je ne vous dis pas de ne pas lire parfois les livres écrits, mais que ce soit pour y chercher des citations d’Autorités, des remèdes à apporter aux vices et aux péchés que vous lisez dans les livres vivants”, citado en castelNau-l’estoile, c. y otros: “Introduction” a Castelnau-l’estoIle, Copete, Maldavsky, Županov, op. cit. (nota 2), p. 1.
8 En el marco de una orden religiosa cuya identidad por entonces se había construido también alrededor de su vinculación con los estudios y la inversión intelectual. La Compañía como orden intelectual se ha convertido en un lugar común historiográfico. Cultivado por la propia Compañía, ha contribuido sin duda a sobrevalorar esta componente, no sólo en el seno de la orden, sino como parte también de su identidad. Esta dimensión intelectual se ha visto alimentada de modo particular por el antijesuitismo que se fue conformando con el desarrollo mismo de la orden. Véase, sobre esto, FaBre, P.-a. y maire, c: Les antijésuites. Discours, figures et lieux de l’antijésuitisme à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2010. Sobre la imagen de la orden, oy-marra, E., remmert V. (dirs): ‘Le monde est une peinture’. Jesuitische Identität und die Rolle der Bilder, Berlin, Akademie Verlag, 2011.
9 [“… desarrolla una estrategia misionera que pasa por el saber, un verdadero acercamiento científico de la conversión, llamada aquí ‘el progreso de las almas’”]. castelNau-l’estoile y otros, op. cit. (nota 7), p. 1. Cito también la continuación: “Le monde est perçu comme une bibliothèque dans laquelle existent des livres ʽmortsʼ (les livres déjà écrits) et des livres ‘vivants’ qui sont à inventer, à déchiffrer et à mettre par écrit. C’est aussi parce qu’ils traitent de la vie des hommes et des femmes en société, que ces livres sont vivants. Le missionnaire, formé dans les ‘livres morts’ et observateur des ‘livres vivants’, a pour tâche d’enrichir la bibliothèque du monde. Alors que la mission en Inde ne fait que débuter, François Xavier perçoit d’emblée l’entreprise missionnaire comme une démarche intellectuelle. Au même moment, en Nouvelle-Espagne, le franciscain Bernardino de Sahagún est en train de décrire le monde aztèque à l’aide d’informateurs indigènes, dans un livre resté pendant des siècles à l’état de manuscrit, caché au fond d’une bibliothèque. La relation entre missions et savoirs, pensée chez François Xavier comme dialectique et complémentaire, est faite aussi de tensions, de rapports de concurrence, d’interdits et de renoncements”. [“El mundo es percibido como una biblioteca en la cual existen libros ‘muertos’ (los libros ya escritos) y libros ‘vivos’ que restan por ser descubiertos, descifrados y trasladados a la escritura. También porque se ocupan de la vida de los hombres y de las mujeres en sociedad, estos libros son vivos. El misionero, formado en los ‘libros muertos’ y observador de los ‘libros vivos’, tiene como objetivo hacer más rica la biblioteca del mundo. Cuando la misión en India no
248
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
el análisis de la narración misionera, la expresión del paso desde la experiencia y la observación a la producción de un saber. Cabe, así, considerar la hipótesis de que la constitución de la nueva ciencia experimental, desde finales del siglo XVI, también encontró en el laboratorio de la misión un espacio para su elaboración. Es de ello de lo que querría ocuparme, mostrando cómo, en el período considerado, ese laboratorio misionero construyó un nuevo objeto de saber: China.
2. Para la Europa del siglo XVI, la entrada en un sistema-mundo, calificado hoy de “primera globalización”, coloca a China en una situación paradójica: la de ser un horizonte conocido, pero un espacio y una historia desconocidos, como se señala, por ejemplo, en la primera parte del libro de Etiemble, L’Europe chinoise 10. Éste nos recuerda hasta qué punto China era, para el mundo letrado del siglo XVI, una refe-rencia cuyos lazos con los núcleos europeos de la cultura son reconocibles desde que éstos se dotaron de historia 11. Pero continúa siendo un espacio desconocido, que la reactivación del comercio mundial alrededor del globo, estimulada por el “descubri-miento” del Nuevo Mundo, hizo que los europeos integrasen en sus zonas de inter-cambio. A las tradicionales rutas terrestres de Eurasia, forjadas a lo largo de toda la Antigüedad y de la Edad Media, se añaden a partir del siglo XV las rutas marítimas de los dos océanos Pacífico y Atlántico, que generan geopolíticas imperiales distintas, pero en cuyo seno las monarquías ibéricas desempeñan un papel determinante. De la misma forma que revelaron la existencia de un nuevo continente que hasta entonces había escapado al conocimiento del mundo, las vías marítimas trazadas por los navíos portugueses y españoles confirman la inmensidad que se había sospechado, la rique-za entrevista, la complejidad y la familiaridad supuestas 12 de un Catay de contornos
había más que empezado, Francisco Javier se da cuenta de que la empresa misionera es un esfuerzo intelectual. Por entonces, en Nueva España, el franciscano Bernardino de Sahagún está a punto de describir el mundo azteca con la ayuda de informadores indígenas, en un libro que durante siglos ha permanecido manuscrito, oculto en el fondo de una biblioteca. La relación entre misiones y saberes, pensada por Francisco Javier como dialéctica y complementaria, está también hecha de tensiones, de relaciones de competencia, de prohiciones y de renuncias”].
10 etiemBle, R.: L’Europe chinoise, 2 vols., París, Gallimard, 1988-1989.11 Se puede encontrar un conjunto de fuentes sobre este intercambio, ibidem, vol. 1: De l’Empire romain
à Leibniz, primera parte: “A la recherche de Cathay”, p. 45-57. Aunque de manera más significativa para nuestros propósitos, la cultura erudita del Renacimiento ya había formulado esta idea. Así se desprende a la perfección de la lectura del texto del helenista francés le roy, L.: De la vicissitude ou variété des choses en l’univers, et concurrence des armes et des lettres par les premieres et plus illustres nations du monde, depuis le temps où a commencé la civilité, & mémoire humaine iusques à présent. Plus s’il est vray ne se dire rien qui n’ayt esté dict paravant: & qu’il convient par propres inventions augmenter la doctrine des Anciens, sans s’arrester seulement aux versions, expositions, corrections, & abregez de leurs escrits, Paris, Chez Pierre l’Huilier, 1575. A ello se refieren un buen número de textos italianos, portugueses a través del desarrollo de dos géneros muy distintos, las historias de estados y los relatos de viaje. Una investigación más sistemática y a gran escala debería permitir que un día se completase esta cartografía todavía harto limitada.
12 etiemBle, op. cit. (nota 10), vol. 1, “Avant-propos. Le chef-d’œuvre de l’imposture européocentriste: Gutemberg serait l’inventeur de l’imprimerie”, dedicado a denunciar la impostura historiográfica del siglo XX sobre los orígenes europeos de la imprenta, contra el estado de los conocimientos en la Edad Media, marcado por el (re)conocimiento de los orígenes chinos de la imprenta. Por contra, Etiemble nos recuerda que los textos del XVI no dejan lugar a dudas. Junto a Le Roy, moNtaiGNe, m. de: Essais, París, Chez Abel L’Angelier, 1588, t. III, 9, p. 397: “Nous nous escriïons, du miracle de l’inuentiõ de nostre artillerie, de nostre impression:
249
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
territoriales aún imprecisos, pero de hecho cerrado, como lo estará en las décadas siguientes Japón, a la presencia extranjera:
Et quand ores toutes les seigneuries Chrestiennes et Sarrasines seroient reduittes
soubs une obeissance, ne pourroient estre comparées a la sienne. Il commande à plus de sept cens lieues de pays bien habité & peuplé plein de beaux edifices à nostre mode, villages, bourges, chasteaux, villes riches & fortes, affluence de vivres, & de toutes sortes d’artisans exquis. Les Cathains ou Chinois ont telle opinion d’eux mesmes qu’ils pensent estre les premiers du monde, estimans les autres hommes borgnes, & veoir clairement des deux yeux à cause de leur subtilité et & habileté, faisans ouvrages tant propres que ne semblent estre faicts de main d’homme, ains par la nature mesme 13.
De esta síntesis, destacaremos dos elementos: la participación del mundo ibérico en la constitución de China como horizonte de saber para la Europa del siglo XVI; el carácter excepcional del papel jugado por los misioneros en el establecimiento, pa-sajero o permanente, de europeos en China. Mientras que en otros contextos geopo-líticos su presencia se añade a la de comerciantes, diplomáticos, militares o viajeros, en el corazón de China ellos son los únicos, no extranjeros, pero sí venidos del Oeste. Cuando esta presencia, frágil y limitada, se hace constante, es sostenida ante todo por las monarquías ibéricas, no sólo el Portugal del Estado da Índia, sino también la España de los conquistadores. Los primeros llegaron por Oriente y se instalaron a las puertas del Imperio Medio a partir de su fondeadero desde 1563, Macao; los segun-dos se acercaron por Occidente, desde Sevilla por la Nueva España, más tarde desde las Filipinas recientemente conquistadas, puerta del mar de la China y de las costas y riquezas de Asia 14. Si los mercaderes tomaban parte en las relaciones con objetivos
d’autres hõmes, vn autre bout du monde à la Chine, en iouyssoit mille ans auparauant” [“Consideramos como milagrosa la invención de la artillería y la de nuestra imprenta, y otros hombres en el otro extremo del mundo, en la China, gozaban de ellas mil años ha”, en Ensayos, traducción de Constantino Román y Salamero, París, Garnier, 1912]
13 le roy, op. cit. (nota 11), fol. 92v. [“Y cuando todas las señorías cristianas y sarracenas fueran reducidas a una única obediencia, no podrán ser comparadas con la suya. Manda a más de setecientas leguas de un país muy habitado y poblado lleno de bellos edificios a nuestro modo, pueblos, burgos, castillos, ciudades ricas y fuertes, abundancia de víveres y de toda suerte de artesanos exquisitos. Los catayos o chinos tienen tal opinión de sí mismos que piensan que son los primeros del mundo, estimando que los otros hombre son ciegos y que ellos ven claramente de ambos ojos a causa de su sutileza y su habilidad, haciendo obras tan propias que no parecen hechas por mano de hombre, sino por la naturaleza misma”].
14 Sobre la presencia portuguesa en China, loureiro, r. m.: Fidalgos, Missionarios, e Mandarins. Portugal e a China no seculo XVI, Lisboa, Fundação Oriente, 2000; id.: Na companhia dos livros: Manuscritos e impressos nas missões jesuítas da Ásia Oriental, 1540–1620, Macao, Universidade de Macau, 2007; para España, ollé, M.: La empresa de China. De la Armada invencible al Galeón de Manila, Barcelona, Acantilado, 2002. Las primeras señales del interés español por China están documentadas, en el archivo de Sevilla, por las cartas del misionero Martín de Rada, quien ofrece una de sus primeras descripciones al virrey de Nueva España: “Andado tiene el Reyno en la China quinze provincias treze que llaman ponchin y la de paquiaa y la de Canquiaa. La de Paquiaa es la corte donde reside el Rey y la de Canquiaa es la de su hermano. Las demas son governadas por visorreyes [pag. 2] que llaman Ponchinsi y cada uno dellos reside en la ciudad mas principal de su provincia y pone otros ocho tenientes en ocho ciudades de su virreynado y cada uno destos tenientes pone diez governadores en diez pueblos sujetos a su ciudad los quales tambien son pueblos grandes y tienen sujetas muchas aldeas que cada una dellas terna de jurisdiccion diez o doze leguas. Dizen ser tierra pobladisima y tan avasallados que pasando por alguna calle qualquier governador todos los dela calle aun mucho antes que llegue se arriman a las paredes y le hazen gran humiliaçion y nadie le habla sino es de rodillas
250
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
comerciales que se desarrollaban a través de las ciudades portuarias del litoral –y los puertos chinos estaban más que acostumbrados, los venidos de Europa no eran más que los últimos en la larga duración de la historia de los intercambios económicos de Asia–, los misioneros, llevados por un proyecto de conversión, participaban en las dinámicas de conquista espiritual, que pasaban no sólo por la presencia en las zonas litorales y urbanas, sino también en los territorios del interior. En este senti-do, el “descubrimiento” de China corresponde a la Europa católica. De esta forma, cuando los relatos de viaje se multiplicaban, dando cuenta de la vinculación cada vez más clara del continente europeo con el resto del globo y de la diversidad de informaciones que acarreaba esta nueva literatura apodíctica –baste con recordar a Richard Haykluit para la Inglaterra isabelina–, los textos misioneros se distinguen por su impronta confesional, sus objetivos, sus finalidades. Es en función de tales especificidades que deben ser tratados aquí 15.
3. La escritura misionera hace, por tanto, que surja un nuevo objeto y horizonte de saber para la Europa de la segunda mitad del siglo XVI: China. Es posible circunscribir su geneología a una trilogía, que se despliega en tres tiempos, cua-tro órdenes religiosas, cinco escenas y una multitud de actores: en 1569-1570, el impresor español de Évora, André de Burgos, publica por vez primera en Europa
y los ojos bajos. Todos han de tener officio. No es nadie governador ni soldado de guarnicion en su tierra sino de otras provincias ponen los mandadores y la gente de guarnicion en cualquiera de las ciudades y solo estos pueden traer armas, los demas ni aun tenerlas en sus casas y asi es la gente mas vil para la guerra que ay en el mundo aunque pelean a cavallo y a pie pero el de cavallo no lleva espuelas y para pelear suelta las riendas y pelea a dos manos. No dura un officio de estos mas de tres años y cada año les enbia el rey un visitador. Esto y otra cosillas se supieron por la relacion de aquel chino que hasta que se vean no se pueden tener por ciertas. Quisimos en un navio dellos embiar alla un par de religiossos porque los mismos chinos se ofrecian a ello pero nunca quiso el governador sino fuese o por mandato del rey o de vuestra excelencia. Dixome que avia embiado a pedir licencia al governador de Chinchiu para embiar alla el año que viene un par de hombres a tratar con el de la paz y contratacion. No se que respuesta daran a vuestra excelencia. Suplico embie a mandar que si pudiera ser se embien alla un par de religiosos por que de mas de que podra ser se abra gran puerta al evangelio y servicio de nuestro señor servira tambien de que ternemos de alla verdadera noticia de lo que ay y ellos declararan a los chinos la grandeza de nuestro rey y quan bien les esta en tener su amistad y si ellos reciben la fe les daran a entender la obligaçion que tienen a servir a su Magestad pues a su costa y provision les embia ministros que les enseñen y aunque no fuese más de servir de lenguas y que se pudiese contratar con ellos, no sería poco importante su ida, y para ello, si a mí me lo mandasen, lo ternía por particular merced, y lo haría de muy buena voluntad.”, Copia de una carta quel Padre fray martin de rrada provincial de la orden de San Agustin que reside en la china escribe al virrey de la nueva spaña fecha en la ciudad de manilla a 10 de agosto de 1572, Archivo General de Indias (AGI), Patronato, 24, nº 1, R.22. Véase también “Relaçion verdadera de las cosas del Reyno de Taibin por otro nombre china y del vuaje que a el hizo el muy reverendo padre fray Martin de Rada provincial que fue de la orden del glorioso Doctor de la yglesia San Augustin, que lo vio y anduvo en la provincia de Hocquien año de 1575”, Bibliothèque Nationale de France, París (BNF), Fonds Espagnol, 325.9 (MF 13184), fols. 15-30.
15 No podemos ocuparnos ahora de los desafíos historiográficos a los que remiten los siguientes puntos aclaratorios: el primero tiene que ver con la participación del mundo ibérico en la producción europea de saberes sobre el mundo, una participación durante mucho tiempo minusvalorada por la historiografía internacional; el segundo, sobre el reconocimiento de la agency misionera en esos mismos procesos; el tercero remite a la adopción de un enfoque ibérico, que da la espalda a los marcos de análisis nacionales que han dominado ampliamente la escritura de la historia de las relaciones entre España y Portugal en la Edad Moderna; el cuarto se refiere a la reevaluación de los intereses asiáticos de la España del XVI y, en especial, de Felipe II.
251
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
un texto entera y exclusivamente consagrado a China, el Tratado das Cousas da China, del fraile dominico Gaspar da Cruz (c. 1520-1570) 16; en 1585, el agustino Juan González de Mendoza (1540-1617) publica en Roma, en español y, un año más tarde, en traducción italiana, la Historia de las cosas las mas notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China 17, obra que incluye la edición de textos manuscritos provenientes de misioneros franciscanos; en 1615, el jesuita Nicolas Trigault (1577-1628), llegado a China desde Douai, en los Países Bajos españoles, y reenviado a Europa en 1610 para representar a sus correligionarios ante Roma, remite a sus superiores el manuscrito de una obra que consiste en una reescritura de las anotaciones de Matteo Ricci (1552-1610). Enviadas por el centro romano de la Compañía al impresor Mangium, en Augsburgo, la publicación apareció en 1615 bajo el título De Christiana Expeditione apud China.
Esta genealogía reúne tres empresas editoriales cuyo principal punto en común consiste en el hecho de que las tres pretenden singularizar un mismo espacio, Chi-na, constituyéndolo así en objeto de análisis. En este sentido, la segunda y la ter-cera tienden a hacer de la primera una fuente, una fuente que conviene citar y descalificar al mismo tiempo, en el marco de una competencia que se sitúa en un doble plano, político y religioso. Dibuja la evolución de los temas que supone el horizonte extremo-asitático para el mundo católico. En este sentido, cada uno de los tres textos corresponde a una agenda que es diferente, pero que dota a la Europa mediterránea, así como a los otros países implicados en la conquista marítima del mundo, de un conjunto de conocimientos cuya precisión irá creciendo, de un libro a otro, a lo largo de toda la época moderna. Esta trilogía revela, no obstante, un gesto más amplio, de matriz igualmente misionera, aunque no exclusivamente: en 1577, Bernardino de Escalante (1537-1605) hacía imprimir en Sevilla el Discurso sobre la navegación que los portugueses hacen a los reinos y provincias de Oriente, y de la noticia que se tiene de las grandezas del reino de la China 18; diez años más tarde Giovanni Pietro Maffei (1536-1603) editaba los Historiarum Indicarum libri XVI. Selectarum item ex India epistolarum libri IV, que contiene una larga descripción de China 19; entre tanto, las cartas de los misioneros ocupados en lejanos territorios eran reelaboradas en los centros culturales del catolicismo, Roma, Madrid, Lisboa
16 Hacemos referencia aquí a la edición moderna, GasPar da cruz: Tratado das coisas da China: Évora, 1569-1570, ed. R. M. Loureiro, Lisboa, Cotovia, 1997. Las citas a continuación se tomarán de esta edición. Se remite también a loureiro, op. cit. (nota 14, 2000), cap. 24, pp. 617-645. Véase, además, lach, d. F.: Asia in the Making of Europe, Chicago, The Chicago University Press, 1965-1977, vol. 1/2, pp. 565 y ss. En la historiografía francesa es conocido como Gaspar de la Croix. Sobre la incertidumbre en torno a la fecha, véase loureiro, R. M., “Introdução” a GasPar da cruz, op. cit. (nota 16), p. 13, n. 1. J. Spence es, por su parte, aseverativo en cuanto al año 1570: sPeNce, J.: Chinese Roundabout. Essays in History and Culture, New York, W. W. Norton, 1992, p. 2. Existe de hecho una edición de 1569.
17 GoNzález de meNdoza, J.: Dell’historia della China descritta dal p.m. Gio. Gonzalez di Mendozza dell’Ord. di s. Agost. nella lingua spagnuola. Et tradotta nell’italiana dal Magn. M. Francesco Auanzo, cittadino originario di Venezia, Roma, Bartolomeo Grassi, 1586, que sigue la versión española, publicada en Roma en 1585.
18 escalaNte, B. de: Discurso de la navegacion que los portugueses hazen à los reinos y prouincias del Oriente, y de la noticia que se tiene de las grandezas del reino de la China, En Seuilla, en casa de la biuda de Alonso Escriuano, 1577.
19 Florencia, apud Philippum Iunctam, 1588.
252
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
y todos los grandes centros urbanos de la imprenta, asegurando así una primera forma de familiaridad, ampliamente difundida y a buen precio, con espacios tan lejanos como China 20.
El primero de los textos por fecha, dedicado al rey de Portugal D. Sebastián, se presenta como el resultado de un largo periplo del misionero dominico entre India y China en los ventiún años anteriores a su regreso a Évora, período en el que había sido enviado a fundar la primera misión asiática de su orden. Dividido en veintinueve breves capítulos, de orden de dos a tres páginas cada uno, el libro hace gala de un saber fundamentado en el itinerario de Gaspar da Cruz, a lo largo de las costas: en principio las de India, que recorre antes de fundar una casa en Malaca, más tarde cuando se embarca hacia el reino de Camboya, donde se detiene por espacio de un año, remontando en especial el río Mekong. Es entonces cuando desde Camboya decide lanzarse hacia China, donde ya se encuentra a fines del año 1566, en la bahía de Cantón, obteniendo la autorización de las autoridades chinas para pasar de allí a Guangdong, donde se detiene un mes. A comienzos del año de 1557, está de regreso en Malaca, en donde se le pierde la pista hasta volver a encontrarlo en Ormuz, que abandona en 1563, a buen seguro para regresar a India, desde donde vuelve a Por-tugal en 1569. Estas fechas no pretenden tanto esbozar una biografía del misionero dominico como poner en evidencia un punto que aparece aquí de manera muy clara: el tratado sobre China descansa sobre una experiencia directa de apenas unos me-ses, sin duda no más de tres, limitada a la zona litoral de Canton-Guangdong, zona cosmopolita por excelencia desde antiguo. Pero de su larga peregrinación asiática, regresa también con fuentes escritas disponibles sobre las rutas de Eurasia que fre-cuenta; se añaden los testimonios de otros europeos que tuvieron la posibilidad de permanecer tiempo en China y eventualmente tener acceso a fuentes chinas. Por ello, sugiere desde la introducción: “[...] conforme a minha possibilidade, assim do que vi como do que li num compêndio que [fez] um homem fidalgo que cativo andou pela terra dentro, como do que ouvi a pessoas dignas de fé” 21. Gracias a sus interlocutores, según lo que él mismo escribe, logró hacerse con una copia manuscrita del texto de Galiote Pereira, soldado portugués, cuya experiencia sobre el terreno se basaba en los tres años que había pasado en las prisiones chinas a comienzos de la década 22. El hecho de que esto sucediese en la provincia de Sichuan hace aún más precioso este
20 No se desarrollará este punto. A simple título de ejemplo, Copia de algunas cartas que los padres y hermanos de la compania de IESUS, que andan en la india, y otras partes orientales, escrivieron a los de la misma Compania de Portugal. Desde el año M.D.LVII hasta el de lxj. Tresladadas de Portugues en Castellano. Impressas en Coimbra por Ioan Barrera. 1562, in-4°, Lisboa, Biblioteca da Ajuda (BA), 55-III-14/1; Cartas dos padres e irmaos da Companhia de Iesus, que andao na India nos Rivas do Japao dos da mesma Companhia em Europa, des do anno de 1549. Coimbra, 1570, in-12°, con dedicatoria al obispo de Coímbra, BA, 50-VI-28. Para su estudio sistemático, sigue siendo referencia insustituible la obra de lach, op. cit. (nota 16), vols. 1 y 2.
21 GasPar da cruz, op. cit. (nota 16), p. 66.22 Boxer, C. R.: South China in the sixteenth century, being the narratives of Galeote Pereira, Fr. Gaspar da
Cruz, O.P. [and] Fr. Martín de Rada, O.E.S.A. (1550-1575), Londres, printed for the Hakluyt Society, 1953.
253
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
testimonio secundario, puesto que, a mediados del siglo XVI, Pereira fue uno de los pocos europeos que estuvo en el interior de China 23.
En el caso de la obra española, nos encontramos ante una operación mucho más sofisticada de capitalización de experiencia, pues la obra es compuesta, como se in-dica en el largo título: además de un texto redactado por el mismo González de Men-doza 24, el volumen se ofrece como una suma de textos elaborados anteriormente, aunque habían permanecido manuscritos, todos ellos sobre China y que procedían de misioneros españoles de las antiguas órdenes mendicantes: los agustinos Martín de Rada 25 y Jerónimo Marín 26, de 1577, y los franciscanos Pedro de Alfaro 27 de 1579 y Martín Ignacio, en el mismo período 28. Se puede, así, describir la operación editorial a cuya cabeza se coloca González de Mendoza como un acto de capitalización de experiencia y de observación directa, puesta al servicio del imperio español recien-temente convertido en ibérico y cuya capital, Madrid, había requerido el envío de informaciones sobre China en la estela de su reciente establecimiento en Filipinas 29. Capitalización que funciona también como captación, si se la compara con el texto de Gaspar da Cruz y si se considera en medida del eclecticismo narrativo de que se compone: el texto es compuesto, como la monarquía española 30. La publicación se inscribe también en el rastro de un discurso de la conquista de China, ya de dos de-cenios de antigüedad 31 y coetáneo al establecimiento en Manila, las dificultades de la situación económica y política del archipiélago filipino y las esperanzas de riqueza que suscita la proximidad de un gran territorio, que se ha hecho familiar por la pre-sencia masiva de mano de obra china en Manila. Datan de este período las primeras
23 Sobre los orígenes y fechas de G. Pereira es muy poco lo que se sabe: mercenario portugués presente en el Mar de China, participó en el comercio de contrabando, próspero en esta zona y en este período. Fue hecho prisionero por las autoridades chinas en 1549, huyendo de su prisión en fecha desconocida. Véase Boxer, op. cit. (nota 22).
24 Nacido en Torrecilla de Cameros en 1545 y muerto en 1618 en América, agustino; Pérez, L.: “Origen de las misiones franciscanas en el Extremo Oriente”, Archivo Ibero-Americano, 2 (1914), pp. 202-228.
25 Véase Boxer, op. cit. (nota 22). No existe por ahora ningún trabajo de relevancia sobre Martín de Rada (1533-1578). Su manuscrito Las cosas que los padres Fr. Martín de Rada, provincial de la Orden de S. Agustín en las Islas Filipinas, su compañero Fr. Jerónimo Marín y otros soldados que fueron con ellos vieron y entendieron en aquel reino no fue publicado durante su vida.
26 escalaNte, op. cit. (nota 18).27 Sobre Pedro de Alfaro no hay trabajos, salvo las cartas redactadas en 1578 [Archivo Histórico Nacional,
Madrid (AHN)] en las que se da algunas informaciones sobre China.28 martiN iGNacio de loyola: Viaje alrededor del mundo, véase la edición moderna de J. Ignacio
Tellechea Idígoras, Madrid, Historia 16 (“Cronicas de America”, 54), 1989; véase además FerNáNdez, L.: “Las misiones de Indias y Extremo Oriente vistas por un sobrino de San Ignacio, Fray Martín Ignacio de Loyola, 1584”, Hispania sacra, 46 (1994), pp. 519-528; GruziNski, S.: Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, París, Éd. de La Martinière, 2004, pp. 278-285, donde también es evocado M. de Rada, que pertenencería a las “élites católicas mundializadas”, junto a otras muchas figuras mencionadas por Gruzinski.
29 Sobre el momento político preciso, ollé, op. cit. (nota 14).30 Sobre la monarquía compuesta, elliott, J.: “A Europe of Composite Monarchies”, Past and Present,
137/1 (1992), pp. 48-71. Sobre el texto propiamente, romaNo, A.: “La prima storia della Cina. Juan Gonzales de Mendoza fra l’Impero spagnolo e Roma”, Quaderni storici, 48/1 (2013), pp. 89-116.
31 Pero que, al hacerlo, encuentra eco en el de América, un siglo y medio más tarde, y en el corazón de un debate siempre renovado sobre su legitimidad. De esta forma, a finales del XVI, sobre el frente asiático del imperio español, se replantea la cuestión, no resuelta, abierta por el frente americano. A propósito de la apertura española hacia el Pacífico, véase el catálogo de la reciente exposición de Sevilla, Pacífico: España y la Aventura de la Mar del Sur, Archivo General de Indias, septiembre de 2013 - febrero de 2014.
254
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
indagaciones lanzadas por la monarquía española sobre el océano Pacífico, bajo el control en especial de Juan López de Velasco 32. El activismo de las órdenes religiosas y del clero secular no puede seguir siendo minusvalorado, como indican los numero-sos documentos que se encaminan hacia España, emanados de autoridades civiles o religiosas, que mezclan argumentos económicos, culturales y religiosos, para abogar en favor de la ocupación de China, bien por el medio de la invasión o de la simple presencia 33.
A treinta años de distancia, la publicación de Trigault señala la derrota política de los objetivos asignados por Mendoza a España y a las órdenes mendicantes, la victo-ria, desde el punto de vista tanto religioso como cultural, de la toma de posesión de la Compañía de Jesús sobre la China europea, y el triunfo de Roma sobre el espacio ibérico en lo que a la producción de saberes se refiere. Desde 1615 y hasta el cora-zón de las Luces, la producción misionera sobre China estuvo casi exclusivamente monopolizada por la orden ignaciana y se impone como fuente sobre el Imperio Me-dio, incluidos también sus oponentes y detractores 34. Fruto de otro tipo de operación libresca, la Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine se presenta como el primer balance de la actividad de la generación pionera de los jesuitas en China. Fue editada por Nicolas Trigault, a partir de anotaciones de Matteo Ricci 35. La obra, que coloca a la China jesuita en el paisaje cultural europeo, aspira a imponer la misión erudita como llave del éxito de la evangelización de China. La operación historiográfica, que está en su médula, es también concebida como una operación de comunicación dirigida en primer lugar a los estados católicos, pero que a la postre se impone, más allá de las fronteras confesionales, al conjunto de Europa. Eclipsando así el libro de Mendoza, que siguió no obstante siendo leído y circulando en traduc-ciones en las distintas lenguas vernáculas europeas, la publicación de Trigault consi-gue presentar una China como conmensurable a Europa.
La obra, que durante mucho tiempo ha sido considerada el manuscrito de Ricci 36, se compone de cinco libros, divididos en capítulos, de los cuales el primero ofrece un cuadro sintético de China, y los cuatro siguientes describen el progreso de la Compa-
32 En 1574 somete al Consejo de Indias su Geografía y descripción universal de las Indias, inédita hasta 1601. Véase headley, J. M.: “Spain’s Asian Presence, 1565-1590: Structures and Aspirations”, The Hispanic American Historical Review, 75/4 (1995), pp. 623-646, en especial p. 631, n. 25.
33 Véase el comentario de Headley: “Whatever the riches and attractions of China itself, the Chinese were here represented as a people of idolaters, sodomists, robbers, and pirates, peculiarly prone to revolt yet somehow ripe for Christianity” (ibidem, p. 634). Asimismo, ollé, op. cit. (nota 14), y el conjunto de la documentación disponible en http://www.upf.edu/asia/projectes/che/autors/autors.htm. Agradezco a Fernando Bouza que me haya indicado su existencia.
34 Este monopolio descalificará a España como espacio de producción de saberes sobre China. En cambio, los orígenes portugueses y franceses de numerosos misioneros presentes en China continuaron alimentando, hasta años recientes, esta historiografía. A título de ejemplo, véase loureiro, op. cit. (nota 14, 2000 y 2007); PiNot, V.: La Chine et la formation de l’esprit philosophique en France (1640–1740), Paris, Paul Geuthner, 1932.
35 De Christiana Expeditione apud China, Augsburgo, Mangium, 1615. Edición francesa: Lyon, Horace Cardon, 1616.
36 El descubrimiento del texto original de Ricci, por parte del P. Tacchi Venturi, en 1909, dio lugar a la publicación ricci, M.: Opere storiche, edite a cura del Comitato per le onoranze nazionali, con prolegomeni, e note del P. Pietro Tacchi Venturi, vol. 1: I commentari della Cina; vol. 2: Le lettere dalla Cina, Macerata, Tip. F. Giorgetti, 1911-1913. Constituye una nueva edición Fonti Ricciane, ed. de P. M. D’Elia, vol. 1: Storia dell’introduzione del cristianesimo in Cina, Roma, La Libreria dello Stato, 1942; vol. 2: Storia dell’introduzione
255
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
ñía en China desde Francisco Javier a la muerte de Ricci. Por su carácter unificado y coherente, por su objetivo claramente explicitado desde el título y la posibilidad de ir apoyando la narración en una trama narrativa simple y continua, la de los avances de la evangelización de China por los jesuitas, el texto, que se fundamenta en modelos narrativos similares y salidos de la misma matriz jesuita, se convierte en el patrón a partir del cual serán escritas más adelante todas las historias de China, hasta la de Du Halde, que responde a un modelo renovado y conforme al horizonte intelectural erudito de las Luces; tal es, al menos, la hipótesis de lectura que sugiero 37.
Hay pues, en la constitución de la trilogía Cruz-Mendoza-Trigault, un medio siglo de profundos transformaciones de las relaciones entre el mundo católico y Asia. La producción de estos textos obedece a lógicas diferentes y su misma materialidad así lo atestigua: formato, calidad de la impresión, número de páginas, todo podría apoyar la imposibilidad de comparar estas tres obras. Se puede, en sentido inverso, conside-rar estas evoluciones morfológicas como resultado mismo del proceso de acumula-ción de saberes del que suponen, cada una de ellas, un hito inevitable.
4. Resulta determinante en la decisión de haber seleccionado estos tres textos de entre un conjunto más amplio el hecho de que cada uno de ellos se construye sobre la base de un “conocimiento previo” de China, un conocimiento reivindicado, que pretende establecer una legitimidad propia al saber que se decide compartir 38. En este punto, el horizonte chino, como desde hacía ya más de un siglo el de América, ofrece un nuevo desafío no solamente a la cartografía europea de los saberes sobre el mundo por entonces extendido a sus cuatro continentes, sino también a su gramática. El alar-gamiento del inventario del mundo, tal y como había sido cuidadosamente forjado por los antiguos, todavía procedía del gesto filológico, pero también de la observa-ción directa. Los libros de los antiguos no lo habían dicho todo; la escritura, profana
del cristianesimo in Cina, seconda parte, Roma, La Libreria dello Stato, 1949; vol. 3: Appendici e indici, Roma, La Libreria dello Stato, 1949.
37 En conjunto, se han dedicado pocos estudios a este texto fundamental: sobre el manuscrito de Ricci y la edición de Trigault, se remite a Foss, T. N.: “Nicholas Trigault, S.J. Amanuensis or Propagandist? The Role of the Editor of Della entrata della Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina”, en lo kuaNG (ed.): International Symposium on Chinese-Western Cultural Interchange in Commemoration of the 400th Anniversary of the Arrival of Matteo Ricci, S.J. in China (Taipei/Taiwan, Republic of China, september 11-16, 1983), Taipei, 1983, pp. 1-94; Fezzi, L.: “Osservazioni sul De christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Iesu di Nicolas Trigault”, Rivista di storia e letteratura religiosa, 34/3 (1999), pp. 541-566; GerNet, J.: “Della entrata della Compagnia Giesù e Christianità nella Cina de Matteo Ricci (1609) et les remaniements de sa traduction latine (1615)”, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, (janv.-mars 2003), p. 61-84.
38 Por contra, cuando Maffei debe redactar sus páginas sobre China, para la obra antes citada, escribe directamente a Matteo Ricci, en busca de ese conocimiento de primera mano que ofrece el misionero. En esos mismos años de 1580, autores no misioneros solicitan a Ricci a su vez, como muestra la carta de respuesta a Juan Bautista Román, factor de las Islas Filipinas y agente de Felipe II. Hay varias copias de la “carta que le escribió el P. Matheo Resi, italiano de la Compañía de Jesús, que reside con el P. Miguel Ruggiero en la ciudad de Juaquín, cabeza desta provincia de los Cantones en los Reynos de la China, i donde reside el Virrei desta dicha provincia, la qual recebí en Macao, veinte leguas de Cantón, he cincuenta de Juaquín”; por ejemplo en AGI, Filipinas 29; Archivo del Museo Naval, Madrid (AMN), Colección Fernández Navarrete XVIII, fol. 146, dto. 31). Véase ricci, M.: Lettere (1580-1609), edizione realizzata sotto la direzione di P. Corradini, a cura di F. D’Arelli, Macerata, Quodlibet, 2001, pp. 33-41 y 57-87.
256
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
o sagrada, no había sido toda revelada. Al aumentar todos los saberes del mundo, era necesario darles una nueva lectura: si América obligaba a reflexionar sobre las fronteras de la naturaleza y de la civilización, en especial en el marco del gran debate sobre la naturaleza de los indios 39, China planteaba otra cuestión, la de la civiliza-ción sin Dios. Para un catolicismo en plena crisis –el retroceso territorial frente a los otomanos, la escisión definitiva entre católicos y protestantes– esta cuestión no era secundaria. Y los escritos misioneros no podían dejar de tratarla.
Lo que se desprende, de manera unánime, de la trilogía que aquí nos ocupa es la idea de un universo cultivado y civilizado. La apreciación, fundamentada sobre la experiencia, no es ambigua:
E porque entre estas gentes de que fiz menção, os chinas a todos excedem em mul-tidão de gente, em grandeza de reino, em excelência de policia e governo, e em abun-dância de possessões e riquezas – nem em coisas preciosas como é ouro e pedras preciosas, senão nas riquezas, disposições e fazendas que principalmente servem a necessidade humana –, e porque estas gentes têm muitas coisas muito dignas de me-mória, me movi a dar notícia geral de suas coisas 40.
Estos son los motivos que Gaspar da Cruz da, al inicio de su libro, para explicar su elección de consagrarlo a China y el impresor español que lo edita es suficiente-mente sensible a ello como para retormarlos en su prefacio 41. El respeto que sale a relucir en ciertos pasajes se traduce en ocasiones en una verdadera admiración por el país; admiración por su inmensidad y por la capacidad de control de la misma, desde el punto de vista de las riquezas, de la extensión o de la eficacia de la organización política; por la constatación del refinamiento –de los vestidos, de la alimentación, del urbanismo y de la arquitectura– como elementos sobre los que se funda una forma evidente de comparación respetuosa; por el predominio, finalmente, de una cultura letrada. Cruz, de hecho, da cuenta del sistema de exámenes.
Este sistema, cuya descripción tampoco dejó indiferente al helenista francés Le Roy 42, también es mencionado y cada vez de una forma más ampliamente desarro-llada por sus sucesores. Mendoza le dedica un capítulo entero (libro 3, cap, 14) 43 y
39 De GerBi, A.: La disputa del Nuovo mondo: storia di una polemica, 1750-1900, Milano-Napoli, Ricciardi, 1955, a PaGdeN, A.: The Fall of Natural Man: The American Indians and the Origins of Comparative Anthropology, Cambridge, Cambridge UP, 1983.
40 GasPar da cruz, op. cit. (nota 14), p. 66. 41 Ibidem, p. 57: “E porque eu sei Vossa Alteza exceder a todos nisto, e que deseja ver coisas novas, em
especial as da China, de que há tanto que dezir que põem admiraçam aos ouvintes”.42 le roy, op. cit. (nota 11), fol. 92v: “Ils ont les lettres et disciplines en singuliere recommandation,
estime & honneur, ne recevans à souveraine dignité, & autres charges publiques, sinon les doctes. Attendu qu’en la distribution des magistrats ils ne regardent à la noblesse ou richesse: ainsi seulement au sçavoir & à la vertu”. [“Tienen en especial consideración, estima y honor a letras y disciplinas, no recibiendo a dignidad soberana y otros cargos públicos más a que los doctos. En atención a que en la distribución de magistrados no miran a la nobleza o riqueza: sino tan solo al saber y a la virtud”]. Se puede considerar a Cruz como la principal, sino la única, fuente del helenista francés.
43 meNdoza, op. cit. (nota 17), p. 96-100: “Questo è come fargli gentil’huomini, & habilitargli à qual si voglia giudicatura, & governo: Et perche il modo, & la cerimonia, che s’usa nel fargli, è degna d’essere intesa, ho voluto porla in questo luoco, come l’ho trovata nelle relationi del sopranominato Padre Herrada, e de i suoi compagni, che la videro à fare nell città d’Auchieo” (p. 96).
257
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
ocupa un número aún más importante de páginas en Trigault 44. La descripción es más minuciosa y completa y testimonia un conocimiento preciso debido a una práctica prolongada de observación de dicho sistema y de evaluación de su funcionamiento. Si esta atención particular puede en parte explicarse por la sensibilidad de los auto-res por todo lo relativo a las letras, también es reveladora de la importancia y de la visibilidad de los mandarines en el mundo chino. Evoca asimismo al hecho de que, cuando los misioneros pusieron pie en el territorio, la existencia de una burocracia letrada permitió el desarrollo de formas de intermediación entre Europa y China, como atestigua el largo camino de Matteo Ricci en el espacio físico, social y político controlado por los Ming 45.
Además del sistema de exámenes, la cultura china, su antigüedad, sus bases escri-tas provocan la admiración de los misioneros. Los ideogramas no son cuestionados como escritura, contrariamente a lo que sucede con los códices americanos. A propó-sito de los caracteres chinos, Cruz constata:
Não têm os chinas letras certas no escrever, porque tudo o que escrevem é por
figuras 46, y fazem letras por parte, pelo que têm muito grande multidão de letras, sig-nificando dada uma coisa por uma letra [...] Esta é causa porque em toda a China ha muitas linguas [...] 47.
Mendoza les consagra un capítulo entero del tercer libro de su propio texto, remi-tiendo además a los ejemplares de libros chinos que se encuentran en la Biblioteca Vaticana y en la de El Escorial 48. Indica, además, en su narración que Martín de Rada, del que edita un texto, había regresado de China, en los años de 1570, con libros, un centenar según él; compra suspendida tras la prohibición hecha por el rey de China de que salieran desde entonces del reino 49. De la lista que establece, la primera obra mencionada es una “descripción de todo el Reyno de la China y a qué parte está cada una de las quinze Prouinzias (…) y los reynos con quien confinan” 50. Es difícil com-prender la naturaleza de esta obra, pudiéndose suponer que si se tratase de material cartográfico, Mendoza lo habría precisado. Los otros libros adquiridos por Rada dan
44 En la parte primera del libro, capítulo 5, totalmente dedicado a artes y ciencias. Edición original latina, 1615, pp. 42 y ss.
45 Sobre el sistema de exámenes, elmaN, B: Civil Examinations and Meritocracy in Late Imperial China, Harvard University Press, 2013. Sobre los letrados intermediarios, Jami, c., eNGelFriet, P. y Blue, G. (eds.): Statecraft and Intellectual Renewal in Late Ming China: The Cross Cultural Synthesis of Xu Guangqi (1562-1633), Leiden, Brill, 2001. Sobre M. Ricci, dentro de una abundante literatura, BerNard-maître, H.: Le père Mathieu Ricci et la société chinoise de son temps (1552-1610), Tientsin, Hautes Études, 1937; hsia, r. Po-chia: A Jesuit in the Forbidden City. Matteo Ricci, 1552-1610, New York, Oxford UP, 2010.
46 B. de Escalante escribe: “No tienen los Chinas numero de letras en abecedario, porque todo lo que escriven, es por figuras…”, escalaNte, op. cit. (nota 18), p. 62.
47 GasPar da cruz, op. cit. (nota 14), pp. 187-188.48 meNdoza, op. cit. (nota 17), p. 93: “non sarà fuor di proposito parlar hora de i caratteri, del modo di
scrivere, & anco de gli studii loro. Venendo adunque al primo, dico, che se ben son pochi quelli, che non sappiano leggere, & scriver fra loro, non hanno pero alcun alfabeto di lettere, come habbiamo noi, ma scrivono ogni cosa con figure, che s’imparano con lunghezza di tempo & con gran difficoltà, havendo quasi ogni parola un particolar carattere”. La mención de los libros chinos se encuentra en la página siguiente.
49 Véase infra.50 meNdoza, op. cit. (nota 17), p. 104.
258
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
informaciones sobre la organización del Estado, con sus riquezas (imposición, admi-nistración), sus sujetos, su flota, antes de ocuparse de la historia de China. Después las creencias y ceremonias, previamente a las leyes y la justicia. Los conocimientos médicos son repertoriados enseguida, después los conocimientos astronómicos y as-trológicos, su arte de la música y del ajedrez, matemáticas, aritmética, antes de una larga lista de textos sobre astrología natural y judiciaria, quiromancia, fisiognómica, la escritura, la ciencia de los caballos, la interpretación de los sueños, el ceremonial de corte. Esta lista, casi borgiana, se ha construido sobre la doble polaridad de la relación con China: de una parte, el reconocimiento de su potencia y organización; de otra parte, el conflicto frente a un sistema de lectura del mundo fundado en la superstición.
Muchas de las observaciones precedentes valdrían para el texto jesuita, más deta-llado, pero, ante todo, con una relación distinta con la lengua de los letrados. El salto dado es considerable: no se trata solamente de testimoniar la extrañeza de un sistema de escritura que no estaría fundando sobre el alfabeto, sino de aprovecharlo:
Le P. Matthieu commença le premier cette estude des lettres Chinoises, qui en après estant d’avantage affleuré de ce qu’il avoit appris, se rendit admirable aux lettres chi-noises, qui n’avaient jamais leu aucun estranger, duquel ils peussent apprendre quelque chose. Nous parlerons donc expressement de cela en ce chapitre, afin que la posterité sçache combien on a estimé que ceste seule chose a esté proufitable, & que les Euro-péens qui liront ceci, entendent que leur soin n’a pas esté mal emploié parmi si grand nombre de beaux esprits qui liront ceci. Le P. Matthieu commença donc, comme a esté dict ci-dessus, par les preceptes Cosmographiques et Astrologiques, & encore qu’il ne leur ait rien apporté de nouveau ou rare, que communément les Lettrés d’Europe ne sachent, neantmaoins parmi eux, qui defendoient opiniatrement les erreurs intolera-bles qu’ils avoient receus de leurs Ancestres, cela fut trouvé plus admirable, qu’on ne sçaurait croire. Par quoi, plusieurs que l’ignorance de chose meilleure, avoit iusqu’à present rendus obstinez & superbes, confessoient maintenant qu’on ley avoit ouvert les yeux, pour voir des choses tres-serieuses, qui jusqu’alors avoient estée fermees d’un aveuglement intolerable, ce qui les avoit empesché de comprendre tant de merveilles. 51
En el espacio de cincuenta años desde el punto de vista del registro de la informa-ción por parte de Europa, en realidad en las dos décadas que separan la experiencia de Gaspar da Cruz, en los años de 1560, y la de Matteo Ricci, desde los de 1580, la
51 Ibidem, p. 819-820. [“El primero de todos que començó este estudio de las letras Chinas fue el Padre Mateo, que se confirmó después en lo que avía aprendido con admiración de los letrados, los cuales hasta entonces no avían leído a estrangero de quien pudiessen aprender algo. Trataré de propósito en este capítulo aquesta materia, para que los sucessores no ignoren cuánto es el socorro i la aiuda que en ella sola está colocada, i para que los Europeos que lo leieron no piensen que se an empleado mal sus estudios en esta fertilidad de ingenios. Començó pues el Padre Mateo como arriba se a dicho por los preceptos de la Cosmografía i de la Astrología, i aunque no les llevó cosa alguna mui rara i que no la sepan los ordinarios Letrados de la Europa, empero entre los Chinos, los cuales defendían unos intolerables errores, que avían aprendido de sus antepassados, parecía cosa, más de lo que se puede creer, admirable. Assí muchos a quien la ignorancia de lo mejor avía hasta entonces hecho pertinazes y sobervios confessavan hidalgamente que se le avían abierto los ojos en cosas gravíssimas que por tenerlos cerrados hasta aquel día no las sabían”, Istoria de la China y cristiana empresa hecha en ella por la Compañía de Jesús, traducción de Duarte Fernández, Sevilla, Ramos Bejarano, 1621, 242r.-v.]
259
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
relación con la lengua ha constituido la línea de demarcación entre órdenes men-dicantes y jesuitas. La inversión en su aprendizaje, a un coste cuya importancia no puede ser minusvalorada, es lo que ha permitido producir un nuevo tipo de saber y de legitimación del mismo.
El acceso a la lengua, en un principio un obstáculo para Cruz, después mediado por chinos bilingües para Rada, pero también de numerosos jesuitas, es no obstante concebido como una posibilidad por Ricci, y esto es lo que traslada Trigault. Sin vol-ver aquí sobre las fases del establecimiento y del paso de los jesuitas en China 52, se recordará brevemente que después de instalarse los portugueses en Macao, la Com-pañía abrió allí una casa en 1563. Tras la primera visita de Alessandro Valignano (1539-1606), en 1578-79, se fundó el colegio de San Pablo y es enviado un hombre, elegido por sus talentos intelectuales, el italiano Michele Ruggieri (1543-1607) 53. Se le asignó expresamente el encargo de aprender la lengua china. En 1582 se le unió Matteo Ricci. Que los misioneros estaban divididos sobre la posibilidad y la pertinen-cia de un aprendizaje como éste es lo que se desprende de las cartas que uno y otro envían a sus correligionarios. Pero son empujados por el provincial Valignano, que es el maestro de obra de esta política de la lengua: mientras no hubiera un núcleo de hombres que pudiesen dominar el mandarín, era imposible e inútil intentar lanzarse a la conversión de este país 54. En el mismo momento, un observador externo, agente de la monarquía española, Juan Bautista Román, confirma, en una carta a Felipe II, no sólo la importancia estratégica de esta inversión, sino también su resultado para la administración china: haciendo del aprendizaje de la lengua de los letrados el ins-trumento del diálogo entre europeos y chinos, los jesuitas han ganado la confianza de sus interlocutores 55.
52 La referencia sigue siendo BerNard-maître, h.: L’apport scientifique du Père Matthieu Ricci à la Chine, Sienshien o Tientsin, Mission de Sienshien, 1935. Véase, más recientemente, araúJo, h. Peixoto de: Os Jesuitas no Imperio da China: o primeiro século (1582-1680), Macao, Instituto Português do Oriente, 2000. Sobre Macao, hsia, op.cit. (nota 45), cap. 3, p. 51-77.
53 Véase BerNard-maître, op. cit. (nota 52), p. 56 y ss. Merece la pena destacar la evocación novelesca hecha por Bernard-Maître de los meses pasados por Valignano en Macao: “Tout le temps qui n’était pas pris par les affaires, le Père Valignano le donnait à compulser les livres chinois dont sa chambre était pleine, avec l’aide des interprètes déjà réunis” [Todo el tiempo que no estaba ocupado por los asuntos, el Padre Valignano lo dedicaba a compulsar los libros chinos de los que estaba llena su habitación, con la ayuda de intérpretes que había reunido].
54 Fonti Ricciane, op. cit. (nota 36), vol. 1, p. LXXXIX, sobre las directivas remitidas por Valignano a los de Macao en 1582: “circa quattro Fratelli i quali si mettano di proposito a imparare la lingua mandarina, a scrivere e a leggere [il cinese], studiando pure i costumi e tutto quello che è necessario per poter tentar questa impresa quando piacerà a Nostro Signore; essi non debbono distrarsi in altre occupazioni, nè il Superiore della casa deve distrarli occupandoli in altre cose; difatti finchè non abbiamo alcuni dei Nostri che sappiano la lingua mandarina è impossibile poter tentare con frutto questa tanto desiderata conversione della Cina”.
55 Véase supra, nota 38. “Dos cartas desde Macao del Factor Real de Filipinas Juan Bautista Román a Felipe II” (Macao, 25-6-1584 y 27-6-1584), AGI, Patronato 25, 22: “Con la dilaçión de la partida de esta nave por no haver hecho tiempo, aunque pueda salir del puerto, se me ha ofreçido que [...] avisar a vuestra magestad del modo que se podría tener en llevar el presente y cartas al rrey de la China, de manera que le llegue a sus manos y sea enterado de la real voluntad de vuestra magestad si vuestra magestad es servido de ello, y digo que según la grandeza y rriqueza de este príncipe havía de ser de cosas esquisita y costosas, que valiesen en essos rreinos hasta sesenta o setenta mill ducados, conforme a la memoria que en otra carta embío. Ésto se havía de llevar a las yslas Philipinas, donde se podría abrir y orear y rreformar los cavallos, de allí puede el governador despachar dos navíos con alguna gente luzida y buena artillería, y su aparato de
260
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
Ricci se dispone a hacerlo y comparte, con Ruggieri, las mismas dificultades, las de desarrollar un método, con sus profesores de lenguas. Una descripción fragmen-taria de este método es ofrecida por Ruggieri: “Fu necessario che con pinture me insegnasse le lettere cine e ancho la lingua; come, per exemplo, volendomi insegnar come se chiama il cavallo in quella lingua e come se scrive, pintava un cavallo e sopra di quello pintava la figura che significa cavallo, e si chiama ma” 56. Importa aquí menos tratar de establecer el grado de conocimiento de la lengua china por los primeros misioneros que insistir sobre estos dos puntos: la decisión tomada, a escala de la orden, de hacer que algunos la aprendieran; la dificultad de su dominio, incluso para los mejores. Aparece, en efecto, desde las primeras cartas escritas desde allá. Se trata al mismo tiempo de explicar el funcionamiento y de indicar cómo proceder en el aprendizaje. A los del colegio de Padua, desde su llegada, Ricci les da algunas claves de comprensión, en especial sobre la dimensión caligráfica de la escritura:
Subito mi detti alla lingua cina et prometto a V. R. che è altra cosa che né la greca, né la todesca; quanto al parlare è tanto equivoca che tiene molte parole che significano più di mille cose, et alle volte non vi è altra differentia tra l’una e l’altra che pronun-ciarsi con voce più alta o più bassa in quattro differentie de toni; e così quando parlano alle volte tra loro per potersi intendere scrivono quello che vogliono dire; ché nella let-tera sono differenti l’una dell’altra. Quanto alla lettera non è cosa per potersi credere se non da chi lo vede o lo prova come ho fatto io. Ha tante lettere quante sono le parole o le cose, di modo che passano di settanta mila, e tutte molto differenti e imbrugliate […] il loro scrivere più tosto è pingere; e così scrivono con pennello come i nostri pintori.
chirimías y pinturas de las armas rreales y otras cossas tales, y yr derechos a la çiudad y rrío de Canton, y entrar haziendo salvas muy cumplidamente y de aquí se ha de conducir a Paquín, donde el rrey rresside por medio de los virreyes de las provinçias que están delante, comenzando desde el de Xauquin, y es çierto que s una vez este virrey lo despacha, no osarán los otros hazer otra cosa, demás que será pública y de gran rrumor por todos los reynos y ninguno se atreverá a interrompello, para lo que más espero llevar provisión de este virrey que manada de la corte con que se pueda venir seguramente, y aunque se no se [...] por agora, no hay dubda sino que, llegando allá con este ruido y llevando los padres de la Compañía de Jesús, el presente sería admitido por el conoçimiento que tienen ya de ellos, allende de que los padres Miguel Rrugero y Matteo Ricci, vuestra magestad, saben ya escrivir, leer y hablar la lengua china rrazonablemente, y entonces la sabrán mejor y podrán declarar las cartas de vuestra magestad al Rey y a los del consejo, y darles a entender todo lo que se pretendiere, pues no ay oy otros intérpretes en el mundo que sean de provecho, y ha deparado Dios estos dos padres que lo serán tan fielmente, y personas que con la mucha prudencia y habilidad significarán a los chinas todo lo que conviniere para dexar fraguada esta correspondencia y amistad, y servirán a vuestra magestad con mucho amor en ello y en todo lo que les mandare de su profesión, demás de que ay otros muchos de esta orden que son conoçidos de los chinas de treinta años a esta parte, y los tienen por hombres synceros y verdaderos y se fiarán de ellos y no de otros rreligiosos que no conoçen hasta agora, antes a los padres de San Françisco que han aportado a su tierra, algunas veces los an tenido siempre presos en las cárceles por hombres sospechosos y no ha servido su venida sin para darles qué imaginar y [...] Quise avisar a vuestra magestad no por particular devoçión ni afiçión que yo tenga a los de la Compañía, sino porque teniendo la cosa presente, veo lo que conviene en este caso a el serviçio de Dios y de su magestad, y assí affirmo por verdad (a mi pareçer) infalible que conforme a la disposiçión en que agora queda este negoçio y todos los de esta tierra, no se podrá conseguir la amistad de los chinas ni llevar el presente y cartas de vuestra magestad al rrey, ni interpretárselas sin intervençión de los padres de la Compañía, y que con ella se podrá llevar y negoçiar todo lo que se pretende fáçilmente y no de otra manera, como se verá por los effetos, si vuestra Maestad manda ponerlo en execución”.
56 Fonti Ricciane, op. cit. (nota 36), vol. 1, p. XCIX. El análisis de D’Elia contrasta con el de Po-Chia Hsia, que, por el contrario, presenta un misionero incompetente en lo lingüístico: hsia, op. cit (nota 45), p. 108.
261
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
Tiene questa utilità che tutte le nazioni che hanno questa lettera, se intendono per let-tere e per libri, benché siano di lingue diversissime, il che non è con la nostra lettera 57.
Pero, comprende rápidamente la necesidad de deshacerse de intérpretes y desde octubre de 1585 puede escribir que él está sólo y sabe leer y escribir, aunque mal 58.
Con el campo chino, la experiencia lingüística revela dos asuntos principales del trabajo misionero y de su articulación sobre la actividad intelectual. La complejidad lingüística, unida al hecho de que la lengua china no pertenece a la familia de las lenguas alfabéticas, plantea de inmediato a la cultura europea nuevas cuestiones que la conquista del Nuevo Mundo no había permitido conceptualizar de la misma ma-nera, en especial en función del hecho de que los pictogramas amerindios –algunos de los cuales, raros, habían escapado a la destrucción, se habían convertido en objeto de conservación en los grandes centros de la cultura escrita que representaban las bibliotecas públicas en curso de formación– no se beneficiaban del mismo soporte que en China o en Europa, a saber la imprenta. Pero esta complejidad hace de quienes dominan semejante lengua intermediarios de primera importancia. No sólo son repre-sentantes de la figura del intérprete: Ruggieri, Ricci pasan de una lengua a la otra –y muy rápidamente pasaran de textos europeos al chino, sino también de textos chinos a Europa–, pero también pasan de una cultura a otra: más allá de la lengua, es de la comprensión de otra cultura de lo que se trata, comprender la astronomía china no es sólo un asunto de pasar de un sistema astronómico a otro, sino de una concepción del mundo a otra, marcada por el lugar asignado a la lectura de los mensajes de la natu-raleza en el gobierno de los hombres. Ricci hace gradualmente la experiencia, con la cartografía y con el cálculo del tiempo.
Así, de Cruz a Trigault, lo que revela la cuestión lingüística es el crédito que conce-de a quien hace la experiencia de China. Más allá de la cuestión general de la política de la lengua, que está en el corazón de toda empresa misionera como testimoniará posteriormente la creación de la congregación romana para la progagación de la fe 59, el reto de la lengua de los mandarines es doble: es, en primer lugar, el de la compleji-dad; es, a continuación, el de la paridad posible. Hablar, leer y escribir esta lengua se refiere a poder responder a una demanda intelectual, en vista, en último término, de hacer una propuesta espiritual.
En resumen, una trilogía que evoca las inflexiones geopolíticas de la cuestión de la evangelización y que pone a China en el centro de la atención del catolicismo cuando la competencia entre monarquías y papado, entre Lisboa, Madrid y Roma, se exacerban. Si bien no es mi intención examinar aquí la inflexión asiática de la polí-tica española al tiempo de la monarquía dual, se recordará no obstante que el interés español por Asia se concretiza en la conquista de Filipinas y el establecimiento en
57 Carta a M. de Fornari, jesuita de Padua (Macao, 13-2-1583), ricci, op. cit. (nota 38), p. 45.58 Carta a C. Acquaviva (Zhaoqing, 20-10-1585), ibidem, p. 103.59 Pizzorusso, G.: “Tra cultura e missione: la Congregazione ‘de Propaganda Fide’ e le scuole di lingua araba
nel XVII secolo”, en romaNo, a. (dir.): Rome et la science moderne entre Renaissance et Lumières, Roma, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 403), 2008, pp. 121-152.
262
Antonella Romano (D)escribir la China en la experiencia misionera...
Cuadernos de Historia Moderna2014, Anejo XIII, 243-262
Manila a partir de los años de 1560 60, y en el desarrollo de intercambios comerciales entre España y Asia, con el “galeón de Manila”. Por ello, China no se convierte en objeto de saber para Europa hasta este período. Por otra parte, se puede volver sobre la cuestión de una especificidad de la escritura misionera: queriendo dar cuenta de la posibilidad de progreso de los hombres de la barbarie a la fe, pone su atención en los hombres, sus cuerpos, sus costumbres; pretendiendo el reconocimiento de todo cuanto hace posible el acceso a las Luces del cristianismo, participa de un dispositivo de disciplinamiento que no sólo prioriza las categorías de saber movilizadas en esta escritura, sino que proyecta sobre China las expectativas que suscita su uso.
De este modo, vino a formar parte de Europa, convirtiéndose en su espejo, un es-pejo ante el que la Europa del Renacimiento de pronto se pensó.
Traducción del francés: Fernando Bouza
60 Véase el libro de ollé, op. cit. (nota 14); sheehaN, K. J.: Iberian Asia: The strategies of Spanish and Portuguese empire building, 1540-1700, PhD thesis, Berkeley, University of California, 2008.
Cuadernos de Historia Moderna Anejos Serie de monografías
ISSN: 1579-3821
I. De mentalidades y formas culturales en la
Edad Moderna
Franco Rubio, Gloria A. (coord.)2002, 214 páginas
ISBN: 978-84-95215-37-6
15 €
II. Monarquía y Corte en la España Moderna
Gómez Centurión, Carlos (coord.)2003, 350 páginas
ISBN: 978-84-95215-72-7
21 €
III. Ingenios para el mundo: sociedad, saber y
educación en la Edad Moderna
Nava Rodriguez, Teresa (coord.)2004, 260 páginas
ISBN: 978-84-95215-92-5
18 €
IV. Cultura epistolar en la alta Edad Moderna.
Usos de la carta y la correspondencia entre el
manuscrito y el impreso
Bouza, Fernando (coord.) 2005, 216 páginas
ISBN: 978-84-95215-57-4
15 €
V. Armar y marear en los siglos modernos
(XV-XVIII)
Pi Corrales, Magdalena de Pazzis (coord.) 2006, 216 páginas
ISBN: 978-84-95215-98-7
15 €
VI. Cambio social y ficción literaria en la
España de Moratín
Nava Rodríguez, Teresa 2007, 344 páginas
ISBN: 978-84-669-3052-9
18 €
VII. Crisis políticas y deslegitimación de
monarquías
López-Cordón, Mª Victoria (coord.)2008, 377 páginas
ISBN: 978-84-669-3067-3
18 €
VIII. Cosas de la vida. Vivencias y experiencias
cotidianas en la España Moderna
Franco Rubio, Gloria A. (coord.)2009, 268 páginas
ISBN: 978-84-669-3073-4
18 €
IX. La guerra de la Independencia.
Una aportación al bicentenario
Martínez Ruiz, Enrique (coord)2010, 262 páginas
ISBN: 978-84-669-3466-4
18 €
X. Los Extranjeros y la Nación en España y la
América española
Recio Morales, Óscar y Glesener, Thomas(coords)2011, 250 páginas
ISBN: 978-84-669-3481-7
18 €
XI. La nación antes del nacionalismo en la
Monarquía Hispánica (1777-1824)
Cepeda Gómez, José y Calvo Maturana,Antonio (coords)2012, 222 páginas
ISBN: 978-84-669-3483-1
15 €
XII. 1713. La Monarquía de España y los Tratados
de Utrecht
León Sanz, Virginia (coord)2013, 216 páginas
ISBN: 978-84-669-3489-3
15 €
XIII. La memoria del mundo: clero, erudición y
cultura escrita en el mundo ibérico (siglos
XVI-XVIII)
Palomo, Federico (coord)2014, 268 páginas
ISBN: 978-84-669-3493-0
18 €
CHM_anejopagprecios:hpag1.qxd 28/11/2014 10:05 Página 1
Revistas Científicasde la
Universidad Complutense de Madrid
— Anales de Geografía de la UniversidadComplutense.
— Anales de Historia del Arte.— Anales de Literatura Hispanoamericana.— Anales del Seminario de Historia
de la Filosofía. — Anaquel de Estudios Árabes.— Arte, Individuo y Sociedad.— Arteterapia. Papeles de arteterapia
y educación artística para la inclusiónsocial.
— Botanica Complutensis.— CIC. Cuadernos de Información
y Comunicación.— Complutense Journal of English Studies.— Complutum.— Cuadernos de Estudios Empresariales.— Cuadernos de Filología Clásica. Estudios
Griegos e Indoeuropeos.— Cuadernos de Filología Clásica. Estudios
Latinos. — Cuadernos de Filología Italiana.— Cuadernos de Gobierno y Administración
Pública.— Cuadernos de Historia Contemporánea.— Cuadernos de Historia del Derecho.— Cuadernos de Historia Moderna.— Cuadernos de Relaciones Laborales.— Cuadernos de Trabajo Social.— Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica.— Didáctica. Lengua y Literatura. — Documentación de las Ciencias de la
Información.— En la España Medieval.— Escritura e imagen.
— Eslavística Complutense.— Estudios sobre el Mensaje Periodístico.— Estudios de Traducción— Física de la Tierra.— Foro Interno.— Gerión. Revista de Historia Antigua.— Geopolítica(s). Revista de estudios sobre
espacio y poder.— Historia y Comunicación Social.— ´IIu, Revista de Ciencias de las Religiones.— Journal of Iberian Geology.— Lazaroa.— Logos. Anales del Seminario de Metafísica.— Madrygal. Revista de Estudios Gallegos. — Observatorio Medioambiental.— Pensar la Publicidad. Revista Internacional
de Investigaciones Publicitarias. — Política y Sociedad.— Res Publica. Revista de Historia de las
Ideas Políticas.— Revista de Antropología Social.— Revista Complutense de Educación.— Revista Complutense de Historia de
América.— Revista Española de Antropología
Americana.— Revista de Filología Alemana.— Revista de Filología Románica.— Revista de Filosofía.— Revista General de Información y
Documentación.— Revista Internacional de Ciencias
Podológicas.— Thélème. Revista Complutense de Estudios
Franceses.
boletines17x24:hpag1.qxd 22/10/2014 12:50 Página 1
1. Todas las colaboraciones enviadas a Cuadernos deHistoria Moderna para su posible publicación debe-rán ser originales y referidas a la Historia Moderna,debiendo cumplir obligatoriamente los requisitosque figuran en sus normas de publicación.
2. Deberán ser enviadas por correo electrónico a ladirección [email protected] o por correo ordi-nario, acompañado de soporte informático compati-ble con Windows, a:
Secretaría de la Revista Cuadernos de Historia ModernaFacultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense c/ Profesor aranguren s/n
Ciudad Universitaria E-28040 Madrid
3. La aceptación de un trabajo para su publicaciónsupone que los derechos de copyright, en cualquiermedio y por cualquier soporte, quedan cedidos por elautor al editor de la revista. Para ello, deberá firmaruna declaración de cesión.
4. Los trabajos tendrán una extensión de veinticincopáginas, equivalente a un total de 75.000 caracterescon espacios para la sección de Estudios, veinte (oun total de 60.000 caracteres con espacios) para lasección de Instrumentos, dos para la sección deCrónicas y otras dos para la de Reseñas bibliográ-ficas (equivalente a 7.500 caracteres). En su caso, seentiende que se incluyen notas, cuadros, mapas, grá-ficos y apéndices. Todos serán originales y no foto-copiados de otras publicaciones; figurará convenien-temente el título y el número de cuadro, mapa omaterial gráfico, al que se hará referencia siempre enel texto o en las notas, con el fin de poder alterar sucolocación si se considera necesario.
5. Los originales enviados a la Redacción estaránprecedidos de una hoja en la que figure el título deltrabajo, que será lo más explícito posible, el nombredel autor, datos académicos, dirección particular,teléfono, datos de la institución científica a la que seencuentra vinculado y, por último, fecha de entregadel artículo. El título deberá ir en español y en inglés.
6. Los trabajos se enviarán con un resumen en espa-ñol y otro en inglés lingüísticamente correcto, en unmáximo de 10 líneas cada uno, con título y palabrasclave en ambos idiomas.
7. Una vez recibido el artículo, el Consejo deRedacción procederá a valorar si reúne las condicio-nes exigidas en sus normas de publicación (en casocontrario, será devuelto al autor) y se enviará a tresinformantes externos para que realicen la correspon-diente valoración: “aceptado”, “aceptado con modi-ficaciones” o “rechazado”. En el segundo caso, secomunicará a los autores las indicaciones o cambiossugeridos para que el original pueda ser publicado.Si fuera rechazado, se notificará a los autores lasrazones argumentadas por los evaluadores para lle-gar a tal decisión.
8. El Consejo de Redacción no se compromete adevolver los originales de los artículos no aceptadospara su publicación, a no ser que el autor lo soliciteexpresamente.
9. Durante la corrección de las pruebas no se admiti-rán variaciones ni adiciones al texto. Los autoresdeberán corregir las primeras pruebas en un plazomáximo de quince días, desde la entrega, pues de locontrario se entiende que aceptan la corrección quese haga en la imprenta o en la Redacción. Lassegundas pruebas estarán a cargo del Consejo deRedacción.
10. El texto deberá ajustarse a las siguientes normasde edición:
a. Todas las colaboraciones quedarán ajustadas alformato de tamaño de página 17x24, márgenessuperior e inferior 2,6 cm., izquierdo 2,1 cm yderecho 1,8 cm.; tipo de letra Times NewRoman e interlineado exacto a 12; la primeralínea de cada párrafo tendrá un espacio de 0,5cm. y los títulos de los epígrafes irán en negritay mayúsculas, los subepígrafes de primer nivelen redonda y negrita y los subepígrafes desegundo nivel en cursiva. Las citas superiores a4 líneas se sangrarán del cuerpo del texto 1cm ala izquierda e irán en tipo Times New Roman 10,interlineado exacto a 11 y sin comillas, yendo lasnotas a pie de página en Times New Roman 10e interlineado exacto a 11.
b. Las referencias bibliográficas a libros se aten-drán a la forma siguiente:
autor (apellidos en versales, nombre completoen minúsculas) seguido de dos puntos: título
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
Cuad. Hist. Mod.2014, anejo XIII
Normas de Publicación
completo de la obra (en cursiva), seguido decoma, ciudad o ciudades de publicación (enespañol, con «y» si son dos), editorial, año depublicación, página/s (p./pp., con «y» si son varias,utilizando números completos y no secuenciasabreviadas). Por ejemplo: KaNToRoWICz, Ernst H.:Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teologíapolítica medieval, Madrid, alianza, 1985, pp.188-200.
c. Las referencias bibliográficas a artículos se aten-drán a la forma siguiente:
autor (apellidos en versales, nombre completoen minúsculas) seguido de dos puntos: título(entre comillas), nombre de la revista (en cursi-va), número de la revista y año de publicación(éste entre paréntesis), página/s (p./pp., con «y»si son varias, números completos). Por ejemplo:aCHINSTEIN, Sharon: «John Foxe and the Jews»,Renaissance Quarterly, 54 (2001), pp. 86-89 y95-106.
d. Cuando se haga referencia a un libro o artículoque ya ha aparecido en una nota anterior, seadoptará la forma resumida siguiente:
autor (sólo apellido/s, sin inicial) seguido decoma, op. cit. (en cursiva), nota en la que se hacitado por primera vez (entre paréntesis), p./pp.Si se trata de la misma obra citada en la nota pre-cedente, se utilizará Ibidem (en cursiva y sinacento). Por ejemplo: KaNToRoWICz: op. cit., p.189. Ibidem, pp. 192-193.
e. Si en la nota en la que se ha citado por vez pri-mera un libro/artículo figura otro del mismoautor, en la(s) referencia(s) siguiente(s) se pon-drá, a continuación del número de nota, el año depublicación del título a que se quiere hacer refe-rencia. Por ejemplo: WETHEy: op. cit., p. 78.
f. Cuando se haga referencia a un capítulo de unlibro colectivo, se pondrá antes del título dellibro (en cursiva) el nombre del/os director/es ocompilador/es con esta referencia abreviadaentre paréntesis: (dir.), (eds.) o (comp.), y aña-diendo «en». Por ejemplo: DEDIEU, Jean Pierre:«Procesos y redes. La historia de las institucio-nes administrativas en la época moderna, hoy»,en CaSTELLaNo, J. L. y otros (eds.): La pluma, lamitra y la espada. Estudios de historia institu-cional en la Edad Moderna, Madrid, MarcialPons, 2000, pp. 13-30.
g. Cuando el título citado tenga más de dos o tresautores y no se quiera mencionar a todos, se pre-ferirá la fórmula «y otros», y nunca se citaráncomo «VV.aa.». Cuando se hagan varias refe-rencias bibliográficas seguidas en una mismacita, se separarán por punto y coma.
h. Otras fórmulas y abreviaturas: ed. (edición/edi-tor); coord./coords. (coordinador/coordinado-res); véase/véanse (v./vid); t./tt. (tomo/tomos);vol./vols. (volumen/volúmenes); f./ff. (folio/folios); fig./figs. (figura/figuras); lám./láms.(lámina/láminas); cap./caps. (capítulo/capítu-los); núm./núms. (número/números);
i. Las citas procedentes de revistas o de soporteselectrónicos se realizarán de la siguiente mane-ra: CUERDa, Jose Luis “Para abrir los ojos” [enlínea]. El país digital. 9 mayo 1997, n§ 371.http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno [Consulta: 9 mayo 1997]. WILLET,Perry: “The Victorian Women Writers Project[en línea]: the library as a creator and publisherof electronic texts”. The public-access computersystems review. Vol. 7, no. 6 (1996).http://info.libuh.edu/pr/v7/n6/will7n6.htm[Consulta: 27 abr. 1997].
Normas de Publicación (cont.)
Cuad. Hist. Mod.2014, anejo XIII
ANEJO XIII (2014) ISBN: 978-84-669-3493-0
La mem
oria del m
undo: clero, erud
ición y cultura escrita en el mund
o ibérico (siglos X
VI-X
VIII)
Introducción. Clero y cultura escrita en el mundo ibérico de la Edad ModernaFederico PALOMO
Los religiosos y sus textos: circulación, edición y comercioCosteadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas en la alta Edad Moderna ibéricaFernando BOUZA
Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles jesuitas en el siglo XVIPaul NELLES
Misión náutica. De libros, discursos y prácticas culturales en la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVIICarlos Alberto GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Fr. Miguel da Purifi cação, entre Madrid y Roma. Relato del viaje a Europa de un franciscano portugués nacido en la IndiaÂngela BARRETO XAVIER
Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição, la erudición religiosa y el mundo del impreso en Portugal y la América portuguesa durante el siglo XVIIIFederico PALOMO
Memoria, erudición y saberes del mundoCartas desde el convento. Modelos epistolares femeninos en la España de la ContrarreformaAntonio CASTILLO GÓMEZ
“Como corderos entre lobos hambrientos”. La literatura misional jesuita en las fronteras amazónicas del virreinato peruano entre fi nales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII José Luis BETRÁN MOYA
Oratorio de los reyes y sus conquistas: retratos y folletos recortados por Diogo Barbosa MachadoRodrigo BENTES MONTEIRO
El espacio sujeto al tiempo en al cronística franciscana: una relectura de la Conquista Espiritual do Oriente de Fr. Paulo da TrindadeZoltán BIERDERMANN
(D)escribir la China en la experiencia misionera de la segunda mitad del siglo XVI: el laboratorio ibéricoAntonella ROMANO
11-26
29-48
49-70
71-86
87-110
111-137
141-168
169-194
195-219
221-242
243-262
La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)FEDERICO PALOMO (COORDINADOR)
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
Anejo XIII (2014)
Sumario
PUBLICACIONES UNIVERSIDADCOMPLUTENSE DE MADRID
ISBNISBN 978 978-84--84-669-669-34933493-0-0
La memoria del mundo: clero, erudición
y cultura escrita en el mundo ibérico
(siglos XVI-XVIII)
FEDERICO PALOMO (COORDINADOR)
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos
CubiertaCHMimagen.indd 1CubiertaCHMimagen.indd 1 1/12/2014 9:26:371/12/2014 9:26:37