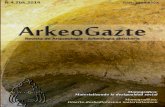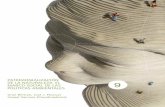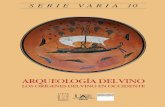LOS MODELOS DE ENSEñANZA uTILIZADOS EN LOS DEPORTES COLECTIVOS
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios...
Transcript of La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios...
255254
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
por ser múltiples, solapadas y cambiantes.
Para ilustrar sus argumentos, en la segunda parte de su intervención, Ana Delgado analizó un caso concreto de estudio: los yacimientos del I milenio a.C. (como Montemolín, Carmona, Coria del Río o Carambolo) considerados, hoy en día, como templos o centros ceremoniales de comunidades fenicias que habitaron el Valle del Guadalquivir. Esta lectura, eminentemente étnica, fue puesta en cuestión primeramente porque, según su criterio, algunos de estos espacios citados ya eran frecuentados por parte de grupos locales desde el II milenio a.C. y, en segundo lugar, porque la simple presencia de materialidades novedosas (arquitectura vinculada con el Mediterráneo oriental, ob-jetos�de�significación�sacra�o�votiva�como�betilos�o�escarabeos)�no�es�considerada�por�esta�autora�como�suficiente�para determinar el etiquetado unívoco de estos centros ceremoniales como templos fenicios. Por el contrario, atendiendo a los contextos arqueológicos y las realidades económicas y políticas de los escenarios históricos estu-diados así como a la tradición observada en otras áreas mediterráneas y atlánticas, apunta que estos yacimientos pudieron constituir tanto espacios de congregación y de reunión de gentes local o regionalmente dispersas, como espacios�construidos�para�favorecer�y�escenificar�los�contactos.�
La última intervención correspondió a Arturo Ruiz quien presentó un trabajo colectivo denominado Élites lo-cales y emulación en el centro de Andalucía: la necrópolis de la Noria (Fuente de Piedra, Málaga). La primera parte de la intervención la dedicó a la descripción de los trabajos desarrollados en el citado yacimiento, haciendo especial incidencia en las características y tamaño de los túmulos, en las tumbas y su profundidad y en los fosos que de-limitan algunas de estas estructuras. Objeto también de su atención fue la distribución por sexo de los cadáveres en las distintas tumbas.
En segunda instancia Arturo Ruiz estableció una comparativa entre la necrópolis de la Noria del siglo VI y la de Baza del IV. Las variables comparadas, entre otras, fueron el tamaño de los túmulos, los espacios de respeto, la presencia de objetos y armas en las tumbas aristocráticas y la existencia de un ritual funerario propio. En esta comparativa�también�tuvo�un�lugar�relevante�la�identificación�de�prácticas�agonísticas�del�don.�La�comparación�en�estos términos establecidas llevan a Arturo Ruiz a plantear, aunque todavía de forma preliminar, la posibilidad de que en la necrópolis de la Noria se observe, aunque todavía dentro de un modelo de oikos parental, una fase de consolidación de lo que terminará por ser el modelo de linaje gentilicio clientelar que parece evidente en la necró-polis de Baza.
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en época argárica
Gonzalo Aranda Jiménez
Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de [email protected]
Resumen:
La envergadura que durante época argárica adquiere el fenómeno de continuidad y reutilización de espa-cios rituales característicos de las sociedades del IV y III milenio rompe con la pretendida uniformidad cultural transmitida en las narrativas actuales. El análisis de los ajuares depositados en sepulturas megalíticas, cuevas naturales�y�cuevas�artificiales�junto�con�nuevas�dataciones�radiocarbónicas�permite�plantear�la�fuerte�permanencia�de prácticas sociales ajenas a la “norma argárica” pero, sin embargo, intensamente conectadas con la memoria, la colectividad y los ancestros. Este nuevo panorama es analizado en términos de resistencia cultural e ideológica ante el rápido proceso de jerarquización social que caracteriza a las comunidades argáricas.
Palabras clave: Edad del Cobre, Edad del Bronce, Argar, Sureste de la Península Ibérica, Megalitismo, Prácti-cas rituales, Memoria, Resistencia.
Introducción
Una�de�las�más�sugerentes�perspectivas�de�análisis�y�reflexión�teórica�que�en�estos�últimos�años�ha�comen-zado a tener un cada vez mayor protagonismo en nuestra disciplina se basa en el denominado como pensamiento poscolonial. Como consecuencia del proceso de descolonización europea posterior a la Segunda Guerra Mundial se inicia un movimiento intelectual de denuncia del neocolonialismo occidental y de reivindicación política de las tradiciones culturales indígenas (Lyndon y Rizivi, 2010). De esta forma, más que como un corpus teórico y meto-dológico,�el�poscolonialismo�se�configura�como�un�movimiento�político�con�diferentes�influencias�de�otros�ámbitos�de�reflexión�como�el�postmodernismo,�el�marxismo�o�el�feminismo�(Young,�1998,�2001;�Gosden,�1999;�Lyndon�y�Rizivi, 2010).
No obstante, la heterogeneidad del pensamiento poscolonial converge en un postulado central consistente en que la dominación colonial y poscolonial no se basa sólo en la violencia y en la explotación, sino que se «sustenta y tal vez incluso se impulsa por intrincadas formaciones ideológicas... así como por formas de conocimiento asocia-das a la dominación» (Said, 1993 en Van Dommelen, 2011: 2). Así, la crítica poscolonial no se centra únicamente en la necesaria denuncia de las relaciones de dominación económica y política sino que pone también el énfasis en la descolonización intelectual y epistemológica del pensamiento moderno. La deconstrucción de la ideología colonial se�convierte�en�el�eje�de�este�nuevo�enfoque�de�reflexión�teórica.
En este contexto, se proponen nuevas narrativas que reivindican un papel activo de los “colonizados” en la construcción histórica, rompiendo con la imagen pasiva y subordinada de las comunidades colonizadas que los discursos occidentales crean. Estos grupos pasan a ser considerados como protagonistas de su propio proceso his-tórico, participando activamente en la creación, transformación o reproducción de determinadas relaciones sociales o de nuevas formas culturales a partir de complejos procesos de emulación, hibridación, dominación o resistencia (Gosden, 1999, 2004; Van Dommelen, 2008, 2011). De esta forma, se reivindica la agencia de grupos sociales tradicionalmente silenciados e invisibilizados por su supuesta condición de inferioridad cultural, grupos que en la perspectiva�poscolonial�han�sido�definidos�como�subalternos�(Spivak,�1988).�
En�nuestra�disciplina�las�perspectivas�poscoloniales�han�tenido�una�limitada�influencia�y�sólo�en�estos�últimos�años�han�comenzado�a�tener�un�papel�destacado�(Rowlands,�1998;�Gosden,�2001,�2004;�Lyons�y�Papadopoulos,�2002; Stein, 2005; Van Dommelen, 2008, 2011; Lyndon y Rizivi, 2010). En la arqueología ibérica la perspectiva poscolonial está comenzando a ser utilizada para el estudio especialmente de las relaciones entre comunidades locales y fenicias por una parte (Vives-Ferrándiz, 2005; Delgado, 2008, 2010, 2012) y sociedades íberas y romanas por otra (Jiménez, 2008, 2011).
No obstante, la arqueología poscolonial posee un importante recorrido en el análisis de cualquier situación de contacto cultural entre grupos con formas de vida diferenciadas, transcendiendo de esta forma el análisis de situaciones históricas exclusivamente coloniales. Es, precisamente, en este escenario en donde se sitúa el presen-te trabajo que pretende, a partir del análisis de la materialidad argárica, reivindicar a los otros, a los subalternos frente a la visión monolítica y de homogeneidad cultural transmitida por las interpretaciones dominantes sobre
257256
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
las�sociedades�argáricas.�En�definitiva,�proponemos�una�nueva�mirada�centrada�en�el�análisis�y�caracterización�de�situaciones de contacto cultural.
La�influencia�evolucionista�presente�en�las�narrativas�actuales�sobre�las�sociedades�de�la�Edad�del�Bronce�ha enfatizado todos aquellos elementos relacionados con el cambio, ya sea tecnológico, económico o social, mar-ginando e invisibilizando los fenómenos de resistencia cultural e ideológica, los denominados por James Scotts (1990) como discursos ocultos. Las formas culturales en que se materializan estos discursos son variopintas como diversas son las situaciones de resistencia. No obstante, un elemento recurrente en la respuesta ante situaciones de fuerte presión cultural consiste en el mantenimiento y reivindicación de la tradición y de formas culturales an-cestrales. Diversidad cultural y resistencia se convierten en el eje argumental que proponemos para el análisis de las sociedades de la Edad del Bronce del Sureste peninsular. Antes de avanzar en esta línea argumental, valoremos cómo la perspectiva colonial ha marcado la forma de analizar el contacto cultural en el Sureste peninsular.
Sociedades argáricas y colonialismo
El modelo colonial, aplicado al análisis de las sociedades argáricas, ha estado presente desde el inicio de las investigaciones aunque con diferente grado de intensidad y con diferentes matizaciones. Desde los pioneros trabajos de investigación de los hermanos Siret se ha recurrido a propuestas difusionistas para tratar de explicar la variabilidad cultural del Sureste peninsular. De esta forma, Luis Siret consideró al Calcolítico como un Neolítico de carácter�oriental,�específicamente�fenicio,�frente�a�la�Edad�del�Bronce�definida�como�una�etapa�de�origen�céltico.�“En�realidad, en la región del sudeste no hay huellas de un periodo de transición […] Ello impide atribuir la nueva civili-zación a la población indígena y reclama la intervención de un elemento nuevo externo.[…] los fenicios, dueños del sur�de�la�Península�al�final�de�la�época�Neolítica,�fueron�expulsados�de�ella�por�una�poderosa�invasión�que�extendió�la civilización del Bronce por todo el país.” (Siret, 1906-07 [1994: 92-93]). La clave interpretativa sobre las innova-ciones del registro material se estableció en los procesos de colonización de diferentes pueblos del Mediterráneo oriental o de centroeuropa en donde los metales juegan un papel central.
Con los trabajos de Enrique y Luis Siret se sentaron las bases documentales e interpretativas que marcaron en buena medida el posterior desarrollo de la investigación. Así, la idea de una colonización, independientemente de su origen o de matizaciones sobre su cronología, se mantuvo de forma generalizada durante buena parte de siglo XX para explicar el cambio cultural (Martínez Santa Olalla et al., 1947; Evans, 1958; Almagro Basch, 1961; Blance, 1964; Almagro Gorbea, 1965; Schubart, 1976; Schüle, 1980). En este contexto, la minería y la metalurgia siguieron siendo consideradas como la causa fundamental que motivaba el desplazamiento de poblaciones desde otros�ámbitos�geográficos�y�culturales:�la�“busca�del�cobre�y,�sobre�todo,�de�plata�[…]�es�la�razón�de�la�llegada�de�anatolios y su colonización de España” (Martínez de Santa Olalla et al., 1947: 158); “El cambio asombrosamente brusco�[…]�y�su�parentesco�con�formas�y�costumbres�del�Mediterráneo�Oriental�deja�translucir�una�fuerte�influencia�exterior, cuyo núcleo podría estar constituido por un grupo muy pequeño de mercaderes y especialistas en metales […] llegados por mar” (Schubart, 1976: 342).
Los�años�70�supusieron�un�punto�de�inflexión�en�el�modelo�difusionista�hasta�estos�momentos�prácticamente�hegemónico si exceptuamos las matizadas propuestas de Bosch Gimpera (1932, 1954). Dos son los motivos funda-mentales�de�este�significativo�cambio.�En�primer�lugar,�el�desarrollo�de�la�cronología�de�C14�supuso�una�importante�crisis al situar a las sociedades prehistóricas del Sureste peninsular en momentos más antiguos que las sociedades del�Mediterráneo�oriental�de�las�que�supuestamente�procedían�(Renfrew,�1973,�1979).�En�segundo�lugar,�desde�mediados de los años 70, y sobre todo durante la década de los 80, las investigaciones de campo adquirieron un fuerte dinamismo desconocido desde los trabajos de Luis y Enrique Siret. Numerosos proyectos generales de in-vestigación�iniciaron�en�estos�momentos�su�andadura�fuertemente�influenciados�por�nuevas�perspectivas�teóricas�y metodológicas de la entonces emergente arqueología funcionalista.
La llegada de poblaciones desde otros ámbitos culturales como clave interpretativa de la diversidad cultural inició entonces un rápido declive a favor de propuestas de carácter autoctonista que reivindican el desarrollo local como nuevo marco explicativo. La crisis del enfoque histórico-cultural dio paso a alternativas teóricas, principal-mente funcionalistas (Chapman 1977, 1978; Mathers 1984a y b) y materialistas (Gilman 1976, 1981, 1987; Lull, 1983; Lull y Estevez, 1986), que han supuesto un cambio importante en las formas de analizar y comprender a las sociedades argáricas y que han marcando la agenda investigadora más reciente (Aranda, 2012).
El éxito de los nuevos enfoques teóricos y metodológicos autoctonistas ha borrado de las narrativas de estas últimas décadas cualquier intento de conectar el proceso histórico protagonizado por las sociedades argáricas con
desplazamientos�poblacionales�o�con� influencias�de� lejanos� lugares.�Sin�embargo,�este�éxito�no�ha�supuesto� la�desaparición de la teoría colonial sino simplemente un cambio de escala pasando desde el ámbito mediterráneo o centroeuropeo a una escala local. En este sentido, durante los años 70 y 80 la perspectiva colonial ha seguido paradójicamente�vigente�en�el�análisis�de�lo�que�podemos�definir�como�procesos�de�contacto�cultural�a�escala�re-gional, y que, en realidad, han sido considerados como la “expansión” de la cultura argárica desde su foco originario en�la�depresión�de�Vera�y�valle�del�Guadalentín�hacia�otras�comarcas�del�Sureste�hasta�definir�el�territorio�argárico�clásico.
De este modo, la “expansión” se produce por todo el Sureste, bien mediante el movimiento físico de poblacio-nes desde las áreas nucleares, o bien mediante procesos de “aculturación”1. Ambos fenómenos se materializarían en la existencia de poblados argáricos “puros” y “aculturizados o argarizados” dependiendo de si son yacimientos con ocupaciones calcolíticas previas, y por tanto con un “substrato indígena”, o son poblados ocupados por primera vez�ya�en�época�argárica,�considerados�como�“fundaciones”.�Las�razones�esgrimidas�para�justificar�este�proceso�de�difusión no son nada originales ya que la minería y la metalurgia vuelven a situarse en el centro de la acción coloni-zadora. En este sentido, la aparición en escena de los denominados “prospectores metalúrgicos argáricos” ha tenido un importante éxito como clave explicativa de la aculturación de poblaciones indígenas (Mendoza et al., 1975, 1980; Salvatierra y Jabaloy 1979; Arribas y Molina, 1979; Molina, 1983; Carrasco et al., 1986; Aguayo, 1986).
Asumido el proceso de expansión-aculturación en estos términos, el debate se sitúa en torno a las diferentes etapas de este proceso y se centra muy espacialmente en las diferentes comarcas del interior granadino, periferia del área nuclear en donde en estos momentos se desarrollaban importantes excavaciones en poblados como Los Castillejos de Las Peñas de los Gitanos (Montefrío), Cerro de la Encina (Monachil), Cerro de los Castellones (Labor-cillas) o Cerro de la Virgen (Orce). En este contexto, investigadores como Antonio Arribas y Fernando Molina (1979) plantearon 3 etapas consecutivas en el proceso de aculturación: la primera supondría la introducción de ajuares funerarios argáricos en sepulturas megalíticas, especialmente metales y cerámicas. En la segunda se impondría el ritual funerario argárico de inhumaciones individuales en el interior del hábitat, abandonándose las sepulturas megalíticas como espacio funerario. La tercera fase representaría la asimilación plena de la cultura argárica, intro-duciéndose en los poblados las formas más características de la cerámica argárica.
Un esquema parecido fue planteado por José E. Ferrer y Ana Baldomero (1979), con una primera fase repre-sentada por las relaciones entre las poblaciones del área nuclear argárica y las comunidades megalíticas que sólo asumen�determinados�elementos�argáricos�como�parte�de�sus�ajuares�funerarios,�sin�que�estas�influencias�tengan�ninguna incidencia en los poblados calcolíticos, y una segunda etapa, en donde la aculturación de las poblaciones locales se realiza desde poblados argáricos que a modo de fundaciones se distribuirían por diferentes comarcas de la periferia. Para Pedro Aguayo (1986) sin embargo, la primera fase de este proceso supone la aparición de forma simultánea de materiales de tipología argárica tanto en sepulturas megalíticas como en poblados de tradición cal-colítica. En una segunda etapa, el ritual funerario megalítico es abandonado, siendo sustituido por la inhumación individual en el interior de los poblados, completándose de esta forma el ciclo de aculturación.
Al margen de las matizaciones sobre las etapas en las que pudo completarse la expansión-aculturación, los principios del modelo colonial se mantienen inalterados. El binomio colonizador-indígena, o más concretamente argáricos/argarizados, centra la interpretación de los procesos de interacción cultural en el seno del Sureste penin-sular. Los colonizadores son considerados como tecnológica y culturalmente avanzados frente a las pasivas comu-nidades locales que progresivamente irían incorporando y asumiendo la denominada como “norma argárica”. Tras el concepto de aculturación se asume implícitamente la noción difusionista de progreso humano. De esta forma, los procesos de contacto cultural y de pervivencia de determinadas prácticas sociales son entendidos como fenómenos en claro retroceso y desaparición que necesariamente terminarían ante el “empuje cultural”, léase progreso cultural, de las sociedades argáricas.
A partir de los años 90 el debate sobre la expansión argárica languidece ante la fuerza de las nuevas agen-das de inspiración materialista o funcionalista en donde el contacto cultural no es considerado precisamente como un elemento relevante frente a los grandes temas de este último periodo de investigaciones como son la especialización artesanal, la organización de la producción, las caracterización paleoambiental y, muy especial-mente, los procesos de jerarquización social y formas políticas asociadas (Aranda, 2012). No obstante, en estas
1� �Por�aculturación�se�entiende�la�transferencia�unidireccional�de�influencias�culturales�en�donde�el�aculturizado�adopta�una posición pasiva como receptor.
259258
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
nuevas narrativas se asume y se trasmite explícitamente una imagen culturalmente unitaria de todo el Sureste peninsular en donde las sociedades argáricas han sido caracterizadas por su escasa o nula diversidad y permea-bilidad�a�cualquier�tipo�de�influencias.
Esta�imagen�de�unidad�sin�fisuras�ha�conseguido�silenciar�a�“los�otros”,�a�los�subalternos,�a�los�que�en�los�relatos difusionistas son considerados como colonizados o aculturizados. La ausencia de referencias a procesos de contacto cultural supone asumir implícitamente una consideración pasiva y marginal para los grupos sociales no argáricos. Además de a la invisibilización del otro, creando una imagen monolítica, esta forma de concebir el proceso histórico ha conducido a ignorar las formas en las que se materializa la diversidad cultural.
Precisamente en las próximas páginas se recupera la materialidad de los otros, reivindicando de esta forma la diversidad cultural como elemento clave en el análisis de las sociedades argáricas. Todo ello se realiza dentro de un nuevo contexto teórico poscolonial, en donde el contacto cultural es concebido a partir de la recuperación de la agencia de los no argáricos en la construcción de nuevas formas culturales a partir de complejos procesos de emulación, exclusión, hibridación, dominación y, muy especialmente, de resistencia.
En primer lugar, se analizará la escala que adquiere el fenómeno de resistencia a partir de la continuidad y reutilización de espacios rituales característicos de las previas sociedades neolíticas y calcolíticas. En segundo lugar, se abordará la temporalidad de estas prácticas sociales con la discusión de nuevas dataciones radiocarbónicas que nos enfrentan, no sólo a la creación de un necesario marco cronológico de referencia, sino también a un escenario insospechado consistente en la recurrencia de dataciones de restos antropológicos para los que no existen elemen-tos de ajuar relacionables. Materialidad y temporalidad son los elementos centrales que permitirán, por una parte, reivindicar la diversidad cultural como característica básica de la Edad del Bronce del Sureste peninsular, y por otra, plantear la importancia que el fenómeno de resistencia cultural e ideológica adquiere ante el rápido proceso de jerarquización social y cambio cultural que caracteriza a las comunidades argáricas.
La materialidad de los Otros
La materialidad de la que disponemos para el análisis de los procesos de contacto cultural durante época argárica se limita fundamentalmente a determinadas prácticas rituales que suponen la reutilización y perma-nencia en el uso de espacios funerarios tradicionales como son la sepulturas megalíticas, las cuevas naturales y� las�cuevas�artificiales.�La�envergadura�e� implicaciones�que�este�fenómeno�adquiere�en�el�sur�de� la�Península�Ibérica han sido recientemente destacadas, especialmente para los sitios megalíticos, en donde la reutilización ceremonial� posterior� al� momento� en� que� estas� estructuras� dejaron� de� construirse� adquiere� una� significativa� relevancia no sólo para épocas prehistóricas sino también históricas (Lorrio y Montero, 2004; García Sanjuán, 2005, 2011; García Sanjuán et al., 2007, 2008; Lorrio, 2008). La Edad del Bronce del Sureste no es una excepción. Muy al contrario,�la�diversidad�e�intensidad�en�la�continuidad�ritual�debe�ser�considerada�también�como�una�significativa�característica del territorio argárico clásico.
Reutilización de sepulturas megalíticas, cuevas naturales y artificiales como lugares rituales y de en-terramiento
El�análisis�de�la�información�actualmente�a�disposición�de�la�comunidad�científica�permite�valorar�las�carac-terísticas y envergadura que el fenómeno de continuidad y reutilización ritual posee en el territorio argárico clásico. En los apéndices 1 y 2 se recoge la información de todas aquellas sepulturas megalíticas, cuevas naturales y cuevas�artificiales�que�poseen�evidencias�de�reutilización.�Se�indica�cualitativa�y�cuantitativamente�los�elementos�materiales que se asocian al Bronce argárico, su localización, en el caso de sepulturas megalíticas, y asociación a restos antropológicos.
Una primera valoración general muestra la entidad de este fenómeno. En al menos 43 sepulturas megalíticas, 16�cuevas-covachas�naturales�y�4�cuevas�artificiales�se�documentan�prácticas�sociales�de�reutilización,�en�algunos�casos con sorprendente intensidad. En total son 63 espacios rituales, en la inmensa mayoría funerarios, aunque en algún caso las evidencias han sido interpretadas como depósitos votivos. Su distribución territorial afecta a los más�importantes�conjuntos�megalíticos�del�Sureste�peninsular,�a� los�principales�conjuntos�de�cuevas�artificiales�conocidos, así como a un numeroso grupo de cuevas naturales que tienden a concentrarse en aquellos territorios y comarcas donde el fenómeno megalítico posee menor entidad (Fig. 1).
En realidad, la continuidad en las prácticas rituales durante el Bronce argárico se produce en espacios fu-nerarios�que�comienzan�a�configurarse�a�finales�del�Neolítico�alcanzado�su�máximo�desarrollo�durante� la�Edad�del�Cobre.�Se�trata,�bien�de�construcciones�arquitectónicas�–�megalíticas�o�cuevas�artificiales�–,�o�bien�de�cuevas�naturales�que�adquieren�una�especial�significación�ritual�y�ceremonial�como�contenedores�de�memoria.�La�reutiliza-ción durante la Edad del Bronce se produce básicamente en estos espacios construidos y utilizados por las previas sociedades del IV y III milenios.
Sepulturas megalíticas
Dentro del territorio tradicionalmente considerado como argárico se localizan algunos de los conjuntos me-galíticos más importantes de la Península Ibérica. Todos ellos presentan, aunque con diferente grado e intensidad, evidencias de reutilización en época argárica. También comparten una característica bastante menos atractiva. Nos referimos a la baja calidad de la información actualmente disponible para su análisis. La base documental más importante para el conocimiento del fenómeno megalítico del Sureste es resultado de los trabajos de Luis Siret y su�colaborador�Pedro�Flores.�Sus�excavaciones�iniciadas�a�finales�del�siglo�XIX�se�extendieron�por�la�mayoría�de�los�conjuntos megalíticos almerienses y de los altiplanos granadinos. Aunque Luis Siret apenas si publicó los resul-tados de estas investigaciones (Siret, 1891 [2001], 1906-7 [1994]), posteriormente fueron dados a conocer en el corpus megalítico de George y Vera Leisner (1943). De menor envergadura, pero también importantes fueron las
Fig.�1.�Sitios�con�prácticas�de�reutilización�rituales�y�funerarias�durante� la�Edad�del�Bronce�argárica.�●�(Megalitos),�▲�(Cuevas�naturales),�■�(Cuevas�artificiales).�1�Pantano�de�los�Bermejales;�2�Peñas�de�los�Gitanos;�3�Gor;�4�Fonelas;�5�Huélago;�6�Laborcillas;�7 Mojácar; 8 Los Millares; 9 El Chuche; 10 El Barranquete; 11 Murviedro; 12 Purchena; 13 Covacha de la Presa; 14 Cuevas de Los Tejones, La Vieja, El Moro y La Paloma; 15 Cuevas de la Carigüela, La Pintá y Las Ventanas; 16 Cerro del Greal; 17 Marroquies Al-tos; 18 Cueva de Caño Quebrado; 19 La Sima; 20 Cueva de los Alcores; 21 Cuevas del Calor y del Barranco del Saltador; 22 Cueva Bajica; 23 Tajos del Río Cacín.
261260
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
excavaciones de Cayetano de Mergelina en la necrópolis de Las Peñas de los Gitanos (Montefrío) realizadas en los años 20 (Mergelina, 1941-42).
En épocas más recientes, y con metodologías mucho más adecuadas a los requerimientos de la investi-gación actual, se han realizado excavaciones en diferentes conjuntos megalíticos del Sureste. Los resultados de estas intervenciones permanecen inéditos, caso de las intervenciones realizadas en los años 70 en la necrópolis de Las Peñas de los Gitanos (Arribas y Molina, 1979), o bien han sido publicados con diferente grado de detalle como ocurre con las necrópolis megalíticas de Gor (García Sánchez y Spahni, 1959), Fonelas (Ferrer, 1976, 1977, 1988), Pantano de los Bermejales (Arribas y Ferrer, 1997), Los Millares (Almagro y Arribas, 1963) o El Barranquete (Almagro Gorbea, 1973). A pesar de que todas estas intervenciones suponen un salto cualitativo aportando datos y documentación de gran valor, la calidad de la información sigue siendo un importante hándicap ya que se trata en la inmensa mayoría de las ocasiones de re-excavaciones y/o de intervenciones en sepulturas objeto de expolio desde tiempos inmemoriales.
En el contexto de estos trabajos más recientes, quizás una de las aportaciones más relevantes hayan sido las excavaciones realizadas en los años 60 y 70 en la necrópolis del Pantano de los Bermejales (Arenas del Rey, Granada) (Arribas y Ferrer, 1997). En esta intervención se excavaron 13 sepulturas de las que 11 presentaban escasos o nulos restos antropológicos o de ajuares funerarios. Se trata, fundamentalmente, de cistas y cámaras megalíticas junto a sepulturas de corredor en algunas ocasiones con varios tramos diferenciados. A pesar del expolio sistemático sufrido, en 4 sepulturas se documentaron evidencias de reutilización consistentes en vasijas cerámicas de tipología argárica. Sorprende, especialmente, la sepultura 8 o “dolmen de La Navilla” por la cantidad y variedad de elementos de ajuar argáricos entre los que destacan formas cerámicas clásicas como las copas o elementos metálicos como los puñales de remaches, punzones y anillos/pendientes, estos últimos realizados ma-yoritariamente en plata (Fig. 2).
También en el extremo más occidental de la teórica área de expansión argárica se localiza la necrópolis megalítica de Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada). Conocida desde mediados del siglo XIX (Góngora y Martínez, 1868) ha sido objeto de diferentes trabajos de investigación entre los que destacan las excavaciones rea-lizadas por Cayetano de Mergelina (1941-42) a principios del siglo XX. Las sepulturas son de pequeñas y medianas dimensiones, construidas con grandes bloques de piedra que en algún caso alternan con mampostería. Se compo-nen de una cámara y corredor de acceso que, habitualmente, aparecen separados mediante puertas perforadas en grandes ortostatos dispuestos transversalmente.
A pesar de que el ajuar funerario recuperado es cierta-mente escaso, destaca un conjunto de materiales que tipológica-mente deben relacionarse con el Bronce argárico. Se trata de un grupo relativamente importante de vasijas cerámicas con formas carenadas, cuencos de tendencia parabólica y borde entrante o cerámicas�de�perfil�ovoide�y�cuello�marcado.�En�relación�con�los�ajuares metálicos se documentan varios puñales de remaches y dos espadas con enmangue de escotaduras y remache central (Gómez-Moreno, 1949; Mergelina, 1941-42: Figs. 5-9). Además de la presencia de estos elementos de ajuar, en la zona oeste de la necrópolis, perteneciente al grupo de sepulturas denominado como La Camarilla, se registra un fenómeno singular desconoci-do en otras necrópolis megalíticas del Sureste. Consiste no sólo en�la�reutilización�de�la�cámara�sepulcral�sino�en�su�modificación�mediante un ortostato transversal que reduce el espacio para adaptarlo a la proporciones de una cista en la que aparece una inhumación�individual�en�posición�flexionada�(Fig.�3)�(Gómez-Mo-reno, 1949; Mergelina, 1941-42).
En los límites occidentales de los altiplanos granadinos se localizan los conjuntos megalíticos de Laborcillas, Huélago, Fone-las y río Gor, una de las mayores concentraciones megalíticas peninsulares (Fig. 1). La mayoría de las sepulturas son cámaras de planta rectangular o poligonal y corredor de acceso que co-existen con varias sepulturas tipo tholos. En 24 sepulturas, que incluyen�a�todos�los�tipos�identificados,�se�documentan�ajuares�de clara tipología argárica que en numerosos casos, tal y como ocurría en la necrópolis del Pantano de los Bermejales, sorpren-den por su cantidad y variedad, a pesar de que la mayoría de es-tas tumbas han sido objeto de expolios sistemáticos (Siret 1891 [2001], 1906-7 [1994]; Leiner y Leisner, 1943; García Sánchez y Spahni, 1959).
Las sepulturas con ajuares argáricos se distribuyen por diferentes necrópolis megalíticas como Llanos de Alicún, Las An-gosturas, Cuesta de la Sabina, La Gabiarra, Hoyas del Conquín y Cejo de las Cabrerizas todas ellas localizadas a lo largo del valle del río Gor en una extensión de unos 16 km. También se docu-mentan en las necrópolis de Hoya de Los Madrigueros y Llano de la Teja pertenecientes a los conjuntos de Huélago y Fonelas respectivamente. No obstante, la mayor concentración se localiza en el conjunto megalítico de Laborcillas en donde destacan las necrópolis de La Campana, Las Peñuelas y, muy especialmente, la necrópolis de Los Eriales con numerosas sepulturas que contienen destacados ajuares de época argárica. Sólo la sepultura 14 de Los Eriales (Fig. 4) concentra 45 vasijas cerámicas y 44 objetos metálicos entre útiles y elementos de adorno personal de tipología argárica, además de otros elementos de cronología menos pre-cisa, caso de los botones de perforación en V, placas de arquero o determinadas hojas de metal que igualmente podrían asociarse a la ocupación de la Edad del Bronce (Siret 1891 [2001], 1906-7 [1994]; Leiner y Leisner 1943; Montero, 1994).
Fig. 2. Sepultura 8 de la necrópolis del Pantano de los Bermejales con representación de parte de sus ajuares funerarios (A partir de Arribas y Ferrer, 1997).
Fig. 3. Sepultura XI de la necrópolis de Las Peñas de los Gitanos (Elaborado a partir de Mergelina, 1941-42).
263262
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
Por su parte, la frecuentación ritual en época argárica de las nu-merosas necrópolis almerienses se produce en grupos megalíticos clásicos como el de Mojácar con sepulturas con Loma de Belmonte 1 y Llano Manzano, Purchena en donde destaca Llano de la Atalaya 6 o Los Millares con dos sepulturas, 28 y 57, de las que proceden varios puñales de tipología argárica (Leis-ner y Leisner, 1943). No muy ale-jada de la necrópolis millarense, se documenta la sepultura megalítica de El Chuche entre cuyos ajuares destacan varias vasijas carenadas (Olaria, 1979).
No obstante, es en la co-marca del campo de Nijar donde se localiza la necrópolis de El Bar-ranquete que ha proporcionado la mayor cantidad de evidencias de reutilización. Entre los años 1968 y 1971 se realizaron varias cam-pañas de excavación que básica-mente se centraron en 11 de las 15� tumbas� identificadas� (Almagro�Gorbea, 1973). Se trata de se-pulturas de tipo tholos de cámara circular, corredor, habitualmente compartimentado, falsa cúpula y túmulo con anillos concéntricos de mampostería. Al menos 5 sepul-turas presentaban claras eviden-cias de prácticas rituales de época argárica2.
Un caso particular es el de la sepultura 11, ya que la excavación de su cámara ofreció diferentes niveles de enterramientos que fueron adscritos al Calcolítico y al Bronce argárico. Los 3 niveles superiores, considerados como argáricos, presentan numerosas inhumaciones que se concentran en la mitad norte de la cámara (Fig. 5). Aunque la mayoría de los restos antropológicos han perdido su articulación anatómica, destaca un individuo en posición flexionada�decúbito�lateral�izquierdo�con�una�pulsera�en�su�brazo�derecho,�un�puñal�y�dos�recipientes�cerámicos�asociados.
Igualmente destacable es la sepultura 5 que presenta una casuística diferente ya que las inhumaciones de época argárica se sitúan en el túmulo en el interior de fosas. En concreto, se localizaron 2 enterramientos indivi-duales, el primero de ellos asociado a una copa y a un cuenco de tendencia parabólica y el segundo igualmente a una copa y una vasija carenada (Almagro Gorbea, 1973).
En cuanto a la provincia de Murcia, el megalitismo posee menor entidad que en las comarcas almerienses concentrándose en la mitad occidental de la región en donde el río Segura supone el límite de expansión de este fenómeno funerario (Lomba, 1999). En este contexto, la única sepultura con evidencias de reutilización durante la Edad del Bronce es Murviedro 1 (Lorca, Murcia) (Idañez, 1987; Ayala et al., 2000). Se trata de una sepultura híbrida,
2 No obstante, y según el estudio de los materiales cerámicos, la mayoría de los túmulos funerarios presentan fragmen-tos cerámicos de tipología argárica (Almagro Gorbea, 1973:211-12).
ya que aprovecha parte de un abrigo natural, entre cuyos ajuares destacan varias vasijas carenadas, dos anillos de cobre, un anillo de oro y dos “trompetillas” de plata.
Cuevas naturales y artificiales
En�el�apéndice�2�se�recogen�las�diferentes�cuevas,�tanto�naturales�como�artificiales,�que�poseen�evidencias�de�utilización ritual y de enterramiento durante el Bronce argárico. Al igual que ocurre con las sepulturas megalíticas, se trata fundamentalmente de espacios ceremoniales característicos de las sociedades del IV y III milenios que du-rante estos momentos mantienen su vigencia ritual, en algunas ocasiones con gran intensidad. El análisis de estos contextos arqueológicos topa de nuevo con el problema de la escasa calidad y accesibilidad de la información. En la mayoría de los casos se trata de lugares que han sido objeto de expolios sistemáticos. En aquellas escasas oca-
Fig. 4. Ajuar metálico de la sepultura 14 de la necrópolis megalítica de Los Eriales.
Fig. 5. Sepultura 11 de la necrópolis megalítica de El Barranquete (Almería) con las inhumaciones de la Edad del Bronce (Elaborado a partir de Almagro Gorbea, 1973).
265264
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
siones en donde la información se ha recuperado siguiendo protocolos de documentación arqueológica, o bien tan sólo se han publicado noticias preliminares, o bien son excavaciones antiguas con sistemas de registro que para las investigaciones actuales presentan ciertos condicionantes. A pesar de esta situación, se han documentado al menos 16�cuevas�naturales�y�4�artificiales�reutilizadas�fundamentalmente�como�lugares�de�enterramiento.
Dentro del territorio tradicionalmente considerado como argárico, la distribución de cuevas naturales y ar-tificiales�se�produce�especialmente�en�aquellas�regiones�y�comarcas�serranas�en�donde�el�fenómeno�megalítico�posee poca incidencia. Este es el caso de determinados territorios murcianos, jienenses o granadinos en donde parece documentarse una cierta separación espacial entre contenedores funerarios megalíticos y en cueva (Fig. 1). Quizás la excepción más clara a esta tendencia sean las sepulturas en covachas naturales de los Tajos del río Cacín (Alhama, Granada), localizadas en el entorno de la necrópolis megalítica del Pantano de Los Bermejales (Capel et al.,�1981),�o�a�no�excesiva�distancia�la�denominada�Covacha�de�la�Presa,�una�cueva�artificial�de�la�que�proceden�un�mínimo de 68 inhumaciones (Carrasco et al., 1977). En ambos casos, la presencia de ajuares de tipología argárica es una de sus características principales.
Sin abandonar la Vega de Granada pero en las estribaciones occidentales de Sierra Nevada se localiza un importante conjunto de cuevas y abrigos naturales con evidencias de prácticas rituales. Se trata de las cuevas de Los Tejones, La Vieja, El Moro y La Paloma afectadas todas ellas por la acción de los clandestinos. La mayoría de estas cuevas presentan evidencias de enterramientos asociados a ajuares tanto de la Edad del Cobre como del Bronce argárico (Martínez et al., 1979).
Uno de los conjuntos más importantes de cuevas naturales se sitúa en la comarca granadina de los Montes Orientales. Las excavaciones realizadas en los años 60 y 70 en las cuevas de La Carigüela (Pellicer, 1964) y La Pintá (Asquerino, 1971) y las más recientes en Las Ventanas (Díez Matilla y Pecete Serrano, 1999; Riquelme et al., 2001) han ofrecido una importante documentación sobre prácticas rituales de época argárica. En el caso de La Carigüela la información disponible es bastante preliminar. Según Manuel Pellicer (1964) en los denominados estratos�I�y�II�se�documentaron�varios�enterramientos�individuales�en�posición�flexionada�y�con�ajuares�compues-tos por cuencos y vasos carenados. Posteriormente, Ignacio Montero (1994) amplía esta información con varios puñales de remaches, punzones y anillos de plata que podrían igualmente relacionarse con estas prácticas rituales.
Para la cueva de La Pintá, la información posee un mayor grado de detalle. Al igual que en La Carigüela se han�identificado�varios�niveles�de�enterramientos,�aunque�es�el�denominado�como�VI�el�que�posee�un�conjunto�de�materiales�mejor�definido�y�claramente�relacionable�con�la�Edad�del�Bronce.�Se�trata�de�un�enterramiento�colectivo�compuesto por varios individuos en mal estado de conservación asociados a ajuares cerámicos (Asquerino, 1971).
Por su parte, en la cueva de Las Ventanas se ha excavado recientemente una secuencia de varios enterra-mientos de inhumación. Entre los ajuares relacionados aparecen vasijas carenadas, brazaletes, pendientes, una punta�de�flecha,�un�puñal�y�una�espada�con�restos�de�cuero�pertenecientes�a�la�empuñadura�(Díez�y�Pecete,�1999;�Riquelme et al., 2001; Riquelme, 2002). En todas estas cuevas se repite un mismo patrón ritual consistente en un uso intenso de estos espacios como lugares ceremoniales y de enterramiento colectivo. Además, comparten una importante ocupación previa de época neolítica y calcolítica, sin olvidar la relevancia de este conjunto troglodita para el análisis de las sociedades paleolíticas.
La�información�ofrecida�por�la�comarca�de�los�Montes�Orientales�aparece�completada�por�la�cueva�artificial�del Cerro del Greal (Iznalloz, Granada). Sepultura expoliada en los años 50, consiste en un corredor de acceso y cámara de planta circular y dos nichos laterales. Se trata de un enterramiento colectivo que contenía un número mínimo de 15 individuos (García y Jiménez-Brobeil, 1983). Aunque los ajuares funerarios pueden ser adscritos de forma mayoritaria a sociedades calcolíticas, también se documentan determinadas formas cerámicas que permiten plantear la vigencia de este espacio funerario durante el Bronce argárico (Pellicer, 1957-58).
En las diferentes comarcas jienenses, la escasez de sepulturas megalíticas es sin embargo contrarrestada con�otras�formas�de�enterramiento�en�cuevas�artificiales�o�naturales�que�poseen�igualmente�evidencias�de�reuti-lización�durante�la�Edad�del�Bronce.�Este�es�el�caso�del�conjunto�de�cuevas�artificiales�de�Marroquíes�Altos�(Jaén).�En concreto, en la denominada sepultura 3, una cueva de planta circular y corredor de acceso, se documentó un enterramiento colectivo con ajuares no sólo de época calcolítica sino también de la Edad del Bronce consistentes en varias vasijas carenadas, cuencos de tendencia parabólica y dos puñales, uno de ellos con tres remaches (Es-pantaleón, 1960).
A poca distancia de Marroquíes Altos se localiza la cueva natural de Caño Quebrado (Jaén). De esta cueva procede un numeroso conjunto de materiales cerámicos de tipología argárica compuesto por vasijas carenadas, botellas y cuencos de diferentes tamaños y formas, en algunos casos con el borde decorado con suaves mamelo-nes. Aunque por las propias características del hallazgo no existe certeza de prácticas rituales anteriores a la Edad del Bronce, la aparición de varios cráneos permite sugerir su uso como lugar de enterramiento colectivo (García de Serrano, 1964; Carrasco et al., 1980).
En la comarca jienense del Condado, en concreto en Castellar, se encuentra La Sima (Fig. 1), un espacio funerario�que�podría�calificarse�como�híbrido�ya�que�está�compuesto�por�una�cueva�artificial,�con�dos�cámaras�comunicadas, a la que se adosa un corredor megalítico. En el interior de la sepultura se documentaron numerosas inhumaciones asociadas a ajuares funerarios entre los que aparecen varias vasijas carenadas, botellas y una orza de gran tamaño, al parecer utilizada para un enterramiento infantil (Carrasco y Torrecillas, 1980).
Situación parecida a la jienense se documenta en las diferentes comarcas murcianas en donde, como an-teriormente se indicó, el fenómeno megalítico no posee la entidad de otras regiones almerienses o granadinas. En este caso los enterramientos colectivos en cueva pueden considerarse como una constante en toda la región durante el III milenio. De algunas de estas cuevas, caso de Los Alcores (Caravaca de la Cruz, Murcia) o El Barranco del Saltador (Cehegín, Murcia), proceden ajuares que muestran su reutilización ritual durante el Bronce argárico (García del Toro, 1980; San Nicolas, 1988). Un caso quizás diferente, considerado como depósito votivo (Lomba, 1999), sea el de la cueva del Calor (Cehegín, Murcia) en donde junto a numerosas vasijas carenadas se documentó un importante conjunto de restos faunísticos compuesto por las extremidades anteriores de bóvidos, ovicápridos y suidos (Martínez y San Nicolas, 1993).
Finalmente, señalar la práctica ausencia en las diferentes comarcas almerienses de cuevas naturales o arti-ficiales�con�evidencias�de�rituales�de�enterramiento�y�de�reutilizaciones�durante�la�Edad�del�Bronce.�El�único�caso�conocido es el de Cueva Bajica (Canjáyar, Almería) situada en el valle del Andarax. En su interior se documentaron los restos de una sepultura con un ajuar de tipología argárica compuesto por vasijas carenadas y numerosos cuen-cos�de�diferentes�tamaños�y�perfiles�semiesféricos�y�parabólicos�(Pérez�Casas�y�Paoletti,�1977).�No�hay�indicaciones�sobre posibles usos previos de esta cueva.
La temporalidad en las prácticas sociales de los Otros
Valorar el fenómeno de reutilización de determinados espacios rituales a partir, fundamentalmente, de las características�tipológicas�de�los�materiales�asociados�plantea�importantes�limitaciones.�La�indefinición�cronológica�y�cultural�de�determinados�elementos�materiales�que�tienen�una�larga�perduración�sin�modificar�sus�caracterís-ticas formales o tecnológicas es uno de los problemas de complicada resolución. Pero además, desde el análisis tipológico no es posible considerar todas aquellas prácticas sociales que hayan podido suponer enterramientos sin ajuares o que, resultado del expolio continuado de estos espacios, no se hayan conservado. De esta forma, un conjunto potencialmente importante de rituales realizados en momentos culturales diferentes de los considerados de construcción y uso han podido quedar completamente ocultos tras nuestras limitaciones analíticas.
Quizás una posible vía para valorar de forma más precisa los fenómenos de reutilización y solucionar, al menos parcialmente, las limitaciones planteadas consista en amplios programas de dataciones radiocarbónicas, especialmente sobre restos antropológicos. En este sentido, el panorama radiométrico de las prácticas sociales consideradas en este trabajo es desolador. Las sepulturas colectivas de las provincias de Jaén, Granada y Murcia carecen de dataciones y en Almería sólo se conocen 9 (García Sanjuán et al., 2011). Esta situación contrasta po-derosamente con las series radiométricas de las que actualmente se disponen para la valoración cronológica del fenómeno argárico clásico. La datación de diferentes contextos de poblado y de las sepulturas que se localizan en su interior ha permitido superar las 260 fechas radiocarbónicas.
A pesar de estos fuertes contrastes, las escasas 9 dataciones de sepulturas megalíticas almerienses dibujan un panorama ciertamente sorprendente que incide en la envergadura de los fenómenos de reutilización (Tab. 1). De las 9 dataciones, al menos 5 se corresponden con enterramientos posteriores a los momentos de uso y construcción de cada sepultura, y lo que resulta más sugestivo, 4 de estas dataciones, todas ellas sobre restos antropológicos, fechan prácticas rituales para las que no existen elementos de ajuar relacionables. Se trata de sepulturas o bien como�Qurénima�(Antas,�Almería)�con�una�cronología�del�Bronce�Tardío�(OxA-5028,�1628-1369�cal�BC�a�2σ)�más�antigua que sus ajuares del Bronce Final, o bien de tumbas como La Gorriquía 1 (Vera, Almería) con una datación que�se�sitúa�en�la�Edad�del�Hierro�(Beta-184196,�413-205�cal�BC�a�2σ),�El�Barranquete�11�(Mojácar,�Almería)�con�
267266
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
una�cronología�del�Bronce�Final-Edad�del�Hierro�(CSIC-249,�895-410�cal�BC�a�2σ)�y�Las�Alparatas�1�(Turre,�Almería)�con�una�fecha�centrada�en�los�siglos�V-VII�de�nuestra�era�(Beta-171806,�530-670�cal�AD�a�2σ),�todas�ellas�mucho�más recientes que la cronología proporcionada por el análisis tipológico de sus ajuares.
Aunque ciertamente escasas, estas dataciones radiométricas permiten vislumbrar un panorama en las prác-ticas de reutilización de determinados espacios rituales de una envergadura difícilmente imaginable. Conscientes de estas limitaciones se han seleccionado diferentes contextos rituales entre los analizados en el apartado anterior para su datación. De esta forma, se han fechado 6 muestras por AMS, 3 correspondientes a la sepultura 11 de la necrópolis de El Barranquete y 3 a la sepultura 8 del Pantano de los Bermejales. A estas 6 nuevas dataciones habría que sumar una fecha inédita procedente de las excavaciones realizadas en la cueva de Las Ventanas (Tabla 1).
De las excavaciones realizadas en la necrópolis megalítica de El Barranquete, la sepultura 11 era la que ma-yor número de evidencias materiales poseía sobre prácticas de reutilización durante la Edad del Bronce. De los 4 niveles�de�inhumaciones�identificados,�los�3�primeros�fueron�considerados�como�inhumaciones�argáricas�(Almagro�Gorbea, 1973). Del material antropológico, se seleccionaron muestras de 3 individuos pertenecientes a los niveles II, III y IV. El individuo del nivel II se corresponde con un varón maduro en conexión anatómica con edad de muerte entre�los�41-60�años�(Beta-301932,�1890-1690�cal�BC�a�2σ).�Del�nivel�III�se�seleccionó�una�muestra�del�cráneo�de�un�adulto�alofisio�con�similar�estimación�de�edad,�entre�los�41-60�años�(Beta-301933,�2190-1940�cal�BC�a�2σ).�Finalmente, del nivel 4 se optó por datar a un varón joven conservado en conexión anatómica decúbito supino y con edad�de�muerte�entre�los�21�y�30�años�(Beta-301934,�1940-1760�cal�BC�a�2σ).
La valoración de estas 3 nuevas dataciones permite plantear la continuidad de las prácticas funerarias en El Barranquete durante la Edad del Bronce. Si el inicio de las sociedades argáricas puede situarse en torno al c. 2200�cal.�BC,�la�fecha�Beta-301933,�2190-1940�cal.�BC�a�2σ,�muestra�la�pervivencia�del�ritual�funerario�ya�desde�sus�momentos�más�antiguos.�Por�su�parte,�las�dataciones�Beta-301934�(1940-1760�cal.�BC�a�2σ)�y�Beta-301932�(1890-1690�cal.�BC�a�2σ)�confirman�la�permanencia�de�esta�práctica�ceremonial�durante�la�mayor�parte�del�tiempo�argárico.�Finalmente,�si�se�considera�como�válida�la�fecha�CSIC-201b�(830-520�cal.�BC�a�1σ),�la�necrópolis�de�El�Barranquete ampliaría su vigencia al menos hasta el Bronce Final.
Para la necrópolis megalítica de Pantano de los Bermejales se ha muestreado la sepultura 8, que sorprende por la cantidad y variedad de elementos de ajuar argáricos documentados a lo largo de toda su secuencia de in-humaciones. Desgraciadamente, la situación en la que se encuentra la colección antropológica no permite su ads-cripción�a�los�7�niveles�identificados�en�el�proceso�de�excavación.�Se�ha�optado�por�un�muestreo�aleatorio�de�tres�inhumaciones, de los que se han seleccionado 3 fragmentos de cúbitos izquierdos para asegurar que se databan individuos diferentes. Dos de las muestras se corresponden a varones adultos Beta-301935, 1210-1010 cal BC a�2σ�y�Beta-301937,�1500-1400�cal�BC�a�2σ�y�una�tercera�a�una�mujer,�igualmente�adulta�Beta-301936,�1650-1500�cal�BC�a�2σ.
A diferencia de El Barranquete, la serie radiocarbónica del Pantano de los Bermejales se sitúa en los momen-tos más avanzados, considerados como tardíos, de las sociedades argáricas. Las fechas Beta-301936 (1650-1500 cal�BC�a�2σ)�y�Beta-301937�(1500-1400�cal�BC�a�2σ)�permiten�asegurar�la�permanencia�del�ritual�de�inhumación�al menos durante los últimos siglos de las sociedades argáricas, llegando incluso al Bronce Final. En este sentido, y al igual que ocurre en las sepulturas de La Gorriquía 1, Qurénima, El Barranquete 11 y Las Alparatas 1, de nuevo nos�encontramos�con�una�datación�Beta-301935�(1210-1010�cal�BC�a�2σ)�que�muestra�la�permanencia�del�ritual�funerario en momentos culturales inimaginables si se valora exclusivamente la tipología de sus ajuares funerarios.
La última de las dataciones inédita que recogemos en este trabajo fue realizada como parte de las inves-tigaciones llevadas a cabo en la cueva de Las Ventanas. De la secuencia de enterramientos excavados destaca la documentación de un individuo masculino en conexión anatómica cuya datación radiocarbónica (UGRA-541) lo sitúa�entre�el�1890�y�el�1490�cal�BC�a�2σ,�en�un�momento�pleno-avanzado�de�la�cronología�argárica.
Si se valoran las 16 dataciones radiocarbónicas existentes para las prácticas de enterramiento colectivo del Sureste peninsular es posible plantear una ritual continuado de enterramientos al menos desde mediados del IV milenio hasta los últimos siglos del I milenio cal BC (Fig. 6). Algunas fechas más recientes permiten prolongar a épocas históricas, probablemente sin la intensidad de momentos culturales previos, la reutilización de viejas se-pulturas colectivas.
Necrópolis Sepultura Laboratorio Muestra Fecha BP 1σ Cal BC/AD 2σ Cal BC/AD Referencia
Los Millares Sep. 19 KN-72 carbón 4380±120 3330-2880 BC 3400-2650 BCAlmagro Gorbea, 1970
El Barranquete Sep. 7 CSIC-81 carbón 4280±130 3090-2660 BC 3339-2505 BC Alonso et al., 1978
El Barranquete Sep. 7 CSIC-82 carbón 4300±130 3100-2650 BC 3350-2550 BC Alonso et al., 1978
El Barranquete Sep. 11 CSIC-201B Hueso Humano 2570±100 830-520 BC 900-400 BC Torres Ortíz, 2008
Qurénima ------ OxA-5028 Hueso Humano 3200±65 1599-1408 BC 1628-1315 BC Torres Ortiz, 2008
La Encantada Sep. 1 CSIC-249 Hueso Humano 2830±60 1110-890 BC1190-1175 BC1159-1144 BC1129-830 BC
Almagro Gorbea, 1973
La Gorriquía Sep. 1 Beta-184196 Hueso Humano 2300±40404-358 BC278-258 BC241-238 BC
410-360 BC290-230 BC
Lorrio y Montero 2004
Los Caporcha-nes
Sep. 2 Beta-171807 Hueso Humano 1850±50 90-230 AD 60-260 ADLorrio y Montero 2004
Las Alparatas Sep. 1 Beta-171806 Hueso Humano 1450±50 574-646 AD 530-670 ADLorrio y Montero 2004
El BarranqueteSep. 11(Nivel II)
Beta-301932 Hueso Humano 3470±40 1880-1740 BC 1890-1690 BC Inédita
El BarranqueteSep. 11
(Nivel III)Beta-301933 Hueso Humano 3670±40
2130-2080 BC2060-2010 BC2000-1980 BC
2190-2180 BC2140-1940 BC
Inédita
El BarranqueteSep. 11
(Nivel IV)Beta-301934 Hueso Humano 3530±30
1900-1870 BC1840-1820 BC1790-1780 BC
1940-1760 BC Inédita
Pantano de los Bermejales
Sep. 8 Beta-301935 Hueso Humano 2910±30 1130-1040 BC 1210-1010 BC Inédita
Pantano de los Bermejales
Sep. 8 Beta-301936 Hueso Humano 3300±30 1620-1520 BC 1650-1500 BC Inédita
Pantano de los Bermejales
Sep. 8 Beta-301937 Hueso Humano 3160±30 1450-1410 BC 1500-1400 BC Inédita
Cueva de las Ventanas
--------- UGRA 541 Hueso Humano 3380±90 1750-1520 BC 1890-1490 BC Inédita
Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas de sepulturas colectivas de la Prehistoria Reciente del Sureste peninsular.
269268
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
Discusión
La envergadura que alcanza el fenómeno de permanencia y reutilización durante la Edad del Bronce de dife-rentes espacios funerarios y ceremoniales característicos de las sociedades del IV y III milenios nos enfrenta a un fenómeno que rompe con la pretendida uniformidad cultural de las sociedades argáricas. El Sureste de la Península Ibérica se convierte, de esta forma, en un espacio de contacto y de encuentro entre grupos sociales con caracterís-ticas diferenciadas, heterogéneas y cambiantes. Las sociedades que conocemos como argáricas ocupan sin duda una relevante posición en este complejo entramado pero no son las únicas, conviven con otros grupos que desarro-llan�prácticas�sociales�diferentes,�con�significados�incluso�antagónicos,�que�puede�ser�leídos�en�términos�de�resis-tencia�cultural�e�ideológica�frente�al�rápido�proceso�de�estratificación�social�que�caracteriza�a�los�grupos�argáricos.
El fenómeno de continuidad en el uso de sepulturas megalíticas y cuevas como lugares rituales y de ente-rramiento nos remite a la fuerte permanencia de la memoria en determinadas comunidades por oposición a la dinámica de cambios que afectan a las sociedades argáricas. El nuevo modelo de “racionalidad” argárico supone una clara ruptura con el Pasado, con la ideología basada en lazos parentales y materializada especialmente en mo-numentos megalíticos que visibilizan en el paisaje la voluntad de permanencia de la memoria. En época argárica, la
muerte se oculta en el interior de los poblados habitualmente bajo las casas, el ritual de enteramiento se convierte en individual y se produce un espectacular desarrollo de los adornos personales realizados en metal incluidos el oro y, especialmente, la plata (Aranda, 2012). Frente a un paisaje construido simbólicamente mediante dólmenes, cuevas�artificiales�y�naturales�en�donde�se�reivindica�la�conexión�con�los�ancestros,�las�sociedades�argáricas�cons-truyen una nueva realidad en donde son ahora los poblados, contenedores de vivos y muertos, los que adquieren una presencia visual en el paisaje desconocida hasta el momento.
Pero�la�permanencia�de�determinadas�prácticas�sociales�no�significa�sólo�continuidad.�Los�procesos�de�con-tacto se materializan en nuevas formas culturales basadas en la incorporación de nuevos elementos materiales, cambios�en�los�significados,�en�los�símbolos�o�incluso�nuevas�liturgias.�Continuidad�y�cambio�es,�por�tanto,�lo�que�define�a�la�reutilización�de�cuevas�naturales,�artificiales�y�sepulturas�megalíticas.�Continuidad�desde�el�momento�que en que se mantiene un clara conexión con elementos de un paisaje dotados de memoria que vinculan a las sociedades con sus antepasados. Cambio que implica la asimilación de nuevos elementos y prácticas rituales que son�reelaboradas�simbólica�e�ideológicamente�y�cuyo�significado�difiere�del�que�estos�mismos�elementos�y�prácti-cas poseen en las sociedades argáricas. De esta forma, la variabilidad y asociaciones contextuales de los ajuares funerarios�ha�permitido�identificar�formas�de�identidad�diferenciadas�de�género,�edad�o�condición�social�en�el�seno�de los grupos argáricos. Sin embargo, esos mismos elementos en sepulturas megalíticas y cuevas forman parte de enterramientos�colectivos�marcados�por�la�continuidad�en�su�uso�y�la�vinculación�con�los�ancestros.�Los�significados�de similares objetos varían dependiendo tanto del contexto como de quienes son los receptores de los mensajes.
Asimismo,�la�incorporación�de�materiales�argáricos�sigue�unas�pautas�específicas,�ya�que�no�todos�los�ele-mentos son asimilados de la misma forma. El contexto social de los “otros” mediatiza las decisiones que llevan a adoptar o no un determinado objeto. En esta línea, ajuares típicos de los contextos funerarios argáricos como son las alabardas o las diademas están completamente ausentes de sepulturas megalíticas o cuevas. Otros elementos, como�las�hachas�metálicas,�tampoco�se�documentan�en�cuevas�naturales�o�artificiales�y�sólo�se�conoce�un�ejemplar�procedente de la sepultura megalítica de Los Eriales 10. Junto a estas destacadas ausencias también se produce el fenómeno contrario, es decir, en sepulturas megalíticas aparecen puntas de metal con pedúnculo y aletas que se documentan en poblados argáricos pero no en los ajuares de sus enterramientos. Ausencias y presencias nos enfrentan,�al�igual�que�el�contexto,�a�la�variabilidad�de�significados�de�prácticas�rituales�que�utilizan�una�materia-lidad similar.
Si atendemos a la denominada como “norma argárica”, una de las características esenciales para considerar a una comunidad como argárica consiste en la presencia de enterramientos individuales en el interior de los pobla-dos. Desde esta perspectiva, los “otros” deben ser considerados como no argáricos ya que sus prácticas rituales y ceremoniales son claramente diferentes cuando no antagónicas. No obstante, son grupos que comparten con los argáricos una misma materialidad y lo no menos importante, un mismo territorio. En este sentido, también podrían definirse�como�argáricos�con�ciertas�particularidades.�Obviamente,�esta�discusión�nos�enfrenta�a�la�debilidad�de�las�categorías analíticas de las que nos hemos dotado, realizadas desde perspectivas evolucionistas en donde el acen-to siempre ha sido puesto en los elementos de cambio y nunca de continuidad. La diversidad cultural difícilmente encuentra encaje en este contexto, lo que requiere de una urgente reformulación de lo hasta ahora considerado como argárico en una nueva categoría que incorpore la heterogeneidad y complejidad de las comunidades del Su-reste�peninsular�como�elemento�central�de�su�definición.�
Pero además, la reivindicación de los “otros” posee importantes implicaciones en la discusión sobre los pro-cesos�de�jerarquización�social.�Actualmente,�existe�un�claro�acuerdo�en�definir�como�un�elemento�básico�de�las�co-munidades argáricas sus diferencias sociales. Sin embargo, este acuerdo se transforma en intenso debate cuando de�lo�que�se�trata�es�de�definir�si�el�Estado�es�la�forma�política�que�adquieren�estas�desigualdades.�La�diversidad�y�heterogeneidad cultural cuestionan la existencia de formas políticas estatales capaces de cohesionar culturalmente a un territorio bajo un férreo control basado en la explotación económica y en la coerción ideológica y, fundamen-talmente, física. Pero, probablemente, la aportación más relevante a este debate sea el éxito de la resistencia al proceso de jerarquización social que supone la permanencia matizada y continuamente reelaborada de formas de comprensión de la realidad ancladas en un paisaje ancestral.
Efectivamente, la rápida desaparición de las sociedades argáricas en torno al c.1500 cal BC, por causas aún�poco�comprendidas,�supone�igualmente�el�brusco�final�de�sus�elaboradas�formas�de�estratificación�social.�Sin�embargo, los “otros” mantienen con gran intensidad la reutilización de sepulturas megalíticas y cuevas durante el Bronce Final del Sureste (Lorrio y Montero 2004; Lorrio 2008). Es más, la mayoría de los intentos de caracterización
Fig. 6. Distribución combinada de las dataciones de sepulturas colectivas de la Prehistoria Reciente del Sureste peninsular.
271270
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
social de las comunidades del Bronce Final enfatizan el desarrollo de nuevas relaciones basadas en el parentesco con una escasa o incipiente jerarquización que recuerda a las estructuras sociales calcolíticas (Molina 1983; Carri-lero et al., 1993; Carrilero y Aguayo, 2001). Es, en este sentido, en el que el fenómeno de resistencia cultural puede ser considerado como exitoso. Así, el proceso de jerarquización social argárico supone una particular trayectoria histórica que concluye con su disolución ante formas sociales más colectivas y menos jerarquizadas.
Agradecimientos
Quiero�mostrar�mi�agradecimiento�a�Zita�Laffranchi�y�a�Juan�Sebastián�Martín-Flórez�por�su�colaboración�en�el análisis de los restos antropológicos de El Barranquete. A Sylvia Jiménez-Brobeil por la selección y muestreo de restos óseos de la sepultura 8 del Pantano de los Bermejales. A José A. Riquelme quien amablemente nos ha facili-tado la datación de la cueva de las Ventanas publicada en este trabajo. Finalmente, tanto Leonardo García Sanjuán como Margarita Sánchez Romero han aportado inestimables sugerencias, comentarios y valoraciones sobre los contenidos del presente trabajo. El presente trabajo ha sido realizado por el grupo de Investigación “GEA. Cultura material e identidad social en la Prehistoria Reciente en el sur de la Península Ibérica” (HUM-065) en el marco del proyecto de investigación I+D+i “El contexto social de consumo de alimentos y bebidas en las sociedades de la Prehistoria Reciente del sur peninsular” (HAR2009-07283).
Necrópolis
MegalíticaSepultura Ajuar cerámico Ajuar metálico
Otros elem.
ajuarLocalización
Restos huma-
nos asociadosReferencia
Pantano de los
BermejalesSep. 1 1vc Interior de la cámara 3 enterramientos
Arribas y Ferrer,
1997Pantano de los
BermejalesSep. 2 1vc
Interior de la
sepultura32 enterramientos
Arribas y Ferrer,
1997Pantano de los
BermejalesSep. 8
21vc, 6cup, 10cu,
2pcl, 1cp, 1bo
14puC, 11pñ, 9paP,
2paC3brN, 1cnM
Interior de la cámara
y del corredor54 enterramientos
Arribas y Ferrer,
1997Pantano de los
BermejalesSep. 11 2vc, 1cup
Interior de la
sepulturaNo
Arribas y Ferrer,
1997
La Camarilla Sep. XI 1bo Interior de la cámaraenterramiento
individual Mergelina, 1941-42
La Camarilla Sep. XIV 1cp? 2pñC Interior de la cámara Sin�especificar Mergelina, 1941-42La Camarilla Sep. XXI 1paC, 1puC, 1laC Interior de la cámara Sin�especificar Mergelina, 1941-42
La Campana Sep. 2 1vc 1paCInterior de la
sepulturaNo
Leisner y Leisner,
1943
La Campana Sep. 5 1vc, 1cu 1puC, 2paCInterior de la
sepultura7 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
Los Eriales Sep. 1 2vc, 1cu, 1vg4pñC, 1puC, 1fr-
hojaC
Interior de la
sepultura
Abundantes enterra-
mientos
Siret (1891 [2001];
Leisner y Leisner,
1943
Los Eriales Sep. 3 1vc, 1cp, 1vb 1pñC, 2puC, 1paCInterior de la
sepultura4 enterramientos
Siret, 1906-7; Leis-
ner y Leisner, 1943
Los Eriales Sep. 5 1cp, 2bo, 2cu 1pñC, 7puC, 2paC 1brNInterior de la
sepultura15 enterramientos
Siret, 1906-7; Leis-
ner y Leisner, 1943
Los Eriales Sep. 7 1vc, 2cp, 2cu2peP?, 1peC, 1brC,
1pñC, 4puC1cnZ, 1cnN
Interior de la
sepultura20 enterramientos
Siret, 1906-7; Leis-
ner y Leisner, 1943
Los Eriales Sep. 10 2cu 2paP, 1haCInterior de la
sepultura5 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943; Montero,
1994
Los Eriales Sep. 1420vc, 5vg, 7cup,
1bo, 12cp
10pñC, 1fr-hoja,
1pfC, 17puC, 4brC,
4brP, 3peP, 3paC,
1frP
6brN, 1btMInterior de la
sepultura120 enterramientos
Siret, 1906-7; Leis-
ner y Leisner, 1943;
Montero, 1994
Los Eriales Sep. 17 1cp, 2cu 1paCInterior de la
sepulturaNo
Leisner y Leisner,
1943
Los Eriales Sep. 231vc, 2cu, 1vaso de
pié marcado2puC 1brN
Interior de la
sepultura7 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943Cejo de las Cabre-
rizasSep. 111 2vc, 2cu, 1vg 1pñC, 1paC, 4cnC
Interior de la
sepultura14 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
Las Angosturas Sep. 60 1vc, 2cu, 2vgInterior de la
sepultura20 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
Las Peñuelas Sep. 9 2vc, 2cu, 1vg, 1cp5pñC, 2pfC, 3pu,
2brC, 2paC, 5paP2btM, 2brN
Interior de la
sepultura60 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943; Montero,
1994
Las Peñuelas Sep. 10 5cu, 1bo, 1vg1pfC, 2pñC, 3puC,
3paC, 1paP1btM
Interior de la
sepultura20 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943; Montero,
1994
La Gabiarra Sep. 64 1pñC, 1puCInterior de la
sepultura12 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
La Gabiarra Sep. 66 2vc, 1cpInterior de la
sepultura16 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
La Gabiarra Sep. 86
1pñC, 1brC, hoja
con dos remaches
de plata
Interior de la
sepultura6 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943; Montero,
1994
Apéndice 1. Sepulturas megalíticas con ajuares argáricos. Leyenda:
273272
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
Hoya de los Madri-
guerosSep. 2 3vc, 1vg 3pñC, 4 puC, 1paP Restos de animales
Interior de la
sepultura80 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943; Montero,
1994
Llanos de Alicún Sep. 6 1vc, 1cuInterior de la
sepultura6 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
Llanos de Alicún Sep. 7 1vcInterior de la
sepultura4 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
Llano de la Teja Sep. 18 1brC, 1brP, 2paCInterior de la
sepultura1 enterramiento
Leisner y Leisner,
1943
Montero 1994
Cuesta de la Sabina Sep. 55 1pñCInterior de la
sepultura
Restos de enterra-
mientos
Leisner y Leisner,
1943
Cuesta de la Sabina Sep. 58 1cp, 1vg 1paC, 2cnCInterior de la
sepultura13 enterramientos
García Sánchez y
Spahni, 1959
Hoyas de Conquil Sep. 65 1cpInterior de la
sepultura8 enterramientos
García Sánchez y
Spahni, 1959
El Barranquete Sep. 4 1pñC Interior de la cámara 14 enterramientosAlmagro Gorbea,
1973
El Barranquete Sep. 5 2cp, 1cup, 1vc En el túmulo2 enterramientos
individuales
Almagro Gorbea,
1973
El Barranquete Sep. 6 1cp Interior de la cámara 12 enterramientosAlmagro Gorbea,
1973
El Barranquete Sep. 9 2vc Interior de la cámaravarios enterra-
mientos
Almagro Gorbea,
1973
El barranquete Sep. 11 1vc, 1cu, 1cp 1brC, 2pñC, Interior de la cámaravarios enterra-
mientos
Almagro Gorbea,
1973
Los Millares Sep. 28 1pñCInterior de la
sepulturaSin�especificar
Leisner y Leisner,
1943
Los Millares Sep. 57 1pñC-escotadurasInterior de la
sepultura30 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
Llano Manzano Sep. 4 1pñCInterior de la
sepulturaSin�especificar
Leisner y Leisner,
1943
Llano de la Atalaya Sep. 6 2pñCInterior de la
sepultura20 enterramientos
Leisner y Leisner,
1943
Loma del Belmonte Sep. 1 3vc
1br,N
2 láminas en forma
de tubo
Interior de la
sepultura
100 enterramientos
en la cámara
Siret, 1906-7; Leis-
ner y Leisner, 1943
El Chuche ----- 3vc Exterior sepultura? 17 enterramientos Olaria, 1979
Murviedro Sep. 1Vc�sin�especificar�
número 2PaC, 1paO, 2trP
Interior de la
sepultura50 enterramientos Idañez, 1987
Ajuar
cu=cuencos
bo=botella
cp=copa
vg=vasija globular/ovoide
vb=vasija lenticular
Br=Brazalete
vc= vaso carenado
cup=cuenco parabólico
pñ=puñal/cuchillo
pu=punzón
ha=hacha
plc=plato carenado
cn=cuentas/colgante
bt=botones
pe=pendiente
pa=pendiente/anillo
pf=punta�de�flecha
fr=fragmento
la=láminas
tr=”trompetillas”
Tipo de material
O=oro
P=plata
C=cobre/bronce
M=marfil
N=piedra
NecrópolisTipo de Sepul-
tura
Identificación
sepulturaAjuar cerámico Ajuar metálico
Otros elem.
ajuar
Restos huma-
nos asociadosBibliografía
Tajos del Río Cacín Covacha natural Sep. 1 5vg, 2cu, 2cup, 2vc 2puC, 1pñC1of-bovido (tibia),
1cnN, 1cnA, 6 Enterramientos
Capel et al., 1981;
García y Jiménez-
Brobeil, 1981 Tajos del Río Cacín Covacha natural Sep. 2 2vc 1 individuo+restos dispersos Capel et al., 1981
Tajos del Rio Cacín Covacha natural Sep. 3 1cup 1peC 1 trozo tejido 2 Enterramientos
Capel et al., 1981;
García y Jiménez-
Brobeil, 1981
Covacha de la Presa Cueva�artificial ----- 5vc, 1cup1peP, 2cnP, 7paC,
3brC68 Enterramientos Carrasco et al., 1977
Cueva de los Tejones Cueva natural ----- 2vc 1pñC, 1 puCEnterramiento
colectivoMartínez et al., 1979
Cueva la Vieja Covacha natural ----- 3vc 2pñCEnterramiento
posiblementecolectivo Martínez et al., 1979Cueva de la Paloma Cueva natural ----- 2vc, 3cu? Sin�especificar Martínez et al., 1979Cueva del Moro Cueva natural ----- 2vc 1pñC Sin determinar Martínez et al., 1979Cueva de la Cari-
güelaCueva natural ----- Vc y cu s/n
PñC s/n, paP s/n,
PuC s/n
Enterramiento
colectivo
Pellicer, 1964;
Montero 1994
Cueva de la Pintá Cueva natural ----- 3vc, 11cu, 4cupEnterramiento
colectivoAsquerino, 1971
Cueva de las
VentanasCueva natural ----- Vc s/n
1pñC, 1esC, brC,
paC s/n
Enterramiento
colectivo
Díez y Pecete, 1999;
Riquelme, 2001,
2002
Cerro del Greal Cueva�artificial ----- 1vc, 2vb 15 Enterramientos
Pellicer, 1957-58;
García y Jiménez-
Brobeil, 1983Cueva de Los Tajos Cueva natural ----- 1vc Sin determinar Carrasco et al., 2011
Cueva Bajica Cueva natural ----- 3cup, 7cu, 4vc Sin determinarPérez Casas y
Paoletti, 1977
Cueva de Caño
QuebradoCueva natural ----- 15cu, 5bo, 2vc
Enterramiento
colectivo
García de Serrano,
1964; Carrasco et
al., 1980
Cueva de la SimaHíbrido. Cueva +
corredor megalítico----- 6vc, 6bo
orza con posible
inhumación
Enterramiento
colectivo
Carrasco y Torreci-
llas, 1980Marroquies
Altos Cueva�artificial Sep. 3 Vc, cu s/n 2pñC, puC s/nEnterramiento
colectivoEspantaleón, 1960
Cueva del Calor Cueva natural ----- 10vcExtremidades de
bov, ovic. y suidosDepósito votivo?
Martínez y San Ni-
colas, 1993; Lomba,
1999
Cueva de los Alcores Cueva natural ----- 1pñCEnterramiento
colectivo
García del Toro,
1980Cueva del Barranco
del SaltadorCueva natural ----- Vc s/n 1paC, 1puC Sin determinar San Nicolas, 1988
Apéndice 2. Sepulturas en cuevas naturales y artificiales con ajuares argáricos.
Ajuar
cu=cuencos
bo=botella
vg=vasija globular/ovoide
vb=vasija lenticular
br=Brazalete
vc= vaso carenado
cup=cuenco parabólico
pñ=puñal/cuchillo
es=espada
pu=punzón
cn=cuentas/colgantes
of=ofrenda/fauna
pe=pendiente
pa=pendiente/anillo Tipo de material
P=plata
C=cobre/bronce
N=piedra
A=arcilla
Otros
S/n=sin�especificar�número
275274
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
BibliografíaAGUAYO, P. (1986): “La transición de la Edad del Cobre a la Edad del Bronce en la provincia de Granada”, Homenaje a Luis Siret (1934-1984), Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 262-270.
ALMAGRO BASCH, M. (1961): “La secuencia cultural de la Península Ibérica del neolítico al Bronce Final”, Boletín del Semi-nario de Estudios de Arte y Arqueología 27, pp. 45-59.
ALMAGRO BASCH, M. y ARRIBAS, A. (1963): El poblado y la necrópolis megalítica de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería), Biblioteca Praehistorica Hispanica III, CSIC, Madrid.
ALMAGRO GORBEA, M.J. (1965): “Las tres tumbas megalíticas de Almizaraque”, Trabajos de Prehistoria 18, pp. 9-88.
ALMAGRO GORBEA, M.J. (1970): “Las fechas de C-14 para la Prehistoria y la Arqueología peninsular”, Trabajos de Prehistoria 27, pp. 9-44.
ALMAGRO GORBEA, M.J. (1973): El poblado y la necrópolis de El Barranquete (Almería), Acta Arqueológica Hispánica VI, Ministerio de Educación y Cienca, Madrid.
ALONSO MATHIAS, J., CABRERA VALDÉS, V., CHAPA BRUNET, T. y FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1978): “Índice de fechas arqueo-lógicas de C-14 para España y Portugal”, (Almagro Gorbea y M. Fernández-Miranda eds.), C14 y Prehistoria de la Península Ibérica, Fundación Juan March, Madrid, pp. 155-183.
ARANDA JIMÉNEZ, G. (2012): “Nuevos actores para viejos escenarios. La sociedad argárica”, Memorial Siret. I Congreso de Prehistoria de Andalucía. La tutela del patimonio prehistórico de Andalucía. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 249-70.
ARRIBAS, A. y MOLINA, F. (1979): El poblado de “Los Castillejos” en las Peñas de los Gitanos (Montefrio, Granada). Campaña de excavaciones de 1971,�Cuadernos�de�Prehistoria,�Serie�Monográfica�3, Granada.
ARRIBAS, A. y FERRER, J. E. (1997): La necrópolis megalítica del pantano de los Bermejales, Monográfica�de�Arte�y�Arqueo-logía 39, Universidad de Granada, Granada.
ASQUERINO, M.D. (1971): “Cueva de la Pintá (Piñar, Granada)”, Noticiario Arqueológico Hispánico XVI, pp. 77-142.
AYALA JUAN, M. M., JIMÉNEZ, S., IDAÑEZ, J. F., PONCE GARCÍA, J., MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A., SAN NICOLÁS, M. y MARTÍNEZ, C. (2000): “El megalitismo en el Sureste peninsular”, (Oliveira Jorge, V. ed.), Congresso de Arqueología peninsular (UTAD, Vila Real, Portugal Septiembre de 1999), Porto, pp. 505-20.
BLANCE, B. (1964): “The Argaric Bronze Age in Iberia”, Revista de Guimaraes 74, pp. 129-142.
BOSCH GIMPERA, P. (1932): Etnología de la Península Ibérica, Barcelona.
BOSCH GIMPERA, P. (1954): “La Edad del Bronce en la Península Ibérica”, Archivo Español de Arqueología XXVII, pp. 45-92.
CAPEL, J., CARRASCO, J. y NAVARRETE, M.S. (1981): “Nuevas sepulturas prehistóricas en la cuenca del rio Cacín (Alhama de Granada)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 6, pp. 123-165.
CARRASCO, J., GARCÍA, M. y ANIBAL, C. (1977): “Enterramiento Eneolítico colectivo en la “Covacha de la Presa” (Loja, Grana-da)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 2, pp. 105-171.
CARRASCO RUS, J. y TORRECILLAS GONZÁLEZ, J. F. (1980): “El conjunto sepulcral eneolítico de la “Cueva de la Sima” (Cas-tellar de Santisteban, Jaén)”, Boletín del Instituto de Estudios Gienenses 102, pp. 71-85.
CARRASCO, J., PASTOR, M., PACHÓN, J. A., MEDINA, J. y MALPESA, M. (1980): Vestigios argáricos en el “Alto Guadalquivir”, Publicaciones del Museo de Jaén 6, Granada.
CARRASCO, J., NAVARRETE, M. S., PACHÓN, J. A., PASTOR, M., GÁMIZ, J., ANÍBAL, C. y TORO MOYANO, I. (1986): El poblamiento antiguo en la tierra de Loja, Granada, Atyo. de Loja y Dipitación Provincial de Granada.
CARRILERO,�M.�y�AGUAYO,�P.�(2001):�“Estratificación�y�relaciones�de�dependencia�en�el�proceso�socioeconómico�del�I�milenio�antes de Cristo en el Sur peninsular”, (J.L. López Castro ed.), Colonos y comerciantes en el occidente mediterraneo, Univer-sidad de Almería, Almería, pp. 149-169.
CARRILERO, M., LÓPEZ CASTRO, J. L., SUÁREZ, A. y SAN MARTÍN, C. (1993): “La colonización fenicia en el Sureste de la Pe-nínsula Ibérica”, (Rodríguez Neila, J.F. ed.), Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía (Córdoba, 1988), Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba, pp. 95-105.
CHAPMAN, R. (1977): “Burial practices: an Área of mutual interest”, (M. Spriggs ed.), Archaeology and Anthropology: Áreas of mutual interest, British Archaeological Reports, Supplementary Series 19. Oxford, pp. 19-33.
CHAPMAN,�R.�(1978):�“The�evidence�for�prehistoric�water�control�in�south-east�Spain”,�Journal of Arid Evironments 1, pp. 261-274.
DELGADO, A. (2008). “Alimentos, poder e identidad en las comunidades fenicias occidentales”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 18, pp. 163-188.
DELGADO, A. (2010): “De las cocinas coloniales y otras historias silenciadas: Domesticidad, Subalternidad e Hibridación en las colonias fenicias occidentales”, Saguntum Extra 9, pp. 33-52.
DELGADO, A. (2012). “Poder y subalternidad en las comunidades fenicias de la Andalucía mediterránea” Memorial Luis Siret. I Congreso de Prehistoria de Andalucía. La Tutela del patromonio prehistórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 123-158.
DÍEZ MATILLA, M. A. y PECETE SERRANO, S. M. (1999): “La Cueva de Las Ventanas, Piñar (Granada): presentación y avance al estudio de los materiales del Bronce argárico y Bronce Final”, XXV Congreso Nacional de Arqueología, Diputación de Valencia, Valencia, pp. 88-92.
ESPANTALEÓN,�R.�(1960):�“La�necrópolis�en�cueva�artificial�de�Marroquies�Altos.�Cueva�III”,�Boletín del Instituto de Estudios Gienenses 26, pp. 35-47.
EVANS,�J.�(1958):�“Two�phases�of�prehistoric�settlement�in�Western�Mediterranean”,�Annual Report, Institute of Archaeology 12, pp. 49-70.
FERRER, J.E. (1976): “La necrópolis megalítica de Fonelas (Granada). El sepulcro “Moreno 3” y su estela funeraria”, Cuader-nos de Prehistoria de la Universidad de Granada 1, pp. 75-110.
FERRER, J.E. (1977): “La necrópolis megalítica de Fonelas (Granada). El sepulcro “Domingo 1” y sus niveles de enterramien-to”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 2, pp. 173-211.
FERRER,�J.E.�y�BALDOMERO,�A.�(1979):�“Cerámicas�de�influencia�argárica�en�las�necrópolis�megalíticas�de�Granada”,�Baetica 2, pp. 87-110.
FERRER, J.E., MARQUÉS, I. y BALDOMERO, A. (1988): “La necrópolis megalítica de Fonelas (Granada)”, Noticiario Arqueoló-gico Hispánico 30, pp. 21-82.
GARCÍA DE SERRANO, R. (1964): “Hallazgos Eneolíticos en la provincia de Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios Gienenses 40, pp. 9-14.
GARCÍA DEL TORO, J. (1980): “Cueva sepulcral eneolítica de Los Alcores, Caravaca de la Cruz (Murcia)”, Anales de la Univer-sidad de Murcia-Filosofía y Letras XXXVII, N. 1-2 (Curso 1978-79), pp. 239-259.
GARCÍA SÁNCHEZ, M. y SPAHNI, J.C. (1959): “Sepulcros megalíticos en la región de Gorafe”, Archivo de Prehistoria Levantina VIII, pp. 43-113.
GARCÍA SÁNCHEZ, M. y JIMÉNEZ-BROBEIL, S. (1981) : ”Restos Humanos prehistóricos de los “Tajos de Cacín” (Alhama de Granada)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 6, pp. 167-180.
GARCÍA SÁNCHEZ, M. y JIMÉNEZ-BROBEIL, S. (1983): “El enterramiento colectivo del “Cerro del Greal” (Iznalloz, Granada). Estudio antropológico”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 8, pp. 77-122.
GARCÍA SANJUÁN, L. (2005): “Las piedras de la memoria. La permanencia del megalitismo en el suroeste de la Península Ibérica durante el II y I milenios ANE”, Trabajos de Prehistoria 62(1), pp. 85-109.
GARCÍA SANJUÁN, L. (2011): “Transformations, Invocations, Echoes, Resistance: The Assimilation of the Past in Southern Iberian Monumental Landscapes (V to I millennia BC)”, (K. Lillios ed.), Comparative Archaeologies. The American Southwest (AD 900-1600) and the Iberian Peninsula (3000-1500 BC),�Oxbow�Books,�Oxford,�pp.�81-102.
GARCÍA SANJUÁN, L., GARRIDO GONZÁLEZ, P. y LOZANO GÓMEZ, F. (2007): “Las piedras de la memoria (II). El uso en época romana de espacios y monumentos sagrados prehistóricos del Sur de la Península Ibérica”, Complutum 18, pp. 109-130.
GARCÍA SANJUÁN, L., GARRIDO GONZÁLEZ, P. y LOZANO GÓMEZ, F. (2008): “The Use of Prehistoric Ritual and Funerary Sites in�Roman�Spain:�Discussing�Tradition,�Memory�and�Identity�in�Roman�Society”,�(C.�Fenwick,�M.�Wigging�y�D.�Wythe�eds.),�Trac 2007: Proceedings Of The Seventeenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, London 2007,�Oxbow,�Oxford,�pp. 1-13.
GARCÍA SANJUÁN, L.; WHEATLEY, D. W. y COSTA, M. (2011): “The numerical chronology of the megalithic phenomenon in southern Spain: progress and problems”, (L. García Sanjuán, C. Scarre y D.W. Wheatley eds.), Exploring Time and Matter in Prehistoric Monuments: Absolute Chronology and Rare Rocks in European Megaliths. Menga: Revista de Prehistoria de Andalucía,�Serie�Monográfica�1,�Junta�de�Andalucía,�Sevilla,�pp.�121-142.
GILMAN, A. (1976): “Bronze Age dynamics in southeast Spain”, Dialectical Anthropology 1, pp. 307-319.
GILMAN,�A.�(1981):�“The�Development�of�Social�Stratification�in�Bronze�Age�Europe”,�Current Anthropology 22(1), pp. 1-23.
GILMAN,�A.�(1987):�“Unequal�development�in�Copper�Age�Iberia”,�(Brumfiel,�E.�M.�y�Earle,�T.�eds.),�Specialization, Exchange and complex societies, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 22-29.
GÓMEZ-MORENO, M. (1949): “Monumentos arquitectónicos de la provincia de Granada”, Misceláneas. Historia, Arte y Ar-queología, Madrid.
GONGORA y MARTÍNEZ, M. 1868 [1991]: Antigüedades Prehistóricas de Andalucía (ed. Fascimil), Granada, Universidad de Granada.
GOSDEN, C. (1999): Anthropology and Archaeology: A Changing Relationship, Routledge, London.
277276
La memoria como forma de resistencia cultural. Continuidad y reutilización de espacios funerarios colectivos en la época argárica
Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía
GOSDEN,�C.�(2001).�“Postcolonial�Archaeology:�Issues�of�Culture,�Identity,�and�Knowledge”,�(Hodder,�I.�ed.),�Archaeological Theory Today, Polity Press, Cambridge, pp. 241-261.
GOSDEN, C. (2004): Archaeology and Colonialism: Cultural Contacts from 5000 BC to the Present, Cambridge University Press, Cambridge.
IDAÑEZ, J. (1987): “Informe de la excavación de urgencia realizada en la necrópolis de Murviedro”, Memorias de Arqueología 1. Excavaciones y prospecciones arqueológicas, Dirección General de Cultura, Murcia, pp. 93-102.
JIMÉNEZ, A. (2008). Imágenes Hibridae: Una aproximación postcolonialista al estudio de las necrópolis de la Bética, Madrid, CSIC.
JIMÉNEZ, A. (2011): “Pure hybridism: Late Iron Age sculpture in southern Iberia”, World Archaeology 43 (1), pp. 102-123.
LEISNER, G. y LEISNER, V. (1943): Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel: Der Süden, Walter de Gruyter, Berlín.
LOMBA�MAURANDI,�J.�(1999):�“El�megalitismo�en�Murcia.�Aspectos�de�su�distribución�y�significado”,�Quaderns de Prehistoria i Arqueología de Castellò 20, pp. 55-82.
LORRIO, A. (2008): Qurénima. El Bronce Final del Sureste de la Península Ibérica, Real Academia de la Historia and Univer-sidad de Alicante, Madrid.
LORRIO, A. y MONTERO, I. (2004): “Reutilización de sepulcros colectivos en el Sureste de la Península Ibérica: la colección Siret”, Trabajos de Prehistoria 61(1), pp. 99-116.
LULL, V. (1983): La cultura del argar. Un modelo para el estudio de las formaciones sociales prehistóricas, Crítica, Barcelona.
LULL, V. y ESTÉVEZ, J. (1986): “Propuesta metodológica para el estudio de las necrópolis argáricas”, Homenaje a Luis Siret (1934-1984), Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 441-52.
LYNDON, J. y RIZVI, U.Z. (eds.) (2010): Handbook of Postcolonial Archaeology, Left Coast Press, Walnut Creek.
LYONS, C.L. y PAPADOPOULOS, J.K. (2002): The Archaeology of Colonialism: Issues and debates, The Getty Research Insti-tute, Los Angeles.
MARTÍNEZ, G., CONTRERAS, F. y CARRIÓN, F. (1979): “Prospecciones en el cono de deyección de la Zubia”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 4, pp. 171-192.
MARTÍNEZ, C. y SAN NICOLÁS, M. (1993): “La ocupación argárica de la Cueva del Calor (Cehegín). Campaña 1990”, Memorias de Arqueología 4, pp. 73-82.
MARTÍNEZ SANTA OLALLA, J. M., SÁEZ, B., POSAC, C., SOPRANIS, J. A. y VAL, E. (1947): Excavaciones en la ciudad del Bron-ce Mediterráneo II de la Bastida de Totana (Murcia), Excavaciones Arqueológicas. Informes y Memorias 16, Ministerio de Educación, Madrid.
MATHERS,�C.�(1984a):�“Beyond�the�grave:�the�context�and�wider�implications�of�mortuary�practices�in�south-east�Spain”,�(Blagg, T. F. C., Jones, R. F. J. y Keay, S. J. eds.), Papers in Iberia Archaeology, British Archaeological Reports. International Series 193, Archaeopress, Oxford, pp. 13-46.
MATHERS,�C.�(1984b):�“Linnear�regression”,�inflation�and�prestige�competition:�2nd�millenium�transformations�in�southeast�Spain”,�(Waldren,�W.,�Chapman,�R.,�Lewthwaite,�J.�y�Kennard,�R.�C.�eds.),�The Deya Conference of Prehistory. Early settlement in the West Mediterranean Islands and the Peripheral Áreas. British Arcaheological Reports. International Series 229, Ar-chaeopress, Oxford, pp. 1167-1196.
MENDOZA, A., MOLINA, F., AGUAYO, P., CARRASCO, J. y NÁJERA, T. (1975): “El poblado del “Cerro de Los Castellones” (Labor-cillas, Granada)”, XIII Congreso Nacional de Arqueología (Huelva, 1973), Zaragoza, pp. 315-22.
MENDOZA, A., PAREJA, E. y SÁEZ, L. (1980): “La necrópolis argárica del cortijo de “Las Nogueras” (Puerto Lope, Granada)”, Noticiario Arqueológico Hispánico 9, pp. 295-307.
MERGELINA, C. (1941-42): “La estación arqueológica de Montefrío (Granada) I. Los dólmenes”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología XII, pp. 33-106.
MOLINA, F. (1983): “La Prehistoria”, Historia de Granada. Quijote. Granada, pp. 11-131.
MONTERO RUIZ, I. (1994): El origen de la metalurgia en el Sudeste de la Península Ibérica, Instituto de Estudios Almerienses, Almería.
OLARIA, C. (1979): “Dos nuevas tumbas megalíticas en Almería: el ritual funerario de la cultura de los Millares y su proble-mática de interpretación”, Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, pp. 511-32.
PELLICER,�M.�(1957-58):�“Enterramiento�en�cueva�artificial�del�“Bronce�I�Hispánico”�en�el�cerro�del�Greal�(Iznalloz,�Granada)”,�Ampurias XIX-XX, pp. 123-136.
PELLICER, M. (1964): “El neolítico y el Bronce en la Cueva de la Carigüela de Piñar (Granada)”, Trabajos de Prehistoria XV, CSIC, Madrid.
PÉREZ, A. y PAOLETTI, C. (1977): “Enterramiento en cista hallado en Gádor y poblamiento argárico en el valle del Andarax (Almería)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 2, pp. 213-241.
RENFREW, C. (1973): Before Civilization, Jonathan Cape, Londres.
RENFREW, C. (1979): Problems in European Prehistory, Endinburgh University Press, Endinburgo.
RIQUELME, J.A. (2002): Cueva de las Ventanas. Historia y Arqueología, Ayuntamiento de Piñar, Granada.
RIQUELME, J.A., UBRIC, P., DELGADO, P. y ESQUIVEL, J.A. (2001): “Seguimiento arqueológico y excavación de urgencia de una sepultura argárica en la Cueva de las Ventanas, Piñar (Granada)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla, pp. 328-332.
ROWLANDS,�M.�(1998):�“The�Archaeology�of�Colonialism”,�(Kristiansen,�K.�y�Rowlands,�M.�eds.),�Social Transformations in Archaeology, Routledge, London, pp. 327-33.
SALVATIERRA, V. y JABALOY, M.E. (1979): “Algunas cuestiones sobre los enterramientos en cistas de la provincia de Grana-da”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 4, pp. 203-226.
SAN NICOLÁS, M. (1988): “Objetos metálicos eneolíticos y argáricos en Murcia”, Anales de Prehistoria y Arqueología 4, pp. 71-78.
SCHUBART, H. (1976): “Relaciones mediterráneas de la cultura de El Argar”, Zephyrus XXVI-XXVII, pp. 331-342.
SCHÜLE, W. (1980): Orce und Galera. Zwei Siedlungen aus dem 3 bis 1 Jahrtausend v. Chr. in Südosten der Iberischen Ha-bilsel I: übersicht über die Ausgrabungen 1962-1970, Philipp von Zaber, Mainz am Rhein.
SCOTTS, J. C. (1990): Domination and the arts of resistance: hidden transcripts,�Yale�University,�New�Haven.
SIRET, L. 1891 [2001]: L’Espagne préhistorique, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Sevilla.
SIRET, L. 1906-07 [1994]: Orientales y Occidentales en España en los tiempos prehistóricos, Arraez Editores, Almería.
SPIVAK, G.C. (1988): “Can the Subaltern Speak?”, (C. Nelson y L. Grossberg eds.), Marxism and the Interpretations of Culture, University of Illinois Press, Chicago, pp. 271-313.
STEIN, G.J. (2005): The Archaeology of Colonial Encounters: Comparative Perspectives, SAR Press, Santa Fé.
TORRES ORTIZ, M. (2008): “Dataciones de C-14 del Bronce Final del Sureste”, (A.J. Lorrio ed.), Qurénima. El Bronce Final del Sureste de la Península Ibérica, Real Academia de la Historia and Universidad de Alicante, Madrid, pp. 539-544.
VAN DOMMELEN, P. (2008): “Colonialismo: pasado y presente. Perspectivas poscoloniales y arqueológicas de contextos coloniales”. (Cano, G. y Delgado, A. eds.), De Tartessos a Manila: siete estudios coloniales y poscoloniales, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, pp. 51-90.
VAN�DOMMELEN,�P.�(2011):�“Postcolonial�archaeologies�between�discourse�and�practice”,�World Archaeology 43(1), pp. 1-6.
VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2005): Negociando encuentros: situaciones coloniales e intercambios en la costa oriental de la Penín-sula Ibérica (ss. VII-VI a.C.), Cuadernos de Arqueología Mediterránea 12, Universidad Pompeu Fabra. Barcelona.
YOUNG, R. (1998): “Ideologies of the postcolonial. Interventions: International”, Journal of Postcolonial Studies 1(1), pp. 4-8.
YOUNG, R. (2001): Postcolonialism: A Historical Introduction, Blackwell.�Oxford.