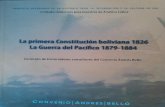La Jefatura del Estado: símbolo e integración política en la Constitución vigente
Transcript of La Jefatura del Estado: símbolo e integración política en la Constitución vigente
LA JEFATURA DEL ESTADO: SÍMBOLO E INTEGRACIÓN POLÍTICA EN LA
CONSTITUCIÓN VIGENTE
Göran Rollnert Liern
Versión previa a las últimas pruebas de imprenta.
Acuda al original publicado por la Colección Ideas y Políticas
Constitucionales (CIPC)
2
INDICE
I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN ............... 5
II. CONCEPTO DE SÍMBOLO. SÍMBOLOS
POLÍTICOS ......................................................................... 9
A. LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA .................................................. 10 B. SÍMBOLOS, MITOS Y ACTITUD MÍTICA ............................................ 14 C. EL ESTADO COMO DINÁMICA DE INTEGRACIÓN POLÍTICA .............. 28
III. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
INMEDIATOS. LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL
REINO Y LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA 39
A. LA CONCENTRACIÓN DE PODERES EN EL JEFE DEL ESTADO (1936-
1946) 41 B. LA LEY DE SUCESIÓN EN LA JEFATURA DEL ESTADO Y EL SISTEMA
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES (1946-1967).................................... 44 C. LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO: «SOBERANÍA NACIONAL», UNIDAD
DE PODER Y COORDINACIÓN DE FUNCIONES (1967-1976) ................... 47 D. LA JEFATURA DEL ESTADO DURANTE LAS TRES ETAPAS
ANTERIORES ........................................................................................ 49
IV. LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1978 ............................................... 76
Versión previa a las últimas pruebas de imprenta.
Versión previa a las últimas pruebas de imprenta.
Versión previa a las últimas pruebas de imprenta.
3
A. LA ALTERNATIVA REPUBLICANA ................................................... 76 B. LA SIGNIFICACIÓN SIMBÓLICA DE LA FORMA MONÁRQUICA DE LA
JEFATURA DEL ESTADO ....................................................................... 89 1. La adjetivación de la Monarquía: ¿democrática,
constitucional o parlamentaria? ................................................... 89 2. Representación de la unidad del Estado y de la Nación. ...... 98 3. Símbolo de la unión de los pueblos de España. Pacto con la
Corona y articulación territorial. ............................................... 112 4. Funciones y competencias del Rey ..................................... 128
V. LA ESTRUCTURA SIMBÓLICA DE LA
JEFATURA DEL ESTADO EN EL TEXTO
CONSTITUCIONAL ....................................................... 158
A. EL SÍMBOLO: LA JEFATURA DEL ESTADO, EL REY Y LA CORONA . 159 B. LO SIMBOLIZADO: LAS SIGNIFICACIONES SIMBÓLICAS ................. 179
1. La unidad del Estado .......................................................... 180 a) La unidad funcional del Estado frente a la división de poderes
181 b) La unidad territorial del Estado compuesto y su pluralismo
interno constitutivo. La unidad de la nación. ................................... 185 c) La unidad exterior del Estado. Símbolo y representación en
las relaciones internacionales .......................................................... 200 d) La unidad del Estado en el orden de los valores. ................ 205
2. La permanencia del Estado ................................................. 212 C. LA RELACIÓN SIMBÓLICA ............................................................ 218
VI. INTEGRACIÓN POLÍTICA, REPRESENTACIÓN
Y FUNCIÓN SIMBÓLICA ............................................. 235
A. LA UNIDAD DEL ESTADO COMO REALIDAD INMATERIAL ............. 235 B. DOS VÍAS DE ACCESO: LA REPRESENTACIÓN JURÍDICO-POLÍTICA Y
LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA ....................................................... 237 C. LA ARTICULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA DOBLE FUNCIONALIDAD
DEL JEFE DEL ESTADO. FUNCIÓN SIMBÓLICA Y REPRESENTACIÓN
POLÍTICA ........................................................................................... 243 D. LA FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN POLÍTICA. LA EFICACIA DE LA
REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA ............................................................ 252 E. LA DOBLE NATURALEZA DE LOS ACTOS DE REPRESENTACIÓN
JURÍDICO-POLÍTICA DEL ESTADO ....................................................... 259 F. LA TRASCENDENCIA JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA
269 G. LA NECESIDAD DE LA JEFATURA DEL ESTADO ............................. 277
BIBLIOGRAFÍA .............................................................. 281
5
I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
El Título II de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 contiene, bajo la rúbrica «De la Corona», la regulación constitucional de la institución de la Jefatura del Estado y se inicia precisamente con un inciso del artículo 56.1 que es el que da pie a este trabajo. En efecto, las palabras que abren los mencionados título y artículo de la Constitución («El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia [...]») introducen la doble afirmación del carácter monárquico de la Jefatura del Estado y de la simbolización por la misma de la unidad y permanencia del propio Estado.
En las líneas que siguen se trata de abordar la significación última de la expresión «símbolo de su unidad y permanencia» atribuida por las constituyentes a la Jefatura del Estado y la proyección de esta función simbólica en las potestades conferidas a dicha institución en el conjunto del articulado constitucional. Sin embargo, el enfoque que se va a adoptar difiere en cierta medida de la perspectiva habitual con que, en términos generales, se suele tratar esta cuestión por la doctrina española; si la mayoría de los trabajos sobre el Título II de la Constitución apenas suelen detenerse en la institución estatal que subyace tras la vistosidad social de la monarquía hasta el punto de que son cuantitativamente escasas las
referencias a la Jefatura del Estado referencias que en muchos casos carecen de toda sustantividad por limitarse a un uso sinonímico del término «Jefe del Estado» respecto del
término «Rey» , nosotros vamos a invertir la perspectiva y centraremos el estudio en el órgano constitucional de la Jefatura del Estado más que en la naturaleza monárquica que adopta en el vigente texto constitucional y en la casi totalidad de nuestro constitucionalismo histórico. Podríamos decir, por tanto, que este trabajo no trata de la función simbólica de la monarquía sino de la función simbólica de la Jefatura del Estado para lo cual, naturalmente, hay que tratar del Rey, de la Corona y de la Monarquía parlamentaria pero no en sí mismas consideradas
6
sino en cuanto titular, denominación y forma, respectivamente, de la suprema magistratura del Estado en el orden constitucional de 1978 y desde la perspectiva de esta última institución lo que exige subir un peldaño más en el nivel de abstracción al obligarnos a distinguir entre lo que es propio de la Jefatura del Estado como tal y lo que es propio de su tipo monárquico.
En virtud de lo anterior, los aspectos a los que se dedicará mayor atención serán precisamente los comunes a las distintas formas de la Jefatura del Estado y no los propios y específicos de su forma monárquica (v.gr., la sucesión) que serán tan sólo considerados en cuanto afecten de alguna manera al simbolismo institucional del órgano estatal. En este sentido, cabe dejar constancia ya desde las primeras líneas del fenómeno de la «parcialidad monárquica» con que, según traducción de A. Menéndez Rexach, se ha visto condicionada la construcción de la institución de la Jefatura del Estado en el Derecho público occidental1, esto es, del hecho de que la larga tradición política monárquica europea haya llevado a la utilización de los patrones monárquicos en la configuración institucional y funcional de la Jefatura del Estado, siendo ello especialmente aplicable en el ámbito de la función simbólica y en un país como el nuestro en el que, salvo los dos breves periodos republicanos de 1873 y 1931, el Estado y la monarquía están hasta tal punto fundidos que son una misma cosa incluso en la propia denominación de las constituciones históricas españolas.
Esta fusión antigua entre el Estado y la monarquía se prolonga hoy en día si bien referida no ya a la totalidad del Estado sino con relación a la institución de la Jefatura del Estado de tal forma que es necesario, como antes decía, un esfuerzo de abstracción para tratar de discernir qué es lo que hay de simbolismo jurídico e institucional en dicho órgano
constitucional que pueda ser aislado en el plano puramente
teórico, al menos del simbolismo histórico propiamente
1 A. MENÉNDEZ REXACH, La Jefatura del Estado en el derecho público
español, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1979, p. 4 en nota, parafraseando a un autor alemán, A. MERKL, y p. 93.
7
monárquico y desde esa dimensión simbólica orgánico-institucional hacer una relectura de las atribuciones constitucionales del Rey en cuanto Jefe del Estado. Es probablemente este solapamiento o superposición
constitucional entre la Corona y la Jefatura del Estado tan sólo mencionada en una ocasión por la Constitución de 19782,
en el inciso del artículo 56.1 anteriormente transcrito , comprensible por el arraigo histórico del sistema monárquico y por la opción monárquica del texto constitucional, el factor que mejor explica la tendencia doctrinal generalizada a estudiar directamente el Rey y la Corona con escasa atención a la dimensión institucional de la Jefatura del Estado que opera como armazón o esqueleto de la mayoría de las funciones jurídico-públicas del monarca, sin perjuicio de su coincidencia nominal o sustantiva con facultades regias en otras etapas históricas.
Sin embargo, podría pensarse, como ha sugerido en alguna ocasión la Prof.ª Sánchez Ferriz, en la concurrencia de otra causa histórica y extrajurídica del actual desuso social de la expresión «Jefe del Estado» cual es la muy frecuente utilización mediática de dicho término durante el régimen de Franco para referirse al General3 quedando así arrumbado al ámbito de lo políticamente incorrecto en la nueva situación política española, pese a que precisamente la Constitución de la II República contra la que se alzó militarmente el General
Franco es una de las dos Constituciones españolas la otra es
2 Hay otra mención a la Jefatura del Estado en la disposición
derogatoria de la Constitución pero tan sólo referida a la denominación de una de las Leyes Fundamentales del Régimen de Franco que se declaran expresamente derogadas, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947.
3 Afirma al respecto L. SÁNCHEZ AGESTA que el término Jefe del Estado «se popularizó con un propósito de ambigüedad para designar la Monarquía y la situación constitucional de Franco en las Leyes Fundamentales de 1947 a 1967» («Significado y poderes de la Corona en el proyecto constitucional», en Estudios sobre el proyecto de Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1978, p. 95).
8
la vigente que incorporan a su articulado la referencia expresa al Jefe del Estado4.
Sirva esta paradoja histórico-política para culminar la introducción al objeto de estudio apuntando una de las ideas claves que serán posteriormente desarrolladas como es la necesidad de encuadrar la función simbólica de la Jefatura del Estado no sólo en la organización racional del poder, propia del pensamiento analítico, sino también en la vertiente irracional y emotiva de la vida política en la que sigue estando presente el pensamiento mítico.
4 Según el artículo 67 de la Constitución de la República Española de
9 de diciembre de 1931, «el Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación», encontrándose también referencias a la institución en los artículos 96, 110 y 121. En el caso de la Constitución de 1978, el artículo 56.1 ya citado.
9
II. CONCEPTO DE SÍMBOLO. SÍMBOLOS POLÍTICOS
Entrando en materia, parece oportuno comenzar por esclarecer el concepto de símbolo en el contexto en que tal término es utilizado en la literalidad del artículo 56. 1 de la Constitución de 1978.
Siguiendo el criterio gramatical que sanciona el artículo 3.1 de nuestro Código Civil cuando habla de la interpretación de las normas «según el sentido propio de sus palabras», podemos acudir a la acepción común de símbolo para la Real Academia Española que lo define como «representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada5». Aplicando este concepto a la función simbólica del Jefe del Estado, la conclusión parece, a primera vista, evidente y no problemática: como ha señalado Cremades García, el monarca español sería la imagen, la personificación misma del concepto y de la idea del Estado por arbitrio de la propia Constitución6.
Sin embargo, a nuestro juicio, la interpretación exclusivamente gramatical del concepto de símbolo acogido en una disposición jurídico-constitucional como el artículo 56.1 de la Constitución vigente conduce a una visión simplista y superficial de la dimensión simbólica de la Jefatura del Estado
5 Voz «símbolo», Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, p. 1334. 6 J. CREMADES GARCÍA, «Efectos del principio hereditario en las
funciones moderadora, arbitral y simbólica del Rey», en A. TORRES DEL
MORAL y Y. GÓMEZ SÁNCHEZ (coord.), Estudios sobre la monarquía, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995, p. 210. Parte este autor de la definición del símbolo incluida en la vigésima edición del Diccionario de la Lengua Española, 1984, entendiendo por tal la «imagen, figura o divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y esta imagen».
10
por lo que entendemos necesario acudir a otras concepciones más elaboradas del término. No se trata, sin embargo, de acudir a estudios generales de simbología o, más específicos, de arte, historia de las religiones, historiografía, psicología o lingüística, por cuanto ello excedería del objeto del trabajo, sino de incorporar al significado común y generalista del concepto otros elementos semánticos específicos de la aplicación de la noción de símbolo al ámbito político, esto es, de tomar también en consideración las aportaciones teóricas sobre los símbolos políticos.
A. La representación simbólica
Así, en el contexto del estudio de los diversos tipos de representación política, H. F. Pitkin analiza la representación simbólica para caracterizarla como aquella suplencia de una realidad (referente simbólico) por otra (símbolo) en virtud de una conexión simbólica, basada no en la semejanza, sino en la evocación o sugerencia de emociones, sensaciones o actitudes dirigidas hacia lo simbolizado; en este sentido, el símbolo es «[...] el recipiente u objeto de sentimientos, de expresiones, de sentimientos o de acciones orientadas hacia lo que representa. Es “el foco de actitudes que se piensa que son apropiadas” para alguna otra cosa [...]7.»
7 H. F. PITKIN, «El concepto de representación», Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 106 y 109. Para PITKIN se hace necesario diferenciar entre lo que serían símbolos puramente convencionales
o arbitrarios llamados signos por otros autores como, por ejemplo, los algebraicos o cartográficos que simplemente «representan» operaciones, cantidades u objetos (los suplen, sustituyen o hacen referencia a ellos de una forma neutral, objetiva y convencional) y aquellos otros, entre los que se encontrarían los símbolos políticos más usuales como el Jefe del Estado, la bandera, el himno, etc., que «simbolizan», esto es, no se limitan a ser indicadores de un determinado referente sino que son una expresión del mismo capaz de activar las mismas reacciones emotivas, afectivas y sentimentales que se producirían ante la presencia de lo simbolizado: «decir que algo simboliza otra cosa es decir que la tiene en cuenta, e incluso además que evoca emociones o actitudes apropiadas de la cosa ausente. [...] Cuando decimos que algo simboliza, estamos llamando la atención precisamente sobre aquellos rasgos característicos de la situación que se
11
La conexión entre símbolo y referente se basa mayoritariamente en una estipulación convencional o arbitraria pero exige además la existencia de unas creencias y actitudes, tanto en los representados simbólicamente (en su caso, el pueblo, la nación, los electores) como en la audiencia o destinatarios de la representación simbólica8 (otros Estados, los propios ciudadanos), que sean aptas para producir determinadas reacciones y respuestas ante la presencia del símbolo; «dado que la conexión entre símbolo y referente parece arbitraria y existe únicamente donde se cree en ella, la representación simbólica parece descansar más bien sobre irracionales respuestas psicológicas, afectivas y emocionales que sobre criterios justificables racionalmente9»; de ahí que afirme que la representación simbólica es una representación «existencial» en
perderían con los símbolos algebraicos o cartográficos. Estamos llamando la atención sobre la reacción de alguien (suponiendo que reaccionará) ante el símbolo de un modo adecuado a su referente (besando la cruz, saludando a la bandera). Estamos enfatizando el poder del símbolo para evocar sensaciones o actitudes» (ibid., p. 104-106).
8 «No es correcto considerar únicamente las creencias y actitudes del representado para establecer la presencia de representación cuando el símbolo representa una abstracción, una idea, o un objeto inanimado. En ese caso, el que algo sea un símbolo pude depender de los estados de ánimo de alguna gente, pero no del ánimo del representado, de la cosa simbolizada. Antes al contrario, nos sentiríamos inclinados a hablar de una audiencia o de un grupo que cree o no cree en la representación simbólica erigida ante él.» (ibíd., p. 115).
9 Ibíd., p. 110. «La creación y uso de símbolos que pueden simbolizar, sin embargo, no es solamente un “representar por medio de”; no se trata sólo de una estipulación arbitraria que cualquiera que necesite consultar el mapa no vacilará en aceptar. Para conseguir que la gente crea en, acepte, responda apropiadamente a un símbolo no convencional, hay que estimular ciertas respuestas en ella, formar ciertos hábitos, invitarle a ciertas actitudes de su parte. A diferencia de la realización de una representación descriptiva, la creación de un símbolo muy bien puede entenderse como una cuestión de influir en el ánimo de la gente que tiene que aceptarlo antes que una cuestión del símbolo mismo. Y dado que no existe justificación racional alguna para la conexión simbólica, para aceptar este símbolo y no aquel otro, la creación de un símbolo no es un proceso de persuasión racional, sino de manipulación de las reacciones afectivas y la formación de hábitos» (ibíd., p. 111).
12
el sentido de que existirá o no en cada caso concreto en función de las creencias o aceptación por parte de la audiencia ante la que se lleva a cabo la simbolización10.
Pitkin se refiere específicamente a la representación política simbólica que se atribuye a los Jefes de Estado, representación que entiende estática en la medida que considera que no es un actor ni un agente autorizado para actuar por la nación o el Estado sino que es el objeto pasivo de sentimientos y acciones que sólo existe como expresión de su referente simbólico; en ese sentido, considera que hay que diferenciar entre aquellas actividades prácticas y «racionales», «causalmente relevantes» de los Jefes de Estado, dirigidas a la consecución de
objetivos o metas reales en cuyo caso actúan no como símbolo estático sino como líderes políticos activos, especialmente en los regímenes presidencialistas por su doble
condición de Jefes de Estado y de Gobierno y, por otro lado, sus acciones simbólicas expresivas, de naturaleza ceremonial o ritual, en las que actúan verdaderamente como símbolos11, señalando que su posición simbólica se ve tanto más
10 «Si alguien cree (o creía) existe; si nadie cree, no existe. He aquí
por qué puede decirse que la bandera es un ejemplo de representación “existencial”, “una cuestión de hecho existencial”, que “simplemente ocurre” [citando a C. J. FRIEDRICH]. Cierto número de autores, tomando la representación simbólica como un modelo, extraen la misma idea de toda representación: es “existencial”, está presente o ausente en las creencias de la gente [citando a H. J. WOLFF, F. GLUM y C. SCHMITT]. Es una “condición”, “fundamentalmente, un estado de ánimo” [citando a A. DE GRAZIA]» (ibid., pp. 110). En el mismo sentido señala que, para la perspectiva que entiende toda representación política en términos de representación simbólica «la prueba crucial de la representación política será la representación existencial: ¿Se cree en el representante? Y la base de semejante creencia parecerá irracional y afectiva debido a que no es posible ninguna justificación racional. De aquí se sigue que la representación política no será una actividad, sino un estado de cosas; no será un actuar por otros, sino un “suplir” a otros [...].» (ibíd., p. 111).
11 «Consideramos al Jefe del Estado como un símbolo precisamente en la medida en que las acciones del mismo son meramente ceremoniales. Así, el Presidente de los Estados Unidos es un símbolo de la nación solamente cuando, y en la medida en que, desempeña funciones que son casi puramente ceremoniales y simbólicas, como recibir embajadores. Decimos
13
reforzada cuanto, como en la monarquía parlamentaria británica, el Jefe del Estado se abstenga de una actividad política
«real», más causal en el sentido de políticamente decisoria que expresiva; en este sentido la representatividad simbólica del Jefe del Estado estaría directamente en función de su «inactividad» más allá de los «actos representativos de expresión»12. Así pues, la doctrina de la representación política simbólica, a su juicio, no supone en ningún caso un actuar para o por el representado, en su favor, en su lugar o en su interés o una actividad de mediación política13 sino que tiene que ver con las reacciones afectivas y las creencias irracionales y se asocia con la función integradora del gobierno en general y de la representación en particular, con el objetivo de la integración de la nación en un todo unificado14.
La exacerbación de la perspectiva simbolizadora de la representación, considerándola definitiva y reduciendo esencialmente a la misma las demás clases de representación política, conduce a considerar que la representatividad simbólica de un dirigente político implica no sólo la mencionada actividad ritual sino que le exige actuar como un creador o artífice permanente de la relación simbólica con su referente, como un líder que fomenta y genera la creencia y aceptación de su propio liderazgo con su actividad; en este sentido reduccionista, la verdadera actividad política representativa no será la de reflejar la voluntad popular o actuar
de él que funciona “más bien como mascarón de proa que como cabeza de nuestro gobierno [citando a C. ROSSITTER y a F. GLUM]”. Un líder semejante pude poner en peligro su estatus como símbolo y personificación de todo el pueblo si llega a verse envuelto en activas políticas partidistas. Un embajador pude servir particularmente bien como un símbolo de su Estado en el extranjero, recibiendo honores en la funciones ceremoniales, precisamente porque todo el mundo sabe que no es él quien toma las decisiones políticas. Él no es la fuerza real activa que está detrás de la política de toma de decisiones sino un mero agente; de este modo, fácilmente puede servir como símbolo.» (ibid., p. 112).
12 Ibíd., pp. 102 y 112-113 13 Ibíd. pp. 120-122. 14 Ibíd., pp. 116-117.
14
por los representados buscando la satisfacción de sus intereses y expectativas, sino que «será la actividad de hacer que el pueblo crea en el símbolo, que acepte al líder político como su representante eficaz. [...] La representación llega a ser identificada con un “liderazgo eficaz”15» fundado en la explotación de los elementos emocionales o no racionales de la creencia16. Para Pitkin, se trata sin embargo de utilizar la representación simbólica para complementar la perspectiva jurídico-formalista de la representación política al valorar el papel social de la creencia irracional y de la importancia de la satisfacción del cuerpo social representado (o que actúa como audiencia de la representación si el referente simbólico no es él mismo) y es en este sentido en el que nos interesa recoger su reflexión sobre la representatividad simbólica de la Jefatura del Estado.
B. Símbolos, mitos y actitud mítica
Entre la doctrina española es M. García Pelayo quien desde 1964 ha venido formalizando magistralmente lo que, según sus propias palabras, es el «ensayo de una teoría de los
15 Ibíd., p. 117, citando a R. DE VISME WILLIAMS. 16 Ibíd., pp. 111-113, 116 y 117. «Un líder de aquel estilo fomenta la
fidelidad emocional y la identificación en sus seguidores, los mismos elementos irracionales y afectivos que producen las banderas, los himnos y la marcha de las bandas. Y, naturalmente, la representación contemplada de esta forma poco o nada tiene que ver con el reflejo exacto de la voluntad popular, o con la promulgación de leyes deseadas por el pueblo» (ibíd., p. 116). La aplicación más extrema de esta perspectiva se encuentra en la teoría fascista de la representación que ve en la identificación del pueblo con el líder carismático el fundamento último de la representatividad del régimen, más allá de la pretendida representación corporativa; lo decisorio sería la creencia y aceptación popular, la coincidencia de voluntades, cualquiera que sea el medio que se utilice para lograr el alineamiento de voluntades entre gobernante y gobernado, sin importar que la identificación se consiga invirtiendo la relación representativa que iría no hacia arriba, del pueblo al líder, sino hacia abajo, del líder al pueblo, de forma que sería este último, carente de voluntad propia, quien reflejaría o representaría la voluntad del líder (ibíd., pp. 117-119).
15
símbolos políticos17» cuyas líneas maestras sintetizaremos a continuación en lo que concierne al objeto de este estudio; la pertinencia de acudir a este autor viene avalada, por otra parte, por el hecho de que su aportación fue traída a colación durante la discusión parlamentaria del artículo 56.1 en la Comisión de Constitución del Senado18, como se verá infra en el apartado B.2 del capítulo IV.
Comienza García Pelayo proclamando acertadamente la necesidad de, ante la generalización y plurivocidad del concepto de símbolo, precisar rigurosamente su significación dentro de cada rama del saber y, en particular, en el ámbito de la Teoría Política como ámbito científico en el que ubica su construcción conceptual.
Instalado en estas coordenadas, circunscribe el objeto de su teorización a los «símbolos políticos representativos» propios de la vida político-social y en oposición a los símbolos discursivos de carácter lógico o gnoseológico. Estos símbolos políticos vienen caracterizados fundamentalmente por su relación con el proceso de integración en que consiste toda unidad política19, entendiendo por integración la transformación
17 M. GARCÍA PELAYO, Mitos y Símbolos Políticos, Taurus, Madrid, 1964,
La versión que manejamos es la incluida en M. GARCÍA PELAYO, Obras Completas, vol. I, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 907-1031, en particular, la última parte titulada significativamente «Ensayo de una teoría de los símbolos políticos», pp. 987-1031 cuyo desarrollo seguimos esencialmente aún con alguna alteración ordinal por razones sistemáticas de nuestra exposición. Incorporamos también algunas referencias relevantes de otras de sus obras, anteriores o posteriores, que completan su pensamiento sobre los símbolos políticos.
18 Intervención del Senador C. Ollero Gómez en defensa de la enmienda nº. 51 al artículo 51 del proyecto de Constitución (hoy, artículo 56 de la Constitución) en la sesión de 31 de agosto de 1978 de la Comisión de Constitución del Senado, Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Publicaciones de las Cortes Generales, Vol. III, Madrid, 1980, pp. 3547-3548.
19 Unidades políticas que GARCÍA PELAYO entiende en sentido amplio, englobando no sólo a Estados sino también a partidos y movimientos organizados (op. cit., p. 989) y de las que dará posteriormente una definición más elaborada como pluralidad de personas y grupos unificada en una estructura capaz de asegurar su existencia autárquica
16
de una pluralidad social de individuos y grupos en una unidad de poder estructurada y con posibilidad real de oposición antagónica con otras unidades del mismo tipo20.
La integración puede realizarse a través de una vía racional utilizando métodos como la representación jurídico-pública, la organización, el Derecho, etc. o bien por vía irracional mediante métodos predominantemente vinculados a fuentes irracionales (emociones, sentimientos, resentimientos u otros impulsos) eficaces para provocar, reforzar o actualizar el proceso de integración. «A esta vía irracional de integración
dirá pertenecen, entre otros, los símbolos, los mitos y el caudillaje, los cuales, sin embargo, aún derivando de fuentes irracionales, pueden ser convenientemente utilizados y manipulados21».
Queda así enunciada la diferencia sustancial entre los símbolos políticos y los símbolos discursivos o lógicos: mientras que la función de estos últimos es la comunicación de un determinado significado, en el símbolo político la comunicación buscaría provocar una respuesta socio-
exterior, su convivencia pacífica en el interior y un sistema de elección y de prosecución de unos objetivos comunes mediante la condensación del poder en un centro de decisión, la formación de un sistema de integración de las
acciones humanas en los objetivos propuestos bien como ordenación espontánea, bien como organización racional para alcanzar unos fines
dados, todo ello sobre la base de la participación en un sistema de creencias y de ideas de los que derivan los fines colectivos y los principios de legitimidad (Idea de la política y otros escritos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, incluido en M. GARCÍA PELAYO, Obras Completas, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 1788),
20 «La posibilidad real de antagonismo, el momento polémico, en el sentido clásico de la palabra , es componente esencial de la realidad política, de manera que un mundo sin posibilidad real de antagonismo sería un mundo sin política, un mundo de pura administración [...]. La integración, bien que con la posibilidad de oposición a otros grupos y con la de su propia escisión, es, pues, un concepto central de la política» (M. GARCÍA PELAYO, Mitos y Símbolos Políticos, cit., p. 989).
21 Idem. En el mismo sentido, como hemos visto, PITKIN (op. cit, pp. 110, 111, 116 y 117).
17
emocional22 apta para producir un proceso integrador, siendo pues la integración política la verdadera función del símbolo político por encima de la mera comunicación que «no es más que el supuesto para promover y sustentar el proceso integrador; su función no es sólo dar a conocer unas significaciones, sino transformarlas en acción23» apelando mediante la fuerza de la imagen, no sólo a la razón o al intelecto, sino a la totalidad de las funciones humanas, a la plenitud del ser en una reacción total en la que participan además del pensamiento, sentimientos, sentidos e intuición24.
Determinado así el símbolo político por su relación funcional con el proceso de integración, expone García-Pelayo su concepto del símbolo en la Teoría Política para enumerar después sus componentes y el proceso en virtud del cual el símbolo se desarrolla y adquiere plena operatividad25. El símbolo se constituye «por una realidad material o sensible o por una imagen, que de modo más o menos preciso se puede representar visiblemente [...], a la que se convierte en portadora de significaciones, o dicho a la inversa, por la translación de un conjunto de representaciones, es decir, de algo inmaterial o no sensible, a algo material y sensible o susceptible de ser así representado. El símbolo da, pues, presencia material a una realidad inmaterial26».
22 En este sentido, señala E. CASSIRER que la expresión simbólica,
común a todas las actividades culturales del hombre, conduce a una objetivación de los sentimientos sociales y colectivos, de forma que el acto simbólico supone la proyección exterior de las emociones que, al contrario de dispersarse como las reacciones físicas, quedan concentradas y se intensifican mediante la expresión simbólica; el símbolo es la condensación de las emociones colectivas (El mito del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1947, pp. 58-60).
23 M. GARCÍA PELAYO, Mitos y Símbolos Políticos, cit., p. 991. 24 Idem, citando a J. JACOBI. 25 Ibíd., pp. 989-993. 26 Ibíd., p. 989. El mismo concepto de símbolo, en su aplicación
actual al poder político, lo ha expresado posteriormente en forma abreviada como «realidad material portadora de significaciones inmateriales o algo que desde un fenómeno remite a una idea» (Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político, Revista de Occidente, Madrid, 1968, incluido en M.
18
El símbolo se compone, por tanto, de cuatro momentos o elementos:
a) La configuración simbólica integrada por el objeto sensible o imagen en que el símbolo consiste materialmente y cuya elección da lugar a la primera etapa del proceso de desarrollo simbólico, el surgimiento o elección de la configuración simbólica que puede estar orientada por criterios racionales.
b) La significación o el conjunto de significaciones que se pretenden transferir al objeto o configuración simbólica escogida.
c) La referencia simbólica, esto es, la relación entre el objeto y la significación.
d) El sujeto que tenga la disposición simbólica apropiada para percibir la referencia simbólica y reaccionar ante la misma. La disposición simbólica depende del factor subjetivo27 y su extensión e intensidad intersubjetiva estará en función de las distintas situaciones históricas.
La recepción de la configuración simbólica por sus
destinatarios segunda fase del proceso de desarrollo
simbólico es el momento en que lo que hasta entonces era un proyecto de símbolo se eleva a la categoría de signo auténtico al actualizarse y hacerse vigente el momento de la referencia simbólica de tal forma que sólo a partir de entonces el símbolo comienza a desplegar su eficacia «promotora de procesos de integración y desintegración políticas al agruparse los hombres como amigos y enemigos en torno a ella y sus significaciones28».
GARCÍA PELAYO, Obras Completas, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 1046),
27 Según C. IGLESIAS, los símbolos representan, sin embargo, valores sociales objetivos en un determinado contexto histórico-cultural (introducción a Símbolos de España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000).
28 Para GARCÍA PELAYO, los efectos del símbolo político se pueden producir también en sentido desintegrador de una unidad política, destacando la existencia de símbolos adversarios o «antagónicos», tan necesarios en la vida política que, ante su carencia, son asignados o atribuidos a los oponentes políticos para condensar la carga de
19
A medida que se hace efectiva la referencia simbólica y el objeto significante opera exitosamente como portador de la significación transferida, la referencia simbólica tiende cada vez más hacia la irreversibilidad, esto es, el símbolo se funde con la significación simbolizada de forma que sólo ese símbolo se acepta como portador legítimo de aquella significación y se rechazan como falsas las representaciones simbólicas distintas de las habituales, reduciéndose la libertad originaria de elección de la configuración simbólica que existió en la primera fase.
En la tercera fase del proceso se produce el enriquecimiento del símbolo con el transcurso del devenir histórico de manera que el objeto va adquiriendo nuevas significaciones y proyecta su eficacia hacia el futuro al sedimentarse esas nuevas significaciones sobre las ya existentes en momentos anteriores. La integración política trasciende las generaciones biológicas penetrando en la historia y acumulando toda la carga histórica asociada al símbolo; en esta etapa la configuración simbólica se apropia de las significaciones y adquiere un derecho autónomo a expresar lo simbolizado lo que, visto al contrario, supone que difícilmente el símbolo podrá desprenderse, para bien o para mal, de la carga simbólica acumulada o viceversa.
Finalmente, este proceso dinámico concluirá cuando desaparezca la eficacia integradora de la configuración simbólica
de manera que, por diversas causas inexistencia de sujetos con la disposición simbólica necesaria, desaparición de las
significaciones inicialmente atribuidas, el objeto dejará de suscitar emociones y podrá ser aprehendido sólo intelectualmente, como símbolo no vigente o muerto, carente de efectos movilizadores.
Desde este concepto del símbolo político aborda García Pelayo su distinción con algunos conceptos próximos y su tipología29, aspectos estos de los que nos interesa destacar a los efectos del decurso posterior del trabajo, por una parte, la
significaciones negativas que suscitan y fortalecer el sentimiento de antagonismo (Mitos y Símbolos Políticos, cit., pp. 989 y 994)
29 Ibíd., pp. 994-1004.
20
distinción entre el símbolo y el signo o la señal y, por otra, la existencia de símbolos de naturaleza personal:
1. Respecto de la primera cuestión, el signo y la señal carecen de las significaciones espirituales y existenciales del símbolo en cuanto que actúan exclusivamente mediante procesos puramente mentales, no promueven ningún proceso integrador y se limitan a indicar la presencia actual o potencial de una cosa, acontecimiento o conducta a seguir mediante una referencia simple a una realidad específica y clara (a diferencia de la referencia simbólica del símbolo, compleja y compuesta por una pluralidad de representaciones de una realidad de por sí difusa y difícilmente captable por otros medios). Un símbolo puede ser un simple signo o señal para los sujetos carentes de la disposición simbólica apropiada.
2. Por lo que se refiere a la clasificación de los símbolos en atención a la realidad material u objeto elegido como configuración simbólica, los símbolos personales son aquellos en que la configuración simbólica portadora de significaciones es una persona física o una institución o persona jurídica, mítica o histórica, en la que se hipostatizan, reduciéndose a la unidad, un conjunto de representaciones. Es significativo y volveremos infra sobre ello, que García Pelayo ejemplifique este tipo de símbolos acudiendo a la persona del Rey del que afirma que, «además de las funciones y competencias que puedan corresponderle dentro de una ordenación jurídico-política racionalizada, ha sido siempre portador de significaciones simbólicas30.».
Pero el símbolo político no es simplemente el resultado de una relación convencionalmente establecida entre un objeto significante y una determinada realidad significada, como da a entender la definición de símbolo del Diccionario de la Real Academia, sino que está estrechamente vinculado a la conciencia mítica del que es medio de expresión al igual que los conceptos lo son de la conciencia teórica. La característica del pensamiento mítico, que convive con la racionalidad lógica y
30 ibíd., p. 998.
21
discursiva, es que se hace presente dirá García Pelayo «cuando el hombre no opera sólo con su intelecto sino también con las restantes potencias del alma y, por tanto, cuando no se siente solamente como sujeto de una relación lógica sino implicado en el objeto mismo, en una relación ontológica directa y concreta que rehusa la interposición del pensamiento abstracto entre el objeto y el sujeto; cuando su pensamiento, en fin, no es un mero pensamiento discursivo sino comprometido, ni resultado de una actitud mental sino de una situación existencial31».
Esta conciencia mítica tiene en el ámbito político un campo privilegiado de actuación especialmente en las actitudes políticas, en la existencia de bases míticas en todos los sistemas políticos racionalizados que entran en liza al ser cuestionados sus fundamentos y fines últimos y en las situaciones racionalmente irresolubles que exijan una movilización profunda de las capacidades humanas32; la razón vital humana se compone complementariamente de conciencia racional y conciencia mítica, que, lejos de ser residual, es también necesaria al hombre para centrarse y orientarse en el mundo, y su mayor o menor presencia dependerá de las distintas situaciones vitales que se afronten33.
La evolución histórica de la conciencia mítico-simbólica es también objeto de consideración por la teoría de los símbolos políticos de García Pelayo en un extenso recorrido
31 ibíd. p. 1005. Con mayor claridad afirmó en un trabajo posterior
que «el mito no trata de satisfacer una necesidad de conocimiento y de conducta racionales, sino una necesidad existencial de instalación y de orientación ante las cosas, fundamentada en la emoción y en el sentimiento y en algunos casos, en profundas intuiciones» (M. GARCÍA PELAYO, Los mitos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 23.
32 «[...] Es claro que todo esfuerzo colectivo que exija sacrificios y heroísmo tesonero, y al que no se le vea éxito desde el punto de vista racional, no puede actualizarse si no se sustenta en el estrato emocional que genera las actitudes míticas [...]. » (ibid., p. 27).
33 M. GARCÍA PELAYO, Mitos y Símbolos Políticos, cit., p. 1006, citando a G. GUSDORF.
22
cronológico34 de cuyos hitos fundamentales nos limitamos a dejar constancia:
1. Hasta el siglo V a. C. no existió propiamente pensamiento político racional sino mitología sacro-política que desconocía la abstracción del concepto y que se expresaba a través de símbolos e imágenes.
2. En la Grecia del siglo V a. C.35 se abrió paso el logos como entendimiento filosófico-racional basado en el concepto de modo que la teoría política racional sustituyó a la mitología política, aunque se siguió utilizando el mito como instrumento auxiliar en la transmisión del conocimiento; pero era un mito desubstancializado en la medida que se trataba de una simple narración o relato pero ya no de una vivencia interiorizada36. No obstante, la nueva forma racional de instalación en el mundo sólo arraigó en un limitado ámbito espacial y socio-cultural, permaneciendo anclados en el mito tanto los estratos populares de las sociedades griegas como otros pueblos antiguos y, por otra parte, tanto en la época helenística como en Roma los símbolos y la mentalidad simbólica siguieron plenamente presentes.
3. Durante la Alta Edad Media, al renacer la visión teocrática y sacra del mundo, la simbología desempeñó un importante papel como vía de acceso desde lo visible a lo invisible hasta que a partir del siglo XIII se inició el proceso de desacralización del pensamiento y de racionalización de la política, continuado en lo siglos posteriores, con la consiguiente desvalorización de la mentalidad mítica entre las elites políticas,
34 ibíd., pp. 1017-1022 35 En una obra posterior situará este momento de la llamada
Ilustración griega en el siglo IV a. C. (M. GARCÍA PELAYO, Los mitos políticos, cit., pp. 12 y 18.
36 «En todo caso, es esencial al mito que constituya “una realidad vivida” (MALINOWSKI), es decir que sólo exista mientras se vive colectivamente, pues cuando no es vivido se transforma en fábula, fantasía, ilusión, leyenda, etc. Como lo son para nosotros los que en otros tiempos fueron los mitos de César, Carlomagno, Santiago, Napoleón, etc. o como lo son también los errores, fraudes, u ocurrencias poéticas que no han pasado a configurarse en ideas, creencias y acciones colectivas.» (ibid., p. 23) .
23
sin perjuicio de que las monarquías absolutas se fundaran sobre supuestos mítico-simbólicos y de que el mito y el símbolo siguieran siendo el principal factor de integración política de una población muy mayoritariamente rural37.
4. El racionalismo38 del siglo XVIII fundamentará en una visión iluminista de la razón, aplicada a la naturaleza humana y a la organización del Estado, el ataque a las bases míticas del absolutismo monárquico y culminará precisamente en el acontecimiento histórico que, pretendiéndose la revelación de la razón en la historia, se convertirá desde entonces en un
símbolo político de primer orden la Revolución Francesa39 y que, pese a su génesis filosófica racionalista, aparecerá adherida a un conjunto de mitos, tanto en los fundamentos de sus propias doctrinas como en la expresión de las mismas, que
37 Con relación al proceso de racionalización de la política iniciado
en la Baja Edad Media, afirmará años más tarde que «en épocas bajo la hegemonía de la concepción racional de las cosas, la mentalidad mítica no sólo continúa operando en las capas incultas de la población sino que continúa formando parte de la cultura política global del tiempo. Como ejemplo, entre otros muchos, puede señalarse [...] el “mito de la realeza”.» (ibid., p. 18).
38 Para GARCÍA PELAYO, la concepción ilustrada y progresista de la historia descansaría también en supuestos míticos: «la teoría moderna del progreso tiene, ciertamente, un despliegue racional pero parte de supuestos que no están demostrados en ninguna parte, a saber o bien que el hombre sea indefinidamente perfectible o bien que tienda hacia un estado bueno y definitivo en el que detenga la historia [...]. La idea del progreso [...] es la expresión en una época racionalista del mismo impulso humano que satisface el mito en un tiempo [ir]racionalista.» [M. GARCÍA PELAYO, «El reino feliz de los tiempos finales», en Revista de Ciencias Sociales (Río Piedras), 2 (2), 1958, incluido en ibíd., pp. 86-87].
39 «Desde la Revolución Francesa irrumpe la idea o, más bien, el mito de la revolución entendida como un acto de violencia que introduce un nuevo principio vital en la historia universal y que, por consiguiente, supone
una trastocación total y dentro del ámbito de cada época histórica universal. [...] Desde 1789 el mito de la revolución gravitó pesadamente sobre el mundo político de nuestro tiempo y sobre las actitudes emocionales que lo acompañan. [...] Especialmente, para el pensamiento revolucionario, la verdadera revolución era imaginada como el gran cataclismo tras del cual la historia daría a la luz una nueva era [...].» [M. GARCÍA PELAYO, «El reino feliz de los tiempos finales», cit., pp. 87-88].
24
junto con sus correspondientes símbolos, serán los que movilizarán a las masas, ajenas a las doctrinas de los pensadores políticos de la época. A su vez, los nuevos mitos del racionalismo burgués alcanzarán gran difusión a través de los nuevos medios de comunicación del siglo XIX.
5. Las nuevas ideologías sociales que se alzarán contra el orden político post-revolucionario acudirán también a la «mitopoiesis40»(creación de mitos) para la movilización política actualizando antiguas representaciones míticas dándoles forma pretendidamente científico-racional (marxismo o socialismo científico41) o creando conscientemente nuevos mitos y símbolos como resortes de acción política para la manipulación de las masas (fascismo y nacional-socialismo42).
40 M. GARCÍA PELAYO, Los mitos políticos, cit. , pp. 19-20. 41 Sobre el carácter mítico e irracionalista del marxismo como versión
renovada del mito clásico que GARCÍA PELAYO denomina «el reino feliz de los tiempos finales» (sintéticamente, fin de la historia por el advenimiento de un nuevo mundo de justicia y paz perpetuas tras una terrible lucha entre el principio constructivo positivo y su opuesto) actualizado por el marxismo en forma del mito de la «sociedad sin clases», vid. ibíd. pp. 52-56, 66-68 y 89- 94. Así, afirma que «el recurso a la ciencia ha sido, por así decirlo, una astucia del mito para encontrar aceptación en una época en que la creencia científica había sustituido en buen parte a la creencia religiosa: “sin la capa científica el mito hubiera tenido escasas posibilidades. La palabra mágica ‘ ciencia’ le abrió las puertas de las almas”.» [M. GARCÍA PELAYO, «El reino feliz ...», cit, pp. 89-90, citando a W. THEIMER).
42 Al respecto afirmaba E. CASSIRER en 1947 que «siempre se ha descrito al mito como resultado de una actividad inconsciente y como un producto libre de la imaginación. Pero aquí nos encontramos con un mito elaborado de acuerdo con un plan. Los nuevos mitos políticos no surgen libremente, no son frutos silvestres de una imaginación exuberante. Son cosas artificiales, fabricadas por artífices muy expertos y habilidosos. Le ha tocado al siglo XX, nuestra gran época técnica, desarrollar una técnica del mito. Como consecuencia de ello, los mitos pueden ser manufacturados en el mismo sentido y según los mismos métodos que cualquier otra arma moderna, igual que ametralladoras y cañones. Esto es una cosa nueva, y una cosa de importancia decisiva. Ha mudado la forma entera de nuestra vida social. Fue en 1933 cuando el mundo comenzó a preocuparse algo respecto del rearme de Alemania y de sus posibles repercusiones internacionales. Pero, de hecho, este rearme había empezado muchos años antes, aunque pasar casi inadvertido. El verdadero rearme empezó con la aparición y el
25
En definitiva, el autor al que seguimos concluye afirmando la presencia constante del mito junto a la ordenación racional desde que el hombre accedió a la alta cultura, cambiando el grado de conciencia de esa presencia, el predominio de uno u otro modo de conciencia y la mayor o menor importancia del símbolo político en función de factores epocales y circunstanciales como la existencia de situaciones sociales críticas, la autonomía de la política respecto de la religión, la politización de la vida social y el carácter existencial o puramente agonal de los antagonismos políticos. En cualquier caso, «la civilización contemporánea [...] tiene como supuestos y como fines últimos de sus sistemas unas creencias en las que están presentes componentes míticos, aunque tales componentes hayan sido ignorados hasta tiempos relativamente recientes. Pero [...] el hombre para su orientación e instalación en el mundo necesita tanto de las creaciones intelectuales como de las creencias míticas. La entrega unilateral a una o a otra significa una enajenación, una infidelidad a la condición humana, y por eso, cuando se desarrolla excesivamente una ordenación racional o cuando el hombre deja de creer en los fundamentos y en los fines del sistema todo, entonces no se encuentra debidamente instalado ni orientado y, buscando una nueva instalación y orientación, hace intervenir brutalmente al mito43».
La teoría de los símbolos políticos de García Pelayo
incluye otros muchos aspectos de interés entre ellos,
múltiples ejemplos históricos pero que omitimos por tener menor relación con el tema que tratamos y se ha visto completada posteriormente con un estudio sobre la Corona al que haremos posterior referencia y, especialmente, con un trabajo sobre «Mitos y actitud mítica en el campo político» del que nos interesa considerar su concepto de actitud mítica.
auge de los mitos políticos. El rearme militar posterior era tan sólo una complicidad posterior al hecho; pero el hecho era un hecho consumado mucho antes. El rearme militar era solamente la consecuencia necesaria del rearme mental producido por los mitos políticos.» (op. cit., pp. 333-334).
43 M. GARCÍA PELAYO, Mitos y Símbolos Políticos, cit., p. 1022.
26
Si el pensamiento mítico y la racionalidad, el mito y el concepto, han coexistido históricamente como «dos formas de instalación en el mundo [...]; dos formas de conocimiento y operatividad sobre los objetos [...], cada una dotada de su propio campo, de su propia eficacia y de su propia legitimidad44», esta cohabitación entre elementos racionales y elementos míticos se hace especialmente patente en las actitudes míticas.
La actitud45 mítica en su versión más intensa puede dar lugar a la creación de mitos pero existe también un modo atenuado y limitado de manifestación de la misma consistente
en «[...] interpretar míticamente es decir, desde unas
categorías extrarracionales ciertas realidades (personalidades, acontecimientos, estructuras sociohistóricas o teóricas) que en sí no tienen nada de míticas46». Habrá actitud mítica
entendemos nosotros allí donde objetos reales, datos históricamente ciertos o conceptos o teorías racionalmente
construidos se integren en un «mitologema» conjunto de representaciones no tanto de conceptos como de imágenes y símbolos sin ordenación sistemática, confundidas en un
todo, esto es, se conviertan en componentes («mitemas») de una explicación mítica de un fenómeno político, bien mezclándose con otros componentes puramente irracionales, bien estableciéndose entre ellos unas relaciones realmente inexistentes de tal manera que su significación real, histórica o racional se diluya en la naturaleza mítica del conjunto. En este sentido y en la medida que la actitud mítica subjetiva no implica necesariamente la elaboración de un mito objetivo coherente y estructurado, las actitudes míticas pueden arraigar y extenderse más fácilmente que el mito en las culturas y sociedades que se
44 M. GARCÍA PELAYO, Del mito y de la razón en el pensamiento político,
cit., p. 1042. 45 «[...] Se entiende por actitud una predisposición modificable, pero
relativamente estable y duradera, de interpretar las cosas y de responder ante ellas en un determinado sentido» (M. GARCÍA PELAYO, Los mitos políticos, cit. , p. 26).
46 ibíd., p. 27 y el desarrollo posterior en las pp. 27-37.
27
consideran a sí mismas racionalizadas y que, por tanto, tenderán a no reconocer explícitamente la presencia de las mismas.
Entre las manifestaciones parciales de la actitud mítica subjetiva frente a la actitud crítica y analítica, se señalan las siguientes:
a) fusión de percepción y participación: no hay distinción entre sujeto pensante y objeto pensado, entre pensamiento y vivencia de forma que se hace imposible el análisis crítico del objeto sobre el que recae la actitud mítica, siendo esta característica mas acusada en función de la mayor polaridad o radicalidad de la posición política.
b) fusión entre el todo y las partes: tampoco se distingue entre el todo a las partes de forma que una crítica sectorial de un aspecto parcial del objeto (doctrina, organización) se interpreta como una crítica a la totalidad del objeto y, al mismo tiempo, se producen fenómenos de hipostización de totalidades genéricas y abstractas en componentes concretos (el pueblo, la nación, la ciudadanía, la clase social, el grupo social en el partido o movimiento).
c) vivencia dramática de la realidad: la realidad socio-histórica no es el resultado de un mecanismo racional de causa-efecto sino de la lucha entre potencias y principios misteriosos
en el sentido de irreductibles a una explicación racional
aunque se les de esa apariencia cuyo resultado viene determinado por la excepcionalidad de una personalidad, de un pueblo o grupo carismático o de una concepción con pretensiones científicas o históricas.
d) totalización y bipolaridad de la pugna: el antagonismo político deja de ser limitado o sectorial para transformarse en lucha existencial , el adversario se convierte en enemigo total y es satanizado como encarnación absoluta del mal frente a la idealización del propio campo. Esta bipolaridad maniquea lleva a la fusión de todo el conjunto de adversarios
entre los que se incluyen todos los que no participan del
propio campo aunque no militen en el contrario en una «amalgama» buscando extender al todo la máxima hostilidad
28
que produce el componente extremo llegando incluso a identificar los distintos componentes de la amalgama con su parte más extrema. La combinación de estas representaciones conduce al mito de la «Gran Conspiración» o conjura universal de todas las fuerzas malignas para destruir el orden ideal encarnado por las propias fuerzas y lograr la dominación mundial.
Con esto damos por concluida la exposición de aquellos aspectos de la teoría de los símbolos políticos de García Pelayo que mayor relevancia tienen para el estudio del simbolismo de
la Jefatura del Estado símbolo político y actitud mítica, sin perjuicio de que para una mejor comprensión de los mismos se haya desarrollado también la noción y evolución histórica del pensamiento mítico en el orden político por ser este el contexto en el que surgen y se desenvuelven.
C. El Estado como dinámica de integración política
Como se ha visto en los dos apartados anteriores, el concepto de integración se encuentra estrechamente relacionado tanto con la representación política simbólica en las tesis de Pitkin como, especialmente, con la noción de símbolo político representativo elaborada por García Pelayo.
Fue, sin embargo, R. Smend quien en 1928 fundamentó su concepción del Estado y de la Constitución sobre el «principio de la integración o de la cohesión social47», y es de esta fuente de donde han bebido los autores españoles que se han ocupado de los aspectos simbólicos del Rey y de la Jefatura del Estado.
Smend parte de su rechazo a la visión del Estado como un ente corpóreo, una estructura psico-física «tangible» integrada por los tres elementos clásicos de población, territorio y poder; frente a esta «concepción espacialista y estática48»,
47 R. SMEND, Constitución y Derecho Constitucional, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1985, trad. de J. M. BENEYTO PÉREZ, p. 40 48 Ibíd., p. 52
29
considera que el objeto propio del Derecho Constitucional es el Estado «sociológico49» que, lejos de ser «un fenómeno natural» a constatar, es «una realización cultural que como tal realidad de la vida del espíritu es fluida, necesitada continuamente de renovación y desarrollo, puesta continuamente en duda. [...] Una gran parte de sus procesos vitales son [...] consecuencia de esta renovación, de esta permanente acogida y asimilación de sus miembros50». El Estado no es, por tanto, una realidad ya dada, estática51, por fundarse en una normatividad jurídica, tal y como postulan los partidarios de un concepto jurídico del Estado puramente normativo, sino que, en cuanto parte de la realidad espiritual, es una forma espiritual colectiva no estática, «una unidad de sentido de realidad espiritual52», un acto espiritual.
Esta sustancia esencialmente espiritual del Estado implica que, como forma espiritual colectiva, se caracterice porque su existencia depende de «un proceso de actualización funcional, de reproducción; dicho con más precisión, un continuo proceso de laboriosa configuración social [...]. Unicamente en y a través de este proceso existen, o mejor, son realizadas nuevamente en cada instante aquellas formas colectivas53»; siendo un entramado espiritual en permanente transformación, «el Estado existe y se desarrolla exclusivamente en este proceso de continua renovación y permanente reviviscencia; por utilizar la célebre caracterización de la nación en frase de Renán, el Estado vive de un plebiscito que se renueva cada día54».
Integración es la denominación que utiliza Smend para referirse a ese proceso de refundación permanente, «núcleo
49 Ibíd., p. 58 50 Ibíd., p. 61 51 En este sentido, señaló que «el Estado no constituye en cuanto tal
una totalidad inmóvil, cuya única expresión externa consista en expedir leyes, acuerdos diplomáticos, sentencias o actos administrativos» (ibíd., p. 62).
52 Ibíd., p. 62 53 Ibíd., p. 62 54 Ibíd., p. 63.
30
sustancial de la dinámica del Estado55» que se lleva a cabo mediante la acción de diversos factores o tipos que pueden actuar de una sola vez o de forma continua56 y que vendrían a ser «momentos» presentes en todos los procesos de integración, con independencia del predominio de uno u otro57.
1) El primero de los tipos que considera es la integración personal58, por medio de personas, respecto de la cual rechaza toda concepción mecanicista de los gobernados como sujetos pasivos e inertes ante la acción de los dirigentes políticos y reivindica la espontaneidad y productividad de los gobernados que integran junto con sus líderes una fuerza dinámica. En este sentido, señala que los dirigentes no sólo deben desempeñar bien sus funciones técnicas sino que es más importante que a través de ellas favorezcan la integración y la cohesión del grupo social, afianzándose en su liderazgo e integrando al pueblo en su conjunto en una unidad política59.
La eficacia del mando político no radica tanto en la capacidad de gestión técnica como en la capacidad de integración personal, especialmente en la institución de la Jefatura del Estado. «El sentido de la Jefatura del Estado
dirá estriba en mayor o menor medida en la “representación”, en la “encarnación de la unidad política del
55 Ibíd., p. 63. «Esta es la clave de la realidad estatal, y por tanto el
punto de donde han de partir tanto la teoría filosófica como la teoría jurídica del Estado. [...] Si partimos del hecho de que la vida del espíritu es al mismo tiempo autorrealización del individuo y de la comunidad, la importancia de este proceso configurativo resulta más nítida en el caso de la comunidad, dado que el hombre, además de la vida del espíritu, tiene una existencia biológica. El Estado existe únicamente a causa de, y en la medida en que se halla inmerso en ese proceso de autointegración que se desarrolla a partir del individuo y en el propio individuo» (ibíd., p. 65).
56 Ibíd., pp. 66-67. 57 Ibíd., p. 70. 58 Ibíd., pp. 70-77. 59 Pone como ejemplo el Gabinete cuya misión en un régimen
parlamentario es, independientemente de sus logros técnicos y administrativos, lograr crear y mantener una mayoría parlamentaria lo más representativa posible de la totalidad del pueblo y no sólo de la coalición gobernante (ibíd.., p. 72).
31
pueblo; los Jefes de Estado cumplen una función similar a las que realizan, como tipos objetivos o funcionales de integración, las banderas, los escudos y los himnos nacionales. Dado que esta unidad en sí misma no es algo firme y estático [...], sino una realidad cultural inmersa en la continua dinámica del espíritu, toda “representación” o “encarnación”, así como los demás símbolos mencionados, no son más que evocaciones permanentes y formas de una dinámica en continua renovación60». Por tanto, la misión del Jefe del Estado no puede ser simplemente «técnica» sino que se deriva de la naturaleza de la función integradora que desempeña tanto si se trata de un monarca como de un Presidente republicano, sin perjuicio de que Smend considere superior la capacidad integradora de la Monarquía por razones a las que posteriormente haremos referencia.
También la burocracia administrativa y judicial realiza un función de integración personal aunque «su labor no es primariamente integradora; la función de integración queda en un segundo plano, para dar paso a una actividad estrictamente técnica, mientras que, por el contrario, los funcionarios que realizan primariamente una labor integradora son los funcionarios políticos61» cuya política representa el símbolo bajo el que se realiza temporalmente la unidad política del pueblo en el Estado, con carácter más inmediato o efímero o con mayor permanencia y transcendencia histórica62.
2) Otro factor de integración son las formas de integración de tipo funcional o procedimental, «esto es, formas de vida que tienden a crear un sentido colectivo63», que tienden a producir una síntesis social entre individuo y comunidad, reforzando la vivencia comunitaria de la vida social estimulando la participación en determinadas actividades, citando ejemplos como las manifestaciones, las paradas militares, las liturgias religiosas y, particularmente, las elecciones y votaciones de todo
60 Ibíd., p. 73. 61 Ibíd., p. 76. 62 Ibíd., p. 77. 63 Ibíd., p. 78.
32
tipo. «Lo característico de los procesos integradores [...] reside en que [...] producen, actualizan, renuevan o desarrollan la sustancia espiritual de la comunidad, que es precisamente lo que constituye su contenido objetivo. En la vida política son por tanto, fundamentalmente procesos de conformación de la voluntad comunitaria64» pero no en sentido jurídico sino en el sentido de restauración de la existencia de la comunidad política, creando las condiciones necesarias para posteriores actualizaciones (incluyendo las de tipo jurídico mediante la adopción válida de decisiones vinculantes) de la comunidad política como comunidad de voluntades.
La participación en estos procesos funcionales constituye un elemento de legitimación del poder del tal forma que la naturaleza del poder se manifiesta en sus formas funcionales de integración que, en un Estado democrático, son las votaciones y el principio mayoritario cuya eficacia va más allá de una racionalización formal de la voluntad comunitaria, de una técnica de toma de decisiones y tiene que ver con el carácter integrador de la lucha política en la que se fundamentan los procesos democráticos: la aceptación por la minoría de la voluntad mayoritaria «sólo es posible en el interior de un grupo que, por una parte, se mantiene cohesionado gracias a la existencia de un núcleo de valores comunes, y sobre todo, de un conjunto de reglas que organizan la lucha; y que, por otra parte, intenta lograr por medio del enfrentamiento político la superación de tensiones y una mayor unidad65». Puede hablarse así de una «función reparadora y catártica» del antagonismo político interno que, al mismo tiempo, revitaliza la participación comunitaria del individuo66.
64 Ibíd., p. 80. 65 Ibíd., p. 80. 66 «La vivencia del enfrentamiento político interno bajo condiciones
políticas saludables es un aligeramiento de tensiones internas, una catarsis similar a la que produce el desenlace de un juego. El fundamento último de esta función reparadora y catártica es independiente de la satisfacción que pueda producir un resultado adecuado o del contento de la restauración y preservación de la unidad formal de la comunidad, pues al exteriorización de las tensiones internas es un acto integrador esencial de la vida comunitaria, y
33
Es en este sentido en el que Smend afirma que la decadencia del Parlamento es compatible con la eficacia de la integración parlamentaria67 por cuanto la finalidad de la discusión pública creadora, característica del primer parlamentarismo liberal, es primordialmente la de ser una institución integradora y no tanto una técnica concreta para lograr una finalidad negociadora específica en lo que se ve superada por las negociaciones entre grupos parlamentarios, Gobierno, grupos económicos y expertos. Desde esta perspectiva, las elecciones, las actuaciones parlamentarias, la formación del Gobierno, los referendos, se justificarían primariamente por sus funciones integradoras y no tanto por ser procedimientos de otorgamiento de poderes a unos representantes cuya actuación vinculará jurídicamente al representado; la estructuración jurídica de la comunidad es posterior a la creación de la individualidad política del pueblo mediante la integración. «Lo verdaderamente importante para la comprensión última del Parlamento no es si [...] es capaz de adoptar acuerdos, sino si la dialéctica parlamentaria es capaz de crear en el Parlamento y fuera de él una auténtica comunidad política, una unión de voluntades, una actitud política general determinada68».
por ello también,, un aumento de la participación vital del individuo, con independencia de si pertenece a la mayoría o a la minoría» (ibíd., p. 82).
67 Ibíd., pp. 82-86. 68 Ibíd., p. 86. «El pueblo, en un Estado parlamentario, no se halla
políticamente presente, para ser de vez en cuando, en época de elecciones o de formación de Gobierno, dotado de una mayor cualificación política: su existencia como pueblo político, como agrupación soberana de voluntades se hace posible en primer término gracias a la síntesis política respectiva que
encierran estos actos elecciones, formación del Gobierno, etc., síntesis política que renueva la existencia del pueblo como realidad estatal. Ciertamente , este proceso de síntesis dialéctica no es el único factor de integración, la única condición de su capacidad de decisión y actuación políticas; pero, de acuerdo con el sentido específico de una Constitución de tipo parlamentario, este es el elemento decisivo, del que depende en primera instancia la propia individualidad política del pueblo» (ibíd., p. 86). Dirá también SMEND que la eficacia de esta integración política dependerá de que exista una comunidad de valores no cuestionada en la lucha política y de la
34
En definitiva, los procesos formales de integración carecen de una finalidad específica por cuanto nos son técnicas concretas que tiendan a la consecución de un único objetivo comunitario determinado sino que tienden a realizar de diversas formas la integración política del individuo en el Estado69, hasta el punto de que, junto a la integración derivada de la lucha política en un Estado democrático, la simple sujeción al poder de dominación del Estado actúa como forma secundaria de integración en la medida en que, con independencia de la participación en la comunidad de valores sobre la que se sustenta el poder, se produce una vivencia comunitaria de las funciones formales a través de las que se manifiesta el Estado, afectando al ciudadano con mayor o menor intensidad70.
3) Por último, Smend habla de una integración material basada en los contenidos materiales sustantivos, en la realización de los objetivos comunes y valores que justifican la existencia del Estado cuya realidad, no siendo una esencia real «en sí», depende de la realización de su significado material como «comunidad cultural activa» lo que exige un poder de dominación en el interior y el exterior71. En este sentido, afirmará que el Estado es «una totalidad determinada por la concreción de valores sustantivos en situaciones históricas determinadas. Solamente gracias a esta densidad de carga valorativa, ejerce el Estado su poder de dominación, lo que significa que es un entramado de vivencias permanentemente unido y actualizado, cuya unidad vivencial se debe al hecho de que es una totalidad de valores72».
La integración del individuo en esta unidad totalizadora se alcanza mediante el desempeño de alguna función pública estatal (integración personal) o participando en algún procedimiento integrador determinado (integración funcional)
participación interesada de los ciudadanos en el proceso integrador con distintos niveles de intensidad y por distintos medios (ibíd., pp. 86-90).
69 Ibíd., p. 91-92. 70 Ibíd., pp. 90-91. 71 Ibíd., pp. 93-94. 72 Ibíd., pp. 95-96.
35
pero la dificultad de este tercer tipo de integración a través de la participación en los contenidos materiales sustantivos del Estado, radica en su densidad valorativa, esto es, en la intensidad y extensión de los mismos en el Estado contemporáneo y en la complejidad de la dinámica sustantiva del Estado en su conjunto, lo que la hace inabarcable e incomprensible para el individuo al que le resulta extraña su racionalidad. «Para participar vitalmente en ella, para que actúe integradoramente hace falta, por así decir, que quede concentrada en un momento concreto, que sea representado por éste. Ello se produce de modo institucional por medio de la representación de los valores históricos que tienen vigencia actual en símbolos políticos tales como las banderas, los escudos, los Jefes de Estado (en especial, los Monarcas), las ceremonias políticas y las fiestas nacionales» que «expresan gráficamente el significado más profundo de la política de un país73».
Es, por tanto, en el marco de la integración material donde los símbolos políticos despliegan toda su eficacia integradora al permitir interiorizar y sentir como vividos, como propios, los valores del Estado: «la enorme fuerza integradora de los contenidos simbólicos se debe, sin embargo, no sólo a que por su propia naturaleza irracional y por su propia amplitud sean vividos con especial intensidad, sino también a que el símbolo siempre es más moldeable que las formulaciones racionales y legales. La fórmula como expresión normada del contenido sustantivo es heterónoma y rígida; y hace patente a la conciencia la tensión entre el individuo y la comunidad, pero también la inclusión en el todo social. Por el contrario, la simbolización cuya fundamentación histórica se halla en la falta de expresividad profunda de tiempos más primitivos, en los que el mundo de los valores estaba menos diferenciado, ha hecho de la necesidad virtud, y ha conseguido una forma de representación especialmente eficaz, y al mismo tiempo especialmente moldeable: los contenidos valorativos
73 Ibíd., pp. 96-97
36
simbolizados pueden ser vividos personalmente, “tal y como yo los entiendo”, sin la tensión y el rechazo que necesariamente producen fórmulas y reglamentos; y además son vividos con plena intensidad, de un modo que no se consigue lograr de cualquier otra forma74».
Desde esta perspectiva, Smend considera que los fines y funciones del Estado son «momentos sustantivos del proceso de integración política en contraposición a su consideración como fines mecánicos e inmóviles a los que el Estado sirve como instrumento y de los que se hace depender su propia justificación»; el Estado es una realidad vital que, al igual que el individuo, se construye dinámicamente sobre la renovación y actualización permanente de su contenidos valorativos y puede llegar a su plenitud mediante la persecución de sus fines, aunque no llegue a alcanzarlos nunca en su totalidad y no es por tanto un artefacto técnico instrumental sino «una forma de vida esencial y originaria del espíritu humano75».
Pero los valores materiales y objetivos del Estado no son ajenos a las dimensiones temporales y espaciales de la vida estatal sino que, al contrario, están determinados por la historia y el territorio. El Estado es una realidad histórica y no mera actualidad, de tal forma que la historia y la apertura hacia el futuro actúan como «fuerzas de gran potencia integradora76» en el orden valorativo; el territorio, por su parte, es «un contenido espiritual integrador» que, por encima de su dimensión física y geográfica, es un elemento cultural que expresa gráficamente «la totalidad del acervo valorativo de un Estado y de un pueblo77» y que, en cuanto tal, forma parte de las simbolizaciones integradoras del Estado.
Retornando al hilo inicial de la exposición, el Estado se muestra como el resultado de la actividad de integrar continua y
74 Ibíd., pp. 97-98. 75 Ibíd., pp. 100-101. 76 Ibíd., pp. 102-103. Volveremos a hacer referencia a la importancia
de la proyección histórica de los valores del Estado cuando nos refiramos más adelante a la virtualidad simbólica específica de la Monarquía.
77 Ibíd., pp. 103 y 105.
37
renovadamente los diversos factores de integración en una acción sintética lo que implica que «la dinámica estatal es en sí un sistema de integración» en el que las tres formas a las que nos hemos referido serían «momentos de una dinámica homogénea78»: «la unidad del Estado es siempre fruto de la acción conjunta de todos los factores integradores79» de tal modo que todo orden político tiene en última instancia un sentido integrador80.
Esta concepción del Estado se refleja, a su vez, en su concepción de la Constitución: «la Constitución es la ordenación jurídica del Estado, mejor dicho de la dinámica vital en que se desarrolla su vida, es decir, de su proceso de integración. La finalidad de este proceso es la perpetua reimplantación de la realidad total del Estado: y la Constitución es la plasmación legal o normativa de aspectos determinados de este proceso81». La lectura de la Constitución, para Smend, debe partir, por tanto, no de una visión formalista de las instituciones y los órganos del Estado sino de su inserción en el proceso integrador; así, refiriéndose a la Constitución de Weimar, dirá que «independientemente de las funciones específicas que realiza, el Presidente es un elemento esencial de la Constitución como órgano integrador82». En definitiva, considera que el sentido jurídico-constitucional de los órganos estatales no puede obtenerse mediante la suma exhaustiva de sus atribuciones formales específicas 83 por cuanto «si bien la peculiaridad jurídica de una Constitución reside principalmente en su forma de combinar los órganos supremos, es decir, los órganos políticos del Estado, no es posible analizar esta peculiaridad mediante una enumeración del catálogo de competencias y una análisis jurídico-formal de las relaciones que establecen los órganos entre sí; también el peso específico que
78 Ibíd., p. 107. 79 Ibíd., p. 112. 80 Ibíd., p. 127. 81 Ibíd., p. 132. 82 Ibíd., p. 146. 83 Ibíd., p. 205
38
ha de tener cada órgano, tiene que ser determinado según el criterio constitucional atendiendo a las tareas constitucionales que cumple con vistas a la integración, y no según sus atribuciones de tipo burocrático. Así, esa combinación específica de los órganos, no constituye una distribución de poderes representativos de mayor o menor alcance, sino una distribución de participaciones de distinta índole en el sistema integrativo que es el Estado84».
84 Ibíd., pp. 214-215.
39
III. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS INMEDIATOS. LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO Y LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA
Parece obligado advertir al lector que en este capítulo se produce un cambio de enfoque sustancial por cuanto abandonamos momentáneamente la perspectiva dogmática seguida hasta ahora en la disección del concepto de símbolo para centrarnos en el estudio de los precedentes normativos más próximos a la Constitución de 1978. No se trata, sin embargo, de aplicar las herramientas conceptuales elaboradas por la doctrina sobre los símbolos políticos a la Jefatura del
Estado franquista no es este nuestro objeto de estudio sino de realizar una aproximación general, ceñida a los textos legales, al valor simbólico de la suprema magistratura del Estado bajo la vigencia de las Leyes Fundamentales del Reino durante el Régimen de Franco y, especialmente, a las modificaciones que en este aspecto introdujo la Ley para la Reforma Política y ello por cuanto esa era precisamente la situación jurídico-constitucional existente cuando comenzó el proceso de discusión parlamentaria de la Constitución de 1978 al que nos referiremos posteriormente, y no se trata de un lejano antecedente histórico más como pudieron serlo las Constituciones históricas españolas durante el proceso constituyente.
La posición del Jefe del Estado en el Régimen de Franco vino determinada por dos parámetros a considerar:
a) Por una parte, por el principio de legitimidad carismática85 en el que descansó el Régimen hasta su desaparición y que dio lugar a la presencia de dos configuraciones o dos formas jurídicas diferenciadas de la
85 J. FERRANDO BADÍA, El Régimen de Franco, Tecnos, Madrid, 1985,
pp. 50-54-
40
institución86: la forma extraordinaria ejercida vitaliciamente por Franco hasta su muerte en 1975 y la forma ordinaria de la magistratura, prevista para el sucesor a título de Rey o de Regente cuando se cumplieran las previsiones sucesorias (por decirlo en la propia terminología del Régimen).
b) Por otra parte, por el proceso de institucionalización del Régimen que culminó con la Ley Orgánica del Estado de 1967, proceso que devino necesario a
86 A. MENÉNDEZ REXACH habla de dos modalidades, ordinaria y
extraordinaria, de Jefatura del Estado en las Leyes Fundamentales (op. cit., pp. 331,332 y 359). Al decir de FERRANDO BADÍA, citando a T. FERNÁNDEZ-MIRANDA, existían tres modalidades de la Jefatura del Estado en las Leyes Fundamentales: caudillaje, Regencia y Realeza o Monarquía (El Régimen de Franco, cit, pp. 54-55) aunque posteriormente hablará de una cuarta modalidad, el Consejo de Regencia (ibid., p. 131). Para Y. GÓMEZ
SÁNCHEZ, había hasta cinco modalidades de Jefatura del Estado previstas en el Régimen de Franco: la Jefatura extraordinaria del propio Franco, la Jefatura interina del sucesos para los casos de enfermedad o ausencia del Caudillo, la del Consejo de Regencia preparatoria de la sucesión, la Jefatura ordinaria encarnada por un Rey y la Jefatura ordinaria encarnada por un Regente (Derecho Político I. Temas XXV a XXXII, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1989, p. 71).
Aunque consideramos que, efectivamente, existen más de dos modalidades de Jefatura del Estado en las Leyes Fundamentales, a los efectos que interesan al presente trabajo distinguiremos únicamente entre las modalidades extraordinaria ejercida por Franco y ordinaria ejercida por su sucesor bien a título de Rey o de Regente por cuanto entendemos que son las que conllevan distinta significación simbólica en las Leyes Fundamentales; tanto en el caso de la Jefatura interina del sucesor prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado como en el caso de su ejercicio por el Consejo de Regencia, bien en defecto del sucesor en el caso anterior, bien en el caso de producirse la vacante en la Jefatura del Estado (artículos 7 y 8 de la Ley de Sucesión) , la función simbólica de esa Jefatura del Estado seguía siendo, desde la perspectiva jurídico-constitucional, la misma que la de la magistratura ordinaria o extraordinaria a la que supliría, según los casos, sin perjuicio de que la naturaleza interina y provisional
inherente a estas dos formas que FERRANDO BADÍA extiende también a la
Jefatura ordinaria ejercida por un Regente suponga, desde el punto de vista político-social, un considerable debilitamiento de su significación simbólica. Vid. al respecto, J. FERRANDO BADÍA, Teoría de la instauración monárquica en España, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, pp. 55-68.
41
medida que la fuente de legitimidad última del franquismo la
victoria militar de 1939 se distanció en el tiempo (y en la memoria generacional de los vencedores) y se intentó prever su transferencia a un complejo sistema institucional que debía arropar a un sucesor que muy probablemente carecería de conexión directa con el origen histórico de la nueva monarquía, como así efectivamente sucedió.
Al mismo tiempo, deben distinguirse también dos planos o dos niveles de análisis del simbolismo de la figura del Jefe del Estado entre 1936 y 1978, el nivel político-ideológico y el nivel político-constitucional. En este sentido, hay que señalar que no pretendemos ocuparnos de la carga ideológica simbólica de la Jefatura del Estado durante el franquismo87, especialmente intensa en su modalidad extraordinaria, sino tan sólo de su irradiación sobre las atribuciones y potestades de la magistratura en la legalidad fundamental del Régimen del 18 de Julio.
A. La concentración de poderes en el Jefe del Estado (1936-1946)
Situados en las coordenadas del enfoque jurídico-
constitucional, hay que referirse, en primer lugar, a la situación
87 El estudio de la dimensión simbólica de la Jefatura del Estado
durante el Régimen de Franco más allá de su plano jurídico-constitucional quedaría extra muros del enfoque que seguimos y exigiría tomar en consideración abundantísimo material entre el que destacan, por su relevancia y expresividad, los Estatutos modificados del partido único surgido tras el Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937, Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., aprobados por Decreto de 31 de julio de 1939, cuyo artículo 47 establecía que «el Jefe Nacional [...], Supremo Caudillo del Movimiento, personifica todos los Valores y todos los Honores del mismo. Como Autor de la Era Histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del Movimiento, el Jefe asume, en su entre a plenitud, la más absoluta autoridad», estableciendo la conocida responsabilidad «ante Dios y ante la Historia» que posteriormente se constitucionalizaría en el Preámbulo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958. Vid., Leyes Políticas de España, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956.
42
de absoluta concentración de poderes que deriva de las primeras disposiciones normativas que se dictaron en el bando rebelde, todavía sin rango fundamental.
Así, el Decreto 138/1936, de 29 de septiembre, de la Junta de Defensa Nacional, creada, a su vez, por el Decreto de 24 de julio de 1936, deja bien patente este propósito en su
propia denominación «Decreto 138/1936 de la Junta de Defensa Nacional, de 29 de septiembre de 1936, por el que se nombra Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División Don Francisco Franco Bahamonde, quien
asumirá todos los poderes del Nuevo Estado» (la cursiva es nuestra) y, sobre todo, en su Preámbulo, al declarar, con la retórica propia de la época, la conveniencia de «[...] concentrar en un solo poder todos aquellos que han de conducir a la victoria final y al establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo Estado [...]88». La concentración de poderes se justifica en las necesidades militares de unidad de mando del Ejército insurrecto pero se convierte también en una opción política
88 En este sentido, para FERRANDO BADÍA, por este Decreto se
instaura «[...] una forma de poder personal soberano en el que se acumulan todos los poderes para constituir el nuevo Estado, con la expresa finalidad de que lleve a buen término el establecimiento, consolidación y desarrollo del mismo. En la persona del actual Jefe del Estado [decía en 1975] se reunieron en su día, y de una manera total, pues, el poder constituyente y el legislativo ordinario» (Teoría de la instauración..., cit. pp. 269-270). Esta forma de poder personal, que define como «caudillaje» con poderes extraordinarios que no serían transmisibles a su sucesor, considera que se extendió, en puridad, hasta la muerte del General Franco sin perjuicio de que las Leyes Fundamentales (en especial las Leyes de Sucesión y la Ley Orgánica del Estado) obedeciesen al objetivo de institucionalizar jurídicamente ese poder. El hecho de que la eficacia plena de dicha institucionalización se difiriese al fallecimiento del General al declararse subsistentes por la Disposición Transitoria Primera, II, de la Ley Orgánica del Estado las atribuciones extraordinarias de las Leyes de 30 de enero de 1938 y 9 de agosto de 1939 es, a su juicio, determinante de que tan sólo en una etapa postfranquista o postcaudillista pudiera hablarse en propiedad de un Estado en el sentido de un poder jurídicamente institucionalizado y ello sin perjuicio de que ese poder personal fundacional haya ido autolimitándose a lo largo del proceso de institucionalización (El Régimen de Franco, cit., pp. 35,36, 48, 49, 54-65 y 125).
43
para el ejercicio del poder constituyente del embrionario «nuevo Estado». En consecuencia, se nombra a Franco «Jefe del Gobierno del Estado Español [...] quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado» (artículo 1) ejercidos durante los meses anteriores por la Junta de Defensa Nacional, previéndose su proclamación solemne ante las distintas fuerzas políticas concurrentes en el Alzamiento y la comunicación a los Gobiernos extranjeros (artículo 3) ; al mismo tiempo se refuerza jurídicamente su liderazgo militar con el nombramiento como «Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y [...] General Jefe de los Ejércitos de Operaciones» (artículo 2).
Por su parte, en la Ley de 30 de enero de 1938, se introduce una cierta distinción funcional entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno al crearse un Departamento ministerial «especial» de Presidencia al que se subordinan los demás Departamentos (artículo 1) que queda vinculado, sin embargo, al Jefe del Estado, sustituyéndose la Junta Técnica del Estado creada en octubre de 1936 por el «Gobierno de la Nación» constituido por «los Ministros reunidos con el Jefe del Estado» (artículo 16). Esta incipiente colegialidad no se refleja, sin embargo, en la atribución de la potestad normativa por cuanto el artículo 17, después de recordar la titularidad de todos los poderes por el Jefe del Estado, reserva para este «la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general», reduciéndose la participación del Gobierno a la deliberación previa y la de los Ministros individuales a la iniciativa legislativa; tampoco la potestad reglamentaria y las funciones administrativas corresponden al Gobierno sino a los Ministros individualmente considerados. Terminada la guerra, en la Ley de 8 de agosto de 1939 se prevé una tramitación de urgencia de las disposiciones de carácter general en la que se sustituye la deliberación previa del Consejo de Ministros por una comunicación a posteriori del Jefe del Estado por cuanto radican en él «de modo permanente las funciones de gobierno» (artículo 7) y, en aras de «una acción más directa y personal del Jefe del Estado en el Gobierno» (Preámbulo), se suprime la Vicepresidencia del Gobierno,
44
creada por la Ley de 30 de enero de 1938, asumiéndose sus órganos y funciones por la Presidencia.
La Ley constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942, continua el proceso de institucionalización estableciendo las Cortes como «instrumento de colaboración» en una potestad legislativa que continúa residenciada en el Jefe del Estado en los términos de la Ley de 30 de enero de 1938, según declara el Preámbulo, que, su vez, entronca la constitución de las Cortes con un «principio de autolimitación» del poder de la Jefatura del Estado, configurándose en el artículo 1 como el «órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado» al que se atribuye la elaboración y preparación de las Leyes, sin perjuicio de la sanción y aprobación que corresponde al Jefe del Estado y de su derecho de veto (artículos 1, 16 y 17). La misma idea de «colaboración» del pueblo en la función legislativa de la que es titular el Jefe del Estado preside la Ley de Referéndum, de 22 de octubre de 1945, colaboración a la que puede ser llamado por el Jefe del Estado al instituir el mismo, en ejercicio de las facultades atribuidas por las Leyes de 1938 y 1939 antecitadas, la «consulta directa a la Nación en referéndum público en todos aquellos casos en que, por la trascendencia de las leyes o incertidumbres en la opinión, el Jefe del Estado estime la oportunidad y conveniencia de esta consulta» sobre los proyectos de Leyes elaborados por las Cortes (artículo 1).
B. La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y el sistema de las Leyes Fundamentales (1946-1967)
La concentración de poderes en el General Franco aunque se fue atenuando con la incorporación de órganos de asistencia y colaboración (Gobierno, Cortes) permaneció esencialmente inalterada hasta que la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1946, condujo a una situación de aparente cotitularidad del poder constituyente89 a
89 Hablamos de cotitularidad aparente del poder constituyente en la
medida que el artículo 10.2 de la Ley de Sucesión vino a limitar el poder constituyente de Franco para derogar o modificar las Leyes Fundamentales
45
tres bandas entre las Cortes, la Nación y el Jefe del Estado que se puso ya de manifiesto en el procedimiento de aprobación de
la propia ley elaboración por las Cortes, aceptación por
referéndum y sanción por el Jefe del Estado, primera que se definió a sí misma como Fundamental, y que enumeró las cuatro Leyes Fundamentales aprobadas con anterioridad (Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, Ley constitutiva de las Cortes y Ley de Referéndum, ya mencionadas) atribuyéndoles retroactivamente el rango fundamental en el artículo 10 y confiriéndoles cierta rigidez al exigir para su modificación o derogación, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de la Nación.
Se institucionalizó así, a modo de Constitución, el sistema de las Leyes Fundamentales, dejándose abierta90 la posibilidad que se promulguen en lo sucesivo nuevas leyes a las que se confiera rango fundamental (artículo 10.1.6). Por primera vez en las Leyes Fundamentales, se intentó definir con algún contenido al Estado91 surgido el 18 de julio al declararse
al exigir el acuerdo de las Cortes y el sometimiento a referéndum pero parecía permitir a Franco la promulgación de nuevas Leyes Fundamentales que se entendiese que no modificaban las anteriores como sucedió con la Ley de Principios del Movimiento Nacional que fue promulgada por Franco ante las Cortes y no se sometió a referéndum «[...] porque como “síntesis” de los contenidos en las demás Leyes Fundamentales “ no suponían derogación o modificación de ellas» (P. LUCAS VERDÚ, La octava Ley Fundamental. Crítica jurídico-política de la reforma Suárez, Tecnos, Madrid, 1976, p. 69). En este sentido, FERRANDO BADÍA habla de un poder constituyente permanente de Franco que califica como «poder constituyente residual» (El Régimen de Franco, cit. pp 64-65),
90 FERRANDO BADÍA, citando a R. FERNÁNDEZ CARVAJAL, habla de «Constitución abierta» (Teoría de la instauración..., cit., p. 269) y de «un proceso abierto» de organización constitucional autoritaria (El Régimen de Franco, cit. p. 65). Muy crítico al respecto de este término se muestra P. LUCAS VERDÚ para quien «”Constitución abierta” es una fórmula política hábil, carente de alcance jurídico, muy útil para acomodar las instituciones franquistas a las vicisitudes internas y externas» (La octava Ley Fundamental... cit., p. 65).
91 En efecto, hasta ese momento el término «Estado» se utiliza sin adjetivar en las Leyes Fundamentales o a la sumo, se habla del «nuevo Estado» o del «Régimen Nacional» en el Decreto de 29 se septiembre de 1936 (Preámbulo y artículo 1)) y en la Ley de 30 de agosto de 1938
46
que «España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino» (artículo 1) y se incorporan los términos «Caudillo de España y de la Cruzada y Generalísimo de los Ejércitos» en su parte dispositiva92 para referirse al Jefe del Estado (artículo 2). Con algo mayor precisión, la sexta Ley
Fundamental Ley de Principios del Movimiento Nacional, de
17 de mayo de 1958 definirá a España, más de una década más tarde, como un «Estado Nacional» cuya forma política es, «dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional» que ella misma recoge y de las Leyes Fundamentales «la Monarquía tradicional, católica, social y representativa93» (principio VII), declarando «el carácter representativo del
(Preámbulo y artículo 16), siendo significativo que el Preámbulo de esta última matice que la reorganización de la Administración Central del Estado se lleva a cabo «sin prejuzgar una definitiva forma del Estado».
92 La expresión «Caudillo de España» se había utilizado con anterioridad en el Preámbulo del Fuero de los Españoles, constitucionalizándose en el texto del artículo 2 de la Ley de Sucesión. Entiende FERRANDO BADÍA que, si bien los elementos para la configuración del Caudillaje se habían establecido por el Decreto de 29 de septiembre de 1936 y la Ley de 30 de enero de 1938, esta constitucionalización configuró esta figura como «[...] un órgano constitucional del Estado al que le incumbía la misión de presidir la organización del nuevo Estado y de instaurar en España la forma de gobierno monárquica. Por consiguiente, era un órgano con evidentes funciones constituyentes o, más bien, un órgano constituyente [...]» (El Régimen de Franco, cit. pp 64-65).
93 Para M. ARAGÓN REYES, la definición de la «Monarquía tradicional, católica, social y representativa» como «forma política» y no como forma de Estado en el Principio VII del Movimiento obedeció, entre otras razones de menor entidad, a que «en 1958 no querría definirse a la Monarquía como forma de Estado posiblemente porque para el legislador de entonces estaba claro que la forma del Estado español consistía en algo superior y más importante que la institución monárquica: en el Estado de democracia orgánica, en el Estado totalitario, como a veces se dijo, o en el Estado franquista, como después se le ha bautizado» [«La Monarquía parlamentaria (comentario al art. 1.3º de la Constitución», en la versión publicada en M. ARAGÓN REYES, Dos estudios sobre la Monarquía parlamentaria en la Constitución española, Civitas, Madrid, 1990, p. 40].
47
orden político» como principio básico de las instituciones públicas del Régimen (principio VIII).
C. La Ley Orgánica del Estado: «soberanía nacional», unidad de poder y coordinación de funciones (1967-1976)
Habría que esperar, sin embargo, casi una década más, para que el Régimen considerase culminada «la institucionalización del Estado nacional» con la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, de 1 de enero de 1967, en la que, entre otros fines, se pretendió «delimitar las atribuciones ordinarias de la suprema magistratura del Estado al cumplirse las previsiones de la Ley de Sucesión [...] y [...] regular las relaciones entre la Jefatura del Estado, las Cortes, el Gobierno y el Consejo del Reino [...]» (Preámbulo). La soberanía, ausente hasta entonces en las Leyes Fundamentales, se configuró como «soberanía nacional» cuyo ejercicio corresponde al Estado Nacional como «suprema institución de la comunidad nacional» a través de sus distintos órganos94, estableciéndose la «unidad de poder y la coordinación de funciones95» como principios del
94 A este respecto, considera A. MENÉNDEZ REXACH que «al
reconocer la soberanía nacional, la Ley Orgánica del Estado se sitúa en la línea de las Constituciones de 1812, 1837 y 1869, pero difiere de ellas en cuanto esa soberanía nacional consiste, de derecho, en la soberanía del Estado “suprema institución de la comunidad nacional” con lo que la consagración de ese principio no implica la primacía (al menos teórica) de las Cortes en el sistema institucional, como en la construcción liberal decimonónica sino que responde a la idea de “neutralización” del contenido polémico de la soberanía mediante la estatalización del concepto [...].» (op. cit, p. 335).
95 Entendemos, con MENÉNDEZ REXACH que en la declaración de este principio y en la construcción de la soberanía «[...] está quizá la clave para la comprensión del órgano en cuestión y de todo el sistema» (op. cit, p. 332) de la Ley Orgánica del estado, aunque matizamos que no se trata del sistema franquista tal y como realmente funcionó bajo la magistratura extraordinaria de Franco sino de la forma ordinaria de la Jefatura del Estado en el sistema configurado por la ley orgánica que se hubiera aplicado al cumplimiento de las previsiones sucesorias si el régimen hubiera sobrevivido a la persona de su fundador.
48
sistema institucional del Estado (artículos 1 y 2). Según el artículo 6 de dicha Ley, el Jefe del Estado, entre otras funciones, es el «representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional [...]». Se mantuvo la misma titularidad aparentemente compartida del poder constituyente entre Cortes, Nación y Jefe del Estado96 introduciéndose el trámite del informe del Consejo
96 Para MENÉNDEZ REXACH, la vinculación del Jefe del Estado con
la soberanía es idéntica a la de los demás altos órganos del Estado de forma que considera que el Jefe del Estado «[...] no es el soberano ni en cuanto titular del poder estatal ni en cuanto monopolizador de su ejercicio.» (la cursiva es del autor, op. cit., pp. 334, 335, 358 y 359). A mi juicio, MENÉNDEZ REXACH no toma en consideración que la subsistencia de los poderes excepcionales (incluido el constituyente) atribuidos a Franco por el Decreto de 29 de septiembre de 1936 y la Ley de 30 de enero de 1938 en virtud de la disposición transitoria primera, III de la Ley Orgánica del Estado desvirtuaba completamente el funcionamiento institucional previsto en la Ley Orgánica del Estado que sólo podía ser efectivo en cuanto Franco no hiciese uso de aquellos poderes extraordinarios. La equiparación del Jefe del Estado con otros órganos en cuanto al ejercicio de la soberanía puede afirmarse respecto del Jefe del Estado ordinario pero entendemos que no es predicable de la forma extraordinaria de la magistratura vitaliciamente atribuida al General (sin perjuicio de que en ambos casos se trate de un poder limitado por la exigencia de acuerdo de las Cortes y referéndum por el artículo 10.2 de la Ley de Sucesión para modificar o derogar las Leyes Fundamentales); en este sentido, compartimos la afirmación de FERRANDO
BADÍA que califica la Jefatura del Estado de Franco «caudillaje» como «órgano constituyente que ejercería sus funciones sin limitación temporal; duraría cuanto durase su titular o hasta que él voluntariamente se apartase de la vida política o fuere declarado incapaz. Era pues un órgano constituyente permanente, aunque a partir de 1947, teóricamente hablando con un poder constituyente residual.» (la cursiva es del autor, El Régimen de Franco, cit., p. 65). En el mismo sentido, GONZÁLEZ CASANOVA señala que «la destrucción violenta de la II República creó un nuevo "Estado" personal con poder constituyente vitalicio, que reunía los requisitos esenciales, enunciados por Carl Schmitt, de la llamada por él dictadura soberana (la cursiva es del autor, «La cuestión de la soberanía en la historia del constitucionalismo español», en Fundamentos
49
Nacional del Movimiento antes de la remisión a las Cortes de cualquier proyecto o modificación de Ley Fundamental [artículo 23 b)].
D. La Jefatura del Estado durante las tres etapas anteriores
Si en el proceso de institucionalización del Régimen se pueden distinguir tres grandes etapas, según hemos visto, de la misma manera podemos sistematizar en tres situaciones diferentes la función simbólica del Jefe del Estado durante el Régimen de Franco, aunque debe advertirse que la atribución constante de poderes efectivos al Jefe del Estado97 viene a desdibujar los perfiles de la posición simbólica de esta institución.
a) Así, durante la primera etapa que abarcaría desde el Alzamiento hasta la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1936-1946), el órgano inicialmente creado como Jefatura del Gobierno del Estado Español en septiembre de 1936 pronto evolucionaría hacia la denominación «Jefe del Estado» como lo demuestra el hecho de que ya en la Ley de 1 de octubre de 1936 que creó, dentro de la incipiente Administración Central del Estado, la Junta Técnica, se creara también la Secretaría General del Jefe del Estado, denominación que se incorpora posteriormente a las leyes de 1938 y 1939 antes referidas.
La confusión de poderes existente en la persona del General hace ociosa toda distinción funcional entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno que se crea en 1938
(versión electrónica, núm. 1 (1998), disponible en http://www.uniovi.es/~constitucional/fundamentos/primero/gcasanot.htm.
97 En este sentido, señala FERRANDO BADÍA que «la figura del Caudillo era la institución capital del Régimen por el hecho de constituir la suprema institución en la jerarquía política no sólo en el orden de la representación sino también en el del ejercicio del poder.» (en cursiva en el original, El Régimen de Franco, cit. p. 54). También M. A. APARICIO se refiere a la Jefatura del Estado franquista como «pilar institucional fundamental» y «clave de bóveda de un sistema múltiple y contradictorio» (Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 5ª ed., 1991, pp. 14-15).
50
vinculada a la Jefatura del Estado. Aunque se habla del Gobierno y del Consejo de Ministros, no se prevé un funcionamiento verdaderamente colegiado y se trata de un órgano auxiliar de apoyo, colaboración y asistencia al Jefe del Estado que no ejerce ninguna función de forma colegiada por cuanto incluso la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria corresponden individualmente a los Ministros. La fórmula utilizada por la Ley de 30 de enero de 1938 para definir al Gobierno como los Ministros reunidos con el Jefe del Estado recuerda al antiguo Ejecutivo monárquico formado por el Rey con sus Ministros.
La creación posterior de las Cortes en 1942 tampoco modificó sustancialmente la situación por cuanto la potestad legislativa siguió residiendo en última instancia en el Jefe del Estado de manera que las Cortes se limitaban a colaborar o a participar en la misma, elaborando y preparando las leyes pero no aprobándolas lo que técnicamente sólo se producía con la sanción por el Jefe del Estado98 que podía también ejercer el
98 En este sentido, es ejemplificativa la fórmula utilizada por el
Preámbulo del Fuero de los Españoles de 1945: «Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de la Nación: Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas del Estado, según la Ley de su creación, han elaborado el Fuero de los Españoles [...]. Vengo en disponer lo siguiente: Artículo único.- Queda aprobado, con el carácter de Ley fundamental reguladora de sus derechos y deberes, el Fuero de los Españoles [...]» (la cursiva es nuestra).
Respecto a la titularidad última de la potestad legislativa, resulta revelador que en el Preámbulo de la Ley constitutiva de las Cortes se utilizase la expresión «continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, en los términos de las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939 [...]», antes de definir el papel de las Cortes como «[...] eficaz instrumento de colaboración en aquella función [y] principio de autolimitación para una institución más sistemática del Poder». En la misma línea, los Preámbulos de distintas Leyes
Fundamentales como la Ley de Referéndum de 1945 que fue promulgada
directamente por el Jefe del Estado sin participación de las Cortes , y la Ley Orgánica del Estado de 1967 afirmen, en la fórmula de promulgación utilizada en su Preámbulo, que el Jefe del Estado actúa «en uso de las facultades» o «en ejercicio de la facultad legislativa» que le confieren aquellas
51
derecho de veto devolviendo la ley a las Cortes para su nuevo estudio. En realidad, la posición de las Cortes franquistas en esta primera fase era similar a la de los parlamentos medievales ante el Rey en la constitución estamental99, esto es, no se trataba tanto de un órgano representativo que ejerce una potestad pública sino que, al igual que los estamentos que formaban el regnum estaban representados ante el monarca titular de la totalidad de las potestades públicas, su significación era la de una representación del pueblo ante una magistratura titular última y plena de todos los poderes del Estado, incluido el constituyente, en cuyas funciones aquella representación participa o colabora en virtud de una autolimitación por el Jefe del Estado de sus poderes. Tal y como se desprende de la Ley de Referéndum, los procuradores en Cortes eran «mandatarios» de la voluntad de la Nación a la que podía apelar directamente el Jefe del Estado para garantizar la autenticidad de la representación.
En este contexto, dotar de contenido jurídico-constitucional autónomo a la función simbólica de la Jefatura del Estado resulta harto difícil en la medida en que, pese a la denominación de la figura, su significado era muy distinto al habitual de esta magistratura en el constitucionalismo por cuanto se trataba de una institución dotada de «supremacía de mando», en expresión de C. Espósito100, y de una verdadera jefatura en el sentido militar de mando operativo, de poder efectivo, de dominación sobre los poderes del Estado hasta tal punto que el nuevo Estado franquista se identificaba con ella. La Jefatura del Estado del Régimen, más que simbolizar o representar al Estado es el Estado en esta etapa por cuanto los
leyes. Vid. en este sentido, FERRANDO BADÍA, El Régimen de Franco, cit. pp 62, 63 y 127.
99 M. GARCÍA PELAYO, Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político, cit, pp. 1068-1072.
100 C. ESPÓSITO, voz «Capo dello Stato», en Enciclopedia del Diritto, vol. VI, pp. 227 y ss. Citado por J. RODRÍGUEZ-ZAPATA que afirma que «el régimen de Franco es considerado por ESPÓSITO como de Jefe de Estado en posición y con poder de mando» (la cursiva es del autor, Sanción, promulgación y publicación de las leyes, Tecnos, 1987, p. 81 en nota).
52
demás órganos son emanación suya como agentes colaboradores en el ejercicio de sus poderes, que carecen de potestades propias y que, aunque no se utilice el término, actúan por delegación de forma similar a las instituciones de la monarquía absoluta. Un Estado que, por otra parte, carecía de una forma definida más allá del calificativo de «nuevo» o «nacional» y que proclamaba continuamente la provisionalidad y excepcionalidad de sus formas101.
Se trataba, por otra parte, de una institución creada ad personam102 para institucionalizar, valga la redundancia, la posición fáctica alcanzada por Franco, siendo más una denominación que proporcionaba cobertura jurídica al poder personal del Generalísimo que una verdadera institución con autonomía respecto de su titular físico concreto.
El Jefe del Estado se configuró como el elemento estructural estatal sustantivo103 tanto desde el punto de vista orgánico como político-ideológico, al ser el portador de la legitimidad última del Estado, legitimidad personal, carismática y providencialista derivada de su condición de general victorioso, de salvador y liberador de la Patria, «Caudillo de España y de la Cruzada y Generalísimo de los Ejércitos104» que
101 Así, en el Preámbulo de la Ley de 30 de enero de 1938 se habla de
«la organización embrionaria del Estado», de su «provisionalidad» y de no «prejuzgar una definitiva forma del Estado»; el Preámbulo de la Ley de Cortes de 1942 se acoge a «una anormalidad que, por evidente, es ocioso explicar» para justificar el retraso en el establecimiento de las Cortes; y en fecha tan tardía como en 1967, el Preámbulo de la Ley Orgánica del Estado parece hacer virtud de la necesidad al señalar que la promulgación paulatina de la Leyes Fundamentales ha conseguido «[...] el arraigo de las instituciones, al tiempo que las ha preservado de las rectificaciones desorientadoras que hubieran sido consecuencia inevitable de toda decisión prematura.».
102 En este sentido, afirma P. LUCAS VERDÚ que «las Leyes Fundamentales del Estado español, se hicieron a la medida del Caudillo Franco para asegurar su plena dominación política de modo indefinido» (La octava Ley Fundamental... cit., p. 38).
103 Sobre la centralidad de la Jefatura del Estado en el sistema político e institucional del franquismo, vid. FERRANDO BADÍA, El Régimen de Franco, cit. pp. 54, 58 (citando a G. MAMMUCARI), 130 , 131 Y 140.
104 Artículo 2 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.
53
ha conducido a las tropas nacionales a la victoria y al que le correspondía administrar indiscutidamente el desarrollo político de esa victoria. La proximidad cronológica con el hecho fáctico
determinante de la legitimidad del Régimen la «Victoria» del 1
de abril de 1939 hizo que no se considerase necesario acudir a ninguna construcción jurídica acerca de la soberanía105 sobre la que no se hizo ningún pronunciamiento en las Leyes Fundamentales de estos primeros años. Por otra parte, la relación del Jefe del Estado con la Nación partía de una visión pasiva de ésta, de forma que su participación política se limitaba en un principio a la «asistencia fervorosa106» y que sólo a través de su representación orgánica en las Cortes podía colaborar en unas tareas públicas de las que no era titular; el Jefe del Estado era el sujeto activo que ejercía todos los poderes y podía recurrir al referéndum para actualizar su privilegiada relación con la Nación; la apelación directa a la Nación garantizaba que el Jefe del Estado pudiera evitar la suplantación de su voluntad por el juicio subjetivo de su representación orgánica y la desviación respecto de su destino histórico-político del que se constituía en garante107, resultando significativo en este sentido
105 Sobre la titularidad y el ejercicio de la soberanía en esta etapa, vid.
A. GALLEGO ANABITARTE, «Prólogo. Derecho Público, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo» al libro de A. MENÉNDEZ
REXACH, op. cit., p. XXV, en nota. 106 Preámbulo del Decreto 138/1936 de la Junta de Defensa
Nacional, de 29 de septiembre de 1936, 107 El Preámbulo del Ley de Referéndum afirmaba que «abierta para
todos los españoles su colaboración en las tareas del Estado a través de los organismos naturales, constituidos por la familia, el municipio y el sindicato, y promulgadas las Leyes básicas que han de dar nueva vida y mayor espontaneidad a las representaciones dentro de un régimen de cristiana convivencia, con el fin de garantizar a la Nación contra el desvío que la historia política de los pueblos viene registrando de que en los asuntos de mayor trascendencia o interés pública, la voluntad de la Nación pueda ser suplantada por el juicio subjetivo de sus mandatarios; esta Jefatura del Estado, en uso de las facultades que le reservan las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, ha creído conveniente instituir la consulta directa a la Nación en referéndum público en todos aquellos casos en que, por la trascendencia de las leyes o incertidumbres en la opinión, el
54
que en esta primera fase el Jefe del Estado fuera el objeto del
juramento de fidelidad de los Ministros junto al «Régimen
Nacional» y del deber de lealtad de los españoles108. b) Con el comienzo de la institucionalización del
Régimen al abordarse la cuestión sucesoria por la Ley de Sucesión de 1946, el Estado se constituyó en Reino y se pretendió crear un mecanismo institucional para juridificar la legitimidad fáctica de Franco y, una vez objetivada109, prever su transmisión junto con la magistratura de la Jefatura del Estado a su sucesor, reservándose el General la facultad de proponer su
sucesor o la revocación del mismo a las Cortes110. En este sentido, el Jefe del Estado añade una nueva significación
simbólica transmisor de la legitimidad del Régimen,
juridificada en las Leyes Fundamentales, al sucesor a la que ostentaba durante la etapa anterior, de significación eminentemente fundadora.
Surgieron así el Consejo de Regencia y, especialmente, el Consejo del Reino que, además de su función de elevar a las Cortes, conjuntamente con el Gobierno, la propuesta de sucesor a título de Rey o de Regente en el caso de fallecimiento o incapacidad de Franco sin proponerlo a las Cortes, debía asistir preceptivamente al Jefe del Estado en los casos previstos
Jefe del Estado estime la oportunidad y conveniencia de esta consulta.» (la cursiva es nuestra).
108 Artículos 16 de la Ley de 30 de enero de 1938 y 2 del Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945.
109 Como señala FERRANDO BADÍA, «el Poder personal creador del nuevo Estado ha ido progresivamente objetivándose mediante la promulgación
de las siete Leyes Fundamentales, transformándose formalmente al
menos en [...] poder institucionalizado jurídicamente.» (la cursiva es del autor, Teoría de la instauración..., cit., p. 272).
110 Según el articulo 6 de la Ley de Sucesión, «en cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes.».
55
en la propia Ley de Sucesión o en las demás Leyes Fundamentales.
La legitimidad carismática e histórico-política de Franco se transpersonalizó en legitimidad jurídica en las Leyes Fundamentales del Reino que se convirtieron en la legalidad constitucional del Régimen, de tal manera que la titularidad de los poderes del Estado que ostentaba el General Franco pasaría en su momento a ser compartida por su sucesor con las instituciones del Régimen; el nuevo Jefe del Estado recibiría indirectamente su legitimidad de las Leyes Fundamentales que debería jurar así como los Principios que informan el Movimiento Nacional que fueron sistematizados en 1958 en una nueva Ley Fundamental; se distinguía así entre una forma extraordinaria de la Jefatura del Estado, ejercida vitaliciamente111 por Franco y la forma ordinaria en que la ejercería su sucesor a título de Rey o Regente de la «Monarquía tradicional, católica, social y representativa112», resultando
111 Aunque en la Ley de Sucesión, la Jefatura del Estado, atribuida a
Franco por el artículo 2, no se declaró expresamente vitalicia, esa naturaleza se desprendía del articulado de la Ley, especialmente de los artículos 6, 7, 8 y 14 en los que la muerte o la incapacidad de Franco apreciada por el Gobierno y el Consejo del Reino aparecían como los únicos supuestos de vacancia de la Jefatura del Estado.
112 Acerca de la naturaleza de la Monarquía que diseñaban las Leyes Fundamentales, cabría distinguir básicamente entre los autores que consideran que se trataba de una monarquía constitucional en el sentido de monarquía limitada con poderes de reserva subsistentes en el Rey [A. TORRES DEL MORAL, Principios de Derecho Constitucional Español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 4.ª Ed., Madrid, 1998, p. 500; J. A. GONZÁLEZ CASANOVA, «La cuestión de la soberanía en la historia del constitucionalismo español», cit.; Mª. J. CANDO
SOMOANO, «La función simbólica en la Monarquía española», cit., p. 507; ARAGÓN, op. cit, p. 65] y los que, aun utilizando algunos de ellos el calificativo de «constitucional» utilizan este término en el sentido de poder constituido sometido a la Constitución (I. DE OTTO PARDO, «Sobre la Monarquía», en G. PECES BARBA y otros, La izquierda y la Constitución, Taula de Canvi, Barcelona, 1978, p. 56; FERRANDO BADÍA, Teoría de la instauración..., cit., p. 252-257 y 267; y El Régimen de Franco, cit. pp 292-293) o en el sentido orleanista de Ejecutivo dualista (Menéndez Rexach, op. cit., pp. 359-360, recogiendo a su vez otras posiciones doctrinales ).
56
significativo acerca de la posición de este último que el juramento a prestar por los cargos públicos ya no se refiriera al Jefe del Estado sino a los «Principios del Movimiento Nacional113» como objetivación de la legitimidad del Estado del 18 de julio personalmente vinculada a Franco en la etapa anterior de concentración de los poderes estatales en la Jefatura del Estado.
Puesto que la relación del sucesor en la Jefatura del Estado con el Alzamiento de 1936 es de segundo grado, se hace necesario proyectar hacia el futuro el Movimiento Nacional transformándolo en la «comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada114», esto es, dejando de ser una experiencia histórica compartida para ser una comunidad política de orden ideal115 cuyos principios pretendidamente inmutables constituían el marco jurídico de la actividad pública. El intento de asentar el Régimen no tanto sobre la Victoria como sobre el Derecho emanado de la misma se hace patente incluso en la parte dispositiva de la más ideologizada de las Leyes Fundamentales de este periodo, la Ley de Principios del Movimiento Nacional: «El pueblo español,
113 Vid. en este sentido los artículos 9 de la Ley de Sucesión y 2 de la
Ley de Principios del Movimiento Nacional y, posteriormente a partir de 1967, los artículos 43 y 50 de la Ley Orgánica del Estado. La única excepción era el juramento del Presidente del Gobierno y los demás miembros del Gobierno que juraban además fidelidad al Jefe del Estado (artículo 19 de la Ley Orgánica del Estado) en función de la relación de confianza política con el Jefe del Estado a la que estaban sometidos.
114 Preámbulo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional; en el mismo sentido, el artículo 4 de la ley Orgánica del Estado según el cual «el Movimiento Nacional, comunión de los españoles en los Principios a que se refiere el Artículo anterior [del Movimiento Nacional], informa el orden político, abierto a la totalidad de los españoles y, para el mejor servicio de la Patria, promueve la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios ».
115 En este sentido, señala FERRANDO BADÍA que «la Ley Orgánica del Estado institucionalizó o constitucionalizó el llamado Movimiento Nacional y con ello [...] integraba, constitucionalizándolas virtualmente, las nuevas fuerzas sociales y políticas de las nuevas generaciones que aceptasen la legalidad establecida» (la cursiva es del autor, El Régimen de Franco, cit. pp 73 y 102).
57
unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional» (la cursiva es nuestra) cuya legitimidad ya no se hace derivar directamente de la guerra civil sino de las Leyes Fundamentales constitutivas del nuevo Estado.
En definitiva, se produjo la diferenciación entre la institución del Jefe del Estado y el Estado del que seguía siendo el órgano central pero compartiendo esa centralidad con las Leyes Fundamentales y el sistema institucional diseñado por ellas. La propia definición del Estado como un Reino o una Monarquía gobernada provisionalmente, sin embargo, por una magistratura suprema no monárquica contribuyó a facilitar la percepción de la dualidad Jefe del Estado-Leyes Fundamentales del Reino. Las Leyes Fundamentales fueron el mecanismo jurídico de transición entre el Jefe del Estado vitalicio y extraordinario, símbolo político de la victoria militar en la guerra civil como fuente originaria del poder constituyente, y el futuro Regente o Rey, Jefe del Estado ordinario que a priori debería simbolizar, fallecido Franco, la continuidad del Régimen116 mediante la cristalización jurídico-política de sus instituciones como poderes constituidos.
c) La Ley Orgánica del Estado de 1967 vino a desarrollar las instituciones del Régimen y a completar el sistema de las Leyes Fundamentales introduciendo importantes modificaciones en las mismas y dando lugar a la aprobación de sus distintos textos refundidos por el Decreto 779/1967 del Jefe del Estado, de 20 de abril de 1967. Una de las motivaciones fundamentales de la Ley fue regular la forma ordinaria de la Jefatura del Estado que se activaría tras el fallecimiento de Franco y las relaciones de la misma con el resto del entramado institucional que serían muy distintas de las existentes en vida de Franco117.
116 Mª. J. CANDO SOMOANO, «La función simbólica en la Monarquía
española», en A. TORRES DEL MORAL (dir.), Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, p. 506.
117 En este sentido, afirma Y. GÓMEZ SÁNCHEZ que «la sucesión en la Jefatura del Estado [...] no llegaba a ser una sucesión traslativa, en expresión
58
En este sentido, la configuración de la Jefatura del Estado ordinaria por la Ley Orgánica del Estado fue el resultado final de un proceso por el que la Jefatura del Estado extraordinaria se había ido autolimitando en el ejercicio de los poderes y atribuciones excepcionales que había asumido mediante el Decreto de 29 de septiembre de 1936 y la Ley de 30 de enero de 1938; si la Ley de Sucesión supuso una limitación para el poder constituyente originario de Franco que desde ese momento necesitaba del acuerdo de las Cortes y de referéndum para modificar o derogar las Leyes Fundamentales, con la Ley Orgánica del Estado la potestad legislativa pasó a ser compartida por el Jefe del Estado con las Cortes al atribuirse a estas últimas no sólo la «elaboración» de las leyes sino también la «aprobación» de las mismas118 y al dificultarse la interposición del veto al exigirse mensaje motivado y dictamen previo favorable del Consejo del Reino119. Al mismo tiempo, se aumentaron las atribuciones conferidas al Consejo del Reino por la Ley de Sucesión al corresponderle, entre otras, proponer ternas al Jefe del Estado para el nombramiento del Presidente
de Gobierno120 para cuyo cese se requerirá también el
de A. HERNÁNDEZ GIL (para la cual se requería que la posición jurídica del
sucesor Don Juan Carlos y la del causante Francisco Franco hubieran sido iguales. Se dibujó una Jefatura del Estado monárquica, de naturaleza autocrática, pero sin que este órgano llegara a asumir los poderes omnímodos que Franco había ostentado» (Introducción al régimen constitucional español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1997, pp. 227-228).
118 Nueva redacción dada a los artículos 1 y 16 de la Ley constitutiva de las Cortes por la Ley Orgánica del Estado. La aprobación de la ley se configuraba así como «[...] un acto complejo del Jefe del Estado y de las Cortes, pues la sanción de la misma por aquel tenía igual valor y eficacia que la aprobación en las mismas Cortes de un proyecto o propuesta de ley. » (FERRANDO BADÍA, El Régimen de Franco, cit. p 131).
119 Nueva redacción dada al artículo 17 de la Ley constitutiva de las Cortes por la Ley Orgánica del Estado y artículo 10 b) de la Ley Orgánica del Estado .
120 Se configura así un modelo gubernamental basado en la doble confianza del Presidente del Gobierno respecto del Jefe del Estado y del
59
acuerdo del Consejo del Reino que, a su vez, puede proponer al Jefe del Estado su cese por incapacidad apreciada por los dos
tercios de sus miembros y otros altos cargos así como para prorrogar la legislatura y adoptar medidas excepcionales, actuando también como jurisdicción constitucional en el recurso de contrafuero121. El Jefe del Estado necesitaba también autorización de las Cortes para ratificar tratados o convenios internacionales que afectasen en a la plena soberanía o a la integridad del territorio español así como para declarar la
guerra y acordar la paz122. La función de gobierno la
«gobernación del Reino» seguía correspondiendo al Jefe del Estado pero de forma mediata a través del Presidente del Gobierno a quien se atribuía la dirección de la política general y del Consejo de Ministros como «órgano que determina la política nacional» bajo el principio de responsabilidad solidaria123, hasta entonces ausente en las Leyes Fundamentales. La exigencia de refrendo124 de todos sus actos es, por otra parte, suficientemente expresiva de la nueva posición constitucional de la Jefatura del Estado.
Sin embargo, esta nueva situación en la que la Jefatura del Estado debía converger con otras instituciones en el ejercicio de sus competencias no desplegaría su plena eficacia hasta el fallecimiento de Franco en la medida que la disposición transitoria primera, II disponía que «las atribuciones concedidas
Consejo del Reino. Vid. al respecto MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 355-358.
121 Artículos 10, 14.1, 15 c) y d), 58, 61 y 62 de la Ley Orgánica del Estado y 7.1 de la Ley constitutiva de las Cortes reformado por la Ley Orgánica del Estado.
122 Artículo 9 de la Ley Orgánica del Estado. 123 Artículos 13. I y II, 14.IV y 20.I de la Ley Orgánica del Estado. 124 Según el artículo 8.II de la Ley Orgánica del Estado Ley Orgánica
del Estado «todo lo que el Jefe del Estado disponga en el ejercicio de su autoridad deberá ser refrendado, según los casos, por el Presidente del Gobierno o el Ministro a quien corresponda, el Presidente de las Cortes o el Presidente del Consejo del Reino, careciendo de valor cualquier disposición que no se ajuste a esta formalidad.», añadiendo el número III que «de los actos del Jefe del Estado serán responsables las personas que los refrenden.».
60
al Jefe del Estado por las Leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos 6 y 13 de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo anterior», esto es, hasta que se cumpliesen las previsiones sucesorias. En consecuencia, pervivían
vitaliciamente las atribuciones extraordinarias de Franco en esencia, el poder constituyente, la potestad legislativa, la triple titularidad vitalicia de la Jefatura del Estado, de la Presidencia del Gobierno y de la Jefatura Nacional del Movimiento125 y las facultades de proponer a las Cortes la persona de su sucesor, su revocación o la exclusión de la sucesión de determinadas
personas reales126 , sin perjuicio de que su ejercicio quedase sujeto al nuevo régimen jurídico instituido por la Ley Orgánica del Estado.
125 La disposición transitoria primera, III, de la Ley Orgánica del
Estado declaró que «la Jefatura Nacional del Movimiento corresponde con carácter vitalicio a Francisco Franco, Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones sucesorias, pasará al Jefe del Estado y, por delegación de éste, al Presidente del Gobierno.». Asimismo, en virtud de la asunción de todos los poderes del Estado mediante el Decreto de 29 de septiembre de 1936 y la Ley de 30 de enero de 1938 y del artículo 2 de la Ley de Sucesión, Franco
ejercía también vitaliciamente la Jefatura del Estado salvo incapacidad apreciada por el Gobierno y el Consejo del Reino en virtud del artículo 15 de
la Ley de Sucesión y la Presidencia del Gobierno, vinculada a la anterior por el artículo 16 de la Ley de 30 de enero de 1938. En este sentido, la Ley de 14 de julio de 1972 por la que se aprobaron las normas de aplicación a las previsiones sucesorias afirmaba en su Preámbulo la «triple titularidad vitalicia del Caudillo» explicitando en su artículo 1 que «la Jefatura del Estado, la Jefatura Nacional del Movimiento y la Presidencia del Gobierno corresponden, con titularidad vitalicia, al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos».
126 Vid. supra el texto del artículo 6 de la Ley de Sucesión en la nota x. Por su parte, el artículo 13 de la misma Ley preveía que «el Jefe del Estado, oyendo al Consejo del Reino, podrá proponer a las Cortes queden excluidas de la sucesión aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que, por su desvío notorio de los principios fundamentales del Estado o por sus actos, merezcan perder los derechos de sucesión establecidos en esta Ley.».
61
En este contexto y de la mano de la proclamación de la «soberanía nacional127» y del «principio de unidad de poder y coordinación de funciones» se produjeron algunos cambios importantes en la significación simbólica de la Jefatura del
Estado que siempre en el ámbito jurídico-constitucional en el
que nos movemos por una parte, pasó a simbolizar la unidad de unos poderes que, concentrados inicialmente en la Jefatura del Estado extraordinaria, habían pasado a ser compartidos con las instituciones del Régimen y , por otra, se convirtió en el referente simbólico de la Nación. Naturalmente, esto no implicó que el Jefe del Estado se concibiera como órgano externo o exterior al Estado sino que a su dimensión simbólica como institución estatal que representaba ante los ciudadanos los principios de «unidad de poder y coordinación de funciones», el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado le añadía una segunda configuración simbólica y representativa de signo o sentido inverso, esto es, como «representante supremo de la Nación» que «personifica la soberanía nacional128» ante el Estado a quien corresponde el ejercicio de esta última. Dicho
127 Para FERRANDO BADÍA, «con la Ley Orgánica del Estado se
pretendió pasar de un Poder constituyente personal a la soberanía nacional. De la legitimidad personal parecía tenderse hacia la legitimidad democrática. [...] Se otorgaba teóricamente al menos un nuevo fundamento al poder político o, al menos, se buscaba una confluencia de la legitimidad personal precedente con la nueva legitimidad democrática». Según este autor, «con esta Ley se cerraba
formalmente, al menos un periodo autoritario del Régimen y comenzaba otro que llamaríamos constitucional o limitado, cara a un futuro más democrático», sin perjuicio de que el advenimiento de ese «régimen constitucional o poder limitado por determinadas instituciones políticas [...] quedaba congelado hasta que se llevase a cabo la sucesión de Franco en la Jefatura del Estado» (las cursivas son del autor, El Régimen de Franco, cit. pp 110 en nota a pie de página, 127 y 123).
128 Señala MENÉNDEZ REXACH que «[...] el término “personificar” debe entenderse en este sentido representativo y no en el de una excepcional vinculación a la soberanía (y, menos aún, en el monopolio de la misma en cuanto al ejercicio del poder estatal. Personificar la soberanía nacional significa “encarnar la unidad nacional” o quizá mejor, teniendo en cuenta que la soberanía es una e indivisible, “encarnar la unidad nacional de esa comunidad”.» (op. cit., p. 335).
62
de otra manera: la Jefatura del Estado era un órgano estatal que simbolizaba la unidad del poder y aseguraba la coordinación entre las diversas instituciones pero era también el máximo representante de la Nación ante el Estado. Veamos con algo más de detalle las atribuciones concretas en que se proyectaban estas significaciones simbólicas.
La doble virtualidad representativa129 del Jefe del Estado, tanto respecto de la unidad de poder y coordinación de funciones como en su condición de supremo representante de la nación y personificación de la soberanía nacional, se traducía en que en su nombre se administraba justicia; ejercía la prerrogativa de gracia; confería, con arreglo a las leyes, los empleos, cargos públicos y honores y acreditaba y recibía a los representantes diplomáticos130. Otras competencias del Jefe del Estado que emanarían de su posición simbólica y representativa serían la convocatoria de las Cortes así como presidirlas en la sesión de apertura de cada legislatura y dirigirles, de acuerdo con el Gobierno, el discurso inaugural y otros mensajes131 ; convocar y presidir el Consejo de Ministros y la Junta de Defensa Nacional cuando asista a sus reuniones132; presidir, si lo estima oportuno, las deliberaciones del Consejo del Reino y
129 Afirma en este sentido MENÉNDEZ REXACH que «en cuanto
supremo representante de la nación, corresponden al Jefe del Estado una serie de atributos de naturaleza honorífica y representativa, que no entrañan, en rigor, la adopción de decisiones. Algunos son tradicionales (acreditar y recibir diplomáticos, administración de justifica en su nombre) y otros específicos del sistema (ostentar la Jefatura Nacional del Movimiento).». Por otra parte, otros de sus actos (presidencia de órganos colegiados) serían expresiones de la función genérica de representación que en el marco de la unidad del poder incumbe al Jefe del Estado mientras que un tercer grupo lo formarían las funciones en las que el Jefe del Estado «[...] se limita, en general a formalizar decisiones adoptadas por otro órgano, de acuerdo con la tradición del Derecho público monárquico que hace emanar del Jefe del Estado los actos estatales más importantes, lo que se justifica expresamente en las Leyes Fundamentales por la afirmación del principio de unidad de poder.» ( op. cit, pp. 338, 342 y 351-353
130 Artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado. 131 Artículo 7 a) de la Ley Orgánica del Estado. 132 Artículo 7 e) de la Ley Orgánica del Estado.
63
del Consejo Nacional, siempre que las de aquél no afecten a su persona o a la de los herederos de la Corona, siendo expresivo de su posición simbólica que en ningún caso las votaciones pudieran realizarse en su presencia133; nombrar a los Ministros, separarlos de su cargo y aceptar su dimisión, todo ello a propuesta del Presidente del Gobierno134; recibir del Presidente y de los demás miembros del Gobierno el juramento de fidelidad al Jefe del Estado, a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de guardar secreto de sus deliberaciones, que deben prestar al tomar posesión de su cargo135; y, finalmente, su dimensión simbólica se refleja en el ejercicio de la Jefatura Nacional del Movimiento por el Presidente del Gobierno «en nombre del Jefe del Estado136».
Ahora bien, por lo que se refiere a su representatividad simbólica del principio institucional de la unidad de poder y coordinación de funciones, hay que decir que no sólo representaba este principio sino que podía operativizarlo mediante determinadas facultades derivadas de la cláusula genérica que le atribuía el ejercicio del «poder supremo político y administrativo», poder supremo que entendemos que no es incompatible con la necesidad de concurrencia del acuerdo de las Cortes o del Consejo del Reino en algunos casos dado que el elemento determinante, como señala Menéndez Rexach es que «las facultades integrantes de su contenido entrañan capacidad de decisión efectiva del Jefe del Estado, aunque ello no signifique que la decisión le corresponda en exclusiva [...].137».
133 Artículo 7 f) la Ley Orgánica del Estado. 134 Artículos 17 y 18 b) y c) de la Ley Orgánica del Estado. 135 Artículo 19 de la Ley Orgánica del Estado. 136 Artículos 14.V y disposición transitoria primera, III de la Ley
Orgánica del Estado. 137 MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 343. Otra interpretación es la que
hace FERRANDO BADÍA quién, siguiendo a FERNÁNDEZ-CARVAJAL, habla de dos imágenes muy distintas del Jefe del Estado, una mayestática y muy poderosa, con una importante serie de atribuciones (artículos 6, 7 y 8 I de la Ley Orgánica del Estado) y una segunda (a partir del artículo 8.II y hasta el artículo 10 inclusive) en la que se nos presenta «[...] un Jefe del Estado en
64
En este sentido, el Jefe del Estado «garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos138», desarrollándose esta competencia en la Ley de 14 de julio de 1972 por la que se reguló el procedimiento para la coordinación de funciones de los Altos Órganos del Estado (entendiendo por tales el Gobierno, las Cortes y la Justicia); También pueden considerarse manifestaciones del «poder supremo político y administrativo» otras funciones incluidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado como sancionar y promulgar las leyes
que consideramos ejercicio de poder político efectivo en la medida que el Jefe del Estado puede devolver la ley a las Cortes mediante mensaje motivado y previo dictamen del Consejo del
Reino139 y proveer a su ejecución; ejercer el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y velar «[...] por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior140» a cuyo efecto le compete la adopción de medidas excepcionales con la asistencia del Consejo del Reino cuando la seguridad exterior, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el
cierto modo desvalido, sujeto a la asistencia y al refrendo del Gobierno, del Consejo del Reino y de las Cortes» (la cursiva es del autor, Teoría de la instauración..., cit., pp. 265 y 274); esta idea de una cierta menesterosidad política del Jefe del Estado en el ejercicio de algunas de sus atribuciones nos parece, sin embargo
contradictoria con la que sostendrá posteriormente más acertadamente a
nuestro juicio al afirmar que «la Jefatura del Estado era la institución política más importante en el marco autoritario-institucional español [...]. Era el centro decisorio último del poder legislativo y de la política» (El Régimen de Franco, cit., pp. 130-131.
138 Artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado. 139 Artículo 17 de la Ley constitutiva de las Cortes, modificada por la
Ley Orgánica del Estado, y 10 b) de esta última. 140 Se mantiene así la expresión tradicionalmente utilizada desde el
articulo 170 de la Constitución de Cádiz para delimitar el ámbito de actuación de la función ejecutiva de la que era titular el monarca (R. ENTRENA, «Artículo 56», en F. GARRIDO FALLA y otros, Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, p. 940).
65
sistema institucional del Reino estén amenazados de modo grave e inmediato, dando cuenta documentada a las Cortes141.
Otras facultades derivadas de la titularidad del poder supremo serían prorrogar, a instancia de las Cortes o del Gobierno y de acuerdo con el Consejo del Reino, una legislatura cuando exista causa grave que impida la normal renovación de los procuradores142; someter, asistido por el Consejo del Reino, a referéndum de la Nación los proyectos de leyes cuya trascendencia o interés público lo aconseje o demande143; designar y relevar de sus funciones al Presidente del Gobierno, al Presidente de las Cortes y demás Altos Cargos en la forma prevista por las Leyes144; pedir dictamen y asesoramiento al Consejo del Reino145; recabar informes del Consejo Nacional146; previa autorización de las Cortes, ratificar tratados o convenios internacionales que afecten a la plena soberanía o a la integridad del territorio español, declarar la guerra y acordar la paz147; y, por último, dirigir la gobernación del Reino por medio del Consejo de Ministros a través de sus facultades de nombramiento y cese del Presidente del Gobierno148 (artículos 7, 9, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Estado) así como sancionar, a propuesta del Gobierno, decretos-leyes en caso de urgencia apreciada por el Jefe del Estado149 .
Por otra parte, la condición de «representante supremo de la Nación» implicaba un contenido político muy concreto; el sujeto al que representaba no era la entidad nacional en abstracto sino una determinada actualización de la misma, aquella parte de la Nación que se alzó militarmente en 1936 y
141 Artículo 10 d) de la Ley Orgánica del Estado. 142 Artículos 7 b) y 10 c) de la Ley Orgánica del Estado. 143 Artículo 7 c) y 10 e) de la Ley Orgánica del Estado. 144 Artículo 7 d) de la Ley Orgánica del Estado. 145 Artículos 7 g) y 56 de la Ley Orgánica del Estado. 146 Artículo 7 h) de la Ley Orgánica del Estado. 147 Artículo 9 de la Ley Orgánica del Estado. 148 Artículos 13 y 14.I de la Ley Orgánica del Estado. 149 Artículo 13 de la Ley constitutiva de las Cortes, modificado por la
Ley Orgánica del Estado.
66
que tras el triunfo en la contienda civil absorbió al todo e instauró una determinada forma de Estado y unos principios ideológicos que conformaban de forma imperativa y pretendidamente inmutable el cauce para toda actividad política; en este sentido, la Jefatura del Estado vitalicia y extraordinaria que ejercía Franco «[...] ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional [...]». La Nación representada era una entidad ideal que sólo podía adquirir realidad política presencial a través del Movimiento Nacional que, aunque se postulaba «abierto a la totalidad de los españoles» era la organización que «para el mejor servicio de la Patria, promueve la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios», esto es, ostentaba el monopolio de la representación política colectiva en un orden que se pretendía informado por «los Principios del Movimiento Nacional promulgados por la Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958 [...] por su propia naturaleza, permanentes e inalterables».
En este sentido, la Jefatura del Estado asumía funciones de garante y guardián, no sólo de la legalidad fundamental del Régimen, sino de su ortodoxia política, concurriendo en esta función con el Consejo Nacional del Movimiento sin perjuicio de que las potestades de este último fueran mucho más genéricas e imprecisas150 . Sin embargo, se trataba de un rol
150 En este sentido, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Estado
atribuía al Consejo Nacional, como «representación colegiada del Movimiento», los fines de «b) defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional [...]», «d) contribuir a la formación de las juventudes españolas en la fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional e incorporar las nuevas generaciones a la tarea colectiva» y «f) cuidar de la permanencia y perfeccionamiento del propio Movimiento Nacional»; para el cumplimiento de estos fines, el artículo 23 le asignaba como atribuciones « a) promover la acomodación de las leyes y disposiciones generales a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino, ejerciendo a este efecto el recurso de contrafuero [...]; b) sugerir al Gobierno la adopción de cuantas medidas estime convenientes a la mayor
67
exclusivo de la forma extraordinaria de la Jefatura del Estado por cuanto, cumplidas las previsiones sucesorias, la Ley preveía una titularidad puramente honorífica de la Jefatura Nacional del Movimiento que pasaría a ejercer, por delegación establecida legalmente, el Presidente del Gobierno (disposición transitoria primera, III). La vigilancia política del Régimen no se confió, pues, al sucesor de Franco sino a las instituciones (la Presidencia del Gobierno151, el Consejo Nacional del Movimiento152, las Cortes153 y el Consejo del Reino154) con la única excepción de su competencia para la resolución del recurso de contrafuero previo dictamen del Consejo del Reino,
efectividad de los Principios del Movimiento y demás Leyes fundamentales del Reino y, en todo caso, conocer e informar, antes de su remisión a las Cortes, cualquier proyecto o modificación de Ley fundamental; c) Elevar al Gobierno los informes o memorias que considere oportunos y evacuar las consultas que aquél le someta, pudiendo, a tales efectos, requerir los antecedentes que considere convenientes.».
151 En cuanto que el Presidente del Gobierno ejercerá, en nombre y por delegación del Jefe del Estado, la Jefatura Nacional del Movimiento (artículo 14.V y disposición transitoria primera, III de la Ley Orgánica del Estado) y, en tal condición, presidirá el Consejo Nacional (artículo 25 de la Ley Orgánica del Estado).
152 Según el artículo 60 a) de la Ley Orgánica del Estado, puede promover recurso de contrafuero el Consejo Nacional del Movimiento. Vid. supra también el artículo 23 a) de la misma Ley en la nota x anterior.
153 Corresponde a las Cortes «recibir al Jefe del Estado y al heredero de la Corona, al cumplir éste los treinta años, juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes fundamentales del Reino» [artículo 50 a) de la Ley Orgánica del Estado] y, por medio de su Comisión Permanente, promover recurso de contrafuero contra las disposiciones de carácter general del Gobierno [artículo 60 b) de la Ley Orgánica del Estado].
154 El Consejo del Reino, creado por la Ley de Sucesión como órgano de asistencia al Jefe del Estado (artículo 4) era codestinatario, junto con las Cortes, del juramento de fidelidad y lealtad a las Leyes Fundamentales y a los Principios del Movimiento Nacional que debía prestar el sucesor de Franco (artículo 7 de la misma Ley) y, sobre todo, era el órgano ante el que se entablaba el recurso de contrafuero contra los actos legislativos o disposiciones generales del Gobierno que vulnerasen los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes Fundamentales y que, previo dictamen de una ponencia, proponía al Jefe del Estado la resolución procedente (artículos 59, 61 y 63 de la Ley Orgánica del Estado).
68
debiendo señalarse la finalidad explícita de la Ley de, según su Preámbulo, «[...] asegurar de una manera eficaz para el futuro la fidelidad por parte de los más altos órganos del Estado a los Principios del Movimiento Nacional»..
Por otra parte, la objetivación y transpersonalización del poder iniciada en 1946 condujo a prever la separación orgánica y personal de los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, vinculados orgánicamente entre sí desde la creación del Departamento de la Presidencia en 1938 y unidos personalmente mediante su atribución vitalicia a Franco155 . Así, verificada la sucesión, la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno serían órganos atribuidos a distintos titulares156 con sus respectivos bloques competenciales, escenificándose en forma de Ejecutivo dualista157 la plena institucionalización jurídica de una forma de poder que fue en sus comienzos estrictamente personal.
d) Para concluir con este apartado, debe destacarse que
la subsistencia tanto jurídica como de hecho de las atribuciones extraordinarias de Franco hasta su fallecimiento determinó que las distintas significaciones simbólicas de la Jefatura del Estado extraordinaria que hemos ido exponiendo
en las diferentes etapas en síntesis, identificación con todos los poderes del nuevo Estado (1936-1946), centro del incipiente sistema institucional que configuran las Leyes Fundamentales y transmisor futuro del poder a una nueva Monarquía (1946-1967) y, por último, símbolo de la unidad y de
155 Artículos 1 del Decreto de 29 de septiembre de 1936, 1 y 16 de la
Ley de 30 de enero de 1938, 2 de la Ley de Sucesión, disposición transitoria primera II de la Ley Orgánica del Estado y artículo 1 de la Ley de 14 de julio de 1972 por la que se aprobaron las normas de aplicación a las previsiones sucesorias. Vid. supra al respecto la nota x. y el apartado A de este capítulo.
156 No obstante, por Decreto de 8 de junio de 1973 el Jefe del Estado nombró Presidente de Gobierno a L. Carrero Blanco, previa promulgación de la Ley de 8 de junio de 1973 en la que se dejaba en suspenso la aplicación del artículo 16.1 de la Ley de 30 de enero de 1938 por el que se establecía la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado.
157 MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 359 y 360.
69
la coordinación del poder ya institucionalizado del Estado así
como de la soberanía nacional (1967-1975) se fuesen acumulando y coexistiesen entre sí en la última etapa del Régimen.
La Ley para la Reforma Política El cumplimiento de las previsiones sucesorias que debía
haber dado lugar al despliegue del juego institucional previsto por la Ley Orgánica del Estado una vez desaparecidas las atribuciones extraordinarias de la Jefatura del Estado, condujo, sin embargo, a una dinámica jurídica y política muy diferente utilizando precisamente como punto de apoyo la legalidad fundamental del Régimen. Así, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, con rango de Ley Fundamental utilizando la posibilidad conferida por el artículo 10.1.6 de la Ley de Sucesión de promulgar en los sucesivo nuevas Leyes Fundamentales confiriéndoles tal rango, se produjo una circunstancia peculiar cual es la coexistencia en la Jefatura del Estado de dos significaciones simbólicas que podían resultar, aunque jurídicamente compatibles e irreprochables, políticamente contradictorias158.
Así, en el artículo 1, se introdujo por primera y única vez en una Ley Fundamental el término159 «democracia» para
158 Sobre la incompatibilidad de la Ley para la Reforma Política con
las anteriores Leyes Fundamentales, vid. LUCAS VERDÚ, La octava Ley Fundamental... , cit, pp. 63-75). En sentido contrario, M. A. APARICIO, Introducción al sistema político y constitucional español, cit., pp. 26-27. Por otra parte, para TOMÁS VILLARROYA, precisamente a causa de la ruptura de la Ley para la Reforma Política con los criterios ideológicos e instituciones constitucionales del régimen anterior y de su aprobación por referéndum de la nación, dicha ley supuso el comienzo de la legitimidad democrática de la Monarquía, de valor matizable pero que no puede ser desconocido («Artículo 57. Sucesión a la Corona», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, pp. 110-111).
159 A este respecto, habla LUCAS VERDÚ, refiriéndose al entonces proyecto de Ley para la Reforma Política, del «estilo y léxico diametralmente diferente al mantenido por las Leyes Fundamentales franquicias» como formando parte de una estrategia calculada de utilización del arsenal conceptual demoliberal (La octava Ley Fundamental... , cit, pp. 49 y 62).
70
afirmar implícitamente su vigencia en el Estado Español sobre la base de la «supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo160» (artículo 1). Se incorporó así un nuevo principio de legitimidad democrática al sistema, articulado mediante un cambio en la titularidad de la soberanía que ya no se atribuía a la Nación para ser ejercida por el Estado, como en la Ley Orgánica del Estado, sino al «pueblo» representado políticamente mediante unas nuevas Cortes bicamerales, compuestas de Congreso de los Diputados y del Senado y elegidas por sufragio universal, igual, directo y secreto, a quienes se atribuyó «la potestad de elaborar y aprobar las leyes» (artículo 2) que serían sancionadas y promulgadas por el Rey eliminándose así el derecho de veto que le concedía el artículo 17 de la Ley constitutiva de las Cortes. La «supremacía de la ley» implicaba correlativamente la supremacía jurídico-política de esas nuevas Cortes y su centralidad en el sistema institucional aunque se eludió el planteamiento de la relación política entre el Presidente del Gobierno y las nuevas Cortes en términos de confianza parlamentaria161.
160 Para J. DE ESTEBAN, la inclusión de esta declaración de la
soberanía popular en la artículo 1 de la Ley para la Reforma Política tenía, para T. FERNÁNDEZ-MIRANDA, un valor simbólico restitutorio que pretendía evidenciar la sinceridad del proceso de reforma; así, afirma
refiriéndose a T. FERNÁNDEZ-MIRANDA, que «[...] su obsesión, a diferencia del simple maquillaje de la reforma que pretendía Arias Navarro consiste en devolver la soberanía al pueblo para que éste se de una nueva Constitución. Insiste así en que esa idea aparezca ya en el artículo 1º de la Ley para la Reforma Política, a fin de que sea el principio democrático y no el monárquico, como alguno sostenía arcaícamente, el que presida la fase de la transición» («La reforma política», en Homenaje a Joaquín Tomás Villarroya, tomo I, Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Valencia, 2000, p. 336).
161 En este sentido, TORRES DEL MORAL (Principios de Derecho Constitucional Español, cit. p. 500) y LUCAS VERDÚ quien califica la Ley para la Reforma Política como «una muestra significativa de una especie de doctrinarismo o de orleanismo de nuestro siglo» (La octava Ley Fundamental..., cit., pp. 51, 52 , 59 y 87). Para Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, la monarquía durante la vigencia de la Ley para la Reforma Política y el proceso constituyente, se configuró de facto por la actuación del Rey como «[.,..] un modelo de monarquía limitada, con poderes efectivos y gran influencia»
71
Por otra parte, la atribución de la iniciativa para la reforma constitucional al Gobierno y al Congreso de los Diputados, su aprobación por ambas Cámaras y su sometimiento posterior a referéndum previo a la sanción real, parecía conllevar una situación de poder constituyente-constituido compartido, similar a la existente desde 1946 hasta entonces. No obstante, lo cierto es que es la posición del pueblo la que salió reforzada en el nuevo procedimiento de reforma constitucional por cuanto se preveía que el Rey pudiera «[...] someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado» (artículo 5). Esto significaba que el Jefe del Estado podía activar una reserva de poder constituyente en el pueblo sometiéndole a referéndum una opción constitucional que se impondría, caso de ser aprobada, a la voluntad de las Cortes162 que quedarían disueltas si, tratándose de una materia de su competencia como la reforma constitucional, no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, convocándose nuevas elecciones.
La Ley para la Reforma Política desplazó, pues, el centro de gravedad del sistema desde el Jefe del Estado hacia las nuevas Cortes elegidas por sufragio universal hasta el punto de que las mismas se erigieron en constituyentes163 y la
(Introducción al régimen constitucional español, Ed. Sanz y Torres, 2.ª ed., Madrid, 2000, pp. cit., p. 206).
162 Según las previsiones de las Leyes de Referéndum (artículo 1) y Sucesión (artículo 10.2), el referéndum tenía el carácter de ratificación de un acuerdo previo de las Cortes mientras que en el artículo 5 de la Ley para la Reforma Política la consulta popular tenía carácter previo a la intervención de otros órganos del Estado sancionándose incluso a las Cortes con la disolución en caso de una actuación disconforme con el resultado del referéndum.
163 Sobre la problemática jurídica de la naturaleza constituyente de las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, vid. J. TOMÁS VILLARROYA quien señala, sin embargo, que «[...] desde una perspectiva política, el contenido de la Ley para la Reforma Política, la admisión en la misma del sufragio universal y la facultad de revisión atribuida principalmente a las Cortes que
72
introducción del principio de soberanía popular llevó a que la significación simbólica de la Jefatura del Estado fuera, no tanto la de órgano copartícipe de la soberanía como la de órgano cooperador en el ejercicio de la misma por su nuevo titular, especialmente en el proceso legislativo, mediante la sanción de las leyes, y en el proceso de reforma constitucional, función cooperativa que, llevada a su extremo, incluía la activación directa de la soberanía popular, mediante la convocatoria de referéndum, en cuestiones de interés político nacional de naturaleza constitucional o no.
Sin embargo, en la medida que seguían vigentes las anteriores Leyes Fundamentales, el Jefe del Estado seguía ocupando formalmente la posición simbólica que las mismas le otorgaban, en especial, como representante supremo de la Nación, personificación de la soberanía nacional y guardián de la observancia de los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional (artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado). Esta significación simbólica resultaba contradictoria con la nueva Ley Fundamental que, al atribuir la supremacía a la ley como expresión de la soberanía popular, vaciaba de contenido político efectivo la representación suprema de la Nación atribuida al Jefe del
Estado164 por cuanto dicha representación suprema salvo en
su dimensión puramente honorífica debía corresponder a las nuevas Cortes titulares en plenitud de la potestad legislativa; de
aquélla creaba suponía el derribo pese a que se guardaran ciertas formas
procesales del régimen constitucional existente con anterioridad y la apertura de una vía que no podía tener otro sentido y alcance que el plenamente constituyente» («Proceso constituyente y nueva Constitución. Un análisis crítico», en Estudios sobre la Constitución Española de 1978, Facultad de Derecho, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valencia, Valencia, 1980, pp. 11-12)
164 Como ha señalado Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, «[...[ la declaración de la soberanía popular, en su artículo primero, significó una ruptura con la personificación de la soberanía que atribuía el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado al Jefe del Estado.» (Introducción al régimen constitucional español, 2.ª ed., cit., p. 205).
73
la misma forma, su posición de guardián de las Leyes Fundamentales y de los Principios del Movimiento Nacional también era aparentemente contradictoria con una regulación del proceso de reforma constitucional que no contenía ninguna cláusula de intangibilidad como sería coherente con la naturaleza permanente e inalterable atribuida a dichos Principios por otra Ley Fundamental en vigor.
No obstante, la solución a esta última aporía vino facilitada por el hecho de que el Rey ya no ejerciese, ni de facto ni
de iure, la Jefatura Nacional del Movimiento lo que relativizaba, debilitándolo, el contenido efectivo de sus
competencias de custodio y garante de sus Principios y, sobre todo, pudo tener solución jurídico-formal en la medida en que la inalterabilidad y permanencia de dichos Principios se establecía en unas Leyes Fundamentales que sí podían ser reformadas165; esta pretendida intangibilidad, por otra parte, poco podía pesar frente al ejercicio del poder de reforma por unas Cortes elegidas por sufragio universal y una voluntad popular manifestada directamente en referéndum. En este último sentido, cabe señalar que la potestad del Jefe del Estado de someter a referéndum vinculante una opción política que le atribuía el artículo 5166, aunque en principio no suponía una
165 «Jurídicamente, ningún texto legal distingue entre las Leyes
Fundamentales y la de Principios de Movimiento, debe aplicársele el procedimiento de reforma previsto» (J. M. MARTÍNEZ VAL, citado por LUCAS VERDÚ, La octava Ley Fundamental... , cit, p. 69). En el mismo sentido. A. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR recoge la interpretación que el entonces Presidente de las Cortes, T. FERNÁNDEZ-MIRANDA, ofreció al Rey acerca del contenido del compromiso que contraería con el juramento a los Principios del Movimiento: dado que las Leyes Fundamentales establecían su propia cláusula de reforma, «[...] lo que la lealtad al juramento exigía era respetar escrupulosamente esa vía de legalidad .» [«Monarquía y Transición», en TORRES DEL MORAL, A.: (dir.): Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, p. 156].
166 Distintas opiniones sobre la significación política de la facultad regia de someter a referéndum una opción política que le atribuía el artículo 5 de la Ley para la Reforma Política pueden verse en LUCAS VERDÚ, La octava Ley Fundamental... , cit, pp. 56, 57, 77-79 y 83-84, facultad que, por otra parte, para M. A. APARICIO era claramente instrumental de los fines de la
74
novedad desde el punto de vista jurídico-constitucional (en la medida que, mutatis mutandis, era trasunto de la atribución análoga que le reconocía la Ley de Referéndum de 1945), su significado político material fue precisamente el de un mecanismo de seguridad que pudiese permitir al Jefe del Estado continuar el proceso de reforma constitucional en caso de que una composición adversa de las Cortes amenazara con bloquearlo.
Por último, si desde un enfoque politológico167 habría mucho que decir acerca del distinto contenido que tuvo la dimensión simbólica del Rey en los intervalos que transcurren entre la aprobación de la Ley para la Reforma Política el 4 de enero de 1977, las elecciones del 15 de junio de 1977 y la aprobación de la Constitución el 27 de diciembre de 1978, desde la perspectiva jurídico-constitucional la posición simbólico-constitucional del Jefe del Estado es la misma durante toda la transición168 y entendemos que ha quedado suficientemente expuesta en las líneas anteriores.
operación de reforma política (Introducción al sistema político y constitucional español, op. cit. p 29). D. SEVILLA ANDRÉS valora negativamente la supresión posterior de esta facultad en la Constitución de 1978, por entender que se priva al monarca de un «[...] instrumento eficaz para la gobernación a uno de los poderes al que se encomienda la función arbitral [...]» («La monarquía», en Estudios sobre la Constitución Española de 1978, Facultad de Derecho, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valencia, Valencia, 1980, p. 236). Para MENÉNDEZ REXACH, se trata de un referéndum «prospectivo» que, a diferencia del previsto en la Leyes de Referéndum y Orgánica del Estado, puede versar, con carácter vinculante, sobre cuestiones aún no sometidas a las Cortes de forma que permitiría al Jefe del Estado tener una política gubernamental propia, distinta a la del Gobierno (op. cit, p. 347 y 348, en nota).
167 Para LUCAS VERDÚ, el texto de la Ley para la Reforma Política «interesa mucho más al análisis científico-político [...] que a la hermenéutica constitucional» y «hay que enjuiciarla por sus vertientes políticas, como decisión política gubernamental, antes que como conjunto riguroso de disposiciones jurídicas sistemáticas.» (La octava Ley Fundamental... , cit, pp. 63 y 73).
168 En este sentido, A. BAR CENDÓN se refiere a la Corona durante la transición como «símbolo del Estado, de su continuidad», sin perjuicio de que fuera un factor más en el proceso constituyente [«La “monarquía
75
parlamentaria” como forma política del Estado español según la Constitución de 1978», en M. RAMÍREZ (ed.), Estudios sobre la Constitución Española de 1978, Pórtico, Zaragoza, 1979, pp. 198-199].
En cambio, Mª. J. CANDO SOMOANO diferencia tres significaciones simbólicas del Jefe del Estado durante los tres periodos señalados, partiendo, sin embargo, de una dimensión común como «símbolo de la unidad de España y de la pacífica transición a la democracia» durante toda la transición: entre el 22 de noviembre de 1975 y la aprobación de la Ley para la Reforma Política el 4 de enero de 1977, sus poderes simbólicos serían los que se recogen en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado a los que se añadirían la personificación en D. Juan Carlos del «carácter de continuidad e integración» de la monarquía; desde el 4 de enero de 1977 hasta las elecciones de 15 de junio de 1977, «doble simbolismo de continuidad legal y del cambio democrático» a lo que suma el refuerzo de la idea de permanencia de España que entiende supuso la renuncia de D. Juan de Borbón a sus derechos dinásticos; finalmente durante el proceso constituyente hasta el 27 de diciembre de 1978, «[...] simboliza la integración de los territorios, los partidos políticos y las clases sociales, así como la permanencia estatal evitando que se produzca una imagen de ruptura al no quedar vacante la Jefatura del Estado en ningún momento.» («La función simbólica en la Monarquía española», cit., pp. 506-507). A nuestro juicio, esta evolución de la dimensión simbólica de la Jefatura del Estado, si bien puede predicarse en el ámbito de su simbolismo político-social y de la actuación personal del titular del órgano, no se encuentra justificada desde el punto de vista del ordenamiento constitucional vigente en el que no se producen más modificaciones que las que ya se han
comentado en este sentido, R. SÁNCHEZ FERRIZ habla de la existencia de «misiones» simbólicas que no se deducen abiertamente de la letra de la Constitución y señala en este sentido que «la posición de Rey de todos los españoles fue muy valorada en el momento constituyente [...]» (el subrayado es de la autora, «La Jefatura del Estado», en R. SÁNCHEZ FERRIZ, Funciones y órganos del Estado Constitucional español, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p.
84.) . Por otra parte, su enfoque, más centrado en la Monarquía que en la institución de la Jefatura del Estado, le lleva a incluir significaciones
privativas de la forma monárquica transmisión de los derechos dinásticos
en el seno de la familia Borbón y no derivadas de la regulación constitucional de la Jefatura del Estado.
76
IV. LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978
El análisis de la función simbólica de la Jefatura del
Estado a través de su reflejo en los debates que tuvieron lugar al respecto en sede constituyente se aborda señalando previamente que esta cuestión no puede estudiarse haciendo abstracción del tratamiento constitucional de otros aspectos de la Jefatura del Estado sino que, al contrario, se encuentra estrechamente interrelacionada no sólo con la concepción general sobre la forma de la Jefatura del Estado defendida por los constituyentes (República o Monarquía) sino, especialmente, con el tipo de monarquía preconizado, con las facultades concretas atribuidas al Jefe del Estado y con la posición adoptada sobre el sujeto titular de la soberanía; se hace necesario referirse, por tanto, a todos estos elementos que condicionaron y enmarcaron la discusión parlamentaria169 sobre la dimensión simbólica de la suprema magistratura del Estado.
A. La alternativa republicana
La forma republicana de la Jefatura del Estado como
alternativa a la monarquía parlamentaria recogida ya en el texto del anteproyecto de Constitución se planteó fundamentalmente en el conocido voto particular de sustitución del Título III del
169 Puede verse al respecto una descripción sintética de las principales
posiciones políticas y discusiones parlamentarias en torno a la Monarquía en I. CAVERO, «La Monarquía en el debate constituyente», en A. Torres del Moral (dir.), Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, pp. 139-150. Con mayor detalle y referencia precisa a las modificaciones que se fueron incorporando así como al derecho comparado, sobre la tramitación parlamentaria del artículo 1.3 y del Título II de la Constitución vid. el comentario al artículo 1.3 de F. GARRIDO FALLA y los comentarios de R. ENTRENA CUESTA a los artículos 56-65, ambos en F. GARRIDO FALLA y otros, Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, pp. 37-40 y 937 y ss.
77
anteproyecto presentado por el Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso170, al que se adhirió el Diputado F. Letamendia Belzunce171 (Euskadiko-Ezkerra, Grupo Mixto) y con cuyo contenido coinciden sustancialmente las diversas enmiendas presentadas por el Diputado H. Barrera Costa172 (Esquerra Republicana de Cataluña, Grupo de Minoría Catalana), postulándose posteriormente una Jefatura del Estado republicana en el Senado por el Senador L. M. Xirinacs Damians173 (Independiente por Barcelona) y, en los mismos términos que Barrera en el Congreso, por el Senador R. Audet Puntcernau174 (Esquerra Republicana de Catalunya).
En síntesis, la propuesta socialista planteaba la sustitución del Título III del anteproyecto, dedicado a la Corona por un nuevo Título III bajo la rúbrica «Del Jefe del Estado» en el que se configuraba una Presidencia de la República sin más función genérica que la de «asumir su más alta representación» y ejercer las funciones que le otorga la Constitución, funciones que sólo diferían de las atribuidas al Rey175 por el anteproyecto en que se eliminaba la sanción de las leyes176 (manteniéndose la promulgación), se introducía la facultad de dirigir mensajes a las Cortes Generales, no prevista
170 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Publicaciones de las
Cortes Generales, vol. I, Madrid, 1980, pp. 54-55. 171 Enmienda núm. 64, ibíd., p. 167. 172 Enmiendas núms. 229-239, ibíd., pp. 237-241. 173 Enmiendas núms. 443 y 484-495, Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2851 y 2867-2871 174 Enmienda núm. 409, ibíd., p. 2838. 175 En este sentido señala MENÉNDEZ REXACH que «el contenido des
este voto particular es especialmente expresivo de que la disyuntiva Monarquía-República se reducía a una cuestión de organización de la Jefatura del Estado, ya que se modificaban los correspondientes preceptos del Título II, sustituyendo “Corona” por “Jefatura del Estado” y atribuyendo ésta a un Presidente de la República» (op. cit, p. 371, en nota a pie).
176 En la enmienda núm. 233 del Diputado Barrera Costa se mantenía, sin embargo, la sanción de las leyes entre las facultades del Presidente de la República (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 239).
78
para el Rey, y, por último, se desvinculaba la posibilidad de presidencia del Consejo de Ministros por el Jefe del Estado a petición del Gobierno177 de la finalidad de recibir información de los asuntos de Estado a la que se anudaba la facultad análoga del monarca en el texto del anteproyecto.
El Presidente de la República se elegiría en sesión conjunta de las Cortes Generales con participación de cinco representantes de cada Comunidad Autónoma178 elegidos por sus respectivos parlamentos, por mayoría de 3/5 o por mayoría absoluta en defecto de ese quórum en tres votaciones; la duración del cargo era de seis años, sin reelección inmediata siendo elegibles los ciudadanos mayores de 30 años en plenitud de uso de sus derechos civiles y políticos y previéndose su sustitución por el Presidente del Congreso en los casos de enfermedad o ausencia en viaje oficial (sustitución provisional) y muerte o incapacidad permanente (sustitución interina).
Frente a la irresponsabilidad del Rey y pese a preverse el refrendo de todos los actos del Presidente por el Presidente del Gobierno o los Ministros competentes con asunción de plena responsabilidad por el órgano refrendante, se articulaba un procedimiento de exigencia de responsabilidad criminal por el Pleno del Tribunal Supremo, tras la apreciación de su posibilidad por 3/5 partes del Congreso de los Diputados, en los casos de violación de la Constitución o de delitos contra la seguridad exterior del Estado.
En definitiva, se postulaba una República parlamentaria, no definida expresamente como tal en el voto particular179, en la
177 La propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya exigía
adicionalmente la existencia de «motivos graves» para que el Presidente de la República pudiera «presidir el Consejo de Ministros cuando éste lo estime necesario» (íd.).
178 En el voto particular se utilizaba la expresión «Territorio Autónomo» que se recogía en el anteproyecto inicial para referirse a lo que posteriormente serían las Comunidades Autónomas tras las modificaciones introducidas en el texto del anteproyecto por el Informe de la Ponencia.
179 Por el contrario, como «República democrática y parlamentaria» calificaba explícitamente la forma de Gobierno la enmienda núm. 241 del Diputado Barrera Costa, manteniendo en los mismos términos del
79
que el carácter simbólico de la unidad y permanencia del Estado atribuido al monarca por el anteproyecto se transmutaba, en términos más fríos e inexpresivos, en «alta representación» del Estado180 simplificándose también la fórmula del juramento del Presidente referido ahora a la lealtad a la Constitución y al desempeño fiel de sus funciones181 frente al compromiso más activo exigido al Rey de «guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar y tutelar182 los derechos de los ciudadanos».
La defensa del voto particular socialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados corrió a cargo del Diputado L.
anteproyecto el resto del texto del artículo 1.1 y suprimiendo el artículo 1.3 (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 242). Curiosamente, el Grupo Socialista del Congreso no presentó ninguna enmienda al artículo 1.3 que consagraba la monarquía parlamentaria, no obstante lo cual su voto particular se defendió y votó cuando se debatió el apartado 3 del artículo 1.
180 Con mayor expresividad, el artículo 82.11.ª del proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873, declaraba competencia del Presidente «personificar el Poder supremo y la suprema dignidad de la Nación»; por su parte, el artículo 67 de la Constitución de la República Española de 1931 atribuía al Presidente de la República la personificación de la Nación, presuponiendo la representatividad del Estado inherente a su condición de Jefe del Estado. Ambos antecedentes fueron alegados en justificación y defensa de las enmiendas núm. 691 y 601, a las que se hará posterior referencia, que postulaban la atribución al Rey de la representación de la nación.
181 Todavía se simplificaba más el juramento del Presidente de la República en la enmienda núm. 237 de Esquerra Republicana de Catalunya que se limitaba a prometer, ya no lealtad, sino «respetar la Constitución», manteniéndose idéntica la referencia al desempeño fiel de sus funciones (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 241).
182 La expresión «y tutelar», presente en el artículo 53.1 del anteproyecto inicial (Boletín Oficial de las Cortes, núm. 44, de 5 de enero de 1978, Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 16) fue suprimida en el texto del artículo equivalente (56.1) del anteproyecto publicado junto con el Informe de la Ponencia (Boletín Oficial de las Cortes, núm. 82, de 17 de abril de 1978, íbid., p. 610), sin que se reflejara, sin embargo, en el Informe de la Ponencia la aceptación de ninguna enmienda en tal sentido (íbid., p. 538).
80
Gómez Llorente mediante lectura literal de un discurso183 que partió de una posición de principio que ya había sido expresada por el portavoz del Grupo, Peces-Barba Martínez, al inicio del debate general: la necesidad de legitimar democráticamente todas las instituciones mediante su asentamiento constitucional, previo replanteamiento de todas ellas, incluyendo la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado184 y el rechazo de toda otra forma de legitimidad (derecho divino, carismática, dinástica, franquista y fáctica). A partir de aquí, se afirma que «la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos» recurriendo a argumentos de distinta naturaleza:
a) De oportunidad jurídico-constitucional por inferencia del principio de soberanía popular: conveniencia de la elección popular directa de toda magistratura representativa y de la limitación temporal de su ejercicio mediante la renovación periódica de su titular, dificultad de las magistraturas vitalicias y hereditarias para su acomodación a la voluntad popular en cada momento, facilitar la libre determinación de las generaciones venideras en cuanto a la titularidad de la Jefatura del Estado y, por último, falsedad de la contraargumentación de la neutralidad de los magistrados vitalicios y por herencia respecto
183 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 779-773. 184 En este sentido, PECES-BARBA señalaba que la decisión de
plantear el voto particular republicano «supone, a mi juicio, un recordatorio de que la Monarquía no ha sido refrendada por el voto de los ciudadanos y una llamada de atención sobre que la soberanía reside en el pueblo» (G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, «Los socialistas y la Constitución», en La izquierda y la Constitución, Ed. Taula de Canvi, Barcelona, 1978, p. 14).
Para M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, la significación del voto
particular socialista fue que la Monarquía «ni puede darse por supuesto como algo que no debe siquiera ponerse en cuestión en tanto que
fundamento de la existencia política de la nación ni tampoco, desde luego, deriva su vigencia como “hecho normativo” que se plasmará en su reconocimiento y recepción constitucional de un orden trascendente a la decisión del pueblo» (M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES y A. PÉREZ DE
ARMIÑAN Y DE LA SERNA, La Monarquía y la Constitución, Civitas, Madrid, 1987, p. 126).
81
de las contiendas de intereses y grupos al tratarse de hombres cuyo juicio es humano y relativo como el de los demás.
b) De orden ideológico derivadas de las «aspiraciones
igualitarias» y de las ideas del «liberalismo radical» que
afirman asumir, incompatibles con un mecanismo hereditario de provisión de la Jefatura del Estado basado, no en el esfuerzo y en el mérito sino en el privilegio.
c) De tradición histórica republicana del PSOE, identificado con la República desde su fundación durante la Restauración, señalando como causas del progresivo deslizamiento republicano del partido la corrupción y el caciquismo de la Restauración que condujeron finalmente a la Dictadura, con el resultado de ser «[...] el pilar fundamental en el cambio de régimen del 14 de abril de 1931185».
d) Finalmente, de carácter histórico general, condicionantes de la posición del partido: «[...] en España la libertad y la democracia llegaron a tener un solo nombre: ¡República!. [...] La idea de España y la República se confunden186. [...] El PSOE fue en primer lugar republicano y baluarte de la República, cuando no hubo otra forma de asegurar la soberanía popular, la honestidad política y, en definitiva, el imperio de la ley unido a la eficacia en la gestión [....] Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de Gobierno es en tanto en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia [...].187».
En el segundo turno a favor del voto particular, el Senador Martín Toval vino a ampliar algunos aspectos de esa
argumentación incompatibilidad del principio hereditario con la democracia, tradición popular española republicana frente al
monarquismo de las derechas incidiendo de nuevo en la cuestión de la necesaria legitimación democrática de la
185 Ibíd., p. 773. 186 Citando literalmente a Luis Araquistáin (íd.). 187 Íd.
82
monarquía mediante su confrontación en el proceso constituyente con la opción republicana y en la funcionalidad legitimadora que aportaba, a esos efectos, la postura socialista: «el voto particular republicano de los socialistas tendría así, entre otras cosas, esa necesaria justificación; es decir, que el Rey pueda ganar su nuevo poder estatal, su papel constitucional, gracias a una votación188». Derrotado el voto particular en la votación en Comisión189, no fue defendido ante el Pleno del Congreso (ni reiterado posteriormente ante el Senado), aduciéndose por el portavoz, Diputado Peces-Barba Martínez, la plena aceptación del resultado de la votación en la Comisión y votando en el Pleno el Grupo Socialista a favor del conjunto del actual Título II190.
Por su parte, en la defensa de la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya al artículo 1.1, según la cual «El Estado español [...] se constituye en una República democrática y parlamentaria [...]», el Diputado Barrera Costa reivindicó la celebración de un referéndum sobre la forma política de Estado con carácter previo al debate del anteproyecto: «de esta forma, y sólo de esta forma la soberanía sería devuelta totalmente al pueblo [...] y [...] quedaría definitivamente borrado el pecado original de los orígenes franquistas del nuevo régimen191»; junto al novedoso argumento de la inidoneidad de las Cortes Constituyentes y del posterior referéndum constitucional para legitimar democráticamente a la monarquía192, se alegan también
188 Ibíd., pp. 779-780 189 Por 22 votos en contra, 13 votos a favor y una abstención. El
Grupo Socialista se abstuvo, sin embargo, en la votación de la enmienda núm. 64 del Diputado Letamendia Belzunce en la que éste se limitaba a adherirse al voto particular socialista (ibíd., p. 794).
190 No así del artículo 1.3 en el que se abstuvieron por existir otras enmiendas republicanas contradictorias con el texto de la ponencia (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1895).
191 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 692. 192 «Que no se me diga que ha habido unos referéndums, y, en
particular, el de diciembre de 1976, que legitim[a]n la Monarquía. [...] Aparte otras razones (inexistencia de libertades democráticas, por ejemplo), la
83
otras razones similares a las del voto socialista basadas en la «naturaleza intrínseca de la Monarquía», haciendo abstracción de la situación española (incompatibilidad del privilegio hereditario con el principio de igualdad y con la jerarquía meritocrática, discriminación contra la mujer, sustracción de una parcela del poder de la soberanía popular) y otras de naturaleza comparatista, bien respecto de otros países (mayoría de Estados republicanos, incluyendo las naciones más poderosas de la tierra ), bien respecto de la propia historia política española (falsedad del argumento del mal funcionamiento de las dos Repúblicas españolas, aplicable también a la institución monárquica). En el debate en el Pleno, a algunas de las anteriores argumentaciones193, añadirá otra tesis cual es la necesidad de la República para la «restitución previa de la soberanía a las naciones que integran el Estado194»: «no
principal objeción contra el referéndum de 1976 es el defecto básico de la amalgama, mezclar la reforma política con la forma de Gobierno.
»Es por una razón idéntica que la legitimación completa e indiscutible de la Monarquía no puede proceder ni de estas Cortes ni del referéndum constitucional. En las elecciones de 15 de junio los electores del
Partido Comunista por no citar otros ejemplos que de ninguna manera pensaban dar su voto a la Monarquía. Y de la misma manera, al votar en el referéndum constitucional, los electores votarán también por razones complejas. En Cataluña, por ejemplo, votaremos, sin duda, fundamentalmente en función de las posibilidades autonómicas que ofrezca la nueva Constitución, y el factor República-Monarquía será, probablemente, secundario. La cuestión República-Monarquía es demasiado importante para que pueda aceptarse cualquier consulta popular sobre la cuestión que no sea absolutamente específica (ibíd., pp. 691, 692, 785 y 786).
193 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 1861-1864 y 1888.
194 El mismo Diputado había presentado la enmienda núm. 241 al artículo 1.1 y 1.2 (según las cuales «El Estado español, formado por una comunidad de pueblos, se constituye en una República democrática y parlamentaria [...]. Los poderes de todos los órganos del Estado emanan del pueblo, en el que reside la soberanía»), con supresión del apartado 3, defendiendo la misma sobre la base del carácter plurinacional del Estado, la inexistencia de la nación española y, por tanto, de la titularidad compartida de la soberanía entre los pueblos de las distintas naciones integradas en el Estado español (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 242, 693-695; y vol. II, pp. 1863, 1864, 1888 y 1889). La misma justificación
84
puede haber República democrática viable sin nacionalidades soberanas y [...] sólo en una democracia republicana podrán estas nacionalidades recuperar efectivamente sus plenas libertades195»; todas estas cuestiones se plantearán de nuevo en muy similares términos en la Comisión de Constitución y el Pleno del Senado por el Senador Audet Puntcernau196, de la misma fuerza política, y por el Senador independiente por Barcelona, Xirinacs Damians, que propondrá también una República democrática y parlamentaria de naturaleza confederal en función de la plurinacionalidad del Estado197.
La falta de elección popular de Don Juan Carlos198 y su «vicio de origen» franquista fueron también argüidos por el enmendante Letamendia Berzunce, de Euzkadiko-Ezkerra para propugnar una República confederal, adhiriéndose, por lo demás al voto particular socialista y a los argumentos utilizados en su defensa199. En el Senado, más escuetamente, el Senador
sirvió en el Senado para la defensa de las enmiendas núms. 409 y 410 presentadas por el Senador Audet Puntcernau de la misma formación política (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3010-3012).
195 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1862. 196 Enmienda núm. 409, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2838, 2986- 2988; y vol. IV, pp. 4330 y 4331. 197 Enmiendas núm. 443 y 444, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2851. Vid. su defensa en Comisión y en el Pleno en ibíd., 2960-2967; y vol. IV, 4314-4320.
198 También argumentada por el Senador R. Bajo Fanlo (Senadores Vascos) que propuso en la enmienda núm. 1099 la «Monarquía parlamentaria, legitimada por el refrendo de la voluntad popular» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2950): «Ni siquiera el franquismo se atrevió a consagrar una instancia monárquica por vía indirecta y convocó el referéndum de 6 de julio de 1947. Y es que, en definitiva, una monarquía, un Rey, no puede entrar por la puerta falsa. La propia dignidad de las institución y el respeto que debe merecernos la persona del Rey Don Juan Carlos exige la celebración de un referéndum que legitime a la monarquía como forma política del estado y de nuestro futuro democrático.» (ibíd., p. 2996).
199 Enmienda núm. 64, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 165 y 167. Vid. su defensa en Comisión y en el Pleno en ibíd., pp. 699, 700, 758 y 782; y vol. II, pp. 1874-1876.
85
Bandrés Molet, del Grupo de Senadores Vascos, se limitó a solicitar la supresión del apartado 3 del artículo 1 y a proponer la sustitución de la palabra «Rey» por «Jefe del Estado» en el articulado de la Constitución «en tanto los pueblos del Estado español decidan la forma que interesa200».
Como es sabido, el Grupo Parlamentario Comunista aceptó el artículo 1.3 del anteproyecto en la redacción propuesta por la ponencia, no presentando enmiendas a la forma monárquica de la Jefatura del Estado, alegando su portavoz, S. Carrillo Solares201, que, si bien el Partido Comunista siempre había sido partidario de la República democrática202, nunca había hecho de la forma política objetivo esencial y que, en virtud de la política de reconciliación nacional adoptada tras la guerra civil, lo decisivo era un sistema de libertades democráticas, decidiéndose la forma de Gobierno cuando la democracia estuviese instaurada; no obstante, dado que en el proceso de cambio político, el actual Jefe del Estado, pese a ser inicialmente percibido con hostilidad por los comunistas, había asumido la concepción de una Monarquía democrática y parlamentaria, siendo pieza decisiva en el equilibrio político y desempeñando el papel de bisagra que había evitado el choque entre el aparato del Estado y la sociedad civil, en aquellas condiciones concretas, plantear la cuestión de la República podía suponer poner en riesgo la democracia203, pudiendo provocar incluso un desplazamiento de
200 Enmiendas núm. 289 y 311, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2791 y 2798. Vid. su defensa en Comisión en ibíd., pp. 2982, 2983, 2992 y 2993.
201 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 651-652. 202 En este sentido, señaló el Diputado Solé Tura en la explicación de
voto sobre el artículo 1 que «desde el punto de vista de los principios generales [...], somos, lo hemos dicho, lo decimos y así figura en nuestro programa, partidarios de la República, como también somos partidarios de la República Federal» (ibíd., p. 795).
203 Señaló Solé Tura que «[...] de lo que se trata hoy fundamentalmente es de hacer pasar la línea divisoria por donde pasa, no establecer líneas divisorias artificiales. Hoy lo que divide a los ciudadanos de este país, fundamentalmente, no es la línea divisoria entre monárquicos y republicanos, sino entre partidarios de la democracia y enemigos de la
86
las instituciones hacia la derecha si surgían discutidas desde la izquierda: «por esas razones [...], en aras de la democracia y de la paz civil [...], afirmamos que mientras la Monarquía respete la Constitución, nosotros respetaremos la Monarquía204».
democracia. Y para hacer avanzar una democracia que es precaria, una democracia que hoy está amenazada y está amenazada no sólo por el terrorismo, sino por la subsistencia de aparatos e instituciones que tienen su raíces en el franquismo, para hacer avanzar ésta necesitamos agrupar en torno a la causa democrática el máximo número de fuerzas, sea cual sea el signo institucional con el que se incorporan a la democracia. Más todavía. Si queremos que esa democracia funciones, necesitamos que se incorporen a ella fuerzas políticas, instituciones fundamentales que hoy se están
incorporando de una manera lenta pero progresiva y quiero saber que
segura, a través precisamente de la institución monárquica.» (ibíd., p. 796). Idéntica argumentación encontramos en J. SOLÉ TURA, «La
Constitución y la lucha por el socialismo», en La izquierda y la Constitución, Ed. Taula de Canvi, Barcelona, 1978, pp. 25-27.
204 Ibíd., p. 652. También en similares términos, el Diputado Solé Turá, ibíd., pp. 796-797.
En los debates parlamentarios sobre la forma de la Jefatura del Estado puede observarse una cierta rivalidad entre los Grupos Parlamentarios Comunista y Socialista, rivalidad que se manifiesta en veladas alusiones críticas en sus intervenciones.
Así, en la intervención del Diputado Carrillo Solares en el debate general en la Comisión, habla, refiriéndose al comienzo del cambio, de «otras fuerzas de oposición que quizá mejor informadas, o más oportunistas, parecían no oponer ningún reparo a la Monarquía y al papel de ésta» (el subrayado es nuestro) y afirma que «un partido político que se propone transformar la sociedad no puede prescindir de la realidad. Si en las condiciones concretas de España, pusiéramos sobre el tapete, la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro, no obtendríamos la República pero perderíamos la democracia. Tal riesgo podría correrlo un grupo puramente testimonial que no se proponga hacer política. Un Partido serio y responsable, dispuesto a hacer avanzar el cambio democrático, a convertirse en una fuerza de Gobierno, no puede lanzarse y lanzar al país en esa aventura. Nosotros nos negamos incluso a hacer una finta con ese tema, a jugar a amagar y no dar; es demasiado serio y el pueblo sabe muy bien lo que somos unos y otros, lo que nos estamos jugando, para dejarse deslumbrar por jugadas demagógicas» (el subrayado es nuestro, íd.).
Por su parte, en el turno de defensa del voto particular socialista, el Diputado Gómez Llorente afirmó que «tampoco se trata de aceptar la Monarquía meramente como una situación de hecho. Allá los partidos que reclamándose de la izquierda piensan que algo tan trascendente y duradero como la forma
87
Expuestas en lo fundamental las argumentaciones y posiciones defendidas en las Cortes Constituyentes por las fuerzas políticas partidarias de la República, debe señalarse, para concluir que, aunque la única mención explícita al valor simbólico de la magistratura republicana se encuentra en la atribución a la misma de la función de «alta representación» del Estado en el voto particular socialista y en la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya205, lo cierto es que la dimensión simbólica de la República subyace a muchas de las tesis planteadas en el debate parlamentario sobre esta cuestión, sin perjuicio de que todas ellas pretendan fundarse en la mayor «racionalidad» de la forma republicana y en la experiencia histórica española. Ya hemos mencionado, en este sentido, la identificación simbólica entre las ideas de España, libertad y democracia con la República en el contexto de la valoración de la historia política española expuesta en la defensa del voto particular socialista por el Diputado Gómez Llorente; esa misma significación simbólica de la República, ampliada a la autonomía y, en general, al proceso de modernización y desarrollo social, unida a la correlativa desvalorización simbólica de la monarquía, se encuentra en la segunda intervención a favor del voto particular a cargo del Diputado Martín Noval: «República ha ido siempre ligada a democracia, a autonomías de las nacionalidades y regiones, a reforma social modernizadora e igualitaria. Históricamente, las derechas españolas han optado, siempre junto a regímenes no democráticos y centralistas, por la monarquía. La monarquía,
política del Estado puede darse por válida a merced de razones puramente coyunturales, de pactos ocasionales, o de gratitudes momentáneas. No somos nosotros de aquellos que pueden hacer el tránsito súbito en unos meses, desde el insulto a la institución y la befa a la persona que la encarna, al elogio encendido y la proclamación de adhesiones entusiastas con precipitada incorporación de símbolos o enseñas. Da la casualidad de que donde ésos gobiernan fueron derribadas violentamente las Monarquías, y no precisamente por plebiscitos» (el subrayado es nuestro, ibíd., p. 770).
205 En similares términos, la enmienda núm. 44 del Senador Xirinacs Damians propone un Presidente de la Confederación Española que «asume la representación de la Confederación» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2868).
88
históricamente, se ha dejado siempre engañar por unas oligarquías interesadas en mantener situaciones de injusticia y de poder monopolizado, y muy poco monárquicas cuando han visto que la monarquía no era suficientemente autoritaria206».
En definitiva, la República se presentó en los debates constitucionales arropada por una carga histórico-simbólica207, reconocida incluso por los partidarios de la Monarquía, que quedó sintéticamente expresada por el Diputado y ponente M. Roca Junyent (Minoría Catalana) cuando explicó su voto favorable a la Monarquía parlamentaria en estos términos: «[...] sería malo olvidar que en ciertos momentos la República ha sido el símbolo de una libertad que la Monarquía en algunas de sus manifestaciones en los últimos tiempos no había hecho posible208».
206 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 779-780. 207 Carga histórico-simbólica que describe apropiadamente M.
SUÁREZ CORTINA cuando dice que «República significaba reforma social y política, alianza de clases medias progresistas y el sector más politizado de las clases populares, democracia frente a liberalismo censitario, soberanía nacional frente a doctrinarismo, descentralización frente a centralismo, pero también ideales humanistas, racionalismo, laicismo y una clara conciencia de que el hombre moderno debía asentar su identidad sobre la razón la ciencia y la idea de libertad, la oposición a cualquier modelo de dominación, atributo esencial del ideal de libertad republicano» (la cursiva es del autor, «Liberalismo, democracia y República en la España contemporánea: una perspectiva histórica», en R. SÁNCHEZ FERRIZ y M. GARCÍA PECHUÁN (coords.), La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica, Ene Edicions, Valencia, 2001, p. 322).
Más sintéticamente, C. DE CABO MARTÍN, aunque refiriéndose al advenimiento del Estado liberal, habla del «equipo ideológico y jurídico-político que separaba a ambas formas de gobierno [i.e., Monarquía y República]: racionalismo, laicismo, idea de progreso, didactismo, parlamentarismo, constitucionalismo y sentimiento constitucional tan vinculado al sentimiento republicano, etc.» [«Supuestos teóricos y funcionalidad histórica de la Monarquía: su vigencia en el Estado contemporáneo», en P. LUCAS VERDÚ (comp.), La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, p. 28].
208 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 797. También el ponente J. P. Pérez Llorca (Unión de Centro Democrático) reconoció la existencia de esa identificación al hablar de «la oposición entre
89
B. La significación simbólica de la forma monárquica de la Jefatura del Estado
1. La adjetivación de la Monarquía: ¿democrática, constitucional o parlamentaria?
La primera de las cuestiones que se suscitó en el
proceso de elaboración parlamentaria de la Constitución
primera tanto en el orden sistemático por su ubicación en el apartado 3 del artículo 1 como en el orden analítico por cuanto supone una primera toma de posición sobre el valor y significado global de la Jefatura del Estado monárquica que
condiciona la consideración de otros aspectos de la misma, es la calificación a aplicar a la Monarquía como forma política del Estado, que se configuró, ya desde los inicios de los trabajos parlamentarios por «convencimiento unánime de los siete miembros de la Ponencia209», como «parlamentaria» frente a otras propuestas terminológicas infructuosas, debiendo destacarse que la mayoría de ellas (incluida la expresión asumida por la Ponencia), sin perjuicio de su fundamentación de naturaleza técnico-jurídica, incorporaban un contenido simbólico más o menos explícito.
Monarquía, igual a absolutismo, República, igual a libertad» y de «la contraposición Monarquía-República como paralela a la contraposición democracia-autoritarismo», sin perjuicio de que afirme que tal contraposición «sólo fue parcialmente coincidente durante una corta etapa histórica, que se dio sólo en determinados países europeos, no en todos, y hoy ha perdido por completo su razón de ser como paralelismo y contraposición lógica.» (ibíd.., pp. 774-775). En contra, M Fraga Iribarne que identificó la República con el desorden y la discordia civil; habló así del «desastre de nuestras dos repúblicas, ambas comenzadas el entusiasmo romántico y ambas tristemente destrozadas en la anarquía cantonal y en la lucha de todos contra todos en la guerra civil.» (ibíd., p. 658).
209 Intervención del ponente G. Cisneros Laborda, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 794.
90
Así, el Diputado A. Carro Martínez (Alianza Popular) propuso inicialmente la definición del Estado en el artículo 1.1 como «una Monarquía democrática, social y plural210», argumentando al respecto que en ese artículo debían recogerse conjuntamente «las características configuradoras del Estado» y, entre ellas, «la forma de Estado, esto es, la Monarquía» y «el sistema político [...] [o] la forma originaria del ejercicio de poderes, esto es, la democracia211»
Por su parte, los Diputados H. Gómez de las Roces212 (Partido Aragonés Regionalista), E. Gastón Sanz213 (Partido Socialista de Aragón) y Raúl Morodo Leoncio214, integrados todos ellos en el Grupo Mixto, defendieron la expresión «Monarquía constitucional» alegando respectivamente que la adjetivación «parlamentaria» expresa uno sólo de los aspectos
de la Constitución la forma de gobierno mientras que la Monarquía constitucional implica «que la Monarquía sirva de acogimiento y esté autolimitada, al mismo tiempo, por cuantas garantías y estructuras públicas emanan de la Constitución; La Monarquía viene definida por el conjunto de la Constitución, no simplemente por la existencia del Parlamento; por la suma de estructuras que van a constituir el Estado de Derecho215»; que el término «constitucional» responde mejor a la idea de soberanía popular por cuanto el parlamentarismo puede ser meramente decorativo; y que es más completo216 que el término «parlamentaria». Otros enmendantes propusieron en el
210 Enmienda núm. 2, en ibíd., p. 122. Ver crítica Menéndez Rexach,
citada por Beneyto 211 Ibíd., pp. 744-745. Vid. también ibíd., pp. 788-789. 212 Enmienda núm. 36, en ibíd., p. 152. 213 Enmienda núm. 76, presentada subsidiariamente para el caso de
no prosperar el voto particular socialista, en ibíd., p. 182. Retirada antes de su votación en Comisión.
214 Enmienda núm. 455, en ibíd., p. 315. Retirada antes de su votación en Comisión.
215 Ibíd., pp. 790-791. 216 Similar argumentación utilizó E. Tierno Galván en el debate
general calificando la fórmula «constitucional» como «más amplia, más acogedora, por consiguiente menos problemática» (ibíd., , p. 674).
91
Congreso de los Diputados la simple supresión del calificativo «parlamentaria», dejando sin adjetivar el término «Monarquía» por desprenderse sus características del contexto de la Constitución, como L. López Rodó217 (Alianza Popular) o bien que se utilizaran alternativamente las expresiones «Monarquía constitucional» o «Monarquía limitada» como propuso Carro Martínez (rectificando in voce218 la enmienda inicial a que nos hemos referido antes).
Retiradas algunas de las anteriores enmiendas y rechazadas otras, la fórmula «Monarquía parlamentaria» no fue discutida en el Pleno del Congreso, reabriéndose la discusión con la presentación de nuevas enmiendas en el Senado, siendo las más significativas las presentadas por dos constitucionalistas, ambos Senadores por designación real, L. Sánchez Agesta (Grupo Independiente) y C. Ollero Gómez (Agrupación Independiente del Senado). En este sentido, Sánchez Agesta propuso la expresión «Monarquía constitucional parlamentaria219» y Ollero sugirió, rectificando in voce su enmienda inicial220, «Monarquía constitucional democrática con régimen parlamentario221».
217 Enmienda núm. 691, en ibíd., p. 394. Vid. también su defensa en
ibíd., pp. 791-792 en la que se alude también a la falta de rigor que supone mezclar en una misma frase la forma de Estado y la forma de Gobierno, proponiéndose incluir la referencia al sistema parlamentario en otra frase distinta.
218 Ibíd., pp. 793-794, justificando esta propuesta en que «si se quiere adjetivar [...] no es el régimen parlamentario la característica de la monarquía, sino que la monarquía actual es distinta de la monarquía tradicional, en la medida que es una monarquía limitada, constitucionalizada.» (íd.).
219 Enmienda núm. 319, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2802. En el mismo sentido, las enmiendas núm. 116 de M. Iglesias Corral (Grupo Mixto) , en ibíd., p. 2713; 128 de Camilo José Cela Trulock (Agrupación Independiente), en ibíd., p. 2717, posteriormente retirada antes de su votación en Comisión; núm. 76 de Julián Marías Aguilera (Agrupación Independiente), en ibíd., p. 2762 («Monarquía constitucional y parlamentaria»), en ibíd., p. 2762; y núm. 422 de M. B. Landáburu González (Grupo Mixto), en ibíd., p. 2844 («Monarquía Constitucional de Gobierno Parlamentario»).
220 Enmienda núm. 596, en ibíd., p. 2916. 221 Ibíd., pp. 2998-2999.
92
En la justificación de su enmienda, retirada antes de ser sometida a votación, Sánchez Agesta argüía la conveniencia de incluir en el apartado 3 del artículo 1 «los tres elementos básicos de la Constitución, a saber la Monarquía, la Constitución misma como garantía y procedimiento y el Parlamento222». En cuanto a la argumentación de Ollero adujo,
de una parte, razones de técnica político-constitucional el término «parlamentaria» no cualifica de por sí una forma política sino un sistema de relación entre poderes insito necesariamente en toda Monarquía democrática y, pese a su uso frecuente en el lenguaje político y doctrinal por su expresividad, no se encuentra en ninguna Constitución de las Monarquías
actuales ni su uso es técnicamente exigible para definirlas y, por otra parte, razones relativas a las facultades del Rey cuyo alcance genérico atribuido por el artículo 56. 1 (entonces 51.1) se vería recortado por el calificativo parlamentario aplicado a la Monarquía223; en la defensa de su voto particular ante el Pleno (finalmente retirado antes de su votación) argumentó que una forma política de Estado no podía estar sometida o condicionada por un principio o esquema institucional como el parlamentarismo y que, por otra parte, históricamente, el parlamentarismo era anterior a la democracia de tal forma que, para alcanzar el objetivo de «acentuar y poner énfasis en el sometimiento de la Monarquía a la Constitución y a la democracia224», proponía los calificativos «constitucional y democrática» para consignar, junto a la legitimidad interna derivada del principio hereditario, la legitimidad democrática externa de la Monarquía, derivada de la voluntad nacional o popular.
Como es sabido, la Ponencia no aceptó ninguna de las anteriores enmiendas, limitándose a señalar en su informe que «la expresión “Monarquía parlamentaria” es técnicamente más
222 Ibíd., p. 2802. 223 Ibíd., p. 2998. 224 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4335-
4336.
93
precisa225», añadiéndose en la intervención del ponente G. Cisneros Laborda que «es una expresión que tiene una elaboración doctrinal detrás, no ciertamente nueva ni moderna, sino suficientemente inequívoca, que resume, implica y supera la más antigua de “Monarquía constitucional”226.». La oportunidad técnica del calificativo «parlamentaria» así como la impropiedad del término «constitucional» aplicado a la Monarquía que se recogía en la Constitución fue alegada también en diversas intervenciones227. Pero no son los argumentos doctrinales y científicos, de índole jurídico-
225 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 506. 226 Ibíd., p. 794. 227 Así, O. Alzaga Villaamil (Unión de Centro Democrático) afirmó
en la Comisión del Congreso que «la monarquía parlamentaria constituye el último eslabón, el último estadio de la larga evolución hacia las formas monárquicas de gobierno hacia lo que se dan en llamar “las democracias coronadas”. [...]. La monarquía constitucional es algo diferente, es aquel tipo de forma de gobierno en que el poder regio se encuentra limitado por la coparticipación del Parlamento y por la implantación de una super-legalidad del monarca, no puede modificar por sí los derechos y garantías, pero es la situación que corresponde históricamente a la España del Estatuto Real de 1834, que corresponde a la monarquía prusiana, donde el Rey no puede realizar determinados actos importantes sin la colaboración de la representación popular, y el Parlamento, a su vez, no tiene facultades plenas y no puede imponerse por entero al Rey.» (ibíd., pp. 792-793). En el mismo sentido, el Senador A. López Pina (Grupo Socialista del Senado) se remitió ante la Comisión del Senado al significado histórico-político de la «Monarquía constitucional» para contraponerla a la «Monarquía parlamentaria»: «la Monarquía constitucional supuso históricamente la negación de la soberanía nacional y del poder constituyente del pueblo, y la afirmación de una Constitución histórica dual, basada en las instituciones del Rey y las Cortes, cuyas relaciones la Constitución escrita simplemente se limitaba a regular y articular. La Monarquía constitucional como concepción es distinta y más que distinta antagónica de la que hoy tratamos de instaurar. La Monarquía constitucional en el siglo XIX en España ha sido la Monarquía del doctrinarismo, la Monarquía de la llamada Constitución interna, que suponía la existencia de los poderes históricos de la Monarquía y de la representación nacional con una soberanía compartida.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3002). La argumentación se reiteró en la intervención ante el Pleno del Senador F. Ramos Fernández Torrecilla, del mismo grupo parlamentario (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4338).
94
constitucional o de naturaleza histórico-política, manejados en esta polémica los que nos interesan a efectos del objeto de este trabajo sino la percepción simbólico-política de las dos denominaciones de la monarquía que se contrapusieron en las discusiones constituyentes, percepción que en las distintas intervenciones se entrecruza y confluye con las razones de política legislativa.
Por una parte, en la defensa de las distintas variantes de
la fórmula «monarquía constitucional» tal cual o
incorporando también el término «parlamentaria» se advierte claramente que no se estaba preconizando la instauración de una monarquía doctrinaria o dualista, con las amplísimas facultades del monarca propias de esta fase de la evolución de las monarquías a la que se refirieron apropiadamente Alzaga y López Pina, sino que el término «constitucional» se postuló como adjetivo de mayor expresividad que el calificativo «parlamentaria» para poner de manifiesto el sometimiento de la Monarquía a la Constitución, para representar simbólicamente la limitación de los poderes del monarca por la Constitución
se hablará incluso de «monarquía limitada» en alguna
intervención; así, Carro Martínez contrapuso «la monarquía absoluta o la monarquía sin ningún tipo de limitación» a la monarquía «suficientemente matizada, controlada y limitada a través de los demás artículos constitucionales, y eso es lo que hace que la monarquía sea realmente constitucional228.». También en el Senado M. Iglesias Corral (Grupo Mixto) señaló que «si sólo se configura la Monarquía como parlamentaria, y se omite la base primaria y la garantía suprema que es la Constitución, ésta podría ser desbordada por el Parlamento que, como uno de los órganos del Estado, aunque fundamental, tiene que desarrollarse dentro de los contornos de la Ley Constitucional, que por eso debe referenciarse como elemento esencial de la Institución.[...]. La seguridad jurídica está en la Constitución [...]229.». Por su parte, el Senador Julián Marías
228 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 793. 229 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2999.
95
adujo ante el Pleno que «es constitucional lo que define a la Monarquía que tiene normas propias, que no es arbitraria, que tiene una garantía de estructura jurídica a la cual debe ajustarse. Estamos justamente haciendo una Constitución, es precisamente la Constitución la ley suprema que debe encauzar la totalidad de la vida jurídica y política de España, y es justamente la Constitución la que configura, constituye y define a la Monarquía230.». Y, finalmente, C. Ollero, defendiendo la terminología «Monarquía constitucional y democrática», arguyó que «la expresión “monarquía constitucional” tiene una connotación histórica concreta que la sitúa en las primeras décadas del siglo XX, cuando aún no estaba dilucidada la tensión evidente y continuada entre el “ancien règime” y el régimen representativo. Pero el calificativo “constitucional”, al ser seguido en mi voto particular por el calificativo de democrática, pierde aquella connotación una tanto arcaica y mantiene sólo su valor doctrinal y técnico, el de significar que el contenido y los condicionamientos de la Monarquía están marcados en la propia Constitución231.».
De otro lado, la expresión ampliamente mayoritaria «Monarquía parlamentaria», sin perjuicio de las consideraciones técnicas a que antes hemos hecho referida y de alguna
230 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4338.
Añadió además que «el adjetivo “parlamentaria” no es suficiente, porque hay muchas formas de gobierno (dictatoriales, arbitrales, de cualquier otra forma) que tienen Parlamentos. El Régimen anterior también tuvo un Parlamento, las llamadas Cortes Españolas; lo que no tuvo nunca fue una Constitución, una estructura jurídica ante la cual fuera responsable y que limitara justamente el ilimitado poder que ejerció el Jefe del Estado.» (íd.).
231 Ibíd., p. 4336. En el mismo sentido, respondiendo en la Comisión del Senado a la intervención de López Pina, anteriormente citada, en contra de su enmienda, señaló que «la monarquía constitucional puede ser interpretada (no digo que tenga que serlo) en el sentido que tan brillantemente ha sido expuesto por el señor López Pina; pero si se añade “constitucional y democrática” lo único que se hace es integrar lo constitucional en el sentido histórico que ha expuesto el señor López pina, en lo democrático, que es la concepción actual, moderna y nacional de la monarquía.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3002).
96
argumentación sociológica232, no estuvo desprovista tampoco de simbolismo político entre sus partidarios, significando la adopción explícita de las actuales monarquías europeas como modelo a constitucionalizar y, más concretamente, la configuración de una Monarquía en la que los poderes del Rey quedarían reducidos a sus dimensiones mínimas233; en esta línea
232 El Senador Iglesias Corral afirmó, en defensa de la fórmula
«Monarquía constitucional y parlamentaria» que «no interpretaría el sentimiento político y aún sentimiento jurídico del pueblo de España, no hacer la afirmación de la naturaleza parlamentaria de la Constitución y del régimen que se afirma en la Constitución. Al pueblo, a la generalidad de las gentes, no basta ofrecerles la imagen de una técnica más o menos ajustada, sino afirmaciones que lleguen a la conciencia de la gente, que lleguen a la conciencia nacional, y si no se hace la afirmación de que se trata de un régimen parlamentario, faltaría algo que es fundamental.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2999).
233 Merece destacarse por su singularidad la posición del Diputado ponente M. Herrero Rodríguez de Miñón (Unión de Centro Democrático) que entiende que la monarquía parlamentaria aporta al sistema parlamentario una función de arbitraje en el diálogo político e institucional: «consideramos sumamente certero por parte de la Ponencia haber definido la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Porque precisamente creemos que el centro de gravedad del poder del Estado se encuentra en las Cortes Generales, y esto es el parlamentarismo. El parlamentarismo es el sistema merced al cual gobierna la mayoría de las Cámaras [...]. Pero el parlamentarismo es algo más.[...]. El parlamentarismo es, en frase de un gran teórico de la política, la creencia en el valor divino del diálogo y de la palabra. Por eso el parlamentarismo supone la articulación de la función de mando en un constante diálogo Gobierno-oposición, Cortes-Gobierno, Cortes-electorado, mayoría-minorías. Y en el arbitraje de ese diálogo encuentra su mejor justificación la monarquía parlamentaria.» (la cursiva es nuestra, Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 641).
También el Senador López Pina añadió un nuevo matiz a la defensa de la «monarquía parlamentaria, referida a la soberanía nacional» al considerarla adecuadamente consagrada como forma política de Estado, pese a que técnicamente se trata de una forma de gobierno, por cuanto «políticamente, ha llegado la hora de la nacionalización de la Corona. La fórmula de la nacionalización de la Corona es la mejor que se nos alcanza para salvaguardar la soberanía nacional como instancia última, y aceptar una institución que entendemos que en el pasado, infelizmente, no tiene una ejecutoria de servicio al pueblo español.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3002).
97
Alzaga definió la «Monarquía parlamentaria» como aquella «donde las intervenciones personales del rey quedan reducidas al mínimo, donde el Rey reina, pero no gobierna, o, si se quiere, no gobierna, pero reina [...], aquella en que el Rey tiene menos “potestas”, pero puede alcanzar el máximo de “authoritas” [sic]234». En similares términos, el ponente Solé Turá, refiriéndose a la «Monarquía parlamentaria», habló de «un sistema en que el Jefe del Estado reine, pero no gobierne235» con atribuciones claramente tasadas, siendo quizás la intervención más significativa la del Senador ucedista A. Jiménez Blanco en la que argumentó que en la «Monarquía parlamentaria», «la Corona y su titular en cada momento, el Rey, son elementos fundamentalmente simbólicos, desposeídos de atribuciones concretas para la conducción de la vida política del país236». En definitiva, la fórmula «Monarquía parlamentaria» venía a simbolizar lo que algunos parlamentarios denominaron la «república coronada cuya jefatura simbólica y no real corresponde al heredero de una dinastía237», «Monarquía republicana238» o «democracia coronada» en la que «más que poder, lo que viene a haber en la Jefatura del Estado es influencia. Según el viejo dicho, el Rey aconseja, anima y advierte239», esto es, una concepción de la Jefatura del Estado monárquica desprovista de poderes propios240, más allá de la titularidad formal de los actos estatales de mayor relevancia.
234 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 792-793. 235 Ibíd., p. 1220. En el mismo sentido dirá que «el principio general
es tasar de una manera clara y estricta las competencias que [...] se atribuyen» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1215).
236 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, 4339. 237 L. Martín Toval, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios,
cit., vol. I, p. 779 238 Ibíd., p. 780. 239 O. Alzaga Villaamil, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios,
cit., vol. I, p. 781. También empleó la expresión «democracias coronadas» el Senador J. Satrústegui Fernández, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3552.
240 En este sentido, J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ destaca que «aunque la denominación es discutible, Monarquía parlamentaria parece indicar una Jefatura del Estado privada de todo poder, por ejemplo en autor
98
2. Representación de la unidad del Estado y de la Nación.
La exposición más completa y sistemática de la
dimensión simbólica de la Monarquía como forma de la Jefatura del Estado es la que realizó en la Comisión del Congreso de los Diputados el ponente de Unión de Centro Democrático, J. P. Pérez- Llorca Rodrigo241, en contestación a la defensa del voto particular socialista anteriormente mencionado y en la que se pusieron de manifiesto en lo fundamental los referentes o significaciones simbólicas que se atribuían en el Anteproyecto al Rey como Jefe del Estado, «símbolo de su unidad y permanencia» (artículo 48.1, hoy 56.1), esto es, qué objetos o realidades había que entender representados simbólicamente por la institución.
En este sentido, deben distinguirse dos planos, planteamientos o enfoques en la citada intervención, el común a la institución de la Jefatura del Estado en cualquiera de su formas y el específico y propio de la organización monárquica de la misma que fue abordado para analizar sus ventajas e inconvenientes.
Podemos destacar así el comienzo del discurso en el que sintetizó la evolución política de la dicotomía Monarquía-República desde sus orígenes en el pensamiento de Maquiavelo hasta llegar a la realidad actual de las Monarquías occidentales: «la Monarquía en Europa occidental [...] es una forma política que nace en la alta Edad Media como cúspide de la organización feudal y fuente de investiduras de este tipo, y a
tan significativo como Max Von Seydels, cuando afirmaba que es, tal Monarquía, sino una forma de República» (op. cit., p. 71).
241 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 774 –¿? de donde proceden también las citas posteriores del mismo Diputado. A juicio de MENÉNDEZ REXACH, «la intervención de este Diputado en la discusión sobre el artículo 1.3 en la Comisión del Congreso es una de las piezas más notables de todo el debate constitucional desde el punto de vista teórico, aunque no esté exento de oportunismo político», señalando la influencia en la misma de BISCARETTI DI RUFIA con reproducción literal de algunas de sus afirmaciones (op. cit, p. 371, en nota a pie).
99
través de una serie de profundas transformaciones históricas se convierte en una forma concreta de gobierno que encarna en ciertos países y determinadas épocas en el absolutismo. Pasa luego a ser más bien una forma de organización del poder ejecutivo, y a partir del final de la primera guerra mundial no es otra cosa en Europa más que una forma de organización de la Jefatura del Estado242». Se partió acertadamente, por tanto, del análisis de la Monarquía, no como forma de gobierno, sino en su realidad contemporánea de «técnica concreta de regulación de la Jefatura del Estado243», en su significado actual como «sistema de organización de la Jefatura del Estado244», como «una mera forma de organización de la Jefatura del Estado, perfectamente adecuada a la estructura democrática245» que cabe confrontar con la forma republicana desde la perspectiva objetiva de las ventajas e inconvenientes que comporta a la hora de establecer una Constitución democrática.
Con carácter previo a ese análisis objetivo de las ventajas e inconvenientes de la forma monárquica, Pérez-Llorca afirma la función representativa de la unidad estatal predicable de las dos variantes de la institución de la Jefatura del Estado:
242 Ibíd., p. 774. Una crítica de esta intervención de Pérez Llorca por
considerar que trivializó la distinción entre Rey y Presidente de la República al fundarla tan sólo en la forma de selección y en la naturaleza vitalicia o no en el cargo puede verse en M. HERRERO RODRÍGUEZ DE MIÑÓN para quién «el Rey desborda la mera Jefatura del Estado no por razón de una mera dignidad formal sino por circunstancias que son raíz de esta dignidad formal mayor. En efecto, el Rey, cualesquiera que sean sus competencias, y es claro que pueden resultar menores que las de muchos Presidentes republicanos, excede a la mera Jefatura del Estado, no por lo que hace sino por lo que es, según una famosa expresión de la doctrina constitucional británica, dimensión existencial que puede concretarse en tres aspectos: lo institucional, lo simbólico, lo personal» [la cursiva es del autor, «Artículo 56. El Rey», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, p. 46 y también en nota a pie). Posteriormente haremos referencia más detallada a las tesis de HERRERO R. DE MIÑÓN.
243 Ibíd., p. 775. 244 Íd. 245 Íd.
100
«en todo ordenamiento constitucional democrático moderno se considera generalmente necesaria la existencia de un órgano constitucional que exprese formalmente la unidad del Estado en sus vertientes interna y en sus relaciones internacionales [...]. Este órgano constitucional es la Jefatura del Estado, que en las Monarquías coincide con la Corona, y en las formas republicanas puede ser un Presidente o un órgano colectivo. La existencia de este órgano constitucional deriva de la permanente necesidad de expresar y reconocer la unidad del Estado, especialmente en los regímenes políticos con separación de poderes246.».
A la expresión formal de la unidad del Estado añadió lo que entendía que son ventajas específicas de la opción monárquica «desde el punto de vista de la más estricta racionalidad política247», siendo destacable en este sentido que la conveniencia de la Monarquía se argumentó, en principio, «desde un punto de vista estrictamente racional y analítico248», defendiendo su superioridad racional: «lejos de tratarse de una forma de organización defendible sólo por motivaciones emocionales e históricas es, en estos momentos, desde un punto de vista exclusivamente racionalista, una forma adecuada para sistematizar la Jefatura del Estado de un sistema democrático moderno249». Al contrario, consideró que, en la actualidad, «la defensa del sistema republicano sólo reposa en razones emocionales, perfectamente lícitas en política, salvo para quienes manifiestan basar sus concepciones en presupuestos presuntamente racionales y hasta científicos250».
El primer grupo de ventajas que advirtió Pérez-Llorca es precisamente el relativo a la función simbólica y representativa de la figura del monarca, que consideró que se diferenciaba de la Jefatura del Estado republicana en que «se da hoy sólo en sistemas parlamentarios», articulándose la
246 Ibíd., p. 776. 247 Ibíd., p. 775. 248 Ibíd., p. 778. 249 Ibíd., p. 775 250 Íd.
101
irresponsabilidad regia con la técnica del refrendo, y en «el modo de reclutamiento»; en primer lugar, además de la unidad del Estado, al «representar [...] su continuidad en la historia» actúa como «un factor de integración personal importante en un sistema político moderno»; en segundo lugar, es «el punto de referencia simbólico de las decisiones, siendo su función real y personal la de un Consejero permanente y hereditario que en la vieja formulación de Bagehot es informado y consultado y, por su parte, estimula y advierte. Es, por tanto, un órgano con poca tendencia al uso de la “potestas”, aunque con una gran dosis de “aucthoritas”», ofreciendo a este respecto la «enorme ventaja de situar a la cúspide del Estado fuera de la lucha de los partidos y de las decisiones políticas251».
Examinando las peculiaridades de la Jefatura del Estado monárquica, «entendida como lo que realmente es hoy en Europa, es decir, como una forma de regular y organizar la Jefatura del Estado», en relación con los elementos fundamentales que van a ser regulados por la Constitución, llegó a la conclusión de que «no representa en ningún caso un obstáculo al funcionamiento democrático y eficiente de cada uno de los mecanismos constitucionales posibles, sino que generalmente supone una ventaja252»:
1) Desde la perspectiva de la soberanía, la proclamación del principio de soberanía popular en la Constitución no es contradictoria con la forma monárquica concebida como «una fórmula de organización de la Jefatura del Estado que la aparta de toda esfera de responsabilidad política», convirtiendo al monarca en, además de representante de la unidad del Estado, «uno de los símbolos de la comunidad política y nacional253».
2) La declaración constitucional de derechos, cualquiera que sea la extensión que se le otorgue, no ofrece
251 Ibíd., p. 776. 252 Ibíd., p. 778 253 Ibíd., p. 777.
102
tampoco «problema alguno en la convivencia con la institución monárquica254».
3) En el ámbito de la organización territorial del Estado en autonomías, «por su carácter histórico, por su capacidad de incorporación de representaciones colectivas y por el carácter público per se de sus titulares, la institución monárquica sólo ofrece ventajas en este campo255.».
4) Por lo que se refiere a la organización de los poderes del Estado, especialmente las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, la existencia de la Monarquía no ofrece ningún inconveniente para su compatibilidad con un parlamentarismo explícito y racionalizado, sino que «un monarca hereditario puede ser, por el contrario, un mejor y más neutro cumplidor de la voluntad de las Cámaras que un presidente de la República, cuyo mandato y legitimidad podrían emanar, bien de una cámara anterior, que funcionaría, en un momento determinado, con una mayoría distinta, bien de una mayoría diferente a la que en cada momento existe en una cámara256.».
5) No habría tampoco problema de compatibilidad con la existencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales; «incluso el caso hipotético de que se quisiera elevar a nivel de Jefatura del Estado a efectos meramente formales la emisión y “iusso” o emanación simbólica de las decisiones en esta materia257, haciendo de dicha figura el guardián simbólico de la Constitución, la institución monárquica no presentaría para esta función inconvenientes, sino ventajas258.».
Junto a estas ventajas analítico-racionales, habría que considerar, según el ponente, «las valoraciones emocionales e históricas que todos conocemos [...] además del papel fundamental y positivo que ha desempeñado durante la transición259», integrando también en su justificación lógico-
254 Íd. 255 Íd. 256 Ibíd., p. 778 257 Íd. 258 Íd. 259 Íd.
103
racional los argumentos histórico, funcional y utilitario al finalizar la intervención señalando que «iría contra todo principio lógico y racional el poner en duda la conservación de un instrumento que sólo utilidad reporta260».
Por su parte, el también ponente Herrero y Rodríguez de Miñón aludió a la naturaleza esencialmente simbólica de la
Monarquía: «la Monarquía es fundamentalmente y ello no es
lo menor de su carácter simbólica, simbólica de la continuidad, de la continuidad histórica, que ha podido trascender la autocracia y llegar a la democracia sin ruptura formal ni costosa porque la historia es cambio, pero también es continuidad; simbólica del Estado en su unidad, entre lo civil y lo militar; simbólica en fin no sólo del Estado sino de lo que hay detrás del Estado, de esa pluralidad de pueblos [...] cuya peculiaridad y cuya unión personifica el Rey261.».
Estos distintos tipos de justificación de la Monarquía a que hacen referencia las intervenciones comentadas serán reiterados por otros parlamentarios a lo largo de los debates; la «legitimidad histórica262» de la Monarquía fue invocada en el Senado por J. A. Escudero López (Unión de Centro Democrático) y el Senador Pérez-Maura Herrera se refirió a la institución monárquica como «el lazo y la personificación histórica de la unidad nacional263»; el argumento pragmático e instrumental de su funcionalidad democrática en la coyuntura española de 1978 estuvo presente también en el segundo turno en contra del voto particular socialista, consumido por Alzaga
«la democracia no sería posible sin la Monarquía y es un hecho incontestable que la Monarquía tampoco sería posible sin la democracia.[...] Hoy realmente la Corona es la gran fuente de la que han manado las libertades públicas y la posibilidad de que estas Cortes den al pueblo una Constitución genuinamente
260 Íd. 261 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1890. 262 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4322 263 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4333.
104
democrática264»; en las intervenciones de Herrero y Rodríguez de Miñón en el Pleno señalando que «la Corona no sólo es un legado de la Historia sino una institución de alta utilidad funcional265» y, por su parte, en el Senado Jiménez Blanco aseveró que «entre los componentes del sistema de legitimidad de la institución monárquica en la España actual, asumida ya por todos los grupos políticos, tiene especial relevancia el que podemos denominar principio de legitimidad funcional, entendiendo por tal el de aquella institución cuya existencia y acción ha constituido una aportación necesaria, yo diría esencial, para el mantenimiento renovado de un sistema, en nuestro caso del sistema de convivencia pacífica, bajo un orden democrático y de libertad266.». Por otro lado, la función simbólica del Rey será también justificada por este último Senador en términos extrarracionales al señalar que «a pesar de los progresos del pensamiento racional y de la capacidad analítica de nuestro tiempo, la figura del Rey contiene algo de misterioso, en el sentido de que, más allá de sus funciones específicas y concretas dentro de un orden político, tiene algunas que son intelectualmente inalcanzables y jurídicamente informulables, y cuya significación depende de las cualidades personales del portador de la Corona, del sistema de las
264 Ibíd., p. 782. En el mismo sentido, Herrero R. de Miñón calificó la
Monarquía como «el motor que ha permitido la pacífica instauración de la democracia y es hoy, en nuestra peripecia constitucional, el más poderoso estrato protector de la misma» (ibíd., p 641). Señala ARAGÓN REYES que una de las más importantes razones por las que los constituyentes no quisieron reducir la Monarquía a la simple condición de forma de gobierno y emplearon la fórmula «forma política del Estado» es «el relevante papel desempeñado por el Rey en la transición política», citando al respecto varias intervenciones parlamentarias además de las ya comentadas (op. cit., pp. 43-45).
265 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p9. 1889 y 2282.
266 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4833-4834. En el mismo sentido, dirá que «la Monarquía se justifica hoy [...] por la funcionalidad de la Corona» (ibíd., p. 3571).
105
creencias vigentes y de las circunstancias en las que tenga que moverse.267».
No obstante, si la simbolización de la unidad del Estado por el Rey como atributo simbólico consustancial al Jefe del Estado (compartido, por tanto, con la Presidencia de la República, según vimos) fue pacíficamente admitida en las Cortes Constituyentes, no sucedió lo mismo con su dimensión representativa de la unidad de la nación española que fue objeto de diversas enmiendas e intervenciones, coincidentes en fundamentarla en la trayectoria histórica de la Monarquía española268. Así, López Rodó propuso en el Congreso una
nueva redacción del artículo 48.1 del Anteproyecto hoy,
artículo 56.1 de la Constitución según la cual «el Rey es el Jefe del Estado, el representante supremo de la nación española y el símbolo de su unidad y permanencia. Garantiza la independencia nacional, así como la integridad de su territorio [...]269». En el mismo sentido, el Diputado J. M. Ortí Bordas
267 Ibíd., p. 4833. 268 Vid., por ejemplo, aunque no presentó enmienda al respecto, al
intervención de Sánchez Agesta ante la Comisión del Senado: «la Monarquía [...] históricamente nació con el Estado y diríamos que fue autora del Estado, contribuyó después a formar la nacionalidad [...]. Por eso se considera como un símbolo político del Estado; por eso algunos Senadores pedían esta mañana que fuera también un símbolo de la permanencia de la Nación. Porque la Monarquía se enraiza así en la historia como un gran símbolo político con un gran magisterio social que tendrá siempre, sean cuales fueren las facultades que le asignaran.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3568). También López Rodó adujo que «la Historia de España es la historia de la Monarquía española. Lo que ha forjado la unidad de España, lo que ha hecho nuestra historia ha sido precisamente la Corona [...]; lo que nos demuestra la Historia es [...] que la idea de España y la de la Monarquía se confunden; que la Corona [...] ha hecho a España, que la Corona ha fraguado la unidad nacional y que la Corona es el símbolo de unión de todos los españoles» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 783).
269 Enmienda núm. 691, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 399. Para R. ENTRENA CUESTA, «López Rodó quería subrayar la idea de representación de la nación una [...]; pero también es cierto que [...] pretendía asimismo realzar los poderes de la Corona al darle
un hilo directo representativo con la Nación como cosa distinta del
106
(U.C.D.) le atribuía ser «Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia de la nación270» y una enmienda del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático añadía a la titularidad por el monarca de la Jefatura del Estado la condición de «símbolo de la unidad y permanencia de España271».
En la defensa de su enmienda en Comisión, López Rodó alegó que no tenía sentido decir que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado cuando se ha afirmado previamente que es el Jefe del Estado, siendo que el Estado es uno y una simple creación jurídica, una construcción formal, mientras que lo sustantivo es la nación cuya unidad y permanencia es lo que tiene que ser simbolizado por el Rey272; con mayor extensión, argumentó en el Pleno273, partiendo de que «la Corona española es la más antigua del mundo occidental» y de que la Monarquía «es una forma de Estado que según Karl [sic] Schmitt, “realiza el principio formal de representación de la unidad política”» que la Monarquía representa la unidad política y la unidad nacional de tal forma que «el Rey no es simplemente el Jefe del Estado; [...] es, además y sobre todo el representante de la nación», de lo sustantivo en que se fundamenta la Constitución. Combinando una concepción organicista de la nación con su naturaleza histórica, afirmó que «la realidad ontológica, la comunidad
Estado por lo que acompañaba esta propuesta con la de creación del Consejo de la Corona» (la cursiva es del autor, op. cit, p. 939)
270 Enmienda núm. 736, en ibíd., p. 456. Posteriormente retirada antes de su votación en Comisión.
271 Enmienda núm. 779, en ibíd., p. 491. Posteriormente retirada antes de su votación en Comisión.
272 Ibíd., pp. 1178-1179. En el mismo sentido, en la defensa en el Pleno en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2211. En otra intervención anterior, definirá al Jefe del Estado como «la encarnación de la nación española» defendiendo el mecanismo hereditario de la Monarquía como garantía de que esta magistratura represente a todo el pueblo y a toda la nación sin deberse al grupo, al partido a los votos de una facción y sea «un símbolo de la patria» fuera de toda discusión y controversia (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 783).
273 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2210-2211, de donde proceden las citas siguientes del mismo Diputado.
107
política, el producto de la historia en común, el sustrato básico de nuestra Constitución es la nación. Y la nación es mucho más que la suma de individuos: la nación está vertebrada y articulada, la nación no es amorfa, la nación es un cuerpo con cabeza y el Rey es cabeza de la nación274. [...]. El Rey se identifica de tal modo con la nación que la personifica. [...]. El Rey representa, pues, la nación en toda su proyección histórica, representa las tradiciones y valores del pueblo español, y del mismo modo que la bandera no es un trapo sino que es el símbolo de la Patria, el Rey no es un individuo; el Rey es el representante de la nación, de su historia, de sus tradiciones, de su presente y de su futuro. El Rey no ostenta ninguna representación partidista, no ostenta ninguna representación de intereses concretos, sino la representación de la nación entera, de la nación globalmente considerada, y la nación así considerada, la nación entendida en su unidad, no puede carecer, en modo alguno, de representante, y la prueba de ello la tenemos en que incluso las constituciones republicanas asignan al Presidente de la República la representación de la nación»; alegó, en este último sentido, los ejemplos de la Constitución republicana de 1931275 y de la Constitución italiana de 1947276 para señalar la complementariedad de las ideas de la Jefatura del Estado y de la representación de la nación: «si tan sólo decimos que el Rey es el Jefe del Estado, nos quedamos cojos, nos falta lo fundamental, el sustrato, la base de sustentación, la representación de la nación277.».
Por su parte, el ponente Peces-Barba defendió la redacción inicial argumentando que «entendida en un análisis sistemático con el resto de los artículos y con las funciones que
274 En el mismo sentido, Gómez de las Roces habló de la Corona
como «cabeza y expresión superior de un tronco necesariamente común» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 709).
275 Según el artículo 67 de la Constitución de 1931, «el Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica la nación».
276 El artículo 87 de la Constitución italiana de 1947 dispone que «el Presidente de la República es el Jefe del Estado y representa la unidad nacional».
277 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2211.
108
el Título II otorga al Jefe del Estado es suficiente y que en ella queda clara la función de representación», siendo improcedente comparar la figura de un Jefe del Estado Rey con las de las Constituciones republicanas «donde precisamente hay que reforzar con palabras cosas que no es necesario decir en otro tipo de Constituciones monárquicas278». También intervino M. Jiménez de Parga Cabrera (Unión de Centro Democrático), en explicación de voto, justificando la abstención de su grupo en que atribuir al Rey el estatuto de representante supremo de la nación española, desfiguraba la idea de la Monarquía como forma de Estado por cuanto suponía rebajar su posición como Jefe del Estado en el escalón más alto posible en la jerarquía jurídico constitucional al otorgarle atribuciones concretas de segundo rango: «al ser el rey Jefe del Estado, no hay nada superior a él y cualquier otro calificativo es desmerecer la figura del Rey279.».
También en el Senado fueron formuladas varias enmiendas para atribuir explícitamente al Jefe del Estado la representación de la nación; en este sentido Julián Marías propuso de nuevo la fórmula «Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia de la Nación280» y C. Ollero propugnó
tres posibles alternativas en la misma línea «a) Símbolo y representante supremo de la Nación española. b) Personifica a
la Nación española. c) Representa a la Nación española281» aunque, finalmente, concretó in voce su enmienda mediante la adición de la expresión «personifica la Nación282».
278 Ibíd., p. 2212. 279 Ibíd., p. 2213. 280 Enmienda núm. 230, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2763. Retirada posteriormente antes de su votación en Comisión.
281 Enmienda núm. 601 , en ibíd., pp. 2919-2920. Se alegaron también en la justificación de la enmienda la personificación o representación de la nación atribuida al Presidente de la República por el proyecto de Constitución de 1873, la Constitución de 1931 y la Constitución italiana de 1947, ya citadas.
282 Ibíd., p. 3548.
109
Ollero justificó su enmienda ante la Comisión283 (que fue, no obstante, retirada antes de la votación) en la conveniencia de incluir la vinculación del Rey al concepto de Nación introduciendo «una expresión que complete la significación histórica y actual, social y política del Rey, insertándole, no sólo en el Estado como organización y centro de poder, sino también en la Nación como cuerpo vivo y existencialmente activo de la comunidad de personas y pueblos que constituyen España.»; entiende, refiriéndose a la calificación del Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, que «tal vez la atribución simbólica no sea plenamente acertada refiriéndola al Estado» por cuanto «los símbolos forman parte de una de las dos vías a través de las cuales se realiza un proceso de integración social o un proceso de integración concretamente político [...] y el símbolo encaja, no dentro de la vía que pudiéramos llamar [...] de tipo racional, sino por las de la emocionalidad y de la arracionalidad [sic]», citando al respecto a García Pelayo al que hemos hecho referencia en páginas anteriores.
Siendo esto así, el Estado, como ente racional, no necesita en su opinión ser simbolizado mientras que es la nación quien precisa ser representada simbólicamente: «el Estado moderno [...] es la máxima racionalidad de la cultura humana y su existencia, estructura y realidad corresponden a los conceptos de organización y planificación. Propiamente dicho, el Estado no precisa de simbolización alguna, porque en sí mismo es mecanismo y operatividad. El Jefe del Estado puede personalizar, representar, encarnar esa racionalidad estructural y operativa en que el Estado consiste, pero propiamente no puede decirse que la simbolice. La Nación, por el contrario, es una entidad mas bien arracional [sic], históricamente decantada con ingredientes muy complejos, naturales, sicológicos, antropológicos, emocionales, existenciales y, por lo mismo, más adecuada para la simbolización que el Estado». Distinguirá, por tanto, dos operaciones intelectuales: simbolizar, de naturaleza
283 Ibíd., pp. 3547-3548, de donde proceden también las citas
siguientes del mismo Senador.
110
irracional y que explica acudiendo a una cita de Goethe «el símbolo transforma el fenómeno en idea y la idea en una imagen pero de forma que la idea siga siendo en la imagen
infinitamente activa e inasequible» y representar (o «presentizar») que entiende que es la actividad que corresponde el Rey en cuanto Jefe del Estado respecto del Estado en sí y no respecto de la nación a la que sí debe simbolizar: «la Jefatura del Estado no es símbolo del mismo, sino la titularidad personal representativa de la organización en que el Estado consiste o, aún mejor que titularidad personal representativa, «presentización» unipersonal de la organización estatal. La unidad y permanencia del Estado es consustancial con el
propio Estado, que si no fuera uno un Estado y permanente, como necesaria organización, de la convivencia
humana no sería “status” Estado». Por su parte, el portavoz de U.C.D. en el Senado, R. de
la Cierva y de Hoces, defendió la necesaria concisión del texto constitucional aludiendo a «una especie de interpretación natural nacida de la identificación histórica de la Corona con la nación y los pueblos de España284» y se adhirió a la intervención de Peces-Barba en el Congreso anteriormente citada en el sentido de que hay cosas que es innecesario decir en una Constitución monárquica. En el mismo sentido, Jiménez Blanco habló del «valor de la Corona para la España de hoy [...] como símbolo de integración nacional, e incluso como símbolo de integración temporal, puesto que no sólo en la teoría, sino también en la práctica la Corona ha sido un factor determinante en la continuidad histórica de las comunidades políticas de Occidente285.».
En definitiva, las enmiendas que propusieron atribuir expresamente la Rey la representación de la nación española y la simbolización de su unidad fueron rechazadas, si bien los dos
partidos mayoritarios U.C.D. y P.S.O.E. alegaron no tanto su desacuerdo con las mismas como su innecesariedad por
284 Ibíd., p. 3549. 285 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4339.
111
entender implícita en la Constitución y en la forma monárquica de la Jefatura del Estado la representación simbólica de la nación por el Rey286. Sin embargo, existió también una posición muy minoritaria contraria a esa relación representativa cuya oposición estaba basada en una percepción encontrada y contradictoria del sujeto a ser representado por el Jefe del Estado, esto es, se basaba en la concepción del Estado como plurinacional o multinacional por parte de los distintos partidos nacionalistas y, por tanto, en la impropiedad, no del símbolo, sino de la significación o el referente simbólico, del sujeto o realidad simbolizados entendidos en términos de nación española287 y a ello dedicamos el siguiente subepígrafe.
286 Simbolismo implícito que se afirmó también en otras
intervenciones. Así, Herrero Rodríguez de Miñon habló de la Corona como «símbolo supremo incontestado y superior a las luchas políticas de España entera» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 2281); el entonces Ministro de Justicia, L. Lavilla Alsina, en representación del Gobierno, afirmó que «en ella se simboliza la unidad y permanencia de España» (ibíd., p. 717); el Senador R. Pérez-Maura Herrera (Unión de Centro Democrático) la calificó de «símbolo de la unidad nacional» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4544); el Senador M. Villar Arregui (Grupo Progresistas y Socialistas Independientes) definió al Rey como «símbolo humano que encarna a la nación o al Estado» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3701); el también Senador R. Sáinz de Varanda Jiménez (Grupo Socialista del Senado) aseveró que los poderes simbólicos del Rey «fundamentalmente implican la unidad y continuidad de la nación» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4702-3703); y Sánchez Agesta se refirió a la Corona como «eje central y símbolo de la unidad española» (ibíd., p. 4819) y al Rey como «símbolo de la nación española» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3568).
287 Para F. RUBIO LLORENTE, las enmiendas que proponían atribuir al Rey la representación de la nación fueron rechazadas «por razones estrictamente políticas, pues obvio que su aceptación hubiese roto el consenso con los nacionalistas» («La Corona», conferencia pronunciada en las VII Jornadas de Derecho Parlamentario «La Monarquía Parlamentaria. Título II de la Constitución», Secretaría General del Congreso de los Diputados y Secretaría General del Senado, Madrid, 1 y 2 de marzo de 2001).
112
3. Símbolo de la unión de los pueblos de España. Pacto con la Corona y articulación territorial.
Hemos dicho páginas atrás que el tratamiento de las
atribuciones simbólicas de la Jefatura del Estado en los debates constituyentes venían en buena parte determinadas por la posición adoptada sobre el sujeto titular de la soberanía y, por otra parte, que su virtualidad representiva de la nación española no fue una cuestión pacífica sino que, como ahora se verá, fue contestada por las minorías parlamentarias de significación nacionalista.
Ya en el seno de la postura mayoritaria que consideraba implícita en el texto la consideración del Rey como símbolo representativo de la nación y de su unidad, el ponente Herrero Rodríguez de Miñón introdujo un matiz relevante, indicativo de una textura o estructura compuesta del ente simbolizado por el Rey, al referir la función simbólica del Rey, además de a la continuidad y permanencia del Estado, a «la unión y consiguiente indisolubilidad y variedad de los pueblos que lo integran. [...] La Corona está llamada a ser el más fuerte exponente de la solidaridad hispánica en el mañana que alborea288», añadiendo que en la función simbólica «se articulan de una manera muy expresa [...] las autonomías289»; en otra
288 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 642.
Sobre la base de esta intervención, HERRERO R. DE MIÑÓN ha afirmado que «la unidad politerritorial de la Nación española, [...] si bien no llegó a introducirse en el texto de la Constitución expresión alguna en este sentido, no dejó de reconocerse en los trabajos del constituyente, esta función de la Monarquía ( op. cit., p. 52). Señala el mismo autor que «las posibilidades de la Monarquía han sido y son extraordinarias y como a las realidades simbólicas corresponde se manifiestan en el plano de las palabras y las denominaciones. [...] De ahí que [...] se propusiera en la ponencia constitucional la sustitución del término Estado Español, de resonancias autoritarias, por el de Monarquía Española, no ya en cuanto forma política, sino en cuanto expresión de una configuración histórica caracterizada por su politerritorialidad y su unidad» (íd. e ibíd., p. 53).
289 Ibíd., p. 788.
113
intervención posterior añadió que la Monarquía es fundamentalmente «simbólica [...] de la continuidad histórica [...]; simbólica del Estado en su unidad [...]; simbólica en fin no sólo del Estado, sino de lo que hay detrás del Estado de esas pluralidad de pueblos [...] cuya peculiaridad y cuya unión personifica el Rey290.». También Alzaga advirtió la relevancia de la Monarquía como factor de integración territorial al señalar que «el Rey facilita la integración en Europa, puesto que en sí mismo supone un principio de identidad nacional a la hora de afrontar la integración en una escala superior. El Rey supone también, en el momento en que vamos a afrontar la discusión del artículo 2.º sobre las nacionalidades y regiones que nos integran, la virtualidad, la modernidad de aquella célebre afirmación de Cánovas en su intervención parlamentaria de 6 de junio de 1870 cuando dijo: “En un país donde la mayoría de sus habitantes no tienen otro vínculo de unidad que la Monarquía, la creación de la Monarquía vale tanto por sí sola como la creación íntegra de la Constitución del Estado”291».
La enmienda del Grupo Parlamentario Vasco al actual artículo 56.1 es quizá el exponente más significativo de la aludida actitud nacionalista que se reflejará, a su vez, en otras enmiendas e intervenciones; según la misma, «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de la unión y solidaridad de los pueblos que lo integran292», en concordancia con la enmienda presentada también por el mismo grupo al artículo 2 fundamentando la Constitución, no en la unidad de España, sino «en la unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España293». En el mismo sentido, H. Barrera planteó una enmienda in voce que coincidía literalmente con la del Grupo Vasco al artículo 56.1294 y propuso una
290 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1890. 291 Ibíd., pp. 781-782. 292 Enmienda núm. 622, en ibíd., p. 373. 293 Enmienda núm. 591, en ibíd., p. 365. Reiterada en el Senado por el
Grupo de Senadores Vascos como enmienda núm. 982, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2950
294 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1179.
114
definición del Estado español como «formado por una comunidad de pueblos295» en una enmienda al artículo 1.1, presentando su mismo grupo político en el Senado una enmienda al artículo 2, fundamentando la Constitución en la «unidad de los pueblos de España296».
Sistematizando la pluralidad de enmiendas concordantes e intervenciones de distintos representantes nacionalistas que participan en esencia de este planteamiento, podemos distinguir una serie de elementos axiales de esta posición, que, a su vez, presenta en su seno algunas singularidades y diferentes grados de beligerancia contra las tesis mayoritarias examinadas en el subepígrafe anterior:
1) Se parte en todos los casos de una concepción plurinacional del Estado297, rechazándose en los supuestos más extremos la existencia histórica de la «nación española298» o del
295 Ibíd., p. 739. 296 Enmienda núm. 410 del Senador Audet Puntcernau, en
Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2838. 297 Vid. al respecto las intervenciones en el Senado de Xirinacs,
Bandrés, G. J. Monreal Zia (Grupo de Senadores Vascos), Unzueta Uzcanga y Audet Puntcernau (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2960, 2971, 2980 y 3014; y vol. IV, pp. 4349-4350.)
298 Así, señaló el Diputado H. Barrera que «es absolutamente erróneo aplicar a España entera los conceptos de Nación y de Patria. Si España comprende todo el actual territorio del Estado, España no es una nación sino un Estado formado por un conjunto de naciones [...]. España tiene identidad política pero no tiene unidad nacional» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 693-694 y 739-740). Más sutilmente, el Diputado Canyellas Ballcells (Unió de Centre y de la Democracia Cristiana de Cataluña, Minoría Catalana) distinguió entre nacionalidad y Estado «en el cual pueden confluir nacionalidades diversas» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 685). En el Senado Xirinacs afirmó que «el sujeto de esta Constitución no creo que sea la Nación española. Hablamos corrientemente del Estado español por el gran respeto que nos merece la idea de España, idea que sólo fugazmente en la Historia puede considerarse que fue realidad. La España, nación de naciones, puede que llegue a existir un día, pero aún está muy lejano. Hasta el presente sólo disponemos de un Estado español mantenido a la fuerza sobre la opresión y colonización de todos los pueblos incluidos en él» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2960).
115
«pueblo español299» para reducir el término «España» a un ámbito territorial, una realidad geográfica o, como mucho, un marco jurídico-político estatal (en cuyo caso se puede aceptar su empleo300) pero negando siempre su identificación con una nación única301; no hay nación española ni pueblo español sino distintas naciones y distintos pueblos en el seno del Estado español302.
299 Señaló Bandrés a este respecto que «el pueblo español, un único
pueblo español, a nuestro juicio es un invento de los centralistas del siglo XIX, llevado a excesos inimaginables por los nacionalistas españoles del 18 de julio de 1936» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2982).
300 Para el Senador Audet Puntcernau, «[...] la existencia de España como Estado no implica la existencia de España como nación. Los catalanes tenemos una única nación que, por supuesto, es Cataluña. España es un Estado. Nada podrá cambiar esta realidad. Si se pretende mantener un Estado español que nos englobe a todos, hay que aceptar que este Estado es plurinacional» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4349-4350).
301 «[...] Buena parte de los catalanes a los cuales represento, han considerado siempre que el Estado español está formado por un conjunto de naciones y no sólo por una nación única» (Senador Audet Puntcernau, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2987).
302 En sentido contrario, se argumentará por el ponente G. Cisneros Laborda (Unión de Centro Democrático) la existencia de una «conciencia de identidad de España como sociedad [...] que se remonta, sin duda a la España premedieval, a la España visigótica. Resulta muy difícil encontrar el texto de una crónica medieval, sea cual sea el reino cristiano en que se produce, sea cual sea la lengua en que se fija, en que no se recoja la expresión “rex hispania” yuxtapuesta o antepuesta a la del concreto reino de que se trate, e indefectiblemente la expresión “reges hispaniei” o “reges hispaniae” cuando se refiere a más de uno de ellos. [...] A lo largo de toda nuestra historia medieval, de toda nuestra épica, late el mito, el hermoso mito de la España perdida, de la lucha por su recuperación, del ideal de la reconstrucción de la unidad de la España visigótica.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 845). Similar argumentación utilizó el también ponente Fraga en el debate general ante el Pleno del Congreso hablando de «una tendencia constante» a la unidad, presente en el Imperio Visigodo, en las uniones constantes entre los reinos peninsulares y en las tendencias al Imperio de la Edad Media, citando a C. SÁNCHEZ ALBORNOZ y a J. A. MARAVALL (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1879).
116
2) La titularidad originaria de la soberanía303 corresponde a los distintos pueblos que componen el Estado que aceptan voluntariamente la cesión parcial de dicha soberanía y a los que, en ciertas propuestas, se les garantiza constitucionalmente el derecho a la autodeterminación304.
En este sentido, Letamendia presentó una enmienda al
artículo 1.2 reiterada posteriormente por Bandrés en el
Senado305 en virtud de la cual «los poderes de todos los órganos del Estado emanan de los pueblos que lo componen en los que reside la soberanía306», proponiéndose una redacción
303 Alegó el Senador Unzueta Uzcanga que «los pueblos de España
[...] de aquella situación originaria (que a mi me da lo mismo calificar ahora de independencia o soberanía o de lo que se quiera porque no es mi propósito discutirlo) hay un momento en que deciden su aglutinación en estructuras políticas superiores» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3013-3014). Vid. también la intervención de Bajo Fanlo en el Pleno del Senado, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4343-4347.
304 Enmienda núm. 64 del Diputado Letamendia, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 173; y en vol. II, p. 1923; enmiendas núms. 444, 560 y 561 del Senador Xirinacs, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2851, 2899 y 2900; y enmienda núm. 1101 del Senador Bajo Fanlo, en ibíd., p. 2950
305 Enmienda núm. 289, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2791. En su defensa de la enmienda, «propondrá trasladar el centro de gravedad de la soberanía del pueblos español a los pueblos del Estado español. [...] En este ámbito territorial llamado España, reconozcamos que conviven diversos pueblos y que no en todos ellos, mejor dicho, no en ellos como un solo pueblo, sino en cada uno de ellos, reside la soberanía» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2983).
306 Enmienda núm. 64, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 165. En la defensa de la enmienda, afirmará que «apunta a una estructura confederal del Estado español, es decir, a una estructura en la que los poderes originarios residen en los pueblos y los pueblos hacen dejación de soberanía al Estado español. [...] Esta estructura nos es conocida a nosotros, los componentes del pueblo vasco, porque históricamente las estructuras políticas nuestras, en realidad eran estructuras políticas confederales, y las Juntas Generales, instrumentos político básico de los territorios históricos que componen la actual nación vasca tenían poderes originarios» (ibíd., pp. 758-759).
117
prácticamente idéntica por una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco307 en cuya defensa argumentó X. Arzallus que «nosotros decimos que la soberanía originaria reside en los pueblos del Estado, que esa comunidad de pueblos forman dicho Estado, forman la nación en el sentido político del término y que el Estado ha asumido la soberanía precisamente a partir de esos pueblos que será lo que justifique que esos pueblos tienen derecho a la autonomía, que no la reciben de un poder que se les otorga de arriba abajo sino que lo tenían insito, que han cedido la parte de soberanía originaria necesaria para la coordinación de esa solidaridad, de esa convivencia total y que por lo tanto existen unas fuentes de soberanía y una gradación de ésta. [...] Nuestra propia tradición política [...] no discute la unidad del Estado porque el Estado es siempre uno. Sin embargo, establece una clara diferenciación en los orígenes de la soberanía, en el mantenimiento de unas cotas de soberanía en los propios pueblos que se han incrustado, que se han integrado en un Estado en el que voluntariamente participan y han
307 Enmienda núm. 590 , en ibíd., pp. 364-365, afirmando el Diputado
X. Arzallus Antia (Partido Nacionalista Vasco, Grupo Parlamentario Vasco) en defensa de la misma que «nosotros entendemos que la estructura del Estado o del Reino desde su propia formación histórica y, desde luego, tal como nosotros nos vemos contemplados dentro de este Estado, o en su caso Reino, en un sentido de soberanía originaria, con una cesión de parte de esa soberanía, toda la que fuera indispensable para estructurarnos conjuntamente con otros pueblos a los que consideramos asimismo soberanos, formando una estructura política superior en bien de todos, en respeto a todos y en solidaridad de todos. [...] La estructuración superior se forma a partir de soberanías originarias que ceden parte de su propia soberanía originaria para conformar esa estructura superior» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 759).
También H. Barrera señaló que «el problema de fondo es la soberanía. Somos una nación, estamos convencidos de ello y no vacilamos en decirlo. Y, si estamos persuadidos de ser una nación, no es necesario ser muy listos para deducir nosotros solitos que tenemos derecho a la soberanía. Esta soberanía estamos dispuestos a compartirla, pero no podemos renunciar a ella del todo, porque sería lo mismo que vender nuestra alma.
[...] Queremos [...] soberanía nuestra, sólo nuestra, aunque sea parcial y
esto sí se puede discutir y negociar, y que nuestra parcela de libertad no nos sea concedida, sino reconocida.» (ibíd., p. 731)
118
participado308». En el Senado, Xirinacs enmendó también el artículo 1 postulando una Confederación española en la que «la soberanía reside en los diferentes pueblos que la componen, de los cuales emanan los poderes de todos los órganos de la Confederación309».
3) En un periodo histórico anterior al surgimiento del Estado español unitario, antes de la Guerra de Sucesión y la subida al trono de la dinastía Borbón para los nacionalistas catalanes310 y de las guerras carlistas y el establecimiento del Estado liberal para los nacionalistas vascos311, existió una edad
308 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 1891-
1892. 309 Enmienda núm. 443, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2851. Vid. también la defensa de la misma, en ibíd., pp. 2960-2967; y vol. IV, pp. 4316-4320.
310 Señala H. Barrera que «en la Guerra de Sucesión, Felipe V, el
primer Rey español de la Casa de Borbón para nosotros, catalanes, de
mala memoria, abolió las libertades de los catalanes, además de las de los valencianos mallorquines y las que había dejado Felipe II a los aragoneses. Pero ni su esfuerzo ni el de todos sus sucesores han conseguido que los catalanes, en conjunto, sintiésemos ningún sentimiento de pertenecer a otra patria que Cataluña, ni aceptásemos formar parte de una hipotética Nación española que sólo hemos conocido en forma de Estado coactivo y alienante» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 694).
311 Señaló Arzallus que «instituciones y modos de gobierno, que los vascos crearon y conservaron a lo largo de una historia multisecular, fueron segadas en el siglo XIX por la fuerza de las armas, extinguiendo la libertad en nombre de la libertad, eliminando un momento de organización de probada eficacia y sustituyendo la convivencia mutua en la unión de la persona del Rey por un esquema jacobino no sólo extraño, sino ajeno a la voluntad del pueblo vasco. [...]. Fue precisamente el constitucionalismo el que con su esquema jacobino, con su incapacidad de asumir la historia propia, provocó el desajuste político vasco entre otros desajustes políticos y de todo orden. No se supo hallar un consenso en aquellos tiempos; no se supo, y tal vez ni se quiso por alguna parte, no se supo traducir en esquemas del nuevo Estado liberal la integración consensual de los entes políticos vascos históricos en la Corona por medio del pacto foral. [...] Los vascos habíamos vivido durante siglos en el marco del pacto foral con la Corona. Mientras el pacto se mantuvo no hubo perturbación de la convivencia; cuando se rompió, unilateralmente, surgió el llamado separatismo.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 393, 677 679).
119
de oro primordial regida por una estructura política preestatal
calificada de federal o confederal en la que se respetaba el autogobierno, las libertades y las instituciones propias de los distintos pueblos de tal forma que se basaba en una integración o incorporación voluntaria y libre de dichos pueblos formalizada jurídicamente mediante una unión personal con la Corona312 y, según los nacionalistas vascos, mediante el pacto foral con la Corona, fórmulas que serían arrumbadas con el centralismo de la casa de Borbón para los nacionalistas catalanes y con el advenimiento del concepto del Estado-nación313 tras la Revolución Francesa para el nacionalismo vasco.
312 Canyellas Ballcells argumentó en la Comisión del Congreso que
«nadie podría negar que Aragón, Castilla, Cataluña, Valencia, Euzkadi... tuvieron su autogobierno, sus Cortes y que su superior vinculación estribaba puramente en la persona del rey. Este, por su parte, debía, para reinar en cada territorio, jurar defender sus leyes y, por tanto, su estructura. La diversidad lingüística, de leyes y de formas de vida y cultura dan fe de unos pueblos perfectamente definidos. No son posterior división de una España anterior: ellos engendraron España y cuando esas fuentes vitales son cortadas, España se convierte en fórmula vacía, opresora de todos sin excepción. Pues bien, este sistema federal o confederal duró hasta Felipe V. Es verdad que a partir del siglo XVIII desaparece esta estructura federal y se pasa a otra de carácter unitario. Pero el estilo de vida, la lengua y hasta, en muchos casos, las leyes permanecieron vivas. Quedó su esencia permanente. Se les quitó el órgano jurídico de expresión, pero, con su personalidad, las nacionalidades mantuvieron las condiciones básicas para la recuperación del autogobierno. Consideramos la forma federal como la más lógica y enraizada en el ser auténtico de España.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 684).
313 Para Letamendia «los ideólogos de la burguesía creen necesario que en un mismo estado no haya sino una sola patria, una sola lengua y una sola cultura. Y este centralismo jacobino, inherente a todas las revoluciones burguesas, se convierte en una apisonadora de pueblos, y las características diferenciales y las estructuras forales vascas, como de otros pueblos se ven en peligro» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 805-806). Según Arzallus, «durante siglos hubo fórmulas de integración, de convivencia sin textos constitucionales, pero en la misma realidad de la vida política hubo una solidaridad en múltiples ocasiones, y no hubo las tensiones que precisamente la introducción de un nuevo esquema de Estado con el nombre de nación [...]» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol.
120
En el caso específico del País Vasco, la renovación de aquel pacto foral con el reconocimiento de la titularidad originaria de la soberanía era la fórmula propuesta por los nacionalistas como el cauce más apropiado para articular la relación con el Estado en el marco de la nueva Constitución que no podía fundamentarse en una unidad artificiosa y forzada sino en la unión libre y voluntaria; se trataba, por tanto, de establecer, mediante la Constitución, una nueva unidad estatal314
I, p. 853). Añadirá posteriormente en la discusión de lo que luego fue la disposición adicional primera que «a finales del siglo XVIII y principios del XIX entran en España las ideas políticas prestatarias de la Revolución Francesa con su concepto de nación, con su concepto de unidad jacobina; de tal forma que [...] aquella afirmación de la Revolución Francesa en la que la soberanía pasa de la Corona al pueblo y se hace al pueblo depositario de la soberanía; un pueblo concebido como una suma de individuos sometidos a un Parlamento cuyas leyes hacen los representantes de ese mismo pueblo; su lucha contra los privilegios estamentales de la nobleza en busca de una ley que abarque a todos los ciudadanos y ésta, hecha por la voluntad de todos los ciudadanos, choca al introducirse en España, con el modelo existente de convivencia, de estructura política, más o menos pacíficamente perdurable durante tantos siglos» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1759; en el mismo sentido, en vol. II, pp. 1921 y 1922). Vid. también en el Senado la intervención de M. Unzueta Uzcanga (Grupo de Senadores Vascos), en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2983.
314 En este sentido, afirmó Canyellas Ballcells que «cuando hablamos de una organización del Estado en la cual las diversas nacionalidades que la componen puedan estires plenamente libres y expresadas por el Estado, no estamos tratando de descomponer, como alguien ligeramente insinúa, algo laboriosamente conseguido, sino que estamos tratando de forjar lo que todavía no ha sido realizado. Es decir, estamos poniendo las bases de un Estado arraigado en la realidad cultural y popular de todos los pueblos de España.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 685).
También H. Barrera alegó que «del siglo XIX hasta ahora se ha partido de la concepción de un Estado unitario, extraño en la realidad hispánica, y casi siempre se han querido copiar las instituciones extranjeras. [...]. Teóricamente tendríamos todavía la ocasión de crear un Estado nuevo, construido sobre la base del respeto a la soberanía de las naciones que forman España.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 695).
En la misma línea, J. Reventós Carner (Grupo Socialistes de Catalunya),
en defensa de la enmienda núm. 247 al artículo 2 según la cual «la Constitución fundamenta y garantiza la unidad de España...» en lugar de
121
sobre bases diferentes y no de constitucionalizar el marco estatal existente, unitario y centralista.
En concreto, el término «unidad» fue cuestionado en sendas enmiendas a las que antes ya se ha hecho referencia. Así, en la defensa de la enmienda núm. 591 al artículo 2, antes citada, que propugnaba la sustitución de la «unidad de España» por la «unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España», adujo Arzallus que «los conceptos de unidad y de nación supusieron o están en la raíz de todo el conflicto que surgió en mi país, en el pueblo vasco, en un momento absolutamente concreto de la historia constitucional española. [...] Hemos venido buscando el entronque legítimo en el Estado desde nuestra propia tradición histórico-política, con las acomodaciones que sean indispensables en la situación actual. Tengo que decir que para nosotros la palabra “unidad” tiene resonancias muy duras, Porque ya el primer embate legal contra el sistema foral, la Ley de 25 de octubre de 1839, confirmó los fueros en tiempos de Isabel II, pero puso aquella coletilla con la que empezaron los problemas: “dejando a salvo la unidad constitucional de la Monarquía”. Una frase que parece ortodoxa, pero a la hora de definir cuál era la unidad constitucional de la Monarquía empezaron auténticamente el pleito vasco. [...] El contraponer el término “nacionalidades” al concepto de “nación” que introduce la Revolución Francesa [...] no rompe necesariamente ni están en contraposición con la definición de la personalidad política de un pueblo que puede estar perfectamente integrado en ese Estado nacional [...] Si en España se hubiera introducido en vez del concepto jacobino, aún con los conceptos liberales, una concepción federal, que por aquellos mismos tiempos se
fundamentarse en esa unidad previa argumentó que «la soberanía popular proclamada no puede permitir que la Constitución se fundamente en la actual unidad de España, pues ésta es fruto de un unitarismo centralista de la Administración y no un pacto patriótico entre españoles partidarios de crear una nueva unidad a partir de las diversas nacionalidades y regiones. Y es justamente la Constitución ese pacto entre todas ellas.» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 244 y 841).
122
estableció en los Estados Unidos de América, prácticamente a partir de la misma fuente, tal vez se hubieran evitado muchos problemas, concretamente el nuestro. De ahí que cuando nosotros hablamos de unión no estamos hablando contra la unidad del Estado [...]. Se trata, por tanto, [...] no de la unidad sino de una concepción del Estado315».
Por su parte, H. Barrera, en defensa de su enmienda in voce prácticamente idéntica, afirmó que decir que el Rey simboliza la unidad del Estado es semánticamente ambiguo y puede entenderse referido a un Estado unitario. «sería preferible no hablar de unidad y sí, en cambio de unión, que es un concepto que nadie discute. [...] Lo que está unido en el Estado son, incuestionablemente, los diferentes pueblos que integran España. Me parece que el afirmar en la Constitución que la
Monarquía simboliza esta unión de pueblos y digo “pueblos”
para evitar otros términos equívocos será tanto más adecuado y aceptable por todos316.».
La fórmula de la renovación del pacto foral incluida en la enmienda317 del Grupo Vasco a la disposición final fue objeto
315 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 853; y
vol. II, pp. 1921- 1922. Vid. también la defensa de la enmienda análoga en el Senado, la núm. 982, por Unzueta Azcanga, en (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3012-3015.
316 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2208. En contra de la enmienda de Barrero, el ponente Cisneros arguyó que el reflejo de la unidad del Estado que hacía el texto de la ponencia era en el fondo el mismo al que se refería la enmienda con la expresión «de la unión entre los pueblos», existiendo univocidad absoluta entre ambos términos y sin que la terminología «unidad» deba ser entendida agresivamente (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2209).
317 La enmienda núm. 689 del Grupo Parlamentario Vasco a la disposición final proponía la devolución a la regiones forales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya de «sus instituciones y poderes políticos originarios» (apartado 3) y afirmaba en el apartado 4 que «se renueva el Pacto Foral con la Corona, manteniendo el Rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran ostentado sus antecesores» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 392-393). Fue rechazada en la Comisión del Congreso, aprobándose en su lugar por unanimidad la enmienda in voce suscrita por los restantes grupos parlamentarios que incorporaba el actual texto de la disposición adicional
123
de críticas por otros parlamentarios que calificaron estos planteamientos, de «absolutamente anacrónicos, porque la Corona del siglo XVI no es la Corona del siglo XX, y porque es el Parlamento el órgano que detenta la soberanía popular, cuando en el siglo XVI era la Corona quien llevaba la soberanía» (Peces Barba318); en el mismo sentido, J. M. Benegas Haddad (Grupo Socialista del Congreso) argumentó que «ele pacto con la Corona [...] presupone que existe una Corona que tiene toda la soberanía y que, como tiene toda la soberanía del pueblo, puede pactar. Hoy, en el siglo XX, existe un Parlamento democrático y no existe una Corona que tenga toda la soberanía del pueblo. [...]. Hoy el pacto de alguna forma debe producirse entre todos los pueblos de España representados en estas Cortes Constituyentes a través de una Constitución democrática y a través de las normas que estamos dictando para nuestro futuro, el futuro democrático de España y del País Vasco319» y Fraga pidió «que no se nos venga a hablar de restauraciones de viejas uniones personales en lo que tiene que ser una labor de autonomía dentro de la Constitución de todos los españoles, dentro del proceso constitucional general320».
En respuesta a estas críticas, Arzallus afirmó que el pacto foral es una fórmula histórica adecuada en un marco de restauración monárquica (en un marco republicano, habría que buscar otra) y que la restauración foral es «un modo de entender la inserción de los territorios forales en el conjunto del Estado. [...] La idea de pacto es simplemente la afirmación de que el Estado, el Reino, se formó de una manera determinada. Esa manera determinada que realmente daba satisfacción por lo menos a esos ámbitos del país que se vieron distorsionados unilateralmente, esa manera de integración ha de ser
primera. Presentada en el Pleno una nueva enmienda in voce por el Grupo Vasco proponiendo que la actualización de los derechos históricos se llevara a cabo «por acuerdo entre sus instituciones representativas y el Gobierno», la misma resultó también rechazada (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 2536-2543).
318 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, 722. 319 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1765 320 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1768.
124
reproducida para que, efectivamente, el Estado y otra vez el
Reino, puesto que estamos en una Monarquía a través de una fórmula de siglos, pueda encontrar un acomodo, una integración consensual y pacífica, [...] un entronque de esta plurinacionalidad, que al fin y al cabo se abarca en la unidad del Estado en el artículo 2º, con estos derechos históricos que son para nosotros absolutamente imprescindibles e irrenunciables. [...] No somos precisamente nosotros los que hemos triado la Monarquía. Pero puesto que está así y aquí, y consagrada por una Constitución, hemos elegido la forma más apta, la forma más histórica, más cabal, más repetida para demostrar, para expresar, lo que realmente se ha querido decir a lo largo de tantos siglos321»
4) La Corona adquirió, por tanto, para estas posiciones durante el proceso constituyente un significado simbólico como vínculo de unión entre los distintos pueblos, en un doble sentido:
a) en un sentido histórico en la medida en que, según su interpretación histórica, bajo el pacto con la Corona fue posible la integración y la convivencia pacífica y constituiría, pues, un modelo o referente de libertad política322 compatible con la unidad del Estado; «la Corona era uno de los ejes fundamentales o el eje fundamental en relación con el complejo tema de la foralidad de los derechos históricos, e incluso, por qué no decirlo, de la soberanía foral323», aseveró el Senador Unzueta Uzcanga (Grupo de Senadores Vascos). De esta forma, la Corona se percibió, a su vez, como uno de los polos o elementos integrantes de un símbolo histórico complejo representativo del origen paccionado de la integración de las
321 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 729; y
vol. II, pp. 1760, 1761 y 1772. 322 Para Arzallus, los fueros implican una afirmación fundamental, «la
libertad, la independencia originaria de los territorios forales. [...]. Siempre ha estado presente la exigencia, el deseo de entroncar con aquel sistema, con aquellas instituciones, con aquel nivel de poder para volver a la situación voluntaria y satisfactoria de integración en la estructura política española» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 1758 y 1760)
323 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2997.
125
nacionalidades en el Estado, el pacto originario de
incorporación a la Corona pacto foral, para los nacionalistas
vascos , no incondicional sino condicionado324 a la garantía de la identidad y las libertades propias. Así, Roca Junyent adujo en su explicación del voto favorable de su grupo al artículo 1.3 de la Constitución que «hoy, cuando nosotros hemos dado nuestro voto favorable a la Monarquía, lo hemos hecho no pensando y situándonos en una perspectiva catalana en aquel 1614, sino en aquel 1702 en el que Felipe V, el primer rey dinástico borbónico, llegaba a Cataluña para jurar su Constitución, para jurar sus derechos, para jurar su privilegios; y en esta perspectiva de recuperar aquella historia que fue fecunda y positiva en aquellos momentos, en los que se encuentra, a través de la historia de la Monarquía, el origen de la unidad de España como un pacto libre entre pueblos diferentes que encontraban en el mutuo respeto y en la solidaridad la fuerza de una causa común325».
Este simbolismo histórico se hizo patente incluso en las intervenciones de algunos nacionalistas republicanos como H. Barrera que señaló que «históricamente, la unión de las diferentes naciones peninsulares se realizó, sobre todo, a través de la institución monárquica326» o que, como Letamendia, hablaron, con relación a las estructuras forales vascas «de su convivencia pacífica con la monarquía castellana327» y de la «notable benevolencia hacia las minorías étnicas interiores, cuya autonomía política y cuyos sistemas económicos de producción se preservaban, y cuyos hombres servían con frecuencia de punta de lanza para la conquista y despojo del mundo. Véanse las óptimas relaciones existentes entre la monarquía castellana y
324 En este sentido, Arzallus, en el debate en la Comisión del
Congreso sobre la enmienda in voce que, en forma de disposición adicional, sustituía a la núm. 689 presentada a la disposición final del Anteproyecto, de «la integración, en aquel momento en la Corona de Castilla, mediante pacto condicionado, es decir mediante pacto con la Corona y reserva de fueros» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1758).
325 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 797 326 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2208. 327 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 805.
126
los descubridores vascos. Nada más lejos de la realidad que calificar en esta fase las relaciones entre el Estado central y estas minorías nacionales de relaciones coloniales328.».
b) en un sentido actual por cuanto, por un lado, la fórmula de la renovación del pacto foral con la Corona que se proponía por los nacionalistas vascos presuponía esa titularidad originaria de la soberanía que se cedería al Estado heredero de aquella Corona329 y la Monarquía sería la institución representativa de la estructura compuesta y plurinacional del Estado; adujo Arzallus en este sentido que «cuando se restaura una Monarquía, esta Monarquía puede ser perfectamente [...] con sus funciones arbitrales y representativas del gobierno, representativa también de una estructura íntima e interna de ese Estado330»; por otro lado, la Corona se revalorizaba también atribuyendo al monarca la función de garante simbólico de los derechos históricos colectivos de los distintos pueblos del Estado y en este sentido se presentó una enmienda por el Grupo Parlamentario Vasco al actual artículo 61.1 en la que se incorporaba a la fórmula de juramento del Rey «respetar y tutelar los derechos de los ciudadanos y de los pueblos331», también propuesta por H. Barrera en una enmienda in voce332. Es
328 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 740 329 Para el Senador Unzueta Uzcanga, «el Estado cumple la función
de vínculo, de unión que en otros tiempos correspondiera a la Corona» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2985)
330Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 729. 331 Enmienda núm. 623, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. I, p. 373. 332 La enmienda de Barrera fue, a su vez, objeto de otra enmienda
transaccional socialista que sustituía la expresión «pueblos que integran el Estado» por «pueblos que integran España», argumentando que en el artículo 1 ya se ha afirmado que España se constituye como Estado. Aceptado ese texto por Barrera, se presentó una nueva enmienda in voce por el Diputado Vizcaya Retana (Grupo Vasco) proponiendo la formula «y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 1196, 1197 y 1201). Aprobada la enmienda por unanimidad de la Comisión del Congreso, se señaló en las explicaciones de voto que «la propia Jefatura suprema [del Estado] queda expresamente vinculada a la defensa y respeto de los derechos de estas
127
también significativo que en otra enmienda se alterase el orden de los Títulos de la Constitución ubicando el Título dedicado a los derechos y deberes de las comunidades autónomas a continuación del Título dedicado a los derechos y deberes de los ciudadanos e inmediatamente antes del Título dedicado a la Corona333.
En esta línea, Arzallus señaló en la explicación del voto favorable de su grupo al artículo 1.3 que «el valor especial y específico de la Corona en este momento es el constituir, precisamente el punto de confluencia y el lazo de unión de pueblos libres que se autolimitan en su soberanía, cediendo aquella parte que consideran necesaria para potenciarse a sí mismos en la unión y solidaridad de los demás.334»; según él, aunque la República sería una forma más racional de organización, «la Monarquía es hoy más adecuada y se halla en condiciones reales de aseguramiento y defensa de las instituciones democráticas y desde nuestra propia especificidad», subordinando en aquel entonces su apoyo a la Monarquía a dos condiciones: «si la Corona cumple su palabra pública de ser garantía de los derechos históricos de los pueblos de España [y] si, en este marco, la institución monárquica cumple su papel histórico de ser eje y símbolo de la confluencia
comunidades (Solé Turá, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1202) y que «esta inclusión [...] integra y vertebra muy cabalmente la posición institucional del Rey como garante de este derecho a la autonomía» (Cisneros, en ibíd., p. 1203). Finalmente, en el Senado fue objeto de las enmiendas núms. 786 del Grupo Parlamentario Entesa dels Catalans y 995 del Grupo de Senadores Vascos, proponiendo añadir al texto aprobado en el
Congreso «... y respetar los derechos de los ciudadanos y de las
comunidades» la expresión «autónomas» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2950), que resultaron aprobadas por unanimidad por la Comisión resultando así la redacción definitiva del artículo 61.1. Por el contrario, fue rechazada la enmienda núm. 1104 del Senador Bajo Fanlo en la que se proponía adicionar los términos «nacionales y regionales» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2950).
333 Enmienda núm. 690, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 394.
334 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 679.
128
y de la integración en una estructura política común de los diferentes entes políticos históricos, asimilados forzosamente en un Estado unitario centralizado335».
En definitiva, para el nacionalismo periférico la Monarquía era el símbolo de un pasado preestatal y prenacional en el que situaban su referente teórico de integración en una estructura política superior mediante el acuerdo y el pacto voluntario y la soberanía compartida; de esa imagen, percibida como contrafigura del unitarismo representado por el Estado nacional español, extraía su carga simbólica la Corona desde la perspectiva nacionalista y apenas de su configuración como Jefatura del Estado cuya única virtualidad se veía en su capacidad evocadora del acto originario de ejercicio de la soberanía por sus respectivos pueblos mediante el pacto con la Corona que se invocaba para legitimar históricamente sus pretensiones.
4. Funciones y competencias del Rey
La cuestión fundamental que se suscitó al respecto en los debates parlamentarios es la de la extensión con que debían ser interpretadas las funciones genéricas de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones que el actual artículo 56. 1 atribuye al Rey y ello en la medida en que, en función de la concepción de la monarquía que se sustentase, se entendía que dicho arbitraje y moderación podía amparar o no distintas facultades concretas del Rey, pudiendo observarse un alineamiento conjunto de la U.C.D., del P.S.O.E. y del P.C.E. frente a las enmiendas (fundamentalmente de Alianza Popular) que pretendían incrementar los poderes del monarca invocando su necesidad para el ejercicio de las funciones arbitrales y moderadoras. Por otra parte, se debatieron también diversas enmiendas cuya justificación se vinculó argumentalmente, además de a las funciones moderadora y arbitral, a la proyección de la función simbólica de la Jefatura del Estado en competencias específicas del monarca. Además, la ponencia del
335 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 798
129
Congreso aceptó la enmienda de AP336 que proponía la supresión, por no tener medios para ello, de la expresión «tutela los derechos y libertades reconocidos por la Constitución» que se atribuía al Rey por el Anteproyecto junto a las demás funciones genéricas, y en la Comisión del Senado fue aprobada también una enmienda337 de UCD en la que se calificaba como «la más alta» la representación del Estado por el Rey en las relaciones internacionales, inicialmente expresada como «alta» en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados.
Respecto del contenido de los poderes regios de arbitraje y moderación, en su intervención en el debate general ante la Comisión del Congreso el ponente Herrero Rodríguez de Miñón describió la función moderadora como «consistente en aquella triple función de aconsejar, ser informada y advertir, merced a la cual la Jefatura del Estado ejerce una altísima magistratura moral338», vinculando la facultad moderadora a las actuales competencias del artículo 62 CE en una intervención posterior ante el Pleno339; respecto de la función arbitral,
336 Enmienda núm. 2 del Diputado Carro Martínez, en Constitución
Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 124 e informe de la ponencia, en íd., p. 535. Con anterioridad al inicio de los debates, Sánchez Agesta se había mostrado partidario, bien de establecer claramente la facultad regia de negar su firma a posibles actos contrarios a los derechos y libertades cuya tutela le encomendaba el artículo 48 del Anteproyecto, bien de hacer desaparecer del texto constitucional esa función, más perturbadora que eficaz por no prever los deberes o facultades que pudieran derivarse para el Rey de esa función constitucional (ibíd., p. 111).
337 Enmienda núm. del Diputado Pérez-Maura Herrera, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2950 y 3548, justificándose la misma en que «la “alta” representación del Estado [...] le es atribuida también en la forma de las representaciones internacionales a los Embajadores, Ministros del Gobierno y, aún, Subsecretarios del mismo. Debe, por tanto, en el caso del Rey, añadírsele la palabra “más”.».
338 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 642, de donde proceden también las citas siguientes de la misma intervención.
339 «¿Qué es reinar sin gobernar? Reinar es moderar y de ahí la serie de competencias que prevé el artículo 57 [actual artículo 62] que posibilitan que el Rey aconseje, advierta y sea informado de acuerdo con la famosa trilogía anglosajona» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1890). En similares términos se pronunció ante el Pleno del Senado el
130
inicialmente la identificó con la facultad del Rey para realizar la propuesta de Presidente de Gobierno: «creemos también que corresponde a la Monarquía el ejercicio de una función arbitral para asegurar el normal funcionamiento de los poderes del Estado y para decidir en último término, cuándo este funcionamiento ha de ser garantizado. Tal es el sentido del sistema previsto en el proyecto constitucional sobre la designación del Presidente del Gobierno. El juego de los partidos exige un arbitraje entre los mismos, arbitraje que o lo ejerce una institución como la Presidencia de la Cámara, ineludiblemente ligada a un partido o lo ejerce quién está por definición por encima de todo partido y se identifica con el Estado mismo, esto es, con el Rey»; posteriormente, en el debate plenario la extendió también a la convocatoria de referéndum del artículo 92 y a la disolución de las Cámaras del artículo 115: «reinar es, por otra parte, arbitrar desde una instancia superar a todo partido. Y tal es el caso de funciones típicamente arbitrales como las que configuran los artículos 86, 93 y 108 del proyecto340». En el mismo sentido, afirmó en otra intervención que la configuración de la Monarquía en una institución arbitral «garantiza el ejercicio de estos poderes por los órganos constitucionalmente constituidos y democráticamente elegidos341.».
Para el mismo ponente, ambas funciones están vinculadas al mantenimiento del equilibrio entre los poderes del
Senador F. Morán Martínez (Grupo Socialista del Senado) según el cual «las competencias del Rey han sido definidas claramente en el artículo 55 [actual 56 CE] y específicamente en el artículo 61 [actual artículo 62 CE]. El Rey tiene, más o menos, las competencias que Bagehot, en 1867, en el momento de la configuración de la Monarquía parlamentaria inglesa, deseaba: ser consultado, apoyar y advertir. [...] Es el personaje más influyente de la nación y así debe ser, puesto que al mismo tiempo que su influencia tiene una enorme carga histórica sobre los hombros» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4547-4548).
340 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1890. Los números de artículo citados son los que correspondían en el proyecto a los actuales artículos 92, 99 y 115 de la Constitución.
341 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 788.
131
Estado en prevención de una excesiva preponderancia del Ejecutivo: «el reinar superpone al gobernar algo que en nuestro tiempo es absolutamente esencial. Cuando el poder legislativo era el principal poder del Estado, el pensamiento moderado, con el que UCD se honra en vincularse, dividió al legislativo, y ésta es una de las razones del bicameralismo. Hoy el superponer al gobernar una función moderadora y arbitral, cuando el Ejecutivo se ha convertido en el único poder capaz de amenazar, por su tremenda capacidad de irradiación, el equilibrio y la libertad; superponer, digo, al gobernar esta función de reinar es la única garantía de que la democracia que vamos a construir va a ser no sólo de partidos, sino también de pueblos y de Estado.».
Sin embargo, esas mismas funciones arbitrales y moderadoras dieron lugar a interpretaciones enfrentadas sustentadas por las diversas fuerzas políticas:
a) Por una parte, las expresiones «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones» fueron aceptadas con cautela y prevención por el Partido Comunista por entender que presentaban connotaciones que poco tenían que ver con la configuración de la Monarquía como parlamentaria sino más bien con regímenes como el gaullista «en el que el Jefe del Estado disfruta de un poder político autónomo y arbitral342».
b) H. Barrera propuso en una enmienda in voce343 la supresión de la palabra «arbitra» por inadecuada a lo que deben ser las funciones del Rey en función de su compromiso anunciado de que, habiendo sido aceptada la forma de gobierno monárquica por la Comisión, «en la discusión de las funciones de la Corona, defender ante este Congreso las opciones que respeten al máximo la soberanía del pueblo y nos alejen, lo más
342 Intervención del Diputado E. Bono Martínez (Grupo
Parlamentario Comunista), en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1186.
343 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1181
132
posible, del poder personal344». Así, señaló que «me parece inadecuado decir que el Rey “arbitra”. [...] Un árbitro es el que interpreta las reglas de juego y el que las hace cumplir, y a mi entender no es ésta la misión del Rey y no deberían ser éstas sus funciones; en primer lugar, porque, en gran parte, el verdadero árbitro del funcionamiento de las instituciones que establece el proyecto de Constitución el Tribunal Constitucional, y, por tanto es innecesaria la intervención del Rey en este aspecto. Por otra parte, si en algún punto, en alguna ocasión, el papel del Tribunal Constitucional fuese insuficiente, me parece que el único árbitro debería ser el pueblo. El Rey en todo caso, en sus funciones de moderador, podría solicitar el arbitraje del pueblo, pero nunca debería realizar este arbitraje por sí mismo.».
Por otra parte, Barrera postuló también en otras enmiendas345 suprimir la propuesta regia de Presidente del Gobierno y limitar su intervención al nombramiento del candidato investido por el Congreso de los Diputados a
344 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 2207-
2209. Las citas siguientes proceden también de la misma intervención en defensa de su enmienda ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
345 Enmiendas núm. 223 al artículo 97 del Anteproyecto (actual artículo 99 CE) y enmiendas in voce al artículo 57 d) y g) del Anteproyecto [actuales artículos 62 d) y g) CE], en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 235-236, 1207-1208; y vol. II, pp. 1326, 2224, 2225, 2279-2281).
Sin embargo, presentada también una enmienda la núm. 697 y un voto particular por el Grupo Parlamentario Comunista en el mismo sentido, fueron retirados retirada por entender la propuesta regia quedaba suficientemente matizada por las exigencias de previa consulta con los representantes de los Grupos políticos y por el tamiz que suponía la mediación del Presidente del Congreso (explicación de voto de Solé Turá, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1328).
La presidencia por el Rey del Consejo de Ministros fue también cuestionada por la enmienda núm. 98 de los Diputados J. Verde Aldea, J. Paredes Hernández y J. Pau Pernau (Minoría Catalana), por considerarla contradictoria con «una Monarquía parlamentaria y arbitral», salvo en el caso de guerra por corresponderle la declaración de guerra y la conclusión de la paz y el mando supremo de las Fuerzas Armadas (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 190-191) y que fue retirada antes de ser sometida a votación en la Comisión.
133
propuesta del Presidente del Congreso previa consulta con el Presidente del Senado y los portavoces de los Grupos
Parlamentarios por entender que «es darle [al Rey] una prerrogativa excesiva dentro de los términos de una Constitución que se quiere democrática, porque significa implicar al Rey en las luchas políticas; darle la responsabilidad de designar candidatos para Presidente del Gobierno, hacerle escoger entre personas, es decir, hacerle desempeñar funciones que, me parece, están por encima de las puramente moderadoras o arbitrales que se le reconocen346», aduciendo que el Rey podría utilizar esta prerrogativa proponiendo al Congreso candidatos inaceptables hasta agotar el plazo previsto y forzar la disolución automática de las Cortes347. Al mismo tiempo, propuso la supresión de la presidencia por el Rey del Consejo de Ministros a efectos informativos de los asuntos de Estado [actual artículo 62 g) CE] por considerar que «la presidencia por parte del Rey, por la figura y el prestigio que van vinculados a la Corona, tiene que ejercer, forzosamente, un efecto coactivo sobre el Consejo de Ministros. Y en estas condiciones me parece que la función del Rey sobrepasaría también lo previsto en el artículo 51 [actual artículo 56 CE]. Creo necesario que el Rey sea informado de los asuntos de Estado, pero no me parece de ninguna manera indispensable
346 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 1207-
1208 347 Posibilidad de que se hizo eco P. SUBRA DE BIEUSSES
(«Ambigüités et contradictions du statut constitutionnel de la Couronne», en Pouvoir, núm. 8, Paris, 1978, p. 111) y que ENTRENA CUESTA califica como «hipótesis de laboratorio, frente a la que la representación popular no estaría ni mucho menos desarmada: a la coalición parlamentaria rechazada por el Rey le bastaría, en la última votación de investidura antes de transcurrir el plazo de dos meses, dar su apoyo al “candidato inaceptable”, que quedaría investido, para al día siguiente proponer contra él la moción de censura ante cuyo triunfo el Rey (art. 114.2) estaría obligado a nombrar al candidato incluido en la moción; el mecanismo sería quizá, sofisticado y complejo, pero no lo es más que la hipótesis [...] y, en todo caso, muestra que, en un impensable desafío real a la representación popular, el Congreso podría siempre salir vencedor: si la Cámara se dejaba llevar a la disolución sería, en definitiva, o por su propia voluntad o bien por incapacidad» (ibíd., p. 942).
134
que para ello deba presidir, cuando lo estime necesario el Consejo348 »; señaló también en este sentido que «si realmente el Rey para conocer lo que sucede en el Estado tiene que asistir a los Consejos, indiscutiblemente su influencia política será muy superior a la que corresponde a funciones arbitrales y moderadoras349».
En los turnos en contra de la enmienda, Pérez-Llorca le contestó en Comisión que «la palabra “arbitra” [...] es palabra tradicional en nuestro Derecho y en muchas formulaciones constitucionales para definir las funciones de un Jefe de Estado sea monárquico o republicano. No hay que entender que esa palabra esté ahí representando un fondo de poder personal, unas prerrogativas de tipo personal [...] que nosotros no vemos por ninguna parte es esta Constitución. Entendemos que es una Constitución perfectamente democrática y que las funciones del Jefe del Estado son las que, debidamente refrendadas, se delimitan en el artículo 57350»; Jiménez de Parga señaló en el Pleno que «en todos los sistemas vigentes hoy, sistemas democráticos, con investidura previa del Gobierno, con voto expreso de confianza, es facultad del Jefe del Estado, sea Presidente de la República, sea Rey, proponer el candidato. La fórmula del señor Barrera rompería por completo el buen funcionamiento de las instituciones, no sólo según se describe en los textos, sino según funciona en la práctica de las Monarquías parlamentarias de hoy351» y Herrero y Rodríguez de Miñón, remitiéndose al dictamen de 1949 de la Comisión de prerrogativas reales de Bélgica, afirmó en el debate de la enmienda ante el Pleno que la designación del Jefe del Gobierno es «una típica función arbitral que solamente el Rey estaba en condiciones de ejercerla desde esta perspectiva arbitral. ¿Por qué? Porque la Monarquía ofrece sin duda la ventaja de ser una instancia suprapartidista, apartidista, y por lo tanto puede ejercer, desde este punto de vista ajeno y superior a
348 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1208 349 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2225. 350 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2210 351 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2225.
135
los partidos, lo que para ser eficaz ha de ser ajeno a los partidos mismos; es decir su función de arbitraje [...]. El artículo 93 [actual artículo 99 CE] extrae las consecuencias del artículo 51 [actual artículo 56 CE] y, al encargar al Jefe del Estado, previas las consultas oportunas, la designación de un candidato a la Presidencia del Gobierno no hace sino tecnificar una función
arbitral que existe repito en todas las Monarquías constitucionales, salvo en Suecia y Japón352».
c) Aun sin mencionar las facultades de arbitraje y moderación, J. Sancho Rof (Unión de Centro Democrático) formuló una enmienda señalando que «no se incluye entre las facultades del Rey la de resolución de los conflictos jurisdiccionales, que hoy están atribuidos al Jefe del Estado353», aludiendo a la competencia que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado atribuía al Jefe del Estado de garantizar y asegurar el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la coordinación entre los mismos, desarrollada por la Ley de 14 de julio de 1972 por la que se reguló el procedimiento para la coordinación de funciones de los Altos Órganos del Estado.
d) Al mismo tiempo, Alianza Popular invocó las funciones arbitral y moderadora para defender la enmienda354
352 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 2282. 353 Enmienda núm. 726, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. I, p. 446. 354 Enmienda núm. 691 en la que se propuso un Consejo de la
Corona presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado por los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, del Congreso y del Senado en la anterior legislatura y el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, debiendo ser oído el mismo en las casos que se recogían en un nuevo artículo (55 bis) que se incorporaba al Título II entre los que se encontraban la propuesta de candidato a Presidente de Gobierno y la convocatoria de referéndum (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 399 y 401).
En el Senado, M. de Prado y Colón de Carvajal (Grupo
Independiente) presentó también una enmienda la núm. 377 proponiendo la creación de un Consejo de la Corona de carácter consultivo, formado por nueve miembros nombrados por terceras partes por el Rey, el Presidente del Congreso de los Diputados y el Presidente del Senado, justificándose la propuesta en la necesidad de contra con un órgano
136
de López Rodó que proponía la creación de un Consejo de la Corona, entendida esta última por el enmendante, no como la persona física del Rey, sino como «un ente moral constituido por el Rey con su Consejo» cuyos miembros «se han de caracterizar por su independencia, por hallarse por encima de los intereses de los partidos; han de participar en definitiva de la cualidades inherentes a la realeza: el sentido arbitral y moderador, hallarse equidistantes de los intereses en pugna, ser también independientes de las Cortes y hallarse desligados de ellas355». Por su parte, Fraga argumentó que la corporación monárquica, «para cumplir sus funciones arbitrales y moderadoras, necesita el complemento de estos Consejos», poniendo de manifiesto que su concepción de la monarquía
parlamentaria que, como se recordará, para la UCD, en palabras de Alzaga ya citadas en el subepígrafe b anterior,
significaba la reducción al mínimo de las facultades del Rey mantenía en manos del monarca facultades de cierta discrecionalidad al aseverar que «en el sistema político que en principio prevé el borrador constitucional sobre el que estamos trabajando, a la Corona le quedan facultades, como disolución de las Cámaras o designación del candidato para Primer Ministro, de la mayor trascendencia política y llamadas, sin duda alguna, a ser ejercidas en momentos críticos, en momentos
independiente de asesoramiento e información para el ejercicio de sus funciones arbitral y moderadora (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2826).
355 Intervención de López Rodó ante la Comisión, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 1183-1184. En el mismo sentido, en la defensa de la misma enmienda ante el Pleno (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 2213-2215). Esta posición ha sido criticada por MENÉNDEZ REXACH por intentar transplantar la construcción británica del “King in Council” cuando ni siquiera es aplicable al constitucionalismo histórico español en el que no ha existido un Consejo del Rey institucionalizado con la única excepción de las Leyes Fundamentales franquistas (op. cit., p. 373). En el mismo sentido, J. M. BENEYTO PÉREZ, «La Monarquía parlamentaria. Comentario introductorio al Título II», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, p 19, en nota a pie de página.
137
delicados, en los cuales esa Organización corporativa del Consejo Real podría ser de una gran importancia356». Por otra parte, en su intervención en defensa de la misma enmienda ante el Pleno adujo, en contestación a la tesis de UCD que subsumía el consejo al Rey en el refrendo, que el Rey, en «la concepción arbitral de la Monarquía que Alianza Popular defiende [...] arbitra entre todos, incluso al Gobierno. El poder moderador del Rey, de la Corona, está por encima del Gobierno, de los Tribunales, de las demás Instituciones; las encaja en su momento y precisamente por eso es por lo que no puede estar enfeudado solamente en manos del Gobierno357». Asimismo, aún sin vincularlo expresamente al poder arbitral del monarca, también aludió Fraga a la iniciativa del Rey para convocar el posible referéndum que preveía el Anteproyecto respecto a las leyes aprobadas y aún no sancionadas358, defendiendo su mantenimiento frente a la propuesta de supresión del mismo que finalmente prosperó359.
356 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1184. En
similares término, se manifestó López Rodó en la defensa de su enmienda ante el Pleno del Congreso (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2214).
357 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2217 358 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 2263-
2264. En un sentido similar, la enmienda núm. 194 del Senador F. Cacharro Pardo (Grupo Mixto) que justificó la convocatoria de referéndum por el Rey en que «da una salida efectiva y no semántica al carácter arbitral y moderador que el artículo 51 [del Proyecto, hoy, artículo 56 CE] reconoce al Rey»(Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2741 y 3706).
359 El artículo 85 del Anteproyecto de Constitución establecía: «La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún
no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y las derogaciones de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos.
2. En los dos primeros supuestos en número anterior el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores.
138
Esa misma visión de las competencias regias subyace en otras enmiendas propuestas también por el mismo López Rodó y por otros enmendantes de Alianza Popular en el Congreso de los Diputados; así, se propuso por el primero incorporar, junto a las funciones de convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones, la potestad de «prorrogar excepcionalmente su mandato360» y la adopción por el Rey de medidas excepcionales361 a propuesta conjunta del Presidente del
3. El plazo previsto en el artículo anterior para la sanción real, se
contará, en este supuesto, a partir de la publicación oficial del resultado del referéndum.
4. El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado.
5. Una ley orgánica regulará las condiciones del referéndum legislativo y del constitucional, así como la iniciativa popular a que se refiere el presente artículo y la establecida en el artículo 80» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 21).
Dicho texto fue objeto en la Comisión de una enmienda in voce de Solé Turá que resultó aprobada y en que se suprimieron el referéndum de leyes aprobadas y no sancionadas y el referéndum abrogatorio, persistiendo tan sólo el referéndum de las decisiones políticas de especial trascendencia, de naturaleza consultiva y convocado por el Rey, con refrendo del Presidente del Gobierno y previo debate del Congreso de los Diputados (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 1309-1310).
Alianza Popular mantuvo el texto de la Ponencia como voto particular para su defensa en el Pleno (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 1841), realizando Fraga su defensa (ibíd., pp. 2263-2264) y resultando rechazado por el Pleno que asumió el texto proviniente de la Comisión.
360 Enmienda núm. 691, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 401.
361 Enmienda núm. 691 (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 401) en virtud de la cual se incorporaría un nuevo artículo del siguiente tenor:
«Si las instituciones políticas, la unidad y la independencia de la nación, la integridad de su territorio estuviesen amenazadas de modo grave e inmediato y se interrumpiera el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales, el Rey adoptará las medidas exigidas por las circunstancias a propuesta conjunta del Presidente del Gobierno y de los Presidentes de las Cámaras legislativas y previo acuerdo, y dará cuenta de ello a la nación dirigiéndole el correspondiente mensaje.
139
Gobierno y de los Presidentes de las Cámaras, siendo esta última enmienda justificada por Fraga remitiéndose al «principio de la prerrogativa de la Corona362» en el sistema británico para argumentar su compatibilidad con la monarquía parlamentaria.
Las diferencias de percepción acerca de la posición del Rey en la monarquía parlamentaria se evidenciaron también en los diferentes turnos en contra de las enmiendas a que nos acabamos de referir.
Por lo que se refiere a la creación del Consejo de la Corona, el representante de UCD en la Comisión, Diputado Martín Oviedo, señaló que «con un sistema de refrendo y propuesta previa de los actos del Rey, no tiene una función específica la función consejera y que, en definitiva, sin olvidar el carácter fundamental de la función moderadora y arbitral de la propia Corona, esta función se ejerce a través de la mecánica de los actos de propuesta y de los actos de refrendo363»; por su parte, Pérez-Llorca ante el Pleno arguyó que la Constitución ha llegado en ese aspecto a «un equilibrio suficiente [...] que deja las cosas perfectamente claras, en el que las facultades están regladas y en el que la función asesora y de consejo se convierte en algo políticamente mucho más importante, que es la función de refrendo. [...] Creemos, por tanto, que en cuanto al problema de la facultad de Consejo hay que sustituirlo por el problema de la responsabilidad. El problema de la responsabilidad queda perfectamente enmarcado a través de las técnicas del refrendo364»; añadió también otro argumento de posible
» Tales medidas habrán de inspirarse en la decisión de garantizar a los
poderes públicos en el más breve plazo posible los medios para cumplir su misión.
»Las Cortes se reunirán tan pronto las circunstancias lo permitan.». Vid. su defensa por el propio López Rodó en Constitución Española.
Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, pp. 1216-1217. 362 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1218. 363 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1186. 364 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2216.
Afirmó asimismo que «en la Monarquía parlamentaria, como se sabe, que nada tiene que ver con la estructura polisinoidal o de sinodiarquía de la Monarquía hispánica de otra época, es una Monarquía que se caracteriza por
140
interferencia del Consejo propuesto en las facultades arbitrales o moderadoras del Jefe del Estado, en concreto, en el nombramiento del Presidente del Gobierno: «sería peligroso introducir en la relación directa que tiene que haber entre el Parlamento, de quien depende, a través de la confianza y de la censura, el Gobierno y el Rey (que tiene que ser quien vaya nombrando los candidatos para ocupar el puesto de la Presidencia), una voluntad ajena a la propia voluntad parlamentaria; una voluntad en la que se pudieran introducir secuelas o resquicios de una organización autoritaria365 que nada tiene que ver con la organización parlamentaria366.»; para el socialista Peces-Barba, «los Consejos que en una Monarquía parlamentaria debe tener el Monarca son los que se establecen a través de las diversas instituciones democráticas: el Congreso, el Senado, el Gobierno y las demás instituciones que están previstas en la Constitución367».
la traslación de la responsabilidad de los actos regios a las personas que las refrenda, y esto es el equilibrio a que se ha llegado en esta Constitución en un técnica que, por lo demás, es la misma que existe en el resto de las Monarquías parlamentarias de Europa» y, de alguna manera, vino a imputar a Alianza Popular haber provocado con esta enmienda una polémica acerca de «quien sirve más y mejor a los intereses de la Corona en este momento» evidenciando, así, una cierta rivalidad monárquica entre los dos partidos.
365 En una de las intervenciones (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 2216) Pérez-Llorca señaló que el Consejo de la Corona que se proponía por AP no tenía más antecedentes en el Derecho Constitucional español que los Consejos del Reino del Anteproyecto de Constitución de Primo de Rivera de 1929 y de las Leyes Fundamentales del Régimen de Franco, analogía última que también fue resaltada por la intervención de Peces-Barba (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2218).
366 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2218. 367 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, pp. 2218.
Afirmaba Peces-Barba que «en otros momentos históricos el Consejo suponía salir de la Monarquía e incorporarse a la consulta de los estamentos y [...] el consejo al que se refiere, es precisamente lo que serán las Cortes posteriormente». Por su parte, también Pérez-Llorca señaló que el parlamentarismo y las Cortes actuales son las herederas de los antiguos Consejos a los que había hecho referencia en su argumentación López Rodó (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2218).
141
Respecto a la prórroga excepcional del mandato de las Cortes, el ponente Solé Turá señaló que otorgar al Rey esa atribución salía de los términos en que estaba concebido el artículo 62 (entonces artículo 57) con tasación estricta de las facultades regías, además de ser tremendamente ambiguo y susceptible de dar lugar a situaciones delicadas368; Peces-Barba dijo que «no es coherente con la Monarquía parlamentaria, ni siquiera constitucional, que se establece en nuestra Constitución, porque supone un fondo de prerrogativa de competencias propias, directas, de la Monarquía como titular de la soberanía, , que no es, en absoluto, el que corresponde a la Jefatura del Estado en una Monarquía parlamentaria369»; sin embargo, para el ponente Pérez-Llorca, era rechazable la enmienda «por razones meramente técnicas370».
Asimismo, en cuanto a la propuesta de atribuir al Rey la adopción de medidas excepcionales, el también ponente Solé Turá aseveró que dicha enmienda «subvierte toda la concepción que aquí estamos intentando elaborar de lo que es una Monarquía parlamentaria371»; Pérez-Llorca afirmó que «lo que en modo alguno procede es que se implique a la Corona, con su función arbitral y moderadora, con su función simbólica, con su función de integración, en un problema de este tipo. Nuestra concepción de la Monarquía parlamentaria y de la Corona [...] no es en absoluto coincidente con una concepción que la implique en este tipo de problemas y que la haga responsable de
368 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1205. 369 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1207 370 Justificará el ponente de UCD su posición desfavorable «por
entender que es completamente distinta la facultad simbólica y reglada de convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, actos todos ellos que necesitan de un momento formal, de una proclamación formal, a partir de la cual existe, con certidumbre y [...] vigencia en derecho, [de] la facultad de prórroga. La prórroga, tal como está contemplada en los artículos citados de la Constitución, opera a partir de supuestos también concretos en el tiempo, y, por tanto, entendemos que no es necesario traerla aquí» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1207).
371 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1219.
142
la adopción de medidas de emergencia. Creemos que se trata, por tanto de concepciones de fondo absolutamente enfrentadas372»; y Peces-Barba descalificará globalmente ante el Pleno del Congreso de los Diputados las enmiendas de López Rodó como «nostálgicas, enmiendas que tienen una concepción superada de la Monarquía: la idea de la Monarquía absoluta, donde el Monarca es el detentador de la soberanía, “rex est imperator in regno suo», como decían los juristas franceses en el siglo XVI373».
Las funciones arbitral y moderadora del Rey fueron también invocadas en el Senado como título legitimador de algunas enmiendas formuladas principalmente por Senadores independientes y que postulaban incorporar nuevas competencias al elenco de poderes regios del actual artículo 62 y concordantes.
a) El Senador M. Gamboa Sánchez-Barcaiztegui (Grupo Mixto) propuso que el Rey pudiera reenviar a las Cortes los proyectos de leyes aprobados para nueva deliberación y votación cuyo resultado sería definitivo374 y que,
372 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1221. 373 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2212. En
el mismo sentido, se había pronunciado antes en la Comisión señalando que «el señor López Rodó tiene una concepción de la Corona que no es válida para una Monarquía parlamentaria; supone un fondo de prerrogativa» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. I, p. 1217).
374 Enmienda núm. 180 en virtud de la cual se añadía al artículo 85 del Proyecto (hoy artículo 91 CE) un nuevo párrafo: «no obstante, el Rey podrá someter a reconsideración de las Cortes un proyecto de ley cuando lo estime necesario, por su especial trascendencia para los intereses nacionales, expresando sus motivos al devolver dicho proyecto a las Cortes. Estas deberán someter a nueva deliberación y votación el proyecto para su modificación o aprobación definitiva. El Rey, una vez que reciba nuevamente la ley aprobada, deberá sancionarla y promulgarla en el plazo de quince días» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2732). Vid. también su defensa de la enmienda ante la Comisión en la que señaló, refiriéndose al Rey, que «si no se le dan medios, de mala manera podrá regular y arbitrar ninguna institución» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3697-3698). La enmienda se mantuvo como voto particular núm. 297 para su defensa en el Pleno del Senado (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4267, 4589 y 4590).
143
en circunstancias excepcionales, el Rey pudiese decretar por sí mismo la disolución de las Cortes convocando nuevas elecciones generales375, justificando ambas enmiendas en que «el papel arbitral y moderador del Rey en el normal funcionamiento de las instituciones del Estado requiere un mínimo de facultades reales con las que hacerlo efectivo376». En el mismo sentido, la enmienda377 de J. Gutiérrez Rubio (Grupo Mixto) atribuía al Rey la facultad de, mediante mensaje motivado, solicitar nueva deliberación a las Cámaras antes de sancionar y promulgar la ley, aduciendo el derecho de devolución contemplado en las constituciones históricas españolas (especialmente, la de 1931), en las constituciones norteamericana, italiana y portuguesa y la voluntad de «ampliar el campo de la función regia en materia tan importante como [...] la sanción o promulgación de las leyes [...] recogiendo el espíritu [...] de nuestra Constitución al señalar, como funciones del Rey, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones378».
b) Por su parte, A. Osorio García (Grupo Independiente) enmendó379 el artículo 85 del Proyecto (hoy, el
375 Enmienda núm., 181 al artículo 108 del Proyecto (hoy, artículo
115 CE) de adición del párrafo «4. En circunstancias excepcionales o por motivos de especial gravedad para los intereses nacionales podrá el Rey por sí mismo decretar la disolución de las Cortes Generales, en cuyo caso se procederá inmediatamente a convocar nuevas elecciones generales en los términos señalados en la Constitución (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2733). Vid. también su defensa de la enmienda ante la Comisión (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3814 y 3815). También fue mantenida como voto particular núm. 335 para su defensa en el Pleno del Senado (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4271 y 4614).
376 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2732. 377 Enmienda núm. 209, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2749. 378 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3700-
3701. Mantenida como voto particular núm. 299 para su defensa en el Pleno del Senado (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4267.
379 Enmienda núm. 390, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III., p. 2830-2831. Mantenida como voto particular
144
artículo 91 CE) para prever la posibilidad de que el Rey dejara transcurrir un plazo de treinta días sin sancionar la ley para que, en tal caso, se procediera a la convocatoria de referéndum, argumentando al respecto380 el derecho de veto previsto en los
textos constitucionales españoles con la excepción de la
Constitución de 1869, la práctica constitucional usual en el
Derecho comparado «de todos es sabido que los Jefes de Estado, sean Presidentes de República o Reyes, pueden ejercitar y ejercen, vetos de distinto carácter sobre las decisiones
adoptada por las cámaras colegisladoras» y la cortesía debida hacia el Rey manteniéndole al menos una de las dos facultades que le atribuía la Ley para la Reforma Política (nombramiento de Senadores reales y posibilidad de acudir al referéndum), argumentando en el debate que «quizá haya algún día en que el Jefe del Estado, el Rey, tenga que arbitrar y, tal vez, le hayamos dejado para eso sin armas381».
c) El Senador Ollero presentó también una enmienda in voce382 ante la Comisión proponiendo que el Rey pudiera aceptar o no la propuesta del Presidente del Gobierno de disolución de las Cámaras, tras consultar con los Presidentes de las Cámaras afectadas por la propuesta, destacando, por tanto, el carácter no vinculante de la propuesta de disolución del Presidente antes de consultar a los Presidentes de las Cámaras: «formalmente, al menos, el titular de la potestad de disolución es el Rey. Sin duda, como corresponde a un Monarca no responsable, el Rey nunca puede obrar sólo y requiere para disolver el refrendo del Presidente del Gobierno. Pero la decisión de éste no debe ser absolutamente vinculante para el
núm. 300 para su defensa en el Pleno del Senado (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4267.
380 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3698 y 3699. Asimismo, su intervención en el Pleno, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4591-4592.
381 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4594. 382 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3810.
Reformulada eliminando este extremo antes de su votación y aprobación por la Comisión (ibíd., pp. 3815-3816).
145
Monarca, como no lo es en ningún sistema parlamentario, salvo en el modelo no muy afortunado de la IV República Francesa, en su artículo 51383». Arguyó que se trataba de una garantía para las Cámaras, inspirada en la regulación italiana y que «no es una modalidad de aumento de competencias del Rey sino de disminución del énfasis a la absoluta y plena responsabilidad del Jefe de Gobierno». Por otra parte, aunque no presentó en principio ninguna enmienda concreta384 a la regulación del referéndum consultivo del actual artículo 92, Ollero criticó duramente el párrafo 2º del
texto del Proyecto «el referéndum será convocado por el Rey con refrendo del Presidente del Gobierno y previo debate del
Congreso de los Diputados»: «este contenido reincide en un tratamiento suspicaz, receloso y, en definitiva, inapropiado, de las atribuciones del Jefe del Estado. Lo denomino así, Jefe del Estado, porque entiendo que todo Jefe del Estado ha de tener un cuadro, por modesto que sea, de funciones y competencias. El hecho de que la Jefatura del Estado esté atribuida a un Rey no justifica de por sí que se le vacíe de atribuciones o, lo que es peor, se le concedan de forma que su titular formal sea un mero ejecutor, condicionado al máximo a través de otros órganos estatales, por importantes y representativos que sean. [...] Me da la sensación [...] de que la piedra de toque para medir el democratismo va siendo minimizar la función política constitucional de la Monarquía385».
Pues bien, frente a estas enmiendas
fundamentalmente, frente a la de Osorio que pretendían incorporar al articulado constitucional potestades regias que se entendían necesarias para el cumplimiento de las funciones
383 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3811. 384 Presentó la enmienda núm. 602 en la que realizaba diversas
observaciones sin proponer un texto alternativo Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2920 y, en el curso del debate, formuló una enmienda in voce atribuyendo expresamente la iniciativa del referéndum al Jefe del Gobierno «que solicitará debate de las Cámaras antes de la convocatoria por el Rey» (ibíd., p. 3725)
385 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3719.
146
arbitral y moderadora, se opusieron en el Senado consideraciones fundadas precisamente en la función simbólica de la Monarquía386 a la que nos hemos referido en el subepígrafe anterior, sin perjuicio de otros argumentos.
Así, el Senador M. Villar Arregui (Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes) adujo ante la Comisión que «deliberadamente ésta es una Constitución en que el Rey es el símbolo humano que encarna a la nación o al Estado, liberado por ella de toda responsabilidad, declarado inviolable y cuyos actos sólo tendrán validez si son refrendados por quien, en cada caso, proceda. No valen los ejemplos del Derecho Constitucional español histórico. No valen porque el fondo de
poder que la Corona ha ido cediendo siquiera en España el largo periodo de tiempo transcurrido desde el año 1931 hasta la
fecha no haya permitido que el uso erosione este poder a favor del principio radical de la soberanía popular. Aducir, como se ha hecho, el texto constitucional de 1876 como razón fundante o como motivo determinante de la defensa, es añorar una Monarquía que no volverá, y no enraizar en el presente y de cara al futuro una Monarquía que pueda servir como cobertura para la convivencia democrática de todos los españoles. Ciertamente no parece muy afortunado el ejemplo de lo que ocurre con el Presidente de los Estados Unidos. Comparar un régimen presidencialista con una Monarquía parlamentaria no es válido ni, por consiguiente, constituye un argumento eficaz387».
Por el Grupo Socialista, R. Sáinz de Varanda Jiménez, además de reiterar la improcedencia de comparar la Constitución de una Monarquía parlamentaria con textos
386 M. HERRERO R. DE MIÑÓN se ha hecho eco posteriormente de la
intención limitativa con que se utilizó por el constituyente la definición del Rey como símbolo aunque considera que la solución adoptada optó por una vía intermedia al configurar al Rey como símbolo pero atribuirle al mismo tiempo competencias concretas que impiden considerarlo como una magistratura puramente ceremonial («Artículo 56. El Rey», edición de 1983, cit., pp. 54 y 55).
387 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3701.
147
históricos y actuales de distintos sistemas políticos, mezclados, «en los que aparecen regímenes democráticos, en que el Presidente de la República es elegido por sufragio universal, con textos en que el Rey era titular de la soberanía compartida junto con la representación popular388», alegó que «en la Constitución que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y en la Constitución que hasta el momento viene siendo aprobada por esta Comisión Constitucional del Senado, sería sin duda alguna un texto totalmente excéntrico con unas facultades absolutamente inusitadas para la figura del Jefe del Estado. Se ha configurado un Jefe del Estado, un Rey con poderes simbólicos, con poderes que fundamentalmente implican la unidad y la continuidad de la nación.[...] Si se quiere un sistema político estable, no hay más remedio que buscar una figura del Jefe del Estado simbólica, sin atribuciones políticas, que tenga que intervenir en la lucha cotidiana, en la lucha partidista diaria, y que otra cosa no sería sino asegurar precisamente el fin de la misma institución que se dice querer defender». En este sentido, López Pina propuso una enmienda in voce en la que se sustituyó en la regulación del referéndum consultivo la expresión «previa debate del Congreso de los Diputados» por la expresión «previa autorización del Congreso de los Diputados», por entender que esta fórmula «libera a la Corona del riesgo de verse involucrada en procesos tan complejos como la movilización y el arbitraje popular389», resultando aprobada por la Comisión. Al mismo tiempo, respecto a la propuesta de Ollero sobre el carácter no vinculante de la propuesta de disolución, el mismo Sáinz de Varanda alegó que «en el estado actual del Derecho Constitucional, y muy especialmente en la Monarquía parlamentaria española, no debe cumplirse esta institución de la disolución real, porque es altamente peligrosa [...] y tenemos precedentes en este sentido en el Derecho Constitucional español» citando al respecto la distorsión del parlamentarismo
388 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3702,
de donde se toma también la siguiente cita de la misma intervención. 389 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3722-
3723.
148
de la Restauración a consecuencia del uso de la facultad regia de disolución de la Constitución de 1876 y también la responsabilidad presidencial en el ejercicio de la disolución parlamentaria durante la II República, por lo que entiende que « debe mantenerse lo que el texto ha querido expresar: la figura de disolución presidencial y que no está nada mal que quede muy claro que es bajo la exclusiva responsabilidad del Presidente390».
La UCD, por boca de Jiménez Blanco, se opuso también a la posibilidad de que el Rey recurriera al referéndum frente a las leyes aprobadas por el Parlamento para «evitar enfrentamientos del Rey con el Parlamento391», pronunciándose en el mismo sentido ante el Pleno el Senador A. Ballarín Marcial al señalar que advertía diferentes concepciones de la Monarquía imputando a la postura de Osorio que «palpita en ella la teoría de la Monarquía constitucional, en que el poder se tenía por el Rey y las Cortes, las Cortes y el Rey392» ; también en el Pleno C. Fernández Herrero declaró que «Unión de Centro Democrático, profundamente identificada con la forma parlamentaria de la Monarquía, prefiere una Monarquía no interviniente en ningún sentido393».
Por su parte, Sánchez Agesta desvinculó la conexión entre poder arbitral y moderador y la iniciativa regia en la convocatoria del referéndum consultivo: «tal como está el texto la iniciativa puede parecer del Rey y yo debo decir a esto [...] que el Rey no debe tener esa iniciativa. Creo que hace falta una indicación neta y clara de a quién corresponde la iniciativa. El Rey, como árbitro o moderador, debe estar informado, advertir y aconsejar. Claro que opinará sobre este tema, pero no debe tener la iniciativa. El Rey, por consiguiente, debe aparecer respaldado por otra iniciativa en un caso tan grave; no
390 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 3813 y
3814, de donde proceden también las citas del mismo Senador que anteceden.
391 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3703. 392 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4593. 393 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4590.
149
simplemente por un refrendo, sino que debe haber una iniciativa del Gobierno o de las Cámaras, según algunas de las enmiendas que aquí se han propuesto, aunque creo que esa iniciativa en quien debe recaer es en el Presidente del Gobierno, previa la deliberación del Consejo de Ministros, dada la gravedad de esta iniciativa, y quizá, puesto que normalmente refleja una situación en que el Congreso y el Senado están divididos, con audiencia de los Presidentes de las Cámaras394».
En definitiva, a la hora de dotar de contenido a las atribuciones arbitral y moderadora del Jefe del Estado, se contrapusieron en el proceso constituyente dos visiones de la Monarquía, coincidentes ambas en la dimensión simbólica del Rey pero enfrentadas en la interpretación de los límites de los poderes arbitrales y moderadores, considerando la posición mayoritaria, compartida como antes hemos dicho por los dos grandes grupos parlamentarios de la UCD y el PSOE y con el apoyo del PCE, que la naturaleza parlamentaria de la Monarquía significaba precisamente su sentido esencialmente simbólico en detrimento de unas facultades de arbitrio y moderación solo ejercitables mediante las concretas y tasadas competencias constitucionalmente atribuidas y, en todo caso, filtradas por el refrendo de los actos regios. Así, Sánchez Agesta señaló ante el Pleno que «se han puesto límites a la Monarquía que van a dificultar el ejercicio del poder moderador y arbitral que la Constitución le atribuye395» y Ollero, en el debate en la Comisión había afirmado que «se puede ser símbolo sin ejercitar acción alguna. Por eso el símbolo propiamente dicho suele concretarse en cosas inanimadas. La esfinge pude simbolizar una civilización milenaria. Ahora bien, cumplir la función de arbitrar y moderar un funcionamiento regular de las instituciones supone ejercitar alguna acción, por reducida que sea. Atribuir a una esfinge la posibilidad de moderar y arbitrar es concederle algo más que concretas funciones; es admitir, nada menos, que con su sola existencia estática e
394 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3723. 395 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4960.
150
incomunicativa posee no ya cualidades carismáticas, sino taumatúrgicas o, al menos, hipnóticas396».
Refiriéndose a esa dualidad de concepciones de la Monarquía, Jiménez de Parga habló, en el debate sobre la propuesta de Barrera para eliminar la propuesta regia de Presidente, del «debate entre dos concepciones de la Monarquía y dos maneras de entender la figura del Rey en un régimen monárquico, entre lo que se ha llamado la prerrogativa regia y lo que se ha llamado la preeminencia regia», exponiendo que el Rey queda en la Constitución (en particular, en cuanto al sistema de nombramiento del Presidente del Gobierno) «como auténtico Jefe del Estado con la preeminencia que le corresponde como tal Jefe del Estado, con ese estatuto supremo de Jefe del Estado, pero también en un régimen democrático, con la neutralidad propia del Estado ante las luchas, las pugnas, los concretos enfrentamientos, que ya no son materia en la que el Rey pueda entrar ni deba en la Constitución ser reconocida su intervención. He aquí, pues, la razón por la que hay que conservar, tal como fue redactado por la Comisión, este artículo, y no reducir la figura del Rey, no tanto porque sería perder lo que le corresponde, la preeminencia, sino porque sería alterar completamente el sistema de designación que hoy día funciona en todas las Monarquías auténticamente democráticas397».
Debe señalarse, no obstante, que en las posiciones expresadas por algunos parlamentarios de la UCD se dejaba abierta la posibilidad de que la práctica constitucional dotase de mayor protagonismo arbitral al monarca; en esta línea, Herrero Rodríguez de Miñón vino a insistir en que la decisión sobre la presentación de candidato a Presidente de Gobierno era facultad regia aunque se comunicase por medio del Presidente del Congreso y la propuesta exigiese el refrendo de este último : «si bien es cierto que este refrendo es de legalidad y no de oportunidad, puesto que la competencia de presentación del
396 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3719. 397 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2226, de
donde procede también la cita inmediatamente anterior.
151
candidato corresponde al Rey, aunque lo haga a través del Presidente de la Cámara, ello es, no se si emplear o no la categoría de filtro que en su momento añadió el profesor Solé Tura, pero de una manera u otra supone la posibilidad de la institucionalización de un sistema de consultas semejante a la del “homo regius” en Bélgica o los Países Bajos. Digo una posibilidad, porque de la literalidad de la Constitución solamente la práctica podrá dar un criterio firme de interpretación. Lo que se dice simplemente es que el Rey está sometido al refrendo, que necesariamente es en este caso un refrendo de legalidad398». Para Jiménez Blanco, «el Rey nace hoy con las facultades de 1978, pero nace, también, con facultades que la doctrina llama durmientes; por ejemplo, la descripción de arbitraje y moderación que enuncia el artículo 51 [actual artículo 56 CE]. Con estos argumento, creemos que será la historia la que configurará (como ha configurado en otro sentido) a la Corona, a partir precisamente de este texto399» y el hecho de que el Rey y la Corona sean en la Monarquía parlamentaria «elementos fundamentalmente simbólicos desposeídos de atribuciones concretas» no lo consideraba óbice para considerarlos «dotados sólo de un fondo último e inconcreto de poder que quizá actúa sólo en caso de gravísima crisis400».
Finalmente, hay que hacer somera pero necesaria referencia a un grupo de enmiendas presentadas en el Senado y directamente entroncadas con la función simbólica de la Jefatura del Estado, presentadas dos de ellas por UCD y otra por el Senador Julián Marías.
Las enmiendas de UCD, agrupadas por su portavoz, R. de la Cierva, en torno a la «dimensión cultural de la Corona» proponían agregar dos nuevos apartados a la enumeración de facultades regias del actual artículo 62 (artículo 57 del Proyecto) artículo: por una parte, la enmienda de R. de la Cierva añadía la función de «velar por la conservación y fortalecimiento de los vínculos espirituales, culturales y de especial convivencia entre
398 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. II, p. 2282. 399 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3571. 400 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4339.
152
España y las naciones de su comunidad histórica401», citándose en su apoyo discursos de diversos Presidentes de países hispanoamericanos durante un viaje del Rey y definiendo dichas funciones como «funciones simbólicas representativas y suprapolíticas402» en su intervención ante el Pleno ; por otra parte, la segunda enmienda, defendida por Chueca Goitia, atribuía al Rey «el alto patronazgo de las Reales Academias403», fundadas en el siglo XVIII por los Borbones, argumentándose que «por su autonomía y continuidad a través de los tiempos, están al margen de los vaivenes de la política gubernamental y, por lo tanto, están dentro de la esfera cultural que corresponde mejor al papel del Rey como símbolo de lo que es más permanente del vida cultural del país404»
A su vez, la enmienda de Julián Marías proponía adicionar a las facultades del Rey la de «dirigir mensajes a las Cortes Generales405», argumentando ante la Comisión que «a la vez que la Constitución trata de limitar las facultades del Rey, que pudieran ser estrictamente políticas o de gobierno, como corresponde a una Monarquía constitucional, parece conveniente darle las que corresponden a la función social de reinar, y a esa presidencia ideal de una comunidad hispánica que reconoce su figura como elemento valioso de cooperación internacional y especialmente en el campo de la cultura. Se trata también de darle al Rey constitucionalmente su voz [...] para dirigirse al pueblo español en su conjunto a través de sus representantes legítimos que son las Cortes406». Alegaba también el Senador enmendante que se recogía la misma fórmula propuesta por el voto particular del Grupo Socialista del
401 Enmienda núm. 886, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2950. 402 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4550. 403 Enmienda núm. 726, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2950. 404 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3567. 405 Enmienda núm. 231, en Constitución Española. Trabajos
Parlamentarios, cit., vol. III, p. 2763. 406 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3567.
153
Congreso como facultad del Presidente de la República407 y, en defensa de su enmienda ante el Pleno, se vinculaba también a «facilitar que los preceptos de la Constitución sean reales y efectivos, no meramente nominales, y que tenga el rey la posibilidad de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Para esto parece conveniente, [...] incluso
necesario, que el Rey pueda naturalmente, siempre
refrendado [...] expresar sus actitudes ante el pueblo a través de sus representantes legítimamente elegidos. Me parece fundamental que, en casos de discordia, en casos de perturbación, en casos en que aparezca una situación divisiva o peligrosa, haya una voz que no sea partidista, que no sea de un político que pueda dirigieres a la totalidad del pueblo español, repito, a través de las Cortes para hacer sonar una voz de moderación o de arbitraje en cuestiones que afecten gravemente al equilibrio de la sociedad española408». En la respuesta al turno en contra, matizará que se trata de una moderación y arbitraje en relación con la trayectoria histórica del país: «es menester, a veces, dirigirse al país para hablar, no de asuntos políticos concretos, sino del país; hablar de la significación del horizonte general de la nación. Se trata de que no se limita la vida de una nación a su detalle concreto político. Hay algo más que política; hay la personalidad de un país; hay su proyección histórica; hay toda una serie de temas que no pueden ser objeto de un
407 «Es cierto que los socialistas del Congreso proponían esta función
para el Jefe del Estado al proponer en un voto particular que el Jefe del Estado sea el Presidente de la República. No veo diferencia fundamental si se trata del Rey. En todo caso la diferencia sería para aumentar la necesidad o conveniencia de esta facultad en el caso del Rey, porque el Presidente de la república es un hombre político, o por lo menos lo ha sido, que puede ser una figura retirada de un partido, pero normalmente es un hombre de partido, lo cual significa dos cosas: por una parte, que tiene representantes que pueden asumir su voz en las personas que pertenecen a su partido, mientras que el Rey no tienen partido ni puede tenerlo; por otra parte, que precisamente por tratarse de una persona que está por encima de los partidos y no es un político le corresponde de modo preferente esa función de moderación y arbitraje» Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4546-4547).
408 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4547.
154
discurso político ni del Presidente del Gobierno, ni de un Diputado ni de un Senador, acerca de los cuales me parece importante que el Rey asuma esa moderación y arbitraje de la marcha general histórica y no política de país409».
Las enmiendas de UCD resultaron aprobadas por la Comisión sin más oposición que la observación de Ollero de que «no se corresponden ninguna de las dos con la estructura jurídico-constitucional del artículo 57 [actual artículo 62 CE], en donde lo que se contempla son funciones específicas político-constitucionales del Rey para el mejor funcionamiento de esa labor de arbitraje y moderación de los poderes e instituciones públicas410», referidas al «juego y mecanismo de los poderes; [...] de una manera directa o indirectamente, a la relación del Rey con los poderes del Estado411».
En el Pleno del Senado, no obstante, el socialista F. Morán Martínez criticó la enmienda de De la Cierva por constituir «un exceso de las competencias del Rey» que «podría ser interpretada por los países latinoamericanos como un paternalismo o un imperialismo cultural y aún político» y «conferiría al Rey el embrión de un “domaine reservé” en la política internacional, porque solamente se puede velar algo aunque sea de tipo espiritual, a través de los medios políticos412», desarrollando el primer argumento al afirmar que, aunque comulga en los mismos ideales de fraternidad con los pueblos de América, «podría ser considerado, efectivamente, como una definición excesiva que unas Cortes Constituyentes atribuyesen al Rey de España ciertas competencias, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Britania, donde la Reina no tiene ninguna competencia derivada de la Constitución inglesa respecto a la Commonwealth; sino que las tiene derivadas de un Acta de la Commonwealth, la del Estatuto de Westminster de 1931, que, por el contrario, condiciona la Ley de Sucesión en la Corona inglesa. Si un día los Presidentes
409 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4549 410 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 3569. 411 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 3572. 412 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4549.
155
de las Repúblicas de América y los Parlamentos decidiesen hacer del Soberano español o del Presidente de la República Española la cabeza de esta comunidad no habría ningún temor en interferir en los asuntos internos de ellos; pero si nosotros, que hemos sido elegidos exclusivamente por el pueblo español, se lo conferimos, mucho me temo que podría ser interpretado como una interferencia, no deseable, en los asuntos internos de otros países413».
La enmienda de Julián Marías fue rechazada por la Comisión argumentándose en su contra por F. Ramos Fernández-Torrecillas (Grupo Socialista) que «este tipo de mensajes [...] pueden quedar perfectamente en la práctica constitucional, sin que sea necesario que se le encomiende esa función estricta y específica al Rey414»; también en el Pleno, Fernández Herrero (UCD) justificó el voto contrario en la idea, ya mencionada, de «una Monarquía no interviniente en ningún sentido415» aunque fue de nuevo Morán quién intervino en contra de la facultad regia de mensaje, arguyendo que «la competencia que quiere añadir el Senador Marías excede y desvirtúa la figura del Rey» por cuanto «dos tipos de mensaje tienen los Jefes de Estado en el derecho comparado»; uno de ellos, el derecho de mensaje propio del Presidente de los Estados Unidos, equivalente funcionalmente a la iniciativa legislativa que viene justificado en ser un Jefe del Ejecutivo elegido por sufragio universal aunque indirecto, señalando al respecto que «cuando los socialistas en el primer borrador de la Constitución atribuían al Jefe del Estado la posibilidad de dirigirse a las Cortes estaban pensando en un Jefe del Estado elegido por sufragio universal directa o indirectamente. En definitiva, en un político responsable. Pero la esencia del monarca constitucional es su irresponsabilidad», siendo por esta razón inaplicable al monarca parlamentario; el otro, el Discurso del Trono propio del derecho inglés «en el que se vierten exclusivamente las opiniones y programas del Gobierno» por
413 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4552. 414 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3570 415 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4590.
156
ser el responsable del mismo; en cualquiera de los dos caso, consideraba Morán que «el discurso pondría al Rey en un duro brete: o tener que repetir de manera automática cuanto dice su Primer Ministro en un momento determinado, y nuestra monarquía no está suficientemente configurada como para que no pueda haber grandes diferencias de opinión entre unos y otros grupos, o le pondría en el brete de tener que mediar entre todos, tomando partido, convirtiéndole en una figura política y, por tanto, controvertida416»
Finalmente, el Pleno del Senado rechazó la enmienda de Julián Marías y aprobó las de UCD que se incorporaron al actual texto constitucional, una de ellas como la letra i) del
artículo 62 «el Alto Patronazgo de las Reales Academias» y la de R. de la Cierva, que, según el Senador Sánchez Agesta, convertía al Rey en «símbolo de una política exterior que trate de estrechar los vínculos espirituales, culturales y de especial convivencia de las naciones de la comunidad histórica417», fue recogida por el Dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado en el actual artículo 56.1418 en la forma del inciso «especialmente con las naciones de su comunidad histórica419»
416 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, pp. 4548-
4549, procediendo también de aquí las citas anteriores. 417 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, p. 3568. 418 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. IV, p. 4878. 419 Criticado por J. M. GARCÍA ESCUDERO y M. A. GARCÍA
MARTÍNEZ por considerarlo una «aguada versión que dejó la Comisión Mixta de la interesante innovación que había hecho el Senado a propuesta de Ricardo de la Cierva» (La Constitución día a día. Los grandes temas de la Constitución de 1978 en el debate parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1998, p. 49). Recientemente, ha sido también criticado por F. GÓMEZ LLORENTE al señalar que «no se entiende bien cómo quien ostenta la más alta representación del Estado en todas las relaciones internacionales puede tenerla de una manera especial cuando esas relaciones tienen lugar entre el Estado español y una o varias de las naciones de su (es decir, del Estado) comunidad histórica, ni es posible determinar cual es esa comunidad. Es probable que los redactores pensaran en la integrada por los países de nuestra lengua, pero ¿cómo podría afirmarse que no formamos parte también de la comunidad europea, o que esta pertenencia es sólo cosa del presente, sin raíces en la historia?» (el subrayado es del autor, op. cit.).
157
adicionado a la función de asunción de la más alta representación estatal en las relaciones internacionales.
158
V. LA ESTRUCTURA SIMBÓLICA DE LA JEFATURA DEL ESTADO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL
Examinados los antecedentes parlamentarios de nuestra ordenación constitucional vigente, corresponde ahora retomar las construcciones teóricas que fueron expuestas en el capítulo II sobre el símbolo político para, a la luz de las mismas y tomando en consideración las aportaciones de la doctrina española que ha estudiado la configuración de la Jefatura del Estado en la Carta Magna de 1978, tratar de desentrañar los contenidos simbólicos de la institución. En este sentido, debe señalarse la existencia de otras contribuciones de sumo interés sobre los aspectos simbólicos de la posición jurídico-constitucional de la Monarquía entre los autores españoles que se han ocupado de la misma, contribuciones que, si bien por su carácter generalmente periférico y aproximativo, no se han incluido en el capítulo I, serán tratadas en este capítulo en el contexto general del análisis dogmático del bloque normativo constitucional referido al Rey y sin perjuicio de que, como se verá, resulten en buena parte tributarias de las teorías sobre el símbolo, la representación simbólica y la integración política que ya han sido expuestas.
Volviendo, como decía, a las teorizaciones sobre el símbolo político, podemos comenzar señalando que tanto Pitkin como García Pelayo coinciden sustancialmente a la hora de describir una cierta estructura del símbolo, si bien difieren en la denominación de sus elementos componentes: una configuración simbólica, esto es, un objeto, realidad o imagen significante que porta o representa una determinada significación o referente simbólico y ello sobre la base de la existencia de una referencia o conexión simbólica entre ambas y ante una determinada audiencia o sujetos con la adecuada disposición simbólica para percibir la relación simbólica y reaccionar ante ella. Simplificando todavía más a efectos
159
expositivos, diríamos que el símbolo entendido en sentido amplio como equivalente al fenómeno simbólico o a la
representación simbólica, se compone del símbolo senso stricto, de lo simbolizado y de la relación significativa entre ambos que se activa ante un cierto público.
Analicemos las cuestiones que suscita la traslación de este sencillo esquema al primer inciso del artículo 56.1 de la Constitución cuando afirma que «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia», relacionándolo a su vez con las funciones constitucionales del Monarca. Prescindimos, no obstante, de la consideración autónoma del cuarto componente de la simbolización, la audiencia, por una razón que de alguna forma anticipa ya alguna de las conclusiones que desarrollaremos como es la génesis social y política de la dinámica simbólica420, imposible de ser formalizada jurídicamente en su integridad: la Constitución puede consagrar al Rey como Jefe del Estado-símbolo, puede atribuirle unos contenidos significativos y puede prever actos del Rey en los
que se ponga de manifiesto y se promueva, actualizándola la relación simbólica existente pero lo que no puede es imponer a los ciudadanos la estructura mental y sensitiva necesaria para responder afectiva y extrarracionalmente a la representación simbólica de una forma unívoca y predeterminada; será, sin embargo, relevante la disposición subjetiva de los ciudadanos para la eficacia de la simbolización y a ella aludiremos aunque no se le dedica un epígrafe específico.
A. El símbolo: la Jefatura del Estado, el Rey y la Corona
El artículo 56.1 de la Constitución señala que «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia» y este
420 En este sentido, RUBIO LLORENTE se pregunta «¿se puede atribuir
a alguien una función simbólica en virtud de una norma jurídica? ¿Puede una norma jurídica disponer que alguien sea símbolo de algo o la relación simbólica depende exclusivamente de la percepción que las gentes tienen del símbolo?» para responder negativamente por cuanto «la relación simbólica es creación de la conciencia social, no de la norma» (op. cit.).
160
artículo se ubica, a su vez, en el Título II bajo la rúbrica «De la Corona».
El primer aspecto al que habría que atender es a la determinación de cual de esos tres elementos mencionados en
apenas dos líneas de la Constitución Rey, Jefe del Estado y
Corona constituye la configuración simbólica o el símbolo stricto senso del que se predica constitucionalmente ser símbolo de unidad y permanencia del Estado.
Ello exige, por una parte, considerar qué tipo de símbolo es apto para representar una realidad intelectual y abstracta como es la unidad y permanencia del Estado, y, por otra, plantearse cual es la relación que existe entre los tres elementos mencionados de forma que podamos utilizar con propiedad los tres términos en el contexto de la atribución de la función simbólica.
Respecto a la primera interrogante planteada, se trata de ver en qué medida una entidad indudablemente real como es el Estado pero que al mismo tiempo es un concepto abstracto
sería susceptible de ser simbolizada no sólo en cuanto tal Estado sino, específicamente, en dos cualidades tan intangibles
como su unidad y permanencia por lo que son, a su vez, realidades no menos intelectuales como la Jefatura del Estado o la Corona o si, al contrario, debe entenderse que tal simbolización sólo puede llevarse a cabo por la persona física del Rey.
Según la Real Academia, lo característico del símbolo es que sea una «representación sensorialmente perceptible421», independientemente de en qué consista dicha representación. Por su parte, Herrero R. de Miñón también define el símbolo genéricamente como cualquier «elemento de la realidad422» que proporcione una «imagen» expresiva de conocimientos y sentimientos y Lucas Verdú considera que los símbolos políticos «son materialidades o sensaciones que se refieren a
421 Voz «símbolo», en Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española, cit., p. 1334. 422 HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 62», cit., p. 48.
161
contenidos espirituales423» aunque incluye dentro de esas materialidades a la propia Constitución, diferenciando a su vez la representación política y la representación simbólica en que si la primera se lleva a cabo por personas, la simbolización se verifica «por medio de señales o signos» (citando a Stern) o «mediante cosas, materialidades o documentos», aunque «cabe, también, que determinadas personas no sólo ejerzan la representación, sino que cumplan funciones simbólicas424».
Si acudimos nuevamente a García Pelayo, vimos en el capítulo II, B que si bien, en principio identificaba el símbolo con un objeto sensible o una imagen425, cuando en el mismo trabajo clasificaba los símbolos en corpóreos y tangibles, lingüísticos, fantásticos y personales, no limitaba este último tipo a las personas físicas sino que también preveía expresamente que el portador del símbolo fuese «una persona [...] institucional, mítica o histórica [...]. La personificación simbólica puede tener también como objeto a una persona jurídica o a una institución426».
Entendemos, apoyándonos en la doctrina citada, que una institución o un órgano del Estado es apta para simbolizar en la medida que, junto a su naturaleza intelectual de orden jurídico-conceptual, presenta una dimensión de materialidad que le permite representar en forma sensible una determinada significación simbólica, por cuanto, por una parte, se hace visible y corpórea en la persona del titular de la institución o el
423 P. LUCAS VERDÚ, «El Título I del anteproyecto constitucional (La
fórmula política de la Constitución», en Estudios sobre el proyecto de Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1978, p. 22.
424 P. LUCAS VERDÚ, «Artículo 4.º. Símbolos políticos», en O. Alzaga Villaamil (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997, p. 288.
425 M. GARCÍA PELAYO, Mitos y símbolos políticos, cit., p. 990. Posteriormente fundamentará también el símbolo en la idea de realidad material o fenómeno sensible que remite a significados inmateriales o ideas («La Corona. Estudio como un como símbolo y un concepto político», cit. incluido en «Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político», cit., p. 1046.
426 Ibíd., pp. 998 y 1000.
162
órgano y, por otra, el ejercicio de sus potestades jurídico-constitucionales se traduce en una serie de actos que, con independencia de su plasmación documental, producen consecuencias en la vida de los ciudadanos que perciben la existencia real de dichos órganos no sólo mediante una operación mental de raciocinio, pensando en esas instituciones, sino principalmente a través de una experiencia personal sensible y física, sintiendo la realidad de su presencia permanente en la vida social.
Desde esta perspectiva, consideramos que el Rey no es, en sí mismo, el símbolo de la unidad y permanencia del Estado sino en cuanto titular del órgano427 que la simboliza y sólo en este sentido puede atribuírsele la función simbólica; es la persona física que otorga realidad material a las potestades del órgano, unificándolas mediante su ejercicio personal, y en la medida que la significación simbólica del órgano es indisociable de la actuación de su titular, podemos decir, parafraseando a García Pelayo en su conocida exposición de la doctrina de los dos cuerpos del Rey428, que «la realidad física y visible del cuerpo natural [del Jefe del Estado] [...] es la portadora de las significaciones invisibles» del órgano del que es titular; «al igual que en todo símbolo la realidad material de la configuración simbólica, en este caso, la persona física del Rey, transciende
427 Entre otros, MENÉNDEZ REXACH, op. cit, p. 374; L. LÓPEZ
GUERRA, «Una Monarquía parlamentaria», en J. DE ESTEBAN y L. LÓPEZ
GUERRA, El Régimen Constitucional español, vol. 2, Labor, Madrid, 1982, p. 17; M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», en J. J. GONZÁLEZ ENCINAR (dir.) Diccionario del sistema político español, Akal, 1984, p. 164; CANDO SOMOANO, op. cit., 495-496.
428 M. GARCÍA PELAYO, ibíd., pp. 998-1000. En este sentido, J. A. MARAVALL sintetiza muy sencillamente la esencia de la doctrina de los dos
cuerpos que entiende que ya anticipa la orientación hacia la objetivación
del poder en el Estado corporativo de la Baja Edad Media, afirmando que «el poder se da por supuesto que pertenece al Rey, pero el Rey no es una persona como las demás. Hay en él un ser de Rey, una persona real, que transciende la persona individual, de la cuales puede decir que se extiende y hasta se identifica con la comunidad» (Estado moderno y mentalidad social, tomo I «siglos XV a XVII», Revista de Occidente, Madrid, 1972, p. 332).
163
desde su materialidad hacia un nivel superior429» que no es otro que el nivel institucional al que se vinculan constitucionalmente los contenidos simbólicos recogidos en el artículo 56.1 CE y que el Rey personifica o encarna.
Ello nos conduce a entrar en otra cuestión que es consecuencia necesaria de la anterior: si no es el Rey en sí mismo el símbolo sino el portador del mismo ¿cuál es el órgano que simboliza la unidad y permanencia estatal, la Corona o la Jefatura del Estado?. Responder a esta pregunta exige clarificar, a su ves, la relación entre Corona y Jefatura del Estado.
La evolución de la idea de Corona, expuesta con gran expresividad y belleza literaria por García Pelayo430, se incardina en el proceso de racionalización431 del orden político y refleja ella misma el tránsito del universo mítico y simbólico a la concepción racional de la política, sin perjuicio de que la doctrina, más que de una sucesión entre el mito y el concepto, hable de una superposición entre las dimensiones simbólica y jurídica de la Corona como resultado de un proceso de acumulación semántica en el que conviven y coexisten ambos planos432, hablándose de superposición «no tanto porque el “logos” supere al “mito” sino porque éste cimienta a aquel por doquier, incluso en una esfera tan racionalizada como es el derecho433» (Herrero R. de Miñón).
De este proceso, también estudiado por J. A. Maravall y
recientemente reinterpretado por Rubio Llorente aunque
429 M. GARCÍA PELAYO, ibíd., p. 999. 430 M. GARCÍA PELAYO, «La Corona. Estudio como un como
símbolo y un concepto político», cit., pp. 1041-1072. 431 Considera RUBIO LLORENTE que la idea de Corona ha sido «el
trampolín que ha permitido saltar, a lo largo de los siglos, por encima de las dificultades que la realidad oponía al progreso de racionalización del poder» (op. cit.).
432 En este sentido, M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit, pp. 161 y 162; F. RUBIO LLORENTE, op. cit..
433 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «El territorio nacional como espacio mítico (contribución a la teoría del símbolo político», en Libro-homenaje a Manuel García-Pelayo, vol. 2, Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1980, p. 630.
164
remitiéndose los dos a García Pelayo, nos interesa destacar los elementos significativos que se van incorporando a la Corona desde que la concepción cosificada de la misma, como objeto que condensa y transmite el poder legítimo, va a ir dejando paso a su institucionalización con arreglo a categorías jurídicas hasta mutar en la Corona-concepto entendida como persona jurídica o corporación jurídico-política que será el precedente de la idea de Estado en la medida que reflejará la transpersonalidad434 del orden político más allá de sus portadores individuales, la entidad objetiva del reino y la despersonalización paulatina del poder político, ideas estas inicialmente incorporadas a la idea mítica de Corona como significado del símbolo regio435 pero que serán expresadas posteriormente en forma racional en la construcción jurídica de la Corona436, distinguiéndose así entre la entidad jurídico-pública integrada por el conjunto de derechos y poderes del reino y la persona física que opera la actualización de los mismos mediante su ejercicio como portadora de esa dignitas impersonal y perpetua437.
Prescindiendo de las fases menores de este continuo histórico, lo cierto es que «la Corona, siendo originariamente un símbolo de la transpersonalidad y legitimidad438 del orden
434 Como señala RUBIO LLORENTE, «desde que tenemos noticia de lo
ocurrido en Europa, la idea de Corona ha sido siempre la representación mental, casi, diría, el artefacto mental utilizado para lograr la transpersonalización del poder» (op. cit.).
435 En este sentido señala J. A. MARAVALL que «desde el momento en que se colocan ciertas virtudes características del poder político en un objeto como la Corona, se inicia un proceso de separarlas e independizarlas de la persona concreta del Rey» (Estado moderno y mentalidad social, cit, p. 333).
436 M. GARCÍA PELAYO, «La Corona. Estudio como un como símbolo y un concepto político», cit., pp. 1046, 1051 y 1052.
437 Ibíd., pp. 1061, 1062 y 1052. 438 «Se puede decir que el núcleo duro de la idea de Corona, su
centro, es la idea de poder legítimo, la idea de legitimidad del poder. Lo que se ha intentado siempre con la idea de Corona es expresar la existencia de un poder cuyo acatamiento se impone en virtud de principios superiores, religiosos, o éticos, o jurídicos, no simplemente en virtud de la imposibilidad
165
político, se transforma en un concepto orientado hacia los mismos fines [...]. Desde este punto de vista la Corona constituye un paso decisivo en el proceso de la objetivación y abstracción del orden político que desembocaría finalmente en el concepto de Estado439» (García Pelayo). Será la racionalización de la Corona lo que le permita anticipar los rasgos definidores de lo que posteriormente será el Estado. En este sentido, señala Maravall que «el símbolo institucionalizado y racionalizado del poder indivisible e intransferible del Rey» en que se había convertido la Corona en el Occidente europeo del siglo XVI obligó a diferenciar claramente entre la persona física o natural del Rey y la natiraleza pública del poder, adquiriendo la Corona un sentido objetivo, transpersonal y unitario de forma que «esta versión plástica, visible, del principio de continuidad y objetividad del poder político, por la permanencia y despersonalización del objeto “Corona”, representó un factor decisivo en la formación del sentimiento de Estado [...]. De esta manera, la idea de Corona lo que lleva en el fondo, durante los primeros siglos modernos, es el esquema de los caracteres, materializados en este caso, que abstractamente se adscriben al Estado440».
La territorialización de los poderes y potestades objetivados en la Corona y su concepción como un determinado orden político concreto vigente en su territorio y una identidad política común a sus súbditos son, sin duda, hitos fundamentales del proceso que continuará, como ha descrito Rubio Llorente, en el absolutismo con la identificación de la Corona con «el conjunto del poder del Estado», transformándose así en el Estado aunque surgirá también coetáneamente otra acepción más restringida que la vincula con uno de los poderes del Estado, el Gobierno o poder
de resistir la fuerza superior física o psicológica de quien ejerce el poder» (RUBIO LLORENTE, op. cit.).
439 M. GARCÍA PELAYO, «La Corona. Estudio como un como símbolo y un concepto político», cit., pp. 1070 y 1071.
440 J. A. MARAVALL, Estado moderno y mentalidad social, cit., pp. 334-335.
166
ejecutivo441; ante los embates del principio democrático durante el siglo XIX, esta proyección orgánica de la Corona como poder ejecutivo, unida a la legitimidad hereditaria del mismo en contraste con las magistraturas republicanas electivas, será el contenido principal del «principio monárquico» informador de las monarquías constitucionales europeas en su pugna con la noción de soberanía nacional; en este contexto «la Corona es el poder del Monarca hereditario; It is merely another name for the king, como dice Maitland. Se ha personalizado, la Corona es el Rey» como cabeza del poder ejecutivo en virtud de una legitimidad propia. Habrá que esperar a la acomodación de la Monarquía con el principio democrático en las Monarquías parlamentarias para que la Corona vuelva a ser « una institución, un centro de imputación, una suma de facultades concretas, a través de las que el Rey ha de ejercer, más que el poder, la autoridad442».
Situados ya en las coordenadas temporales de hoy y con relación al texto constitucional español que engloba la regulación constitucional del Jefe del Estado en un título dedicado a la Corona, podemos agrupar en cuatro bloques las aportaciones doctrinales sobre la naturaleza de la Corona en la Constitución de 1978; tres de estas posiciones fueron ya recogidas tempranamente por Menéndez Rexach, recién alumbrada la Constitución, y añadiríamos un cuarto grupo de autores que se han pronunciado con posterioridad.
a) La primera de estas opciones dogmáticas identificaría la Corona con una entidad difusa, de existencia
extraconstitucional en este sentido Herrero R. de Miñón afirma que «la Corona no es una creación de la Constitución, sino que la misma la asume como realidad pre y
441 Vid. también en este sentido, M. ARAGÓN REYES, voz «Corona»,
cit., p. 162. 442 F. RUBIO LLORENTE, op. cit., la cursiva es del autor. Esta
personalización «se reflejará en nuestro constitucionalismo histórico en la ausencia de un título dedicado a la Corona. Por eso en nuestras Constituciones del siglo XIX no hay ningún título consagrado a la Corona, sino sólo al Rey».
167
paraconstitucional cuya potencia política excede a la
racionalización jurídica443» y no reconducible al esquema orgánico-institucional del Estado; sería lo que llama Menéndez Rexach la «concepción “supraorgánica” y un tanto mítica de la Corona que distingue entre ésta y el Rey como su “representante”444», de la que L. Sánchez Agesta sería uno de los principales valedores al diferenciar entre «lo que la Corona tiene de símbolo y de representación, y lo que se atribuye a la Corona como facultades efectivas, distinguiendo entre el ejercicio de estas facultades entre el Rey, órgano simbólico y representativo, y el Gobierno, como órgano director de la función ejecutiva»; desde esta perspectiva, el Rey es la personificación y representación de la Corona como ente abstracto, actualizando con sus actos el contenido simbólico de la Corona; la expresión «Jefe del Estado» utilizada una única vez en el artículo 56.1, sería un residuo de ambigüedad proviniente de las Leyes Fundamentales, de manera que las actuaciones regias serían bien proyección de la Corona como símbolo, bien actos en su condición de cabeza del poder ejecutivo, sin definir el encaje nítido de las funciones de arbitraje y moderación que
443 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «La posición constitucional de la
Corona», en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, tomo III, Civitas, Madrid, 1991, p. 1921. En este sentido, cita como ejemplo de que la Corona es una realidad metaconstitucional que va más allá de la institución regulada en el Título II, la referencia del artículo 56.2 a que el Rey, además del título de Rey de España, «podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona»: «aquí, como en el artículo 57, la Constitución se remite a un dato preterconstitucional, la dimensión histórica de la Corona que antecede a la propia Constitución. La Corona, a la que se refiere el artículo 56.2., como sujeto de unos títulos, no es un mero hecho del pasado español, porque tiene vida como institución ahora y aquí, pero tampoco es, como otra institución cualquiera [...] algo que la Constitución crea y configura de nuevo cuño en su titularidad. La ambigua referencia del artículo 56.2 demuestra que la Corona, de modo análogo a como la nación aparece en el artículo 2.º del mismo texto, es un ser histórico que se inserta en la Constitución, que ésta racionaliza, y, en consecuencia, modula y regula; pero sin pretender agotar todas sus dimensiones a algunas de las cuales e limita tan sólo a remitirse» («Artículo 56. El Rey», edición de 1983, cit., p. 90).
444 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 374.
168
ubica en la «zona de sombras» propia del elemento emocional y mágico que caracteriza a la Monarquía445.
Similar planteamiento es el que defiende J. M. Beneyto Pérez con la diferencia de que este autor sí parece dar cierta sustantividad a la Jefatura del Estado; la Corona es esencialmente símbolo y ello se proyectaría sobre las funciones del Rey que deberían ser interpretadas en ese contexto simbólico pero en el símbolo Corona personificado por el Rey convergerían los valores históricos y míticos de la Monarquía con las competencias constitucionales de la Jefatura del Estado con lo que esta última parece designar la esfera competencial y funcional del Rey, fruto de la racionalización jurídico-constitucional de las significaciones simbólicas de la Corona. La Corona no es sólo el órgano constitucional de la Jefatura del Estado sino que fundamentalmente es un símbolo que lo trasciende y que dota de sentido a las competencias regias tasadas, actuando las funciones de arbitraje y moderación como engranaje entre las funcionalidades simbólica y orgánica de la Corona446.
Para J. L Gómez-Degano, la Corona no es solamente la Jefatura del Estado ni el Rey simplemente el magistrado que ostenta su titularidad sino que sería «el trasunto de la Institución monárquica [...] en su versión genuina correspondiente a la Monarquía hereditaria447» y, en este sentido, entiende que los contenidos históricos, simbólicos o representativos e
445 L. SÁNCHEZ AGESTA, op. cit., pp. 95-99 y 106-111. 446 J. M. BENEYTO PÉREZ, op. cit., pp. 14, 17, 18 , 31 y 32. 447 J. L GÓMEZ-DEGANO, «La Corona en la Constitución Española
de 1978», en Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, vol. II, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Madrid, 1988, pp. 1443, 1446 y 1447. Esa funcionalidad del expresión «Corona» como expresión sintética de los aspectos característicos de la Monarquía se revelaría, a su juicio, en la atribución de un significado simbólico por el artículo 56. 1 que pertenece propiamente a la Corona, en la representación por el Rey en las relaciones internacionales respecto de las naciones de la comunidad histórica hispánica que sólo tiene sentido conectada con la Monarquía que agrupó a los pueblos de dicha comunidad, en el carácter hereditario de la Corona, en el estatuto personal y familiar del Rey y en la referencia a la dinastía histórica y a los títulos del Rey y del Príncipe heredero (ibíd., p. 1446).
169
integradores de la Corona transcienden a la propia Constitución; los valores simbolizados por la Corona van más allá de los que le encomienda la norma constitucional incorporando elementos específicos de la Monarquía lo que presupone la existencia de la Corona en sí misma como sujeto histórico-político sustantivo y autónomo, con independencia de su reconocimiento constitucional. En similar sentido, Lucas Verdú considera la Corona «como una institución comunitaria que nutre su contenido no sólo con los enunciados formalizadores, además y principalmente, con los elementos residuales del pasado monárquico que atañe a los diversos pueblos de España, como a los que antaño pertenecieron a la Corona448».
En resumen, estas concepciones consideran que la Corona es una realidad dotada de su propio fundamento y significación que desborda el marco orgánico-institucional de la Constitución y el Rey es la corporeización de la misma; la esencia de la Corona es en gran medida metajurídica y praeter constitucional y sólo parcialmente coinciden los contenidos simbólicos de la Corona y los atribuidos al órgano constitucionalmente consagrado. No se sabe muy bien qué es exactamente la Corona449, envuelta en las brumas de la historia y el sentimiento, pero afirman rotundamente que, en todo caso, es más de lo que se ve y de lo que parece en el texto constitucional y así se refleja en la posición política de la Corona aunque ello no implique necesariamente un rebasamiento competencial de las potestades tasadas en el ámbito estrictamente jurídico.
b) Otro sector doctrinal entiende, volviendo de nuevo a Menéndez Rexach, que «el concepto de Corona entraña un
448 P. LUCAS VERDÚ, «La Corona como elemento de la Constitución
sustancial española», cit., p. 232. 449 También parece ubicarse en esta línea M. J. CANDO SOMOANO
quien no define la naturaleza jurídica de la Corona pero afirma que se halla constitucionalizada, diferenciándola de la institución de la jefatura del Estado y del órgano Rey, titular de la anterior, a quien considera atribuida la función simbólica (op. cit., pp. 495-496).
170
contenido que desborda los límites de un simple órgano estatal unipersonal para abarcar una realidad institucional más compleja450». También la horma constitucional resulta en este caso demasiado estrecha para la Corona pero el desbordamiento es no sólo simbólico sino orgánico-institucional: el Rey y los órganos constitucionales con los que actúa de consuno formarían parte de un órgano complejo, la Corona. La pluralidad orgánica y subjetiva en el seno de la Corona derivaría de su multiplicidad funcional interna, de su dimensión objetiva de «conjunto de prerrogativas y funciones que corresponden a la Monarquía451 [...] que son ejercidas por varios órganos y, entre los que el más relevante y representativo es el Rey452» (Sánchez Agesta453). También parece seguir esta dirección Herrero R. de Miñón cuando afirma que «el Rey personifica una institución, la Corona, denominación que comprende una serie de elementos tanto referentes al ser como al hacer, en la que, incluso, puede considerarse que colaboran órganos de competencia parcial», aunque en otros momentos parece ser más incardinable en la anterior concepción al relacionar el carácter institucional de la Corona con su naturaleza transpersonal y hereditaria454. Tributarios también de esta visión de la Corona se mostraron los enmendantes (López Rodó y Fraga Iribarne) que en la discusión constituyente propusieron la incorporación de un Consejo de la Corona al proyecto de Constitución de manera que la Corona sería «no [...] la persona física del Rey, sino que [...] más bien un ente moral constituido por el Rey y su Consejo455».
450 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 372-373- 451 Formulación de L. SÁNCHEZ AGESTA que ha hecho mucha
fortuna entre nuestra doctrina (op. cit., p. 95). 452 Íd. 453 Aunque las tesis de este autor incluyen también aspectos propios
de esta visión de la Corona como órgano complejo, consideramos que prevalece en él la concepción supraorgánica anteriormente expuesta.
454 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», cit., pp. 46-47. 455 Vid. supra al respecto el apartado B.4 del capítulo IV y A.
MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 373.
171
Crítico con este tipo de planteamientos, Menéndez Rexach les atribuye un mimetismo injustificado del Derecho público británico, entendiendo quizás justificada su aplicación al tándem Rey-Ministros de las Constituciones históricas
españolas en las que el ejercicio por los Ministros de parte de las atribuciones regias podría llevar a esta idea pluriorgánica de
la Corona pero no a la vigente Constitución cuyo Título II regula un órgano estatal: «cualquiera que haya sido la situación en otro momento o en otros países, en el ordenamiento español actual ni la “Monarquía” ni la “Corona” se confunden con el Estado456». También L. López Guerra ha señalado que el modelo británico de la Corona-persona jurídica identificada con el Estado no se adapta al caso español por cuanto «la Corona, en la Constitución española, no está integrada por un conjunto de órganos (Rey, Gobierno, etc.) ya que el Gobierno se configura independientemente de la Corona en la Constitución, y, por otra parte, no existen órganos “auxiliares” de la Corona, como el propuesto “Consejo de la Corona”457».
El fundamento de estas posiciones se encuentra, pues, en la visión de la Corona como instancia unificadora de las funciones estatales, en la que la participación de otros órganos en las mismas implicaría también su inserción orgánica en la Corona-institución, más amplia que el Rey-órgano. Debe señalarse, no obstante, que la vaguedad con que se formulan
456 A. MENÉNDEZ REXACH, ibíd., p. 374. Alude así este autor a que
«la idea de Estado se expresará en Inglaterra específicamente con el término “Corona” (y aún se sigue haciendo así), mientras que en España se impondrá el término análogo de «Monarquía” desde el siglo XVII, que pervive como sinónimo de “Estado”, incluso en el régimen constitucional, cuyos documentos básicos se titularán ordinariamente «Constitución de la Monarquía Española» (íd.). Estas peculiaridades de la evolución del Estado ya fueron señaladas por J. A. MARAVALL en Inglaterra y en España donde, pese a darse muy definidamente el concepto de Estado en sus comienzos, se produjo una desviación o estancamiento, sin desalojar otras ideas: «En Inglaterra se mantiene con su valor constitucional, como en ninguna parte, la idea de Corona; en España, se prefiere una versión similar, la de “Monarquía” (Estado moderno y mentalidad social, cit., pp. 335-336).
457 L. LÓPEZ GUERRA, op. cit., p. 17.
172
estas propuestas, en las que el término “institución” puede interpretarse también en sentido sociológico o histórico, unido a que su más destacado representante, L. Sánchez Agesta, participa en mayor medida de la primera noción de Corona expuesta, como entidad abstracta metaconstitucional condensadora de los contenidos simbólicos monárquicos, hace difícil otorgarles sustantividad y autonomía doctrinal, de manera que pueden considerarse igualmente como una variante de la concepción supraorgánica de la Corona, como otra forma de aludir a la realidad trascendente de la Corona más que a un complejo orgánico-institucional. Si nosotros los consideramos separadamente de las posiciones anteriores, lo hacemos atendiendo exclusivamente a la especificidad de sus argumentos que apuntan a una Corona como superinstitución compuesta por varios órganos, esto es. concretada orgánicamente, a diferencia de la concepción abstracta y etérea anteriormente expresada que carece de una proyección orgánica distinta a la constitucionalizada como Corona-Jefatura del Estado unipersonal.
c) La concepción estrictamente jurídica de la Corona como órgano estatal es la que mayor éxito ha tenido entre nuestros autores, siendo representativo de la misma Menéndez Rexach para quien la Corona puede identificarse con la Jefatura del Estado monárquica lo que «en modo alguno implica la preeminencia de la Corona en el sistema institucional, ni un especial significado de la misma, pues se trata de un órgano constitucional cuya naturaleza jurídica es idéntica a la de los demás.[...] La Monarquía puede contener un “elemento emocional mágico” [citando a Sánchez Agesta que, a su vez, cita a Bagehot], pero para el análisis jurídico la Corona es una denominación específica de un órgano constitucional (la Jefatura del Estado) cuyo titular se recluta en base al principio monárquico hereditario; entre “Corona” y “Rey” no hay otra relación que la establecida entre un órgano y su titular, y el Rey ciertamente es “representante”, pero no de la Corona sino del
173
Estado, por expreso precepto constitucional458». Según esta idea de la Corona, el término «Jefatura del Estado» es en nuestra Constitución «intercambiable con el de “Corona”459» (L. López Guerra).
Corona es, pues, la denominación que se otorga a la Jefatura del Estado en una Constitución monárquica sin hacer referencia a nada distinto de ese órgano constitucional y denota su provisión hereditaria; el Rey representa al Estado en cuanto Jefe del Estado y la Corona no designa ninguna realidad intangible ni orgánica superpuesta al órgano de la Jefatura del Estado.
Dentro de esta visión de la Corona podemos incluir también a M. Fernández-Fontecha Torres que, aunque critica a Menéndez Rexach por considerar su análisis «mecanicista» y «puramente administrativista», entiende que la Corona, si bien se identifica con la Jefatura del Estado monárquica, es un «órgano constitucional de relevancia estructural», un órgano especialmente cualificado cuya ausencia provocaría la ausencia de la unidad del ordenamiento en la medida que «la condición de existencia y actividad del órgano Jefatura del Estado será indispensable en la ligazón de los distintos elementos territoriales, personales y de poder soberano que se integran en ese concepto de estructura estatal»; la Corona es, pues, un órgano pero un órgano central y nuclear de la estructura estatal lo que, a su juicio, lo calificaría también de «institución» que se inserta en el corazón del sistema estructural estatal; la Corona sería «la manifestación puramente orgánica de un contenido institucional» central, centralidad que vendría dada por la atribución de una «superfunción» de «garantía de la unidad nacional y del orden constitucional460».
d) Por último, resta considerar las interpretaciones dualistas de la Corona que le atribuirían una doble naturaleza, símbolo político y órgano constitucional, con lo que, en
458 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 372 y 374. 459 L. LÓPEZ GUERRA, op. cit., p. 17 460 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES y A. PÉREZ DE ARMIÑAN Y
DE LA SERNA, op. cit., pp. 155, 157 y 159.
174
principio, combinarían ideas propias de las posiciones que hemos comentado en los anteriores apartados a) y c). Esto no significa que los autores a los que hasta ahora hemos hecho referencia postulen una visión monolítica y unidimensional de la Corona sino que, aunque la mayoría de ellos reconoce la existencia de una pluridimensionalidad en la Corona, consideran prevalente una de sus caracterizaciones sin que, por otra parte, realicen una nítida distinción entre las consecuencia jurídicas o extrajurídicas de sus distintas significaciones, esto es, la polivalencia de la Corona hace que sus distintas dimensiones se hagan presentes asimétricamente pero indiferenciadamente en la actuación de sus potestades, competencias y prerrogativas por el Rey, todo ello a diferencia del sector doctrinal al que ahora nos referiremos.
Si ya García Pelayo distinguió en 1964 entre «las funciones y competencias [...] [del Rey] en una ordenación jurídico- política racionalizada» y su condición de «portador de significaciones simbólicas461», ha sido M. Aragón Reyes quién mejor ha expresado el dualismo de la Corona en nuestro orden constitucional al sistematizar la doble significación de la Corona, como órgano y como símbolo, en el sistema político español. Partiendo de su conocida tesis sobre la literalidad del artículo 1.3 CE respecto del que afirma que contiene dos enunciados, uno político según el cual la forma política del Estado es la Monarquía de lo que derivarían «funciones latentes y políticas, [...], es decir, influencia» y un segundo enunciado jurídico en cuya virtud la Monarquía española es parlamentaria siendo esta su forma de gobierno lo que conllevaría «funciones manifiestas y jurídicas, [...] es decir, [...] competencia462», distingue entre la Corona como órgano de la Jefatura del Estado en el Estado monárquico y la Corona como símbolo político o «en otras palabras, el significado jurídico del significado político de la Corona, significados con los que se
461 M. GARCÍA PELAYO, Mitos y símbolos políticos, cit, p. 998. 462 M. ARAGÓN REYES, «La Monarquía parlamentaria (comentario al
art. 1.3º de la Constitución», cit., pp. 58 y 59.
175
corresponden también determinadas funciones463»; no hay que confundir las facultades jurídicas expresas del órgano constitucional con las funciones políticas que se derivan de su condición simbólica y, a su vez, debe diferenciarse entre las funciones simbólicas de la Jefatura del Estado, derivadas de su carácter supremo e independientes de su forma monárquica o republicana y las capacidades simbólicas propias de la Corona como símbolo político que acentúan la fuerza simbólica de la Jefatura del Estado464.
Lo más característico de esta posición, seguida también por J. Rodríguez-Zapata Pérez465, M. García Canales466 y J. M. Porras Ramírez467, es, en definitiva, que, como decíamos al principio, se rechaza tajantemente cualquier posible intersección
entre las realidades orgánica y simbólica de la Corona «la amplitud de la función simbólica de la Corona no permite, sin embargo, extender las facultades jurídicas que la Constitución
atribuye al Rey» de forma que no pueden mezclarse ni confundirse dos realidades relacionadas pero distintas como son la realidad jurídica y la realidad política, o lo que es lo
463 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit, pp. 162 y 163. 464 Ibíd., pp. 164 y 165. 465 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., pp. 71, 78 y 83. Este autor
distingue entre el Jefe de Estado-concepto y el Rey-símbolo, siendo la Corona y la Monarquía parlamentaria la forma política del Estado en la medida que lo simboliza y resumen en sus unidad y permanencia, como «manifestación dignificada y dignificante del Estado español» (ibíd., p. 76).
466 M. GARCÍA CANALES, La Monarquía parlamentaria española, Tecnos, Madrid, 1991, p. 64. Señala este autor que, aunque no conviene mezclarla con la vertiente jurídica, hay que prestar atención a la perspectiva social e histórica de forma que «en las monarquías ininterrumpidas y de vieja raigambre, los elementos que afectan a los sentimientos y creencias colectivas, aquella aureola otrora mítica y hoy sentimental y simbólica, pueden llegar a tener un peso político relevante. Tal peso se traduce en la práctica en una auctoritas que puede ejercerse con muy diversa intensidad y eficacia, según los casos, incluso en las monarquías más racionalizadas y de regulación jurídica más completa, plasmadas en textos constitucionales recientes» (la cursiva es del autor, íd.)
467 J. M. PORRAS RAMÍREZ, Principio democrático y función regia, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 160. 205 y 206.
176
mismo, la Corona como órgano de la Monarquía parlamentaria (forma de gobierno o forma jurídica del Estado) del que derivarían consecuencias jurídicas y la Corona como símbolo político de la Monarquía (forma política del Estado) del que resultarían sólo consecuencias políticas468; la función simbólica carecería de «eficacia prescriptiva», teniendo tan sólo «eficacia descriptiva469». Culminada esta sintética panorámica dogmática respecto de la cuestión que planteábamos, entendemos que el órgano constitucional del que se predica la función de simbolizar y la unidad y permanencia del Estado es la Jefatura del Estado como órgano unipersonal cuya titularidad correpondería al Rey y la expresión «Corona» que encabeza el Título II respondería a una doble motivación:
1) Por una parte, se trata de un término que tradicionalmente ha conllevado una enfatización del componente transpersonal e institucional característico de la magistratura monárquica hereditaria; cuando se habla de Corona y no de Rey, es obvio que el interviniente está expresando que se refiere a la institución y no a la persona física, y, además, se está poniendo de manifiesto la intemporalidad de la función en virtud de su transmisibilidad hereditaria, implícita y consustancial a la forma monárquica. Incorpora, por otra parte, un matiz reverencial de respeto y veneración mayestáticos que supera la simple corrección constitucional para añadirle una valoración positiva implícita en el uso de este término, menos neutral que el más descriptivo de Rey; si el Rey es acreedor de la consideración derivada de su posición actual en el Estado, con la Corona se evoca un sujeto colectivo transhistórico, integrado por la sucesión de Reyes en el tiempo, que puede alcanzar dimensiones míticas y legendarias en función de la disposición simbólica o esquema mental e
468 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit,, pp. 163 y 167. 469 M. ARAGÓN REYES, «Monarquía parlamentaria y sanción de las
leyes», en M. ARAGÓN REYES, Dos estudios sobre la Monarquía parlamentaria en la Constitución española, Civitas, Madrid, 1990, p. 109. En el mismo sentido, RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ y J. M. PORRAS RAMÍREZ
177
ideológico del sujeto receptor. En este sentido, puede decirse que Corona es la denominación ideológizada de la institución constitucional de la Jefatura del Estado en el sentido de que arrastra consigo una toma de posición sobre su concreción monárquica.
2) De otro lado, reducir la Corona a una simple denominación particular de la Jefatura del Estado en un Estado monárquico sería desconocer un factor sustancial de la configuración constitucional de la Jefatura del Estado; si desde una visión formalista y juridicista de las competencias del Jefe del Estado, podría argumentarse que la Corona es una Jefatura del Estado diferenciada de la republicana sólo por su ejercicio vitalicio y por su transmisión hereditaria, ese relativismo o accidentalismo de las formas de la Jefatura del Estado quiebra precisamente cuando se analizan las significaciones simbolizadas por la Jefatura del Estado, como veremos inmediatamente a continuación. La carga simbólica de la Monarquía maximiza de tal modo la virtualidad simbolizante de la Jefatura del Estado que sería vano no admitir que, incorporando además elementos específicos de la forma monárquica, trasciende en la esfera simbólica al órgano constitucional y superpone al mismo referentes semánticos que impiden reducir la Corona a un simple sinónimo de la Jefatura del Estado.
La Corona es, pues, la denominación de la Jefatura del Estado en nuestro ordenamiento constitucional pero también designa una forma cualificada de la institución en el ámbito simbólico, especialmente en lo que se refiere a la unidad y permanencia del Estado en la historia y a su proyección futura, como revela el hecho de que, además de la mención en la rúbrica del Título II, todas las referencias constitucionales a la Corona se relacionen con los títulos nobiliarios expresivos de la génesis histórica de la unidad del Estado (artículos 56.2 y 57.2 CE) y con la sucesión en la Jefatura del Estado (artículos 57 y 59). Podemos decir, por tanto, que el símbolo de la unidad y permanencia del Estado es el Rey en cuanto Jefe del Estado, esto es, en cuanto titular del órgano constitucional de la Jefatura
178
del Estado al que la Constitución denomina también «Corona» incorporándole el plus de eficacia simbólica de la historicidad y permanencia de la forma monárquica y su protagonismo en la construcción de la nación y del Estado. En este sentido, Fernández-Fontecha ha señalado que el contenido simbólico de la Corona es ser « la expresión histórica o, si se quiere historificada de la consideración que la Constitución Española hace del Rey como representante de la unidad nacional470».
Compartimos, por tanto, la doble calificación de la Corona como órgano constitucional de la Jefatura del Estado y como símbolo político que refuerza la eficacia simbólica estricta de la Jefatura del Estado pero con una importante diferencia en la medida que entendemos que la distinción entre funciones jurídicas manifiestas del órgano y políticas o latentes del símbolo, aunque puede ser metodológicamente eficaz para evitar interpretaciones extensivas de las competencias del Rey, puede llegar a ser un tanto artificial y forzada si se exagera la estanqueidad del símbolo y del órgano, inescindibles en la vida real. A nuestro juicio como explicaremos ulteriormente, la función simbólica del Jefe del Estado está estrechamente conectada con sus potestades constitucionales y tiene «importantes consecuencias jurídico-políticas de índole positiva471» (Herrero R. de Miñón), sin perjuicio de que ello no signifique ampliar la esfera de las competencias jurídicas regias sino reconocer que «en ocasiones, los elementos metajurídicos adquieren tal fuerza que se constituyen en factores esenciales de la eficacia jurídica de los preceptos constitucionales472» (García Canales).
Algunos autores se han planteado si la titularidad de la función simbólica corresponde en exclusiva al Rey o podría corresponder también a otros miembros de la Familia Real, destacando en este sentido (Cando Somoano) la necesidad de diferenciar entre el consorte regio y el Príncipe de Asturias por
470 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES y A. PÉREZ DE ARMIÑAN Y
DE LA SERNA, op. cit., p. 159. 471 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 62. El Rey», cit, p. 472 M. GARCÍA CANALES, op. cit., p. 64 en nota.
179
ser éstos los únicos susceptibles de desempeñar funciones constitucionales; si respecto de la Reina consorte o el consorte de la Reina, la eventualidad se reduce al supuesto de acceder a la Regencia en cuyo caso ejercería, en nombre del Rey la función simbólica sin ostentar la titularidad de la misma (artículos 58 y 59.5 CE), en el caso del Príncipe o Princesa de Asturias sólo parece constitucionalmente aceptable entender que, en caso distinto a la Regencia, la ejercería por delegación del Rey473, único titular constitucional de la Jefatura del Estado y de su función simbólica
Sin embargo, la difícil racionalización jurídica de la función simbólica cuya efectividad depende, como ya se ha señalado, de la disposición subjetiva de los ciudadanos destinatarios de los actos simbólicos convierte en ficticia esta distinción entre miembros de la Familia Real de manera que parece más realista el planteamiento que considera que el Rey, como titular único de las funciones del órgano unipersonal de la Jefatura del Estado, puede encomendar al Príncipe actuar como su portavoz llamándole a colaborar en el ejercicio de sus funciones y, en menor medida por su situación más alejada en la línea sucesoria, también puede encomendar algunas tareas a otros miembros de la Familia Real474 (Torres del Moral), todo ello sin perjuicio de que la misma pertenencia a la Familia Real implique una connotación simbólica, más cercana a los contenidos de la Jefatura del Estado o a los significados específicamente monárquicos en función de su proximidad al Rey o de su eventual expectativa sucesoria.
B. Lo simbolizado: las significaciones simbólicas
Continuando con la estructura del símbolo político, el segundo elemento a analizar son los referentes simbólicos o el conjunto de significaciones simbólicas a que remite el símbolo o configuración simbólica, es decir, aquellas realidades que se
473 M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., pp. 496-501. 474 A. TORRES DEL MORAL, Estatuto jurídico del Príncipe de Asturias, en
TORRES DEL MORAL, A.: (dir.): Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, pp. 239-240.
180
hacen presentes sensiblemente a través de la Jefatura del Estado y que formarían lo que Herrero R. de Miñón ha llamado la «faz simbolizada475», en alusión a las dos caras, simbolizante y simbolizada, que presenta todo símbolo.
En este sentido, el artículo 56.1 define al Rey como Jefe del Estado y «símbolo de su unidad y permanencia» de manera que, en una primera aproximación, serían estas dos notas estatales las que resultarían simbolizadas por el Rey-Jefe del Estado; sin embargo, la composición interna de estas dos significaciones, especialmente de la primera, resulta compleja por presentar una multivocidad o multidimensionalidad que hace necesario referirse con detenimiento a la pluralidad de sentidos con que se revelan.
1. La unidad del Estado
Como ha advertido C. De Cabo Martín, la idea de
unidad fue precisamente el ingrediente o elemento «de naturaleza preferente y progresivamente racional y
racionalizador476» sobre el que junto con la exterioridad, de
naturaleza preferentemente irracional se ha construido la forma monárquica desde sus orígenes y, en este sentido, destaca cómo la concepción racional de la Corona se articula sobre esta noción de unidad, remitiéndose a los estudios, ya conocidos, de García Pelayo.
Si antes nos hemos referido a la evolución de la idea de Corona desde el punto de vista de la transpersonalización, objetivación e institucionalización del poder público, el otro aspecto esencial de este proceso en la interpretación de García Pelayo es la formación de la Corona como sujeto unitario, como centro, como unidad en torno a la cual se concentran los elementos constitutivos de la comunidad política, de tal forma que, incorporando progresivamente los derechos y poderes
475 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «El territorio nacional como espacio
mítico (contribución a la teoría de los símbolos políticos)», cit., p. 644. 476 C. DE CABO MARTÍN, op. cit., pp. 19 y 20.
181
constitutivos del poder del Reino, erigiéndose como sujeto de lealtades, integrando el conjunto de los territorios con carácter inenajenable, expresando la unidad subyacente a la dualidad Rey-estamentos, «la Corona unifica y reúne en sí misma todos los elementos capaces de [...] estructurar jurídicamente la comunidad política», de tal forma que actúa como «forma jurídica de la unidad del Reino» al constituirse en «un centro de producción y de imputación de actos jurídicos-políticos477».
Heredado este concepto de unidad política por el Estado, la magistratura simbólica del Estado asume la función de revelación del orden transpersonal de la comunidad por cuanto «representa simbólicamente la unidad del orden estatal en la persona visible y real de un hombre478»; en virtud de esa simbolización «se accede a un orden nuevo y distinto, el orden de la existencia política, que no es una mera convivencia sino un orden por comunión que constituye el cuerpo político, el “body polític” de los anglosajones479» (Herrero R. de Miñón).
La unidad política de los Estado contemporáneos no es, en absoluto, un concepto homogéneo sino que, más allá de las cuestiones técnicas que suscite su organización y dinámica internas, encierra en su seno una pluralidad de aspectos que no han dejado de ser comentados por los autores y que requieren ser examinados para ver en qué medida pueden incardinarse en la expresión simple «unidad del Estado» usada por el texto constitucional.
a) La unidad funcional del Estado frente a la división de poderes
477 Sobre esta evolución, M. GARCÍA PELAYO, Del mito y de la razón
en la historia del pensamiento político, cit., pp. 1053-1072. Las citas literales pueden verse en pp. 1064, 1069 y 1071.
478 Recoge esta afirmación entrecomillada HERRERO R. DE MIÑÓN sin especificar su autor aunque se encuentra en un párrafo en el que cita a H. KELSEN (M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», en O. Alzaga Villaamil (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo V, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997, p. 46.
479 Íd.
182
La primera dimensión de la unidad estatal que se hace operativa simbólicamente por el Jefe del Estado es la unidad última y primaria del poder estatal que subyace más allá de la distribución de las funciones estatales entre los diversos órganos y en este contenido simbólico de la Jefatura del Estado coincide pacíficamente la doctrina española que ve en él, por otra parte, la explicación de la intervención regia en los actos más significativos de los distintos poderes del Estado.
Esta unidad funcional480 del Estado, unidad orgánica en el sentido de que pone de manifiesto la realidad del Estado como organización, como estructura permanente y aparato de poder soberano y organizado de la comunidad481, fue ya destacada por G. Jellinek: “todas las funciones del Estado tienen su punto de partida y, por tanto, su punto de unión en el Monarca» y que «es conciliable con el principio de la unidad del Estado una división de poderes correspondientes a distintos órganos, y puestos bajo el Monarca los que como tales sólo son miembros de la unidad del Estado482; en el mismo sentido, C. Espósito ha señalado que el Jefe del Estado es el «portador del poder estatal entendido unitariamente, la encarnación viviente del Estado, el titular potencial de todos los poderes del Estado, limitado por la competencias de otros órganos483». Es conocida también la afirmación de V. Santamaría de Paredes en virtud de la cual «en todo tiempo se ha reconocido la necesidad de una magistratura suprema que, como dice Hegel, represente con su personalidad la unidad abstracta del Estado484».
Desde esta perspectiva, el Jefe del Estado sería una de los polos de la relación dialéctica entre la unidad del poder del
480 M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., pp. 479 y 502 481 M. T. FREIXES SANJUÁN, «La Jefatura del Estado monárquica», en
Revista de Estudios Políticos, 73 (1991), p. 90. 482 G. JELLINEK, Teoría General del Estado, trad. de Fernando de los
Ríos, Buenos Aires, 1981, p. 516. 483 C. ESPÓSITO, citando a MAYER y ANSCHÜTZ, op. cit.. Citado, a su
vez, por M. GARCÍA CANALES, op. cit., p. 61 en nota. 484 V. SANTAMARÍA DE PAREDES, Curso de Derecho Político, Madrid,
1898, p. 331.
183
Estado y la división orgánica de poderes y expresaría simbólicamente el momento unitario del poder estatal.
Es esta acepción de la unidad del Estado la que fundamenta la configuración constitucional del Rey como titular de los actos estatales más relevantes, como «centro de imputación formal de las decisiones de los distintos poderes del
Estado485» con independencia de cual el peso político de su
intervención en los mismos486, en la medida en que previamente ha escenificado, ha hecho presente, simbolizándola, la unidad del Estado participando activamente en la emisión o formalización última de los mismos.
Así, señala Sánchez Agesta que «como símbolo de unidad, el Rey participa o se refieren a él todas las actuaciones de los órganos constitucionales del Estado.[...] Todos estos actos, que hacen converger en el Rey como representante de la Corona las actuaciones del poder del Estado, destacan un principio de unidad del poder, que tiene en virtud del refrendo, un carácter simbólico487»; Menéndez Rexach considera que «como símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado, emanan de ella [i.e., de la Corona] los actos estatales más importantes488», y Lucas Verdú afirma que el Rey sintetiza a todos los poderes públicos que convergen en él «constituyendo la unidad del Estado en el interior» y que la Corona es la
485 M ROCA JUNYENT, «Una primera aproximación al debate
constitucional», en PECES BARBA, G. y otros: La izquierda y la Constitución, Taula de Canvi, Barcelona, 1978, p. 36. En el mismo sentido, R. ENTRENA
CUESTA, «Artículo 56», cit., p. 944, M. GARCÍA CANALES, op. cit., p. 64; J. M BENEYTO PÉREZ, op. cit., p. 28; J. L. GÓMEZ-DEGANO, op. cit., p. 1464; M. ARAGÓN REYES, voz “Corona”, cit., p. 164, aunque este autor considera que el fundamento de esta imputación son las funciones jurídicas del Rey y no sus funciones simbólicas.
486 R. ENTRENA CUESTA, ídem; J. M. BENEYTO PÉREZ, op. cit., p. 28. 487 L. SÁNCHEZ AGESTA, op. cit., pp. 96 y 97 488 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 433. En el mismo sentido, J.
M. BENEYTO PÉREZ, op. cit., p. 17.
184
«institución-vértice del edificio institucional del Estado-aparato489».
La idea de representar idealmente un centro orgánico integrador de los poderes públicos, actualizables por la persona física titular del órgano, se encuentra ya en los orígenes de la construcción racional de la Corona que se concibió como «una configuración o ficción jurídica, como el haz de derechos poseídos por un Reino y de los poderes necesarios para su gobierno490» (García Pelayo) y, en la actualidad, como señala Herrero R. de Miñón, «la unidad del Estado supone la de sus diversas funciones y jurisdicciones. [...] Al Rey se imputa la titularidad suprema de los más importantes actos de gobierno (art. 62 y 63), de legislación (art. 62. a), e incluso, en su nombre se administra la justicia (art. 117). también culmina y coinciden en él los órdenes militar y civil491».
Existen, sin embargo autores que desvinculan la intervención regia en los actos estatales de su dimensión simbólica y consideran que estaríamos, más que ante una simbolización de la unidad del Estado, ante una representación jurídica de dicha unidad. En este sentido, afirma Aragón Reyes que «la Corona aparece, así, como el órgano supremo del Estado, que interviene para dotar, jurídicamente de unidad, a un complejo orgánico que se presentaría, sin esa unificación, como una realidad escindida. Justamente porque existe un órgano supremo que «ope legis» lo representa, no sólo externa sino internamente, cabe hablar del Estado como persona, es decir, de la personalidad jurídica estatal. Se trata, no importa insistir, de un conjunto de facultades jurídicas492».
489 P. LUCAS VERDÚ, «La Corona, elemento de la Constitución
sustancial española», cit., pp. 268 y 267. 490 M. GARCÍA PELAYO, «Del mito y de la razón en la historia del
pensamiento político», cit, pp. 1053 y 1062. 491 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, cit., p. 51. 492 M. ARAGÓN REYES, voz “Corona”, cit, p. 164.
185
b) La unidad territorial del Estado compuesto y su pluralismo interno constitutivo. La unidad de la nación.
La unidad territorial de la comunidad política constituye
también uno de los significados más característicos de la Jefatura del Estado, con independencia de la organización territorial que se adopte, y en este sentido hemos de comenzar remitiéndonos a la discusión parlamentaria sobre esta cuestión que examinamos en el apartado B.2. del capítulo IV para destacar la sensibilidad que existió al respecto en el proceso constituyente.
De nuevo hay que volver al proceso de evolución de la Corona centrando la atención en este caso en la incorporación de un sentido territorial a la misma como «centro jurídico-político ideal que integra gentes, tierras, derechos y poderes en una unidad política autárquica simple (de un solo Reino) o compleja (de varios Reinos)493» (García Pelayo) así como a la transmisión posterior de este simbolismo de integración territorial al Estado y, en particular, a su Jefatura.
Se ha dicho que el Jefe del Estado «simboliza [...] al Estado español uno, en relación con las Comunidades Autónomas494» (Entrena Cuesta) así como que la Corona es «símbolo integrador de la diversidad territorial [...] del Reino, función que adquiere especial relevancia cuando se trata de un Estado compuesto en el que inciden como en el nuestro, fuertes seccionalismos495» (Aragón). Aunque no han faltado autores que destacan una dimensión jurídica del Jefe del Estado respecto de las Comunidades Autónomas al señalar que en
493 M. GARCÍA PELAYO, «Del mito y de la razón en la historia del
pensamiento político», cit, p. 1041. 494 R. ENTRENA CUESTA, «Artículo 56», cit., p. 944. 495 M. ARAGÓN REYES, «La Monarquía parlamentaria (comentario al
artículo 1.3 de la Constitución», cit., p. 45. A su juicio, «esa función integradora que la Corona está llamada a desempeñar en nuestro Estado de Comunidades Autónomas excede de las características de la Monarquía como forma de gobierno para incidir, aunque sea tangencialmente, en el núcleo de la forma de Estado» (ibíd., p. 47).
186
cuanto Jefe del Estado, «el Rey aparece jurídicamente como el vértice de todo el aparato organizativo del Estado-Total [...] es decir, del Estado y de las Comunidades Autónomas496» (Rodríguez-Zapata), lo que nos interesa poner de relieve es que la unidad territorial del Estado que se simboliza tiene una estructura interna plural, compuesta y compleja, de forma que se representa simbólicamente, al mismo tiempo que su vertiente unitaria, su pluralismo constitutivo interno, tanto en su raigambre histórica como en su concreción jurídico-político actual en el Estado Autonómico.
El origen de esta idea de entidad estatal territorialmente compuesta se encuentra en los mismos inicios de la monarquía española y así lo ha destacado Maravall al estudiar el mito medieval del regnum Hispaniae en el que coexistían en un mismo espacio una pluralidad de reyes o señores autosuficientes pero entre los que existía un vínculo de solidaridad derivado de la existencia de una unidad política
previa la España hispano-romana y el reino visigodo cuya restauración se pretendía mediante la Reconquista; habla así del «sistema de los “reyes de España”, cada uno de los cuales es rey de su reino y todos a la vez lo son del regnum Hispaniae. Por eso, todos tienen, en principio una posición política y hasta jurídica igual y solidaria497» sin perjuicio de que su actualización se llevara a cabo mediante la idea imperial con pretensiones de hegemonía política o simple preeminencia honorífica, según las épocas. La tendencia política a la unidad que se desarrolla desde el siglo XV tiene como contrapunto una tendencia federativa;
«en todos los países europeos dirá ese Estado modernos
496 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 79. Lo niega, en cambio
ARAGÓN que afirma que la función integradora respecto de las Comunidades Autónomas no tiene trascendencia jurídica sino sólo política ni podría acogerse bajo el artículo 1.3 CE por cuanto «el papel integrador lo desempeña la Monarquía per se y su acentuación proviene, más que por ser una Monarquía parlamentaria, por ser Monarquía de un Estado compuesto o de un Estado con autonomía territoriales» (M. ARAGÓN REYES, op. cit., p. 47).
497 J. A. MARAVALL, El concepto de España en la Edad Media, Centro de Estudios Constitucionales, 3.ª ed., Madrid, 1981, p. 465.
187
de los siglos XV a XVII es [...] una agregación federativa» de forma que se distinguen tres niveles en la Monarquía española de estos siglos, los reinos particulares, el conjunto de los reinos peninsulares de tradición hispánica y el complejo o conglomerado imperial constituido bajo la Corona de España, lo que provoca que «la unidad de la soberanía haya que entenderla dialécticamente relacionada con una capa de pluralidad corporativa de base territorial498». En definitiva, ese trasfondo histórico de sentido unitario coexistente con pluralidad político-territorial es el que le lleva a considerar que cuando los escritores del XVII hablen de la «Monarquía» española, en una acepción transpersonal e institucionalizada del gobierno de uno», queda tal vez en esa expresión «un reconocimiento de pluralidad de entes estatales o cuasiestatales499», identificándose así la Monarquía con la idea de unidad en la pluralidad.
Entre nosotros, es Herrero R. de Miñón quien más se ha ocupado de la relación entre la Monarquía y la dialéctica unidad-pluralismo territorial; así, además de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados durante la discusión constituyente que ya se han comentado páginas atrás, sostiene que «el Rey simboliza lo que detrás del Estado existe en cuanto fundamento de su unidad y permanencia: la unidad politerritorial de la nación española. [...]. La representación simbólica de España, como magnitud histórica, y también la de los pueblos que sin perder su personalidad la integran500»; este autor representa un intento de arraigar la configuración autonómica del Estado en la tradición pluralista de la Monarquía española y, al mismo tiempo, se hace eco de la concepción corporativo-territorial de la Corona como símbolo de la unión de territorios con personalidad juriídico-pública propia (García Pelayo); así, habla de las posibilidades
498 J. A. MARAVALL, Estado moderno y mentalidad social, cit., pp. 104, 109
y 112-114. 499 Ibíd., p. 336. 500 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, cit., p. 52.
188
extraordinarias de la Monarquía para simbolizar esta realidad plural, rememorando viejos nombres e instituciones vinculadas a las tradiciones simbólicas forales501, critica que se hayan perdido múltiples ocasiones, al elaborar la Constitución y los Estatutos de Autonomía, de utilizar esta «potencialidad histórica» de la «Monarquía Española502», aunque destaca también la importancia de la función simbólica que conserva el Rey «como supremo eslabón en la articulación de las autonomías con el Estado y como garantía de articular en fórmulas unitarias aunque no unificadas las aspiraciones autonómicas» y señala que «el símbolo de la Corona, concebida como corporación que integra distintos territorios dotados de personalidad jurídico-pública, organizados como “fragmentos de Estado” culminaría así la función integradora de la Corona503». En el mismo sentido, Fernández-Fontecha habla de su capacidad expresiva simbólica de la unidad política de España como unidad territorialmente descentralizada «basada [...] en la evocación presente de su devenir histórico como una unidad compuesta por partes504».
Esta dimensión del principio de unidad como articulación del pluralismo territorial en un orden político superior y supremo que hace visible simbólicamente el Jefe del Estado se proyecta, además, en otros preceptos constitucionales cuya interpretación sistemática en relación con la escueta expresión del 56.1 es la que fundamenta esta idea de unidad estatal compuesta:
a) Cuando el artículo 56.2 CE505 preceptúa que «su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que
501 Remitiéndose al respecto a su conferencia en el Club Siglo XXI
«Regionalismo y Monarquía» , Madrid, 1977, en ibíd., p. 52 en nota. 502 Término que afirma que se propuso en la ponencia para sustituir
el de Estado Español «no ya en cuanto forma política, sino en cuanto expresión de una configuración histórica caracterizada por su politerritorialidad y su unidad» (M. HERRERO R. DE MIÑÓN, ibíd., p. 52 y 53.
503 Ídem. 504 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 140. 505 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, cit., p. 83, y M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, OP. CIT., P.
189
corresponden a la Corona», está reforzando la existencia de una realidad sustantiva unitaria simbolizada por el Rey, mas allá de una simple unidad estatal jurídico-formal y poniendo de manifiesto, simultáneamente, el proceso histórico de incorporación de los distintos territorios a la entidad política superior que da nombre al título regio; si el título de Rey de España invoca el resultado unitario de ese proceso, los demás títulos de la Corona representan y remiten a la textura compuesta y al procedimiento de «agregación federativa» seguido en la construcción histórica del Estado.
Cabe, pues, distinguir, un doble simbolismo político-territorial en el artículo 56.2 CE y así lo ha interpretado la doctrina:
1) Por un lado la expresión «Rey de España» subraya la unidad de España simbolizada por la Corona506 (Entrena Cuesta) y, al decir nuevamente de Herrero R. de Miñón, «supone la concreción del elemento unificador propio del simbolismo regio» de manera que el reconocimiento constitucional formal del título de Rey de España viene a consagrar «que la unidad política primera y fundamental es España»; la afirmación del artículo 2 según la cual la Constitución se fundamenta en la unidad de España sería el correlato material del título formal de Rey de España507.
2) El segundo de los elementos que incorpora la fórmula constitucional, la autorización para usar «los demás títulos que correspondan a la Corona», sería un complemento gráfico y expresivo de la definición del Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, «incorporando a la realidad jurídica [...] lo que constituye la virtualidad integradora, de origen histórico, de la propia Monarquía en un país como España, en el que la propia nación es inseparable de la consideración de la pluralidad de comunidades territoriales (las nacionalidades y regiones) que la integran y cuyo derecho a la autonomía se reconoce como proclama el artículo 2º de la
506 R. ENTRENA CUESTA, «Artículo 56», cit., p. 946. 507 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, cit., p. 89.
190
Constitución508» (Fernández-Fontecha). Como señala Herrero R. de Miñón, se trata del puente entre el principio unitario nacional y el pluralismo constitutivo interno, «el canal para introducir en el simbolismo regio y junto al principio unificador, la diversidad propia de la tradición politerritorial de la vieja Monarquía española», remitiéndose al respecto a la intención del constituyente509; este último autor, coherentemente a su intento de entroncar el Estado Autonómico con la Monarquía histórica española considera posible, al amparo de la redacción flexible del artículo 56.2, utilizar «”un título medio510” ad hoc para circunstancias históricas concretas» en el contexto de «una ordenación autonómica que restableciese el tracto histórico con personalidades jurídico-públicas constituidas en “fragmentos de Estado”511»..
b) La referencia del artículo 61.1 CE al respeto a «los derechos de las Comunidades Autónomas» entre el contenido
del juramento512 a prestar por el Rey y, en su caso, por el
Regente y el Príncipe de Asturias ex artículo 61.2 CE tiene también un indudable sentido simbólico-territorial y supone la
508 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 140. 509 Cita al respecto la primera versión dada a este precepto por la
Ponencia constitucional en la que se decía que el Rey «podrá utilizar además los títulos tradicionales que correspondan a la Corona en las diversas partes del Estado» (M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de 1983, cit., p. 89 en nota a pie).
510 Título intermedio entre el «título corto» de Rey de España y el «título grande» compuesto de todos los títulos correspondientes a la Corona (ibíd., pp. 90-92). En contra de la posibilidad de utilizar separadamente los distintos títulos históricos, FERNÁNDEZ-FONTECHA por considerar que «es el conjunto de todos ellos el que expresa simultáneamente la unidad y la pluralidad territorial del mismo Estado, reflejo de las características de la nación española como creación histórica» (op. cit., p. 140, en nota).
511 Ibíd., p. 92. 512 Vid. al respecto L. LÓPEZ GUERRA, «Artículo 61. Juramento», en
O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo V, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997,, pp. 195-215; y M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «El juramento regio. Reflexiones en torno al artículo 61.1 CE», en TORRES DEL MORAL, A.: (dir.): Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, pp. 161-171.
191
personalización en el Jefe del Estado del reconocimiento y garantía constitucional del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones contenido en el artículo 2 CE. Se trata, en última instancia, de una fórmula expresiva de que el Estado simbolizado por el Rey no es neutral ante el hecho autonómico sino que lo asume como factor constitutivo de primer orden; el juramento en estos términos es indicativo de la relevancia constitucionalmente otorgada a la organización autonómica del Estado hasta el punto de ser objeto del compromiso solemne del Jefe del Estado. Sin perjuicio de que, como se ha señalado por algunos autores513, este precepto no
esté exento de retórica ni de reiteración por estar ya comprendidos estos derechos en la Constitución y las leyes que
el Rey jura guardar y hacer guardar y sin ánimo tampoco de entrar en la cuestión de si este juramento puede servir de base habilitante para atribuir al Rey la función de defensor o garante de la Constitución como postula un sector doctrinal minoritario514, entendemos que es en el ámbito simbólico y no en el jurídico-formal donde debe buscarse la razón de ser de la inclusión de este inciso en la fórmula constitucional del juramento regio.
c) Pero en la simbolización de la cohesión político- territorial el Rey no es un símbolo inerte, puramente estático, limitado a encarnar pasivamente el ensamblaje de las partes en el todo, antaño en la Corona de España y hogaño en el Estado Autonómico, sino que su energía simbólica se despliega y se
513 R. ENTRENA CUESTA, op. cit., p. 982; y L. LÓPEZ GUERRA,
«Artículo 61. Juramento», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, p. 230. Por su parte, G. ARRANZ PUMAR considera que supone la actualización de la antigua tradición española de que el Rey, tras ser proclamado confirmase las libertades, privilegios, usos y costumbres de las distintos territorios («Monarquía parlamentaria y Estado autonómico: Las funciones del Rey en relación con las Comunidades Autónomas», en Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, vol. II, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Madrid, 1988, p. 1571).
514 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de 1983, cit., p. 83; y M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., 259-263.
192
activa en una serie de actos jurídico-constitucionales mediante los que se recrea y se revive la unidad estatal subyacente a la estructuración autonómica de nuestro Estado. Este es el sentido simbólico de facultades y competencias515 del Jefe del Estado tales como el nombramiento del Presidente de las Comunidades Autónomas516 (artículo 152.1 CE), la convocatoria por el Rey de los referendos de ratificación de la iniciativa autonómica, de ratificación del proyecto de Estatuto y de reforma del Estatuto (artículos 151.1 y 2, 152.3 CE en relación con los artículos 2.3, 8, 9 y 10, de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero , reguladora de las distintas modalidades de referéndum), la sanción de los Estatutos de Autonomía (artículo 81 CE), , el nombramiento de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia [artículo 62 f) CE y Estatutos de Autonomía], y la promulgación de las leyes de las Comunidades Autónomas, en su nombre, por los Presidentes de las mismas, prevista en todos los Estatutos de Autonomía salvo el del País Vasco.
Entre estas atribuciones del Jefe del Estado con relación a las Comunidades Autónomas, el nombramiento del Presidente de las Comunidades Autónomas, la inexistencia de sanción regia de las leyes autonómicas y la promulgación de las mismas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Comunidad Autónoma respectiva son las cuestiones que mayor interés suscitan.
515 Sobre las competencias del Rey en relación con las Comunidades
Autónomas, G. ARRANZ PUMAR, que añade a las competencias que se relacionan en el texto principal otras no expresamente previstas en la Constitución ni en el bloque de la constitucionalidad como los mensajes regios, el derecho a ser informado de los asuntos de las Comunidades Autónomas mediante entrevistas con sus mandatarios, la asistencia, previa invitación, a las reuniones de los gobiernos autonómicos y los viajes a las Comunidades Autónomas (op. cit., pp. 1589-1591). También pueden verse, mucho más resumidamente, L. SÁNCHEZ AGESTA, «Significado y poderes de la Corona en el proyecto constitucional», cit., pp. 98 y 99; P. LUCAS VERDÚ, «La Corona, elemento de la Constitución sustancial española», cit., pp. 275 y 276; y M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., p. 481
516 Comentada in extenso por G. ARRANZ PUMAR QUE LA CONSIDERA, «CON DIFERENCIA, LA MÁS IMPORTANTE DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA
EL REY» (OP. CIT., PP. 1572-1585).
193
Por lo que se refiere al nombramiento por el Rey de los Presidentes de las Comunidades Autónomas, ha sido la propia jurisprudencia constitucional la que ha establecido su significación simbólica. Así, la Sentencia 5/1981, de 27 de enero de 1987, del Tribunal Constitucional, declaró que, con el nombramiento regio del Presidente autonómico
«se ha querido hacer visible el nexo por medio del cual la organización institucional de las Comunidades Autónomas se vincula al Estado, de cuya unidad y permanencia el art. 56 de la Norma fundamental define al Rey como símbolo. [...] El nombramiento por el Rey de la persona elegida por el Parlamento autonómico no tiene otro sentido que el anteriormente indicado de hacer visible la inserción en el Estado de la organización institucional de la Comunidad Autónoma» (Fundamentos jurídicos 5 y 6)517. En consecuencia, la eficacia jurídico-política del
nombramiento regio se produce netamente en el plano simbólico al atribuirle una significado de representación visible del encaje institucional de las Comunidades Autónomas en el complejo orgánico-institucional del Estado de modo que es la
517 La sentencia, dictada en el conflicto positivo de competencia
planteado por el Gobierno vasco frente al Gobierno del Estado por considerar que el Real Decreto por el que se nombró Presidente de la Comunidad Autónoma debió ser refrendado por el Presidente del Parlamento Vasco, conforme establecía la Ley de Gobierno de esa Comunidad, y no por el Presidente del Gobierno, declaró inconstitucional el artículo 4.2 de la Ley del Parlamento Vasco 7/1981, de 30 de junio, del Gobierno, que en contradicción con el artículo 64.1 CE, disponía que «el Real Decreto de nombramiento del Lehendakari será refrendado por el Presidente del Parlamento Vasco», y declaró la competencia del Presidente del Gobierno para refrendar el nombramiento del Presidente autonómico. En el mismo sentido, la Sentencia 8/1987, de 29 de enero de 2001, sobre la misma cuestión. Un comentario detallado de esta jurisprudencia puede verse en J. M. MARTÍNEZ VAL, «El refrendo de la firma real ante el Tribunal Constitucional», en Revista General de Derecho, núm. 511 (1987), pp. 1529-1533; incluyendo también las posiciones doctrinales al respecto, P. J. GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, El refrendo, Boletín Oficial del Estado - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 159-164.
194
unidad estatal la que se hace presente mediante la intervención del Rey.
Por otra parte, las consecuencias simbólicas de la falta de sanción regia de las leyes autonómicas han sido objeto de valoraciones doctrinales encontradas. Así Solozábal, partiendo de la afirmación de la «dimensión simbólico-política» de la sanción que consideraremos más adelante, critica la ausencia de sanción de las leyes autonómicas por entender que «se ha impedido así la operación integradora del Jefe del Estado, necesaria en un sistema jurídico-político en el que existen demasiadas tensiones centrífugas; intervención que hubiese reforzado, de otro lado, la incorporación de la legislación autonómica al ordenamiento general de todo el Estado518». En cambio, Rodríguez-Zapata interpreta que «negar la sanción de las leyes de las Comunidades Autónomas redunda en beneficio del valor simbólico de la sanción regia, entendida como potestad personalísima e indelegable del Rey. Realza el valor de las leyes aprobadas por las Cortes Generales que [...] son representantes del pueblo español en quien reside la soberanía nacional519». La vertiente territorial de la unidad del Estado nos conduce, a su vez, a otra cuestión estrechamente relacionada con la anterior y que fue debatida durante el proceso constituyente: ¿simboliza el Rey sólo la unidad y permanencia del Estado, según la literalidad del artículo 56.1 o es también símbolo de la nación?. Dicho en otras palabras, se trata de dilucidar si el Estado simbolizado por el Rey en su unidad debe entenderse estrictamente en términos organizacionales y jurídico-políticos o si, por el contrario, comprendería también a la comunidad política de la que constituye expresión racionalizada y dotada de personalidad jurídico-pública.
Lucas Verdú entiende que «el Rey no es un mero Jefe de Estado, órgano del Estado-aparato; es, también, órgano de la Corona institución de todo el conjunto estatal del Estado-
518 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., pp. 110 y 114. 519 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 98.
195
aparato y del Estado-comunidad520», sugiriendo así un concepto de Estado no reducido a su dimensión orgánico-institucional. En el mismo sentido, Aragón Reyes afirma que la Corona «posee capacidad potencial de representación (simbólica) no sólo del Estado-aparato sino también del Estado-comunidad y no sólo del Estado sino también de los ingredientes socioculturales de la nación» de forma que, por su naturaleza de institución histórica, actúa «como símbolo enlace con el sustrato cultural de la nación521». también J. M. Porras Ramírez se ha pronunciado en el mismo sentido al considerar que el Rey «es signo visible de la unidad y continuidad del Estado, entendiendo a éste, más que en su acepción de organización jurídico-política, esto es, en su vertiente institucional, como Estado-aparato (lo que llevaría al monarca a actuar en virtud de su condición jurídica de Jefe del mismo, res decir, en tanto que titular del supremo órgano constitucional, ejerciendo la expresa función declarativa que la Constitución le asigna) como sinónimo de comunidad nacional, esto es, en tanto que reunión del conjunto de individuos vinculados por lazos culturales, geográficos, étnico-lingüísticos, jurídico-políticos, en resumen históricos, que poseen un sentimiento de copertenencia a una misma nación que jurídicamente se organiza y articula adquiriendo la forma estatal522».
. Por su parte, Menéndez Rexach señala que la Jefatura del Estado «como símbolo de la unidad del Estado, refleja también la unidad de la nación española y de las nacionalidades y regiones que la integran523», mostrándose contrario Fernández-Fontecha para quien el Jefe del Estado simboliza la unidad del mismo pero no la de la nación o comunidad política524.
520 P. LUCAS VERDÚ, «La Corona, elemento de la Constitución
sustancial española», en P. LUCAS VERDÚ (comp.): La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, p. 232.
521 M: ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit., pp. 163 y 165. 522 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., pp. 209 y 210. 523 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 435. 524 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., pp. 120 y 124.
196
A nuestro juicio, una interpretación sistemática del artículo 56.1 en relación con el artículo 2 de la Constitución nos lleva a defender un concepto amplio del Estado como referente simbólico del Jefe del Estado, incluyéndose en el mismo no sólo el complejo orgánico, la estructura jurídico-política, sino también su sustrato sustantivo, la realidad comunitaria que a él subyace, «lo que detrás del Estado existe en cuanto fundamento de su unidad y permanencia525» (Herrero R. de Miñón) y que es fundamento, a su vez, de la propia Constitución, ex artículo 2, la nación española.
En el contexto de la atribución simbólica de ser «símbolo de la unidad y permanencia del Estado», reducir el término «Estado» a una noción formalista del mismo sólo podría tener sentido si no hubiera un pronunciamiento constitucional expreso sobre la existencia de una realidad nacional sustantiva, esto es, si España fuera, constitucionalmente hablando, sólo un Estado y no una nación, tal y como pretendían las enmiendas nacionalistas al artículo 2 que se vieron en el apartado B.3 del capítulo anterior. Pero la afirmación constitucional de la existencia de la nación española única excluye una interpretación reduccionista que rechace considerar al Jefe del Estado como símbolo de la unidad de la nación, sin perjuicio de que, como se ha visto, al igual que se simboliza también una configuración plural y compuesta de la estructura estatal, puede entenderse por los mismos argumentos, que la nación simbolizada es también un ente complejo en la medida que esté integrada por regiones y nacionalidades (artículo 2 CE).
Puede discutirse, sin embargo, si este contenido simbólico sería exclusivo de la Corona-símbolo, como afirman aquellos autores que distinguen entre la misma y la Corona-órgano de la Jefatura del Estado526 por considerar que es la
525 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», cit., p. 52 526 M. ARAGÓN REYES, anteriormente citado, sería el representante
más cualificado de esta posición (voz «Corona», cit., pp. 163 y 165).
197
identificación histórica de la Corona con la nación la que permite entender implícita en el artículo 56. 1 esa relación simbólica con la nación, mientras que el órgano de la Jefatura del Estado sólo podría representar simbólicamente a la nación por expreso mandato constitucional, limitándose en su ausencia a simbolizar al aparato institucional estatal; de acuerdo con esta interpretación el Rey simbolizaría también la unidad y permanencia de la nación española pero en cuanto titular actual de la Corona-símbolo y no en calidad de Jefe del Estado cuya virtualidad simbólica se constreñiría al Estado.
Sin embargo, esta distinción resulta a nuestro entender irreal y jurídicamente poco relevante; suponiendo en abstracto que el Jefe del Estado fuera un Presidente republicano, simbolizaría la unidad de la nación, tanto por su forma de elección (más directamente en un régimen presidencialista y de forma indirecta o derivada en un régimen parlamentario)
aunque en este caso la simbolización sería inherente a su
condición de representante electivo, como por ser órgano supremo de un Estado históricamente vinculado a una determinada comunidad política, sin perjuicio de que en tal caso el contenido simbólico pudiera ser heredado, por decirlo así, de la dinastía protagonista en el pasado de la evolución política anterior. Siendo esto así, menos sentido todavía tiene la distinción en una Jefatura del Estado monárquica en la que se superponen y se fusionan elementos simbólicos específicos de la Monarquía y otros inherentes a todo Jefe del Estado, lo que no significa que el carácter histórico de la Jefatura del Estado monárquica no le facilite en mayor medida esta función simbólica de la nación, como veremos posteriormente con mayor detenimiento.
Por otra parte, como se expuso con detenimiento en el estudio de los antecedentes parlamentarios, la oposición527 a las
527 Dejando a un lado las posturas nacionalistas que veían,
acertadamente, que ello suponía reconocer una realidad sustantiva de España como nación que pretendían negar para limitarla a una forma estatal
plurinacional recuérdese en este sentido que proponían que la
Constitución se fundamentase en la «unión» entre los distintos pueblos y
198
enmiendas que pretendían reconocer expresamente al Rey como símbolo de la unidad de la nación528 se basó fundamentalmente en la argumentación de que tal simbolización estaba implícita en la Jefatura del Estado monárquica al contrario que en la republicana en la que había que constitucionalizarla expresamente. Puede comprenderse, además, que se rehuyera un pronunciamiento expreso en este sentido cuando se estaba aprobando un texto constitucional en el que se limitaban los poderes de un monarca titular de una Jefatura del Estado con importantes atribuciones políticas propias a la que se calificaba como personificación de la soberanía nacional (artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado) para evitar un título que pudiera ser invocado en apoyo de un ejercicio políticamente activo de las competencias del Jefe del Estado. Señala al respecto Menéndez Rexach que «la redacción definitiva subraya [...] el carácter de órgano del Estado que la Corona tiene, pero no impide que la simbolización del Estado se extienda a la nación como soporte socio-cultural de aquél529».
Habría, por último que hacer referencia a dos aspectos que abundarían también en la interpretación amplia del artículo 56.1 en el sentido de que el Jefe del Estado simbolizaría también la unidad y permanencia de la nación, además de la del Estado stricto senso.
El primero de ellos sería que, si la representación simbólica actúa, según se vio, extrarracionalmente, a través de las emociones y los sentimientos, no parece apropiado considerar que el Estado, entendido en sentido propio como organización, pueda ser simbolizado y, por tanto, destinatario de reacciones afectivas salvo si se interpreta como sinónimo de comunidad política en la que la organización jurídico-política sería uno de sus componentes, el más principal, pero no el
un pueblo español titular único de la soberanía nacional (vid. supra al respecto el apartado B.3 del capítulo IV).
528 Sobre estas enmiendas, vid. supra al respecto el apartado B.2 del capítulo IV.
529 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 435 y 436, en nota a pie.
199
único; así se destacó ya por C. Ollero530 durante la discusión del precepto en el Senado, también ha sido puesto de relieve recientemente por Rubio Llorente531 y de ello nos ocuparemos de nuevo posteriormente.
En segundo término, en el horizonte de la integración política europea la función simbólica del Rey pierde su sentido si se refiere exclusivamente al Estado mientras que adquiere plena justificación si se reconduce al ámbito de la identidad histórica y nacional de los Estados miembros. Se planteó esta cuestión por Alzaga532 en la discusión del proyecto constitucional en el Congreso, la apuntó también Solozábal Echevarría533 (aunque en referencia general a las relaciones internacionales) y se han pronunciado recientemente en este sentido Sánchez Ferriz534 y Rubio Llorente: «en la percepción que de él tienen la mayor parte de los españoles, el Rey aparece más como símbolo de la nación que como símbolo del Estado. Y quizás es necesario, e incluso indispensable que sea así, porque nuestro futuro es el de ser un Estado integrado de Europa, el de ser un Estado miembro de la Unión Europea, y lo que tiene que respetar la Unión Europea son las identidades nacionales, no las formas estatales535.»
530 531 Comentando el artículo 56.1 CE, considera este autor que una
organización «como tal, no puede ser simbolizada, en el sentido propio de esta palabra», sino «simplemente denotada» (F. RUBIO LLORENTE, op. cit.)
532 533 «Tanto monarcas como presidentes de república tienden a ser
considerados como símbolos de la unidad nacional y aseguradores de la permanencia y continuidad del Estado. Función ésta de integración y reducción social que [...] cobra un especial sentido en la sociedad de nuestro tiempo, en la que la cooperación política internacional es cada vez mayor, necesitando cada comunidad nacional un exponente de su propia individuación; así como, en el orden interno, un factor centrípeto que disminuya los rasgos seccionalistas del pluralismo operante en su seno» (op. cit., pp. 23 y 24).
534 R. SÁNCHEZ FERRIZ, op. cit., p. 85. 535 «Nuestros Estados se están diluyendo en el seno de la Unión, y es
curioso y sintomático que en la Unión Europea la más alta representación internacional de España no la tenga el Rey. En el Consejo Europeo, en su
200
c) La unidad exterior del Estado. Símbolo y representación en las relaciones internacionales
Un tercer aspecto del principio unitario estatal que
simboliza el Jefe del Estado es la dimensión exterior, ad extra, de la estatalidad en el ámbito internacional. Sin embargo, a diferencia de las anteriores significaciones que tienen como referente común su calificación como «símbolo de la unidad del Estado», el artículo 56. 1 de la Constitución defiere al Rey la expresión «asume las más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica» con autonomía respecto de su definición como símbolo y al mismo nivel que las funciones de arbitraje o moderación.
Ello ha llevado a la doctrina a plantearse la cuestión de la sustantividad de esta función representativa en el ámbito internacional respecto de la atribución simbólica con que se inicia el precepto, tanto más cuanto que el término «representación» admite acepciones e interpretaciones que hacen que no sea posible su equiparación absoluta a la acción de simbolizar. Mayoritariamente, los autores han considerado que se trata de una competencia regia conectada en todo caso,
composición de jefes de Estado y de Gobierno, como se dice a veces, no están los reyes, ni en general ningún jefe de Estado parlamentario; no hay más Jefe de Estado que el Presidente francés, a cuya existencia se debe esa curiosa formación. Nadie se rasga las vestiduras por esa ausencia y quizá ni siquiera se la percibe, porque entiende que las realidades representadas en la Unión Europea son los Estados y la representación de estos corresponde a quienes tienen efectivamente el poder. En cambio, en una España cuya estructura estatal se va diluyendo progresivamente en la estructura comunitaria, quizá será necesario cada vez más que haya una simbolización de la nación, y quizá esta idea de la Corona como símbolo de la nación se vaya afirmando con el correr del tiempo justamente y paradójicamente en virtud del proceso de integración en Europa» (F. RUBIO LLORENTE, op. cit.).
201
en mayor o menor medida, con la naturaleza simbólica536 de la institución de la Jefatura del Estado y que, a su vez, está también relacionada con las potestades que se le atribuyen en el
artículo 63 CE537 acreditación activa y pasiva de embajadores y representantes diplomáticos, manifestación del consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes, y, previa autorización de las Cortes Generales, la
declaración de guerra y la firma de la paz que vendrían a ser el contenido de la «gran competencia538» o competencia genérica del Jefe del Estado en materia de relaciones internacionales ex artículo 56.1 y participarían, por tanto, del carácter simbólico que se predica de la representación internacional, habida cuenta de que las decisiones sustantivas corresponden al Gobierno a quien compete la dirección de la política exterior ex artículo 97 CE539 (Menéndez Rexach)..
La posición más común es la que considera que la representación internacional del Estado por el Rey es una proyección o traslación de la simbolización del Estado al escenario internacional de manera que se simbolizarían los dos
mismos aspectos ya analizados unidad orgánica y territorial
del Estado pero vistos desde su perímetro exterior, desde la perspectiva de los demás sujetos miembros de la comunidad internacional.
536 En este sentido, L. SÁNCHEZ AGESTA, op. cit., p. 98; también para
P. LUCAS VERDÚ, el Rey representa en las relaciones exteriores «la manifestación material y formal de la personalidad estatal» («La Corona, elemento de la Constitución sustancial española», cit., p. 268). Una de las posiciones más significativas es la de A. MENÉNDEZ REXACH que incluye la representación internacional dentro de la función simbólica por considerar que «la proyección internacional del Rey es inherente a su carácter de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, pues el Rey es el máximo representante del Estado en cuanto símbolo del mismo» (op. cit., pp. 383 y 435).
537 R. ENTRENA CUESTA, «Artículo 56», cit., p. 945; J. M. BENEYTO
PÉREZ, op. cit., p. 31. 538 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 338 y 360. 539 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 422.
202
Es generalizada también la idea de que la mención a la representación ante las naciones que integran la «comunidad histórica540» supone una intensificación de esta dimensión representativa sobre la base de los vínculos históricos, lingüísticos, y, en general, culturales con los Estados que se independizaron de la Monarquía española En este sentido, cabe señalar que también aquel sector doctrinal minoritario que afirma la especificidad de la función de representación internacional para independizarla del simbolismo propio del Jefe del Estado, tiende a admitir la índole simbólica de la representatividad del Rey en ese espacio comunitario panhispánico, afirmándose incluso que los contenidos simbólicos de esa relación transcienden y superan las facultades jurídicas del artículo 63 CE541.
Pero es esta tesis minoritaria la que nos interesa en la medida en que es la que sugiere una distinción relevante a los efectos de este trabajo, como más adelante se verá, cual es la que existe entre representar y simbolizar o, si se quiere, entre la representación jurídico-política y la representación simbólica, diferencias que ya han dejado apuntadas autores como P. Lucas Verdú quien señala que la representación internacional del Rey, sin perjuicio de su dimensión simbólica, es distinta de la «representación electiva542», esto es, de la representación política basada en la identidad de voluntades expresada en una elección y Cando Somoano considera que, en la medida en que lo que se
540 Sobre la incorporación de esta referencia a las naciones de la
«comunidad histórica» durante la discusión del proyecto de Constitución en el Senado, vid. supra el apartado B.4 del capítulo IV.
541 M. ARAGÓN REYES afirma que «en cuanto al papel del monarca en las relaciones exteriores, y más aún en las que tienen por objeto a las naciones de raíz hispánica, su influencia supera, potencialmente, al menos (por el carácter no ya simbólico, sino mítico de la Corona), a la que pudiera derivarse de las facultades explícitas señaladas en el artículo 63 de la Constitución» («La Monarquía parlamentaria (comentario al artículo 1.3.º de la Constitución»), cit., p. 61.
542 P. LUCAS VERDÚ, «La Corona, elemento de la Constitución sustancial española», cit., p. 231 y 232.
203
le atribuye es la más «alta representación543», ello supone un tipo específico de representación que se caracteriza porque el Rey «no actúa por otro sino que simboliza o da forma máxima al Estado» en la esfera de la acción exterior del Estado, apuntando
así la diferencia entre la representación activa en el sentido
de decisoria y la simbolización como expresión o manifestación del ente representado, independientemente del proceso interno de formalización de su voluntad. .
La distinción entre representar como símbolo o representar jurídicamente ha sido explícitamente comentada por Herrero R. de Miñón que ve dos elementos diferentes en el seno de la fórmula constitucional del artículo 56.1: la representación internacional que sería una «competencia rigurosamente jurídica» conforme al Derecho Internacional, y la vinculación de la Corona con la comunidad histórica hispánica, de naturaleza simbólico-política Si de la primera deriva la consideración del Jefe del Estado español, al igual que el órgano supremo de cada Estado, como «órgano ordinario de representación internacional» ex oficio, de conformidad con la práctica internacional, y ello supone la capacidad del Rey para obligar internacionalmente al Estado cuando actúa internacionalmente en el ejercicio de sus competencias constitucionales544, de la segunda no resultarían competencias jurídicas ni, por tanto, una posición competencial del Rey distinta a la que ostenta respecto de cualesquiera otros Estados ajenos a la comunidad histórica hispánica, sin perjuicio de su proyección en el plano simbólico545.
También Porras Ramírez considera necesario diferenciar entre la «función política de naturaleza simbólico-
543 M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., p. 483, 502 y 503. 544 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, cit. pp. 85-88. Señala en este sentido que «la condición de más alto representante internacional del Estado que la Constitución atribuye al Rey, no equivale, en consecuencia, a una preeminencia meramente ceremonial, sino que es una competencia de extraordinaria importancia práctica, puesto que es capaz de obligar y, en su caso, originar la responsabilidad internacional del Estado» (ibíd., p. 88).
545 Ibíd., p. 85.
204
representativa» del artículo 56.1, que se traduce en actuaciones
desprovistas de significación jurídica546 refrendadas
habitualmente, no obstante y las «atribuciones jurídicas» concretas del artículo 63 mediante las que, como Jefe del Estado, manifiesta la voluntad jurídica del mismo y en las que la significación simbólica es secundaria o accesoria respecto de su relevancia jurídica547.
Sin embargo, para Rodríguez-Zapata, la competencia del Rey para vincular internacionalmente a España no trae causa de la expresa atribución de la representación internacional por el artículo 56.1 CE sino de una norma de Derecho Internacional de general aceptación que atribuye el ius rapresentationis a cualquier Jefe del Estado, tenga o no reconocidas competencias al respecto en el derecho interno. Y, puesto que el fundamento de esa normatividad internacional, son las especiales prerrogativas de que goza todo Jefe del Estado en consideración a la dignidad del Estado al que simboliza, la representación internacional del Estado otorgada por el Derecho Internacional y reiterada por la Constitución, pese a ser una representación jurídica que opera en el mundo del Derecho y produce efectos jurídico-internacionales, no dejaría de ser una manifestación simbólica de la dignidad estatal548.
546 En el mismo sentido, A. MENÉNDEZ REXACH defiende que cabe
reconocer al Rey «una cierta iniciativa (no concretada en actos jurídicos) para promover e impulsar las relaciones con otros países, en especial «con las naciones de su comunidad histórica», como dice la propia Constitución, aunque es impensable que el Rey tome iniciativas en este ámbito sin el conocimiento y el acuerdo del Gobierno » (op. cit., p. 435). Por su parte, R. ENTRENA CUESTA habla de una indudable «significación política» de esta representación internacional de forma que, aunque no se trate de actos formales necesitados de refrendo, requerirán el previo acuerdo del Gobierno al que corresponde dirigir la política exterior (artículo 97)» («Artículo 56», cit., p. 945). Se citan como ejemplo de estas actividades simbólico-políticas las visitas oficiales y comparecencias internacionales del Rey.
547 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., p. 212. 548 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 79.
205
En definitiva, la esencia simbólica del Jefe del Estado se encontraría también en la base de la representación internacional que se le atribuye sin que la naturaleza a todas luces jurídica de dicha representación, en cuanto generadora de derechos y deberes jurídico-internacionales para España, sea óbice para calificar también dicha representación como simbólica, tanto en el ámbito general como en el espacio cultural hispánico que la Constitución ha querido construir
políticamente –que no jurídicamente en torno al centro simbólico del Rey como personificación de «un pasado histórico común difícil de reducir a categorías formales549» (Lucas Verdú).
.
d) La unidad del Estado en el orden de los valores.
Las tres dimensiones de la unidad del Estado
examinadas hasta ahora unidad formal, unidad territorial y
nacional y unidad exterior están de alguna manera implícitas en la propia idea del Estado y podrían agruparse en la noción de soberanía y, en este sentido, podría decirse que el Jefe del Estado simboliza o personifica la soberanía estatal, lo que no significa atribuirle su titularidad, única o compartida, como en los estadios anteriores de la evolución de la Monarquía, sino poner de manifiesto que el contenido simbólico de la magistratura «parece reflejar conceptualmente la noción de soberanía en su doble vertiente externa e interna, ya que el Jefe del Estado representa la unidad estatal en el ámbito internacional y también frente al interior550» (Menéndez Rexach). Dicho de otra manera, el Jefe del Estado representa simbólicamente los mismos atributos del poder estatal que se representan intelectualmente mediante el concepto de soberanía
549 P. P. LUCAS VERDÚ, «La Corona, elemento de la Constitución
sustancial española», op. cit.; p. 232. 550 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., 166
206
Pero el Estado no es sólo una forma, no es sólo un continente sino que se asienta en unos contenidos materiales y axiológicos. Si el Jefe del Estado simboliza, no una idea abstracta del Estado, no cualquier Estado sino un Estado concreto y contingente, el Estado de la Constitución Española de 1978, los valores sobre los que ese Estado se sustenta forman también parte de las significaciones simbólicas a que remite la presencia y actividad del Jefe del Estado.
La unidad del Estado, en su dimensión jurídica, se articula mediante un orden normativo, mediante un ordenamiento jurídico que, a su vez, recoge y define, racionalizándolos, los valores de la comunidad política. El Jefe del Estado es símbolo de ese orden unitario de Derecho y de valores, como transposición de la idea medieval del Rey como lex animata, como «encarnación del Derecho» ya que en él «se actualiza un orden jurídico firme y de naturaleza totalmente objetiva551» (García Pelayo). En la medida en que el Jefe del Estado hace presente y visible el Estado como ordenamiento jurídico, simboliza también la comunidad de valores al que aquel responde, la «totalidad de valores552» en que el Estado consiste (Smend). Se ha dicho en este sentido que «la Monarquía española ha encarnado sobre todo los valores democráticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo
siguiendo el enunciado del propio texto constitucional en su
artículo 1.1 presentes en el pueblo español. Así, más que identificarse con la idea de Estado, la Monarquía se ha identificado con la idea de Estado democrático, convirtiéndose entonces en Monarquía parlamentaria553» en la que la Corona encarna simbólicamente los valores comunitarios que se racionalizan a través del régimen parlamentario (Beneyto Pérez).
Confluyen así dos de las formas de integración de las que hablaba Smend554, la integración personal derivada de la
551 M. GARCÍA PELAYO, Los mitos políticos, cit., p. 43. 552 R. SMEND, op. cit., pp. 95-96 553 La cursiva es del autor, J. M. BENEYTO PÉREZ, op. cit.., pp. 21 y 22. 554 Vid. supra al respecto el apartado C del capítulo II.
207
actuación del actual titular de la Jefatura del Estado durante la transición política, encarnando personalmente esos valores todavía no racionalizados jurídicamente, y la integración sustantiva y material derivada de la objetivación de esos valores en el texto constitucional como valores superiores del ordenamiento jurídico estatal (artículo 1.1 CE), como parte esencial de esa estatalidad integral cuya expresión simbólica se atribuye a la institución de la Jefatura del Estado. En ese sentido, puede decirse que el Jefe del Estado, sin perjuicio de su capacidad para actualizarla personalmente555, realiza una función de integración objetiva en la medida en que representa simbólicamente la unidad política del pueblo en torno a un determinado orden de valores estatalizados, bien se trate de valores políticos tradicionales institucionalizados que se actualizan mediante la continua representación o evocación de los mismos por la actuación pública del Jefe del Estado (especialmente, el monarca), bien de nuevos valores creados y
555 A esta forma de integración personal parece referirse
RODRÍGUEZ-ZAPATA cuando, aplicando las categorías elaboradas por C. ESPÓSITO para definir la posición del Jefe del Estado, habla de la supremacía de guía que corresponde al Rey por cuanto «la Monarquía no es, sólo [...] un símbolo estético del Estado; es también un signo ético del mismo. Cuando el artículo 56.1 de nuestra Norma Fundamental declara, en fin, que el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, no está tampoco, a mi juicio, fomulando una prescripción normativa sino describiendo que todo el aparato estatal reconoce en el Rey los principios y valores que han de servir de guía para el correcto funcionamiento del Estado» (la cursiva es del autor, op. cit., pp. 77, 80 y 81). En la misma línea, HERRERO R. DE MIÑÓN afirma que «el Rey simboliza no sólo como institución, sino también, si es capaz de ello, como persona, una serie de valores de orden político, ético y estético, esenciales a la comunidad y que algún autor ha calificado de pre y praeter constitucionales, pero de los que se nutre la comunidad política de cuya integración la Constitución misma es tanto herramienta como expresión. El Rey, en consecuencia, puede actualizar eficazmente esta capacidad simbólica en una preeminencia capaz de hacerle guía social o, como diría SMEND, prolongando como factor personal de integración el factor simbólico e institucional que es la Corona» (la cursiva es del autor, «Artículo 56. El Rey », edición de 1997, cit., pp. 49 y 50).
208
desarrollados si se trata de una personalidad políticamente creativa556.
Reencontramos de nuevo el principio estatal unitario como denominador común de las significaciones simbólicas del Jefe del Estado en todos los órdenes en que se manifiesta la estatalidad (orgánico-institucional, territorial-nacional, exterior y valorativo). Pero esa unidad estatal multiforme se convierte en sí misma en un valor político asociado al Estado en la medida en que, identificándose con los intereses generales y con la totalidad social, se contrapone dialécticamente con el pluralismo político-social y la polarización de intereses y particularismos contrapuestos.
Así, señala Herrero R. de Miñón que la imputación al Rey- Jefe del Estado de la titularidad suprema de las funciones estatales no es sólo un residuo histórico sino que tiene una explicación lógica «en una sociedad como la actual, profundamente fraccionada, y una vida política consiguientemente desgarrada entre diferentes partidos y fuerzas. Ante la policracia social y política, el Rey, al asumir los actos de un gobierno de partido o la decisión de una mayoría parlamentaria expresa su generalidad557». En la misma línea, García Canales habla de la justificación de la existencia de la Jefatura del Estado sobre la base de «su función conjuntiva y de unificación de los intereses generales y valores colectivos enfrentados dialécticamente con los órganos que representan la pluralidad no siempre pacífica, no siempre desvinculada de los intereses parciales558». Porras Ramírez afirma de la Corona «su carácter de instancia cohesiva e integradora en el seno de la
556 R. SMEND, op. cit., p. 73-75. 557 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1997, cit., pp. 47-48. 558 M. GARCÍA CANALES, op. cit., p. 106. Entiende este autor que
esta argumentación es una herencia cultural de la crisis del parlamentarismo clásico en el periodo de entreguerras aunque ha sido reconducida a las Repúblicas parlamentarias moderadas en las que se refuerza la autoridad de un Jefe del Estado legitimado popularmente con facultades reguladoras del funcionamiento de las instituciones y para las situaciones de crisis (ibíd., p. 107).
209
comunidad política, por encima de intereses particulares y fragmentarios de toda índole [...] que el permite, al tiempo que trascender a las concretas opciones políticas diferenciadas y enfrentadas, mostrarse como un factor de unidad e integración política nacional559».
Esta misma visión del Estado como factor aglutinante,
reductor a la unidad y estructurador de la comunidad que en el absolutismo monárquico operaba mediante la identificación
del Estado con el Rey es la que formula muy expresivamente Solozábal Echevarría cuando habla de las «funciones reductora-homogéneizadoras y representativas» que, si bien hoy se realizan predominantemente por el Parlamento, han dejado su huella en las funciones del Jefe del Estado, tanto en las funciones representativas que requieren su intervención cada vez que debe manifestarse la voluntad unitaria de todo el Estado, expresándola interna y externamente aunque no intervenga en su formación (encarnando así al Estado como «unidad viva, más allá de divisiones políticas y sociales») como en sus «funciones integrativo-simbólicas» en cuya virtud «”representa” la unidad y continuidad de la comunidad nacional, y de su exponente institucional, la organización política estatal», justificándose estas últimas funciones, entre otras explicaciones, por la «necesidad en una sociedad política desgarrada por el pluralismo y el seccionalismo, de una instancia actuante de la unidad imprescindible del sistema que de modo inmediato y simple exprese la coherencia del conjunto y reduzca, por lo menos en el nivel simbólico la variedad centrífuga de su interior560». Más sintéticamente, se ha afirmado que «cuando se predica del Rey la condición de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, se apela a su condicen de factor de integración y resumen del Estado y de la Sociedad, [...] signo visible de cómo el aparato estatal y el pluralismo social
559 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., p. 213. 560 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, La sanción y promulgación de la ley en
la Monarquía parlamentaria, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 33, 34, 36, 45, 55 y 56.
210
confluyen en la cima de la Jefatura del Estado561» (Rodríguez-Zapata).
Sin embargo, la unidad política del Estado como comunidad de valores que se expresa simbólicamente por el Jefe del Estado tiene una naturaleza sustancialmente distinta que aquella otra unidad política que, en los Estados democráticos, se construye a través de la representación parlamentaria. La Jefatura del Estado, tanto en forma monárquica como republicana, es una «institución de unidad562», en el sentido que le da a este término la doctrina italiana, esto es, una institución que expresa y representa simbólicamente los valores constitucionales, a diferencia de los Parlamentos en los que se manifiesta el principio de la mayoría y la integración en el sistema del pluralismo (Fernández-Fontecha).
Los valores simbolizados por la Jefatura del Estado son los valores constitucionales u otros valores conectados con aquellos pero, en todo caso, formulados con una generalidad y una amplitud de contenido tales que puedan ser considerados comunes y al abrigo de toda contienda o controversia entre las fuerzas políticas a las que corresponderá en cambio, en sede parlamentaria, la actualización y determinación concreta del contenido de esos valores con arreglo al principio democrático. Puede decirse, por tanto, que compete al Jefe del Estado simbolizar la dimensión «suprapolítica563» (en el sentido de indiscutida) de los valores comunitarios en contraposición a su definición y concreción «política» (en el sentido de coyuntural y
561 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 79. 562 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 94. Cita al
respecto a A. BALDASSARRE y C. MENZZANOTTE (ídem, en nota). 563 Algunas de las enmiendas presentadas en el Senado durante la
discusión del texto constitucional se hacían eco de esta dimensión de la función simbólica del Jefe del Estado: Así, R. de la Cierva habló de la «función simbólica representativa y suprapolítica» y Julián Marías proponía reconocer al Rey el derecho de mensaje refiriéndolo a « la trayectoria histórica del país», a «la significación del horizonte general de la nación», a su personalidad y proyección histórica, en suma, a «la marcha general histórica y no política de país», en contraposición a los asuntos políticos concretos [vid. supra al respecto el apartado B.4 del capítulo IV).
211
partidaria) que se realiza, esencialmente, en el programa de gobierno de la mayoría en el contexto de la relación de confianza Parlamento y Gobierno. Este sentido de la unidad política en torno a los valores comunitarios simbolizados por el Jefe del Estado se diferencia claramente de la unidad política representada por el Parlamento en el que, desde la representación del pluralismo de ideas e intereses, el principio mayoritario produce la agrupación del pueblo y la actualización de su unidad política sobre unos contenidos concretos de estos valores564. Se trataría por tanto de una comunidad de valores caracterizada por una cierta estaticidad565 frente al dinamismo de su actualización por las distintas fuerzas políticas. Por último, algún autor atribuye también al Jefe del Estado como contenido simbólico una versión procedimental del principio de unidad estatal que entroncaría con la idea de integración funcional de Smend. En ese sentido, el Jefe del Estado simbolizaría una comunidad de valores basada en el
564 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, ibíd., pp. 109 y 110. Señala
este autor que el monarca «no puede intentar desempeñar un liderazgo de la comunidad en torno al contenido concreto de los valores sobre los que descansa la misma unidad política. En resumen, el Rey simboliza la necesaria unidad y continuidad de la actuación estatal con arreglo a la propia Constitución, y, por tanto, es también símbolo de la propia unidad y continuidad del pueblo como resultado de su existencia histórica, proyectada desde el presente hacia el futuro en torno a los valores expresados en la Constitución, pero no es ni puede ser “guía” de la comunidad en la realización histórica concreta de esos mismos valores [...] no está en condiciones, en tanto que símbolo de la unidad y continuidad del Estado de llegar a determinar el “modo” y la “forma” (por utilizar la expresión de SCHMITT ) en que se realizará concretamente, en cada circunstancia histórica, la unidad política en torno a ciertos valores», so pena de convertirse de nuevo en una Monarquía limitada o constitucional en sentido estricto (ídem).
565 En este sentido, SMEND afirma que «el efecto integrador de la Monarquía [léase, Jefatura del Estado] actúa a través de un conjunto de valores, en lo esencial, indiscutibles, valores que ella misma simboliza y representa, [...] un conjunto de valores válidos, con carácter general e indubitado» a los que defiere «una cierta estaticidad (no en el sentido de una invariabilidad histórica, naturalmente), perfectamente diferenciable, por tanto del ámbito de lo discutible, como objeto específico de la acción parlamentaria» (op. cit., pp. 172 y 173).
212
«método democrático», en la «aceptación común del procedimiento para adoptar decisiones que vinculen al pueblo considerado como tal unidad política566» (Fernández-Fontecha); al expresar la unidad estatal manifestando su voluntad
aunque su contenido haya sido adoptada por otros órganos
en virtud de la Constitución, el Jefe del Estado «puede [...] reflejar la corrección del procedimiento constitucional para tomar decisiones que afectan como un todo único a la comunidad entera567». Su intervención en la formalización en los actos estatales simbolizaría que la decisión subyacente, cualquiera que sea, ha sido adoptada por el órgano constitucional competente conforme a las reglas y los principios del sistema parlamentario y democrático, sin que quepa la intervención del Jefe del Estado en la determinación del contenido de la decisión política568. La especificidad de la posición de Fernández-Fontecha es que incorpora a la función simbólica este aspecto de la regularidad o corrección constitucional-democrática, a modo de reverso simbólico del anverso de la misma que sería la función de arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones que Herrero R. de Miñón define, frente a la dirección política que corresponde al Gobierno, como «dirección constitucional» por el Jefe del Estado, dirigida a «garantizar el gobierno de la mayoría dentro del respeto a las normas constitucionales569» y que vincula a la existencia de una comunidad de valores elementales de la Constitución cuya actualización correspondería al Rey en cuanto Jefe del Estado.
2. La permanencia del Estado
566 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., pp. 109-110. 567 Ibíd., p., pp. 97, 98 y 110. 568 Ibíd., pp. 98 y 93. 569 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1997, cit., pp. 57 y 58.
213
El segundo de los elementos simbolizados por el Rey como Jefe del Estado en la formulación del artículo 56.1 CE es la permanencia del Estado, cualidad esta cuya sustantividad respecto de la unidad del Estado resulta, en principio, discutible. En efecto, si el Estado es un orden unitario formado por distintos elementos, parece fuera de toda discusión que cualquier Estado tendría, en principio, pretensiones de continuidad y permanencia como organización y estructura de poder, especialmente si se considera que la «no-permanencia» del Estado, su provisionalidad o transitoriedad, resulta incompatible con la idea de unidad, esencia del concepto de Estado; la disolución de un Estado en el tiempo implica necesariamente, no sólo la desintegración o pérdida de la unidad, sino su desaparición misma.
Si, desde esta perspectiva, la referencia a la «permanencia del Estado» entre las significaciones simbolizadas por el Rey por mandato constitucional, sería perfectamente prescindible en la medida en que estaría implícita en la «unidad del Estado», la cuestión no resulta tan irrelevante si se considera en el contexto de una forma monárquica de la Jefatura del Estado como la que establece la Constitución española de 1978.
No faltan, entre nuestra doctrina, quienes interpretan la permanencia del Estado como un atributo simbólico de la Jefatura del Estado, no como tal Jefatura del Estado, sino como propio y específico de la Monarquía, vinculándolo directamente con el principio hereditario característico de la institución monárquica. Así, para Sánchez Agesta, «el Rey, como representante de la Corona, es también símbolo de la permanencia del Estado, en cuanto la Monarquía es hereditaria y se asegura la sucesión en la continuidad misma de la naturaleza570» y, según Entrena Cuesta, «la idea de la permanencia alude al carácter hereditario de la Corona571», remitiéndose al artículo 57 CE.
Pero lo cierto es que la permanencia que simboliza el Rey ex constitutione no es la de la institución monárquica sino la
570 La cursiva es del autor, L. SÁNCHEZ AGESTA, op. cit., p. 97. 571 R. ENTRENA CUESTA, «Artículo 56», cit., p. 944.
214
del Estado español572 (Cando Somoano). Y, por otra parte, la permanencia del Estado es un contenido simbólico propio de la institución de la Jefatura del Estado, con independencia de su forma monárquica o republicana, en cuanto magistratura de encarnación y personificación del Estado en todas sus dimensiones, incluyendo, por tanto, su proyección en el tiempo, cualquiera que sea la forma política, monárquica o republicana, en que el Estado se haya organizado en el pasado y la que adopte en el presente y en el futuro; lo decisivo es la presencia del Estado a través del continuo histórico-temporal y lo accesorio es que su continuidad lo sea como Monarquía o como República. En este sentido, cabe destacar que Kimminich, después de rechazar las distintas argumentaciones que se han dado a favor de la existencia de la Jefatura del Estado, acaba reduciendo la única explicación de la misma a expresar la «continuidad» del Estado, como señala J. Pérez Royo573.
Cabe afirmar al respecto que, si bien es cierto, como dice Herrero R. de Miñón, que «la Corona simboliza [...] su permanencia [del Estado] en el tiempo, lo que no cambia lo stato, es decir, su personalidad histórica», también lo es que la actualización de la personalidad histórica de un Estado monárquico puede realizarse perfectamente por un Jefe de Estado republicano sin que quiebre el tracto jurídico-político. La simbolización de la permanencia estatal es una función simbólica inherente a la Jefatura del Estado en cuanto órgano supremo del Estado y no porque el Jefe del Estado sea el Rey, sin perjuicio de que «en las monarquías, esas funciones simbólicas del la Jefatura del Estado pueden verse acentuadas por la significación, no ya de la Corona como órgano, sino de la Corona como símbolo574» (Aragón Reyes). Efectivamente, otra cosa distinta es que, como ha dicho este mismo autor, la forma
572 M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., p. 479. 573 J. PÉREZ ROYO, «La Jefatura del Estado en la Monarquía y la
República», en P. LUCAS VERDÚ (comp.): La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, p 95.
574 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit., p. 165
215
monárquica de la Jefatura del Estado, la Corona, sea un símbolo «capaz de representar la permanencia del Estado con mayor capacidad que otro órgano cualquiera» por su transmisión hereditaria y por su carácter de «institución histórica especialmente dotada para la permanencia575».
La constatación de la superioridad simbólica de la Monarquía para visibilizar el Estado en su permanencia es pacífica entre la doctrina, argumentándose generalmente al respecto la transmisión hereditaria del oficio y, conectada consecuencialmente con la anterior, la neutralidad e imparcialidad576 del Rey. Es significativa en este sentido la afirmación de Herrero R. de Miñón que sintetiza las dos justificaciones: la colación hereditaria y la irresponsabilidad del Rey «lo que expresan es la trascendencia de la magistratura regia respecto del proceso político y su consiguiente capacidad de expresar lo general y lo permanente. Porque el Rey no es elegido por las fuerzas políticas y sociales y no responde ante ellas, porque la Corona no muere jamás, simboliza más intensamente el cuerpo político y es su mejor factor de integración577». Por su parte, Fernández-Fontecha reconduce al ingrediente de «exterioridad al orden socio-político»
característico de la Monarquía (De Cabo) entendido a modo
de «alejamiento de la esfera de decisión política» las dos ideas mencionadas de neutralidad y legitimación dinástica propia578.
575 Ídem. . 576 Vid. al respecto, J. CREMADES GARCÍA, op. cit., p. 207. 577 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56», edición de 1997, cit., p.
45. 578 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 117. Afirma en
este sentido que «es una institución “independiente“ y “neutral”, pues no deriva de la elección entre partidos, fuerzas o corrientes política ni es encarnada por personas ligadas a ellos» y «tiene un tipo de legitimación distinto del que deriva del método democrático cifrado en la elección, puesto
que la Constitución recoge no inventa ni crea la existencia de una
dinastía histórica, cuyo heredero legítimo según las reglas propias de esa
dinastía recibidas de la historia se convierte jurídicamente en símbolo de
216
El principio hereditario acrecienta indudablemente la idoneidad del Jefe de Estado monárquico para representar simbólicamente la permanencia y continuidad del Estado en cuanto que, al verificarse la sucesión del titular de la Corona mediante la continuidad biológica dinástica, ello permite «expresar físicamente, de modo directo, el mantenimiento de la permanencia en la Historia del propio Estado, simbolizado en las personas de una familia que en cada generación ocupan el trono o están llamadas a ocuparlo, como descendientes de aquella579» (Fernández-Fontecha); existe, por tanto, siempre una persona física, el sucesor, que simboliza la continuidad del Estado por el automatismo del mecanismo sucesorio sin que tenga que mediar procedimiento de elección alguno que pueda interrumpir momentáneamente la personificación de la idea de Estado. Por otra parte, en la medida que se conoce con antelación el previsiblemente próximo Jefe del Estado «se le asocia ya, realmente desde su nacimiento, con el concepto mismo del Estado español» disfrutando ab initio del simbolismo propio de la realeza y pudiendo desempeñar funciones de representación del Estado580 (Cremades). De otro lado, se refuerza la legitimidad del titular actual de la Corona en cuanto que, como señala, el artículo 57.1 es el «legítimo heredero de la dinastía histórica581».
la unidad y permanencia del Estado sobre la base de una creencia aceptada y reconocida pero no creada, por medio de la norma fundamental» (ídem).
579 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 101. 580 J. CREMADES GARCÍA, op. cit., pp. 208 y 211. 581 Ídem. Vid. también al respecto A. DE LA HERA, «Don Juan Carlos
I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (CE, art. 57,1)», en TORRES DEL MORAL A. y GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (coord.), Estudios sobre la monarquía, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995., pp. 119-155. La frase «legítimo heredero de la dinastía histórica» fue introducida en el artículo 57.1 CE como consecuencia de la enmienda núm. 241 presentada por el Senador J. Satrústegui Fernández que la justificó en la necesidad de que «la Constitución refleje lo que es de gran importancia para la Monarquía: el hecho de que el Rey reinante ostente la jefatura de la dinastía histórica» (Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, cit., vol. III, pp. 2769, 2770, 3351 y 3352).
217
La permanencia del Estado implica no sólo su continuidad temporal sino que se vincula también frecuentemente por la doctrina a la unidad política del Estado como comunidad de valores no cuestionada en la lucha política582 (Smend) a la que antes nos referíamos, señalándose también en esta sentido la mayor vitalidad simbólica de la Monarquía en función de la neutralidad e imparcialidad que le proporciona su independencia en el modo de acceso respecto de las fuerzas políticas. En este sentido , Lucas Verdú afirma que el Rey «como símbolo de la unidad y permanencia aparece en cuanto contrapunto de la pluralidad y connatural alternancia e incluso variabilidad de las fuerzas políticas» de manera que «la institución Corona es lo permanente [...] como depósito sacro del pasado, presente y futuro nacionales [...]. La existencia de una Corona super-partes garantiza la unidad y permanencia estatales583». También Sánchez Agesta habla de la Monarquía «como símbolo tangible de la unidad, entre la naturaleza parcial, cambiante y fungible de los partidos584»; según Alzaga, la Monarquía aporta «un mundo de valores esencialmente indiscutido, que presta estabilidad y permanencia a la totalidad del orden político585» y, para Menéndez Rexach, la Corona «como símbolo de la permanencia del mismo [del Estado],
582 R. SMEND, op. cit., p. 87. Para este autor, en la medida que la
Monarquía simboliza un conjunto de «valores indiscutibles, validos con carácter general e indubitados» se trata de una forma de Estado caracterizada por «una cierta estaticidad» frente a una acción parlamentaria que opera sobre el ámbito de lo discutible (ibíd., p. 172).
583 La cursiva es del autor, P. LUCAS VERDÚ, «La Corona como elemento de la Constitución sustancial española», cit., pp. 240, 267 y 275. Para este autor, toda transformación político-social implica, necesariamente, un vértice integrador que al asegurar la unidad y permanencia del Estado impida la desintegración del mismo. La Corona sería ese vértice como institución situada por encima de las contingencias, despliegues, evoluciones y demoras de dicha transformación (ibíd., p. 275).
584 L. SÁNCHEZ AGESTA, Sistema político de la Constitución Española de 1978. Ensayo de un sistema (diez lecciones sobre la Constitución de 1978), Editora Nacional, Madrid, 1980, p. 187.
585 O. ALZAGA VILLAAMIL, La Constitución española de 1978 (comentario sistemático), Ediciones del Foro, Madrid, 1978, p. 390.
218
refleja la continuidad de la institución estatal frente al pluralismo y las opciones políticas cambiantes que encuentran su expresión característica en las Cortes y el Gobierno, órganos que encauzan el dinamismo del proceso político. La forma monárquica de la Jefatura del Estado refuerza esa impresión de continuidad., a través de la dinastía586».
En definitiva, si todo Jefe del Estado simboliza la unidad política del Estado como orden de valores permanente, en la medida en que el monarca tiene mayor vitalidad simbólica que el Jefe de Estado republicano para representar la permanencia del Estado por las razones expuestas, su posición le lleva a simbolizar en mayor medida la generalidad y estaticidad de los valores políticos comunitarios, llevando a cabo una «integración estática del cuerpo político frente a la dinámica de las fuerzas particulares587» (Herrero R. de Miñón).
C. La relación simbólica
La estructura del símbolo hace necesario un tercer
elemento de mediación entre el objeto significante la institución de la Jefatura del Estado personificada por el Rey, en
este caso y el conjunto de referencias simbólicas, de
significados, que se hace presentes mediante el símbolo la unidad y permanencia del Estado en los sentidos ya explicitados; la función de este tercer componente es llevar a cabo el tránsito entre significante y significado de forma que ante la presencia del símbolo se produzcan las mismas reacciones y respuestas a que daría lugar la presencia misma de los referentes simbólicos.
Este mecanismo de activación de la carga simbólica significada por su asociación al símbolo significante es lo que se conoce como referencia, conexión o relación simbólica entre
586 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 436. 587 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1997, p. 45, citando a SMEND..
219
ambos de manera que la eficacia de la simbolización está absolutamente condicionada por este lazo o vínculo entre un símbolo y su significación; en el momento en que un objeto, persona o institución deje de hacer referencia a una significación determinada y su presencia ya no conlleve la presencia de lo simbolizado y las respuestas asociadas a ésta, podrá seguir existiendo materialmente pero habrá dejado de existir como símbolo.
¿Cuál es la referencia o conexión simbólica entre el Rey como Jefe del Estado y la unidad y permanencia del mismo que simboliza en virtud del artículo 56.1 CE?. Pese a ser una pregunta aparentemente sencilla, la respuesta no lo es tanto en la medida en que no puede contestarse sin plantearse como cuestión previa el ensamble del orden simbólico en el orden jurídico-constitucional de 1978.
No faltan autores que hacen descansar la relación simbólica entre el Jefe del Estado y la unidad y permanencia del Estado en la titularidad de la Corona como «institución que histórica y tradicionalmente ha venido representando la unión de los diversos Reinos y pueblos de la península bajo el poder de la Corona conformando de esta manera el territorio conocido como España con las necesarias y especiales connotaciones de integración entre los pueblos que de ella se derivan588» (Cando Somoano).
En este sentido, debe señalarse que, con mucha frecuencia, por no decir unanimidad, la doctrina española acude a los contenidos simbólicos inherentes y específicos de la Monarquía para justificar la función simbólica que se le atribuye constitucionalmente y afirma que la fuerza simbólica de la Jefatura del Estado se ve sobrepasada por la potencialidad simbólica de la Corona como forma monárquica de la misma cuya naturaleza de institución histórica y dinástica le confiere un plus de eficacia simbolizadora.
Así, Aragón Reyes mantiene que «la Corona posee unas capacidades simbólicas que exceden de las que se derivan de su
588 M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., p. 492.
220
condición de órgano, [...] tiene una superior capacidad de institucionalización que la mera Jefatura del Estado y [...] su función simbólica excede notablemente a la que este órgano pueda poseer589»; para Lucas Verdú, «el alcance simbólico corresponde rectius a la Corona que a su órgano unipersonal el Rey590» ; Herrero R. de Miñón considera que «el Rey, por ser símbolo, excede de su condición de mero Jefe del Estado591» y ha añadido posteriormente que «la substantividad de esta función simbólica de la Corona se manifiesta en su exceso de significado respecto de la Jefatura del Estado, cuyo significante simbólico es un lugar común en el Derecho Constitucional comparado592»; por último, Gómez-Degano considera que el significado simbólico de unidad y permanencia del Estado «pertenece propiamente a la Corona593».
En definitiva, la doctrina procede por elevación a establecer la conexión simbólica entre la Jefatura del Estado monárquica y la unidad y permanencia del, pasando por encima y como de soslayo por el artículo 56.1 de la Constitución que le confiere al Rey la condición de símbolo, no por ser Rey, sino por ser Jefe del Estado, como se demuestra en la propia cadencia sintáctica de la frase que concatena los términos (Rey-Jefe del Estado-símbolo de su unidad y permanencia)
589 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit., pp. 163 y 165. 590 P. LUCAS VERDÚ, «La Corona como elemento de la Constitución
sustancial española», cit., p. 267. Como se recordará, este autor considera que «el Rey no es un mero Jefe del Estado, órgano del Estado-aparato; es, también, órgano de la Corona institución de todo el conjunto estatal del Estado-aparato y del Estado-comunidad» (ibíd.., p. 232), y es a este concepto de Corona al defiere la función simbólica.
591 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de 1983, cit., p. 54
592 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de 1997, cit., p. 46.
593 J. L. GÓMEZ-DEGANO, op. cit., p.1446. «El carácter simbólico
afirma , predicado expresamente del Rey por el artículo 56.1 de la Constitución respecto de la unidad y permanencia del Estado, deriva propiamente de su personificación de la Corona, a la que en puridad, pertenece el valor de símbolo» (ibíd., p. 1462).
221
precisamente en este orden y no en otro. Pero esto no significa que no se compartan las afirmaciones anteriores sino que se ha
omitido un paso a nuestro juicio fundamental: la Corona y su
titular, el Rey, simboliza la unidad y permanencia del Estado, activando así toda su energía y fuerza integradora, porque la Constitución española de 1978 la ha establecido como Jefatura del Estado en su artículo 56.1. atribuyéndole al Rey, como titular del órgano, la función simbólica.
A nuestro juicio, por tanto, la referencia simbólica, ala conexión o relación simbólica significativa entre el Jefe del Estado y la unidad y permanencia del mismo es la prescripción normativa integrada por el mandato constitucional del artículo 56.1 configurando al Rey como Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia y por las competencias constitucionales que, como tal Jefe del Estado, se le confieren en el texto constitucional. A partir de esa relación ex constitutione es cuando puede desplegarse la eficacia simbólica de la Corona cuyas significaciones simbólicas se convierten en el contenido simbólico de la institución de la Jefatura del Estado. El artículo 56.1 es, por tanto, el puente que permite transferir al Jefe del Estado la carga simbólica propia del Rey.
Pero la anterior afirmación resulta, en principio, problemática, porque, como ha apuntado Rubio Llorente, no parece que una norma jurídica pueda disponer que alguien sea símbolo de algo porque, si la relación simbólica depende exclusivamente de la percepción que las gentes tienen del símbolo, se trata de una creación de la conciencia social y no de la norma594.En el mismo sentido, ha señalado Menéndez Rexach que «la fuerza integradora de la Corona no dependerá tanto de su definición constitucional como de su arraigo social, de la relación que se establezca entre ella y los ciudadanos595».
Se hace necesario, pues, un giro en el enfoque de la cuestión para poder compatibilizar las afirmaciones de que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado porque
594 F. RUBIO LLORENTE, op. cit.. 595 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 442.
222
la Constitución lo hace Jefe del Estado y que, al mismo tiempo, su eficacia simbólica no depende de la Constitución sino del reconocimiento social. Lo que hace el artículo 56.1 no es ordenar al Rey que sea símbolo y a los ciudadanos que lo acepten como tal sino utilizar un término extrajurídico, «símbolo», para definir o describir596 la posición en que queda el Rey como consecuencia o por efecto del ejercicio de las competencias y potestades que constitucionalmente se le encomiendan; se trata de una expresión sintética expresiva del efecto representativo de orden simbólico y metajurídico
(simbolizar) que se produce o, mejor dicho, que la
Constitución quiere que se produzca cuando el Rey actúa como Jefe del Estado. Lo anterior no significa que la calificación del Rey como símbolo carezca de efectos jurídicos sino, más bien, al contrario, que en toda actuación del Rey coexiste con su dimensión jurídica una manifestación simbólica de la unidad y permanencia del Estado siendo inescindibles ambos planos: el Rey simboliza ejerciendo sus facultades jurídicas pero esa condición de símbolo determina a su vez el tratamiento jurídico-constitucional del Jefe del Estado.
En el epígrafe siguiente desarrollaremos esta idea que hemos dejado apuntada en el párrafo anterior. Sin embargo, si las significaciones simbólicas propias de la Monarquía se insertan entre los referentes simbólicos de la institución de la Jefatura del Estado por conformarse esta constitucionalmente bajo un perfil monárquico en el artículo 56.1, fundiéndose y superponiéndose con los comunes a toda Jefatura del Estado597, el fundamento constitucional de la simbolización por el Rey de la unidad y permanencia del Estado no hay que buscarlo en el pasado monárquico del Estado sino en la institución definida en
596 En este sentido, J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ destaca
acertadamente que «el artículo 56.1 no prescribe o manda que el Rey sea símbolo; simplemente lo describe como tal» (op. cit., p. 78).
597 En este sentido, R. SÁNCHEZ FERRIZ señala que «el artículo 56 de la Constitución [...] podría servir perfectamente para regular una Presidencia republicana a condición de que el régimen fuera parlamentario» (op. cit., p. 84).
223
su presente constitucional, de forma que es en el ámbito de las facultades de esta última donde hay que ver el resorte, el mecanismo que permite actualizar el legado simbólico de la Corona incorporándolo a la vigente Constitución como contenido simbólico de la institución de la Jefatura del Estado y actualizar, a su vez, esta simbolización ante los ciudadanos al hacerse presente el Estado en su unidad y permanencia en las actuaciones regias.
Desde esta visión simbólico-institucional de la Jefatura del Estado (e, indirectamente, de la Corona qua forma específica de aquella), la virtualidad simbólica del Jefe del Estado no tiene su origen en la indiscutida capacidad simbolizante de la Monarquía, la Corona y el Rey sino, en última instancia, en que la Constitución, al designar al Rey como Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, le está confiriendo lo que García Pelayo ha llamado una auctoritas hipostática, hipostatizada o adscriptiva, «es decir, una autoridad vinculada a una entidad institucional o de otro orden cuya validez está más allá de toda crítica y de toda justificación por su funcionalidad o mérito598». La autoridad jurídico-pública que desde el Estado Moderno se entiende condensada en un único centro599 del que derivan todas las funciones públicas se consustancializa «con ciertos objetos, personas o centros o, dicho de otro modo, con ciertos recipientes o configuraciones, de tal modo que lo que está o quien está dentro de ellos [...] tiene autoridad, y lo que está al margen de ellos carece de autoridad, de donde los que están albergados en tales recipientes o los que actualizan tales configuraciones de autoridad [...] tiene el monopolio de la autoridad en una determinada esfera. Y, por consiguiente, esos recipientes o configuraciones de autoridad y sus actualizadores se convierten en la sustancia, lo que sustenta a la autoridad600».
A esa auctoritas institucional del Rey, que ostenta por ser el titular de la institución de la Jefatura del Estado como órgano
598 M. GARCÍA PELAYO, citando a P. TILLICH y a T. PARSONS («Idea
de la política y otros escritos», cit., p. 1875). 599 Ibíd., p. 1875. 600 La cursiva es del autor, ibíd., pp. 1875 y 1876.
224
con el que se consustancializa la autoridad del Estado, y por ser, consecuentemente, el símbolo de su unidad y permanencia, que está adscripta a la institución con independencia de las cualidades personales, méritos, logros, éxitos y servicios de su titular y que, además, está rutinizada (en el sentido de que acompaña a todos los actos de la persona física que la desempeña)601, se acumulan además la «auctoritas fluyente» individual602, adquirida en virtud de sus méritos personales y que depende del «reconocimiento espontáneo» («se gana, se acrece, se disminuye o se pierde603») y la propia auctoritas hipostática o institucional que la Corona conserva adherida, de naturaleza política y que puede coincidir, como en nuestro caso, con la auctoritas jurídico-pública cuando está constitucionalizada como Jefatura del Estado o puede no coincidir cuando ha quedado desvinculada de las funciones jurídico-públicas por un cambio de régimen político604.
Dicho esto, está fuera de duda a nuestro criterio que las capacidades simbólicas de la Monarquía superan y desbordan el simbolismo institucional de la Jefatura del Estado pero no por ello puede negarse la existencia de un conjunto de significaciones propias de esta institución que le dotan de autonomía simbólica respecto de la Corona. Lo ha expresado con toda claridad Aragón Reyes al señalar que, sin perjuicio de la superioridad simbólica de la Corona-símbolo, la Jefatura del Estado «en cuanto órgano supremo, es decir, por el mero hecho de ser Jefatura del Estado, [...] es capaz de desplegar una serie de funciones políticas de armonización, integración,
601 Ibíd., pp. 1879 y 1880. 602 En el mismo sentido, M. J. CANDO SOMOANO considera que la
auctoritas del Rey deriva de ser el «titular de la institución que a lo largo de la historia ha representado la continuidad y unidad de España, aspectos que la Constitución de 1978 recoge atribuyéndole el simbolismo de los mismos, y además por la actuación de Don Juan Carlos desde que en 1975 asume la Jefatura del Estado. Por lo que reúne en su persona la auctoritas individual y la institucional. Además, confluyen en él la auctoritas personal, la hipostatizada y la fluyente» (op. cit., p. 483).
603 Ibíd., pp. 1868 y 1875. 604 Ibíd., pp. 1870 y 1867.
225
permanencia a través de la auctoritas del cargo y de su titular, de las relaciones afectivas que sepa despertar, de la conciencia mítica, incluso que acompaña a todo símbolo elevado y unificador. Funciones, pues, que se derivan del carácter supremo del órgano, es decir, de ser la Jefatura del Estado y no ya de que esa Jefatura del Estado la ostente el Rey, en cuanto que tales funciones existen, o tienen capacidad de existir en todo Estado, monárquico o republicano605». También Solozábal Echevarría ha destacado la asunción de funciones de representación simbólica por igual en los Jefes del Estado monárquicos y republicanos606.
Establecida esa autonomía simbólica de la Jefatura del Estado, la función simbólica de esta institución se ve reforzada por la especial densidad simbólica de la Corona en todos los ámbitos simbolizados, tal y como ha señalado unánimemente nuestra doctrina:.
a) No es necesario insistir en que la simbolización de la unidad formal del Estado por el Rey se ve favorecida por la posición que históricamente ocupó el Rey como órgano supremo del Estado titular de la soberanía que, por tanto, personificaba al Estado, siendo interpretables como residuos (Herrero R. de Miñón607, Porras Ramírez608, Rodríguez-Zapata609) o reliquias (Solozábal Echevarría610) de esas épocas históricas anteriores sus funciones de participación en los actos estatales expresando o manifestando la voluntad del Estado (sin perjuicio de su naturaleza simbólica a la que nos referiremos en el siguiente epígrafe).
b) El aspecto de unidad territorial del Estado es quizás el campo privilegiado de proyección del mayor espesor
605 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit, pp. 164 y 165. 606 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., p. 23. 607 M. HERRERO R. DE MIÑÓN , «Artículo 56. El Rey», edición de
1997, p. 47. 608 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., p. 191. 609 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 89. 610 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA habla de «reliquias consentidas por
la inercia política que se aviene a relegar a un órgano que fue otrora origen del Estado, su artífice y garante »( op. cit., p.19).
226
simbólico de la Corona respecto a la Jefatura del Estado. Como señala J. Alvarado Planas, «el símbolo de la Corona ha sido uno de los que más ha contribuido a fortalecer el sentimiento de unidad territorial611» y Aragón Reyes ha puesto de manifiesto que «la Monarquía, por su significación histórica y su cualidad de instancia neutral, puede fomentar, en mayor medida que la Presidencia de la República, la integración nacional, especialmente en los Estados compuestos o con fuertes seccionalismos de base geográfica, como el nuestro612». . En el mismo sentido, se ha señalado que «el símbolo regio [...] sirve para dar sentido a la unidad de España en su dimensión histórica. La Monarquía apela a la Historia [...] y la trae a la realidad jurídico-política actual a través del Rey que es su signo personificado y sensible613» (Rodríguez-Zapata).
c) En las relaciones internacionales, la referencia del artículo 56.1 a la alta representación del Estado antes las naciones de la comunidad histórica hispana se vincula directamente a la Corona como institución históricamente vinculada con lo que fueron territorios de la Monarquía española, imputándole la simbolización más a la institución que la Rey. En este sentido, Lucas Verdú ha afirmado que «la altísima representación que corresponde al monarca respalda las relaciones con las naciones de nuestra comunidad histórica,
compete antes que a la persona concreta del a la Corona de España que alentó, impulsó y apoyó la vasta obra civilizadora
611 J. ALVARADO PLANAS, «La Corona como símbolo» , en A.
TORRES DEL MORAL y Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (coord.), Estudios sobre la monarquía, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995, p. 88. Para este autor, «habría sido más coherente con la historia y la simbología política especificar que era la Corona y no sólo el Rey el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado (artículo 56.1 CE)» (la cursiva es del autor, ídem).
612 M. ARAGÓN REYES, «La Monarquía parlamentaria (comentario al artículo 1.3.º de la Constitución)», cit., p. 60.
613 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 79.
227
en Hispanoamérica614» y Aragón Reyes considera que «el papel monarca en las relaciones exteriores, y más aún en las que tienen por objeto a las naciones de raíz hispánica, su influencia supera, potencialmente al menos (por el carácter no ya simbólico de la Corona) a la que pudiera derivarse de las facultades explícitas señaladas en el artículo 63 de la Constitución615».
d) Merece consideración más detallada el rol simbólico específico de la Monarquía respecto a la representación simbólica de la unidad y permanencia del Estado como orden o comunidad de valores.
La especificidad de la función simbólica de la Monarquía respecto de los valores políticos comunitarios fue ya puesta de manifiesto por Smend y no ha dejado de ser tampoco comentada, con saldo favorable para la Monarquía, entre nosotros. Si, como ya se ha observado páginas atrás616, la institución de la Jefatura del Estado representa simbólicamente la unidad política del pueblo en torno a los valores políticos comunitarios, «lo característico de la integración monárquica es que el monarca legítimo simboliza básicamente la tradición histórica de los valores políticos comunitarios, esto es el monarca, constituye al mismo tiempo un caso típico de integración objetiva: cumple el papel que en una República sólo pueden jugar figuras históricas o incluso míticas [...]617».
La Corona es, pues, elemento de identificación de la comunidad histórica tanto en su pasado como en el presente618 (Aragón Reyes) incorporando un sentido de profundidad histórica a la encarnación de los valores políticos. Aplicando por analogía y mutatis mutandis la teorización elaborada por M.
614 P. LUCAS VERDÚ, «La Corona como elemento de la Constitución
sustancial española», cit., p. 267; y «Artículo 4.º. Símbolos políticos», cit., p. 290.
615 M. ARAGÓN REYES, «La Monarquía parlamentaria (comentario al artículo 1.3.º de la Constitución», cit., p. 61.
616 Vid. supra. el apartado B.1. d) anterior y el apartado C del capítulo II.
617 R. SMEND, op. cit., pp. 73 y 74. 618 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit., p. 165.
228
Fernández-Fontecha Torres respecto al dualismo representativo Rey-Parlamento en la Monarquía constitucional, podemos decir que el Rey representa la unidad política del pueblo en un doble sentido: dinámico respecto al pasado histórico que simboliza, no al modo de foto fija, sino de trayectoria histórica de formación del Estado con el que la Monarquía se identifica en cuanto sujeto protagonista de la formación y estructuración del Estado, y estático, en cambio, en cuanto a la dimensión actual de la unidad política por cuanto no le corresponde determinar el contenido concreto de los valores políticos comunitarios
esta concreción es función del Parlamento, representante del pueblo en su diversidad y pluralismo políticos, y en su
dinamismo cambiante, limitándose a representarlos tan sólo en los perfiles generales sobre los que existe consenso entre las fuerzas políticas y sociales619. Ciñéndonos a la dimensión actual de los valores colectivos, se ha destacado como factor relevante de integración política la confluencia de la triple legitimidad (dinástica, saltando por encima del periodo franquista. y democrática y, Bar Cendón620) en la persona del actual Rey (Aragón Reyes621).
La forma monárquica añade, pues, a la comunidad de valores políticos simbolizada por la Jefatura del Estado su proyección en el plano histórico hacia el pasado y su conexión con la tradición política nacional de formación del Estado en el sentido más amplio. Como dice Fernández-Fontecha, puede hablarse de una función simbólica específica de la Monarquía con relación a la unidad política: «contribuir a dotar o incrementar el sentido de unidad de un pueblo en un momento determinado, en virtud de su identificación histórica con el Estado» y esta identificación se produce a través de la
619 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, con abundantes citas a L.
DÍEZ DEL CORRAL (op. cit., pp. 62-71 620 A. BAR CENDÓN, op. cit., pp. 195-203. 621 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit., p. 166.
229
legitimidad dinástica que expresa la continuidad del Estado a través de la sucesión biológica en el seno de la dinastía622.
Frente a la fragmentación político-social, la Corona representa pues un orden de valores permanente y estable y es precisamente su exterioridad respecto del proceso político, determinada por su provisión hereditaria y su consecuente imparcialidad, lo que le permite desempeñar ese papel más eficazmente que una Presidencia republicana. Ya se expusieron en ese sentido algunas opiniones autorizadas interesadas y puede añadirse la valoración de De Cabo para quien la funcionalidad del principio de unidad que incorpora la Monarquía se manifiesta en que «en momentos [...] de máxima complejidad, fragmentación y aparición de fuerzas centrífugas, presenta una posibilidad de reconstrucción unitaria cuando parece que fallan los mecanismos de cohesión e integración tradicionales; y ello evidentemente se traduce en un nuevo reforzamiento del Estado623».
e) Por último, respecto del significado de permanencia del Estado, la especial idoneidad de la Monarquía para representarlo simbólicamente en razón de la expresividad de la sucesión hereditaria fue también analizada en el apartado B.2 precedente. En la misma línea para Cando Somoano, aunque la permanencia que simboliza el Jefe del Estado es la del Estado y no la de la Monarquía, el Estado español es el «resultado de una evolución histórica vinculada a la Corona» por lo que considera que el principio dinástico del artículo 57.1 CE refuerza el vinculo simbólico de la Monarquía con la permanencia hacia el pasado y manifiesta la permanencia hacia el futuro a través de la sucesión dinástica, de forma que considera a la función sucesoria dentro de la función simbólica a través del elemento de permanencia624. Sin perjuicio de que nos parezca excesiva
622 Ibíd., pp. 110-111. Afirma que «la Monarquía aporta precisamente
la capacidad de conectar este valor [i.e., la unidad política] con sus orígenes históricos, sin merma de su proyección hacia el futuro basada en la voluntad democrática de seguir constituyendo una nación» (ibíd., p. 139)..
623 C. DE CABO MARTÍN, op. cit., p. 37 624 M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., p. 479.
230
esta reducción de la permanencia del Estado a su simbolización mediante la sucesión automática en el trono, lo cierto es que la forma monárquica tiene en su haber una mayor capacidad de evocación de la permanencia del Estado en sentido histórico retrospectivo mediante la continuidad de la Corona lo que se pone de manifiesto en la eficacia simbólica de los títulos correspondientes a la Corona (artículo 57.2 CE) cuyo uso puede recrear con gran expresividad plástica el proceso de formación del Estado por integración de los antiguos Reinos y territorios en una sola Corona, careciendo de este resorte simbólico un Jefe del Estado republicano625.
¿Significa esto que la Jefatura de Estado republicana no podría desempeñar este mismo papel simbólico? En absoluto pero, en principio y en el contexto actual, parece que la conexión simbólica de la unidad y permanencia del Estado con la figura del Jefe del Estado-Rey encuentra un reconocimiento social más espontáneo y automático que su homólogo republicano, señala en este sentido A. Sánchez de la Torre que «la conexión constitucional de la Corona no es meramente convencional, sino simbólica, tiene dimensiones naturales en el espíritu colectivo, dentro del cual ocupa un lugar propio. Aparte de que, en España, la Corona es también una transposición unitaria, dialéctica frente a la diversidad de Reinos, Condados, Señoríos, etc. que a lo largo de una tradición histórica han llegado a constituir la unidad española actual626».
En la identificación histórica con el Estado a la que antes nos referíamos radica, pues, el principal elemento sobre el que descansa esa supremacía simbolizante de la Corona sobre la Presidencia republicana, justificada por J. L. Cascajo Castro en que la Corona «cumple [...] en nuestro caso una particular
625 Ídem. 626 A. SÁNCHEZ DE LA TORRE, «La simbología de la Corona en los
pueblos indoeuropeos», en P. LUCAS VERDÚ (comp.): La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, p. 202.
231
función catalizadora e integradora del sentido de Estado627» debido al retraso secular en nuestro proceso de institucionalización política. Smend destacó en su momento «la historia y la apertura hacia el futuro» como «fuerzas de gran potencia integradora628» y en la España de 1978 las dos fuerzas andaban parejas de la nueva Monarquía.
Pero se ha afirmado también entre nosotros que «el símbolo, como corresponde a su naturaleza social, únicamente se da en una historia, pero una historia vivida, esto es interpretada, es decir inventada»; la historia en la que se fundamentan los símbolos no es la historia objetiva, sino la subjetiva e interiorizada, «una reinterpretación del propio pasado colectivo, siempre mítica, puesto que de una u otra manera explica el porqué del presente629» (Herrero R. de Miñón). Y esta constatación nos lleva a introducirnos brevemente en el último elemento estructural del símbolo político, la audiencia o público de la simbolización que cuente con la disposición simbólica apropiada para captar la referencia simbólica y responder ante el símbolo de la misma forma que lo haría ante la realidad simbolizada.
En la vigencia social de las representaciones simbólicas se encuentra, en definitiva, la razón de la eficacia integradora de un símbolo y, en este sentido, Fernández-Fontecha ha señalado que, si el símbolo depende de la creencia en él, la capacidad simbólica de la Monarquía existe «cuando una determinada comunidad en un momento histórico preciso cree en su identificación con lo que Stein llamó “la idea del Estado”630» pero, como señala el mismo autor, la Monarquía no es inmanente a la unidad política del pueblo aunque sí forma parte de su identidad histórica por su protagonismo en el proceso de
627 J. L. CASCAJO CASTRO, «Materiales para un estudio de la figura del
Jefe del Estado en el sistema político español», en Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 5 (1993), p. 58.
628 R. SMEND, op. cit., p. 102. 629 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «El territorio nacional como espacio
mítico (contribución a la teoría del símbolo político)», cit., p. 648. 630 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 116
232
construcción del Estado; su elevación a símbolo de la unidad y permanencia del Estado como institución válida para actualizar el sentimiento de unidad y continuidad de la comunidad política que históricamente le ha acompañado es, en última instancia, una consecuencia de la creencia social en su virtualidad simbólica, expresada en el momento constituyente.
Pero de la misma forma, la Monarquía puede asumirse como un elemento del pasado histórico nacional y, en cambio, encomendarse constitucionalmente la expresión actual de la voluntad de constituir una comunidad política y un Estado unido y permanente a una Jefatura de Estado republicana631 En este caso, la simbolización por el Presidente republicano de la unidad y permanencia de un Estado construido por una Monarquía requerirá, para ser efectivo, un mayor grado de abstracción simbólica por parte de los ciudadanos: para ver en el Jefe del Estado su símbolo, será necesaria una doble operación de disociación del Estado respecto de la Monarquía fundante y ya no reinante, y, en segundo lugar, de conexión simbólica de la Jefatura republicana con ese Estado despojado de sus adherencias monárquicas con lo cual la simbolización de la continuidad del Estado será más indirecta, de segundo grado, respecto de la Monarquía y requerirá, junto a la evocación simbólica, una cierta actividad de comprensión racional de la figura de la Presidencia y de los mecanismos participativos que actúan como formas de integración funcional. Frente a ello, la aproximación simbólica al Estado desde la Monarquía resulta más simple, directa e inmediata.
La relación de la Monarquía con la idea de la continuidad estatal, transmutada simbólicamente en su propia continuidad biológica dinástica, es, junto con su condición de artífice del Estado, uno de los principales fundamentos de su potencial simbólico. Y así lo ha destacado García Canales al expresar cómo la interrupción de la continuidad monárquica debilita su capacidad simbólica632.
631 Ibíd., pp. 100, 120, 121, 122-127. 632 «Es frecuente argumentar que en el plano simbólico y aun en el de
la integración de los elementos configuradores de la unidad política, la
233
La creencia social en la relación simbólica significativa es la que determinará la capacidad simbólica de la Jefatura del Estado aunque su legitimidad venga dada por el ordenamiento constitucional. De ahí la relatividad con que debe tomarse cualquier afirmación en el ámbito al que nos referimos. No cabe duda de que, por ejemplo, la forma monárquica supera a la republicana en la capacidad de evocación de la dimensión histórica de los valores políticos comunitarios pero las sucesivas Presidencias republicanas pueden mostrarse especialmente capaces de crear, desarrollar y encarnar nuevos valores políticos633 (Smend) cuya eficacia integradora arrumbe como arcaicas las antiguas formulaciones. Por otra parte, en la medida en que el fundamento histórico de la simbolización del Estado
es esencialmente mítico en el sentido antes visto de que supone una reinterpretación histórica subjetiva que busca
explicar la realidad actual del Estado, la Monarquía puede ser asociada también por la opinión pública a episodios históricos negativamente valorados. No puede ser la misma la dinámica simbolizante de la Jefatura del Estado en una situación de estabilidad política e institucional que en situaciones de grave conflictividad social y política y de polarización ideológica que reduzca al mínimo el sentimiento de comunidad política y los valores compartidos634 en cuyo caso la fuerza simbólica de la Jefatura del Estado operará en el vacío.
Corona desempeña un papel más eficaz que la Presidencia de la República. Claro que aquí convendría matizar en el sentido de que tales funciones pueden cumplirse con mayores garantías allí donde tratamos con una Monarquía no interrumpida, que en los supuestos en que se trata de instaurar o restaurara la forma monárquica. Con todo, apoco que la nueva Monarquía se pueda afianzar en el tiempo, es posible hallar un saldo favorable al Jefe del Estado monárquico en su función de integración simbólica» (M. GARCÍA CANALES, op. cit., p. 93).
633 R. SMEND, op. cit., p. 74. 634 Como ha puesto de manifiesto GARCÍA PELAYO, «el respeto hacia
los símbolos vigentes y la solidaridad con ellos es signo de una estructura políticamente integrada, al menos en su substancia, y [...] la falta de respeto a los símbolos vigentes o la pluralidad de símbolos en relación de antagonismo es signo de falta de firmeza en la estructura y, quizá anuncio de su desintegración» («Mitos y símbolos políticos», cit., p. 1030).
234
En definitiva, podemos concluir afirmando que si la identificación histórica con el Estado635 es la base de la fuerza simbólica integradora de la forma monárquica, la capacidad de formulación de nuevos valores comunitarios, junto con una variable función de liderazgo político activo, caracterizan la
integración republicana pero, en cualquiera de los dos casos y
especialmente en la Monarquía la naturaleza permanentemente dinámica del proceso de integración política al que tienden ambas magistraturas exige tomar en consideración las interacciones de la función simbólica con las competencias y facultades activas que se confieren constitucionalmente al Jefe del Estado.
635 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., pp. 55 y 56.
235
VI. INTEGRACIÓN POLÍTICA, REPRESENTACIÓN Y FUNCIÓN SIMBÓLICA
A. La unidad del Estado como realidad inmaterial
Cualquier intento de explicación de la función
simbólica de la Jefatura del Estado dentro del conjunto de las funciones, potestades y competencias regias en la Constitución de 1978 tiene que partir de una aproximación a la naturaleza del Estado como realidad simbolizada o referente simbólico al que reenvía la magistratura suprema.
No se trata, sin embargo, de adentrarse por las veredas de la Teoría del Estado sino de constatar una evidencia muy simple pero también muy importante a los efectos de esta exposición: el Estado, considerado en su unidad o totalidad, es una idea, una abstracción, una entelequia, una realidad o ente de existencia intelectual y racional que carece de existencia material y corpórea. Es cierto que los ciudadanos pueden percibir la realidad material y tangible de algunas de las dimensiones
parciales del Estado los edificios de sus instituciones, la plasmación en papel o en otros soportes de las normas y los actos de los poderes del Estado, las personas de los titulares de
los órganos e instituciones del Estado y de sus agentes, etc. , pero lo que es indudable que carece en sí mismo de proyección sensible y física es su sentido unitario y global, el Estado como totalidad, como ente unitario, esto es, precisamente aquella dimensión del Estado que simboliza el Rey como titular de la Jefatura del Estado y que se puede condensar en la expresión «Estado-uno» aunque algún autor utiliza el término «Estado-persona636» (Porras Ramírez) haciendo referencia a su personalidad jurídica unitaria .
El hecho de que el Estado como sujeto unitario integrado por el complejo orgánico de sus instituciones y por el
636 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., p. 191.
236
ordenamiento jurídico que las regula, en sí mismas y en sus relaciones con los ciudadanos, carezca de existencia física y corpórea no significa que no sea una realidad, que no tenga una existencia real; de hecho, la vida cotidiana de los ciudadanos se encuentra en grandísima medida determinada por las actuaciones y la presencia del Estado y en este sentido, podemos decir que el Estado es una realidad percibida vitalmente por los ciudadanos y que forma parte de su entorno habitual.
Sin embargo, nos encontramos con que esta interacción continua y real entre el Estado y los ciudadanos no se produce entre el ente unitario incorpóreo, entre la «realidad espiritual637» en que el Estado consiste, como diría Smend, y los ciudadanos sino entre estos últimos y los elementos materiales o sensibles a los que antes nos referíamos y que, en principio, implican siempre manifestaciones parciales o sectoriales del Estado a través de alguno de sus órganos.
Pero los ciudadanos, a pesar de que con quien se relacionan sensiblemente es con alguno de los poderes del Estado, con alguna de sus «partes» o dimensiones parciales, no dejan por ello de percibir que es con el Estado como ente unitario con quien están tratando y de imputar, por tanto, al
Estado como totalidad los efectos responsabilidad, eficiencia
o ineficiencia, justicia o injusticia de las interacciones que mantienen con los poderes públicos.
Se produce, así, una traslación al Estado como
globalidad, como sujeto unitario, es decir, a la idea abstracta
del Estado de las consecuencias que se derivan de las relaciones entre los ciudadanos y la pluralidad de órganos y poderes del Estado que sí son percibidos en su materialidad sensible por los ciudadanos. Lo que nos interesa resaltar es que este desplazamiento, esta imputación al todo estatal de los actos de sus partes no sería posible, si los ciudadanos no pudieran acceder a ese sentido unitario del Estado captando y asumiendo la dimensión de totalidad que subyace y que da sentido global a
637 R. SMEND, op. cit., p. 62.
237
la multiplicidad de expresiones parciales y seccionalizadas en las que el poder del «Estado-uno» se proyecta sobre la vida social e individual.
B. Dos vías de acceso: la representación jurídico-política y la representación simbólica
Llegados a este punto, hemos de distinguir entre dos
posibles vías o instrumentos de acceso o captación de esa realidad intangible que es el Estado en su unidad y permanencia:
a) La primera forma de penetración en la idea unitaria del Estado es la que proporciona el conocimiento racional y analítico mediante un concepto de Estado al que puede accederse, por tanto, por la vía del raciocinio y la comprensión intelectual; se le puede explicar al ciudadano que hay una unidad estatal por detrás de los actos de sus distintos poderes y el ciudadano puede «conocer» y «entender» ese concepto unitario del Estado y, por haberlo comprendido teóricamente, puede imputar racionalmente al Estado los actos de sus poderes y agentes.
Desde esta perspectiva analítica, la unidad del Estado puede expresarse racionalmente ante los ciudadanos atribuyendo a uno de sus órganos la representación del Estado en su conjunto; en este sentido, el Jefe del Estado representa la unidad y permanencia del mismo en sentido jurídico-político de tal forma que, con su intervención en un determinado acto de un poder público, se está expresando que dicho acto es un acto del Estado y, por tanto, vincula, compromete y obliga al Estado como sujeto unitario en la medida que le es imputable. La presencia del Jefe del Estado permite integrar en un centro jurídico único el conjunto de los actos realizados por los distintos poderes del Estado y el fundamento de esta
representación que, en la terminología de Pitkin, sería una representación «formalista», basada en una autorización para actuar que permite imputar o trasladar al representado las
238
consecuencias de la actuación del representante638 serían las competencias constitucionalmente atribuidas al Jefe del Estado para expresar o manifestar la voluntad del mismo.
Esta forma racionalizada de poner de manifiesto y hacer visible ante los ciudadanos, mediante la participación de la Jefatura estatal, la unidad jurídica del Estado como sujeto al que se defieren todas las actuaciones de sus distintos órganos ha sido mayoritariamente reconocida por nuestra doctrina, utilizándose distintas denominaciones según los autores.
Así, Aragón Reyes señala que las facultades jurídicas de la Jefatura del Estado permiten considerarla como «órgano supremo del Estado, que interviene para dotar, jurídicamente, de unidad al complejo orgánico que se presentaría, sin esa unificación, como una realidad escindida. Justamente porque existe un órgano supremo que ope legis lo representa, no sólo externa sino internamente, cabe hablar del Estado como persona, es decir, de la personalidad jurídica estatal639».
Por su parte, Solozábal habla de las «funciones jurídicas de integración» o «funciones declarativas» como aquellas dirigidas al «aseguramiento de la unidad jurídica»: «cada vez que se produce una manifestación de la voluntad del Estado y se quiere dotarla de la firmeza, solemnidad y generalidad correspondientes, tiene lugar la intervención del Jefe del Estado, ya se trate de una declaración ad intra (el Jefe del Estado promulga las leyes y las manda publicar, y promulga o expide los reglamentos) o ad extra (el Jefe del Estado declara la guerra y ratifica los tratados internacionales, con independencia de que efectivamente haya intervenido o no en la elaboración del acto que declara). [...] Esta intervención declarativa del Jefe del Estado [...] sirve para presentar como acto unitario de todo el Estado lo que, en realidad, es decisión exclusiva de un órgano, tal vez, tras la imposición de las orientaciones particulares en él de una mayoría640».
638 H. F. PITKIN, op. cit., p. 42. 639 M. ARAGÓN REYES, voz «Corona», cit., p. 164. 640 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., pp. 19, 24, 59 y 60.
239
La misma terminología, «función declarativa», utiliza Porras Ramírez, para englobar en ella la mayor parte de las atribuciones jurídicas del Rey que le permiten «cumplir la función de actuar jurídicamente, tanto ad intra como ad extra la voluntad del Estado. Esta es la razón por la que se explica que le corresponda, en tanto que Jefe del mismo, la tarea de formalizar, mediante su declaración solemne y genérica, aquellos actos que, traduciendo la voluntas manifestada por otros órganos estatales, en el ejercicio de las competencias que les han sido asignadas, en orden al desarrollo de las diferentes funciones constitucionales, son considerados de mayor relieve por el constituyente, precisando, por tanto, a su juicio, su manifestación externa por el monarca parlamentario, que viene así, de algún modo, a “expropiarlos” a sus autores, siquiera sea de manera formal, otorgadores, al mostrarlos absortivamente como actos estatales, el carácter objetivo y despersonalizado que no poseían por su adscripción material, en cuanto a su producción, a esos órganos641».
En el mismo sentido, Herrero R. de Miñón afirma que «el Rey, al asumir los actos de un Gobierno de partido o la decisión de una mayoría parlamentaria, expresa su generalidad. En su virtud, la voluntad de algunos, o, incluso, por hipótesis, la de todos, se transforma en la voluntad general del Estado. [...] La función autentificadora del Rey [art. 62.a) y f)] y su función representativa, esto es, su capacidad exclusiva de comprometer al Estado, como tal, interna y externamente , la actualizan642».
También Fernández-Fontecha se refiere a la potestad del Rey de «manifestar o expresar la voluntad del Estado aunque su contenido haya sido determinado por otros órganos en virtud de la Constitución», denominándola «función de “auctor” de la voluntad estatal643 », acudiendo a la interpretación de García Pelayo de la distinción hobbesiana entre «autor» y «auctor», siendo este último «aquel que por su iniciativa o
641 J. M. J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., pp. 190 y 191. 642 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1997, pp. 47 y 48. 643 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., pp. 98 y 137-141.
240
ratificación legítima, fundamenta y, por tanto, garantiza y acrece los actos de potestad644».
b) Pero la representación jurídico-política del Estado por su órgano supremo no es el único camino para la aprehensión de la idea del Estado; junto a la vía racional que proporciona el concepto de la representación y la ficción de la personalidad jurídica del Estado, la realidad incorpórea del «Estado-uno» puede ser también percibida por los ciudadanos mediante el símbolo y la representación simbólica como vías de acceso a lo inmaterial645 fundadas en la emotividad, en los sentimientos y en la experiencia vital, tal y como se vio con detalle en el capítulo II.B, según el pensamiento de García Pelayo.
La doctrina española se ha hecho eco de la construcción de M. García Pelayo sobre el símbolo e insiste en caracterizar la concepción simbólica por su naturaleza irracional o prerracional, sin perjuicio de salvar su posible coexistencia con el pensamiento racional en un mismo discurso. Como ha dicho Lucas Verdú, refiriéndose a la función simbólica del Rey, «la argumentación simbólica corresponde más a motivaciones
emocionales, estéticas y en el fondo irracionales no en
644 «Auctor es aquel que tiene capacidad tanto para iniciar, promover y
fundamentar decisiones, acciones y criterios de otros, como para aumentar, acrecer y conformar decisiones, acciones y criterios de otros, como para aumentar, acrecer y confirmar las decisiones, acciones y juicios originados en los demás. Así, pues, posee auctoritas aquel a quince se reconoce la capacidad para ser auctor, y, desde el punto de vista jurídico-público, aquel que fundamenta una decisión o la perfecciona jurídicamente por su ratificación, pero sin formular necesariamente por sí mismo el contenido de la decisión y sin realizar por sí los actos necesarios para su ejecución, lo que pertenece a la potestas» (M. GARCÍA PELAYO, «Idea de la política y otros escritos», cit., p. 1864.
645 En este sentido, P. LUCAS VERDÚ señala que los símbolos son «materialidades o sensaciones que se refieren a contenidos espirituales» («El Título I del anteproyecto constitucional (la fórmula política de la Constitución)», cit., p. 22).
241
sentido peyorativo que a la lógica legalista de la representación parlamentaria646».
El autor que con mayor detalle ha tratado de teorizar sobre el símbolo político, siguiendo también a García Pelayo, es Herrero R. de Miñón que lo define como «aquel elemento de la realidad en [el] [...] que, mediante imágenes, se expresan no solo conocimientos sino sentimientos647» y que desempeña una doble función:
1) Una función de «revelación de un orden distinto, difícil, cuando no imposible de acceder por otras vías, un «orden existencial648» como es «el orden transpersonal de la comunidad», «el orden de la existencia política, que no es una mera convivencia, sino un orden por comunión que constituye el cuerpo político, el “body polític” de los anglosajones649»; la Corona cumpliría esta función de revelación en la medida que «representa simbólicamente la unidad del orden estatal en la persona real y visible de un hombre650».
2) Una función de determinación de la acción que le lleva a producir un efecto de integración política en el sentido que le da Smend (y que identifica también con la «representación simbólica» de Pitkin651). así, afirma que «tiene un espesor semántico que le hace condensar afectos y sentimientos, desde la lealtad a la identificación con el propio
646 P. LUCAS VERDÚ, «La Monarquía parlamentaria, elemento de la
Constitución sustancial española», cit., p. 231. 647 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, pp. 48 y 49, de donde proceden también las citas posteriores salvo indicación en contrario.
648 J. M. BENEYTO PÉREZ, citando a GARCÍA PELAYO, sigue esta mismas tesis y añade un efecto de «transfiguración del poder en autoridad»
merced a la integración en un orden existencial en el que se sublima el
poder a través del mitologema político y la autoidentificación colectiva (op. cit., p. 25 en nota a pie).
649 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de 1997, p. 46.
650 La frase está entrecomillada en un párrafo en el que cita posteriormente a H. KELSEN pero no se especifica la autoría.
651 Ídem.
242
grupo, con su historia y con su futuro. Precisamente por eso, el símbolo es eficaz, porque resulta capaz de movilizar afectos y sentimientos, y, por tanto, determinar acciones. [...] No se limita a indicar el objeto de afectos y de emociones sino que, solicitándolos, los pone en acción hasta determinar una conducta».
Nos encontramos, pues, con que una misma idea, el Estado en su unidad y permanencia, puede hacerse visible a los ciudadanos en la persona del Jefe del Estado, por un lado, atribuyéndole la función de «representar» racionalmente la unidad y permanencia del Estado mediante la manifestación formal de su voluntad, y, por otro lado, atribuyéndole la función de «simbolizar» ese mismo sentido unitario del Estado en el orden irracional de la existencia simbólica.
Existe, en consecuencia, un sustrato significativo común a las dos dimensiones, representativa y simbólica, del hacer regio dado que a través de ambas se hace presente una misma realidad, mediante la abstracción intelectual propia del concepto en el primer caso y mediante la evocación afectiva en el segundo. Esto nos lleva a plantearnos si las dos funciones, representativa y simbólica, siendo que son complementarias, son autónomas entre sí o existe entre ellas alguna relación de subordinación o consecuencia; dicho más expresivamente, si el Jefe del Estado es símbolo del Estado porque lo representa o, viceversa, representa al Estado porque es su símbolo. En principio y atendiendo a la cuestión en abstracto, la función simbólica parece ser una consecuencia, un resultado de la acción representativa del Jefe del Estado: a fuerza de representar jurídicamente la unidad del Estado, esa representación actúa también en el orden simbólico, evocando permanentemente con su presencia física la presencia inmaterial del Estado. Si pensamos en una Constitución que otorgue al Jefe del Estado funciones representativas o declarativas pero no contenga mención alguna a su función simbólica, probablemente llegaríamos igual a la conclusión de que el Jefe del Estado simboliza su unidad y permanencia como emanación simbólica inherente a sus actuaciones representativas e implícita
243
en sus facultades de representación jurídico-política. Ahora bien, las circunstancias políticas de los Estados son concretas y contingentes de forma que difícilmente puede aislarse la función simbólica de otros componentes que, además de la representación jurídico-política, la fundamentan como pueden ser, por ejemplo, la personalidad política y el carisma personal del Jefe del Estado que le puede llevar a ser apreciado como refundador o actualizador del Estado, y, en el caso de la Monarquía, la identificación histórica con el Estado a la que antes aludíamos.
C. La articulación constitucional de la doble funcionalidad del Jefe del Estado. Función simbólica y representación política
¿Cómo se articulan esta dos dimensiones
representación jurídica y simbolización en la Constitución española de 1978?. El artículo 56.1, después de afirmar que «el Rey es el Jefe del Estado», añade inmediatamente «símbolo de su unidad y permanencia» para posteriormente agregar que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Sin ánimo de entrar en la polémica doctrinal acerca de la clasificación de las funciones y competencias del Rey, lo cierto es que nos encontramos con una atribución constitucional al Rey de la cualidad de símbolo de la unidad y permanencia estatal y, al mismo tiempo, con un elenco de funciones, potestades o competencias en el propio artículo 56.1, en los artículos 62 y 63 y en todos aquellos que, dispersos a lo largo del texto constitucional, prevén la intervención regia y que integrarían, junto al artículo 1.3 y el resto de las cláusulas del Título II lo que Herrero R. de Miñón ha llamado «el grupo normativo» sobre la Corona cuya cabecera estaría integrada por el artículo 56.1 de tal manera que «sólo en su virtud puede darse contenido positivo a la definición del artículo 1.3 de la Constitución, e
244
interpretarse las otras funciones que al Rey atribuyen la Constitución y las leyes652».
A la vista de lo anterior, hay algunos aspectos que merecen ser comentados. Si desde un punto de vista lógico-racional, la simbolización es consecuencia de la actuación representativa de manera que la representación jurídica trascendería el orden puramente normativo para ser extrapolada al plano simbólico, como antes hemos apuntado, en la Constitución española la precedencia entre ambas parece invertirse en la estructura del Título II y en la literalidad del propio artículo 56.1; el Rey es antes símbolo y, una vez definido como tal símbolo y recogida la legitimidad histórica
preconstitucional de la Corona en el artículo 56.2 mediante la constitucionalización del uso por el monarca de los títulos
históricos de la Corona y en el artículo 57.1 al atribuir a D. Juan Carlos la condición de «legítimo heredero de la dinastía
histórica» es cuando la Constitución le confiere la representación jurídico-política del Estado encomendándole su representación internacional (artículo 56. 1 en relación con el artículo 63) y potestades declarativas y de manifestación de la voluntad del Estado en el artículo 62 y concordantes. En consecuencia, parece que el constituyente encomienda la representación jurídico-política del Estado al Rey por ser símbolo del Estado con el que históricamente se ha identificado de forma que la representación derivaría de su condición de símbolo. Pero esto serían aplicable tan sólo al momento constituyente inicial en la medida que, desde el momento que el Rey comienza a ejercer las funciones representativas que se le atribuyen constitucionalmente, este ejercicio implica la actualización continua de su condición de símbolo; la actuación jurídico-representativa del Jefe del Estado refuerza y recrea la conexión simbólica entre el símbolo viviente que es su titular y la referencia simbólica que representa; es en ese sentido que decíamos en el apartado 3 que, en realidad, el artículo 56.1 no
652 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «La posición constitucional de la
Corona», cit., pp. 1925 y 1926.
245
contiene una mandato imperativo sino el efecto, el resultado que deriva de la función representativa, sin perjuicio de que la dimensión simbólica del Rey que preexistía a la Constitución esté originariamente en la base de sus actos de representación jurídico-política.
Por otra parte, el artículo 56.1 no habla propiamente de una función simbólica del Jefe del Estado sino que se limita a calificarlo como «símbolo de su unidad y permanencia» y es la doctrina, por tanto, la que ha generalizado la expresión función simbólica. Se plantea así la cuestión de la naturaleza de la acción de simbolizar, esto es, si se puede hablar propiamente de una función simbólica del Jefe del Estado, desarrollada a través de alguna forma de actividad, o, por el contrario, se trata de una condición esencialmente pasiva o estática.
A nuestro juicio no le falta razón a Herrero R. de Miñón cuando afirma que la condición de símbolo forma parte de la definición del Rey como Jefe del Estado y no de la atribución competencial que se contiene en el artículo 56.1653 de tal manera; lo simbólico no haría referencia a un hacer sino a un ser y formaría parte de la «dimensión existencial» del Rey que desborda, a su juicio, la mera Jefatura del Estado, «no por razón de una mera dignidad formal sino por circunstancias que son raíz de esta dignidad formal mayor654». En el mismo sentido, Gómez-Degano entiende que en el artículo 56.1 hay «dos clases de frases u oraciones. En las primeras, regidas por el verbo substantivo ser, se dice lo que el Rey es: Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia. En las restantes, en las que se emplean distintos verbos expresivos de acción se describe el quehacer del Rey: arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y
653 «Una cosa es lo que del Rey se predica ser Jefe del Estado y
símbolo del mismo, y ejercer determinadas competencias y otra diferente
es lo que al Rey se encomienda el moderar, el arbitrar y el representar » (la cursiva es del autor, M. HERRERO R. DE MIÑÓN , «Artículo 56. El Rey», edición de 1983, cit., p. 42)
654 Ibíd., p. 46.
246
ejerce las funciones que expresamente le atribuyen la Constitución y las leyes655».
La simbolización de la unidad y permanencia del Estado es consustancial a la institución de la Jefatura del Estado y en ese sentido bien puede decirse que forma parte del propio ser, del propio existir del Jefe del Estado, de su definición constitucional, hasta el punto de que habría que entenderla implícita en la institución aunque no se mencionase en la Constitución.
Ahora bien, la representación simbólica ha sido frecuentemente caracterizada como una representación estática y pasiva de tal suerte que no conllevaría ninguna actividad
salvo la puramente ceremonial para ser eficaz, bastando la mera presencia del símbolo para presentizar y evocar el referente simbólico. Recuérdese al respecto la concepción de Pitkin en la que la representación simbólica se caracteriza por consistir en un «suplir» fundamentalmente estático en el que el Jefe del Estado es objeto pasivo de sentimientos y acciones dirigidas a su referente simbólico y ello exige su inactividad política real más allá de actos simbólicos expresivos y rituales656.
Desde esta perspectiva que contrapone el ser del símbolo, su estaticidad y pasividad, al actuar del representante político activo, definir al Jefe del Estado como símbolo supondría negar la existencia de una función simbólica en el sentido de que no habría un hacer simbólico ni competencias simbólicas sino una dimensión existencial del Jefe del Estado que, a lo sumo, se proyectaría en el ejercicio de sus funciones y potestades.
Sin embargo, a nuestro juicio, afirmar que en el artículo 56.1 la condición de símbolo forma parte de la definición del Jefe del Estado, por ser consustancial a la existencia de este órgano, no es incompatible con defender la existencia de una función simbólica, esto es, de unas actividades a través de las cuales el Jefe del Estado simboliza la unidad y permanencia
655 J. L. GÓMEZ-DEGANO, op. cit., p. 1453. 656 Vid. H. F. PITKIN, op. cit., pp. 112 y 113 y supra el apartado A del
capítulo II.
247
estatal aunque las mismas no consistan tanto en unas competencias concretas como en un significado simbólico que debe ser atribuido a cualquier acto del Jefe del Estado. El Jefe del Estado es símbolo pero no es un símbolo estático e inerte sino dinámico y su hacer simbólico se encuentra imbricado en el ejercicio de sus competencias constitucionales.
No obstante, decir que el Jefe del Estado simboliza activamente a través del ejercicio de su función de representación jurídico-política de la unidad del Estado, como se desarrollará en el siguiente apartado, no significa que se considere que el Rey desempeña una función de representación política activa. Se hace necesario, por tanto, distinguir entre la representación jurídica del Estado y la representación política del pueblo o de la nación para afirmar la conexión de la primera con la función simbólica del Jefe del Estado y negar, en cambio, la existencia de la segunda en la esfera competencial del Jefe del Estado.
Como ya se vio, Pitkin considera que la representación simbólica que ejerce el Jefe del Estado es estática y no debe confundirse con el liderazgo político activo de forma que, incluso en los sistemas presidencialistas, hay que distinguir entre los dos roles sin perjuicio de que coincidan en la misma persona; el Jefe del Estado es un símbolo y no un actor político ni un agente autorizado para actuar por la nación como «fuerza real activa que está detrás de las decisiones» o lleve a cabo actividades políticas prácticas y causales orientadas racionalmente hacia la consecución de metas «reales»657.
Entre la doctrina española, García Canales señala la imposibilidad de que el monarca desempeñe funciones de representación política que sí pueden concurrir, en cambio, con la función simbólica en cierta medida en un Jefe del Estado republicano: «el carácter hereditario del monarca y su condición fundamental de «símbolo» no consiente dentro de la Monarquía parlamentaria atribuciones de liderazgo político. Por contra, en las repúblicas cabe una concepción más próxima al liderazgo,
657 H. F. PITKIN, op. cit., pp. 112 y 113. Vid. supra el apartado A del
capítulo II.
248
desde luego, por lo que respecta a las repúblicas parlamentarias, ciertas cotas de función “representativa” en virtud del carácter electivo y de la sustancia de voluntad popular, más o menos directa, más o menos intensa, que el Presidente de la República tiene658; lo que evidentemente no empece al valor de símbolo que la magistratura republicana pudiera también tener. A la inversa, el monarca parlamentario no puede tener carácter representativo en el sentido de representante en el sentido de “actuar por otro”659».
También Fernández-Fontecha se ha referido a la distinción entre la representación política estricta y la representación simbólica en relación con las dos formas que puede adoptar la Jefatura del Estado y remitiéndose también a Pitkin. Con el paso de la Monarquía constitucional a la Monarquía parlamentaria el Rey perdió su carácter de «representante activo del pueblo» que, en virtud del principio democrático, pasó a ser atribuido, directa o indirectamente, a los órganos que responden directa o indirectamente frente al electorado (Gobierno y Parlamento) y que, por tanto, pueden intervenir en el proceso de dirección política. El Rey es un símbolo estático del Estado en cuanto estructura permanente y unitaria mientras que «el Jefe del Estado republicano sigue siendo [...] un representante gracias precisamente a su modo de designación: la elección»; «la representación política en sentido estricto puede diferenciarse de la representación simbólica de carácter político, aunque ambas sean modalidades de una actividad genérica que consiste en un “hacer presente algo que, sin embargo, no está presente en un sentido literal “. [...] El hecho de que la Monarquía en un sistema parlamentario, y, por tanto, dentro de un Estado democrático, sea una institución eminentemente simbólica, tal y como expresa el artículo 56.1 de la vigente Constitución española con rotundidad no excluye que
658 Se configura así el Presidente de la República como «órgano
representativo que encarna la unidad, siendo en este caso, a la par, órgano de legitimación popular» (M. GARCÍA CANALES, op. cit., pp. 104 y 105).
659 M. GARCÍA CANALES, op. cit., pp. 94 y 95, remitiéndose a PITKIN en nota a pie.
249
puedan tener funciones de otro carácter, siempre y cuando no destruyan o impidan que despliegue su eficacia simbólica. La presidencia de la República se sitúa en la posición opuesta: su valor simbólico, como instrumento por medio del cual una sociedad percibe la unidad de su existencia política organizada en Estado, cede ante su valor representativo, es decir ante el papel que desempeña como órgano que actúa en lugar del pueblo, designado por este o por sus representantes para mantener precisamente la unidad del Estado y su continuidad en tanto que organización política de la nación considerada como unidad. La República, como conjunto de instituciones, puede tener además de sus carácter de sistema de organización del Estado, el mencionado valor simbólico pero predomina en ella una consideración que pudiéramos denominar “racional”660».
La naturaleza de «órgano no representativo» de la Jefatura del Estado monárquica ha sido asimismo advertida por Porras Ramírez. Frente a los «órganos representativos » cuya elección y composición se realiza «aunque sea mediata o indirectamente, a través de las técnicas de la democracia representativa» y a los que corresponde «la primacía política, que no jurídica» dada su más intensa conexión con el principio democrático, la Corona es un «órgano no representativo» en virtud de su modo de provisión hereditario al que se le encomienda la función de manifestar la voluntad del Estado661.
Por su parte, Herrero R. de Miñón la disyuntiva entre representante y símbolo se resolvió en la Constitución haciendo al Rey símbolo pero asignándole al mismo tiempo unas competencias cuyo ejercicio efectivo le corresponde sin perjuicio de que puedan ser compartidas a través del concurso de voluntades que el refrendo supone. Así, afirma que «los constituyentes se plantearon la opción de definir al Rey como “símbolo” o como “representante”. La solución del constituyente optó, en este caso, por una vía intermedia. Por una parte, al hacer al Rey símbolo y no representante se evitaba
660 La cursiva es del autor, M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op.
cit., pp. 80, 97, 115, 122 y 123. 661 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., pp. 36, 38 y 39.
250
poner las bases de una acumulación de poder que, sobre un fundamento tácitamente democrático, hubiera resucitado el principio monárquico y convertido al Rey en el órgano preeminente de la soberanía nacional. [...]. Sin embargo, en las cláusulas definitorias contenidas en el propio artículo 56.1 se señala que el Rey ejerce las competencias que expresamente le atribuyen las Constitución y las leyes, es decir, que se trata no de una magistratura puramente ceremonial, sino dotada de concretas competencias, de las cuales se le atribuyen no sólo la titularidad formal, sino cuyo ejercicio literalmente se le encomienda662».
En definitiva, en una Constitución democrática no es posible atribuir al Rey una función de representación política activa mientras que sí puede asignarse al Presidente republicano. Las dos magistraturas representan la unidad del Estado pero con una diferencia sustancial: en la Monarquía, el Rey no tiene capacidad para darle contenido, en términos de valores políticos, a esa unidad estatal, con la excepción de la dimensión
histórica, no actual, de los mismos que pueden haberse
encarnado por la Monarquía en otra época y su conexión con valores constitucionales o valores indiscutidos de general aceptación por la ciudadanía663; por el contrario, la representación por el presidente de la República es generalmente en términos más abstractos y formales, de organización racional del poder, desarraigados respecto al pasado histórico, pero su origen electivo le faculta para participar, junto con otros órganos político-representativos, en la concreción y la actualización de los valores políticos sobre los que se sustenta la unidad estatal de tal forma que no sólo es símbolo de la unidad del Estado sino portador de valores políticos presentes concretos y actuales. Como ha señalado Lucas Verdú, «en la República, los contenidos y valores tradcionales (herencia, exaltación del pasado, continuidad regular, etc.) se desvanecen en beneficio del carácter electivo del
662 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «La posición constitucional de la
Corona», cit., p. 1926 y «Artículo 56. El Rey», cit., p. 54. 663 Vid. supra al respecto el subepígrafe B.1 d) del capítulo IV.
251
presdiente, de su temporalidad, del desconocimiento de cuerpos nobiliarios, de una secularización, racionalización y democratización de la vida y el juego políticos664».
Recapitulando, pues, nuestro Jefe del Estado no es representante político de los ciudadanos en el sentido de que su voluntad pueda sustituir a la de éstos por haber sido elegido por los mismo; es, sin embargo, símbolo de la unidad y permanencia del Estado pero, como decíamos, no es una simbolización pasiva y estática en la que conexión o referencia simbólica con lo simbolizado sea algo dado, inmutable y permanente, que irradia de la historia y del texto constituciional, sino, al contrario, activa y dinámica, que necesita actualizarse y reproducirse constantemente, recargándose su energía simbólica mediante actuaciones que reviven ante los ciudadanos la realidad unitaria de la existencia estatal.
En este sentido, ya Smend puso de manifiesto cómo el Jefe del Estado, además de encarnar los valores políticos tradicionales, presenta también una dimensión dinámica de acción creativa, de «creación y desarrollo de nuevos valores» lo que exige una actuación conformadora e integradora de la unidad política, estimulando al pueblo para su participación en la misma665; esa creatividad no consiste sólo en innovar el
contenido axiológico actual de la unidad estatal como puede
hacer en mayor medida y profundidad la Jefatura republicana sino también en “re-crear”, volver a crear, la unidad existente al hacerla presente en todos sus actos. También Pitkin, pese a afirmar la naturaleza esencialmente estática del simbolizar propio del Jefe del Estado, admite la existencia de acciones ceremoniales y de «expresivas acciones simbólica» o «actos representativos de expresión666» mediante los que se expresa simbólicamente la existencia de la nación.
En virtud de lo expuesto, si la condición de símbolo define sustantivamente al Jefe del Estado y forma parte de su
664 P. LUCAS VERDÚ, voz «Monarquía», en B. Pellisé Prat (dir.), Nueva
Enciclopedia Jurídica, t. XVI, Ed. Francisco Seix, Barcelona, 1978, p. 583. 665 R. SMEND, op. cit., pp. 74 y 75. 666 H. F. PITKIN, op. cit., p. 112.
252
propia naturaleza institucional, lo que ello significa no es que no exista la función simbólica por ser un órgano que simboliza desde la inacción, sino, al contrario, que su naturaleza simbólica impregna la propia institución de la Jefatura del Estado, siendo inescindible de la misma, y que existe una función simbólica en la medida en que, siendo el Jefe del Estado constitutivamente un símbolo, todas sus competencias participan, en mayor o menor medida, de la función simbólica, no pudiendo aislarse el desplegar del ser simbólico del Jefe del Estado de su esfera competencial667. Como se ha dicho, la aptitud de representación simbólica que se reconoce al monarca «la posee y actúa en todo momento, en virtud de la notable carga simbólica que lleva adherida la magistratura de la que es titular.[...] Permite al Rey hacer presente, allí donde vaya o se evoque su nombre, la idea de Estado668» (Porras Ramírez). Por su parte, Y. Gómez Sánchez ha señalado que «el término símbolo significa la capacidad de una persona o una cosa para representar otra realidad o situación distinta. En ese sentido, las funciones simbólicas del Rey serán aquellas en las que éste actúe como representación del Estado. Así definido, seguramente podría afirmarse que todas las funciones del Rey son simbólicas. [...] En realidad , todas las funciones del Rey, todos sus actos tienen una innegable carga simbólica o representativa669».
D. La función de integración política. La eficacia de la representación simbólica
Desde esta visión de la función simbólica como
omnipresente en todas las actuaciones del Jefe del Estado e
667 En este sentido, para M. J. CANDO SOMOANO, el carácter
simbólico del Rey se manifestará en todas sus funciones «debido a que acompaña al Rey en todas sus actuaciones como Jefe del Estado» (op. cit., p. 477).
668 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., p. 210 669 La cursiva es de la autora, Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, «Introducción al
régimen constitucional español», cit., pp. 366 y 367.
253
imbricada con todas y cada una de sus potestades y competencias constitucionales, hay que abordar la relación existente entre esta función simbólica y la función de representación jurídico-política del Estado a la que la doctrina ha dado diversas denominaciones, como ya vimos al comienzo de este epígrafe.
Tanto la función simbólica como la función de representación jurídica del Estado se englobarían en una función de orden superior, la función de integración política, en la medida en que ambas perseguirían, aunque por vías distintas, expresar o manifestar la unidad y permanencia del Estado (Fernández-Fontecha670) con el objetivo último y común de la integración política de la unidad estatal.
El concepto de integración entendemos que quedó suficientemente expuesto en el capítulo II al recoger las aportaciones doctrinales de García Pelayo y, sobre todo, de Smend por lo que nos limitaremos a resaltar dos notas que nos interesan especialmente:
1. La integración política no debe confundirse con la unidad política aunque ambas estén estrechamente relacionadas. Integrar, en un contexto jurídico-político, no es sinónimo de unir, como si puede serlo en el lenguaje común. La integración
presupone que existe ya una unidad previa que tuvo su
origen en un proceso originario o primordial de integración y, mediante la integración, se reconstituye esa unidad, bien por incorporación de nuevos elementos, bien por recrear los vínculos en que se funda aquella unidad. Cuando se habla de integración, no se está destacando tanto el resultado de unidad a que conduce como el desarrollo del proceso de integración.
670 Según este autor, los distintos modos de actuación del monarca
parlamentario «se asientan igualmente en su condición de órgano que manifiesta la idea de unidad y de continuidad o permanencia del Estado. El hecho de que esa idea se exprese por medio de su configuración como símbolo estático o a través de su condición de auctor o de intervenciones de otro tipo no afecta al hecho de que constituye la esencia misma de la posición del monarca y el fundamento de todas sus funciones» (la cursiva es del autor, M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., p. 99).
254
Más exactamente, unidad política e integración se pueden considerar equivalentes si se adopta una concepción dinámica y no estática de la unidad política, si se ve no como una situación dada sino como un continuo movimiento centrípeto; es en este sentido que García Pelayo ha afirmado que «toda unidad política [...] consiste en un proceso de integración671».
2. El segundo aspecto ha sido desvelado ya, en cierto modo en el anterior. La integración no es una acción que se agota una vez alcanzada la unidad sino un proceso, una dinámica, un desarrollo, una permanente reconstrucción de la unidad política reviviendo, reproduciendo y actualizando la sustancia de la misma (Smend672). Supone volver a vivir, a sentir, a evocar permanentemente el momento fundacional de la unidad política reforzando su existencia por diversas vías: la actuación de una persona (integración personal), la participación en procedimientos funcionales (integración procesal o funcional) o la comunión en los valores políticos colectivos (integración material u objetiva).
Este proceso de integración política puede tener lugar, volviendo de nuevo a una afirmación de García Pelayo a que ya hicimos referencia páginas atrás, a través de dos vías diferenciadas, la vía racional y la vía irracional. La integración racional consiste en «métodos racionalmente calculados o racionalmente utilizados para producir integración» y, entre ellos, además de la organización y el Derecho, «la representación jurídico-pública»; la vía irracional está constituida por «formas, métodos o instrumentos predominantemente derivados de fuentes irracionales, tales como las emociones, sentimientos, resentimientos e impulsos capaces de provocar, de fortalecer o de actualizar el proceso de
integración. [...] A esta vía irracional de integración dirá pertenecen, entre otros, los símbolos, los mitos y el caudillaje,
671 M. GARCÍA PELAYO, «Mitos y símbolos políticos», cit., p. 989. 672 R. SMEND, op. cit., pp. 62 y 63.
255
los cuales, sin embargo, aún derivando de fuentes irracionales, pueden ser convenientemente utilizados y manipulados673».
Pero estas dos formas, racional e irracional, de integración, pueden convivir, superponerse y solaparse teniendo un único discurso como soporte común. Como ha señalado Cassirer, «una misma idea puede expresarse en forma mítica y en forma racional de modo que la diferencia radicaría no tanto en su contenido cuanto en su modalidad674» .
Eso es precisamente lo que, tal y como antes anticipábamos, sucede, por expresa voluntad constituyente, en la Constitución española de 1978 al configurar al Jefe del Estado como símbolo de su unidad y permanencia y dotarle, al mismo tiempo, de facultades de representación jurídico-política de esa misma unidad y permanencia estatal. Lo ha expresado muy apropiadamente Rodríguez-Zapata cuando señala que «el artículo 56.1 contiene un doble lenguaje conceptual y simbólico [...]. Cuando se afirma que el Rey es el Jefe del Estado, se está utilizando un concepto, como instrumento normal para la aprehensión intelectual de su contenido. Sin embargo, cuando declara que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, la Constitución apela a las formas míticas del pensamiento; al método simbólico como instrumento de penetración sentimental e irracional del conocimiento. El artículo 56.1 no prescribe o manda que el Rey sea símbolo; simplemente lo describe como tal, asumiendo esa condición como cualidad apropiada a la Monarquía que permite aprehender su verdadero significado y naturaleza675»
Así pues, el Rey representa simbólicamente la unidad y permanencia del Estado y, al mismo tiempo, la representa jurídicamente mediante las competencias que se le atribuyen para llevar a cabo su función declarativa, de integración jurídica
673 M. GARCÍA PELAYO, ««Mitos y símbolos políticos», cit., p. 989, y,
en el mismo sentido, PITKIN, op. cit, pp. 110, 111, 116 y 117. 674 E. CASSIRER, «Filosofía de las formas simbólicas», t. II, citado en
su versión alemana por M. GARCÍA PELAYO, «Los mitos políticos», cit., p. 13.
675 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 78.
256
o de expresión o manifestación de la voluntad unitaria del Estado. Pero, en la medida en que el Jefe del Estado es símbolo del mismo, su condición de símbolo le acompaña siempre y sus actos jurídico-representativos no sólo expresan intelectualmente la unidad del Estado sino que son actos mediante los que el Rey actúa al tiempo como símbolo dinámico para integrar, no sólo jurídico-racionalmente sino también irracionalmente.
¿Porqué la unidad y permanencia del Estado es objeto de esta doble representación, simbólica y jurídico-política?. Pueden citarse varias razones al respecto, vinculadas todas ellas a la mayor eficacia de la representación de esta idea ante los ciudadanos.
Puede argüirse, en primer lugar, que la simbolización de la unidad y permanencia del Estado supone hacer presente el sentido unitario del Estado en un plano diferente y complementario del conocimiento racional, cual es el plano de lo afectivo y de lo sentimental. Mediante el símbolo del Jefe del Estado, no se trata de comprender intelectualmente la realidad estatal unitaria sino de interiorizarla en una dimensión más profunda, de sentir esa realidad y de valorar positivamente su existencia. El símbolo moviliza voluntades, afectos y energías sentimentales y las polariza en torno a su referente simbólico. Desde esta perspectiva, el constituyente de 1978 no ha querido que los ciudadanos se limiten a percibir la unidad formal del Estado cuando el Rey intervenga en un acto estatal sino que ha buscado que, con esa intervención regia, los ciudadanos renueven su compromiso con el Estado y actualicen su sentimiento de pertenencia a la comunidad política676; en cada acto del Jefe del Estado, sean simbólicos puros o de representación jurídica, se refunda el Estado al hacerse presente a los ciudadanos, en el orden de las emociones y los sentimientos, todas las dimensiones de la unidad y permanencia
676 Señala en este sentido GARCÍA PELAYO que el símbolo «es cappa
de generar un proceso de coincidencia entre los individuos pertenecientes a un grupo que, a través del símbolo, se sienten unificados por su participación en lo simbolizado e impulsados y sostenidos en el proceso de actualización de la vida del grupo» («Mitos y símbolos políticos», cit., p. 991).
257
a que hicimos referencia. Al respecto, ha afirmado Lucas Verdú que «toda comunidad necesita símbolos que expresen, sensiblemente, el propósito de vivir juntos, de continuar haciéndolo en el presente y en el futuro. A veces los símbolos realizan, más eficazmente, la adhesión del pueblo al Estado o a su comunidad natural que las regulaciones jurídicas dado que la naturaleza humana no sólo es racional sino además sentiente677».
En segundo lugar, cabe hablar de una segunda virtualidad del símbolo, de naturaleza epistemológica, en la medida en que, además de su eficacia como resorte de movilización de los impulsos afectivos e irracionales, actúa también como un medio complementario de acceso a un concepto dificultoso desde un punto de vista racional de forma que el ciudadano puede acabar percibiendo, a través del símbolo, la misma idea a la que llegar racionalmente le supondría un largo y complejo proceso de abstracción intelectual.
Así, ya vimos que originariamente el pensamiento político se desarrolló a través de los símbolos y sólo posteriormente mediante el concepto (aunque el símbolo se mantuvo como elemento auxiliar del conocimiento filosófico-racional), tal y como ha expuesto García Pelayo. Es este mismo autor quien ha hecho una reflexión muy oportuna a los efectos de este trabajo. La funcionalidad del símbolo radica en que , no sólo es una vía de acceso a lo misterioso y a lo difuso y no sólo produce reacciones afectivas que no se desencadenan mediante el concepto lógico-racional678, sino que permite obtener una representación de lo simbolizado de una forma más rápida, gráfica y sencilla que la que proporciona el concepto; en este sentido, ha afirmado que la conciencia mítica «permite al
677 P. LUCAS VERDÚ, «Artículo 4.º. Símbolos políticos», cit., p. 288. 678 «Hay tendencia a recurrir a la configuración simbólica siempre que
se trate [...[ de expresar algo “misterioso”, por lo que ha de entenderse no sólo algo enigmático e inefable, imposible de ser captado por un concepto o que un análisis lógico nos revelaría contradictorio, sino también algo que hace emocionalmente presente a una realidad espiritual o espiritualizada y creadora de un vínculo político entre los participantes en ella» (M. GARCÍA
PELAYO, «Mitos y símbolos políticos», cit., p. 1028).
258
hombre a través del símbolo esclarecer realidades o capas de la realidad que permanecerían arcanas al pensamiento o cuya captación intelectual exigiría un largo y complejo discurso lógico, a la vez que tiene unos efectos sobre las acciones humanas que no serían alcanzados por el convencimiento lógico679».
Esta «función intelectual o representativa680» (Gómez-Degano) del símbolo sustituyendo al concepto como una vía simplificada de acceso a un ente de razón ha sido también destacada por la doctrina que, al mismo tiempo, reconoce la superioridad de expresión simbólica de la forma monárquica de la Jefatura del Estado. Para Herrero R. de Miñón la función de revelación que atribuye al símbolo se refiere, no a una realidad
oculta, difusa o misteriosa, sino una realidad bien concreta el
Estado como ente unitario pero de dificultosa aprehensión intelectual: «el orden transpersonal de la comunidad no es fácil de aprender en su estructura racional y normativa, es necesaria su manifestación a través de instituciones, de personas y aún de cosas concretas, y no otra es la función de la Monarquía. [...] El símbolo pone de manifiesto un orden transpersonal cuya racionalización, es en expresión de Bagehot, excesivamente abstrusa, difícil681l de conocer y fácil de confundir».
Si la dimensión unitaria del Estado es una abstracción que sólo tiene existencia real en el orden intelectual, su personificación en la figura del Jefe del Estado facilita la comprensión plástica de la misma sin necesidad de recurrir a conceptos jurídico-políticos como la personalidad jurídica del Estado y la división de poderes. Como ha señalado Kelsen, en frase muy reproducida por los autores españoles, «así como en la teoría jurídica se abre paso el conocimiento de que no se está sometido ni se debe obediencia sino a las normas, pero no a las normas que las crean, la gran masa de hombres, instintivamente enemiga del pensamiento abstracto, aparece necesitada de un
679 M. GARCÍA PELAYO, ibíd., p. 1009. 680 J. L. GÓMEZ-DEGANO, op. cit., p. 1463. 681 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», cit., pp. 48 y
49.
259
símbolo de la autoridad perceptible y sensible. En esta función simbólica, más que en otra alguna, radica la importancia de la institución del Jefe del Estado, el cual puede cumplir esa función con mayor eficacia como monarca, ya que este vive de las formas que son tradicionales de la Monarquía y apoyan esta función682». También Menéndez Rexach se hace eco de una afirmación de Bagehot en virtud de la cual la justificación de la Corona se encuentra en «ser un símbolo visible de unidad para aquellos todavía tan imperfectamente educados para necesitar un símbolo683». Un ejemplo muy esclarecedor de este valor pedagógico-social del símbolo es el que da García Pelayo refiriéndose al Tribunal Supremo de los Estados Unidos del que afirma que, siendo «un órgano del Estado que, en el cuadro de una concepción racional normativa de la Constitución, lleva a cabo la suprema función judicial», es, al mismo tiempo, el símbolo del respeto al Derecho, de la garantía de la vigencia de la constitución, y por tanto, del government of law»: «ni que decir tiene que los juristas pueden llegar a estas conclusiones mediante el discurso racional, pero la mayoría de los ciudadanos americanos no están en condiciones de acceder a ellas por la misma vía, sino a través de una referencia simbólica684».
E. La doble naturaleza de los actos de representación jurídico-política del Estado
La doble eficacia del símbolo que acabamos de exponer
respecto a la unidad y permanencia del Estado, movilizando afectivamente a los ciudadanos a su favor y representando sensible y concretamente esa dimensión abstracta e inmaterial, se activa en nuestro ordenamiento constitucional a través de
682 H. KELSEN, Teoría General del Estado, traducción de L. LEGAZ
LACAMBRA, México, 1979, p. 392. 683 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 442 y nota a pie, citando a
BAGEHOT en inglés. 684 M. GARCÍA PELAYO, «Mitos y símbolos políticos», cit., p. 1001.
260
una doble vía, los denominados «actos simbólicos puros» y los actos de representación jurídica del Estado.
Por lo que se refiere a los primeros, los actos simbólicos puros, escasos pero existentes, serían aquellos que, acordes con la naturaleza estática y pasiva del símbolo, «no consisten en el ejercicio de ninguna otra actividad685» (Cando Somoano) de manera que es la sola presencia e invocación del Jefe del Estado lo que representa simbólicamente la unidad y permanencia del Estado sin que la misma produzca ninguna eficacia jurídica. Como tales pueden citarse el Alto Patronazgo de las Reales Academias [artículo 62 j) CE] y la administración de justicia en nombre del Rey (artículo 117.1 CE) y suelen añadirse también otros actos no expresamente recogidos en la Constitución como las asistencias protocolarias y ceremoniales a determinados actos, las visitas oficiales y los mensajes regios686.
En los actos de representación jurídico-política de la unidad del Estado, especialmente en su sentido de unidad orgánica, formal y funcional del aparato estatal, la eficacia jurídica de los mismos concurre simultáneamente con la significación simbólica mencionada de forma que un mismo acto expresa jurídica y simbólicamente la unidad y permanencia estatal. En este sentido, como ha señalado Porras Ramírez, a la Jefatura del Estado corresponde «el cometido jurídico de manifestar, tanto ad intra como ad extra , la voluntad del Estado-persona. Es por ello por lo que se les encarga la tarea de
685 M. J. CANDO SOMOANO, op. cit., p. 501.
686 En este sentido, J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit. pp. 211 y 212. CANDO SOMOANO considera también actos simbólicos puros la presidencia por el Rey de las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno a los efectos de ser informado de los asuntos de Estado [artículo 62 g) CE] y la recepción de las credenciales de los representantes diplomáticos extranjeros por el Rey (artículo 63.1 CE). Por lo que se refiere a los mensajes regios, M. HERRERO
R. DE MIÑÓN los encuadra en el arbitraje regio previsto en el artículo 56.1 CE que, como es sabido, interpreta como una cláusula general de atribución de potestad («Artículo 56. El Rey», edición de 1997, cit., pp. 59-62).
261
formalizar, mediante su declaración solemne y genérica, aquellos actos que, traduciendo la voluntad manifestada por los restantes órganos estatales en el ejercicio de sus competencias, son considerados de mayor relieve por el constituyente, requiriendo, por tanto, a juicio de éste, para su validez, la exteriorización certificadora y perfectiva de los mismos por parte del Jefe del Estado, que, mediante su intervención, en tanto que titular del supremo órgano constitucional, consigue así referirlos e imputarlos a éste, transformándolos en actos estatales, al tiempo que los desliga de su autor o autores».
Pero esta función de representación jurídica del Estado mediante la que se expresa, manifiesta o declara la voluntad del Estado, formalizándola solemnemente autentificando el contenido de los actos estatales y otorgándoles la perfección jurídica necesaria, no sólo es generadora de obligaciones y vínculos jurídicos para el Estado-uno sino que presenta también una evidente carga de representación simbólica. Mediante estos actos, con independencia de sus efectos jurídicos, se escenifica simbólicamente la unidad última del Estado en la medida en que la participación del Jefe del Estado en ellos actualiza su significación simbólica. Son ocasiones que proporciona al ordenamiento jurídico para que el Jefe del Estado despliegue (y, con ello, renueve) ante los ciudadanos «su fuerza integradora como símbolo de la unidad y permanencia del Estado y aún de la comunidad que lo constituye687» (Menéndez Rexach).
Podemos hablar, pues de una doble naturaleza constitucional de los actos jurídico-representativos del Rey, la propiamente jurídica y la dinámico-simbólica que cabe predicar de los mismos por cuanto suponen, frente a la simbolización estática, una acción del Rey mediante la que se renueva, actuándola y haciéndola presente, su sustancia simbólica. Solozábal ha establecido la conexión entre las «funciones
declarativas» o «representativas» en el sentido que le hemos dado de representación jurídica de la unidad del Estado
manifestando su voluntad unitaria con las «funciones
687 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 442.
262
integrativo-simbólicas», apuntando en ocasiones a la reconducción de ambas a una única función integradora jurídico-política que, desde el punto de vista institucional, exigiría la intervención del Jefe del Estado «en la constitución y operación de todos los órganos» y, por otra parte, dotaría de significación y sentido simbólico a los actos declarativos. Así, refiriéndose a la intervención declarativa del Jefe del Estado a la que ya hemos hecho referencia con anterioridad, afirma que «el significado simbólico» y «el sentido de la actuación del Jefe del Estado es, por consiguiente, desparticularizar o “nacionalizar” la actuación de sus órganos. [...] El sentido integrador
político o jurídico, esto es, resaltar la unidad del ordenamiento, operada a través de la intervención del Jefe del Estado en la actuación de todos sus órganos, es evidente» de manera que cabría ver en ella el trasunto institucional de las que llama las «funciones integrativo-simbólicas», sin perjuicio de que considere que también debe darse un sentido simbólico a las que denomina «funciones declarativas688» que equivaldrían a lo que nosotros hemos llamado función de representación jurídica.
Suele citarse en la doctrina la alta representación del Estado en las relaciones internacionales (artículo 56.1 CE) como un caso en el que concurre en el Jefe del Estado una doble dimensión de representación jurídica y representación simbólica, acentuando especialmente la índole simbólica de la especial representación que se otorga al Jefe del Estado ante las naciones de su comunidad histórica.
A nuestro juicio, serían también actos de representación jurídico-política de la unidad estatal con ese simbolismo «desparticularizador», “nacionalizador” o de «generalidad689» al que se aludía líneas arriba, la sanción y promulgación de las leyes [artículo 62 a) CE], la convocatoria y disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones [artículo 62 b) CE], la convocatoria de referéndum [artículo 62 c) CE], el nombramiento y cese del Presidente del
688 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., pp. 23, 55, 59 y la misma
página en nota a pie, y 60. 689 Ibíd., p. 22.
263
Gobierno [artículo 62 d) CE], el nombramiento y separación de los miembros del Gobierno [artículo 62 a) CE], la expedición de los decretos acordados en el Consejo de Ministros690 [artículo 62 f) CE], el otorgamiento de los empleos civiles y militares y la concesión de honores y distinciones [artículo 62 f) CE], el ejercicio del derecho de gracia [artículo 62 i) CE], la expedición de sus credenciales a los embajadores y otros representantes diplomáticos españoles (artículo 63.1 CE), la manifestación del consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados (artículo 63.2 CE), las declaraciones de guerra y de paz (artículo 63.3 CE), los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (artículo 122.3 CE), Presidente del Tribunal Supremo (artículo 123.2 CE), Fiscal General del Estado (artículo 124.4 CE), Presidente del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas (artículo 152.1 CE), magistrados y Presidente del Tribunal Constitucional (artículos 159.1 y 160 CE) y, finalmente, la promulgación en su nombre de las leyes autonómicas, según prescriben los Estatutos de Autonomía (con la única excepción del Estatuto vasco).
Entre los actos citados, probablemente sea la sanción el que mejor refleje el significado simbólico totalizador al que nos referíamos, sin perjuicio de que A. Sánchez de la Torre haya relacionado la sanción regia con el símbolismo del sol y de la luz, como atributos tradicionalmente asociados al objeto simbólico de la Corona691. La doctrina suele coincidir en
690 Vid. A. FANLO LORAS, «La expedición por el Rey de los
Decretos», en », en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, tomo III, Civitas, Madrid, 1991, p. 1982.
691 «Cuando el artículo 62 a) de la Constitución nos dice ”Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes”, está describiéndonos la primera de las ideas entrañadas en el símbolo de la corona regia. Una de las advocaciones del dios Apolo,. El dios-sol, era la de de [...] Sanctus, santo, que significa “rubio dorado”, “dorado como el sol”. A su vez [...] “sancos” significa “cielo” en lengua de los Sabinos [...]. O sea que sancionar las leyes consiste en dejar caer sobre ellas la autoridad divina procedente del sol que nos alumbra en el cielo, a su vez deificado como el
264
considerar la sanción de las leyes por el Rey como un acto simbólico con origen histórico en la Monarquía constitucional en la que el Rey compartía la potestad legislativa con el Parlamento de tal manera que podía asentir, es es, sancionar las leyes aprobadas por el Parlamento o ejercer su derecho de veto (Aragón), siendo en la Monarquía parlamentaria «una mera formalidad que nada añade a la ley», necesaria porque la exige la Constitución pero vacía de contenido en la medida que ni siquiera expresa una potestad formalmente atribuida al Rey que no es en nuestra Constitución cotitular de la potestad legislativa. Para este autor, se trata de una «solemnidad adherida a la dignidad de la Monarquía» y «en su carácter simbólico radica la única razón de que haya sobrevivido692».
Por su parte, Solozábal ve en la sanción una importante contribución del monarca a la integración jurídica y política del ordenamiento y, precisamente por ello, considera conveniente incluirla, no en la fase integradora de la eficacia (como Aragón) sino en la fase constitutiva del procedimiento legislativo. Señala al respecto que «la actuación del Jefe del Estado en la operación de los órganos de éste, la desparticulariza y permite considerarla como actividad de todo el Estado. Así, la intervención de quien representa la unidad y permanencia del Estado en la elaboración de la ley subraya la verdadera dimensión de ésta: acto mediante el cual el Estado conforma su voluntad; y sitúa en un segundo plano el procedimiento de su elaboración: decisión mayoritaria, y, por ende, partidista, de los representantes del pueblo». Habla,
en este sentido de la «contribución centrípeta al menos a
nivel simbólico de la sanción regia de las leyes» y considera que, desde el punto de vista simbólico-político, es inconveniente que el Rey no sancione la reforma de la Constitución por cuanto el apartamiento de la actividada constituyente no aparecería ante los ciudadanos como muestra de subordinación del órgano constituido que es el Rey, sino de
dios-rubio que semeja el sol para nosotros» (A. SÁNCHEZ DE LA TORRE, op. cit., pp. 216 y 217).
692 M. ARAGÓN REYES, «Monarquía parlamentaria y sanción de leyes», cit., pp. 111-114 y 122.
265
independencia del mismo manifestación, quizás, de una legitimidad pre o praeter constitucional, totalmente inaceptable en nuestro ordenamiento, que ha huido, hasta la suspicacia, de todo vestigio de dualismo en la concepción de la soberanía693».
Rodríguez-Zapata considera que el sentido simbólico de la sanción está determinado por la superioridad formal que corresponde al Jefe del Estado: «la sanción adquiere su significado particular por ser la manifestación de voluntad de la autoridad más elevada así como de aquella en que se realiza la voluntad superior del Estado». La supremacía de posición atribuida al Rey exige que la ley, aunque sea expresión de la voluntad legislativa de las Cortes, «tenga que emanar de la voluntad del órgano supremo en posición del Estado», si el Rey «es vértice de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial», «suprimir de nuestro ordenamiento constitucional la sanción hubiera significado, pura y simplemente, disminuir el prestigio de la ley del Estado, privarla de la intervención del órgano supremo que abre y cierra el Parlamento, expide los Reales Decretos y presta su autoridad a las resoluciones judiciales [...]. No hay mayor solemnidad ni otra marca de supremacía en nuestro Derecho que la que confiere el Jefe del Estado694». La sanción se concibe, pues, como «instancia de unidad» mediante la que el Rey cumple su función natural como «promotor de unidad» y confiere a la ley «una marca de supremacía». Por otra parte, también la promulgación de las leyes de las Comunidades Autónomas por su Presidente, en nombre del Rey, tiene una significación simbólica representativa de que la ley autonómica ha ingresado en el ordenamiento global del Estado de forma que sin la fórmula promulgatoria en nombre del Rey «y sin el ejercicio delegado de la autoridad del Rey695, nos veríamos
693 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., pp. 107, 109, 110 y 113. 694 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., pp. 123, 125 y 122. 695 Para este autor, la promulgación debe hacerse en nombre del Rey
porque, siendo en esencia «una mandato de cumplimiento de la ley», el Presidente autonómico que las promulgase en su propio nombre solo podría dar órdenes a las autoridades autonómicas pero como las leyes autonómicas se introducen también en el ordenamiento estatal, deben ser promulgadas en nombre del «órgano supremo en posición del Estado Total» para que así
266
privados de un elemento simbólico que permite reconducir a unidad el variado mosaico de nuestro plural sistema de fuentes696». A nuestro juicio, la promulgación de las leyes autonómicas en nombre del Rey presenta una connotación simbolizante de la titularidad estatal de la soberanía en la medida que la obligatoriedad jurídica de las leyes autonómicas requiere de la intervención por delegación del Jefe del Estado como símbolo de la soberanía estatal que confiere su fuerza de obligar a las normas emanadas de entes territoriales no soberanos.
Pero no son sólo los actos declarativos o jurídico-representativos los que presentan una significación simbólica añadida sino que lo mismo cabe afirmar respecto de los restantes actos regios en la medida en que, como ya se ha dicho, el ser simbólico del Jefe del Estado le acompaña siempre y tiñe simbólicamente todas sus competencias. No obstante, si en las potestades regias relacionadas en el párrafo anterior prevalecía la simbolización de la unidad funcional del Estado frente a la división de poderes697 (sin perjuicio de que en los actos relativos a las Comunidades Autónomas coexistiese un sentido simbólico de unidad territorial y nacional), en los actos a que nos referiremos a continuación prima otra de las dimensiones simbólicas del Jefe del Estado.
Así, tanto en la presidencia de las sesiones del Consejo de Ministros a los efectos de ser informado de los asuntos de
Estado [artículo 62 g) CE] que no consideramos un acto simbólico puro sino una manifestación del arbitraje y moderación que le atribuye el artículo 56.1 (no en el sentido de que participe activamente en el Consejo de Ministros sino en el de recabar la información necesaria para ejercer sus
todas las autoridades del Estado, y no sólo las autonómicas, estén obligadas por la orden de cumplimiento (J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 143 y 153).
696 Ibíd., p. 153. 697 Lo que no debe entenderse que excluya el resto de las
significaciones simbolizadas por el Jefe del Estado sino que éstas se harán presentes indirectamente a través de la unidad formal del Estado siendo este último sentido de la unidad el que se simboliza directamente
267
competencias arbitrales y moderadoras) como en la propuesta de candidato a Presidente de Gobierno [artículo 62 d) y 99.1 CE] que la doctrina considera unánimemente como la manifestación más clara e indubitada de la función arbitral del Jefe del Estado, la significación que prevalecería sería la que va asociada a la Jefatura del Estado como órgano neutral e imparcial, representativo de los intereses y valores colectivos, frente a la dispersión y fraccionamiento de las fuerzas políticas y sociales, esto es, la unidad del Estado como comunidad de valores comunes e indiscutidos y la permanencia del Estado; en este sentido, Porras Ramírez considera que esta competencia se confiere al Rey «en cuanto titular de una magistratura neutral u órgano supra partes, orientada a actuar siempre a favor exclusivo del interés general del sistema698».
Finalmente, por lo que se refiere al mando supremo de las Fuerzas Armadas que le atribuye el artículo 62 h) CE y sin que sea este el lugar de abordar las cuestiones que ha suscitado entre la doctrina699, sí debe resaltarse su carácter de mando simbólico, independientemente de los poderes jurídicos efectivos que algunas posiciones dogmáticas le reconocen, y, en ese sentido, su significación simbólica de unidad de los órdenes civil y militar del Estado en el vértice de su magistratura suprema, históricamente vinculada al Ejército, como es sabido. En este sentido, Herrero R. de Miñón señala que el mando supremo del Rey «expresa tanto la integración en el Estado del estamento militar como la despolitización de las Fuerzas Armadas, especialmente importante en una Estado de partidos700».
En definitiva, la representación jurídico-política de la unidad del Estado y la representación simbólica de la misma idea convergen en la función de integración política del Jefe del Estado. Los actos declarativos o de representación sólo
698 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., pp. 199 y 200. 699 Cita varias obras de HERRERO R. DE MIÑÓN, LAFUENTE BALLE,
ALONSO DE ANTONIO, L. COTINO SENA. 700 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, p. 51.
268
adquieren su pleno significado en el seno del proceso de integración del Estado. Mediante los mismos, los distintos poderes y órganos del Estado se integran jurídicamente en el Estado como sujeto dotado de personalidad jurídico-pública única, pero, a su vez, esta integración jurídica es un elemento más del proceso de integración simbólica. Las competencias jurídico-representativas del Rey trascienden su eficacia jurídica para incorporarse al orden simbólico; lo verdaderamente relevante no es tanto la perfección jurídica que proporciona a estos actos la intervención del Jefe del Estado sino la actualización de los contenidos simbólicos de la institución que se produce ante los ciudadanos cada vez que el Rey manifiesta y expresa con su presencia la unidad del Estado. La lectura simbólica de las actuaciones regias permite a los ciudadanos identificarse con la comunidad política organizada que el Jefe del Estado personifica sin necesidad de recurrir a los conceptos técnico-jurídicos en los que se apoya el sentido unitario del Estado, como organización y como ordenamiento jurídico. Es en este sentido que decimos que ambos tipos de representación funcionalizan la dinámica de integración política del Estado en la medida en que la representación jurídica es también representación simbólica. Buena prueba de ello es que, como ha señalado Solozábal, la intervención declarativa del Jefe del Estado no sería, en rigor, necesaria para imputar al estado los actos de sus órganos por cuanto «supone una excepción a la teoría orgánica de la personalidad jurídica del Estado, según la cual la voluntad de éste se forma y declara validamente a través de la actuación de sus órganos701». Es, pues, en su potencialidad simbolizante y no tanto en su necesidad técnico-jurídica donde hay que buscar la justificación constitucional de los actos de representación jurídico-política del Jefe del Estado702.
701 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., p. 60 702 En este sentido, R. SMEND ha señalado que la misión del Jefe del
Estado no puede ser simplemente «técnica» sino que se deriva de la naturaleza de la función integradora que desempeña (op. cit., p. 73).
269
F. La trascendencia jurídica de la representación simbólica
Como hemos visto, las competencias o potestades
jurídicas del Jefe del Estado producen, en mayor o menor medida, efectos simbólicos. Pero hay que contemplar también la interacción entre la dimensión jurídica y la dimensión simbólica del Rey en sentido inverso, esto es, si la configuración constitucional del Jefe del Estado como símbolo de su unidad y permanencia tiene, a su vez, alguna eficacia jurídica.
Es conocida la posición al respecto de un sector de la doctrina española, encabezado por Aragón, que parte de la distinción entre la Corona como órgano de la Jefatura del Estado del que emanan competencias y facultades jurídicas y la Corona como símbolo del que surgen sólo consecuencias y funciones políticas de integración, sin trascendencia jurídica, y estas última sobrepasarían por exceso las funciones simbólicas propias de la Jefatura del Estado703. En consonancia con este planteamiento, considera que el artículo 1.3 CE contiene dos enunciados distintos, uno de carácter político según el cual la Monarquía es la forma política del Estado español, de lo que derivan «funciones latentes, sin relevancia jurídica y de carácter exclusivamente político», es decir, influencia, y otro enunciado de carácter jurídico que califica a la Monarquía como parlamentaria y que da lugar a «funciones manifiestas y jurídicas», esto es, a «competencias» propiamente dichas704. En conclusión, para este autor, «no deben confundirse, pues, la función jurídica con la función simbólica. Y ambas funciones, jurídica y simbólica, las ha recogido nuestra Constitución) con eficacia prescriptiva la primera y con eficacia descriptiva la segunda705».
703 M. ARAGÓN REYES, «Voz “Corona”», cit. pp. 163-167. 704 M. ARAGÓN REYES, «La Monarquía parlamentaria (comentario al
artículo 1.3.º de la Constitución», cit., pp. 58-61. 705 M. ARAGÓN REYES, «Monarquía parlamentaria y sanción de
leyes», cit., p. 109.
270
A nuestro juicio, tiene razón Rodríguez-Zapata cuando, citando a Kelsen, afirma que «al ser utilizada la expresión símbolo la figura del Rey adquiere necesariamente una dimensión que
escapa del mundo del Derecho. [...] El monarca tiene como
el dios Jano una dimensión extrajurídica junto a su apariencia legal: no puede ser comprendido si se estudia olvidando que no presenta una sola cara706». Pero ello no significa que el artículo 56.1 CE, al introducir un elemento, el símbolo, propio de un orden ajeno al Derecho, esté propiciando una huida de la institución de la Jefatura del Estado al mundo de lo simbólico en detrimento de sus funciones jurídicas, sino justamente lo contrario, esto es, que la Constitución define al Jefe del Estado como símbolo para dotar de consecuencias jurídicas a la significaciones simbólicas de la institución, lo cual no implica necesariamente, como dice Aragón, «extender las facultades jurídicas que la Constitución atribuye al Rey707» sino reinterpretar éstas como actuaciones de significado simbólico que contribuyen a la función de integración política del Jefe del Estado.
Nos distanciamos también, por tanto, de aquellas otras tesis que derivan de la función simbólica del Rey competencias jurídicas de defensa política de la Constitución en las situaciones de crisis o de garante de la unidad y permanencia del Estado. Así, para Herrero R. de Miñón el Rey es el «magistrado para la crisis», que, en caso de quiebra del funcionamiento regular de las instituciones, puede «adoptar aquellas decisiones tendentes al restablecimiento de la normalidad constitucional» y «regir al Estado en el supuesto de crisis del sistema». Esta función de «defensa política de la Constitución», si bien se fundamenta jurídicamente en la función arbitral del artículo 56. 1 en relación con el juramento regio del artículo 61 y con el mando supremo de las Fuerzas Armadas que se le atribuye en el artículo 62 h)708, se apoya también en la dimensión simbólica de
706 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p. 78. 707 M. ARAGÓN REYES, «Voz “Corona”», cit., p. 167. 708 M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «Artículo 56. El Rey», edición de
1983, cit. pp. 80-84.
271
la Jefatura del Estado al señalar que, en las situaciones de crisis, el Rey como símbolo asume lo simbolizado, la unidad y permanencia del Estado, y actúa para restablecerla709. Por su parte, Fernández-Fontecha parece atribuir al Jefe del Estado, un tanto confusamente, una función de garantía del regular funcionamiento de las instituciones en su condición de «auctor» de la voluntad estatal a quien corresponde acreditar con su participación la corrección del procedimiento constitucional seguido en la adopción de la decisión que él formaliza y, en la medida en que esta función está ligada a la función simbólica
por expresarse en ambos casos la idea de continuidad y
permanencia del Estado, la función de garantía también estaría vinculada a la función simbólica y se concretaría en la activación, en caso de funcionamiento irregular de las instituciones, de unas «potestades durmientes» negativas, de bloqueo de la producción de los actos jurídicos complejos en los que se integra la voluntad del Rey, implícitas en las potestades del artículo 62 (y derivadas de las cláusulas generales de apoderamiento del artículo 56.1 que le atribuyen el arbitraje y
709 «Cuando quiebra el funcionamiento normal de las instituciones, el
que modera pasa a arbitrar, no ya proponiendo su arbitrio sino decidiendo. Quien simboliza trasciende el representar, actuando, y esta acción eficaz es la propia del verdadero símbolo. La unidad y permanencia del Estado puede estar representada en un objeto que remite a algo más, tal es el caso del signo. Pero la representación simbólica asume lo representado. Por eso, si en circunstancias normales, el Rey «asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales», sin perjuicio de las competencias gubernamentales del artículo 97 y parlamentarias de los artículos 93 y ss., en circunstancias extraordinarias, cuando todo lo demás ha quebrado, el Rey asume la unidad y continuidad del Estado y su misión es actuarla para restaurarla. Así ocurrió, en Noruega, Holanda y Luxemburgo en 1940 y en España en 1981. Sólo en este caso, la supremacía de posición como símbolo y la cura institucional como arbitraje se tornan en supremacía de mando. [...] La crisis es, por definición, excepcional, y si en todas las Monarquías
parlamentarias incluida la española la Corona ha funcionado como magistratura de excepción para la crisis, en situaciones normales, es decir, usuales, el hacer moderador o arbitral de suyo discreto, se oculta ante el ser simbólico, de suyo brillante» (M. HERRERO R. DE MIÑÓN, «la posición constitucional de la Corona», cit., pp. 1939 y 1940).
272
la moderación y del juramento del artículo 61), que, en caso de quebrantamiento de la Constitución, se convertirían en potestades positivas de actuación710.
No son estos, a nuestro juicio, los efectos jurídicos de la definición del Jefe del Estado como símbolo de la unidad y permanencia del Estado; por supuesto que, en cuanto tal símbolo, desplegará eficacia en las situaciones de crisis pero, en tal caso patológico, el ámbito de sus potestades no vendrá determinado jurídicamente sino materialmente por la propia situación fáctica y será su capacidad de liderazgo social
transformado en este caso en político la que fundamente sus actuaciones de forma que la representación simbólica se transmutará, excepcionalmente, en representación política activa. Pero es precisamente en las situaciones de normalidad constitucional donde la función simbólica de la Jefatura del Estado tiene trascendencia jurídico-constitucional, pudiendo señalarse los siguientes efectos:
a) El Jefe del Estado, en cuanto símbolo del mismo, ostenta la máxima dignidad y preeeminencia formal, la «supremacía de posición711» en la terminología de Espósito lo que conlleva la «proridad de dignidad en el orden ceremonial712» (Beneyto); como han puesto de manifiesto algunos autores, es
esta posición suprema derivada, a su vez, de su función
simbólica, como «vértice de la organización estatal» la que fundamenta la atribución al monarca de la función declarativa (Porras Ramírez713, Solozábal714) o de representación jurídica.
«Al Rey se confía dice Menéndez Rexach la emanación de los actos estatales más importantes y de otros que no lo son tanto (nombramiento, honores y distinciones, etc.) no porque
710 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., pp. 98, 100, 101,
259, 260-263. 711 J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., pp. 77 y 78; M. HERRERO
R. DE MIÑÓN, «La posición constitucional de la Corona», cit., p. 1939. 712 J. M. BENEYTO PÉREZ, op. cit., p. 17. 713 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., pp. 190 y 191. 714 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., pp. 60 y 61.
273
sea titular del poder supremo sino porque ocupa la más alta posición fomal del Estado715».
b) La institución de la Jefatura del Estado está protegida por el procedimiento de reforma agravada del artículo 168 CE por su condición de símbolo de la unidad y permanencia del Estado. En este sentido, ha señalado Cascajo que en nuestro ordenamiento la Monarquía es «una magistratura dotada de una plusvalía jurídica por cuanto aparece protegida por la cláusula de revisión total del artículo 168 de la Constitución vigente. Porque simboliza la unidad y permanencia del Estado, su alcance institucional constitucionalmente garantizado va más allá de la mera configuración técnica del órgano que materializa la Jefatura del Estado716».
c) El estatuto del Jefe del Estado viene determinado por su naturaleza simbólica, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Como ha destacado Beneyto, «el estatuto personal del Rey deriva del hecho de que la Corona se personifica en el Rey. Como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, el Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (artículo 56.3)717» y, por otra parte, «en Derecho Internacional, todos los Jefes de Estado gozan de una especial prerrogativa (inviolabilidad personal, inmunidad fiscal, libertad absoluta de acción, inmunidad de la jurisdicción civil y penal)
que se fundamenta para la mejor doctrina en un derecho personalísimo del Estado mismo por el que se protege a su Jefe de Estado como símbolo del propio Estado, al igual que se protege su escudo, su bandera, etc.. Es la dignidad del Estado la que se manifiesta en el trato que otorga el Derecho Internacional a su Jefe del Estado en forma que, evidentemente, sigue siendo simbólica718».
715 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 451. 716 J. L. CASCAJO CASTRO, op. cit., p. 57. 717 J. M. BENEYTO PÉREZ, op. cit., p. 17. 718 La cursiva es del autor, J. RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, op. cit., p.
79.
274
d) La función integradora de la Jefatura del Estado es precisamente lo que lleva a algunos autores a considerar que la Monarquía es, conforme al artículo 1.3 CE, una forma de Estado caracterizada por el tipo de integración que produce, frente a la Jefatura republicana. Así, Aragón considera que la función integradora de la Corona respecto a las Comunidades Autónomas «excede de las características de la Monarquía como forma de gobierno para incidir, aunque sea tangencialmente, en el núcleo de la forma de Estado», aunque este autor, como ya se dijo, niega trascendencia jurídica a la Monarquía como forma de Estado y sólo le concede eficacia política. Para Fernández-Fontecha, la Monarquía parlamentaria puede ser considerada como una forma de Estado en función de la «capacidad de integración política» del monarca que lo distingue del Presidente de una República parlamentaria: «la peculiaridad del modo de integración política que aporta consigo la Monarquía consiste en nuestros días en el hecho de que el Rey se configure como símbolo y no como representante de la unidad política del pueblo719». Sin embargo, en nuestra opinión, la integración simbólica es propia de cualquier Jefatura del Estado y no es privativa de la Monarquía, sin perjuicio de que es innegable que las características configuradoras de la Jefatura del Estado monárquica acrecientan su virtualidad simbólica y representativa.
e) De la definición del Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado por el artículo 56.1 derivan consecuencialmente las competencias de representación jurídico-política de la unidad del Estado anteriormente comentadas. Aunque, según se explicó, entendemos, con M. Fernández-Fontecha, que, desde el punto de vista lógico-racional, «el Rey, a la vista de las competencias constitucionales y como consecuencia de ellas, es precisamente símbolo de la unidad y permanencia del Estado. [...] Es precisamente el ejercicio diario de esas competencias lo que legitima la imputación a la figura de la carga simbólica y no al revés720», la
719 M. FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, op. cit., pp. 107 y 113. 720 Ibíd., p. 151.
275
literalidad de nuestra Constitución vigente nos obliga a considerar la cuestión en sentido inverso, es decir, que las facultades de representación jurídica del Estado y, en general, todas las competencias regias, son la consecuencia de la definición del Rey como símbolo de su unidad y permanencia de manera que el constituyente ha querido dejar constancia expresa de que la condición simbólica del Jefe del Estado es consustancial a la institución y se proyecta sobre la totalidad de la regulación constitucional del Título II, especialmente sobre el bloque competencial del monarca. No obstante, resulta jurídicamente irrelevante en la medida que, aunque las potestades jurídico-representativas del Rey se consideren emanadas de su naturaleza constitutivamente simbólica, es precisamente su ejercicio lo que permite la actualización de su potencia simbólica.
f) Por último, no faltan autores que niegan todo contenido sustantivo a las funciones regias de arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones considerándolas atribuciones puramente simbólicas del Rey, de manera que, según este planteamiento, la propuesta de candidato a Presidente del Gobierno, como única facultad jurídica arbitral721, sería, en última instancia, una potestad jurídica derivada de la definición del Jefe del Estado como símbolo neutral y apartidista de la unidad y permanencia del Estado. En este sentido ha señalado Menéndez Rexach que, con la atribución a la Corona de las funciones arbitral y moderadora «se intenta subrayar el papel neutral de la misma por encima de las polémicas partidistas y asegurar que el Rey sea verdaderamente Jefe del “Estado” y no de un partido. También se intenta subrayar que la función de las Corona es
721 En los demás casos, el arbitraje y moderación regios «no se
concreta en la toma de decisiones formalizadas como actos jurídicos» (A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., p. 437) sino que actúa por cauces informales (mediación, consulta y consejo) mediante los que se ejerce la influencia del Rey, sin perjuicio de que esa influencia acabe traduciéndose en actos jurídicos formalizados, los cuales serían también consecuencia jurídica de la simbolización por el Rey de la neutralidad e imparcialidad del Estado
276
contribuir al funcionamiento armónico del sistema desde su posición imparcial, evitando conflictos o colaborando a resolver los que hayan surgido». Si cabe hablar de una recepción de las ideas sobre el «poder moderador», «neutro», «armónico» difundidas desde el siglo XIX «en la nueva Constitución española [...] no pasa de ser una declaración de intenciones sobre la imparcialidad del Rey, ya que, en realidad, carece de atribuciones para actuar como árbitro y moderador. La única facultad que le corresponde en este sentido es la propuesta de un candidato a Presidente del Gobierno, que por lo demás, sólo será significativa de una función arbitral cuando la estructura del sistema de partidos haga difícil la formación de gobierno. [...] El “poder moderador” no consiste en tomar decisiones que deben corresponder a otros órganos responsables sino en colocar la máxima representación del Estado por encima de las polémicas políticas; en otras palabras, el “poder moderador” no es “poder” sino “símbolo” y, como tal, puede compensar su pérdida de “poder” con un paralelo incremento de ”autoridad” probablemente mucho más eficaz para contribuir al buen funcionamiento del sistema722».
Aunque no es momento de entrar en la problemática que plantean las funciones arbitral y moderadora conferidas al Rey por el artículo 56.1 no podemos dejar de señalar que, a nuestro juicio, los intentos doctrinales de interpretar extensivamente las competencias del Rey amparándose en estas atribuciones adolecen de un claro voluntarismo si se tienen en cuenta los antecedentes parlamentarios a los que ya nos hemos referido con anterioridad723 y la redacción del último inciso del artículo 56.1 en el que queda patente la voluntad constituyente de tasar expresamente las competencias regias, de tal manera que las expresiones «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», aunque son acciones verbales, no parecen expresar funciones del Jefe del Estado sino calificar el sentido neutral, imparcial, exterior al sistema y supra partes que, en cuanto símbolo de la unidad y permanencia del Estado, se
722 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 451, 452 y 454. 723 Cita de HERRERO R. DE MIÑÓN
277
espera constitucionalmente que presida el ejercicio de las competencias concretas que se atribuyen al Jefe del Estado.
G. La necesidad de la Jefatura del Estado
Para terminar, cabe hacer una somera reflexión sobre
una cuestión que se suscita frecuentemente entre la doctrina cual es la necesidad de la Jefatura del Estado, especialmente en el sistema parlamentario de gobierno.
Ha señalado al respecto Menéndez Rexach que, no existiendo bajo la denominación de Jefatura del Estado una institución homologable entre ambos sistemas, el problema de la justificación y funcionalidad de la Jefatura del Estado se plantea sólo en la esfera parlamentaria por cuanto en el presidencialismo la acumulación de funciones representativo-simbólicas propias de un Jefe del Estado con las de participación activa en el proceso político que caracterizan al Jefe de Gobierno dotan a la institución de sobrada justificación funcional en los regímenes presidencialistas, dada la relevancia política de sus funciones qua Jefe de Gobierno o Primer Ministro; por contra, en el sistema parlamentario es donde se hace necesario justificar la funcionalidad de la Jefatura del
Estado, encontrándose la misma junto a las posibles funciones de garante del equilibrio del sistema que ahora no
nos interesan, en que esta institución «representa la unidad y la continuidad estatales frente al pluralismo y las opciones cambiantes que tienen su reflejo en el Parlamento y en el Gobierno. En este concepto, se le encomiendan una serie de tareas de naturaleza honorífica y formal724».
Por tanto, la relación fiduciaria existente entre Parlamento y Gobierno en el sistema parlamentario sitúa a ambos órganos en el ámbito de los intereses sectoriales y de la confrontación social e ideológica, siendo necesaria una figura representativa de la unidad y permanencia del Estado entendida
724 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 166-173
278
al modo del interés nacional y general, por encima de la fragmentación inherente a la dinámica de la representación parlamentaria (y que se traslada al Ejecutivo por su dependencia de la anterior). Esta función de la Jefatura del Estado como símbolo de un nivel superior de acuerdo o consenso en los valores esenciales se fundamenta, si se trata de una forma monárquica, en la posición independiente, neutral e imparcial que deriva, según la doctrina mayoritaria, del acceso al oficio en virtud del principio hereditario; en la presidencia republicana la capacidad para encarnar el interés unitario del Estado nace, en cambio, del carácter electivo de la institución que le proporciona, si no la imparcialidad que se le supone al monarca por su exterioridad al sistema, sí una legitimación democrática, directa o indirecta, que le permite representar simbólicamente el principio unitario reductor de la pluralidad sobre la base de que el titular de la institución ha sido designado específicamente para llevar a cabo esa función de integración política; ahora bien, esta naturaleza electiva de la Jefatura del Estado en las repúblicas parlamentarias conduce al problema de su compatibilidad con la esencia del sistema parlamentario, como ha señalado García Canales al preguntarse «¿en qué medida una magistratura de unidad con tal base legitimadora, puede resultar compatible con un sistema parlamentario [...]? ¿Cómo evitar ciertos posibles deslizamientos proautoritarios cuando a tal magistratura se le considera enfrentada idealmente a la pluralística y partidaria que encierra por definición el Parlamento?» para entender que la compatibilidad ha venido dada por la reconducción de las atribuciones competenciales derivadas de su condición de representante político activo a las situaciones de crisis del sistema y siempre con la finalidad de restablecer el equilibrio y el funcionamiento ordenado de las instituciones725.
La Jefatura del Estado parlamentaria ha sido también justificada desde el punto de vista de la función declarativa o de representación jurídico-política de la voluntad unitaria del
725 M. GARCÍA CANALES, op. cit., pp. 105, la misma página en nota a
pie, 106 y 107.
279
Estado y en este sentido se ha pronunciado Porras Ramírez al hablar, con relación a los ordenamientos parlamentarios de «la permanente funcionalidad que implica la asignación a su titular, en virtud de sus condición de instancia supra partes, de una haz de competencias jurídicas que le permiten manifestar, tanto ad intra como ad extra, la voluntad del Estado-persona726».
Las tesis contrarias a la necesidad de la institución de la Jefatura estatal están representadas fundamentalmente por Pérez Royo quien, asumiendo las críticas de Kimminich, muy comentadas entre nuestra dogmática, aborda el tema «desde un punto de vista exclusivamente racional» para concluir afirmando «la imposibilidad de justificar racionalmente la existencia de la Jefatura del Estado como institución estatal»
que sólo se explica en Europa «por la circunstancia histórica de que el Estado Constitucional se formó a partir de la
Monarquía Absoluta y nada más» y que «la “irracionalidad de la Jefatura del Estado en una democracia parlamentaria es algo que, desde una perspectiva teórica, está generalmente admitido hoy, excepto por la teoría política y jurídica más conservadora», argumentando esencialmente que es posible la distribución de sus funciones entre otros órganos del Estado727, como también ha señalado Menéndez Rexach728.
Las posiciones que defienden la necesidad de la Jefatura del Estado arguyen fundamentalmente su funcionalidad en el orden simbólico. Así, si para Espósito el órgano es imprescindible por «la necesidad de las masas de tener un símbolo viviente de la autoridad al que sería confiado encarnar simbólicamente todo el ordenamiento estatal729», Kelsen considera que más que una necesidad jurídica, es su condición de símbolo lo que viene a justificar la Jefatura del Estado730. Entre nosotros, Solozábal afirma la «indispensabilidad del
726 J. M. PORRAS RAMÍREZ, op. cit., p. 168 727 J. PÉREZ ROYO, op. cit., pp. 330, 326, 327, 329 y 340. 728 A. MENÉNDEZ REXACH, op. cit., pp. 158 y 159. En contra,
defendiendo la necesidad de 729 C. ESPÓSITO, citado por M. GARCÍA CANALES, op. cit., p. 65. 730 H. KELSEN, op. cit., p. 392.
280
órgano en la estructura constitucional del Estado» en razón de sus «importantes funciones representativas, relacionales e integrativas tanto en el plano simbólico como en el específicamente político o jurídico731».
A este respecto, es verdad que, como ha dicho Fernández-Fontecha, la idea de la continuidad y unidad del Estado puede garantizarse jurídicamente, sin necesidad de su personalización y encarnación por el Jefe del Estado, por la simple la existencia de la propia Constitución como fundamento del Estado. Pero de lo que se trata es precisamente de ver si basta con una representación racionalizada de la unidad y permanencia del Estado o el constituyente ha buscado incorporar a la norma suprema un resorte, el símbolo, cuya funcionalidad radica precisamente en apelar a la «irracionalidad» para movilizarla en pro de la identificación con el Estado y la comunidad política. En este sentido y aunque parezca un juego de palabras, la justificación racional de la magistratura se encuentra en su virtualidad de desempeñar una función de integración política no sólo desde las categorías del pensamiento racional-normativo sino también desde la certeza existencial y afectiva que el símbolo proporciona. La existencia de la Jefatura del Estado parte de la constatación de que «los componentes irracionales de la realidad política [...] existen con independencia de nuestra voluntad. Son, de una parte, una realidad mental que está en la base de las ideologías y de más de una teoría política capaz de movilizar a las gentes para la acción en un grado inalcanzable por las puras teorías732» (García Pelayo); si la comprensión exclusivamente racional del Estado y la aproximación puramente analítica a su unidad puede producir en muchos ciudadanos «un sentimiento de extrañamiento en la propia estructura política y aún en la comunidad nacional733» (Solozábal), la representación simbólica del Jefe del Estado persigue explicar esa realidad abstracta unitaria y permanente concentrándola sobre su figura
731 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., pp 29-31. 732 M. GARCÍA PELAYO, «Mitos y símbolos políticos», cit., p. 1031. 733 J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, op. cit., p. 56.
281
posibilitando así que el ciudadano pueda «participar vitalmente734» (Smend) en ella de manera que la unidad del Estado no se entienda sólo desde la frialdad y la transparencia del puro analisis jurídico-racional sino que sea, al mismo tiempo, querida, sentida, percibida emocionalmente y provoque, mediante su simbolización, reacciones afectivas de adhesión por las que se actualice la voluntad de constituir una comunidad política diferenciada.
BIBLIOGRAFÍA
ALZAGA VILLAAMIL, O.: La Constitución española de 1978 (comentario sistemático), Ediciones del Foro, Madrid, 1978
ALVARADO PLANAS, J.: «La Corona como símbolo», en TORRES
DEL MORAL A. y GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (coord.), Estudios sobre la monarquía, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995., pp. 77-100
APARICIO, M. A.: Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 5ª ed., 1991.
ARAGÓN REYES, M.: :«Corona», en J. J. GONZÁLEZ ENCINAR, Diccionario del sistema político español, Akal, 1984, pp. 161-168.
: «La Monarquía parlamentaria (comentario al art. 1.3º de la Constitución», en M. ARAGÓN REYES, Dos estudios sobre la Monarquía parlamentaria en la Constitución española, Civitas, Madrid, 1990, pp. 14-86.
ARRANZ PUMAR, G.: «Monarquía parlamentaria y Estado autonómico: Las funciones del Rey en relación con las Comunidades Autónomas», en Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, vol. II, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Madrid, 1988, pp. 1557-1592.
734 R. SMEND, op. cit., p. 96.
282
BAR CENDÓN, A.: «La “monarquía parlamentaria” como forma política del Estado español según la Constitución de 1978», en M. RAMÍREZ (ed.), Estudios sobre la Constitución Española de 1978, Pórtico, Zaragoza, 1979, pp. 191-215.
BENEYTO PÉREZ, J. M.: «La Monarquía parlamentaria. Comentario introductorio al Título II», en O. ALZAGA
VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, pp. 11–38.
CABO MARTÍN, C. DE: «Supuestos teóricos y funcionalidad histórica de la Monarquía: su vigencia en el Estado contemporáneo», en P. LUCAS VERDÚ (comp.): La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, pp. 13-38.
CANDO SOMOANO, Mª. J.: «La función simbólica en la Monarquía española», en TORRES DEL MORAL, A.: (dir.): Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, pp. 473-518..
CASCAJO CASTRO, J. L.: «Materiales para un estudio de la figura del Jefe del Estado en el sistema político español», en Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 5 (1993), pp. 43-60.
CASSIRER, E.: El mito del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1947.
Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Publicaciones de las Cortes Generales, vols. I-IV, Madrid, 1980.
CREMADES GARCÍA, J. : «Efectos del principio hereditario en las funciones moderadora, arbitral y simbólica del Rey», en
TORRES DEL MORAL A. y GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (coord.), Estudios sobre la monarquía, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995., pp. 205-213.
DE ESTEBAN, J.: «La reforma política», en Homenaje a Joaquín Tomás Villarroya, tomo I, Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Valencia, 2000, pp. 331-339.
283
DE LA HERA, A.: «Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (CE, art. 57,1)», en TORRES DEL MORAL A. y GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (coord.), Estudios sobre la monarquía, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995., pp. 119-155.
DE OTTO PARDO, I.: «Sobre la Monarquía», en PECES BARBA, G. y otros: La izquierda y la Constitución, Taula de Canvi, Barcelona, 1978, pp. 51-61.
ENTRENA, R.: «Artículo 56», en F. GARRIDO FALLA y otros, Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, pp. 937-950.
: «Artículo 57», en ibíd., pp. 951-961.
: «Artículo 58», en ibíd., pp. 962-963.
: «Artículo 59», en ibíd., pp. 964-975.
: «Artículo 60», en ibíd., pp. 976-979.
: «Artículo 61», en ibíd., pp. 980-984.
. «Artículo 62», en ibíd., pp. 985-996.
: «Artículo 63», en ibíd., pp. 997-1002.
: «Artículo 64», en ibíd., pp. 1003-1005. ESPÓSITO, C.: voz «Capo dello Stato», en Enciclopedia del Diritto,
vol. VI, Milan, 1962, pp. 227 y ss. FANLO LORAS, A.: «La expedición por el Rey de los Decretos»,
en », en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, tomo III, Civitas, Madrid, 1991, pp. 1961-1988.
FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, M. y PÉREZ DE ARMIÑAN Y
DE LA SERNA, A: La Monarquía y la Constitución, Civitas, Madrid, 1987.
FERNÁNDEZ-MIRANDA, A.: «Monarquía y Transición», en TORRES DEL MORAL, A.: (dir.): Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, pp. 151-158.
FERRANDO BADÍA, J.: El Régimen de Franco, Tecnos, Madrid, 1985.
: Teoría de la instauración monárquica en España, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975.
284
FREIXES SANJUÁN, M. T.: «La Jefatura del Estado monárquica», en Revista de Estudios Políticos, 73 (1991), pp. 83-117.
GALLEGO ANABITARTE, A.: «Prólogo. Derecho Público, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo» al libro de MENÉNDEZ REXACH, A.: La Jefatura del Estado en el derecho público español, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1979, pp . IX-XXV.
GARCÍA CANALES, M.: La Monarquía parlamentaria española, Tecnos, Madrid, 1991
GARCÍA ESCUDERO, J. M. y GARCÍA MARTÍNEZ, M.ª A.: La Constitución día a día. Los grandes temas de la Constitución de 1978 en el debate parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1998.
GARCÍA PELAYO, M.: Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político, Revista de Occidente, Madrid, 1968, incluido en GARCÍA PELAYO, M.: Obras Completas, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 1033-1240.
: «El reino feliz de los tiempos finales», en Revista de Ciencias Sociales (Río Piedras), 2 (2), 1958, pp. 157-185, incluido en GARCÍA PELAYO, M.: Los mitos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1981, pp. 64-110.
: Idea de la política y otros escritos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, incluido en GARCÍA
PELAYO, M.: Obras Completas, vol. II, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 1759-1967.
: Los mitos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1981.
: Mitos y Símbolos Políticos, Taurus, Madrid, 1964, incluido en GARCÍA PELAYO, M.: Obras Completas, vol. I, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 907-1031.
GARRIDO FALLA, F.: «Artículo 1.3», en F. GARRIDO FALLA y otros, Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, pp. 37-40.
GÓMEZ-DEGANO, J. L.: «La Corona en la Constitución Española de 1978», en Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, vol. II, Dirección General del
285
Servicio Jurídico del Estado, Madrid, 1988, pp. 1433-1504.
GÓMEZ SÁNCHEZ, Y.: Derecho Político I. Temas XXV a XXXII, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1989.
: Introducción al régimen constitucional español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1997
: Introducción al régimen constitucional español, Ed. Sanz y Torres, 2.ª ed., Madrid, 2000.
GONZÁLEZ CASANOVA, J. A.: «La cuestión de la soberanía en la historia del constitucionalismo español», en Fundamentos (versión electrónica), núm. 1, (1998), disponible en http://www.uniovi.es/~constitucional/fundamentos/primero/gcasanot.htm.
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. J: El refrendo, Boletín Oficial del Estado - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998.
HERRERO RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, M.: «Artículo 56. El Rey», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, pp. 39-94.
: «Artículo 56. El Rey», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo V, Cortes Generales - Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997, pp. 39-76.
: «El juramento regio. Reflexiones en torno al artículo 61.1 CE», en TORRES DEL MORAL, A.: (dir.): Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, pp. 161-171.
: «El territorio nacional como espacio mítico (contribución a la teoría del símbolo político)», en Libro-homenaje a Manuel García-Pelayo, vol. 2, Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1980, pp. 629-649.
:«La posición constitucional de la Corona», en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo
286
García de Enterría, tomo III, Civitas, Madrid, 1991, pp. 1921-1940.
JELLINEK, G: Teoría General del Estado, trad. de Fernando de los Ríos, Buenos Aires, 1981.
KELSEN, H.: Teoría General del Estado, traducción de L. LEGAZ
LACAMBRA, México, 1979. Leyes Políticas de España, Instituto de Estudios Políticos, Madrid,
1956. LÓPEZ GUERRA, L.: «Artículo 61. Juramento», en O. ALZAGA
VILLAAMIL (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo V, Cortes Generales - Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997, pp. 195-215.
: «Artículo 61. Juramento», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, pp. 215-237.
: «Una Monarquía parlamentaria», en J. DE ESTEBAN y L. LÓPEZ GUERRA, El Régimen Constitucional español, vol. 2, Labor, Madrid, 1982, pp. 9-41.
LUCAS VERDÚ, P.: «Artículo 4.º. Símbolos políticos», en O. Alzaga Villaamil (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, Cortes Generales - Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997, pp. 285-294.
:«El Título I del anteproyecto constitucional (La fórmula política de la Constitución)», en Estudios sobre el proyecto de Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1978, pp. 9-27.
: «La Corona, elemento de la Constitución sustancial española», en P. LUCAS VERDÚ (comp.): La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, pp. 223-276.
: La octava Ley Fundamental. Crítica jurídico-política de la reforma Suárez, Tecnos, Madrid, 1976.
: «Monarquía», en B. Pellisé Prat (dir.), Nueva Enciclopedia Jurídica, t. XVI, Ed. Francisco Seix, Barcelona, 1978,
MARAVALL, J. A.: El concepto de España en la Edad Media, Centro de Estudios Constitucionales, 3.ª ed., Madrid, 1981.
287
: Estado moderno y mentalidad social, tomo I «siglos XV a XVII», Revista de Occidente, Madrid, 1972.
MARTÍNEZ VAL, J. M.: «El refrendo de la firma real ante el Tribunal Constitucional», en Revista General de Derecho, núm. 511 (1987), pp. 1529-1533.
MENÉNDEZ REXACH, A.: La Jefatura del Estado en el derecho público español, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1979.
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: «Los socialistas y la Constitución», en La izquierda y la Constitución, Ed. Taula de Canvi, Barcelona, 1978, pp. 5-18.
PÉREZ ROYO, J.: «La Jefatura del Estado en la Monarquía y la República», en P. LUCAS VERDÚ (comp.): La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, pp. 85-109.
PITKIN, H. F.: «El concepto de representación», Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
PORRAS RAMÍREZ, J. M.: Principio democrático y función regia, Tecnos, Madrid, 1995
ROCA JUNYENT, M.: «Una primera aproximación al debate constitucional», en PECES BARBA, G. y otros: La izquierda y la Constitución, Taula de Canvi, Barcelona, 1978, pp. 30-47.
RODRÍGUEZ-ZAPATA, J.: Sanción, promulgación y publicación de las leyes, Tecnos, 1987.
RUBIO LLORENTE, F.: «La Corona», conferencia pronunciada en las VII Jornadas de Derecho Parlamentario «La Monarquía Parlamentaria. Título II de la Constitución», Secretaría General del Congreso de los Diputados y Secretaría General del Senado, Madrid, 1 y 2 de marzo de 2001.
SÁNCHEZ AGESTA, L.: «Significado y poderes de la Corona en el proyecto constitucional», en Estudios sobre el proyecto de Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1978, pp. 92-117.
288
: Sistema político de la Constitución Española de 1978. Ensayo de un sistema (diez lecciones sobre la Constitución de 1978), Editora Nacional, Madrid, 1980.
SANTAMARÍA DE PAREDES, V.: Curso de Derecho Político, Madrid, 1898.
SÁNCHEZ DE LA TORRE, A.: «La simbología de la Corona en los pueblos indoeuropeos», en P. LUCAS VERDÚ (comp.): La Corona y la Monarquía parlamentaria en la Constitución de 1978, Sección de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, pp. 197-222.
SÁNCHEZ FERRIZ , R.: «La Jefatura del Estado», en R. SÁNCHEZ
FERRIZ Y GARCÍA SORIANO, M. V.: Funciones y órganos del Estado Constitucional español, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 55-86.
SEVILLA ANDRÉS, D.: «La monarquía», en Estudios sobre la Constitución Española de 1978, Facultad de Derecho, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valencia, Valencia, 1980, pp 231-245.
SMEND, R.: Constitución y Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, trad. de J. M. BENEYTO PÉREZ.
SOLÉ TURA, J. «La Constitución y la lucha por el socialismo», en La izquierda y la Constitución, Ed. Taula de Canvi, Barcelona, 1978, pp. 19-29.
SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J.: La sanción y promulgación de la ley en la Monarquía parlamentaria, Tecnos, Madrid, 1987.
Símbolos de España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.
SUÁREZ CORTINA, M.: «Liberalismo, democracia y República en la España contemporánea: una perspectiva histórica», en R. SÁNCHEZ FERRIZ y M. GARCÍA PECHUÁN (coords.), La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica, Ene Edicions, Valencia, 2001, pp. 319-345.
SUBRA DE BIEUSSES, P.: «Ambigüités et contradictions du statut constitutionnel de la Couronne», en Pouvoir, núm. 8, Paris, 1979, pp. 109-116.
289
TOMÁS VILLARROYA, J.: «Artículo 57. Sucesión a la Corona», en O. ALZAGA VILLAAMIL (dir.), Comentarios a las Leyes Políticas, t. V, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1983, pp. 95-154.
: «Proceso constituyente y nueva Constitución. Un análisis crítico», en Estudios sobre la Constitución Española de 1978, Facultad de Derecho, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valencia, Valencia, 1980, pp. 9-36.
TORRES DEL MORAL, A.: Estatuto jurídico del Príncipe de Asturias, en TORRES DEL MORAL, A.: (dir.): Monarquía y Constitución (I), Cólex, Madrid, 2001, pp. 207-244.
:Principios de Derecho Constitucional Español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 4.ª Ed., Madrid, 1998.