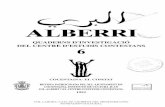La inversión del binomio «sentimientos romanos-pasiones bárbaras» en la historiografía del...
Transcript of La inversión del binomio «sentimientos romanos-pasiones bárbaras» en la historiografía del...
La inversión del binomio
«sentimientos romanos-pasiones
bárbaras» en la historiografía
del siglo iv
Isabel Moreno Ferrero
Universidad de Salamanca
Resumen: Los parámetros y los cánones de conducta del mundo
romano estaban claros: los ciudadanos, con sentimientos racio-
nales y cívicos, y unas pautas de vida civilizadas y coherentes, si
no siempre nobles, vencían; y los enemigos, bárbaros y encarni-
zados, dominados por pasiones primarias –furor belli, superbia,
saevitia…–, eran vencidos, y luego incorporados al mundo de la
ley y el orden. El problema, y es lo que en este trabajo se pretende
apuntar, es que en la Antigüedad Tardía los cánones se han inver-
tido: las brutales actitudes (ira y crueldad, especialmente), como
Amiano describe bien, han pasado a ser propias de emperadores
y magistrados que, en lugar de ayudar a los demás, multiplican y
generalizan una maldad que domina toda la esfera político-ciu-
dadana. El antiguo y cómodo binomio del raciocinio de Roma /
barbarica ferocitas ha desaparecido; la barbarie ahora forma parte
de las conductas y modos de ser de los ciudadanos de más alta
condición del Imperio romano.
Palabras clave: Antigüedad Tardía, historiograf ía del siglo iv,
Amiano, Livio y Floro.
Abstract: Th e parameters and codes of conduct with which
Roman people struggled were clear: citizens, with their rational,
civic emotions, and their civilized and consistent way of life, were
20 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
the conquerors, whereas the enemy, barbarian and bloodthirsty,
and dominated by elementary passions – furor belli, superbia,
saevitia – were the conquered, to be incorporated subsequentely
into the world of law and order. Th e problem, which is what
this paper addresses, was that in Late Antiquity these rules
were reversed: brutal qualities (above all, anger and cruelty), as
Ammianus amply illustrates, crossed over and became those
attributes of emperors and magistrates who, instead of helping
others, augmented and made universal a malice that governed
the entire political and civic sphere. Th e ancient, comfortable
opposition between the rationality of Rome and barbarian ferocity
disappeared, and barbarism now formed part of the conduct and
way of being of those citizens who were at the highest level.
Keywords: Late Antiquity, Fourth-Century Historiography,
Ammianus, Livius, Florus.
En un famoso pasaje de los Anales (4.32), Tácito se lamenta retórica-
mente de la pobreza de su material histórico: frente a la grandiosa
épica del pasado, de cuya riqueza informativa habían disfrutado sus pre-
cursores, él se veía obligado a reseñar una monótona y aburrida tarea
encerrada en «unos límites estrechos, y carente de prestigio» (§ 2), por-
que «la paz es de largo recorrido y apenas tiene sobresaltos: al Princeps
no le interesa en absoluto ampliar los límites del Imperio, y la Ciudad
está dominada por la tristeza», concluye. Es una acerada, aunque sim-
plifi cada, disección del pasado, que, como siempre en el complejo his-
toriador, ofrece una notable variedad de lecturas; nosotros la vamos a
aplicar ahora a modo de fórmula ilustrativa de cómo, andando el tiem-
po, el avance del acontecer histórico, que ayuda a resumir complicados
procesos sociopolíticos, contraponiendo etapas y fases, y marcando con
una cierta sencillez una espinosa evolución políticoeconómica, permite
al analista convertir lo que fue el convulso desarrollo del mundo republi-
cano y los primeros siglos del Imperio (siglos i-ii d. C.) en un «ordena-
do conjunto» de difi cultades, perfectamente codifi cadas, insertas en un
momento defi nido del acontecer, y muy representativas de cada uno de
21isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
ellos; vista así, en conjunto y en tal síntesis, la problemática resulta casi
completamente «lógica», y, en cierto modo, si no neutra, sí «coheren-
te», y justifi cada: tuvo que haber tensiones y luchas para orquestar una
buena convivencia entre los ordines, y lograr una unidad interior frente
al resto del orbe, bárbaro y enemigo (o viceversa; o ambos), que los ca-
pacitase justamente para convertir a Roma en la dueña del mundo. Sin
embargo, lo que trasciende, y es lo que a nosotros nos interesa resaltar
ahora, es la sensación de «sistematizado» proceso que en esas líneas se
ofrece al lector: se mitifi ca un pasado, simplifi cándolo y haciéndolo vi-
sualmente comprensible, al tiempo que se le ajusta a unas coordenadas
nobles y dignas (en teoría, al menos), y, sobre todo, muy integradas en el
modo de vida y fi n perseguidos. Incluso la serie de crímenes, acusacio-
nes y confl ictos palaciegos que ilustran el acontecer público y político
de la Roma de esos lustros (4.33.3), siendo infausta, parece ser, si no
lógica, sí limitada: en intensidad y en el ámbito de aplicación. El relato
destila una cierta calma, un halo de frialdad que, no siendo positiva,1 al
menos no trasluce la violencia generalizada, irracional e insana que un
par de siglos después impregnará la lúgubre narrativa de Amiano; ahí
la maldad está popularizada a todos los niveles y capas sociales, parte
de la pura perversidad humana –la peor, porque ni tiene límites ni fi n–,
y combina todos los elementos negativos que puedan acompañarla: la
ira se suma a la crueldad, o viceversa; la violencia no se ejerce contra el
enemigo de fuera, como era social y políticamente tolerable, sino contra
los propios ciudadanos; y el magma humano, aplastado por la injusticia
y la perfi dia, bulle soterrado hasta que estalla por doquier en violentos
movimientos de toda índole.
Este panorama, y la percepción que de él se va a tener por parte de
la sociedad y quien la retrata, es el que en la Antigüedad Tardía se ve
modifi cado por la ruptura de los parámetros del orden político-social
y humano; una situación que ha dejado de ser «coherente», aunque,
sin duda, perversa y vil, para convertirse, además de en criminal, en
caótica, ilógica y brutal, a todos los niveles. «Bárbara», en defi nitiva,
según la perspectiva de lo que para romanos y griegos era la barbarie:
en comportamiento, por la asunción de los propios romani de las
notas que defi nían a aquellos; y en presencia, porque los «bárbaros» ya
1. Pese a la generosidad de los editores, hemos debido prescindir, por falta de espacio, de
múltiples datos y justifi caciones. El doble sofi sma de nuestra argumentación no quita validez al
relato (cf. A. Weston, Las claves de la argumentación, Barcelona, Ariel, 2005, p. 124).
22 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
ocupan puestos diversos y, extrañamente, en algunas de sus conductas
hay más eco de la nobleza tradicional de Roma que en las actitudes
que sus ciudadanos y regentes practican. Es la duda (retórica) que se
plantea Aurelio Víctor, el más fi lósofo y relevante de los epitomadores
del siglo iv,2 cuando separa los gobernantes de Roma o Italia de los
llegados de fuera, los advenae (11,12-13) –tal vez, añade, meliores,
como Tarquino–, antes de pasar en su (lúcida) periodización3 a los
que Romanum statum quasi abrupto praecipitavere; a todos esos boni
malique, nobiles atque ignobiles, ac barbariae multi, que, al lanzarse
a porf ía sobre el poder, han terminado por abrir paene barbaris viam
in se ac posteros dominandi (37,7). Víctor, muy salustiano en el tono
(pesimista y moralizante), y las fórmulas expresivas,4 ofrece un cuadro
bien defi nido y orgánico de esta evolución histórica de la época imperial,
entre otras razones porque, como considera que son los dirigentes con
sus cualidades o vicios los responsables del éxito de Roma (13.7),5 el
panorama biográfi co apenas le deja margen de esperanza:6 su resumen
fi nal sobre Constancio II7 (42) muestra la tragedia presente y las pocas
posibilidades para el futuro.
Nuestro propósito en estas breves líneas es tratar de poner de
relieve cómo ese «lógico» y «civilizado» mundo de la primera época,
tal y como lo refl eja la historiograf ía más imperialista (Livio o Floro),
con los tópicos romano/bárbaro y sus modélicos clichés bien fi jados,
se van a ver alterados en esta Antigüedad Tardía, cuando, no por
casualidad, algunas de las principales características predicadas de esos
barbari pasen a aplicarse a los soberanos de la época, porque su modo
de comportamiento y su conducta coinciden con las actitudes antes
preconizadas para aquellos.
2. Cuya fi gura, según Amiano (21.10.6), gozaba de especial respeto, profesional y literariamente.
3. Sobre esta cuestión, y el análisis de textos (Abhinc…), cf. I. Moreno, «El pasado en el
presente: la perspectiva histórica en el Liber de Caesaribus de A. Víctor», Estudios Clásicos 132,
2007, pp. 69-87.
4. La última de ese pasaje (Ac mihi…, 11.12-13) está tomada de Catilina (53.2).
5. También Amiano: la ambición del vil Lupicino (cf. 31.5.6-9) y Máximo (31.4.10) llevan a
Adrianópolis.
6. Es indicativa la escasa información que concede a Augusto, en relación con los otros epito-
madores.
7. Solo alaba su facundia /eloquentia (§ 1/3; y la paz del estado, gracias a la vita bonorum
principum (§ 24); motivo que el Epitome de Caesaribus aplicará a la herencia de Teodosio a sus hijos
(48,19). Y es muy crítico contra sus apparitores e, indirectamente, con él.
23isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
I
«Romanus sum» … «civis», consigna Mucio Escévola, al presentarse
a Porsena cuando lo llevan ante el rey, tras ser apresado después de su
frustrado ataque (2.12.9-13). Con tan escuetos datos, paradigmática
declaración de identidad y principios político-morales, Mucio, investido
de su valor como «ciudadano» de Roma–esa es su señal de identidad: su
propio nombre viene en un oscurecido segundo término–, incorpora
toda una esencia humana y una conducta vital que sus siguientes
palabras, como la obra liviana en su conjunto luego, desarrollan o
ilustran, pero no amplían porque su carácter de ciudadano de Roma,
y el de la propia Roma, han quedado ya defi nidos: ha tratado de acabar
con su enemigo –misión permanente del imperialismo romano–,8 y
no mostrará menos valor ante su propia muerte de la que tuvo ante el
ataque al que su conciencia cívica, como a los otros 300, lo obligaba. La
conclusión, et facere et pati fortia Romanum est, que ilustra, una vez
más la habilidad liviana para las sentencias, incorpora la serie de virtutes
romanae (virtus/fortitudo, patientia; gravitas/dignitas…), defi nitorias
de su esencia, responsables y justifi cadoras de su dominio sobre el
mundo, a las que el tiempo solo agregará matices, evidenciando con ellos
los cambios históricos: el clipeus virtutis de Augusto añade la pietas, y
la clementia cesariana (rg 34); y en Juliano, a las quattuor praecipuae
(temperantia prudentia iustitia fortitudo) se le sumarán la scientia rei
militaris, auctoritas, felicitas atque liberalitas, que el Apóstata cultivó
«con gran cuidado, como si cada una fuera la única…» (am 25,4,1).
En cambio, Aurelio Víctor destaca algunas más mundanas y sociales,
y mucho menos esenciales, de Constantino: Quare compertum est
eruditionem elegantiam comitatem praesertim principibus necessarias
esse, … (40,12); pese al tono panegírico son indicio claro de que faltan
ya –los dirigentes no tenían cultura alguna; la «elegancia» consistía en
el ornato orientalizante impuesto por Diocleciano (39.2); y la comitas,
como Amiano demostrará, no existe en una corte rigurosa, y dominada
por la etiqueta, las suspicacias y conspiraciones–; y que no tiene otras
que encomiar. La selección ilustra bien la evolución de Roma, con el
8. Grimal, P. (El alma romana, trad. M. Corral, Madrid, Espasa, 1999, p. 34 (=1997, L’Âme
romaine, Lib. Académique Perrin), lo defi nía, en su más benevolente cariz, como «un modo de
garantizar la paz, la libertad, y la seguridad de sus aldeas y familias, así como la certeza de que ellos
mismos cosecharían el trigo que habían sembrado en sus campos».
24 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
cambio de valores e intereses sociopolíticos, tal y como sus propios
actores y relatores la iban viendo en cada momento.
Frente a esa ejemplar serenidad y valor del romano tradicional que
incorporaba Escévola, el rey aparece ira infensus periculoque conterritus/
attonitus miraculo,9 dando órdenes y minitabundus, mientras rodea las
humeantes cenizas en las que Escévola ha quemado su mano, frenético
y aterrado10 ante lo que se le escapa: justamente la raíz de esa fuerza y
entereza ante el tormento y la muerte; el valor; el mismo que siglos
después Pirro admirará en sus contrincantes muertos en Heraclea:
pese al pánico cerval que los soldados romanos sentían ante los ignotos
elefantes, sus cadáveres, tenían omnium vulnera in pectore,11…, omnium
in manibus ensis, et relictae in voltibus minae, et in ipsa morte ira
vivebat12 (Fl., Epit. i, 13[18],17).
Ciertamente, el relato histórico y la investigación del tema en la ac-
tualidad han ido dotando al perfi l del «enemigo» y el «bárbaro» –que,
en un principio, a fi n de cuentas, como recreaba Cicerón,13 para los
griegos no era más que el «otro», el que no es griego–, de una tipología
muy precisa y matizada que permite defi nir fi guras e incorporar actitu-
des, distintas y distintivas, y extrapolar características y conductas. Por
eso Numa, con sus nuevas instituciones y cultos –introducidos bajo el
pretexto del consejo de la ninfa Egeria, para que esos todavía barbari los
aceptaran con mayor facilidad (Fl. i, 1[2],3)–, pretendió obligar al ferox
populum a gobernar religione atque iustitia (Fl. i, 1[2],4). El valor del
término, muy bien precisado con esos conceptos que indican su control
(religio y iustitia), ya no es el del pasaje de Cicerón, el de un simple
«extranjero»; sino el de un pueblo, que posee la característica princi-
pal de los salvajes: la feritas. La conducta de la comunidad fundada por
Rómulo –«una asociación de latrones» (avc 1.4.9)–, era la misma que
la de los galos senones «que carecen de ley», como Floro recoge con
9. Numa no puede convencer a una multitud sine aliquo commento miraculi …(1.19.5); acude
a Egeria.
10. Es muy expresivo el hic interritus, ille trepidaret de Floro (I 4[10],5). Y la empatía que
atribuye al rey, notable: … tamquam manus regis arderet. La escena liviana, gráfi ca: el rey ab sede
sua prosiluisset.
11. Como L. Sición Dentado, que en 120 batallas recibió 45 heridas en el pecho; ninguna en la
espalda (Val. Máx. 3,2,24).
12. Catilina en su lucha fi nal retenía en su rostro la ferociam animi…(cf. Sal. Cat. 51.3-4).
13. […] , barbarorum Romulus rex fuit?, pregunta Escipión (Rep. 1.58.20); con tal parámetro,
Rómulo sí era «bárbaro». Pero luego añade: «sin id nomen moribus dandum est, non linguis, non
Graecos minus barbaros quam Romanos puto».
25isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
precisión: «quod ius apud barbaros? ferocius agunt, et inde certamen»;
¡incluso ignoran su concepto! (ii 29[iv 12],20). Los barbari, antaño sim-
plemente ignoti, se han convertido ya en auténticos «bárbaros» frente a
los «civilizados» romani que, o bien aguardan la muerte hieráticos en el
Capitolio, si son los ancianos venerables, senes triumphales consulares-
que (avc 5.39.13), como Livio recapitula; o bien como valerosa, aunque
reducida, iuuentus (Fl. i, 7[13],13), se enfrentan a ella, incorporada en
estas fi guras «salvajes» que –tras la reverencia inicial ante las «esta-
tuas», semejantes a dioses por su ornato, maiestas y gravitas–, gritan,
incendian y masacran cuando las ven como personas.
La polarización está clara; y los términos que defi nen sus particulari-
dades y prácticas, precisos y bien puntualizados;14 y se mantendrán esta-
bles, ya tópicos, a lo largo del tiempo. Solo se añadirán matices. Así, en
el patrón «viril germánico»,15 a esa ira que dominaba a Porsena, y es algo
que «esta gente no puede controlar» (avc 5.37.4), y la feritas/ferocitas/
furor belli, que, se enfría o «languidece»16 pronto, se sumarán la crude-
litas/saevitia/inhumanitas –tópicamente incorporadas en pueblos como
los escordiscos,17 cuya caracterización recoge Amiano–;18 la desmesura,
en todos sus matices: superbia, arrogantia/ vanitas, impotentia, o de-/
amentia; …; rasgos todos que, junto a otros más f ísicos y evidentes –la
corpulencia:19 «corpora plus quam humana» (Fl. i, 20[II 4],1); atuendos
14. César con clásica sencillez los resume a través de las palabras de Diviciaco sobre Ariovisto:
«Hominem esse barbarum, iracundum, temerarium: …» (bg 1,31,13).
15. Y. A. Daugé (Le barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la
civilisation, Revue d’Études Latines, Bruxelles, 1981) ofrece unas tablas generales de califi cativos
y frecuencias. Pero los matices son tantos cuantos la propia variedad de las caracterizaciones,
precisa acertadamente E. S. Gruen (Rethinking the Other in Antiquity, Princeton Univ. Press,
Princeton/Oxford, 2011, p. 4). El contrapeso a tal actitud lo ofrece, según Floro (i 27[ii 11],4), un
clima adecuado: sic illa genuina feritas eorum Asiatica amoenitate mollita est (para el término, cf.
infra, n. 72 y 77). Con la de los cimbrios acabará, como Capua con Aníbal, Venecia y la soli caelique
clementia (Fl. i, 38[iii 3],13).
16. Es el consenesceret de Mario: deja que se «consuma» la fogosidad teutona antes de acabar
con ellos (Fl. i, 38[iii 3],5) –táctica que Pompeyo pretendió utilizar contra César en Tesalia, y
Floro utiliza el mismo verbo (ii 13[iv 2],42). Antes ha advertido que sus cuerpos se asemejan
nivibus suis: quae mox ut caluere pugna, statim in sudorem eunt et levi motu quasi sole laxantur
(i 20[ii 4],2).
17. Cf. infra; y para el contraste complementario entre tracios y macedonios, la guerra contra
Perseo (Fl. i, 28[ii 12],3): «industriam Macedonum viribus Th racum ferociam Th racum disciplina
Macedonica temperavere».
18. Cf. sus rasgos en el excursus de Tracia (27.4.4), donde se ve bien la tradición (supra).
19. Como la de Cnodomario (am 15.12.1; 16.12.47; e infra, n. 35-9).
26 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
coloristas y rico ornato; armas de gran tamaño,20 y necedad–,21 se dejan
ver en el famoso pasaje del combate de Manlio y el galo22 (7.9-11), que
ilustra bien las contrapuestas maneras de ser de los antagonistas.23 Lo
cierto es que frente a la Romana virtus, que Livio o Floro destacaban
–con frecuencia combinada con la prudentia y disciplina: «romani nihil
temere nec trepide» (avc 5.43.2); y bendecida por los dioses y la Fortu-
na–,24 el «valor» del galo nunca será tal; será solo una perfecta mues-
tra de «illa rabies25 et impetus, quem pro virtute barbari habent» (Fl. i,
38[iii 3],5);26 un tópico que Amiano mantendrá siglos después (infra)–;
y sus violentos ataques, como Camilo explica a los ardeates (avc 5.44.4),
serán tan irrefrenables en su ímpetu inicial como poco fi rmes y durade-
ros; inferiores a los femeninos... (Fl. i, 20[ii 4],1).27
La continuidad de los tópicos se ejemplifi ca bien en el encuentro
entre Juliano y los alamanos en Estrasburgo (16,12), donde el con-
traste entre situaciones y actores, recurso habitual de Amiano,28 pro-
yecta su fuerza desde antes del evento29 (16.5.16-7), para a través de
20. Cf. la paradigmática descripción de Floro de los galos senones (i 7[13],4).
21. Stoliditate barbarica, resume Floro, cuando la horda cimbria intenta cruzar el río, no con
barcas ni por un puente, sino tratando en vano de detener el agua con las manos y los escudos
(i 38[iii 3],12). Para el valor del término, stolidus, en la caracterización de Magnencio de A. Víctor,
cf. 42.7.
22. Para una síntesis de los matices literarios y políticos, cf. S. P. Oakley, Livy, vol. ii (vi-x),
Clarendon Press, Oxford, 1998, pp. 114-148; y J. L. Conde, La lengua del Imperio. La retórica del
imperialismo en Roma y la globalización, Alcalá la Real, Alcalá, 2008, 60-70.
23. El combate individual, típico de estas sociedades se escapa de la idiosincrasia romana.
También el número y modo de lucha, en masa y desordenados, porque contrastan con su método
y resolución bélica –cf. el populosis gentibus de Amiano (16.12.6), que preocupa a Juliano: pero él
posee buenos soldados, aunque sean pocos (paucis licet fortibus).
24. En Floro (cf. Pról. 1-3); el tema, determinante para la estructura del relato, ha sido muy
estudiado.
25. Para la que va a abrir la confrontación de Juliano con los alamanos (16.11-12), cf. infra, n. 30.
26. Cf. el contraste tan marcado con que juega Floro aquí: la causa de la victoria romana (§§
8-9) es la virtus; el río, ensangrentado, apenas les permitió beber non plus aquae… quam sanguine
barbarorum.
27. La denigrante comparación no se corresponde con el coraje que les atribuye en otras
ocasiones (I 38[III 3],16-18), ni el que les otorga Amiano (cf. infra, n. 49).
28. En sus diferentes niveles (motivos temáticos, sintagmas, fórmulas, características, episodios
o unidades superiores, como la estructura general y los propios libros…). No podemos entrar en
el detalle.
29. Al fi nal de la alabanza de las virtudes de Juliano (16.5) se contrapone su actitud a la barbarica
rabies exarserat in maius de ellos (16.5.16); cf. el matiz del in maius en relación con el ad maiora
(16.12.3, infra, n. 33). Luego (§ 17), se les compara con las bestias habituadas a vivir de lo que roban.
27isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
los pasajes intermedios (16.6-8/9/10),30 desembocar en el de la batalla
(16.12). Pero los trazos y los contrastes aparecen más intensifi cados,
ilustrando el cambio de época y situación: en la masa, la barbara feritas,
que excita su furia (16.12.2), y la rabies, que suele ir in crescendo;31 con
su complemento, el orgullo desmedido –que los induce a exigir a Julia-
no el abandono de sus tierras–,32 suponen una soberbia generalizada y
llamativa (fastos barbaricos), que comparten sus dirigentes: «rex Cho-
nodomarius ardua subrigens supercilia ut saepe secundis rebus elatus»33
(§ 4); una caracterización, que, en idéntica línea, se completa poco des-
pués (16.12.24),34 con, una vez más, el eco de Livio y los tópicos ya vistos:
altivez35 y prepotencia;36 un f ísico de grandes proporciones;37 enormes
y brillantes armas;38 vistoso autendo que evidencia su jactancia,39 y ga-
rantiza su rápida identifi cación, como requiere un caudillo bárbaro, aquí
erguido sobre su caballo, cubierto de espuma,40… –siempre, al fondo,
30. Amiano juega aquí con la dif ícil situación de Juliano, el contrapunto de la paz con los persas
(16.9), y, sobre todo, la entrada de Constancio II en Roma (16.10). Luego volverá al clímax bélico
(16.11-12).
31. La confi anza excesiva –la credulidad en las palabras del desertor–, los arrastra ad maiora
(16.12.3). Pero solo una vez que se enteran de que el número de tropas de Juliano era relativamente
reducido.
32. También hay que reconocer la legitimidad de sus argumentos (16.12.3): la tierra la
conquistaron con su virtus y sus armas (ferro). Cf. el planteamiento que les atribuía Livio en su
demanda a los clusinos de tierras: cum… illi se in armis ius ferre et omnia fortium uirorum esse
ferociter dicerent (i 36.5).
33. El término (cf. infra, n. 37) –el mismo que Amiano emplea para Constancio en su entrada
en Roma (16.10.4), con idénticos matices–, es el típico de la «soberbia» que ya Nepote aplicó a
Pausanias: como resultado de la victoria primero (1.3), y de la repetida felicitas después (elatius,
2.1).
34. Es una impactante caracterización en cuyos términos valdría la pena detenerse si fuera
posible.
35. Es quizá el más repetido y evidente de los rasgos: en el rey (cf. infra, y n. 42); y en ellos; cf.
el sublatius insolentes (15.12.1), del inicio del excursus, en una expresión de eco salustiano (Cat.
6.7) y tacitiano (Hist. 2.7). La repetición del matiz (sublimior, n. 42/sublatius/ elatus n. 35) es clara.
36. Unas líneas más adelante (§ 61) el quid de la cuestión se explica: barbari humiles in adversis
disparesque in secundis…Cnodomario, después de haber intentado huir (§ 58-59) ya rendido,
pallore confusus, y sin poder pronunciar palabra, se mostrará muy diferente al de poco antes (§ 61).
37. Cf. supra, n. 20, e infra, n. 40; Livio –que enfatiza repitiéndola en dos ocasiones (7.9.8 y
aquí), la magnitudo del galo, que contrasta con la normal de Manlio–, pone en boca de Camilo la
antítesis entre su falta de constancia y la envergadura f ísica (5,44,4); esta perjudicará a Cnodomario,
porque, tras caerse del caballo (n. 42), facilita su reconocimiento.
38. Cf. la síntesis de Livio del galo (7.10.7), y los motivos del terror de los clusinos ante los
senones: cum multitudinem, cum formas hominum inuisitatas cernerent et genus armorum…
(5.35.4).
39. Livio hablaba de su uersicolori ueste pictisque et auro caelatis refulgens armis… (7.10.7); en
Manlio no hay referencia a la vestimenta, y sí a las armas, «idóneas» más que «decoradas».
40. … equo spumante sublimior: no hay otro giro igual en Amiano.
28 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
el fácil eco de Darío III en su carro en Iso. En el César, en cambio, la
serenidad41 del gran dux,42 que encaja con el tradicional esquema livia-
no (5.43.2). Juliano, ignarus pavendi nec ira nec dolore perculsus…,43
«entretuvo a los mensajeros… hasta que se levantó el campamento»,
manteniéndose in eodem gradu constantiae…inmobilis;44 algo bastante
diferente de la actitud del rival, que se prodigaba por todas partes, em-
brollándolo todo, y actuando osadamente –como un princeps audendi
periculosa (16.12.4)–. Solo la importante adición, fastus barbaricos ri-
dens45 (19.12.3), deja en el aire un inquietante matiz de desprecio por
parte de Juliano, que proyecta sobre él una inquietante sombra.
Y en la arenga que introduce el combate, Amiano –un miles (31.16.9)
que conoce bien las alocuciones en el campo de batalla, además de
la tradición retórico-literaria: Juliano se desplaza para el alegato
(epipólesis), y va interrumpiendo la exposición de acuerdo con los
distintos oyentes–,46 presenta a los combatientes con los elementos
clásicos –«hi sunt barbari, quos rabies et inmodicus furor ad perniciem
rerum suarum coegit occurrere nostris viribus opprimendos»–, y
concluye con un espléndido juego de oposiciones: «pares enim quodam
modo coivere cum paribus, Alamanni robusti et celsiores, milites usu
nimio dociles: illi feri et turbidi, hi quieti et cauti: animis isti fi dentes,
grandissimis illi corporibus fruti…» (§ 47).
41. Séneca destaca la diferencia entre el espíritu elevado y el soberbio, porque la ira no confi ere
grandeza de espíritu (De ira 1.20.3); y «nadie, irritándose, se hace más fuerte, salvo quien no sería
fuerte de no ser por la ira» (1.13.5); Juliano no puede permitirse un deseo de venganza que lo
arrastre a una «locura transitoria», que es, justamente, lo que supone la ira (Sen. 1.1.2).
42. Onosandro enfatiza esa capacidad de control y gran autoridad del buen dirigente (I 1-2),
que no debe verse arrastrado por placeres que lo aparten de la recta labor. En idéntica línea, cf. la
presentación de su actitud antes de la arenga (16.12.8).
43. Aunque realmente, Juliano sí está preocupado (16.12.5-6): por la cobardía de los suyos y
la defección de Barbación, y por el hecho de que los alamanos sabían de las defi ciencias de sus
soldados.
44. Cf. idéntico adjetivo cuando tiene que sufrir las críticas –probablemente lógicas–, ante su
decisión de lanzarse a la campaña de Oriente (22.12.4): inmobilem occultis iniuriis…
45. Sobre el giro y su valor, cf. I. Moreno: «Una amarga sonrisa: Ridere, arridere e irridere/
irrisio en las rg de A. Marcelino», en Actas del XIII Congreso Español de Estudios Clásicos, en
prensa.
46. Recurso que usa Alejandro antes de Iso (qc 3.10.3-10). No es un tema que podamos analizar
ahora; pero cf. la presentación del discurso (16.12.29), el breve principium (§ 30), luego la precisión
sobre su movilidad (ad alios postsignanos in acie locatos extrema venisset…, § 31), y la continuación
de la epipólesis (§ 31-33), con una nueva interrupción (§ 33); para el tema, cf. D. Carmona, La
epipólesis en la historiograf ía greco-latina, tesis doctoral, Univ. Extremadura, 2008.
29isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
La conclusión es clara: los alamanos –como los galos del 390 a. C.–,
dominados por la ira, el furor, o la desmesura, feri et turbidi, no parecen
confi ar sino en sus cualidades f ísicas. Los romanos, quieti et cauti, lo
hacen en sus animi. Los tópicos que Amiano ofrecía en su excursus al
presentarlos (15.12.1) –altos en su mayoría (Celsioris staturae), de pálida
tez (candidi), pelirrojos (rutili), y de torva mirada (luminumque torvitate
terribiles); belicosos (avidi iurgiorum)47 y presuntuosos (sublatius
insolentes), como veíamos–, mantienen las coordenadas del «bárbaro»
tradicional, frente a la cultura interiorizada, pero también explícita, de
Roma, con la conciencia de su superioridad en el plano políticosocial y
humano de sus ciudadanos. Es, como Heather resumía, el refl ejo al otro
lado de un espejo de la imagen del Mediterráneo civilizado y romano
que había conseguido unifi car el Imperio.48
No muy diferente de lo que ocurre con «el otro bárbaro»: el persa; una
alteridad que, fi jada desde la propia época helena,49 por la proximidad
y antagonismo cifrado en las guerras médicas –«the pivotal turning
point in the conception of Greek identity»;50 y su relator Herodoto–,
adquiere carta de naturaleza en Roma con la obra de Curcio que parece
erigirse por derecho de antonomasia en receptáculo y expresión de
todos sus matices (más o menos reales), individuales y colectivos: la
vanitas; luxus y luxuria51 –boato personal, ostentación en sus ricas
vestiduras y gemas, hedonismo inadecuado y frivolidad–;52 crudelitas;
inconstancia, también estupidez, que determinados comportamientos
47. Especialmente con la ayuda de sus mujeres, que infl ata cervice suff rendens, y ponderansque
niveas ulnas et vastas, dan puntapiés y puñetazos, que parecen proyectiles disparados por una
catapulta de retorcidas y tensas cuerdas; una nota muy llamativa, que evoca, justamente, el dato de
Floro (i 38[iii 3],16-18) sobre las valientes cimbrias.
48. P. Heather, Emperadores y bárbaros. El primer milenio de la historia de Europa, trad. T. de
Lozoya-J. Rabaseda-Gascón, Crítica, Barcelona, 2010 (=2009 MacMillan, Londres), p. 14.
49. Hemos suprimido este apartado y su derivación. Cf., en general, Gruen, Rethinking the
Other in Antiquity…, pp. 9-75.
50. Como resume Gruen, Rethinking the Other in Antiquity…, p. 9.
51. Son conocidas las palabras de Livio sobre su introducción en Roma y en la vida de los ricos
por Gn. Manlio Vulsón –luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu Asiatico inuecta in urbem est
(39.6.7-9)–, tras la campaña contra los gálatas (39.6). Y la recriminación al rey Antíoco III por su
entrega a los placeres, olvidando su obligación (36.11.2); y la molicie de sus prefectos (36.11.3-5),
cuya derrota para Floro (i 24[ii 8], 8-10) es concluyente: luxuria sua.
52. La visión de Antíoco en sus tiendas (cf. supra), junto al murmullo del mar y la suave y tibia
corriente, rodeado de rosas pese a estar en invierno (Fl. i, 24[ii 8),9), refl eja el concepto en que
Roma tenía a aquel tipo de enemigo. El tópico se mantendrá hasta el mismo siglo iv, cuando Pacato
alaba el modelo de parquedad de Teodosio para sus súbditos (13.3-4). No podemos desarrollarlo
ni ver los pasajes.
30 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
ilustran bien.53 Actitudes que se alejan de la integridad y disciplina
típicamente romanas,54 y cuyos elementos sirven siempre de refl ejo
crítico para determinadas conductas, que no podemos especifi car.
Todo, en cualquier caso, muy coherente y ordenado, dentro de los
bien marcados planos en los que cada uno, desde siempre, se movían: el
sentimiento romano y la pasión bárbara…
II
El problema se planteará cuando la inversión de valores, emociones y
pasiones, en uno u otro ámbito, sea tan generalizado que deje explícito
el cambio de actitudes y roles en las personas y capas sociales, y, por
ende, en las etapas; la metamorfosis de la sociedad quede evidenciada
precisamente por la generalización de tales conductas y el impacto
social de tal inversión. En la rica y sombría obra de Amiano el resultado
de tal proceso es tan perceptible como dif ícil de resumir en pocas
características, y pasajes, más aún cuando su riqueza exige el análisis de
diferentes perspectivas y planos, y carecemos de espacio.
Tres factores principales nos parecen los responsables, transmisores
y espejos de esta situación: 1) la ira, de la que Libanio, tratando siempre
de enaltecer a Teodosio –que consigue vencerla–,55 se atreve a decir
que es uno de los elementos que distingue al bárbaro del griego, porque
estos, a diferencia de aquellos, son propensos a superarla tendiendo
a la compasión (Disc. xix 13). 2) La crueldad, potenciada por aquella
(19.1.6), que parece inherente al ejercicio del poder. 3) Y la falta de
dignitas, gravitas y maiestas de los actores de la política y la sociedad
del momento: mientras los procesos de lesa maiestas dominan con su
crueldad las últimas páginas de las Res Gestae, no hay apenas pasajes
en los que los términos clásicos se apliquen a situaciones de dignidad,
nobleza y majestad como las que Livio había recreado de tiempos pre-
53. Perseo, en medio de su trepidatio, «tira al mar su tesoro para no perderlo» e «incendia la
escuadra» (Fl. i, 28[ii 12],6), en un precedente de Juliano en el Éufrates…
54. De ahí la famosa teoría salustiana, matizada por Livio (cf. Pról. 11), que fi ja la decadencia de
Roma tras la derrota de Cartago, perfecta rival, y con la luxuria oriental (supra, n. 53-4).
55. «[…] es hora de que depongas tu ira…», pide el rétor en el Discurso xix, centrado en las
revueltas, y en el que las referencias al perdón (§ 12), compasión y clemencia (14-15), mansedumbre
(§ 18), humanitas (20-22), …, se multiplican; luego repite la petición-orden: «debes deponerla…»
(§ 45).
31isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
téritos. En cambio, la infamia domina todo el acontecer histórico. No
obstante, como no podemos analizarlos en detalle, solo recogeremos, a
título ilustrativo y demostrativo, alguna de las facetas más relevantes del
primero –y una breve selección sobre la saevitia–, cuyas características
generales podrían sintetizarse en estas:
1) No abandona al «bárbaro», aunque directamente solo se les atribu-
ya en Estrasburgo (16,12,44),56 en una frase que se cierra con una
muy plástica metáfora: «barbari in modum exarsere fl ammarum».
Pero se asigna con más frecuencia al persa: Sapor aparece invariable-
mente soberbio,57 siempre irritado58 e irritable y hosco (18.6.18), y,
cual complemento lógico, cruel;59 y su rabia, contenida,60 acrecida,61
o, simplemente, habitual62 desempeña papel importante en la acción
político-militar. En cualquier caso, acompaña con mucha más fre-
cuencia al ejército romano y, sobre todo, sus emperadores. Una línea
que los epitomadores comparten63 y se proyecta hasta Teodosio,64
56. Lo cual tampoco signifi ca que no se «enfurezcan»; por ejemplo, cuando, pese a la sumisión
exhibida, se les niegan víveres, surge la disputa, y advierten que se les arrebata a los suyos (31.5.5).
57. Y prepotente, o excesivamente confi ado; cf. su pintura (19.1.4-5) cuando cree que los
habitantes de Amida se iban a aterrar ante su presencia e iban a acudir suplicantes ante él: in
immensum se extollentem… / dum se prope confi dentius inserit...
58. Es lo que se advierte (… Sapor, ultraque solitum asperatus…30.2.7), en la disputa con
Valente por Armenia e Iberia. También en Amida, porque lo reconocen por su aspecto –montado
a caballo, con diadema de piedras preciosas con la imagen de un carnero de oro, y amplio cortejo
(19,1,6)–, y escapa por pura casualidad, gracias al polvo, y a que la tragula lo que le quita es un
pedazo de su atavío/manto.
59. Cf. la continuación del episodio anterior: tal ataque a su persona, casi exitoso, desata su
saña porque –lógica presunción– los ciudadanos se habían atrevido a cometer un «sacrilegio» –se
compara con un templo–, al atacar al rey de reyes (regum et gentium dominum).
60. En el ataque a Bezabde (20,7,3: ira tamen tum sequestrata).
61. Al no haber conseguido lo que con esperanza vana pretendía –Papa, el rey de Armenia,
había muerto, y la embajada a Valente por el Surena, el segundo en el mando persa, no había
logrado su objetivo, y la guerra se presentaba inminente– … Sapor, ultraque solitum asperatus,
quod ad expeditionem accingi rectorem conpererat nostrum: iram eius conculcans… (30,2,7). En
Amida, después de esperar el alba, al lanzar el ataque, ira et dolore exundans (19,8,1). Para el cliché,
aplicado a Juliano, ira exundante substridens en Sens, cf. 16,4,2.
62. Había intentado muchas veces hacerse con Nísibis y ahora que la tenía sus ciudadanos cuius
iram metuebant… (25,8,13).
63. A. Víctor se la asigna a S. Severo (20.1), pero en una caracterización positiva: estaba, dolore
atque ira commotior ante el asesinato de Pértinax. El giro, tópico en su primera parte, es diferente
a los de Amiano que no hemos podido mantener; en el caso de los que se vengan de Carino por
la violación a sus mujeres (39.11), está cambiado de orden para recoger la infamia. Para irritati cf.
37.4.
64. Confi rmada por Ambrosio (Ep. 51.4), aunque él enfatiza su rápido retorno ad misericordiam,
M. Festy (Pseudo-Aurélius Víctor: Abrégé des Césars, Les Belles Lettres, París, 1999, p. 234) resume
32 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
aunque el anómino Epitome de Caesaribus (48.13), más panegirista
que historiador, la suavice.65
2) De hecho, el término se aplica preferentemente a los gobernantes;
igual que iracundia –más cesariana,66 menos frecuente y apenas
en tres ocasiones referida a otros sujetos–;67 e irascor, que, además
de marcar la «irritación» imperial (14.11.10), –en una muy famosa
anécdota que aquí actúa como ejemplo especular para Galo y
Constancio–, acompaña en distintas fórmulas a todos aquellos
elementos contrarios al buen gobierno del dirigente: a la falta de
refl exión en Constancio (20.2.5); la rabia de Juliano (… iratus et
frendens, 24.5.6);68 la severidad (rationum inimica rectarum) en
el de Valentiniano (29.3.2), frecuentemente iratus (28.2.9), en una
descripción muy ilustrativa del proceso, tanto por la terminología
(acerbitas / trux / asperos…), como por la fi siognomía de los detalles:
el cambio de voz, rostro, color y paso;69 o la menos conocida, pero
no menos determinante,70 de Valente, «infl amado por la envidia»
(31,12,1).71 En defi nitiva, justo lo contrario de lo que ha dicho poco
antes, remontándose a la autoridad de Heráclito, sobre el signifi cado
de lo que es el «recto poder», (21.16.14): «cum potestas in gradu,
velut sub iugum missa nocendi saeviendi cupiditate et irascendi,…;
algo que estos emperadores no tienen; no pueden, pues, obtener la
recompensa: in arce victoris animi tropaeum erexerit gloriosum».
los tres trágicos episodios en los que se plasma, especialmente el del circo en Tesalónica (390),
tras el asesinato del magister militum Buterico, por el que se vio obligado por Ambrosio a hacer
penitencia. Pacato (Disc. xix, supra, n. 57; y xx) reitera lo contrario: su capacidad de perdón y su
humanitas.
65. La anécdota de cómo trataba de evitarlo, repitiendo las 24 letras griegas, sirve de doble
encomio (por el paralelo con Augusto; y por la cautela).
66. Él no usa ira (solo en el B. Africanum). El término (son 7 pasajes) parece ocupar el lugar que
Livio, o Amiano luego, conceden a aquella: va ligada a dolor (bc 3.8.3); o en conexión con odio (bg
6.5.2); y con elatus (cf. n. 37) se aplica a los «vencedores» ensoberbecidos por ella (8.19.8).
67. Los soldados (20.8.8); la de la plebe de Roma (27.3.10); y en una refl exión de Cicerón
(28.1.40).
68. Es un episodio menor con datos curiosos y múltiples contrastes, donde el léxico – el término
repetido en gradatio (§§ 6 y 10), y los que lo acompañan (§§ 7; 11; 12);…–, acrecientan la tensión.
69. … adeo ut irascentis saepe vox et vultus et incessus mutaretur et color (29.3.4).
70. Cf. las notas con las que lo califi ca ante el combate fi nal (31.12. 3; 4, y 7).
71. Cf. 29.1.20 y 27. En contra, el Epitome: irasci sine noxa ac periculo cuiusquam (46.3), al que
Zósimo (4.8.4-5) también desmiente.
33isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
3) El Emperador en el que resulta más evidente, aunque solo sea por
su famosa muerte –una apoplejía provocada por su irritación con
los mensajeros de los cuados en la entrevista en que trataban de
justifi carse (30.6.2-6), con una tipología fi sicomédica que encuentra
buen antecedente teórico en el De ira senequiano (2.36.4),72 y real
en la muerte de Nerva,73 y perfecto encaje ideológico en la idea
de Cicerón–,74 es Valentiniano;75 pese a que no es al que más se le
atribuye en número de pasajes, al aparecer invariablemente ligada o
próxima a la crueldad y la feritas, elevándola, o siendo potenciada por
ellas (30.5.19), siempre en contextos muy contrastados por una u otra
razón,76 y sin otras contrapartidas señaladas,77 el impacto en el lector
es más notable. Por eso Amiano, en una típica composición anular,
preparando el desarrollo de su reinado introduce su caracterización
(27.7.4) –igual que, como contraste, hacía con las virtudes de Juliano
(16.1)–,78 dejando claro su tenor desde el principio: su fi ereza y
crueldad –que la «efervescencia de la ira» hace más acerba (27.7.4)–,
y los vanos intentos de contención de un vicio que «se desliza… y
extiende para desgracia de muchos». Esta típica adición resulta
determinante para potenciar la negra atmósfera de su reinado: por
la continuidad –se ve acrecida por la maldad del magister offi ciorum,
León (30.5.10),79 o el prefecto P. Probo (30,5,5)–, y por el alcance de
los castigos.80 Además, el historiador añade un comentario sobre su
naturaleza, puesta en boca de «fi lósofos» (prudentes) –lo cual suprime
72. Horacio (Ep. 1.2) la defi nía como furor brevis; y de hecho, el emperador «se calma» antes
del ictus fi nal (cf. 30.8.12).
73. Al menos según el Epitome de Caesaribus (12.10-11). Víctor y Eutropio no dicen nada.
74. Cf. Tusc. 4.9.21; y 4.36.77; y 4.9.22. El emperador no es consciente de su ofensa a los
bárbaros; solo ve la suya.
75. Cf., para distintos matices, 30.8.12; 30,6,3; 29,3,2-4; y 27,7,4.
76. Cf. el repetido mollitia/mollio, que enfatiza el contraste (30.8.12), como con Juliano (23.2.3);
y el de Talasio, pretendiendo atemperar a Galo (14,1,10).
77. En el caso de Juliano (cf. infra) hay otras múltiples virtudes y más alternativas en la conducta.
78. Primero su laudatio, con res gestae y comparación con los mejores emperadores en sus
principales cualidades (§ 4); y luego, tras su propia vida como caracterización plutarquiana, el largo
obituario (25.4), de corte suetoniano.
79. Su comparación con una sagax bestia, y los datos terribles que terminan con múltiples
crímenes (30.5.12), marcan el tono del gobierno en los momentos previos a su muerte (30.5.16-
8/30.6).
80. La contrapartida no es sencilla de entender: el magister offi ciorum Remigio, advirtiendo
que «hervía de ira» decidió informarle (no queda claro si con la fi nalidad lograda) de que se
estaban produciendo motus quosdam barbaricos. Al oírlo, y lo extraño es la razón, quia timore mox
frangebatur, se volvió tan serenus et clemens como A. Pío (30.8.12).
34 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
el posible carácter aleatorio de la referencia–,81 al presentarlo, tras la
proclamación de su hijo Graciano (27.7.4).82
Pero lo más sorprendente es constatar su reiterada manifestación en
Juliano, cuya fi gura adquiere así un tono más humano, aunque menos
perfecto que el que se le atribuye habitualmente; y ni siquiera se «suaviza»
(23.2.3),83 después del episodio de Dafne (22.13-14), a cuyo propósito
aparece el mayor número de ocasiones en que lo domina (ira suffl abatur
interna…): primero, cuando se entera de que ha ardido el templo que
había levantado Antíoco III, iracundus et saeuus (22.13.1), a su vez; y
se ha quemado la estatua de Apolo (22.13.2); y luego, al saber que sus
habitantes se «burlan» de él con chistes, comparando su aspecto con el
de un mono Cércope (22.14.2-3). La consecuencia, el verse convertido
en objeto directo de un escarnio (ridebatur) que no podía evitar, provocó
su odio eterno por la ciudad y su airada réplica con el Misopogón. Con
sutileza, en un hábil cambio de registro y punteando la estructura
historicoliteraria de las Res Gestae, Amiano permuta los parámetros que
había fi jado al inicio de su exitoso mandato para empezar a arrojar sobre
su héroe la sombra que lo acompañará hasta la muerte;84 y exterioriza
así su cambio personal –esa cierta vanidad que acabará llevándolo
al desastre de la campaña oriental, poseído por un orgullo personal y
político inadecuado–,85 y el de las dos grandes etapas en las que se mueve
su vida (22.12.1-2): la triunfante de sus inicios, con Galo y Constancio
como imágenes especulares; y la triste fi nal, con Sapor, como contraste.
A semejanza de Alejandro Magno, cuando el emperador, en el grado
que sea, se reviste de las características del «enemigo», el cambio se ha
instalado en el Imperio.
En cuanto a la referencia a Antíoco, su fi gura y carácter actualizan el
retrato de Livio (41,20,3),86 en el que su munifi centia, con este magnífi co
81. Amiano conoce el texto de Séneca y establece una doble relación con él: la teoría –ahora;
con la gradatio y contraposición entre los iracundiores–, y la referencia a la mollitia (supra, n. 72).
82. En un anticipo de la caracterización fi nal, y los rasgos que lo defi nen: ira, saevitia e invidia
(30.8.10).
83. emollita… Cf. supra, n. 72 y 77. No podemos analizar los detalle con calma.
84. Lamentablemente ahora solo podemos registrar el disimulo con el que cubría esa ira…
interna.
85. El texto (23.2.1-2) es ilustrativo de la idea que Roma tenía de ella misma y su tarea política
en el mundo –ella es la que defi ende y ayuda–, y del tenor demasiado orgulloso del soberano.
86. No estudiado por J.-E. Bernard (Le portrait chez Tite-Live, Latomus, Bruxelles, 2000),
salvo en el tema del círculo trazado por Popilio Lenas del que el rey no podía salir si no respondía
35isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
templo incendiado –de techo y paredes recubiertas de oro (41.20.9)–,
desempeñaba importante papel. De hecho, la crítica del historiador en
la primera parte del retrato por el animus errans… (§ 2) que lo defi nía
–en su comportamiento no había lógica, ni dignidad real: no hablaba
con los amigos y sí (arridere) a gente prácticamente desconocida; se
burlaba de sí mismo y de los demás, haciendo regalos de poca monta
a gente de alta posición, y enriquecía a otros que no esperaban nada–,
se ve contrarrestada en la segunda por ese regius… animus que supone
la preocupación por los dioses y por las ciudades. Es un espléndido y
original bosquejo donde la pintura gestual y el juego entre la información
«real» (lo que se da como tal) y la insinuatio confi guran una imagen
individualizada y muy cohesionada, precisamente a partir de la antítesis
que supone su propia contradicción: nadie, ni él ni los demás (§ 2),
sabían cómo era, ni qué quería. La conclusión, resume Livio, haud dubie
insanire aiebant. El contraste entre tantos y tan variados elementos –
sobre todo la falta de cordura, y de gravitas y maiestas (la apariencia
tan poco «real»)–,87 defi ne bien a una fi gura cuyo variable y doble tenor
resulta incompatible con la sobriedad y fi rmeza de los dirigentes de
Roma, pero que, por ello justamente, parece avenirse bien, según Livio–
siempre dominado por la necesidad de «coherencia» y «racionalidad»–,
con el tópico de la sinuosidad y necedad oriental: sus reyes, pueden
carecer de la dignitas y el valor debidos; los romanos no.
Por eso es defi nitorio que esa misma conducta errática, indigna de
un rey, pero más aún de un ciuis romanus, acabe siendo incorporada y
a través del mismo verbo (arridere),88 por uno de los más insignes per-
sonajes de la Roma de este siglo iv: Petronio Probo, «que moría, como
los peces, si se le sacaba de su medio» (27,11,3), los cargos públicos…;89
que pese a sus honores y riquezas siempre andaba «anxius et sollicitus,
ideoque semper levibus morbis adfl ictus» (§ 6); y, como el rey, unas ve-
ces se mostraba generoso hacia sus amigos, favoreciendo su ascenso,
sobre su retirada de Egipto (pp. 75-76). Cf. nuestro detenido estudio (cf. I. Moreno, «Emoción,
gesto y actio. La risa en el ab vrbe condita», Talia dixit 6, 2011, pp. 25-60) al que remitimos para
los detalles.
87. Es el contraste con la «asamblea de reyes» que era el Senado de Roma, según la impresión
de Cineas transmitida a Pirro (Fl. i, 13[18],20).
88. Para el matiz, cf. Hor. Ars P. 101-2: ut ridentibus arrident...
89. Para su impresionante trayectoria, cf. A. H. M. Jones, J. R. Martindale y J. Morris, Th e
Prosopography of the Later Roman Empire, vol. 1, Cambridge University Press, 1971-1992, pp. 736-
740. Pero también fue acusado de corrupción en la exacción de tasas por Valentiniano I.
36 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
y otras, era un «insidioso cruel», que se dejaba llevar por la cólera»
(§ 2). Amiano le dedica un muy duro y gráfi co retrato, literaria y te-
máticamente contrastivo:90 siempre sospechando, y reconcentrado…
«et subamarum adridens blandiensque interdum, ut noceat» (§ 5);91 una
frase en la que Amiano aplica su típica «alusividad» histórica,92 para,
aprovechando su hapax (arridere), y el tenor del peculiar monarca, en-
fatizar el paralelo y potenciar la carga negativa del prefecto. Pero con su
toque personal: el adjetivo subamarum,93 cuyo preverbio, que matiza los
términos, contribuyendo a destacar la condición del personaje y apun-
tando la situación que lo rodea, o a la que va a enfrentarse,94 incorpora
una poco estudiada característica sintáctico-estilístico-psicologica del
antioquense.95 De hecho, es importante observar el juego que Amia-
no establece con el propio Juliano a propósito de esa expresión. Tras
el triunfo de Estrasburgo y su elección imperial, en su camino hacia el
enfrentamiento con su primo Constancio, se apoderó del comandante
de caballería, Luciliano, que pensaba oponérsele con los soldados que
estaba reclutando en Sirmio; la escena de la captura, dominada, una vez
más, por los contrastes, presenta el último entre ambos:, percatándose
de la oportunidad que el Emperador le estaba ofreciendo con su perdón,
pero dominado por el pánico que lo dominaba, se atreve a amonestar-
lo: «´incaute, inquit ´imperator et temere cum paucis alienis partibus
te conmisisti». Juliano le replica, «amarum… subridens», que guarde el
«prudente consejo» para Constancio; que él solo pretendía con su gesto
90. Como todos, y en línea con los clásicos de Catilina y Sila (cf. A. La Penna, «Il retrato
«paradossale» da Silla a Petronio», en rfic 104, 1976, pp. 270–293). Algunas notas y fórmulas
plantean también la combinación de soberbia y crueldad, característica de la época (§ 2).
91. Cf. la selección léxica, gradatio y volumen creciente del enunciado, y la contraposición
entre los participios; y el de blandiri/nocere, que redondea la frase –Amiano utiliza la misma idea
para la conducta de Galo y su esposa: ad nocendum (14.1.2).
92. G. Kelly (Ammianus Marcellinus. Th e Allusive Historian, Cambridge University Press,
Cambridge, 2008 pp. 165-175) defi ne las diferencias entre «intertextualidad» (de esfera más amplia)
y «alusión»: implica una intencionalidad y depende de la sutileza e imaginación de los lectores (pp.
166, 174).
93. Único rasgo f ísico de Probo. En la fi siognomía (J. André, Traité de physiognomonie, Budé,
Les Belles Lettres, París, 1981, 124, § 99) se defi nen las características del amarus et litigosus.
94. El subtristis de Valentiniano (30.5.19) cuando, tras el sueño-presagio de su esposa revestida
de luto, sale por la mañana, y el caballo que se le ofrece lo tira, preludia su muerte.
95. El tema aguarda un detenido estudio.
37isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
que dejara de tener miedo (21.9.8). En esa ocasión, el participio utiliza
el sub- que, con un cierto toque de sinuosidad y doblez, o de crueldad
y amargura, pasa al subamarus de Petronio; un personaje cuyo retra-
to se completa con una nueva vuelta de tuerca sobre sus malas artes,
indignas, como la anterior, «del brillo de su linaje» (30,5,4), porque con
su actuación tortuosa y funesta ante el cruel Valentiniano, contraria a la
buena práctica de un consejero prudente (30,5,5), sin parar en métodos
justos o injustos, «no se molestaba en reconducirlo a la senda de la equi-
dad, como hicieron con frecuencia los mentores juiciosos (tranquilli),
sino que él mismo lo seguía también por esa senda sinuosa y poco ín-
tegra»; de todo ello se va a derivar la serie de desgracias que va a sufrir
el Imperio (§ 6)... Este es el punto principal de esa doble relación: cómo
una actitud individual –emperador y prefecto–, por sus personas y por
su representatividad política, va a repercutir en la vida de los demás,
acreciendo, en el segundo caso (ligado a Valentiniano), la adversidad
general de la época. De este modo, lo que en Livio había sido una ca-
racterización personal del rey sirio, sin (aparentemente) trascendencia
funesta para sus súbditos, en Amiano se ha convertido en un siniestro
conjunto de crímenes y muertes hacia el resto del mundo a través de la
maldad conjunta de Probo y Valentiniano; una puesta en escena muy
potenciada por todos los recursos literarios habituales: la selección léxi-
ca variada pero redundante de las múltiples «desventuras»; la adjetiva-
ción: ponderativa o sugerente, cuantitativa, contrastada, o simplemente
enfática (los «perpetui» carcerum inquilini)–; las formas y matices ver-
bales; los giros retóricos, y con términos enfrentados; y las adiciones y
comentarios del autor que generalizan el proceso dándole una sensación
de eternidad y amplitud que lo «ahoga»96 todo…
En cuanto a la saevitia –que, curiosa o signifi cativamente, se aplica
poco a las bestias,97 salvo en el caso de las salvajes osas de Valentiniano;
96. El término alude al juego de Amiano que compara a Probo con los peces y, potenciando
la metáfora (natantium genus), recurre al verbo mergo: las ambiciones desatadas de sus prosélitos
obligaban dominum suum mergentium in rem publicam (§ 3).
97. A los perros (15.3.5), genéricamente, en la comparación con Mercurio –el persa encargado
del tesoro, y siniestro informante de Constancio II–, que, siendo muy fi ero, como aquellos, que, sin
embargo agitan dócilmente la cola, se infi ltraba en distintos ambientes para obtener sinuosamente
una información que le permitiera delatarlos y a él medrar; y a los cocodrilos (22.15.17), que se
moderan en los días en que los sacerdotes celebran los festejos del nacimiento del Nilo.
38 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
a algunos bárbaros,98 gentes saevissimae en general (26.4.5);99 o un pue-
blo, como el de los aqueos (22.8.25), en el colorido pasaje del excursus
de Tracia y el Ponto (22.8); y, aisladamente, a fi guras como el rey de los
alamanos, Suomario;100 o Sapor (19.1.6)–, los personajes más destacados
por el dudoso honor de ser los que elevaron su práctica a la cima siguen
siendo, en diferentes grados, los propios emperadores. Algunos son
los clásicos, (Cómodo, 26.6.8; o Aureliano, 26.6.7), que, como sombras
ominosas, acrecen la maldad de los actuales (Valente; y Graciano);101 y
otros son innominados e indeterminados (14.1.5).102 Pero, en general,
se predica de todos los de este siglo iv –ni siquiera se salva Juliano del
todo (22.14.2)–. Hay infi nitos ejemplos, y la casuística es muy varia-
da: además de Galo103 y su terrible esposa Constancia (14.1.2),104 están
Constancio II, al que se compara con los principales referentes de ella,
Calígula, Domiciano y Cómodo –pero no porque matara a toda su fami-
lia, sino, mucho peor todavía: los mató para, en una aemulatio105 trágica
(novedosa fórmula), «asemejarse a ellos» (21.16.8)–; y a cuyo carácter
98. Los isáuricos (14.2.2), en una cita de Cicerón que se les aplica a propósito de sus ataques;
otros pueblos tracios (aricos, sincos y napeos), más desconocidos aún que los escordiscos, quizá los
peores –la unión de saevi et truces es única (27.4.4)–, cuya crueldad se ve acrecida por la licentia
(22.8.33) –Amiano siempre encuentra forma de acrecer un vicio con otro–. Los alamanos, volcados
en ella y en la guerra, después incluso de Estrasburgo (20.1.1). Por supuesto, los godos de Fritigerno
–al menos en la pretensión del «cristiano» enviado como mensajero antes de la batalla (31.12.9); y,
en el apartado más individualizado, el sarraceno Podasaces (24.2.4).
99. Es el caso general de la enumeración de todos los que se están lanzando contra el Imperio,
apenas elegido Valente por su hermano. También sin más detalle, de la gens Gothorum… saevissima
(26.6.11).
100. Derrotado en Estrasburgo, ferox ante saeviensque in damna Romana (17.10.3) –Amiano
no deja de reconocer el tenor de Roma–, ahora, apercibiéndose de las posibilidades del perdón y la
paz, con rostro y caminar sumisos (vultus incessusque supplicem indicabat), se arrodilla pidiendo
la paz…
101. Es un importante pasaje a propósito de la caza de animales salvajes en los vivaria (31.10.18-
9); pero a Graciano se le quita, justamente, tal crueldad (incruentus).
102. Son principes saevi; o principes saevissimi, en el caso de la comparación con Valentiniano
(30.8.3), cuya falta de compasión fue superior a la de ellos.
103. Orgulloso, típico acompañamiento de la crueldad, y neciamente malvado, porque acaba
siendo víctima de su crimen y estupidez (14.1.1-2), y de los delatores (14.1.6: hombres desconocidos
enviados a escuchar y traer noticias, especialmente funestas porque todas conllevaban el mal para
sus emisores).
104. Es ilustrativo leer el texto original para ver la riqueza léxica y el colorido de los términos del
historiador, su capacidad de sugerencia (aquí de orgullo y ruindad personales); y los procedimientos
para el mal, casi siempre multiplicando su efecto con la connivencia de dos o más personas.
105. Es justamente el término que el historiador, en un buen juego retórico, usa: quorum
aemulatus saevitiam (21.16.8).
39isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
violento, y ensañamiento –sin diferenciar a inocentes de culpables,106
hasta el punto de que la Justicia se alejó completamente de los procesos
(14.7.21)–, dedica bastante atención el historiador. Pero, en buena
gradatio ascendente, son los que cierran el relato, acompañados por una
variada gama de cortesanos y gobernantes, los que elevan el grado y el
tono de la maldad: el siempre infausto Valentiniano, que prepara el con-
texto (27.9.4), si bien con la salvedad de sus otros valores;107 y Valente,
porque, además de las múltiples referencias al respecto,108 en torno a él
se van concentrando, in crescendo, las circunstancias y expresiones que
generan la tragedia ambiental –tras este largo pasaje (29.1), viene el no
menos trágico de las acusaciones de magia y otros crímenes (29.2)–, que
acabará desembocando en Adrianópolis.
De hecho, en este campo, el método del historiador varía del que
aplicaba en el de la ira. Son distintos procedimientos que se alternan o
convergen para resaltar el tono (negro) pretendido, que solo podemos
apuntar. Aquí se juega:
(i) con las comparaciones en gradatio ascendente –caso de Valenti-
niano, que, si individualmente ya supone la cumbre de tal vitium,
en general llega a superar a todos los anteriores principes saevissimi
(30.8.3).
(ii) con la ampliación de los «agentes» que la practican, haciendo
descender la escala social desde lo más excelso –el solio imperial–, a
lo más vulgar: el ejército o la plebe, cuya brutalidad, «generalizada»
(14.10.4) supera la habitual (20.8.8).109
(iii) con la connivencia, o colaboración para el mal que se establece
entre los principales personajes (emperadores) y sus subordina-
dos o parientes, que acrece, de un modo u otro, este vil com-
portamiento. Es el caso de Valente (26.6.7), injusto y soberbio
106. Pareja acusación se atribuye luego a Valente (29.1.18).
107. El propio Amiano, tras dar cuenta de sus múltiples crímenes (29.3), se plantea si ha sido
demasiado tendencioso con un príncipe que, cierto era, tenía otras buenas cualidades (29.3.9). Pero
la verdad es que entre tal crueldad y la envidia (30.8.10), sus virtudes –desde la castidad hasta la más
importante de la tolerancia y ecuanimidad en el tema religioso, junto a alguna más (cf. en general,
30.9)–, pasan a un segundo plano.
108. 29.1.18; 29.2.17; 26.8.10; 26.10.6; 31.14.5 y 29.1.38.
109. Este es un caso especial, porque se trata del ejército que no desea ser enviado a Oriente,
y que elige a Juliano; pero la idea de Amiano está clara: primero la iracundia; y luego el resultado
(unde solito saevius eff erati). Cf., también, 14.10.3.4.
40 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
(29.1.18),110 fremebundus et minax (29.2.10), y proclive a apode-
rarse de lo ajeno (26.6.6), pero, además, estimulado fatídicamen-
te por su suegro, Petronio, recién elevado al rango de patricio, y
presto a arruinar a todos los que estuvieran a su alcance, justa e
injustamente.111 Luego, la secuencia de datos negativos y la pésima
caracterización individual –creciente, si es posible–, se alarga para,
después de compararlo con Cleandro (§ 8), el nefasto prefecto de
Cómodo,112 concluir, como es inexorable, «con la ruina de muchos
hogares, pobres y ricos, de los provinciales y de los soldados…»
(§ 9). Lo peor es que esa permutatio status praesentis ope numinis
summi concordi gemitu que se solicita como conclusión va a derivar
en otra masacre cuando Procopio lance su usurpación y fracase. Y
como requeriría atención especial, y el sistema ha quedado apun-
tado, en el caso parejo de Valentiniano, «ayudado» en sus crímenes
por el ya prefecto Maximino (29,3,1),113 no entramos.
(iv) con la «acumulación», el más decantado y quizá determinante
desde el punto de vista de la expresividad, tanto de maldades y
vilezas, como de elementos formales que acrecen la sensación,
como se veía en el caso anterior. Es la fórmula del barroquismo, ya
apuntada en otras ocasiones, y aplicada ahora a la multiplicidad de
datos y acciones criminales –cada una más mezquina y abominable
que la anterior–, y de califi cativos, verbos o giros variados dentro de
la gama, que agobian al lector con la atmósfera que crean. Amiano
acrecienta la sensación pretendida (la crueldad; o la tragedia con
llantos, petición de ayuda denegada o inexistente, desastres…), con
todo tipo de motivos, sea temáticos, sea léxicos, sea ambos, que
potencian mutuamente su valor y multiplican la sugerencia114 y el
peso de la atmósfera creada.
(v) Por supuesto, además de esa misma gradatio y dispositio que va
acumulando acciones, pormenores y resultados, la selección de
110. Es verdaderamente irónica, dentro del carácter trágico que pone de relieve la fi gura
retórica, la frase fi nal: dum adhuc dubitaretur de crimine, imperatore non dubitante de poena,
damnatos se quidam prius discerent quam suspectos.
111. Véase, a título de ejemplo, la ilustrativa terminología del pasaje que no podemos recoger.
112. Obsérvese la selección léxico-morfológica que potencia la información (el comparativo
invisior; el vecordia, vexasse…).
113. De Petronio Probo, ya hablamos.
114. Un caso bien conocido es el desenlace de la conjura de Teodoro (29.1.12-4), traído de
Constantinopla, moribundo y vestido de luto, cuando las cárceles no daban abasto a recibir
prisioneros, y la angustia de cada uno multiplicaba la de los demás.
41isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
«ciertos» detalles que contribuyen a redondear las principales es-
cenas; referencias paradigmáticas en sí, pero que sumadas a las
noticias precedentes, elevan, si es posible, el tono de la caracte-
rización; como la referencia a las osas de Valentiniano,115 saevas
y hominum ambestrices, cuya salvaje naturaleza era garantizada
por guardianes de probada fi delidad, y que vivían junto a su ha-
bitación, despedazando a los mortales, hasta el punto de que una
adquirió el premio de la libertad por el gran número de cuerpos
heridos y cercenados… Sus hazañas cierran,116 con su toque de
bestialidad, una de las series más notable de atrocidades «bárba-
ras» del emperador (29,3). Poco antes se relata la desgracia del po-
bre palafrenero que le había ayudado a montar: el caballo se negó a
soportarlo, alzando las patas y él, furibundo, dejándose llevar por
su innata e inmanis feritas (30,5,19), ordenó cortarle la mano –y
habría sido torturado y muerto de no haberlo salvado Cereal, casi
a costa suya.117
(vi) Y, fi nalmente, la sinuosidad de los comportamientos que acompañan
la acción, no menos determinante en la práctica que el de la propia
enumeración y énfasis expresivo. Es el caso de la maniobra del conde
Romano, cuya dureza el propio historiador lamenta haciendo llorar,
como antes (14.7.21), a la propia Justicia (28.6.1)… La complejidad
de la escena es notable, y sobrepasa la posibilidad de análisis en
estas breves líneas; pero una simple selección de términos y giros,
haciendo converger sus matices sobre la conciencia del lector,
indicará el procedimiento: los «fi eros» austorianos, tratando
de vengar a un infame personaje (Stachao), que murió supplicio
fl ammarum, salieron de sus lugares ferarum similes rabie, aterrando
a los habitantes de Leptis Magna; estos, ante el incremento de las
«desgracias» (malorum), a las que contribuía el barbaricus tumor,
pidieron ayuda al conde Romano que exigió una compensación tal
para la tarea que los pobres peticionarios –agobiados además por los
incendios y devastaciones–, «quedaron estupefactos». El número
de formas que incorporan las desventuras, y la multiplicidad de
estas, que alargan su desenlace hasta el fi nal del libro –que acaba,
115. «Pepita de oro» e «Inocencia», para más maldad… (29,3,9).
116. Antes de que Amiano lo lance a intentar apoderarse de Macriano (29,4).
117. En el inmediato, tras su fracaso frente al rey bárbaro, su actitud se compara con un león
que rechina los dientes al perder un ciervo o una cabra… (29,4,7).
42 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
después de múltiples avatares aciagos, con el anuncio del suicidio
próximo de Remigio,118 sumadas a la «ignorancia» del (cruel)
emperador (Valentiniano: sus espías tan hábiles otras veces ahora
no sirven de nada, con lo que ni siquiera mueve un dedo para
ayudar a sus súbditos; y, peor aún, si es posible, a la impunidad del
infame romano, que acaba sin sufrir castigo alguno–, confi guran
el marco en el que se concentra el poder expresivo e impresivo del
historiador.
En defi nitiva, más que la propia «crueldad», como simple término
y práctica, lo que da el tono trágico al relato es esta forma de ensa-
ñamiento generalizado sobre la ciudadanía de la que todos participan,
como agentes, y todos sufren, como sujetos pacientes; el historiador
mismo lo advierte en ese cuadro fi nal: «Et nequid cothurni terribilis
fabulae relinquerent intemptatum, hoc quoque post depositum accessit
aulaeum…» (28.6.29). No hay nada peor que al poder excesivo se sume
una naturaleza cruel (29.2.12).
No es posible ya entrar en el último de los temas y fórmulas en los
que se advierte la sustitución de los valores tradicionales de Roma y
sus dirigentes por un comportamiento propio de bárbaros que, sin
embargo, y a modo de alternativa de los antiguos «salvajes», ahora
ya «reflexionan y debaten» sobre dónde ir o qué hacer, son «cautos
y nobles», y tienen «sentimientos de tristeza, más que de violencia»
–algunos, por supuesto, y en algunas ocasiones, como tras su propio
éxito en Adrianópolis (31.16.1). Pero si no podemos analizar con el
detalle debido esa falta de dignitas y maiestas en sus dirigentes –esta
sustituida por los salvajes procesos de lesa majestad que se multiplican
en la última parte de la obra–, que dejamos para otra ocasión, sí
podemos ofrecer justamente el indicio contrario: el paradigma perfecto
de cómo se han depuesto esos tópicos valores tradicionales de corte
liviano (valor, nobleza, generosidad…), suplantados por la utilitas más
pragmática, pero menos noble, de la conducta romana, tal y como se
relata en las líneas fi nales de las Res Gestae (31.16.9), antes del epílogo.
Es un pasaje que, tras la masacre bélica anterior (30.13), puede, a primera
vista, parecer algo anodino e indigno de cerrar un relato de la entidad
del realizado; pero que se convierte en fundamental por el valor que
118. … laqueo vitam elisit, ut congruo docebimus loco.
43isabel moreno ferrero | la inversión del binomio
Amiano le concede a su selección informativa (es una inventio peculiar,
que demuestra el arsenal de datos y noticias del historiador, y el carácter
de tal selección); y a su dispositio: es el último acontecimiento relatado,
antes de la clausura de la obra; un fragmento de síntesis –los godos, tras
atraerse a hunos y alanos buscan hacerse con Constantinopla, aunque
fracasan–, y pragmática bélica que acaba, una vez más, demostrando
la máxima que domina la realidad del momento, terrori cunctis erat
(30,5,3), pero evidenciando hasta qué grado ha llegado a implantarse
esa inversión de valores que se ha dado a lo largo de los siglos y hemos
pretendido sugerir a lo largo de esta breve exposición: aquí se recoge la
dura efi cacia del comandante del ejército del Tauro, Julio, ordenando
matar a los godos de la zona (31.16.8), mediante una artera convocatoria
para librarse de ellos. Cuatro elementos sobresalientes defi nen el contexto
y la modifi cación de conductas respecto a coyunturas precedentes:
a) el cambio de actitudes de los contendientes y la alternativa en los
acontecimientos respecto a los anteriores: los vencedores (los godos)
han decidido ocupar Perinto (31.16.1), de cuya riqueza estaban bien
informados gracias a traidores y desertores, mientras los defensores
de Adrianópolis, ignorantes de la suerte de Valente, «huyen» (nula
«valentía» en los ciudadanos romanos); los bárbaros, «refl exionando»
sobre sus anteriores desastres, unidos a hunos y alanos, cambian de
objetivo y tratan de alcanzar Constantinopla, la nueva Roma;119 b) la
variedad de registro en la propia barbarie, con gradatio ascendente
en la intensidad, y la aparición de un tercer actor, un nuevo «bárbaro»
(Sarracenorum cuneus),120 que rompe la polaridad tradicional romano-
bárbaro/persa, marcando las diferencias entre estos mismos bárbaros;121
c) la triste «barbaridad» que incorpora esa pragmática utilitas romana,
ahora convertida en «bárbaro» (inhumano y traidor) sacrifi cio, curiosa y
119. Con todo, la divinidad castigará su orgullo (inferentes sese inmodice… caeleste reppulit
numen, § 4), como antes ocurriera con los galos en la Roma real.
120. El episodio de la sublevación de estos sarracenos aparece de soslayo en el Panegírico de
Pacato (22.3).
121. Uno de tales Sarraceni, crinitus…, nudus omnia praeter pubem, subraucum et lugubre
strepens (§ 6) –los tópicos, con el cabello largo, y desnudo, salvo el pubis, y emitiendo un agudo
y lúgubre grito, son los mismos de la descripción tradicional–, tras lanzarse contra los godos y
matar a uno de ellos: labra admovit eff usumque cruorem exuxit. Tal «salvajada» inició la pérdida
de confi anza de la horda que poco a poco se fue quedando sin ánimos y se dispersó por los Alpes
Julianos.
44 el espejismo del bárbaro. ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad
signifi cativamente llevado a cabo por parte de un auténtico «romano»;122
d) la amarga alabanza que el propio historiador aporta a la indigna acción:
antes sus autores encomiaban o censuraban lo digno o indigno… –esa era
la función de la historia–,123 como guía para las acciones del presente
o futuro; ahora se alaba, simplemente, la más ignominiosa y lucrativa
ventaja.124 Esta suma, perfecta visto el resultado, de los dos elementos
combinados en los que el antioquense basa gran parte de su efectividad
barroca,125 la impresión y la expresión, ejemplifi ca en este breve
fragmento fi nal de las Res Gestae la inversión de valores, posiciones y
conductas entre el anterior modo de vida y el de este siglo iv, tal y como
Amiano lo ha ido viendo, viviendo, y refi riendo.
122. Es un detalle que Amiano se ha molestado en especifi car sobre los líderes a los que este
comandante del ejército del Tauro envía los mensajes; el historiador no da más detalles sobre él,
Julio, que, con hábil y artera maniobra, ordena matarlos, haciéndolos acudir con la excusa de que
iban a recibir la recompensa prometida. Es una buena forma de librarse de ellos…
123. Recuérdese la famosa síntesis de Cicerón (De or. ii 36): Historia vero testis temporum, lux
veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis,…
124. Lo que ha cambiado no es el fondo de la fi nalidad histórica, que sigue siendo «servir al
estado» a través de esa alabanza de sus hombres, con la retórica-oratoria como medio (Cic. De or.
ii 62-4), sino el tipo de «estado» al que se subordina la materia seleccionada.
125. Es el tópico sistema del barroco fúnebre que R. Barthes planteó para Tácito («Tacite et
le baroque funèbre», en Éric Marty (ed.): Oeuvres complétes, t. i, Éd. du Seuil, París, 1993-1994,
pp. 1247-1249), pero que Amiano copia y, en cierto modo, «perfecciona» –no en el sentido de la
«perfección artística», que con Tácito de referente es dif ícil, sino de «cima», de apogeo, de máximo
desarrollo–, porque la multiplicidad de los campos a los que se aplica el mal y el dolor es mucho
más variado y amplio en el campo de aplicación; y más «barroco», también, porque es mucho más
sinuoso y «retorcido», que el del mundo tacitiano, que, a pesar de su maldad sigue siendo «lógico»,
«ordenado», «coherente», como al inicio indicábamos.