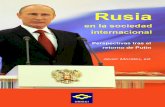En torno a la invención de la realidad en el cine de ciencia ficción contemporáneo
La invención de la comunidad Migración de retorno y economía solidaria en Huancarani
Transcript of La invención de la comunidad Migración de retorno y economía solidaria en Huancarani
La invención de la comunidad
Migración de retorno y economíasolidaria en Huancarani
La Paz, 2008
Céline Geffroy Komadina (Coordinadora)
José Gonzalo Siles NaviaMaría del Carmen Soto Crespo
Geffroy Komadina, Céline La invención de la comunidad: migración de retorno y economía solidaria en Huancarani / Céline Geffroy Komadina; José Gonzalo Siles Navia; María del Carmen Soto Crespo. -- La Paz : Embajada de Francia ; Fundación PIEB, 2008. 184 p. ; fots. 23 cm . -- (Investigaciones Coeditadas) D.L. : 4-1-1973-08 ISBN: 978-99954-32-45-4 : Encuadernado ECONOMÍA SOLIDARIA / HISTORIA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL / MIGRA-CIÓN / MIGRACIÓN DE RETORNO / MOVILIDAD SOCIAL / ECONOMÍA CAMPE-SINA / PIRWA / TRABAJO COMUNITARIO / MERCADO / REDISTRIBUCIÓN / RECI-PROCIDAD / CAPITAL / TRUEQUE / CAPITAL SOCIAL / ECONOMÍA DE MERCADO / TENENCIA DE LA TIERRA / POBREZA / RIQUEZA / GÉNERO / FIESTAS RELIGIOSAS / IDENTIDAD CULTURAL / TRADICIÓN / HUANCARANI / COCHABAMBA 1. título 2. serie
Esta publicación cuenta con el auspicio de la Embajada de Francia en Bolivia y de la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB).
D.R. Fundación PIEB, septiembre 2008 Edificio Fortaleza, Piso 6, Oficina 601Avenida Arce 2799, esquina calle CorderoTeléfonos: 2432582 – 2431866Fax: 2435235Correo electrónico: [email protected]: www.pieb.com.boCasilla postal: 12668, La Paz Embajada de Francia en BoliviaAv. Hernando Siles 5390, esquina calle 8 ObrajesTeléfono – Fax: 214 99 00Correo electrónico: [email protected] Website: www.ambafrance-bo.org Casilla postal: 717, La Paz Edición: Mónica Navia Diseño gráfico de cubierta: PIEB Foto de tapa:Diagramado: Alfredo Revollo Jaén Producción: Plural Editores.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Impreso en BoliviaPrinted in Bolivia
Agradecemos en primer lugar al Programa de Investigación Estratégica en Bo-livia (PIEB) y especialmente a Godofredo Sandoval por auspiciar este trabajo y a la Embajada de Francia por financiar la edición del libro. Reconocemos el apoyo y los consejos editoriales que nos brindaron Jean-Joinville Vacher, representante del Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en Bolivia, y Pascale Absi.
Asimismo queremos expresar nuestro reconocimiento a la comunidad de Huancarani que nos acogió con mucha calidad humana y nos dio la oportu-nidad de compartir sus tristezas y alegrías.
Una gratitud especial a Miriam Vargas, nuestra asesora y amiga, que nos acompañó y orientó en todas las fases del proyecto y que nos enseñó a afinar nuestras ideas e intenciones a la luz de su propia experiencia.
A Joaquín Hinojosa, constructor de utopías.
Por último, agradecemos a Pedro Albornoz, quien nos ayudó en la etapa final de redacción y edición del informe de investigación, y a Jorge Komadina por su complicidad, sus críticas y sugerencias.
Agradecimientos
Índice
Prólogo .......................................................................................................................................................................... 13
Introducción .......................................................................................................................................................... 17
Capítulo Primero: Huancarani ..................................................................................................... 271. Huellas del pasado ........................................................................................................................................ 282. Procesos migratorios ................................................................................................................................... 31 2.1. Salidas ......................................................................................................................................................... 32 2.2. Retornos y nuevos inmigrantes ........................................................................................... 343. Organizaciones y obras: la invención física de la comunidad ............................... 35
Capítulo Segundo: “Ya somos huancareños”: la invención de la comunidad ........................................................................................................ 411. La fiebre de las minas ................................................................................................................................. 412. “Todo bien producía”: valoración del pasado de Huancarani .............................. 423. “Llorando me he venido”: llegan los mineros ...................................................................... 45 3.1. Relato de vida de Natalia: una niñez pobre ............................................................. 45 3.2. La mina: generosa y cruel ......................................................................................................... 46 3.3. De retorno a Huancarani ......................................................................................................... 484. “Ahora ya no quieren irse, pues”: adaptación de los mineros a su nuevo entorno ....................................................................................................................................... 51 4.1. Necesidad del dinero .................................................................................................................... 51 4.2. La desgracia: nuevamente pobre ........................................................................................ 535. Una práctica económica, la migración: las nuevas generaciones ........................ 54 5.1. En busca de capital económico ........................................................................................... 55 5.2. En busca de reconocimiento social .................................................................................. 566. Inventando la comunidad entre todos ....................................................................................... 56
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD10
Capítulo Tercero: La economía de reciprocidad persiste y se adapta ..................................................................................................................................... 591. Acceso y tenencia de tierra .................................................................................................................... 60 1.1. Entre ch’ulla, ¿qué estrategias económicas existen? ........................................... 61 1.2. Acceso a tierras ................................................................................................................................... 62 1.3. Tenencia de tierras .......................................................................................................................... 642. Prácticas de reciprocidad en actividades productivas y ceremoniales................................................................................................................................................ 68 2.1. La mink’a como peonaje ............................................................................................................ 68 2.2. El yanapakuy, una forma de colaboración ................................................................. 71 2.3. El ayni y su confusión con el yanapakuy ..................................................................... 74 2.4. Trueque ..................................................................................................................................................... 76 3. Un ejemplo de interrelación entre ch’ulla y wajcha (caso de Julián, René, Clara y Lorena) ....................................................................................... 79
Capítulo Cuarto: Economía de solidaridad: historia de una utopía hecha realidad .................................................................................. 831. Alejandro: nacimiento de una utopía .......................................................................................... 83 1.1. De estudiante a minero: nacimiento de su reivindicación ......................... 84 1.2. De minero a indio: encuentro con la Pachamama ............................................ 84 1.3. El exilio .................................................................................................................................................. 85 2. El retorno: “se hacen realidad los sueños” ............................................................................... 86 2.1. La utopía andina de Alejandro ............................................................................................ 86 2.2. Educación y agua para todos ................................................................................................. 88 2.3. Terreno comunal .............................................................................................................................. 89 2.4. La panadería ......................................................................................................................................... 91 2.5. Otros proyectos ................................................................................................................................. 913. Una red de solidaridad: la pirwa ...................................................................................................... 92 3.1. “Mejorar nuestra alimentación es derecho y deber de todos” ................. 92 3.2. Un día en la pirwa .......................................................................................................................... 94 3.3. Una población marginada de la economía capitalista .................................... 96 3.4. Normatividad ...................................................................................................................................... 98 4. La pirwa: espacio de integración social ...................................................................................... 98 4.1. Vamos a la pirwa para “hacer reír” y engañar la soledad ............................ 98 4.2. La ritualidad en la pirwa ........................................................................................................... 1025. Economía de solidaridad ........................................................................................................................ 106 5.1. Entre el mercado, la redistribución y la reciprocidad... ................................ 106 5.2. La economía de solidaridad en Huancarani ............................................................ 113 5.3. Lo económico en lo solidario ............................................................................................... 114 5.4. Todos reciben por igual .............................................................................................................. 117 5.5. La pirwa, un encuentro de culturas ................................................................................ 119
ÍNDICE 11
Capítulo Quinto: El espacio de las diferencias........................................................ 1211. Detrás de un pobre, ¿un rico? ............................................................................................................ 122 1.1. El wajcha es “más pobre, porque no tiene a nadie” .......................................... 124 1.2. Ch’ulla: sin su par ........................................................................................................................... 124 1.3. La pobreza no es siempre definitiva ................................................................................ 1282. ¿Hacia la igualdad en chachawarmi y entre las mujeres?............................................ 131 2.1. Complementarios, pero no iguales .................................................................................. 131 2.2. “Piel social”: la pollera ................................................................................................................. 1333. Entre bases y líderes ..................................................................................................................................... 135 3.1. Interacciones entre bases y líderes..................................................................................... 140 3.2. “Pero nos mironeamos siempre”: conflictos ............................................................ 142 4. Las fronteras étnicas en Huancarani............................................................................................. 143
Capítulo Sexto: Huancarani se afirma alrededor de la Guadalupana ......................................................................................................................................... 1491. Identidad producida por la fiesta .................................................................................................... 150 1.1. La fiesta antes ...................................................................................................................................... 153 1.2. La participación de los residentes en Llallagua y en Catavi ...................... 154 1.3. “Era de gozar venir en tren” ................................................................................................... 155 1.4. La cacharpaya ....................................................................................................................................... 1582. “No hay que comprometerse así para no cumplir, malita es la Virgen” ..................................................................................................................................... 1613. La fiesta, escenario de una economía de solidaridad ..................................................... 164
Conclusiones ......................................................................................................................................................... 169
Bibliografía .............................................................................................................................................................. 175
Autores .......................................................................................................................................................................... 183
Prólogo
El objeto de estudio de La invención de la comunidad está compuesto de tres problemáticas que reflejan sus contornos entre sí, como en un juego de espejos. La primera problemática gira en torno a la llamada “migración de retorno”. La historia de Huancarani, una comunidad campesina situada a 26 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, durante el siglo XX, puede narrarse como una sucesión de flujos migratorios que se iniciaron con la Guerra del Chaco y que tuvieron su momento más alto en la masiva migración hacia las minas después de la Reforma Agraria. El proceso migratorio transformó las prácticas productivas agrícolas, profundizó la parcelación de los terrenos, así como modificó las prácticas tradicionales de acceso a la tierra y las pautas ancestrales de organización. No obstante, el proceso migratorio es circular. Así, en los setenta, se produjeron las primeras migraciones de retorno desde las minas; en 1985, el Decreto Supremo 21060 provocó una segunda ola de retorno; finalmente, a fines de los noventa, la población de Huancarani se incrementó con la llegada de familias “forasteras” venidas de las alturas de Sipe Sipe y del departamento de La Paz.
De acuerdo con los investigadores, la migración es una versátil respuesta frente a una situación de escasez, que implica adoptar nuevas prácticas con el fin de facilitar la reproducción del grupo. Ahora bien, la “partida” y el “retorno” conforman dos estrategias complementarias que permiten al migrante reinte-grarse en las actividades agrícolas y “nunca romper su relación con la tierra”. Pero la migración de retorno no está exenta de significados ambivalentes. Por una parte, ella favorece una dinámica de movilidad social que se expresa a primera vista en la disponibilidad de dinero de los migrantes; sin embargo, por
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD14
otra parte, el proceso genera grandes diferencias de estatus social y económico entre comunarios. Así, el libro describe cómo la llegada de los “mineros” a Huancarani trastocó la forma de vida de las familias “lugareñas” porque in-trodujo nuevas pautas de consumo y prestigio, sobre todo, entre las nuevas generaciones. Este conflicto parece resolverse simbólicamente en la fiesta de la Virgen de Guadalupe que se celebra el 8 de septiembre. La descripción y el análisis de la fiesta patronal es uno de los momentos más densos del texto. La fiesta, nos dicen los autores, es un espacio social complejo que facilita la reunión física y simbólica de la población local con los migrantes, pero que también permite que éstos puedan exteriorizar su prestigio y acumular mayor capital simbólico. La redistribución de recursos mercantiles generados por los migrantes hacia toda la comunidad genera capital social y facilita la construc-ción de una “identidad comunal local ampliada”.
Pues bien, a pesar de la intensidad de los flujos migratorios, las familias que no migraron continuaron con el cultivo de la tierra, aunque las condiciones de trabajo se tornaron cada día más difíciles como consecuencia de la ausencia de mano de obra y de capital. El estudio describe minuciosamente las inicia-tivas de estos pobladores para vencer la adversidad, recurriendo a prácticas de reciprocidad (que se creían perdidas en el tiempo) con otros miembros de la comunidad. La comunidad se re-inventa.
La segunda problemática implicada en el estudio es la experiencia de trabajo comunal en Huncarani (llamada la pirwa) y que pretende ser pensada desde el horizonte de la “economía de solidaridad”, un idea cuyo origen se remonta a los trabajos de Marcel Mauss, Karl Polanyi y Mark Granovetter, y que ha sido recreada por un grupo de sociólogos y economistas franceses contempo-ráneo como Jean-Luc Laville, Alain Liepitz y Serge Latouche, entre otros. Si el discurso de la economía de mercado presenta una visión abstracta de los procesos económicos, basada en los fríos mecanismos reguladores del mercado, la economía solidaria supone el “enraizamiento” de los hechos económicos en las relaciones sociales, históricamente determinadas. Esta diferencia no es sólo epistemológica, sino también práctica porque se vincula con los fines del proce-so económico: la finalidad de la economía solidaria no es la ganancia individual sino el beneficio colectivo. La investigación asume con mucha convicción que las prácticas y los valores comunitarios constituyen en sí mismos un capital social, simbólico y económico que ofrece una alternativa, no sólo a la crisis económica, sino también a “la ausencia de porvenir, de sentido y certidumbre, que caracteriza a la economía de la ganancia y del individualismo”. En suma,
PRÓLOGO 15
el caso estudiado muestra cómo el trabajo comunitario produce una suerte de “valor agregado” que se materializa en el fortalecimiento del lazo social.
La “economía solidaria” aparece como una fórmula imprecisa, pero los inves-tigadores nos explican que ella es una modalidad híbrida que combina tres tipos de acción económica: el mercado, la redistribución y la reciprocidad. Siguiendo algunas claves sugeridas por Pierre Bourdieu, el libro muestra cómo se articulan estas lógicas a través de la “convertibilidad de distintas formas de capital”: la redistribución transforma el dinero en capital simbólico (prestigio) y en capital social (redes sociales) dentro de un sistema de reciprocidad. Así, se describe cómo los recursos invertidos en el trabajo comunal provienen de personas solidarias y grupos de apoyo que viven en Europa; sin embargo, estos recursos que circulan en la economía de mercado contribuyen final-mente al fortalecimiento del capital social comunitario. La condición de este proceso es la existencia de una identidad colectiva; es decir, debe contar con el “reconocimiento público de su valor social y económico” que genera confianza y certidumbre. Por lo tanto, según los autores, el trabajo comunal no sólo genera recursos económicos, también colma un “vacío emocional” porque “provee amigos, suple a la ausencia de pareja o familiares y permite desahogar tensiones”.
Las raíces de la economía solidaria remiten, pues, a los lazos de reciprocidad vigentes en Huancarani. La reciprocidad es definida como una modalidad no mercantil de intercambio de bienes, servicios y símbolos que se realiza en el seno de un sistema de relaciones personales y que favorece la cohesión del grupo social. El trabajo describe el complejo funcionamiento de algunas modalidades de intercambio recíproco como ciertas variaciones de la mink’a y el ayni, pero también el trueque. Pues bien, las formas no mercantiles de intercambio son esenciales para las personas solas o con poca familia porque reemplazan los lazos familiares con redes de relaciones sociales.
La tercera problemática gira en torno a la definición de la pobreza. La inves-tigación pretende problematizar y complementar la definición tradicional de pobreza que privilegia la noción de carencia material introduciendo una “dimensión simbólica”. En el caso de Huancarani, el pobre es también la persona sola que carece de prestigio social y de capacidad productiva. Basados en los trabajos de Dicky de Morrée, los investigadores han empleado técnicas para facilitar la auto estratificación de la población en función de criterios de pobreza y riqueza. Los resultados de está dinámica han permitido construir
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD16
tres categorías de personas solas/pobres. Primero, el wajcha —huérfano— se aplica a la persona pobre que carece de familia. Segundo, el wajcha migrante se utiliza para personas que no cuentan con relaciones de parentesco en su nuevo lugar de residencia. Tercero, el ch’ulla (sin su par) alude a la persona que no tiene pareja: viudas, gente abandonada o soltera —un “ser incomple-to”, a pesar de que algunos disponen de tierras y de animales. Por lo tanto, la “pobreza material” no puede ser analizada al margen de la “pobreza simbólica” que está anclada en códigos culturales ancestrales.
Finalmente, la noción de “comunidad inventada” permite articular las pro-blemáticas descritas. El término “invención” quiere poner una distancia con respecto a los usos “esencialistas” de la categoría comunidad (vinculadas con supuestos “núcleos duros” como la etnicidad, las relaciones de parentesco o el dominio territorial) y pretende enfatizar la creación y recreación, en una atmósfera contemporánea, de prácticas solidarias y sentidos de comunidad que forman parte de la tradición. En suma, la solidaridad comunal es comprendi-da como una estrategia económica que sólo puede funcionar si el sentido de pertenencia, el “nosotros”, es construido y reconstruido permanentemente.
Jorge Komadina Rimassa
Sociólogo
Introducción
Huancarani es una comunidad inventada. La recurrencia del término comu-nidad en nuestro trabajo no debe prestarse a equívocos. No pretendemos recrear aquí la vieja (y falsa) oposición entre sociedad moderna y comunidad tradicional. Nuestra idea de comunidad carece de connotaciones esencialistas, no está anclada en atributos étnicos, territoriales y políticos inmutables; ella está definida como un espacio, en un doble sentido social y territorial, donde se producen prácticas solidarias y sentidos de comunidad (valores y represen-taciones), que han sido constituidas en un contexto particular. Aquello que llamaremos comunidad implica también una dimensión simbólica e imaginaria, imprescindible a su existencia y representa asimismo una estrategia de vida; es decir, un conjunto de acciones deliberadas y destinadas a lograr un fin deseado. Aunque la individualización y la fragmentación de la sociedad son tendencias centrales de la economía de mercado, la formación de comunidades de vida acompañan esos cambios como una suerte de reacción proactiva. En suma, nuestra problemática parece desembocar en una cuestión de gran actualidad e interés, la búsqueda de la comunidad en la sociedad moderna.
Tampoco la palabra invención es fortuita o meramente retórica. Huancarani, decimos, es también una “comunidad inventada” en el sentido que Hobsbawm (2002) podría darle porque sus prácticas se arraigan en tradiciones recreadas. La “tradición inventada” implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente una continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse con
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD18
un pasado histórico que les sea adecuado (ibid.: 8). Sin embargo, a pesar de la referencia a un pasado histórico, la continuidad con este pasado parece ser a menudo ficticia. En épocas de cambios intensos e innovaciones, la sociedad tiende a apoyarse en referentes estables del pasado, tomando referencias y legitimándose en un pasado supuestamente armonioso e ideal, que muestran fortaleza y trascienden el tiempo. Por ello, se remite a épocas remotas, a un pasado glorioso, en fin, a una edad de oro. Inventar tradiciones (consiste en entablar) remite a un proceso de “formalización” y de “ritualización” (ibid.: 10), a partir de una construcción selectiva del pasado.
Aunque esta investigación tiene un innegable énfasis formal, expresado en la permanente tensión entre la teoría y los datos, no pretende circunscribir sus resultados únicamente al ámbito académico. Todo lo contrario. Su ambición es, por una parte, contribuir al conocimiento de ese fenómeno tan complejo como es la pobreza, incluyendo en su concepción la dimensión material y simbólica, pues la comprensión de la naturaleza multifacética de la pobreza es el requisito previo para superarla. Creemos que el diseño de políticas pú-blicas para luchar contra la pobreza y la exclusión no pueden dejar de valorar experiencias puntuales de economía solidaria.
En este proceso, la trama de este trabajo pretende pensar al hecho económico como una construcción social y cultural a contrario del discurso sostenido por la economía de mercado que presenta una visión economicista y abstracta de los procesos económicos, basada en el equilibrio entre la oferta y la demanda y ritmada por la acción racional de los sujetos, sin considerar la influencia que imprimen los hechos sociales sobre la acción económica. A lo largo del estudio veremos cómo se construye —se inventa— lo que llamaremos una economía de solidaridad, cuyo fundamento son las prácticas de reciprocidad, y mostraremos cómo el producto de la acción económica es empleado por los actores para fortalecer los lazos sociales comunitarios.
Aunque el debate alrededor de la economía solidaria surgió en Europa y Es-tados Unidos en la década de los noventa, Huancarani nos proporcionó una oportunidad y un escenario perfecto para rastrear y comprender el origen y las manifestaciones de esta dinámica económica y para establecer, en el terreno, a quién beneficia y cuáles son sus resultados e implicaciones. El tema central de nuestra investigación es la descripción y el análisis de esa experiencia, que excede la esfera de lo estrictamente económico y se hunde profundamente en las relaciones sociales y en los sentidos culturales.
INTRODUCCIÓN 19
Desde 1985, Bolivia ha adoptado una política económica basada en la ca-pacidad reguladora del mercado pero no ha podido superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social. Ante la precariedad del Estado boliviano y la casi ausencia del sector privado, los actores sociales —la gente, como se suele decir— han creado distintas estrategias para hacer frente a las adversas condiciones de vida. La experiencia de Huancarani nos permitió comprender que las prácticas y los valores comunitarios constituyen en sí mismos un capital social, simbólico y económico que permite dar una respuesta, no sólo a la crisis económica, sino también a la ausencia de porvenir, de sentido y certidumbre que caracteriza a la economía de la ganancia y del individualismo.
Considerando que el Estado no puede comprender y dar respuestas específicas a los requerimientos de todos los necesitados ni cubrirlos en su totalidad y que el sector privado no está interesado en jugar este rol, ¿acaso no se debe facilitar a los desfavorecidos —que son quienes conocen mejor sus necesida-des y recursos— los medios que les permitan ser los actores principales de su propio desarrollo? Así, reflexionando sobre la naturaleza de la economía solidaria, queremos ver si el compromiso social que este modelo suscita en sus integrantes puede impulsar la acción en beneficio de la colectividad.
Nuestra temática se sitúa entonces en la encrucijada de varias problemáticas principales: la reciprocidad, la economía solidaria y la organización comuni-taria, la identidad, los actores sociales y, finalmente, la dimensión simbólica, articuladas alrededor de tres ejes temáticos: redes sociales, género y migración. En efecto, estas dimensiones no pueden ser trabajadas de manera aislada, sino que forman parte de la trama global de nuestra investigación.
Pero descubramos nuestras fuentes e influencias teóricas principales. Los trabajos de Mauss (1997) y Polanyi, Arensberg y Pearson (1971), han cons-tituido la referencia central de nuestra investigación. Siguiendo la huella de esos pensadores, Lipietz (1999) y Laville (1999), investigadores franceses, han elaborado la noción de economía solidaria, cuya apropiación crítica nos ha permitido formalizar nuestras percepciones y hallazgos. Sin embargo, el aporte de Bourdieu (1988) ha sido decisivo a la hora de definir el proceso de conversión de los diferentes capitales —presentes en los individuos y grupos sociales—, propio, según nuestra lectura, de la economía solidaria. Que el contexto andino es un excelente escenario para realizar estudios sobre la reci-procidad, lo prueban los trabajos, ya clásicos, de Fioravanti-Molinié (1973), Alberti y Mayer (1974), Esteva (1972), Harris (1987) cuya lectura, como la de otros andinistas, ha sido sumamente valiosa para construir nuestro objeto
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD20
de estudio. Desde otra perspectiva teórica, Granovetter (1985) y Putnam (2001), este último con las nociones de red y capital social, han reforzado nuestro convencimiento sobre el “imbricamiento” (embeddedness) de las ac-tividades económicas en las relaciones sociales, dispositivo teórico que tiene un lugar estratégico en nuestro trabajo. En lo referido al enfoque de género, hemos utilizado argumentos y nociones de Speeding (1997), Paulson (1999) y Paulson y Calla (2000), pertinentes para el contexto andino.
Somos conscientes de las dificultades de ensamblar teorías y nociones que provienen de distintas disciplinas y tradiciones académicas. Sin embargo, esta diversidad se justifica por el carácter interdisciplinario de nuestra investiga-ción, a la cual concurren la antropología, la economía y la sociología. Como lo ha sostenido muchas veces Bourdieu (1988), la tarea del investigador es más inteligente si es capaz de derribar los muros artificialmente construidos entre teorías, a condición de apropiárselos en torno a una línea estratégica definida.
Al iniciar la investigación, planteamos un conjunto de hipótesis cuya función heurística y metodológica era fijar, provisoriamente, un camino de análisis y lugar de llegada. Hemos confirmado la mayor parte de nuestras hipótesis. Partimos del supuesto de que la economía solidaria en Huancarani producía una suerte de “valor agregado”, expresado en el potenciamiento de relaciones sociales basadas en la reciprocidad. Asimismo, subrayamos el carácter estra-tégico que tiene ese proceso económico y social para enfrentar situaciones de pobreza y de desagregación social. Otra de nuestras hipótesis atribuyó un rol protagónico a la red de mujeres en la ejecución efectiva del trabajo comunal, sospecha que validamos en el curso del presente trabajo. Finalmente, sostuvi-mos —y comprobamos— que los componentes simbólicos e imaginarios son imprescindibles para la invención comunitaria y que ellos tienen su referencia en las prácticas andinas de reciprocidad, adaptadas a un contexto moderno.
El diseño metodológico ha merecido una atención especial en nuestra in-vestigación. Hemos aplicado nuestra metodología en dos fases1. La primera consistió en establecer las prácticas socioeconómicas de toda la población de Huancarani y en recolectar datos generales de los participantes en el trabajo comunal. En la segunda fase, hemos realizado un seguimiento a los informantes claves a fin de conocer sus prácticas cotidianas en profundidad.
1 El trabajo de campo tuvo lugar entre 2001 y 2002.
INTRODUCCIÓN 21
En la primera fase, luego de identificar, a través de boletas de sondeo, a los participantes del trabajo comunal, hemos llevado a cabo dos autoestratificacio-nes en las cuales, los participantes —diferentes en las dos ocasiones— tenían que ubicar a todas las familias de Huancarani en cuatro categorías relativas a los recursos económicos, exponiendo, para cada una de ellas, el criterio por el que se la estratificaba en una categoría determinada. Las categorías eran las siguientes: muy pobre (A), pobre (B), un poco rico (C), muy rico (D). Por un lado, si bien esta técnica tiene la ventaja de que se consideran los criterios de riqueza y pobreza propios de la comunidad, por el otro, conlleva la necesidad de realizar varias estratificaciones a fin de validar los resultados (cf. Morrée, 1998a). Podríamos pensar que este instrumento refleja una cierta violencia para aquellos que estratifican; sin embargo, percibimos que para ellos fue una actividad divertida y una ocasión para reflexionar y confrontar opiniones sobre sus pares.
En base a los criterios que ellos dieron —particularmente en la segunda estra-tificación— identificamos tres categorías de personas solas que, por lo general, están en el estrato A: los ch’ulla son las personas a quienes les falta su par (gente viuda, soltera, abandonada), los wajcha, huérfanos, y finalmente los wajcha migrantes, que, si bien pueden vivir en pareja y tener hijos, no mantienen lazos de parentela en su nueva residencia. Cabe aclarar que nos inspiramos en términos autóctonos para elaborar estos tres conceptos analíticos. Si bien los actores no utilizaron esos términos al momento de estratificar, lo hacen en la vida cotidiana para referirse a esas situaciones, que luego nosotros hemos categorizado y conceptualizado.
Asimismo, realizamos un taller de diagnóstico comunal con un grupo focal a fin de identificar las prácticas productivas y de intercambio (simbólico, de fuerza de trabajo y de bienes) y organizativas según género y estrato socioeconó-mico. Posteriormente, realizamos entrevistas semi-estructuradas para conocer la historia de la fiesta religiosa del pueblo (acontecimiento primordial en la invención de la comunidad), festividad que presenciamos al inicio de nuestra investigación, en el mes de septiembre. En base a los resultados obtenidos en la primera fase, identificamos a los informantes claves de cada uno de los investigadores. Esta selección se basó en ocho criterios: participación en el trabajo comunal (pirwa), sexo, estrato socioeconómico, edad, tenencia de tierra, lugar de origen, número de hijos y estado civil.
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD22
La segunda fase de la investigación tuvo por objetivo el levantamiento de datos más precisos para identificar los procesos de construcción de la comunidad, tanto en lo que se refiere a lo organizativo, lo económico como a lo simbólico. Para esta fase de observación participante, vivimos en la comunidad durante un mes (entre octubre y noviembre 2001). Nos valimos de diarios de campo para efectuar un seguimiento a los informantes claves para conocer sus prácticas cotidianas y confrontarlas con sus discursos y con las teorías bibliográficas; asimismo, identificamos las redes de interacción social entre los miembros de toda la comunidad. Hemos prestado una particular atención a las relaciones sociales entre mujeres. Asimismo, realizamos visitas esporádicas y participa-mos físicamente en el trabajo comunal, que se lleva a cabo los días jueves (desde agosto de 2001 hasta enero de 2002). Hemos cruzado estos datos con los relatos de vida de los diferentes actores para comprender las estrategias construidas alrededor de la economía solidaria y del sistema de reciprocidad, que desembocan en la construcción de la comunidad.
Los instrumentos que hemos aplicado fueron los siguientes:
– Relatos de vida para comprender la trayectoria personal y su influencia en la “invención de la comunidad”. Se tomó como referente el proceso iniciado en los años ochenta, con la relocalización y la migración de retorno. Nos valimos de los relatos de vida de seis participantes del trabajo comunal (pirwa) y tres comunarios del exterior que no participan en el mismo. Hemos realizado, además, una historia de vida, la del líder de la pirwa para reconstituir su trayectoria y la formación de la “utopía andina”.
– Entrevistas semi-estructuradas para abordar la historia del trabajo comu-nal a partir de la percepción y valoración de los actores, tanto de aquellos que participan en la pirwa como de los de afuera. Además, partir de este instrumento, hemos realizado una reconstrucción histórica de la fiesta de Huancarani.
– Entrevistas en profundidad sobre temas puntuales: las prácticas econó-micas de los comunarios, particularmente las de reciprocidad; prácticas organizativas; y redes de relaciones sociales que tejen los habitantes de Huancarani. Las entrevistas, así como los relatos de vida y la observación participante, nos permitieron poner en valor la construcción de símbolos y de identidades que se dan a través de las fiestas y de los diferentes rituales que se realizan en torno a la pirwa y a la comunidad.
INTRODUCCIÓN 23
– Taller de historia comunal para reconstruir el proceso de cambio y de conformación de la comunidad de Huancarani. A este taller acudieron numerosos comunarios; los mayores colaboraron para volver a trazar la trayectoria comunal en los ámbitos organizacionales, las diferentes olas de migración de ida y venida, los procesos históricos que comprendían la época de la piquería como temas centrales.
– Utilizamos boletas informativas que la persona entrevistada debía llenar indicando y describiendo la rutina normal diaria de todos los miembros de su familia, diferenciando por género, e incluyendo las actividades de los niños. Este instrumento nos permitió poner en valor los roles interio-rizados por género y, a la vez, conocer la permeabilidad de estos roles en situaciones particulares2.
Finalmente, queremos explicar el orden de nuestra narración. En el primer capítulo, damos una visión general de la historia de la comunidad de Huanca-rani, desde que se separó de la comunidad vecina de Sorata, hasta la actualidad. Es importante analizar las características de su población. Así, distinguimos dos grupos importantes: los ex-mineros —a menudo oriundos de Huanca-rani— que retornaron después de la relocalización (1985) y los lugareños. Asimismo, se integraron, paulatinamente, migrantes de otras regiones. Las mujeres son mayoritarias en Huancarani. Muchas viven solas, pues son viudas, solteras o sus parejas migran en busca de trabajo.
En el segundo capítulo, exponemos aspectos que permitan comprender el proceso de la invención de la comunidad de Huancarani. Retomamos algu-nos de los aspectos de su historia, ya mencionados en el primer capítulo y los entramamos con el relato de vida —el que consideramos más ilustrativo— de una de las lugareñas, que nos sirve de hilo conductor para entender las olas migratorias que afectaron a la comunidad en el transcurso de su historia y que influyeron en la invención de Huancarani.
En el tercer capítulo, introducimos el tema de economía de reciprocidad: estudiamos su vigencia y su uso estratégico. Incluimos aspectos como la
2 Por falta de tiempo, hemos tenido dificultad en acudir a otras fuentes escritas como libros de actas, de cuentas, registros (sobre tenencia de tierra y riego) y otros documentos ad-ministrativos y judiciales; cabe recalcar que el libro de actas de la OTB se abrió recién en 1995.
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD24
descripción de las formas de tenencia y acceso a la tierra. Analizamos la forma como se relacionan y administran los tres elementos fundamentales de la producción agrícola: el trabajo, la tierra y el capital. Seguidamente, estudiamos cómo los actores adaptan prácticas andinas para elaborar e implementar distintas estrategias que les permiten lidiar con la ausencia de unos de estos elementos. Nos planteamos detectar qué tipos de interacciones sociales se generan, y si éstas son o no de reciprocidad. Además, como los migrantes mineros, al llegar al valle, siguieron reproduciendo prácticas de reciprocidad como el trabajo comunal, el ayni, la mink’a y el compadrazgo, nos propusimos detectar las rupturas y discontinuidades con las prácticas locales. Asimismo, nos preguntamos en qué medida resulta cierto que el trabajo comunal sólo es posible con la existencia previa de redes sociales.
En el cuarto capítulo, desarrollamos en profundidad la problemática de la economía de la solidaridad. Para esto, nos valemos de la historia de vida de uno de los principales líderes de la comunidad, que nos permite rastrear los inicios de la economía de solidaridad, su sustento, la forma como se imple-menta y su relación con la lógica de mercado. A primera vista, la experiencia del trabajo comunal en Huancarani se perfila como una estrategia creativa y solidaria de lucha contra la pobreza; sin embargo, intuimos que su alcance se extiende mucho más allá de lo visible, porque genera una compleja red de articulaciones sutiles que abarca distintos ámbitos, desde lo personal hasta lo comunitario, como una construcción social, es decir, como el producto de las acciones de actores de carne y hueso. Asimismo, esta práctica económica nos permite aprehender la dinámica de una institución propia de Huancarani que conforma el epítome de la economía de la solidaridad, un lugar donde confluye lo social, lo económico y lo cultural: la pirwa.
Conscientes de que el conflicto se manifiesta en toda comunidad humana, en el quinto capítulo nos propusimos detectar las tensiones y diferenciaciones presentes dentro de Huancarani, a fin de caracterizarlas y observar si afectan a la estructura comunitaria. Si comprendemos a la comunidad como la cons-trucción de los actores sociales, debemos, necesariamente, conocer el proceso concreto, evidenciando las pugnas y negociaciones entre actores locales y externos. En particular, deseamos mostrar el peso específico que tiene la red de mujeres en la construcción del espacio común, los modos de participación en el trabajo colectivo y su influencia en la toma de resoluciones. Finalmente, queremos entender cómo se plantean las relaciones de género en Huancarani.
INTRODUCCIÓN 25
Además, esto nos permite entender la relación entre las bases y los líderes y la relevancia que tienen los conflictos y las diferencias en el desenvolvimiento de la comunidad. Finalmente, en el último capítulo analizamos la fiesta, ámbito en que podemos apreciar cómo se traducen y se aglutinan todos los elementos estudiados en los anteriores capítulos.
La comunidad de Huancarani pertenece al cantón Sipe Sipe, segunda sección de la provincia Quillacollo. Se encuentra ubicada a 27 kilómetros de la ciu-dad de Cochabamba, sobre la carretera que va a La Paz. Limita al Este con Sorata, al Norte con Montenegro, al Oeste con Valle Hermoso y al Sur con Hamiraya y el río Viloma.
En la parte sur de Huancarani, se encuentra la vía férrea que comunica el departamento de Cochabamba con Oruro y La Paz. Centenarios eucaliptos flanquean ambos lados de las rieles. Bajo la sombra de estos árboles, se prolonga un camino peatonal que facilita el tránsito hacia Sorata y Valle Hermoso. Esta área es la más verde de la zona y presenta praderas sobre las cuales no es nada raro ver a los comunarios pastando pequeños rebaños de ovejas. Al Noreste de la comunidad se encuentra un cerro de forma piramidal casi perfecta donde, según los huancareños, apareció por primera vez la Virgen de Guadalupe; Este cerro está cubierto de tunales y ofrece una vista única. A su pie, Huancarani brinda el ambiente encantador y apacible del valle bajo cochabambino.
Este valle se encuentra en un piso ecológico bastante fértil para la agricultu-ra, especialmente para el cultivo de cereales y hortalizas. Además, su clima templado —típico de los valles— es propicio para producir frutas; también presenta una cobertura vegetal amplia con diferentes especies de árboles como molles, algarrobos y eucaliptos, así como algunos arbustos nativos y pastos que aparecen en época lluviosa.
En estas tierras se practica una agricultura a pequeña escala, puesto que la mayoría de los habitantes sólo cultiva reducidas parcelas en las partes traseras
Capítulo primero
Huancarani
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD28
de sus casas (la extensión promedio de las tierras apenas se aproxima a los 600 m²). Generalmente, son las mujeres quienes llevan a cabo esta actividad. La gran mayoría de los cultivos se produce a secano3 porque no existe suficiente agua de riego para cubrir todas las tierras cultivables. A raíz de este inconve-niente mayor, la producción, hoy por hoy, se reduce al cultivo de maíz, cebolla, perejil, hortalizas, haba, achojcha y algo de alfa; asimismo quedan vestigios de frutales como uvas, manzanas, duraznos y tunales —aunque la casi totalidad de estos últimos está infectada con cochinilla.
Las tres familias de la comunidad favorecidas con el agua de riego cultivan maíz y haba; además de pequeñas cantidades de árboles frutales, producen abundante perejil y, en el caso de aquellas que crían vacas4, algunos alfares. La mayor parte de la población cría animales, particularmente ovejas, que pastorean a orillas del camino, donde abundan los pastos. También se crían gallinas, cerdos, conejos y otros animales generalmente destinados al consumo familiar. El cuidado de animales domésticos es otra de las numerosas activi-dades de la mujer y en muchas ocasiones de los niños.
La actividad económica en Huancarani no se circunscribe sólo a la agricul-tura, se elaboran otras estrategias económicas a fin de generar algún ingreso monetario. Así, la mayoría de los jóvenes migra temporalmente a diferentes lugares del país, donde trabaja de albañiles. Aquellos que se quedan en la re-gión prestan sus servicios como jornaleros en Huancarani o en las localidades cercanas como Vinto, Sipe Sipe y Quillacollo. Otros trabajan en las caleras y yeseras que se encuentran en la carretera a La Paz o de q’epiris (cargadores) en la cuidad de Cochabamba. En cambio, la atención de chichería5 y el lavado de ropa son actividades exclusivamente femeninas.
1. Huellas del pasado
Desde tiempos remotos, los valles de Cochabamba mantienen la tradición de acoger migrantes de diferentes regiones. Huancarani no escapa de esta suerte de vocación histórica porque ya desde el incario y, luego, en la Colonia, fue el
3 La producción a secano consiste en cultivar únicamente con agua de lluvia.4 Su leche es vendida al centro de acopio de Sorata, instalado por la Planta Industrializadora
de Leche (PIL).5 En 2002, había dos chicherías en Huancarani.
HUANCARANI 29
escenario de convivencia de múltiples etnias. En efecto, dos razones atrajeron a los migrantes: el valle bajo no sólo era particularmente fértil, porque recibía las aguas de la cordillera que lo domina, sino que siempre estuvo directamente ligado a las tierras altiplánicas a través de una red de rutas tradicionales. Estos caminos eran la condición sine qua non del manejo de pisos ecológicos como estrategias para acceder a productos inexistentes en el piso de valle. No es extraño, entonces, que hoy en día, algunas personas mayores de Huancarani sigan practicando el intercambio de productos propios del valle con otros de las tierras altas del departamento (Japo, provincia Tapacarí).
Antes de la llegada de los Incas, en las tierras de Sipe Sipe habitaban los cotas y cavis, grupos agrícola-pastoriles que convivían con grupos de urus, “balseros” de las lagunas y ríos que abundaban en Cochabamba (Gordillo y Del Río, 1993: 28). Posteriormente llegaron los aymaras, entre otros, los sora, divididos en diferentes sub-grupos, que compartían con ellos los generosos recursos productivos de la zona. Suponemos que la toponimia de la comunidad vecina a Huancarani, Sorata, proviene de la palabra sora.
Un tiempo después, el Inca Tupac Yupanqui integró el valle cochabambino a su imperio y se dedicó a pacificar la región, imponiendo un sistema político centralizado a través de alianzas con los jefes locales. Sólo los sora de Sipe Sipe obtuvieron la autorización del Inca para permanecer en el valle bajo, en las laderas del Paso. Sin embargo, las actividades productivas de los sora se transformaron para adecuarse a los requerimientos del Inca. “En muchos casos quedaron como ‘ganaderos del ganado del yunga’, en otros como ‘tejedores de ropa’, y también como cultivadores a cargo de nuevos curacas ascendidos por su fidelidad al Cusco” (ibid.: 30). Wayna Capac continuó y precisó la política de desplazamiento de poblaciones de su antecesor con la meta de cultivar maíz para el ejército, que se transportaba hacia el Cusco de granero en granero. En este marco, llegó a Sipe Sipe un grupo de plateros mitimaes6
6 A partir de mediados del siglo XV, a medida que se incorporaban nuevos territorios a la administración cuzqueña, fue necesario establecer instituciones que permitan conservar la unidad política y económica del imperio. Por lo tanto, se desplazaban etnias rebeldes enteras. Además, los gobernantes cuzqueños, a través del establecimiento de enclaves de población (mitmajkuna en quechua y mitimae en castellano), incrementaban la produc-ción agrícola y facilitaban el flujo de esta producción entre las diferentes regiones del Tawantinsuyu. Se desplazaban también grupos de artesanos para enseñar su arte en su nueva residencia.
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD30
(cien familias) desde Ica, en la costa peruana (cf. Szemiñski, 1997; Gordillo y del Río, 1993). Szemiñski destaca que, durante el reinado de Wayna Capac, “los grupos trasladados conservaban su existencia separada como unidades administrativas de diversos niveles”.
Remontándonos a tiempos más recientes, se evidenció que la comunidad de Huancarani, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era una zona de piquerías7; las investigaciones históricas de Gordillo y Jackson (1987: 21-34) demuestran la existencia de 112 piquerías. El taller de historia oral corroboró esta aseveración. En la época precedente a la Reforma Agraria, había pique-rías de pequeña extensión de tierras. Sin embargo, también se mencionó la presencia de dos grandes piquerías que llegaron a reproducir el sistema ad-ministrativo que regía en el seno de la hacienda: una de ellas, perteneciente al Sr. Valdivieso, era considerada por la gente del lugar como una hacienda, lo que generó relaciones de tipo paternalista de parte del piquero con el resto de los pobladores, semejantes a aquellas de un hacendado con sus colonos. En cuanto a la otra piquería, que pertenecía a don Encarnación Cartagena, también se asemejaba a una hacienda e incluso tenía sus wata runas8.
Posteriormente, en la época de la Revolución de 1952 y del Decreto de Reforma Agraria de 1953, en la comunidad no se evidenciaron cambios notables en torno a la tenencia de la tierra, excepto entre los dueños de las dos piquerías grandes. El primero de ellos, Valdivieso, repartió sus tierras a sus hijos y a la servidumbre, dejando una pequeña casita para la escuela de la comunidad. A la muerte del “patrón” de la piquería, sus hijos herederos se fueron definitiva-mente de la comunidad vendiendo las tierras que les correspondían. Por otra parte, el dueño de la otra piquería dio, en calidad de herencia a cada uno de sus tres wata runa, un pedazo de tierra. Su criada se quedó con la mayor parte de las tierras, quien luego se casó con uno de los wata runa mencionados, don Máximo.
7 En la época de la hacienda, la piquería consistía en un espacio territorial —a menudo en la periferia de la propiedad, es decir tierras de mala calidad— comprado por el campesino al hacendado (Escóbar, 1994).
8 El wata runa era aquella persona que prestaba servicios al patrón de la hacienda durante un año. Sin embargo, por extensión, los wata runa, en Huancarani, fueron asimilados a los criados del hacendado-piquero.
HUANCARANI 31
En los años posteriores a la Reforma Agraria, empezó en el país un proceso de consolidación de los sindicatos campesinos. En el caso de Huancarani, después de cinco años de haberse promulgado el Decreto de Reforma Agraria, se formó el “Sindicato Ovando” en la comunidad vecina de Sorata (en esa época, Sorata y Huancarani formaban una sola comunidad). Sin embargo, Huancarani no tuvo mayor participación en este sindicato. Representaban una minoría con relación a los pobladores de Sorata y, en 1975, se separaron del sindicato de Sorata en forma definitiva. Los testimonios recogidos durante el taller de historia así como en las entrevistas presentan algunas contradicciones en las razones de la separación con Sorata. Hasta el momento no fue posible determinar cuál fue la razón fundamental o si más bien fue una acumulación de varias causas9. Al separarse, cada comunidad ha construido una identidad particular en oposición a la otra.
Después de esta desarticulación, la comunidad de Huancarani no consolidó en ningún momento una nueva organización como el sindicato agrario. Es posible poner en paralelo esta situación y las acciones emprendidas durante la dictadura de Banzer que limitaban a las organizaciones sindicales, convir-tiéndolas en instrumentos del nuevo orden político y social a través de sus coordinadores campesinos (cf. Albó, 1983). Sin embargo, como se verá más adelante, en Huancarani surgieron nuevos procesos de organización comunal con la migración de retorno.
2. proCesos migratorios
La comunidad de Huancarani está compuesta por 42 familias afiliadas a la Organización Territorial de Base (OTB) y 10 familias no afiliadas por ser
9 Respecto a este tema, solamente pudimos recoger testimonios fragmentados de gente mayor, muchos de los cuales incluso se contradicen. Algunos mencionaron que el conflicto generado entre las dos comunidades se debió a problemas de territorialidad y acceso a recursos naturales (agua, tierras), otros argumentaron que el problema nació a raíz de la pertenencia de la iglesia (la Iglesia está en el medio de las actuales dos comunidades). Otra informante afirma que se separaron porque los de Sorata fueron a insultar a los huancareños tratándoles de “mineros”. Finalmente, y lo más probable, según indican, se dieron cuenta de que en el catastro figuraban dos comunidades distintas y, por lo tanto, decidieron separarse formalmente.
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD32
matrimonios jóvenes10. La población total es de aproximadamente 200 habi-tantes. Desde principios del siglo pasado, Huancarani ha sido el escenario de múltiples migraciones y, por lo tanto, su población tiene diversos orígenes; es muy heterogénea. Además, llama la atención de cualquier persona ajena que se pasea en Huancarani la ausencia de hombres. En efecto, la mayoría de la población está constituida por mujeres, debido a la migración temporal de los hombres y, además, porque otros salen a trabajar fuera de la comunidad durante el día. Se identificaron los siguientes períodos migratorios.
2.1. salidas
En 1934, al estallar la Guerra del Chaco, una parte de la población masculina de la zona fue movilizada hacia el territorio en conflicto. Al margen de este contingente, un grupo de hombres jóvenes migró a las minas a trabajar en la fabricación de municiones y otros implementos para apoyar la guerra: en esa época las minas estaban en uno de sus auges y empleaban una gran proporción de mano de obra de origen tanto rural como urbano. Muchos no volvieron de la guerra, ni de las minas, y quedó muy poca población en la zona. Asimismo, algunos habitantes emigraron hacia la Argentina en busca de mejores oportu-nidades de trabajo11. Las salidas de los pobladores de Huancarani concernían generalmente a gente joven con familias recién formadas o solteros que se casaron en su nueva residencia. En suma, la década de 1930 y 1940 fue un período de fuerte emigración de los pobladores de Huancarani.
Luego de la Reforma Agraria, frente a la falta de tierras, muchos jóvenes siguie-ron migrando hacia las minas, llamados en muchos casos por sus familiares ya instalados en estos lugares, en busca de trabajo y de una vida diferente a la que llevaban en Huancarani. Las familias que quedaron estaban conformadas por personas ya mayores o por mujeres solas. Este hecho inducía la pérdida de la dinámica comunal y provocó, por mucho tiempo, una sensación de abandono, excepto en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En esta fecha, los emigrantes de las minas volvían a visitar la comunidad.
10 Estas parejas jóvenes permanecen todavía en la casa de sus padres, quienes ya están afiliados en las listas de esa organización.
11 Dato recogido en el taller de historia comunal.
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD34
2.2. retornos y nuevos inmigrantes
En la década de los setenta empezaron las primeras “migraciones de retorno” de las minas a la comunidad de Huancarani por diferentes razones: algunos retornaron en busca de una vida más tranquila y sana12. Por lo tanto, retor-naron a su comunidad, cuyo clima era adecuado para contrarrestar sus males; además, volvían para encontrarse con sus familiares y amigos. Los testimonios recogidos en el taller de historia oral indican que retornaron aquellos que se fueron a las minas en la época de la Guerra del Chaco y también en la época de la Reforma Agraria, es decir, gente mayor; unos con sus hijos, otros solos.
Algunos años más tarde, en 1985, con el Decreto de Relocalización (DS 21060)13, se generó otra ola de migraciones de retorno de las minas hacia Huancarani, migraciones que abarcaron incluso a las segundas generaciones. Algunos llegaron después de recibir sus arreglos o liquidaciones y otros, muy pocos, porque se jubilaron en esa época. Así, algunas familias decidieron instalarse en Huancarani sobre la insistencia de sus compadres. Otros mi-grantes compraron tierras mediante el finiquito de la Relocalización, Según sus comentarios, era más fácil comprar en Huancarani que en Vinto o en Quillacollo donde el costo de la tierra era demasiado caro. Cabe destacar que estos inmigrantes fueron los que apoyaron e impulsaron la conformación de organizaciones que respondan a sus nuevas necesidades en Huancarani. Ese proceso, sin embargo, no estuvo carente de percepciones en torno al acceso a tierras: los comunarios distinguían a los migrantes que accedían a éstas a través de vínculos familiares —estaban ligados a la comunidad, al igual que ellos. En cambio, aquellos que llegaron en búsqueda de una nueva residencia eran susceptibles de ser vistos como usurpadores de propiedad, aunque fueron de igual forma integrados a la comunidad.
Entre los años 1995 y 1997, llegaron comunarios de las alturas de Sipe Sipe (cuatro familias) y del departamento de La Paz (dos familias) hacia el valle de
12 Algunos sufrían del mal de minas; otros, de presión alta.13 En agosto de 1985, se promulgó el Decreto Supremo 21060. Entre sus principales dis-
posiciones estaba el cierre y privatización de los centros mineros y la reubicación de los trabajadores mineros en otras fuentes laborales más productivas, pero en la práctica con-sistió en un despido masivo de los trabajadores mineros y un eufemismo para descabezar al movimiento social minero (Escóbar, 1994). Este despido originó a su vez el éxodo de las familias mineras hacia las ciudades capitales del país.
HUANCARANI 35
Huancarani14. Actualmente, estas familias forman parte de esta comunidad y se hallan involucradas en su dinámica.
3. organizaCiones y obras: la invenCión físiCa de la Comunidad
Los comunarios de Huancarani, después de separarse del sindicato de Sorata (1975), no consolidaron una organización comunal formal hasta el retorno de los migrantes. En ese periodo, sólo existía un corregidor que mediaba en los conflictos entre habitantes e impartía justicia15. Con el retorno de los mineros, recién empezó un proceso dinámico de organización comunal con el fin de satisfacer las demandas de la comunidad. Huancarani adquirió, así, una dinámica de comunidad poblada. Las diferentes experiencias organiza-cionales contribuyeron a la construcción física de la comunidad a través de distintas obras.
Para percibir el esbozo de una organización comunal, es necesario remontarse al año 1978 cuando los pobladores tomaron la iniciativa de instalar, con la empresa Luz y Fuerza de Vinto (Cuarta Sección de la provincia de Quillacollo), el alumbrado público a lo largo de la calle principal (y única para entonces) y luego el alumbrado domiciliario. Los comunarios tuvieron que dar cuotas destinadas a cubrir el costo de la instalación. Algunos huancareños que tra-bajaban en las minas, al enterarse de la instalación de la corriente eléctrica, aportaron su cuota.
Sin embargo, el primer actor en impulsar una reorganización comunal más sistemática fue don Luis16. Fue uno de los tantos que migraron hacia las mi-nas. Después de su jubilación, a fines de la década de los setenta, retornó a su comunidad natal. Consciente de la urgencia de formar una organización, comenzó a gestar y promover lo que luego se concretó como el Comité de
14 Las familias que llegaron desde las alturas de Sipe Sipe afirman que se instalaron en Huancarani en pos de una mejor educación para sus hijos ya que sus posibilidades de estudio eran bastante reducidas en su lugar de origen. Las que llegaron de La Paz buscaban trabajo.
15 En la actualidad, sigue habiendo un corregidor, aunque parece que su cargo es más nominal que funcional.
16 Para conservar el anonimato de los informantes, hemos preferido cambiar sus nombres.
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD36
Obras Huancarani, primera organización de su tipo en la comunidad. Él la presidió en sus inicios, en 1979. Este Comité fue elemental para el desarrollo posterior de la comunidad, ya que gestionó apoyo con instituciones externas y organizó a los comunarios bajo principios de reciprocidad y de trabajo comunitario.
Bajo la tutela del Comité, la comunidad, mediante un trabajo colectivo, inició la refacción de la escuelita que se encontraba en un estado de ruina y corría el riesgo de perder los ítems de los profesores. Esta obra duró algunos meses. Los comunarios aprovecharon la vacación escolar de fin de año para concretizarla y asegurar el inicio de clases del nuevo año con ambientes reacondicionados. Para este propósito recibieron la colaboración de ADRA17, obtenida gracias a la ayuda de Sebastián y Cayo, porque el municipio de Sipe Sipe negó cualquier tipo de ayuda. Una comunaria explica cómo se organizaron:
Nuestra escuela se estaba cayendo, era una casita bien viejita, cuando llovía tam-bién, lleno de agua se pasaba, bien viejita era pues la escuelita, y nosotros claro, entre madres, padres de familia hemos (...) hecho una reunión (...) Entonces: “podemos hacer así, así podemos hacernos”, no había, pues, ni pilas (...) enton-ces así nos hemos hablado: (...) “Vamos a poder traer piedras y podemos hacer adobe, con ese adobe podemos hacer poco a poco, podemos juntar platita de los faltones y podemos ayudar con algo más, entonces podemos hacer así algo”. Hemos ido a juntar piedras, hemos ido a donde el alcalde a pedir una ayuda, nos han rechazado, ya entonces otros hemos caminado, que nos dé siempre, como una reunión hemos ido a hacer en la puerta de la alcaldía, el alcalde se-guía negando: “que no les voy a poder ayudar” decía. Como pobres nomás nos estábamos haciendo así nomás, nos hemos cavado el piso, hemos traído piedra, “con mano de obra vamos a hacer como sea”. Hemos hecho adobe, según la lista hemos hecho adobes, nos tocaba a cada persona unos doscientos cincuenta adobes. Así, así hemos hecho, hemos ido a cortar paja, hemos picado, hemos hecho adobe. Cuando de ahí poco a poco, poco a poco hemos mejorado los trabajos ya (...). Sí, sabes como era, han caminado don Sebastián y Cayo, han conseguido ayuda de ADRA (Natalia).
17 Adventist Development and Relief Agency (ADRA) es una organización no guberna-mental que desarrolla su actividad en la dinámica de trabajo por alimento. Por más que intervino esta organización adventista en la vida comunitaria, son muy pocas las familias protestantes (unas dos familias) en Huancarani. Cabe notar que no percibimos, durante nuestro trabajo de campo, tensiones inherentes a pertenencias religiosas divergentes.
HUANCARANI 37
Luego, a principios de los noventa, Ramiro, un militar jubilado, llegó a Huan-carani por azares de la vida. Logró integrarse e identificarse con las necesidades de la comunidad a tal punto que fue elegido presidente del Comité de Obras Huancarani. En un esfuerzo por vigorizar y renovar el antiguo Comité, don Ramiro propuso cambiar el nombre de esta institución a “Comité Impulsor de Obras de Huancarani”, en 1991. Se encargó personalmente de realizar los primeros contactos con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) para gestionar la implementación del proyecto de agua potable. Sin embargo, debido a limitaciones económicas, este proyecto no se llegó a materializar con dicha institución.
Durante ese tiempo, otra persona que aportó con mucha capacidad de gestión y conducción fue don César. El estuvo encargado, en el periodo 1990-1992, de la organización y la ejecución del trabajo comunal durante la refacción de escuela y la construcción del sistema de agua potable, proyectos que todavía estaban inconclusos.
Es en ese periodo —principios de la década de los noventa— que llegó a Huancarani la mayoría de los relocalizados de las minas: se incrementó la población y, por ende, las necesidades de infraestructura. Cabe resaltar que, en 1991, se atravesaba un período difícil por la propagación de la epidemia del cólera; las comunidades más vulnerables eran aquellas que no disponían de los servicios básicos, particularmente del agua potable. Así, ante esta te-rrible amenaza, surgió en la comunidad la necesidad de acceder al agua para proteger de alguna manera la salud de la población. Nació la idea de buscar alternativas para realizar un proyecto destinado a la perforación de un pozo que posibilite la obtención y distribución de agua a los domicilios a través de redes de cañerías: los huancareños se lanzaron a la realización de esta nueva obra. Don Alejandro, un líder de la comunidad, consiguió apoyo económico de amigos extranjeros; también intervino la organización ADRA para dar un aliciente y motivación a los comunarios, quienes trabajaron, en ocasiones, hasta altas horas de la noche. La construcción del tanque duró un año. En 1992, se abrió el Libro de Actas Notariales para oficializar la organización y el Comité Impulsor de Obras Huancarani fue rebautizado como Comité de Aguas Potable de Huancarani con el fin de responder a la necesidad de admi-nistrar la repartición de agua potable en la comunidad. Alejandro encabezó el “Comité de Aguas de Huancarani” desde 1992 hasta 1994.
LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD38
Cuando concluyó el proyecto del agua, sobró material de construcción. Como la escuela había quedado pequeña para albergar además a los niños de las familias relocalizadas, los comunarios decidieron ampliar la escuelita y construir una cancha de básquet. Por lo tanto, tramitaron una petición ante el municipio de Sipe Sipe con el propósito de obtener materiales de construcción para el campo deportivo. Por su parte, Sebastián y Cayo cedieron una pequeña extensión de sus terrenos para la construcción de la canchita. De esta manera se amplió la escuelita con dos nuevas aulas grandes. Al respecto, don Antonio, otro líder comunal, se acuerda de cómo obtuvieron ayuda:
Sobró algo de material de la construcción del tanque de agua, todo eso, y nos arrojamos a hacer aulas de la escuela ya nomás, hicimos dos aulas. Sebastián y Cayo han conseguido un financiamiento de institución para material, so-lamente con ADRA traíamos igual material, en ese tanquecito ha entrado bastante material, algo de hierro también. Con esa solvencia de alimentos de ADRA, terminamos el pozo, nos pasamos a la escuela: seguíamos manteniendo relaciones. Normalmente, personalmente, ellos venían a repartir los alimentos, mediante un listado, [a quienes] han trabajado (Antonio).
La construcción de nuevas aulas y de la cancha de básquet llevó alrededor de un mes de trabajo intenso. Para ello, como lo hicieron antes, los comunarios aportaron con aproximadamente 400 jornales de labor y ADRA volvió a apoyarlos con alimentos a cambio de su trabajo.
Además de gestionar el agua, la organización comunal Comité de Aguas de Huancarani tenía que administrar una tienda comunal llamada pirwa18, creada en 1993. Esta tienda es el fruto de la iniciativa de Alejandro y fue realizada gra-cias a la inversión inicial hecha por la escuela Runa Wasi19. Tenía como finalidad proporcionar abarrotes a las señoras de la comunidad a precios baratos20 y al fiado para los más indigentes. Se trataba de reproducir en Huancarani el fácil acceso a la pulpería de las minas. El ambiente en el que funcionaba la pirwa
18 Almacén incaico que permitía una posterior redistribución de los productos al ejército y a la población.
19 Quechua, literalmente “casa del hombre”. Es una escuela de idiomas que se encuentra a unos kilómetros de la ciudad de Cochabamba creada por Alejandro para recibir a estu-diantes extranjeros. Además de enseñarles el castellano, los pasea por distintas regiones de Bolivia para mostrarles algunas facetas de la realidad social y económica del país.
20 Esta tienda facilitaba el acceso a los alimentos que los migrantes de las minas acostum-braban consumir.
HUANCARANI 39
era un aula de la escuela de la comunidad. Posteriormente, en 1996, tuvieron que cerrarla porque la escuela requería disponer nuevamente de ese ambiente como aula de clases. El mismo año, a sugerencia de ADRA, los comunarios implementaron un proyecto de forestación en un terreno comunal adquirido con la donación de la escuela Runa Wasi. La prefectura del Departamento los apoyó con la donación de plantines. Posteriormente, los comunarios partici-paron en un concurso intercomunal donde obtuvieron el segundo lugar por ser los únicos que presentaron la plantía de ceibo. Este proyecto duró casi un año. Luego lo dejaron cuando se secaron los árboles.
Finalmente en 1997, los comunarios, con el apoyo de Alejandro, de su escuela Runa Wasi y de los amigos extranjeros, lanzaron el proyecto de la nueva pirwa, que consistía en construir un ambiente apropiado para reinaugurar la tienda. Sin embargo, en el transcurso de su construcción, se fue modificando y am-pliando a una suerte de “casa comunal”. A este efecto, se formó un grupo de trabajo de 43 personas —cuyo trabajo fue y es reconocido con alimentos— que participaron en la construcción de una infraestructura adecuada para el nuevo funcionamiento de la pirwa. Como se afirmó, esta construcción no se limita únicamente a ser un almacén para la venta, sino que adquirió características de “casa de la comunidad”. De hoy en adelante, los comunarios proyectan tener ambientes para talleres de capacitación de carpintería, para hacer funcionar una panadería y ambientes propicios para el hospedaje de visitantes de paso por el lugar. Este proyecto sigue en ejecución.
El primer Comité, lo hemos mostrado, evolucionó, se fortaleció e incluso cambió de nombre, adecuándose a los nuevos requerimientos y contextos que iban surgiendo y finalmente conformó la actual Organización Territorial de Base, en 1995, con el decreto de la Participación Popular.
Huancarani se va inventando, construyendo, con el aporte de cada uno de sus habitantes y como en el transcurso de esos años, la organización comunal de Huancarani no siempre contó con el apoyo del municipio, recurrió a estrategias de auto-ayuda —particularmente después del retorno de los mineros— tam-bién al apoyo de instituciones no gubernamentales: ADRA (a principios de los noventa y APSAR21 a mediados de la misma década).
21 Asociación de Programas de Salud del Área Rural.
En Huancarani, la comunidad se construye atravesando permanentemente las fronteras identitarias. Esta dinámica tiene dos actores centrales: los migrantes y los oriundos. Los primeros dejaron su trabajo en las minas y llegaron al valle cochabambino, trayendo consigo, muy orgullosos, sus tradiciones y costum-bres. Los que no partieron, los oriundos, orgullosos también de su identidad campesina, aprendieron a vivir con los forasteros. Ambos tuvieron que aceptar al Otro para construir la comunidad. Y ésta es su historia.
1. La fiebre de Las minas
Desde principios del siglo XX hasta la década de los años setenta, la economía boliviana estaba estructurada en torno a la exportación de minerales, particu-larmente el estaño. Para muchos vallunos, las minas constituían una suerte de cuerno de la abundancia, donde se generaba la riqueza del país. La edad de oro de las minas corresponde a una época de despoblamiento en Huancarani; sus habitantes se vieron obligados a viajar a lugares más generosos. El sueño minero provocó la migración de casi todo hombre en edad de trabajar y, en general, de su familia. La migración se realizaba en cadena. Primero se iba un miembro de la familia, se instalaba y luego volvía a buscar y convencer a otros. Como los demás, el esposo de doña Olivia y el de doña Natalia no escaparon de esa realidad:
Todos éstos son González, Saavedra, Ontiveros, son pues de aquí de Huanca-rani. Mi marido es pues Jorge Saavedra Ontiveros. Uno de los Saavedra había ido a Llallagua, ¿no? En Llallagua habían conseguido trabajo en la empresa,
CapítuLo segundo
“Ya somos huancareños”:la invención de la comunidad
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD42
habían venido con ese comentario, pues aquí, habían dicho: “Hay trabajo allí en Llallagua, con pulpería todo, se gana bien, sacamos plata bien ganamos así tanto” diciendo, “aquí están sufriendo ustedes”, diciendo. Entonces le habían dicho pues: “Llévame a mí, llévame a mí, a mí”, diciendo. “Ya vamos, yo tam-bién quiero ir, yo también”, y en eso pues habían ido (...). Y así por esos lugares habían ido pues a trabajar. Habían ido a trabajar a la carnicería, en la empresa, en Siglo XX. Ahí les habían hecho conseguir trabajo, ahí habían trabajado y este... se han conocido con mujeres. Yo también con mi marido en allá me he conocido. Sí, a pesar que vivía aquí en Sipe Sipe [cuando era niña] (Natalia).
verónica cuenta cómo su familia se fue hasta el centro minero igualmente llevada por otros miembros de la familia instalados anteriormente:
Por el trabajo dice que se han ido a las minas, mi papá se había ido de aquí por el trabajo, se ha casado después con mi mamá. Primero así nomás se ha ido, así de soltero. De mi papá, su hermano ya estaba en allá: “vente a trabajar”, le ha dicho su hermano; a mi mamá le ha hecho llamar su otro hermano y ahí se han conocido (...).
A don Máximo le agarró también esta fiebre de migrar y también deseaba acompañar a sus compañeros: “Antes toditos se han ido, pues a Llallagua, Catavi se han ido”; pero para su “desdicha”, su suegro no lo dejó irse porque tenía que cultivar sus tierras. Así, al margen de estas migraciones masivas, algunas familias se quedaron en Huancarani y se dedicaron a la agricultura tradicional.
2. “todo bien produCía”: vaLoraCión deL pasado de HuanCarani
En los acápites que siguen, vamos a comparar lo que representó el pasado para las personas que se quedaron en Huancarani y que añoran la época cuando verduras y hortalizas crecían generosamente, con la visión de abundancia en las minas, elaborada por los migrantes. No obstante, es necesario recordar que si bien en esa época (los testimonios se remontan hasta la década de 1930-1940), la comunidad conocía una dadivosa producción agrícola, particularmente por ser una región favorecida en aguas de riego, los recuerdos de los informantes tienden a describir también el estado de pobreza en el cual se encontraban sus respectivas familias. La memoria se va forjando en función a la realidad actual que viven; van confrontando estas dos épocas de su vida.
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 43
En la memoria de las personas mayores que vivieron toda su vida en la zona, el valle de Huancarani y Sorata:
…producía cebolla, uvas durazno, grave... todo. Aquí también papa producía, en montones cosechábamos, ahora se ha perdido el agua. Harto riego teníamos y sembrábamos también así, de nuestros derechos (...) (Julián).
Clara tiene los mismos recuerdos:
Ya soy vieja (...) antes nomás yo criaba burros, vacas, eso también se ha muerto (...). En tacho lleno yo ordeñaba, sacaba 10, 15 quesos, con eso vivía. Así yo he conocido, vacas vendía, he comprado otros, así han crecido mis animales (...).
Doña Angélica incluso señala que
Había riego, había bastante uva, hasta singani hacía mi mamá (...). Claro, duraznos, uva daba, grandes duraznos daba y ahora no hay ni uno, ni para ver ni un árbol en este trecho (...). Se han secado, de viejo ya no hemos repuesto y por eso se secó. Íbamos a vender hasta Suticollo los martes y los viernes.
Don Máximo añade:
Durazno también producía. Huuy grave pues uva también, todo bien producía, ahora ya no pues, en las huertas todito se ha secado, enfermedades ya le da y ya no. Antes llevábamos tuna, higo, durazno, después este... también zanahorias, papa llevábamos. Ahora nada, poco da pues (...). Bien nomás todo antes pro-ducía todo, todo producía bien pues, ahora ya no, están viendo ya no quiere producir, ¿no es cierto? Antes producía nomás pues (...). Tenía yuntas para trabajar, también lecheras también teníamos pues, ovejitas también teníamos, hartas ovejas.
La lectura de estos testimonios nos permite inferir que Huancarani, en el pasado, era una zona fértil, dotada de abundante agua, con una agricultura diversificada, con árboles frutales, animales y donde sobraba el trabajo. incluso se producían excedentes: “llevábamos a Oruro...”...Hoy en día, el riego ha desaparecido para muchas familias22 y las aguas del río están contaminadas.
22 Una informante comenta: “antes en el camino [carretera que va a La Paz] no tenían pozos, pozos no había. Ahora cada casa es con pozo, pozos se han hecho, hacen bombear la agua y a poco llega aquí abajo, por esa razón ya no sembramos aquí. Ya nada, ni choclos ni nada, ya no estamos sembrando pues”. Además, según los oriundos del lugar, llovía más antes.
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD44
La agricultura ya no se puede practicar en la misma proporción que antes: el panorama agrario de la comunidad sufrió drásticos cambios estructurales23.
Las valoraciones del pasado como una época de abundancia y bienestar se yuxtaponen a la subjetividad de estas personas respecto a la pobreza y la pri-vación que les rodeaban en su niñez. En efecto, las familias recién formadas generalmente tienden a encontrarse en un estado de bienestar económico crítico: a menudo, no han heredado tierras todavía y no disponen tampoco de terrenos para cultivar. Además, tienen familiares dependientes —hijos pequeños, viejos padres que hay que cuidar— (cf. Morrée, 1998a). En fin, en palabras de los comunarios: “son pobres porque están empezando”. Justamente, ésa era la situación de aquellas personas que aportan su testimonio de cuando eran niños, sus padres eran jóvenes y no disponían de muchos recursos. Doña María, en lo que se refiere al bienestar económico de su familia cuando era pequeña, explica:
Sí, pobrecita. No tenía nada, yo sabía ir a ganarme para mi ropita, para mi comida, para ir a comprarme macarrón, papas, para mi zapato, q’ara chaquisito sabía caminar, o sea, sin zapatos sabía caminar (...). Mi papá trabajaba para que nosotros comamos, todo sabía faltar como azúcar, fideo, arroz, todo. Para eso, mi papá trabajaba pues. Nosotros sabíamos trabajar para la gente plantando cebolla, sabíamos ganar cinco pesitos, seis pesitos por día (...). Toditos sabíamos ir a ganar para nuestra ropa.
Así, si la productividad de la comunidad era seguramente mayor a la actual, la situación familiar de la mayoría de los informantes no refleja abundancia. Los padres de estas personas, por ser jóvenes, estaban en el proceso de salir adelante económicamente y toda la familia, hijos incluidos, tenía que contribuir con su trabajo. Lógicamente, esa situación no es extensible a todos, pues en toda comunidad existen diferenciaciones socioeconómicas entre comunarios (lo que se manifestó en las autoestratificaciones realizadas).
23 véase el Capítulo Tercero, donde se estudia el tema más a profundidad.
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 45
3. “LLorando me He venido”: LLegan Los mineros
3.1. relato de vida de natalia: una niñez pobre
La historia de doña Natalia será el hilo conductor que nos permitirá describir y analizar el retorno de los mineros a Huancarani y contrastar la vida cotidiana en los centros mineros con su nueva vida; asimismo, facilitará valorar las visiones de los migrantes sobre su adaptación a un nuevo entorno. Su testimonio —en-riquecido y confrontado con declaraciones de otros actores que conocieron experiencias similares— es particularmente relevante debido a que representa una bisagra que articula el mundo minero y el mundo campesino.
Doña Natalia nació en 1942 y vivió su niñez en Sipe Sipe así como en Suticollo. Su padre, muy pobre y obligado a trabajar de peón, decidió vender lo poco que tenían en Sipe Sipe para “buscarse la vida” en las minas. En ese entonces, ella tenía 11 años. Como sus padres se separaron una temporada, sus hermanos se dispersaron y nunca más supo de ellos. En Llallagua, al principio, iba con su madre a lavar ropa para ganar plata. Uno de sus recuerdos más fuerte era la pobreza en la cual vivían:
Bien pobrecita era, no tenía ropita yo. Todo mi vestidito bien cosido con toda clase de hilitos era. Yo siempre digo, hablo la verdad, yo no digo “yo he sido así”. Bien pobre yo era chiquita, bien pobrecita. Entonces me ha puesto a la escuela mi mamá. Cuando me ha puesto a la escuela, los chicos me levantaban mi vestidito: “aaay esta chica no había tenido calzón” me decían. Así, por tener miedo de eso, de vergüenza me he salido, ya no he entrado a la escuela, ya no he entrado24.
Su padre murió a los 54 años, lo que acentuó el estado de pobreza en el cual vivía: fue asesinado. Era un gran charanguista y ganó un concurso que le costó la vida25. Al morir, dejó a su esposa decepcionada de la vida. La madre
24 En Llallagua, ocurre esta misma situación con mucha frecuencia. Por esta razón, nume-rosas jóvenes no se atreven a volver a la escuela, abandonando, por lo tanto, su ciclo de formación. Comunicación personal de Laurence Charlier.
25 “Tocaba en su cabeza, en su espalda y sobre la mesa tocaba charango. Entonces había los pocuateños, que saben tocar más mejor los charangos ¿no? Y les había vencido pues mi papá. Le había vencido pues a éste, le había dicho: ‘yo sé tocar más’ diciendo. Y había ganado pues en tocar charango, claro pues y por venganza, a mi papá le han matado pues, le han asesinado, en Ch’aquimayu que llaman, habían apuñalado aquí en su cuello, después en su cabeza. Ha muerto pues, ha muerto, joven ha muerto mi papá”.
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD46
de doña Natalia se dedicó a la bebida y se olvidó de su hija: “Después mi mamá ya se ha olvidado de mí, se ha olvidado por completo, se ha olvidado de todo. Tomaba, no sabía si comía o no comía, dónde vivía, dónde estaba. Donde una señora me ha dejado como empleada (...)”.
Su empleadora solía pegarla con un palo. En este lapso de tiempo, doña Natalia encontró una amiga que la bañó, la vistió correctamente26 y la presentó a sus futuros empleadores27 que eran holandeses. Entre otras tareas, tenía que ir a recoger carne de la pulpería donde trabajaba como carnicero Jorge Saavedra, oriundo de Huancarani. rápidamente empezó a coquetearla y luego se casa-ron por presión de sus empleadores. Al casarse, cambió el status económico y social de doña Natalia.
3.2. La mina: generosa y cruel
Tal como los huancareños han elaborado una visión sublimada del pasado de la comunidad, los emigrantes han recreado un pasado utópico de bonanza y felicidad en las minas. En ambos casos, los juegos de la memoria son selecti-vos, resaltan los aspectos positivos del pasado contrastándolos con la situación actual; es decir, enfatizan ciertos elementos positivos, como la pulpería y el acceso fácil al dinero, relegando en importancia su propia situación familiar. Esta actitud llevó a los informantes a relativizar el peso de su pobreza y de las hostiles condiciones de vida (especialmente para los que trabajaron en el interior mina).
Otros testimonios permiten entender cuán generosa era la vida en la gran época de la minería en el imaginario de los migrantes y presentan visiones similares a las de Natalia. Alba recuerda que “en la mina había todo, vivíamos bien, había la pulpería”. Esta afirmación enfatiza la importancia del papel de la pulpería en las minas así como el confort material, algo que Alba valora mucho, pese al hecho de tener un marido enfermo con “mal de mina”. veró-nica también valora la importancia de la pulpería y, en particular, la facilidad para obtener carne:
26 Natalia recuerda que entonces estaba en estado de dejadez, sucia y con grietas en las maños y los pies.
27 Algunos meses más tarde, esta mujer se envenenó porque estaba embarazada de un hombre casado. Natalia se quedó en su lugar.
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 47
Allá, no nos faltaría nada, carne, sólo un boletito necesitábamos para ir a re-coger 2, 3, 4, 5 kilos de carne. Mientras aquí, era salir, salir, no había entrada pues. Su renta de mi papá también hemos cobrado allá en las minas, allá iba a cobrar también.
Olivia, otra migrante, destaca también la importancia de la pulpería:
Lo que favorecía era lo que teníamos la pulpería barata, entonces en las minas, había barata la pulpería. La carne por ejemplo, el kilo costaba salido a 50 centavos así el kilo, ¡sí! Y eso parece que estaba subvencionado por el Estado, entonces era barato. El cupo que teníamos allí era azúcar, arroz, fideo, manteca así, harina, carne, pan. Todo eso estaba subvencionado por el Estado, eso era lo único que favorecía a la gente minera (...) no faltaba la comida.
Los ex-mineros insisten todos en la importancia de la carne. En las comuni-dades rurales, no se come carne a diario, sólo se carnea un animal en alguna oportunidad importante; es un bien escaso. Una vez, después de salir de una comida vegetariana, doña Olivia, que vivió en centros mineros una gran parte de su vida me hacía notar que “gracias a Dios, yo nunca hago faltar carne en mi almuerzo”.
Sin embargo, el recuerdo de esa edad dorada está superpuesto con tramas narrativas más complejas. Éste es el caso de Alejandro, para quien la mina significa:
Por un lado la tragedia de muchos de nuestros parientes (...). Una de las cosas más dolorosas fue que yo vi morir a uno de mis tíos con el mal de mina, escupir cada día un poquito de sus pulmones y viendo cómo se iba acabando. Eso es la tragedia, es un acabarse bien lento, se vive esa tragedia; pero al mismo tiempo se vive una sensación de unidad. Allá has practicado mucho la solidaridad, el ayni se ha multiplicado, se ha mantenido o se ha expresado de diferente forma, manera y además, es una cosa que hay que decir, dentro de esas tristezas, había momentos de alegría. Una vez la noche de San Juan, también los carnavales... Los carnavales vallunos se trasladaron allá con toda su fuerza.
Alejandro enfatiza cómo alternaban los períodos de alegría con los momentos de tristeza. El guardián de la mina, el tío, puede influir sobre estos momentos: es exigente y aquél que no es generoso corre el riesgo de ofrecer su cuerpo en tributo. El tío se sirve él mismo si no le agradan los favores y regalos que se le ofrecen: “Nosotros comemos la mina y la mina nos come a nosotros”, dijo un minero de San José a la antropóloga June Nash (citada por Bouysse-Cassagne y Harris, 1987 y Platt, 1983). El que se atreve a indagar las entrañas de la mina
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD48
puede volverse una ofrenda. La mina es tan cruel como generosa, el mineral parecía crecer tal como lo hacen las frutas:
En la mina Siglo XX, hemos escuchado decir a los mineros que en buenas épocas el mineral se reproduce (wawachi) como la papa yhasta usan el mismo concepto de llallawa para referirse tanto a los tubérculos de tamaño excepcional como al mineral de alta ley (Bouysse-Cassagne y Harris, 1987: 41-42)28.
Justamente, según los comentarios de aquellos huancareños que trabajaron en interior mina, se ganaba un mejor sueldo. De hecho, el riesgo tomado era mayor y la mayoría de los que han trabajado en interior mina han fallecido.
El tío vela pero los dueños de la mina también, y, cuando doña Natalia y su futuro esposo fueron casi obligados a “recibir la fiesta”, Jorge fue a juquear: “iban a robar mineral, juqueo decían pues eso. Ahí nomás mi marido se había hecho agarrar y por castigo nos han mandado a Malmisa”. Malmisa es un lugar alejado de todo, a gran altura, donde se sufre un frío espantoso. Allá la pareja trabajó duro, hasta doña Natalia, franqueando toda barrera cultural, entró en el socavón para extraer mineral. Las mujeres normalmente no entran en el socavón29. Además, abrió una pensión para los obreros y los empleados: cocinaba para 170 personas. Consiguieron juntar bastante dinero y finalmente llegó una orden para su marido, anunciando su traslado a Potosí por ser buen trabajador.
Los esposos se instalaron en Pailaviri y ella atendía la pulpería del campa-mento. Gracias a este trabajo, ella viajó a Tarija, Sucre y Cochabamba. Traía verduras a la pulpería en camiones: fluía el dinero. En esa época, doña Natalia era “macanuda, gorda; mis cabellos eran largos y ondulados y los estiraba para que no estén ondulados. Tenía mis aretes así, grandes, lindos, de oro”. Cuando, finalmente, su marido se jubiló en Potosí, a pedido de su suegro, la pareja regresó a Huancarani.
3.3. de retorno a Huancarani
La pareja se instaló en el valle cochabambino en 1973. Doña Natalia es una de las primeras personas en haber vuelto de las minas a Huancarani. Por lo tanto, ella presenció la llegada de los migrantes que retornaron o llegaron
28 cf. Platt 1983.29 Los mineros dicen que trae mala suerte.
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 49
paulatinamente al lugar. En esa época ya se había incorporado a la vida agrícola. Su testimonio pone en valor el apego a la vida campesina30 que sintió pese a que ella y su esposo dejaban atrás un mundo de bienestar material. Ella recuerda su instalación el primer año en Huancarani, cómo sus suegros les apoyaron así como su primera cosecha:
A mis suegros tenía, pues, mi suegro, mi suegra vivían aquí y de las minas todo nos hemos traído. Una camioneta siempre nos hemos traído, fideos, arroz, azú-car, harina, manteca, aceite nos hemos traído31 y como estábamos jóvenes, mi marido con fuerza también, ya hemos comenzado nomás a trabajar. Ya estaban cansados mis suegros, hemos comenzado a trabajar nosotros. Hemos sembrado, hemos hecho producir (...) ¡ay sabíamos, ay! [trabajar] de noche, una de la ma-ñana, dos de la mañana, al menos cuando sabía estar noche de luna llena, hasta cuatro de la mañana, cinco de la mañana, seis de la mañana a veces, ahí nomás ya sabíamos dormir así. Sabíamos despertar a las vacas, también sabíamos ir a cortar [alfa] para las vacas, entonces así hemos comenzado. El primer año hemos puesto papa, pero ha dado, ¡mamita, asisotes! papa runa, ¡asisotes! [grandes] El primer fruto que nos ha dado, hemos viajado a Santa Cruz. Hemos ido a Santa Cruz de viaje y hemos llevado pues la verdura que hemos hecho producir en aquí, cebolla, zanahoria, betarraga, remolacha, hemos vendido en ahí.
30 Es interesante notar al respecto que los migrantes a las minas nunca perdieron comple-tamente su identidad campesina. En efecto, reprodujeron, de alguna manera, la trama social valluna y la actividad agrícola. Se juntaban en las minas según su región de origen y los fines de semana acostumbraban ir juntos a cultivar parcelas. Alejandro recuerda estos días de trabajos colectivos: “Dentro del campamento minero, había tierras baldías que, felizmente, ellos empezaron a cultivarlas, buscaban aquellas que tenían cierta fertilidad, las trabajaban, las abonaban, y seguían produciendo, el domingo de libre, era la práctica de la producción agrícola, era lindo cuando yo era joven, siempre me preguntaba diciendo: ‘porqué diablos si tú trabajas toda la semana, tú tendrías que teóricamente descansar el domingo, y ¿por qué me haces trabajar a mi también?’. A veces tenía que ir medio kilóme-tro o un kilómetro y ahí tenías que ir con tu carga de semilla y después traer el producto en la espalda, nosotros los jóvenes protestábamos, ¿no? Pero digo felizmente porque en ese trabajo que era uno a la semana o dos al mes es que uno no pierde el contacto con la tierra”. Lucy coincide con este testimonio: “Mi papá sabía sembrar, porque mi papá de aquí se ha ido ya joven entonces ya sabía”. Además seguían practicando modalidades de reciprocidad entre ellos: “nosotros con los vecinos nos ayudábamos, ellos un día, nosotros otro día, de alguna manera se estaba practicando el ayni, el ayninaku, se profundizaban los lazos de solidaridad”, evoca Alejandro.
31 En distintas narrativas, advertimos que los migrantes llegaron con abundantes alimentos que trajeron de las minas, adquiridos en la pulpería, porque no sabían qué iban a encontrar en los valles.
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD50
Además de trabajar la tierra, ella recalca que lo que más le gustó al principio fue criar animales (llegó alguna vez a tener 30 vacas lecheras). Los suegros de Natalia no sólo ayudaron a la pareja, sino que extendieron su solidaridad a la familia de verónica, entregándoles durante el primer año productos agrícolas (todavía no habían cosechado sus propios productos); asimismo la comunidad les ayudó con material y apoyo moral:
Hemos venido como a una casa vacía, no teníamos nada sembrado. Sólo de allá lo que hemos traído, nuestros panes nuestras sardinas, leches lo que nos daban ahí en la empresa, eso hemos traído. Pero aquí no tenemos pues ni una verdura, ni para alzar ese rato. Mientras allá había tenido pues de todo, perejil, cebolla zanahoria, todo lo que producían nos traían [los suegros de doña Natalia], así nos obsequiaban todo ese año pues nos han mantenido, hasta el año que no hemos sembrado, porque nosotros hemos sembrado desde diciembre, desde noviembre hemos sembrado. Desde esa vez mi papá ha empezando a preparar terrenito, para sembrar perejil, todo eso. Ellos nos daban también, con todas esas cositas hemos hecho producir (verónica).
Máximo corrobora esto: “Con verduras [colaboraba], mi señora era buena pues. ‘Ahorita también los jóvenes se están llorando pues’, comida a los jovencitos les daba”. Olivia también fue muy bien recibida, le ofrecieron participar en la organización del agua, porque era indispensable para hacer los adobes de su casa. Al construir su casa de adobe y bajo la modalidad del ayni, Olivia valoró la vida campesina así como la generosidad de la gente del lugar, que ofreció compartir su bien más preciable: el agua.
Los inmigrantes concuerdan todos en haber conocido, a la hora de su llegada, una comunidad despoblada, sin infraestructura. Doña Natalia recuerda que cuando se instaló: “Nada, no había luz, no había agua, no había de ningún lado, nada pues nada, nada, nada”; sin duda era fuerte el contraste con el centro minero donde existía un confort material relativo32. Doña María, oriunda del lugar, confirma que en esa época “no había nada, ni agua. De la acequia sabían traer agua”. Don Antonio añade que los niños bebían agua al lado de los animales. El testimonio de verónica muestra la misma percepción:
32 Al principio, los migrantes que llegaron de los centros mineros, al igual que doña Natalia, extrañaron las ventajas de algunos utensilios “modernos” como los baldes de plástico. Las personas mayores y las que llegaron hace unos 30 años recuerdan las ollas, las cucharas y los p’uñus de barro. Los vasos en los cuales se servía la deliciosa chicha valluna también eran de este material.
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 51
“Cuando he llegado ni luz no había, casi, a los seis meses se ha instalado la luz”. Otro poblador comenta: “antes no había pues luz, con kerosén nomás eso nomás después lucita se ha puesto”.
Doña Olivia, que llegaba cada año para la fiesta, recuerda que al instalarse definitivamente en el valle, le impactó ver a la comunidad desolada. Algunos testimonios, entre ellos el de Alejandro, refuerzan lo anteriormente visto y recalcan que llegar a Huancarani, para aquellas personas que venían de las tierras altiplánicas, era como llegar a la selva:
Cuando he llegado pues vacío, vacío, más parece que la gente se dedicaba a cortar alfa, a criar vacas. Con decirte que yo vine aquí por primera vez a los quince años y no sabía qué era esto y esto me pareció que era la selva. veía víboras detrás de cada árbol, veía animales salvajes detrás de cada árbol, era increíble ¿no? y me pregunté... ¿pero dónde estoy llegando? y esto era el origen de mi madre.
A pesar de esas impresiones acerca del despoblamiento de Huancarani, el lugar no estaba desierto. En esos años vivían en la zona alrededor de siete familias, que compartían su cotidianeidad, manteniendo vivas antiguas prácticas de reciprocidad, en las cuales se insertaron los recién llegados, aportando con sus propias experiencias.
4. “aHora Ya no quieren irse, pues”: adaptaCión de Los mineros a su nuevo entorno
4.1. necesidad de dinero
Los mineros idealizan un pasado donde fluía el dinero. Como lo hemos percibido en nuestro trabajo de campo, en las comunidades campesinas la necesidad de dinero es distinta de aquella de las minas o de la ciudad. “La ciudad es pues (...) para harto dinero, todo está a la vista a cada rato, tal vez quieres comprar siempre algo y quieres comer lo mejor, y en el campo, no hay. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar? Tienes que aguantarte todo. ¿No ve? Es para poca plata”, dice Natalia. Sin embargo, la renta que perciben los ex-asalariados es motivo de admiración y envidia de parte de los lugareños. víctor comenta con una punta de tristeza que los que se fueron a las minas: “ahora agarran pues su renta”; don Julián transmite su percepción de algunos mineros en términos elocuentes: “Los mineros tienen plata, ellos nomás eran más gente pues”.
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD52
Cuando llegaron los migrantes, la vida cotidiana fue afectada por una mayor circulación de dinero, especialmente entre las familias que vinieron de los centros mineros y que mantuvieron vínculos con el mercado para adquirir los bienes inexistentes en Huancarani (bienes de consumo como shampoo, tallarín, arroz o artefactos electrónicos, tales como televisores o refrigerado-res). En los últimos años, sin embargo, se han transformado los hábitos de consumo en las comunidades campesinas; las nuevas generaciones tienen pautas de consumo más diversificadas (cf. vargas, 1998a). La expansión de los medios de comunicación de masas, la migración, la urbanización creciente en zonas rurales, la estandarización de los modos de vida han transformado la relación del campesino con el dinero. Por su parte, la mayoría de las personas mayores que se quedaron en el campo, donde el dinero es más fácilmente sustituido por las prácticas de intercambio no monetario, basadas en redes sociales, prefieren recurrir a intercambios donde interviene mínimamente el dinero. Al respecto, hemos presenciado en la pirwa una pelea entre personas mayores del lugar y jóvenes originarias del altiplano. Las primeras querían recibir un canastón de Navidad como regalo de la pirwa y las segundas no vacilaron en demandar dinero en efectivo. Estas brechas generacionales e identitarias son frecuentes en la comunidad; sin embargo, cada grupo integra en grado diferente el sistema económico predominante del otro: estas esferas no son, pues, excluyentes. El sistema de economía solidaria instaurado en el marco de la pirwa es una forma intermediaria entre estas dos prácticas, como lo veremos posteriormente.
Es frecuente que los migrantes piensen y actúen tomando el dinero como referente: hablar de precios, de dinero es parte de la discusión cotidiana. Por ejemplo, Claudia insiste que es necesario ch’allar33 “para los aviadores [divi-nidades que proveen dinero] (...) Es plata, hijo, es plata”. Además anticipa su muerte e insiste que va a dejar su dinero a todos sus hijos y yernos: “No tienen que pelear por ese motivo”. Su esposo, don Sebastián, añade: “Esto, todo es para ellos, la plata, ellos pueden vender. Si muere mi esposa, ellos a mi tienen que cuidarme, y si yo muero, a ella tienen que mirarle”.
La mayoría de los pobladores que vivían en Huancarani han visto con buenos ojos la llegada de los mineros: con las migraciones de retorno, se inició el
33 Libación de alcohol para las divinidades tutelares (se profundizará este tema más ade-lante).
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 53
proceso de cambio físico de Huancarani. Los informantes insistieron todos en la manera como se fue poblando la comunidad; al respecto doña Clara rememora:
Sí, se han alquilado las casas, se han comprado terrenos y así nomás se han vivido. Sí, antes era vacío, en allacito nomás era la calle. Después otros se han ido a la Argentina, también han vendido sus tierras. Sí, casitas nomás se han comprado, ahicito nomás se sentaban.
Así, a la llegada de los mineros, se produjo un importante cambio en la in-fraestructura de la comunidad. En algunas palabras, don Máximo resume la situación de los migrantes: “les ha gustado, ahorita se están, toditos se están, les han recibido bien sí, sí, ahora no quieren irse ya pues”.
4.2. La desgracia: nuevamente pobre
En la comunidad viven numerosas personas solas y particularmente viudas. Según las auto-estratificaciones que hemos realizado, la viudez equivale a la pérdida de status socioeconómico y, sobre todo, a una pobreza simbólica. Es interesante notar que las viudas pertenecen todas al estrato C (un poco rico) en la primera estratificación; sin embargo, en la segunda fueron clasificadas en A (muy pobre) por ser viudas.
El esposo de doña Natalia murió joven y luego su hija querida. Según ella, a partir de esos tristes eventos empezó su desgracia. Fue el principio de sus deudas porque ya no podía viajar, tenía demasiados hijos (15) para dejarlos así —desde que se instaló en el valle, ella viajaba constantemente hacia las minas, llevando camiones repletos de cebolla. Tuvo que trabajar sola sus terre-nos. Por suerte, una de sus hijas la ayudó bastante, “como hombre trabajaba mi hija”. Pero desde ese entonces, doña Natalia afirma que nunca volvió a “levantarse”. Hasta sufre de vergüenza en relación a sus conocidos de antes (de Llallagua), no desea para nada que la vean así como es ahora, flaca, de pollera: “una desgracia estoy, no quiero que me miren”. Allá, sus amistades la valoraban, le tenían respeto en particular por su participación en la fiesta o por la manera como vestía y su corpulencia sinónima de bienestar económico. En su edad de oro, doña Natalia vestía de vestido, pero porque se considera ignorante, porque no fue a la escuela decidió vestir de pollera al llegar al valle (cf. Capítulo Quinto, donde se explora la falta de valoración que existe entre las mujeres que visten de pollera).
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD54
Estos testimonios se reflejan en las narrativas de las otras personas viudas de la comunidad. En otro capítulo, analizaremos percepciones de personas viudas o solas, que demuestran el cambio en su estatus económico y social al volverse “impar”.
5. una práCtiCa eConómiCa, La migraCión: Las nuevas generaCiones
La migración es una práctica económica y cultural extremadamente dinámica y versátil. Nos interesa particularmente referirnos a la migración temporal, que concierne a aquella persona que deja su residencia en busca de trabajo remunerado en dinero o en especie. No importa cuan largo es el periodo de ausencia si el migrante sigue manteniendo relaciones afectivas o económicas con su familia (vargas, 1998b: 153). La migración es una respuesta frente a una situación de escasez, gracias a la cual los migrantes pueden repensar sus prácticas, es decir, crear nuevas estrategias a fin de favorecer la reproducción social del grupo. Esta migración se organiza en el seno de la unidad doméstica y depende de varios factores:
(...) el ciclo de la familia, roles asumidos en relación a las labores productivas del ciclo agrícola, tipo de actividad en la que puede emplearse el migrante, ven-tajas/desventajas de los lugares de destino (en relación al ingreso, a la cercanía, a la facilidad de inserción laboral inmediata o no; a las redes de parentesco o amistades en los lugares frecuentados mediante la migración, etcétera) (vargas, 1998b: 152).
En Huancarani, nuevamente nos encontramos con dos tipos de población: los que siempre se quedaron y los migrantes. Actualmente, entre los hijos de los migrantes se ha reproducido el imaginario de ir a “buscarse la vida” en lugares más propicios para su subsistencia. Todos los emigrantes actuales son personas provenientes de anteriores olas migratorias. Son los hijos de aquellos que se instalaron de manera “definitiva” en Huancarani quienes vuelven a migrar temporalmente. Es un círculo que se repite: se reformulan las prác-ticas de los padres y hasta de los abuelos que se fueron ya en los años treinta hacia las minas. Sin embargo, asistimos a un desplazamiento de las regiones de emigración hacia el oriente y las ciudades (La Paz). Esta habilidad para conjugar dos estrategias de migración les permite integrarse en las actividades
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 55
agrícolas y nunca romper su relación con la tierra. El retorno de los migrantes temporales depende del calendario agrícola-ritual: vuelven en septiembre para la fiesta y algunos migrantes se quedan hasta Todos Santos, inicio del año agrícola34 (cf. vargas, 1998b).
Las razones que empujan a migrar a los jóvenes son varias, sin embargo, he-mos destacado dos de ellas que nos parecen las primordiales en este proceso: por una parte existe el deseo de superar la pobreza coyuntural en la cual se encuentra la mayoría de los jóvenes y, por otra, los migrantes anhelan el re-conocimiento simbólico de sus pares, estatus que pueden adquirir mediante el dinero de la migración.
5.1. en busca de capital económico
Ciro, hijo de Natalia, es contratista de trabajos de construcción y albañilería. Él es la bisagra entre los empleadores y los jóvenes de Huancarani que buscan trabajo. En 1999, el primer grupo de 15 migrantes partió a la Chiquitanía enrolado por Ciro, con el objetivo de ahorrar dinero para organizar una fra-ternidad. Trabajaron en San ignacio de velasco, en la construcción de una escuela. Los años siguientes siguieron saliendo grupos de jóvenes en busca de dinero, particularmente para “pasar” la fiesta. El periodo de migración dura aproximadamente entre tres y siete meses.
Los jóvenes que migran temporalmente, como Ciro y Diego, logran ahorrar algún dinero que luego es invertido en materiales para la construcción de su casa en Huancarani (hecho que revela un arraigo muy fuerte con su tierra), en muebles y en objetos domésticos como televisores y otros. Gracias a la migración, estos jóvenes pueden atenuar su pobreza, invirtiendo sus estigmas a través de la compra de ciertos objetos de consumo que funcionan también como símbolos de prestigio.
La migración temporal no es, en consecuencia, un factor de ruptura con la comunidad. Al contrario, además de buscar dinero para adquirir bienes no producidos en la zona, la migración favorece una incesante búsqueda de reconocimiento social e integración a la comunidad.
34 Preparado de terreno, siembra.
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD56
5.2. en busca de reconocimiento social
La migración provoca simultáneamente dos fenómenos que son ambivalentes, pero no excluyentes: si bien puede favorecer una nivelación económica, tam-bién crea estratificación. El dinero obtenido a través de la migración resalta discriminaciones de estatus social entre comunarios. El prestigio, retorno simbólico del dinero invertido en la fiesta, es fundamental para los migrantes. Los jóvenes que se van en pos de dinero buscan esencialmente un reconoci-miento por parte de los otros comunarios (capital simbólico); la pasantía es un primer paso, de importancia clave, para lograr ese objetivo. Como veremos más adelante, la acumulación de capital económico favorece la transformación en capital simbólico y, por lo tanto, “la afirmación de cualquier mayor status y prestigio pasa entonces al primer plano dentro de esta función social de las fiestas. Ya no se subrayan los vínculos, sino también las diferencias” (Albó, Greaves y Sandoval, 1983: 44).
La decisión de migrar corresponde a una suerte de inversión para el futuro de la familia expulsadora. Por lo tanto, el migrante está dispuesto a aceptar los riesgos y traumas que supone el cambio geográfico y la convivencia con otro tipo de población. Los jóvenes eligen migrar para obtener un dinero que no podrían conseguir en Huancarani, puesto que no poseen tierra o sólo tienen un acceso limitado. Son los hombres más jóvenes de la comunidad quienes se van en busca de dinero. Si esta búsqueda, como lo mostramos líneas arriba, corresponde, en efecto, a un cambio en la estructura del consumo, también responde, por otra parte, a las demandas de reconocimiento y prestigio de los jóvenes. En ese sentido, si bien la migración nivela económicamente al migrante, también favorece la creación de status personal, genera cierta es-tratificación social.
La migración temporal, en suma, no rompe con los lazos familiares y comu-nales. Los jóvenes migrantes, no sólo contribuyen a reproducir la comunidad indirectamente, a través del dinero que mandan a sus familiares, sino que aportan prestigio a la comunidad, ensalzando la fiesta patronal, hecho que se traduce en el incremento de su propio prestigio.
6. inventando La Comunidad entre todos
Para los pobladores de Huancarani, del término comunidad se desprende un intenso sentimiento de unión. Un comunario compara su comunidad a una
“YA SOMOS HUANCArEñOS”: LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD 57
casa. Este sentimiento se exterioriza más cuando se comparan con Sorata, la comunidad vecina; otra informante aclara: “Somos unidos, casi nosotros so-mos unidos, Huancarani, no somos como otros [como los de Sorata], nunca ha habido tanto miramiento, una cosa se va a hacer, todititos salimos”. Para Julia, la comunidad corresponde a un espacio de amistad, de integración de los habitantes de distintos orígenes étnicos: “Como llegan de todo lado, Lla-llagua, de La Paz, aquí viviendo ya nos conocemos nosotros, nos hacemos de amigas, de así formamos una comunidad, eso es pues la comunidad”. Julián va en el mismo sentido e insiste sobre la solidaridad que se desprende de este concepto: “Todos ayudamos a hacer en conjunto”. Y doña Mirtha añade: “Todos nos juntamos y ayudamos”. Según Natalia, en la comunidad: “Tra-bajamos en unión (...), juntos, una sola nomás no se puede hacer, mientras entre hartos rápido se hace”.
Por lo tanto, deducimos que la comunidad es una práctica donde todos tienen un rol. La noción de comunidad refleja un sentido simbólico, una trama social que los une a todos en un espacio solidario, unificado y consolidado, en el cual los gestos de la cotidianeidad contribuyen a tejer un denso lazo social. El sentimiento de pertenencia a la comunidad se expresa en el orgullo de tener escuela y agua en todas las casas, electricidad y pirwa, calle ancha e iglesia. La satisfacción proviene del hecho de ser los inventores de esas obras: “Yo he aportado mi trabajo, mi voluntad, las iniciativas que he tenido, por decir en el trabajo, la escuelita también ha sido idea de nosotros, prosperar, levantar el pueblito” dice verónica. Doña Olivia colabora con su trabajo en la pirwa, otros actores enfatizan con mucho entusiasmo el aporte en mano de obra para la edificación de la comunidad, la comunidad también es un ente físico.
En fin, podemos definir la comunidad como aquel escenario físico natural donde existen relaciones sociales, económicas, políticas, religiosas e ideológi-cas. Este espacio funciona bajo normativas que se generan en la colectividad, en función a la organización de la producción y la reproducción biológica y social de esa colectividad. Este escenario físico y social se construye poco a poco con la contribución de cada uno de sus miembros. Los pobladores de Huancarani, sin importar su origen, se identifican completamente con su comunidad. La presencia de un fuerte sentido de pertenencia es, en suma, el requisito más importante para la existencia de una comunidad. Todas nuestras líneas de análisis desembocan en esa constatación: los migrantes se sienten “huancareños” antes que llallagüeños o paceños, a tal punto que no desean
LA iNvENCióN DE LA COMUNiDAD58
irse por ningún motivo: “Aunque nos boten a patadas nos vamos a quedar” dijo rosa, originaria de La Paz. Clara, por su parte, está contenta de vivir en el lugar: “Yo estoy en mi pueblo y siempre estamos contentos, que haya o no, ya estamos acostumbrados. Comemos lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Así somos pues”. “Ya somos huancareños, ya no de las minas”, afirma Claudia. Y don Máximo, pese a que sus hijos lo quieren llevar a Santa Cruz, quiere quedarse en Huancarani “hasta morir”.
La problemática de la reciprocidad tiene un referente central en los Essais sur le Don (Ensayos sobre el Don) de Mauss (1997). Para Mauss, el don es un “hecho social total” que constituye la base misma del intercambio, abar-cando las esferas social, económica, política, religiosa, moral y jurídica. Para este autor, los tres movimientos del don son el dar, el recibir y el devolver. El intercambio de dones no se restringe al orden material, sino que abarca una dimensión simbólica cuya importancia primordial reside en su capacidad de crear lazos sociales.
Desarrollando las teorías de Mauss (1997), Sahlins (1978) estableció una tipo-logía de prácticas de reciprocidad basada en la distinción entre la reciprocidad generalizada (ayuda sin retribución), la reciprocidad equilibrada (implica un cálculo exacto del valor de lo prestado y la obligación de devolver en un tiempo determinado) y la redistribución (obtención de recursos y redistribución entre miembros de un grupo).
Otro estudio clásico es el realizado por Alberti y Mayer (1974: 14), que traba-jaron sobre la reciprocidad en los Andes. Para ellos, el intercambio recíproco ha sido, y es, el fundamento de la organización socioeconómica andino de tipo comunitario “aunque haya perdido pureza y sufrido alteraciones al en-trar en contacto con otros modos de producción”. Estos autores definen la reciprocidad como:
El intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre personas cono-cidas entre sí, en el que entre una prestación y su devolución debe transcurrir un cierto tiempo y el proceso de negociación de las partes (...) es (...) cubierto
Capítulo terCero
la economía de reciprocidadpersiste y se adapta
LA invEnción DE LA cOMuniDAD60
por formas de comportamiento ceremonial. Las partes interactuantes pueden ser tanto individuos como instituciones (Alberti y Mayer, 1974: 21).
complementando esta definición, se distinguen dos tipos de intercambio recíproco, el simétrico y el asimétrico. Mientras el intercambio simétrico se realiza entre iguales (lo recibido debe corresponder a lo dado), en el inter-cambio asimétrico los bienes entregados a cambio del trabajo pueden o no ser equivalentes (Alberti y Mayer, 1974: 23). La reciprocidad es posible en cuanto existan redes de intercambio, definidas como “un conjunto de rela-ciones sociales al que entra una familia o persona con el fin de intercambiar recursos bajo condiciones no especificadas en el tiempo ni en la cantidad” (Morrée, 1998b: 285) y que constituye una estrategia económica basada en la confianza y la calidad de las relaciones personales.
El objetivo de este capítulo es plantear un conjunto de reflexiones sobre el sistema económico de Huancarani basado en la lógica de la reciprocidad en la agricultura, así como sobre las diferentes estrategias que los actores manejan para disponer de los tres factores básicos e indispensables para la producción agrícola campesina: tierra, trabajo y capital. Primero, reflexionamos sobre el acceso al recurso tierra (arriendo, en compañía o al partir) y, luego, sobre la tenencia de tierras (compra y herencia); paralelamente, realizamos un análi-sis sobre el acceso a la fuerza de trabajo necesaria para usufructuar la tierra. Finalmente, describimos las diferentes prácticas andinas de intercambios no monetarios de bienes y servicios, para ilustrar el sistema económico de reci-procidad vigente en la comunidad de Huancarani.
1. aCCeso y tenenCia de tierra
En una comunidad agrícola, los campesinos se ven obligados a implementar diversas estrategias para acceder al recurso tierra cuando no lo disponen. En el pasado, la compra de parcelas de la hacienda (piquería) hacía parte de esas estrategias; hoy, la compra de tierras de personas que emigran, la obtención de tierras al partir o en arriendo son prácticas habituales en Huancarani, donde existen dos tipos de pobladores: los oriundos y los migrantes.
Las personas que nunca migraron se quedaron cultivando sus terrenos. vivie-ron y siguen viviendo de los productos de la tierra. Ahora bien, estas personas no siempre pueden efectuar las labores agrícolas solas y, por lo tanto, deben
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 61
acudir a ciertas formas de colaboración de parte de los otros miembros de la comunidad a fin de hacer productivos sus terrenos. La tierra es también un elemento fundamental para cualquier persona que busca instalarse en una comunidad rural y los migrantes no escapan de esta realidad. A través de la tierra, los nuevos llegados pueden echar raíces en su nuevo lugar de residencia y tejer relaciones entre sí y entre ellos y los lugareños.
1.1. entre ch’ulla, ¿qué estrategias económicas existen?
con el propósito de comprender mejor el presente capítulo, creemos con-veniente presentar las historias de vida de dos comunarios ch’ulla35 —sin pareja— de Huancarani, clara y Julián, que servirán de guía a lo largo del análisis.
clara nació en Huancarani en 1933. Es la menor de cinco hermanos. De niña, como la mayoría de las mujeres de su generación, no recibió educación escolar. Los lazos sentimentales que la unen a su lugar de origen fueron suficiente-mente fuertes para que no emigre: “es mi pueblo, por eso me he quedado (...) aquí estoy acostumbrada; mi mamá y mi papá son de este pueblo también”. recordando la vida que llevaba con sus padres, rememora haber tenido una niñez penosa36: “mi mamá era tomadora, sufríamos siempre pues los niños, sufríamos, ¿qué vamos a hacer? cualquier cosa, como perros sabíamos comer (...); pequeñita me ha dejado mi papá”. Desde niña, clara se dedicaba a tejer: “desde chiquita era tejedora, sabía hacer phullus [frazadas], aguayos sabía tejer”. Ella nunca se casó y no tiene pareja (ch’ulla). En el pasado, tuvo un hijo que murió pequeño; luego decidió adoptar a una niña. y esa hija adoptiva tuvo una hija en su adolescencia, pero la abandonó pronto, dejándola al cuidado de su madre adoptiva. Actualmente, clara vive sola con su hermano (también ch’ulla), pues su nieta adoptiva ya está casada y se mudó a otra casa.
Esa soledad la hace ser considerada simbólicamente pobre por la comunidad, a pesar de tener propiedades y de criar algunos animales, tanto para su consumo como para la venta. Ahora ya no posee la fuerza necesaria para cultivar todos sus terrenos y se ve obligada a amplificar sus estrategias para buscar mano de
35 cf. supra, introducción.36 Es importante tener en mente que las valoraciones del pasado siempre se realizan en
función a lo que se vive en el presente. Por lo tanto, clara recuerda su niñez pobre, algo que está enfatizado por el hecho de haber superado ese estado.
LA invEnción DE LA cOMuniDAD62
obra (contrata peones, trabaja en ayni, mink’a, etcétera). Asimismo, clara realiza trueque en Japo (en las alturas de cochabamba).
clara siempre participó en modalidades de reciprocidad; sin embargo, siendo una persona sola, en edad avanzada, se hace todavía más imperiosa la necesidad de acudir a redes de reciprocidad, como veremos luego.
Por su parte, Julián nació en el año 1936, en Huancarani. no emigró a las minas y también es ch’ulla (sin pareja). nunca se casó. Aunque asistió a la escuela, su educación fue muy limitada: “segundo curso creo que he pasado, tal vez no”. Se dedicaba a la agricultura hasta que su padre lo puso a trabajar como wata runa donde un patrón. Aunque tiene hermanos, vive solo. Al igual que clara, Julián fue clasificado como “pobre simbólico” en las autoestrati-ficaciones por su condición de ch’ulla; pero, además, porque sólo posee un pequeño terreno a secano que no cultiva, lo que también lo incluye dentro el estrato de los materialmente pobres. Julián respeta y le tiene mucho afecto a clara, pues ella es la madrina de sus hermanos menores. Él cuenta que en una oportunidad vivió en el chapare, donde tuvo acceso a un lote, al partir, de cocales. Se dedicó principalmente a la crianza de animales, especialmente de aves de corral: “Allí [en el chapare], al partido; cocales sabía agarrar; así aparte, cocales sabía agarrar; después, patos, gallinas incluso chanchos criaba solito, harto”. Actualmente, Julián realiza trabajos agrícolas, hace mink’a-peonaje con clara; con ramiro, María y otros comunarios realiza numerosos trabajos de todo tipo. Él también ilustra este manejo de reciprocidad, particularmente para usufructuar tierras.
Al combinar estrategias económicas reciprocas —mink’a, ayni, yanapakuy—, clara y Julián han establecido un sistema donde se complementan ambos.
1.2. acceso a tierras
Los comunarios de Huancarani que no poseen tierra pueden acceder a ella de dos maneras37:
37 creemos pertinente resaltar la diferencia entre los conceptos de “acceso a la tierra” y “obtención de tierra”: el primero no se refiere a la adquisición de la propiedad sino al uso temporal de ella, mientras que en el segundo nos referimos al proceso que permite adquirir un terreno (véase más abajo).
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 63
1.2.1. arriendo
Mediante el arriendo, una persona puede acceder a tierras para usufructuar a cambio de un monto de dinero. En este sistema, el arrendado es aquella persona que posee capital para alquilar la tierra (pagará al final de la cosecha) y fuerza de trabajo. Por su parte, el arrendador (poseedor de tierra) es la persona que cede su tierra durante un tiempo a cambio de dinero. Antes de la migración de retorno de los ex-mineros, las actividades principales de Huancarani eran la agricultura y la ganadería; actividades en las cuales frecuentemente se aplicaba este tipo de tratos, como argumenta Julián con gran nostalgia:
toda esta parte elevada [mogo] de aquí a allá [indica con la mano], desde esta calle; casi todo yo aprovechaba. En arriendo sabía coger toda la parte elevada; semanalmente había agua también. una vez por un lado sembraba cebolla y, por el otro, zanahoria: cebolla producía bien. como ahora, en todo Santos, bien cosechaba papa. no dormía en las noches; grave sabía trabajar, tenía una sola yunta (...), esos arriendos tenía en tres partes: con 600 agarraba cada año, cada parte con su mit’a de agua (...)
De forma similar, clara afirma que sus terrenos generalmente eran, y aún son, dados en arriendo y al partir, puesto que entre ella y su hermano no disponían de suficiente fuerza de trabajo.
con la migración de retorno, la dinámica económica de la agricultura —tra-bajar en arriendo y en compañía— ha cambiado: actualmente se percibe una acentuada parcelación de las tierras, un incremento de viviendas edificadas en terrenos que antes estaban destinados al cultivo. Estos factores y además la escasez del agua de riego obstaculizan la producción agrícola masiva, así como van en detrimento de las estrategias de acceso a la tierra. Esa situación refuerza entonces la expulsión de la mano de obra agrícola hacia otras activi-dades (albañilería, peonaje, comercio, etcétera).
Este cambio geográfico y económico de Huancarani ha logrado incrementar, de cierta manera, el uso de la moneda en las transacciones de bienes y servicios. En efecto, las personas provenientes de las minas fueron las que compraron las tierras; estaban acostumbradas a utilizar el dinero para cualquier transac-ción, tenían otras necesidades que sólo podían encontrar en el mercado y ser adquiridas a través del dinero.
LA invEnción DE LA cOMuniDAD64
1.2.2. al partir (en compañía)
Esta forma de acceder a tierras de cultivo es una estrategia empleada por aquellas personas que no poseen la totalidad de los factores de producción necesarios para el desarrollo de la agricultura. En este trato intervienen dos partes, que pueden ser personas o familias: el que posee tierras y capital, pero no la fuerza de trabajo y el que dispone de fuerza de trabajo, pero no tierra y capital. El producto que se obtiene del trabajo agrícola se reparte entre todos. Julián dice: “Para el propietario es la mitad [de la cosecha] y la otra mitad es para mi pues; nos partimos pues”. y clara menciona:
Las tierras también en compañía damos, si no podemos [cultivarlas]. Otros siembran, y, de ahí, la mitad [de la producción] nos parten y se lo llevan la otra mitad. En compañía ellos trabajan y aran, lo único que nosotros aportamos es semilla y tierra pues.
Las anteriores afirmaciones demuestran que existe una clara complementa-riedad en la actividad de la agricultura entre las personas que tienen y las que no tienen tierras. Además, el mismo hecho de que el producto sea distribuido entre ambas partes de forma equitativa, demuestra un sentimiento solidario a favor de la persona que no tiene tierra —es decir, que tiene menos recursos—, pues aquella persona que posee tierra podría inclinar las reglas de juego a su favor para explotar al campesino pobre. Sin embargo, no hemos evidenciado esta actitud entre la población de Huancarani, hecho que fortalece los lazos sociales de solidaridad.
1.3. tenencia de tierras
Finalmente, el poseer tierras es lo más seguro, pues permite utilizar este recurso de acuerdo al interés del beneficiario. Por esta razón, las personas adoptan dos estrategias para asegurar su posesión. La primera y la más arraigada en las sociedades campesinas se traduce en la herencia de terrenos transmitidos de generación en generación. La segunda consiste en comprar la tierra. Esta modalidad, donde interviene el dinero, es la más frecuente en los últimos años. En Huancarani, las formas más comunes de obtención de la tierra son las siguientes.
1.3.1. Herencia
La herencia es el modo más frecuente de obtener tierras de cultivo en Huan-carani, como se puede apreciar en el siguiente testimonio de clara:
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 65
Sí, mayormente es por herencia; a nosotros también [a ella y sus hermanos] mi mamá nos ha dejado los terrenos por herencia. Mi casita también nos ha dejado en herencia, así nos lo ha dejado pues. ¿Qué vamos a hacer? Así nomás era pues; cuando me esté muriendo yo también, mi hija se lo va a coger [mis tierras]; si ella va a querer.
La anterior afirmación es respaldada por doña claudia, una mujer proveniente de las minas, casada con un rentista y que no tiene terrenos cultivables en la comunidad. Ella también ilustra cómo la transmisión hereditaria de las tierras es una tradición. Al comentar sobre un vecino suyo, señala:
Sí, por herencia; ahora su mamá les ha dejado [tierras] a sus hijos; y [éstos] también se los han dado a sus [propios] hijos pues. Esas tierritas se están nomás, cuando les venden, otros se los agarran pues.
Mantener las tierras en manos de los hijos a través de generaciones es una costumbre muy enraizada en Huancarani; de ello depende el porvenir de las futuras familias, así como el proceso de reproducción campesina38, pues, al transmitirse la tierra de generación en generación, también se transmite, en cierta forma, la posibilidad de ejercer una actividad económica agrícola como forma de sustento. Sin embargo, a pesar de que la herencia de tierras permite la reproducción campesina, también actúa en contra de este proceso, pues implica una parcelación constante y gradual de los terrenos cultivables con cada transmisión, influyendo directamente en la disminución de la producción agrícola para una unidad doméstica. Esto repercute en la expulsión de ciertos miembros de una familia que constituyen la fuerza de trabajo, especialmente los varones jóvenes de Huancarani; fenómeno evidenciado en las migraciones de éstos hacia otros lugares, en busca de trabajos alternativos a la agricultura. En efecto, se ven imposibilitados de dedicarse de lleno a esta actividad, debido a que no pueden producir lo necesario para su sustento por las dificultades en acceder o poseer tierras.
Entre los emigrantes se encuentran hijos de ex-mineros asentados en Huan-carani que no tienen posibilidades de heredar terrenos de cultivo, como es el caso de Miguel (hijo de Sebastián y claudia). Los ex-mineros que llegaron con la relocalización, al establecerse en Huancarani, sólo pudieron acceder a
38 Por “reproducción campesina” entendemos aquel proceso mediante el cual se reproduce, preserva, transmite y/o difunde la forma de vida, el sustento y la actividad económica del campesino.
LA invEnción DE LA cOMuniDAD66
tierras cultivables comprando o heredando pequeñas parcelas. Sin embargo, la extensión resulta insuficiente para asegurar el sustento de sus herederos mediante la agricultura. Por el contrario, los que no migraron a las minas mantuvieron tierras cultivables, algunos todavía tienen extensiones grandes; otros, más reducidas, pero todos se dedicaron por completo a la agricultura y actualmente siguen realizando esa actividad.
Sólo unos cuantos ex-mineros se han vuelto agricultores, como don Jorge, es-poso de doña natalia y don Mario, hermano de doña clara, quienes heredaron tierras de sus padres39. Algunos de los hijos de estos ex-mineros ejemplifican el proceso de reproducción campesina, como es el caso de Silvio, hijo menor de doña natalia y Angélica, hija de don nicanor. Ellos reproducen la vida campesina que llevaban sus padres antes de irse a los centros mineros, siguen realizando actividades ancestrales transmitidas de generación en generación. En el caso de Silvio, se valora más su capacidad de cuidar los animales de la familia que sus aptitudes en el ámbito escolar. El resto de los hijos de ex-mi-neros, al emigrar en busca de otras oportunidades así como al ejercer otros oficios, alteran el proceso de reproducción campesina; en efecto, los otros 14 hijos mayores de doña natalia, entre ellos ciro, no participan ya de la vida agrícola (excepto su hija mayor que la colabora algunas horas cuando está de paso en el valle).
Asimismo, pese a que algunas personas podrían otorgar tierras aptas para la agricultura a sus hijos, estos últimos prefieren no gozar de este privilegio y se van en busca de mejores oportunidades a otros lugares. tal es el caso de los hijos de don Máximo cartagena; en efecto, emigraron a Santa cruz de manera definitiva puesto que encontraron mejor opciones para realizarse.
1.3.2. adquisición de tierras en Huancarani
Esta forma de tenencia de tierras se implementó ya desde antes de la reforma Agraria, con la constitución de piquerías. Después de la relocalización (1985), con la llegada de los mineros, se produjo una acentuada demanda de tierras para la construcción de viviendas. Este fenómeno estimuló la compra y venta de parcelas de tierras en la comunidad de Huancarani40.
39 Sin embargo, muchos cultivan pequeñas parcelas detrás de sus casas.40 Pocos fueron los comunarios que invirtieron el dinero obtenido de la venta de una parte
de sus terrenos en una actividad alternativa a la agricultura dentro de la comunidad; sin
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 67
La mayor parte de las personas que vendieron sus terrenos en Huancarani emigraron definitivamente a Argentina y a otros lugares, como Santa cruz, Sipe Sipe, vinto, etcétera; los hijos de valdivieso (piquero) que heredaron sus tierras prefirieron venderlas y emigrar definitivamente. Estos aspectos incidieron directamente en la desarticulación paulatina de las prácticas de acceso a tierras de cultivo por arriendo y en compañía.
En efecto, el proceso migratorio y la consiguiente parcelación de los terrenos han contribuido a desarticular parcialmente las prácticas ancestrales para acceder a la tierra, en Huancarani. Así, don Julián no deja de quejarse de los mineros que se apropiaron de las tierras que él cultivaba en arriendo:
Después los mineros han venido, lo han loteado, se han repartido. ¿cómo yo voy a defenderme frente a tantos? Ahora todo lo han partido. todo lo han loteado (...). Sólo he cavado. Ahora del otro lado, al ir por aquí, por otro lado han sacado el canal, por las rieles han sacado, la empresa le ha tapado. Por mi derecho nomás ya se han metido. Bien envidiosos eran los que han venido de las minas. Ellos eran corregidores; sindicatos se han puesto y todo se han llenado a mi trabajo.
Julián explicó cómo lo querían apartar para apropiarse de las tierras que traba-jaba. Según él, varios mineros que residen en Sorata compraron y parcelaron tierras que él cultivaba, a la vez adquirieron horas de mit’a de agua41 —sin ir a cavar el pozo ni limpiar las acequias— y desviaron las aguas. como queda-ron demasiado pequeños estos terrenos y ya no disfrutaban de agua de riego, nadie pudo cultivarlos ya. Por lo tanto, se queja de que le quitaron el único medio de producción mediante el cual podía vivir dignamente. ya que Julián es ch’ulla, le es doblemente necesario acceder a tierras. Por ello, para él, es imprescindible lograr integrar redes de relaciones personales que le permitan trabajar bajo modalidades de reciprocidad.
embargo, existen excepciones. tal es el caso de María, quien, vendiendo una parte de su terreno, invirtió en una tienda, que, actualmente, es la que provee productos con mayor regularidad a la comunidad.
41 Se recibe el agua por turno.
LA invEnción DE LA cOMuniDAD68
2. práCtiCas de reCiproCidad en aCtividades produCtivas y Ceremoniales
La pirwa nos ha permitido identificar un sistema solidario donde se tejen redes sociales de solidaridad entre sus integrantes que benefician a toda la comunidad. no obstante, este sistema se desprende de otro, cuya práctica en Huancarani es aún más antigua: el sistema de reciprocidad.
Definimos la reciprocidad como una modalidad no mercantil de intercambio de bienes, servicios y símbolos, que se realiza en el seno de un sistema de re-laciones personales. Por una parte, estos procesos de intercambio favorecen la cohesión del grupo social, a través del fortalecimiento de estas redes (capital social) y, por otra parte, crean un fuerte sentido de pertenencia al grupo. Se destacan, en Huancarani, numerosas modalidades de intercambio recíproco que exponemos a continuación.
2.1. la mink’a como peonaje
La mink’a es una modalidad de reciprocidad, pero que también es capaz de combinarse con una lógica de mercado. Alberti y Mayer (1974: 46) opinan que, en la mink’a,
Se otorga cierta cantidad de bienes (...) bien especificada para cada ocasión y siempre incluye una comida para el que prestó los servicios. El circuito de intercambios termina con la donación de [los bienes], sin que queden deudas entre las partes.
Así, la mink’a es un intercambio de servicios a cambio de una retribución en especie (productos de la cosecha, alimentos) o en dinero; se practica fre-cuentemente en actividades agrícolas42 entre los que tienen tierra y los que no la tienen; se ejerce esencialmente entre parientes, conocidos y vecinos de la comunidad. Esta práctica se inscribe en un marco festivo. En efecto, no hay trabajo si no hay chicha y algo de comida y, por ende, va más allá de un simple intercambio mercantil. Doña natalia cuenta que cuando contrata a peones tiene que cocinar para ellos y darles chicha. Probablemente se perdió la fuerza de lo sagrado que antes acompañaba a la mink’a; sin embargo, las
42 Sin embargo, la mink’a no se limita a la agricultura, sino que se puede aplicar a otras formas de intercambio de trabajo.
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 69
personas no dejan de ch’allar a la Pachamama; además, queda la alegría de compartir, entre varios, momentos de trabajo y una buena chicha.
Asimismo, cuando la retribución de la mink’a se hace con productos, supone una yapa, un pequeño suplemento que no existiría en una relación meramente mercantil. Ahora, si bien en esta práctica, muchas veces, interviene el dinero, el sentido de reciprocidad inherente a la mink’a no es alterado. En efecto, es un intercambio donde las dos partes están estrechamente ligadas, pues de-penden mutuamente la una de la otra: la reciprocidad se manifiesta a través de la complementariedad entre ambas.
En Huancarani, la mink’a y el peonaje son casi sinónimos. Según Alberti y Mayer, “El trabajo mink’a se ha convertido en una forma encubierta de trabajo asalariado” (citado en Harris, 1987: 35) y, además,
Los servicios proporcionados en mink’a [pueden ser] especializados, tales como el de una curandera, herrero o un albañil, pero pueden ser también servicios ceremoniales y trabajos manuales no especializados. La persona que precise de los servicios de un mink’ado debe acudir a él para pedírselos formalmente (Alberti y Mayer, 1974: 46).
Don rené, por ser wajcha —huérfano— y por no tener terrenos, es simbólica y materialmente pobre. realiza distintos trabajos especializados para otras personas, como la carnicería y la agricultura; generalmente es buscado por vecinos de la comunidad y conocidos para matar y carnear ganado ovino, bovino y porcino:
A veces, me llaman para carnear vacas: me pagan 30 bolivianos o tres kilos de carne aproximadamente. Me conviene cuando me pagan en carne, porque luego lo vendo y sale más dinero. A veces también voy a matar cerdos cuando me llaman, algunos me reconocen con 15 bolivianos (...).
Este testimonio permite hallar una asimilación del principio de la mink’a al del peonaje. Sin embargo, pretendemos que se enmarca en la lógica de un intercambio recíproco porque se complementan las habilidades de uno con las necesidades de otro: clara no puede realizar esta tarea sola porque es ma-yor, luego busca las habilidades de otros que por su parte, también necesitan acceder a sus tierras.
La mink’a puede manifestarse de forma simétrica —entre amigos de confianza o de igual status social— o asimétrica —cuando se entabla una relación entre
LA invEnción DE LA cOMuniDAD70
patrón y cliente— (cf. Morrée, 1998b; Harris, 1987; Alberti y Mayer, 1974). En este segundo caso, la transacción puede depender del contexto laboral: mientras más trabajo requiera, el mink’ador ofrecerá mayor retribución. La compensación depende “más de la circunstancia en que se solicite el trabajo que de la relación misma entre ambas partes” (Harris, 1987: 36).
La mink’a es una forma de obtener dinero; sin embargo, la mayoría de los mink’ados, al momento de elegir entre dinero43 o producto en retribución por su trabajo, prefieren recibir producto. En un primer momento, esta elección parece fundamentar la reciprocidad. Sin embargo, no excluye que los mink’ados, en una estrategia creativa, generen dinero a partir de la venta de los productos obtenidos dentro de la mink’a.
Si bien la retribución en especie puede resultar más provechosa para el mink’ado, también beneficia al mink’ador, ya que le resulta más conveniente que tener que llevar su producto al mercado para obtener el dinero necesario a fin de pagar a todos los que trabajaron para él, ahorrándole tiempo, esfuerzo y los costos que implican el viaje y transporte.
Por su parte, el producto que los mink’ados reciben a cambio de su trabajo representa un “capital” inicial que les permite efectuar actividades comerciales, interviniendo en el mercado capitalista. En efecto, las mujeres venden sus productos en lugares cercanos —como la tranca de Suticollo, en Quillacollo, etcétera. con el dinero de esta venta, se abastecen de artículos de primera necesidad, inexistentes en su comunidad. Así, la mink’a figura como una estra-tegia que permite a las personas obtener productos necesarios y no disponibles dentro de la comunidad.
Al margen de estas consideraciones, varios autores (Fioravanti-Molinié, 1973; Esteva, 1972) han hecho énfasis en el carácter asimétrico de este intercambio en el cual intervienen personas de estatuto económico desigual. una persona acaudalada contratará a otra persona porque tiene la posibilidad de remune-rarla en dinero o en especie. Además, si sus terrenos son demasiado grandes como para que las trabaje por sí mismo, se verá obligada a acudir a mano de obra suplementaria. no puede actuar bajo la modalidad del ayni, porque
43 Algunos mink’adores de la comunidad de Hamiraya (que se encuentra al frente de Huan-carani) suelen pagar en dinero: entre Bs.10 y 15 por jornada a las mujeres y entre Bs.25 y 30 a los hombres.
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 71
no le bastaría el tiempo para devolver todos los ayni contratados. Asimismo, la modalidad asimétrica de la mink’a le da al mink’ador el poder de decidir y establecer las bases del acuerdo, lo que le permite inclinar la balanza a su favor; pero esta desigualdad entre partes se halla encubierta al incorporarse dentro de la lógica de la reciprocidad. A su vez, también influyen otras con-sideraciones, como ser la buena voluntad del mink’ador, pues es éste quien finalmente sentará las bases de la retribución.
En ausencia de uno de los tres factores básicos de producción agrícola campe-sina (tierra, trabajo y capital), las familias buscan formas de llenar este vacío recurriendo a prácticas de reciprocidad. En este sentido, en Huancarani, la mink’a es considerada una estrategia posible de subsistencia para aquellos que disponen solamente de su fuerza de trabajo. En el caso de los que tienen tierra y capital, la mink’a puede servir para complementar el factor trabajo. Asimismo, esta práctica también se perfila como una forma de economía complementaria para las familias que, aunque perciben renta o tienen otra fuente de ingresos, carecen de tierra, como el caso de doña camila y doña Juana, que van a mink’ar a la comunidad vecina de Hamiraya, cosechando cebollas.
2.2. el yanapakuy, una forma de colaboración
El yanapakuy, literalmente “ayuda” en castellano, —también concebido como “voluntad”, se traduce en una ayuda voluntaria. Suele practicarse entre fami-liares, personas vinculadas por lazos de parentesco ritual (compadres, padrinos y ahijados), vecinos y personas conocidas. En Huancarani, esta ayuda general-mente se realiza en acontecimientos ceremoniales como matrimonios, funerales u otros momentos festivos (todos Santos, fiestas patronales, etcétera).
El yanapakuy es una forma de cooperación muy arraigada entre los huancare-ños. Según rodríguez (cf. 1992), el yanapanaku se entiende como ayuda mutua en forma voluntaria. Harris complementa esta definición de la siguiente forma: “La única remuneración directa es la comida ofrecida a todos los que ayudan” (1987: 32). Se pudo evidenciar la vigencia de esta práctica particularmente durante la fiesta de todos Santos. Durante la investigación de campo, se visitó el hogar donde se armó la mesa o tumba44 de Don Lucio: estaban presentes
44 La tumba es un altar construido en la casa del difunto cuya estructura generalmente está edificada con ramas y que está adornada con pequeñas masas con figuras, comidas y bebidas.
LA invEnción DE LA cOMuniDAD72
Marcial, su hijo y la esposa de éste, junto a cinthia, esposa de Diego, nieto del difunto. Ellos se encargaban de construir la tumba y de preparar la mesa. Por su parte, vecinas de la comunidad, como Génara, María y Mirtha ayudaban en la cocina, preparando la comida. En este caso, ellas eran retribuidas con la comida que ellas mismas prepararon y con bebida (chicha, vino y alcohol).
Otro ejemplo de yanapakuy, parecido al anterior, se presentó en la casa de carla, quien también había fallecido recientemente. La difunta era soltera y tenía una hermana adoptiva quien se encargó de realizar el acto ritual acos-tumbrado de todos Santos. En este caso, una gran mayoría de los vecinos de Huancarani se ofrecieron a ayudar, recibiendo, a cambio, comida y bebida durante el ritual. En este ritual religioso también existe un reconocimiento simbólico hacia estos ayudantes de parte de los que vienen a visitar la tumba. En efecto, algunas personas que ayudan a preparar las masas, acuden con or-gullo. Así, doña Olivia se jactaba de haber ido a preparar las masitas. incluso, no asistió al trabajo comunal para ir a cocinar.
La fiesta de la virgen de Guadalupe es, sin embargo, una de las ocasiones en que se manifiesta, de manera más evidente, la ayuda de la mayoría de los miembros de la comunidad. Así, doña Mónica, la pasante mayor, recibió ayuda en la preparación de la comida y en la atención de los invitados. En esta oportunidad, colaboraron varios vecinos y conocidos de la comunidad, entre ellos rené, que ayudó cortando carne y trasladando barriles de chicha, regalados por todos los integrantes de la pirwa a los pasantes. Por su parte rené y Juan también ayudaron en el acondicionamiento de la casa de los pasantes para ofrecer un ambiente adecuado para recibir la fiesta45. Julián también colaboró a don Daniel —esposo de doña Mónica— en la fiesta de la virgen de Guadalupe. Menciona que realiza igualmente el yanapakuy en otras actividades:
Hoy también fui a mirar mi casa, donde están sus ovejas de doña clara, ella me encargó y pidió que se las vea. Hay veces que voy también al agua de riego (yaku mit’a) de los sembrados de clara (...). con los vecinos, de la misma manera nos ayudamos en algunos trabajos, en especial con los del camino [donde vive
45 Sin embargo, la recompensa debe ser consecuente: ni rené ni Juan se conformaron con la retribución recibida: no querían que les falte la chicha ni la comida y esperaban una mejor atención.
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 73
Julián]. En el trabajo comunal, la ayuda es mucho mayor, ya que aquí todos nos relacionamos más de cerca, yo no vivo mucho con los de Sorata.
Esta forma de ayuda es frecuentemente practicada, sobre todo entre las personas ch’ullas (como es el caso de Julián y clara). La ayuda no se limita a ocasiones especiales, como fiestas y actividades ceremoniales, sino que tam-bién se extiende a otros ámbitos, como la agricultura, el cuidado de animales, etcétera.
Por otra parte, pensamos que el yanapakuy se inscribe en la lógica de la re-ciprocidad generalizada. Así, Service dio origen a este concepto que luego Sahlins (citado en Godelier, 1976: 243) ha precisado:
Así el pago puede hacerse muy pronto o no efectuarse nunca. Hay personas —las viudas, los ancianos, los imposibilitados— que a lo largo de todo el tiempo son incapaces de sostenerse a sí mismos o de ayudar a los demás. con todo, las obligaciones para con ellos de los parientes próximos no pueden vacilar. un continuo fluir en una dirección es un buen signo pragmático de reciprocidad generalizada. La incapacidad de corresponder o de dar tanto como se recibió, no determina la interrupción de las entregas por parte del donante original: los bienes caminan en una dirección, a favor de los desposeídos, durante largo tiempo.
Así, la reciprocidad generalizada fluye en un sentido sin esperar una retribución inmediata, e incluso los que prestaron ayuda pueden obviar la devolución de parte de aquellos que la recibieron. Sin embargo, el retorno de esta ayuda será tangible el día que la persona envejezca y que otros la tendrán que cuidar. Por extensión, podemos asimilar el ejemplo que sigue a esta forma de reciprocidad donde en alguna oportunidad futura, otra persona puede o no devolver el servicio prestado.
En la relación que envuelve a Julián y María (una comunaria rica), existe una diferencia obvia de estatuto económico. Por lo tanto, cuando María le presta dinero en el marco de la reciprocidad: “María, quien es mi prima e hija de mi padrino, cuando no tengo dinero ella me presta [sin intereses], yo también les ayudo en trabajo cuando necesitan”, Julián le devuelve su dinero o la retribuye con otro servicio; pero ella nunca le pedirá que le preste dinero, no espera para nada que él le devuelva el mismo servicio en el futuro. La misma situación se repite entre clara y Alejandro:
LA invEnción DE LA cOMuniDAD74
Don [Alejandro] también nos ha prestado, que Dios se lo pague por eso. El que está haciendo hacer (la pirwa), él me ha sacado con su dinero; don Alejandro con su plata me ha sacado del hospital (...), eso [el dinero que se han prestado] también hemos pagado, pero, con la bendición de Dios, se lo hemos llenado como sea. Después (...) mi hija se ha prestado de uno y de otro (...), de sus tías se había prestado (...). Ahora del rodo se había prestado, de mi cuñada (...) esa mi cuñada le había dado y mi Elsa de Sipe Sipe también le había prestado Bs. 1.500 ó 1.600 Bs. Así, de uno y de otro se había prestado, así. Mi hija nomás desde pequeña siempre pues en mi detrás ha caminado, así cuando me enfermaba, así se habían endeudado. A sus tíos será se ha rogado pues, “ahora a mi mamá, ¿con qué voy a ir a sacarle pues? Ayúdenme a prestarme” diciendo se había hecho ayudar a prestar (...) prestándose me han sacado pues del hospital”.
Si bien clara le devolvió a Alejandro el dinero que le ha prestado, él sabe pertinentemente que nunca ella le podrá prestar semejante suma. La ayuda ofrecida por inscribirse en el marco de la reciprocidad generalizada, no requiere de una devolución inmediata o en la misma medida, ni supone una retribu-ción de parte de la misma persona. Por lo tanto, consideramos esta forma de préstamo de dinero entre familiares y conocidos como un yanapakuy, una ayuda voluntaria que fortalece el lazo social entre los interesados e incremen-ta el capital simbólico y social del que presta ayuda; A la misma vez, el más necesitado aprovecha esta medida.
2.3. el ayni y su confusión con el yanapakuy
El ayni es un intercambio simétrico o equilibrado, en el cual se presta un servicio a cambio de otro igual que se otorgará en el futuro, una deuda que queda pendiente y que se paga con lo mismo con lo que se ayudó: un servicio es pagado con otro igual (cf. Morrée, 1998b; rodríguez, 1992 e izko, 1986). Esta práctica también se manifiesta en la forma de préstamos de herramien-tas entre unidades de trabajo y personas estrechamente relacionadas, como familiares y vecinos muy allegados. Julián ilustra cómo la pirwa es un espacio donde existen formas de reciprocidad:
clara también ayuda, también en sara t’ipiy [cosecha de maíz] y cuando hacemos adobes en la pirwa, ella trae agua. también, yo voy a trabajar dos, tres días para uno de ellos; ellos me ayudan de la misma manera en lo que yo necesite por el mismo tiempo: solos no podemos hacer mucho.
En Huancarani existe una confusión en el manejo de los conceptos del ayni y del yanapakuy. Sin embargo, pensamos que no cambia el verdadero sentido
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 75
de reciprocidad. La afirmación de Miguel (hijo de Sebastián) ilustra esta realidad:
Pienso hacer mi casa. Amigos y vecinos me ayudarán en yanapakuy, varios vecinos me deben trabajos en yanapakuy: yo les ayudé en agricultura y en la construcción de sus casas. De doña Mónica también construimos su casa en voluntad para la fiesta; ella puso el material y la bebida. con la mano de obra hemos ayudado harto. Ahora a mí también me ayudarán. como pienso trabajar en la agricultura este año, todos los que me deben trabajos me devolverán, me deben muchos.
El comentario de Miguel, al parecer, se refiere más a la práctica del ayni que a la del yanapakuy. Así, Miguel piensa “cobrar” en trabajo la misma labor que él realizó. Practicar el ayni fortalece de manera muy particular los vínculos familiares y amistosos. En la agricultura, el ayni se practica tanto en época de siembra como de cosecha. En esos momentos, en que se requiere mucha fuerza de trabajo, no es siempre posible contratar peones; por lo tanto, los que precisan se prestan favores en el trabajo.
En fin, en Huancarani, notamos que se imbrican elementos de distintas mo-dalidades de reciprocidad: la mink’a, el yanapakuy y el ayni. Éstas se pueden combinar de forma compleja, de acuerdo a las necesidades de las personas involucradas y cada una de ellas puede percibir estas prácticas de manera distinta, de acuerdo a sus propias perspectivas, a los lazos emocionales que los unen y a su compromiso social. cuando clara mink’a a don Julián y a don rené en actividades de la agricultura, ella les retribuye en especie o en dinero. En palabras de Julián:
El domingo, rené y yo ayudamos a doña clara. Ella es pobre porque no tiene a nadie que le ayude; vive sola con su hermano Darío [que] es atontadito. Su hija viene sólo a visitarla: ella vive en la casa de su esposo. nosotros cargamos guano, abonamos las tierras de doña clara. tiene tierras muy grandes, sem-bramos maíz [papa, cebolla]. Al final yo no cobré, sólo fui a ayudarla. no sé si don rené le cobró, pero cuando produce maíz ella también me regala y así nos ayudamos todos.
Según el comentario de Julián, éste trabaja para clara en las actividades de la agricultura a cambio de maíz, pero debe esperar hasta la cosecha para ser retribuido: es decir, la retribución no siempre es inmediata. Por otra parte, a pesar de que clara considera esta interacción como mink’a, Julián la define como yanapakuy, una ayuda. como él dice: no cobra a doña clara, sólo le
LA invEnción DE LA cOMuniDAD76
brinda ayuda. Éste es un buen ejemplo de cómo se combinan las lógicas de la mink’a, del yanapakuy y del ayni.
clara considera que no podría trabajar la tierra ella sola, por lo cual ella mink’a a personas del lugar, aunque a veces se ve obligada a contratar personas exter-nas a la comunidad, pues los vecinos ya están ocupados en sus trabajos. Por ejemplo, clara afirmó que este año, ella tuvo que rogar a Julián y a rené para que abonen su terreno y añade: “nadie ayuda ni se acuerda de mí (...), tengo sobrinos, primos (...); pero nunca vienen a echarse de menos de mí”, lo que demuestra que, a veces, hace falta manos disponibles para la agricultura.
2.4. trueque
El trueque ha sido estudiado por numerosos autores. Para Morrée (1998b), Guerrero (1998), Mossbrucker (1990) y Alberti y Mayer (1974), es un intercambio, entre dos o más personas, de bienes de diferente naturaleza, para abastecerse mutuamente con productos que necesitan. no tiene fines de acumulación o de lucro. El intercambio se realiza de acuerdo a las tasas acordadas entre las partes y no en base a un precio de mercado: los criterios se basan en medidas de volumen o de calidad46. En Huancarani, el trueque es una forma de intercambio recíproco que busca el abastecimiento de la familia de productos que no existen en su zona geográfica47.
Doña Angélica se acuerda que ya antes de la reforma Agraria, iban “a las montañas” entre dos o tres amigas “a juntarse papa para todo el año, a arrin-conarse”. Solían ir en época de cosecha, en marzo o en abril. Ella cuenta:
Sabíamos ir en burros. un día había que salir cinco de la mañana o cuatro de la mañana con burritos ¿no? al cerro (...) Por la viloma nosotros sabíamos ir en burros y sabíamos llegar a las siete ocho de la noche (...) a chullpa khasa, iglesiani, condormata, callakollo, casi llegando a las lagunas (...). Bueno ahí sabíamos ir en la noche, había comunidades en ahí sabíamos descansar. teníamos a personas conocidas, sabíamos llegar ahí. Al día siguiente en la mañanita, sabíamos ir a hacer trueque o cambio. Sabíamos llevar azúcar, pan, lo que necesitaban [que ellas compraban] (...).Bueno a veces [llevábamos] choclo,
46 En la investigación, también se descubrió un caso en el que vecinos de la comunidad hicieron trueque de tierras, aunque éste fue un hecho aislado.
47 Al respecto, Murra (1975) demostró el complejo sistema de colonización de diferentes pisos ecológicos por grupos aymara, lo que les permitía, a través la lógica de la comple-mentariedad, acceder a productos inexistentes en su región.
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 77
ellos nos daban papa pues, oca, papalisa, después sabíamos hacer carga, de dos días o de tres días sabíamos regresar.
Esta práctica sigue vigente entre personas mayores de Huancarani. Es intere-sante notar que es, en Huancarani, una actividad exclusivamente femenina a diferencia de los llameros que llevaban bloques de sal provenientes del salar de uyuni hasta la comunidad. Efectivamente, las mujeres ayudaban en la prepa-ración de las caravanas, pero no acostumbraban acompañar a los hombres.
El testimonio de doña Angélica ha sido más de una vez corroborado por doña clara que cuenta los largos viajes para llegar a las zonas áridas de altura. cada martes, doña clara viaja desde Huancarani a la comunidad de Japo para intercambiar productos. Esta población se halla en un distinto piso ecológico, por lo que produce distintas cosechas. Ella viaja acompañada por su amiga Lorena48. A veces, doña clara vende los productos que no logra intercambiar mediante el trueque; pero con este mismo dinero compra inmediatamente productos de Japo para su propio consumo. De esta forma, a pesar de que en algunas ocasiones media el dinero de forma indirecta (cf. Harris, 1987), se mantiene la lógica y la práctica del trueque. con esto en mente, surgen dos cuestionamientos: ¿Será que hay una diferencia importante entre el trueque y las transacciones? Asimismo, ¿habrá una diferencia marcada entre las personas que venden o que realizan trueque? De acuerdo a Harris:
El trueque puede formar parte de un extenso circuito que, en determinado punto, incluye el uso del dinero yen el cual la ganancia ha sido cuidadosa-mente calculada, al menos por una de las partes. Puede también consistir en el intercambio de valores de uso entre productores que no está calculado en base al precio de mercado. Sólo mirando el contexto se puede determinar cuál es el tipo de operación que se está realizando y ello incluye tanto la relación social de los que intercambian como —y esto es más importante aún— el lugar donde se realiza la transacción (1987: 69).
En el caso de clara y Lorena, la anterior cita resulta particularmente ilustrativa, puesto que utilizan el dinero para cumplir su objetivo primario: abastecerse de productos necesarios. Aquello que no consiguen, en un primer momento, mediante el trueque, posteriormente lo compran con el dinero que resulta de
48 Lorena es considerada simbólicamente pobre, por ser huérfana (wajch’a) y ch’ulla; sin embargo, hemos escuchado varios comentarios de comunarios que la clasifican como rica porque tiene acceso a numerosos productos a través del trueque.
LA invEnción DE LA cOMuniDAD78
la venta de sus artículos. Sin embargo, esto no implica la pérdida de la lógica y la práctica de reciprocidad inherente al trueque. Efectivamente, en una transacción de trueque, cada participante puede obtener productos ausentes de su piso ecológico; pero para él necesarios.
Lo que diferencia al trueque de la lógica comercial es que, en esta última, las intenciones primordiales son la acumulación y la maximización de utilidades: comprar productos a precios bajos para venderlos a precios más elevados, en base a la libre oferta y demanda. El trueque, en el caso específico que estudiamos —que involucra el intercambio de productos entre pobladores provenientes de distintos pisos ecológicos— se basa en la buena voluntad y la “conciencia” (de ser generosos) de parte de las personas que participan de él: influyen elementos afectivos y subjetivos y sentimientos de solidaridad y reciprocidad.
Ella [Lorena] reniega mucho; ambas con risas y riñas, siempre vamos juntas, sólo vamos a Japo por ahora; algunos productos cambio y otros vendo [cuando no puede realizar el trueque]. Las cantidades que intercambiamos varían; mirando nos damos, a veces en pequeños platos [como medidas de intercambio], ch’uño, papa, etcétera. todo es a conciencia; aunque llegar allá es muy costoso, nos re-ñimos, caemos; el auto no llega hasta el mismo lugar [centro de intercambios]. tenemos que llevar todo a pie, para traer a veces tenemos que pagar a personas que nos ayuden con la carga, nosotras ya somos de edad.
La práctica del trueque es antigua y está anclada ya en el imaginario de aque-llas personas que lo realizan. Ellas no dejan de viajar pese a su edad y a su condición física: los bultos son pesados y ellas se caen. Sin embargo, clara y Lorena siguen yendo a Japo porque buscan una ruptura con su cotidianeidad (cambio de paisajes, viaje en movilidad). Para ellas, es un momento propicio para compartir entre amigas las novedades de la semana y allá, en Japo, para extender sus relaciones sociales.
Además de este caso, aquellos que no tienen tierras —como doña Olivia, Julia y Julián— pueden trabajar en las tierras de la pirwa y aprovechar la produc-ción de maíz para trocarla en la feria anual del “Siete viernes”, que se realiza en Sipe Sipe. La feria del “Siete viernes” es una ocasión para que personas de varias comunidades de distintos pisos ecológicos intercambien productos, como explica el grupo de investigación de AGrucO49:
49 Agroecología universidad de cochabamba.
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 79
Esta feria se realiza pasado 7 viernes de Semana Santa y coincidiendo con la conclusión de las cosechas de tubérculos de altura (Puna y cabecera de valle) y del maíz nativo del valle. La función principal en esta feria es la de “reciprocar” productos para complementar la dieta alimentaria en las comunidades, tanto de la altura como de los valles (torrico et al. 1994: 48).
Por lo general, la participación de los comunarios de Huancarani en la feria del Siete viernes se orienta hacia el intercambio de maíz, una de las produc-ciones principales del lugar, con productos propios de las alturas, como papa, papa lisa, oca, ch’uño.
3. un ejemplo de interrelaCión entre ch’ulla y wajcha (Caso de julián, rené, Clara y lorena)
Para complementar el presente capítulo, realizamos un análisis global de las relaciones que se tejen alrededor de las personas solas, como una estrategia para desarrollar sus actividades. Los wajcha y ch’ulla se interrelacionan para realizar actividades que no podrían llevar a cabo por sí mismos. En este punto, se eligió analizar la relación existente entre clara (ch’ulla), que ocupa un lugar central en esta red, Lorena (ch’ulla), Julián (ch’ulla) y rené (wajcha y ch’ulla).
clara y Lorena son dos señoras de edad que tienen algunos rasgos en común en relación a sus trayectorias de vida porque, siendo ch’ulla, las dos adoptaron hijos para suplir la ausencia de ayuda y apoyo en el trabajo. Su relación se basa en una amistad de años, que se extiende a la colaboración en actividades como la agricultura y la crianza de animales. como ya lo hemos mencionado, ambas amigas suelen viajar juntas a Japo para realizar trueques. Ellas viven una estrecha camaradería a pesar de la presencia normal de pequeños conflictos entre ellas. clara recibe la mayor cantidad de ayuda en esta red de reciprocidad, pues es la que precisa de mayor colaboración, puesto que posee tierras y no siempre puede corresponder en la misma proporción en que recibe. Esta asi-metría puede percibirse bien en su relación con rené; éste generalmente realiza trabajos de agricultura en los terrenos de clara, movido por un sentimiento de solidaridad —le conmueve su soledad y su edad. Además, es consciente de que puede recibir más compensación en trabajos realizados para otras personas que para ella. consideramos que existe solidaridad en la medida en que clara y rené se necesitan y, por lo tanto, se complementan en el trabajo. Es una simbiosis que se extiende a la relación con Julián.
LA invEnción DE LA cOMuniDAD80
Así, el lazo que une a clara con Julián se basa igualmente en la necesidad que tiene ella para desarrollar sus actividades de agricultura, mientras que Julián necesita —para ganarse el sustento— trabajar las tierras de clara. La práctica de la reciprocidad y solidaridad entre estas dos personas es tanto más fuerte porque sufren de soledad. Además, juntos, completan los tres recursos nece-sarios para la producción agrícola.
Julián es otro eslabón fundamental en la cadena de reciprocidad. Así, cuando Lorena se ausenta de la comunidad, ella acude a Julián para que cuide su casa y sus animales. A veces, Julián recibe a cambio un poco de dinero o alimentos. Julián también brinda este tipo de ayuda a otros vecinos y amigos suyos. Sin embargo, su relación con rené es particularmente interesante porque, pese a que colaboran juntos a clara en las actividades agrícolas, entre ellos no existen relaciones de reciprocidad, sino conflictos ocasionados por diferencias personales (Figura 1).
Figura 1interrelación entre ch’ulla y wajcha
A lo largo de este capítulo, hemos evidenciado una red de relaciones interperso-nales entre los pobladores de Huancarani, cuyo lazo de unión es la reciprocidad
LA EcOnOMíA DE rEciPrOciDAD PErSiStE y SE ADAPtA 81
y la solidaridad; en consecuencia, se hace notar su verdadera relevancia en las diferentes actividades, tanto ceremoniales, como al interior de la economía familiar campesina. Asimismo, hemos mostrado la importancia de mantener relaciones de reciprocidad y de colaboración en el trabajo para las personas solas. El trabajar bajo modalidades de reciprocidad se inscribe en la lógica de una estrategia ancestral, en Huancarani, que permanentemente se está revalorizando en lo que llamamos la economía de solidaridad.
1. AlejAndro: nAcimiento de unA utopíA
Para algunos huancareños, se puede decir que la cuna de las ideas utópicas y la lucha por la igualdad social fue el centro minero. Fue ahí donde se dio la primera chispa de este sentimiento, que hoy queda encendida en el interior de cada uno de los que participan en el trabajo comunal. La historia de vida de Alejandro, quien vivió muchos de sus años formativos en las minas, muestra cómo se desarrolló en él un sentimiento de deber que lo impulsó a efectuar un cambio en favor de su gente. Como veremos a continuación, su labor fue esencial para entender el inicio y la maduración posterior de la economía solidaria en Huancarani.
Como muchos habitantes de Huancarani, la madre de Alejandro, doña An-gélica, resolvió irse a Catavi, en 1948, a insistencia de una pariente que había migrado antes. Según Angélica, cuando ella era joven, una fuerte sequía en la región, durante la que “se buscaba pequeñas raíces para meter a la olla”, hizo que ella decidiese abandonar su tierra natal con su pequeño hijo. Allí, consiguió un trabajo estable en el hospital.
En Catavi, Alejandro tuvo la oportunidad de ir a la escuela, gracias a las políticas instauradas a raíz de la nacionalización de las minas, “lo que no era normal y aquí [en Huancarani] no hubiera podido”. Él enfatiza que tuvo el privilegio de recibir una formación, “esa posibilidad de surgir”.
cApítulo cuArto
economía de solidaridad:historia de una utopía hecha realidad
LA invEnCión dE LA ComunidAd84
1.1. de estudiante a minero: nacimiento de su reivindicación
Alejandro estudiaba en la universidad y durante las vacaciones trabajaba al interior de la mina para generar algunos ingresos monetarios. El confrontarse con la vida rigurosa de los mineros despertó en él un fuerte sentimiento de rebelión, lo concientizó sobre la injusticia y se propuso luchar contra ella. En esa época, no era raro que los estudiantes participaran en acciones a favor del proletariado, en este caso, de los obreros mineros. En palabras de Alejandro, se hallaba frente a una decisión: “tú tienes dos posibilidades: o tú cierras los ojos definitivamente y para siempre o abres los ojos, los oídos y todos los sen-tidos y de pronto, sin querer, tú estás asumiendo una posición”. Sin embargo, el espíritu rebelde estudiantil no era tan aceptado por los mineros, pues no confiaban mucho en el movimiento estudiantil. Alejandro recalca que:
nosotros éramos tan pobres como ellos, pero teníamos esa posibilidad de es-tudiar que no todos tenían. [Los mineros decían]: “ahora usan términos bien revolucionarios, todo eso de aquí a unos dos años van a hablar de diferente forma, estoy seguro que en cinco años ya se van a olvidar a hablar de esos términos” y, claro, cuando te dicen esto, mirándote en los ojos y viéndole a él con los pómulos sobresalidos y el mal de mina, tú ya no puedes decir “voy a quedar al margen”.
En medio de una encrucijada, entre el estudiante rebelde y el minero incré-dulo ante el compromiso del movimiento estudiantil, nació, en Alejandro, el deseo de superar la injusticia y la explotación sufrida por sus compañeros, de buscar un mundo mejor.
A fin de cambiar a para comprender el proceso que llevó a Alejandro a em-prender acciones revolucionarias, proponemos, a lo largo de este capítulo, extractos de su testimonio de vida. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos testimonios posiblemente sean una reconstrucción idealizada de su toma de conciencia del padecimiento de otros, contra el cual debía luchar: probablemente son el fruto de una recreación selectiva, ordenada lógicamente a posteriori.
1.2. de minero a indio: encuentro con la Pachamama
Alejandro, enriquecido con esta conciencia, optó por tomar acciones radicales; sin embargo, el Golpe de Estado de Banzer de 1971 lo obligó a entrar en la clandestinidad y se refugió en el altiplano:
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 85
En algunas comunidades del norte de Potosí, conocí a unos viejos, pero fabu-losos, que me transmitieron mucho, pero mucho, mucho de la filosofía andina; me contaban historias, cuentos, me ayudaban cuando me veían deshecho, los viejos quechuas, aymarás me decían “ven vamos a hacer un jampi [curaciones], tú estás enfermo” me decían, porque nos veían deshechos. nos hacían hacer ejercicios de comunicación con la Pachamama (...)
Fue el encuentro entre un hombre angustiado y la Pachamama, como ente canalizadora de este miedo, lo que permitió que Alejandro entre en el mundo campesino andino. Antes de esta experiencia, los problemas de los campesinos le parecían bastante lejanos: él era, ante todo, minero. Las personas mayo-res que lo acogieron en el altiplano le contaban las leyendas de la región y contribuyeron a forjar en él una nueva identidad, “lo indio”: “este fue el año intenso. de ese entonces ya no me siento solamente minero sino un poquito indio también. Además, siempre me decían: ‘mira tus ojos y la piel, ¿no? de dónde crees tú que eres mestizo nomás’ me decían”. En esa época, Alejandro, mientras interiorizaba esta nueva conciencia india, estuvo obligado a escapar a otros países.
1.3. el exilio
Llegó a Chile donde tenía más tiempo para seguir realizando algunas activida-des políticas y culturales puesto que ya no estudiaba. Sin embargo, el Golpe de Estado de Pinochet lo obligó nuevamente a ir al exilio. Fue acogido en Suiza, donde se quedó unos nueve años discontinuos. En esa misma época, en Europa existían numerosas campañas de sensibilización contra las dictaduras en América Latina. no resulta raro que Alejandro se haya integrado en algunas redes de solidaridad y de apoyo a Bolivia.
En el largo tiempo que pasó en Europa, Alejandro pudo conceptualizar lo “andino” y difundir esta noción entre compañeros suyos predispuestos a es-cuchar. tuvo que elaborar un discurso coherente y atractivo para esta gente receptiva y solidaria.
Yo entiendo por solidaridad no solamente a la gente que nos daba plata; además, había unos que no podían donar plata, pero que estaban con nosotros; cuando hacíamos un acto de solidaridad para Bolivia, estaban con nosotros; ellos es-taban presentes cuando teníamos que mandar cartas, telegramas, etcétera. Ahí estaban ellos poniendo sus firmas, haciendo sus cartas. Fue a este nivel que nos movimos allá el 80-81-82.
LA invEnCión dE LA ComunidAd86
El ambiente europeo se prestaba a este tipo de actividades. Por lo tanto, para Alejandro, éste fue un momento privilegiado para gestar el escenario virtual de su utopía andina. Cuando retornó a su país de manera casi definitiva, reanudó lazos identitarios con Huancarani, su comunidad natal y organizó redes de solidaridad entre Suiza y Bolivia, a fin de mejorar la cotidianeidad de esta comunidad. Finalmente, pudo aplicar concretamente el fruto de la madura reflexión hecha en Chile y prolongada en Suiza durante sus años de exilio.
En la década de los setenta, el mundo occidental se estremecía con los acon-tecimientos políticos que afligían a América Latina, particularmente en un momento en el cual se enarbolaba el modelo instaurado por Allende en Chile como un ejemplo de democracia cercana al pueblo u otras experiencias. En ese periodo, Europa conoció un importante flujo de exiliados de diferentes países afligidos por dictaduras de extrema derecha que compartían un pasado común de represión y persecución política. Por este motivo, fue el escenario ideal donde convergieron idealistas todavía aferrados a una esperanza. Lejos de perfilarse como un mesías, las acciones e ideales de Alejandro se inscribieron en esta vena mundial, momento privilegiado en la historia en la que se buscaba un nuevo equilibrio social: una sociedad utópica, igualitaria.
2. el retorno: “se hAcen reAlidAd los sueños”
2.1. la utopía andina de Alejandro
Las obras realizadas gracias al apoyo de Alejandro se presentan, a nuestros ojos, como lo que Burga denomina una utopía andina:
[una] suerte de mitificación del pasado. intento de ubicar la ciudad ideal, el reino imposible de la felicidad no en el futuro, tampoco fuera del marco temporal o espacial, sino en la historia misma, en una experiencia colectiva anterior que se piensa justa y recuperable: la idealización del imperio incaico (Burga y Flores Galindo, 1982: 86-87).
Esta definición contrasta con el concepto de utopía generalmente aceptado en tanto que proyección en el futuro.
Los almacenes incaicos —las pirwa— se hallaban difundidos a lo largo del imperio. Eran el zócalo imprescindible para la acumulación de excedentes
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 87
de las comunidades. Éstos se enviaban al centro del poder desde donde eran redistribuidos en épocas de hambruna o de guerra. Al implementar y nom-brar así tanto al antiguo almacén comunal como a la actual organización que alberga varios proyectos comunales en Huancarani, Alejandro, revalorizando el pasado, inscribió su iniciativa bajo los augurios de la abundancia. Buscó reproducir en la pirwa algunos elementos que fomentaban una cierta forma de armonía. Así, esta institución para él,
Es una forma de comprender la vida, es una forma de encontrar lo que en el mundo andino siempre han encontrado: el equilibrio. Es una forma de com-binar lo que es el ruway, el producir, el trabajar, con el khuyay, que es el ser solidario, el ayni todo eso y el phujllay, el jugar, el divertirse. Las tres cosas son tan importantes para el hombre y aquí lo que hemos querido hacer es un poco mantener el equilibrio entre esas tres actividades humanas.
Para Alejandro, este “retorno al pasado” le proporciona un respaldo ideológico en su búsqueda por aliviar la pobreza y por fortalecer la igualdad entre todos. Con esta intención, él ha edificado —junto con familias asentadas en Huan-carani así como con un mínimo apoyo económico y moral de unos amigos europeos— un proyecto de vida comunitaria arraigado en esta mitificación de un pasado lejano. Para lograr su meta, rescató algunos elementos andinos, testimonios de una época donde regía la reciprocidad50 y los integró en el contexto comunitario.
Ahora bien, otros elementos no específicamente andinos también apropiados por Alejandro contribuyen a nuestros ojos, a la edificación de una sociedad más justa y equitativa. En el proyecto utópico de Alejandro, el elemento clave es ciertamente el fortalecimiento de las redes de reciprocidad en el trabajo comunitario y, por extensión, en toda la comunidad. La solidaridad es viable particularmente a través del trabajo realizado por las mujeres, que conforman la mayoría de la población. En efecto, Alejandro, lejos de menospreciar la capacidad de las mujeres, constantemente las alaba y valoriza su trabajo. Po-demos correlacionar su actitud con el concepto idealizado de chachawarmi, en el cual muchos autores de las décadas pasadas vieron un equilibrio, una
50 Esta percepción es ya el fruto de la reconstrucción utópica de algunos autores de diccio-narios bilingües del siglo Xvi y principios del Xvii, que se refieren a una época en la cual la bondad natural humana permitía eliminar pobres y desvalidos (cf. Garcilaso de la vega).
LA invEnCión dE LA ComunidAd88
complementariedad, concepto imbricado dentro del marco más amplio del yanantín51 (cf. Platt, 1980).
Asimismo, el acceso a la educación, la creación de una panadería (imprescindi-ble en las minas, pero ausente en el campo) y un proyecto ecológico también complementan la visión de una sociedad más justa. A través del aporte de cada uno al trabajo, de su voluntad, de su iniciativa, de su solidaridad, del apoyo de las autoridades del trabajo comunitario y del dinero drenado desde Europa, “se hacen realidad los sueños de todos”, insiste Alejandro.
2.2. educación y agua para todos
no todos pueden acceder a la educación: sigue siendo el privilegio de po-cos. Hemos percibido un cierto sentimiento de superioridad de parte de las personas originarias de las minas que tuvieron la oportunidad de estudiar, en relación a la gente originaria del campo. incluso la misma gente que no aprendió a leer y escribir se desvaloriza a sí misma —se estudiarán los efectos negativos de esta identidad en el Capítulo Quinto, donde se trata el tema de las diferencias en la identidad. doña Clara comentó, en reiteradas ocasiones, que no pudo acudir a la escuela y, por esa razón, deseaba que su hija pueda estudiar. desdichamente, Clara se enfermó y la educación de la muchacha quedó interrumpida por falta de fondos. Sin embargo, ella insiste que participó activamente en la edificación de la escuela: “nosotros por eso hemos hecho levantar, grave hemos hecho, una lástima era la escuela, por eso las profesoras también no querían venir a trabajar”. Ella desea que los sufrimientos que ella atraviesa y atravesó no sean compartidos por las generaciones del futuro.
En las comunidades campesinas, la educación es considerada como un medio que les permitirá atenuar las diferencias sociales e integrarse a la sociedad global donde el iletrado es discriminado (cf. vargas, 1998a: 218). La comunidad de Huancarani comparte esta misma percepción y llevó a cabo el proyecto de mejorar la escuela: la educación es un elemento primordial en el proceso de creación de la comunidad; acceder a ella es un acto de ciudadanía.
El ideal de proponer un lugar adecuado para estudiar parte del impulso de las personas provenientes de las minas. Estos actores valorizaron la oportunidad
51 El concepto de yanantín alude “a dos cosas que van juntas”, como la yunta de buey, los dos ojos, el hombre y la mujer.
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 89
que tuvieron de estudiar en su lugar de origen, hecho que dio un sentido a su vida y fortaleció su personalidad. Es en este sentido que va el discurso de Alejandro. tomando en cuenta su biografía, se pudo analizar la importancia que tenía la educación en la vida de las minas y, por ende, en su propia vida: quiso compartir esta experiencia con todo su pueblo. doña verónica enfa-tiza también el hecho de haber acabado el bachillerato. Aquella ventaja le proporcionó la oportunidad de asumir el puesto de secretaria de actas en las reuniones comunales. Se integró en la comunidad a partir de su participación en la vida pública y ahora pretende ejercer este rol de forma vitalicia. doña Alba, una mujer oriunda de Huancarani, pero que vivió la mayor parte de su vida en la minas, logró que sus hijos estudien en la universidad de Siglo XX; en su nueva residencia, ella siente la ausencia de ese privilegio, porque valora mucho el prestigio brindado por la educación. A pesar de que su hija menor tuvo que migrar a la Argentina, la perseverancia de Alba logró que ella, a su retorno, se graduara como bachiller en una escuela para adultos.
En este tema, hallamos dos movimientos. Por un lado, vemos que el haber accedido a la educación es un elemento diferenciador; los mineros sienten orgullo por haber tenido este privilegio, es su capital simbólico, mientras que los lugareños, especialmente las mujeres mayores que no accedieron a la escuela, se lamentan de no haber estudiado. La educación es percibida como una frontera entre el mundo campesino y el mundo urbano y esboza los lími-tes entre las identidades culturales; sin embargo, esta frontera no es oclusiva y rígida: ella es, finalmente, franqueable. Por otro lado, la educación puede poner a todos en un pie de igualdad y, es con este ideal que los habitantes de Huancarani han refaccionado la escuela.
después de varios años, se construyó un tanque de agua con el apoyo de toda la comunidad, porque el agua es un derecho y una necesidad universal, por lo que todos deben proveerse de agua por igual. El agua también dio vida a la comunidad: a raíz de este proyecto, se solidificaron las relaciones entre comu-narios, fenómeno que luego se extendió a otras experiencias. Si bien no es un ejemplo de utopía andina strictus sensus, la idea es poner a todos los habitantes en un pie de igualdad, de favorecer un equilibrio social entre todos.
2.3. terreno comunal
En el imaginario de Alejandro, la Pachamama representa la naturaleza que nos rodea y que se debe cuidar para las generaciones futuras: mientras más se
LA invEnCión dE LA ComunidAd90
daña la tierra, ésta produce menos. Así, una dimensión de su utopía reside en rescatar saberes antiguos relacionados a la agricultura52. Alejandro transmitió esta conciencia ecológica a los comunarios. La gente de Huancarani manifestó el deseo de preservar el medio ambiente donde vive, manteniendo formas ancestrales de cultivar la tierra, sin dañar la biodiversidad con la intervención de la tecnología moderna.
A fin de incrementar el área de acción de la pirwa, Alejandro, compró un terreno de aproximadamente media hectárea, del otro lado de los rieles del tren. En este terreno “comunal”, se siembra maíz y perejil que, luego, son repartidos entre los participantes al momento de la cosecha. una parte de los productos está destinada a devolver las semillas que prestó la pirwa. Asimis-mo, Alejandro y algunos participantes de la pirwa comentaron que preferían preparar el terreno labrándolo manualmente ellos mismos en vez de contratar un tractor. En efecto, según ellos, si entrara el tractor, al cavar profundamente, mataría microorganismos necesarios para la buena producción. Asimismo, esta actitud incentiva la reproducción del trabajo comunitario, porque si entrara maquinaria pesada ya no habría motivo para que todos se reúnan a preparar el terreno comunal de la pirwa. Al mismo tiempo, se puede leer una representación de esta utopía en la repartición de las semillas para sembrar: cada uno recibió, de manera equitativa, tres manadas de maíz, medida común en los Andes.
Por otro lado, siguiendo la lógica de la explotación de diferentes pisos ecoló-gicos (cf. murra, 1975), Alejandro desea instaurar intercambios entre valles, zonas tropicales (Chapare) y zonas de altura, llevando productos cosechados en el marco del trabajo comunal u otros producidos en la región hacia esas regiones. Su idea es, disponiendo de un medio de transporte propio, comprar directamente de productores de otros pisos ecológicos y redistribuirlos a los vecinos de Huancarani a precios bajos.
resulta interesante que, además, algunos meses luego de finalizar nuestro trabajo de campo, nos comunicaron que las mujeres habían propuesto, du-rante la asamblea, implementar un proyecto para sembrar maíz de manera autónoma —sin recurrir a ningún apoyo exterior— que permitiese sentar las bases para la sostenibilidad de la pirwa.
52 Por ejemplo, la utilización de insecticidas y abonos elaborados con plantas nativas.
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 91
2.4. la panadería
En el campo se acostumbra a comer poco pan. Sin embargo, en los centros mineros, el pan no podía faltar en la mesa. Los mineros valoraron tanto este alimento que Alejandro propuso crear una panadería y, así, reproducir este gusto. Hacer esta panadería “parece un sueño” para doña verónica y los demás53. doña Lourdes comentó que varios migrantes de la mina que se instalaron en Huancarani se mudaron más cerca de vinto por no soportar la falta de pan.
Por lo tanto, el funcionamiento de la panadería es muy ansiado por los comu-narios. En términos de Alejandro, ofrecería trabajo a personas jóvenes (que ya no estarían obligados a migrar en busca de empleo), proveería pan a precio de costo a los integrantes de la pirwa, a precios bajos al resto de la comunidad y a precio normal a los demás54.
2.5. otros proyectos
Los integrantes de la pirwa están empezando a implementar algunos otros proyectos. uno de ellos es el tejido de prendas como chompas, bufandas y otros, utilizando lana de oveja, alpaca y vicuña, proveniente de las comuni-dades de altura55 y aprovechando la cochinilla de los tunales que abundan en la comunidad. La idea es crear un estilo propio en el diseño, manteniendo, al mismo tiempo, el estilo ancestral de la gente campesina dedicada a esta actividad. Las mujeres fueron las encargadas de concretar esta iniciativa.
Por otra parte, el grupo que trabaja colectivamente desea construir una in-fraestructura apropiada en el edificio de la pirwa, para brindar capacitación técnica en el ámbito de la mecánica, de la cerrajería y de la carpintería. El propósito es retener a la población joven de esta comunidad y prevenir la migración temporal.
53 Ella comenta que existe favoritismo para acceder a este bien tan deseado, porque no siempre se encuentra pan en la tienda y, según ella, esta situación depende tanto de las buenas voluntades del panadero como de la tiendera.
54 A fin de facilitar la implementación de este proyecto, el equipo de investigación decidió regalar a la comunidad un horno profesional al finalizar la investigación.
55 Actualmente, ya se tomaron los contactos en las diferentes comunidades y se estableció un circuito: primero se compró la lana en una comunidad del altiplano de Potosí, luego se la entregó a otra comunidad para que la hile, después se la llevó a Huancarani para que la tejan. Sin embargo, no vendieron todavía el producto final.
LA invEnCión dE LA ComunidAd92
Estos diferentes proyectos han sido realizados en el marco del trabajo comunal y otros se materializaron a partir de la nueva pirwa. A continuación, vamos a exponer el principio de la pirwa y su funcionamiento en el marco de la economía de solidaridad.
3. unA red de solidAridAd: lA Pirwa
3.1. “mejorar nuestra alimentación es derecho y deber de todos”
“mejorar nuestra alimentación es derecho y deber de todos. Es garantizar el presente y preparar el futuro” enarbolan orgullosamente las paredes de la escuela que antes albergaba la pirwa. La pirwa proveía productos a precios módicos y también, a fin de incentivar la educación de los niños, creó una reserva de material escolar. Las familias más pobres podían adquirir estos artículos a crédito sin interés; los precios económicos beneficiaban a todos.
Esta tienda estaba administrada por don Antonio, que entonces ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité de Agua Potable de Huancarani. En un principio, los pobladores elegían a una encargada de ventas regularmente, una especie de mit’a56 de vendedoras. doña Pastora cuenta que “una persona vendía, después de dos meses otra (...)”. Luego llegó doña olivia a quien pidieron que colabore en las ventas de la tienda; ella se quedó durante más de dos años.
Los comunarios argumentaron que la concurrencia a esta tienda era masiva: tenían un sentimiento de propiedad sobre ella. Por esta razón, su funcio-namiento estaba fuertemente controlado por la organización comunal de entonces (Comité de Agua Potable de Huancarani). maría se acuerda: “te-nían tienda ahí arriba; llena era la escuela, todo tenían (...). mayoría ahí iba a comprar. Aceite también a granel, manteca, azuquítar, todo. Ahí nomás iba la mayoría”. Sin embargo, esta tienda tuvo que cerrar (en 1996) porque la escuela requirió el ambiente donde funcionaba; se liquidó toda la mercadería bajo inventario y se guardaron los activos fijos como la balanza, el refrigera-dor y otros. Este cierre momentáneo causó malestar y desconfianza entre los comunarios. maría comenta:
56 trabajo por turno.
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 93
todo lo que es encargado se lo ha hecho vaciar (...). En esa tienda, todo han hecho desaparecer. La tienda iba a ser llena ahorita, grande iba a estar, como un almacén ya iba a ser. Pero como todo se ha cerrado...
Por lo tanto y pese a que era de beneficio público, esta tienda creó conflictos en el seno de la comunidad; algunos pobladores denunciaron la mala adminis-tración de la cual fue objeto. Al parecer, existían envidias entre las vendedoras y las demás personas y, a consecuencia de esta situación, surgieron choques entre ellas.
En ese lapso, surgió la oportunidad de comprar un terreno. Cuando Alejandro se enteró, emprendió inmediatamente las acciones necesarias para comprarlo con el objetivo de construir en él un ambiente apropiado para la reapertura de la pirwa. En ese entonces, Alejandro y Antonio eran los máximos dirigentes de la comunidad y se apoyaban mutuamente. Según Antonio,
A mí me encantó cuando me dijo: “compraremos ese terreno, es de la familia de la maría, de sus dos hermanos de la maría y otro que tiene en Quillacollo, de la nica”. Entonces ha pagado un poquito alto, creo que ha pagado cuatro dólares por metro cuadrado. Como son medio familiares, no está interesando la plata, no es de los comunarios. Si hay un financiamiento, uno no va a estar fijándose cuánto cuesta (...), habiendo plata, eso va en beneficio [de la comunidad], yo tengo la minuta, solamente está en..., está en nombre de la comunidad, pero eso hay que llevarlo a derechos reales...
una vez adquirido el terreno, se organizó un grupo de gente dispuesta a trabajar en la construcción de la nueva pirwa a cambio de alimentos. Al principio, se inscribieron casi todos los comunarios57, la mayoría de los que
57 Al principio, en la construcción del proyecto pirwa, los participantes fueron unas 56 personas. Sin embargo, se retiraron poco a poco: algunos murieron, otros ya no pueden ir porque se sienten cansados por la edad y sus hijos ya no les dejan trabajar. doña Lourdes y don máximo coinciden: “después... mis hijos no han querido: ‘¿Para qué vas a trabajar? Ya no trabajes, tus pulmones haz descansar’. de eso me he quedado pues, ahora siguen trabajando, ¿no ve? (...) A eso, yo ya no me meto pues yo, ya no me meto”. Según informantes, los hombres ya no acuden a la pirwa porque se fueron a trabajar y/o se dedican a la agricultura: “Porque tienen trabajo pues, ponen cebolla. Esa cebolla hay que plantar, hay que cavar, regar; en su tiempo, hay que ch’ipir [desyerbar], hay que poner guano. Por eso, ya no pueden pues, por eso se han retirado. otros, tienda se han armado;
LA invEnCión dE LA ComunidAd94
habían participado en los trabajos comunales del agua, de la escuela, etcétera. Así comenzó el proyecto de la pirwa: en primer lugar, con la intención de construir un ambiente apropiado para la tienda; luego, los mismos participantes fueron ampliando el proyecto inicial. Esta nueva propuesta fue apoyada por Alejandro; pero las iniciativas surgen tanto de su parte como de los integrantes del trabajo comunitario. Actualmente consta de varios ambientes y cumple el papel de una suerte de “Casa Comunal” para el beneficio de toda la comunidad.
En este proceso, la concreción de una pirwa que busque nivelar las disparidades suponía la existencia previa de prácticas solidarias, inherentes a la cosmovisión andina; esto implica una cierta organización económica, cultural, organizativa y territorial. Por lo tanto, al replantearse el concepto inicial “pirwa”, se amplió su ámbito de funcionamiento y el sentido que tenía para los comunarios: más allá de distribuir productos de primera necesidad, la pirwa refuerza ahora el sistema organizativo y la construcción de la comunidad en base a los proyectos que se planifican en su interior.
3.2. un día en la pirwa
Como acostumbran cada jueves, se reunieron a trabajar todas las personas que integran la pirwa. don Jorge fue el primero en llegar, esperó a los demás, sentado bajo la sombra de un eucalipto. Los hombres, librados de las tareas domésticas, llegaron antes que las mujeres y, como cada semana, se agruparon entre sí. mientras esperaban a que los demás aparecieran, ellos se pusieron a p’ijchear coca, fumar cigarrillos y a conversar sobre lo ocurrido durante la semana, intercambiando anécdotas y novedades. Planificaron el día de trabajo, asignándose roles para la jornada. Las mujeres, por su parte, se dividieron en pequeños grupos, las más jóvenes, Cinthia, marcia y Camila, por un lado; por otro, doña Clara y doña Lorena, que siempre andan juntas, se unieron a las mujeres mayores que visten polleras cortas. Finalmente, las que visten
en esa tienda hay que vender, hay que atender la tienda también, por eso se lo han dejado”, comenta Clara. Además, el núcleo inicial se siente suficientemente solidificado y no desea admitir nuevas reclutas. no obstante, dos antiguas inte-grantes han admitido haberse salido porque existía mucho “miramiento” entre los trabajadores o porque “lo que me muestran sus caras idiotas, lo que hablan, no se escucha” comenta una ex-participante.
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 95
polleras largas —las paceñas— trataron de integrarse gradualmente a este último grupo de mujeres con polleras. todos compartieron chismes, alegrías y miramientos...
Alejandro llegó puntualmente en su auto rojo, acompañado de varios gringos, como afectuosamente se denomina a los extranjeros europeos, norteamericanos o australianos que regularmente contribuyen al trabajo de los comunarios. Al llegar, dijo, como de costumbre, “traigo ayuda” con una sonrisa y una bolsa llena de coca y lejía que doña olivia repartió entre los que iban a trabajar. Ella también se encargó de dar una tutuma de chicha a cada uno. mientras tanto, Alejandro hablaba con los gringos y les comentaba sobre el objetivo principal de la pirwa y la “cultura andina”. Como es de suponer, los gringos quedaron fascinados con su exposición. Luego les enseñó a p’ijchear la coca. Posteriormente, Alejandro invitó a los extranjeros a compartir el trabajo con los demás.
Finalmente, todos se pusieron a trabajar bajo la dirección de doña olivia, quien siempre supervisa e indica lo que se debe hacer durante la jornada. Las tareas de las mujeres incluyeron transportar adobes y piedras, llevar en carretilla la mezcla de cemento, agua y arena preparada por don Jorge y don Julián a los hombres que construían los cimientos de la pirwa, don darío y don rené. Alejandro, luego de observar un momento el trabajo, se retiró.
Aproximadamente a las diez de la mañana, todos descansaron; durante esta pausa, doña olivia distribuyó chicha para saciar la sed. después de media hora de conversaciones, risas e intercambio de ideas, nuevamente se pusieron a trabajar hasta el mediodía. Los hijos de algunas mujeres llegaron a la pirwa directamente de la escuela, esperando a sus madres para trasladarse juntos a sus casas.
Al medio día, volvió Alejandro para recoger a los gringos y los demás se fueron a sus casas a almorzar. Algunas personas, como doña Clara, aprovecharon este lapso para alimentar a sus animales; otras, en cambio, llevaron almuerzo a sus esposos que se encontraban trabajando en comunidades vecinas.
A las dos de la tarde, todos volvieron a trabajar, ya sin los gringos, aunque una joven, impresionada y motivada a seguir ayudando en el trabajo, se quedó para colaborar también durante la tarde.
LA invEnCión dE LA ComunidAd96
La jornada de trabajo terminó alrededor de las cinco de la tarde. Se guarda-ron los instrumentos de trabajo en una de las habitaciones ya terminada y todos se retiraron a sus casas. Por lo general, las mujeres son las que tienen más prisa por volver a sus casas puesto que deben encargarse de sus labores domésticas pendientes.
3.3. una población marginada de la economía capitalista
La pirwa representó para nosotros un laboratorio donde se pudo explorar el funcionamiento de la economía solidaria en Huancarani. La pirwa es el punto de encuentro de 20 personas mayormente de mujeres (80%), muchas de ellas ancianas, de minusválidos, de originarios de Huancarani así como de personas provenientes de las minas (40% del total de los participantes). un 15% llegó de las zonas de alturas de Cochabamba (Chorojo y Waca Playa) y un 10% de la región de La Paz: los inmigrantes alcanzan el 65% de los trabajadores de la pirwa. Algunos vienen de las comunidades vecinas de Sorata y monte negro. El 40% de las familias inscritas en la otB trabaja en la pirwa.
Por otra parte, cabe mencionar que el 40% de la población total que trabaja en la pirwa es mayor a 55 años y el promedio de edad es de 47 años, lo que demuestra la predominancia de personas de avanzada edad.
Es notable el gran número de personas de la pirwa que no tiene tierras (más del 50%). Justamente, a la pirwa, acuden principalmente familias pobres58, entendiéndose la pobreza tanto material como simbólica. Cerca de la mitad son personas solas. Al estudiar la composición de la población de la pirwa, establecimos tres categorías59 no excluyentes de personas que carecen de un ámbito familiar completo (cónyuge o parentela extendida). Según los criterios que establecimos, nueve personas son ch’ulla y una de ellas también es wajcha; cinco son wajcha migrantes, de las cuales una es ch’ulla. Sin embargo, a esta cifra se puede añadir las cinco mujeres casadas que se quedan solas buena parte del año, puesto que sus maridos migran.
58 En la segunda auto-estratificación que realizamos, hasta 17 personas de la pirwa eran consideradas muy pobres y pobres.
59 Cf. supra: introducción.
LA invEnCión dE LA ComunidAd98
3.4. normatividad
Siguiendo la lógica de equidad primordial en la pirwa, los participantes crearon sus propias normas y reglas, que acatan disciplinadamente sin discriminación alguna. El grupo es objeto de una reglamentación basada en normas obliga-torias escritas y establecidas por ellos mismos:
• Setrabajatodoslosjueves,duranteochohoras.
• Setoleraunmáximodetresfaltasbienjustificadas.
• Se aceptan reemplazos sólo en casodeurgencia y conotra personaadulta.
• Cadadieciséisdíastrabajados,serecibeuncupodealimentos.
Estas normas implican un fuerte compromiso de parte de los que participan de la pirwa y conlleva, a la vez, el respeto a su organización y a los objetivos de la comunidad. El incumplimiento de estas normas está sujeto a sanciones como:
• Estarobligadoareemplazarlafaltacondoblejornada.
• Alacuartafalta,quedanautomáticamentefueradelgrupo.
Al respecto, doña Julia afirma que “A la pirwa sagradamente asisto, porque, si me falto, también, tengo que completar otros días, nos descuentan también”. Estas normas rígidas decididas consensualmente entre todos no parecen cons-tituir ningún impedimento para disfrutar de un momento con los amigos, reír y, todos juntos, hacer “salir adelante” a su comunidad.
4. lA Pirwa: espAcio de integrAción sociAl
4.1. Vamos a la pirwa para “hacer reír” y engañar la soledad
En la pirwa convive un micro—mundo heteróclito que motiva la integración de cada uno con su diferencia. Aquí, es posible identificar un escenario donde el valor social de todos es respetado y reconocido, incluyendo a mujeres y ancianos, considerándolos tanto fuentes de saber como actores económica-mente activos. La pirwa ha logrado valorar las capacidades productivas de estas personas generalmente relegadas a asilos y cocinas. Éste es un espacio solidario donde se tejen relaciones diversas de acuerdo a los actores. La unión
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 99
y la igualdad son dos palabras que los integrantes de este grupo utilizan cons-tantemente para auto-caracterizarse.
En efecto, todos los que acuden cada jueves a la pirwa insisten sobre el mo-mento agradable que van a compartir: “hacer reír” y estar con los compañeros, “ya nos hemos acostumbrado, por esto nomás, charlar, reír, de todo un poco, ¿no?”. Es un tiempo de libertad, liminar a su rutina; la pirwa ofrece un es-pacio de diversión y rompe con las tareas domésticas, así como un momento privilegiado para intercambiar chismes, para comentar los últimos eventos. Esta dimensión es tan importante que la mayoría de las personas entrevistadas insisten que, para ellos, el phujllay (jugar) mencionado por Alejandro representa el motivo más importante por el cual se reúnen, incluso significa más que el hecho de recibir alimentos. dicen que asistirían aunque no hubiera el cupo de alimentos. Julián recalca que: “a trabajar podemos venir siempre (...) Para mí, es igual, vendría siempre”.
Por su parte, la pirwa permite dejar de lado la soledad de las personas solas durante algunas horas: “Solamente que me distraigo en ahí. Aquí, yo estoy sola, a veces viene mi hija, a veces no viene”, comenta doña Clara. Para los wajcha-migrantes, es una oportunidad ideal para echar raíces, para encontrar amigos, para remplazar la falta de parientes y de relaciones, en fin, para incrementar el capital social de cada uno y de la comunidad. doña olivia explica:
A mí me gusta más que todo, será porque (...) me siento tal vez sola en la casa, porque como mi hijo está en la universidad, llega en la noche, en el día me siento sola; mi esposo también a veces sale (...). [Es] una distracción aparte del trabajo, compartir con las señoras, aquí también es bonito compartir con ellas, siempre a veces conversamos de una cosa, otra cosita les cuento alguna vez a ellas algo, entonces a veces así, eso para todo, a veces vienen renegando, reímos, todo. Esas cosas me sacan de la rutina.
Así se mantiene ocupada. Como encargada, doña olivia piensa en la organiza-ción del trabajo, lo que van a hacer en la próxima reunión y, de esa manera, ella destaca que no tiene tanto tiempo para añorar su tierra. En otra ocasión, ella explicó que se integró a su nueva comunidad mediante la pirwa y que, gracias a su efecto integrador, se sintió rápidamente parte del mundo valluno.
En suma, el trabajo comunal no sólo puede llenar un vacío de recursos econó-micos entre su población, sino, también, un vacío emocional: provee amigos y suple a la ausencia de pareja o familiares. La pirwa es un espacio socializador
LA invEnCión dE LA ComunidAd100
que facilita el esparcimiento: refuerza las amistades, pero también es un canal para desahogar tensiones (rumores, peleas); asimismo, responde a necesidades de chismear, charlar. Por lo tanto, pensamos que, de alguna manera, es una prolongación del rol social que cumple la chichería60.
Al mismo tiempo, la pirwa es generadora de identidades. Los que participan en ella reciben reconocimiento social y se valora su participación económica, lo que les conforta en su identidad. Ahora bien, aunque no todos los actores participan directamente, cuando la comunidad se apropia de las obras reali-zadas en el marco de la pirwa, esta identidad se expande a Huancarani en su conjunto. doña olivia dice al respecto:
Con la pirwa, por ejemplo, esta comunidad de Huancarani se va a ver mejor, va a estar bien. Así que, un paso más también se está dando, como dicen. tal vez no se está quedando así nomás Huancarani, está un poquito más, tal vez superando, se está prosperando. Yo le cuento, por ejemplo, aquí al lado, tenemos la comunidad de Sorata ¿no? (...) una casa comunal, una pirwa no tienen. En cambio, a nosotros, esto nos va a servir mucho61.
La afirmación de la identidad huancareña se pudo apreciar fuera del ámbito de la pirwa en el curso de las reuniones de la otB, donde participa la población
60 La chicha facilita las interacciones entre amigos y vecinos: en los pueblos, la tienda y la chichería son los lugares de “actualización de chismes” y estos intercambios sociales repercuten, luego, en todo el tejido social. Calla y Albó (1993: 25) mencionan que “Para ellos [los tiraqueños], sólo son permanentes las transacciones individuales que se mantienen dentro de la reciprocidad equilibrada, y eso se logra y se asegura al compartir la chicha... La bebida compartida es la concreción de esta forma de reciprocidad”. Así, las chicherías acogen amigas viudas que vienen a compartir una “tutumita”, amigos, así como familiares. A doña Claudia, lo que más le gustó al llegar fue la posibilidad de tomar regularmente chicha con su esposo. Algunas personas mayores ya están liberadas de ciertas cargas domésticas (sus hijos ya son independientes) y disponen de mayor tiempo libre para ir a la chichería. En cuanto a las viudas, es más fácil para ellas “servirse chichita”, ya se emanciparon del estigma tradicionalmente dirigido hacia mujeres jóvenes, que no pueden emborracharse sin tener que asumir una mala reputación. ¿tal vez, al llegar a la menopausia, una mujer puede acceder a ciertos espacios comúnmente considerados privilegios masculinos, sin atraerse por tanto el no asentimiento de los demás?
61 Al respecto, hemos percibido, de parte de los sorateños, reacciones negativas sobre Huan-carani. Hemos advertido cierta envidia hacia la pirwa así como algo de recelo hacia los gringos que vienen a trabajar, posiblemente porque esa presencia les resulta extraña y les incomoda.
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 101
en su conjunto. Esa apropiación de identidad comunal quizás sea un factor que permita amortiguar el surgimiento de posibles conflictos entre comunarios afiliados o no a la pirwa.
percepciones y valoraciones sobre la pirwa por personas externas
Antes que la pirwa llegase a ser una organización formal y normada, todas las familias de Huancarani tuvieron alguna experiencia con el trabajo comunal a través de los sucesivos comités. La pirwa es un espacio libre, donde toda persona que quiera trabajar y compartir puede ofrecer su fuerza de trabajo: no es exclusiva. Como ya lo mencionamos anteriormente, numerosas personas participaron en un inicio en el trabajo comunitario de la pirwa, aunque luego se retiraron por diversas razones; la mayoría porque eran ancianos, algunos hombres porque encontraron trabajo en otro lugar.
Las personas que actualmente trabajan en la pirwa y aquellas que se alejaron por razones de salud y de edad coinciden en afirmar que es un lugar apropiado para compartir. un comunario dice que si bien ya no trabaja por ser mayor y por tener la ayuda de sus hijos, sigue yendo a la pirwa a charlar: “...a veces voy siempre, voy siempre, y don Alejandro, ¿por qué no vienes? me dice pues, voy siempre, sí [a charlar]”. Asimismo, opina que las obras realizadas en la pirwa ayudan a los que trabajan y que son beneficiosas para todo Huancarani. Sin embargo, no deja de tener algunas dudas sobre la finalidad de la pirwa; le sorprende que se proyecte como una “casa de la comunidad” de beneficio común. otra vecina muestra algo de escepticismo: “Está bien nomás, están trabajando, solamente no sé cuando van a amurallar este lado. decían que iba a haber panadería, hasta eso yo me voy a morir será pues, hasta que hagan la panadería”. Sin embargo, recalca que:
[La pirwa] sirve siempre pues, ahí puede haber matrimonios, para velarse, para hacer fiesta, sería muy bien siempre. Cuando lo amurallen nadie va a entrar, ¿no ve? (...) Esas obras también [las nuevas construcciones] están bien. Está bien nomás, esas casas también queriendo pueden alquilar pues. Creo que son tres cuartos, ¿no? (...) Hay agua, también pueden poner tienda, la panadería, siempre puede ser ayuda (...) Está bien nomás lo que han hecho.
Las personas que no trabajan en la pirwa ven generalmente con buenos ojos las obras que se realizan en su seno y se apropian también de algunos ideales del trabajo comunitario, particularmente, recalcan los beneficios que puede tener la comunidad entera gracias a lo que hace esta agrupación de gente.
LA invEnCión dE LA ComunidAd102
Sin embargo, no dejan de tener algunos temores alrededor del dinero que se maneja en la pirwa o del tiempo que se toma para hacer tal o cual trabajo, sin que estas susceptibilidades alteren sus percepciones positivas.
de esta forma, podemos ver que en la economía solidaria confluyen tres elementos impulsores. El aporte de los comunarios es esencial y la retribu-ción recibida por la labor desempeñada por la comunidad se mide más en lo emocional y en resaltar su sentido cívico que en una gratificación material individual. El aporte de los gringos, por su parte, nace de un sentimiento de empatía, lleno de sentido y respaldado por una experiencia compartida y un referente concreto en Huancarani. Finalmente, la mediación de Alejandro como agente catalizador y redistribuidor de recursos en modalidades no mo-netarias es imprescindible para fundamentar esta forma de economía.
4.2. la ritualidad en la pirwa
Los elementos rituales que vamos a exponer a continuación son parte de la utopía elaborada por Alejandro. no puede existir trabajo comunal sin chicha ni coca. En nuestro contexto, la chicha, la ch’alla que la acompaña y la coca son elementos que vienen a consolidar la membresía de los participantes de la pirwa, involucrándolos en una gran comunión con la Pachamama. Esta dimensión simbólica-festiva permite la integración de actores muy diferentes en un mismo espacio.
4.2.1. “da a la tierra, ella te dará”: la Virgen del suelo
“da a la tierra, ella te dará” resume el complejo juego de reciprocidad entre el hombre y la tierra. involucra una suerte de complicidad cósmica que se vuelve posible gracias a la magia del rito, la ch’alla: “se comprende que la naturaleza, obedeciendo a la lógica del intercambio de dones, no otorgue sus favores más que a quien le entrega su pesar como tributo” (Bourdieu, 1991: 196). El trabajo comunal en Huancarani está siempre acompañado de ofrendas rituales a la Pachamama. Alejandro provee la chicha, la coca y los cigarrillos. Parte de la práctica utópica de Alejandro permite transformar el trabajo colectivo en un rito y una fiesta, como en otros tiempos. Ya en el periodo precolombino, en el valle cochabambino existían las mamaconas “quienes dirigían las labores textiles, la preparación de chicha y comida y la celebración de los rituales” (Gordillo y del río, 1993: 31). Ellas tenían que distribuir la chicha “a los yanas que trabajaban las tierras del Sol y del inca, como a los guerreros que hacían su paso por la región” (Gordillo y del río, 1993: 31). Hablando de
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 103
las acllas, Pizarro escribe: “E hacen chicha, para verter por el suelo” (citado en Pease, 1999: 111). Con estos ejemplos, entendemos el prestigio del papel de las mujeres en la elaboración y la distribución de la chicha y su consiguiente proyección en una esfera sagrada. Actualmente, siguen siendo las mujeres quienes atienden las chicherías y quienes distribuyen esta bebida durante el trabajo comunal.
Antes de iniciar el trabajo comunal en Huancarani, las mujeres y los hom-bres p’ijchean y fuman, conversan e intercambian bromas picantes. A media mañana, a mediodía y en la tarde, olivia y verónica ofrecen una tutuma de chicha a cada uno de los participantes: todos ch’allan la tierra antes de beber. La chicha ahuyenta la “mala gana”. Así, el trabajo avanza. Para Abercrombie (1993: 143-144),
una ch’alla es fundamentalmente una libación que implica verter parcialmente (o rociar con la punta de los dedos) un líquido sobre (o hacia) un altar sagrado (u otra deidad), que se convierte en el canal a través del cual posteriores ch’allas alcanzan a seres más distantes.
El mundo espiritual pertenece al mundo profano, se imbrica en él. El alcohol es el medio que permite cruzar la frontera que separa estas dos esferas: es una comunión entre las dos. A través del ritual de la ch’alla, se busca reforzar los lazos entre los hombres y el cosmos. doña mirtha explica que para ella: “La Pachamama es la virgen del Suelo, para ella también se ch’alla”. doña natalia ch’alla porque, si no lo hace, puede “hacer enfermar la Pachamama dicen, nos puede hacer enfermar, no podemos tener nada dicen, por eso hay que ch’allar, hay que q’oar 62 a la Pachamama”. olivia confirma que hay que “convidar (...), para que no se enfermen (...), a veces dicen que los terrenos cavamos, a veces cuando cavamos nos hace enfermar dice, por eso mayormente hacen la ch’alla, la q’oada”. olivia es una católica muy devota y practicante; se ocupa de mantener limpia la iglesia y dispone de las llaves que guarda celosamente. Para ella, las ofrendas a la Pachamama no son actos ajenos a su religiosidad: todo lo contrario: la ch’alla es “una misa, a la Pachamama, a la tierra”. Sólo se “hurga” la tierra después de haber realizado el ritual: “primero hemos ch’allado, hemos hecho pasar una misa, bien, como se dice, hemos
62 La q’oa es una ofrenda para la Pachamama u otras deidades del panteón andino en base a hierbas e inciensos.
LA invEnCión dE LA ComunidAd104
ch’allado bien, entonces recién hemos empezado a trabajar”. La ofrenda a la Pachamama no sólo protege de las enfermedades, también cuida y sana a los enfermos, “más bien, la tierra nos cuida”. Al respecto, Bouysse-Cassagne y Harris (1987) muestran las ambivalencias englobadas en el concepto de Pachamama. de acuerdo a estas investigadoras, Pacha es “una composición, un encuentro de elementos igualados u opuestos” (Bouysse-Cassagne, 1987: 18). La Pachamama refleja tanto una noción de totalidad como de abundan-cia. Por una parte, “representaba los frutos del suelo, tanto minerales como cultivados” (1987: 48), sin embargo, por otra parte, en las minas, es conocida como la esposa del tío: muestra una cara demoníaca y procede del carácter fecundador de los diablos, del mundo de abajo. Platt (1983) explicó cómo los antiguos mitimaes y los campesinos que migraron a las minas, llevaron consigo el culto a la Pachamama. Por lo tanto, la Pachamama es de temer: es capaz tanto de bondad como de castigo y el intercambio recíproco con ella evidencia la importancia que tiene para el hombre de integrarse en el mundo sagrado: “Así el hombre quedó involucrado en una red eterna de obligaciones recíprocas con los dioses” (randall, 1993: 76)63.
mediante el ritual de la ch’alla, la comunidad se reafirma como tal. El compartir alcohol favorece el intercambio de valores y de sentido colectivo.
63 El ritual de la ch’alla también puede aprehenderse, desde otro ángulo, como la presencia de un hábito. Así, el hecho de tomar alguna bebida alcoholizada no tiene forzosamente un sentido sagrado. Se puede compartir un buen momento con un vecino, un familiar. En este sentido, sin implicar inevitablemente una comunicación con el ámbito sagrado, el hecho de tomar chicha puede ser la exteriorización de una superstición. verónica cuenta por qué toma “unas chichitas” los días viernes: “porque dicen que [el viernes] es para la suerte, diciendo. Con don Alfonso [su esposo] teníamos esa costumbre, él me ha enseñado: un viernes en la noche, a eso de las nueve, diez de la noche, hacemos un p’ijchito siempre, una jarrita de chicha nos metemos y para que nos vaya bien, para que la envidia se aparte de nosotros diciendo, sabemos tomar diciendo, sabemos tomar, cigarros también sabemos fumar”. El primer viernes de cada mes es particularmente importante “se ch’alla para que todo el mes le vaya pues bien en el trabajo, para que no reniegue, para que no enferme”. Por el contrario, si no se ch’alla, “hasta en el negocio dice que nos va mal pues”. no obstante, no hay que olvidar que, si bien el consumo de alcohol puede reforzar la cohesión social, también puede tener efectos negativos: fomenta peleas, afecta la salud. doña natalia explica que no toma muy regularmente porque: “no hay tiempo y además me hace daño. me hace daño la bebida, me tomo y al día siguiente, todo siento, ahí en mi casa estoy botada, así que poco”. Claudia, Clara y Catalina enfatizaron que a menudo se toma por puro vicio.
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 105
todo momento de la vida comunitaria (fiestas patronales, ritos, trabajos colectivos, etcétera) es ritmado por un intercambio de alcohol. Al respecto, Abercrombie (1993: 142) afirma que “La bebida se asocia más bien a los acontecimientos rituales colectivos, donde compartir bebidas alcohólicas es un importante medio de reciprocidad, un signo de hospitalidad y, en suma, un significativo medio de comunicación social organizado”. Efectivamente, ch’allar y compartir algunas tutumas en el marco del trabajo comunal es también una forma de integración para las personas que llegan de otra parte. En este sentido, doña Julia adoptó ciertas costumbres del lugar: “Lo que hacen, les sigo nomás…”.
4.2.2. “sin p’ijchear no se puede trabajar”: la coca
Por otra parte, la chicha posee valores alimenticios reconocidos por sus con-sumidores, provee energía y ganas a quien la consume; es el alimento indis-pensable para trabajar porque da fuerza, y, asociada al p’ijcheo de coca, evita el cansancio: “costumbre es pues, porque sin p’ijchear no se puede trabajar, p’ijchean siempre porque la coca les pierde su hambre, les da ganas de trabajar según a eso, pues”. doña natalia, al igual que la mayoría de los participantes de la pirwa, opina que: “muy importante es p’ijchear coca porque nos cansamos, con hambre, nos cansamos, no podemos hacer. Sin la chichita no se aguanta, perdemos la fuerza”. incluso insiste que sin estos dos elementos: “no haríamos como se puede hacer” (con la chicha y la coca).
El trabajo comunal siempre empieza con un momento en el que se comparte entre grupos de afinidad generacional y de género. La encargada distribuye la coca (que se recibe con las dos manos) y k’uyunas64 (a pesar de que nunca hemos visto una mujer fumar, ellas también reciben estos cigarrillos). Sin embargo, no todos tienen la costumbre de p’ijchear; olivia no lo hace: “el tiempo que ellos están p’ijcheando, yo estoy tejiendo”. La gran mayoría de los participantes del trabajo comunal ha adoptado esta ritualidad facilitada por Alejandro; se han apropiado los elementos rituales porque o permanecían en su imaginario y lo han llevado a la práctica o solamente porque perpetúan una costumbre anterior.
64 K’uyunas: cigarros rústicos que se fuman en el campo.
LA invEnCión dE LA ComunidAd106
5. economíA de solidAridAd
El grupo que conforma la pirwa busca satisfacer necesidades tanto económicas como emotivas. En este capítulo, vamos a exponer cómo estos dos ámbitos están íntimamente ligados entre sí. La economía solidaria es una práctica. Lejos de conllevar características de impersonalidad y de marginar a los más desprovistos, es una forma de ejercer la economía en un contexto generoso y solidario, puesto que, no solamente permite una nivelación económica entre participantes de esta economía evitando el enriquecimiento de unos pocos, sino que además busca la creación de un patrimonio colectivo que aprovechen todos.
5.1. entre el mercado, la redistribución y la reciprocidad...
desde que F. tonnies escribió Sociedad y comunidad en 1887 (1977), las ciencias sociales han consagrado la diferencia entre la sociedad moderna y la comunidad tradicional. mientras que la organización tradicional, simple y primitiva estaba basada en el principio de la reciprocidad y el interés común, las sociedades modernas, heterogéneas y complejas, estaban fundadas en inte-reses estrictamente individuales. Sin embargo, hoy en día, esta dicotomía ha perdido su pertinencia, porque los estudios antropológicos han establecido que la comunidad pura no existe y que las relaciones comunitarias pueden estar asociadas con situaciones de cálculo, de conflicto e incluso de violencia. Por otra parte, los estudios sociológicos han podido identificar, en las sociedades modernas, la presencia de una pluralidad de lazos comunitarios (étnicos, re-ligiosos, territoriales, familiares) que responden a las situaciones de soledad y de aislamiento impuestas por la modernidad y la ruptura de la antigua trama comunitaria. Huancarani se encuentra justamente en la encrucijada de estos caminos: por una parte, se puede considerar que es una comunidad tradicional, premoderna; no obstante, posee también atributos de la sociedad moderna.
La filosofía de la economía solidaria se basa precisamente en la búsqueda de una nueva solidaridad que fundamente la libertad, reconciliando esas dos formas de convivir; es decir, inventar una nueva sociedad en la que el individuo sea un actor activo y propositivo, no un sujeto pasivo, y donde, a través de su participación, se democratice la economía. Ella busca, asimismo, construir lazos sociales menos rígidos que aquellos impuestos por la comunidad tra-dicional, respetando la autonomía de cada uno. Al respecto, Lipietz (1999) afirma que el hombre “tendrá que inventar una reciprocidad de individuos
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 107
libres”. Esta libertad se podrá adquirir plenamente el día que exista una sólida equidad entre los individuos.
A través de redes sociales65 en la economía solidaria, se propone luchar con-tra la mercantilización de la vida cotidiana; en efecto, todas las necesidades humanas no pueden ser respondidas únicamente en el marco del mercado, por lo tanto, el concepto de economía tiene que cambiar: tiene que satisfacer las necesidades vitales de los hombres (comida, alojamiento, salud, etcétera), pero, a la vez, tiene que responder a la búsqueda incesante de reconocimiento de los individuos en la sociedad (necesidad de relaciones sociales, de iden-tidad y de dar sentido a su vida). El desconocimiento lleva a las personas a su aniquilación. Por lo tanto, es indispensable repensar la equidad social, las relaciones entre hombres y mujeres en la economía y en sus roles sociales, las disparidades entre ricos y pobres, las diferencias étnicas, así como todas otras formas de injusticia social. El revivir la antigua reciprocidad que actuaba en las sociedades más ligadas entre sí es el proyecto de la economía solidaria. Los actores de la economía solidaria deben promover ellos mismos sus acciones, pues la intempestiva intervención del Estado implicaría la pérdida del frater-nalismo local y los estrechos lazos personales y sociales que permiten conocer de cerca las necesidades del prójimo.
La economía solidaria es una forma híbrida que combina los tres tipos de acción económica identificados por Polanyi et al. (1971): el mercado como espacio de encuentro entre la oferta y la demanda; la redistribución, en la cual la producción es entregada a una autoridad central que se encarga de repartirla según ciertas reglas y, finalmente, la reciprocidad que corresponde a una relación establecida entre personas, a partir del intercambio de dones, que fortalecen el lazo social. uno de los presupuestos teóricos implicado en esta definición es el enraizamiento de los hechos económicos en las relaciones sociales. Para Polanyi, la economía está “imbricada” (embedded) e “inmiscuida en las insti-tuciones tanto económicas como no económicas. Esta inserción del aspecto no económico es vital”66 (Polanyi, Arensberg y Pearson, 1971: 250).
65 Según Burgos (2001: 46 y 57-58), las redes sociales son el fruto del comportamiento de los individuos en el marco de relaciones sociales estructuradas: son una metáfora para “describir un conjunto de vínculos que unen a un grupo de actores, para los que cada vínculo se compone de una o más relaciones”.
66 La traducción es nuestra.
LA invEnCión dE LA ComunidAd108
Continuando con este razonamiento, Granovetter (1985: 481) sostiene que “la acción económica está enraizada en estructuras de relaciones sociales”67 que afectan su funcionamiento68. La noción de imbricamiento o enraizamiento (embeddedness) implica una fuerte crítica a las teorías neoclásicas, basadas en la acción racional del individuo (Granovetter, 1985: 487), por cuanto supone una conceptualización de la acción económica que nos permite aprehender mejor nuestro objeto de estudio:
un análisis fructífero de la acción humana necesita que evitemos la atomización implícita en los extremos teóricos de las concepciones infra y sobre socializadas. Los actores no se comportan o deciden como átomos al margen de un contexto social y no se adhieren tampoco ciegamente a un guión escrito para ellos me-diante la intersección particular de categorías sociales que ellos a veces ocupan. Al contrario, sus expectativas de acción calculada están enraizadas en sistemas [sociales] concretos en curso69...
Al respecto, Godbout plantea una idea revolucionaria en relación al concepto utilitarista de la economía. Según este pensador, el hombre, antes que ser un homo economicus, sería un homo donator, más motivado a dar que a recibir. Para ello, argumenta que la reciprocidad que rige en la familia o la sociedad está motivada en base al don y a la deuda (reforzando los lazos entre los par-ticipantes), antes que a la equivalencia (como en el mercado) y a la igualdad (en el Estado).
En la última década, un grupo de sociólogos y economistas franceses entre otros, Laville (1999) y Liepitz (1999), basándose en nuevas lecturas de Polanyi, Arensberg y Pearson (1971) y mauss (1997), han emprendido una valiosa reflexión sobre la economía solidaria70. Estos investigadores sostienen que la
67 La traducción es nuestra.68 otros autores han calificado la posición de Granovetter como “estrecha”, puesto que no
considera los aspectos culturales y políticos (di maggio, 1990, 1994).69 La traducción es nuestra.70 En inglaterra, y sobre todo en Francia, en pleno auge de la era industrial (siglo XiX),
pensadores como owen, Fourier, Buchez, Blanc, Proudhon han propuesto preceptos, cada uno a su manera, en el marco de lo que Engels llamó el “socialismo utópico”. Este siglo vio nacer y consolidarse la capacidad de auto-organización de la clase obrera, tanto política como económicamente (organización de las primeras cooperativas, de asocia-ciones, de mutuales y luego de sindicatos). Estas iniciativas quedaron cristalizadas en la expresión de economía social creada por Le Play y sus discípulos, que se caracteriza por la
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 109
economía solidaria se caracteriza por la presencia de organizaciones, creadas en base a iniciativas de personas que eran o no marginadas por la economía de mercado, que se implican y comprometen efectivamente en este proyecto. Esta dinámica favorece la integración de sus participantes en un espacio de convivencia, en el cual la comunicación es fluida y donde son reconocidos y valorados: cada cual aporta con su experiencia y sus conocimientos y se beneficia, recíprocamente, de las habilidades y experiencias de los otros71.
La especificidad de esta economía, que se basa en el principio de la solida-ridad, privilegia la formación de un patrimonio colectivo72 (Laville, 1999),
limitación del interés material y por su marco jurídico. Prolongando la reflexión sobre una economía dirigida hacia lo social, en la última década, sociólogos y economistas europeos y americanos han visto conveniente desarrollar un concepto que designe las iniciativas tomadas fuera de las esferas estatal y mercantil (que no tienen capacidad o voluntad) para responder a nuevas necesidades. de hoy en adelante, se multiplican las experiencias de economía solidaria de punta a punta del globo, se realizan conferencias, coloquios mundiales. incluso, el año 2000 ha visto, en Francia, la creación de un ministerio de la Economía Solidaria. Solamente en Francia se estima que la economía solidaria emplea 1,8 millones de personas.
71 Para estos investigadores, la economía solidaria concierne a un “tercer sector”, que co-rresponde a un espacio alternativo tanto al mercado como al Estado; a veces se asemeja a una actividad benévola de sobrevivencia tanto para las personas como para la comunidad, lo que puede contribuir al reconocimiento de su utilidad de parte del Estado y, a veces, involucra el financiamiento estatal de su trabajo. El tercer sector es aquel que cubre las necesidades que antes llenaba la sociedad tradicional y que no puede solucionar el sector público por falta de medios y, pensamos, tal vez porque el Estado —entre la corrupción y la distancia con la vida cotidiana— no puede entender esas necesidades, ni tampoco el sector privado, porque no implica rentabilidad (Lipietz). Antes, el trabajo doméstico no era reconocido como tal, y no era, por lo tanto, remunerado, sobre todo en lo que se refiere al trabajo de la mujer. Con la sociedad moderna se delegan estas responsabilidades a otras personas, integrando, así, la esfera mercantil: asistimos a un proceso de individuación de la sociedad, donde se debilitan los roles tradicionales en los cuales cada uno sabía lo que le incumbía realizar. El reconocimiento de este trabajo se realiza ahora por medio del sueldo: “validación social” y “medio de existencia”, en las palabras de Laville (1999).
72 de acuerdo a los autores mencionados, la economía solidaria abarca tres tipos de prácti-cas. En primer lugar, la creación de redes de intercambios no monetarios, que incluye el intercambio de saberes y de sistemas locales de intercambio. En segundo lugar, implica la incorporación de reglas de protección para los productores y los consumidores, además de una actitud de protección de los efectos negativos de la economía de mercado. Finalmente, involucra la emergencia de nuevos servicios, “inmateriales y relacionales”, que no están basados en una lógica de lucro y compete ncia y que corresponden, según los autores, a “servicios de proximidad”.
LA invEnCión dE LA ComunidAd110
porque los implicados buscan en sus acciones la utilidad para todos y, por lo tanto, para ellos mismos. Esta actitud permite la creación de lazo social, de capital social; favorece el mejoramiento del medio ambiente y el amparo a los vecinos, a veces el recurso más importante73. Además, por traducirse en beneficio de toda la comunidad, se inscribe en el ámbito de la reciprocidad generalizada: “doy hoy porque algún día la comunidad dará o hará para mí” (cf. Lipietz, 1999).
El mecanismo que permite la transformación de la economía mercantil en economía de solidaridad opera mediante la alquimia de la generosidad, de la solidaridad y de la reciprocidad: consiste en drenar dinero que circula en el mercado y redistribuirlo dentro de la comunidad bajo modalidades no monetarizadas. Este dinero se transforma, por medio de la redistribución, en capital simbólico y en capital social. El eslabón clave de este circuito es la convertibilidad de distintas formas de capital y, al respecto, la sociología de Pierre Bourdieu —quien justamente trata el tema de la convertibilidad de capitales—, nos proporciona indicaciones precisas para explicar mejor nuestro concepto74. La noción de capital simbólico implica la acumulación de un tipo especial de bienes simbólicos: el prestigio, el honor social y el reconocimiento, bienes raros, por definición, que no están distribuidos de una manera equitativa (ibid.: 284). Bourdieu señala que el capital simbólico es “capaz de arrancar al sentimiento de la insignificancia y de la contingencia de una existencia sin necesidad, confiriendo una función social conocida y reconocida” (ibid.: 283)75. de esta manera, podemos inferir que la posesión de capital simbólico afianza la razón de ser del individuo, mientras que su privación lo sitúa en un umbral de vulnerabilidad76.
Cuando el capital simbólico se concentra sobre un solo actor, le confiere cierto poder que, a su vez, suscita la acumulación de capital económico por la confianza que inspira, lo que confiere más prestigio; este proceso es circular.
73 Particularmente en el contexto de Huancarani para aquellas personas que no tienen familia.
74 no se pretende resumir todo el sistema, sino apropiarnos de algunos conceptos.75 La traducción es nuestra.76 La noción de capital simbólico no puede sustraerse, sin embargo, de otra lectura. La
posesión de un mayor volumen de capital simbólico tiene una cualidad performativa: permite emitir veredictos y juicios sobre el mundo social desde una posición dominante: por consiguiente, refuerza la dominación social.
LA invEnCión dE LA ComunidAd112
Ahora bien, el prestigio se mide también en la capacidad que tiene el que lo detenta para redistribuir su capital económico, para ser generoso. Esta redis-tribución que supone una pérdida de lo económico implica el fortalecimiento del capital simbólico. La acumulación de capital simbólico y la consiguiente acumulación de capital económico (que implica redistribución) se enmarcan en la práctica de la economía solidaria, puesto que el dinero está integrado en una red de solidaridad y de cooperación.
Los diferentes capitales (social, económico, simbólico, cultural y político) son permeables entre sí. Están imbricados los unos en los otros, de tal modo que se opera: “una conversión de capital material en capital simbólico, él mismo reconvertible en capital material” (ibid.: 199). Bourdieu, en suma, subraya la inevitabilidad de que el capital vaya al capital: las distintas formas de capital se retroalimentan. El capital económico y el capital simbólico se mezclan inextricablemente: “la fuerza material y simbólica representada por los aliados prestigiosos aporta beneficios materiales; por lo tanto existe una convertibilidad entre los dos” (ibid.: 200).
Asimismo, el capital simbólico está inevitablemente ligado al capital social. Según Putnam, el capital social es la expresión de un conjunto de relaciones sociales de cooperación y solidaridad que fundan una colectividad: “Estas redes tienen valor para los que pertenecen a ellas y, por lo menos, en algunos casos tienen efectos externos demostrables, por lo tanto el capital social tiene a la misma vez un carácter público y un carácter privado” (Putnam, 2001). En el capital social se lee un contrato oficioso donde interactúan las relaciones entre individuos, las redes sociales, las normas de reciprocidad (reciprocidad generalizada) y la confianza. Estas redes implican obligaciones mutuas: no son meros contactos entre individuos. El capital social se compone de factores presentes en una colectividad que facilitan la coordinación y la cooperación para lograr intereses comunes. Las tradiciones asociativas (comunales, en el caso de Huancarani) son protegidas por el capital social, definido por la presencia de tres atributos: confianza social, presencia de normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico. Al interior de estas redes, según Granovetter (1973), los vínculos fuertes (familia, comunidad) no son tan importantes en el desarrollo de estrategias, particularmente en el proceso de conversión de capital económico en simbólico, como los vínculos débiles que consisten en buscar alianzas, amistades fuera del ámbito de la vida cotidiana. Los vínculos débiles favorecen la ampliación del capital social a través de la creación de redes
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 113
más importantes. En suma, los lazos fuertes son buenos para reconfortarse (getting by) mientras que los lazos débiles son buenos para avanzar e ir adelante (getting ahead).
Las prácticas económicas que analizamos no están guiadas por el cálculo ra-cional de los individuos sino todo lo contrario. Como veremos más adelante, ellas se confunden con prácticas que tienen lugar dentro de redes de relaciones sociales y que no tienen como fin la ganancia individual, sino la mejor satis-facción de sus adherentes. Además, la condición de funcionamiento de una red de economía solidaria es la existencia de una identidad colectiva; es decir, debe contar con el reconocimiento público de su valor social y económico. Por lo tanto, los miembros de estas redes fortalecen su confianza e identidad individual a través de su pertenencia colectiva.
5.2. la economía de solidaridad en huancarani
En esta parte del trabajo y de acuerdo a la presentación teórica anteriormente hecha, se expondrá cómo funciona la economía solidaria en Huancarani. El trabajo comunitario responde, de alguna manera, a las dos formas de injusti-cia social (mala distribución y falta de reconocimiento) destacadas por Fraser (1998), es decir, atenúa las disparidades socioeconómicas entre los partici-pantes de este trabajo, pero también dentro de la totalidad de la comunidad: por una parte, porque permite obtener productos a personas que no podrían adquirirlos de otra manera, y, por otra, porque revaloriza el estatus simbólico de estas personas. Las obras realizadas a través de la pirwa crean prestigio para la comunidad y permiten acceder a diferentes infraestructuras. La pirwa es un medio fortalecido para minimizar las formas de discriminación y de injusticia social que existen en todo grupo humano, a través un mecanismo en el que intervienen tanto la solidaridad como el dinero.
Alejandro es el depositario de la confianza de los comunarios: es un hombre de acción. durante su estadía en Suiza, logró sensibilizar a redes de solida-ridad para dirigir la atención sobre la realidad boliviana. A su retorno, creó una escuela de idiomas para estudiantes extranjeros. de esta manera, gracias a la acumulación de un importante capital social y simbólico, llegó a captar algunos recursos económicos proporcionados por grupos de apoyo formados por amigos europeos que aportan financieramente, ya sea voluntaria e indi-vidualmente, ya sea organizando, en Suiza, eventos de tipo cultural —para
LA invEnCión dE LA ComunidAd114
recaudar fondos y, en menor medida, por los estudiantes de su escuela77. Los actores de estas redes vienen, a veces, a conocer y participar en la vida cotidia-na de Huancarani. Para tal efecto, los lugareños participan acogiendo a estos “gringuitos”, como suelen llamarles cariñosamente, haciéndoles conocer sus prácticas, en fin, integrándoles aunque de manera efímera. Los huancareños, junto con el líder, deciden la destinación de los fondos.
Estos recursos fueron y son invertidos en la organización de la pirwa: en mate-riales de construcción para obras y en alimentos destinados a los participantes de esta actividad. Cuanto más generoso se muestra el que redistribuye, tanto más incrementa su capital simbólico. Ahora bien, cuanto más avanzan las obras, Alejandro acumula más reconocimiento, no sólo de parte de los huancareños, sino también de los gringos. El resultado se materializa en mayores recursos y en un incremento de su capital social. Aquí se produce la retroalimentación de los campos entre sí: el prestigio, que actúa como una suerte de capital originario, favorece la creación de capital económico78.
Por lo tanto, el dinero proveniente de la economía capitalista es redistribuido por intermedio de Alejandro dentro de un sistema de reciprocidad, pues, a pesar de que proviene de la economía de mercado (con sus características de frialdad e impersonalidad), los recursos donados por gente solidaria y huma-nitaria, gracias al encantamiento del don, contribuyen al fortalecimiento del capital social comunitario.
5.3. lo económico en lo solidario
Para explicar el funcionamiento de la pirwa, nos pareció pertinente calcular el pago por jornal que reciben los hombres y las mujeres que trabajan en ella. de esta forma, podremos estimar, en términos monetarios, el aporte real79 de los trabajadores de la pirwa y contrastarlo con la retribución en alimentos que reciben por 16 días de trabajo.
77 Al margen del aporte realizado por la escuela de idiomas Runa Wasi y sus estudiantes, no colabora ninguna otra institución formal gubernamental o no.
78 Sin embargo, también puede verificarse el proceso inverso: el capital económico conlleva la formación de otros capitales. Esta conversión puede ilustrarse en la figura del migrante temporal que vuelve a su localidad con sus ahorros para invertirlos ostentosamente, actitud que provoca el reconocimiento y la admiración de los demás (situación estudiada en el Capítulo Sexto).
79 Por aporte real entendemos la contribución en términos de trabajo, traducida en datos monetarios de los trabajadores de la pirwa.
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 115
En Huancarani, las mujeres suelen recibir un pago que varía entre Bs.10 y 15 por jornal trabajado en la agricultura (lo que implica un promedio de Bs.12,5 por jornada). Considerando que sólo se trabaja los días jueves en la pirwa, el aporte semanal total de las 16 mujeres sería de Bs.200. Así, en 16 días de trabajo, se obtiene un total de Bs.3.20080. Por otra parte, en la comunidad, los hombres perciben los siguientes montos por jornada de trabajo en peonaje (Cuadro 1):
Cuadro 1monto percibido por los hombres por peonaje
Actividad Jornal en media en
Bolivianos Bolivianos
Yesera 30-25 27,5
Agricultura 25 25
Quema de ladrillos 28-35 31,5
Fuente: Elaboración propia.
del anterior cuadro, vemos que los hombres perciben una media de Bs.28 en distintos rubros de trabajo. Así, semanalmente, los cuatro hombres de la pirwa aportan Bs.112 por jornal, lo que da un total de Bs.1.792 en 16 días de trabajo.
Sumando el trabajo realizado, en términos monetarios, entre hombres y mu-jeres, se llega a Bs.4.992 por 16 días de trabajo y Bs.29.952 ($us.4.278,8), en dos años. Ahora bien, de acuerdo a Alejandro, por 16 días trabajados, se destinan Bs.1.800 en alimentos a los trabajadores, lo que da un total de Bs.112,5 por día trabajado. Esto significa que cada persona recibe en productos el equivalente a unos Bs.5,6 por día trabajado.
Si contrastamos los promedios de remuneración que reciben estos trabaja-dores fuera de la pirwa con la retribución que perciben trabajando en ella, tenemos una diferencia, en términos monetarios, de Bs.22,4. Esta cifra corresponde al aporte del valor del trabajo de cada uno de los hombres por día trabajado. Por su parte, cada mujer aporta Bs.6,9 por día de trabajo en
80 Este cálculo se efectuó sacando un promedio de las cifras correspondientes al periodo comprendido entre 1999 y 2001.
LA invEnCión dE LA ComunidAd116
la pirwa (12,5-5,6 = 6,9). En total, el aporte de los trabajadores durante dos años sería de Bs.19.152 ($us.2.735,99).
En el Cuadro 2, se muestran los costos destinados a la construcción, el aporte real de los trabajadores y los alimentos que éstos reciben.
Cuadro 2Planilla de inversiones 1999-2001
ítems
inversión en dólares americanos
en dos años
terreno (2.000 m2) 5.000,00
materiales 2.000,00
Alimentos reconocidos cuatrimestralmente1800 1.542,86
Aporte real en trabajo (miembros pirwa) 2.735,99
total costos 11.278,86
* no se han tomado en cuenta materiales donados o tomados de la misma comunidad, como: paja, adobes fabricados por los comunarios, tierra, tejas viejas, etcétera.
Fuente: Elaboración propia.
Este cuadro permite realizar dos niveles de análisis: primero, cuantifica el activo fijo invertido —compuesto por el terreno y los materiales de construcción donados— que fue el punto de partida de la pirwa.
Por otra parte, permite visualizar que las personas aportan en trabajo casi el doble de lo que reciben en alimentos. Es esta fuerza de trabajo, sustentada en una estructura de reciprocidad, lo que fundamenta el mecanismo de la eco-nomía solidaria. Así, vemos que los trabajadores, lejos de ser actores pasivos, se involucran plenamente en la implementación de las obras de la pirwa. no son los pordioseros de un sistema de ayuda caritativa condescendiente, sino sujetos de su propio desarrollo.
La retribución material que reciben los miembros de la pirwa es menor al valor real del trabajo por jornal que percibirían fuera del trabajo comunal. Si bien su labor y su compensación se pueden traducir en términos monetarios, estos criterios no bastan para medir los beneficios verdaderos que se generan, pues los valores subjetivos no son cuantificables: no se puede traducir la compensación en términos de compañía, amistad y la recreación compartida
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 117
entre los trabajadores; tampoco se puede medir el beneficio social que perciben los miembros de la pirwa y la comunidad de Huancarani.
5.4. todos reciben por igual
El ideal solidario enmarcado en la pirwa borra la diferencia de jornales per-cibidos por los hombres y las mujeres en otros trabajos, pues ambos reciben alimentos equitativamente así como los mayores y los minusválidos. Se debe tener en cuenta que la retribución desigual es una de las formas en que se manifiesta la injusticia social, producto de la estructura de las instituciones económicas y sociales. En cambio, en la pirwa, la incorporación de la idea de complementariedad y equilibrio entre géneros —que se visualiza en el concepto de chachawarmi, tan significativo a los ojos de Alejandro— implica que las mujeres no solamente reciben una retribución económica igualitaria a la de los hombres, sino que obtienen el mismo reconocimiento social sin distinción entre géneros.
Asimismo, es interesante mencionar que algún tiempo atrás participamos regularmente durante varios meses en distintas actividades relacionadas con el cultivo del maíz —preparación del terreno, aporque, desyerbado, etcétera— y recibimos la misma cantidad de maíz que los demás. Esta actitud demuestra que todos los que trabajan la parcela —sean éstos lugareños o no— tienen el mismo derecho a ser reconocidos como actores de la producción.
5.4.1. diversificando estrategias
Los alimentos obtenidos mediante la pirwa hacen parte de las estrategias81 que los lugareños desarrollan para diversificar las actividades productivas82, minimizar la inseguridad alimenticia y los riesgos de la producción agrícola83.
81 La migración es también una estrategia de diversificación de ingresos.82 de acuerdo a Chayanov (en Gianotten, 1987), el campesino, que es simultáneamente
considerado como empresario y trabajador, puede dedicarse a varias actividades producti-vas, desde el trabajo agrícola, artesanal y/o comercial, incluso llegando a dejar su empresa principal de forma temporal.
83 Hablando de forma general, la lógica campesina de producción gira en torno a la mi-nimización de riesgos para lidiar con la posibilidad de malas cosechas, en vez de lograr la maximización de los beneficios en términos monetarios, que constituye la meta de la lógica capitalista (cf. Scout, en Gianotten, 1987).
LA invEnCión dE LA ComunidAd118
Es especialmente apta para personas que ya no se hallan en edad de trabajar y que, por lo tanto, son marginadas del mercado laboral. En la cita de Clara, podemos ver que la pirwa ofrece una buena alternativa para obtener alimentos para personas mayores:
Sí, en eso nos ayuda siempre pues. A veces no tenemos plata y eso estamos comiendo siempre (...) arroz, fideo también. Eso no compramos con nuestro dinero, eso comemos siempre aunque uno o dos meses pues, ¿no?
Julián corrobora esta declaración:
Esos cupitos [los alimentos] nos reparte y a veces no hay trabajo en ninguna parte, para que nos ganemos, para que comamos hay siempre esos cupitos, pues. de lo que hemos trabajado ¿no? Hay siempre, pues, si no trabajamos, no hay tampoco, pues.
Al margen de las personas mayores, las que no tienen pareja también se valen de la pirwa para asegurar la dieta alimenticia, pues no disponen de ingresos extras. otros, que no tienen tanta necesidad de asegurar alimentos, utilizan sus recursos monetarios, no para comprar víveres, sino para acceder a artículos menos imprescindibles (utensilios domésticos). doña verónica opina:
Hasta ahora me ayudan [los víveres] porque en vez que yo compre estos ali-mentos, ya tengo siempre, por decir ya tenía que comprar en el mes una arroba de arroz; con esa plata puedo comprar algo más para mi casa. Por decir ahora mismo, el otro mes hemos agarrado los productos, no he comprado nada de esos productos, pero me he comprado un lavaplatos para mi cocina, he adquirido algo en vez de comprar esas cosas, así poco a poco siempre estoy haciendo.
olivia añade:
Los alimentos que nos dan es bastante ayuda (...), porque hoy en el día no alcanza el dinero que uno tiene, por más harto que gane, me parece que todos estamos pasando eso, ¿no? (...) Yo pienso que toditas las señoras que trabajamos aquí, también dicen que es una gran ayuda.
Los anteriores comentarios muestran el rol que cumple la pirwa como es-trategia de seguridad alimentaria. El hecho de que todos los participantes puedan obtener alimentos, que la pirwa sea un espacio donde se minimizan las estratificaciones tanto sociales como económicas, es una realidad hecha posible en parte con la participación y el apoyo de los “gringos”. Ellos gozan de un importante reconocimiento en el seno de la comunidad, los comunarios
EConomíA dE SoLidAridAd: HiStoriA dE unA utoPíA HECHA rEALidAd 119
valoran su aporte en el trabajo y son siempre objeto de respeto porque ellos mismos se esfuerzan en respetar las costumbres locales.
5.5. la pirwa, un encuentro de culturas
La pirwa representa una vitrina a través de la cual se idealizan prácticas andinas de convivialidad y de reciprocidad, especialmente para los grupos de gringos de la escuela de Alejandro, que participan activamente, de forma física, en el trabajo comunitario. Así, comparten algunos momentos de intimidad (par-ticularmente a través de la ritualidad) con los integrantes de esta actividad. Alejandro aprovecha para contarles mitos andinos, explicarles cómo se orga-nizaban las comunidades andinas en la época precolombina, enfatizando las relaciones armoniosas vigentes entre los incas: cómo trabajaban juntos com-binando el ruway, phujllay y el khuyay, elementos que tratan de reproducir en el trabajo de la pirwa. también habla de algunas costumbres de la comunidad, como de las prácticas del yanapakuy y del ayni, símbolos de solidaridad y del trabajo en conjunto. Asimismo, exalta la labor desempeñada por las mujeres de Huancarani, destacando sus iniciativas.
La gente extranjera que presencia y participa de forma directa en el trabajo comunal proviene mayormente de Suiza, aunque algunas personas vienen de otros países europeos, Estados unidos y Australia. Ellas vienen a Bolivia por distintos motivos: algunas llegan con “el deseo de trabajar como voluntaria en un país menos desarrollado”. otras, en cambio, llegan con otros objetivos: cambiar de ambiente, conocer otro país de América del Sur, realizar prácticas de estudio, etcétera.
Los gringos que llegan a esta comunidad están generalmente predispuestos a escuchar ese discurso. El hecho de viajar a un lugar lejano para aprender un idioma generalmente implica una actitud altruista, deseos de conocer otras culturas y quizás de valorarlas, aunque a veces su visión esté teñida de romanticismo. de todas formas, estos gringos están ansiosos de conocer la cultura valluna y, por ende, se muestran cuidadosos por respetar los hábitos del lugar. Hemos notado que tratan de reproducir los gestos de los lugareños por no chocarlos. Al respecto, doña Lourdes comenta que los gringos agarran la tutuma de chicha y la coca con las dos manos y añade que lo hacen esfor-zándose por mostrar gran respeto.
La mayoría de los entrevistados extranjeros coinciden en que lo que más les impresionó fue el entorno natural y la capacidad organizativa de la comunidad:
LA invEnCión dE LA ComunidAd120
“El paisaje (...) muy hermoso y la comunidad muy bien organizada”, también hablaron de “la tranquilidad, la naturaleza, todo es muy verde, [es como] un pequeño pasado”. otra persona añade que: “Lo que me gusta mucho es cómo la comunidad se ha organizado; un día por semana todos dejan sus tareas privadas y se reúnen para trabajar juntos, así se puede alcanzar mucho más”. Este comentario está reforzado por lo que dijo una alumna de la escuela Runa Wasi: “realmente una ‘verdadera comunidad’ en la que todos trabajan juntos”, aunque enfatizan que “es más pobre, la vida mucho más sencilla que la vida en la ciudad (...)”.
Estos visitantes quedaron especialmente asombrados por las obras implemen-tadas sin esperar la ayuda de las autoridades municipales de Sipe Sipe (local escolar, agua potable domiciliaria, etcétera). Se vio que apoyan unánimemente el propósito planteado por la pirwa y la sitúan como un modelo a seguir para el desarrollo de otras comunidades: “este tipo de trabajo es una buena idea para organizar a los pueblos”. Asimismo, otro elemento que sorprendió fue el hecho que “sean sobre todo las mujeres que hacen el trabajo (...)”. Cree-mos que el siguiente comentario resume mejor las opiniones vertidas por los visitantes extranjeros:
Es impresionante [lo] que los comunitarios han logrado. no hay que esperar hasta que el gobierno o una institución los ayude (...). Si se unen los esfuer-zos y se organiza bien, se puede lograr más [de lo] que se ha imaginado. Por ejemplo, la escuela o el sistema de agua… (...) Los comunitarios tienen mucha capacidad.
Así, se puede ver que Huancarani, para los gringos, presenta muchos elementos adecuados para encontrar una fórmula de desarrollo comunitario. Esta mani-festación de humanitarismo y solidaridad recíproca entre grupos tan diferentes traspasa las fronteras de los países. Gracias a estas convivencias, al compartir un trabajo físico duro, los gringos, de retorno a su país, no dejan de mandar algún giro bancario para apoyar la experiencia huancareña. Asimismo, ellos son los promotores de la escuela de idiomas que les ofrece, además de clases, toda una contextualización del entorno social (aunque a veces matizado de subjetividad).
Afirmamos que Huancarani es una comunidad unida y sólida: sus pobla-dores supieron construirla, tanto en los aspectos materiales como humanos; por ende, su sentido de pertenencia es fuerte. Sin embargo, no quisiéramos caer en un romanticismo exacerbado y proponer una imagen idealizada de la comunidad como un mundo homogéneo y pecar así de esencialismo. En su seno existen tensiones, jerarquías, estratificaciones socioeconómicas como en cualquier otra población. Por ello, creemos interesante introducir algunos temas que marcan las diferencias en Huancarani.
En un primer lugar, nos aproximaremos a la complejidad que abarca el con-cepto de pobreza desde un punto de vista endógeno, es decir, privilegiando las percepciones de la gente de Huancarani, las que hemos traducido en ca-tegorías analíticas. A partir de una problemática local, esperamos contribuir a la conceptualización de la noción de pobreza. Luego, realizaremos algunas consideraciones acerca de la problemática de género que nos parecen válidas para entender el fenómeno de la construcción de la comunidad: las mujeres son las principales protagonistas del trabajo comunal y, en su mayoría, son las que representan a sus maridos en la OTB. Si bien existe hegemonía masculina y si la subordinación femenina frente a los hombres es una realidad factible, ellas se imponen tanto en la esfera privada como en la pública: se verifica en su toma de decisiones, en acatar o no las proposiciones y en asumir roles políticos, lo que nos conducirá a reflexionar acerca del rol de los líderes de la comunidad. Finalmente, un espacio donde las diferencias se hacen visibles se refiere a la identidad que permanentemente se construye y deconstruye, en función de una aceptación de la alteridad así como de la propia denominación.
Capítulo Quinto
El espacio de las diferencias
LA invEnción dE LA cOmunidAd122
Para comprender la realidad social planteada al nivel de las diferencias en el ámbito del género, de la etnicidad, de la economía y de lo político nos apo-yaremos en el enfoque de Fraser (1998: s/p) para encarar la doble concepción de la justicia social: la redistribución y el reconocimiento. En sus términos, ella plantea que84:
desde la perspectiva de la distribución, la injusticia aparece en la forma de desigualdades de clase, arraigadas en la estructura económica de la sociedad. Aquí la injusticia esencial es la mala distribución, entendida ampliamente, que engloba no solamente la desigualdad de ingresos sino la explotación, la privación y la marginalización o exclusión de los mercados laborales. desde la perspectiva del reconocimiento, en contraste, la injusticia aparece bajo el disfraz de la subordinación de estatus, arraigada en las jerarquías institucionalizadas de valor cultural. La injusticia del paradigma, aquí es el mal reconocimiento (mis-recognition), que también debe ser ampliamente entendido como englobando la dominación cultural, el no reconocimiento y la falta de respeto.
Según ella, se puede comprender la justicia a partir de la imagen de los lentes. En un ojo, la justicia aparece como una redistribución equitativa; en el otro, tiene que haber reconocimiento recíproco, solamente los dos juntos propor-cionan la verdadera dimensión social de la justicia.
1. DEtrás DE un pobrE, ¿un riCo?
El pobre no es únicamente aquella persona que no tiene nada, sino también aquella que no tiene a nadie. no está reconocida entre sus pares; está reduci-da al estado de la nada, de la aniquilación, de la ignorancia. Según Fraser, el paradigma económico está desplazado a favor del ámbito del reconocimiento porque la redistribución no logró arraigarse en la jerarquía de los valores insti-tucionalizados. El tema de clase puede poner en evidencia las estratificaciones pero, al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta otras esferas de subordinación, tales como el género, la etnicidad, etcétera. La injusticia social va más allá de la discriminación económica, puesto que abarca también la identidad, las cuestiones de representación y la diferencia.
84 La traducción es nuestra.
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 123
El concepto de riqueza es distinto en función del tipo de sociedad que se quiere entender. En los Andes, antes de la llegada de los españoles, los me-tales preciosos sólo tenían un valor simbólico-ritual y la riqueza se medía en términos de parentela. En consecuencia, en un sistema económico basado en relaciones de reciprocidad, el ser huérfano —wajcha— equivale a una pobreza tanto simbólica como material.
Las primeras referencias bibliográficas de los siglos Xvi y Xvii85 (menciona-das por Pease, 1999) también asimilaban el estado de orfandad a la pobreza, asimismo al misericordioso, digno de conmiseración. En la lengua de esa época, designaba a aquella persona que no había recibido bautismo, que no podía salvarse, “el miserable”.
En un sistema de reciprocidad, como el de la sociedad incaica, el estado de orfandad suponía el aislamiento de la persona, pues, no está rodeado por el amparo de su familia y, por lo tanto, no puede trabajar en conjunto de la misma manera que si tuviera parentela con quien contar; de ahí nace su soledad, puesto que las redes de aliados son esenciales para acceder a recursos productivos. Por lo tanto, en la sociedad incaica, el destierro, al suponer la pérdida de relación de parentesco, representaba la mayor sanción, era condenar a la persona a la pobreza, a quien le quedaba únicamente su fuerza de trabajo. Por lo tanto, el efecto inverso también se verificaba: a mayor número de parientes, mayor riqueza, “la riqueza se identifica con el acceso a variados recursos dentro del régimen del parentesco” (Pease, 1999: 124).
Si bien Pease realiza un estudio etnohistórico, se confirma todavía esta situa-ción. Obviamente, el contexto actual es más complejo, puesto que al sistema redistributivo y a la reciprocidad se le injerta la lógica de la economía de mer-cado. En el curso de nuestro trabajo de campo, hemos podido evidenciar que la falta de parentela representa un obstáculo en la realización de numerosas actividades, particularmente en la agricultura. Las personas con poca familia se ven obligadas a desarrollar redes de relaciones sociales a fin de reemplazar la ausencia de lazos familiares.
identificamos tres categorías de personas solas. Tratando de no pecar de etnocentrismo al entender categorías étnicas (cosmovisión local), en tanto
85 Santo Tomás ([1560] 1951: 281); González Holguín ([1608] 1952: 168); Bertonio ([1612] 1956, ii: 144).
LA invEnción dE LA cOmunidAd124
que investigadores, tuvimos que proponer definiciones elaboradas por no-sotros para los términos ch’ulla, wajcha, wajcha migrante, inspirándonos en los conceptos nativos, con el fin de traducirlos en un lenguaje académico. Esta construcción es puramente analítica y no pretende traducir fielmente el sentido autóctono.
1.1. El wajcha es “más pobre, porque no tiene a nadie”
El concepto indígena de wajcha, desde la época precolombina, se refiere a un estado de orfandad y, por extensión, se aplica a la persona pobre privada de parentela. Así, el término wajcha describe la situación socioeconómica de una persona que no tiene a nadie, que no mantiene contacto con sus familiares y que, por lo tanto, es considerada pobre: pobreza simbólica y/o material. Estas dos categorías no son excluyentes en absoluto. Al respecto, Julián piensa que “El pobre no tiene nada, es huérfano”. Y doña natalia afirma que los wajcha son “más pobres, porque no tienen a nadie, se sienten bien humillados y pobres, eso es wajcha”. Así, notamos que existe una intensa carga de menosprecio hacia esta categoría de individuos.
Por extensión, consideramos a la unidad familiar migrante que no tiene rela-ciones de parentesco en su nuevo lugar de residencia (sin tomar en cuenta al consorte que se encuentra en la misma situación) como un “wajcha migrante”. Así, Julia, una mujer sola instalada en Huancarani desde hace varios años (sólo tiene a sus hijos pequeños) puede ser considerada wajcha-migrante. Por otra parte, doña rosa, que vive en pareja, pero ninguno de los dos son del lugar y no tienen familiares en la región, también puede ser asimilada a una wajcha-migrante. Las personas en esta situación son aquellas que llegaron con las últimas olas de migración.
1.2. Ch’ulla: sin su par
como indicamos arriba, estamos adoptando el término ch’ulla (sin su par) para designar a aquella persona que no tiene pareja: viudas, gente abandonada o soltera —un ser incompleto. En una comunidad donde las modalidades de reciprocidad son de rigor, donde la agricultura es la actividad principal y donde el acceso al dinero es más limitado que en otras partes, el tener pareja es de suma importancia. Alimenta el status social de la persona: le permite acceder a mano de obra, lo que facilita el incremento del capital simbólico de la familia y la estabilidad emocional. Según Ortiz rescaniere (2001: 12-13):
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 125
Para que un individuo logre sus plenos derechos y reconocimiento social debe formar parte de una pareja (y luego ser padre o madre) (...). La relación de pareja parece ser concebida como básicamente complementaria pero asimétrica y egocentrada (...). La sociedad [andina] en su conjunto tiene una inclinación endogámica y una concepción de humanidad restringida.
Estos ideales son contrabalanceados por los aportes de la modernidad, entre otros, el individualismo y los conceptos cristianos en los cuales existe una relación horizontal y recíproca y una complementación antes que una com-petencia, donde no se margina tanto a una persona sola, donde existe un ideal exogámico y una concepción universal de la humanidad. Por lo tanto, no se puede idealizar una imagen de la pareja. Le incumbe al individuo la posibilidad de la manipulación identitaria, adentro de uno o del otro patrón cultural, pues existen “muchas realizaciones y maneras de ser individuales” (Ortiz rescaniere, 2001: 350). Sin embargo, la pareja sigue siendo un valor que humaniza: el símbolo central de la vida social.
La relación de pareja es complementaria —las dos personas son reconocidas y valoradas en su papel económico y social (concepto de chachawarmi), aun-que esto no significa que exista igualdad. cuando se rompe este equilibrio, los individuos impares sufren de la discriminacion de sus similares y pueden caer en el estigma de la pobreza material y simbólica. En el medio rural, los ch’ullas pueden tener riqueza material (particularmente terrenos), pero no disponer de la suficiente fuerza de trabajo para valorizar sus tierras y, si no tienen recurso alguno, entonces sólo pueden contar con su propia mano de obra (Figura 2).
Figura 2capital simbólico en el estado de ch’ulla
El estado de ch’ulla no sólo significa pobreza, sino también un menosprecio del resto de la comunidad, una falta de consideración: al perder su esposo o su
LA invEnción dE LA cOmunidAd126
esposa, al volverse “impar”, el viudo o la viuda ya no goza del mismo estatus social. Al contrario, sufre del no-reconocimiento de los demás. Asimismo, la riqueza objetivable de una persona sola no siempre se puede poner en valor, pues, a menudo, no puede administrar sola, de la misma manera, tierras u otros bienes, lo que lleva a la pérdida de su capacidad económica. El ser ch’ulla conlleva también a la soledad y a un vacío emocional. Julia dice al respecto: “Siempre, pues, porque una sola no tiene con quién compartir, o hacer”.
Al margen de la falta de reconocimiento, existe el riesgo de decaer económica-mente hablando, puesto que la pareja como un ente completo se ve amputada. Entre dos se puede construir, crecer económicamente. doña maría confirma la pérdida de poder económico y de reconocimiento social al volverse viuda y manifiesta el estado de bonanza en el cual se encontraba antes de la muerte de su esposo, pues ambos estaban a punto de comprar un tractor, vendían chicha y
[Sembrabamos] haba, papa, perejil, sabíamos ir a vender, chicha más sabíamos hacer. carne más vendíamos, dos vacas, tres vacas estábamos carneando. Y así no más se ha muerto, otros me han dicho que le han hechizado, todo envidia era (...) Bomba también hemos comprado para regar, hemos sembrado perejil, cada semana sabíamos ir a vender a la cancha. Yo solita también sembraba todavía, cada semana sabía ir a vender.
Este estatus de bienestar provocaba la envidia de los demás. después, nunca pudo alcanzar el nivel económico que tuvo antes de ser viuda. Julián, por su parte, opina en el mismo sentido: “los viudos, pobres siempre son”. Pierden, al adquirir su status de viudez, el espacio económico y simbólico que habían ganado siendo yanantín (concepto quechua que indica dos cosas que van juntas como la pareja, los ojos o la yunta de bueyes).
Asimismo, maría, hablando de la situación de las viudas en Huancarani, comentó más de una vez que sufren de la falta de respeto de los habitantes y particularmente de los hombres. Se queja de que sus cuñados no le demuestran consideración, pues difunden chismes sobre su persona. Julia, que además de ser wajcha migrante es ch’ulla, menciona:
Hay otras que nos tratan bien, hay otras que hablan otras cosas, malas palabras hablan, nos humillan; no somos todos iguales, hay otros raros que no sienten: pobrecitos (...) Hay mucho miramiento [hacia las personas solas]. Hay otras personas que se hablan, que dicen que así, que el otro.
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 127
igualmente, existen estigmas a propósito de las viudas —probablemente más fuertes que hacia los viudos. una percepción común entre los pobladores, es la que representa a la viuda como una persona mala, amargada que frecuenta la chichería. Así, doña mirtha se dedica a tomar a diario por la decepción de haber perdido a su esposo y, el resto de la comunidad la califica de mala. maría enfatiza esta posición, opina que las viudas que acuden a la chichería son chismosas y pérfidas: “graves son las viudas (...) insultan, hacen llorar”. Para ella, los chismes se generan esencialmente en la chichería. Justamente, ella se queja de no tener amigas porque solamente se tiene amigos alrededor de las copas. Asimismo, Julián enfatiza que “algunos [refiriéndose a viudos y viudas] no trabajan, algunos se dedican a la chicha, algunas también...: eso no conviene pues”. Además, las personas de más edad se quejan de la falta de colaboración de un par en el trabajo. Por ejemplo, don máximo insiste que no hay quien trabaje con ellas. Al respecto, doña clara dice que tiene que existir colaboración para trabajar, pero que “ya no hay imillas solteras; se han casado y los viudos también han muerto”.
no obstante, las personas mayores ch’ulla admiten la solidaridad entre ellas. máximo resalta la unidad que existe entre las viudas afirmando que “son unidas (…) no hay miramiento”. La mirada de don máximo tal vez no es la más imparcial, por lo que es conocido como el “consolador de viudas”, pero sí importa el valor que le reconoce a las viudas, a su trabajo así como al hecho de que son unidas —por lo tanto se saben organizar para enfrentar su situación que, en otro contexto, podría ser de mayor penuria.
Si bien los ch’ulla son considerados pobres por carecer de fuerza de trabajo, como es el caso particular de las viudas, cabe resaltar que algunos disponen de bastante extensión de tierras y de animales, que son fuentes de riqueza de acuerdo a los propios criterios de los comunarios. Garcilaso de la vega (ci-tado en Pease, 1999: 127) ya mencionó esta ambigüedad para el siglo Xvii: “Llamávase rico el que tenía hijos y familia, que le ayudavan a trabajar para acabar más aina el trabajo tributario que le cabía; el que no la tenía [la familia, los parientes], aunque fuese rico de otras cosas, era pobre”.
Esa dialéctica se ilustra en el caso de dos viudas (natalia y clara) de la co-munidad que se encuentran entre las más ricas en tierras. Sin embargo, las clasificaron como pobres por ser ch’ulla. Esta contradicción es relevante para entender las tipologías de pobreza; en el caso de los viudos, la pobreza sim-bólica es de mayor importancia, por la pérdida de status social que supone
LA invEnción dE LA cOmunidAd128
y porque, como lo estipula la traducción de ch’ulla, le falta su par: no es una persona completa, está disminuida. Esta situación se refleja en el desgaste de su potencial económico. dicho contexto empeora cuando se trata de perso-nas mayores cuyas fuerzas físicas disminuyen. Sin embargo, la mayoría de los comunarios reconoce la labor desempeñada por las viudas, insisten en que trabajan duro, que por eso han podido hacer fructificar sus bienes. incluso don Antonio señalaba a doña natalia como ejemplo de viuda bien trabaja-dora. Según ella, no todos los viudos son pobres, depende de su capacidad de trabajar: “El más pobre, pobre, pobre siempre es; la que no hace nada, está esperando que le caiga del cielo”.
Si bien la viudez genera estigmas —pues la pérdida de la pareja implica una pérdida de valor social— las mujeres parecen ser más afectadas que los hombres que son más facilmente objetos de conmiseración.
1.3. la pobreza no es siempre definitiva
Para entender la pobreza simbólica —concepto que analizamos en acápites an-teriores— se precisa también comprender su contraparte, la pobreza material, situación no siempre definitiva, condicionada en el tiempo por la intervención de varios factores que la matizan y la diferencian como la etapa en el ciclo de vida de la familia, el número de hijos, la edad, el acceso a medios productivos. Esta preocupación por la pobreza material se hizo más evidente cuando las personas con quienes hemos conversado en Huancarani insistieron que se po-día superar la situación de pobreza —material— a fuerza de trabajo. A través de los testimonios recolectados de personas mayores ch’ulla, a continuación, veremos cómo inciden estos factores en la fluctuación de la condición de pobreza y cómo determinan si ésta es de carácter temporal o estructural. Para morrée, al considerar la pobreza es primordial tomar en cuenta la dirección en que se mueve la familia en el tiempo:
En una familia con hijos pequeños, la proporción entre dependientes y “tra-bajadores” es alta, pero es una condición temporal; con el tiempo la familia deja de ser pobre según este criterio. También una familia joven que todavía no ha recibido la herencia lógicamente tiene pocos recursos, pero si tiene la expectativa de recibir cierta cantidad de recursos dentro de un tiempo no muy largo, la familia tiene perspectiva de una mejor vida. También una pareja vieja, que ya ha repartido buena parte de la herencia, no se convierte necesariamente en una familia pobre (morrée, 1998a: 537).
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 129
Así, la situación de pobreza no es siempre definitiva, es un proceso en el tiempo, puede reformularse. Los jóvenes (parejas que recién están empezando) poseen más fuerza física; por lo tanto, tienen más posibilidad de superarla.
El caso de natalia resulta particularmente ilustrativo para comprender cómo fluctúa la condición de pobreza en el tiempo y cómo es influenciada por dis-tintos factores. de niña, natalia pasó por una situación de pobreza porque su familia era joven y, por ende, confrontaba muchos problemas. Posterior-mente, cuando se fue a trabajar a Llallagua y al casarse, ella pudo mejorar su situación inicial de pobreza y lograr una situación muy acomodada. Al instalarse en Huancarani, como era joven aún —con vitalidad para trabajar la tierra—, como tenía terrenos, agua de riego y una pareja, se encontraba también en un estrato de riqueza. Estos factores le permitieron a ella y a su familia vivir bien, a pesar de que tenía hijos dependientes (tuvo 15 hijos). Sin embargo, al quedar viuda, disminuyó su capacidad productiva —desde entonces ella debía trabajar sola para mantener a su familia y a sí misma—, lo que ocasionó una pérdida en su estrato socioeconómico. Su situación se agravó debido a que seguía manteniendo hijos pequeños. Para enfrentarse a su nueva condición, tuvo que valerse de distintas estrategias durante varios años, en los que progresivamente iba perdiendo fuerza y capacidad productiva con la edad. Finalmente, sus hijos se volvieron independientes y una de sus hijas le brinda ayuda: cuando su hija va a Huancarani, la ayuda a trabajar la tierra y lleva productos hasta los centros mineros (estrategia de persona algo rica que puede pagar el flete de transporte). Por su parte, natalia, junto a su hijo menor, sigue trabajando y utilizando distintas estrategias para sostenerse. Asimismo, utiliza algunas modalidades de reciprocidad y contrata peones para labores en la agricultura, cría animales (aves de corral, vacas, chanchos) para vender. Gracias a esta diversificación de actividades y a su trabajo, ella misma no se estima “tan pobre”.
Así vemos cómo varios factores interactúan sinérgicamente para superar la situación de pobreza material a la que natalia se enfrentaba desde que quedó viuda, aunque nunca pudo recuperar el nivel que gozaba cuando estaba casada. de acuerdo a la primera estratificación, llegó a ser clasificada en c (—un poco rica—), porque los que autoestratificaron consideraron sus riquezas materiales y las estrategias que puso en acción. Ahora bien, en la segunda estratificación, fue categorizada en A (—muy pobre—), pues tomaron en cuenta su condición de ch’ulla y su edad avanzada, —elementos que actúan en detrimento de su capacidad productiva. En sus propias palabras:
LA invEnción dE LA cOmunidAd130
Seguimos trabajando pues, para ganar el pan del día seguimos trabajando, ¿qué vamos a hacer? (...) Para mí, por ahora estoy un poco cansada, es difícil de trabajar, es un poco difícil. Antes se trabaja un poco bien ahora ya sin fuerzas (...). Poquito, mientras antes yo trabajaba más, más hartos animales criaba, a mis hijos les he criado con más trabajo pues, más trabajábamos y ahora poco trabajo pues, no podemos cuidar los terrenos.
Los altibajos de natalia muestran que la situación de pobreza es un proceso que fluctúa en el tiempo y que puede superarse, pero también existen, como lo hace notar morrée (1998a: 537), pobres estructurales:
son familias que a pesar que sus hijos ya son adolescentes o adultos y aportan fuerza de trabajo, no logran incrementar sus recursos y mejorar su nivel de vida. Esta categoría consiste de familias completas, pero también la mayoría de las viudas y madres solteras encontradas en las comunidades estudiadas pertenece a ella.
Efectivamente, en el caso de personas viudas o solas (ch’ulla), el factor edad y el acceso a recursos productivos pueden ser determinantes para generar una situación de pobreza sin más.
En ese sentido, el caso de Julián complementa y contrasta el de natalia. de-muestra, una vez más, cómo la condición de pobreza varía en el tiempo. Antes de la llegada de los mineros, él usufructuaba —a través del arriendo— exten-siones de tierras mayores a las que —mínimamente— puede acceder actual-mente y no era considerado pobre según los criterios locales. Sin embargo, al haber perdido el acceso a terrenos de cultivo, siendo ya mayor, al no tener pareja, no tiene perspectivas de superar su condición de pobreza: si bien no era pobre estructural, ha caído en ella.
Las estrategias económicas y la fuerza de trabajo impulsan el desarrollo de la familia, el ser ch’ulla —pérdida de capital simbólico— y la avanzada edad actúan en detrimento de su economía. Por su lado, la tenencia de tierra —un activo fijo— actúa como una suerte de factor estabilizador que aminora la pobreza. Lo contrario es verificable también: la falta de tenencia de tierra es un factor determinante de la pobreza estructural.
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 131
2. ¿HaCia la igualDaD En ChaChawarmi y EntrE las mujErEs?
convencionalmente, el concepto de género se refiere a una identidad construi-da en base al sexo biológico. connell (1997: 35) lo define como “una forma de ordenamiento de la práctica social (...) que constantemente se refiere a los cuerpos y a lo que los cuerpos hacen, pero no [se reduce] al cuerpo”. Los aportes de nuevos estudios han demostrado que el concepto de género se enmarca en un espectro dinámico de múltiples matices: isbell (1997) incluye en su análisis el concep-to del andrógino e ilustra, al igual que Spedding (1997), cómo la identidad sexual y de género varía durante la vida de una persona. Por su parte, rösing (1997: 77), en su estudio sobre los diez géneros de Amarete, afirma que “El esquema de clasificación bipartita de género representa sólo una posibilidad inven-tada e imaginada por diversas culturas para clasificar la humanidad en grupos”. demuestra cómo el cuerpo, la estructura social y el entorno natural se urden en la trama de identidad y relaciones de género. conscientes de todos estos avances en la teoría de género, sin entrar en el debate, delimitamos nuestra reflexión a las relaciones de género y a una valoración específica alrededor de la identidad femenina: la pollera.
2.1. Complementarios, pero no iguales
Si bien la mayoría de los estudios que interpretan las relaciones de género mues-tran desigualdad y subordinación en aquellas, Paulson (1999), en oposición a la visión monolítica tradicional del patriarcado, nos advierte del peligro de ser reduccionista y de no percibir las numerosas esferas donde se manifiesta o domina la presencia femenina86. Sin embargo, su postura no llega a afirmar el concepto idealizado de chachawarmi (hombre-mujer)87 o de yanantín (dos cosas que van juntas) desarrollado por Platt (1980). En efecto, estas concepciones son utópicas. Es una herejía pensar la pareja andina como una unidad idealmente
86 Paulson nos previene contra el reduccionismo de presentar a las mujeres como sujetas a su “varón” de manera estática. Esta autora piensa más bien que las mujeres están involucradas en interacciones materiales y subjetivas dinámicas, no en el marco del patriarcado que las encasillaría como pretenden algunos autores.
87 La visión clásica de la pareja en los Andes muestra la complementariedad que existe en su seno y el equilibrio y armonía que resulta. El principio de chachawarmi supone una relación en la cual las decisiones son tomadas entre dos y donde cada individuo juega un rol tanto económico como social.
LA invEnción dE LA cOmunidAd132
simétrica, donde las relaciones entre hombres y mujeres son equilibradas. Por más que sean complementarias, no son equitativas (cf. Spedding, 1997; isbell, 1997 y canessa, 1997, entre otros). Según canessa (1997: 237):
Hay que destacar que el uso de la palabra igualitaria para describir tales relaciones no es equivalente a la igualdad de individuos en el sentido occidental. igualitario, en las relaciones andinas, es el intercambio entre dos grupos de complementa-riedades. Hay un potencial tanto para jerarquía como para igualdad yhay una negociación constante entre estos estados potenciales.
Siguiendo a canessa, si bien hemos visto que existen relaciones complemen-tarias en las familias, también se generan jerarquizaciones. Entre la población de la pirwa, aparte de las mujeres que viven solas, una sola mujer admitió ser jefe del hogar al igual que su esposo. Por su parte, resulta interesante notar que los hombres reaccionaron agresivamente al ser preguntados: “¿Quién es el jefe del hogar?”: sintieron que se estaba poniendo en tela de juicio su virilidad y autoridad. Posiblemente esta reacción se deba a una condena generalizada de lo femenino, sin importar si se manifiesta en los hombres o las mujeres: lo femenino connota debilidad física y de carácter. Es así que los “mandachos”88 son objetos permanentes de broma y asimilados a “maricones”. Además, hallamos pruebas de que las jerarquizaciones de género se pueden evidenciar entre generaciones y dentro de la familia, como demuestra el caso en que un hijo golpeó a su madre, acusándola de “puta” y añadiendo “tú tenías que morir en vez de mi padre”. Al actuar así, el hijo rompió las distancias generaciona-les para expresar su agresividad. Aunque esta situación no es cotidiana, los comentarios de los lugareños dejan entrever que la mujer es frecuentemente el objeto de agresiones tanto físicas como verbales.
Estas relaciones jerárquicas reproducen un sistema de dominación mascu-lina. Según los comentarios, el marido es la autoridad casi incontestada del hogar: sin embargo, ocurre que los hijos varones asumen este rol en ausencia del padre. Estas tensiones y desigualdades provocan una tendencia a sellar relaciones por género puesto que los hombres ejercen cierta hegemonía89
88 Hombres que viven bajo el mando de su esposa.89 La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de práctica gené-
rica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres (...) El recurso exitoso a la autoridad, más que
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 133
(cf. connell, 1997), tanto en el seno del hogar como en los espacios públicos. Sin embargo, las mujeres saben desenvolverse, encontrando espacios donde ellas también se afirman genéricamente.
2.2. “piel social”: la pollera
doña maría salió de la escuela en cuarto curso. La percepción que ella tiene de su propia capacidad intelectual parece inscribirse en un esquema común entre las mujeres. intuimos que la diferencia en el acceso a la información entre mujeres y hombres provoca desigualdades de género. En efecto, no es raro encontrar testimonios de mujeres que se autodenigran, declarándose ignorantes o “burras”. Por ignorancia, ellas entienden el no poder integrar un circuito de educación clásica según los cánones de la cultura dominante, sin valorar los saberes locales, ancestrales ni empíricos. doña maría no es una excepción: su testimonio nos permite exponer la diferencia por género en el acceso a la información y la consiguiente falta de seguridad en uno mismo al no haber tenido la oportunidad de tener un nivel elevado de educación:
Hasta cuarto nomás he estudiado, en quinto me he aplazado y ya no he entrado a la escuela. me he olvidado (...) Burrita soy. no podía hacer pues ¿no ve que hay unas divisiones? Ésas no podían sacar. Yo sabía copiar de mi lado. A veces mal sacaba, a veces bien sacaba (risas). Examen no me gustaba, estos dictados (risas) mudita sabía ser yo, me he aplazado en segundo, un año, dos años, tercero, cuarto y apenas he pasado el cuarto.
Por lo tanto se salió de la escuela y se fue a La Paz con su prima para trabajar en una pensión, donde ayudaba a cocinar. Asimismo, al igual que doña maría, algunas mujeres tienen una baja estima de sí mismas y se autodiscriminan, en relación al contexto educativo:
El señor está arriba, la virgencita está arriba, si sólo supiera leer, hubiera sido de vestido, digo siempre. Grande ya me ha puesto al Kinder, después me he salido ya era grande me daba vergüenza, por eso no sé (...). Yo no sé leer, pero sé hablar castellano, pero no sé discutir (...) Soy burra india, pero no sé discutir.
En su declaración, podemos evidenciar que desprestigia su falta de educación, equiparando la ignorancia a una fuerte discriminación hacia lo indio. La pollera
a la violencia directa, es la marca de la hegemonía (aunque la violencia a menudo subyace o sostiene la autoridad) (connell, 1997: 39).
LA invEnción dE LA cOmunidAd134
es el revelador y el pretexto que pone en evidencia un conflicto étnico. Esta discriminación étnica90 implica, para ellas, poca confianza en sus posibilidades personales y seguramente impide su plena realización como actoras portadoras de conocimiento y de saber. cuando algunas mujeres se refieren a la pollera que visten, se percibe cierta carga de desprecio; según ellas, esta prenda con-nota lo que, en sus términos, es “ignorancia”. Para algunas personas mayores, el vestir de pollera representa un marcador de discriminación, basado en su analfabetismo, que ellas mismas se imponen91.
La pollera, lejos de ser simplemente una segunda piel, encierra mucha infor-mación social (Bouysse-cassagne y Harris, 1987: 12), es una “piel social92”, un lenguaje que narra la procedencia étnica y social de la persona. durante la colonia, la clase mestiza adoptó esta prenda como una estrategia de movilidad social, adquiriendo estatus para asemejarse a las españolas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las connotaciones de su uso fueron variando, dependiendo del contexto. Hemos visto que puede ser fuente de discriminación o de estereo-tipos racistas; pero, sin embargo, otras mujeres la rescatan como símbolo que revaloriza la identidad étnica, como parte de estrategias políticas, personales, económicas, etcétera.
La actitud de intolerancia hacia los signos externos étnicos y sociales puede llevar a una suerte de amputación simbólica del cuerpo o su atuendo, que componen uno mismo, lo que conlleva a la negación ontológica y en el no reconocimiento social. Para numerosas mujeres, su pollera constituye una demarcación identitaria, representa la frontera que no les permite acceder a ciertas esferas ni autoafirmarse: es instrumental a la subordinación de estatus a la que están sometidas.
En el siguiente inciso, donde tratamos las relaciones entre los líderes con las bases, podremos ver cómo el género influye a la hora de decidir y tomar iniciativas.
90 Al respecto, charlotta Widmark (2001) cuenta en base a su trabajo de campo cómo las profesoras rurales impiden a sus alumnos vestir de pollera porque ofrece un “mal ejemplo” que puede ser seguido por las alumnas. Añade que para entrar a la escuela normal no se puede ir con ropa “tradicional”.
91 Puede ser también una estrategia de integración a la comunidad así como una forma de vestir más práctica para trabajar la tierra. con este ejemplo, se percibe el manejo de los marcadores de identidad de parte de las personas.
92 La expresión es de Albro (1998).
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 135
3. EntrE basEs y líDErEs
como se mencionó en el primer capítulo, entre 1990 y 1992, gradualmen-te, comenzaron a surgir nuevos actores en el escenario comunitario, como Alejandro y Antonio, que llegaron a Huancarani a principios de los noventa, y verónica que, si bien ya participaba directamente como secretaria de actas desde el proceso iniciado en el 79, recién comenzó a liderar organizaciones de mujeres con la apertura del club de madres, a principios de la década de los noventa. Así, se fue conformando un núcleo sólido de impulsores que concretaron proyectos pendientes por varios años.
En estas obras, especialmente la del agua potable, se comenzó a destacar la presencia de Alejandro como conductor del comité de Obras Pro-Huan-carani. Alejandro apoyó la reestructuración del comité, a inicios de 1992, transformándolo en el comité de Agua Potable de Huancarani, organización reconocida como OTB desde 1995.
Alejandro, luego de terminar sus gestiones como presidente del comité de Agua Potable de Huancarani, comenzó a promover la idea de una tienda comunal, la pirwa, en respuesta a la necesidad de tener un almacén con artículos de primera necesidad (cf. capítulo cuarto). En un primer momento, la administración de la pirwa se puso a cargo de don Antonio, quien era el vicepresidente del comité de Agua Potable de Huancarani, durante la última gestión de Alejandro.
A pesar de que Alejandro renunció a la dirigencia formal, todavía sigue ejer-ciendo gran influencia en toda la comunidad, especialmente en la pirwa93. Su liderazgo se legitima gracias a varios factores: su grado de educación, su trayectoria y experiencia como dirigente y sus contactos con gente e institucio-nes del exterior que le permiten obtener fondos para implementar proyectos comunales. A todo esto, se suman otros elementos de carácter personal, como ser el compromiso y la dedicación que demostró constantemente desde su llegada a Huancarani: doña clara dice que es como “papá”, es como el padre que le hizo falta. Entonces, Alejandro encarna también una figura paternal para la comunidad. En síntesis, las percepciones de los miembros de la comunidad
93 Se debe tener en cuenta que Alejandro no reside en Huancarani sino que vive a algunos kilómetros de cochabamba.
LA invEnción dE LA cOmunidAd136
sobre las ideas de Alejandro pueden traducirse en los términos de maría. Su relación con Alejandro es de mucho respeto: siempre se refiere a él como “tata Alejandro” o “su tío Alejandro” y lo describe como un hombre bueno, generoso, de ideas fértiles: “Bien siempre es pues, en esta comunidad quiere hacer todo”. Todos los informantes concuerdan en que, sin Alejandro, la comunidad sería vacía, muerta: “sería silencio, triste”. Se reconoce unánimemente que la labor de este líder es de suma importancia para la vida de la comunidad: es el motor indispensable a la buena conducción de los trabajos además de ser el agente que facilita el acceso al dinero necesario para realizarlos. Sin embargo, si bien Alejandro sabe motivar a los habitantes de Huancarani y particularmente de la pirwa a proyectar su comunidad, son ellos los actores activos que mediante su trabajo y su firme decisión permiten realizar las obras.
Asimismo, no es autoritario ni distante, pues preserva cuidadosamente los vínculos de parentesco y amistad con los lugareños y actúa como mediador para resolver problemas personales entre los comunarios. no le interesa ser dirigente ni acaparar poder, pues afirma que en estos espacios no podía desen-volverse como quería para ayudar a su gente. Al respecto, nos comentó que no deseaba más aceptar el papel de padrino dentro de la comunidad puesto que crea relaciones verticales. El ámbito informal y cotidiano le permite acceder mejor y ser accesible a las personas, lo que también consolida la gran confianza que los huancareños sienten hacia él.
después de que Alejandro se retiró, Antonio fue posesionado como presidente del comité de Agua Potable. Esto coincidió con la promulgación del decreto de Participación Popular (Ley 1551). Así, en 1995, don Antonio tramitó la personería jurídica del comité para que sea reconocido como Organización Te-rritorial de Base, dentro de la jurisdicción del municipio de Sipe Sipe. durante todo este proceso, don Antonio se caracterizó por su capacidad propositiva dentro de la planificación y ejecución de actividades como representante de la OTB de Huancarani.
Antonio, que reside en Huancarani desde la década de los noventa, tuvo una rígida formación militar, que lo influyó mucho para desarrollar el tipo de di-rección que ejerce dentro de la comunidad. Él mismo admite que “Todos en su totalidad (...) yo le[s] hacía marchar como a soldados (...) los formaba, porque yo me he adaptado a otro sistema de vida”. Su liderazgo se fundamenta en el hecho de que conoce y maneja muy bien toda la dinámica de la Participación
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 137
Popular y de las OTB. Ejerció como presidente de las OTBs en Sipe Sipe, por lo que tiene mucha experiencia en cargos de responsabilidad94:
Su autoritarismo es un punto de controversia entre los huancareños: si bien unos apoyan su forma de dirigir, no todos comparten esta opinión, especial-mente muchas de las mujeres, quienes se sienten inhibidas ante él durante las asambleas. discrimina mucho entre los hombres y las mujeres, menos-preciando la capacidad y fuerza de éstas. A pesar de ello, se debe tener en cuenta que ejerce el cargo de autoridad durante muchos años, por votación. Sin embargo, hallamos una contradicción entre algunas opiniones vertidas y las declaraciones de don Antonio:
Yo he sido el primero en dar curso al asunto de género, es decir, el primero nombrado como oficina, porque el comité de vigilancia [se] conforma con tres personas, presidente, vicepresidente y secretario; esos tres tienen que tener sus suplentes. Entonces, le agarro una señora, que está de concejal gracias a mí, que yo le he capacitado de senador (...) carolina, una morochita habladora, minera es y ella era mi suplente y de los otros dos también. Pero ya aplicamos el género nosotros y aquí, en la comunidad, con mayor razón. (...) Somos dos hombres y cuatro mujeres, es más del 50%.
Antonio posee cualidades que le favorecen en el desempeño de su trabajo: es activo y eficiente en cuestiones de coordinación, tramitación y gestionamiento. Su liderazgo se legitima en la autoridad formal que le otorga su cargo como presidente de la OTB y su carácter.
En la actualidad, no todos los líderes son hombres, pues también mujeres como verónica, que mencionamos brevemente arriba y Olivia ocupan espacios de poder. verónica se destacó como líder desde la escuela a la que asistía en las minas: fue elegida presidenta de curso muchas veces y ejercía como secretaria de actas de la directiva del colegio del que se graduó. Hubiera continuado sus estudios de no haber quedado embarazada de joven, por lo cual fue obli-gada por sus padres a acompañarlos a vivir en Huancarani. Si bien su carrera profesional quedó truncada, halló en Huancarani un lugar propicio donde su
94 Antonio cuenta que trabajó “En La Paz en el servicio de caminos, después hicimos un tramo de trabajo, por el norte de Potosí en uncía, Sucre, en el primer camino, y ahí me quedé, en catavi. Ahí tenía influencia (...) y me quedé a trabajar ahí, he estado trabajando casi 21 años ahí… mi sueño era venirme siempre acá”.
LA invEnción dE LA cOmunidAd138
educación la favoreció para desempeñar el cargo de secretaria de actas en todos los comités y, en la actualidad, en la OTB. Su trabajo ahí es muy apreciado y se encarga de coordinar todos los asuntos pendientes con el presidente: su presencia es una constante en todo el proceso.
[me han elegido como] Secretaria de actas porque sé leer y escribir, porque he salido bachiller, me han preguntado siempre si he salido; mis papás siempre han dicho que he salido bachiller, después han visto que no fallo en la ortografía, soy perfecta en todo, entonces por eso me han elegido, hasta ahora no me quieren soltar, ya va a ser este noviembre, casi el diez o el once se cumple [la gestión], yo pienso que se va a formar otro nuevo directorio.
Si bien participa activamente en el quehacer comunal —en una oportunidad incluso llegó a ser vicepresidenta de la OTB durante tres meses— ella no se considera como una líder en esta organización. Ella dijo que se sentía dis-criminada, pues la gente no le hacía caso cuando convocaba a las reuniones, atribuyendo este hecho a que no era hombre y a que era una mujer ch’ulla. “cuando he asumido la vicepresidencia no me hacían caso pues, como al hombre (...) por ser mujer (...) no era [autoritaria], no podía dominar a la gente, por eso se lo he dejado ese cargo”.
En contraste, ella afirma no haber sentido esta discriminación en su rol de secretaria de actas: “En secretaria de actas, no he tenido dificultades en nada, siempre he sido levantada por la gente, siempre me han alabado, me han di-cho que hago bien la cosas, nunca me he olvidado de tomar algunos apuntes, siempre he hecho lo legal”. Su testimonio resulta interesante, pues permite ver cómo una mujer recibe reconocimiento dentro de un rol que de manera estereotipada es aceptado como femenino —el de secretaria—, pero que, a pesar de la capacidad demostrada, es objeto de presión social cuando ingresa a un espacio considerado “masculino”, es decir, cargos de mando y autoridad.
Además, ella tiene otros espacios de influencia donde es visiblemente valorada y respetada como líder. Fue presidenta del club de madres durante muchas gestiones y elegida para promover la salud reproductiva en la comunidad. Asimismo, fue alfabetizadora de las madres, asistió a varios cursillos de pre-paración y organizó a las mujeres para realizar un censo de salud.
Alejandro y Antonio reconocen la gran capacidad de trabajo de verónica y la consideran una persona muy confiable; si bien ella no cree acceder al tipo de autoridad que estos dos hombres tienen, su opinión tiene mucho peso en
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 139
espacios de mujeres pero también de hombres. En la actualidad, está ganando influencia en otros círculos, se le presentó la oportunidad de postularse en las siguientes elecciones municipales:
A mí me ha propuesto doña Olivia, porque ella ha entrado en un grupo de la ucS (unión cívica Solidaridad); se había formado un club de madres y ese club de madres había formado un directorio general, la cabeza principal y ellas dice que están por sus zonas, de aquí no hay una representante de Huancarani, sólo doña Olivia, por montenegro dice que está. como ella dice, “yo estoy en la cabeza, en la vicepresidencia, entonces voy a darles más apoyo aquí a Huancarani como a montenegro, tienes que ser partícipe”, me ha dicho, a pesar que yo no quiero, porque la gente obedece a veces no, a veces desanima, a veces uno quiere trabajar, quiere conseguir algo por ellos, pero te dan la contra.
La figura de verónica también encuentra una contraparte muy interesante en la de doña Olivia. como verónica, Olivia también pone mucho énfasis en la educación que tuvo. Es la responsable, organizadora, administradora y coordi-nadora de la pirwa. A partir del cierre de la tienda comunal, Alejandro compró un terreno para la pirwa. Es en este momento en que solicitó la colaboración de personas dispuestas a trabajar de forma voluntaria en la materialización de este proyecto, a cambio de alimentos. doña Olivia se encargó de organizar el grupo; luego, fue nombrada por Alejandro como la encargada de coordinar y administrar las obras:
don Alejandro ha comprado el terreno y dijo: “(...) ¿Por qué no tomas lista de aquellos que quieren trabajar, que quieren venir? vamos a colaborarlos con alimentos, haremos nuestra casa: más bien, nuestra pirwa la llevamos abajo y tome lista doña Olivia, levante una lista de quiénes quieren trabajar”.
Este nombramiento fue fundamental en el surgimiento de Olivia como líder de la comunidad y, específicamente, del grupo de la pirwa. doña Olivia se halla en una situación interesante: debido a que su domicilio se halla en la jurisdicción de la comunidad de montenegro:
Ahorita, por ejemplo, estoy participando en la directiva de montenegro (...) como secretaria de hacienda. [En] eso participo, por que [como] mi casita (...) es en el camino viejo, hasta ese sector es montenegro. Entonces, es también como una colaboración (...) hay que pagar derecho de piso, entonces, ni modo. me gusta participar, a veces hay reuniones en OTB, donde participo también en eso.
LA invEnción dE LA cOmunidAd140
Por ello, ella puede integrar la OTB de aquella localidad como secretaria de hacienda y también participa en las cumbres de OTBs en Sipe Sipe; sin embargo, al ser usuaria del agua de Huancarani, también es parte de su base. Esta doble participación le confiere autoridad a los ojos de los huancareños. de esta forma, la participación, la influencia y el liderazgo de doña Olivia trascienden los límites territoriales de Huancarani.
El liderazgo de Olivia radica también en varios factores: en primer lugar, su carácter fuerte hace que la gente la considere como una capataz y la equipa-ran a un hombre por su autoridad. no obstante, existe susceptibilidad entre algunas personas, puesto que ella no fue elegida como encargada de la pirwa por la asamblea, sino que fue nombrada directamente por Alejandro, con quien coordina las actividades. A pesar de todo, tiene una actitud solidaria con los habitantes de Huancarani con quien se identifica y no pierde una ocasión de colaborarles. Por ejemplo, varias veces, al enterarse de la llegada de médicos de afuera, se movilizó para hacer curar a los pobladores. Además, siempre está dispuesta a organizar fiestas, comprar canastones de navidad, ir a comprar un horno para la pirwa... dedica una gran parte de su tiempo en actividades relacionadas con la pirwa y con la comunidad —tiene un impor-tante compromiso con los residentes de Huancarani-Sorata en Oruro porque está encargada de cuidar la iglesia que ellos han contribuido a refaccionar. Por su parte, su capacidad administrativa es reconocida así como su facultad de manejar al grupo. de esta forma, su influencia irradia más allá de la localidad de Huancarani: no sólo asiste a las cumbres de OTBs en Sipe Sipe, también participa en talleres y comités políticos. como se mantiene informada de todo lo que pasa en la zona, es una importante fuente de comunicación e información para la pirwa.
Las relaciones entre los líderes y las bases se ven mediadas por una multitud de factores: tanto la personalidad del líder en cuestión, sus esferas de influencia así como la coyuntura y otros elementos pueden converger en distintos mo-mentos. Sin embargo, pudimos trazar un bosquejo que nos permite entender la forma básica como que se interrelacionan.
3.1. interacciones entre bases y líderes
Al considerar los espacios de decisión de las mujeres, nos hallamos ante una estructura compleja, cuyas ramificaciones entretejen, a veces sutilmente, ámbitos públicos y privados. La participación de las bases se ve influenciada
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 141
por una multiplicidad de elementos que van desde las expectativas de género hasta el origen étnico. Por ejemplo, observamos que en las asambleas de la OTBs las mujeres, cohibidas por el trato que les demuestra el presidente de la organización —a quien consideran como un “padrastro” —mantienen un silencio casi absoluto: las únicas que participan activamente son doña Olivia y doña verónica, así como otras mujeres de “aspecto citadino”. La primera impresión podría hacer parecer que se reducen a ser meras espectadoras pasivas que no proponen ni influyen en las decisiones tomadas, ni discuten entre ellas o exponen sus puntos de vista. Sin embargo, hallamos un panorama distinto al indagar más allá de la superficie.
En primer lugar, se debe tener en cuenta que la mayoría de las bases de la OTB es constituida por mujeres; asimismo, conforman la gran parte del grupo encargado de llevar a cabo las tareas que se decidieron emprender. Por ello, si no estuvieran de acuerdo en implementar algún proyecto elegido en la reunión de la OTB, simplemente no participarían ni trabajarían por materializarlo. El hecho de colaborar o no ya implica una toma de decisión que expresa claramente su opinión. debemos tener en cuenta el hecho de que existen referentes de mujeres fuertes entre los comunarios de Huanca-rani; muchas de ellas se formaron en la mina y algunas incluso participaron activamente en los movimientos y conquistas sociales durante las dictaduras: huelgas de hambre y marchas a La Paz, bloqueo de caminos e incluso en el arresto de un miembro de cOmiBOL95. resultaría contra-intuitivo pensar que estas mujeres se conformasen con tener un rol pasivo en la construcción y el desarrollo de la comunidad.
Por otra parte, pueden exponer sus puntos de vista y crear consenso entre ellas en otras esferas lejos de la asamblea de la OTB, sean éstas privadas, favorables a las interacciones cara a cara, públicas —como la pirwa— o intermedias —como la chichería. de esta forma, pueden gestar opiniones y propuestas libremente, sin temor a agresiones, que luego pueden canalizar a través de mediadores, como doña Olivia, doña verónica e incluso Alejandro, con quien gozan de la confianza necesaria para expresarse.
Asimismo, se pueden ver las diferencias en el tipo de liderazgo de los hombres y de las mujeres: si bien la esfera de influencia de los hombres generalmente
95 corporación minera de Bolivia.
LA invEnción dE LA cOmunidAd142
abarca los espacios públicos, convencionales de liderazgo, también incorpo-ra, como en el caso de Alejandro, lo privado y lo cotidiano. Por su parte, las líderes femeninas se mueven con mayor fluidez dentro de las esferas privadas, de mujer a mujer, pero no se restringen a ellas. Pueden interactuar con las demás mujeres en espacios de referencia comunes, en los que hablan tanto de su vida cotidiana como de los asuntos de la comunidad. A su vez, en general, la interacción entre bases y líderes masculinos, por mucha confianza que les puedan tener, siempre será más formal.
3.2. “pero nos mironeamos siempre”: conflictos
El conflicto existe en toda comunidad humana cuando actividades, actitudes o intereses incompatibles se chocan. como es de suponer, Huancarani no es la excepción a la regla. Sin embargo, observamos que las fricciones tenían un carácter interpersonal y se restringían al ámbito privado y cotidiano, sin llegar a afectar realmente la cohesión de la comunidad o el funcionamiento de sus instituciones.
Los elementos detectados que ocasionan la discordia entre personas eran los rumores, desacuerdos y miramientos, entre otros. Parece que el peso de los chismes es determinante en la vida comunitaria: es una forma de control social eficaz para moldear los comportamientos a fin de no transgredir las normas establecidas de la comunidad. Por ejemplo, una de las informantes narró lo siguiente al hablar de la OTB: “Hay que escuchar, no ve, quien debe, no había pagado, el otro no había pagado (...) A mí me interesa. Yo pago rapidito, no quiero hacerme gritar con nadie”. Asimismo, hablando de la pirwa, ofrece otro testimonio que demuestra que las habladurías van desde lo más íntimo hasta lo más trivial:
Sí, pero nos mironeamos siempre, pues de cualquier cosa, se está sentando no-más, no está haciendo nada, se está sentando nomás nos está diciendo, cuando nos paramos también diciendo nos miramos entre nosotras, así nos miramos pues. después nos recomienda don Alejandro, no debe haber ese miramiento, de cualquier cosa deben hacerse favor, ehhh. Sigue protestando pues, me paro a veces, yo me siento, me duele siempre este mi pie pues, se está sentando nomás, no está haciendo me dicen (clara).
(...)
Porque uno de ellos ha dejado a su esposa y a mí me han culpado. una vez ya estábamos haciendo chicha y él había venido, pues, borracho y mi cuñada atenta había estado. “He pescado, he pescado, dice la chota” (maría).
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 143
Ella continúa su declaración y ejemplifica cómo también es objeto de mira-mientos: “se lo he hecho hacer torta para su hijo, con bronca me miran, por eso ya no quiero saber, hasta ahí nomás te hablan, después ya no, a otro lado se miran en la calle también”. Sin embargo, de forma contradictoria, la víctima de rumores es, a la vez, conocida por difundir cuentos de otros miembros de la comunidad, e incluso es apodada la “periodista” de Huancarani, y, de acuerdo con el rumor, cuenta con sus propias “reporteras”.
Así, pensamos que estos conflictos no son estructurales ni institucionales: si bien también existen miramientos entre los miembros de la base hacia los líderes de la OTB, como se puede dilucidar de los acápites anteriores, éstos surgen en torno a actitudes de autoritarismo, pero no influyen en el funcionamiento de los organismos.
4. las frontEras étniCas En HuanCarani
Los actores que construyen Huancarani son tan variados que resulta imprescindible poner en valor el entramado étnico que envuelve sus acciones. desde una posición crítica tanto de las visiones esencialistas96 como de los enfoques llamados instrumentalistas97 sobre la etnicidad, en este apartado privilegiaremos un punto de vista teórico relacional, basado en los trabajos de F. Barth (1995) sobre las fronteras étnicas. de acuerdo a este punto de vista, la etnicidad sólo puede determinarse en relación a una línea de demarcación (lo que Barth llama frontera) entre los miembros y los no-miembros de un grupo: los actores son capaces de distinguir las fronteras que definen el grupo que los comprende precisamente porque pueden percibir a los actores implicados
96 El esencialismo postula que la identidad étnica está definida por los lazos primarios y fundamentales que se establecen entre los individuos y que son transmitidos de gene-ración en generación, bajo la forma de un legado cultural. Estos lazos son primarios porque el individuo adquiere su identidad (rasgos físicos, lengua, nombre, religión, costumbres...) en el momento de su nacimiento; son, por otra parte, lazos fundamentales porque constituyen la “base” de la organización social (Poutignat y Streiff-Fenart, 1995: 95-101).
97 Para los “instrumentalistas”, la etnicidad no está definida en base a un conjunto de rasgos culturales, sino que constituye un “recurso de movilización” en la conquista de poder político y de bienes económicos. una presentación de esta teoría puede leerse en Glazer y moynihan (1975).
LA invEnción dE LA cOmunidAd144
en otros grupos. Así, la etnicidad supone el mantenimiento de una frontera social que se define sobre todo por continuidad de la categorización identitaria nos-Ellos (y donde es secundario el valor de “autenticidad” de la cultura):
Los rasgos culturales que sirven para marcar esta frontera pueden cambiar y las características culturales de los miembros pueden asimismo transformarse, de hecho, la forma organizacional del grupo puede ella misma cambiar pero, a pesar de todo, el hecho de que la dicotomización entre miembros y no-miem-bros sea mantenida en permanencia nos permite especificar la naturaleza de esta continuidad (Barth, 1995: 212).
Barth subraya, asimismo, que las demarcaciones étnicas sólo pueden ponerse en evidencia por la interacción; es decir, por el contacto entre los grupos. En suma, las categorizaciones étnicas son performativas. Las fronteras étnicas no se fijan de una vez para siempre; los actores sociales las construyen y recons-truyen constantemente. Esta dinámica opera en una cadena de identidades, que comprende una serie de planos intermedios interpuestos entre dos polos, formando siempre una trama (Komadina, 2001: 111-112).
La trama identitaria en Huancarani es compleja, a pesar de los procesos de integración comunitaria. una de las fronteras más visibles es aquella que se-para a los migrantes de los lugareños. Hemos podido identificar, sin embargo, que la categoría de “migrantes” no es homogénea sino que admite variantes y gradaciones. Los “mineros” se autoidentifican como tales en oposición a los lugareños que son asimilados a “campesinos” e “indios”: “¿Acaso soy india para comer en la mañana?”, dice camila, la nuera de natalia, que viene de las minas. Sin embargo, es anecdótico notar que a pesar de que natalia vivió la mayor parte de su vida en Llallagua, es identificada tanto como india y lugareña. Otra migrante afirma que:
no somos del campo (...) ni indias nada, sólo no sé leer, eso nomás, bien ha-blo castellano, ¿no? Tengo entrada a todo lado (...) Hay que decir Señor (...) caballero hay que decir, caballero, con problemas estoy viniendo, así hay que decir, eso hay que decir siempre. Ahora los niños ya saben leer, tienen lectura. Yo soy muy burra.
resulta evidente que los migrantes mineros recrean en el valle la misma soli-daridad que cultivaron en las minas. El hecho de haber compartido un pasado común, alegrías y dolores, crea entre ellos un sentimiento de pertenencia colectiva y de diferencia respecto a los Otros, los campesinos. Estos, por su
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 145
parte, no han dejado de sentir recelos respecto a los “mineros”, los “forasteros” que han ocupado sus tierras. Esta percepción surge sobre todo en momentos de tensión y conflicto.
A través del testimonio de Olivia, se nota la enorme dificultad para un mi-grante de construir una nueva identidad, seleccionando algunos elementos de su identidad pasada —orureña, del altiplano, que adora su carnaval y el confort de la pulpería— y superponiendo nuevos —integración a la vida campesina a través del ayni, tener un pequeño huerto, establecer un sentido de pertenencia a la comunidad mediante el trabajo comunal. Es una creación selectiva. La elección demora en el tiempo y es flexible. ciertos eventos o situaciones pueden influir en esta lenta elaboración.
Otra frontera separa a los campesinos quechuas de los migrantes aymara. durante una reunión de la OTB, el dirigente Antonio hizo comentarios que tradujo al quechua, luego, sutilmente y bajo forma de broma, aclaró que sería mejor “hablar en castellano nomás”, puesto que las migrantes de origen aymara no podían entender quechua. Este episodio es ilustrativo. Las mujeres aymara son “enclasadas” permanentemente —en el sentido de Bourdieu— como “pa-ceñitas” porque exteriorizan su identidad a través de su vestimenta (su pollera es más larga, más pesada y llevan un sombrero borsalino), muy diferente de las demás mujeres del valle.
Las mujeres quechuas de las alturas de Sipe Sipe son también discriminadas. Ellas no tienen el mismo prestigio que otros migrantes, especialmente los ex-mineros y son categorizadas como “señoras de las lomas”. con esta etiqueta, ellas son clasificadas —estigmatizadas— en una categoría más o menos ce-rrada. Los habitantes de la comunidad ejercen una cierta presión hacia ellas, incitándolas a vivir entre sí, entre originarios de un mismo lugar, hecho que a priori no les permite invertir ese prejuicio para integrarse a la comunidad. Basta escuchar la voz de nuestra informante, maría, “netamente huancare-ña”, que vivió casi su vida entera en la comunidad y guarda celosamente su territorio. Ella se sintió amenazada por la presencia de dichas mujeres y por su aparente falta de respeto:
Antes no era así, por el agua muchas mujeres han venido, de la loma se han bajado, esa mujer que hay abajo, doña Génara también estaba diciendo ahora, de allá, del altiplano. Se han acostumbrado, no era así, de la loma se han bajado, ahora más orgullosas se han vuelto pues (...). Porque ahora ya conocen pues,
LA invEnción dE LA cOmunidAd146
plata ya ganan, ya tienen todo, antes no era así pues. “Tiay, tiay98” nomás sabían decir, ¿no ve, doña Pastora? y ahora ni tiay ni nada: “buen día, buena tarde” así nomás ya dice. Así, la gente orgullosa, idiota se vuelve.
Pero la actitud de Génara puede leerse como resultado de su integración exitosa a la comunidad. Ella ya no siente la necesidad de “rebajarse” frente a los lugareños sólo por el hecho de ser de “las lomas”. Génara ha pagado su “derecho de piso”: ha sido pasante de la fiesta, su marido sigue migrando y trayendo dinero; de hoy en adelante, ella está asentada manifiestamente como huancareña.
Otras mujeres de “aspecto citadino” que no viven en la comunidad todo el año, siguen el juego de maría, afirmando que, de todas maneras, las mujeres de Huancarani no entendían mucho y nunca se pronunciaban, nunca opina-ban. Al respecto, la mujer de don ramiro dijo que cuando ellos llegaron (de la ciudad), ciertos habitantes de Huancarani eran más bien “amorfos” y que, gracias a su esposo, se despertaron un poco.
Otra frontera separa a los huancareños de los sorateños. Ella ha sido cons-truida a raíz de un conflicto entre las dos comunidades por problemas de límites y acceso a recursos naturales (agua, tierras). Sean cuales fueren las razones de su separación, las dos comunidades se asumen como diferentes, hecho que se manifiesta claramente durante la fiesta. Frente al interlocutor sorateño, las diferencias pierden sentido y ponen en primer plano a la iden-tidad huancareña.
Finalmente, digamos algo acerca de los “gringos”. Paulson y calla (2000) han llamado la atención sobre los límites existentes en las categorías clásicas establecidas para definir la etnicidad y para proponer nuevos referentes, entre otros, la categoría de “gringo” (¿Por qué no se habla del presidente gringo Sánchez de Lozada, puesto que siempre se menciona que el vicepresidente es indígena?). Los “gringos” son parte del paisaje en Huancarani: participan en el trabajo colectivo y, por ende, son parte de la construcción de la comuni-dad, colaboran con su fuerza de trabajo y aportan con dinero. Por lo tanto, es necesario tomarlos en cuenta como categoría étnica.
98 En quechua, dirigirse a otra persona diciendo “tiay” (mi tía) es un símbolo de sumisión entre personas de diferentes status.
EL ESPAciO dE LAS diFErEnciAS 147
Frente a los “gringos”, las categorizaciones arriba mencionadas adquieren una importancia secundaria y parecen disolverse en un sentido de pertenencia más amplio e integrador: ya sean oriundos o migrantes, todos los pobladores se reconocen y afirman como “huancareños”. La percepción del gringo es ambi-valente. como podría pensarse en un primer momento, los huancareños no son hostiles con los extranjeros. Por el contrario y como se mostró anterior-mente, las apreciaciones sobre ellos son, en general, positivas. no obstante, también hemos logrado identificar algunas suspicacias hacia los gringos; su alteridad impresiona a los lugareños quienes asocian al gringo con el mundo del poder y la riqueza.
En suma, constatamos, por una parte, que las fronteras identitarias en Huan-carani están en permanente movimiento, adoptando diversas tensiones según el tipo de relación en juego; por otra parte, advertimos también la presencia de categorizaciones étnicas que no están libres de la discriminación y del estigma y que el proceso de integración no ha podido borrar completamente.
Así, sintetizando, vemos que las diferencias, interacciones, hegemonías y tensiones, encauzadas hacia una meta común —la construcción de Huanca-rani— se pueden equilibrar dinámicamente para forjar unidad dentro de la diversidad y traducirse, así, en una mayor justicia social.
La Virgen de Guadalupe es la patrona de Huancarani y Sorata; la festejan el 8 de septiembre. El 7 de septiembre, día de la víspera, la procesión que acom-paña a la Virgen parte del camino antiguo a Oruro, seguida por la fraternidad “Tinku Huancarani”. Algunas personas tienen el privilegio de cargar a la Virgen por turnos. Por otro camino, convergen las fraternidades de Sorata, Salay y Tobas y una Morenada compuesta por danzantes de Oruro. En su honor, las diferentes fraternidades bailan alternativamente. Luego, la procesión, ahora masificada, se reanuda después de discusiones arduas entre estos grupos para saber quién precederá la Virgen. Cada fraternidad baila al sonido de su propia banda. A lo largo del camino, algunas familias han dispuesto delante de sus casas mesas cubiertas con manteles blancos para el descanso de la Virgen. En esos lugares, las fraternidades y las bandas compiten entre sí para demostrar su devoción. Una vez más, la procesión se pone en movimiento. La Virgen es cubierta con mixtura y se expande un fuerte olor a incienso. Finalmente, la procesión llega a la iglesia, edificada en el límite preciso entre Huancarani y Sorata, donde la Virgen recibe rezos y ofrendas de pasantes y devotos. En la explanada que se sitúa delante del templo, las fraternidades, una tras otra, danzan hasta el cansancio para lucir su prestigio. Este espectáculo dura hasta entrada la noche y está acompañado de copiosas libaciones.
Capítulo Sexto
Huancarani se afirma alrededorde la Guadalupana
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd150
A partir de esta descripción, ya intuimos que la fiesta es un escenario en el cual se consolidan y defienden identidades. En la fiesta se reproduce todo lo social: es un momento privilegiado para exteriorizar no sólo el prestigio de la localidad, sino también las jerarquías entre diferentes personajes; asimismo algunas personas que ya no residen en el pueblo pueden reafirmar su pertenen-cia al lugar. En suma, la fiesta permite el reconocimiento público del prestigio social, favorece la exteriorización de símbolos identitarios, propiciando la reproducción de los grupos. Así, a partir de un hecho religioso, se produce un hecho social, una celebración, un ritual.
1. IdentIdad produCIda por la fIeSta
Para comprender los sentidos generados por la fiesta en Huancarani, hemos recurrido a una tipología propuesta por diez Hurtado (2000) que permitirá analizar la producción de identidades en torno a las fiestas religiosas99. La fiesta de la Virgen de Guadalupe se inscribe en lo que el autor llama “identidad local tradicional ampliada”, que concierne no sólo a los actores locales sino que también es apropiada por grupos de emigrantes, que encuentran modos de participar en la celebración del pueblo reafirmando la misma identidad tradicional que el resto de sus paisanos.
Esta identidad es el fruto de la integración de los participantes locales a un grupo, así como la adscripción de los migrantes a ese colectivo. El hecho de volver a su comunidad de origen es una forma de reivindicar su pertenencia al pueblo y permite transmitir a sus hijos y afines esa identidad. Por lo tanto, la fiesta siempre se realiza en la localidad, no se exporta, no se reproduce en los nuevos lugares de residencia de los migrantes100. La fiesta facilita soldar
99 La tipología propuesta por diez Hurtado comprende: a) una identidad local tradicional de carácter restringido: la identidad generada por una fiesta (o cualquier otra manifestación cultural) para el grupo residencial local que participa de la misma; b) una identidad local tradicional ampliada; c) una identidad local de exportación: los emigrantes residentes fuera del pueblo recrean selectivamente ciertos elementos “tradicionales” de la fiesta original; d) una identidad étnica de exportación.
100 Líneas más abajo, exponemos que los residentes huancareños en Llallagua hacían “recibir” la fiesta a otros residentes y luego de haber festejado en Huancarani, siguen festejando en Llallagua la fiesta, pero ya en ausencia de la Virgen. Esto podría inducirnos a pensar la identidad generada por la fiesta como una identidad local de exportación (cf. diez
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 151
“lazos y vínculos entre individuos que no comparten cotidianamente un mis-mo espacio y que tienen intereses diferentes y en otras partes” (diez Hurtado 2000, s/p documento electrónico). don Julio, migrante orureño que vive en Cochabamba, asiste cada año a la fiesta, invitado por sus compadres de Sorata. Él comenta:
Como en todos los lugares, hacen fiestas grandes con todos los emigrantes que han salido al exterior, a otro lugar, siempre llegan [los migrantes] para la fiesta. Unos porque son del lugar, otros de acuerdo a su situación económica también para demostrar como les está yendo (...) El hecho de que hay familias, o de otros lugares, que vienen, entonces, quieren ofrecer tal vez su capacidad económica, ya sea en la banda, ya sea en la preparación, ya sea en el disfraz, ya sea en la coreografía, todo esto.
La percepción de don Julio debe ser analizada en dos sentidos: por una parte, como también lo sostiene diez, la fiesta permite la reunión física y simbólica de la población local con los migrantes y, por otra parte, conforma un esce-nario en el cual el migrante puede exteriorizar su prestigio y acumular mayor capital simbólico.
Pero, al margen del espacio físico como premisa a la definición de la identidad, aquella última se elabora también —al como lo hemos visto anteriormen- te— en relación al Otro: se dibujan fronteras entre grupos. En esta fiesta conviven tres espacios festivos, cada uno realiza su propia fiesta en su propio ambiente —para Huancarani, es la pirwa y la casa de la pasante; para Sorata, es una casa ubicada cerca de la lechería; para los migrantes orureños, la cita tradicional tiene lugar en la casa adyacente a la iglesia. Sin embargo, en ciertos momentos, estas secuencias festivas coinciden —los diferentes grupos com-parten momentos en los cuales se baila, se bebe chicha y se come. después de esta comunión, se fragmentan los grupos que luego participan de manera más reducida entre sí. A través de la competitividad entre las fraternidades de Huancarani, de Sorata y de Oruro, se establecen diferencias que fortalecen
Hurtado, 2000). Sin embargo, los residentes de Huancarani en el altiplano, por más que instauraban entre ellos un sistema de pasantía para la fiesta, nunca dejaban de volver a su tierra de origen para celebrarla. Se festejaba en Huancarani y Sorata sin falta. Por lo tanto, se puede considerar una prolongación de la fiesta pero no creemos que se pueda inscribir en una identidad de exportación puesto que la celebración tiene lugar donde se encuentra la Virgen, no hay recreación de la fiesta en el altiplano.
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd152
el sentimiento de pertenencia a uno de estos grupos. Estas divergencias se cristalizan en la competencia. don Julio, a propósito de la fiesta del 2000, continúa:
También es una competencia, ésa es la situación. Ahora, por ejemplo, había tres grupos, entonces yo escuché el comentario, los que viven en el lugar, han hecho este grupito, una morenada [Sorata tenía una pequeña fraternidad de Morenos], puros capas grandes, ¿no? Habían unas señoritas [que decían], ¿no? “nosotros somos jóvenes, no nos van a ganar los que vienen de Oruro”. Fíjese, eso va con la intención que ellos también, como son del lugar tienen armonía, todo eso, ¿no? Oruro se caracteriza por su folklore, la cosa no era así, entonces es una especie de competitividad, eso es.
Asimismo, en Huancarani, no es raro escuchar a los jóvenes cantar a lo largo del año la melodía del tinku que bailaron el año precedente. Bailan tinku cada año, porque según comentarios, tanto de bailarines como de los otros, ese baile folklórico es una reminiscencia simbólica de su vivencia en tierra potosina, distinto al ritual, en el curso del cual tiene que correr sangre. Sin embargo, en la fuerte competencia que existe con Sorata101, es una tentación comparar metafóricamente con el sentido de los rituales de tinku que se realizan en el norte de Potosí:
Matrimonios y tinku atestiguan la íntima relación entre unión, copulación y enfrentamiento. de la misma manera que la pareja hombre-mujer al unirse asegura la reproducción del grupo ydefine los papeles distintivos de ambos sexos, el tinku regula las tensiones internas del grupo y reafirma los linderos particulares de las unidades familiares y territoriales (Bouysse-Cassagne y Ha-rris, 1987: 31).
En la fiesta de la Guadalupe, se derrama sudor en lugar de sangre: el grupo que aguanta más bailando para la Virgen es el más reconocido, el más alabado posteriormente. En el año 2000, “ganó” la morenada en lo que se refiere a cantidad de bailarines y fastuosidad. La fraternidad de Sorata también llamó la atención por su importancia. El año 2001, era manifiestamente el grupo de tinku de Huancarani el más imponente frente a las comparsas de Sorata y hasta de Oruro. La competencia desemboca en un partido de fútbol en el cual se enfrentan las dos comunidades. Así, nos preguntamos si no estaremos
101 no hay que olvidar que estas dos comunidades se separaron en los años setenta y quedaron “rivales”.
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 153
frente a un mecanismo de afirmación identitaria a través una guerra ritual en pequeña escala.
El grupo de migrantes de Huancarani-Sorata que migró a Oruro así como la segunda generación de este grupo mantienen la identidad producida por la fiesta recreando “lazos fuera del espacio local, fuera de los lazos cotidianos de quien comparte un espacio de residencia y un espacio de trabajo, la fiesta con-tribuye a crear una ilusión de localismo” (diez Hurtado, 2000). Las identidades locales tradicional se construyen en torno a un territorio común más que en referencia al origen étnico o al lugar de residencia de los participantes.
La fiesta tiene una dimensión físico-temporal que sirve de nexo entre migrantes y los lugareños. Ya desde las primeras salidas de Huancarani, los migrantes acostumbraban a regresar para la festividad. En efecto, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe convergían diversos grupos, los del lugar, los que migraron a Llallagua y Catavi y otro grupo de migrantes instalados en Oruro. Hemos reconstruido el desarrollo de la fiesta desde principios de los años sesenta, siguiendo los recuerdos de varios comunarios.
1.1. la fiesta antes
Los pobladores mayores se acuerdan de la fiesta como un momento de convivencia y alegría: doña Angélica rememora la fiesta de antaño: “Lindo era la fiesta cuando estuve pequeña, había grupos de bailes, había grupos de danzarines de aquí uno, de arriba el otro”. Venían de todos lados, de Sipe Sipe, de Hamiraya, de todos los alrededores de Huancarani. Tres días duraba la fiesta:
Ahora le dicen entrada, antes le decían víspera en quechua, pero ¿qué será?, pero víspera le decían. En la tarde comenzaban a bailar, en la noche hacían fogata en la puerta de la capillita, en la noche sabíamos ir hasta tardecito, después al día siguiente iban a las cinco de la mañana a cantar pues a la Virgen, bailes le decíamos (...) Sí, a cantar... que le llamaban... alba, así iban a la misa y después bailaban y se iban de tres días, primer día, segundo día y calvario. Hacían huertas, así, con piedras, todo para vender; de los árboles sacaban duraznos, uvas. Así hacían calvario y vendían en plata, no en cheques como ahora en juguetes102.
102 Algunos jóvenes originarios de las minas así como don nicolás nos indicaron que se rea-lizaba este mismo ritual. Sin embargo, no lo hicieron durante ninguna de las dos fiestas a las cuales asistimos.
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd154
don Esteban también se acuerda, cuando tenía 11 ó 12 años, que en la fiesta se bailaba. doña Mirtha, una mujer mayor, viuda, de Huancarani comenta que antes: “En la fiesta de la Virgen de Guadalupe, también [se hacía] humear incienso, [se ponía] flores, se prende velas y [se hacía] reventar cohetes”. don Antonio tiene otros recuerdos: “de todos los que viven en la comunidad, yo también como le digo desde pequeño conocí por Sorata, siempre había esa fiestita de riñas garderas [riñas de gallo], era muy aficionado de riñas garderas. Sí de Sipe Sipe veníamos; había tres galleros (...) y hacíamos peleas”. Hoy en día, las peleas de gallos no han desaparecido; ellas tienen lugar cerca de la iglesia los días de fiesta y convocan a mucha gente, particularmente a hombres. Estos combates son una invitación a las bebidas alcohólicas y generan frecuentes disputas entre los participantes.
1.2. la participación de los residentes en llallagua y en Catavi
Todos los recuerdos de los informantes concuerdan: las personas que llegaron de Llallagua y Catavi engrandecieron la fiesta durante varios años. don Julio recuerda que:
Había también pasantes, sabían venir de Llallagua (...) Por ejemplo, hace años habían conjuntos, grupos, se han ido a Potosí, Oruro, han emigrado. desde allá venían, con pompa, grupos más grandes, folklóricos, diabladas, Tinkus, así venían, con su propia banda, de todo lado venían: era mejor la fiesta.
reforzando este testimonio, don Julián añade: “de aquí los orureños, los lla-llagueños, ellos nos ayudaban bien. Ellos también la fiesta, bien han ayudado en la fiesta”. La mayoría de los migrantes no olvidaba a su tierra natal y volvía anualmente para este momento importante. doña Verónica menciona que, cada año, su padre juntaba lo que ganaba en pasanaku103 para gastarlo en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. no dejaban tampoco de llevar a sus parejas, integrándolas así en las costumbres vallunas.
Cuando venían para la fiesta los de Oruro en esos años, no bailaban (quienes lo hacían eran los de Catavi y de Llallagua). Presenciaban la procesión, después todos “ponían una misa”. Otro día, cocinaban en una “sola olla”, alguna
103 El pasanaku es un juego donde cada persona da una cuota cada intervalo predeterminado de tiempo, que le será reintegrada junto a la cuota de los demás cuando le toque su turno; es una forma de ahorro.
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 155
comida especial para la cual traían todos los ingredientes desde sus tierras altas. Finalmente, “llegábamos toditos donde nuestros parientes, no así no más, pero con cositas de allí para la estadía de estar aquí”. Además, en la ocasión de la fiesta, se aprovechaba para hacer intercambios informales de los productos que traían de la pulpería contra verduras del valle104. doña Olivia evoca:
de allá sabíamos traer todo, fideo, arroz (...) Sí, [aquí] en ese tiempo siempre hay cebolla, haba. Había costumbre, es que vivía mi suegra, vivían también de los demás sus papas, entonces, ellos venían también junto con nosotros y ellos como eran más conocidos todavía de antes con todos sus parientes, entonces repartían así con arrocito, con fideo, así a todos. Y al rato para irse aparecía..., cebolla, haba mayormente, así sacos de haba, de cebolla, teníamos que llevar.
Esa actitud permitía fusionar las costumbres del centro minero (muchos eran ya migrantes de la segunda generación que seguramente se habían apropiado varias costumbres de Oruro) con las del valle (donde les daban verduras).
1.3. “era de gozar venir en tren”
En los recuerdos de doña natalia, el año que fue pasante (1963), la fiesta duró 12 días, más los días de preparación de la fiesta en Llallagua, cuatro en Huan-carani y luego otros ocho para su matrimonio. Primero, durante tres noches, doña natalia cuenta que tuvo que ir a comprometer los futuros pasantes con comida, coca y cócteles:
Lo primero, hay que alistarse alcohol, harina, chancho, y no es para la fiesta, es para rogar, rodeo dicen: hay que invitar a gentes que nos conocen, en la noche hay que ir con eso, no se camina de día con esas cosas. Tienes que hacer unas frutas secas, unas masitas, unos rosquetes, mukhu105 que dicen, después hay que hacer bizcochuelo después hay que hacer galletitas, después hay que hacer unas papas fritas, después hay que hacer un asado de chancho, con unas hojas de lechuga, con rodajas de tomate, todo. Una charola se prepara con puras masas y al medio con vino, en unos platos. (...) En unos bidones de este tamaño, los cócteles preparados.(...) En bidones, eso tiene que ir entre unos 15, por lo menos l6 personas, eso tienes que manejar en canastas, en ollas, todo. Entonces
104 Lo que no deja de hacer recordar la práctica de intercambio entre dos pisos ecológicos, dentro de unas relaciones de reciprocidad.
105 Para elaborar la chicha mukhu, las personas deben masticar la harina de maíz para permitir el proceso de fermentación, luego se hace cocer durante horas.
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd156
[mi marido] tiene que estar con ch’uspa106, lleno de coca, yo con mi aguayo107 amarrado con coca y vos tienes que estar con cóctel y una copita, entonces la gente está durmiendo de noche, ¿no?
Tocan la puerta, mientras en la esquina están escondidos los que cargan los víveres:
Esos otros que están trayendo, viniendo con esas cosas, allá en la esquina están, escondidos están; un hombre está parado con linterna y el otro también con linterna está y otro que nos está siguiendo, entre tres entramos.
Les proponen coca, si aceptan significa que se comprometen con ser pasante de arco, de cargamento, se proponen para ser cocinera o dispensero108, luego se anotan los nombres de las personas que aceptaron:
Ya una vez que recibe la coca la señora de la casa, el coctelito, entonces el ca-ballero [escondido] sale, le alumbra pues; ya preparan los platos en la esquina, para traer dos platos, uno de escabeche y el otro de este, de cosas de masa ¿no? Cada plato contiene vino, con vino. Le traen, entonces le entregamos eso, se vacían pues de noche ya no van a comer, algunos prueban, algunos se vacían a otros platitos.
Van así de casa en casa. después, faltando una semana, hizo preparar chicha con su suegra en Huancarani. Luego, empezó el largo viaje, hicieron una novena en la estación de Ch’isiara, porque el tren no era directo: “una fogata hacemos, fogata, cócteles hay que tomar, todas las bandas, las cocineras todo, nos entramos a la casa, acullicamos coca: cinco de la mañana ya estamos partiendo aquí, a Cochabamba, en tren”. En este tren todos venían: las bandas, las cocineras y los que iban a la fiesta. Y se llevaban comida en ollas enormes109.
106 Bolsa especial para guardar la coca y la lejía.107 Tejido resistente de colores contrastantes, utilizado para cargar.108 natalia define el dispensero como la persona “que tiene que hacerse cargo de todo, de la
bebida, de las comidas, tiene que atender, tiene que asegurar sus cosas, último nomás ya tiene que dar este con rendición de cuentas, así de todo de lo que se ha gastado, las verduras, los recados, de todo lo que se ha gastado, entonces, eso está anotado en el cuaderno, en esta fila los cargamentos, en el otro, los arcos, en la otra hoja los servidores”. En la fiesta de Guadalupe del 2001, había un servidor de chicha pero no tenía tareas tan amplias como los dispenseros descritos por doña natalia: se encargaba de servir generosamente la chicha.
109 Como lo vimos en el Capítulo Segundo, para los “mineros” la abundancia se encontraba en los centros mineros y particularmente la pulpería.
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 157
Se bajaban en la estación de Suticollo y desde allí se venían a pie con la banda tocando, con los pasantes y los amigos cantando “mamita Guadalupe estamos viniendo”. doña Olivia añade:
Veníamos en tren. Paraba en Suticollo. Pero como veníamos cada año, así como te digo 25 años atrás, entonces, ya nos conocían porque casi un coche sabíamos venir de Oruro. Entonces, nos conocían y un año, nos han hecho parar aquisito, el mecanista: “¿dónde se van a bajar?” “nos vamos a bajar donde hay fiesta” y a este lugar le decían los “qhepus” por las tunas, espinos. Y era bien interesante venir esa vez porque las estaciones todavía funcionaban, la de Parotani, Suticollo, Arque, Patirpa, todo el lugar. Entonces nosotros sabíamos ir como de ahí, en allí por ejemplo no hay buenas chichas y al venir sabíamos... en cantaritos de barro, y había chicha para vender, las del lugar. Entonces ya sabíamos empezar y al menos, era de mandar, “invítamelo ahí, invítamelo ahí” (...) era de gozar de venir en tren, bien era de venir en el tren, se gozaba de venir en el tren. Así en una ocasión, aquí han parado, nos hemos bajado, éramos harto, los que veníamos, los papás... Estábamos unos treinta, todo un coche nos veníamos. Para irse también era lindo, de ahí veníamos juntos pero retornábamos uno por uno, a veces el primer día de la cacharpaya uno se iba, a veces el otro se iba el otro día.
La chicha es el motor de la fiesta; en los siguientes relatos se nota el antojo de las protagonistas para beber, ya en la estación, la chicha inexistente en los climas áridos donde vivían. después de cuatro días de fiesta, doña natalia y toda la tropa se fueron de nuevo en tren:
En cántaros, nosotros estábamos llevando chicha, estamos bailando en la estación y el tren está apareciendo TUUUUU y nosotros bailando y allá [en Llallagua] nos esperaban con dinamita, con cargamentos, con arcos en la estación, como a un presidente. Teníamos que bajar abajo todavía, en la Ch’ijiara, otra vez en la puerta del local, otra vez los arcos. Yo tenía 160 arcos, en la puerta. (...) A cada arco, tienes que agradecerte con mixtura, con buenos abrazos, agradecimientos y diana, diana, diana. Ultimito a toditos, así agarrándonos en rueda hemos bai-lado, nos hemos entrado a la sala nomás ya, en ahí hay que bailar cuatro días. después al día siguiente, a los que te han hecho arco y cargamento, tienes que ir a recogerles con tu banda, bailando: una diana, una puerta, una diana, una puerta, una cueca más, una diana, una cueca ya vamos. Ya nos están esperando comida cocinada y toda la gente, arqueras, cargueras, a otra sala, mangueros a otra sala. Así es, cuento también de t’ipaco también en el sombrero, aquí nos prenden con plata.
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd158
1.4. la cacharpaya
¿La cacharpaya? Hay que hacer unos rosquetes de este tamaño, así de grandes, rosquetes de pan. Para la banda, tiene que ser unos rosquetes con su tomate, con su cebolla, con su locoto con su sardina, con pitas amarradas, así hay que amarrar, así. Y después la cocinera tiene que cargarse su cabeza del chancho o del cordero así en pita, con un jabón, después cebolla, locoto, tomates, pan, rosquetes todo eso en pita se amarra, y eso nos hacen cargar y su tapa de la olla.
Este año (2001), doña natalia agarró la cabeza del cordero y se puso a bailar el último día de la fiesta de Guadalupe, su día, porque era ella la cocinera. Hablando del carnaval de los Laymis, Bouysse-Cassagne y Harris (1987) mencionan algo muy parecido para despedir al Carnaval, dicen que algunas personas se visten de diablos con pieles de cabra negra “(...) y llevan en sus monteras y sus bultos gran cantidad de verdura, flores silvestres y cultivos” (1987: 39). A través esta abundancia y generosidad de la naturaleza, se lee el deseo de aquellos que se adornan con estos elementos de obtener estos frutos en una futura cosecha, es un rito propiciatorio.
Los servidores de chicha [llevan] una lata vacía, una lata vacía y con su charola y una tutuma así y en la otra pita está cebolla, rosquetes, pan con sardina así también, entonces, tengo que vestir, tengo que estar con mi pollera bien viejito, bien sucio, mi cara también todo con negro bien pintado, con mi sombrero bien viejito. Entonces hay que ir donde el pasante, ahí no ve, donde hacen cruces en los cerros, donde hacen en semana santa, ¿no ve? Ahí hay que ir arriba, bailando hay que ir, de ahí arriba otra vez hay que bajar, y hay que sacarse esto. Esto nomás es, el desvestirse, después nos entramos a la fiesta (natalia).
Los jóvenes hijos de ex mineros nos dijeron que asistían en las minas, cada año, al mismo ritual: el hecho de colgarse verduras. Añadieron que acostumbraban jugar en un huertito, habilitado para la ocasión, en el cual se revolcaban. Sin embargo, hemos presenciado dos fiestas y nunca hemos podido observar tal rito. no obstante, hemos visto que el día de la cacharpaya, en un primer tiempo, los hombres se pintan con hollín o con carbón la cara. Más tarde, las mujeres también “juegan” de la misma manera. Sigue doña natalia contando el despliegue, en el pasado, del último día de la fiesta:
Y después, al día siguiente, sigue la cacharpaya para las cocineras. Las cocineras también [tienen] que ir bien elegantes, bien vestidas y tiene que tener un buen conjunto el pasante, un buen conjunto, ya no banda (...) ahí tienes que bailarte bien, los pasantes tienen que corretear sirviendo, cocinando, así es. En esto se acabó el cuento.
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd160
Asimismo, este año, el día que siguió la cacharpaya, fue dedicado a la cocinera —natalia. Los pasantes le sirvieron primero una buena comida y luego le trajeron una lata de chicha para que ella pueda disponer de aquella, es decir, tomar e invitar. Asimismo, a nosotros nos ofrecieron un balde para poder compartir con los demás participantes. Concluye su descripción de la fiesta de antaño con la descripción de la mesa de once:
Y todavía es la mesa de once. Esto sí, es gasto, gasto, gasto es (...). Si quieres pasar con mesa de once, más gasto es. Para la mesa de once, tienes que hacer preparar doce clases de cóctel, doce colores tiene que ser. doce colores, para eso tienes que hacer igual, esas masitas, bizcochuelo, rosquetes, galletas, estas cosas. Aparte tiene que servirse con chancho o con enrollado, así con lechugas enteras, todo eso está bien preparado ¿no? Entonces ahí tienes que hacer unas banderas bolivianas de papel, con sus palitos, ¿no ve? (...) Tiene que haber 24 clases [de banderas]. Eso tiene que estirarse en una mesa bien larga, larga, con manteles bien (...) Entonces en los asientos, en los asientos, frente a frente se sientan los pasantes, de los años pasados, de los anteaños pasados, puro pasantes hay que invitar para eso. Para que esos discurseen pues [sobre sus pasantías, quién respondió o no].
Estos importantes gastos no encontraron su contraparte en las fiestas que acompañaron los retornos de los ex mineros a Huancarani. En esa época, la fiesta seguía pero sin la magnificencia de los bailes. Los que volvieron recién se estaban integrando a la vida rural, no tenían la misma facilidad adquisitiva que antes. durante largos años, la fiesta no se celebró con la misma pompa, se simplificó frente a la escasez de dinero. Sin embargo, desde hace algunos años, conoce un nuevo auge. En efecto, desde el año 1997, viene a bailar la cofradía de Oruro110. Asimismo, en Huancarani, una vez reorganizada, luego de consolidar su unidad, los jóvenes que migran se animaron a crear su propia fraternidad, incentivados por Ciro —hijo de doña natalia. Así, en 1999: “recién (...) se ha levantado, antes era de orureños, llallagüeños, ellos nomás, era como silencio nomás, ahora era lleno nomás ¿no?”. doña Olivia cuenta como se organizaron los “jóvenes” de Huancarani para hacer posible la participación de su comunidad en la fiesta:
no había pasante, sólo la agrupación de los muchachos que... Ellos eran una agrupación de jóvenes que han ido a trabajar. Y contaron que han ido con toda
110 Primero, bailaron de caporales —con vestidos nuevos—, el año siguiente de llamerada, y luego dos años seguidos de morenada.
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 161
fe a buscar un trabajo que les ha durado yo creo un buen tiempo, unos cuantos meses, exclusivamente. Según que me contaron: “en caso de que nos va bien, vamos a bailar”. Entonces les ha ido bien, entonces se han puesto para la banda, para la ropa también se han puesto. después también han hecho pasar la fiesta para el año, la banda, todo. Los del trabajo comunal hemos puesto una cuota de unos 15 pesos.
Actualmente, en toda Bolivia, se asiste a una carnavalización de las fiestas. don Julio se queja del cambio que ocurrió en el sentido del baile. Según asevera, antes se bailaba por devoción; pero ahora las fraternidades (particularmente los jóvenes) bailan por diversión: “Hoy día ya bailan figurativamente nomás ya”. Además, a través de los diferentes bailes es posible averiguar distintos mensajes, si bien la morenada exterioriza más prestigio que el tinku por los trajes lujosos que requiere, el tinku permite a los jóvenes demostrar sus ha-bilidades en el baile.
2. “no Hay que ComprometerSe aSí para no CumplIr, malIta eS la VIrGen”
natalia cuenta cómo apareció la Virgen en Huancarani:
incluso hay referencias que en el cerrito de atrás había aparecido ella. donde las tunas, en este rinconcito, han dicho que había aparecido y por eso han dicho que le hagan ahí su capilla y así lo han hecho (...). dicen que estaban recogiendo leña, después habían dicho, “¿quién será, quién será?” no se hacía ver su cara, “¿quién será?”, “¿para qué me están siguiendo si soy yo la Guadalupe?” había dicho, “pueden ver mi pollera qué color es, mi pollera es verde, mi manta es blanca” y se había dado la vuelta y la Virgen había sido.
Varias personas del lugar nos comentaron que los llamaban los qhepus por los cactus111 (de la misma especie que los nopales) existentes en el cerro. Por lo tanto, es interesante contrastar la leyenda de Huancarani con la primera aparición de la Virgen de Guadalupe en México. En la segunda, la Virgen apareció también en un cerro cubierto de cactus112. Es muy común que, en los
111 Asimismo, también hallamos referencias de cactus “candelabros” llamados “huancarani” en la isla del pescador del Salar de Uyuni.
112 Se presentó a un indio, Juan diego “oyó cantar arriba del cerro; semejaba canto de varios pájaros; callaban a ratos las voces de los cantores; y parecía que el monte les respondía”.
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd162
Andes, las vírgenes aparezcan en los cerros. En algunos contextos, la Virgen fue asimilada a la Pachamama en la época de la colonia. El cuadro de la Virgen del Cerro en Potosí (autor anónimo, siglo XViii), donde la Virgen tiene la forma triangular del cerro es uno de estos ejemplos. Gisbert menciona que “el famoso Cerro era huaca adorada, llamándose también Coya o reina; es decir que esta huaca tenía una identificación femenina”113. Se encuentra lo mismo en las relaciones de indias. Este culto “obligó a las autoridades religiosas de la colonia a cristianizar el mito identificado a la montaña con la Virgen María, sinónimo de madre Pachamama”.
Ya hemos hecho referencia a la Pachamama y a sus manifestaciones versátiles entre lo bueno y lo malo, así como suelen ser concebidos los santos y vírgenes en la estructura mental andina. Así, la Virgen puede ser tan generosa como cruel, egoísta y castigadora. En realidad, depende de la bondad y de la fe de sus devotos. Según lo que hemos escuchado, la Virgen de Guadalupe ha realizado más de un milagro.
Una vez, una familia de pasantes había recibido la Virgen en su hogar para velarla. Se durmieron y las velas que le habían prendido encendieron el mantel y luego a la Virgen: “Así quemada le hemos ido a recoger, amarilla; sus pes-tañitas también no eran así, de nuevo le hemos ido a hacer arreglar. El padre anterior le ha retocado” nos cuentan doña Olivia y doña natalia.
Entonces para la fiesta, ya la han traído y entonces yo le he ayudado al padre a vestirle, a la Virgencita, a cambiarle de ropa. Entonces el padre me dijo: “hay que adorar a la Virgencita más, que la Virgencita tiene inclusive pan de oro”, no sé a que se refería pero me ha dicho que tenía pan de oro adentro, que hay que venerarla, que es la Virgen más sagrada que tienen aquí, que tienen que venerarla, así me ha dicho el padre.
Apareció la Virgen, entre “los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar, parecían de esmeralda; su follaje, finas turquesas; y sus ramas y espinas brillaban como el oro” (nuestra Señora de Guadalupe, http://www.sancta.org/nican_s.html, última visita el 16 de abril de 2008).
113 El jesuita José de Arriaga escribía en una carta de 1599, refiriéndose al Cerro de Potosí: “Una sola cosa diré... poco más de dos millas de esta Villa... están dos cerros a que los indios desde tiempo inmemorial han tenido extraña devoción acudiendo allí a traer sus ofertas y sacrificios..”. (citado en José de Mesa “La Virgen del cerro” en: El retorno de los ángeles, documento electrónico).
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 163
Los castigos de la Virgen se cristalizan en una forma de control social respec-to a actitudes desviantes. Un joven evangelista, que no era del lugar, había apostado que podía destrozar “el santo” (la Virgen) y le torció el cuello, la botó al suelo y se salió. Los habitantes lo agarraron y lo querían quemar. Sin embargo, al fin lo soltaron. El cuento dice que el joven se presentó a la policía porque ya no podía dormir y quería que le hagan pagar su acto. después de un tiempo, le dio dolores de cabeza tan insoportables que se ahogó en la piscina de Suticollo. Pese a los cuidados médicos, murió en tres días.
Los habitantes de la comunidad atribuyen a la Virgen las desdichas que les ocurren. El cuñado de doña natalia dijo a su madre que iba a cobrar su sueldo para participar en la fiesta. Ella lo riñó: “ay estás pensando en la fiesta todavía”. Un poco más tarde, el ferrobus ha matado a su vaca preñada. Otra anécdota se refiere a lo que le ocurrió a un comunario. doña Fortunata le pidió: “hay que prestar pues burros a los pasantes para que se traigan leña”. “Ay, mis burros están también cansados, ay en santos vos piensas”, le respondió. Un momento más tarde, las abejas mataron a cinco burros.
La Virgen hace enfermar; pero también cura a los que tienen fe. Otra infor-mante se encontró en problemas con la Virgen: “A mí también me ha castigado la Virgen”. Su esposo tenía una amante y ella los descubrió; le gritó y:
Al pobre, a piedranazos le he traído: “tú me has traído aquí a tu pueblo para que te me hagas servir de tu alcahuete, ¿qué cosa pues?”. Bien le he pegado, a mi marido, bien me he pegado, me he renegado. [de tanto pegarle sus manos se han hinchado, además]: “Un dolor de estómago tenía que no podía aguantar, no podía ni hablar. Entonces mi suegra me ha dicho: “¿para qué has renegado pues? La mamita es mala pues”, me ha dicho. Me ha llevado a la iglesia, de rodillas he entrado: ‘perdóname mamita’ diciendo” [Ofreció incienso y después se sanó]. desde entonces he creído en la Virgen, malita siempre es ella.
Otro milagro. Un señor de la cofradía de Oruro estaba enfermo. Su esposa y sus hijos han venido a la comunidad, han hecho una promesa a la Virgen. Asimismo, todos los que habían bailado este año han pedido que se sane y… se salvó.
Creer en el castigo de la Virgen puede ser un pretexto para la redistribución, para una nivelación de los recursos: obligar a todos a participar del ciclo de la reciprocidad (don y contra-don). desde hace cuatro años, se celebra una misa en enero bajo la iniciativa de una señora que se arrepintió por haber maldecido
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd164
a la Virgen. durante la fiesta de septiembre, había dicho en la capilla que no iba a venir más, “cada vez que vengo me hace renegar, me hace problemas, no voy a venir más aquí, ¿porqué yo vengo aquí donde la Virgen?”. En octubre se puso mal la señora, no podía caminar. Fue a consultar médicos en todas partes de Bolivia, pero sin resultados. Finalmente, se resignó a encontrar un curandero que le dijo que había ofendido a un santo. Pidió disculpas:
Entonces de rodillas ella había caminado, ha pedido perdón, ha dado una misa que ha invitado, una pequeña fiesta ha hecho, con amplificación, bien. Una fiestita. Había pedido perdón pero después apenas cojeando, así estaba. no sé, pero ella también, esta fe que ha tenido le ha hecho sanar.
después de haber creado esta nueva fiesta, la ha hecho pasar a otra persona —de Oruro— y el año siguiente a una persona del lugar. de hoy en adelante, los migrantes de Oruro vienen en enero, celebran una misa, hacen una fiesta donde cocinan, beben, bailan: “bien la hemos pasado”, concluye doña natalia. Así, la Guadalupana tiene dos citas en Huancarani-Sorata al año.
3. la fIeSta, eSCenarIo de una eConomía de SolIdarIdad
durante la fiesta de la Virgen de Guadalupe, del lado de Huancarani, se inyectan recursos mercantiles provenientes esencialmente del trabajo de los jóvenes que migran solamente para “pasar” la fiesta y bailar pero también del aporte de los habitantes del lugar (los del trabajo comunal pusieron una cuota de 15 bolivianos). Este mecanismo de redistribución se enmarca en la econo-mía solidaria: favorece la creación de una identidad comunal local ampliada, refuerza los lazos de solidaridad y de reciprocidad así como de ciudadanía (cf. diez Hurtado, 2000).
don Ciro, hijo de doña natalia, es contratista y objeto de admiración así como de envidia. Está instaurando un sistema casi obligatorio de pasantías entre sus trabajadores. En la última fiesta, doña Mónica (migrante de las lomas que reside en Huancarani para hacer estudiar a sus hijos) y su marido fueron designados por Ciro para ser pasantes para la comunidad de Huancarani. doña Mónica cuenta que Ciro elige directamente a los pasantes. Según ella, les designó porque se conocen y trabajan juntos: “ahora son mayores”; pero insiste que: “más o menos obliga pues don Ciro, ustedes siempre tienen que ser pasantes pues, nos dijo”. La relación que los une descansa sobre lazos de
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 165
reciprocidad. En efecto, Mónica y su esposo sienten reconocimiento hacia Ciro que les ofrece la oportunidad de trabajar. de esta manera, se instauró una obligación moral de colaborarle en la fiesta y retribuirle así el trabajo que les da. A pesar de su orgullo de haber sido pasante, Mónica afirma que no quería agarrar la fiesta, que actualmente debe 200 dólares:
He gastado hartito, a la banda nomás todavía he pagado 400 dólares. En la comida, casi 250 dólares he gastado en toda la fiesta (las ovejas cuestan a 20 a 30 bolivianos, y el chancho cuesta a 250 bolivianos, uno pequeño cuesta 100 bolivianos y un cordero pequeño cuesta 10 a 15 bolivianos, una ovejita), sólo unito nomás se ha matado, dos he traído. La carne, sólo la carne de vaca he comprado. Para la fiesta siempre hemos comprado la oveja con 30 y de ahí arriba a 20 pesos había traído, desde pequeñito, con más la chicha.
Según ella, ahora a sus hijos les falta de todo. doña Mónica se pregunta, no sin alguna punta de angustia: “de aquí en adelante, ¿será que me devolverá la Virgen? Los vecinos le han colaborado con verduras pero según ella de manera demasiado discreta. Otros vecinos así como familiares ayudaron en pelar papa. doña Mónica confió la tarea de cocinar a doña natalia. doña Florencia (de Huancarani) era pasante de arco, y como no había pasante de altar, sólo los que querían han puesto flores: “para la chicha me han ayudado los trabajadores, me han dado dos barriles, me han ayudado los que trabajan con don Ciro, esos pues. La ropa ha puesto don Juan”. Ella afirma que, al año, también irá a ayudar a los próximos pasantes. Al terminar la fiesta, Ciro eligió a Miguel y a diego —otros de sus trabajadores— para ser pasantes de la fiesta el año que viene.
Ciro ha instaurado un nuevo sistema de pasantía entre los participantes de su grupo de migrantes temporales. Este sistema es casi obligatorio para asegu-rar la reproducción año tras año de la fiesta. Si bien este mecanismo parece impositivo, permite la cohesión social primero del grupo de jóvenes pero luego se extiende a la comunidad, a través de la exteriorización de símbolos identitarios. Asimismo, el hecho de haber creado una pasantía en Huancarani ha favorecido la integración de los wajcha-migrantes pasantes a la comunidad, pues, incrementó su prestigio y facilitó su acercamiento hacia los vecinos nombrándolos pasantes de cosas menores. Por su parte, otro camino hacia esa integración fue indagar sobre las costumbres locales.
La participación en la fiesta encarna un importante compromiso para los habitantes: deben cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos, lo que
LA inVEnCión dE LA COMUnidAd166
promueve un fuerte sentimiento de pertenencia al grupo. A través de este último, los comunarios pueden afirmar su identidad local y sus vínculos de reciprocidad entre vecinos, familiares y pasantes. Mediante un circuito de redistribución de recursos mercantiles —particularmente provenientes de la migración— hacia toda la comunidad, se genera capital social y recaen sobre los pasantes los beneficios de un capital simbólico incrementado. Sin embargo, nos encontramos frente a una dicotomía: si bien la redistribución provocada por la fiesta busca nivelar a los habitantes entre sí, no se puede obviar que la búsqueda de intereses individuales es una realidad que, a menudo, se manifiesta bajo ciertos mecanismos de poder, por ejemplo, Ciro se otorga el derecho de designar a los pasantes entre sus trabajadores.
Por su parte, los migrantes de Oruro —y antes los que llegaban de Llallagua y Catavi—, que desde hace numerosos años vuelven a su tierra de origen a fin de festejar su Virgen, participan también del proceso de economía solida-ria114. Hace 25 años —en los años setenta—, los hijos de los huancareños y sorateños115 que vivían en Oruro organizaron una cofradía de devotos de la Virgen, eran 15 parejas. doña Olivia era la secretaria de hacienda. La cofradía recaudó fondos jugando “lota” para arreglar la capilla. Cada mes, organizaban dos veladas a la Virgen, lo que les permitía ahorrar.
nosotros colaboramos, por ejemplo, el gasto que hacen es de unos 400 a 500 bolivianos en todas las veladas que hacen, cada persona en todita la velada. Entonces según a esto, nosotros hemos puesto a 350, cada uno.
Un año hicieron refaccionar las paredes del exterior de la capilla con cemento; otro año esos fondos les permitieron cambiar el piso, arreglar las tejas, pintar paredes y colocar ventanas: “todos los arreglos que ven de la capilla es parte de la cofradía, todo de la cofradía, casi nada, nada han hecho los de aquí”. Este grupo viene a la fiesta desde esta época, prolongando, de esa manera, su relación con Huancarani y Sorata. Hacer obras concretas, no sólo involucraba un compromiso con su pueblo y un pretexto para volver, también permitía
114 dentro de esa lógica de economía solidaria, la participación de los migrantes orureños en la fiesta es una estrategia para mantener redes sociales entre las dos regiones y aprovechar al máximo todas las oportunidades, como un respaldo social y económico para el futuro.
115 En la época en la cual se fueron los migrantes a Oruro, Huancarani y Sorata sólo formaban una comunidad y ahora, los migrantes que llegan de Oruro siguen hablando de las dos como de Sorata y siguen manteniendo relaciones de los dos lados.
HUAnCArAni SE AFirMA ALrEdEdOr dE LA GUAdALUPAnA 167
soldar las relaciones de solidaridad que conservaban los huancareños y sora-teños entre sí en Oruro. La cofradía es un espacio generador y fortalecedor de identidad.
Mantienen así una identidad que les une a su tierra cochabambina. En este esfuerzo de reciprocidad entre migrantes y lugareños, se lee una escenificación de la economía solidaria. Los migrantes de Oruro aportan con su dinero y su voluntad a las comunidades de Huancarani y Sorata y permiten elaborar un patrimonio que va en beneficio de las dos comunidades, como la refacción de la iglesia o la guarda ropa de la Virgen:
La Virgen tiene una guarda ropa que haría envidiar a cualquiera. Le han regalado los devotos. La gente le coloca plata, la gente pone, es como decir su diezmo, siempre regresa con platita. Entonces estamos disponiendo para hacer el cambio del techo de la capilla. Va a costar, pero la cofradía de Oruro el cincuenta por ciento está aportando.
En la fiesta saltan a la vista las relaciones que unen a los lugareños entre sí, con sus vecinos así como con los antiguos migrantes que se fueron hacia Oruro. En Huancarani, se produce una identidad local gracias a la fiesta, espacio en el cual todos convergen para fortalecer su sentimiento de pertenencia al grupo, es un momento privilegiado para afirmarse y reafirmarse en su identidad, así como sellar las amistades y consolidar el lazo familiar mediante relaciones de reciprocidad.
Se puede hacer realidad la fiesta en cuanto existen fondos monetarios que permitan lucir un despliegue de lujo en las vestimentas, comidas, bebidas, bandas y otros elementos necesarios para que sea reconocida como exitosa. Es la manifestación de un mecanismo de economía solidaria en el cual están presentes tanto la redistribución como la reciprocidad y el dinero del mercado. Para los participantes del trabajo comunal que buscan reforzar y revitalizar algunas prácticas andinas de reciprocidad, la fiesta representa un momento privilegiado para cruzar el puente que une la utopía con la historia o que hace pasar la utopía en una historia vivida y real.
En Huancarani se forja un imaginario común, un deseo de representación colectiva, plasmado en un lugar concreto. La búsqueda constante de la comu-nidad supone el derecho a la diferencia, lleva a desdibujar las discriminaciones para canalizar la fuerza de sus pobladores —de origen muy heterogéneo— hacia una misma meta: la invención de un espacio compartido.
La economía de solidaridad es una práctica presente en diversos ámbitos de la vida cotidiana de la comunidad y ha contribuido mucho al proceso de su invención. Constituye una fuerza centrípeta que irradia en distintos espacios. Pudimos observar sus manifestaciones al interior del trabajo comunal así como en la redistribución del dinero proveniente de la migración y a través de la fiesta muchos aspectos que contribuyen al fortalecimiento de la identidad comunal y a la integración de una población de origen distinto.
La idea de economía solidaria tuvo una importancia estratégica en nuestro trabajo. Con ella, logramos pensar la economía de manera más humana. Esta economía solidaria se arraiga en antiguas y vigentes formas de reciprocidad andina. Pensamos que, sin ser una panacea para todos los males del capitalismo, la economía de solidaridad representa una valiosa alternativa, un paliativo a la economía centrada en la lógica del mercado y reduce las desigualdades tanto sociales como económicas generadas por esta última. Siguiendo esta línea de razonamiento, creemos, entonces, que el Estado debe convertirse en un agente que facilite el desenvolvimiento y la participación de los actores de la economía solidaria en su propio progreso, para permitir una redistribución más justa y equitativa. No pueden existir acciones estatales efectivas sin participación de
Conclusiones
La iNvENCióN dE La ComuNidad170
los actores sociales. Y ello quiere decir que el “desarrollo” siempre será una abstracción si prescinde de las prácticas y valores de la gente. Queremos, en suma, llamar la atención de los intelectuales, técnicos y políticos sobre la res-puesta concreta que da la gente discriminada para sobrevivir, por sí mismos, en un medio que ignora su existencia. En realidad, son los comunarios los verdaderos actores que proponen iniciativas para un desarrollo local sostenible —en el sentido que el beneficio recibido a través de la economía solidaria fortalece el lazo social e incita a acciones de mayor plazo— gracias a la cana-lización de sus esfuerzos y de voluntades comunes. El trabajar en conjunto es el garante de una obra fuerte, sólida y rica de sentidos para los que participan. No opinamos que la lógica de solidaridad sea un remedio infalible en la lucha contra la pobreza, pero sí puede constituir un paso más hacia la construcción de paradigmas que integren aspectos no materiales y no cuantificables en la acción económica.
La pirwa es el revelador por excelencia de la economía de solidaridad, la ejem-plifica, pues en ella se presencia una conversión de moneda en unidades no monetarizadas, a través de un complejo juego de transformación de capitales económicos, simbólicos y sociales. La economía solidaria hace participar a personas que no podrían proponer sus capacidades, sus conocimientos en otro contexto, son personas marginadas del mercado de trabajo, por ser ancianos, mujeres o minusválidos. Les ofrece la posibilidad de trabajar y obtener recursos para completar su canasta familiar, al construir redes sociales en las cuales deben fluir la información y la transferencia de saberes. además al suplir a la ausencia de parentela se constituye en un precioso aporte y apoyo para las personas solas que no pueden reunir, solas, los diferentes medios de producción. La economía solidaria hizo posible la intervención dinámica de esta población en la construcción física de la comunidad, pero también ha contribuido a fortalecer y sigue fortaleciendo el capital social de cada uno de los comunarios así como de la comunidad en su conjunto. asimismo, la economía solidaria facilita la implementación de obras que luego serán bienes de la colectividad y cuyos beneficios volverán a la comunidad en su totalidad. La economía de solidaridad, no sólo busca la satisfacción de las necesidades materiales de sus miembros, sino también su equilibrio emocional y el reconocimiento social de parte de todos. Por ello, se enfatiza el aspecto social de la acción económica y se minimiza lo meramente mercantil.
Podemos rastrear las raíces de la economía solidaria hasta los lazos de re-ciprocidad vigentes en el contexto de Huancarani. En los principios de la
CoNCLuSioNES 171
reciprocidad, se sentaron las bases de la comunidad solidaria. Las diferentes modalidades de reciprocidad son una realidad en el contexto boliviano, se perciben en las diferentes esferas de la vida económica y social. vimos que, en Huancarani, el sistema de mercado convive con el de reciprocidad: ambos se apoyan mutuamente en aquellas coyunturas donde uno de ellos no baste por sí mismo.
Esto evidencia que el sistema de reciprocidad es una alternativa viable para enfrentar situaciones de escasez que, no sólo engloban a la comunidad, sino también al país. Entonces, la lógica de la reciprocidad —intrínsicamente conciliatoria— no constituye un bloque estático ni monolítico, sino que puede integrar distintas formas de acciones económicas y transformarse con el tiempo. La reciprocidad es el fundamento de la sociedad y envuelve a los individuos en una espiral de obligación de dar y de recibir: una cadena de deudas que une a todos en una gran red de interrelaciones.
asimismo, la histórica inestabilidad socioeconómica del país repercutió siempre en todos sus estratos, obligando a la gente a diseñar estrategias por su cuenta, muchas veces valiéndose de modelos andinos heredados y adaptados para en-frentarse a los requerimientos circunstanciales. Esto resulta evidente en el caso de los migrantes del campo a la ciudad quienes, estratégicamente, reformulan y extienden prácticas de solidaridad de sus lugares de origen, incorporándose así en el sistema de obligaciones y de reciprocidad. La migración temporal conjuga estrategias de reciprocidad con prácticas de economía solidaria. Por ello, este fenómeno no es un factor necesariamente desestructurante aunque sí puede conllevar cambios; no hay ruptura definitiva con la comunidad. La práctica migratoria se enmarca en un círculo que se repite y transmite de generación en generación: se reformulan las experiencias implementadas por los padres, y hasta por los abuelos, buscando revertir la condición de pobreza debida al ciclo de vida en él que se halla el migrante o buscando satisfacer distintos tipos de necesidades.
La pobreza es un concepto multifacético y no necesariamente definitivo: se matiza en función de distintos factores como el ciclo de vida de las familias, el estado civil, el género... Nuestra definición tradicional de pobreza (“el pobre no dispone de bienes materiales”) no es suficiente para conceptualizar la rea-lidad en Huancarani, pues, en su contexto, reviste una doble dimensión que contempla, no solamente la pobreza material, sino la dimensión simbólica, la representación. El pobre simbólico —la persona “impar”— no solamente
La iNvENCióN dE La ComuNidad172
pierde el prestigio social que tenía cuando tenía pareja —formaban una entidad completa—, sino que se debilita su capacidad productiva. Esta situación se traduce luego en una pérdida de capital económico. una persona sola mate-rialmente rica (en terrenos y animales, por ejemplo) puede ser considerada pobre por la supuesta incapacidad de producir sola; además, no es considerada una “persona social”: es un “ser incompleto”.
Las diferenciaciones socioeconómicas en Huancarani no se exteriorizan única-mente en la mala distribución económica, sino que abarcan también jerarquías de valor cultural como el género y la pertenencia étnica. La discriminación por género es obvia en la esfera pública en la que predominan los hombres, a pesar de que las mujeres también participan en este ámbito. utilizan estrategias sutiles para influir en la toma de decisiones y se valen de espacios intermedios entre lo público y privado, recurriendo a roles tradicionalmente asignados a las mujeres. asimismo, existen diferencias en la búsqueda de legitimación del liderazgo entre dirigentes hombres y mujeres. Los primeros actúan en un espacio más tradicional, con referentes autoritarios, mientras que las mujeres se relacionan más informalmente con sus pares.
asimismo, el hecho de no saber leer ni escribir contribuye a construir una identidad de baja autoestima en algunas mujeres mayores; a veces esta actitud se plasma en la pollera —en este caso, denigrante para ellas. La pollera se vuelve entonces un marcador discriminatorio y, por ende, denota cierta forma de injusticia social, tanto más frustrante pues parte de las mismas mujeres.
otro espacio donde se hacen evidentes las disparidades sociales es el ámbito de las identidades étnicas. Los actores sociales son tan diversos en Huancarani que las fronteras étnicas llegan a superponerse, cada persona evoluciona en diferentes círculos “étnicos” y administra su identidad en función del inter-locutor. Esta frontera es manipulable y dinámica. El proceso de integración a la comunidad no pudo borrar todas las diferencias étnicas, aunque hemos notado que, a través de varios mecanismos, los que vienen de afuera llegan a adoptar la identidad huancareña.
Los actores manejan distintos emblemas identitarios en función de distintas circunstancias; pero, al final, convergen en una identidad predominante: la huancareña. Las obras realizadas a través del trabajo comunal generan pres-tigio que redunda en un sentimiento de pertenencia y permite consolidar la identidad comunal e impulsa a seguir trabajando en pos de su progreso. vimos
CoNCLuSioNES 173
también que la comunidad se vigoriza a través de los símbolos y rituales produ-cidos por la fiesta religiosa, donde emergen formas de marcar la pertenencia al grupo y convergen las tensiones, las amistades y se hacen visibles los vínculos sociales, pues se trata de un espacio de integración.
En suma, hemos tratado de ver qué elementos intervienen en la construcción de una comunidad inventada, de población abigarrada, que se encuentra en un contexto particular y específico; en efecto, fue y es el escenario de una importante migración, que no conoció el mismo devenir histórico que otras comunidades vallunas de ex-hacienda, pues se halla en una antigua zona de piquería. Resulta imposible realizar un recorrido exhaustivo que incluya ab-solutamente todos los procesos y contingencias implicados en la invención de la comunidad. Sin embargo, hemos privilegiado aquello que nos pareció más relevante para entender ese proceso en Huancarani.
Abercrombie, Thomas1993 “Caminos de la memoria en un cosmos colonizado. Poética de la
bebida y la conciencia histórica en K’ulta”. En: Borrachera y memoria. La experiencia de lo sagrado en los Andes. La Paz: Hisbol-IFEA.
Alberti, Giorgio y Enrique Mayer 1974 Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos.
Albó, Xavier1983 ¿Bodas de Plata? O Réquiem por una Reforma Agraria. La Paz: CIPCA,
Cuadernos de Investigación, No. 17.
Albó, Xavier, Thomas Greaves y Godofredo Sandoval1983 Chukiyawu: La cara aymara de La Paz. Vol. III: “Cabalgando entre dos
mundos”. La Paz: CIPCA, Cuaderno de Investigación, No. 24.
Albro, Robert 1998 “Cholaje y cultura popular andina”. En: Revista Andina, No. 32,
Cusco.
Barth, Frederik1995 “Les groupes ethniques et leurs frontières”. En: Poutignat Ph. Y J.
Streiff-Fenart. Théories de l’ethnicité. Paris: PUF.
Bertonio, Ludovico1956 [1612] Vocabulario de la lengua aymara. La Paz: Ed. facsimilar.
Bibliografía
LA INVENCIóN dE LA CoMUNIdAd176
Bourdieu, Pierre1988 Cosas dichas. Barcelona: Gedisa.
1991 El sentido práctico. Madrid: Taurus.
1997 Méditations pascaliennes. Paris: Seuil.
Bouysse-Cassagne, Thérèse y olivia Harris 1987 “Pacha: en torno al pensamiento aymara”. En: Bouysse-Cassagne, Th.
et al. Tres reflexiones sobre el pensamiento andino. La Paz: Hisbol.
Burga, Manuel y Alberto Flores Galindo1982 “La utopía andina” (85-102). En: Allpanchis. No. 20, año XXII, vol.
XVII, Cusco.
Burgos, María Elena 2001 “Redes sociales: conceptos y métodos de análisis” (45-60). En:
T’inkazos. No. 9. La Paz: PIEB.
Canessa, Andrew1997 “Género, Lenguaje y Variación en Pocobaya, Bolivia” (233-250). En:
Arnold d. (Comp.) Más allá del silencio. Las fronteras del género en los Andes. La Paz: CIASE/ILCA.
Calla Mildred y Xavier Albó1993 “La Buena Chicha. Una manifestación exuberante y ambivalente de
vida, alegría y celebraciones” (16-33). En: Cuarto Intermedio. No. 29, Cochabamba.
Connell, Robert 1997 “La organización social de la masculinidad” (31-48). En: Isis
Internacional. No. 24, Santiago de Chile: Ediciones de las Mujeres.
diez Hurtado, Alejandro 2000 Fiestas patronales y redefinición de identidades en los andes centrales http://www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Alejandro_diez.
htm
di Maggio, Paul 1990 “Cultural aspects of economic action and organization”(113-136). En:
Friedland R. y A. F. Robertson (Eds.) Beyond the Marketplace. New York: Aldine de Gruyter.
1994 “Culture and economy” (27-57). En: Smelser N.J. y R. Swedberg (Eds.). The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press.
BIBLIoGRAFíA 177
Escobar, César1998 Movimiento poblacional de campesinos de cabecera de valle al trópico de
Cochabamba como estrategia de reproducción socioeconómico familiar y comunal. Caso: Comunidad de Rodeo, Tres Cruces. Tapacarí. Tesis de grado. Cochabamba: AGRUCo.
Esteva, Claudio1972 “Ayni, mink’a y faena en Chinchero, Cuzco (309-407)”. En: Revista
Española de antropología americana. Vol. 7, No. 2, Madrid.
Fioravanti-Molinié, Antoinette 1973 “Reciprocidad y economía de mercado en la comunidad campesina
andina. El ejemplo de Yucay (121-130)”. En: Allpanchis. No. 5, Cuzco.
Fraser, Nancy1998 Social Justice in the Knowledge Society: Redistribution, Recognition, and
Participation. http://www.wissensgesellschaft.org/themen/orientierung/
socialjustice.
Garcilaso de la Vega, El Inca1943 [1609] Comentarios reales de los Incas. Buenos Aires: Emecé.
Gianotten, Vera et al.1987 Organización Campesina. El objetivo político de la educación popular y
la investigación participativa. Lima: CEdLA.
Glazer Nathan y Patrick daniel Moynihan (Eds.)1975 Ethnicity. Theory and Experience. Cambridge M. A.: Harvard University
Press.
Godbout, Jacques2000 Le don, la dette et l’identité. Homo donator vs. Homo. Paris: La
découverte.
Godelier, Maurice1976 Antropología y Economía. Barcelona: Anagrama.
González Holguín, diego[1608] 1952 Vocabulario de la lengua general de todo el Perú. Lima: Universidad de
San Marcos.
LA INVENCIóN dE LA CoMUNIdAd178
Gordillo, José y Robert Jackson1987 “Mestizaje y proceso de parcelización en la agricultura en la estructura
agraria de Cochabamba (El caso de Sipe Sipe en los siglos XVIII-XIX)” (15-38). En: Revista Latinoamericana de Historia económica y Social. No. 10, Lima.
Gordillo, José y Mercedes del Río 1993 La Visita de Tiquipaya (1573). Análisis etno-demográfico de un padrón
toledano. Cochabamba: UMSS-CERES-odEC/FRE.
Granovetter, Mark 1973 “The strength of weak ties” (1360-1380). En: American Journal of
Sociology. No. 78, Chicago.
1985 “Economic action and social structure: The problem of Embeddedness” (481-510). En: American Journal of Sociology. No. 91, Chicago.
Guerrero, Edgar1998 “El trueque y la chapara: formas no-monetarias de intercambio” (259-
274). En: Zoomers A. (Comp.). Estrategias campesinas en el Surandino de Bolivia, Intervenciones y desarrollo rural en el Norte de Chuquisaca y Potosí. La Paz: Plural.
Harris, olivia 1987 Economía étnica. La Paz: Hisbol.
Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (eds.) 2002 La invención de la tradición. Barcelona: Crítica.
Isbell, Billie Jean1997 “de Inmaduro a duro: Lo Simbólico Femenino y los Esquemas
Andinos de Género” (253-301). En: Arnold Y. denise (Comp.) Más allá del silencio. Las fronteras del género en los Andes. La Paz: CIASE/ILCA.
Izko, Xavier 1986 “Comunidad Andina: Persistencia y Cambio” (59-99). En: Revista
Andina. Año 4, No. 7, Cuzco.
Komadina, Jorge 2001 “Transformaciones sociales y nuevos sentidos de pertenencia en Bolivia”.
En: Portocarrero G. y J. Komadina, Modelos de identidad y sentidos de pertenencia en Perú y Bolivia (89-117). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
BIBLIoGRAFíA 179
Laville, Jean-Louis 1999 “Economie Solidaire et Tiers Secteur ”. Transversales Science/Culture.
No. 57. http://www.globenet.org/transversales (última visita el 21 de septiembre
2001)
Ley de Participación Popular (Ley 1551)1994 (20-04) http//www.snids.gov.bo/documentos/lpp.htm
Lipietz, Alain 1999 L’opportunité d’un nouveau type de société à vocation sociale http://social.gouv.fr.economiesolidaire/economie/econo_sol/
bibliografie
Mauss, Marcel 1997 “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés
archaïques” (144-279). En: Sociologie et anthropologie. Paris: PUF.
Mesa (de), Josés/f “La virgen del cerro”. En: El retorno de los ángeles. http://www.bolivian.
com/angeles/galeria13.html
Morrée (de), dicky1998a “La estratificación campesina: en busca del verdadero pobre” (531-
540). En: Zoomers A. (Comp.) Estrategias campesinas en el Surandino de Bolivia, Intervenciones y desarrollo rural en el Norte de Chuquisaca y Potosí. La Paz: Plural.
1998b “La persistencia de modalidades no-monetarizadas de intercambio de recursos productivos y prestaciones” (283-304). En: Zoomers A. (Comp.) Estrategias campesinas en el Surandino de Bolivia, Intervenciones y desarrollo rural en el Norte de Chuquisaca y Potosí. La Paz: Plural.
Mossbrucker, Harald1990 La economía campesina y el concepto de “comunidad”. Un enfoque crítico.
Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Murra, John 1975 “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía
de las sociedades andinas”. En: Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Nuestra Señora de Guadalupe http://www.sancta.org/nameguad_s.html (última visita el 17 de abril
2008)
LA INVENCIóN dE LA CoMUNIdAd180
ortiz Rescaniere, Alejandro2001 La pareja y el mito. Estudios sobre las concepciones de la persona y de la
pareja en los Andes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Paulson, Susan 1999 “Las fronteras de género y las fronteras conceptuales en los estudios
andinos Revista Andina No. 32 Género y Sociedad en los Andes, Cusco. http://revistandina.perucultural.org.pe/
Paulson, Susan y Pamela Calla 2000 “Etnicidad y Género en la Política Boliviana: ¿Transformación
o Paternalismo?” (112-149). En: The Journal of Latin American Anthropology. Vol. 5, No. 2, Chicago.
Pease G. Y., Franklin1999 Curacas, Reciprocidad y Riqueza. Lima: Pontificia Universidad Católica
del Perú.
Platt, Tristan1980 “Espejos y maíz: el concepto de yanantín entre los macha de Bolivia”
(139-182). En: Mayer E. y R. Bolton (Eds.) Parentesco y matrimonio en los Andes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
1983 “Conciencia Andina y Conciencia Proletaria: Qhuyaruna y Ayllu en el Norte de Potosí (47-73). En: Hisla. Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social. No. 2, Lima.
Polanyi, Karl, Conrad Arensberg, and Harry Pearson (Eds.) 1971 [1957] Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory.
Chicago: Henry Regnery Company.
Poutignat Philippe y Jocelyne Streiff-Fenart 1995 Théories de l’ethnicité. Paris: PUF.
Putnam, Robert 2001 Mesure et conséquences du capital social http://www.isuma.net/v02n01/putnam/putnam_f.shtml
Randall, Robert1993 “Los dos vasos. Cosmovisión y política de la embriaguez desde el
inkanato hasta la colonia” (73-112). En: Borrachera y Memoria, La experiencia de lo sagrado en los Andes. La Paz: Hisbol-IFEA.
BIBLIoGRAFíA 181
Rodríguez, Gustavo1992 De las reciprocidades: prestaciones y obligaciones en la estructura familiar
del valle alto. Tesis de Licenciatura. Cochabamba: Universidad Católica Boliviana.
Rösing, Ina 1997 “Los diez géneros de Amarete. Bolivia” (77-93). En: Arnold Y, denise
(Comp.). Más allá del silencio. Las fronteras del género en los Andes. La Paz: CIASE/ILCA.
Sahlins, Marshall1978 Age de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives. París:
Gallimard.
Santo Tomas, domingo1951 [1560] Lexicón o Vocabulario de la lengua general del Perú, compuesto por el
Maestro (...). Ed. Facsimilar, prólogo de Raúl Porras Barrenechea. Lima: Universidad de San Marcos.
Spedding P. Alison1997 “Esa mujer no necesita hombre: En contra de la ‘dualidad andina’
- Imágenes de género en los Yungas de La Paz” (325-344) En: Arnold Y, denise (Comp.) Más allá del silencio. Las fronteras del género en los Andes. La Paz: CIASE/ILCA.
Szemiñski, Jan1997 “Ikayunka + Lima yunka = Inca. Un ejemplo de transformaciones
étnicas en el siglo XVI” (335 - 349). En: Arqueología, Antropología e Historia en los Andes. Homenaje a María Rostworowski. Lima: IEP/BCRP.
Torrico, domingo et al.1994 “Feria del ‘Siete Viernes’ en Sipe Sipe” (48-58). En: Apuntes sobre
la reciprocidad, Revalorización conocimiento campesino. Apuntes sobre Reciprocidad. Cochabamba: AGRUCo.
Tönnies, Ferdinand 1977 Communauté et Société: catégories fondamentales de la sociologie pure.
Paris: Retz-CEPL.
Vargas, Miriam1998a “Percepción y valoración en el proceso de cambio: cultura y desarrollo”
(198-224). En: Zoomers A. (Comp.). Estrategias campesinas en el Surandino de Bolivia, Intervenciones y desarrollo rural en el Norte de Chuquisaca y Potosí. La Paz: Plural.
LA INVENCIóN dE LA CoMUNIdAd182
1998b “La migración temporal en la dinámica de la unidad doméstica campesina” (149-173). En: Zoomers A. (Comp.) Estrategias campesinas en el sur andino de Bolivia, Intervenciones y desarrollo rural en el Norte de Chuquisaca y Potosí. La Paz: Plural.
Widmark, Charlotte2001 Education as Expanding Freedoms for the Poor in Bolivia. A contribution
to the Poverty Conference. Stockholm: department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University.
www.sida.se/Sida/articles/8400-8499/8428/Widmark.doc.
Céline Geffroy
Es antropóloga. Se graduó en el Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (París III). Ha publicado artículos ligados a la economía de solidari-dad, la pobreza y los usos sociales y simbólicos del alcohol en comunidades andinas. Actualmente, es doctorante de la Universidad de Nice (Francia); sus temas de investigación giran en torno a la ebriedad colectiva, el sacrificio y la brujería.
José Gonzalo Siles Navia
Es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba). Ha cursado un diplomado en dirección y gestión de empresas y administración de empresas y asesoría externa en finanzas de empresas y contabilidad. Actualmente es docente, en la Escuela Superior de Administra-ción de Empresas (ESAE-Sacaba), de las carreras de Contabilidad General y Administración de Empresas.
María del Carmen Soto Crespo
Es licenciada en Sociología de la Universidad Mayor de San Simón, magíster en “Agroecología, Cultura y Desarrollo Sostenible en los Andes” AGRUCO-UMSS; actualmente es asistente académica del Proyecto de Investigación
Autores
LA INvENCIóN DE LA COMUNIDAD184
Participativa Revalorizadora en Gestión Territorial, en la institución de AGRUCO-UMSS. Ha asesorado varias tesis de pregrado en dicha institución. Publicó varios artículos en revistas especializadas de ciencias sociales.