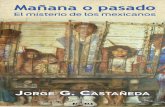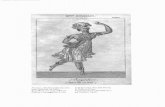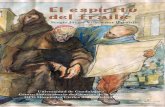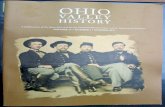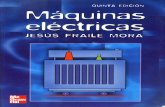La intervención del fraile-escritor Castañeda en un movimiento armado con impacto nacional. El...
Transcript of La intervención del fraile-escritor Castañeda en un movimiento armado con impacto nacional. El...
Fabián Herrero
Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires). Investigador independiente del CONICET
(Instituto Ravignani, UBA). Sus trabajos de investigación se inscriben en el área del Río de laPlata, entre finales de la colonia y la Argentina rosista. Sus principales libros editados: Revolución.Política e ideas en el Río de la Plata, luego de 1810, Prohistoria (2010, segunda edición). Movimientode Pueblo. La política en Buenos Aires, 1810-1820, Prohistoria (2012, segunda edición). Federalistas deBuenos Aires, 1810-1820, Ediciones de la UNLA, 2010.
Resumen
En la ciudad de Buenos Aires, durante el mes dediciembre de 1828, un contingente armadoencabezado por Juan Lavalle toma el poder porasalto. Las consecuencias fueron múltiples: enel ámbito provincial, concluye abruptamentetanto con la administración federal como conla vida del primer mandatario provincial,Manuel Dorrego; federales y unitarios rápida-mente se enfrentan en el campo militar, lo cuallleva a un levantamiento rural y finalmente aJuan Manuel de Rosas al poder de la provin-cia; en el plano nacional, la desaparición delcaudillo porteño le da el tiro de gracia a la
Convención de Santa Fe, ya que Buenos Aireshasta esos días de vértigo predomina política-mente y sostiene económicamente a esa reuniónnacional. El hecho, en términos políticos, nosólo inunda malamente la provincia sino quesalpica la realidad interprovincial, sobre todo, lavida (o, mejor, la casi segura muerte) de aque-lla reunión deliberativa. El propósito de nues-tro trabajo es poner el foco de atención justa-mente en ese territorio en donde se desarrolla laConvención Nacional, y explorar la interven-ción del escritor Francisco Castañeda.
Fecha de recepción:septiembre de 2012
Fecha de aceptación:mayo de 2013
Palabras clave:Golpe de Estado; Buenos Aires; federalismo; unitarios; política.
Ph. D. in History (Universidad de Buenos Aires). He works as an independent researcher atCONICET (Instituto Ravignani, UBA). Herrero’s research studies the River Plate area, between thelast years of the Colony and Argentina under Rosas. His main published books include Revolución.Política e ideas en el Río de la Plata, luego de 1810, Prohistoria (2010, second edition). Movimiento dePueblo. La política en Buenos Aires, 1810-1820, Prohistoria, (2012, second edition) and Federalistasde Buenos Aires, 1810-1820, Ediciones de la UNLA, 2010.
Abstract
In Buenos Aires in December 1828, an armedcontingent led by Juan Lavalle took power byforce. This had numerous consequences: in theprovinces, the federal administration ended andthe provincial president Manuel Dorrego waskilled, and federal and unitary forces had a mil-itary confrontation, leading to a rural uprisingand enabling Juan Manuel de Rosas to rise topower in the province. At the national level, thedisappearance of the caudillo from Buenos Airesgave the coup de grace to the Convention of
Santa Fe, as until those days of intense activitythe capital had predominated politically andsustained the national reunion economically. Inpolitical terms, the event not only brought mis-fortune to the province but also affected the rela-tionship between provinces, and in particularthe survival (or rather, the almost certain demise)of this deliberative meeting. This paper focusesprecisely on this territory in which the NationalConvention developed, and explores the inter-vention of the writer Francisco Castañeda.
Final submission:September 2012
Acceptance:May 2013
Key words: Coup d’état, Buenos Aires, federalism, unitarians, politics.
The Intervention of the Friar-writerCastañeda in an Armed Movement withNational Impact. The 1828 Coup Led by
Juan Lavalle
Fabián Herrero
Secuencia [39] núm. 91, enero-abril 2015
La intervención del fraile-escritor Castañeda en un movimiento armado con
impacto nacional. El golpe de mano de Juan Lavalle de 1828
Fabián Herrero
En la ciudad de Buenos Aires, duran-te el mes de diciembre de 1828, uncontingente armado encabezado por
Juan Lavalle toma el poder por asalto. Lasconsecuencias fueron múltiples: en elámbito provincial, concluye abruptamentetanto con la administración federal comocon la vida de su primer mandatario, Ma-nuel Dorrego; federales y unitarios rápida-mente se enfrentan en el campo militar, locual lleva en un primer momento a unlevantamiento rural y finalmente, luegode una breve transición, a Juan Manuel deRosas al poder de la provincia; en el planonacional la desaparición del caudillo por-teño ocasiona dos episodios políticos enor-mes; por un lado, elimina físicamente aldirigente que ostentaba la autoridad delos llamados negocios nacionales de lasprovincias y, por otro, le da el tiro de gra-cia a la Convención Nacional de Santa Fe,ya que hasta en esos días de vértigo BuenosAires predomina en ella políticamente, ydesde sus inicios la sostiene económica-mente. El hecho, en términos políticos, nosólo inunda malamente a la provincia sinoque salpica la realidad interprovincial,sobre todo la vida (o, mejor, la casi seguramuerte) de aquella reunión deliberativa.
El objetivo general que guía estaspáginas es tratar de hacer ver que esa
irrupción armada no tiene una resonanciasólo local, sino que impacta en el ámbitonacional y, a partir de esta mirada, nues-tro foco de atención particular se desplazaen nuestro caso a la provincia de Santa Fecon la intención de analizar la interven-ción de Francisco Castañeda como uno delos escritores públicos de los diarios queimpulsa la Convención Nacional. Parapoder entenderla mejor ha sido necesarioampliar nuestro corpus de análisis y poreste motivo incorporamos otras fuentes.Por un lado, los otros diarios que nuestrocura redacta en esa provincia, pero tam-bién las otras publicaciones periódicas quese editan en ese territorio, así como laprensa de Buenos Aires, los documentosde la Convención Nacional, los que inte-gran el archivo del General Paz y el Regis-tro Oficial.
El presente trabajo se inserta en unahipótesis general sobre la participación deCastañeda en su estadía en la provinciasantafesina. La idea madre es que despliegaen sus publicaciones periódicas una retó-rica proclive a la defensa de los valores eideales impulsados en ese ámbito delibera-tivo, pero, al mismo tiempo, mantiene undebate de ideas sobre algunas cuestionesque allí se desarrollan, con otros mediosde prensa como El Argentino (también un
40 FABIÁN HERRERO
diario de Santa Fe, pro Convención); porejemplo, sobre qué hacer con los unita-rios de la presidencia caída o sobre quéidea de nación debe expresar la sanciónde una Constitución. Hechos que mues-tran, por un lado, su adhesión a la inicia-tiva convencional pero, por otro, que noestamos ante una prensa típicamente fac-ciosa que defiende a rajatabla a quien losostiene económicamente (en este caso laConvención) sino que se permite la dis-cusión de ideas en algunas cuestiones derelevancia pública.
Dentro de esta hipótesis general estainvestigación se inserta como una suertede último eslabón de sus esfuerzos perio-dísticos en tiempo de la Convención.Desde las columnas de Buenos Aires Cau-tiva intentará intervenir en la escena nacio-nal impugnando la experiencia golpistade Lavalle y haciendo una cerrada defen-sa de la Convención como la única auto-ridad nacional que ya venía sosteniendotanto en el Vete Portugués que Aquí no Es,como en su posterior Ven Acá Portugués queAquí Es. Una segunda hipótesis, esta vezmás particular, remite a su esquema dedefensa de estas cuestiones sustantivas. Meinteresa determinar en primer lugar sucaracterización de los golpistas decembris-tas como jacobinos. En este preciso sen-tido, voy a analizar si se trata de un armade descalificación política, si lo usa comoun componente ideológico o bien si sepuede leer en la estela que señalara Co-chin, al considerarla una forma especialde organización política y social. En se-gundo término resulta pertinente pregun-tarnos si la idea de jacobinismo se vinculacon la que utilizan otros protagonistas delperiodo vinculados al federalismo, comopor ejemplo la idea de logias jacobinas, obien si introduce algún aspecto distinto.
Para una mejor comprensión de nues-tro trabajo lo he dividido en tres secciones.Es preciso mencionar en primer términolas principales interpretaciones historio-gráficas, en cuanto su conocimiento nospuede permitir entender mejor cuál es elalcance de nuestro estudio, su verdaderaimportancia histórica. Describir esas imá-genes del pasado nos posibilitará en-tender por qué es necesario ampliar el focode observación sobre este acontecimiento,por qué es necesario comenzar a explorarsus implicancias en un espacio mayor alde su unidad local. En segundo lugar, des-cribo brevemente el marco político en el que emerge el acontecimiento, lo cualresulta sumamente útil para comprenderpor qué estamos en presencia de un sucesoque atraviesa las fronteras provinciales ylevanta un escenario en donde vemos cir-cular actores de distintas realidades terri-toriales. Una tercera y última parte noslleva a poner el foco de atención en el te-rritorio en donde se desarrolla la Con-vención Nacional para explorar la in-tervención de un nuevo diario redactadopor Francisco Castañeda, Buenos AiresCautiva y la Nación Argentina Decapitada aNombre y por Orden del Nuevo Catilina JuanLavalle.
Ahora bien, ¿por qué resulta impor-tante este trabajo que analiza un aconte-cimiento puntual? Estudiarlo nos puedepermitir analizar en pequeña escala unacuestión sustantiva en relación con el pro-ceso político mayor rioplatense. En lamedida en que conozcamos más en deta-lle las situaciones particulares, los distin-tos espacios geográficos, las interpelacio-nes y los vínculos entre los diversosactores, vamos a estar mejor situados parapoder interpretar esa trama histórica demayor alcance.
LO QUE DICEN LOS HISTORIADORES
Causas y sujetos
Una de las líneas de indagación es la deaquellos que intentan conocer quiénescomponen la fracción política que hace elmovimiento de fuerza. Teniendo en cuentaque Juan Lavalle en su proclama habíamencionado la torpeza de Dorrego y suLegislatura en su vínculo con el BancoNacional, debido a que “su carta fue vio-lada” y “sus privilegios invadidos”, se haseñalado que un sector de la elite perjudi-cado por estos actos se habría adherido ala sublevación atraído por los nuevos airesde cambio. Desde este supuesto, EnriqueBarba (1972, p. 63) sostiene que en elcontingente unitario se encuentran losafectados por esa situación. Justamenteson los hombres que se sienten altamen-te perjudicados y encuentran ahora unmotivo perfecto en la revolución paraexpresar todo su descontento. Para decirlodirectamente, allí están los quebrados ylos agiotistas. Una posición diferente es señalada por Hugo Galmarini (1988,p. 97), quien considera en algún puntoexagerada esta afirmación. La adhesión alnuevo orden político no habría sido tanexplícita y menos todavía entusiasta. En suvisión, los principales monopolizadoresde la institución no participaron en larevolución, sino que adoptaron frente aella una actitud expectante. Tal mirada de los hechos, por cierto, los aleja en-tonces de la figura del adherente o del participante.
Otro foco de análisis consiste en tratarde conocer qué sectores del círculo unita-rio participaron en el acontecimiento. Eltema resulta en verdad interesante porqueabre nuevas consideraciones. ¿Participa,
por ejemplo, el principal referente del par-tido, Bernardino Rivadavia?, ¿se trata deuna salida política adoptada por la eliteunitaria o por sólo una parte de ella?
La versión más difundida es que par-ticipa un sector de los unitarios. El res-ponsable mayor es Lavalle y lo acom-pañan otros militantes civiles como DelCarril y Juan de la Cruz Varela. Son lacara visible, son aquellos que figuran enlos papeles públicos o en las cartas priva-das. En este cuadro, Rivadavia no aparece,no interviene. Una perspectiva diferente espropuesta por Guillermo Furlong, en unartículo publicado en noviembre de 1970en la revista de Felix Luna Todo es Historia.Con base en el testimonio de testigos dela época intenta mostrar que aquel sí tieneuna participación. El cónsul francés Man-deville sostuvo en este sentido que
el Sr. Rivadavia fue el alma de los consejerossecretos, y la pretensión que él tenía de disi-mular su participación en estos aconteci-mientos está más que demostrada por suscomunicaciones continuas con los jefes delpartido.
En esta misma línea, le atribuye inter-vención en las reuniones secretas celebra-das para decidir la suerte del jefe federal,en las que fue representado por un ciuda-dano francés, M. Varaigne, a quien su vin-culación con Rivadavia le facilitó el accesoa los círculos literarios. Esta opinión deMandeville, en la que pudieron influir lastensas relaciones entre el gobierno fran-cés y las autoridades de la provincia (pro-vocadas por la pretensión de incorporarlos súbditos galos a los cuerpos que defen-dían Buenos Aires de las tropas federales),es compartida por otros actores del perio-do, como son los casos particulares de
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 41
42 FABIÁN HERRERO
Francisco Castañeda y de Manuel Moreno,quien justamente publicó en Londres unfolleto sobre el asesinato de Dorrego. Si-guiendo de algún modo esta misma líneade análisis, Hugo Galmarini (1988, p.101) postula otro punto de vista. La cues-tión a sus ojos no admite distinciones. Ensu opinión, no es una sola figura fuerte odos o tres militantes conocidos los que allíestán operando, por el contrario, es “laelite unitaria” la que participa de la irrup-ción política y la muerte de Dorrego.
Esta última imagen me resulta un po-co exagerada en cuanto considero que losunitarios, como los federales, no se ma-nejan siempre como un grupo cohesio-nado, sino que hay posiciones diferentes,tendencias intolerantes y tendenciasmoderadas, alas duras y alas blandas, lascuales deben ser convenientemente situa-das en el panorama político. En otro estu-dio he tratado de describir la trayectoria delo que he denominado “unitarios conver-tidos en federales”. Se trata del sector queno tiene una vinculación demasiado direc-ta con los hechos de diciembre de 1828,y es justamente por esta razón que, apenasun año después, mientras el núcleo durode los unitarios no puede participar en lapolítica local, ellos sí ocupan un lugarpúblico, no bajo el signo del unitarismosino dentro de las filas federales. Figurasde esta corriente de opinión obtienen lu-gares de importancia. Son simpatizantesde estas ideas los ministros del gobiernode transición de Viamonte y dos de lostres ministros que tiene Rosas; al mismotiempo, tienen dos órganos de prensa queredacta Rafael Saavedra. En este marco,no es extraño que formen parte de la coa-lición federal que tiene como líder a Rosasen su primer año de gestión (Herrero,2006).
Consecuencias del acontecimiento, el conflictoen la campaña
Una dimensión de análisis diferente es laque coloca el acento en el alzamiento rural.Ese movimiento tiene como su principalprotagonista a Juan Manuel de Rosas. Lasopiniones se dividen cuando el historia-dor intenta encontrar los hilos que unan y den al menos cierta coherencia a esa es-cena dominada por el descontrol y las pro-mesas de cambio de rumbo.
Halperin (1993, p. 263), por ejemplo,relativiza lo que llama una interpretaciónclásica del tema. Es aquella que pone elcentro de la cuestión en los llamados seño-res fuertes del campo. Esos hombres pode-rosos son los que dominan la situación yla escena. 1829 no tiene punto de com-paración con 1820, cambia “la expresiónpolítica” de la campaña: sus fuerzas ya nosurgirán, como en aquel último año, enca-bezadas por generales del ejército regulary grandes propietarios para salvar el ordenamenazado por la plebe urbana. Ahora susjefes son mucho más humildes: capataces,oficiales menores de la milicia, guerrille-ros... De esta manera, Halperin se resistea creer que tras el movimiento estén loshacendados rurales, los propietarios delnorte y el sur de la provincia residentesen la capital, que ya habían hecho oír suvoz disidente en los meses confusos de lapresidencia. Por lo menos dos situacionesponen en duda este punto de vista. Rosas,en cuyo nombre se ejerce la resistencia,está por el momento más allá de la fronterasantafesina. Entre los terratenientes, aunun perseguido por el régimen militar,Nicolás Anchorena, observa avanzar larebelión con un horror del que dan testi-monio sus cartas a su apoderado Léxica:teme (para aprovechar sus palabras) “que
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 43
los hombres de ‘chiripá y chuza’ que sehan alzado contra el ejército devuelvan a lacampaña el desorden, el ocio y la miseria”.
A partir de estos elementos, el autorde Revolución y guerra sugiere la idea deque esos movimientos tienen caracterís-ticas más autónomas y no están total-mente subordinados a los hombres nota-bles del campo. Este esquema de discusióncontinúa en los años ochenta. El historia-dor inglés John Lynch (1983, especial-mente 1984) postula contrariamente queel movimiento es dirigido y controladopor Rosas, ya que considera que en su fun-ción de caudillo mantiene una relacióncliente-patrón con sus subordinados, loscampesinos. Este modo de ver las cosas enlíneas generales no es novedoso, ya quevuelve a mirarse en el espejo de las imáge-nes clásicas, en donde la superioridad delos hombres poderosos de la provinciadisuelve cualquier vínculo que no estébasado en un sistema cerrado de control ysubordinación.
Unos años más tarde, Pilar González(2007, p. 181) retoma de algún modo lalínea de Halperin, en la medida en queconsidera que muchas de las manifesta-ciones de la ira campesina eran autóno-mas. En la estela de Rebeldes primitivos, deEric Hobsbawm, cree encontrar las pistasde interpretación adecuadas. La insurrec-ción del sur de la campaña contra el golpede Estado de Lavalle constituía en reali-dad un conjunto de acciones armadas máscercanas al bandolerismo social señaladospor el historiador inglés que al comba-te político. El levantamiento de 1829, porconsiguiente, es ante todo una manifes-tación de las tensiones sociales en el cam-po, consecuencia de las transformacionesde la estructura productiva, agravadas poruna coyuntura explosiva: una situación
económica crítica marcada por la fuerteinflación que produce una devaluación delsalario real, sumada al desequilibrio im-previsible del mercado laboral a raíz delretorno de las tropas que combatieron con-tra Brasil y, por último, una de las másterribles sequías experimentadas por laprovincia de Buenos Aires. Esta línea deanálisis, entonces, está más próxima a cier-tos rasgos de autonomía que a la de subor-dinación al caudillo.
Lo político y lo institucional
El proceso institucional es interrumpidopor el golpe unitario. El aspecto que hasido puesto a discusión es si la trama ins-titucional se ve arrasada por la voluntadmilitarista imperante o si bien puedenadvertirse ámbitos donde aquella puedaprosperar positivamente. El tema cobrainterés ya que en ese periodo se crea unConsejo de Gobierno, integrado por nota-bles que actuarían como una especie deasesores del poder ejecutivo, y luego, enla transición presidida por Viamonte, sur-ge un Senado Consultivo, que cumpliríauna tarea similar. En este marco se pre-sentan dos posiciones que merecerían unexamen actualizado. Por un lado, se señalaque tales ámbitos institucionales son ma-nejados a su antojo por el gobierno mili-tar unitario (Saldías, 1892); por el contra-rio, una segunda postura (De Vedia yMitre, 1923; Levene, 1950) señala que sise toma en cuenta el clima de desordensocial de esos días, las mencionadas crea-ciones institucionales serían una muestrade que sí hay respuestas legales e institu-cionales más allá de la crisis.
Se ha sugerido también que la escenapública resulta en verdad incompleta si
44 FABIÁN HERRERO
no entendemos su “significación política”(González, 2007, p. 181). Ya hemos men-cionado la tesis de Lynch. Pero es nece-sario ahora volver a ella porque de su argumento se desprende también un as-pecto político. Según este autor, comoempezamos a insinuarlo más arriba, elpoder de Rosas provendría del control deuna importante y poderosa red de clientelaque abarcaba desde las tribus indias hastalos miembros de la legislatura provincial.El recurso a la fuerza, lo mismo que elterror, serían los medios que permitiríanasegurar su autoridad absoluta. Así, lavigencia de este régimen sería la negaciónde lo político, como las movilizacionessociales serían la negación de la partici-pación democrática. Sin embargo, en lavisión de Pilar González (2007, p. 184),entre el golpe de fuerza del general La-valle en diciembre de 1828 y la movili-zación popular que lleva a Juan Manuelde Rosas desde su puesto de comandan-te general de las milicias hasta el gobiernode la provincia en 1829, hay una grandiferencia que es, precisamente, de ordenpolítico. En su opinión, Rosas funda supoder en una movilización popular, mien-tras que Lavalle lo hace sobre un peque-ño grupo de militares e intelectuales que lo acompañan en 1828. Frente a lo que Rosas denomina “la logia unita-ria”, el levantamiento de 1829 se pre-senta como la verdadera manifestación dela voluntad del pueblo. De este modo,este último puede oponer la oscuridaddel poder unitario a la transparencia deesa voluntad.
Como se ve, las interpretaciones sonvariadas, y en más de un sentido la dis-cusión se torna interesante. En este rápidoresumen un dato salta a la vista: los prin-cipales trabajos ponen su eje en Buenos
Aires; no hay, salvo algunas breves men-ciones, una mirada desde las provincias,donde, de hecho, también impacta, ya quesu irrupción pone en un punto muerto ala Asamblea nacional santafesina.1 Es elmomento entonces para comenzar a expli-car los motivos generales que explican lairrupción bélica en territorio bonaerense ypor qué tiene implicancia nacional.
UN MOVIMIENTO ARMADO QUE TIENEIMPACTO LOCAL Y NACIONAL
¿Cuál es el cuadro inicial del acceso al po-der en Buenos Aires por parte de los uni-tarios? La Sala de Representantes recibeun oficio, fechado el 1 de diciembre de1828,2 de dos ministros del gobernadorDorrego, en el que informan que “unaparte del Ejército de la guarnición, mo-viéndose sin orden del gobierno, se hasituado en la Plaza de la Victoria”. Almismo tiempo señalan que “ignoran toda-
1 Sobre la Convención Nacional de Santa Fe y la“revolución unitaria” de Buenos Aires se han escritobreves contribuciones, prólogos, separatas, mencio-nes en capítulos dedicados al tema. Véase Busaniche(s/f); Páramo (1970-1971). Lo que se ha analizado esla posición general de la Convención, esto es su opo-sición a la “revolución unitaria”, pero no se ha avan-zado sobre el papel que cumple este ámbito de poderno sólo desde el punto de vista político sino tambiénmilitar. Al mismo tiempo, hay pocos análisis sobrela actuación de las provincias en relación con el con-flicto originado en Buenos Aires que obviamenteimpacta en el orden interprovincial. Véase por ejem-plo, Sidoti (1948).
2 Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido (1 dediciembre de 1828). [Oficio a los Honorables Repre-sentantes de la provincia]. Buenos Aires. Sala VII.Correspondencia del General Lavalle. Archivo Generalde la Nación, en adelante AGN, Argentina.
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 45
vía la pretensión de los señores jefes quemandan esta fuerza”. Consideran que esla Sala la que debe obrar en el caso ya queel gobernador se “ha ausentado” de la ciu-dad desde las “cuatro y media de estamañana”. Estas son las primeras noticiasoficiales: ausencia de la autoridad provin-cial, desorientación de los funcionariospresentes en el transcurso de los hechos ydesconocimiento sobre los objetivos deaquellos que desafían el orden políticovigente. Casi inmediatamente, la desig-nación de Juan Lavalle al cargo de gober-nador de la provincia es realizada en elmarco de una asamblea celebrada en lacapilla de San Roque, la cual reúne apro-ximadamente a 80 personas. Por esashoras, el militar sublevado domina am-pliamente la ciudad e inicia una severareestructuración de los cargos públicos ymilitares; mientras tanto, el ahora ex go-bernador, Manuel Dorrego, abandonacomo se dijo los límites del espacio ur-bano, convencido de que no cuenta conlas fuerzas suficientes para librar una bata-lla que le permita devolverle el mando dela provincia.3 El dominio de los golpistasse nota entonces desde un comienzo. Elalmirante Brown, a cargo de la ciudadmientras Lavalle comanda las fuerzas enla campaña, le escribe el día 8 de diciem-bre para asegurarle en esta línea que el
pueblo en su mayor parte se halla entusias-mado en conservar el orden y sostener sussagrados derechos por tanto tiempo ultraja-
dos; así es que ve la mejor tranquilidad, yel gobierno no ha tenido motivo de disgustoa este respecto.4
Si, como es conocido, el desplazadoprimer mandatario se aproximaba a laadhesión popular, como ocurre por otraparte con otros líderes federalistas, noresulta fácil entender por qué la ciudadcede ante el avance unitario. A modo deconjetura se ha señalado que por lo menosallí pudieron haber intervenido varios fac-tores. Entre ellos la ocupación del ejércitoy los marinos de Brown y, al mismo tiem-po, la ausencia de los principales líderesfederales, quedando el espacio urbano conla presencia de líderes más secundarios(Di Meglio, 2007, pp. 302, 303).
Este cuadro revolucionario inicial secompleta con varios hechos más. El másinmediato es el enfrentamiento armadoen una zona de la campaña provincialentre las cabezas visibles del poder. Do-rrego, en contacto con su principal jefemilitar, Juan Manuel de Rosas, procuraresistir organizando sus fuerzas en Cañue-las. Por su lado, el jefe militar rebelde(como ya sabe el lector) delega su autori-dad en el almirante Brown y se dirige alinterior de la provincia con el propósitopreciso de localizar a las tropas federales.Finalmente las encuentra en las cercaníasde Navarro.
Es de notar que el acontecimiento,exactamente en este punto de tensión, pu-do haber recorrido distintos caminos. ¿Porqué? Porque dentro de las filas federaleshay por lo menos dos estrategias diferen-3 Sobre el acontecimiento y sus consecuencias,
véase Barba (1972). Un examen de la política y susconsecuencias es muy bien tratado en Ternavasio(2002, pp. 152 a 172). Una mirada más actual sobreel periodo, Pagani, Souto y Wasserman (1998);Segreti, Ferreyra y Moreyra (2000).
4 Almirante Brown (8 de diciembre de 1828).[Carta al General Juan Lavalle]. Buenos Aires. SalaVII. Correspondencia del General Lavalle. AGN,Argentina.
46 FABIÁN HERRERO
tes. Mientras Rosas defiende la postura deseparar las fuerzas y retirarse con el obje-tivo de dividir al ejército unitario, el exgobernador considera que es necesario noperder tiempo e ir directamente a dar pe-lea en el campo de batalla. La adopciónde esta segunda alternativa determina otro duro golpe, debido a que sus tro-pas, apresuradamente reunidas y forma-das en su mayoría por contingentes depaisanos e indios aportados sustancial-mente por Rosas, no pudieron resistir lascargas del disciplinado ejército de Lavalle.La derrota es total y abre un nuevo esce-nario, en donde nuevamente los líderesfederales presentan planes diferentes, ori-ginados, sustancialmente, en una visiónde la realidad casi opuesta que los llevaobviamente a trazar diagnósticos bien distintos.
Para Rosas las cosas requieren de unnuevo planteo y una nueva oportunidad.Hay que parar la pelota, hacer unapequeña pausa que permita ganar tiempotanto para reunir fuerzas como para discu-tir la línea de acción, sobre todo para pen-sar cuándo exactamente puede ser un buenmomento para retomar las acciones béli-cas. Visto desde un ángulo competitivo(usando otra metáfora deportiva), se tratade un juego en el que los participan-tes deben manejarse con mucha pru-dencia (deben asumir la jugada, si se mepermite la expresión, con ánimo y fe“bilardista”): a esta altura del partido esmás importante evitar sufrir goles quemarcarlos. Con base en esta perspectivarealista (defensiva), el jefe militar proponesalir de la provincia con las fuerzas queaún se tienen, para luego llegar a SantaFe con el objetivo de discutir un planfuturo tanto con el caudillo del litoralcomo con los miembros de la Convención
Nacional. Es lo que hace. Convencido deeste objetivo, el 12 de diciembre llegaentonces a territorio santafesino. Allí co-munica a las autoridades locales que habíapodido formar un ejército de 2 000 hom-bres, pero que las discrepancias con Do-rrego le impidieron obrar conforme a susdeseos, por lo que, “cansado de sufrir dis-parates, quise venirme a saber la volun-tad del gobierno de esta provincia y de la Convención” (Barba, 1972, p. 56). Almismo tiempo, señala que la orientaciónpolítica del pueblo de Buenos Aires tieneuna definición precisa. Así, afirma que“todas las clases pobres de la ciudad ycampaña están en contra de los sublevadosy mucha parte de los hombres de posi-bles”. Como se ve, según esta estrategia, sepresentan elementos favorables y desfavo-rables que es necesario tener presentes ala hora de volver a tomar una decisión deorden guerrero: un número de tropa con-siderable, adhesión popular y una baseamplia de legitimidad política a partir dela reunión deliberativa de Santa Fe. Sinembargo, admite, por cierto, serias difi-cultades, las más importantes son las dife-rencias con el ex gobernador y la recientederrota militar.
¿Qué piensa Dorrego? No cree en pau-sas. Sigue sosteniendo que se debe termi-nar el juego de una buena vez. En estesentido, insiste en su intención de mante-nerse en la provincia y decide juntar susfuerzas con las de otro militar, Pacheco.Y en parte (hay que decirlo) tiene razón,ya que el juego termina rápido, pero mal.Poco tiempo más tarde, el 10 de diciem-bre, es detenido y posteriormente llevadoa Buenos Aires. Días más tarde, el gene-ral José María Paz le escribe a Lavalle jus-tificando la importancia de estos hechospara las filas de este último:
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 47
hemos celebrado [dice sin ambigüedades] elsuceso del 9 en la guardia o pueblo deNavarro, él ha sido completo. Felicito a ud.por lo que con él gana la causa de la razón yde la justicia, por la gloria y honor que haceud particularmente.5
Los unitarios festejan. A sus ojos, lapopularidad de los federales, y particular-mente la de su jefe militar, Rosas, no essólida. Los últimos sucesos guerreros sir-ven para mostrar los pies de barro de estacreencia política. Están convencidos deque la escena es sólo de ellos y que los cau-dillos del federalismo local ya no cumplenningún papel político ni militar en la pro-vincia. En el diario pro unitario El Tiempo,se ofrece la mirada de este contingentepolítico. Su redactor es concluyente, “ladecantada influencia de Rosas se ha con-vertido en un sueño”.6 Posteriormente, sulínea discursiva hace una especie de guiñoal lector, al incluirlo en el supuesto de suafirmación. Recurso argumentativo que
le sirve para legitimar su postura y paraseñalar que la misma es parte de lo queformaría una especie de sentido común delos hechos políticos y bélicos que se viven.De esta manera sostiene,
todos sabemos ya hasta qué punto seextiende y en lo que ella contiene y en loque ella consiste; algunos creían que a la vozde este caudillo, decidido por la causa delex gobernador Dorrego, los campos del Surbrotarían hombres que se hicieran matarsegún la voluntad del Sr. Rosas. Se ha vistoya que nadie ejerce sobre los moradores de lacampaña un influjo semejante.
La idea de vincular a los jefes federalescon el respaldo espontáneo de las masasno es casual ni mucho menos inocente. Yase ha visto cómo Rosas alude a ello. Laexperiencia unitaria de José María Paz enCórdoba, iniciada casi paralelamente poresos años, presenta aspectos similares. Estemilitar no deja de señalar la relación es-trecha de los caudillos federales Bustos y Quiroga con las “masas” y “la plebe”,incluso luego de vencer al líder riojanosostiene que lo más importante allí escambiar la mentalidad de la gente, que lopresenta como alguien que puede hacercosas relacionadas con lo sobrenatural, locual operaría como una especie de garan-tía para sus victorias militares.7 No es
5 General José María Paz (16 de diciembre de1828). [Carta al General Juan Lavalle, (en campaña)].Sala VII. Correspondencia del General Lavalle. AGN,Argentina.
6 Véase especialmente El Tiempo, 11 de diciem-bre de 1828. En este número hay además muchainformación sobre la marcha favorable de la contiendabélica a favor de los unitarios. En un parte de Lavalle,por ejemplo, sostiene rápidamente que las fuerzas deDorrego y Rosas han sido combatidas eficazmente yse hallan dispersas y, finalmente, se disculpa por ladesprolijidad de su nota. Es como si la ansiedad pordar buenas noticias a sus partidarios no pudiera seracompañada de su fama de militar profesional que sesupone cuida estos aspectos formales. Al mismotiempo, otros artículos muestran también esa idea delo fragmentario y de aquello que se dice con infor-maciones parciales o por adelantos. Todo al calor delos mismos hechos.
7 Sobre este tema puede leerse el diario CórdobaLibre a lo largo de 1829, especialmente durante losepisodios bélicos con los distintos caudillos que Pazenfrenta en las zonas de campaña. Paz lo explica deesta manera: “En las creencias populares con respectoa Quiroga, hallé también un enemigo fuerte a quiencombatir… esas creencias habían echado raíces enalgunas partes y no sólo afectaban a la última clasede la sociedad. Quiroga era tenido por un hombre
48 FABIÁN HERRERO
arriesgado señalar, por cierto, que en estemarco de creencias funciona la línea expli-cativa de El Tiempo cuando señala contun-dentemente que el pueblo no acompaña alos federales, como en esos días formabaparte de una suerte de sentido común. Sipara el general Paz vencer a Quiroga envarias oportunidades fue no sólo un triunfomilitar sino cultural, algo de ello es muyprobable reconocer entonces en el argu-mento de los unitarios de Buenos Aires.
En este contexto de exaltación unita-ria, Dorrego es condenado a muerte sinningún tipo de trámite judicial. El día 13de diciembre es fusilado en Navarro. Estees el otro hecho relevante que completael cuadro revolucionario de diciembre. Deesta manera, en apenas dos semanas seadvierte una trama que mezcla ilegalidady extrema violencia.
Pero eso no es todo. Como empeza-mos a insinuarlo ya, la política local cam-bia de rumbo e impacta decididamenteen la política nacional. La ConvenciónNacional inició sus sesiones en un climade resistencia. Córdoba, que es una de suspromotoras, se resiste a integrarla; otrasprovincias retiran sus diputados. En eseclima de tensión, la intervención ahora deBuenos Aires la coloca en una situaciónde extrema fragilidad (Herrero, 2010c).Un decreto de Lavalle, fechado el día 11de diciembre, ilustra con entera claridadla nueva política porteña en el ordennacional. Es necesario citarla en su tota-lidad porque señala varias cuestiones deimportancia.
Teniendo presente el gobierno que todamedida relativa a una nueva organizaciónnacional debe ser considerada y resuelta porla próxima legislatura y que no hay autori-zación alguna para que este erario satisfagapor cuenta de otras provincias los sueldosde sus diputados reunidos en Santa Fe y con-tra los gastos generales de la Convenciónque debía instalarse en este pueblo; teniendoademás en vista que las urgentes y privilegia-das atenciones que hoy tiene sobre sí el cré-dito de la provincia, no permiten distraersus fondos en erogaciones de aquella especie,ha acordado y decreta: Articulo 1º Los dipu-tados de la provincia de Buenos Aires desti-nados a la Convención de Santa Fe cesarán en
inspirado; tenía espíritus familiares que penetrabanen todas partes y obedecían sus mandatos, tenía uncélebre caballo moro (así llaman al caballo de un colorgris) que, a semejanza de la cierva de Sertorio, le reve-laba las cosas más ocultas y le daba los más saludablesconsejos; tenía escuadrones de hombres que, cuandolos ordenaba, se convertían en fieras” (Paz, 2000, p.479). Y en la misma línea continúa, “fácil es com-prender cuánto se hubiera robustecido el prestigio deeste hombre no común si hubiese sido vencedor enla Tablada. Las creencias vulgares se hubieran fortifi-cado hasta tal punto que hubiera podido erigirse enun sectario, ser un nuevo Mahoma, y, en unos paísestan católicos, ser el fundador de una nueva religión oabolir la que profesamos. A tanto sin duda hubierallegado su poder, poder ya fundado con el terror,cimentado sobre la ignorancia crasa de las masas yrobustecido con la superstición; una o dos victoriasmás, y ese poder era omnipotente, irresistible... hu-biera sido general en todo el interior de la república…La derrota de la Tablada quebró de un modo notableese prestigio que le daba la más bárbara superstición.Cuando volvió para ser otra vez derrotado en On-cativo, ya no se habló más del caballo moro ni de espí-ritus familiares, pienso también que los jugadores yel bello sexo pudieron creerse a cubierto de su irresis-tible poder. Por estas razones, he creído siempre quela victoria de la Tablada fue de una importancia polí-tica que jamás se ha apreciado bastante. Medianteella dieron aquellos pueblos un paso muy avanzadohacia la civilización, cuando sin ella hubieran retro-cedido a la más estúpida barbarie y al despotismomás tenebroso” (Paz, 2000, p. 481).
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 49
sus funciones desde el día en que reciban lacomunicación de su cese y regresarán inme-diatamente a esta capital. Art 2º Desde estafecha no se abonará por esta Tesorería can-tidad alguna por sueldos devengados ocorrientes o viáticos de diputados de otrasprovincias a la Convención de Santa Fe, porsueldos de empleados en este cuerpo o por gastos de cualquier especie causados ensu establecimiento.
Art. 3º El diputado de esta provinciadoctor Vicente Anastasio de Echeverría ren-dirá cuenta documentada de la inversión delos fondos que se han librado a su orden envarias ocasiones.8
Es de esta forma que abruptamente laadministración bonaerense retira sus dipu-tados y ya no sostiene económicamente ala Convención. En este momento, cuandoBuenos Aires desconoció la autoridad dela reunión nacional, el gobierno federalde Córdoba (que recordemos había resis-tido integrarse a ese cuerpo) hizo llegaruna nota, con fecha 10 del mismo mes,en la que repudia el hecho ocurrido yanuncia que enviará dos diputados quesustituirán a Castro y Salguero y formaráahora sí parte de ella.9 Pero ya era tarde.
Pues bien, ¿cómo se desarrollan loshechos a partir de ahora? Suceden demodo vertiginoso. Como se ha dicho ya,los unitarios obtienen una serie de victo-rias en los inicios del proceso. El 7 defebrero de 1829 el coronel Isidoro Suareztriunfa en Las Palmitas, en el “parte” en el
que explica lo sucedido señala directa-mente que se complace en informar “elexterminio de los bandidos del sur”.10 Eneste recreado escenario, aparecen dos estra-tegias posibles. La primera, es la de con-cluir la tarea de combate abierto en lacampaña hasta tratar de liberar toda elárea rural de las fuerzas proclives a Rosas;la segunda es invadir Santa Fe con el fin dedar la batalla final con el jefe del ejércitode las provincias.11 La adopción de estasegunda estrategia fue fatal. Las fuerzasde Lavalle no consiguen su objetivo y ensu retorno a Buenos Aires se enteran deotra noticia negativa, la muerte del coro-nel Rauch, comandante del DepartamentoNorte. Este cuadro se completa con laextraña batalla de Puente de Márquez. Ese26 de abril Lavalle enfrenta a las fuerzasfederales que lo triplican en número. Enestas condiciones adversas, consigue reti-rarse de la escena bélica, lo cual le per-mite no sufrir las bajas que casi inexora-blemente podía haber sufrido. EstanislaoLópez, como era de esperar, se adjudica lavictoria.
Como puede apreciarse, durante eltranscurso del año las cosas se modificancon celeridad. En resumidas cuentas, laescena cambia de rumbo, los unitariosganan algunas batallas iniciales pero sufren
8 Registro oficial (1828, documento 2289, pp. 232y 233).
9 Oficio del Gobernador de Córdoba a la Con-vención Nacional de Santa Fe, Córdoba, 10 de diciem-bre de 1828. En Publicación oficial (s/f, pp. 244-245).Véase Herrero (2013).
10 Isidoro Suarez al Sr. Impector General D. Ig-nacio Álvarez, 8 de febrero de 1829. El Tiempo (10de febrero de 1829). Un parte más detallada es publi-cado en un número posterior El Tiempo (16 de febrerode 1829).
11 Véase en este sentido la comunicación queenvía a la sede de la administración porteña. GeneralJuan Lavalle. (25 de marzo de 1829). [Parte algobierno de Buenos Aires, Cuartel General a la inme-diación del Rosario]. Sala VII. Correspondencia delGeneral Lavalle. AGN, Argentina.
50 FABIÁN HERRERO
serios embates entre los meses de febreroy abril. 12 A partir de allí empieza la seña-lada guerra defensiva y, al mismo tiempo,los distintos acuerdos, los cuales termi-nan finalmente con un gobierno de tran-sición primero y luego con la elección agobernador de Juan Manuel de Rosas.
En síntesis, el acontecimiento revolu-cionario es de algún modo un movimientoarmado que desarma la política local yaltera la vida de la Convención Nacionalde Santa Fe. En rigor, y adoptando la ter-minología de Allan Todd (2000), comien-za con un golpe de Estado, en este caso,militar y civil, y luego degenera en unaguerra civil.
EL JACOBINISMO UNITARIO DEL GOLPEDE LAVALLE: ¿UNA FORMADE ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIALO UN MOTE IDEOLÓGICO?
Antes de comenzar es del todo pertinenteseñalar algunas breves cuestiones sustan-tivas y básicas tanto del órgano de prensacomo de su redactor. Este último es uncura franciscano nacido en Buenos Aires.Sus primeras actuaciones públicas se producen en los primeros años revolucio-narios, en donde es visto como un curapopular por su estrecha relación con loshabitantes que lo rodean y por convertirsede alguna manera en un gestor de obrasvinculadas al hábitat cotidiano de sus feli-greses. Quizá la primera intervención que
tuvo más eco en la opinión pública es laque se produce cuando en el año 1815 esdesignado para ofrecer el sermón patrió-tico con motivo de celebrarse en mayo eldía de la revolución. Una misión delicada,por cierto, porque por un lado nadie seatreve a ocupar ese papel pero él no hacelo mismo y, por otro, porque es un mo-mento de debilidad del gobierno porteñoy de inminente amenaza del monarcaespañol sobre sus posesiones americanas.Este hecho hace que nuestro sacerdotedeba armar un argumento que reivindi-que el hecho revolucionario, cuestionandoel accionar de la monarquía hispana cuyorostro visible son, a sus ojos, sus minis-tros, pero sin hacer lo mismo con Fer-nando VII. El periodo posterior es el quelo hace más conocido aún. Es la etapa delcura-escritor. Señalo rápidamente las prin-cipales: hacia fines de la década de 1810polemiza con el diario El Americano (redac-tado por Feliciano Cavia) por la posiblereforma de una orden religiosa; en el crí-tico año de 1820 discute abiertamentecon los diarios federales con motivo de laincursión de los federalistas del litoral ypor la presencia en el gobierno local decontingentes de este origen ideológico; enlos primeros años de ese decenio inter-viene en el debate sobre las reformas delclero, motivo por el cual es llevado a jui-cio y condenado. Poco tiempo después,en su retorno a la ciudad, la escena serepite a grandes rasgos, y ante un nuevoproceso judicial logra huir de la provin-cia antes de recibir otra vez una condena.Pasa una breve estancia en Montevideo,en donde edita un número de un diarioque publicaba en Buenos Aires, La VerdadDesnuda, para defenderse de las autorida-des bonaerenses que lo acusan por susescritos en la prensa y, al mismo tiempo,
12 En este sentido se ha señalado que “Lavalle sinplan de campaña alguno fracasa como militar y comogobernante”. Benencia (1973, p. XVI). Sobre el com-plejo cuadro de las llamadas guerras civiles véase tantola introducción como los documentos publicados enPaz (2007).
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 51
para explicar por qué la figura políticanacional que defiende los valores de laIglesia es el gobernador santafesino. Esteúltimo hecho no es casual, ya que en sucondición de “prófugo” de la justicia por-teña y después de evaluar distintas pro-puestas para radicarse en una provincia,opta, finalmente, por la protección deEstanislao López. Luego de alguna laborperiodística efímera, edita también aquívarios diarios con el patrocinio de laimprenta de la Convención Nacional. Suobjetivo es reflejar los sucesos de la guerracon Brasil y su respaldo a las iniciativasde aquella reunión nacional. Me refiero aVete Portugués que Aquí no Es y su conti-nuación en el Ven acá Portugués, que AquíEs. El primero es quizá el único diario quecomienza y culmina a partir de su deci-sión, esto es, da término de su edicióncuando se cumple la principal tarea pro-metida en su prospecto, la firma del tra-tado de paz entre los portugueses y elgobierno de Buenos Aires que representaprovisoriamente a la nación. El segundodiario continúa con la tarea anterior, peroahora no interviene en la etapa prepara-toria de la Convención sino en la de suapertura y el transcurso de los primerosmeses de sus sesiones.13
Este órgano de prensa corta abrupta-mente su edición con el golpe de manode Lavalle en Buenos Aires. Es el momen-to en que aparece Buenos Aires Cautiva.¿Cuáles son las características más salien-tes de esta nueva publicación periódica?También es editada por la imprenta de laConvención, y sus números llegan a dis-tintas provincias, inclusive a Buenos Aires.Nuestro cura, en más de un número, se
queja del mal trago de la guerra civil que,entre otras cosas, no permite que las sus-cripciones lleguen como corresponde aesta última provincia. Como en el caso delos dos diarios anteriores, todo hace supo-ner que lo redacta en Paraná, ya que losartículos son firmados allí y, por otro lado,se sabe que no vive en Santa Fe. Surge enenero, en el momento de la irrupción uni-taria, y termina a fines de marzo, esto es,cuando aquel contingente político ha reci-bido más de una derrota decisiva en elcampo de batalla y comienza lo que seconoce como una guerra defensiva. De estamanera, el diario sale en los momentoscalientes de la confrontación y la guerray desaparece cuando las cosas vuelven, len-tamente, a tomar el curso que antes te-nían. O por lo menos es lo que en lasuperficie aparenta.
El fenómeno revolucionario y su interpretación
En el diario de Francisco Castañeda esposible advertir una serie de interrogantesy, sobre todo, definiciones y afirmacionesque dibujan un esquema argumental entorno al brutal cambio político ocurridoen Buenos Aires en diciembre de 1828.En primer lugar la calificación del acon-tecimiento, ¿una revolución, un motín,un golpe de Estado? La respuesta exigeque antes examinemos las posturas de losgrupos políticos. En líneas generales losbandos enfrentados presentan una líneade fuerza que luego se encargan de divul-gar y reproducir hasta el cansancio. Paralos unitarios se trata de una revoluciónque pone fin al gobierno federal de Do-rrego que, durante el tiempo que duró ensu gestión, ha humillado al pueblo de
13 Sobre su itinerario público véase, Herrero(2010b; 2010c; 2012a; 2012b; 2012c).
52 FABIÁN HERRERO
Buenos Aires.14 Esta visión de las cosaspresenta varias aristas. El aspecto central,lo que resulta necesario entender aquí, esque no se puede negar el carácter popularde la administración federal, hecho queya destacamos más arriba y está en líneacon la idea de que los caudillos federaleso los federalistas a secas gozan de su res-paldo. Por este motivo, el elemento fun-dante del movimiento de fuerza es que lafuente de legitimidad del gobierno se des-honra hasta su raíz al maltratar y negar alsujeto soberano. Es aquí donde resultanoperativas todas las crónicas negativasreproducidas durante todo el año 1828tanto en El Liberal como en El Tiempo: laselecciones realizadas en mayo son denun-ciadas por irregulares;15 se llama la aten-ción sobre la incursión negativa de dema-gogos y la existencia en la arena pública delo que llaman en esa misma línea “espíritude partido” y, sobre todo, que el gobiernono haga nada al respecto;16 la ley de
imprenta es juzgada, entre numerososaspectos, como una maniobra que, entreotras cosas, oculta la censura a los escri-tores al mismo tiempo que cuestiona laspenas previstas;17 en la frontera la irrup-ción de “indios” obliga a designar a JuanManuel de Rosas con el fin de que logreuna respuesta positiva;18 las tratativas depaz con Brasil son vistas con ansiedad porvarios motivos: la aparición de especulado-res que lastiman el bolsillo de los consu-midores, los comerciantes que se ven per-judicados en sus negocios, “la claseindigente” que se muestra perjudicada porel alto precio del pan y de la carne, entreotros, y, como es de esperar en la actituddel grupo opositor, en este rosario delamentos se responsabiliza al gobierno porla demora de la firma del tratado;19 el ga-binete provincial y la Sala de Representan-
17 Libertad de escribir (23 de mayo de 1828). ElLiberal; Libertad de escribir (24 de mayo de 1828). El Liberal; Libertad de escribir (27 de mayo de 1828). El Liberal; Libertad de escribir (29 de mayode 1828). El Liberal.
18 Sin título (30 de septiembre de 1828). El Li-beral. El tema es interesante porque vuelve sobre uno anterior, donde se daba la noticia de que la fron-tera del sur fue asolada por bárbaros. Para hacer frentea este problema el gobierno puso al frente de las fuer-zas al coronel Juan Manuel de Rosas; el diario diceque no tiene ninguna objeción sobre sus cualidadescomo persona y militar, pero que le parece quehubiera sido mejor designar al coronel FedericoRauch, cree que los resultados serían más felices por-que ya ha enfrentado con éxito varias veces a “estos sal-vajes” y “ellos seguramente no lo habrán olvidado”. Ladisputa aquí, puede conjeturarse, es entre un militarpro federal como el primero o bien pro unidad comoes el segundo.
19 Sin título (17 de septiembre de 1828). ElLiberal. Véase Sin título (19 de septiembre de 1828).El Liberal; Mi canto de paz (24 de septiembre de1828). El Liberal.
14 El examen de estas imágenes ha sido tratadopor diversos autores, véase, por ejemplo, Fradkin(2008, p. 54).
15 Elecciones (7 de mayo 1828). El Tiempo. VéaseEstado actual de Buenos Aires (13 de mayo 1828).El Tiempo; La Representación que sigue fue presen-tada antes de ayer a la honorable Sala de la provincia(14 de mayo 1828). El Tiempo; Sin título (16 de mayo1828). El Tiempo. El Tiempo es muy terminante conla ley de imprenta sancionada el día 10. Opinamosque este día debe contarse entre los más funestos paraBuenos Aires. Ley de imprenta (16 de mayo 1828). ElTiempo. Véase además, Libertad de imprenta (13 demayo 1828). El Tiempo. Señala, además, que un dia-rio francés que se edita en Buenos Aires, Le Censeur,acaba de cerrar por temor a la nueva ley de imprenta.Sin título (16 de mayo 1828). El Tiempo.
16 Interior. Buenos Aires (26 de septiembre de1828). El Liberal. Véase además Buenos Aires (1 deoctubre de 1828). El Liberal.
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 53
tes (con predominio federal) no presentanningún tipo de “luces”, de “ilustración”,para administrar y legislar la provincia.20
Este punto de vista, si se me permiteutilizar una situación similar, puede en-tenderse mejor con la metáfora que puededesprenderse del síndrome de Estocolmo, cuyorasgo sobresaliente es la imagen de losrehenes que se enamoran de sus propioscaptores. En la perspectiva de los unita-rios, algunos porteños sufren este sín-drome, pues se trata de rehenes (parte delpueblo de Buenos Aires) que se enamo-ran por un tiempo de sus captores fede-ralistas. Los militantes del unitarismo vie-nen a curar a la provincia de ese mal. Deallí que el argumento que recorre el encen-dido discurso de ese origen, tanto en laprensa como en las proclamas, para justi-ficar el acceso al poder y la violencia em-pleada, se ajusta a la elemental idea deque, a pesar de que la administración fe-deral ha humillado a los porteños (los re-henes de los federales), un sector de ellosla apoyó durante su gestión (porque seenamoraron de sus captores), hasta que la presente revolución los liberó de suencantamiento.
Los federales, por su lado, tienen obvia-mente una mirada radicalmente diferente.Se trata a sus ojos de un golpe de mano oun motín que sólo tiene como justifica-tivo el odio de los partidarios de la uni-dad y sus ansias de poder. El elementocentral de justificación es la omnipresen-cia armada y su uso abusivo. El movi-miento no tiene un costado popular. Y sihay menciones a algunos civiles nunca secoloca el énfasis allí, todo es activado ypensado a partir de la brutalidad de la
fuerza manejada por un reducido númerode personas intolerantes. Vocablos comologia y oligarquía funcionan en este esque-ma como figuras dominantes. La expre-sión de “logia unitaria”, como sabemosbien, es utilizada por la prensa y los mili-tantes del federalismo bonaerense (véanseGonzález 2007; Fradkin, 2008, p. 49).
El sacerdote franciscano, a esta últimadefinición, le agrega un rasgo más. Elmotín militar del primero de diciembre esprotagonizado por el general Lavalle y losunitarios que siguen los “principios” y los“dogmas jacobinos” a partir del funciona-miento de logias. Este es el punto quequisiera analizar aquí: interviene desdeuna provincia que se ve afectada por elhecho de violencia contra el gobierno deBuenos Aires porque elimina a la autori-dad provisoria nacional y, para ello, empleala expresión motín militar jacobino ylogias jacobinas.
Como es bien sabido, las expresiones,las referencias al mundo político surgidode la revolución francesa recorren comoun largo hilo rojo buena parte del mundooccidental. En Buenos Aires hay elemen-tos del vocabulario de esta experienciarevolucionaria desde sus inicios, la cualno dejará de formar parte de los argumen-tos y los debates públicos en los momen-tos previos y, por supuesto, en la escenaposterior a la revolución de independen-cia americana.21 Por eso su utilización noes extraña y mucho menos inocente. Elotro aspecto relevante es que el vocablojacobinismo tiene distintos tipos de inter-
20 Buenos Aires (30 de septiembre de 1828). ElLiberal.
21 Sobre una mirada acerca del periodo en relacióncon este tema, véase Herrero (2012d). Sobre la lla-mada conspiración de franceses hacia fines del sigloXVIII en Buenos Aires, véase Ortega (1947); Lewin(1960).
54 FABIÁN HERRERO
pretaciones, hecho que es necesario exa-minar brevemente para poder conocer cuálde ellas emplea nuestro escritor y por qué.
Un primer punto de vista es el empleodel concepto político que alude a la des-calificación del adversario de turno. Enotro trabajo he podido constatar que loscontingentes ligados al llamado grupo saa-vedrista, unido a los hombres de poder enBuenos Aires, lo usan para impugnar alos sectores morenistas que, situados fueradel poder, intentan a partir de distintosactos invalidar la acción política guber-namental. Desde La Gaceta, por ejemplo,se presenta a los morenistas como jacobi-nos, esto es, personajes guiados por laambición del poder y por la práctica delterror y la violencia sin fin.22
En segundo término puede ser vistocomo un componente ideológico o unarespuesta política particular en donde sepone especial énfasis en determinados ras-gos republicanos y democráticos, inspira-dos, entre otros autores, en la obra deRousseau, tal como se desprende de la tra-yectoria de ese contingente en la revolu-ción francesa (Rudé, 2004).23
Una tercera perspectiva es la interpre-tación de Agustín Cochin, reexaminadaen un clásico libro de F. Furet, quien con-
sidera que se trata de un tipo de organiza-ción política y social. En este sentido, secambia el eje de análisis, ya que no se tratade un arma de combate o de una corrientede ideas, sino de una forma de actuarligada a una estructura cerrada a partir demecanismos de acción bien planificados,las cuales son conocidas bajo el nombrede logias.
Para comprender cuál de estas pers-pectivas sostiene nuestro cura o en cuálde ellas pone más énfasis, es necesario res-ponder una serie de preguntas que surgende una lectura rápida de los artículos pu-blicados en Buenos Aires Cautiva. Son lasque remiten a las acciones y a los funda-mentos esgrimidos por aquellos que pro-tagonizan el movimiento armado de di-ciembre, ¿cuáles son sus móviles?, ¿en quéconsiste su organización?, ¿cómo intervie-nen en la escena pública? Las respuestasque presenta, algunas más fundadas ymejor defendidas que otras, le permitende algún modo reflexionar sobre el “otro”unitario y calificar la irrupción del fenó-meno. Empiezo por el interrogante de laintervención.
Formas de intervención
En la opinión del redactor de Buenos AiresCautiva, el motín militar fue realizado apartir del uso aceitado de una suerte deorganización política y social, esto es, unmovimiento con una estructura cerradaque se mueve en varias dimensiones tantode los diversos entramados de la sociedadcomo de las distintas tramas de la adminis-tración del poder. A grandes rasgos este essu esquema argumentativo. Para justifi-carlo describe cómo los unitarios intervie-nen en la escena pública de varias maneras.
22 Herrero (2010a, véase cap. 2). Puede consul-tarse con utilidad Sala de Touron (2004).
23 Es de notar que la veta federal no fue exploradapor estos grupos y es muy probable que su base desustentación haya tenido en ello algo que ver. A losjacobinos no les resulta fácil hacer pie en las provin-cias, su principal bastión en varios tramos de la olarevolucionaria; es por eso que no debe resultar extrañoque su tendencia de gobierno sea la de imponer unarepública única e indivisible. Los girondinos que sítenían fuerza en las provincias fueron los encargadosen varios momentos de la revolución en proponer ydifundir reclamos federalistas.
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 55
24 El Liberal en su número 108 (13 de agosto de1828); Vete Portugués que Aquí no Es, núm.10, Santa Fe.
25 Sin título (24 de enero de 1829). Buenos AiresCautiva y la Nación Argentina Decapitada a Nombre ypor Orden del Nuevo Catilina Juan Lavalle, núm. 1,Santa Fe.
26 Sin título (24 de enero de 1829). Buenos AiresCautiva y la Nación Argentina Decapitada a Nombre ypor Orden del Nuevo Catilina Juan Lavalle, Santa Fe,núm. 1. Sobre las líneas antiextranjeras en el discursounitario, véase Fradkin (2008, pp. 188-189).
27 Contestación del Vete Portugués (20 de agostode 1828). Vete Portugués que Aquí no Es, núm. 11, San-ta Fe.
28 Convención (15 de octubre de 1828). Ven acáPortugués, que Aquí Es, núm. 21, Santa Fe.
29 Polemizando con El Liberal reflexiona sobre elllamado crédito público. Lo que se discute es si el que lo ha desacreditado es el gobernador federal o el presidente unitario, en un extenso artículo intentaprobar que los errores provienen de los años en losque gobernaba este último. El Domingo 4 de Mayo enBuenos Aires (27 de junio de 1828), núm. 3, Santa Fe.Una crítica de este tono puede leerse también en ElSatélite (19 de noviembre de 1828), núm. 3, SantaFe. Esta misma línea continúa en diarios posteriores,véase República Argentina (26 de enero de 1829). ElFederal. Véase además, en el mismo número, BuenosAires.
30 Contradicciones del Liberal. Correo Político (14de marzo de 1828). En otro número sostiene, “es cier-tamente sensible tener diariamente que estar desha-ciendo las calumnias que aparecen en las páginas delLiberal”. Cuestiona a El Liberal por dar noticias falsassobre la marcha de la guerra. “¿Quiénes sino los des-pechados tendrán la audacia de estampar, que las cosasvan de peor en peor?” “Al que no se alucina” (19 demarzo de 1828). Correo Político.
Una de ellas es a través de lo que deno-mina indistintamente como “seducción” y“manipulación” (línea discursiva que yaseñaló en un diario anterior),24 las cualesfatalmente llevan a la corrupción del otro,esto es, a su transformación en alguienque violenta la ley y la seguridad del pró-jimo. Mediante estas acciones consiguenatraer tanto a miembros del ejército nacio-nal como a individuos de origen extran-jero. De esta manera, aquí hay una conse-cuencia doble en la medida en que suimpacto se da en la esfera estatal y en elespacio social. “El motín del primero dediciembre [sostiene] fue obra de ‘la logiaunitaria’ que logró exactamente éxitocuando pudo activar sus métodos de se-ducción y manipulación en distintas áreasde poder.” Seguidamente, aclara una deellas. Así señala que bajo este sistema jus-tamente se “corrompió a los oficiales delejército”.25 En otra parte, continuando conla línea de que los protagonistas del golpeno son porteños (aspecto que analizo másabajo) señala que los de la logia para lograrsus propósitos han manipulado a muchagente, especialmente, afirma, “han corrom-pido a los forasteros y extranjeros”.26
En segundo término, la prensa tiene a su juicio un papel en cuanto es un ve-hículo de difusión y divulgación de sus
ideas, preparan de alguna manera el terre-no previo cuestionando a la administra-ción federal y, posteriormente, justificandola intervención militar de Lavalle. Es loque observamos en los diarios El Tiempo yEl Liberal, órganos de prensa que Casta-ñeda cuestionó desde el Vete Portugués27 yel Ven Acá 28 durante todo el año 1828,sumándose a las críticas del mismo tonopublicadas en otros diarios de Santa Fe29
y también en el Correo Político porteño.30
En las columnas de Buenos Aires Cautiva serecuerda en este sentido que su posición dejuzgar y castigar a los unitarios que macha-conamente reprodujo en sus diarios publi-cados en los meses previos, tanto el VetePortugués como el Ven Acá, era acertada y,
56 FABIÁN HERRERO
31 Periódico titulado El Tiempo (24 de enero de1829). Buenos Aires Cautiva, núm. 1, Santa Fe.
32 Sin título (24 de enero de 1829). Buenos AiresCautiva, núm. 1, Santa Fe.
33 “La nación adopte el jacobinismo y filosofismoque ellos le propinan, pero como el fin de ellos es per-petuarse de legisladores contra todo viento y marea,de aquí es que en vez de conquistar con sus virtudesel voto público (se ha poseído) de puntos de reacción,que fomenten su esperanza en las cosas como en elque actualmente se hallan”. Convención (20 de agostode 1828). Vete Portugués que Aquí no Es, núm. 1, SantaFe. Y en su diario posterior véase Chanzas aparte (29 de octubre de 1828). Ven acá Portugués, que AquíEs, núm. 25, Santa Fe.
por eso, en esos días de alteración pública,el gobierno federal paga su falta de pers-pectiva con la vida de su jefe político y lausurpación de su gobierno. De este modorecuerda:
Mis hermanos D. Vete, y D. Ven acá, en susperiódicos respectivos han hecho ya la cri-tica del periódico titulado El Tiempo mani-festando los sofismas del periodista, sus con-tradicciones, y el empeño de exhortar a unatransición y a un cambio, tomando por pre-texto esta, o la otra friolera sin hacer elmenor caso de las satisfacciones que le deba,ya el mismo gobierno [...] El Dr. Agüero yel Dr. Gómez en consorcio de Rivadavia sonlos editores del Tiempo, y así estaba muy enel orden que cada uno de estos célebres jaco-binos les diese su opúsculo de paz al quetenían sentenciado a muerte desde que tuvoel atrevimiento de sucederles en el mando.31
Como se ha visto ya, esa prensa uni-taria percibe al suceso violento de diciem-bre como un hecho que reivindica a losporteños de los maltratos hechos porDorrego a sus vecinos. Este es uno de losnúcleos de sentido político del “otro” queintenta rebatir y que, además, sin dudasu exposición permite advertir su propioenojo. Es de este modo que, como si fueraun guante, el redactor intenta dar vueltaal argumento unitario:
¿Cómo pues se atreve El Tiempo a decirnoscon tanta repetición que los porteños resen-tidos han recuperado su dignidad; y queDorrego los tenía en humillación, cuandotoda la gloria de Buenos Aires está cifrada en
humillar a esa logia presuntuosa que hahecho abominable el nombre porteño?32
Una tercera forma de intervención enla escena alude a la forma de acceder alpoder. En su opinión, utilizan la vía dehecho. ¿En qué consiste? ¿Es algo nuevoo tiene una historia previa? Golpes demano, motín, tumultos... El tema, quedesde los inicios de la aventura revolucio-naria invade ya al mundo político de al-gunas provincias, particularmente la deBuenos Aires, tiene una trama históricalarga. El problema político es la recurren-cia a esas formas violentas entendida comola acción de un hombre (o un grupo dehombres) que arbitrariamente decide porsu propia voluntad tanto la vida como losbienes de sus prójimos. Estos hechos yalos había denunciado en sus diarios ante-riores bajo la figura de “puntos de reac-ción” y “revoluciones”.33
Este sentido no escapa al uso que se leha dado en ocasiones anteriores; por ejem-plo, en 1816 o en 1820 abundan tantolas calificaciones de este tipo como la ideade que es necesario cortar el hilo de eseconflicto frecuente. Lo que es nuevo enCastañeda es que a este empleo recurrentelo vincula con metáforas católicas por una
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 57
parte, y lo asocia, por otra, con una prác-tica política extraída de la experiencia dela revolución francesa (los jacobinos), yambas se relacionan con móviles muy pre-cisos en donde se destaca especialmenteel interés y el robo.
De ahí que a sus ojos la tradición reli-giosa ofrece valiosos ejemplos que, comoveremos, vincula con Juan Lavalle, el pro-tagonista del hecho de diciembre. En lavisión del padre franciscano, las vías dehecho no forman parte de cualquier cua-dro histórico sino que datan precisamentedesde la emergencia de la revolución fran-cesa. El problema persistió con el tiempopero no se dio siempre del mismo modo,ya que “eso de obrar el hombre por suorden en todos los siglos anteriores no hasido por vía de hecho”. En los orígenesdel mundo hubo hombres que se mani-festaron como “fieras racionales”, hombresque por su cuenta tomaban decisionesabsolutas y determinantes. Hombres opueblos que actúan bajo el ropaje de lafiera racional, “por su orden Caín mató enel campo al justo Abel”. Y en la mismalínea, concluye, “por su orden el pueblode Israel quitó la vida al Dios humanocrucificándolo entre dos ladrones, y en fincada vez que los hombres han obrado porsu orden han acreditado que son fieras”.34
Hay un momento en que, en ese largofluir histórico, ese tipo de comportamientohumano prevalece. Exactamente cuandoestalla la revolución francesa y se imponecon las características propias del sellojacobino. Nuestro cura-escritor explicajustamente esa trama histórica destacando
sus razones, las cuales alejan al hombre delos dominios de Dios para aproximarlo auna realidad en que él mismo parece reco-nocer sus propias leyes:
Desde mediados de siglo pasado estas vías dehecho se han convertido en derechos impres-criptibles de suerte que ya es dogma jacobinoque los dos polos de la sociedad son el inte-rés personal y la sensibilidad física, es dogmajacobino que el hombre no debe obedecer aotra ley, que la que él mismo se imponga.35
Es de esta manera que los bienes y lasvidas quedan en medio de este fuego arro-llador. El uso de la fuerza y el robo sonlos motivos que se repiten en la largasecuencia histórica occidental y, como sise tratara de una perfecta cadena de sen-tido, son justamente esos móviles los quepueden señalarse en la secuencia históricade esos días de agitación porteña.
Es que precisamente ese sello jacobinotiene sus ejemplares locales. El botón quesirve de muestra es el general Lavalle, quesigue este dogma, esos principios jacobi-nos en toda su trayectoria pública. Su des-cripción, además, como extranjero resultainteresante porque este militar es justa-mente porteño; sostener que es chilenoparece ir más allá de un error biográfico ypuede estar reforzando sus argumentosque tienden a conmover a sus comprovin-cianos. Refiriéndose directamente a aquelmilitar señala,
consiguiente a estos principios el joven [...]chileno Juan Lavalle asesinó a traición, y le
34 Biografía del ingenioso hidalgo Juan Lavalle,y otros casos más que leerá el que quiera leer horro-res (24 de enero de 1829). Buenos Aires Cautiva, núm.1, Santa Fe.
35 Biografía del ingenioso hidalgo Juan Lavalle,y otros casos más que leerá el que quiera leer horro-res (24 de enero de 1829). Buenos Aires Cautiva, núm.1, Santa Fe.
58 FABIÁN HERRERO
36 Biografía del ingenioso hidalgo Juan Lavalle,y otros casos más que leerá el que quiera leer horro-res (24 de enero de 1829). Buenos Aires Cautiva, núm.1, Santa Fe.
37 Biografía del ingenioso hidalgo Juan Lavalle,y otros casos más que leerá el que quiera leer horro-
res (24 de enero de 1829). Buenos Aires Cautiva, núm.1, Santa Fe. Su postura anterior en esta línea puedeverse en Convención (20 de agosto de 1828). VetePortugués que Aquí no Es, núm. 11, Santa Fe. Una pos-tura similar en otro diario pro Convención puede ver-se en Mensaje del Emperador del Brasil (22 de juniode 1828). El Argentino, núm. 5, Santa Fe.
quitó la vida por su orden a un comerciantede Guayaquil para apoderarse de cuarentamil pesos, que aquel infeliz había adquiridoa costa de no fingidos desvelos, pero esoestaba en el orden, y no hay duda queLavalle procedió conforme a la justicia denuestro siglo, pues que es indudable que elinterés personal de Lavalle estaba unido alos cuarenta mil pesos, y su sensibilidadfísica lo atormentaba día y noche, al ver convida el dueño de los cuarenta mil, queLavalle no podía heredar mientras el dueñose contase entre los vivos.36
Hay aquí entonces un encadenamientode sentido que es necesario no dejar esca-par. Siguiendo de algún modo con el razo-namiento de nuestro cura, si Lavalle tieneen su trayectoria pública un sello jaco-bino, ¿por qué no se lo detuvo antes, porqué se permitió que siguiera actuando apartir de los principios de ese dogma? Eslo que se pregunta justamente Castañeda.No había razones para ser tolerantes nicon ese militar ni con aquellos que ali-mentan sus ideas. En diciembre de 1828,por consiguiente, no mostraron otra ima-gen, sino que se vio a la luz del día el ros-tro que ya se conocía. En esta precisa línea,el padre franciscano no desaprovecha laoportunidad para afirmar (una y otra vez)que Dorrego se equivocó al no juzgar alos miembros de la logia, ya que tenía quehaberlos enviado a la ConvenciónNacional para que iniciaran el trámitejudicial.37 De este modo está justificando,
como se ha dicho ya, su posición adop-tada en sus dos diarios anteriores y, almismo tiempo, utilizando una lógica polí-tica elemental, trata de respaldar de algúnmodo su nueva posición a partir de lafuente de legitimidad que le ofrece suacierto anterior.
Como se ha visto hasta aquí, las tresformas de intervención mencionadas sir-ven para mostrar algunas cosas: los uni-tarios tienen varias maneras de interveniren distintos niveles, la opinión pública,el ejército, el poder de turno. Se mueven,entonces, por los distintos senderos queatraviesan tanto el ámbito estatal como elespacio social, y lo hacen a partir de unaespecie de organización cerrada. A decirverdad, tampoco se trata de actos nuevos,algunos de sus integrantes tienen al res-pecto un pasado, una trayectoria. Esto es,se trata de una organización con estrate-gias de intervención aceitadas y con unaexperiencia previa.
Los sujetos que participan
Estas cuestiones, como ya habrá advertidoel lector, también sirven para definir dequé tipo de irrupción se trata. A su jui-cio, el acontecimiento no es una simplereacción frente a problemas políticos últi-mos sino que fue preparada mucho tiempoantes, es una acción premeditada que tienecomo fundamento el odio y la hostilidad
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 59
38 “Desengáñese la nación, y crea que los infaus-tos sucesos del pasado diciembre estuvieron concebi-dos en el corazón de los unitarios mucho antes quecomo verdaderos mojigatos hicieron sus heroicas dimi-siones; (y más allá que hubo gente que a Dorrego leprevino y aconsejó al respecto) que procediese concautela y se precaviese, de las tramas de estos mojiga-tos, que en lo público se jactaban de sus heroicasdimisiones, y en secreto se quejaban de Dorrego por-que los había volteado, no obstante Dorrego quisomás ser caballero, que temer sus acechanzas.”Periódico titulado El tiempo (24 de enero de 1829).Buenos Aires Cautiva, núm. 1, Santa Fe.
39 Sin título (24 de enero de 1829). Buenos AiresCautiva, núm. 1, Santa Fe.
40 Sin título (24 de enero de 1829). Buenos AiresCautiva, núm. 1, Santa Fe.
hacia Dorrego, quien fue el que logró ven-cerlos en el proceso electoral local. Com-pletando este argumento, concluye, “lossucesos de diciembre han sido cosa muymeditada, y muy pensada aún antes queDorrego hiciese nada de bueno, ni demalo”.38
Ahora bien, ¿quiénes la promueven?Como se ha señalado con insistencia, no lapromueven los porteños, como dice ma-chaconamente la prensa unitaria, sino losextranjeros o forasteros. “Basta pues tenerdos dedos de frente [sostiene nuestro cura]para convencerse de que [los protagonis-tas principales de] el motín del primerode diciembre” no pertenecían a la sociedaden la que han irrumpido, “ninguno eraporteño” y, en forma terminante, afirma,“todos eran extranjeros”.39 En este senti-do, señala este perfil de los protagonistas:
Que los oficiales corrompidos del ejércitonacional no eran porteños, es evidente. Elgeneral D. José María Paz es cordobés, el asesino Juan Lavalle es chileno, el generalCarlos Alvear es tape de Misiones [...] Me-dina es de Entre Ríos, el doctor Díaz Velez
ministro del estado tucumano, el brigadierBrown es inglés o irlandés, Rauch es ale-mán o gringo, Lamadrid es tucumano, Achaes canario [...] Pedernera es puntano, y enfin en este entierro no hay un solo porteñoque aparezca con vela encendida, sólo vemosalgunos con vela apagada, y estos son los dela logia unitaria que pudieron, y debieronhaber sido proscriptos, y castigados porDorrego, así será por toda la nación, a quienhan decapitado por su orden con el mayor delos atentados.
Son, al mismo tiempo, justamente losunitarios los que corrompieron al ejércitoy a los extranjeros y los que no son bienmirados por los sectores “de juicio” deBuenos Aires.
¿Y estos porteños con vela apagada son losque han vuelto a Buenos Aires su dignidad?Al contrario estos porteños con vela apagadahan corrompido a los forasteros y extranje-ros, porque saben bien que ellos siempre,siempre, siempre han sido despreciados ysilbados por los porteños de juicio. Estáiscogidos marchadores de frentes y forzado-res de frailes, estáis cogidos en la trampa, lacadena que arrastráis es larga, y sus eslabo-nes están en manos de los Exmos. goberna-dores de las provincias, a quienes despreciasy aborrecida de muerte tanto y más que anuestro padrino y protector Dorrego?40
En suma, impugnando la tesis unita-ria sostiene que el motín jacobino dediciembre es preparado con anterioridad,su móvil es el odio y la hostilidad algobierno de Dorrego y sus protagonistasno son porteños, sino extranjeros y foras-
60 FABIÁN HERRERO
teros. Como ya habrá sacado sus propiasconclusiones el lector, Buenos Aires Cautiva,título del diario, expresa un núcleo fuertede su sentido político discursivo.
En un trabajo reciente, Fradkin (2008,p. 188) ha señalado algunas cuestionesque refuerzan lo dicho hasta aquí. En suopinión, hay en esta escena una disputapolítica que no puede ser desvinculadacon los llamados al pueblo. Su argumentoparte de la idea de que la prensa unitariahace hincapié en la alianza de los federa-les con los indios como signo de su “bar-barie”, y la propaganda federal lo hizo enla alianza que los unitarios mantenían conlos extranjeros como expresión de su “trai-ción”. Algo parece claro, señala en estesentido, en la medida en que si los senti-mientos populares contra los extranjerosya eran intensos no puede haber dudas deque se acrecentaron notoriamente duranteel alzamiento (Fradkin, 2008, p. 188). Aestos sentimientos apelaba la propagandafederal y de allí su eficacia al asociarlos alos unitarios. Estos discursos no eran sólorecursos útiles para la disputa política.Eran también modos de interpelar a lapoblación y movilizar sus diferentes sen-sibilidades y moldearlas.
Si bien ya empezamos a señalar algu-nas formas organizativas de los unitarios,resulta conveniente tratar de entender,siempre según la opinión de nuestro cura-escritor, otros detalles respecto a cómo seorganizan las logias, básicamente, cómofuncionan y en qué condiciones.
Las logias, ¿cómo se organizan, cómo funcionan, cuáles son sus móviles?
Castañeda ofrece algunos indicios. Conellos es posible señalar cómo percibe su
funcionamiento. Sin embargo, convieneaclarar que sólo menciona algunos aspec-tos relativos a un caso particular, hechoque deja en suspenso algunas preguntasque remiten a la cantidad de este tipo deorganizaciones, su peso político y social,entre otras cuestiones. Desde la perspec-tiva de su intervención, la idea básica no es hacer una investigación exhaustiva,que es el papel del investigador policial(en el tiempo presente) o del historia-dor (en el tiempo futuro), sino la del perio-dista que pretende denunciar y poner a laluz lo que se mueve en las sombras de la política bonaerense.
El caso que menciona particularmentees el de una logia que opera en San Nico-lás. Para comenzar conviene señalar quese trata de un lugar que tiene importan-cia dentro de la campaña y que el mapapolítico de la provincia de Buenos Airesparece claramente dividido. Un estudiosobre el alzamiento rural advierte que losunitarios son especialmente fuertes en esalocalidad y la zona norte provincial. Losunitarios, señala Fradkin, tuvieron justa-mente mayores adhesiones en el norte dela campaña y, en particular, en el corre-dor de poblados situados cerca de la costadel Paraná (Fradkin, 2008, p. 171). Yespecialmente en uno: San Nicolás, sinduda el más importante de la región. Encambio, los federales mostraron que dispo-nían de mayor capacidad de movilizaciónen la frontera sur. Sin embargo, en cadaespacio ambos bandos tenían puntos enlos que eran más fuertes aunque la zonaen su mayor parte adhiera a su oponente.Por ejemplo, los combates iniciales fue-ron especialmente encarnizados en tornoa San Pedro, donde los federales disputa-ron con intensidad dentro de un área quese había pronunciado mayoritariamente a
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 61
41 Señor editor de Buenos Aires Cautiva (21 defebrero de 1829). Buenos Aires Cautiva, Santa Fe.
42 Señor editor de Buenos Aires Cautiva (21 defebrero de 1829). Buenos Aires Cautiva, Santa Fe.
43 Señor editor de Buenos Aires Cautiva (21 defebrero de 1829). Buenos Aires Cautiva, Santa Fe.
favor de los unitarios. Y, en forma aná-loga, Chascomús era un claro bastión uni-tario en una campaña sur dominada porlos federales.
Ahora bien, ¿cómo funciona la logia?Como es habitual en ellas, funcionan comoun grupo cerrado y tienen asignadas condi-ciones específicas para sus integrantes. Amodo de perfecta ilustración, en una carta,firmada por “Un federal”, se señalan al-gunos aspectos relativos a una sociedad ologia unitaria en el citado San Nicolás.
Se ha formado una logia de varios sujetos yvecinos de este pueblo, la cual logia estámontada sobre ciertas condiciones, todos losque componen esta logia han entrado bajoun juramento solemne comprometiéndosea cumplir las condiciones, que en la dichalogia se deben observar.41
Pues bien, ¿cuáles son esas condicio-nes? Son varias y cada una de ellas revistecierto grado de importancia dentro delcuadro político y social.
La primera condición, será perseguido hastael exterminio a todo federal, o a todos losque no sigan el sistema de unidad; segunda,se deberán proteger unos a otros; tercero, losempleos públicos estarán en manos de ellos,cuarta, ningún individuo de la sociedadpodrá descubrir lo que allí se trate, y elgobierno de Buenos Aires protegerá todaspretensiones de estos individuos como igual-mente serán protegidos por los tribunalesde justicia contra los contrarios aunque seacontra la razón y las leyes.42
La persecución al adversario político yla pelea por los empleos es la misma estra-tegia que observamos en casos tanto ante-riores como posteriores. No es, entonces,un hecho excepcional en momentos deagitación pública. En otro estudio he pro-bado cómo hacia fines de la década de1810 desde el diario El Hurón se denun-cia a la logia que respalda al directorPueyrredón. En ella se destaca cómo susmiembros han ocupado distintos cargospúblicos (Herrero, 2010a, cap. 6). Haciafines de 1820 es la postura que tienen losdorregistas. Como he podido comprobaren otro trabajo, en el diario de esa corrien-te de opinión, El Clasificador o NuevoTribuno, hay una disputa por los empleospúblicos y se denuncia a los unitarios quelo poseen (Herrero, 2006, cap. 5). Al mis-mo tiempo, como lo he señalado ya, paraafianzar su autoridad Lavalle realiza unaprofunda reestructuración de los empleosciviles y militares (Galmarini, 1988, p. 97).
Pues bien, ¿qué más puede decirseacerca de su funcionamiento? Una piezaclave en todo este entramado organizativoes la del miembro que traslada los recla-mos de los otros integrantes de la logia alpoder de turno, al gobierno, y el que con-sigue que finalmente estos reclamos pros-peren o tengan chances de lograr su mate-rialización.
D. Luis Bustamente está en Buenos Airesde agente de la logia; por medio de él seconsigue del gobierno todo lo que ellos soli-citan, así es que todos los empleos los hanquitado ya, hasta el médico del departa-mento Dr. García y han puesto un francés.43
62 FABIÁN HERRERO
44 Señor editor de Buenos Aires Cautiva (21 defebrero de 1829). Buenos Aires Cautiva, Santa Fe.
¿Quiénes componen estas logias? Enlos distintos artículos referidos a las logiasse hace referencia a zonas diferentes, tienenuna amplia geografía, ciudad y campa-ña de Buenos Aires, en Santa Fe, en EntreRíos.
Entre sus miembros hay agentes enámbitos muy diferentes, militares, estan-cieros, jueces de paz. Son calificados demaneras diferentes, de acuerdo con su per-sonalidad, su origen, los parentescos, suprofesión, etc. Veamos lo que dice al res-pecto el documento publicado.
Los que componen esta suciedad o sociedadson los individuos siguientes:Subteniente Bonifacio Heredia.D. Fermín Otaiza, este gallego se particula-riza sobre la manera en ser partidario yamante de los unitarios porque no pierdemomento en trabajar en su favor todo lo quepuede, trata de ladrones a los santafesinosse atreve a seducir a los de aquella provinciaponderándoles la fuerza de Lavalle, lo va-liente de sus oficiales, la bravura de las tro-pas, y se atreve a asegurar que por esta oca-sión sucumbió Santa Fe.D. Manuel Fernández socio de Otaiza este es malo también.D. Gregorio Olleros.D. Cipriano Cevallos, malísimo.El paisano desnaturalizado Mariano Ruiz, ysu cuñado Dionisio Basaldua.D. Doroteo González, juez de paz.D. Francisco Nabarro, y D. Bernardino Pi-cera, que tienen estancias en las puntas delarroyo de en medio, este no es malo, es buenmozo no obstante ser unitario.Un mozo que le dicen Pallan, un tal Pombo comerciante perverso, un tal Escobar comerciante, un tal Eutera latero, un tal Silveira carpintero.
Estos son los principales agentes que estánobrando a favor del gobierno del día.44
Lo que se puede ver a simple vista esque se trata de un grupo numeroso, estoes, no son dos o tres personas dedicadosal arte o al juego de la conspiración. Semenciona a más de diez y se aclara quesólo se señala a los principales, es decir,son muchos más. Son identificados de ma-nera muy concreta, son malos o perver-sos, o simplemente nombran su profesión,incluso hay “un buen mozo” aunque debaadmitirse que pertenece a las filas unita-rias. Tienen ocupaciones muy diferentes:comerciantes, carpintero, latero, estancie-ro, oficial militar, juez de paz. Atraviesancasi todas las franjas de la sociedad dellugar. ¿Cuáles son los móviles? Como seha visto hasta aquí, los motivos que losimpulsan a la acción son varios: el robo, el asesinato, el exterminio de los federa-les, la defensa de la unidad, la distribu-ción de los puestos públicos. Como yahabrá advertido el lector, varios de esoscuestionamientos y descalificaciones sonlos que emplea para referirse a los diri-gentes y militares que tomaron el poderpor la fuerza. La repetición constante sobrela figura del “asesino” en Lavalle es quizáuna de las más elocuentes.
¿Esta información tan detallada tienealgún impacto? La noticia sobre la logia deSan Nicolás tiene su repercusión entre loslectores del diario. En una carta, firmadapor “Uno que no quiere tapujos”, fechadaen Santa Fe el 23 de marzo de 1829, leseñala al editor del diario el siguientecomentario:
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 63
45 Comunicado (sin fecha). Buenos Aires Cautiva,Santa Fe.
46 Comunicado (sin fecha). Buenos Aires Cautiva,Santa Fe.
Ud. en sus números anteriores nos dio unalista de los unitarios que en el pueblo de San Nicolás favorecían la causa de Lavalle,esa es, amigo, la obligación de un perio-dista, pero sabiendo Ud. de ciencia ciertaque en el pueblo de su residencia haymuchos que son unitarios y que lo son conimpudencia ¿por qué guarda Ud. tantosilencio?45
El editor no pasa en silencio este cues-tionamiento. Su respuesta es muy con-creta y lo que pone en evidencia son laspropias tensiones dentro del campo polí-tico federalista:
Si el gobernador del pueblo de mi residen-cia, o alguna persona autorizada me pasaseuna lista de unitarios, yo no trepidaría endarla al público, entretanto yo no puedomenos de convenir con ud. en que es ungran desorden el que en el Paraná blasonenmuchos unitarios con tanto escándalo comoimpunidad, y lo peor es que algunos de estosunitarios profesos disfrutan empleo de altorango entre los federales para mayor afrentae ignominia suya, el tiempo parece a mí queenmendará este desorden.46
Como en el caso del Vete Portuguéscuando cuestionaba la inacción de la ges-tión dorreguista frente a lo que conside-raba injurias y calumnias de los diariospro Unidad El Tiempo y El Liberal de Bue-nos Aires, ahora en las páginas de BuenosAires Cautiva también apunta sus críticasde tono negativo hacia adentro de las filasfederales, hecho que nos habla de una
prensa más abierta a la discusión perotambién sobre la convicción que los con-flictos a enfrentar no sólo están en la luchacon el contingente adversario, sino en elinterior de las fuerzas propias.
PALABRAS FINALES
Fue necesario trazar a grandes rasgos elgolpe de Estado de diciembre de 1828 ysu inmediato recorrido histórico posterior.Su intención tuvo al menos dos motivos.Por un lado, su descripción resultó ele-mental y básica para comprender de quétipo de acontecimiento estamos hablando.Por otro lado, sirvió para poder determi-nar algunas cuestiones sustanciales: se tratade un movimiento armado, que incluyebásicamente a militares, en el que tam-bién tienen directa intervención gruposciviles unitarios, el cual provoca un dobleimpacto. Local, en cuanto derrota a ungobierno legal, y nacional, en cuanto poruna parte descabeza a la autoridad nacio-nal y por otra el golpe tiene como corre-lato la guerra civil que enfrenta al gol-pista Lavalle con el ejército designado porla Convención Nacional de Santa Fe acargo de López. Fue necesario señalar, ade-más, los trabajos principales sobre el golpeunitario para poder hacer ver que la inter-vención de nuestro cura-escritor tiene poruna parte la particularidad de que lo hacedesde el espacio de la prensa pro Conven-ción de Santa Fe y, por otra, su eje argu-mental alude a una concepción particularde la irrupción decembrista, la cual se vin-cula a la noción de jacobinismo y a lapuesta en escena de una organización polí-tica y social.
La hipótesis que presento aquí, paradecirlo más directamente, es que a los ojos
64 FABIÁN HERRERO
de Castañeda el jacobinismo (vinculadoademás a nociones como logia y a ciertasimágenes del mundo católico) no es sim-plemente un arma de combate político,de descalificación del adversario, tampocoes sencillamente un componente ideoló-gico; en realidad es esas cosas pero es algomás complejo todavía, se trata de una or-ganización política y social que tiene unaforma especial de organización, formasespecíficas de acción y móviles y objeti-vos muy concretos, los cuales atraviesany rodean tanto el dominio del poder esta-tal como el espacio de la sociedad. Estahipótesis se inserta, también, en otra ma-yor donde advertimos cómo nuestro escri-tor realiza un esfuerzo por defender la ini-ciativa de la Convención en un marco dereorganización del poder provincial.
LISTA DE REFERENCIAS
-Barba, E. (1972). Cómo llegó Rosas al poder. Bue-nos Aires: Pleamar.
-Busaniche, J. L. (s/f). Prólogo. En PublicaciónOficial del gobierno de la provincia de Santa Fe.Representación nacional de Santa Fe, 1828-1829.Actas y otros documentos, Santa Fe.
-Benencia, J. (1973). Introducción. En Aca-demia Nacional de la Historia. Partes de batalla delas guerras civiles (t. II). Buenos Aires: AcademiaNacional de la Historia.
-Di Meglio, G. (2007). ¡Viva el bajo pueblo!La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre laRevolución de Mayo y el rosismo. Buenos Aires:Prometeo.
-Fradkin, R. (2008). ¡Fusilaron a Dorrego!O cómo un alzamiento rural cambió el rumbo de lahistoria. Buenos Aires: Sudamericana.
-De Vedia y Mitre, M. (1923). La Revoluciónde diciembre y sus consecuencias. Buenos Aires:Imprenta y casa editora Coni.
-Galmarini, H. (1988). Del fracaso unitario altriunfo federal, 1824-1830. Buenos Aires: LaBastilla.
-González Bernaldo de Quiroz, P. (2007).Civilidad y política en los orígenes de la nación argen-tina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires: FCE.
-Halperin Donghi, T. (1993). De la indepen-dencia a la confederación rosista. Buenos Aires:Paidós.
-Herrero, F. (2006). Constitución y federalismo.Una opción de los unitarios convertidos al federalismodurante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas.Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
-Herrero, F. (2010a). Federalistas de BuenosAires, 1810-1820. Sobre los orígenes de la políticarevolucionaria. Buenos Aires: Ediciones de laUNLA.
-Herrero, F. (2010b). Francisco Castañeda yel imaginario del orden. Sobre los inicios de la¿feliz experiencia de Buenos Aires? En V. Ayrolo(comp.). Economía, sociedad y política en el Río de laPlata. Problemas y debates del siglo XIX. Rosario:PROHISTORIA.
-Herrero, F. (2010c). El callejón sin salidade la Convención de Santa Fe. El cura FranciscoCastañeda discute con diarios porteños y con undiputado cordobés. Illapa. Revista Latinoamericanade Ciencias Sociales, año 3 (7).
-Herrero, F. (2012a). ¿El cura loco de la revolu-ción? Francisco Castañeda, del proceso revolucionariode Mayo a la Argentina rosista. Aceptado para supublicación.
-Herrero, F. (2012b). ¿Reformar las institu-ciones de la Iglesia? La polémica entre FranciscoCastañeda y Feliciano Cavia. Buenos Aires, haciafines de 1810. Revista Eletrônica do Programa dePós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, 13.Recuperado de: http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/csonline/index
-Herrero, F. (2012c). La idea de indepen-dencia durante los días de la Revolución ameri-cana y de la Restauración europea. El difícil ser-
EL GOLPE DE MANO DE JUAN LAVALLE DE 1828 65
món patriótico de Francisco Castañeda en laCatedral de Buenos Aires. Aceptado para supublicación.
-Herrero, F. (2012d). De la política coloniala la política revolucionaria. En R. Fradkin. His-toria de la provincia de Buenos Aires. De la conquistaa la crisis de 1820. Buenos Aires: UNIPE/EDHASA.
-Herrero, F. (2013). Federales y unitarios,iniciativas y disputas en el marco de la Conven-ción Nacional de Santa Fe. Inédito.
-Levene, R. (1950). El proceso histórico deLavalle a Rosas (La historia de un año: de diciem-bre de 1828 a diciembre de 1829). La Plata:Archivo de la provincia de Buenos Aires.
-Lewin, B. (1960). La conspiración de losfranceses en Buenos Aires (1795). Anuario delInstituto de Investigaciones Históricas, 4. Rosario.
-Lynch, J. (1983). Las revoluciones hispanoame-ricanas, 1808-1826, Barcelona: Ariel.
-Lynch, J. (1984). Juan Manuel de Rosas,1829-1852. Buenos Aires: Emecé.
-Ortega, E. (1947). El complot colonial.Buenos Aires: Ayacucho.
-Pagani, R., Souto, N., Wasserman, F.(1998). El ascenso de Rosas al poder y el surgi-miento de la Confederación (1827-1835). EnNueva Historia Argentina (t. 3). Buenos Aires:Sudamericana.
-Páramo de Isleño, M. S. (1970-1971).Notas para un análisis de la participación de laprovincia de Mendoza en la ConvenciónNacional de Santa Fe, 1828-1829. Revista deHistoria Americana y Argentina, 15-16, Mendoza.
-Paz, G. (2007). Las guerras civiles, 1820-1870. Buenos Aires: EUDEBA.
-Paz, J. M. (2000). Memorias póstumas. Bue-nos Aires: Emecé Editores.
-Publicación Oficial del gobierno de la provinciade Santa Fe. Representación nacional de Santa Fe,1828-1829. Actas y otros documentos (s. f.). SantaFe.
-Rudé, G. (2004). La revolución francesa.Buenos Aires: Vergara.
-Sala de Touron, L. (2004). Jacobinismo,democracia, federalismo. En W. Ansaldi. Cali-doscopio latinoamericano. Imágenes históricas para undebate vigente. Buenos Aires: Ariel.
-Saldías, A. (1892). Historia de la Confedera-ción Argentina. Rosas y su época (t. II). BuenosAires: Editorial Americana.
-Segreti, C., Ferreyra, A. I., Moreyra, B.(2000). La hegemonía de Rosas. Orden y enfren-tamientos políticos (1829-1852). En ANH,Nueva Historia de la Nación Argentina (t. 4).Buenos Aires: Planeta.
-Sidoti, J. (1948). La crisis política de 1829.La Plata: s. e.
-Ternavasio, M. (2002). La Revolución delvoto. Política y elecciones en Buenos Aires,1810-1852. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Edi-tores.
-Todd, A. (2000). Las revoluciones, 1789-1917. Madrid: Alianza Editorial.
OTRAS FUENTES
Archivo
AGN Archivo General de la Nación, Argentina.
Hemerografía (en paréntesis se aclara laabreviatura que se usa en el texto)
SANTA FE
El Argentino, 1828.Vete Portugués que Aquí no Es (Vete Portugués),
1828.Ven Acá Portugués que Aquí Es (Ven Acá), 1828.El Domingo 4 de Mayo en Buenos Aires, 1828. El Satélite, Santa Fe, 1828.Buenos Aires Cautiva y la Nación Argentina
Decapitada a Nombre y por Orden del NuevoCatilina Juan Lavalle, 1829.
El Federal, 26 de enero de 1829.
66 FABIÁN HERRERO
BUENOS AIRES
Correo Político y Mercantil de las Provincias Unidasdel Río de la Plata (Correo Político)
El Liberal. Diario Político y Mercantil (El Liberal)El Tiempo. Diario Político, Literario y Mercantil,
(El Tiempo).
CÓRDOBA
Córdoba Libre (1829).Actas y documentos de la Convención Nacional de
Santa Fe.
Publicación Oficial del Gobierno de la Provincia. Re-presentación Nacional en Santa Fe, 1828-1829.Actas y otros documentos, Santa Fe, s. f.
Registro oficial de la República Argentina
Bibliografía
-Herrero, F. (2012). Movimientos de Pueblo. La polí-tica en Buenos Aires, 1810-1820 (2ª. ed.). Rosario:Prohistoria.