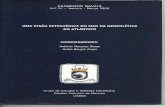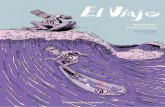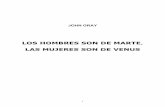La experiencia marítima. Las rutas y los hombres de mar
Transcript of La experiencia marítima. Las rutas y los hombres de mar
ANDALucÍA 1492:
RAZONES DE UN PROTAGONISMO
Autores:
Eduardo Aznar Vallejo Mercedes Borrero Femández
Antonio Collantes de Terán Sánchez Manuel González Jiménez
Miguel Ángel Ladero Quesada Enrique Qtte
Robert B. Tate
Coordinación:
Antonio Collantes de Terán Sánchez Antonio García-Baquero González
ANDALUCÍA 1492: RAZONES DE UN PROTAGONISMO
Una coedición de la Sociedad Estatal para la Exposición Universal 92, S.A.
Editores: Raúl Rispa, César Alonso de los Ríos, María José Aguaza. y
Algaida Editores, S.A. Editor: Francisco Prior
Coordinación editorial : Virginia Ron Equipo técnico: Pilar Lázaro, Encarnación Suárez
Diseño de cubierta: Gregario Bruno
Impresión: EUROCOLOR, S.A. Tuercas, 1- Nave 289
PoI. Ind. Santa Ana, 28529 Rivas Vaciamadrid
© Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A., 1992 Recinto de la Cartuja, 41010 Sevilla
© Algaida Editores, S.A., 1992 Avda. San Francisco Javier, 22,4-6, 41018 Sevilla
ISBN: 84-7647-349-4 Depósito legal: M. 24463-1992
Printed in Spain
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 534-bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren,
en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la preceptiva autorizac ión.
7
ÍNDICE
Págs.
Introducción................................................. ...................................... 11
1. El cierre de una frontera y las nuevas fronteras ............................ 17 Andalucía, tierra de frontera................................................................ 19 La primera frontera............................................................................. 22
La frontera y su defensa .................. .................................... ............ 22 La paz y la guerra............................................................................ 26 La debilidad del poblamiento de la frontera.................. ............ ...... 29 Una economía deprimida ................................................................ 31 Los romances fronterizos.... ...... .................... .................................. 32
El final de la frontera de Granada ................................ ....................... 35 La guerra de Granada y su significado............................................ 35 La repoblación de Granada y la reactivación
económica de la frontera .............................. ...... .......... ............... 38 La añoranza de la frontera: las cabalgadas a Berbería .................... 41 La nueva frontera........................ ................ ........... .............. ........... 42
2. El peso de Andalucía en la Corona de Castilla ............................. 47 La situación política de Andalucía en tomo a 1492............................ 49
Andalucía en la Corona de Castilla ...................................... ........... 50 Los acontecimientos políticos andaluces en vísperas de 1492........ 52
El poder regio en Andalucía................................................................ 57 El peso de la situación militar .... ...................... ............................... 58 La fiscalidad monárquica................................................................ 61
8
La sociedad política. ........... .. ............................................ ................... 66 El poder de la alta nobleza ....... ................................ ......... ... ....... .... 67 Ciudades y villas de realengo.......................................................... 74 La Iglesia y el poder............ .................... ......................... .... ........... 79
3. Los recursos naturales de Andalucía: propiedad y explotación.... 85 Procesos de creación de la Andalucía rural cristiana bajomedieval.... 88 La agricultura en la Baja Edad Media................................................. 91
Tipología de la propiedad de la tierra.............................................. 91 Propiedad de la nobleza y grandes instituciones andaluzas ........ 92 Gran propiedad de la oligarquía urbana........................... ..... .. .... 95 La propiedad campesina............................................................. 97
Aprovechamientos agrícolas y sistemas de explotación ................. 10 1 Cereal.......................................................................................... 102 El olivar .................. .... ..................................... .. .......................... 104 La vid .......................................................................................... 108 Otros cultivos .............................................................................. 110
La ganadería.................................................................................... 111 La ganadería en zonas agrícolas.................................................. 112 La ganadería como actividad predominante ............................... 114
4. La experiencia marítima: las rutas y los hombres del mar............ 123 El medio físico.................................................................................... 126
Las etapas de su conocimiento........................................................ 126 Las rutas .......................................................................................... 131
Las actividades .................................................................................... 133 La pesca........................................................................................... 133 Actividades bélicas ......................................................................... 138
Guerra regular ............................................................................. 138 Corso y piratería.. ........................................................................ 142 Cabalgadas.................................................................................. 144
Los medios técnicos y humanos.......................................................... 146 Transportes...... .. ... ..... ..................................... ..... ............... ........ ..... 146 Autores .... ................ ........................................................................ 152
5. Los instrumentos financieros .............................................................. 157 Sevilla, capital del oro ......................................................................... 159 Los cambiadores.................................................................................. 163 Las actividades bancarias y comerciales de los cambiadores ............. 167 Los mercaderes-banqueros: la letra de cambio .................. ............ .. ... 171
9
Los banqueros ........................................................... ........ ... .............. : 177 El crédito y el préstamo... ...... ................ .... .... .... ... ..... ... ..... ..... ............. 179
El préstamo marítimo ..................................................................... 181
6. Los mercaderes .......................................................... .... ... ............. 185 Mercaderes andaluces...... ........ ... ....... ........ ........ ................................. 188 Mercaderes de la Corona de Castilla... ....... ... ........ .............................. 195 Mercaderes peninsulares..................................................................... 197 Los mercaderes europeos.................................... .... ............. ..... .......... 200
7. El humanismo en Andalucía en el siglo xv............................... .... 213 Libros, bibliotecas, mecenazgo e imprenta .. .. ... .................. ........ ...... . : 219 El legado de Córdoba...... ... ...... ... ...... .. ....... ........ .... ......... .... ...... .......... 227 Sevilla y Alfonso de Palencia.......... ....... .............. ....... ... ......... ......... ... 233 Antonio de Nebrija ....................................................................... 239
8. Una sociedad abierta............................................... .............. ........ 243 El número... ..... .... ..... ....................... ......... .. ..... .... ................................ 245 El modelo social dominante.. ...... ........ .... .... ..... ... .... ...... ... ...... .. ........... 248 Los medianos y los menudos ....... ..... . ...... .... ....... ...... .. ............. ........... 253 El papel de las minorías .... .... .... .............. .... ........... ...... ............. ........ .. 260
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 125
Durante la Baja Edad Media, Andalucía conoció una época de esplendor mercantil, basada en su privilegiada posición geográfica yen el interés comercial de algunas de sus producciones. El primer hecho se explica por converger en la región diversas rutas: la que unía el Mediterráneo con el Atlántico; la que constituía la puerta meridional de Castilla; la que procedía del Norte de África y del "Mediterráneo Atlántico"; etc. El segundo se debe a la calidad de los productos agrícolas andaluces, especialmente el vino y el aceite, que concitaba el interés del gran comercio internacional.
El desarrollo económico de la zona requirió un soporte técnico y humano. El primer elemento del mismo fue el desarrollo náutico, que permitió una navegación de cabotaje y de altura cada vez más perfecta y proporcionó medios cada vez más capaces. Éstos eran los nuevos veleros, muy rentables por su versatilidad y por la favorable relación entre gastos de armazón y beneficios. Los transportes fluviales y terrestres permitieron la conexión, en tomo al eje del Guadalquivir, entre las zonas interiores del reino de Castilla y su fachada marítima. Tales transportes suponían junto a la construcción y preparación de envases; el avituallamiento y aprovisionamiento de barcos; y la carga y descarga de los mismos -un importante sector de "servicios". Éste y su riqueza agraria permitían a Andalucía adquirir las manufacturas que necesitaba e incluso su reexportación.
Poco a poco, la región fue abandonando el caracter de escala y centro de aprovisionamiento, dotándose de un papel más activo en el campo náutico e incluso en el comercial. El primer ámbito de crecimiento fue la pesca, que incentivada por las necesidades de abastecimiento abrió caladeros cada vez más lejanos. Ello contribuyó al desarrollo marinero de las villas costeras,
126 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
que proporcionaron barcos y hombres para la futura expansión comercial. Las actividades bélicas también contribuyeron al despegue de la región, en su doble vertiente política y económica. En ambos casos la iniciati va correspondía mayoritariamente a particulares, ya que la monarquía renunció a una flota real permanente, prefiriendo la contratación de servicios en caso de necesidad. Esto suponía un foco más de actividad para la flota comercial y pesquera, apoyada por la corona mediante una política de ayuda a la construcción. La alta rentabilidad de estas acciones, concitó en su entorno a amplios grupos de población: armadores, marinos y militares. La actividad comercial era el cenit de estas acciones y significaba para Andalucía la oportunidad de colocar sus excedentes agrarios y ciertos productos manufacturados; al tiempo que garantizaba su abastecimiento. Los autores de la misma fueron, preferentemente, miembros de las colonias mercantiles asentadas o vinculadas a la Baja Andalucía, aunque a su sombra actuaron otros grupos, que aprovecharon las posiblidades abiertas por ellos.
Aunque tales relaciones afectaban a todo el mundo conocido, tenían una especial relevancia en el Atlántico Medio, tanto por la novedad de los tráficos como por la singularidad de los métodos empleados, que lo convertirán en antesala de la expansión americana. Es en este marco geográfico, constituido por la Andalucía Bética, Berbería de Poniente, Guinea y los Archipiélagos Atlánticos, en el que centraremos nuestro análisis. La primera de dichas regiones constituía el centro canalizador de las exportaciones e importaciones castellanas y se definía como un complejo financiero, comercial y portuario, formado no por un puerto y sus "antepuertos" sino por un conjunto de puertos de naturaleza diversa. Además, todo él estaba englobado en un único ámbito fiscal, el del Almojarifazgo Mayor de Sevilla. Las otras regiones configuraban las zonas de "proyección", definidas, en relación con otros ámbitos del comercio andaluz, como "pioneras", fruto de unas relaciones menos estables y con otros términos de cambio.
El medio físico
Las etapas de su conocimiento
Castilla entró en contacto con el Atlántico Medio a raíz de la conquista de la Andalucía Bética. Ahora bien, ese contacto tuvo un alcance limitado
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 127
hasta finales del siglo XlV. Es cierto que durante el siglo XIII se articularon algunos de los mecanismos sobre los que se asentará la expansión castellana hacia el sur, pero su eficacia quedó limitada por el fracaso general de la primera oleada repobladora. Dichos mecanismos fueron: exenciones fiscales sobre actividades mercantiles, pesqueras y bélicas; privilegios para el asentamiento de grupos ligados a estas actividades; creación y dotación de atarazanas; institución del Almirantazgo, etc.; tal como se encuentran en el Fuero y Repartimiento de Sevilla, Cartas Pueblas del Puerto de Santa María y Gibraltar, Repartimiento de Jerez, Privilegios de Medina Sidonia, etc.
Este punto de partida se consolidó durante el siglo XIV gracias a la fijación de la Frontera en torno al Estrecho, mediante la toma de Tarifa, la destrucción de Algeciras y el dominio ocasional de Gibraltar. Este hecho permitió, además, la consolidación de la ruta marítima que unía el Mediterráneo y el Atlántico, con el consiguiente aumento de relaciones económicas, humanas y técnicas. Asimismo, en este siglo se produce otro hecho capital para el futuro desarrollo del litoral andaluz: la sustitución de las vías terrestres por las marítimas en la expansión europea hacia el "Mediterráneo Atlántico". Este proceso, iniciado por los genoveses (Vivaldi, Lanzarote Malocello), supondrá la puesta en valor de la situación geográfica de Castilla y Portugal respecto a estas rutas, lo que Chaunu llama "el Atlántico del paralelo 40"1. Ello se traducirá en el inicio de la reclamación política sobre la zona de ambos reinos y en contactos con los marinos mediterráneos que desarrollan estas navegaciones: genoveses, florentinos, catalanes y mallorquines2
• En frase de Rumeu de Armas: "la creación de un eje naval Génova - Mallorca - Sevilla,,3.
El resultado de la actividad marinera de este siglo será el perfecto conocimiento de la zona hasta el Cabo Bojador, lo que tendrá su reflejo en testimonios cartográficos y literarios. Aunque la autoría de éstos corresponde a gentes del Mediterráneo (portulanos mallorquines e italianos, relatos de Petrarca y Boccaccio), en consonancia con el origen de los marinos; el apoyo y, en ocasiones, la participación de castellanos, está fuera de duda. Sirva de ejemplo el relato de Boccaccio sobre la expedición de
I P. Chaunu, La expansión europea (siglos XIII al XV), (Barcelona, 1972), pág. 72. 2 La mejor visión de conjunto sigue siendo la de F. Pérez Embid, Los descubrimientos en el
Atlántico y la rivalidad castellano-portuguesa hasta el Tratado de Tordesillas , (Sevilla, 1948), págs. 69-93.
3 A. Rumeu de Armas, "La exploración del Atlántico por mallorquines y catalanes en el siglo XIV", Anuario de Estudios Atlánticos, 10, (1964), págs. 163-178.
128 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
1341, cuya fuente afirma ser las cartas enviadas desde Sevilla por mercaderes florentinos, en la que informaban que junto a los dos navíos aprovisionados por el rey de Portugal viajaba un barco pequeño, bien equipado por "florentinos, genoveses, castellanos y otros españoles"4. Aunque la mejor prueba del alto grado de conocimiento de la zona en Castilla es el llamado Libro del Conocimiento, redactado en Sevilla por un fraile mendicante a finales del siglo XIV5
. En él se hace una relación de escalas desde Fez hasta Río de Oro, incluyendo Canarias y Madeira. No se trata de un libro de viajes, sino de la ilustración de los "mapa-mundi" que constituyen los portulanos de la época.
Estos prolegómenos son el punto de partida para las expediciones estrictamente castellanas. La mejor documentada es la de 1393, recogida por la Crónica de Enrique III, en la que marinos vascos y andaluces recorrieron el Archipiélago Canario, trayendo esclavos, cueros y cera6
. Antes existieron otras, como la del vasco Martín Ruiz de Avendaño, cuya estancia en Lanzarote dio pie a la leyenda de la Infanta leo?; la del capitán Becerra, mencionada en la Pesquisa de Pérez de Cabitos y en la que debió viajar el francés Servant, citado como posible informador de Bethencourt8
; y otra de 1385, que trajo esclavos desde Lanzarote9• Exis
ten otras pruebas de la presencia castellana, como las ofrecidas por la toponimia. Le Canarien, crónica francesa de la conquista de Canarias, recoge el término castellano de "Gran Aldea" para designar la principal población de Lanzarote, lo que sería impensable sin una larga tradición de contactos 10. Seguramente, las expediciones se encaminarían también hacia la costa de la Berbería de Poniente, aunque al tratarse de destinos más conocidos -recuérdese que la Crónica General ya cita a Ceuta y Tánger
4 Utilizamos la edición de S. Peloso, "La spedizione alle Canarie del 1341 nei resoconti di Giovanni Boccacio, Domenico Silvestri e Domenico Bandini", VI Coloquio de Historia CanarioAmericana, t. n, 2a parte, (Las Palmas de Gran Canaria, 1988).
5 Libro del conoscimiento de todos los reinos e tierras e señorios..., ed. Jiménez de la Espada, (Barcelona, 1980), 2a ed. facsímil.
6 "Crónica del rey don Enrique III" . Título XX, Crónicas de los Reyes de Castilla, (Madrid, 1954).
7 J. Álvarez Delgado, Episodio de Avendaño. Aurora histórica de Lanzarote, (La Laguna, 1957).
8 E. Aznar Vallejo, Información sobre cuyo es el derecho de Lanzarote y conquista de Las Canarias (Pesquisa de Cabitos), (Las Palmas de Gran Canaria, 1990).
9 Fr. J. de Abreu Galindo, Historia de la conquista de las siete Islas Canarias, (Santa Cruz de Tenerife, 1955), cap. VII.
10 E. Serra yA. Cioranescu, Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista de Canarias, (La Laguna, 1959-1965).
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 129
entre los puertos que enviaban navíos a Sevilla- tendrían menor resonancia 11. Sólo Freville, al referirse al viaje de Servant, y Abreu Galindo, al citar la expedición de 1385, indican un reconocimiento de las costas occidentales de África, si bien la propia dinámica de los viajes a Canarias plantea la gran probabilidad de las mismas l2
.
Durante el siglo XV estos contactos se consolidan definitivamente al compás de la recuperación económica y demográfica, que implicaba la necesidad de nuevos mercados, tanto para mejorar el abastecimiento corno para dar salida a la producción.
En el ámbito de los Archipiélagos, las relaciones se incrementan notablemente al comenzar la colonización de Canarias por Juan de Bethencourt y Gadifer de la Salle, que se realiza dentro de la órbita castellana. Este hecho supone un cambio en dichos contactos, ya que las actividades depredatorias de la etapa anterior deben acomodarse a las productivas, propias de la colonización. La mejor prueba de lo que decirnos se encuentra en la protesta de los arrendadores de la renta de "moros, tártaros y canarios" de Sevilla que en 1406 adujeron una importante merma en sus ingresos por la protección del monarca castellano al feudo del barón normando l3
• El aumento de los viajes a Canarias tiene corno efecto la mejora en el conocimiento de la zona. Este efecto se refleja en la cartografía; así en el atlas de Jacobo Giroldis de 1426 ó 1427 aparecen, junto al perfil de las islas, los puertos de Fuerteventura y Lanzarote: Puerto Cabras, Pozo Negro, Tarahal, Puerto Santo y Puerto Sablel4
• Corno se ve, la mayoría de ellos son de procedencia castellana, con la inclusión de uno de origen francés y otro aborígen. Lo mismo sucede con otros lugares de la zona. El retorno de los viajes a Canarias propicia la escala en Madeira para hacer carnaje y recoger sangre de drago. Así lo atestigua el manuscrito de Valen ti m Fernandes, al señalar que Zarco, futuro poblador de Puerto Santo, conoció este lugar a través de un castellano, cuando ambos estaban de corso por la zonal5
.
Tambié!l en el ámbito continental, el siglo XV supone el despegue de las relaciones. En primer lugar, por el aumento de los contactos comercia-
II Primera Crónica General, ed. Menéndez Pidal, (Madrid, 1955), c. 1228. 12 E. Freville, Commerce maritime de Rouen, (París, 1857). Vid. además nota 9. 13 M. A. Ladero Quesada, "Los señores de Canarias en su contexto sevillano (1403-1477)",
Anuario de Estudios Atlánticos, XXIII, (197). Apéndice, n° 2. 14 Biblioteca Marciana, Venecia. Publicado entre otros por C. de la Ronciere, La découverte de
I'Afrique au Moyen Age, (El Cairo, 1924-27),1. Il, fig. XXI. 15 O manuscrito "Valentim Fernandes" , ed. A. Baiao, (Lisboa, 1940), Descrip~ao de Ceuta e
Norte de Africa (Ylhas de Canaria), pág. 108.
•
130 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
les con las plazas del Norte de África. Ya en 1415, año de la toma de Ceuta por los portugueses, conocemos una carta de Fernando I de Aragón al rey de Benamarín y Fez para que sus oficiales devolviesen lo que habían tomado a catalanes y castellanos l6
• Veinte años más tarde estas relaciones tenían tal volumen que permitieron al monarca castellano enviar delegados a <;ala-ben-<;ale para que entregasen al infante don Fernando por dinero, so pena de cortar las transacciones comerciales 17 .
Es posible que desde la misma época se iniciasen las relaciones entre Canarias y la costa africana próxima, aunque no tenemos noticias precisas al respecto. En cualquier caso, las posibles navegaciones insulares, el continuado descenso hacia el sur de las empresas andaluzas, especialmente pesqueras, y los intereses políticos convergen en asegurar la presencia castellana entre los cabos de Aguer y Bojadorl8
• Más al sur comenzaba lo que genéricamente se denominaba "Guinea", adonde los castellanos navegaban desde mediados del siglo XV, como atestigua la carta de Juan 11 al rey de Portugal sobre Canarias (1454)19. Como se ve, las navegaciones castellanas están siempre muy próximas a las fechas oficiales de los descubrimientos portugueses.
Al llegar el último cuarto del siglo XV, todos los frentes de la navegación atlántica estaban abiertos para Castilla. A partir de esta fecha se produce una intensificación en dichas relaciones debido a razones económicas y políticas . En los Archipiélagos, se realiza el cambio de una economía básicamente de subsistencia por otra que concede gran importancia al sector especulativo de exportación. En el Continente, la pugna política entre Castilla y Portugal lleva a aquélla a desconocer las zonas de influencia lusitana e impulsar las propias posibilidades, en el marco de una guerra económica20
. Este cúmulo de iniciativas cede pronto, acomodándose al reparto de zonas de influencias y a la aparición de nuevos ámbitos de acción: Reino de Granada e Indias. Este hecho supone la no participación castellana en las rutas del Atlántico sur, abiertas a partir de los años 80.
16 A. Brasio, Monumenta Missionaria Africana. África Occidental 1342-1499, (Lisboa, 1948), II, 111 (26-XI-1415).
17 Fr. Joao Alvares, Crónica do 1nfante Santo D. Fernando, ed. Mendes dos Remedios, (Coi mbra, 1911), cap. XVIII.
18 Vid. nota 2. 19 Museo Naval. Col. Fernández Navarrete, X, fs. 29-38 vO. 20 La mejor síntesis sobre estos aspectos en A. Rumeu de Armas, España en el África Atlántica,
(Madrid, 1957), t. 1.
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA /31
Las rutas
Una visión simplista podría hacernos creer que la navegación en el Atlántico Medio se reducía a dos itinerarios. Descendente, a lo largo de la costa, uno; y ascendente, lejos de ella, el otro. Esto no era así, ni tan siquiera en siglo XlV. A este propósito se puede recordar la precisión que aporta Boccaccio en la noticia sobre la expedición de 1341, al indicar que la distancia entre las islas descubiertas y Sevilla era de 900 millas, "pero que contando desde el que ahora se llama Cabo de San Vicente, las islas están más cerca del continente,,21.
Esta situación es mucho más rica en el siglo XV, pese a que la cOI).ocemos fundamentalmente a través de fuentes portuguesas. La más completa es la del "Libro de Rotas", contenido en el Manuscrito de Valentim Fernandes22. Para el caso castellano, podemos ordenar su información en seis apartados: Portugal continental y Canarias; Portugal continental y Andalucía; Madeira-Azores y Canarias; Canarias y Cabo Verde; Canarias y costa africana; Islas Canarias entre sí.
Es preciso recordar que se trata de navegaciones "empíricas", dada la dificultad de mantener el rumbo y medir la distancia recorrida, de ahí la importancia de las referencias geográficas. Baste como ejemplo el comentario de Ca da Mosto a la travesía entre Canarias y Cabo Blanco en el que señala que dos tercios de la misma se hace sin ver la tierra, aproximándose posteriormente a la misma "para no pasar el cabo sin reconocerlo, porque luego no se ve otra tierra hasta Arguim"23. También hay que señalar que se trata de derrotas fundamentales o peligrosas, no de itinerarios precisos y prefijados. Esto explica la prolijidad de ciertos recorridos, como los correspondientes a los islotes cercanos a Lanzarote, y la omisión de escalas intermedias que pueden salvarse mediante cabotaje. Esto último es particularmente visible en la confrontación de los datos sobre el norte de África entre los libros de derrotas y portulanos, tanto cartográficos como literarios, cuya complejidad va en aumento desde el Libro del Conocimiento a la "Descripción de Ceuta y Norte de África" del manuscrito de Valentim Femandes.
Los itinerarios, por contra, se confeccionan en función de intereses particulares, ligados a la naturaleza del viaje . Ésta puede dividirse en dos
21 Vid. nota 4. 22 O manuscrito "Valentim Fernandes ", "Este livro e de rotear. .. ", pág. 209 Y ss. 23 A. de Ca da Mosto, Relato de los viajes a la costa occidental de África, ed. J. F. Machado ,
(Lisboa, 1948), cap. VI.
132 lA EXPERIENCIA MARÍTIMA
grandes grupos: comercio regular y el resto. El primero tiende a crear una cierta lógica, expresada en la primacía de ciertos destinos, en la reiteración de ciertas conexiones, etc. Para la época que nos ocupa, dicha "lógica" es difícil de precisar, dada la penuria de fuentes, aunque pueden señalarse algunos rasgos . En cuanto a los destinos atlánticos, hay que destacar la importancia del Archipiélago Canario, que supone en los protocolos sevillanos - únicos de los que disponemos- más del 40% en viajes exclusivos y más del 50% en viajes en conexión con otros archipiélagos24. La importancia de las Islas se refuerza al considerar que los archipiélagos portugueses suponían - contando los viajes en conexión- el 20%, lo que da para el conjunto insular un porcentaje superior al 60%. Los viajes al continente africano suponen el 17'5%, del que el 12'5 correspondía a la Berbería de Poniente y el resto a Guinea. Los viajes dentro de la fachada sur peninsular significan el 20%, del que el15 corresponde a puertos andaluces y el resto al Algarve. Estos datos encuentran perfecto acomodo en las cifras proporcionadas por Otte para el comercio exterior andaluz en el período 1474-1515, en las que Canarias ocupa el primer lugar yen las que el Atlántico Medio -sin contar la fachada sur peninsular- supone más del 30%25.
En los restantes itinerarios la lógica es menor, aunque ciertas rutas se imponen. En los viajes castellanos, el viaje directo a Canarias -como destino final o como etapa hacia África - suele alternar con escalas en Berbería, en puertos como Safi o Cabo de Aguer26. Estos puertos pueden ser utilizados también a la vuelta, en la que se alterna con la vía de Madeira27. Paradigmático de estos viajes es el del flamenco Eustache de la Fosse, quien en barco castellano realizó las siguientes etapas: Cádiz-Safi-Lanzarote-El Hierro-Río de Oro-Cabo Barbas-Cabo Blanco-Cabo Verde-Sierra
24 Además de la investigación directa en el Archivo de Protocolos de Sevilla, hemos utilizado los regestos contenidos en J. Bono y C. Unguetti, Los Protocolos sevillanos de la época del Descubrimiento, (Sevilla, 1986); F. Morales Padrón, "Canarias en el Archivo de Protocolos de Sevilla (1472-1528)", Anuario de Estudios Atlánticos, VII-VIII, (1961-62) ; E. Otte, "El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media", II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, (Sevilla, 1982) (apéndice inédito); y en las memorias de licenciatura realizadas en el Departamento de Historia Medieval de Sevilla por C. Femández de Liencres, C. Herrero y P. García Pastor (inéditas).
25 E. Otte, "El comercio exterior.. ." . 26 F. Morales Padrón, Canarias en el Archivo .. . , n° 401: Préstamo para un viaje a Gran Canaria,
con escala en Safi (l3-XI-1509). 27 Citamos, a modo de ejemplo: Museo Canario - Inquisición, Colección Bute 1, fs. 33 V
O y 34 rO: Navío de los Márquez, que procedía de Gran Canaria, va de Lanzarote a Cabo de Aguer y Castilla. Diversos ejemplos en E. Aznar y M. Borrero, "Las relaciones comerciales entre Andalucía Bética y los Archipiélagos portugueses", II Jornadas Luso-Espanholas da Historia Medieval, (Oporto, 1987).
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 133
Leona-Costa de la Malagueta-La Mina28• El regreso a Lisboa, en calidad
de prisionero de los portugueses, lo realizó por Madeira. Las condiciones prácticas de los viajes apenas varía durante el siglo XV,
una vez establecidas las distancias y derrotas adecuadas. Esto es fácilmente visible al analizar los viajes a Canarias. La expedición de 1341 tardó, con viento favorable, cinco días29
. Le Canarien señala tres días de bonanza y cinco de navegación entre Cádiz y la Graciosa30
• Colón realizó su primer viaje ente el 3 y el 9 de agosto, aunque no logró fondear hasta el día 11 31
•
Los cronistas del siglo XVI anotan travesías más largas32• López de Velasco
indica que las 250 leguas entre Sanlúcar y Canarias se navegan en 8 ó 10 días. Gomara señala la misma distancia, pero indica un tiempo de nayegación entre 8 y 12 días. Ahora bien, existe otro tipo de distancia que podríamos denominar "económica", que está ligada a la frecuencia de las relaciones. Esta ultima mengua constantemente durante el siglo XV, al compás del desarrollo productivo y de la apertura de nuevas rutas. La documentación notarial muestra que los viajes eran posibles en todas las épocas del año, no existiendo grandes variaciones estacionales en el número de los mismos.
Las actividades
Analizaremos únicamente las relacionadas con la pesca y las acciones bélicas, dado que las vinculadas al comercio son objeto de estudio en otro capítulo de este libro.
La pesca
En su desarrollo se distinguen dos sectores, uno próximo y otro lejano. El primero es fruto de la evolución de la pesca tradicional en ríos, ca-
28 R. Foulche-Delbosc, "Eustache de la Fosse, voyage a la cote occidentale d'Afrique, en Portu-gal et en Espagne (1479-89)", Revue Hispanique (1987) .
29 Vid. nota 4. 30 Vid. nota 10. 31 El análisis de esta navegación puede verse en Derrotas de las naves de Cristóbal Colón en las
Islas Canarias en el viaje de Descubrimiento, (Madrid, 1986). 32 F. Morales Padrón, "Canarias en los Cronistas de Indias", Anuario de Estudios Atlánticos, 10,
(1964), págs. 179-234.
134 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
nales y playas. Ésta, alentada por el aumento de la demanda, completa los sistemas tradicionales - anzuelos, jábegas y almadrabas- con otros nuevos, como las nasas. La utilización de éstas entre Saltes y Barrameda se pone en relación con el influjo valenciano, a través de la reconquistada Málaga y del Puerto de Santa María33
. Este incremento se ve igualmente en el intento señorial de percibir derechos en el sector Palos-Sanlúcar, en contra de los privilegios otorgados por Fernando IV a los pescadores de Sevilla34
, y en la concesión regia de la haceduría de la sardina de dicha ciudad35
•
En este nivel, el recurso a barcos y carabelas de pesca es obligado, utilizándose el sistema de cerco. La actividad fundamental del mismo es la pesca de la sardina, que constituye un importante renglón en la renta del pescado salado de Sevilla. Su centro de actividad son las aguas próximas al Algarve portugués y al litoral onubense (Tavira, Huelva y Palos). Así lo pone de manifiesto la información sobre la haceduría de la sardina antes mencionada, la disminución de la renta del pescado salado a causa de la guerra con Portugal, las autorizaciones a Sevilla para sacar dinero a fin de procurarse pescado en Portugal y la Crónica de la toma de Ceuta de Zurara36
• Excepcionalmente, se producen importaciones de sardina desde Gibraltar a Sevilla37
• Los derechos de almojarifazgo recogen, junto a la importación de sardinas y atunes, la de corvinas, almejas y ostras38
. En todos los casos, se establece distinción pecuniaria entre los barcos del arzobispado de Sevilla y los de fuera del Reino que efectúan dichas capturas.
El pescado atlántico era intercambiado por pan del interior, actuando Sevilla como centro redistribuidor. La disociación entre el lugar de captura y de comercialización es patente en la información sobre la haceduría de la sardina, en la que se plantea por parte de los productores el traslado de la contratación de Sevilla a Huelva39
. El citado pescado llegaba hasta Cuenca
33 A(rchivo) G(eneral) de S(imancas) - Consejo Real, leg. 27 (1502-1504) . 34 A.G.S.- Registro General del Sello, 25 Abril, 1480; 3 Septiembre 1488 y 5 Septiembre 1491. 35 A.G.S.- Cámara de Castilla (Pueblos), leg. 19. 36 R. Carande y J. de M. Carriazo, El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, t. I,
(Sevilla, 1929-1968), pág. 87; G. Eanes de Zurara, Crónica da toma de Ceuta, (Lisboa, 1915), cap. VI: importación desde Portugal ; A.G.S.- Registro General del Sello, 20 Diciembre 1487: acusación de sacar moneda para traer pescado.
37 A.M.S.- Sección XVI, n° 373, (1472). 38 A.G.I.- Patronato, leg. 295, n° 123: derechos de almirantazgo (1512); A.G.S.- Cámara de Cas
tilla (Diversos), lego 6: derechos de almirantazgo y derechos de almojarifazgo (1506); Ordenanzas de Sevilla, título de los pescados y pescaderas.
39 A.G.S.- Cámara de Castilla (Diversos), leg. 42, n° 64: haceduría de la sardina (1515).
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 135
y Toledo, siendo centros privilegiados a la hora del abastecimiento los de la Frontera -Antequera, Archidona, Porcuna y la Torre de Alháquime- y Guadalupe, que tenía privilegio para importar pescado sin llevar pan a cambi040
. Ya en 1439, Sevilla había prohibido sacar pescado, aceite y hierro de los lugares de la hermandad formada por Córdoba, Écija y la Orden de Santiag041
• El pan servía, como el pescado, para el abastecimiento de Sevilla, por lo que las ordenanzas de la Alhóndiga exigían su entrada a los recueros que querían sacar pescad042
• A pesar de ello, también debía acceder a su exportación hacia el litoral, como ponen de manifiesto las licencias para sacar pan para las pesquerías y jábegas, y las genéricas para puertos y flotas43
.
Las pesquerías lejanas fueron desarrolladas por los mismos gr.upos, utilizando técnicas similares. El descenso por el litoral africano hacia caladeros cada vez más alejados hubo de adecuarse al reparto político antes mencionado, por lo que cabe distinguir tres sectores. En el sector norte, los pescadores castellanos simultaneaban sus faenas con los portugueses. En la mayoría de las ocasiones lo hacían de forma amigable, mediando acuerdos entre ambas coronas, como el suscrito para la utilización del río Mamora44
. Sin embargo, a veces existían ataques, como el reseñado por la Crónica de Enrique IV contra pescadores andaluces en Tánger45
. Los principales caladeros de la zona eran el citado río Mamora, entre Alcazarquevir y Salé, y Azamor. De este puerto llegaban los famosos sábalos, que constituían un importante renglón económico, como lo evidencia el hecho de constituir un epígrafe en los derechos de almirantazg046
; y que concitaban la participación de mercaderes genoveses, como Doménigo Spíndola, que en 1500 importó a Sevilla una carabela de ellos47
•
En el sector central, la iniciativa correspondía a los castellanos, aunque curiosamente existieron importantes tensiones en los dos extremos
40 A.M.S.- Sección l, n° 174-9: redisttibución de la sardina desde Sevilla hasta los lugares de la Frontera y Guadalupe (1474-77); R. Carande y J. de M. Carriazo, El Tumbo ... , t. l, pág. 246: pescado de Sevilla para Guadalupe, sin traer pan (1477).
41 M. J. Sanz y M. 1. Simo, Catálogo de documentos contenidos en los libros del cabildo del con-cejo de Sevilla, (Sevilla, 1975), n° 164.
42 R. Carande y J. de M. Carriazo, El Tumbo ... , t. l, pág. 329. 43 ldem, t. III, pág. 326. 44 O manuscrito "Valentim Fernandes" (Descrip9ao de Ceuta e Norte de Africa), pág. 35. Las ne
gociaciones sobre la utilización conjunta durante los reinados de Juan II y Manuel l en J. Ramos Coelho, Algunos Documentos del Arquivo Nacional da Torre do Tambo, (Lisboa, 1892).
45 A. Palencia, Crónica de Enrique IV, ed. Paz y Meliá, (Madrid, 1975), libro III, cap. VII. 46 A.G.S.- Cámara de Castilla (Diversos), lego 6, fs. 25-27. 47 J. Bono y C. Unguetti, Los Protocolos ... , n° 9-21.
136 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
del mismo: Cabo de Aguer y Bojador. La situación fue especialmente grave en éste último, tanto por la riqueza de la zona como porque los castellanos extendían su acción hacia otros caladeros próximos, como Angra de los Rubios y Angra de los Caballos48
• En 1491 se acordó que ninguno de los dos reinos pescaría en el caladero hasta que se resolviese el litigio, cosa que no se cumplió, y en 1494 se falló a favor de Castilla49
. Esto último se hizo a condición de que no pescase entre este punto y Río de Oro, primero temporalmente y luego de manera definitiva, lo que tampoco se cumplió. Los principales caladeros de este sector eran el Cabo de Aguer, San Bartolomé, Mar Pequeña y Cabo Bojador.
El interés pesquero suscitará las primeras intervenciones en la zona, como queda patente en la donación de la misma al duque de Medina Sidonia, en la nueva donación a Gonzalo de Saavedra, comendador de Monte Alvar, y Diego de Herrera, señor de Canarias, y en la confirmación a éste últim050
. Sin embargo, serán los reyes, tras su recuperación en 1477, quienes mayor beneficio obtengan de tales pesquerías. El medio para lograrlo serán los arrendamientos51
• El del año 1489 se celebró sobre "las de Cabo Bojador y la de los cazones, que es en la Mar Pequeña" y estuvo a cargo de los alcaldes ordinarios de Palos, quienes pagaron por los asientos hechos a las carabelas 50.000 rnrs., más una cantidad concedida por la reina a Juan Vanegas y Pedro Alonso Cansino, vecinos de dicha villa. Éstos obtuvieron, por 45 .000 rnrs. anuales, el arrendamiento en 1490 y 1491 sobre las pesquerías "de la costa de Canaria, del Cabo Bojador hasta Mar Pequeña, y 20 leguas abajo, que es lo que se descubrió el año pasado de 1488, que hasta entonces no se pescaba por castellano alguno". En la comunicación de dicho arrendamiento a las villas andaluzas se especifican esas "20 leguas abajo", ya que se habla del Cabo Bojador, Angra de los
48 A. de la Torre y L. Suárez, Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, (Valladolid, 1958-1963), t. I1, n° 431 y 450: Diferencias sobre la pesca en los cabos Nun y Bojador (IX-1490 y 8-XI-1491).
49 A(rchivo) G(eneral) de I(ndias) - Patronato, lego 170; ramo 5: que los castellanos no pesquen entre Cabo Bojador y Río de Oro por tres años (2-VII-1491) ; B(iblioteca) N(acional) - Manuscritos, VII, n° 2040, fs. 13 y 18: carta de los reyes al concejo de Sevilla para que nadie pesque en el Cabo Bojador hasta que se resuelva el litigio (X-1491 y 27-IV-1493); A.G.S .- Registro General del Sello, 15 agosto 1491: comisión sobre los vecinos de Palos que fueron a las Pesquerías de Bojador, Angra de los Caballos y San Bartolomé contra lo estipulado con el rey de Portugal.
50 Los detalles en E. Aznar Vallejo, "Estado y colonización en la Baja Edad Media. El caso de Castilla", En la España Medieval, 11 , (1988).
51 Los detalles en E. Aznar Vallejo, La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla (J 478-J 526), (San Cristóbal de La Laguna, 1983).
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 137
Caballos y seis leguas abajo; además se precisa "que es al través de la costa de Canaria hasta la postrimera isla de El Hierro". El arrendamiento reaparece en el período 1503-1507, aunque circunscrito al Angra de San Bartolomé y Cabo Bojador52
. El mismo fue realizado mediante poder del adelantado de Canaria a Andrés García Cansino, vecino de Palos.
Caso aparte es el de Santa Cruz de la Mar Pequeña, tras la construcción de la torre real. Se trata aquí de un monopolio regio, aprovechando la riqueza pesquera de su río en el interior de la barra. Los derechos son, por tanto, mucho más altos. En 1498 el gobernador de Gran Canaria concedió licencia a dos navíos, pagando cada uno 1l.250 rnrs. 53 El enclave contaba con otros ingresos pesqueros, pues funcionaba en él un chinchorro confeccionado en Gran Canaria, servido por un arraez y tres oficiales54."Consistía en un artificio construido con paredes de madera alquitranada y cuerdas, empalomadas unas a otras, que se sumergía en el agua. Se utilizaba también en Gran Canaria y consta su presencia en las primeras armadas a Indias. Su precio, próximo a los 6.000 mrs., da idea -junto al número de servidores- de su capacidad. Estos aprovechamientos reservados no son los primeros de la Mar Pequeña, pues, al menos desde 1472, existe documentación en los protocolos sevillanos relativa a "préstamos a riesgo" para los mismos55
.
Las pesquerías de la zona consistían en cazones, lisas, pescadas, pargos y pescado de cuero, y se desarrollaban desde principios de marzo hasta final de septiembre56
. La lejanía y duración de las campañas son prueba de su interés económico y de su duración de las campañas son prueba de su interés económico y de su peso en el consumo local e, incluso, en el de las primeras armadas a Indias57
• A tenor de los arrendamientos, el papel preponderante correspondía a los pescadores de Palos, pero también participaban otros de Moguer, Huelva, Gibraleón, Cartaya, Lepe, Ayamonte, Sanlúcar, Puerto de Santa María y Sevilla. A ellos se unirán los pescadores de Canarias, primero de Lanzarote y Fuerteventura y luego de las restantes islas.
52 F. Morales Padrón, Canarias en el Archivo ... , n° 175. 53 A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas, lego 42 Mod. 54 Idem, lego 45 Mod., n° 16. 55 E. Aznar Vallejo, "El Mediterráneo Atlántico en los orígenes del capitalismo comercial",
Congreso Bartolomeu Dias, t. IlI, (Oporto, 1989), pág. 26. 56 Vid. notas, nO 54-56 y 58. 57 A.G.I.- Contratación (Libros de Armadas), lego 3249, fs. 7-46, Asientos para Indias (1495):
15.000 mrs. en cazones y pescado de cuero que viene en una carabela de Mar Pequeña.
138 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
Más al sur se abrían las pesquerías de Guinea, término que, como hemos visto, tenía un sentido vago. Durante la guerra con Portugal fueron autorizadas tales pesquerías, por lo que no puede extrañar la referencia de Eustache de la Fosse a dos carabelas castellanas pescando en el Río de Oro58
. Concluida la contienda, dichas pesquerías fueron prohibidas59• Se
guramente se trataba de caladeros bastante al sur, ya que, como se ha dicho, la corona castellana no admitió las reclamaciones sobre las zonas próximas al Bojador hasta mucho después. Lo mismo cabe interpretar de la existencia de una pesquería "de los cazones de Guinea", una de cuyas calas de aprovisionamiento era La Gomera60
• En cualquier caso, tras los tratados de Tordesillas y Sintra, estas pesquerías tuvieron una importancia reducida, al tratarse de operaciones arriesgadas; lo que contrasta con la situación al norte de Cabo Bojador.
Actividades bélicas
Las actividades bélicas desarrolladas en la zona pueden agruparse en tres capítulos: guerra regular, corso-piratería y cabalgadas. La primera era realizada directamente por la monarquía, mientras que las otras dos lo eran por sus súbditos, mediando para ello licencia y, normalmente, una recompensa económica. Las tres descansaban sobre la obtención de botín, que permitía la financiación de las empresas.
Guerra regular
La guerra naval era uno de los cometidos del Almirantazgo, que debía realizarla con el apoyo de la escuadra real de galeras. Sin embargo, durante el siglo XV ambas instituciones habían periclitado. La primera, por patrimonialización del cargo, y la segunda, por su creciente ruina. Ello obligará a la contratación temporal de navíos, que sustituyan a la flota permanente, y a la búsqueda de capitanes para dichas armadas. Esto últi-
58 Vid. nota 28. 59 A. de la Torre y L. Suárez, Documentos referentes ... , t. 1, págs. 129, 147, 148 Y 165: Paces de
Alca~ovas; A.G.S.- Registro General del Sello, 19-1I1-1489: Prohibición de pescar en Guinea. 60 E. Aznar Vallejo, Documentos Canarios en el Registro General del Sello (J 476- J 5 J 7), (La
Laguna, 1981), n° 190 y 345: Barco de Palos reposta agua y bastimentos en La Gomera, estando en la pesquería de los cazones de Guinea.
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA /39
mo no cambia la participación del almirante en el quinto real, normalmente un tercio -tanto de las presas marítimas como de otros beneficios-, aunque podía aumentar por merced real a la mitad o a la totalidad del mism061
. También podía cesar completamente por aplicación de la política general de la monarquía, como en la conquista de Canarias aunque, en este caso, la resistencia del almirante fue grande y terminó imponiéndosé2
• Al igual que en otros derechos, su percepción hubo de enfrentarse a la acción de los señores y justicias locales, quienes intentaban soslayar su participación63
.
Con anterioridad al reinado de los Reyes Católicos, la acción directa de la monarquía en el plano militar fue muy restringida, a pesa! de la pugna con los portugueses. Se limitó a apoyar a los señores castellanos y a intervenir en ocasiones excepcionales. La primera de estas interv:enciones fue en 1420, cuando se hizo merced a Alfonso de las Casas de la conquista de las islas del archipiélago canario entonces insumisas, a cambio de tener aparejadas en ellas cuatro galeras gruesas64
• Por la misma fecha debió producirse el envío de la expedición de Pedro Barba de Campos, uno de los capitanes de las galeras reales, aunque ignoramos si la misma estaba en relación con la trasmisión del señorío a señores castellanos o a la rivalidad con Portuga165
• La siguiente intervención fue el envio, en 1450, de Íñiguez de Atabe como secuestrador de Lanzarote66
•
El alcance de esta acción fue muy restringido, pues se limitó a reforzar, mientras duró el enfrentamiento militar y diplomático con los lusitanos, con 25-30 hombres de pelea los 40-45 que existían en la isla.
Durante el reinado de los Reyes Católicos la situación es completamente distinta, produciéndose operaciones armadas en Canarias, Berbería, Guinea y litoral andaluz. Las mismas se realizan mediante representantes reales o mediante capitulaciones con particulares, apoyadas con
61 R. Carande y J. de M. Carriazo, El Tumbo ... , t. 1, pág. 69: Merced al Almirante de la totalidad del quinto sobre presas.
62 E. Aznar Vallejo, Documentos ... , n° 49,52,281 Y 351: Exención del quintos del Almirante y reclamación por parte de éste de su medio quinto; Información ... , pág. 120 Y ss. : exención de quintos a favor de Juan de Bethencourt y renovación a favor de Fernán Peraza (28-XI-1403 y 15-IV-1494).
63 A.G.S.- Registro General del Sello, 30-1I1-1494: A las justicias del Arzobispo de Sevilla para que paguen los quintos al Almirante.
64 A.G.S.- Cámara de Castilla (Diversos), lego 9, n° 15 . 65 E. Aznar Vallejo, Información ... , pág. 295; M(useo) N(aval), Col. Fernández Navarrete, X, fs.
29-38 vO. 66 E. Aznar Vallejo, Información ... , pág. 160, 224 Y ss .
140 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
aportaciones reales -tropas de la Santa Hermandad, contingentes de homicianos, rentas de cruzada, etc. y ciertos beneficios económicos.
La primera flota fue organizada en 1475 y estaba compuesta por cuatro galeras, dos del conde de Cardona y dos de Álvaro de Nava, al mando de ésté7
• Su actuación consta desde 8 de septiembre de 1475 hasta final de mayo de 1476, habiendo recibido por su servicio 3.171 quintales y dos arrobas de bizcocho, 60 quintales de sebo y 615.438 mrs. Su misión fundamental era la defensa del litoral andaluz frente a los portugueses y su aliado Coulon.
En 1476 se organizan dos flotas, una con destino a la Mina de Oro, otra para la ocupación de la isla de Antonio, en Cabo Verdé8
. La primera estaba compuesta por tres naos vizcaínas y nueve carabelas andaluzas, siendo su capitán Charles de Valera. Consta su servicio entre abril y septiembre de 1476, en unos casos durante cinco meses y en otros durante seis. El gasto total de la flota fue 1.058.558 rnrs., incluidos los 25.000 que se dieron al adalid mayor. Los beneficios, en concepto de quinto sobre esclavos y "ropa", fueron de 355.492 rnrs., a pesar del regreso de una nao, de la incautación por el marqués de Cádiz del quinto de las carabelas del Puerto de Santa María, y de que una carabela sólo llegó hasta Gambia para devolver al rey de este país.
En 1477 se organizó una nueva flota para Guinea y se renovó la de galeras en defensa dellitora169
• La primera iba mandada por Juan Boscán, uno de los capitanes de las galeras aragonesas, con Francisco Bonaguisa y Berenguel Granel como encargados de los rescates. Su viaje se realiza en 1478, con participación de vascos y andaluces, y con escala en Canarias . La segunda estaba compuesta por las cuatro galeras antes citadas y "otras de las atarazanas de Sevilla y ... del Reino de Aragón".
En 1478 comienzan las expediciones para la conquista de Gran Canaria70
. Los primeros encargados de tal misión fueron don Juan de Frías, obispo de Rubicón, y los capitanes Juan Bermúdez, deán de dicho obispado, y Juan Rejón, criado de la Reina. Las disensiones surgidas entre los capitanes obligaron a nombrar un gobernador, cargo que recayó en Pedro de Algaba. Su actuación costó la vida a Juan Rejón y no resolvió los anta-
67 A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas (l a época), lego 5: Cuentas de Rodríguez de Lillo. 68 A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas (1 a época), lego 5: Cuentas de Rodríguez de Lillo;
A.G.S.- Registro General del Sello, 28-III-1476 (Cf. A. de la Torre y L. Suárez, Documentos referentes ... , t. 1, pág. 39.
69 A.G.S.- Registro General del Sello, l7-1V-1477 y ss. ; A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas (l" época), lego 5: Cuentas de Rodríguez de Lillo.
70 Los detalles en E. Aznar Vallejo, La Integración ... , pág. 42.
140 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
aportaciones reales -tropas de la Santa Hermandad, contingentes de hornicianos, rentas de cruzada, etc. y ciertos beneficios económicos.
La primera flota fue organizada en 1475 y estaba compuesta por cuatro galeras, dos del conde de Cardona y dos de Álvaro de Nava, al mando de éste67
• Su actuación consta desde 8 de septiembre de 1475 hasta final de mayo de 1476, habiendo recibido por su servicio 3.171 quintales y dos arrobas de bizcocho, 60 quintales de sebo y 615.438 rnrs. Su misión fundamental era la defensa del litoral andaluz frente a los portugueses y su aliado Coulon.
En 1476 se organizan dos flotas, una con destino a la Mina de Oro, otra para la ocupación de la isla de Antonio, en Cabo Verde68
• La primera estaba compuesta por tres naos vizcaínas y nueve carabelas andaluzas, siendo su capitán Charles de Valera. Consta su servicio entre abril y septiembre de 1476, en unos casos durante cinco meses y en otros durante seis. El gasto total de la flota fue 1.058.558 rnrs., incluidos los 25.000 que se dieron al adalid mayor. Los beneficios, en concepto de quinto sobre esclavos y "ropa", fueron de 355.492 rnrs., a pesar del regreso de una nao, de la incautación por el marqués de Cádiz del quinto de las carabelas del Puerto de Santa María, y de que una carabela sólo llegó hasta Gambia para devolver al rey de este país.
En 1477 se organizó una nueva flota para Guinea y se renovó la de galeras en defensa dellitora169
• La primera iba mandada por Juan Boscán, uno de los capitanes de las galeras aragonesas, con Francisco Bonaguisa y Berenguel Granel como encargados de los rescates. Su viaje se realiza en 1478, con participación de vascos y andaluces, y con escala en Canarias . La segunda estaba compuesta por las cuatro galeras antes citadas y "otras de las atarazanas de Sevilla y ... del Reino de Aragón".
En 1478 comienzan las expediciones para la conquista de Gran Canaria70
• Los primeros encargados de tal misión fueron don Juan de Frías, obispo de Rubicón, y los capitanes Juan Bermúdez, deán de dicho obispado, y Juan Rejón, criado de la Reina. Las disensiones surgidas entre los capitanes obligaron a nombrar un gobernador, cargo que recayó en Pedro de Algaba. Su actuación costó la vida a Juan Rejón y no resolvió los anta-
67 A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas (la época), leg. 5: Cuentas de Rodríguez de Lillo. 68 A.G.S .- Contaduría Mayor de Cuentas (1 a época), leg. 5 : Cuentas de Rodríguez de Lillo;
A.G.S.- Registro General del Sello, 28-IlI-1476 (Cf. A. de la Torre y L. Suárez, Documentos ref erentes ... , t. 1, pág. 39.
69 A.G.S.- Registro General del Sello, 17-IV-1477 y ss.; A.G.S .- Contaduría Mayor de Cuentas (1 a época), leg. 5: Cuentas de Rodríguez de Lillo.
70 Los detalles en E. Aznar Vallejo, La Integración .. . , pág. 42.
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 141
gonismos, por lo que fue sustituido por Pedro de Vera. Estos tres momentos de conquista quedan subrayados por el envío de tres flotas, de las que no existen datos precisos.
En 1479, e incluso en 1480, los reyes proyectaron grandes armadas contra Portugal que no llegaron a materializarse7l
• A partir de 1482 comienza a actuar la flota de Poniente, cuya misión era impedir el abastecimiento del Reino de Granada, pero que también actuaba en la vigilancia del comercio con Berbería. En ella alternan diversos capitanes - Álvaro de Nava, Conde Castro, Díaz de Mena, López de Arriarán e Íñigo de Artieta72
- y varios tipos de naves, entre las que no falta una carraca genovesa73
•
En los años 90 el peso de la acción vuelve hacia el sur, con las capitulaciones para la conquista de La Palma y Tenerife74
. Su único firmante, Alonso Fernández de Lugo, era al mismo tiempo jefe militar y futuro gobernador de las islas. En el caso de La Palma, los beneficios económicos ofrecidos eran la totalidad de los quintos reales en dichas islas y la mitad de los percibidos en Tenerife y Berbería, más un premio de 700.000 mrs. Ignoramos las condiciones precisas de la capitulación de Tenerife. De lo que podemos colegir a través de otras fuentes, las novedades respecto a La Palma fueron: la no concesión de los quintos y el compromiso de la Corona de transportar las tropas y bastimentos, para lo que se nombró capitán de la flota a Íñigo de Artieta.
Acabada la conquista de Canarias, la acción real se encaminó hacia Berbería. En 1496, se realizó la contratación, por el gobernador de Gran Canaria, de la flota para la construcción de Santa Cruz de la Mar Pequeña75
; y en 1499, se efectuó el concierto con Alonso de Lugo para la edificación de nuevas torres en Berbería, con apoyo de mantenimientos y artillería por parte de la monarquía76
•
71 D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de ... Sevilla, t. I1I, Libro XII, año 1479. 2a
ed. facsímil, (Sevilla, 1988); A.G.S.- Registro General del Sello, 20-VI-1480: Comisión al Dr. LiIlo sobre una armada que se hace contra los portugueses en Sanlúcar.
72 Citamos a modo de ejemplo: A.G.S .- Registro General del Sello, 22-VII-1484: Autorización a Álvaro de Nava para sacar 500 quintales de bizcocho con destino a las naos del Estrecho; Idem, 24-XI-1488: Martín Díaz de Mena y García López de Arriarán están con cuatro carabelas en la defensa del Estrecho; vid. además nota 89.
73 A.G.S.- Registro General del Sello, 16-IV-1484: Seguro a Pascual Lomelin, genovés, propietario de una carraca contratada en la armada "contra los moros".
74 Los detalles en E. Aznar Vallejo, La Integración .. . , pág. 45. 75 A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas (la época), lego 45/16; A. Rumeu de Armas, España en
África ... , t. II, docs. XXVI y XXVII. 76 A.G.S.- Cámara de Castilla (Diversos), lego 9, n° 25. Cf. A. Rumeu de Armas, España en Áfri
ca ... , t. II, docs. XXXV y ss.
142 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
En las armadas dirigidas directamente por el rey, éste se reservaba el nombramiento del capitán mayor o general, así como el de escribanos y alguaciles 77. El primero tenía jurisdicción para usar la justicia real, civil y criminal, con poder para remover a los capitanes y nombrar sustitutos de los escribanos reales. Los capitanes debían prestarle pleito-homenaje, como anteriormente lo hacían al almirante. Los nombramientos de escribanos y alguaciles tendieron a hacerse mediante la creación de las prebendas de escribano y alguacil mayor, siendo éstos los encargados de la concesión de los oficios efectivos78
. Estos cargos reales terminaron arrinconando a los oficiales del almirante encargados del control de las presas y de la disciplina militar79
•
Corso y piratería
Este epígrafe reúne aquellas acciones militares, pararregulares o irregulares, que se realizaban por mar. Las primeras se dirigían contra los súbditos de otros países europeos, con quienes existían hostilidades generalizadas o de quienes se exigía una compensación económica concreta; o contra otros pueblos, con quienes existía un régimen de hostilidad permanente, salvo que mediaran paces expresamente concertadas. Eran éstas las operaciones de corso o "armadas". Las acciones piráticas nacían de la contravención de las normas nacionales e internacionales sobre tráficos marítimos, por 10 que no obedecen a ninguna regla.
Las acciones de corso estaban reguladas por la Corona, que daba autorización para ellas y se lucraba con una quinta parte del botín, en el que participaba el almirante8o
• La autorización regia se guardaba sobre todo en el primer supuesto, ya que en el segundo se entendía como permanente, a pesar de que conocemos una licencia para hacer presas contra moros8
'.
77 A.G.S.- Registro General del Sello, 6-II-1478: Capitanía mayor de la flota para Guinea. 78 A.G.S.- Estado (Castilla), leg. 1,2, nO 122: Dr. Talavera, escribano mayor de las armadas
(1484). R. Carande y J. de M. Carriazo, El Tumbo ... , t. l, pág. 132: Luis González, secretario real, nombrado escribano mayor de los navíos a Guinea, con facultad para nombrar escribanos en cada embarcación (6-XII-1476); A.G.S.- Registro General del Sello, 5-II-1478: Alguacilazgo Mayor, de por vida, de todos los navíos que van a Guinea.
79 A.G.S.- Contaduría Mayor del Sueldo (1 a) , lego 53, f. 40: Escribanos real y del Almirante, junto al contador, en la armada contra Aragón y Granada (1430-31).
80 Citamos a modo de ejemplo: A(rchivo) H(istórico) N(acional) - Osuna, lego 289, n° 4: presa de pescadores en el mar, 63 moros y 2 fustas, de los que corresponden al quinto 13 moros. El rey recibe 9 y el almirante 4 (21-X-1435).
81 A.G.S.- Registro General del Sello, 28-VII-1491.
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA /43
Subsidiariamente podía existir una regulación señorial a nivel local, como la contemplada en las ordenanzas de Palos82
. Éstas prohiben las armadas por perjuicio a la renta de la cuarentena, salvo que se hagan por interés de los señores o para el Estrecho.
Durante la guerra con Portugal se concedió licencia general para armar contra "contrarios", incluyendo la liberación de quintos, salvo del oro y los cautivos procedentes de la Mina83
• En virtud de esta autorización general, se produjeron diversos apresamientos de naos y carabelas portuguesas. Tal autorización sirvió, además, para organizar expediciones hacia las zonas de soberanía portuguesa, sin incorporarse a la flota real. Éste es el caso de la preparada en la villa de Palos, que regresó con esclavos azanegas, incluido su rel4
• Creemos que se trata, en realidad, del rey de Gambia, devuelto a su país por la flota de Charles de Valera.
Para este período y este ámbito sólo conocemos una carta de represalia, curiosamente otorgada por el duque de Medina Sidonia85
• Con ella fue asaltado en Gibraltar un mercader gallego, que procedía de Aragón con vinos y paños.
Las presas marítimas contra musulmanes las conocemos en detalle gracias a las cuentas de Cádiz, que recogen el resultado de dicha actividad durante 148586
. Entre febrero y diciembre de dicho año se hicieron 7 presas, que reportaron 152 cautivos -144 moros y 8 judíos-, más provisiones, aparejos y ropa. El quinto de esta actividad fue de 352.107 rnrs., lo que da un valor global superior a 1.750.000 rnrs., ya que antes de quintar se deducían algunas cantidades en concepto de promesas, reparaciones y premio de capitán o "quinto de la joya". La magnitud de estas cifras queda patente si las comparamos con las de las rentas de la ciudad en ese año, que fueron de 1.000.475 mrs., rebajados a 914.563 rnrs. a causa de la peste. En el reparto del quinto, dos tercios correspondían al marqués y un tercio a los armadores. Esta fórmula copiaba el reparto entre el rey y su almirante antes de que la renta fuese concedida a don Rodrigo Ponce de León, primero por
82 A. González Gómez, "Ordenanzas municipales de Palos de la Frontera (1484-1521)", Historia, Instituciones, Documentos, 3, (1976).
83 M. Fernández de Navarrete, Colección de los viajes que hicieron por mar españoles desde finales del siglo XV, (Madrid, 1954), nO 5: Liberación del quinto de los que arman contra contrarios (7-V-1479).
84 A. de Palencia, Crónica de Enrique IV, ed . y est. Paz y Meliá, (Madrid, 1975), libro XXV, cap. IV.
85 A.G.S.- Registro General del Sello, 3-X-1486, fs. 27 y 31. 86 A.H.N., Osuna, lego 1620, n° 1. Cf. M. A. Ladero Quesada, "Unas cuentas en Cádiz (1485-
1486)", Cuadernos de Estudios Medievales, II, III (1975-76).
i44 LA EXPERiENCiA MARíTiMA
juro de heredad y luego de por vida8? A la vuelta de la renta a la Corona,
la mitad de los quintos quedaron para propios, pero ante la reclamación de los armadores, pasaron a éstos88.
Las acciones piráticas presentan un enorme desarrollo, sin mengua en épocas de paz generalizada o de reforzamiento de la autoridad monárquica. En el Registro del Sello existen, por este motivo, 45 reclamaciones en el período 1477-1495. Los autores de estos asaltos son esencialmente andaluces y vascos, con 31 y 10 denuncias respectivamente. A ellos hay que unir un genovés y un portugués. El papel de los lusitanos sería, seguramente, más importante, pero las reclamaciones contra ellos se presentarían ante el monarca portugués. En el capítulo de afectados la primacía corresponde a castellanos --en su práctica totalidad andaluces- y portugueses, con 16 y 9 atentados respectivamente. Le siguen genoveses, aragoneses, bretones y franceses, ingleses y, más alejados, florentinos y moros. Los lugares de comisión son mayoritariamente del litoral andaluz, seguidos de diversos puntos de Berbería y, en menor medida, del Algarve e islas portuguesas. Curiosamente, no conocemos casos de piratería en Canarias. Es preciso señalar que buena parte de los asaltos están en relación con tráficos africanos, cuya inestable situación legal servía de justificación para los mismos. Y esto, a pesar de los seguros reales a los mercaderes y a las ciudades moras sometidas a Portugal, que no eran respetados ni por los capitanes de la flota del Estrech089. Algunos de estos ataques se solventaban mediante la intervención real, mientras que otros 10 hacían a través de un acuerdo entre las partes.
Cabalgadas
Tanto por su filosofía como por su regulación, estas operaciones constituían una prolongación en tierra de las "armadas,,90. En nuestro ámbito las zonas de cabalgada comprendían las islas del archipiélago canario aún por conquistar y la costa africana. En la primera de ellas quedaban exclui-
87 A.H.N., Osuna, leg. 183, nO 4. 88 A.G.S .- Registro General del Sello, 28-VIl-1495, f . 14. 89 Citamos, a modo de ejemplo, R. Carande y J. de M. Carriazo, El Tumbo ... , t. III, pág. 142: Se
guro a los moros de Azamor, bajo obediencia de Portugal; A.G.S.- Registro General del Sello, 20-XII-1494: Fianzas de Íñigo de Artieta, capitán de la armada de Vizcaya, por la ropa que había tomado a los judíos que desde Portugal pasaban "allende".
90 Salvo expresa indicación, los detalles de este apartado pueden verse en E. Aznar Vallejo, La Integración ... , págs. 126-128.
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 145
dos los "bandos de paces", aunque la práctica lo desmintiera a m~nudo; mientras que en la segunda, la regulación obedecía a los convenios firmados entre las coronas de Castilla y Portugal. El tratado de Tordesillas permitió a los castellanos franquear para este fin el Cabo Bojador, impuesto como límite a otras actividades. Esta situación desapareció en 1509, al situar el tratado de Sintra el límite de las cabalgadas en el mencionado cabo, quedando por tanto circunscritas a BerberÍa.
Las cabalgadas eran alentadas por los monarcas como medio de aumentar sus rentas y de ampliar las zonas de influencia castellana. Por ello, los productos obtenidos en las mismas se beneficiaban de una serie de exenciones fiscales, como la de estar libre de alcabala en la primera venta. L~ renta de la monarquía en estas operaciones era un quinto de su valor, aunque era habitual que una parte fuera percibida por particulares. En Canarias, durante la época señorial, los quintos correspondían por merced a los señores, que tenían en ellos su principal renta. Ya en época realenga, la segunda capitulación para la incorporación de Gran Canaria concedió a los organizadores los quintos y rentas de la Corona durante diez años. La merced afectaba a dicha isla y "a las que estaban aún por someter", lo que hacía alusión a las cabalgadas en Tenerife y La Palma. A pesar de ello, Pedro de Vera recibió cuatro años más tarde la mitad del quinto real sobre las presas en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Berbería. Tal concesión había concluido en el momento de concertarse la conquista de La Palma, para la que Alonso de Lugo recibió la mitad de los quintos de las cabalgadas efectuadas en Tenerife y Berbería. Probablemente, esta última demarcación sólo cubría la zona de soberanía castellana, pues ese mismo año se expidió una real cédula para que el juez de residencia de Jerez impidiese a Juan de Olmedo, vecino de Puerto Real, hacer cabalgas "allende", porque sólo Pedro Patiño tenía licencia reae'. Desde 1486, los quintos de la zona andaluza, tanto de armadas como de cabalgadas, debieron pagarse en el Puerto de Santa María92.
El memorial sobre "la guerra del moro" nos informa de los aspectos prácticos de estas expediciones en Andalucía: importancia del núcleo Puerto de Santa María-Jerez en su organización y aprovisionamiento; utilización de Gibraltar como punto de apoyo; tipos de nave utilizadas y ventajas de las carabelas; ocupación temporal de ciudades, como Azamor y Casa del Caballero; etc.93
. Para Canarias, contamos con la Información
91 A.G.S.- Registro General del Sello, 14-VII-1492, f. 162. 92 A. Rumeu de Armas, España en África ... , t. II, doc. 10. 93 M. Jiménez de la Espada, "La guerra del Moro a fines del siglo XV", Boletín de la Real Aca
demia de la Historia, XXV (1894).
lA EXPERIENCIA MARÍTIMA 147
ñas embarcaciones de remos: cópanos, barquetas y barcas, que no superan los siete codos y actúan normalmente como auxiliares.
En la defensa militar del litoral, la protagonista tradicional había sido la galera. Durante el siglo XV conoce una crisis, reflejada en la decadencia de las atarazanas sevillanas97
• Sus razones las expone el memorial sobre "la guerra del moro" al hacer la alabanza de la carabela, que supera todas sus virtudes: es más ligera por su velamen, más fuerte por su artillería y sus barcas le permiten embarcar y desembarcar, además de poder remo1carla98
• A pesar de ello, consta su utilización y la de sus auxiliares -galeotas, fustas y tafureras- durante todo el período en flotas reales y señoriales, y existen proyectos de construcción hasta 153099
• Sin eJ?1bargo, parte de las galeras utilizadas fueron contratadas en el Mediterráneo, mientras se realizaban los planes reales de construir grandes naos, susceptibles de ser artilladas 100. La utilización de embarcaciones de este tipo en aguas lejanas resultaba aún más problemático ya que, como recuerda Le Canarien, viajaban siempre costeando lO1
•
En la navegación de altura el predominio de los veleros es absoluto. A falta de documentación detallada, es poco 10 que podemos precisar de su evolución. A comienzos de siglo, las embarcaciones utilizadas son la barcha y la nave. La primera es de menor porte, de un sólo mástil y sin cubierta. La nave, en cambio, tiene varios mástiles, cubierta y posee embarcación auxiliar. A mediados de siglo ya han sido sustituidas por carabelas y valliners, aunque ignoramos sus características en dicho momento.
Sólo en el último tercio del siglo podemos precisar acerca de su reparto, capacidad, origen, etc., gracias a la documentación notarial y la relativa a flotas 102. En el primer punto, sólo podemos asegurar que los tipos más corrientes eran la carabela y la nao, seguidos muy de lejos de carracas, carracos, valliners y carabelones. El origen de estos barcos es mayo-
97 A. Collantes de Terán, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, (Sevilla, 1977), págs. 239-241. Vid. además notas 67 y 69.
98 Vid. nota 93. 99 Citamos, a modo de ejemplo, R. Carande y J. de M. Carriazo, El Tumbo ... , t. 1, pág. 249: asalto
a un vizcaíno; perpetrado, entre otros, por una galera y una galeota (1477); J. Bono y C. Unguetti, Los Protocolos ... , pág. 52, n° 3: Enrolamiento en las galeras del duque de Medina (1471) ; C. Femández Duro, Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y León, (Madrid, 1895). Apéndices, n° 13: Construcción de dos galeras en Rota (1530).
100 R(eal) A(cademia) de la H(istoria), colección de J. Bautista Muñoz, NI 02, f. 144 vO: Proyectos de 1495 y 1502.; vid. además notas 67 y 69.
101 E. Serra y A. Cioranescu, Le Canahen ... , cap. 55 del texto G. 102 Vid. notas 24 y 113.
148 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
ritariamente andaluz, tanto de Sevilla como de otros puertos. A esta procedencia hay que sumar la vascongada y, en algún caso, la genovesa. Los primeros navegan en tipos menores, como carabelas y valliners, aunque no faltan algunas naos y un carraco; mientras que los segundos lo hacen en navíos mayores, como naos y carracas.
Ignoramos cuáles eran los porcentajes de construcción local y de importación en la flota andaluza pues, aunque poseemos noticias de ambas actividades, no podemos cuantificarlas 103. No creemos que la situación fuese igual a la recogida por Artiñano para el siglo XVII04
• En ésta predominaba la importación norteña, quedando la construcción local relegada a la obra muerta de los navíos, debido a los inconvenientes de usar madera de pino aún verde. Los indicios para pensarlo son diversos. En los privilegios de Enrique III a los marinos castellanos se señala que "Sevilla y los mareantes del reino se quejan de que hacen navíos, así naos como barcas y bajeles, y los mercaderes extranjeros no quieren fletarlos"105. Un siglo después, las pragmáticas para la construcción de grandes naos tuvieron aplicación en Andalucía, lo que sirve para contrarrestar la decadencia de las Atarazanas sevillanas 106. Las ordenanzas de Palos, por su parte, prohiben vender carabelas y otros navíos; ordenan construir ocho carabelas; y protegen el bosque de pinos, tanto para construcción como para reparación de embarcaciones 107. Es posible que la solución se encuentre en la especialización andaluza en carabelas y tipos similares de veleros, con la consiguiente dependencia de importaciones norteñas y mediterráneas de naos y galeras.
La contratación de los navíos podía hacerse "al través", es decir, completos, o por cantidades cargadas. La primera modalidad predominaba en la organización de flotas, mientras que la segunda era moyoritaria en la navegación mercantil.
Los navíos contratados "al través" podían ser pagados por meses o por viajes. Incluso, podía indicarse el valor asignado a la unidad de carga, lo que
103 A.G.S.- Registro General del Sello, 16-III-1478: Seguro a Juan Camacho, vecino de Cádiz, y de quienes fu eron con él a Vizcaya o Guipúzcoa a comprar una nao ; C. Herrero Grille, El abastecimiento de carne y pescado en Sevilla afines del siglo XV (Memoria de licenciatura inédita). 30 Mayo 1482: Juan Sánchez de La Puebla, cómitre, contrata a Juan Fernández, carpintero y maestro mayor de las galeras de las Atarazanas y Alfonso Bernal , carpintero, para hacer una carabela de 40 toneles.
104 G. Artiñano y de Galdácano, La arquitectura naval española en madera, (Barcelona, 1920), págs. 67 y 68.
lOS M. Fernández de Navarrete, Colección de los viajes ... , t. 1., Apéndice n° 2. 106 Vid. nota 100. 107 Vid. nota 82.
lA EXPERIENCIA MARÍTIMA 149
nos permite conocer su capacidad de transporte, distinta de la de aforo. Así en las cuentas de la conquista de Gran Canaria, vemos que un valliners carga 33'5 toneladas de cereal y un barco sólo 6 lO8. Esto no quiere decir que todos los navíos de un mismo tipo carguen idéntica cantidad, ya que depende de su aforo y del tipo de carga. Ello repercute en el pago. En la expedición a Mina de Oro, de 1476, una nao gana 16.500 mrs. al mes, mientras que otras recibían 16.000 y 14.200lO9. En cualquier caso, las diferencias con las carabelas son notables, ya que éstas percibían 5.000 mrs. al mes en dicha expedición.
A este precio había que sumar el gasto de la tripulación y de los pertrechos, aunque en alguna partida de las cuentas de Gran Canaria se concierta un precio global, que 10 cubre todo. El número de tripulantes varia~a de acuerdo con el navío y con el viaje. A pesar de ello, las cifras dan idea de la graduación entre los diversos tipos de navíos. La tripulación de las naos oscila entre 25 y 40 hombres, mientras que las carabelas llevan 11 ó 12 Y los barcos entre 7 y 10. Su remuneración era muy variable, no así la proporción que suele ser fija: el maestre, dos soldadas, el contramaestre y el piloto una y media, los marineros una, los grumetes 2/3, y los pajes y cocineros media.
En el sector del transporte, el peso de las colonias extranjeras, notable en el plano comercial, desaparece. Por ello, la primacía corresponde a los andaluces. Los datos sobre el origen de los maestres, único consignado por los documentos, confirma tal aseveración. En las cartas de flete de los protocolos sevillanos este porcentaje es superior al 90%, destacando dentro de él la participación sevillana (ciudad y Triana) que supone el 85% del mismo, seguida de Palos y, ya más lejos, de otros puertos del litoral (Cádiz, Huelva, Moguer). Otras procedencias consignadas son la vascongada (Motrico, Deva, Fuenterrabía) y la portuguesa (Setúbal, Tavira, OportO)llO. Aunque se puede argüir que los protocolos locales no recogen todo el tráfico y que los porcentajes variarían en otros puertos andaluces, la alta participación andaluza está fuera de toda duda. Su cuota en esta zona era superior a la media (64% en el estudio de Otte), seguramente debido al empleo de navíos de mediano porte. La importancia de los transportistas andaluces también es visible en el comercio canario, en el que representan más del 20%, porcentaje que es inferior a la mitad del de los portugueses, pero que casi dobla al de los vascos 111. A todo ello hay que sumar la exclusiva anda-
108 M. A. Ladero Quesada, "Las cuentas de la conquista de Gran Canaria", Anuario de Estudios Atlánticos, XII, (1966).
109 A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas (la época), lego 5: Cuentas de Rodríguez de LiIlo. 110 Vid. nota 24. 111 E. Aznar Vallejo, La integración ... , l?ág. 339 Y ss.
i50 IA EXPERiENCiA MARÍTIMA
luza en la navegación "menor", tanto fluvial como de interrelación dentro del complejo portuario de la Baja Andalucía ll2.
Los pertrechos pueden dividirse en dos grandes rúbricas: alimentos y material. Las cuentas de armada nos permiten conocer perfectamente ambos extremos ll3
. Las provisiones eran bizcocho, vino, garbanzos, ajos, vinagre, carne de vaca y sardina arencada, cuyas cantidades, repartidas entre el número de tripulantes y meses de navegación, permiten conocer la dieta a bordo. Los materiales eran: armas -pólvora, lanzas, pitaras as para piedra, madejas de bramante, plomo-, menaje -escudillas y platos de madera, jarras, loza de barro, candelas-, y aparejos -telas y esteras para el pañol, toneles, mangueras, cañamazo, espuertas-o Era éste el capítulo más caro del presupuesto, seguido por la tripulación y el flete. En la expedición a Mina de Oro, en la nao de Salazar tales conceptos fueron: tripulación 110.000 mrs., pertrechos 109.240 (72.035 de provisiones y 37.205 de materiales) y flete 82.500. A pesar de esto, los fletes eran altos en relación al valor del navío, pues las cuentas de Gran Canaria muestran que el valor de una carabela quedaba amortizado en 2 ó 3 viajes.
En la navegación mercantil, el acomodo de la carga y, por tanto, la capacidad del navío, dependía del producto. Los medios de carga pueden agruparse de acuerdo a su materia prima: madera, barro, textil y fibras vegetales.
Los más abundantes son, para desgracia de los arqueólogos, los primeros. Los de mayor capacidad y mayor frecuencia son los toneles, que constituyen la base de aforamiento. El tonel macho contenía dos pipas o cuatro cuartos. Conocemos su utilización para vino, vinagre, aceite, harina, remieles, sardinas, gofio y olivas. Fracción de éste era la bota cuya capacidad era de 3/5 del tonel. Por debajo de la bota se encuentran los barriles o barriletes, siempre relacionados con el transporte de pólvora y de medidas variables. También eran de madera las cajas, que servían para transportar azúcar, conservas y confituras, y cuya capacidad habitual era de 3 andanadas de 12 panes, y en ellas 10 arrobas de azúcar. Cuatro cajas de azúcar constituían una tonelada.
La jerga, cañamazo y lienzo servían para hacer costales y sacas para harina y granos, y para preservar las mercancías por piezas. Las sacas de palma se utilizaban para sebo. Los recipientes cerámicos más corrientes eran las jarras, que podían ser enceradas. Su utilización más frecuente era
112 Vid. nota 96. 113 Hemos estudiado armadas a Canarias, Indias, Mar Pequeña y La Mina; M. A. Ladero Quesa
da, "Las cuentas ... "; A.G.I.- Contratación (libros de Armadas), lego 3249, fs. 7-46; A.G.S.Contaduría Mayor de Cuentas (1 a época), lego 45/16; A.G.S.- Contaduría Mayor de Cuentas (1 a época), lego 5.
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 151
para aceite, pero también servían para vinagre, aceitunas, pez, jabón y miel de azúcar. Sólo una vez hemos encontrado precisada su capacidad; media arroba de jabón; aunque a buen seguro debía estar fijada para cada uno de los productos. Más raramente, figuran garrafas para aceite, cántaros y botijas para miel, macetas vidriadas para azogue e, incluso, unas espuertas de barro. Éstas y las confeccionadas con esparto y palma se utilizan habitualmente para "menudencias", aunque conocemos transportes concretos de cal, ajos, carne, tocinos y quesos. Episódicamente, encontramos un canasto para almarrajas y una sereta para clavazón.
Alguno de estos medios de carga requerían preparación para el viaje. Las jarras y macetas precisaban tapas, que eran selladas con yeso, al igual que las pipas y toneles. Estos últimos eran arrumados con corcho. El caso más singular es el de los tocinos, que eran lavados con lejía, embarrados y cubiertos con salvado.
La evaluación habitual de cada tonelada era de 24 fanegas de cereal y 22'5 quintales de fruta o pez, además de los valores ya señalados. El precio de flete por tonelada variaba de acuerdo con los destinos y, excepcionalmente, con los productos. En ocasiones, el mismo se veía incrementado por derechos de "avería".
La conexión entre transporte marítimo y otros medios de transporte es visible, sobre todo, en los Libros de Armadas, que recogen la acumulación de productos por vía fluvial y terrestre1l4
. En las organizadas en Sevilla podemos observar dos grandes tipos de tráfico: la concentración en esta ciudad de productos para el embarque y la consignación de otros para puntos intermedios del recorrido -en el río y, sobre todo, en los puertos del litoral. A ellos hay que sumar el movimiento de productos dentro de Sevilla y su embarque en el puerto. El acarreo de productos podía tener un origen lejano, tal es el caso del pescado de Palos o de la Mar Pequeña, los tocinos y jerga extremeños, y la pez de Á vila, Vizcaya o Ibiza; además de los utensilios metálicos, conservas, medicinas y textiles que se encontraban regularmente en el mercado sevillano. En otros casos, se trataba de producciones locales, artesanales de la propia Sevilla y agrícolas de su entorno, como habas de Santiponce, La Rinconada y La Algaba; cereal de Utrera, Los Palacios y Lebrija; vino del Aljarafe y la Sierra, cotonías de Escacena, etc. El envío de productos a otros puntos obedecía a razones coyunturales, por 10 que los rezagados eran enviados en barco a Sanlúcar; a razones de economía, como el trigo de Lebrija o la pez obtenida en el
114 A.G.I.- Contratación (libros de Armadas), leg. 3249, fs . 7-46: Asiento para Indias (1495).
152 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
Puerto de Santa María enviados también a Sanlúcar; o de oportunidad, como la carga de vacas en las islas del río.
Para algunos productos poseemos detalles de su movimiento. El cereal de la Campiña podía transportarse en recuas hasta Sevilla --caso de Utrera- o hasta los cargaderos del río (El Copero, Bodegón del Rubio, El Salado, Tarfía) y desde aquí en barco hasta Sevilla --caso de Utrera, Los Palacios- o hasta Sanlúcar --caso de Lebrija- . La comparación entre ambos sistemas es posible en el caso de Utrera, desde donde llevar un cahiz por tierra costaba 96 rnrs. (a 20 rnrs.la carga de 2'5 fanegas) y hacerlo por el río costaba 94'8 (a 16 mrs. la carga hasta el Bodegón del Rubio, y a 18 rnrs. el cahiz hasta el muelle). El desglose del segundo recorrido da 74'8 y 18 rnrs., lo que indica la ventaja del transporte fluvial, especialmente para las poblaciones cercanas al río. El vino y vinagre se traían en recuas desde la Sierra y el Aljarafe (Aznalcázar, Villalba, Guada1canal, Alanís, Cazalla y Manzanilla), en cargas de 10 arrobas. Los tocinos se llevaban desde la provincia de León (Monasterio, Cabeza de Vaca, Calzadilla, Fuente de Cantos, Medina de las Torres), también en recuas. A ello hay que sumar el traslado desde el almacén de abastecimiento hasta el muelle y su carga en el navío. A modo de ejemplo, podemos decir que el transporte de 500 tocinos desde la provincia de León costó 12.501 '5 rnrs., mientras que su traslado hasta el barco en diez carretadas valió 200 rnrs., e igual precio llevó la compañía de cargadores por subirlos a bordo.
Autores
En el desarrollo de estas relaciones es preciso distinguir dos niveles de actuación: el de los profesionales -pescadores, transportistas y mercaderes- y el de no profesionales -propietarios y artesanos-o Aquí nos ocuparemos básicamente de los no profesionales, ya que los pescadores y transportistas han sido tratados en otro lugar y los comerciantes gozan de tratamiento aparte en este libro.
Recordaremos, sin embargo, algunas notas sobre la evolución histórica de los oficios náuticos, pues la apertura de las nuevas rutas desempeñó en ella un destacado papel.
Acabada la reconquista de la región, dichos oficios recibieron apoyo institucional, a fin de garantizar la defensa y asegurar la colonización 115.
115 Un excelente análisis de esta cuestión en A. Collantes de Terán, Sevilla ... , pág. 233 Y ss.
LA EXPERIENCIA MARÍTIMA 153
Ello supuso que oficios como cómitres, barqueros y pescadores constituyesen el grueso del grupo de "francos" de Sevilla. Ahora bien, con el tiempo, tales circunstancias fueron variando y sus franquicias se convirtieron en privilegios fiscales sin contraprestación práctica. Al mismo tiempo, dichas profesiones fueron cubriendo funciones más amplias y ámbitos geográficos más dilatados, aumentando el número de profesionales no incluidos en la nómina de exentos1l6
•
Los barqueros de "Córdoba" vieron puestas en duda sus exenciones y dejaron de cubrir muchas de las 40 plazas del oficio. Al mismo tiempo, aumentó entre ellos el tráfico hacia el Bajo Guadalquivir y el desempeño libre de la profesión, Los cómitres pervivieron, a pesar de la decadencia de la flota real de galeras, a costa de orientar su actividad hacia los veleros y a los nuevos destinos. Además, debieron coexistir con nuevas titulaciones: maestres, mareantes, etc. Los pescadores del río, por su parte, hubieron de defender sus franquicias, negadas al no acudir a la guerra en la galera del almirante, dando entrada en ellas a otros oficios. Coetáneamente sufrieron la competencia de pescadores de otros puertos, al abrirse las pesquerías litorales y de alta mar. Por contra, otros oficios alcanzaron privilegios que no tenían. Así, los cargadores crearon dos compañías, con veintiséis miembros; aunque sus pretensiones monopolistas fueron atemperadas por el concejo hispalense. La multiplicación de oficios náuticos en esta ciudad se traducirá en la existencia, durante el siglo XVI, de una docena de hermandades, que agrupaban a uno o varios de ellos.
El desarrollo de los oficios también supuso su jerarquización. En el caso de los pescadores, ello es visible en las Ordenanzas de Palos 117 . En ellas se regulan las relaciones laborales entre armadores y pescadores enrolados en su navíos. Los primeros percibían la "parte diezma" de las capturas. Sin embargo, al estar interesados en la comercialización, solían establecer conciertos con los pescadores o presionar a éstos mediante la concesión de préstamos para asegurarse la compra en exclusiva del pescado. Estos "capitalistas" podían acceder a los arrendamientos pesqueros, como hemos visto, con lo que aumentaban sus ingresos y su papel social. Lo mismo sucede en el sector del transporte, en el que los propietarios, a menudo maestres de su navíos, aunaban la parte que correspondía al "casco" y la que les pertencía como tripulantes. Aunque la propiedad compartida no era mayoritaria, y cuando existía solía circunscribirse a gentes de
116 El caso de los barqueros puede verse en E. Aznar Vallejo: "Barcos y barqueros ... " 117 Vid. nota 82.
)
i54 LA EXPERiENCiA MARÍTIMA
la profesión, no faltan ejemplos de inversionistas, ante la capitalización creciente del sector y el aumento de beneficios 11 8.
Entre los grupos no directamente comerciales hay que citar en primer lugar a los artesanos, para quienes el "Mediterráneo Atlántico" constituía un buen mercado, con el valor añadido de poder invertir en el tornaviaje en productos especulativos o en materias primas de su oficio, y multiplicar así sus ganancias. Entre ellos se encuentran las más diversas ocupaciones: tintorero, trapero, borceguinero ... También intervenían los oficios relacionados con el mar, tales como calafate, marinero o cómitre, que aprovechan sus relaciones y conocimientos para participar en la búsqueda de mayores beneficios.
E! primer campo de acción que se ofrecía a este grupo era el de las compañías de tipo comandita. Entre las sociedades mercantiles, que permitían aunar capital y trabajo según diversas fórmulas, la más sencilla era la concertada para la realización de un negocio concreto, normalmente un viaje redondo. Este sistema permitía la intervención de grupos no especializados, ya que no precisaba de una red permanente ni de una dedicación exclusiva. Tal es el caso de los acuerdos entre un calafate y un marinero, y entre un mercader y un pintor para enviar mercancías a Cabo Verde y Canarias, invirtiendo su venta en producciones locales 119. Una de las partes hacía el viaje, no aportando capital o haciéndolo en menor medida y la otra contribuía con la totalidad o la mayor parte del capital.
Las acciones puntuales también podían obedecer a la naturaleza del negocio, tal es el caso de los viajes de "rescate" y "cabalgadas". En el primer supuesto, las sociedades se formaban por acuerdo entre propietarios interesados en rescatar sus bienes y promotores de la expedición, que también podían ser propietarios. Éstos últimos se encargaban de fletar los navíos y de concluir las operaciones de trueque. Los beneficios se dividían habitualmente a medias, una vez descontado el capital invertido. La organización de cabalgadas requería socios capitalistas, que fletaban y aprovisiona-
118 C. Fernández de Liencres, El Protocolo de Francisco Sánchez (1472), (Sevilla, memoria de licenciatura inédita) 18-V -1472: Constanza Fernández, viuda del jurado Gonzalo de Córdoba y Alfonso de Jerez, mayordomo del mariscal Fernando Arias Saavedra, dan poder a Diego de Alcalá, propietario del otro 113 de la carabela, para tratar con los vecinos de Cádiz que la han tomado.
119 A(rchivo) de P(rotocolos) de S(evilla). Oficio III (1489), f. 22: Compañía de Alfonso Sánchez de Cabrejas, calafate, con Juan Rodríguez, marinero, por la que cargaron mercancías a Cabo Verde, trayendo 4 esclavos y 31 docenas de cueros cabrunos (6 abril); F. Morales Padrón, Canarias en el Archivo ... , nO 176: Compañía entre Juan López, mercader, vecino de Sevilla y Diego Núñez, pintor vecino de Sevilla.
lA EXPERIENCIA MARÍTIMA 155
ban las naves; capitanes de la expedición, que podían ser los propios armadores y otra persona; y participantes militares. El flete de los navíos y la paga de los marineros podía hacerse a partido o por cantidades fijas, mientras que la remuneración de caballeros y peones era partido en su práctica totalidad.
En ocasiones, se trataba de acciones aún más episódicas. Sirva de ejemplo la adquisición por un maestre de paños a crédito, pagaderos a la vuelta del viaje a Gran Canaria, es decir, después de hacer fructificar la inversión 120. O la entrega de un bien --esclavo en las empresas mercantiles, caballo o armas en las militares-, a fin de recibir una parte de lo fructifi cado.
Algunas de estas empresas adquirían mayor desarrollo temporal y marcaban el tránsito a compañías estables, familiares o no. Tal es el caso del convenio entre un candelero y un barbero para hacer compañía por tres años, que presenta semejanza con los anteriores121
• Por ello, la primera aportación corresponde al barbero, quien corre con el riesgo del primer viaje a Gran Canaria, efectuado por el candelero. A partir de éste, las aportaciones, riesgos y beneficios son comunes, comercializando y reinvirtiendo cada uno las mercancías que el otro le envía.
Sin embargo, las compañías por períodos de tiempo, que implican la aportación de capital y trabajo por todos los socios, solían ser terreno para la actuación de sociedades profesionales.
La presencia de artesanos es visible, además, en acciones directas como: la adquisición de materias primas en los lugares de origen, caso de los curtidores y zurradores de Sevilla trasladados a Fuerteventural22
; o el flete de navíos para dar salida a su producción, caso de un trapero sevillano que carga con destino a Canarias 123.
También los grandes propietarios intervienen en la comercialización de sus productos, a fin de aumentar su margen de beneficios. En unos casos, se trata de intervenciones indirectas, a través de mercaderes. Sirven de ejemplo don Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, quien
120 F. Morales Padrón, Canarias en el Archivo ... , nº 164: Cristóbal Rodríguez Bezos, maestre del navío Santa Cruz, reconoce deber 3.000 mrs. a Gonzalo Suárez, mercader.
121 Idem, nº 184: Antonio Enríquez, candelero, y Martín de Torres, barbero del conde de Cienfuentes .
122 M(useo) C(anario) - Inquisición de Canarias. Descripciones ante Tribaldos, fs. 42rº, 45 vº: Curtidores y zurradores de Sevilla cargan cueros en Fuerteventura (+/- 1475-77).
123 F. Morales Padrón, Canarias en el Archivo ... , nº 155: Luis García, maestre de la nao Santo Domingo, la fleta a Gonzalo Sánchez, trapero.
156 LA EXPERIENCIA MARÍTIMA
interviene en el tráfico con Madeira en unión de Andrea Cazaña, mercader genovés124
; y el duque de Alba, quien reclamó a Francisco Bonaguisa, mercader florentino, 100.000 mrs. por el traspaso de una licencia para armar con destino a la Mina de Orol25
•
En otros casos se trata de actuaciones personales. El paradigma de éstas es don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia. Su linaje había participado en la ocupación de Canarias y del litoral comprendido entre los cabos de Aguer y Bojador. Él participa en la compañía para la conquista de Tenerife, abastece desde Sanlúcar sus ingenios en esta isla, comercia en su propio carraco con Gran Canaria, envía cereales a Berbería, conspira con el alcaide de Safi para la obtención de esta plaza, pretende el señorío de la isla de Antonio ... 126
• A ellos hay que unir los grandes oficiales reales y señoriales, quienes también invierten en tan lucrativos negocios. Por ello, no es raro encontrar al doctor Alcocer, contador mayor, armando una carabela para la obtención de presas, en unión de Charles de Valera127
; ni que el secretario del duque de Medina Sidonia reclamase, a un vecino de Cartaya, sobre los beneficios de una carabela que le prestó para ir a Guinea 128.
124 AG.S.- Registro General del Sello, 15-I1-1484. 125 A de la Torre y L. Suárez, Documentos ... , t. I1, pág. 238. 126 E. Aznar Vallejo, Documentos ... , nº 412 y 463: Compañía para la conquista de Tenerife.
A(rchivo) D(ucal) de M(edina), lego 2431 : envío de trigo, harina y vizcocho para los ingenios; J. Bono y C. Unguetti, Los Protocolos ... , 44, nº 8: Carraco a Gran Canaria; A de la Torre y L. Suárez, Documentos ... , t. I1I, pág. 487: Envío de 6.400 cahices a Tánger, Arcila y Alca~er; O manuscrito "Valentin Fernandes" (Descrip~ao de Ceuta e Norte de Africa), pág. 38 -<;:afi-: En 1507, el alcaide moro hizo una conspiración con el duque, mediante un judío; A de Palencia, Crónica ... , libro XXVI, cap. VI: Pretensión de la isla de Antonio.
127 AG.S.- Registro General del Sello, 4-I1I-1480 y 19-IV-1480. 128 AG.S.- Registro General del Sello, 17-VII-1490 y 20-VII-1490.