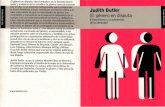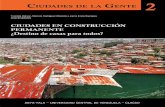La disputa sobre el relativismo
Transcript of La disputa sobre el relativismo
LA DISPUTA SOBRE EL RELATIVISMO
José Solana Dueso. Universidad de Zaragoza
1. El relativismo: una cuestión caliente.
La historia de la Filosofía, más quizá que la de cualquier otra disciplina, es un
cúmulo de disputas. La seráfica sucesión de sistemas es un invento de los manuales; la
diafonía, por el contrario, parece ser el estado natural del universo filosófico. Los
filósofos han tomado distintas actitudes ante tal estado de cosas. Una muy generalizada
ha sido y es la de rechazar al adversario, refutarlo, destruirlo, porque supuestamente es
un enemigo de la filosofía o un veneno para la sociedad. Eso, por ejemplo, se decía de
los sofistas griegos. En muchos casos, las diatribas en el escenario filosófico eran el
preludio de procesos, encarcelamientos o, incluso, del fuego purificador. Protágoras,
Anaxágoras, Sigerio de Bravante, Savonarola, Bruno, Galileo, y otros, así lo atestiguan.
El diagnóstico kantiano sobre las disputas en la filosofía tiene hoy plena vigencia:
"Por lo que toca a la unanimidad de lo que sus partidarios afirman, está aun tan lejos de
ser un hecho que más bien es un campo de batalla destinado, al parecer, a ejercitar las
fuerzas propias en un combate donde ninguno de los contendientes ha logrado jamás
conquistar el más pequeño terreno ni fundar jamás sobre su victoria una posesión
duradera"1.
Las palabras de Kant, que parecen tan lúcidas, no le impidieron embarcarse en una
aventura, la de la Crítica, que en su opinión habría de llegar a "resultados definitivos".
Una de estas disputas, que se inicia en el s. VI a. C. y llega a nuestros días, es la
que gira en torno a la oposición entre relativo y absoluto. Uno de sus componentes
1 Crítica de la razón pura, p. 10. Ed. de P. Ribas).
1
afecta a cuestiones de "gramática", por lo que no es de extrañar que hallemos en ella
más pasión que en otras2.
De esto se sigue que entrar en esta disputa supone la exigencia de cuestionar
algunos presupuestos fundamentales como son, en un sentido general, nuestra
concepción de los conceptos, es decir, los presupuestos linguísticos, y en particular dos
conceptos esenciales en la misma: el de verdad y el de bien, que en cierto modo son los
ejes de toda discusión filosófica.
Aun cuando la tradición racionalista ha sido hegemónica y ha girado de un modo
u otro en torno a la noción de absoluto, existen otras tradiciones con otras formas de
abordar los conceptos. En el contexto de la discusión acerca del conocimiento sensorial,
sus límites y su relatividad en la filosofía democrítea, Galeno escribe: "Después de
haber dicho «por convención el color, por convención lo dulce, por convención lo
salado, pero en realidad existen sólo átomos y vacío», hace que los sentidos,
dirigiéndose a la razón, hablen de este modo: «¡Oh, mísera razón, que tomas de nosotros
tus certezas! ¿Tratas de destruirnos? Nuestra caida, sin duda, será tu propia
destrucción»" (DK68B125).
La historia que aquí dramatiza Galeno tiene sus orígenes en Jenófanes y en el
entorno social e intelectual del mundo griego en esas fechas. Comienza allí, o al menos
tal es la conciencia de sus protagonistas, una nueva era del conocimiento que, como
cualquier fragmento de la historia humana, tiene sus presupuestos. El poeta-filósofo de
Colofón arranca de una experiencia viva y persistente en la poesía: la fugacidad de la
vida humana y sus vanas opiniones frente a la permanencia de los dioses con su
completo y acabado conocimiento.
2 Montaigne, hablando de las insuficiencias del lenguaje, afirma que "la mayor parte de los
motivos de los disturbios del mundo son cuestión de gramática" (Ensayos II, p. 245).
2
Los considerados grandes pensadores griegos, con excepción de Heráclito, desde
Parménides hasta Platón y Aristóteles, no se van a conformar con el modesto territorio
que Jenófanes trata de configurar. Ellos querrán ser como dioses o, al menos, tendrán la
pretensión de conocer la verdad bien redonda, sea por la revelación de la diosa o por la
excepcional naturaleza del filósofo. La división hombres-dioses de la filosofía de
Jenófanes se transmuta y pervive en la de sabios-vulgo.
La tradición relativista griega, que gira sobre Jenófanes, Heráclito y Protágoras, se
vio de hecho abocada al escepticismo. En cualquier caso, estos filósofos sólo pueden
ser entendidos en su esfuerzo por crear un espacio entre el racionalismo absoluto de la
verdad bien redonda y el escepticismo. Prisionero en esa tenaza, el relativismo se ha
visto sin más reducido al escepticismo.
La cuestión del relativismo ha surgido en la filosofía griega al calor de las
primeras reflexiones sobre el conocimiento, su naturaleza y sus límites. Es en tal sentido
una cuestión epistemológica (o, si se quiere, ontoepistémica ya que todo conocimiento
es siempre de algo) y significa reconocer el papel del sujeto en el conocimiento.
Lo cierto es que el relativismo griego, arrasado por las maquinarias conceptuales
de Platón y Aristóteles, mediante una refutación que no podemos considerar ejemplar,
no iba a tener continuidad como doctrina independiente, sino como una pieza
fundamental de la escepsis. Y así reaparecerá con el escepticismo en el pensamiento
moderno (Sanchez, Montaigne).
Es verdad que el relativismo griego no aparece como una doctrina sistematizada.
No sabemos hasta qué punto fue así ya que carecemos de los textos más importantes. No
obstante, la importancia que Platón y Aristóteles le concedieron y los quebraderos de
cabeza que les causó, nos hace suponer que las tesis relativistas, sobre todo con
Protágoras, debieron alcanzar un notable desarrollo. De los textos que conocemos,
podríamos extractar lo siguiente:
3
1. El reconocimiento de la importancia de la relación (que Aristóteles reducía al
inframundo de los accidentes) en diversos terrenos:
a) ontológico: vacuidad de la sustancia o de la idea. El ser ficción vacía
b) epistemológico: disputa en torno a las cualidades (primarias y secundarias), el
valor del conocimiento sensible, su relación con el racional.
c) político: convencionalismo, negación de las leyes naturales, participación de
todos en la constitución de la normatividad.
2. El flujo (movimiento y tiempo) como fundamento, fuente primera, de la
relatividad. Tesis básicamente heraclitana desarrollada por Protágoras.
3. Consecuencias: esencial relatividad del conocimiento (no verdad eterna),
proceso abierto con cierres siempre provisionales, con necesidad inherente de
"construcción". Nueva perspectiva (es decir, disolución) sobre las oposiciones verdad-
opinión y realidad-apariencia, en el sentido de que no puede haber verdad ni realidad
que no se construyan respectivamente sobre la opinión y la apariencia, lo que constituye
una exigencia básica del relativismo.
4. Consecuencias latentes, quizá no percibidas: lógica de relaciones. Grote, a
propósito de la lógica aristotélica, escribe con acierto que "Sócrates fue el iniciador de
un movimiento de ideas que encontró en la lógica aristotélica su construcción más
completa y más sistemática".
Pese a que entre los filósofos actuales abundan los que consideran al relativismo
como un peligro (sirva Putnam como ejemplo aunque también podríamos citar a
Habermas), en la actualidad la situación de este concepto se consolida desde diversas
disciplinas. Justo es empezar por la antropología. Tal como lo formula Herskovits, el
relativismo cultural sostiene que "los juicios están basados en la experiencia y la
4
experiencia es interpretada por cada individuo a base de su propia endoculturación"3. Lo
que niega este relativismo es la existencia de valores fijos o absolutos, que deben ser
cuidadosamente diferenciados de los universales. Estos últimos "son los mínimos
denominadores comunes que se pueden sacar inductivamente de la comprensión del
ámbito de variación que manifiestan todos los fenómenos del mundo natural o cultural".
La moral, el goce estético y algún criterio de verdad son "universales", pero "las
diversas formas que adoptan estos conceptos no son sino productos de la particular
experiencia histórica de las sociedades que los manifiestan. En cada una los criterios
están sujetos a continuas interrogaciones y continuos cambios. Pero las concepciones
básicas permanecen para canalizar el pensamiento y dirigir la conducta, para señalar una
norma de vida" (p.91).
Así expuesto, el relativismo cultural constituye un principio metodológico
enfrentado al etnocentrismo, "punto de vista según el cual el propio modo de vida de
cada uno es preferible a todos los demás. Como dimana del proceso primitivo de
endoculturación, este sentimiento es connatural a la mayor parte de los individuos, ya
sea que lo expresen o no" (p.82). En tal sentido, el etnocentrismo es un factor que opera
en favor de la adaptación individual y de la integración social.
El problema surge cuando, al producirse una interrelación de culturas (y esto es
de decisivo en las interpretaciones filosóficas), se sigue manteniendo el etnocentrismo.
Lo que ocurre en tal caso es que, de ser un sentimiento connatural sobre la propia
cultura, se convierte en juez de la relación entre dos culturas, proclamanado en
consecuencia la superioridad de una de ellas. Se produce una transferencia de niveles
que convierte un sentimiento en criterio metodológico4.
3 El hombre y sus obras, p. 77.
4 Aristóteles nos da un ejemplo ilustrativo. Al hablar de la naturaleza del ciudadano dice que "esta cuestión puede comprenderse fácilmente echando una ojeada a las ciudades griegas más famosas y a todo el mundo habitado para ver cómo se distribuyen en él los pueblos. Los que habitan en lugares fríos y
5
El relativismo cultural, empírico, está estrechamente relacionado con el
relativismo ético, en el que deben ser cuidadosamente distinguidas dos cuestiones: 1.
Los valores morales no tienen validez absoluta, sino que son relativos a factores
culturales o sociales, y 2. Existe una diversidad irreductible de valores morales, de modo
que no puede afirmarse la existencia de una moral universal o invariante. Ladd5 las
denomina respectivamente tesis de la dependencia y tesis de la diversidad .
El relativismo, por tanto, puede entenderse de diversas maneras, dependiendo de
la aceptación de las dos tesis anteriores (que son lógicamente independientes) y de la
interpretación que se dé de las mismas. La tesis de la dependencia puede interpretarse
en el sentido de que los valores dependen de la cultura, de la economía, del individuo
(su personalidad, sentimientos o emociones), de la clase social o de invariantes
biológicas. La tesis de la diversidad puede entenderse como una simple constatación de
la inexistencia de valores morales universales o como afirmación de la equivalencia de
los distintos códigos morales.
especialmente los de Europa, están llenos de brío pero faltos de inteligencia y de técnicas, y por eso viven en cierta libertad, pero sin organización política e incapacitados para gobernar. Los que habitan el Asia son inteligentes y de espíritu técnico, pero faltos de brío, y por tanto llevan una vida de sometimiento y servidumbre. La raza griega, así como ocupa localmente una posición intermedia, participa de las caraceterísticas de ambos grupos y es a la vez briosa e inteligente; por eso no sólo vive libre, sino que es la que mejor se gobierna y mejor capacitada para gobernar a todos los demás si alcanzara la unidad política" (Política 1327b20-36).
En un mito de los indios cherokis, el Creador preparó un horno y colocó dentro la masa tres figuras humanas que había modelado. En su impaciencia por ver el resultado de su obra, retiró una figura demasiado pronto. Estaba a medio cocer, pálida y de color desagradable. De ella desciende el hombre blanco. Su segunda figura salió bien, en el tiempo justo y como la había pensado. Era morena, agradable en todos los aspectos. Esta figura fue el antepasado de los indios. Tanto la contempló que se olvidó de la tercera figura hasta que olió que se estaba tostanto. Abrió el horno y la halló carbonizada y negra. Fue ésta el antepasado de los negros (Herskovits, o.c., p.83).
Estas dos historias creo que sirven para ilustrar los límites del etnocentrismo. En este caso, el progreso científico y cultural de los griegos no parece haber ayudado mucho al Estagirita, ni tampoco a Platón, y más teniendo presente que Heródoto y los sofistas habían superado los viejos prejuicios sobre la dicotomía griegos-bárbaros. Antifonte escribe que "por naturaleza todos, bárbaros y griegos, somos hechos por naturaleza iguales en todo". El indio cheroki no sabemos que tuviera en su propia cultura tal referencia.
5 Ehtical Relativism, p. 3.
6
No sólo desde la antropología o la ética, también desde las ciencias emerge una
rebeldía contra el absolutismo. Las leyes naturales ya no se consideran válidas
absolutamente; incluso, señala Prigogine, la concepción de leyes naturales absolutas no
es algo ajeno a la época de monarquías absolutas en que tal concepción fue formulada.
En la misma matemática, que "es, acaso, «el templo más colosal que el espíritu
humano ha erigido» a la quimera de la VERDAD con mayúsculas", como decía el
matemático J.L. Rubio de Francia, surgen las críticas a esta verdad en dos direcciones,
tanto el punto de partida (los axiomas) como el camino seguido (la demostración).
La noción de verdad relativa "surge de una seria y desprejuiciada reflexión acerca
de los procedimientos de la ciencia"6 . El famoso fragmento B34 de Jenófanes7 , en el
que erróneamente se ha querido ver los inicios del escepticismo, es considerado hoy
como una justa formulación de los límites del conocimiento. "Durante casi dos siglos,
escribe Popper, la teoría de Newton se consideró la verdadera teoría del mundo; e,
incluso, si encontramos una teoría que nos parezca tan satisfactoria como pareció la de
Newton a la mayor parte de los físicos durante esos dos siglos, no deberemos sentirnos
nunca seguros de que no pueda encontrársele algún día alguna objeción seria"8. Otros
muchos testimonios podrían aducirse en favor de esta perspectiva (Capra, Prigogine,
Whitehead, Luhmann).
Para el historiador de la filosofía, el problema del relativismo es pertinente,
incluso inevitable, a la hora de plantearse la cuestión de la interpretación, el eje de la
actividad de historiador. Su pertinencia es, sin embargo, más general, pues como ya he
6 L. Geymonat, Límites actuales de la filosofía de la ciencia, p.102.
7 "No hay ni habrá un varon que haya conocido lo patente o haya visto cuantas cosas digo acerca de dioses y de todo. Pues aunque llegara a expresar lo mejor posible algo acabado, él mismo no lo sabría; la conjetura, en cambio, ha sido asignada a todos".
8 El universo abierto, p. 69.
7
indicado, apunta al núcleo de toda reflexión filosófica, a saber, los conceptos de bien y
verdad.
2. Algunas cuestiones sobre el relativismo.
Las siguientes reflexiones arrancan de aceptar la invitación al relativismo que se
percibe desde diversas disciplinas y perspectivas. Antes que nada es preciso poner a
punto nuestros prejuicios eludiendo uno muy generalizado: que el relativismo es cosa
vitanda. En realidad, se demostrará que la mayor parte de las argumentaciones en contra
presuponen su maldad. El fin, pues, está en los principios.
2.1 La tendencia a la generalización del lenguaje relacional.
En la disputa entre relativistas y absolutistas hay un desacuerdo fundamental que
se refiere al lenguaje. De ahí la dificultad para el entendimiento.
El relativista sostiene que el uso monádico del lenguaje, el lenguaje de la sustancia
y las cualidades, los llamados conceptos cualitativos tan frecuentes en el lenguaje
común, es inadecuado para hablar de una realidad esencialmente relacional. La tesis
relativista concuerda en esto con la importancia que progresivamente ha alcanzado el
concepto de función en los lenguajes científicos, así como la lógica de relaciones.
El punto de partida, axiomático, del relativista es la afirmación "Todo es relativo a
algo". Sería absurdo pensar que el término "relativo" es monádico. Dicha proposición, el
lema relativista (LR), es universal y la determinación de su verdad es una cuestión
empírica. La negación del LR, el lema del absolutista (LA) por tanto, afirmará que no
todo es relativo, o lo que es lo mismo, que hay algo absoluto . Determinar la verdad de
8
esta proposición es, a su vez, una cuestión empírica. Se trata, pues, de decidir
previamente entre dos posibles usos del lenguaje, monádico o diádico, en función de su
adecuación para entender la realidad.
Pero LA, como se ve, no es la simple negación de LR. Con su negación, en el
mismo acto, se produce, además, una opción linguística distinta. Eso es lo que no
percibe el absolutista, quien, al refutar al relativista, supone, en primer lugar, que
"relativo" como "absoluto" son predicados monádicos. Por ello el LR queda reducido a
"todo es relativo", proposición aparentemente absoluta.
El motivo de esta confusión hay que buscarlo en el arraigo de los conceptos
monádicos en el lenguaje ordinario. Pero ese arraigo, anclado en un principio de
economía comunicacional, no debería engañar al filósofo. El lenguaje ordinario está
lleno de falsas proposiciones absolutas sin que por ello confundan a los hablantes. Si a
propósito de la situación social de un país se dice, por ejemplo, que "no hay igualdad",
todo el mundo entiende que lo que ocurre es que hay personas con distinto estatus o
condiciones a otras. Lo mismo se puede decir de "todo es relativo".
En segundo lugar, el absolutista, al refutar al relativista, está en la obligación de
señalar algún tipo de absoluto. Platón, efectivamente, fue un antirrelativista
consecuente: las ideas, dijo, son absolutas. También lo son los pensadores que hallan el
absoluto en algún ser superior o divinidad. Pero si excluimos soluciones de este tipo,
que exigen alguna realidad eterna e inmutable, el absolutista se verá en la necesidad de
definir su(s) absoluto(s), si es que quiere ser consecuente en su refutación del
relativismo.
Por consiguiente, arguir que el relativismo es una doctrina autocontradictoria y
que, con ello, queda establecida la verdad de su negación, es un argumento9 basado en
9 El argumento es muy antiguo. Lo usaron Platón y Aristóteles contra Protágoras y lo repite
Putnam en términos similares (Razón, verdad e historia, p. 124 y ss.)
9
una confusión lingüística. El relativismo, en principio, no es opuesto a la objetividad, si
bien este concepto debe ser entendido dentro de un esquema relacional. Niega solamente
la existencia de realidades, verdades o valores de validez absoluta, lo que significa tanto
como afirmar que todo concepto es o bien una relación o bien el término de una
relación. En el nivel lingüístico, significaría afirmar que toda proposición significativa
es expresión de una relación.
En este sentido el relativismo tiene que ver más con el desarrollo interno de la
práctica científica y la consiguiente transformación del lenguaje que con la conciencia
de ese desarrollo tal como se manifiesta en la teoría de la ciencia. Lo que se observa en
este contexto es un progresivo arrinconamiento del lenguaje monádico para sustituirlo
por un lenguaje relacional (conceptos comparativos o métricos).
La lógica es un buen testigo de este proceso. Los comienzos aristotélicos, con su
exclusión de la predicación relativa, habrían de marcar su historia hasta el s.XIX.
Leibniz, pese a sus innegables aportaciones, es todavía prisionero del esquema
proposicional aristotélico y Kant proclamaba que la lógica, desde Aristóteles, había
emprendido "la marcha segura de la ciencia", sin tener que dar un paso atrás y sin poder
tampoco dar un paso adelante, motivo por el que, concluye ingenuamente Kant, "hállase
conclusa y perfecta". Como se sabe, el paso hacia adelante habría de ser precisamente en
sentido de la lógica de las relaciones10.
Este proceso hacia un lenguaje relacional es evidente. No obstante, pese a ello,
aun constatando un inequívoco desarrollo hacia la relativización de las propiedades, no
10 Peirce ahorra eufemismos a la hora de criticar el estancamiento de la lógica en el esquema
aristotélico: "Si la lógica no se hubiera sumido, desde el tiempo de Copérnico, en un estado de semiidiotez, la lógica de las relaciones habría sido impulsada a partir de entonces, durante tres siglos, por centenares de investigadores, entre los cuales habría habido no pocos que, en una dirección u otra, hubieran superado en capacidad a cualquiera del mísero puñado de estudiosos que se han dedicado a ella en la última generación, más o menos. Y permítanme decirles que este estudio habría revolucionado por completo las nociones más generales de los hombres acerca de la lógica, las ideas mismas que hoy día son corrientes en el mercado y en los bulevares" (Lecciones sobre el pragmatismo, Lecc. 3ª, parr. 85).
10
es menos cierto que las ciencias siguen manteniendo el viejo concepto de sustancia, lo
que es en sí, presente tanto en filosofías materialistas como idealistas. Y así se habla de
partículas como de libros o mesas en el leguaje ordinario. El relativismo, en este
sentido, propone una desustancialización en nuestra concepción de la realidad, de modo
que concebir una parcela de la misma como algo en sí, independiente de sus relaciones,
supone una amputación o reducción de esa parcela. Ningún objeto es tal objeto en sí
mismo y desposeerlo de sus relaciones significa hacerlo opaco, incomprensible11. El
lenguaje ordinario, que expresa nuestra experiencia inmediata en la medida en que se
ajusta al "mesocosmos", un mundo de las dimensiones medias12, no tiene necesidad de
modificar sus esquemas lingüísticos. Las ciencas, en cambio, que persiguen alcanzar una
imagen del mundo universal y que han traspasado los límites del "nicho cognoscitivo
del hombre" hacia lo extremedamente grande y lo extremadamente pequeño, no por azar
han debido modificar sus lenguajes.
El relativismo tiene así un significado ontológico opuesto a la concepción
mecanicista del objeto sólido, la cual ha sido puesta en cuestión por la física cuántica.
En ella, "las partículas subatómicas no tienen ningún significado como entidades
aisladas sino como correlaciones o conexiones entre varios procesos de conexión y
medida... Las partículas subatómicas, por consiguiente, no son «cosas», sino
correlaciones de «cosas», que a su vez son correlaciones de otras «cosas» y así
sucesivamente"13.
11 Paradójicamente, Aristóteles, paladín del sustancialismo absolutista, no estaba lejos de este
pensamiento, si bien expresado bajo la metáfora del organismo, cuando analiza la relación entre la ciudad y los individuos (Pol. 1253a).
12 G. Vollmer. Evolutionäre Erkenntnistheorie (1975) y Was können wir wissen. Band 1. Die Natur der Erkenntnis (1985).
13 F. Capra. El punto crucial, p. 87.
11
En la medida que en las ciencias experimentales se afinan los procedimientos, se
consolida una concepción del universo como una "red de relaciones vinculadas entre
sí", en la que la relación todo-parte se hace más y más compleja y, en cualquier caso,
resulta cada vez más obsoleta la idea de que las propiedades y el comportamiento de las
partes determinan los del todo.
La dificultad de tener una experiencia de estos hechos en la vida diaria tiende a
prolongar nuestros ancestrales esquemas sustancialistas e inertistas que arrancan de un
determinado momento de la filosofía occidental y, desde luego, no de sus inicios. Sobre
una realidad multiple y en un proceso relacional cambiante, se han tejido redes
categoriales cuya finalidad era amarrar algo que queríamos retener en nuestras manos.
De ahí la llamada a cambiar el rumbo que se escucha desde algunos ámbitos de la
actividad científica: "abrirse al problema de los procesos es admitir la multiplicidad
irreductible de puntos de vista"14. En el mismo sentido, Whitehead afirma que "la
elucidación del sentido de la frase «todas las cosas fluyen» es una de las mayores
tareas de la metafísica".
Es natural que esta perspectiva ontológica sea entendida por los defensores de la
sustancia como una dilución del ser. Platón y Aristóteles, en su refutación de Protágoras,
arguyen que "los que esto dicen destruyen la sustancia y la esencia. Pues necesariamente
han de afirmar que todas las cosas son accidentes..."(Met. 1007a20-21).
El desarrollo de una nueva lógica de relaciones y una nueva matemática (cálculo
infinitesimal, geometrías no euclídeas) indican la necesidad de nuevos esquemas y
lenguajes derivados de una nueva interacción con la realidad.
2.2. La verdad como relación.
14 I. Prigogine, Tan solo una ilusión, p.118.
12
Todo conocimiento es una relación binaria entre un sujeto y un objeto. Los
problemas fundamentales que se plantean son dos: de qué tipo de relación se trata y
cómo entendemos los términos de la relación, el sujeto y el objeto.
La primera consideración que se impone es que, en cualquier reflexión
epistemológica, son inevitables los presupuestos o, si se quiere, los prejuicios. La
epistemología es una reflexión sobre el conocimiento que implica conocimiento como
condición de posibilidad. No hay modo de salir del círculo, pero quizá haya modos de
que el círculo no sea vicioso15. Las pretensiones empiristas de la tabula rasa no menos
que las del racionalismo, sus batallas contra los ídolos o su duda metódica, han sido
refutadas por los hechos. No cabe una prioridad absoluta para la gnoseología16.
Por lo que respecta al objeto, incluido el propio sujeto como ser natural, es obvio
que no se trata de una realidad que tendría determinadas características
independientemente del hombre que la conoce. Si admitimos que sujeto-objeto son los
términos de una relación, no cabe hablar de independencia de uno de ellos. Los términos
de una relación se exigen necesariamente. Lo peculiar del conocer es precisamente el
posicionamiento del objeto frente al sujeto. Destruida la relación, la pregunta por el
objeto no tiene sentido. El dios aristotélico no conoce el mundo precisamente para eludir
su entrada en tal relación que sería degradante
15 En cualquier caso, el epistemólogo hará bien en estar siempre atento al juicio de Reichenbach
sobre Kant (válido también para todos aquellos que han creido encontrar la solución definitiva a los problemas fundamentales): "Lo que deseó fue el análisis de la razón, pero lo que dio fue el análisis de las ciencias naturales de su tiempo".
16Los epistemólogos evolucionistas tratan de estudiar los mecanismos del conocimiento desde la perspectiva de la evolución filogenética, pretendiendo con ello alcanzar un punto de vista exterior al sujeto, es decir, situarse fuera de la razón para dar cuenta objetivamente de problemas que resultan insolubles desde el interior de la razón.R. Riedl, Biología del conocimiento.
13
El objeto, que es siempre "objeto tal como lo conocemos e interaccionamos con
él", varía continuamente aunque, como el fuego heraclíteo, se encienda y se apague
según medida; además, en una relación se producen cambios sin que necesariamente
cambien los dos términos de la misma17. El objeto cambia, cambia también nuestro
conocimiento sobre el mismo y cambia en consecuencia nuestra interacción con él,
resultando de ella, a su vez, cambios en el sujeto y el objeto.
El arranque inicial de este proceso es, como ya proclamaran los griegos, la
necesidad o, como dicen los biólogos, la adaptación. Pero a su vez, la necesidad o la
adaptación se modifica y retroalimenta continuamente en función de una serie imparable
de respuestas.
En relación con el sujeto, las complicaciones no son menores. Sus obras no le
son exteriores, sino que lo modifican. La acción humana repercute en el objeto tanto
como en el propio sujeto actuante, por lo que la naturaleza humana no permanece
invariable.
En la medida en que los dos términos de la relación cambian, la relación misma se
hace más compleja. Además, el carácter selectivo de todo conocimiento nos lleva a
plantear la cuestión de las mediaciones en diversos niveles: a) la instancia biológica, b)
la instancia cultural, c) la instancia social y d) la instancia individual. Se observará que
no estamos lejos de la teoría de los ídolos de Bacon en cuanto a la descripción. Las
pretensiones, sin embargo, son muy distintas, pues, en opinión de Bacon, "se debe
renunciar a todos (los ídolos) y todos deben ser repudiados, con una firme y solemne
determinación, y el entendimiento completamente liberado y purificado. La entrada al
17Por este hecho, Aristóteles llegó precisamente a la posición contraria, afirmando que "en la
relación no hay movimiento porque, como consecuencia del cambio de uno de los relativos, puede verificarse un cambio en el otro sin que haya cambiado en nada" (Física 225b11).
14
Reino del Hombre, fundamentado en las ciencias, no es muy diferente a la entrada al
Reino de los Cielos, que nadie puede cruzar excepto como un niño".
Hoy sabemos que renunciar a los "ídolos" significa renunciar al propio reino del
hombre, que la escisión hecho-teoría, hecho-valor, no deja de ser un simplicidad
inaceptable. No es posible acercarnos al objeto en estado de virginidad, sino con los
prejuicios que "forman la realidad histórica de nuestro ser", como ha formulado
Gadamer. Queramos o no estamos obligados a ser medida, como replica Protágoras a
Sócrates en el Teeteto. Podemos, en cambio, poner a prueba, contrastar, nuestros
prejuicios.
Ahora debemos ir al concepto central de toda epistemología: el de verdad. La
primera concepción sobre la misma en nuestra cultura se remonta a los griegos, que la
entendían como des-ocultamiento o des-velamiento de lo que está escondido. "A la
naturaleza, decía Heráclito, le place ocultarse", por lo que se requiere un gran esfuerzo
("los que buscan oro excavan mucha tierra y encuentran poco") para sacar a la luz lo
invisible. Estamos muy lejos de entender la verdad como contemplación al modo
platónico.
Será bueno mantener en el horizonte este concepto primitivo. Pero si vamos al
campo de la historia, la teoría predominante ha consistido en concebir la verdad como
una relación de correspondencia o adecuación entre nuestros conocimientos expresados
en proposiciones y la situación o estados de cosas que describen las proposiciones. Si
concebimos el sujeto cognoscente y el objeto a conocer del modo propuesto, ¿qué
implicaciones se seguirán para nuestra concepción de la verdad?
Lo primero es que la verdad es una relación peculiar y aparentemente paradójica.
Supuesta la necesaria presencia de dos términos, lo paradójico radica en que, mientras se
exige que la verdad repose en el objeto (a menos que se niegue el aspecto objetivo de la
15
verdad), al mismo tiempo es innegable que el instructor de la relación es el sujeto. De
ahí que se plantee la cuestión de los patrones de verdad.
Toda investigación es un diálogo con el objeto, pero la respuesta no es nunca una
revelación, sino que requiere la mediación de la acción humana. Así lo entrevieron
Jenófanes y Heráclito. Si eliminamos este concepto, suponiendo un sujeto contemplativo
enfrentado a un objeto, la verdad quedará reducida a mística, a mera subjetividad o
dictado. El objeto para el conocimiento se constituye propiamente en la acción, sin la
cual no habría verdad.
Por esto, en el principio fue la acción, como dice Goethe, equivale a decir que en
el principio fue la relación. Ello significa que la relación "todo-parte" no es originaria,
pues ello supone el objeto ya constituido, sino la acción, en un sentido no lejano al
concepto de adaptación como categoría originaria usado por los biólogos. La verdad,
por tanto, no es sino la expresión de una correspondencia sujeto-objeto que se constituye
en la acción del sujeto sobre el objeto y del objeto sobre el sujeto. La verdad, por muy
objetiva que sea, será siempre verdad para un sujeto. Preguntarse si tal correspondencia
debe ser determinada exclusivamente por el objeto (verdad objetiva) o por el sujeto
(verdad subjetiva) presupone destruir la relación.
La cuestión de la convergencia-divergencia de la verdad se esclarece desde esta
perspectiva. Partiendo de un punto de vista diacrónico y transcultural, la respuesta es
clara: sujeto-objeto se encaran a través del tiempo de distinta manera y con distintas
mediaciones. Este principio explica igualmente la convergencia-divergencia sincrónica e
intracultural.
Excluida la perspectiva que hace del objeto la "norma de verdad", queda
garantizado el aspecto objetivo de la misma desde el momento en que se hace emerger el
objeto en la acción misma del sujeto. Pero, como hemos señalado, el instructor de la
16
verdad, el que decide18 qué es verdadero y qué no lo es, si hay o no hay
correspondencia, es el sujeto.
De ahí que debamos hablar propiamente de "lo que se considera verdad" más que
de una supuesta verdad de un objeto independiente del conocimiento. Peirce, uno de los
pioneros de la lógica de relaciones, afirma que "en realidad, todo hecho es una
relación. Así, el que un objeto sea azul consiste en la peculiar acción regular de ese
objeto sobre el ojo humano. Eso es lo que ha de entenderse por la «relatividad del
conocimiento»"19.
Quienes sientan preocupación porque con este concepto se ve amenazada la
verdad misma, harían bien en pensar que hoy la verdad de las ciencias, verdad en el
sentido relativista, se impone hasta el punto de llegar a destruir la capa de ozono o a
manipular el código genético hasta límites inaceptables. El problema de la verdad cede
así el primer plano al del control y dirección de la verdad, es decir, al problema del
poder. El riesgo de reposar en viejas verdades inmutables es que, mientras seguimos
pensando en una Verdad con mayúsculas que nos hará libres, podemos acabar siendo
esclavos de la verdad real.
Este relativismo ontoepistémico propone, por tanto, la consideración de un doble
nivel: 1. nivel vertical sujeto-objeto, el que podríamos llamar propiamente
epistemológico, cuya consecuencia fundamental sería establecer una verdad variable,
no-absoluta, en cuyo marco interpretar el problema del progreso del conocimiento,
18 Aristóteles parece haber vislumbrado el problema de la decisión cuando afirma que la Política
es la ciencia o facultad principal y eminentemente directiva, pues "es ella la que establece qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuál ha de aprender cada uno y hasta qué punto" (Et. nic. 1094a26).
19 Escritos lógicos, p. 211. El objeto nunca debería concebirse en sí mismo, si bien, agrega Peirce, "en toda relación hay un aspecto bajo el cual no se presenta como relación" y, por tanto, "la cuestión de si un hecho puede ser considerado como referido a una sola cosa o a más de una es una cuestión relativa al tipo de proposición bajo la cual nuestro propósito se acomoda al establecimiento del hecho" (p. 212)
17
recurriendo al concepto de acción como relación originaria y 2. nivel horizontal objeto-
objeto, que podríamos llamar ontológico y que desbancaría de su trono el concepto de
sustancia sustituyéndolo por el de relación.
2.3 El bien como relación
La acción humana constituye el punto de partida de toda consideración moral.
Hemos visto que la verdad se constituye en la acción del hombre frente a la naturaleza y
por ello la verdad se entiende como una relación sujeto-objeto. Ahora se debe añadir una
segunda dimensión: el hombre es un "animal político", de donde deriva la relación
sujeto-sujeto. Es esta relación la que constituye el lugar de emergencia de la moralidad.
Robinson necesita conocimientos y técnicas para sobrevivir en la isla, pero no necesita
moral alguna. Ahora bien, tan pronto como aparecen los "salvajes", se presentan
también los problemas morales.
La moral, por tanto, surge en la relación hombre-hombre y persigue regular tal
relación del mismo modo que la verdad persigue regular nuestra relación con la
naturaleza. La moral evalúa conductas interhumanas, es decir, relaciones, como el robo,
la mentira o el asesinato.
Las proposiciones objeto de evaluación moral son siempre diádicas, es decir,
expresan hechos relacionales, aun cuando en el lenguaje ordinario pueda aparecer bajo
forma monádica. Decir "x miente" significa "x miente a y".
La moral, además de dos sujetos en relación, tiene una segunda condición de
posibilidad, a saber, un código, sin el cual no habría moral. El código es al bien lo que el
objeto a la verdad. Las conductas se llaman buenas o malas según que ajusten o no al
18
código establecido. El bien consiste en una relación de correspondencia o adecuación
entre unas conductas y unas normas. Ahora bien, ¿cómo se establece el código?
Aceptando que las normas morales regulan la conducta de los hombres entre sí,
se deberá tener presente además que el ser humano
1. Posee tendencias o impulsos innatos y comunes a la especie tales como la
conservación y la reproducción. En esto el filósofo, como en otras muchas cosas, tendrá
que estar a lo que digan los biólogos.
2. Se organiza en grupos con distinto nivel de apertura y en escenarios geográficos
diferentes, lo que da lugar a diferentes culturas.
Estos dos factores imponen límites al código, pero no lo definen. No existe un
código natural. Los grupos humanos construyen su código moral de modo semejante en
algún sentido a como construyen sus casas: existe una previa exigencia natural y unos
materiales que proporciona su medio. De ellos no se infiere este o aquel tipo de
construcción. La construcción es el resultado de la ordenación de exigencias y
materiales, y ello implica decisiones que buscan el ajuste más adecuado.
En el establecimiento del código moral, sin embargo, lo específico es la
implicación del grupo. Mientras una persona podría construirse "su" casa, no puede
construirse "su" moral. El código moral exige un acuerdo: es éste el primer nivel de
relatividad. De aquí se sigue que no hay por qué sostener la tesis de la diversidad
absoluta. Los códigos morales pueden concordar en unos aspectos (hay límites comunes
de la especie) y diferir en otros (los medios son distintos). Lo que se afirma en esta
perspectiva es la tesis de la dependencia, es decir, que los valores morales son
necesariamente relativos; se niega, por tanto, el absolutismo de los valores y queda
abierta la cuestión de la diversidad.
Supuesto el acuerdo sobre el código, hay un segundo nivel de relatividad: el
aplicacional. Los valores morales no pueden ser aplicados independientemente de las
19
circunstancias. Mentir o robar puede ser moralmente bueno en determinadas
circunstancias. Este hecho hace que, pudiendo haber un cierto acuerdo sobre los
principios, se multipliquen las discrepancias en la aplicación, convirtiéndose en fuente
adicional de conflictos.
Además de los condicionantes biológicos y los medioambientales y culturales, es
necesario referirse a un tercer tipo: los grupos humanos han tendido a desarrollar,
dentro de cada grupo, categorías, castas, estamentos o clases. En consecuencia, el
consenso sobre el código ha sido sustituido por la imposición. La coherencia que pierde
el consenso, se intenta ganar por la vía del dictado. En la medida que se restringen
voluntades, el código tiende a manifestarse como absoluto, cuando lo que en realidad
sucede es que, de expresar la voluntad de muchos, pasa a expresar la voluntad de unos
pocos o incluso de uno solo. Existe, ciertamente, una absolutización del código, no un
código absoluto, lo cual es cuestión bien diferente.
Es éste un tercer nivel de relatividad: podríamos llamarlo relatividad social. No es,
pues, necesario referirse a estudios interculturales para comprobar la relatividad de los
códigos. Basta referirse a una determinada sociedad y estudiar los conflictos en ella. Tal
estudio pone, además, de manifiesto un hecho importante: la diferencia y distancia entre
la moral que se predica y la que se practica (la llamada doble moral). Cuando hablamos
de código, deberá quedar claro a cuál de ellos nos referimos.
Hasta el momento nos movemos en un terreno que, al menos en la intención, es
descriptivo, y sienta como base la necesaria relatividad de los cógidos morales. Suele
llamarse relativismo moral por diferencia con el relativismo ético o teórico. La
relatividad en cada uno de los niveles indicados puede y debe comprobarse
empíricamente. De ahí que el filósofo dependa en esta cuestión del antropólogo y el
20
sociólogo20. Realmente siempre ha habido filósofos que han preferido el despacho al
ágora, incluso para tratar asuntos del ágora. Son los que prefieren la pureza inmaculada
de sus especulaciones y la libertad de sus discursos al rigor de los análisis y a las
urgencias de la clepsidra, siguiendo la opción platónica del Teeteto (172d y ss.).
En estos diversos niveles de relativismo, el más importante es el que se refiere al
código. La disputa sobre si el código es natural o convencional es muy antigua.
Protágoras, amparado en una larga tradición, es uno de los eminentes defensores del
convencionalismo y defiende, por tanto, que la base de un código es la ley y no la
naturaleza. Aristóteles, por el contrario, parte en su ética de una naturaleza humana
específica con sus propósitos y fines. El fin del hombre, por tanto, su bien, es la
eudaimonía que podrá ser alcanzada a través de las virtudes. Ahora bien, "la virtud es
un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por
la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente"21.
El planteamiento aristotélico no es, como se ve, ajeno al problema del relativismo.
El término medio no es el de la cosa (la ética no es geometría), sino el relativo al sujeto.
Ciertamente, los dos extremos pretenden establecer una norma objetivable, pero es
insuficiente. De ahí que la cuestión fundamental, no abordada por Aristóteles, sea la
definición de esa relatividad. El término medio, dice, esta definido por la razón, pero
con ello no se resuelve el problema y de ahí que añada la referencia al hombre prudente.
Es éste el talón de Aquiles de toda la ética aristotélica. ¿Quién es el hombre
prudente que se constituye en norma o medida? Protágoras había dicho que la medida es
el hombre (la ciudad). Platón replicó que era el dios o el experto. Aristóteles refleja en
20Claro que también puede adoptarse el punto de vista de B. Williams, quien habla del
relativismo como "la herejía de los antropólogos, posiblemente la idea más absurda que se haya defendido jamás en filosofía moral" (Introducción a la ética, p. 33). Con otras matizaciones la opinión de Putnam es similar a la Williams.
21 Etica nicomáquea, 1106b35.
21
su respuesta los prejuicios y contradiccines de que está empapada su concepción de la
"naturaleza humana" (vulgo-sabio, amo-esclavo, griego-bárbaro, hombre-mujer).
El código (la tabla de virtudes) no dimana de la naturaleza, aunque ésta imponga
algunos imperativos ineludibles. Es claro, por ejemplo, que el código debe asumir el
imperativo de salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad. Ahora bien,
la ética no empieza con este imperativo, sino con el establecimiento de las normas
destinadas a salvaguardarlo. Si el imperativo puede considerarse universal, las normas o
instituciones son extremadamente variadas22.
En este sentido, la actual tendencia a reduccir la ética a la biología no es sino una
renuncia a lo específicamente humano (y tal vez dicho reduccionismo no sea sino un
síntoma del bloqueo de nuestra cultura en la superación de los límites de la naturaleza
más allá de lo técnico). La imposición de un código por parte de un legislador, de un
filósofo o un sabio o de un sector de la comunidad entra en contradicción con la propia
sustancia de la moralidad que no es sino una reglamentación de las relaciones
interhumanas.
De ahí que un código moral, además de asumir los imperativos biológicos, deba
asimismo responder a un imperativo específico fundamental: la igualdad de todos los
miembros. Llamaré a esta exigencia condición protagórica, por haber sido este sofista el
primero (de entre escasos pensadores) que estableció como condición necesaria para la
persistencia de la ciudad la participación e intervención de todos en la virtud política.
22 Así, por ejemplo, para Aristóteles, "se unen de modo necesario los que no pueden existir el
uno sin el otro, como... el que por naturaleza manda y el súbdito, para su conservación; por eso el amo y el esclavo tienen los mismos intereses"(Pol. 1252a26). Por tanto, la institución de la esclavitud es la respuesta ética al imperativo natural de la conservación. Esta respuesta, defendida por Aristóteles, tiene como fundamento la desigualdad natural de los seres humanos en función de la inteligencia.
Supuesto este fundamento, el hombre prudente (superior) es el que decide por derecho propio y tiene la prerrogativa de imponer su propio concepto de moralidad. Mas, ¿qué es este planteamiento sino una reproducción racionalizada de la ley del más fuerte?
22
Se podrá arguir que en la historia de la humanidad no han existido sociedades
igualitarias, que siempre se ha impuesto una clase, clan o categoría sobre las demás.
Pero el filósofo está obligado, no menos que cualquier ciudadano, a intervenir y a
discutir los fundamentos de los códigos morales. La cuestión de si un determinado
código es superior a otros se basa en un comparativismo positivista de las normas que
no puede dar razón de la moralidad. La superioridad no está esencialmente en las
normas, sino en los fundamentos de las mismas y nuestra cultura no puede presumir de
haber avanzado en la igualdad más que otras.
Este relativismo ético, se dirá, se fundamenta en la igualdad como valor absoluto.
Para evitar confusiones, es preciso insistir en la diferencia entre absoluto y universal .
Se sigue de lo dicho que no hay valores absolutos, es decir, independientes de la propias
condiciones naturales y culturales; los valores morales son siempre una creación
(posición) humana. No se obtienen descubriéndolos en alguna realidad oculta ni están
encerrados en la profundidad de la naturaleza humana, sólo accesibles al conocimiento
del sabio. No son tampoco creación de un individuo aislado, pues para nada los
necesitaría.
La cuestión de la universalidad, en cambio, es completamente distinta. Si un valor
es universal o no, depende de que sea aceptado por mutuo acuerdo entre todos.
Determinar la universalidad es una cuestión empírica. Obviamente, no es valor
universal la igualdad, sino la desigualdad (la superioridad de unos sobre otros, sean
individuos o grupos dentro de una cultura, sean unas culturas sobre otras. La actualidad
nos instruye quizá en exceso sobre esto). La cuestión es si puede darse un avance
significativo en la moralidad manteniendo la desigualdad como fundamento. Aquí es
donde tiene sentido la intervención, no ya del filósofo, sino de cualquier ciudadano,
defendiendo la propuesta de una moral basada en la igualdad.
23
Las objeciones contra este principio son innumerables y no pueden ser analizadas
aquí. Pero deben evitarse confusiones: en primer lugar, hablar de igualdad o desigualdad
en la ética o la política nada tiene que ver con la variabilidad humana de la que hablan
los genetistas (no hay dos ratones iguales ni dos humanos iguales). En segundo lugar, no
es admisible arguir la imposibilidad de la igualdad a partir de su inexistencia factual.
No sabemos por cuanto tiempo la humanidad o los diversos grupos humanos persistirán
en la vía del estancamiento moral. Pero hay que notar que tal estancamiento no ha sido
estático. A modo de ejemplo, basta comprobar el rico vocabulario griego, que contrasta
con la pobreza de los idiomas europeos, desarrollado en torno al concepto de
igualdad23.
Como historiador de la filosofía, concluiré con una cita de Protágoras, uno de los
teóricos de la democracia ateniense: "Por eso los atenienses y otras gentes, cuando se
trata de la excelencia o de algún otro tema profesional, opinan que solo unos pocos
deben asistir a la decisión... Pero cuando se meten en una discusión sobre la excelencia
política, ...naturalemente aceptan a cualquier persona, como que es el deber de todo el
mundo participar de esta excelencia" (Platón. Protágoras, 322d-323a).
(Publicado en Alberto Carreras (Editor), Conocimiento, ciencia, realidad.
Seminario interdisciplinar de la Universidad de Zaragoza. 1993)
23 Entre otros, isegoría, isología (libertad de hablar igual para todos), isogonía (nacimiento
igual), isokratía (igualdad de poder o derechos), isomoría (igualdad en el reparto), isonomía (igualdad de derechos, democracia), isopoliteia (igualdad de derechos civiles o reciprocidad de derechos entre estados), isoteleia (igualdad en el pago de tributos), isotimía (igualdad de consideración o condición), isopsephía (igualdad en los votos).
24