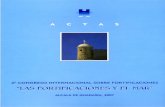Thermal Conditions in Córdoba City, Argentina, during 1960-2010 Period
La Decoración Arquitectónica de Torreparedones (Baena, Córdoba).
Transcript of La Decoración Arquitectónica de Torreparedones (Baena, Córdoba).
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
98 99
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
LA DECORACIÓN ARQUITECTÓNICAJUAN DE DIOS BORREGO DE LA PAZ
ANA Mª FELIPE COLODRERO
Elementos arquitectónicos procedentes del foro (Foto Antonio Moreno León)
E l estudio sobre la decoración arquitectónica de un ya-cimiento singular como Torreparedones permite co-nocer la evolución del lenguaje artístico y comprobar
hasta qué punto son efectivos los mecanismos de transmi-sión de la ideología política de época imperial.
En cuanto a la decoración arquitectónica se refiere, puede distinguirse un primer momento caracterizado por el in-flujo de la tradición arquitectónica itálica y el empleo de piedras locales, calizas blandas que no permiten un aca-bado refinado y en cuya labra se evidencia la persistencia de ciertas formas fuera de moda. Posteriormente, en épo-ca julio-claudia la introducción de piedras duras supone la adopción de una nueva tradición decorativa y la existencia de un artesanado cualificado que labra la caliza micrítica y el mármol, como si de la misma piedra se tratara.
Estilísticamente puede apreciarse una patente uniformidad entre los dis-tintos elementos arquitec-tónicos, al menos dentro del mismo periodo, lo que implica la existencia de talleres que reproducen un modelo ampliamen-te difundido y asimilado en el territorio. De esta forma los repertorios de materiales se caracterizan por su poca diversidad, lo que se traduce en formas estereotipadas, de tipos simples y repetitivos, pero netamente funcionales.
A todos los efectos, la iniciativa y la capacidad de importar materiales y
mano de obra especializada, corresponde a los actos de ever-gesía de la clase dirigente local por monumentalizar la ciu-dad con grandes obras de carácter público.
Entre el escaso repertorio de materiales arquitectónicos aparecidos en las excavaciones del entorno del foro, el más significativo es el que se relaciona con el alzado de la basíli-ca. Éste se compone de un capitel jónico hallado frente a la fachada del edificio y de un nutrido grupo de basas y capite-les que fueron almacenados intencionalmente en un espacio contiguo. Este conjunto, por su proximidad y proporciones, permite restituir dos órdenes de columnas superpuestas.
El capitel jónico (Fig. 1a) presenta unas dimensiones de 37 x 72 x 66 cm y 55 cm de diámetro en el sumoscapo, por lo que pue-de atribuirse al primer orden. Está realizado en caliza fosilífera
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
98 99
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
LA DECORACIÓN ARQUITECTÓNICAJUAN DE DIOS BORREGO DE LA PAZ
ANA Mª FELIPE COLODRERO
Elementos arquitectónicos procedentes del foro (Foto Antonio Moreno León)
E l estudio sobre la decoración arquitectónica de un ya-cimiento singular como Torreparedones permite co-nocer la evolución del lenguaje artístico y comprobar
hasta qué punto son efectivos los mecanismos de transmi-sión de la ideología política de época imperial.
En cuanto a la decoración arquitectónica se refiere, puede distinguirse un primer momento caracterizado por el in-flujo de la tradición arquitectónica itálica y el empleo de piedras locales, calizas blandas que no permiten un aca-bado refinado y en cuya labra se evidencia la persistencia de ciertas formas fuera de moda. Posteriormente, en épo-ca julio-claudia la introducción de piedras duras supone la adopción de una nueva tradición decorativa y la existencia de un artesanado cualificado que labra la caliza micrítica y el mármol, como si de la misma piedra se tratara.
Estilísticamente puede apreciarse una patente uniformidad entre los dis-tintos elementos arquitec-tónicos, al menos dentro del mismo periodo, lo que implica la existencia de talleres que reproducen un modelo ampliamen-te difundido y asimilado en el territorio. De esta forma los repertorios de materiales se caracterizan por su poca diversidad, lo que se traduce en formas estereotipadas, de tipos simples y repetitivos, pero netamente funcionales.
A todos los efectos, la iniciativa y la capacidad de importar materiales y
mano de obra especializada, corresponde a los actos de ever-gesía de la clase dirigente local por monumentalizar la ciu-dad con grandes obras de carácter público.
Entre el escaso repertorio de materiales arquitectónicos aparecidos en las excavaciones del entorno del foro, el más significativo es el que se relaciona con el alzado de la basíli-ca. Éste se compone de un capitel jónico hallado frente a la fachada del edificio y de un nutrido grupo de basas y capite-les que fueron almacenados intencionalmente en un espacio contiguo. Este conjunto, por su proximidad y proporciones, permite restituir dos órdenes de columnas superpuestas.
El capitel jónico (Fig. 1a) presenta unas dimensiones de 37 x 72 x 66 cm y 55 cm de diámetro en el sumoscapo, por lo que pue-de atribuirse al primer orden. Está realizado en caliza fosilífera
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
100 101
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
y conserva su estructura de manera esquemática, pues los deta-lles decorativos eran solventados luego con una capa de estuco que se ha perdido. No obstante, puede apreciarse un ábaco liso y un equino que debió estar decorado probablemente con un cima jónico. El canal de las volutas discurre recto bajo el ábaco, siendo su desarrollo el que las conforma en los extremos. Desgraciadamente el grado de conservación de la pieza no consiente realizar una descripción exhaustiva. Sin embargo, se han recuperado otros capiteles jónicos en el yacimiento que, dada su similitud estilística con el ejemplar anterior, permiten vislumbrar los rasgos decorativos ausentes en él (Fig. 1b). Se trata de dos capiteles de semi-columna que muestran un ábaco liso y un equino decorado mediante un kyma jónico con ovas y dardos situados entre amplios esgucios. A los lados las vo-lutas poseen canales abultados, mientras que los pulvinos sólo dejan atisbar una decoración vegetal indeterminada ceñida
por un balteus enmarcado por dos bandas. Finalmente el co-llarino muestra gruesas cuentas de perlas y carretes unidos por un hilo calizo (Fig. 1c).
En todo caso, los rasgos des-critos, tanto en unos capiteles como en otros, corresponden con el tipo canónico del orden jónico (Gutiérrez 1988, 66), y permiten considerar la primera mitad del siglo I d. C. como la cronología más adecuada para estos ejemplares1.
Al segundo orden corresponden los materiales hallados al Norte de la basílica, entre los que se encuentran nueve basas de dos clases distintas y tres capiteles corintios. El primer tipo lo cons-
tituyen basas áticas de tipo itálico2, con imoscapo y sin plinto, elaboradas en caliza fosilífera (Fig. 2a). Los seis ejemplares con-servados ofrecen unos 60-63 cm de diámetro en el toro inferior, mientras que su altura oscila en función de la medida dada al imoscapo3. Sus respectivos perfiles arrancan desde un scamillus inferior sobre el que se disponen dos toros de igual desarrollo, separados por una estrecha escocia sin listeles intermedios que delimiten la separación entre ambas molduras. Por lo general se encuentran muy erosionadas dado el carácter deleznable del material en el que fueron talladas. Por esta razón, al igual que los capiteles, el acabado final fue modelado sobre un revesti-miento de estuco prácticamente perdido en la actualidad4. La característica principal que las define es la existencia de salientes en los laterales de cada una de las piezas, cuyo an-cho aproximado es de unos 30 cm. En estos resaltes, deno-minados alae, como también a lo largo de los imoscapos dis-
curre verticalmente una acanaladura que sirve para encajar algún tipo de elemento (vid. infra). El segundo tipo consta de tres basas realizadas en caliza blan-ca que se encuentran claramente reutilizadas (Fig. 2b). Éstas se han rebajado en redondo para reducirlas toscamente al módulo de las anteriores, salvo allí donde se disponen las alae donde la basa original queda preservada dando lugar a que aún se observen las molduras primitivas5. En cuanto res-pecta a su factura se ha de mencionar la presencia de huecos cuadrangulares que deben relacionarse con sistemas de an-claje6. Aparecen en la cara inferior, en la superior o en ambas,
llegando incluso a horadar la pieza por completo. Con las basas anteriormente descritas se relacionan tres capiteles corintios de 46 cm de altura y un sumoscapo de 40 cm de diámetro (Fig 3)7. Éstos presentan un influjo itálico8 muy ca-racterístico al estar dispuestos sobre un grueso collarino, contar con una sola corona de hojas, tener zonas de sombra en forma de gotas de agua diagonales y porque tanto las hélices como las volutas son marcadamente verticales. En cualquier caso habría siempre que concretarlas como for-mas que evidencian un cierto “recuer-do de lo itálico” (Gutiérrez 1986, 27). Por tanto, el orden empleado podría definirse como “corintio hispánico”, puesto que suponen una adaptación local a las formas itálicas. El estado de conservación es bastan-te bueno, conservándose puntual-mente el revestimiento de estuco y apreciándose con nitidez toda la de-
coración vegetal. Así, a partir de un alto collarino de moldura doble se desarrolla una única corona de hojas de acanto. Éstas exhiben cinco lóbulos de digitaciones carnosas y una marca-da nervadura central rectilínea. Las zonas de sombra tienen forma de gruesas gotas de agua algo inclinadas y diagonales9. Sobre la ima folia, pero separados mediante un baquetón, se alzan los tallos achatados de los caulículos cuyas hojas repi-ten el motivo de la corona de acanto inferior. Entre ambos se ha dispuesto una hoja central lobulada que queda enmarcada por la unión de sendas hélices. En medio de estas últimas y las volutas asoman dos pequeñas hojas triangulares. Por su parte, las volutas son acanaladas en su eje, de perfil cóncavo y
Fig. 2. Basas áticas, de caliza fosilífera (a); caliza blanca (b)
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
100 101
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
y conserva su estructura de manera esquemática, pues los deta-lles decorativos eran solventados luego con una capa de estuco que se ha perdido. No obstante, puede apreciarse un ábaco liso y un equino que debió estar decorado probablemente con un cima jónico. El canal de las volutas discurre recto bajo el ábaco, siendo su desarrollo el que las conforma en los extremos. Desgraciadamente el grado de conservación de la pieza no consiente realizar una descripción exhaustiva. Sin embargo, se han recuperado otros capiteles jónicos en el yacimiento que, dada su similitud estilística con el ejemplar anterior, permiten vislumbrar los rasgos decorativos ausentes en él (Fig. 1b). Se trata de dos capiteles de semi-columna que muestran un ábaco liso y un equino decorado mediante un kyma jónico con ovas y dardos situados entre amplios esgucios. A los lados las vo-lutas poseen canales abultados, mientras que los pulvinos sólo dejan atisbar una decoración vegetal indeterminada ceñida
por un balteus enmarcado por dos bandas. Finalmente el co-llarino muestra gruesas cuentas de perlas y carretes unidos por un hilo calizo (Fig. 1c).
En todo caso, los rasgos des-critos, tanto en unos capiteles como en otros, corresponden con el tipo canónico del orden jónico (Gutiérrez 1988, 66), y permiten considerar la primera mitad del siglo I d. C. como la cronología más adecuada para estos ejemplares1.
Al segundo orden corresponden los materiales hallados al Norte de la basílica, entre los que se encuentran nueve basas de dos clases distintas y tres capiteles corintios. El primer tipo lo cons-
tituyen basas áticas de tipo itálico2, con imoscapo y sin plinto, elaboradas en caliza fosilífera (Fig. 2a). Los seis ejemplares con-servados ofrecen unos 60-63 cm de diámetro en el toro inferior, mientras que su altura oscila en función de la medida dada al imoscapo3. Sus respectivos perfiles arrancan desde un scamillus inferior sobre el que se disponen dos toros de igual desarrollo, separados por una estrecha escocia sin listeles intermedios que delimiten la separación entre ambas molduras. Por lo general se encuentran muy erosionadas dado el carácter deleznable del material en el que fueron talladas. Por esta razón, al igual que los capiteles, el acabado final fue modelado sobre un revesti-miento de estuco prácticamente perdido en la actualidad4. La característica principal que las define es la existencia de salientes en los laterales de cada una de las piezas, cuyo an-cho aproximado es de unos 30 cm. En estos resaltes, deno-minados alae, como también a lo largo de los imoscapos dis-
curre verticalmente una acanaladura que sirve para encajar algún tipo de elemento (vid. infra). El segundo tipo consta de tres basas realizadas en caliza blan-ca que se encuentran claramente reutilizadas (Fig. 2b). Éstas se han rebajado en redondo para reducirlas toscamente al módulo de las anteriores, salvo allí donde se disponen las alae donde la basa original queda preservada dando lugar a que aún se observen las molduras primitivas5. En cuanto res-pecta a su factura se ha de mencionar la presencia de huecos cuadrangulares que deben relacionarse con sistemas de an-claje6. Aparecen en la cara inferior, en la superior o en ambas,
llegando incluso a horadar la pieza por completo. Con las basas anteriormente descritas se relacionan tres capiteles corintios de 46 cm de altura y un sumoscapo de 40 cm de diámetro (Fig 3)7. Éstos presentan un influjo itálico8 muy ca-racterístico al estar dispuestos sobre un grueso collarino, contar con una sola corona de hojas, tener zonas de sombra en forma de gotas de agua diagonales y porque tanto las hélices como las volutas son marcadamente verticales. En cualquier caso habría siempre que concretarlas como for-mas que evidencian un cierto “recuer-do de lo itálico” (Gutiérrez 1986, 27). Por tanto, el orden empleado podría definirse como “corintio hispánico”, puesto que suponen una adaptación local a las formas itálicas. El estado de conservación es bastan-te bueno, conservándose puntual-mente el revestimiento de estuco y apreciándose con nitidez toda la de-
coración vegetal. Así, a partir de un alto collarino de moldura doble se desarrolla una única corona de hojas de acanto. Éstas exhiben cinco lóbulos de digitaciones carnosas y una marca-da nervadura central rectilínea. Las zonas de sombra tienen forma de gruesas gotas de agua algo inclinadas y diagonales9. Sobre la ima folia, pero separados mediante un baquetón, se alzan los tallos achatados de los caulículos cuyas hojas repi-ten el motivo de la corona de acanto inferior. Entre ambos se ha dispuesto una hoja central lobulada que queda enmarcada por la unión de sendas hélices. En medio de estas últimas y las volutas asoman dos pequeñas hojas triangulares. Por su parte, las volutas son acanaladas en su eje, de perfil cóncavo y
Fig. 2. Basas áticas, de caliza fosilífera (a); caliza blanca (b)
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
102 103
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
vegetalizadas. El labio del kalathos evidencia aún su curva-tura y sobre él se desarrolla un estrecho ábaco sin decorar. Por encima corona una flor de ábaco de bordes gruesos que sobresale bastante respecto al vuelo del mismo. La mayor singularidad que muestran estos ejemplares se lo-caliza en el sumoscapo y en el collarino, puesto que los tres capiteles contemplados cuentan con unos rebajes rectangulares que llegan hasta la ima folia. Se sitúan siempre en la vertical de la flor del ábaco y afrontados en el mismo eje, salvo en uno de los capiteles donde los rebajes se disponen de manera perpen-dicular, lo que indica su posición en esquina. Esta peculiaridad, junto con las alae ya advertidas en las basas (vid. supra), hacen que ambos elementos se correspondan entre sí. En cuanto a la función de tales orificios se plantea que debieron de servir para encajar el bastidor de un parapeto o celosía, probablemente líg-neo, en la segunda planta de la basílica (Fig. 4). Finalmente la identificación de basas y capiteles como partes de un mismo conjunto, así como su atribución al primer y
segundo orden de la basílica permiten restituir las dimensio-nes aproximadas de las columnas con una altura de 5.57 y 4.18 m respectivamente.
Otro de los espacios que mejor se ha preservado en el foro, debido a la topografía ascendente del te-rreno, es el denominado Pórtico Norte. Esta construcción consta de un orden de columnas que queda definido por cinco basas aparecidas in situ (Fig. 5). Única-mente la basa situada en el extremo occi-dental y las dos situadas en el oriental se hallaron completas, mientras que el otro par restante sólo conservaba sendas mi-tades10. Todas ellas fueron elaboradas en caliza micrítica gris o “piedra de mina” y cimientan sobre dados de piedra cali-za alineados respecto al límite marcado por los escalones que permiten el acceso desde la plaza forense11.
El análisis de este conjunto, tal y como se halló, presenta ciertas peculiaridades por su variedad formal y funcional. En principio y como rasgo inusual en la ar-quitectura de una porticus, las dos basas situadas en los extremos presentan un perfil diferente respecto a las interme-
dias. Mientras que en aquéllas se observa un perfil algo más desarrollado, compuesto por un plinto, listel, cima reversa, fi-lete, baquetón, listel y caveto, en las centrales se repite la mis-ma secuencia a excepción del baquetón. En cualquier caso, los perfiles de sendas basas resultan extraños a los repertorios de un posible orden toscano, donde supuestamente estas basas pudieran encuadrarse (Lezine 1995; Madrid 1999).
A pesar de que la diferencia entre ambos perfiles resulta bas-tante sutil a todos los efectos, la intención de realizar dos tipos distintos también queda patente en las medidas que presentan, ya que las laterales son un poco más altas -26 y 22 cm respectivamente- y presentan un diámetro ligeramente mayor -110 y 100 cm-. En realidad, aunque las divergencias aludidas no son sustanciales, es la concordancia entre las di-versas basas que conforman uno y otro grupo lo que eviden-cia la intención de realizar distintos elementos.
Todavía más extraño resulta que a estos dos tipos deba sumar-se un tercero, cuyo exponente es una basa de “piedra de mina” que se encuentra reutilizada como cimiento de un pedestal de estatua en un intercolumnio del pórtico12. Ésta ha sido coloca-da en posición invertida y ha sido retallada para dotarla de una forma cuadrangular (Fig. 5). No obstante, las molduras aún son parcialmente visibles en una de sus esquinas, mostrando la misma secuencia que las basas situadas en los extremos. En cambio, esta pieza presenta la particularidad de contar con una mayor altura – 32 cm-, por lo que muestra un perfil más amplio cuyo desarrollo no se ha conservado. La clave para poder explicar las discordancias presentes en este conjunto ha podido determinarse a través del examen de las dos basas intermedias fragmentadas y a su recomposición mediante otros bloques aparecidos en una zanja abierta den-tro del mismo pórtico. El carácter fragmentario de las mismas permitió manipular cada uno de los bloques, voltearlos para confrontar las vetas de la piedra y, finalmente, unirlos. Sin embargo estas operaciones también han permitido observar la existencia de uno y hasta dos huecos de anclaje en la cara in-ferior de cada una de las basas que carecen de sentido actuan-do como tales (Fig. 6). Su forma cuadrangular, profundidad y disposición centrada, así como las huellas de extracción con-servadas para liberar el elemento fijado permiten reinterpretar originalmente estas basas como coronamientos o basamentos de pedestales de esculturas broncíneas.
En función de los tres tipos conservados y del número de ele-mentos de los que constan, debe plantearse la existencia de, al menos, cuatro pedestales circulares. De esta manera las tres ba-sas intermedias sirvieron originalmente de coronamientos y las más altas de basamentos, mientras que resulta difícil de precisar aún la posición de las extremas. Al mismo tiempo, esta circuns-tancia propicia que los dos altos fustes de piedra de mina en-contrados a los pies del Pórtico Norte puedan ser considerados como alguno de los cuerpos centrales de dichos soportes. Generalmente este tipo de pedestales circulares exentos, eran utilizados para estatuas de tamaño natural o mayor que el natu-ral, estantes o sedentes. En el caso de estatuas marmóreas éstas se encajaban en el pedestal rebajando en el mismo la superficie del plinto de la figura, mientras que las metálicas eran fijadas directamente a la parte superior por medio de orificios.
Frecuentemente los pedestales se realizaban por partes –ba-samento, cuerpo central y coronamiento-, elaborando las molduras de manera individual y uniéndolas posteriormente al cuerpo central mediante clavijas o espigas. Esto ha pro-piciado que la mayoría de las bases de las estatuas se hayan conservado desmembradas, conservándose generalmente sólo la parte central donde se disponen los epígrafes, cuya reutilización resulta mucho más fácil.
Los pedestales cilíndricos son comunes en Asia Menor y Acaia, donde cuentan con una larga tradición, aunque también se hallan en el Norte de África y el sur de Hispania (Munk 2005, 28). El pedestal más cercano de este tipo, en cuanto a la utilización de piedra de mina se refiere, se encuentra en Colonia Patricia: el pedestal de T Mercelloni Persino Mario
Fig. 5. Pedestales reutilizados como basas en el pórtico norte
Fig. 6. Huecos de anclaje en la cara inferior de los pedestales del pórtico norte
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
102 103
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
vegetalizadas. El labio del kalathos evidencia aún su curva-tura y sobre él se desarrolla un estrecho ábaco sin decorar. Por encima corona una flor de ábaco de bordes gruesos que sobresale bastante respecto al vuelo del mismo. La mayor singularidad que muestran estos ejemplares se lo-caliza en el sumoscapo y en el collarino, puesto que los tres capiteles contemplados cuentan con unos rebajes rectangulares que llegan hasta la ima folia. Se sitúan siempre en la vertical de la flor del ábaco y afrontados en el mismo eje, salvo en uno de los capiteles donde los rebajes se disponen de manera perpen-dicular, lo que indica su posición en esquina. Esta peculiaridad, junto con las alae ya advertidas en las basas (vid. supra), hacen que ambos elementos se correspondan entre sí. En cuanto a la función de tales orificios se plantea que debieron de servir para encajar el bastidor de un parapeto o celosía, probablemente líg-neo, en la segunda planta de la basílica (Fig. 4). Finalmente la identificación de basas y capiteles como partes de un mismo conjunto, así como su atribución al primer y
segundo orden de la basílica permiten restituir las dimensio-nes aproximadas de las columnas con una altura de 5.57 y 4.18 m respectivamente.
Otro de los espacios que mejor se ha preservado en el foro, debido a la topografía ascendente del te-rreno, es el denominado Pórtico Norte. Esta construcción consta de un orden de columnas que queda definido por cinco basas aparecidas in situ (Fig. 5). Única-mente la basa situada en el extremo occi-dental y las dos situadas en el oriental se hallaron completas, mientras que el otro par restante sólo conservaba sendas mi-tades10. Todas ellas fueron elaboradas en caliza micrítica gris o “piedra de mina” y cimientan sobre dados de piedra cali-za alineados respecto al límite marcado por los escalones que permiten el acceso desde la plaza forense11.
El análisis de este conjunto, tal y como se halló, presenta ciertas peculiaridades por su variedad formal y funcional. En principio y como rasgo inusual en la ar-quitectura de una porticus, las dos basas situadas en los extremos presentan un perfil diferente respecto a las interme-
dias. Mientras que en aquéllas se observa un perfil algo más desarrollado, compuesto por un plinto, listel, cima reversa, fi-lete, baquetón, listel y caveto, en las centrales se repite la mis-ma secuencia a excepción del baquetón. En cualquier caso, los perfiles de sendas basas resultan extraños a los repertorios de un posible orden toscano, donde supuestamente estas basas pudieran encuadrarse (Lezine 1995; Madrid 1999).
A pesar de que la diferencia entre ambos perfiles resulta bas-tante sutil a todos los efectos, la intención de realizar dos tipos distintos también queda patente en las medidas que presentan, ya que las laterales son un poco más altas -26 y 22 cm respectivamente- y presentan un diámetro ligeramente mayor -110 y 100 cm-. En realidad, aunque las divergencias aludidas no son sustanciales, es la concordancia entre las di-versas basas que conforman uno y otro grupo lo que eviden-cia la intención de realizar distintos elementos.
Todavía más extraño resulta que a estos dos tipos deba sumar-se un tercero, cuyo exponente es una basa de “piedra de mina” que se encuentra reutilizada como cimiento de un pedestal de estatua en un intercolumnio del pórtico12. Ésta ha sido coloca-da en posición invertida y ha sido retallada para dotarla de una forma cuadrangular (Fig. 5). No obstante, las molduras aún son parcialmente visibles en una de sus esquinas, mostrando la misma secuencia que las basas situadas en los extremos. En cambio, esta pieza presenta la particularidad de contar con una mayor altura – 32 cm-, por lo que muestra un perfil más amplio cuyo desarrollo no se ha conservado. La clave para poder explicar las discordancias presentes en este conjunto ha podido determinarse a través del examen de las dos basas intermedias fragmentadas y a su recomposición mediante otros bloques aparecidos en una zanja abierta den-tro del mismo pórtico. El carácter fragmentario de las mismas permitió manipular cada uno de los bloques, voltearlos para confrontar las vetas de la piedra y, finalmente, unirlos. Sin embargo estas operaciones también han permitido observar la existencia de uno y hasta dos huecos de anclaje en la cara in-ferior de cada una de las basas que carecen de sentido actuan-do como tales (Fig. 6). Su forma cuadrangular, profundidad y disposición centrada, así como las huellas de extracción con-servadas para liberar el elemento fijado permiten reinterpretar originalmente estas basas como coronamientos o basamentos de pedestales de esculturas broncíneas.
En función de los tres tipos conservados y del número de ele-mentos de los que constan, debe plantearse la existencia de, al menos, cuatro pedestales circulares. De esta manera las tres ba-sas intermedias sirvieron originalmente de coronamientos y las más altas de basamentos, mientras que resulta difícil de precisar aún la posición de las extremas. Al mismo tiempo, esta circuns-tancia propicia que los dos altos fustes de piedra de mina en-contrados a los pies del Pórtico Norte puedan ser considerados como alguno de los cuerpos centrales de dichos soportes. Generalmente este tipo de pedestales circulares exentos, eran utilizados para estatuas de tamaño natural o mayor que el natu-ral, estantes o sedentes. En el caso de estatuas marmóreas éstas se encajaban en el pedestal rebajando en el mismo la superficie del plinto de la figura, mientras que las metálicas eran fijadas directamente a la parte superior por medio de orificios.
Frecuentemente los pedestales se realizaban por partes –ba-samento, cuerpo central y coronamiento-, elaborando las molduras de manera individual y uniéndolas posteriormente al cuerpo central mediante clavijas o espigas. Esto ha pro-piciado que la mayoría de las bases de las estatuas se hayan conservado desmembradas, conservándose generalmente sólo la parte central donde se disponen los epígrafes, cuya reutilización resulta mucho más fácil.
Los pedestales cilíndricos son comunes en Asia Menor y Acaia, donde cuentan con una larga tradición, aunque también se hallan en el Norte de África y el sur de Hispania (Munk 2005, 28). El pedestal más cercano de este tipo, en cuanto a la utilización de piedra de mina se refiere, se encuentra en Colonia Patricia: el pedestal de T Mercelloni Persino Mario
Fig. 5. Pedestales reutilizados como basas en el pórtico norte
Fig. 6. Huecos de anclaje en la cara inferior de los pedestales del pórtico norte
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
104 105
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
(CIL II2 /7, 311), de 1.4 m de altura y más de 2 m de perí-metro. Asimismo, de la capital también procede otro pedestal circular realizado en mármol y dedicado a Augusto Sacrum, conservado actualmente en la Alcazaba de Málaga (CIL II2/7, 253) (Ventura 1999). En el propio Museo Municipal de Bae-
na se encuentra el pedestal de C. Manlio Paridi (CIL II2/ 5, 389), en mármol rojo de Cabra y erigido en la cercana ciudad de Ipsca. Igualmente se documentan los cuerpos centrales de tres pedestales en Tucci, otros siete procedentes de Ilibe-rri, dos en Ilurco (Pastor 2002) y uno en Urgavo (Moreno Pérez 2013). En la Bé-tica oriental sólo se conoce un hallazgo puntual en el yacimiento de Pajaritos, en Huelva (Gimeno et alii 2010).
En conclusión, el reaprovechamiento de los pedestales parece que tuvo lugar en consonancia con las fases detectadas en el transcurso de la excavación del foro. De esta forma, aunque los pe-destales formaron parte del programa ornamental del foro augusteo como soportes de esculturas, probablemente ubicadas al resguardo de los pórticos, en época julio-claudia éstos serían des-montados y empleados como material constructivo en el Pórtico Norte13.
La reutilización puntual de los pedesta-les como basas no implica una falta de medios sino una economía de los mis-mos. Por el contrario, éste hecho se en-marca en el contexto de mayor monu-mentalización del foro, dejando cons-tancia de que no sólo se llevó a cabo la pavimentación de la plaza con una gran inscripción de litterae aureae, sino que también, junto a la construcción ex novo de la basílica, tuvo lugar la renovación de otros edificios ya existentes.
Así, el foro de Ituci Virtus Iulia de época julio-claudia se alzó como la imagen antonomástica que reflejaba el carácter y la entidad de la colonia, y con-tinuó siendo el lugar preferente de las élites locales para hacer ostentación de su estatus social. Hasta el momento, la ausencia de los cuerpos de los pedestales con los epígrafes
nominales impide valorar la forma de autorepresentación de la cúspide social de Torreparedones14. Sin embargo, sobre el enlosado de piedra de mina, aún se conservan basamentos y otros indicios que permiten cuantificar su número y conocer los tipos de soportes.
Ciertamente el excelente estado de conservación de la plaza y sus reducidas dimensiones permite considerar la existen-cia segura de al menos nueve pedestales y dos altares, a los que cabría añadir otros más de los que no se ha conservado ningún indicio (Morena et alii 2011, 162). Por regla general las esculturas se situaron en torno a su perímetro, a los pies de los dos peldaños de escaleras o también entre los interco-lumnios de los pórticos. En ningún caso se observan huellas en el área central del foro por lo que el espacio debió perma-necer libre al tránsito permitiendo la lectura ininterrumpida de la gran inscripción pavimental.
Los pedestales presentes en los pórticos se sitúan sobre plin-tos cuadrangulares monolíticos realizados en piedra de mina, mientras que los situados en la plaza se colocan directamente sobre la superficie de las losas, previamente cincelada para crear una superficie rugosa para asentar el basamento del pedestal15. Zócalos y coronamientos son, por regla general, bloques mono-líticos de forma rectangular realizados en “piedra de mina”16. Entre todos ellos, el mejor testimonio es la pareja de pedestales aparecidos en el lado nororiental del foro (Fig. 7). Ambos se en-cuentran realizados sobre bloques de caliza micrítica gris y están colocados interrumpiendo el asiento de un banco corrido adosa-do a la fachada de la basílica (Morena-Moreno 2010).
El primero de ellos asienta sobre una plataforma de planta prác-ticamente cuadrada (18 x 103 x 106 cm) que se dispone directa-mente sobre las losas del pavimento (Fig. 7 a). Está compuesta por cuatro bloques de piedra de mina que rodean a su vez un núcleo de caliza. Por encima el basamento se adapta a las di-
mensiones de la plataforma sumando otros 34 cm de altura. Es-tuvo moldurado al menos por tres de sus caras, aunque el perfil no se conserva en el frente, al estar fracturado. El perfil sólo es visible en los laterales mostrando un plinto, baquetón, listel, cima reversa, listel y caveto. Encima, la superficie tiene 63.5 cm de anchura y una profundidad que puede calcularse en 87.4 cm. En la parte posterior se aprecia una línea cincelada que delimita la base del cuerpo central del pedestal. A partir de esta línea la cara trasera del basamento se rebaja a bisel interrumpiendo la continuidad de las molduras laterales. En ningún momento éstas parecen girar 90º adaptándose al bloque, circunstancia que más que indicar un ahorro de mano de obra revela la adaptación de un pedestal previo a un nuevo emplazamiento17.
El pedestal contiguo tiene planta rectangular (39.5 x 126 x 97 cm.) y se sitúa directamente sobre las losas del pavimento (Fig. 7 b). Se encuentra moldurado por todas las caras mos-trando un alto plinto, filete, listel, cima reversa, listel y cave-to. La cara superior, donde asienta el cuerpo central, presen-ta una superficie de 96 x 47 cm.
Inmediato al segundo pedestal se encontró caído el bloque de coronamiento, (24 x 134 x 89 cm., Fig. 7 c), cuya superficie in-ferior coincide indubitablemente con la pieza precedente (90 x 46 cm). Se decora por medio de un caveto, listel, cima recta, listel y corona18. En la cara superior presenta dos pares de orifi-cios circulares de diferente diámetro (Fig. 7 e), cuya disposición prácticamente alineada no responde a la de una estatua ecues-tre, como pudiera considerarse por la morfología rectangular del pedestal. Por el contrario, parecen más bien los huecos de fijación de dos esculturas estantes de bronce, llegando a conser-varse alrededor de uno de estos agujeros una leve mortaja en forma de pie.
En pareja, puede concebirse que tanto éste como el otro pe-destal formaran parte de un grupo familiar, mediante el cual no sólo se rendiría homenaje directamente a un personaje
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
104 105
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
(CIL II2 /7, 311), de 1.4 m de altura y más de 2 m de perí-metro. Asimismo, de la capital también procede otro pedestal circular realizado en mármol y dedicado a Augusto Sacrum, conservado actualmente en la Alcazaba de Málaga (CIL II2/7, 253) (Ventura 1999). En el propio Museo Municipal de Bae-
na se encuentra el pedestal de C. Manlio Paridi (CIL II2/ 5, 389), en mármol rojo de Cabra y erigido en la cercana ciudad de Ipsca. Igualmente se documentan los cuerpos centrales de tres pedestales en Tucci, otros siete procedentes de Ilibe-rri, dos en Ilurco (Pastor 2002) y uno en Urgavo (Moreno Pérez 2013). En la Bé-tica oriental sólo se conoce un hallazgo puntual en el yacimiento de Pajaritos, en Huelva (Gimeno et alii 2010).
En conclusión, el reaprovechamiento de los pedestales parece que tuvo lugar en consonancia con las fases detectadas en el transcurso de la excavación del foro. De esta forma, aunque los pe-destales formaron parte del programa ornamental del foro augusteo como soportes de esculturas, probablemente ubicadas al resguardo de los pórticos, en época julio-claudia éstos serían des-montados y empleados como material constructivo en el Pórtico Norte13.
La reutilización puntual de los pedesta-les como basas no implica una falta de medios sino una economía de los mis-mos. Por el contrario, éste hecho se en-marca en el contexto de mayor monu-mentalización del foro, dejando cons-tancia de que no sólo se llevó a cabo la pavimentación de la plaza con una gran inscripción de litterae aureae, sino que también, junto a la construcción ex novo de la basílica, tuvo lugar la renovación de otros edificios ya existentes.
Así, el foro de Ituci Virtus Iulia de época julio-claudia se alzó como la imagen antonomástica que reflejaba el carácter y la entidad de la colonia, y con-tinuó siendo el lugar preferente de las élites locales para hacer ostentación de su estatus social. Hasta el momento, la ausencia de los cuerpos de los pedestales con los epígrafes
nominales impide valorar la forma de autorepresentación de la cúspide social de Torreparedones14. Sin embargo, sobre el enlosado de piedra de mina, aún se conservan basamentos y otros indicios que permiten cuantificar su número y conocer los tipos de soportes.
Ciertamente el excelente estado de conservación de la plaza y sus reducidas dimensiones permite considerar la existen-cia segura de al menos nueve pedestales y dos altares, a los que cabría añadir otros más de los que no se ha conservado ningún indicio (Morena et alii 2011, 162). Por regla general las esculturas se situaron en torno a su perímetro, a los pies de los dos peldaños de escaleras o también entre los interco-lumnios de los pórticos. En ningún caso se observan huellas en el área central del foro por lo que el espacio debió perma-necer libre al tránsito permitiendo la lectura ininterrumpida de la gran inscripción pavimental.
Los pedestales presentes en los pórticos se sitúan sobre plin-tos cuadrangulares monolíticos realizados en piedra de mina, mientras que los situados en la plaza se colocan directamente sobre la superficie de las losas, previamente cincelada para crear una superficie rugosa para asentar el basamento del pedestal15. Zócalos y coronamientos son, por regla general, bloques mono-líticos de forma rectangular realizados en “piedra de mina”16. Entre todos ellos, el mejor testimonio es la pareja de pedestales aparecidos en el lado nororiental del foro (Fig. 7). Ambos se en-cuentran realizados sobre bloques de caliza micrítica gris y están colocados interrumpiendo el asiento de un banco corrido adosa-do a la fachada de la basílica (Morena-Moreno 2010).
El primero de ellos asienta sobre una plataforma de planta prác-ticamente cuadrada (18 x 103 x 106 cm) que se dispone directa-mente sobre las losas del pavimento (Fig. 7 a). Está compuesta por cuatro bloques de piedra de mina que rodean a su vez un núcleo de caliza. Por encima el basamento se adapta a las di-
mensiones de la plataforma sumando otros 34 cm de altura. Es-tuvo moldurado al menos por tres de sus caras, aunque el perfil no se conserva en el frente, al estar fracturado. El perfil sólo es visible en los laterales mostrando un plinto, baquetón, listel, cima reversa, listel y caveto. Encima, la superficie tiene 63.5 cm de anchura y una profundidad que puede calcularse en 87.4 cm. En la parte posterior se aprecia una línea cincelada que delimita la base del cuerpo central del pedestal. A partir de esta línea la cara trasera del basamento se rebaja a bisel interrumpiendo la continuidad de las molduras laterales. En ningún momento éstas parecen girar 90º adaptándose al bloque, circunstancia que más que indicar un ahorro de mano de obra revela la adaptación de un pedestal previo a un nuevo emplazamiento17.
El pedestal contiguo tiene planta rectangular (39.5 x 126 x 97 cm.) y se sitúa directamente sobre las losas del pavimento (Fig. 7 b). Se encuentra moldurado por todas las caras mos-trando un alto plinto, filete, listel, cima reversa, listel y cave-to. La cara superior, donde asienta el cuerpo central, presen-ta una superficie de 96 x 47 cm.
Inmediato al segundo pedestal se encontró caído el bloque de coronamiento, (24 x 134 x 89 cm., Fig. 7 c), cuya superficie in-ferior coincide indubitablemente con la pieza precedente (90 x 46 cm). Se decora por medio de un caveto, listel, cima recta, listel y corona18. En la cara superior presenta dos pares de orifi-cios circulares de diferente diámetro (Fig. 7 e), cuya disposición prácticamente alineada no responde a la de una estatua ecues-tre, como pudiera considerarse por la morfología rectangular del pedestal. Por el contrario, parecen más bien los huecos de fijación de dos esculturas estantes de bronce, llegando a conser-varse alrededor de uno de estos agujeros una leve mortaja en forma de pie.
En pareja, puede concebirse que tanto éste como el otro pe-destal formaran parte de un grupo familiar, mediante el cual no sólo se rendiría homenaje directamente a un personaje
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
106 107
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
público sino también a miembros cercanos de su familia, probablemente a su mujer y a su descendiente19.
El empleo de pedestales dobles es poco frecuente como for-ma de representación. El único ejemplar conservado en la Bética hasta ahora, como paralelo más próximo, es el pedes-tal hallado en Córdoba perteneciente a la familia de los Aci-lli –antepasados del poeta Lucano- (Ventura-Stylow 2006). Éste fue elaborado también en tres partes, aunque sólo se ha conservado el cuerpo central elaborado sobre un bloque monolítico de caliza violácea. La inscripción, dedicada pro-bablemente a sendas esculturas de madre e hija, se muestra en columnas yuxtapuestas dispuestas a la misma altura. El análisis epigráfico permite fecharla a principios del I d. C., probablemente en época tiberiana y, por tanto, coetánea al grupo de Torreparedones. Igualmente, se conocen otros modelos en Hispania procedentes de Valentia (Corell 1997, nº 32), Segobriga (Alföldy et alii 2002) y Olisipo (Stylow-Ventura 2005).
Por último, el modo en que ambos basa-mentos se encuentran insertos en la ban-cada de piedra merece especial atención20. En el primer caso descrito las tabicas se interrumpen verticalmente, mientras que las placas de asiento contiguas al pedestal se adaptan al mismo labrando un ángulo recto por la parte posterior (Fig. 7a). Pa-ralelamente, el basamento se colocó sobre la plataforma con la intención de elevarlo y enrasar así la superficie de asiento con la moldura del plinto21, de manera que ambos elementos quedasen perfectamente acoplados. No obstante, el bloque no de-bió encajar por completo en el hueco esta-blecido previamente, de modo que se optó por picar parcialmente una de las moldu-ras laterales. Por el contrario, la inserción del segundo basamento se ejecutó de for-ma más elaborada, recortando su perfil en
las tabicas contiguas, lo que sin duda conllevó un trabajo de precisión (Fig. 7 d).
La aplicación de soluciones distintas parece corresponder a dos momentos diacrónicos difíciles de precisar, aunque no muy lejanos necesariamente. En definitiva, sería lógico pensar en un primer pedestal prexistente que se acomoda a un nuevo emplazamiento, siendo posteriormente cuando se añade un segundo soporte realizado ex profeso, formando con el ante-rior un grupo escultórico.
Dejando al margen los pedestales, entre los numerosos objetos muebles recuperados en las distintas campañas de excavación cabe destacar los hallados en la Curia. Los más significativos, dos altares y distintos fragmentos que conforman dos patas de un trono. No obstante, al igual que ocurre con las estatuas de los sedentes aparecidas, el que hayan sido encontradas o almacenadas en el interior de este edificio no es indicativo de que éste sea su lugar de procedencia primigenio22.
Sin lugar a dudas, unas de las piezas de mayor plasticidad son las pertenecientes al coronamiento de un altar realizado en mármol (Fig. 8)23. Éste, al igual que los pedestales, se realizó por partes, de modo que el remate se labró de forma indepen-diente dejando la cara inferior plana para acomodarla al cuerpo central. Sólo se ha-llaron tres fragmentos, dos de los cuales unen entre sí y proporcionan la medi-da total de uno de los laterales (70 cm), mientras que el tercero pertenece al lateral opuesto. El análisis de la pieza mediante la técnica VIL Digital Imaging ha revelado la presencia de pigmentos azul egipcio, color que sería mezclado con otro para dar una tonalidad verde. El estudio ha sido reali-zado por la empresa IPPH.
Visto frontalmente el remate del altar mostraría dos pulvi-nos de los que parten dos alargamientos laterales de perfil superior cóncavo que se cierran para luego abrirse de nuevo en un posible frontón central. El borde de cada uno de ellos se perfila por una cinta plana que en el pulvino envuelve una delicada flor de cinco pétalos peciolados bajo los cuales aso-man las puntas picudas de otras cinco más. El botón central es muy abultado, formado por cuatro pétalos que generan un motivo estrellado en su centro.
El lateral se divide en dos partes por medio de un balteus, resuelto con un motivo sogueado que encierra dos hileras de espigas, tres en la parte inferior y dos en la superior. Asimis-mo, cada uno de los lados se decora con dos gavillas de trigo cuyas espigas se disponen ordenadamente. Los tallos de las espigas no se labran, tan solo las vainas del grano o casca-billos, mediante un motivo de trenza simétrica que remata cerrando las aristas en un solo haz.
Del análisis estilístico de este altar llama la atención la ori-ginalidad del motivo elegido para decorar los pulvinos, ya que las típicas hojas imbricadas son sustituidas por haces
de trigo que se disponen con total libertad sobre la super-ficie, propiciando que algunas espigas se curven respecto a las otras dando la sensación de que los haces se cimbrean. El carácter naturalista, la plasticidad de las espigas, la rela-ción entre los elementos vegetales y su disposición sobre el fondo de la pieza remite claramente al lenguaje estilístico de época augustea24. Asimismo, la flor de pétalos peciolados muestra una patente influencia centro-itálica cuyo influjo puede rastrearse en el relieve de Tellus del Ara Pacis (Rossini 2006, 36). Ciertamente, el delicado trabajo de labra que el artesano realiza en el altar augusteo hace que su reflejo en la flor de Torreparedones sea menos evidente, aunque resulta indudable la influencia y la búsqueda del mismo efecto. En este sentido, cabe comparar esta flor con la del friso en caliza procedente de la Rocca dei Reittori en Benevento, también fechado en época augustea-temprana (Schörner 1995, 39, Kat. nº 39).
Por otra parte, en función de su morfología y del motivo de-corativo, esta pieza puede relacionarse con un monumento funerario en forma de altar documentado en Colonia Patri-cia, de época augustea25. En concreto, se trata de un pulvino
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
106 107
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
público sino también a miembros cercanos de su familia, probablemente a su mujer y a su descendiente19.
El empleo de pedestales dobles es poco frecuente como for-ma de representación. El único ejemplar conservado en la Bética hasta ahora, como paralelo más próximo, es el pedes-tal hallado en Córdoba perteneciente a la familia de los Aci-lli –antepasados del poeta Lucano- (Ventura-Stylow 2006). Éste fue elaborado también en tres partes, aunque sólo se ha conservado el cuerpo central elaborado sobre un bloque monolítico de caliza violácea. La inscripción, dedicada pro-bablemente a sendas esculturas de madre e hija, se muestra en columnas yuxtapuestas dispuestas a la misma altura. El análisis epigráfico permite fecharla a principios del I d. C., probablemente en época tiberiana y, por tanto, coetánea al grupo de Torreparedones. Igualmente, se conocen otros modelos en Hispania procedentes de Valentia (Corell 1997, nº 32), Segobriga (Alföldy et alii 2002) y Olisipo (Stylow-Ventura 2005).
Por último, el modo en que ambos basa-mentos se encuentran insertos en la ban-cada de piedra merece especial atención20. En el primer caso descrito las tabicas se interrumpen verticalmente, mientras que las placas de asiento contiguas al pedestal se adaptan al mismo labrando un ángulo recto por la parte posterior (Fig. 7a). Pa-ralelamente, el basamento se colocó sobre la plataforma con la intención de elevarlo y enrasar así la superficie de asiento con la moldura del plinto21, de manera que ambos elementos quedasen perfectamente acoplados. No obstante, el bloque no de-bió encajar por completo en el hueco esta-blecido previamente, de modo que se optó por picar parcialmente una de las moldu-ras laterales. Por el contrario, la inserción del segundo basamento se ejecutó de for-ma más elaborada, recortando su perfil en
las tabicas contiguas, lo que sin duda conllevó un trabajo de precisión (Fig. 7 d).
La aplicación de soluciones distintas parece corresponder a dos momentos diacrónicos difíciles de precisar, aunque no muy lejanos necesariamente. En definitiva, sería lógico pensar en un primer pedestal prexistente que se acomoda a un nuevo emplazamiento, siendo posteriormente cuando se añade un segundo soporte realizado ex profeso, formando con el ante-rior un grupo escultórico.
Dejando al margen los pedestales, entre los numerosos objetos muebles recuperados en las distintas campañas de excavación cabe destacar los hallados en la Curia. Los más significativos, dos altares y distintos fragmentos que conforman dos patas de un trono. No obstante, al igual que ocurre con las estatuas de los sedentes aparecidas, el que hayan sido encontradas o almacenadas en el interior de este edificio no es indicativo de que éste sea su lugar de procedencia primigenio22.
Sin lugar a dudas, unas de las piezas de mayor plasticidad son las pertenecientes al coronamiento de un altar realizado en mármol (Fig. 8)23. Éste, al igual que los pedestales, se realizó por partes, de modo que el remate se labró de forma indepen-diente dejando la cara inferior plana para acomodarla al cuerpo central. Sólo se ha-llaron tres fragmentos, dos de los cuales unen entre sí y proporcionan la medi-da total de uno de los laterales (70 cm), mientras que el tercero pertenece al lateral opuesto. El análisis de la pieza mediante la técnica VIL Digital Imaging ha revelado la presencia de pigmentos azul egipcio, color que sería mezclado con otro para dar una tonalidad verde. El estudio ha sido reali-zado por la empresa IPPH.
Visto frontalmente el remate del altar mostraría dos pulvi-nos de los que parten dos alargamientos laterales de perfil superior cóncavo que se cierran para luego abrirse de nuevo en un posible frontón central. El borde de cada uno de ellos se perfila por una cinta plana que en el pulvino envuelve una delicada flor de cinco pétalos peciolados bajo los cuales aso-man las puntas picudas de otras cinco más. El botón central es muy abultado, formado por cuatro pétalos que generan un motivo estrellado en su centro.
El lateral se divide en dos partes por medio de un balteus, resuelto con un motivo sogueado que encierra dos hileras de espigas, tres en la parte inferior y dos en la superior. Asimis-mo, cada uno de los lados se decora con dos gavillas de trigo cuyas espigas se disponen ordenadamente. Los tallos de las espigas no se labran, tan solo las vainas del grano o casca-billos, mediante un motivo de trenza simétrica que remata cerrando las aristas en un solo haz.
Del análisis estilístico de este altar llama la atención la ori-ginalidad del motivo elegido para decorar los pulvinos, ya que las típicas hojas imbricadas son sustituidas por haces
de trigo que se disponen con total libertad sobre la super-ficie, propiciando que algunas espigas se curven respecto a las otras dando la sensación de que los haces se cimbrean. El carácter naturalista, la plasticidad de las espigas, la rela-ción entre los elementos vegetales y su disposición sobre el fondo de la pieza remite claramente al lenguaje estilístico de época augustea24. Asimismo, la flor de pétalos peciolados muestra una patente influencia centro-itálica cuyo influjo puede rastrearse en el relieve de Tellus del Ara Pacis (Rossini 2006, 36). Ciertamente, el delicado trabajo de labra que el artesano realiza en el altar augusteo hace que su reflejo en la flor de Torreparedones sea menos evidente, aunque resulta indudable la influencia y la búsqueda del mismo efecto. En este sentido, cabe comparar esta flor con la del friso en caliza procedente de la Rocca dei Reittori en Benevento, también fechado en época augustea-temprana (Schörner 1995, 39, Kat. nº 39).
Por otra parte, en función de su morfología y del motivo de-corativo, esta pieza puede relacionarse con un monumento funerario en forma de altar documentado en Colonia Patri-cia, de época augustea25. En concreto, se trata de un pulvino
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
108 109
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
de piedra caliza reutilizado como basa de columna (Márquez 2002, 224 y s.)26. También presenta ciertas concomitancias un ejemplar de Vélez-Rubio (Almería) que presenta un mo-tivo de espiga en el balteus (Beltrán 2004, 126, fig. 41). De la Curia procede un segundo altar anepigráfico que apa-reció empleado como material de construcción en el alzado de un muro, cegando un vano situado en la esquina noroeste del atrio. Esta puerta conducía a través de un largo pasillo, paralelo al lado norte del edificio, a una dependencia locali-zada detrás de la cabecera absidada.
El ara se realizó en un único bloque de piedra caliza (Fig. 9), que fue trabajado por tres de sus caras, mientras que la cuar-ta sólo se desbastó en plano, indicando que originalmente fue concebido para ser adosado a una pared. Al encontrarse fracturado por la parte inferior, se desconocen sus medi-das completas. Perdido el zócalo, la altura total conservada es de 83 cm. El cuerpo central es un prisma cuadrangular liso de 53 cm de altura y lados desiguales (29 x 24 cm). El coronamiento mide 30 x 38 cm y se divide en dos franjas: una inferior donde se desarrolla un juego de molduras de forma escalonada compuesto por dos anchas fajas lisas que enmarcan una cima recta, y otra superior, donde se dispone un alto hogar o focus de 22 cm de diámetro, cuya superficie está ligeramente rebajada delimitando un borde plano. El remate de la parte superior es inusual, puesto que carece de los pulvinos y frontones que son característicos en los alta-res (Gamer 1989). En su lugar presenta dos hélices contra-puestas en el frente principal, mientras que en los laterales se disponen sendas parejas de semipalmetas afrontadas. Ambos elementos decorativos conforman una suerte de acróteras en las esquinas del altar.
Las marcas de fuego que aún presentaba el ara cuando fue des-cubierta manifiestan que la pieza estuvo en uso y que sobre ella se depositaron ofrendas o se realizaron sacrificios. No obstante, la ausencia de inscripción parece indicar que no se trata de un altar ofrecido a una divinidad a modo de ofrenda, ni tampoco de un altar funerario, puesto que en ambos supuestos faltaría el nombre del dedicante o, en su caso, el del difunto. Al mismo tiempo sus reducidas dimensiones, así como el buen estado de conservación que presenta, invitan a pensar que se trate de un altar colocado en un lugar resguardado, al interior de algún edi-
Fig. 10. Placas decoradas pertenecientes a los soportes de un trono
Finalmente, para concluir esta sucinta visión de la decora-ción arquitectónica y ornamental del yacimiento de Torre-paredones se presenta parte de un conjunto de once placas decoradas a partir de las cuales pueden recomponerse, al me-nos, dos patas de un trono (Fig. 10)27. Dos placas presentan idénticos motivos de palmetas de once tallos cada una, aunque se diferencian entre sí por el distinto trabajo de labra. El primer fragmento cuenta con una palme-ta que se resuelve en lóbulos redondeados que nacen desde una hoja lanceolada con el nervio central en resalte y cuyos márgenes se ondulan. Bajo la misma se forman dos cintas o elementos vegetales probablemente terminados en forma de voluta. El lateral derecho del trono se remata con un listel y una cima reversa. La segunda placa se decora con una gran palmeta de tallos muy redondeados y labra muy nítida que nacen desde el mismo tipo de hoja que la anterior. Por otro lado, una de las placas puede ser identificada como parte del remate superior. La decoración se resuelve a partir de un doble listel que divide la placa en dos registros De este modo el superior muestra un motivo de un cáliz abierto en cuya parte central se dispone una hoja de agua de siete lóbulos y márgenes acanalados de la que surgen dos parejas de tallos ondulados contrapuestos acabados en espiral que resuelven los laterales de la placa. Sobre éstos y por encima del cáliz se observa una hilera de carretes que debieron decorar las astas de un bucráneo. Los márgenes del registro inferior quedan perfilados por molduras compuestas por un listel y una cima reversa, mientras que en el campo decorativo se observa la co-rona de una palmeta de lóbulos redondeados. Respecto a sus características hemos de decir que la labra de modelado suave, crea efectos de sombra de gran plasticidad28. La hilera de perlas que pudiera ser identificada con la or-namentación de las astas de un bucráneo, permite proponer como paralelo más cercano el trono decorado con motivos
cultuales procedente de Rioseco, (Soria)29, conservado en la actualidad en el Museo Arqueológico de Numancia30. Re-cientemente se ha localizado otro fragmento idéntico a la pieza numantina en Camino de los Sotos (Barcebalejo, So-ria), aunque con un estilizado Scherenkymation decorando la moldura superior (Regueras 2011-2012, 31, fig. 4)31. El repertorio de elementos que vemos representado en los fragmentos de trono de Torreparedones -bucráneos y palme-tas- evidencian un claro simbolismo puesto en boga en época augustea a través del Ara Pacis. Es ciertamente el altar augus-teo el que de manera evidente ha influido en la decoración de la pieza. La transmisión del lenguaje estilístico augusteo en las provincias se puede observar en otros ejemplares de tronos marmóreos localizados en la propia capital provincial (Már-quez 2009, 115; 1997, 71 ss., figs. 2-5; láms. 2 y 3-1). Para terminar este rápido panorama de la decoración arqui-tectónica de Torreparedones puede constatarse la existencia de las dos fases constructivas que se distinguen por la reuti-lización de elementos muebles y arquitectónicos, así como también por la introducción de nuevos materiales como me-dio de ostentación y prestigio a principios del siglo I d. C.
Así, la importación de caliza micrítica gris y de mármol establece una relación de dependencia directa con Colonia Patricia. Su empleo en la pavimentación de la plaza forense y en los distintos elementos constructivos de los edificios circundantes, pone de relieve la influencia de los talleres cor-dobeses. Más no sólo en la utilización del material sino en la introducción de modelos decorativos vinculados a la plásti-ca oficial. No obstante, el resultado final es producto de la mayor o menor habilidad y sensibilidad de los maestros o artesanos asentados en la capital. En este contexto provincial se constata la lenta asunción de las formas y modelos deco-rativos (Hesberg 1996, 161; Bianchi 2005, 203), a lo que cabe sumar el peso de la tradición.
ficio público donde tenían lugar ceremoniales a una divinidad cuyo nombre o imagen quedaba explícitamente de manifiesto en el lugar donde el altar se encontraba emplazado. De esta ma-nera y puesto que se halló al interior de uno de los espacios contiguos a la Curia se ha supuesto que pueda tratarse del ara perteneciente a la fase augustea del edificio. En este sentido, es sabido que las reuniones del senado local se iniciaban con ce-remonias religiosas tras las cuales el magistrado encargado de presidir la sesión exponía los temas a tratar.
En época julio-claudia, durante el proceso de monumenta-lización al que fue sometida la Curia, el altar de caliza se re-emplazaría por otro marmóreo, aunque quedaría preservado por su carácter sacro antes de ser reutilizado para cerrar el vano donde fue encontrado. En este sentido resulta llamativa la pavimentación de la sala de reunión, pues, junto al ábside, aunque ligeramente descentrado respecto al eje, las losas de-jan sin cubrir un espacio cuadrangular donde debió situarse el nuevo altar de mármol adosado a la pared. Sin embargo, este último no se ha hallado.
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
108 109
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
de piedra caliza reutilizado como basa de columna (Márquez 2002, 224 y s.)26. También presenta ciertas concomitancias un ejemplar de Vélez-Rubio (Almería) que presenta un mo-tivo de espiga en el balteus (Beltrán 2004, 126, fig. 41). De la Curia procede un segundo altar anepigráfico que apa-reció empleado como material de construcción en el alzado de un muro, cegando un vano situado en la esquina noroeste del atrio. Esta puerta conducía a través de un largo pasillo, paralelo al lado norte del edificio, a una dependencia locali-zada detrás de la cabecera absidada.
El ara se realizó en un único bloque de piedra caliza (Fig. 9), que fue trabajado por tres de sus caras, mientras que la cuar-ta sólo se desbastó en plano, indicando que originalmente fue concebido para ser adosado a una pared. Al encontrarse fracturado por la parte inferior, se desconocen sus medi-das completas. Perdido el zócalo, la altura total conservada es de 83 cm. El cuerpo central es un prisma cuadrangular liso de 53 cm de altura y lados desiguales (29 x 24 cm). El coronamiento mide 30 x 38 cm y se divide en dos franjas: una inferior donde se desarrolla un juego de molduras de forma escalonada compuesto por dos anchas fajas lisas que enmarcan una cima recta, y otra superior, donde se dispone un alto hogar o focus de 22 cm de diámetro, cuya superficie está ligeramente rebajada delimitando un borde plano. El remate de la parte superior es inusual, puesto que carece de los pulvinos y frontones que son característicos en los alta-res (Gamer 1989). En su lugar presenta dos hélices contra-puestas en el frente principal, mientras que en los laterales se disponen sendas parejas de semipalmetas afrontadas. Ambos elementos decorativos conforman una suerte de acróteras en las esquinas del altar.
Las marcas de fuego que aún presentaba el ara cuando fue des-cubierta manifiestan que la pieza estuvo en uso y que sobre ella se depositaron ofrendas o se realizaron sacrificios. No obstante, la ausencia de inscripción parece indicar que no se trata de un altar ofrecido a una divinidad a modo de ofrenda, ni tampoco de un altar funerario, puesto que en ambos supuestos faltaría el nombre del dedicante o, en su caso, el del difunto. Al mismo tiempo sus reducidas dimensiones, así como el buen estado de conservación que presenta, invitan a pensar que se trate de un altar colocado en un lugar resguardado, al interior de algún edi-
Fig. 10. Placas decoradas pertenecientes a los soportes de un trono
Finalmente, para concluir esta sucinta visión de la decora-ción arquitectónica y ornamental del yacimiento de Torre-paredones se presenta parte de un conjunto de once placas decoradas a partir de las cuales pueden recomponerse, al me-nos, dos patas de un trono (Fig. 10)27. Dos placas presentan idénticos motivos de palmetas de once tallos cada una, aunque se diferencian entre sí por el distinto trabajo de labra. El primer fragmento cuenta con una palme-ta que se resuelve en lóbulos redondeados que nacen desde una hoja lanceolada con el nervio central en resalte y cuyos márgenes se ondulan. Bajo la misma se forman dos cintas o elementos vegetales probablemente terminados en forma de voluta. El lateral derecho del trono se remata con un listel y una cima reversa. La segunda placa se decora con una gran palmeta de tallos muy redondeados y labra muy nítida que nacen desde el mismo tipo de hoja que la anterior. Por otro lado, una de las placas puede ser identificada como parte del remate superior. La decoración se resuelve a partir de un doble listel que divide la placa en dos registros De este modo el superior muestra un motivo de un cáliz abierto en cuya parte central se dispone una hoja de agua de siete lóbulos y márgenes acanalados de la que surgen dos parejas de tallos ondulados contrapuestos acabados en espiral que resuelven los laterales de la placa. Sobre éstos y por encima del cáliz se observa una hilera de carretes que debieron decorar las astas de un bucráneo. Los márgenes del registro inferior quedan perfilados por molduras compuestas por un listel y una cima reversa, mientras que en el campo decorativo se observa la co-rona de una palmeta de lóbulos redondeados. Respecto a sus características hemos de decir que la labra de modelado suave, crea efectos de sombra de gran plasticidad28. La hilera de perlas que pudiera ser identificada con la or-namentación de las astas de un bucráneo, permite proponer como paralelo más cercano el trono decorado con motivos
cultuales procedente de Rioseco, (Soria)29, conservado en la actualidad en el Museo Arqueológico de Numancia30. Re-cientemente se ha localizado otro fragmento idéntico a la pieza numantina en Camino de los Sotos (Barcebalejo, So-ria), aunque con un estilizado Scherenkymation decorando la moldura superior (Regueras 2011-2012, 31, fig. 4)31. El repertorio de elementos que vemos representado en los fragmentos de trono de Torreparedones -bucráneos y palme-tas- evidencian un claro simbolismo puesto en boga en época augustea a través del Ara Pacis. Es ciertamente el altar augus-teo el que de manera evidente ha influido en la decoración de la pieza. La transmisión del lenguaje estilístico augusteo en las provincias se puede observar en otros ejemplares de tronos marmóreos localizados en la propia capital provincial (Már-quez 2009, 115; 1997, 71 ss., figs. 2-5; láms. 2 y 3-1). Para terminar este rápido panorama de la decoración arqui-tectónica de Torreparedones puede constatarse la existencia de las dos fases constructivas que se distinguen por la reuti-lización de elementos muebles y arquitectónicos, así como también por la introducción de nuevos materiales como me-dio de ostentación y prestigio a principios del siglo I d. C.
Así, la importación de caliza micrítica gris y de mármol establece una relación de dependencia directa con Colonia Patricia. Su empleo en la pavimentación de la plaza forense y en los distintos elementos constructivos de los edificios circundantes, pone de relieve la influencia de los talleres cor-dobeses. Más no sólo en la utilización del material sino en la introducción de modelos decorativos vinculados a la plásti-ca oficial. No obstante, el resultado final es producto de la mayor o menor habilidad y sensibilidad de los maestros o artesanos asentados en la capital. En este contexto provincial se constata la lenta asunción de las formas y modelos deco-rativos (Hesberg 1996, 161; Bianchi 2005, 203), a lo que cabe sumar el peso de la tradición.
ficio público donde tenían lugar ceremoniales a una divinidad cuyo nombre o imagen quedaba explícitamente de manifiesto en el lugar donde el altar se encontraba emplazado. De esta ma-nera y puesto que se halló al interior de uno de los espacios contiguos a la Curia se ha supuesto que pueda tratarse del ara perteneciente a la fase augustea del edificio. En este sentido, es sabido que las reuniones del senado local se iniciaban con ce-remonias religiosas tras las cuales el magistrado encargado de presidir la sesión exponía los temas a tratar.
En época julio-claudia, durante el proceso de monumenta-lización al que fue sometida la Curia, el altar de caliza se re-emplazaría por otro marmóreo, aunque quedaría preservado por su carácter sacro antes de ser reutilizado para cerrar el vano donde fue encontrado. En este sentido resulta llamativa la pavimentación de la sala de reunión, pues, junto al ábside, aunque ligeramente descentrado respecto al eje, las losas de-jan sin cubrir un espacio cuadrangular donde debió situarse el nuevo altar de mármol adosado a la pared. Sin embargo, este último no se ha hallado.