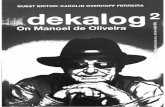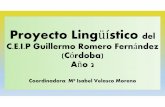Oliveira Rufino-Brasileños en Córdoba
Transcript of Oliveira Rufino-Brasileños en Córdoba
1
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades
Maestría en Antropología
Tesis de Maestría: Los Brasileños en Córdoba
¿¡Qué hacés acá!? Una etnografía de la experiencia de
(y las representaciones sobre) los brasileños
y las brasileñas en el interior de la Argentina
De Renata Oliveira Rufino
Director: Dr. Gustavo Sorá
2006
2
A la memoria de mis abuelas y abuelos,
Que salieron de Ceará, Rio Grande do Norte y Santa Catarina para buscar nuevos
caminos en São Paulo.
A Jazmín, Dante y Marina,
Que salieron de mi vientre para llenar mi corazón.
3
Agradecimientos
El proceso de realización de esta tesis representó un cambio fundamental en mi
vida. En el transcurrir de estos años, cambios de perspectiva y de forma de vida
acompañaron y fueron parte de este proceso. El presente trabajo no hubiera sido posible sin
la colaboración de muchas personas que fueron mi red de seguridad en ese salto hacia
nuevos horizontes.
Agradezco a mi director Gustavo Sorá, por su orientación, apoyo e inspiración
intelectual. El Núcleo Cultura y Política, grupo de discusión y reflexión sutil y rigurosa,
espacio de respeto, de estímulo intelectual, de contención y de afecto fue fundamental en
mi formación en el transcurso de los últimos años. A mis compañeras y compañeros del
Núcleo, en especial a Ana Echenique por su apoyo incondicional, y a Ludmila da Silva
Catela, quien juntamente con Gustavo Sorá fundaron este espacio, mi gratitud por
compartir conmigo sus reflexiones y los comentarios sobre los avances de este trabajo.
Durante los últimos dos años, el Museo de Antropología de la Universidad Nacional
de Córdoba ha sido mi lugar de trabajo, mi segunda casa. Agradezco al personal del Museo
y muy especialmente a su directora Mirta Bonin, por el soporte logístico y humano que me
fue brindado en ese período.
Esta tesis fue realizada en el marco de la Maestría en Antropología de la Facultad
de Filosofía de la UNC, agradezco la oportunidad de estudiar Antropología en Córdoba a su
director Andrés Laguens.
Al Consulado-General de Brasil en Córdoba, por el permiso para aplicar las
encuestas y realizar trabajo de campo en el interior de esa institución.
A la Dra. Rosana Guber, por sus sugerencias, generosidad y estímulo durante el
dictado del Seminario de Escritura Etnográfica.
A todas las personas que me abrieron las puertas de sus vidas y compartieron
conmigo sus experiencias de vivir lejos de su tierra natal
A Sonia Lapenta, a Doña María y Don Alfredo Demarchi por el respaldo logístico
y afectivo. Sin su colaboración en el cuidado de mis hijos y de mi casa, la concreción de
esta tesis hubiera sido imposible.
4
A mi mamá, quién me enseñó que una mujer que aprende a pensar puede aprender a
hacer todo lo que quiera.
A Darío, mi compañero de ruta de toda la vida, por sus sugerencias, por su amor,
por su comprensión y por acompañar de cerca todo el proceso que dio como fruto esta tesis.
5
INTRODUCCIÓN
Quando vim da minha terra,
se é que vim da minha terra
(não estou morto por lá?)
a correnteza do rio
me sussurrou vagamente
que eu havia de quedar
lá donde me despedia.
Os morros, empalidecidos
no entrecerrar-se da tarde,
pareciam me dizer
que não se pode voltar,
porque tudo é consequência
de um certo nascer ali.
Quando vim,
se é que vim de algum para outro lugar,
o mundo girava, alheio
à minha baça pessoa,
e no seu giro entrevi
que não se vai nem se volta
de sítio algum a nenhum.
Que carregamos as coisas,
moldura da nossa vida,
rígida cerca de arame,
na mais anônima célula,
e um chão, um riso, uma voz
ressoam incessantemente
em nossas fundas paredes...
(Extraido de A Ilusão do migrante de Carlos
Drummond de Andrade)
Mande notícias do mundo de lá
Diz quem fica
Me dê um abraço, venha me apertar
Tô chegando
...
Todos os dias é um vai-e-vem
A vida se repete na estação
Tem gente que chega pra ficar
Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai querer ficar
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar
E assim chegar e partir
São só dois lados da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem da partida
A hora do encontro é também despedida
(Extraido de la letra de la canción Encontros e
Despedidas de Milton Nascimento)
6
Drummond, el poeta, cree en lo inherente, en la esencia y en la inmovilidad, duda
del ir y venir, sospecha que es tan imposible irse como volver, que en realidad nunca se va
completamente, ya que todo es consecuencia de un cierto nacer allí que enmarca nuestras
vidas.
Milton, el músico, destaca el movimiento, y lo muestra cotidiano, recurrente.
Encuentros y despedidas. Llegar y partir. Hay gente que llega para quedarse, hay gente que
viene y quiere volver. El tren que llega es el mismo de la partida. La hora del encuentro
también es de despedida. Así, llegar y partir son solamente dos lados del mismo viaje.
Carlos Drummond lo cuestiona, Milton Nascimento lo percibe, Abdelmalek Sayad
lo estudia. El que sale de su tierra natal y cruza las fronteras nacionales, en un mundo
organizado en naciones, es ese puente entre dos lugares, es ese puente vivo que se
reactualiza aquí y allá y, como equilibrista de su propia vida, se desliza en una cuerda floja,
sutil, unida por dos puntos distantes. Reconstruye su vida como alguien que está y no
pertenece, que pertenece pero no está. ¿Quiénes son? ¿Por qué se van? ¿Por qué se quedan?
¿Cómo viven? ¿Qué sienten? ¿Qué representan para los demás?
Problema existencial, social, político, económico, geográfico, ético, demográfico,
antropológico, nacional e internacional, la migración plantea y replantea cuestiones acerca
del hombre y su entorno.
Mi intención en esta tesis es contribuir a iluminar las vivencias, percepciones,
posibilidades y restricciones de los y las que, además de muchas otras acciones en sus
vidas, un día cruzaron una frontera.
Una mirada desde adentro: primeras impresiones de una brasileña en Córdoba
Córdoba es una ciudad con alrededor de un millón y medio de habitantes, en el
centro de Argentina. Tiene una vida universitaria y cultural, expresada en su apodo de ―La
Docta‖, que caracteriza a la ciudad y a su gente, y mezcla costumbres provincianas con
rasgos cosmopolitas. No está tan lejos de Brasil, considerando los parámetros de los
territorios y las distancias geográficas de los dos países. A Uruguaiana son 873 km, sólo
100 km. más que a Buenos Aires (770km), la capital e indiscutible centro político y cultural
del país. A Foz do Iguaçu, otro de los tres puntos principales de frontera por tierra con
Brasil, son 1400 km, y a São Paulo, de donde vengo, 2470 km.
7
Sin embargo, cuando llegué a la ciudad por primera vez, viajando con una amiga en
unas vacaciones de julio de 1985, me parecía estar en otro planeta. ¡Qué frío hacía! ¿Y qué
le pasaba a los árboles? Nunca había visto tantos árboles desnudos en mi vida. La primera
impresión fue la de que alguna catástrofe ecológica había causado tamaña impudicia
vegetal. Me acordaba de haber visto, en los almanaques que mi mamá colgaba en la cocina,
algún rincón en Suiza con los árboles deshojados, pero la composición del paisaje se
completaba con nieve y una cabaña con chimenea, de esas que dibujábamos los chicos en la
escuela sin jamás haber visto nada parecido. Pero Córdoba no tenía nieve, ni cabañas.
Tenía, eso sí, muchas casas modestas, de un solo piso con los techos bajos, rectos, solo
lozas, sin tejas, y sin declive. Y además, no estaba tan lejos como Europa. El primer viaje
fue por tierra, en ómnibus, que si bien es cierto tardó una eternidad en llegar (unas 42 horas,
primero a Santa Fe y de ahí a esperar a los amigos que nos vendrían a buscar en auto), daba
la idea de una cierta cercanía. En fin, no era necesario volar o cruzar ningún océano para
llegar. A pesar de ser ya estudiante universitaria en esa época, padecía de una santísima
ignorancia respecto al país vecino. Sabía, por ejemplo, que hablaban español, pero no que
lo llamaban castellano. Me acordaba de haber visto alguna foto de Perón y de Evita y
también de alguna comparación entre aquél y Getúlio Vargas, aunque no podía imaginar
encontrar pintadas en las paredes referencias a ambos ya que sería inimaginable, en la
segunda mitad de los años 80‘, ver en Brasil alguna referencia a Getúlio que no estuviera en
los libros de historia. En vez de las malas palabras, dibujos y declaraciones de amor, las
paredes de Córdoba hablaban del pasado y de política. Había leído en una revista, me
acuerdo, un reportaje sobre la Guerra de Malvinas, que como toda guerra me parecía
inexplicable. Pensaba que las músicas ―típicas‖ eran el tango y el bolero, que yo encontraba
unidos en una sola categoría de música cantada en español, que mi padre escuchaba de vez
en cuando, los sábados por la noche. No sabía casi nada sobre la dictadura militar, ni por
qué la llamaban ―proceso‖, o sobre los desaparecidos.
Además de la desnudez de los árboles, me impresionó bastante la sensación de
anacronismo que me daba todo. Sentía que había hecho no sólo un viaje en el espacio, sino
también en el tiempo, y no sabía que estaba haciendo el viaje que cambiaría mi vida. Autos
viejos o nuevos pero con diseño antiguo, señoras caminando por la calle con los ruleros
puestos, pollera —a pesar del frío—, blusa, saquito de lana y unas medias de nylon cuyo
8
borde superior aparecía a la altura de las rodillas, llevaban, para las compras, unos bolsos
de plástico tejido —ya que prácticamente en ningún comercio se daban bolsas para la
mercadería—. Los más jóvenes usaban ropa apretada, pelo largo —incluso los varones— y
las chicas mucho maquillaje, con colores fosforescentes a pleno mediodía, y me hacían
acordar algunas revistas de tejido y crochet de los 70‘. Lo mismo pasaba con la música,
todo sonaba a los 70‘ o incluso a algo más viejo para mí.
Dentro de mi desconcierto, pronto me di cuenta que los piropos y las declaraciones
de amor sonaban mucho más galantes y románticas en ese idioma, que yo relacionaba a un
portugués arcaico, y que la onda setentista me caía muy bien frente al vacío de propuestas
de los 80‘. Mi impresión sobre el idioma tenía su contraparte en mis anfitriones y en los
demás argentinos que conocí. Todos me decían qué dulce y hermoso sonaba el portugués.
Además, era muy bien recibida y rápidamente supe que era una especie de atracción extra
en cualquier reunión social. Cualquier cosa que dijera o hiciera provocaba un gran interés.
Nos presentaban a cada persona que llegaba: ―estas son las brasileras‖, decían señalando a
mi amiga y a mí. Y yo sentía como si estuvieran diciendo ―vengan a ver a las exóticas
cacatúas rosadas. Seguro que ustedes no tienen una en su casa‖. En ese primer momento,
pasar a la categoría de exótica no me fue molesto, en absoluto. Para una paulista de clase
media, con una vida sin mayores sobresaltos que ir de la facultad a la casa y de ahí a la
clase de aeróbica, ser exótica era bastante ―cool‖.
Más adelante, las cosas cambiaron un poco. Después de un par de años, me trasladé
a Córdoba y, poco a poco, fui perdiendo la paciencia y la simpatía para contestar a las
preguntas y comentarios de siempre. Una ida al kiosco de la esquina para comprar chicle
podía durar media hora: el quiosquero, al escuchar mi acento, hacía un interrogatorio
completo, con no menos de 20 preguntas. Lo mismo en el taxi, en el banco, en el almacén.
La estrategia empleada para evitarlo fue bastante simple y dio buen resultado.
Aprovechando mi buen oído para la música, aprendí de memoria algunas frases básicas y
sus sonidos, exactamente como los demás lo decían. A veces no sabía exactamente qué
quería decir cada palabra –los se, me, te, le, nos que iban pegados o no a los verbos me
confundían completamente– pero sabía que tal frase servía para tal cosa e imitaba el cantito
cordobés. Pasé a hablar poco y pausadamente, lo que fue todo un reto en mi vida. En poco
tiempo, logré pasar desapercibida en conversaciones breves.
9
Una brasileña o brasileño en Córdoba, en ese entonces, era algo bastante poco
común. Incluso viviendo durante muchos años en la ciudad, prácticamente no tuve contacto
con otros brasileños, más allá de mi amiga, que, al principio e igual que yo, también se
mudó a Córdoba para vivir con su novio. Casualmente conocimos a un estudiante de
medicina que había venido a estudiar, escapando del ―vestibular‖1, pero a nadie más.
Buscando ver con otros ojos
Casi veinte años pasaron desde ese primer viaje. Córdoba cambió mucho y yo
también, así como mis ojos para mirarla y para mirarme. Después de cambiar la medicina
por la historia y ésta por la antropología, empecé a preguntarme por los demás brasileños
que vivían en la ciudad. Decidí indagar quiénes eran, por qué habían venido y qué hacían
en Córdoba, privilegiando una mirada etnográfica sobre los actores, sus representaciones y
sus interrelaciones. Con el transcurrir de la investigación, empezó a aumentar mi interés
acerca de las formas de representación y adscripción identitaria de lo brasileño en Córdoba.
Al ahondar mi trabajo de campo, percibí que algunos cordobeses tenían un papel
fundamental en la organización y consecución de eventos relacionados con las
representaciones nacionales referentes a Brasil
Mi paso como profesora de portugués en la Funceb (Fundación Centro de Estudos
Brasileiros), primero, y como funcionaria del consulado brasileño, posteriormente, facilitó
el acercamiento y contacto permanente con un gran número de brasileños residentes en
Córdoba —y de argentinos interesados en las manifestaciones culturales brasileñas—. De
esa manera, tuve acceso privilegiado a informaciones, personas y documentos
fundamentales para la consecución de este trabajo. Sin embargo, estar en el interior de estas
instituciones, además de mi situación de ―nativa‖, fue una cuestión que hubo de ser
considerada, y en cierta forma contrarrestada para que este estudio no se transformara en un
relato autobiográfico. Mi desvinculación de estas dos instituciones, la búsqueda constante
de otras miradas —recurriendo a bibliografía sociológica y antropológica— y del empleo
de diferentes herramientas metodológicas se impusieron en el transcurrir de la investigación
1 Examen de ingreso obligatorio en las universidades brasileñas.
10
como condiciones fundamentales para intentar lograr el extrañamiento2 necesario a este
estudio y buscar relativizar mi situación de alteridad mínima3. En ese proceso, haber estado
adentro de estas instituciones y haberlas abandonado fue, sin duda, fundamental para la
realización de esta investigación. Como en cualquier estudio de esta naturaleza, y más allá
del esfuerzo consciente de objetivación, mi lugar como observadora no es neutral sino que
parte de mi trayectoria personal como brasileña residente en Córdoba y ahora como
antropóloga.
Paralelamente a mi trayectoria personal, el 26 de marzo de 1991, los presidentes de
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaban, en Asunción, un tratado que proponía
metas, plazos e instrumentos para la concreción de un proyecto de integración económica
que pasó a ser conocido como Mercosur (Mercado Común del Sur). Más allá de la
propuesta de incrementar las relaciones políticas y económicas entre Brasil y Argentina,
que puso en evidencia similitudes y diferencias entre ambos países, el ―Mercosur‖ ganó
paulatinamente importancia como constructor de imágenes y autoimágenes entre los países
participantes. Esa iniciativa de la formación de un bloque de integración económica en el
Cono Sur puede considerarse como parte de un movimiento más amplio de formación de
bloques políticos y económicos mundiales, y otros mecanismos que conforman lo que se ha
popularizado como ―globalización‖4. No obstante, este proceso general de aparente
ampliación o desdibujamiento de las fronteras nacionales, se acompañó de un creciente
movimiento de reivindicaciones regionales y étnicas, y de una marcada búsqueda de
reafirmación de las identidades nacionales.
2 Para Roberto Da Matta, ―hacer antropología es realizar esa transformación de lo familiar en exótico y de lo
exótico en familiar‖ (Da Matta, 1981:14, traducción mía). 3 Empleo este término siguiendo a Mariza Peirano, quien, al hacer un análisis del panorama de la
antropología brasileña, dice que, aunque la noción de diferencia (alteridad) es fundante en la antropología, los
estudios se han desplazado de una alteridad radical a una posición en donde los propios antropólogos son el
otro, lo que constituye lo que ella llama ―alteridad mínima‖. La alteridad tendría varios niveles posibles desde
la diferencia radical frente a un ―otro‖ de una cultura absolutamente extraña a la del antropólogo hasta la
alteridad mínima, en la que el ―otro‖ es igual a mí, y que se constituye como tal a partir de la intención de
mirar. ―El reconocimientos social del estructuralismo en la década de los 60‘, sin embargo, trajo este
subproducto inesperado: si las prácticas humanas son horizontales, era posible imaginar tanto ―antropologías
indígenas‖ cuanto reconocer que ―somos todos nativos‖ (Geertz, 1983 citado en Peirano, Marisa, 1999:15). 4 Sobre el empleo de este término, Gilberto Velho afirma que ―...hay una tendencia generalizada a reconocer
el carácter amplio de los cambios económicos y tecnológicos que afectarían, con mayor o menor impacto, a
todas las sociedades del planeta, justificando el término ‗globalización‘ incluso cuando se critica su posible
banalidad como instrumento de conocimiento‖ (Velho, G, 1998:7).
11
En Argentina, la construcción de las representaciones sobre la nacionalidad tiene
fuerte anclaje en el mito del crisol de razas, básicamente pensado a partir del aporte
migratorio europeo de fines de siglo XIX y principios del siglo XX5. La corriente
migratoria proveniente de los países limítrofes, que conforma el movimiento migratorio
más numeroso de las últimas décadas, no forma parte de las representaciones nacionales en
la construcción de la ―argentinidad‖.
Brasil, a su vez, también construyó sus representaciones nacionales a partir de una
autoimagen como receptor de migración. El mito del gran mestizaje construido a partir de
la suposición del amalgama de la diversidad6 y de la armonía del pluralismo étnico-cultural
de Brasil fue ampliamente plasmado en la fórmula ―heterogeneidad armonizada‖, presente
en trabajos clásicos como Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre. Frente a la
importancia de las migraciones internas, especialmente del norte hacia el sur del país, es
relativamente reciente la autopercepción del país como fuente de migrantes hacia el
exterior.
Los estudios ya realizados sobre migrantes brasileños en la Argentina caracterizan
dos subsistemas migratorios con características bien diferenciadas. (Frigerio, 2002:17). El
primero, cuyo destino es la provincia de Misiones7, se caracteriza por la migración de
grupos familiares de pequeños propietarios y trabajadores rurales, con bajo nivel de
instrucción y alta estigmatización por parte de la sociedad local, semejante a la sufrida por
5 Véase Devoto 1992 y 2003.
6 A ese respecto, Giralda Seyferth comenta: ―En el período de la inmigración en masa, que también incluye la
formación de las etnicidades, la tendencia dominante en el pensamiento nacionalista brasileño privilegió la
ideología de las tres razas y del mestizaje como base da la formación nacional. Dicha ideología, que también
manifestaba la creencia en una sociedad racialmente democrática, fue una respuesta a los imperativos de una
concepción homogeneizante de nación, y apuntaba hacia la posibilidad de la existencia futura de una ―raza
histórica brasileña‖ cuya matriz estaría en la mezcla de portugueses, indios y negros que se daba desde el
siglo XVI. Una raza que se formaría a partir de la superación de las diversidades étnicas producidas por la
inmigración, a través de un amplio proceso de asimilación y mestizaje imaginado en términos explícitamente
racistas, porque partió de los presupuestos de inferioridad de negros, indios y sus mestizos (...) La expectativa
en torno al blanqueamiento radicaba justamente en la asimilación de los inmigrantes, con vistas a su
incorporación a la nación brasileña –proceso denominado ―dilución‖, ―mezcla‖, ―fusión‖, ―mestizaje‖, todos
ellos términos que denotan cruce racial (...) La idea de mezcla racial y cultural implicaba, así, una identidad
unívoca de brasileño, también fundamentada en el jus soli; un brasileño que debía tener fenotipo blanco, ser
representante de la latinidad y hablante de la lengua portuguesa...‖ (Seyferth, Giralda, 1998:75. Mi
traducción). 7 Según los datos del censo de 1991 analizados por Arruñada (1999:33-35) y citados por Frigerio (2002:18),
de los 33.476 brasileños residentes en la Argentina, 51,2% viven en Misiones; 27,4% en el AMBA; 12,1 en el
Centro del país (el restante de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) y el
casi 10% restante en las demás provincias.
12
otros migrantes limítrofes, como los bolivianos y paraguayos. El Área Metropolitana de la
Ciudad de Buenos Aires con una migración brasileña caracterizada por marcado
predominio femenino, mayor nivel de instrucción y frecuencia significativa de casamientos
mixtos (especialmente entre argentinos y brasileñas) es el destino del segundo y presenta
mayor posibilidad de inserción social, en parte debido a la evaluación positiva de la
brasilidad, calcada en la exotización de lo brasileño (Frigerio, 2002).
Desde septiembre de 2001, comencé una indagación sistemática sobre los brasileños
residentes en la ciudad de Córdoba a partir de la aplicación de cuestionarios, y del registro
de la observación participante en diversos eventos relacionados con los brasileños en la
ciudad.. En primer lugar, empecé a preguntar sobre los brasileños en la ciudad: cuántos son,
quiénes son, qué hacen, por qué vinieron, por qué se quedaron, dónde viven, con quién
viven, etc. Sin concebir que conformaran un grupo homogéneo, empecé a plantearme qué
tendrían en común y qué tendrían de diferente entre sí, qué instancias sociales, culturales,
institucionales y afectivas los unen o dividen.
De la abstracción de la migración a la gente fuera de lugar
Los estudios sobre migración contribuyen a ver más de cerca dos movimientos
aparentemente paradójicos de generalización y particularización, en relación a las
identidades nacionales. Según Abdelmalek Sayad, ―el orden de la migración, en su doble
componente del orden de la emigración y del orden de la inmigración –dos órdenes
solidarios entre sí – está fundamentalmente ligado al orden nacional o, más precisamente, a
los dos órdenes nacionales que, de esa forma, se encuentran relacionados entre sí. Y si eso
es más verdadero hoy que en el pasado, se debe principalmente a la generalización, o aún la
universalización del hecho nacional y, correlativamente, de la emigración y de la
inmigración como hechos nacionales‖ (Sayad, 1998:265, mi traducción).
El migrante, como señala Sayad (1998:14-15, mi traducción), nace cuando cruza
una frontera nacional, pero tiene una historia, un origen y se constituye de manera diferente
según desde dónde lo miremos. A partir de esa premisa, es posible pensar que no es lo
mismo salir de un lugar que de otro, en determinado momento de la vida que en otro.
Tampoco es igual partir solo que llevar a los hijos o la pareja, o constituir pareja y familia
en el extranjero. Ser uno más, de muchos que parten, y encontrarse con los compatriotas en
13
el nuevo rumbo forja una experiencia muy distinta a la aventura solitaria, a la empresa
pionera. No es lo mismo que sea un hombre o que lo sea una mujer; que sea un joven o un
anciano. Su experiencia está marcada también por los móviles de la migración: es diferente
irse por una decisión personal que acompañar a la familia en la decisión de los padres; no
se parte de la misma manera por curiosidad que por hambre. Compartiendo ese punto de
vista, que rompe con a las perspectivas que implican percepciones esquemáticas o
esencialistas sobre los nacionales que viven en territorio no nacional busco, en el presente
trabajo, contextualizar las experiencias de los brasileños que viven en Córdoba.
Al estudiar a los brasileños en Estados Unidos, Gustavo Lins Ribeiro afirma que los
migrantes brasileños en San Francisco ―son una abstracción. En verdad, se trata de una
población diferenciada por clase social, status, género, origen regional (una nítida mayoría
de goianos8, por ejemplo) y raza. Sin embargo, nuevas poblaciones de migrantes en
contextos interétnicos donde las marcaciones de diferencias sociopolíticas y económicas
están altamente informadas por ideologías étnicas y raciales, como es notadamente el caso
norteamericano, tienden a ser percibidas y representadas de manera homogeneizante‖ (Lins
Ribeiro, 1998:2, mi traducción). Aunque planteada para otro contexto, esta afirmación
permite desnaturalizar la construcción homogeneizante elaborada sobre los migrantes. En
ese sentido, ciertos instrumentos estatales como los censos así como la mirada de los
demás, especialmente poderosa en el caso de los medios de comunicación, sin olvidar la
construcción analítica llevada a cabo en algunos estudios sobre migrantes, colaboran en
crear dicha abstracción. Desde esa perspectiva, el empleo mismo del término ―migrante‖
incide en la construcción de esa abstracción9. En ese sentido, es significativo que durante
mi trabajo de campo ningún informante, entrevistado o encuestado se autodenominó
empleando ese término.
La difundida idea de una relación directa entre ciertos grupos de migrantes y
determinada condición socioeconómica y cultural amenaza producir una imagen estática y
en un solo plano que opaca la multiplicidad de los fenómenos sociales subyacentes a la
8 Son llamados goianos los nacidos en el estado brasileño de Goiás.
9 Leonardo Cavalcanti, quien estudia a los migrantes brasileños en España, afirma que: ―el juego simbólico
que está detrás de la propia denominación inmigrante, presente tanto en España como en otros países, opera
en el sentido de marginalizar determinados grupos, haciendo que ocupen lugares inferiores en el sistema
social‖ (Cavalcanti, 2005:6, mi traducción). Cavalcanti estudia la operatividad simbólica del término migrante
en comparación con otras denominaciones como extranjero.
14
condición migrante. Buscando iluminar la lógica compleja de esa cuestión, recurro al aporte
de Pierre Bourdieu, cuya postura teórica propone una mirada relacional de la realidad
social. Este enfoque considera la interrelación entre estructura social y representaciones y
plantea la realidad social como una red de relaciones que se ubican en un espacio de
posiciones. Una de las consecuencias de este planteo, reconocida en el presente estudio, es
que ―las representaciones de los agentes varían según su posición (y los intereses
asociados) y según su habitus, como sistema de esquemas de percepción y de apreciación,
como estructuras cognitivas y evaluativas que [se] adquieren a través de la experiencia
duradera de una posición en el mundo social. El habitus es a la vez un sistema de esquemas
de producción de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las
prácticas. Y, en los dos casos, sus operaciones expresan la posición social en la cual se ha
construido...‖ (Bourdieu, 1988:134). Para Bourdieu, el factor principal de las variaciones de
las percepciones es la posición del agente en el espacio social10
. Lo característico de esta
clase de análisis es que, al tratarse el momento ―subjetivista‖ de la construcción del objeto
social, los puntos de vista son aprehendidos en tanto tales y relacionados con las posiciones
en la estructura de los agentes correspondientes, planteando una relación dialéctica entre
individuo y sociedad
La perspectiva planteada por Bourdieu es útil para mi propósito de, más allá de
intentar contextualizar la experiencia de los brasileños en Córdoba y recuperar su
perspectiva, analizar sus vivencias y representaciones en un marco más amplio que tiene en
cuenta las disposiciones de los actores construidas en el espacio y en el tiempo en
determinada estructura social. Es posible, así, observar cómo, en el contexto migratorio, las
posiciones se complejizan y a los capitales económicos, sociales, culturales, adquiridos por
los agentes en su lugar de origen, súmanse condiciones específicas de su llegada e
instalación en la ciudad, disponibilidad de redes sociales y tiempo de radicación.
Igualmente, otras condiciones como las relacionadas al género11
, matizan la situación de los
10
Por otra parte, este autor reconoce que ―el mundo social puede ser dicho y construido de diferentes modos
según diferentes principios de visión y de división; por ejemplo las divisiones económicas y las divisiones
étnicas. Si es cierto que, en las sociedades más avanzadas desde el punto de vista económico, los factores
económicos y culturales tienen el poder de diferenciación más grande, resulta que la fuerza de las diferencias
económicas y sociales no es nunca tal que no se pueda organizar a los agentes según otros principios de
división: étnicas, religiosas o nacionales, por ejemplo‖ (Bourdieu, 1988:135). 11
Establecido como conjunto objetivo de referencias, el concepto de género estructura la percepción y la
organización material y simbólica de toda la vida social. Para delimitar este concepto, recurro aquí a la
15
migrantes. Las diferentes posiciones sociales permiten diferentes posibilidades de inserción
en la sociedad receptora, aunque el ser foráneo tiene consecuencias en los diferentes grupos
sociales, ya que constituye un ―otro‖ frente al ―nosotros‖ nacional argentino.
Volviendo a la lógica planteada por Sayad (1998), los estudios sobre migración
ponen de manifiesto, en mayor o menor medida, cuestiones relacionadas con la
construcción y reconstrucción permanente de lo nacional tanto en el país de origen cuanto
en el de destino del migrante. En este sentido, el migrante es un puente, pero también
representa rupturas en ambos órdenes nacionales. Ubicado en una situación ambigua, el
migrante es la ―presencia ausente‖ en el lugar de origen y la ―ausencia presente‖ en el lugar
de destino. La definición de inmigrante como la presencia en el seno del orden nacional de
individuos no-nacionales, utilizada por Sayad en su trabajo sobre los argelinos en Francia,
explicita la relación íntima entre los dos órdenes, el de la migración y el nacional, y remite
al tema de la identidad como indisociada de la percepción del ―otro‖, a la confrontación de
lo nacional con lo no-nacional. En este sentido, la construcción que el migrante hace de su
nacionalidad se referencia doblemente a su nacionalidad de origen y a la otra nacionalidad
en la cual está inserto. Por otra parte, las representaciones sobre el migrante elaboradas en
el lugar de destino se construyen en función de las representaciones acerca de la nación de
origen del migrante.
A esta lógica súmanse los planteos de autores como Cardoso de Oliveira (1976:5) y
Barth (1976:15), quienes proponen pensar a la identidad étnica como una construcción que
se realiza contrastivamente en relación a otras identidades posibles en un contexto dado.
Así, según Cardoso de Oliveira la identidad de un grupo étnico debe ser pensada de manera
que ―cuando una persona o grupo se afirma como tal, lo hace como medio de diferenciación
en relación a alguna persona o grupo con el que se confronta‖ (1976:5). La identidad étnica
―surge por oposición. (...) no se afirma aisladamente (...) se afirma negando la otra
identidad etnocéntricamente por ella visualizada‖ (1976:8). Recupero, también, para mi
perspectiva el aporte de Lins Ribeiro, que, a su vez, traslada ese concepto al de identidad
propuesta teórica de la historiadora Joan Scott quién postula que el género es el elemento constitutivo de las
relaciones significantes de poder basado en las diferencias que se perciben entre los sexos y que se expresa en
diferentes dimensiones: simbólica, normativa, institucional y como identidad subjetiva. Scott remarca que el
género es uno de los campos dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. (Scott, 1990)
16
nacional: en un contexto migratorio la identidad nacional puede ser puesta en juego como
identidad étnica (2000:274).
Por otra parte es importante tener en cuenta la observación de Oliven sobre la
construcción de la identidad nacional: ―lejos de ser consensual, [la identidad nacional] está
ligada a los grupos que son vistos como detentando el poder y autoridad legítimos para
erigirse en los guardianes de la memoria‖ (Oliven, 1999:22-23). Considero que esta
aseveración de Oliven es igualmente válida para los contextos migratorios. Recurriendo a
Barthes, Oliven argumenta que este proceso específico de construcción se basa en la
utilización de mitos nacionales, que se apropian del lenguaje para ―transformar un sentido
en forma‖. En las sociedades modernas, el mito nacional se vuelve un habla despolitizada
que simplifica las cosas, quitándoles historicidad y transfiriéndolas al ámbito de la
naturaleza. En ese sentido, el mito se relaciona íntimamente con la noción de lo típico.
Como señala García Canclini, ―lo típico es el resultado de la abolición de las diferencias, la
subordinación a un tipo común de los rasgos propios de cada comunidad‖ (García Canclini,
1986:129). En la construcción de lo nacional a la distancia los mitos nacionales inician un
proceso local de diálogo con el entorno nacional receptor en el cual se manifiestan y a partir
del cual se resignifican.
Las cuestiones anteriormente referidas representan las referencias teóricas más
generales para esta tesis. En el transcurrir del trabajo recurriré a estudios sociológicos y
etnográficos sobre brasileños que viven en el exterior, sobre migrantes limítrofes en la
Argentina y sobre brasileños en la Argentina.
Entre los estudios ya publicados sobre migrantes brasileños, la gran mayoría aborda
la migración a los llamados países de ―primer mundo‖, especialmente hacia los Estados
Unidos (Margolis, 1994; Fleischer, 2001; Sales, 1998; Assis, 1995; Martes, 1999; Ribeiro,
1998 y 1998b, entre otros). La presente tesis busca sumarse a estos estudios, aunque a
partir de la comprensión particularizada de la experiencia migrante brasileña en el interior
de un país latinoamericano y vecino.
En relación a los trabajos de investigación sobre brasileños en Argentina, parto
especialmente del estudio de Carlos Hasenbalg y Alejandro Frigerio (1999) centrado en la
migración brasileña en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Uno de los
conceptos fundamentales planteado por estos autores es el de exotización. Según Hasenbalg
17
y Frigerio, los brasileños que viven en Buenos Aires son reconocidos a partir de un
estereotipo positivo por los habitantes locales: ―Es una imagen estereotipada de un
diferente, pero esta diferencia no es vista como una falla (estigma) y sí como algo
valorizado positivamente‖ (Hasenbalg y Frigerio, 1999:128, mi traducción). Esta condición
exotizada ubicaría a los brasileños en una posición ventajosa respecto a los demás grupos
de migrantes limítrofes.
Sin embargo, esto no es aplicable a cualquier contexto. En relación a los brasileños
ubicados en Misiones, por ejemplo, cuyas características difieren de las relatadas para
Buenos Aires y, como describiré más adelante, también para Córdoba, las representaciones
construidas por los locales se asemejan a las asignadas a otros grupos de migrantes
limítrofes en la región y se calcan en estereotipos negativos. Además, acerca de la
fragilidad de esta ―positividad‖ del estereotipo exotizado, los autores remarcan que ―una
integración visiblemente basada en estereotipos solamente los refuerza, y el carácter
ambivalente de los mismos (en la medida en que son apreciaciones unilaterales o
unidimensionales de la realidad) puede, dadas nuevas condiciones, dar lugar a una nueva
estereotipación basada en elementos menos valorizados o activar viejos significados
latentes‖ (Hasenbalg y Frigerio, 1999:137, mi traducción). Esas representaciones basadas
en la exotización están íntimamente relacionadas a la presencia de los brasileños en
Córdoba, a los móviles de la migración y a las formas de inserción social.
Como intentaré demostrar, entre los brasileños en Córdoba esa exotización es
contextual y en determinadas circunstancias da lugar a representaciones negativas sobre los
migrantes. Por otra parte esta imagen exotizada presenta puntos de anclaje específicos
basados en representaciones de género, raza y región de procedencia. Mujeres, negros y
aquellos procedentes de los estados de Bahia y Río de Janeiro son vistos como
especialmente ―encajados‖ en la imagen exótica. Los brasileños que no se encuentran en
esas categorías son, asimismo y en determinados contextos, igualmente relacionados a las
características atribuidas a ellas.
Otra cuestión abordada por Hasenbalg y Frigerio para los brasileños de Buenos
Aires y que encuentra situación similar en Córdoba se refiere a los móviles de la migración:
―a diferencia de lo que ocurre con otras migraciones importantes brasileñas (a los EUA y a
Canadá, por ejemplo) [y también de lo referido para otros grupos de migrantes limítrofes en
18
la Argentina12
] la búsqueda de un mejor futuro económico no parece ser el principal
determinante de la migración brasileña al AMBA‖ (Hasenbalg y Frigerio, 1999: 75, mi
traducción). Aunque, en los tiempos de la paridad peso-dólar, el atractivo económico puede
haber sido considerado por los que venían a probar suerte en la ciudad, fue posible observar
que la mayor parte de los brasileños que viven en Córdoba han llegado a partir de
relaciones personales con argentinos, especialmente amorosas, aunque también familiares y
de amistad. Es especialmente significativo que, de ese contingente, casi el 70% son
mujeres, vinieron solas o con hijos, motivadas por relaciones entabladas con argentinos.
El conjunto de referencias anteriormente mencionado me ha permitido generar un
punto de partida para analizar el material empírico recolectado durante tres años y medio.
A partir de esa base busqué describir a los brasileños que viven en la ciudad de Córdoba y
zonas de influencia, analizar y comprender sus experiencias de vida en la Argentina y los
sentidos otorgados por ellos a esas experiencias, relacionándolas a las representaciones
sobre Brasil y sobre los brasileños en la ciudad, en un marco que tiene en cuenta las
disposiciones de los actores en la estructura social.
Esta tesis se ubica en relación a dos clases de cuestiones. Una, de cuño sociológico
y antropológico, se refiere a la temática migratoria desde el punto de vista de la
reconstrucción de la experiencia migrante, las formas de representación involucradas en esa
experiencia y las relaciones de los migrantes con la sociedad receptora. Otra, de carácter
contextual y sociopolítico, se refiere a las relaciones interpersonales entre brasileños y
argentinos en el pretendido proceso de integración comercial con visas a ampliarse y
consolidarse en un bloque económico, político y (según algunos) cultural, en el marco del
MERCOSUR. Aunque, de un modo general, no tematizo específicamente el MERCOSUR,
creo que los estudios etnográficos pueden aportar elementos valiosos para una mejor
comprensión de las relaciones entre brasileños y argentinos y, por ende, entre Brasil y
Argentina.
12
Benencia y Karasik afirman que para los bolivianos la migración a la Argentina es una alternativa
importante a partir de las opciones económicas posibles. (Benencia y Karasik, 1995:30).
19
Materiales y métodos
El diseño de esta investigación fue emergente13
y el enfoque y el método empleados
en esta investigación fueron los de la etnografía, a la que Rosana Guber define de la
siguiente manera: ―como enfoque, la etnografía es una concepción y práctica de
conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus
miembros (entendidos como ‗actores‘, ‗agentes‘ o ‗sujetos sociales‘)‖ (Guber, 2001:12-13).
La base de la etnografía es la ―descripción/interpretación‖ o ―descripción densa‖ (Geertz,
1995), que se construye en función de los ―‘marcos de interpretación‘ dentro de los cuales
los actores clasifican el comportamiento y le atribuyen sentido...‖ (Guber, 2001:14-15). La
conclusión interpretativa elaborada por el investigador a partir de esa perspectiva ―proviene
de la articulación entre la elaboración teórica del investigador y su contacto prolongado con
los nativos‖ (Guber, 2001:15). En tanto método, se trata de ―un método abierto de
investigación en terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas —
fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no dirigidas— y la
residencia prolongada con los sujetos de estudio, la etnografía es el conjunto de actividades
que se suele designar como ‗trabajo de campo‘, y cuyo resultado se emplea como evidencia
para la descripción‖ (Guber, 2001:16).
El trabajo de campo que emprendí junto a los brasileños en Córdoba empezó en
septiembre de 2001 y concluyó a fines de 2004, con un período intermedio de interrupción.
El material utilizado para esta investigación fue, entonces, recolectado básicamente en dos
etapas. La primera, entre septiembre de 2001 y julio de 2003, fue llevada a cabo a partir de
intensa observación participante en locales de reunión de brasileños en bares, fiestas,
conmemoraciones y ferias y, diariamente, en el consulado de Brasil. Los registros de la
observación y de conversaciones fueron anotados en un diario de campo. Además, un
cuestionario14
, compuesto de 37 preguntas estructuradas y una hoja en blanco para que las
personas relataran su experiencia de vida en Córdoba, fue aplicado a los que acudían al
13
El diseño emergente se basa en la previsión de posibles cambios en el planteamiento del problema, en las
estrategias de recolección y análisis de datos pensados en función de una retroalimentación a partir del trabajo
de campo. El mismo se caracteriza por ―planear ser flexible‖, tratando de compatibilizar objetivos
preestablecidos a partir del marco conceptual adoptado y de un análisis previo del campo con la complejidad
y la reflexión del investigador sobre éste (Valles, 2000, cap. 3). 14
Ver cuestionario en Anexo.
20
consulado15
a realizar algún trámite, en búsqueda de auxilio o información. La segunda
etapa, que tuvo lugar durante los últimos meses de 2004, consistió en la realización de
entrevistas en profundidad. La mayor parte de las veces el cuestionario fue entregado por
mí, a menudo después de largas charlas, pero en algunas ocasiones en que no podía
ausentarme de las funciones que cumplía en esa institución solicité a otras personas que
trabajaban en el consulado que lo entregasen. En su aplicación se explicitaba el hecho de
que el cuestionario no era un requisito burocrático del consulado (aunque algunos lo
contestaron como un formulario burocrático), que su llenado era voluntario y que los
resultados obtenidos servirían como datos empíricos para la realización de una tesis de
maestría. Se explicaba a los que lo contestaban que no era necesario que se identificasen, si
no lo deseaban, y se aclaraba que, en el caso de que lo hicieran, esa información no sería
revelada. En el período mencionado, reuní 76 cuestionarios contestados por brasileños que
vivían en Córdoba así como otros tantos (no utilizados en el presente trabajo) por residentes
de otras ciudades y provincias incluidas en la jurisdicción del consulado16
. Otros datos,
como el registro de los brasileños matriculados en el consulado, fueron recursos igualmente
empleados en este trabajo. Reuní también, en el período mencionado, notas y fotos
publicadas en periódicos locales que se referían a Brasil o a los brasileños, así como
registros fotográficos de algunos eventos. Finalmente, para enmarcar la población estudiada
en un contexto más general recurrí a los datos censitarios acerca de los migrantes limítrofes
en la Argentina.
Partiendo del propósito de concentrar mi mirada sobre la experiencia de los sujetos,
y buscando verlos integralmente y no como piezas en un fenómeno específico, recurrí a
entrevistas en profundidad, buscando conocer los relatos que los sujetos elaboraban sobre
su vida, desde su lugar y situación de nacimiento, sus experiencias previas en Brasil, hasta
llegar a las circunstancias y motivaciones de su viaje y permanencia en Córdoba. Las
entrevistas grabadas, siete en total, fueron realizadas en la última etapa del trabajo de
campo y sirvieron para profundizar aspectos sugeridos por las instancias anteriores de
observación, conversaciones informales, entrevistas cortas y análisis de los cuestionarios.
Dada la facilidad para contactar a los brasileños a partir del trabajo de campo previo, no
15
Dicho trabajo en el interior del consulado fue autorizado por la institución. 16
Las siguiente provincias están bajo la jurisdicción del Consulado-General de Brasil en Córdoba: Córdoba,
Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
21
empleé el sistema de bola de nieve o de redes para llegar a los entrevistados, sino que hice
una selección de los mismos. Los criterios empleados para dicha selección se fundaron en
buscar diversidad en lo referente a género, raza y clase social. Entrevisté hombres y
mujeres, blancos y negros, con y sin hijos, casados y solteros, con formación escolar
primaria o universitaria y que vivían en diferentes barrios de la ciudad. Las ocupaciones de
los entrevistados reflejan en gran medida las posibilidades de los brasileños acordes a su
capital cultural, social y económico: profesoras de portugués, agente de turismo, empleada
doméstica, músico, ―mãe de santo‖17
y trabajador no especializado ocasional. La exclusión
de ejecutivos trasladados temporalmente por sus empresas y estudiantes de los perfiles
abordados en las entrevistas en profundidad fue una decisión metodológica. Aunque pude
recabar información sobre varias personas en esa situación en los cuestionarios y en las
observaciones, preferí profundizar sobre aquellos que venían de una manera menos
enmarcada o institucionalizada y/o percibían su estadía como prolongada, permanente o por
tiempo indefinido.
En la gran mayoría de las entrevistas y conversaciones registradas, mis informantes
y yo hablamos en portugués y el cuestionario aplicado estaba en ese idioma. No obstante,
para facilitar el trabajo del lector, decidí traducir al castellano todos los registros y
fragmentos de entrevistas y testimonios aquí empleados. Con el propósito de mantener el
anonimato de los informantes, todos los nombres fueron sustituidos por otros, ficticios.
En el primer capítulo elaboro una descripción general de los brasileños que viven en
la ciudad de Córdoba y municipios vecinos basada en algunos tópicos como edad,
procedencia, distribución de los sexos, grado de exogamia, nivel de escolaridad, ocupación,
motivo y tiempo de radicación, ubicando a estos migrantes en un marco comparativo con
otros grupos de migrantes: migrantes limítrofes en la Argentina, migrantes brasileños en las
demás provincias de este país e incluso migrantes argentinos en Brasil. Las técnicas
cuantitativas aliadas a las cualitativas son empleadas en este capítulo que emplea datos
censitarios, fuentes propias y secundarias.
17
‗Mãe de santo‖ es la denominación de las sacerdotisas de las religiones de origen afrobrasileñas
―umbanda‖y ―candomblé‖.
22
¿Cómo alguien se hace migrante? ¿Cómo un brasileño se hace migrante en
Córdoba? El simple acto de cruzar una frontera nacional transforma un nacional en
extranjero. Al pensar en el migrante, pensamos no sólo en ese acto iniciático, el cruce de la
frontera, sino que le agregamos una dimensión temporal, cierta permanencia, prevista o no.
Pero, como nos recuerda Sayad (Sayad, 1998:14-15) el origen de la inmigración es la
emigración. ¿Y el origen de la emigración? El migrante se gesta como tal en su propio país,
a partir de sus experiencias previas, propias y familiares. Orientado por la pregunta hecha
reiteradamente por los argentinos a los brasileños que viven en Córdoba (―¡¿Qué hacés
acá?!‖), el segundo capítulo busca trazar las posibles formas en que los brasileños llegan a
Córdoba y cómo pasan a vivir en esa ciudad. Por otra parte, pretende introducir al lector los
sujetos de este relato de manera más concreta e individualizada, enfocando su experiencia
como migrantes.
En el tercer capítulo analizo algunos aspectos relacionados con la vida de los
brasileños en Córdoba, especialmente la reconstrucción de sus percepciones a partir de su
experiencia en la Argentina, relacionándola con otros factores tales como condición social,
tiempo de radicación, redes sociales. Enfoco algunos elementos que dividen a los brasileños
y abordo, también, algunos aspectos referentes a la comunicación y al empleo del idioma
(portugués, portuñol).
En el cuarto capítulo trato la cuestión del status legal y específicamente de la
posesión del documento local entre los migrantes brasileños en Córdoba. El enfoque está
puesto, por un lado, específicamente, en los casos en que la carencia o las dificultades para
obtener la documentación local afectan dramáticamente a las vidas de los brasileños,
comparando con algunos casos que o bien se encuadran en la norma legal o no son
percibidos como problemáticos por los migrantes. En este capítulo intento demostrar que
las diferencias en las experiencias de los migrantes respecto a la cuestión legal no responde
únicamente a los aspectos legales y burocráticos en sí, sino que se complejizan a partir de
cuestiones relacionadas a la condición socioeconómica, de género y también a las
expectativas y percepciones de los involucrados.
La construcción de la imagen de los brasileños en Córdoba, las formas como se
presentan y representan, está influenciada por la mirada argentina y cordobesa sobre cómo
son Brasil y los brasileños. Las representaciones sobre los brasileños y sobre Brasil es el
23
tema de los dos últimos capítulos. En el quinto capítulo abordo, por un lado, algunos
aspectos de las representaciones locales acerca de lo que es ser brasileño y lo que es
―típico‖ de Brasil y, por otro, trato algunas cuestiones referentes a cómo los migrantes
experimentan la reconstrucción de su imagen como brasileños y algunos posibles efectos de
esas representaciones. En el sexto capítulo, enfoco los intentos colectivos de representación
y analizo algunas instituciones, grupos y agentes involucrados en las representaciones
nacionales brasileñas en la ciudad.
En la tapa de esta tesis, Rosana, una brasileña que, como muchas, vino por un amor
y tuvo a sus hijos aquí, aparece instantes antes del desfile de carnaval de la ―escola de
samba Raça Brasileira‖ en Unquillo, localidad en las afueras de la ciudad. Al maquillarse,
disfrazarse, calzarse nos deja entrever el esfuerzo por representar ―una auténtica brasileña
en Córdoba‖.
24
“¿Qué hacés acá?”
Yo hablaba con João en una salita mientras en la televisión transcurría un partido de
fútbol, Botafogo y Vasco, transmitido por cable por la TV Globo Internacional:
R: ¿Vos contás que sos brasileño o la gente se da cuenta?
J: Ah, [se dan cuenta] en el momento. [Y ellos dicen] -Pero ¿qué estás
haciendo aquí en Córdoba? -¿De dónde sos? –[Y yo contesto] De Rio de Janeiro.
[y ellos] ¿¡Cómo vas a salir de Rio de Janeiro para venir a Córdoba!? A la gente
le gusta [Brasil]... [y dicen] ¡¿Cómo vas a cambiar Río de Janeiro por Córdoba?!
Las vivencias relatadas por los brasileños en Córdoba son referenciadas a las
percepciones de los habitantes locales sobre Brasil y los brasileños. En ese sentido, los
brasileños son frecuentemente cuestionados sobre su permanencia en la ciudad. Así, la
pregunta: ―¡¿Qué hacés acá?!‖, que a veces aparece también en la forma de ―¡¿Cómo
viniste a parar acá?!‖, surge en prácticamente todos los relatos sobre las primeras
experiencias con los cordobeses en la ciudad y vuelve a ser formulada cada vez que se
encuentra a un desconocido. Esta pregunta, hecha por los argentinos a los brasileños, al
manifestarse su nacionalidad, sea involuntariamente por el acento o por el desconocimiento
de la lengua local, sea a partir de conversaciones, expresa asombro, desconcierto. Es
también, de alguna manera, una forma de halago, una manera simpática de saber más sobre
el extranjero, dejando sentado que el lugar de donde partió en Brasil es mejor que Córdoba.
En el ―¡¿Qué hacés acá?!‖ está implícito, o a veces expresado explícitamente, el supuesto
de que no se justifica, es ilógico, que un brasileño venga a vivir a Córdoba cuando el
interlocutor cordobés, hipotéticamente, si pudiera elegir, preferiría ir a vivir a Brasil. Ese
Brasil imaginado por los cordobeses es el de las vacaciones, de la playa, del clima tropical,
del carnaval, de la alegría, de la mulata, del optimismo, es el Brasil construido a partir de la
propaganda de las agencias de turismo y de las breves estadías veraniegas. Frente a eso, los
brasileños tienen que, reiteradamente y ante diferentes interlocutores, justificarse, explicar
las razones y motivaciones que los llevaron a venir y a quedarse en la Argentina. Porque el
―¡¿Qué hacés acá?!‖ también es en cierto modo normativo, e implica que esa persona está
25
inexplicablemente fuera de lugar. En el transcurrir del presente trabajo trataré de buscar las
posibles respuestas que los brasileños dan a ella y abordar algunas facetas, consecuencias y
supuestos subyacentes a esa cuestión. Porque el ―¡¿Qué hacés acá?!‖ puede funcionar
como elogio al país natal, como mera muestra de curiosidad, o como un cuestionamiento
del derecho de la estadía del brasileño en un lugar al que no pertenece o de la pertinencia de
opinar críticamente respecto a la situación local. Esa pregunta reiterada orienta
permanentemente el relato de los brasileños acerca de sus experiencias en Brasil y en
Argentina y sirvió para concatenar el conjunto de interrogantes planteado en esta
investigación.
26
CAPÍTULO 1 - UNA MIRADA DESDE AFUERA
Los brasileños que viven en Córdoba, a diferencia de otros migrantes limítrofes en
la ciudad, no se caracterizan por su concentración espacial en determinados barrios o por
agruparse en asociaciones fuertes o instituciones aglutinadoras importantes. Por lo menos
29 barrios diferentes de la ciudad cuentan, entre sus moradores, con un brasileño o
brasileña18
. El lugar de mayor concentración es el Centro, con por lo menos cuatro
brasileños que declararon vivir en esa región de la ciudad.
Aunque haya podido observar instancias colectivas como fiestas y actos cívicos,
éstas jamás reunieron más de una veintena de brasileños y otros tantos argentinos. Más allá
de la existencia de la ―Colectividad Brasilera‖ durante parte del período de mi trabajo de
campo, fue posible percibir que no podía tomar a sus integrantes como representantes de un
grupo numéricamente importante, o por lo menos como los únicos representantes de los
brasileños en Córdoba. La colectividad no sólo no reflejaba todo el universo de los
brasileños, como se dispersó y dejó de existir como tal, siendo sustituida parcialmente por
algunos grupos acerca de los cuales ahondaré en otro capítulo. De esa forma, una de las
primeras características que pude observar fue la debilidad de los lazos entre brasileños y
las dificultades para asociarse. En el capítulo seis trataré más detenidamente este tema, al
interpretar algunas de las instancias de representación de lo nacional, grupos e instituciones
que pretendieron representar a los brasileños y la relación de los brasileños con estos
grupos.
De todos modos, a partir de la instalación del Consulado General de Brasil a
mediados de 2001 empezó, a través de un sistema de matrículas, a haber registros oficiales
del Estado brasileño acerca de los ―residentes‖19
no sólo en Córdoba sino también en toda
la jurisdicción del consulado. A partir de esa fuente, de datos censitarios y de otras fuentes
18
Los encuestados y entrevistados declararon vivir en los siguientes lugares: Marqués de Sobremonte y
Marqués Anexo, Villa Pan de Azúcar, Nueva Córdoba, Alberdi, Villa Carlos Paz, Carola Lorenzi, Centro,
Parque Vélez Sársfield, San Martín, Além, Ituazaingó, Cofico, Saldán, Arguello, Alta Córdoba, Pueyrredón,
Villa San Carlos, San Ignacio, Altamira, Yapeyú, Parque República, Colón, Güemes, Lomas de San Martín,
Los Paraísos, Ferreyra, Los Gigantes y Villa Esquiú. 19
A menos que lo aclare, el término será empleado en el sentido de ―los que viven‖ en la ciudad y no
corresponde al empleado por el aparato burocrático del Estado, como ―los que tienen permiso legal de
residencia‖.
27
secundarias realizo una construcción, principalmente cuantitativa y ―desde afuera‖, de los
brasileños en la ciudad de Córdoba.
El objetivo de este capítulo es realizar una descripción general de los brasileños que
viven en la ciudad de Córdoba y municipios vecinos basada en algunos tópicos como edad,
procedencia, distribución de los sexos, grado de exogamia, nivel de escolaridad, ocupación,
motivo y tiempo de radicación, ubicando a estos migrantes en un marco más amplio y
comparativo con otros grupos de migrantes: migrantes limítrofes en la Argentina, migrantes
brasileños en las demás provincias de este país e incluso migrantes argentinos en Brasil. Es
importante remarcar que el empleo de técnicas cuantitativas sirvió para trazar un mapa
tentativo, una idea general acerca del grupo estudiado, y no pretende lograr la exactitud
pertinente a los estudios demográficos. A pesar de esto, la muestra considerada, 76 casos de
la ciudad de Córdoba y municipios vecinos, no es numéricamente despreciable. El censo
nacional de 2001 (Indec, 2001) cuenta 1081 brasileños en toda la provincia de Córdoba, y
las estimaciones del consulado hablan de 400 a 600 residiendo en la ciudad. Tomando
como parámetro a esta última cifra (600 individuos), los 76 casos estudiados estarían
representando casi el 13% de la población de brasileños residentes en la ciudad de Córdoba
y municipios vecinos.
Aunque considerando la importancia del carácter construido de los censos20
,
justamente en el proceso constitutivo de la idea de nación (Anderson, 1993), el recurso a la
información censitaria fue fundamental para poder comparar, en algunos aspectos básicos,
los migrantes brasileños en Córdoba y migrantes provenientes de otros países limítrofes
residentes en la Argentina. Esto posibilitó ubicar el grupo estudiado en esquemas más
amplios y propiciadores de una mirada contrastiva y relacional ―a la distancia‖, antes de
ahondar en mis observaciones sobre el trabajo de campo.
20
Es importante tener en cuenta la afirmación de Dominique Merllié respecto a las estadísticas, en este caso
aplicadas a los estudios sobre ―delincuencia‖, pero que se aplican de la misma forma a los estudios sobre
―migración‖: ―el hecho de que los procedimientos del registro estadístico, como toda forma de conocimiento,
sean inseparables de los puntos de vista particulares que constituyen los objetos a los que ser refieren, no
significa que las relaciones estadísticas... estén, por lo tanto desprovistas de significación. Pero esto nunca
está directamente ―dado‖ y pasa por el análisis de múltiples operaciones de construcción cuyo producto son
las estadísticas... no es únicamente la ―delincuencia de las estadísticas‖ la que es un objeto preconstruido por
la institución policial o judicial, sino la propia ―delincuencia‖, y la construcción propiamente estadística de la
categoría no es sino un aspecto particular (efecto y medio a la vez) de su construcción como categoría social
(Merllié, 1993:161).
28
La caracterización de los principales flujos migratorios de brasileños hacia la
Argentina, la provincia de Misiones y el Área Metropolitana de Buenos Aires, sirvió como
telón de fondo para la caracterización del grupo estudiado en Córdoba.
Los brasileños en la Argentina
Actualmente, y en especial al comparar con el número de migrantes de otros países
limítrofes, son relativamente pocos los brasileños que viven en la Argentina. De los
841.697 migrantes de países limítrofes censados en el país por el INDEC21
en 1991, sólo
33.476, o sea un 4%, eran brasileños. En el censo realizado en 2001 esta situación se
mantiene con una muy leve disminución porcentual, con 923.315 (100%) migrantes de
países limítrofes y 34.712 brasileños, o sea 3,7%, frente a 233.464 (25,3%) bolivianos,
212.429 (23%) chilenos, 325.046 (35,2%) paraguayos y 117.564 (12,7%) uruguayos (ver
tablas 1.1 y 2.1). Los números y porcentuales mencionados nos sirven para ubicar a los
brasileños como los menos numerosos en el panorama general de los migrantes limítrofes
en la Argentina.
Tabla 1.1 Migrantes de países limítrofes en la Argentina – Participación relativa de cada población
Paraguayos 35,2%
Bolivianos 25,3%
Chilenos 23,0%
Uruguayos 12,7%
Brasileños 3,7%
Total de migrantes provenientes de
países limítrofes en la Argentina
100%
Fuente: elaborada por la autora a partir de datos del INDEC. 2001
21
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (www.indec.mecon.gov.ar).
29
Mapa 1. Brasil, Argentina y países vecinos
Este dato no presenta simplemente una relevancia estadística; es posible que tenga
alguna incidencia en la construcción de una percepción quizás más benevolente de los
argentinos en relación a esta población, ya sugerida por Frigerio para los brasileños del
Área Metropolitana de Buenos Aires (Hasenbalg y Frigerio, 1999; Frigerio, 2002). Sin
embargo, como analizaré más adelante, otras cuestiones, principalmente relativas al status
social y legal de los brasileños, pero también a la construcción de una imagen exotizada,
basada en la tropicalidad (Frigerio, 2002; Lins Ribeiro, 2002), serán especialmente
relevantes para la inserción de éstos en Córdoba.
Tabla 2.1 – Población extranjera empadronada en el país por lugar de nacimiento, según sexo y grupos de edad. Año 2001
Lugar de nacimiento
Total
Sexo y grupos de edad
Varones Mujeres
Total 0 – 14 15 - 24 25 – 49 50 – 64 65 y más Total 0 - 14 15 - 24 25 - 49 50 - 64 65 y más
Total 1.531.940 699.555 37.465 61.864 252.584 175.985 171.657 832.385 36.953 74.916 306.729 187.675 226.112
AMERICA 1.041.117 477.985 31.596 55.624 227.990 105.958 56.817 563.132 31.384 68.734 282.342 113.407 67.265
País limítrofe 923.215 427.789 24.704 46.342 200.089 102.052 54.602 495.426 24.733 56.972 240.050 108.560 65.111
Bolivia 233.464 117.462 9.641 18.266 58.373 20.560 10.622 116.002 9.485 20.177 57.936 18.503 9.901
Brasil 34.712 14.504 1.294 1.748 5.180 3.443 2.839 20.208 1.206 2.102 8.316 4.127 4.457
Chiile 212.429 101.601 2.523 6.678 46.427 29.652 16.321 110.828 2.526 6.796 55.148 30.034 16.324
Paraguay 325.046 137.723 9.604 14.709 60.621 33.598 19.191 187.323 9.885 22.630 88.565 41.184 25.059
Uruguay 117.564 56.499 1.642 4.941 29.488 14.799 5.629 61.065 1.631 5.267 30.085 14.712 9.370
Fuente: INDEC 2001
30
La zona fronteriza de la provincia de Misiones, donde se concentraban, en 1991,
casi el 51,2% de todos los brasileños en el país, y el Área Metropolitana de Buenos Aires,
con 27,4% de esta población, representan las principales áreas de atracción para los
brasileños que se instalaron en el país, en este período. Los demás brasileños en la
Argentina se distribuyen de la siguiente forma: 12,1% en las provincias de Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, Santa Fe y en el resto de la provincia de Buenos Aires, y el casi 10%
restante por las demás provincias. Acorde al mismo censo (1991), en la provincia de
Córdoba se concentraría el 2,9% de los brasileños del país, algo así como 970 personas.
(Arruñada, 1999).
En 2001, la provincia de Misiones y el AMBA seguían siendo los principales
destinos de los brasileños en la Argentina: de los 34.712 brasileños residentes en la
Argentina, 43,4% se encontraban en Misiones y 32,7% se encontraban en el AMBA,
marcando un incremento porcentual de los brasileños en esta última área y una disminución
en relación a Misiones (INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001;
Arruñada, 1999:32-35; Frigerio, 2002:17-18).
Mapa 2. Argentina - Provincias
La principal característica de los brasileños asentados en Misiones es la
movilización de trabajadores y pequeños propietarios agrícolas del sur de Brasil que se
dirigen hacia los países vecinos en búsqueda de tierras, en un proceso de expansión de las
31
fronteras agrícolas brasileñas, de pequeños agricultores expulsados por la intensa división
y/o concentración de la tierra. La afluencia de brasileños hacia las provincias de Corrientes
y Entre Ríos obedece, a grandes rasgos, al mismo patrón, aunque en ellas la migración se
relaciona también con la expansión de grandes productores de arroz en búsqueda de tierras
más baratas (Frigerio, 2002; Haesbaert y Silveira, 1999; Sprandel, 2002).
El segundo subsistema migratorio de brasileños en dirección a la Argentina tiene
como principal punto de destino el Área Metropolitana de Buenos Aires, conformada por la
Ciudad de Buenos Aires y municipios vecinos. Este segundo flujo se diferencia
fundamentalmente del primero por su carácter urbano.
Otras características más diferencian a estos dos grupos. Entre los brasileños
radicados en la provincia de Misiones, la proporción entre los sexos es prácticamente
equitativa, 97 hombres para 100 mujeres (50,8% de mujeres), mientras que en el AMBA se
da un predominio femenino más acentuado, 59 hombres para 100 mujeres (62,9% de
mujeres). El grado de exogamia22
también diferencia a ambos grupos. Mientras 30% de los
núcleos conyugales en Misiones se conforman por ambos cónyuges brasileños, en el
AMBA sólo 4% de las parejas están conformadas únicamente por brasileños. Más de la
mitad de los núcleos conyugales se compone de mujeres brasileñas y hombres argentinos y
más de la cuarta parte por hombres brasileños y mujeres argentinas. El grado de instrucción
formal también diferencia a estos dos subgrupos, con 52% de los migrantes en Misiones
que no finalizaron los estudios primarios, y 40% de los brasileños en el AMBA que
recibieron instrucción formal hasta la secundaria o siguieron estudios universitarios
(Frigerio, 2002:18).
Los brasileños en Córdoba
Como comentado anteriormente, y según el censo realizado en 1991 por el INDEC,
en la provincia de Córdoba se encuentran poco menos que el 3% de los brasileños
radicados en el país, representados por casi 1000 personas. Según el censo 2001, no hay
cambios en los porcentajes, con 1081 brasileños viviendo en la provincia,
22
Utilizo aquí el término exogamia, en un sentido restringido y simplificado, o sea, para las uniones
conyugales civiles, religiosas o de hecho entre personas de diferente nacionalidad. Endogamia será empleado
para tratar a las uniones entre connacionales.
32
aproximadamente 3% (ver tabla 3.1). En la ciudad de Córdoba y municipios vecinos, según
estimativas del consulado local, el número aproximado de brasileños estaría entre 400 y
600 personas.
Tabla 3.1 - Población extranjera empadronada en la provincia de Córdoba por lugar de nacimiento, según sexo y grupos de
edad. Año 2001
Lugar de nacimiento
Total Sexo y grupos de edad
Varones Mujeres
Total 0 - 14 15 - 24 25 - 49 50 - 64 65 y más
Total 0 - 14 15- 24 25 - 49 50 - 64 65 y más
Total 39.561 18.540 1.439 2.142 6.064 3.686 5.209 21.021 1.335 2.304 7.029 3.722 6.631
AMERICA 22.613 10.750 1.077 1.816 5.265 1.614 978 11.863 945 1.967 6.231 1.709 1.011
País limítrofe
14.166 7.024 579 1.103 3.254 1.299 789 7.142 439 1.056 3.361 1.382 904
Bolivia 6.857 3.709 339 741 1.734 551 344 3.148 258 619 1.518 519 234
Brasil 1.081 447 89 113 141 30 74 634 51 138 270 50 125
Chile 2.923 1.403 68 106 709 341 179 1.520 52 112 801 363 192
Paraguay 1.411 540 49 66 204 127 94 871 47 107 346 204 167
Uruguay 1.894 925 34 77 466 250 98 969 31 80 426 246 186
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
La imprecisión de los números se debe a varios factores. En primer lugar, el
consulado registra el grupo familiar, o sea que los hijos no son registrados aparte y hay un
registro por adulto y no por persona. Por otra parte, se registran no sólo los residentes en
Córdoba sino los brasileños de toda la jurisdicción de ese consulado, que incluye a otras
provincias del país. Es frecuente, además, el carácter transitorio de los brasileños en la
ciudad. Algunos vienen a probar suerte, después de entablar relación de amistad o amorosa
con habitantes locales. Por otra parte, varios estudiantes universitarios se establecen
provisoriamente en la ciudad, aprovechando la relativa facilidad para ingresar a la
universidad y los costos, relativamente más bajos, comparados a los de las universidades
privadas brasileñas. No todos, además, se reportan necesariamente al consulado. Al igual
que muchos otros migrantes, muchos brasileños viven en situación irregular en el país y no
poseen la documentación local. Aunque estar indocumentado no interfiere en los derechos
de estos ciudadanos frente a su consulado, es posible que algunos teman reportarse y, por lo
tanto, no consten de los números mencionados. A pesar de eso, tuve la oportunidad de
conversar con varios brasileños indocumentados, en diferentes ocasiones, y volveré a tocar
este tema más adelante.
33
Procedencia
Entre el punto de partida y el punto de llegada, el migrante es el puente entre dos
lugares, dos naciones, dos mundos de representaciones. No es suficiente, para entenderlo
saber que salió de un país. Brasil contiene muchos ―Brasiles‖. Como punto de partida se
puede encontrar a grandes centros urbanos cosmopolitas, medianas capitales más cercanas a
la Argentina, pequeñas ciudades o pueblos, ciudades lejanas de clima tropical. Sin duda,
―gaúchos‖23
, tomadores de ―chimarrão‖24
, viven la experiencia migratoria en la Argentina
de manera diferente a los ―baianos‖. Además, en el punto de partida, muchas veces, se
puede encontrar el motivo del viaje, la lógica de la partida. Y para empezar a indagar sobre
la importancia de los puntos de partida, primero hubo que determinar cuáles eran, lo que
fue posible a partir de datos obtenidos en los cuestionarios y también a partir de registros
del consulado.
La región Sudeste de Brasil, compuesta por los estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro y São Paulo, es el principal punto de partida de los brasileños que
viven en Córdoba. La mitad de ellos, considerando ambos sexos en conjunto, llegó desde
esta región (ver tabla 4.1), predominando los provenientes de Rio de Janeiro y São Paulo.
La región Sur, formada por los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, es la
segunda región más importante en el aporte de brasileños hacia Córdoba.
Aproximadamente el 30% provienen de esta región. La tercer área en importancia es la
Noreste, con poco menos de 10% del total provenientes de allí. El 10% restante se divide
entre las demás regiones (Centro-Oeste, Norte y Distrito Federal) con predominio de la
región Centro-Oeste entre éstas. La variación entre los sexos para estas proporciones no es
muy significativa (ver 4.1).
23
―Gaúcho‖ es el término utilizado, en Brasil, para nombrar a los nacidos en el estado (provincia) de Rio
Grande do Sul, el estado más austral de Brasil y lindante con Argentina y Uruguay. 24
―Chimarrão‖ es el nombre dado al mate en el sur de Brasil.
34
Mapa 3. Brasil – Regiones y Estados
Tabla 4.1 – Procedencia de los brasileños encuestados (Regiones de Brasil) 25
Región en Brasil Hombres Mujeres Ambos sexos
Sudeste (SP, RJ, MG26
) 11 (45,8%) 27 (52%) 38 (50%)
Sur (PR, SC, RS) 7(29,1%) 16 (30,7%) 23 (30,2%)
Nordeste (BA, PE, CE, RN) 2 (8,3%) 5 (9,6%) 7 (9,2%)
Centro Oeste (GO, MS) 2 (8,3%) 2 (3,8%) 4 (5,3%)
Norte (AM, PA) 1 (4,2%) 1 (2,0%) 2 (2,6%)
Distrito Federal (Brasília) 0 (0%) 1 (2,0%) 1 (1,3%)
No declara 1 (4,2%) 0 (0%) 1 (1,3%)
Total 24 (100%) 5 2(100%) 76 (100%)
Fuente: elaboración de la autora a partir de los datos recabados en los cuestionarios.
Es interesante notar que las tres regiones de donde parten preferentemente los
brasileños que vienen a Córdoba son las que abrigan los principales centros urbanos de
Brasil. En este caso, más allá de la cercanía geográfica, que lógicamente podría ser un
factor importante para el lugar de procedencia, muchos de los brasileños vienen de grandes
ciudades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o de sus zonas de influencia.
Este dato caracteriza a la población estudiada como esencialmente urbana desde su punto
25
Las siglas corresponden a los siguientes estados: Región Sur: RS, Rio Grande do Sul; SC, Santa Catarina;
PR, Paraná. Región Sudeste: SP, São Paulo; RJ, Rio de Janeiro; ES, Espírito Santo; MG, Minas Gerais.
Región Noreste: BA, Bahia; SE, Sergipe; PE, Pernambuco; PI, Piauí; MA, Maranhão; CE, Ceará; AL,
Alagoas; PB, Paraíba; RG, Rio Grande do Norte. Región Centro-Oeste: MS, Mato Grosso do Sul; MT, Mato
Grosso; GO, Goiás. DF, Distrito Federal (Brasilia). Región Norte: TO, Tocantins; PA, Pará; AP, Amapá; RR,
Roraima; AM, Amazonas; RO, Rondonia; AC, Acre. 26
Relaciono solamente las siglas de los estados desde donde parten los brasileños encuestados en Córdoba.
35
de origen. Además, sugiere la procedencia de zonas de posibles contactos con argentinos
radicados o de paseo por Brasil27
. No solamente la costa del sur (especialmente de los
estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina) de Brasil, sino también las playas de Rio de
Janeiro y Bahía son lugares muy buscados en la última década por los turistas argentinos
que se dirigen a Brasil28
.
Distribución por sexos y grado de exogamia
De un modo general, entre los migrantes de países limítrofes en la Argentina, las
mujeres son mayoría: de los 923.215 censados en 2001, 563.132 son del sexo femenino y
427.789 del sexo masculino. Es posible observar en la tabla 1.1 que entre los 34.712
brasileños censados en la Argentina en 2001 también predominan las mujeres, (20.208
mujeres para 14.504 hombres) que representan el 58% de la población de brasileños en el
país. En la provincia, según los datos del mismo censo, esta proporción prácticamente se
repite, con cerca de 59% de mujeres. Los datos que obtuve en los registros del consulado y
en las encuestas sugieren que esta característica se encuentra aún más marcadamente entre
los brasileños que viven en la ciudad de Córdoba y zonas de influencia.
El marcado predominio femenino, registrado a partir de la convivencia y de la
observación, vuelve a notarse en las demás fuentes. Entre los 128 brasileños residentes en
la ciudad y municipios vecinos, registrados en el consulado29
entre octubre de 2001 y
diciembre de 2002, sólo 40, cerca de 31%, eran del sexo masculino (ver tabla 3.1).
Confirmando esa tendencia, de los 76 brasileños que contestaron al cuestionario aplicado
por mí entre octubre de 2001 y marzo de 2003, sólo 23 eran del sexo masculino, también
cerca de 31% (ver tabla 5.1). En ambos casos, hay más del doble de mujeres (casi 69%) que
de hombres. Estas proporciones, juntamente con el carácter urbano de nuestro lugar de
estudio, acercan esta población a las características mencionadas previamente para el grupo
descrito por Hasenbalg y Frigerio (1999) en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
27
Alejandro Frigerio también relaciona la migración brasileña en el AMBA con el intenso flujo turístico que
se dio entre Brasil y Argentina en las dos últimas décadas (Frigerio, 2002:19). 28
El impacto en Brasil del creciente flujo turístico de argentinos en los años 90‘ es tratado de manera muy
interesante por Lilian Schmeil en su trabajo sobre la playa de Canasvieiras en Florianópolis (Schmeil,
2002:71-91).
36
Tabla 5.1 - Distribución por sexo entre los encuestados
Hombres 24 31,6 %
Mujeres 52 68,4%
Total de brasileños encuestados entre octubre de 2001 y
marzo de 2003
76 100%
Tabla 6.1 - Distribución por sexo entre los registrados en el consulado
Hombres 40 31,2%
Mujeres 88 68,7%
Total de brasileños residentes en Córdoba, registrados
en el consulado entre octubre de 2001 y diciembre de
2002.
128 100%
Sin embargo, este dato parece aún más interesante si lo comparamos con otros
grupos de migrantes. Entre los bolivianos en Córdoba, estudiados por Domenach y Celton,
los números de hombres y mujeres son prácticamente equivalentes, con un pequeño
predominio masculino (Domenach y Celton, 1998:49).
Por otra parte, en un estudio sobre migrantes latinoamericanos en São Paulo, basado
en los registros del archivo del Centro Pastoral dos Latinoamericanos dependiente de la
Iglesia Católica, Sidney da Silva encuentra la siguiente composición por sexo entre los
migrantes argentinos: casi 75% de hombres contra poco más de 25% de mujeres, en
proporción casi inversa a la referida para los brasileños en Córdoba. (Silva, 1999:26-27).
En este grupo, otra característica interesante para la comparación y análisis es el grado de
exogamia, que se diferencia sustancialmente de lo que ocurre en Córdoba y que comentaré
a seguir.
29
Los consulados brasileños tienen un registro de todos los brasileños que se acercan a esta institución, bajo
el nombre de ―matrículas‖. Tuve acceso a este registro durante el período mencionado.
37
Tabla 7.1 - Estado civil de los brasileños encuestados y nacionalidad de los respectivos cónyuges
Brasileños
encuestados
Total Solteros Con
cónyuge
argentino
Con
cónyuge
brasileño
Separado/a
(No declara la
nacionalidad
del ex–
cónyuge o ex–
cónyuge de
otra
nacionalidad)
Separado/a
de cónyuge
argentino
No declara
la
nacionalidad
del cónyuge
o con
cónyuge de
otra
nacionalidad
.
Hombres 24 (100%) 12 (50%) 9 (37,5%) 2 (8,3%) 0 0 1 (4,2%)
Mujeres 52 (100%) 12 (23%) 31 (59,6%) 3 (5,8%) 1 (2%) 3 (5,7%) 2 (3,8%)
Ambos sexos 76 (100%) 24 (31,6%) 40 (52,6%) 5 (6,6%) 1 (1,3%) 3 (3,9%) 3 (3,9%)
Analizando el estado civil de los brasileños encuestados (ver tabla 7.1), pude
observar que entre los hombres prevalecen los solteros: la mitad de los encuestados está en
esta situación. Bastante diferente es la situación de las mujeres a este respecto, con sólo
23% de solteras.
Además, es posible observar que, tomando en conjunto a ambos sexos, más de la
mitad de los encuestados (52,6%) conviven con cónyuges argentinos. El grado de exogamia
de las mujeres, casi el 60%, es bastante superior al de los hombres, con poco más que 37%
de éstos refiriendo cónyuge de nacionalidad argentina. En esta categoría se encuentra
también un varón homosexual que mantenía núcleo conyugal con un argentino. Por otra
parte, casi el 6% de las mujeres declara una relación anterior con cónyuge argentino, lo que
incrementa el carácter exogámico de las brasileñas. En todos los casos, las parejas
conformadas solamente por brasileños representan menos del 9%.
Volviendo a las comparaciones, esa tendencia predominante de formación de
núcleos conyugales con argentinos no se da necesariamente para otros grupos de migrantes.
Entre los bolivianos radicados en Córdoba más del 70% de las uniones conyugales son
endogámicas, y entre las mujeres esa tendencia es aún más notoria (Domenach y Celton,
1998:58).
Igualmente, en el estudio de Silva (Silva, 1999:26-27) sobre los argentinos
radicados en São Paulo, sólo 4,5% está ligado a un cónyuge brasileño. Por otra parte, y
como he mencionado en este capítulo, entre los brasileños radicados en el AMBA más de la
mitad de las parejas está formada por mujeres brasileñas y hombres argentinos, y poco más
38
de la cuarta parte está formada por hombres brasileños y mujeres argentinas, valores
bastante parecidos a los de Córdoba. Este panorama se diferencia profundamente de lo que
sucede con los argentinos en São Paulo, de los bolivianos en Córdoba y de los brasileños en
Misiones.
Esta comparación es bastante sugestiva. Por un lado, acerca nuevamente, debido a
esta característica, el grupo de brasileños en Córdoba al que vive en el AMBA, y por otro lo
diferencia absolutamente del grupo de argentinos que vive en São Paulo. No parece
sorprendente que los brasileños y las brasileñas, que son mayoría en esta población, se
relacionen preferentemente con argentinos, tal cual sucede en Buenos Aires. Pero es
interesante notar que lo mismo no ocurre cuando son los argentinos los que están radicados
en una ciudad brasileña y no al revés. En términos antropológicos, entonces, es posible
suponer una tendencia a la virilocalidad entre las parejas formadas por argentinos y
brasileñas.
Edad
En relación a las edades (ver tabla 8.1), pude observar que la gran mayoría de los
brasileños encuestados se ubica en el grupo de 25 a 49 años de edad. Considerando ambos
sexos, más de 67% se incluye en esta categoría, con un leve predominio de las mujeres en
ese grupo (71,1%). El segundo grupo más importante es el de 15 a 25 años, con poco
menos de 30% de los brasileños de ambos sexos en esta categoría. En este caso,
predominan los hombres con poco menos de 40%. De modo general, los hombres son un
poco más jóvenes que las mujeres. Eso se debe a que, proporcionalmente, es significativo el
número de hombres que se encuentran en Córdoba para llevar a cabo estudios
universitarios.
Comparando los datos referentes a las edades de los migrantes brasileños en
Córdoba con los datos generales del censo de 2001 (Indec, 2001), acerca de los brasileños
en toda la Argentina, es posible observar algunas similitudes y diferencias. Según esta
fuente, el grupo de edades en donde se concentran principalmente los brasileños en el país
es el de 25 a 49 años, pero el porcentaje de brasileños en ese grupo es bastante inferior al de
Córdoba: 38% de ambos sexos ubicados en esa franja de edades. El segundo grupo de
39
edades para todo el país es también el de 15 a 24 años, con 23% de la población total
ubicada en el mismo. Una diferencia importante de los datos de Córdoba respecto a los de
todo el país, según el censo de 2001 se refiere a los que tienen más de 50 años de edad.
Mientras que a partir de los datos recabados en Córdoba el porcentaje de brasileños
ubicados en ese grupo es muy poco significativo, en los datos para todo el país ese grupo
representa el 25% de la población (teniendo en cuenta a los que tienen entre 50 y 64 años y
los de más de 65 años).
Tabla 8.1 -Edades entre los encuestados.
Grupos de Edad (en años) Hombres Mujeres Ambos sexos
0-14 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
15-24 9 (37,5%) 12 (23%) 21 (27,6%)
25-49 14 (58,3%) 37 (71,1%) 51 (67,1)%
50-64 1 (4,2%) 1 (1,9%) 2 (2,6%)
65 y más 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
No declara 0 (0%) 2 (3,8%) 2 (2,6%)
Total 24 (100%) 52 (100%) 76 (100%)
Por las características de la recolección de los datos en Córdoba, no dispongo de
números exactos acerca de los niños brasileños que viven en la ciudad, ni tampoco su edad
precisa. Del total de 24 hombres encuestados, 5 (20,8%) refirieron tener entre 1 y 2 hijos en
Córdoba, sumando 8 los niños hijos de hombres brasileños encuestados. Dos de estos niños
habían nacido en Brasil, tres en Córdoba y no hubo especificaciones acerca de los otros
dos. A su vez, 19 de las 52 mujeres (36,5%) declararon tener entre 1 y 4 hijos en Córdoba,
sumando 37 niños y adolescentes en total, de los cuales 10 habían nacido en Brasil.
Sumando estos 12 niños al total de encuestados, es posible calcular que los niños, menores
de 14 años en su mayoría, representan aproximadamente el 14% de la población, en una
proporción que dobla a la encontrada para este grupo de edad en el censo nacional de 1991
para los migrantes brasileños en toda la Argentina (aproximadamente 7% entre ambos
sexos). De todos modos, en términos numéricos este dato puede ser empleado apenas para
dar una idea general acerca de la población estudiada. En el trabajo de campo, sin embargo,
pude observar que era frecuente la presencia de niños, hijos de brasileños y principalmente
de brasileñas.
40
Nivel de Escolaridad
El nivel de instrucción formal de los brasileños en Córdoba, según sus respuestas en
las encuestas, es más alto que el referido para los migrantes brasileños en Misiones y
también a lo encontrado por Hasenbalg y Frigerio (1999) para el AMBA (Frigerio,
2002:18).
Entre los hombres encuestados (ver tabla 9.1), la mayoría declaró haber estudiado
por lo menos hasta alguna etapa del secundario, con sólo dos declarando el nivel primario30
(8,3%), otro con estudios secundarios incompletos y dos de ellos estudiantes secundarios,
sumando 25% entre los que cursaron o cursan la secundaria en alguna de sus etapas. La
proporción de los que refirieron estudios universitarios completos, incompletos o en curso
sumados se acerca al 70%, este hecho está relacionado con los estudiantes que vienen a
cursar carreras universitarias en la ciudad. Entre las mujeres (ver tabla 9.1), el nivel de
escolaridad es menor que entre los hombres, más del 17% afirma haber estudiado sólo hasta
la primaria y las que estudiaron hasta alguna etapa de la secundaria suman
aproximadamente 40%. La proporción de aquellas que declararon haber cursado estudios
universitarios o terciarios completos o incompletos es de menos de 40%.
Tabla 9.1 – Nivel de escolaridad
Nivel de escolaridad Hombres Mujeres
Primario 2 (8,3%) 9 (17,3%)
Secundario incompleto o en curso 3 (12,5%) 3 (5,7%)
Secundario 3 (12,5%) 18 (34,6%)
Universitario incompleto o en curso 10 (41,6%) 12 (23%)
Universitario 6 (25%) 8 (15,3%)
No declara 0 (0%) 2 (3,8 %)
Total de hombres 24 (100%) 52 (100%)
Es importante recordar que los datos recabados en los cuestionarios no pueden ser
completamente corroborados (con documentación escolar, por ejemplo), en el sentido de
comprobación de veracidad. Las respuestas dadas son parte de una construcción de sí
30
En Brasil, los primeros ocho años en la escuela (a partir de los 7 años de edad) conforman el primeiro grau,
los tres años restantes conforman el segundo grau, llamado comúnmente secundário o colegial. De todos
modos, es frecuente que las personas sigan haciendo referencia al primario como los 4 primeros años de
instrucción del primeiro grau.
41
mismos que los encuestados llevan a cabo como imagen posible de ser presentada
públicamente. En este sentido, los resultados referentes a la escolaridad pueden tener
diferentes interpretaciones posibles. En el caso de los que refieren estudios universitarios y
cursan actualmente una carrera universitaria, la coherencia de los datos nos lleva a creer
que ésta sea realmente su condición. La mayoría de los demás encuestados, como
comentaré más adelante, trabaja informalmente y puede o no tener el nivel de escolaridad
referido. Una explicación posible es que, históricamente en Brasil, los contingentes más
desfavorecidos social y culturalmente se constituyen en migrantes internos, saliendo
principalmente de las zonas rurales empobrecidas de la región nordeste hacia los centros
urbanos del sudeste. La migración internacional, especialmente si se excluye a la migración
entre zonas de frontera, implica mayores recursos, tanto económicos como culturales, y por
lo tanto sería de suponerse que los brasileños en Córdoba presentaran un perfil de
instrucción formal superior a los brasileños en Misiones. Además, como visto con el tema
de la procedencia, los brasileños en Córdoba provienen mayormente de centros urbanos, en
donde la instrucción escolar es más accesible que entre la población rural, que constituye la
mayor parte de los brasileños en Misiones.
Motivos para la migración
A pesar de acompañar a la especie humana desde sus orígenes31
, el fenómeno
migratorio dentro del contexto de las comunidades nacionales posee, en cierta forma, una
imagen construida como un carácter de aberración32
. Es por esa razón que la búsqueda por
las causas de este fenómeno se muestra también como la búsqueda de excusas para algo
considerado como ―no natural‖ o ―no lógico‖. Como dice Sayad, ―estos factores no son
31
―Si se admite que el nomadismo y la vida pastoril fueron los primeros modos de existencia humana,
¡resulta ser la sedentarización lo que constituye una ruptura del proceso migratorio y no a la inversa!‖
(Domenach y Picouet, 1996:3-4). 32
A ese respecto recurro a las aseveraciones de Sayad, quien remarca la ruptura que representa la migración
en la lógica de las naciones ―Presencia fundamentalmente ilegítima en sí, o sea, en relación a lo político o en
relación a las categorías de nuestro entendimiento político que reposa por entero en la distinción entre
nacional y no-nacional, la presencia del migrante (que, idealmente y para la realización completa de la
categoría de nación, no debería existir) traduce una especie de límite a la perfección esperada del orden
nacional, el orden de la inmigración alterado por la presencia de no-nacionales y el orden de la emigración
que también sufre, a su vez, por la ausencia de sus nacionales –ausencia tan fundamentalmente ilegítima y
del mismo orden de ilegitimidad que la presencia del migrante: un límite que no tiene legitimación posible
excepto aquella proveniente del trabajo‖ (Sayad, 1998:269-270).
42
simplemente explicativos (...) tienen igualmente una función de legitimación, o sea, de
argumentos que deben justificar una presencia que, de otra forma, sería impensable, e
incluso escandalosa, bajo todos los puntos de vista, intelectual, política, cultural,
éticamente, etc...‖ (Sayad, 1998:17).
Indagué, a través de los cuestionarios, por qué los brasileños vinieron a Córdoba.
Aunque hubo varias preguntas no contestadas, prácticamente ninguno de los encuestados
dejó de contestar a esta pregunta. Abajo, relaciono las principales respuestas.
Entre los hombres encuestados (ver tabla 10.1), el principal motivo declarado para
migrar se relaciona al establecimiento de lazos familiares o afectivos con argentinos/as.
Poco más del 45% se encontraba en esta situación. La mitad de éstos vinieron debido a
relaciones afectivas o matrimonio con argentina/o, y la otra mitad vino en la infancia,
acompañando madre o padres.
La segunda principal causa para la migración entre los encuestados del sexo
masculino fue el estudio. Cerca de 30% de los brasileños afirmaron haber venido por esta
causa y el área de la salud prevaleció como carrera de estudio, con casi 60% de los que
vinieron para estudiar volcados a esta área. Entre los siete brasileños que declararon esta
razón, cuatro estudiaban medicina. Los demás se distribuían de la siguiente forma: uno de
ellos estaba en la ciudad por un período corto, por intercambio universitario, otro estudiaba
publicidad y el tercero había venido a estudiar pero finalmente trabajaba en bares o como
carpintero. Los que, además, tenían parientes en la Argentina representaban cerca de 30%
de la muestra y eran, justamente, los dos últimos mencionados
El trabajo fue el tercer motivo declarado por los hombres para migrar. Cinco
brasileños (20,8%) contestaron haber venido para trabajar, por una propuesta de trabajo o
trasladados por la empresa. Entre los cinco que vinieron por motivo de trabajo, tres (60%)
estaban casados con argentinas. Finalmente, uno de los encuestados era sacerdote católico y
fue trasladado por su congregación.
Tabla 10.1 – Motivos para la migración entre los hombres
Debido a lazos familiares o relaciones afectivas estables
con argentinos
11 45,8%
Para estudiar 7 29,2%
Para trabajar o trasladado por la empresa 5 20,8%
Sacerdote católico trasladado 1 4,1%
Total de hombres 24 100%
43
El panorama entre las mujeres es similar en cuanto a los principales motivos para
migrar y al orden de importancia en que aparecen, pero varían los porcentajes. Lazos
afectivos o familiares, en primer lugar, el estudio en segundo y una oferta o la búsqueda de
trabajo en tercer lugar, son las principales razones afirmadas entre éstas para haber venido a
vivir a Córdoba.
Entre las mujeres (ver tabla 9.1), las relaciones familiares o afectivas fueron el
principal motivo para migrar. En esa categoría se incluyen más de 60% (32 de 52) de las
encuestadas. Treinta de las 52 mujeres encuestadas (aproximadamente 58% del total) se
instalaron en la ciudad debido a una relación afectiva estable con argentinos, una de ellas
por una relación con un uruguayo radicado en la ciudad (en el momento de la encuesta
estaba ya separada) y una vino a Córdoba acompañando a su madre, argentina.
Poco menos del 20% de las mujeres declaró haber venido para estudiar. El área de
la salud también aparece como la más atractiva para las estudiantes. De las diez estudiantes,
tres vinieron a estudiar medicina, una, diagnóstico por imágenes y una, psicología. Una
vino por algunos meses a través del sistema de intercambio universitario, dos eran
estudiantes de turismo y publicidad, respectivamente, y otra no especificó la carrera. Una
de ellas estudiaba en un instituto preparatorio para el ingreso a la carrera de medicina y otra
era estudiante secundaria. Seis de las estudiantes (60%) presentaban, además, otras razones
para estar en Córdoba, cuatro tenían familiares argentinos que residían en Córdoba y dos
habían venido también para estar con sus parejas. Poco menos del 12% de las mujeres
declaró la búsqueda o una oportunidad de trabajo como razón para migrar.
Finalmente, tres mujeres (menos del 6%) migraron acompañando sus maridos
brasileños que habían sido trasladados por razones de trabajo, y una era religiosa católica y
había sido trasladada por su congregación.
Tabla 11.1 – Motivos para la migración entre las mujeres
Debido a lazos familiares o relaciones afectivas estables
con argentinos 33
32 61,5%
Para estudiar 10 19,2%
Para trabajar 6 11,5%
Por traslado de trabajo del marido 3 5,8%
Religiosa católica trasladada 1 1,9%
Total de mujeres 52 100%
33
En esta categoría se incluye una mujer casada con un uruguayo radicado en Córdoba.
44
De un modo general, entre los encuestados se da un predominio de aquellos que
migran a Córdoba por razones personales, familiares o afectivas. Entre las mujeres esa
tendencia es aún más notable. En las demás categorías (estudiantes y los que migran por
razones de trabajo) las relaciones afectivas o familiares con argentinos también se suman a
la hora de decidirse por la permanencia en la ciudad.
Este dato nos permite pensar a la migración brasileña en Córdoba como relacionada
mayormente con el contacto previo entre brasileños y argentinos, sea debido al movimiento
de personas entre ambos países debido al turismo, sea como consecuencia del regreso de
exmigrantes argentinos en Brasil.
En esta última categoría están los que nacieron en Brasil durante el período en que
sus padres vivían en ese país, y que regresan, aun siendo niños, acompañando uno o ambos
padres. En ese caso, el ser brasileño sólo se refiere al lugar de nacimiento, ya que estas
personas vivieron la mayor parte de sus vidas en Argentina, con familiares argentinos y sin
contacto con otros brasileños:
R: ¿Hace cuánto tiempo vivís en Córdoba?34
J.C: Hace cuatro meses, y en la Argentina, toda la vida.
R: ¿Por qué migraste?
J.C: Porque tengo mis padres en la Argentina y siempre viví en la Argentina (Juan
Carlos, 17 años, estudiante secundario)
R: ¿Por qué viniste a la Argentina?
G: Mis padres se separaron y mi madre, ella es argentina, volvió a la Argentina y
me trajo con ella. (Gabriel, 21 años, desde los 3 viviendo en Córdoba, estudiante
universitario)
También se incluyen aquellos que, a pesar de la permanencia de sus padres
argentinos en Brasil, vienen a vivir con otros parientes, buscando oportunidades de estudio
o trabajo, al ritmo de la oscilación de las crisis económicas brasileñas y argentinas.
34
Todas las entrevistas, conversaciones y gran parte de las respuestas a los cuestionarios se hicieron en
portugués. Las traducciones al castellano, hechas por mí, tienen por objetivo facilitar la comprensión al lector.
45
Es significativo el número de personas, especialmente mujeres, que están en
Córdoba a causa de una relación amorosa con argentinos, dato que se confirma de manera
notoria en el trabajo de campo. Como se ha visto anteriormente, el nivel de exogamia en
esta población es bastante significativo (ver tabla 7.1): 52,6 % para ambos sexos, con casi
el 60% de las mujeres refiriendo cónyuge argentino.
Ocupación
Exceptuando a los estudiantes universitarios que reciben apoyo económico de sus
familias desde Brasil y a los que fueron trasladados por una empresa que ya los empleaba
en el país de origen, la mayoría de los brasileños en Córdoba trabaja informalmente, sin
vínculo de dependencia con un empleador, confirmando la tendencia sugerida por el
informe del consulado. Según esta fuente, de los brasileños registrados, una pequeñísima
minoría tiene empleo formal, alrededor de un 5%. Los demás son estudiantes, amas de casa,
o viven de trabajos temporarios y/o informales.
También se registra un pequeño número de religiosos, entre monjas, curas, pastores
evangélicos y por lo menos una ―mãe de santo35
‖, cerca de 10 personas, en total.
Ocho brasileños se encontraban en julio de 2003 internados en la colonia
psiquiátrica de Oliva, cinco mujeres y tres hombres. Tres de ellos con ingreso por condena
judicial e internados por período indefinido porque el hospital ―no tenía donde enviarlos‖.
Uno de estos casos será tratado con mayor detenimiento en el capítulo 4, que aborda las
diferencias de status legal entre los brasileños. También se encontraban por lo menos dos
brasileños en la cárcel: uno esperando ser juzgado en Bower y otro ya condenado en la
Cárcel San Martín.
Abordo, abajo, las ocupaciones de los brasileños según las respuestas al
cuestionario, relacionándolas con los motivos de la migración.
1) Entre los hombres que afirmaron haber migrado por una relación afectiva, las
ocupaciones son variadas. Carlos trabaja en mantenimiento de computadoras, Wilson es
profesor de capoeira36
, Josué trabaja esporádicamente en ventas, pintura o arreglo de casas,
35
Ver nota 18 en el apartado Materiales y métodos de la Introducción . 36
La capoeira es un tipo de danza-lucha de origen afrobrasileño.
46
Daniel es socio en una editorial, Adriano es artesano y Mario trabaja como empleado, sin
mayores especificaciones. De los que vinieron en la infancia, todos son estudiantes: dos
estudiantes secundarios y tres universitarios (estudian plástica, geología y fisioterapia,
respectivamente, todos en la Universidad Nacional de Córdoba).
2) Como fue referido anteriormente, entre los hombres que declararon haber
migrado para estudiar, cuatro estudian medicina, Marcos estudia publicidad, Renato es
estudiante universitario de intercambio, y César había abandonado los estudios y trabaja
como carpintero y como mozo.
3) De los hombres que declararon haber venido específicamente en búsqueda de
trabajo, dos trabajan en hoteles y restaurantes, como mozos o recepcionistas, y Alexandre
realiza tareas administrativas en un negocio de los tíos, argentinos. De los dos trasladados,
Odair ejerce un cargo directivo en una industria y el Ricardo es gerente de una agencia de
viajes.
Tabla 12.1 – Ocupación entre los hombres
Estudiante universitario 9 37,5%
Estudiante secundario 2 8,3%
Mozo y recepcionista de hotel 2 8,3%
Técnico en computación 1 4,2%
Carpintero y mozo 1 4,2%
Gerente de agencia de viajes 1 4,2%
Socio de un editorial 1 4,2%
Profesor de capoeira 1 4,2%
Empleado 1 4,2%
Auxiliar en negocio familiar 1 4,2%
Ejecutivo (Director local de una
industria brasileña)
1 4,2%
Trabajos esporádicos (ventas,
pintura y pequeños trabajos de
albañilería)
1 4,2%
Sacerdote católico 1 4,2%
Artesano 1 4,2%
Total de hombres 24 100%
4) Entre las brasileñas que vinieron por lazos afectivos o familiares, para acompañar
o reunirse con novios o maridos argentinos, las principales ocupaciones son según sus
47
respuestas: profesora de portugués (6), ama de casa (4), sin ocupación37
(4) y vendedora
(3). Otras ocupaciones fueron: auxiliares de los maridos en negocios familiares —en una
productora de televisión y en una verdulería— (2), cocinera o empleada doméstica (3),
peluquera o manicura (2), profesora de samba (1), bailarina (1) y estudiante universitaria
(1). Sonia, que migró para reunirse con el cónyuge uruguayo radicado en Córdoba, trabaja
como administrativa en un establecimiento textil del ahora exmarido, y Marta, quién migró
para acompañar a su madre, argentina, es empleada en una empresa de gastronomía.
5) Como ya fue mencionado, entre las mujeres que declararon haber venido a
Córdoba para estudiar, Patricia, Juliana y Rita vinieron a estudiar medicina, Aline vino a
estudiar diagnóstico por imágenes y Carla psicología, Simone era estudiante de
intercambio, Andrea y Paula estudiaban, respectivamente, publicidad y turismo. Naira no
especificó la carrera universitaria que estudiaba, Carolina era estudiante secundaria y
Márcia estudiaba en un instituto preparatorio para ingresar a medicina.
6) De las tres mujeres que refirieron haber venido de Brasil acompañando a los
maridos trasladados por el trabajo (dos de ellos brasileños y el tercero francés), Sandra
trabajaba como profesora de portugués, Ana Maria declaró ser ama de casa y Gisele no
declaró ocupación.
7) De las seis mujeres que afirmaron haber migrado para trabajar, Rosa vino
trabajando en un circo y posteriormente fue ama de casa y cocinera; Dagmar era bailarina y
después de diez años en la Argentina finalmente regresó a Brasil; Isabela vino a trabajar en
un taller de joyas y seguía en esta ocupación; Silvana era vendedora ambulante y viajaba
permanentemente a Brasil. Shirley y Djanira vinieron en búsqueda de trabajo, la primera
era empleada doméstica y lo seguía siendo, y la otra trabajó en una peluquería y después
como cocinera.
Tabla 13.1 – Ocupación entre las mujeres
Estudiante universitaria o terciaria 8 15%
Profesora de portugués 7 13,4%
Ama de casa 6 11,5%
Sin ocupación 6 11,5%
Vendedora 4 7,7%
Auxiliar en negocio familiar 3 5,7%
37
Esta categoría es de las encuestadas.
48
Bailarina 2 3,8%
Empleada doméstica 2 3,8%
Cocinera 2 3,8%
Estudiante de instituto preparatorio
para ingreso a medicina
1 2,0%
Estudiante secundaria 1 2,0%
Secretaria 1 2,0%
Profesora de samba 1 2,0%
Vendedora ambulante 1 2,0%
Empleada en un taller de joyas 1 2,0%
Empleada en una empresa de
gastronomía
1 2,0%
Religiosa católica (monja) 1 2,0%
Autónoma 1 2,0%
Peluquera y cocinera 1 2,0%
Manicura y tareas de limpieza 1 2.0%
No declara 1 2,0%
Total 52 100%
Las ocupaciones referidas por los encuestados permiten entrever algunos nichos
posibles de actuación para los brasileños, en donde sería más viable o más ventajoso
trabajar.
Ocupadas como docentes, vendedoras, cocineras, peluqueras y manicuras,
empleadas domésticas, amas de casa, bailarinas o trabajando en un negocio familiar, las
mujeres ocupan tareas consideradas tradicionalmente femeninas, poco remuneradas y
ubicadas en el mercado informal de trabajo. El manejo del idioma nativo, el portugués,
representa un capital cultural disponible para aquellas que recibieron una educación formal
secundaria o universitaria y una de las pocas ventajas competitivas posibles en el mercado
de trabajo. Algo similar se da con la profesora de samba, el profesor de capoeira y las
bailarinas, que emplean el conocimiento de estilos de baile considerados típicamente
brasileños y la legitimación de ser considerados idóneos en esta tarea por ser nativos de
Brasil para conseguir trabajo. Asimismo, entre las profesoras de portugués38
, exceptuando
aquellas pocas que enseñan en escuelas secundarias o en algunas universidades, no es
38
Aunque no surge a través de las encuestas, encontré algunos hombres que también se desempeñan como
profesores de portugués y su situación es similar a la de las mujeres.
49
común el vínculo formal con el lugar de trabajo39
. Eso implica inestabilidad laboral, no
recibir remuneración en las vacaciones, no disponer del derecho a licencia por maternidad y
por enfermedad y, en algunos casos, supone descuento del salario de los días feriados. Este
sistema funciona y ha funcionado40
, incluso en instituciones brasileñas y de cierto prestigio,
como la sucursal de la Funceb41
que existió en la ciudad entre 1996 y 2001.
El trabajo en hoteles o restaurantes relaciona las tareas de los brasileños con el área
de entretenimiento y turismo y sugiere una extensión de las relaciones laborales
establecidas entre brasileños y argentinos debido a los viajes vacacionales.
Los estudiantes forman un grupo importante, representando la segunda razón
declarada para migrar tanto para hombres como para mujeres, en este caso por un tiempo
determinado, el del cursado de los estudios. Entre los varones, esa es la principal ocupación
e incluye a casi 46% de los encuestados. Las carreras relacionadas con la salud y la
medicina, en especial, surgen como áreas preferenciales de estudio. Esa tendencia podría
explicarse por la mayor facilidad para el ingreso a la universidad pública en la Argentina,
comparativamente con Brasil, y por un reconocimiento de Córdoba como polo universitario
importante. Una mayor circulación de información en lo relativo a carreras y becas, a partir
de la formación del Mercosur, también pueden haber incidido en ese fenómeno.
Podemos observar que los hombres están, de un modo general, en mejor situación
que las mujeres. Entre estos, más allá del alto grado de estudiantes, pudimos encontrar a un
director de industria y un gerente de turismo, un propietario de una editorial, un sacerdote.
El técnico en computación, quien había venido juntamente con la esposa, argentina, tenía
formación universitaria completa en astronomía y estaba visiblemente subocupado,
trabajando por cuenta propia en asistencia técnica.
39
En algunas instituciones se solicita a la profesora que se inscriba en la AFIP (Administración Federal de
Ingresos Públicos) como autónoma; en ese caso, a los inconvenientes mencionados, súmase el descuento para
el pago de impuestos que queda exclusivamente a cargo de las profesoras. 40
Por lo menos a partir de 1995, según mis informantes. No dispongo de información anterior a ese período. 41
Fundación ―Centro de Estudos Brasileiros‖, institución dedicada a difundir la lengua y cultura de Brasil,
vinculada a la Embajada de Brasil en Argentina. La sucursal cordobesa de la Funceb funcionó entre 1996 y
2001 impartiendo cursos de portugués.
50
Tiempo de radicación42
Es posible observar, entre los encuestados, un predominio de los que llegaron desde
Brasil hace menos de 5 años. Considerando ambos sexos, el porcentaje de esta categoría
suma casi el 69% e incluye a todos los estudiantes. En el otro extremo, entre los que están
desde hace más de 10 años en Córdoba se encuentran, entre los hombres, los que vinieron
en la infancia y, entre las mujeres, las que vinieron debido a la formación de núcleo
conyugal con argentino. Ninguno de los encuestados refirió haber llegado a Córdoba hace
más de 17 años atrás.
El tiempo de radicación es uno de los elementos que influye en los capitales
acumulados por los migrantes. El conocimiento acumulado con el transcurrir de los años,
acerca de las peculiaridades del nuevo entorno y de las formas de actuar acorde al mismo,
confieren al migrante radicado por más tiempo un mejor manejo de ese entorno, una mayor
capacidad de adecuación. Es posible, también que en función de un mayor tiempo de
radicación pueda incrementar sus redes sociales, el manejo del idioma y otros factores que
representan ventajas en relación a los recién llegados.
Tabla 14.1 – Período transcurrido en Córdoba desde la llegada.
Período transcurrido
desde la llegada
Hombres Mujeres Ambos sexos
Menos de 6 meses 4 (16,6%) 7 (13,5%) 11 (14,9%)
6 meses a 2 años 8 (33,3%) 17 (32,7%) 25 (33,8%)
más de 2 años a 5
años
4 (16,6%) 12 (23,0%) 15 (20,2%)
más de 5 años a 10
años
4 (16,6%) 11 (21%) 15 (20,2%)
más de 10 años a 20
años
4 (16,6%) 5 (9,6%) 8 (10,8%)
Total 24 (100%) 52 (100%) 76 (100%)
42
Así como referí para el empleo de ―residente‖, a menos que lo aclare, el término será empleado en el
sentido de ―los que viven‖ en la ciudad y no corresponde al empleado por el aparato burocrático del Estado,
como ―los que tienen permiso legal de radicación‖.
51
Perfil de los brasileños en Córdoba
A partir de los tópicos tratados anteriormente es posible esbozar un perfil provisorio
y aproximado del grupo estudiado. Como fue remarcado al principio de este capítulo, no es
mi intención en el presente trabajo realizar un estudio demográfico. Asimismo, la
transformación de los datos de los 76 cuestionarios contestados por los brasileños en
números y porcentajes es parte de la construcción de este objeto de estudio y posibilita
visualizar a este grupo humano, en este caso, de manera panorámica. Esta tarea es
importante para resaltar lo específico de este grupo al compararlo con otros. Esta síntesis,
aunque necesaria, deja de lado los detalles y diferencias.
El perfil provisorio de los brasileños en Córdoba, a grandes rasgos, muestra a un
grupo de personas de clase media y clase baja que proviene principalmente de las regiones
sur y sudeste —menos frecuentemente que de la nordeste— de Brasil43
, principalmente
mujeres44
, con edades entre 25 y 49 años, que viajan solas o con hijos, entre las cuales se
destaca la presencia recurrente de uniones conyugales con argentinos y que se ocupan
preferentemente en la actividad informal y en tareas mal remuneradas. Los móviles para la
migración de este grupo no se fundan, grosso modo, en cuestiones económicas, sino
principalmente en relaciones previas, amorosas, de amistad o familiares con argentinos y,
en segundo lugar, en la realización de estudios universitarios en la ciudad. Los hombres
más que las mujeres y los de clase media45
más que los de baja, se encuentran relacionados
con este último móvil. Su estadía en la ciudad, en la mayoría de los casos, no ha llegado a
los 5 años, y en los demás casos no es superior a los 20 años.
43
Por otra parte, vemos que esas regiones de Brasil son lugar de partida común para otros destinos
internacionales. Angela Torresan, quien ha estudiado a los brasileños en Londres, también destaca las
regiones Sudeste, Sur y Noreste como las originarias de los migrantes (Torresan, 1995:35). Es posible pensar
que, al representar el lugar de ubicación de las ciudades más urbanizadas e industrializadas del país, sus
habitantes puedan acceder a condiciones económicas y culturales que permitan emprender un proyecto de
migración internacional. 44
Domenach y Picouet (1995:90), basados en un informe de Naciones Unidas, afirman que la presencia
femenina se ha incrementado de manera general en los flujos migratorios modernos provocando una
progresiva feminización de la migración. 45
Siguiendo la perspectiva de Pierre Bourdieu, empleo el término clases como un conjunto de agentes que
ocupan posiciones semejantes, prácticas y tomas de decisión semejantes, teniendo en cuenta el entramado
multivariado que conforma el campo social. Esta clasificación se construye a partir de la identificación de las
posiciones que los agentes ocupan en relación al capital económico, simbólico, cultural y social. Estas clases
se actualizan en espacios específicos de relaciones. (Bourdieu, 1988)
52
Es posible que las diferencias entre los sexos sean las más significativas del
conjunto de relaciones consideradas. En lo referente al nivel de escolaridad, según los datos
de la encuesta, casi el 70% de los hombres encuestados cursan o cursaron estudios
universitarios en comparación con menos de 40% de las mujeres en la misma situación. Por
otra parte, el 50% de los hombres es soltero contra sólo 23% de las mujeres en la misma
situación. Respecto a la unión con cónyuge argentino, prácticamente el 60% de las mujeres
se encuentra en esa situación contra poco más del 37% de los hombres en la misma
situación. En relación al motivo de migración, ninguna de las mujeres vino con trabajo
asegurado, trasladada por la empresa. Aunque el número de hombres y mujeres que
migraron por lazos con argentinos sea alto para ambos sexos (45,8 % entre los hombres y
61,5% entre las mujeres) entre los hombres la mitad de estos casos se debe a lazos
familiares con padre o madre argentinos al paso que entre las mujeres el lazo predominante
es con cónyuge argentino.
Los brasileños en Córdoba no parecen responder exclusivamente a la lógica
usualmente atribuida a los movimientos migratorios internacionales: mano de obra
desempleada, subempleada o supercalificada en el país de origen que migra a países
―desarrollados‖ e industrializados para ocuparse en el sector secundario, por salarios más
bajos que los locales, sin posibilidad de ascensión, pero movidos por un mejor patrón de
vida o por la posibilidad de ahorrar y volver en mejores condiciones económicas o por lo
menos enviar dinero a los familiares que se quedaron (Margolis, 1994:12-15).
La situación económica general de Argentina, tan o más afectada por sucesivas
crisis que la brasileña, explica en parte esta condición. Aunque no impide que,
eventualmente, y al sabor de las variaciones económicas en ambos países, los brasileños
puedan encontrar posibles nichos de ocupación privilegiados que les posibilita una mejor
situación económica que en su lugar de origen. Por otra parte, aunque expuesta a problemas
económicos similares a los brasileños, Argentina presenta, en comparación a Brasil, una
menor desigualdad en la distribución de los recursos económicos.
A pesar de las diferencias, se observa que, así como los migrantes que se instalan en
países de Europa y América del Norte, llamados usualmente ―desarrollados‖, los brasileños
se ocupan principalmente en el sector informal del mercado de trabajo. Es importante, sin
embargo, situar este dato en el contexto local, recordando que en Argentina el trabajo
53
informal es ampliamente extendido y no se reserva en modo alguno a los migrantes
limítrofes.
Sobre la relación entre la formación del Mercosur46
y su incidencia sobre la
situación de los brasileños algunos efectos mencionados por Hasenbalg y Frigerio hacen
referencia a una migración selectiva con un incremento del número de estudiantes
brasileños que se dirigen a la Argentina con visas temporarias (especialmente en el período
1994-1997), lo que es considerado por los autores como ―un subproducto, en el área
cultural, del proceso de integración económica‖ (Hasenbalg y Frigerio, 1999:28, mi
traducción); y un crecimiento vertiginoso en el número de técnicos, ejecutivos,
profesionales y gerentes transferidos a la Argentina por empresas con sede en Brasil
(Hasenbalg y Frigerio, 1999:28-29). En relación a ese aspecto, fue posible verificar en
Córdoba, como mencionado anteriormente, un número significativo de estudiantes,
especialmente universitarios, que vienen para realizar o complementar su formación.
Además, a partir de la creación del Mercosur, la simplificación de ciertas instancias
burocráticas, especialmente relacionadas con el reconocimiento de títulos escolares y
universitarios, promovieron mayores facilidades para el traspaso de alumnos de
instituciones educativas entre ambos países, lo que ciertamente facilitó la vida de los
estudiantes brasileños que deseasen estudiar en el país. Por otra parte, para ingresar a la
Argentina como turistas, los brasileños sólo necesitan su documento de identidad, siendo
dispensados de poseer pasaporte. El otorgamiento de la visa de turista se hace directamente
en la frontera, mediante un breve trámite. Retomaré algunos aspectos referentes a esta
cuestión en el capítulo 4.
Algunas diferencias con brasileños que migraron a otros lugares muestran la
particularidad de las situaciones que se conforman a partir del juego entre los que se van y
el lugar en donde se instalan, pero que se inician antes de partir, conforme las
representaciones que los migrantes elaboran de su futuro destino. De esa forma, vemos que
los brasileños en Londres, estudiados por Angela Torresan, son personas entre 18 y 35
años, de clase media, se dirigen a Inglaterra buscando ―una vida mejor‖ y justifican su viaje
por razones como trabajar, ahorrar dinero, casarse (ahorrar para casarse), estudiar y entrar
46
Mercado Común del Sur, el bloque de integración económica entre Brasil, Argentina y Uruguay y Paraguay
propuesto en el Tratado de Asunción de 1991 y reforzado por el Protocolo de Ouro Preto de 1994.
54
en contacto con un mundo diferente, ―moderno‖ (Torresan 1995:35). Torresan afirma que,
aunque ligado a las dificultades económicas en Brasil, el discurso de los brasileños se
relaciona con la situación específica de los jóvenes, especialmente de clase media, con la
dificultad que encontraban para salir de la casa paterna antes de partir y a la posibilidad de
acumular recursos que provocan un pasaje simbólico para la vida adulta a partir de la
acumulación de experiencia, conquista de nuevo status social y construcción de nuevas
identidades ligadas a una experiencia que es vista como refinada y cosmopolita. A pesar de
las pretensiones de ascensión social y de la extracción social de los migrantes, sus
ocupaciones se relacionan también con el mercado de trabajo no especializado: lavadores
de platos, personal de limpieza, trabajadores en la construcción, etc. (Torresan, 1995:36).
En este capítulo busqué trazar un panorama general de los brasileños en Córdoba.
En los capítulos siguientes ahondaré sobre los sentidos otorgados por los brasileños a su
experiencia de vida en Córdoba. Daré un salto de lo general a lo particular47
, abordando,
ahora a partir de técnicas cualitativas, algunos aspectos tales como las experiencias
migratorias previas, los móviles de la migración, las percepciones y experiencias
relacionadas a la posición social de los agentes, las diferencias en relación al status legal y
por último ciertos aspectos de las representaciones sobre Brasil y los brasileños.
47
Considero que trabajar en el plano de la singularidad permite aprehender la complejidad de la experiencia
migrante, establecer, a partir de la comparación, procesos comunes y diversos y buscar su génesis social.
55
CAPÍTULO 2 - FORMAS DE LLEGAR Y RAZONES PARA QUEDAR
¿Cómo alguien se hace ―migrante‖? ¿Cómo un brasileño se hace ―migrante‖ en
Córdoba? El simple acto de cruzar una frontera nacional transforma un nacional en
extranjero. Al pensar en el migrante, pensamos no sólo en ese acto iniciático, el cruce de la
frontera, sino que le agregamos una dimensión temporal48
, cierta permanencia, prevista o
no. Pero, como nos recuerda Sayad (Sayad, 1998:14-15) el origen de la inmigración es la
emigración. ¿Y el origen de la emigración? El migrante se gesta como tal en su propio país,
a partir de sus experiencias previas, propias y familiares.
Orientado por la pregunta ―¡¿Qué hacés acá?!‖, hecha reiteradamente a los
brasileños que viven en Córdoba el presente capítulo busca trazar las diferentes formas en
que los brasileños llegan y cómo pasan a vivir en esa ciudad. Por otra parte, pretende
introducir al lector los sujetos de este relato de manera más concreta e individualizada.
Experiencias previas de migración
Que el total de entrevistados presentara en sus trayectorias algún tipo de experiencia
migratoria previa fue un dato significativo. Además de viajes previos o movimientos de
migración internos en su propia trayectoria, surgieron historias familiares de migración, sea
del noreste al sudeste del país, dirección migratoria predominante y recurrente en la historia
brasileña, u otras (de Porto Alegre a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Florianópolis, etc).
Más allá del carácter específico de la migración internacional, es posible percibir que estos
brasileños ya conocían, en alguna medida, la experiencia migratoria, y en algunos casos el
movimiento que los trae a la Argentina no representa una ruptura completa en su forma de
vida sino un proceso continuo de movilidad espacial.
Este es el caso de Claudia, gaúcha49
, de 35 años, que vive en Córdoba desde hace
diez años y enseña portugués en una universidad privada. Está casada con un músico
cordobés y tiene dos hijos varones, de 6 y 4 años. La familia tiene casa propia, que todavía
no está completamente pagada, y se mueve en un auto Fiat 147. Claudia tiene la piel blanca
48
―La migración se desarrolla a la vez en el tiempo y en el espacio, es un evento renovable y reversible. Es de
naturaleza subjetiva, ligado a la percepción propia que cada individuo tiene de su evolución en el espacio‖
(Domenach y Picouet, 1995:7). 49
Nacida en el Estado de Río Grande do Sul.
56
y los cabellos castaños ondulados y largos, se viste informalmente con jogging o vaquero y
remera. Me recibió en la cocina de su casa en Arguello y, al entrar, lo primero que me
llamó la atención fue el filtro para agua de cerámica, elemento muy común de las cocinas
de las pequeñas ciudades y pueblos brasileños. Nos acomodamos alrededor de la mesa
redonda, de vidrio con pies de metal. En un pasillo, camino al living, se ubicaba la
computadora. Como en muchas casas brasileñas, el living acomodaba el televisor; un sofá y
dos sillones. Era allí que los niños miraban a los dibujos animados, mientras transcurría la
entrevista:
C: Bueno... yo nací en São Gerônimo, un pueblito muy pequeño del interior de Río
Grande do Sul; viví 9 años allí y después viví en 6 ó 7 pueblos más, todos del
interior de Río Grande do Sul. Mi papá era bancario y siempre que él era
transferido nosotros nos mudábamos... Fijate que el otro día yo estaba
conversando con Rita, ella me estaba contando sobre Santos, que es su ciudad, y
yo decía: qué raro, yo nunca tuve ese apego... Porque yo siempre viví un poco en
cada lado y nunca sentí que soy de algún lugar. ¿Viste esa sensación? Lo mismo
cuando escucho hablar de amigos de toda la vida... Yo, como estaba siempre
mudándome, mudándome nunca tuve eso... Bueno, y después, el último lugar en
que viví en Río Grande do Sul fue Porto Alegre. Después de eso yo ya estaba
trabajando...
R: ¿Qué edad tenías?
C: En Porto Alegre yo viví 5 años, de los 15 a los 20 años. Y cuando llegué a Porto
Alegre ya conseguí un empleo, empecé a trabajar en el banco de procesamiento de
datos del Banco do Estado do Paraná... Terminé la secundaria trabajando. Porque
la situación económica de mi familia no me permitía sólo estudiar. Y después, a los
20 años, pedí transferencia en mi trabajo y me fui a Río de Janeiro.
R: ¿Por qué?
C: Porque me encantaba Río... (Claudia, 35 años, en su casa en Arguello)
Como Claudia, João también es de la región sur de Brasil y se mudó a Río de
Janeiro a los 20 años. Vive de pequeños trabajos de albañilería y jardinería, además de
encargarse de la limpieza y cuidado del estudio de grabación de un amigo; es soltero, dejó
57
dos hijas en Brasil y se aloja, de favor, en la casa de otro amigo en barrio Pueyrredón. Los
dos amigos de João, el que lo aloja y el que le da trabajo, son cordobeses pero vivieron en
Río y allí lo conocieron. João se mueve por la ciudad en bicicleta, es flaco, tiene el pelo
castaño claro, ondulado, y la piel curtida por el sol. Me recibió para la entrevista, en su
casa, vistiendo una remera como las usadas por los jugadores de fútbol en los colores verde
y amarillo, pantalón jogging y ojotas hawaianas con la banderita de Brasil. La sonrisa
tímida trataba de ocultar un diente faltante. Conversamos en una salita mientras, en la
televisión prendida, Botafogo y Vasco, dos equipos de fútbol de Río de Janeiro, jugaban un
partido transmitido por cable por la TV Globo Internacional.
J: Yo tengo 34 años. Soy de Joinville... en Santa Catarina, sur de Brasil... Trabajé
a partir de los 16 años en la industria de materiales plásticos... de los 16 a los 20
años trabajé en esa industria, después me fui a Río de Janeiro, me dieron ganas de
conocer Río. Entonces me fui para allá más o menos en 1990.
R: ¿Y por qué te fuiste?
J: Aventura... Yo tenía 20 años, salí de la industria y tenía una platita y pensé: Voy
a ver cómo es. Y fui así, sin ningún equipaje, porque yo no tenía estudio, no tenía
nada. Fui por impulso, por aquellas ganas de conocer Río. Y me fui agarrando, me
fui agarrando y no logré salir más de allá.
R: ¿Te gustaba allá?
J: Mucho. Y ahora... al final... Cuando uno va a un lugar así y no tiene estudio es
difícil seguir... (João, 34 años, trabaja informalmente como jardinero, albañil y
cuidador, entrevistado en la casa en donde vive en barrio Pueyrredón)
Tanto Claudia como João salieron del sur de Brasil muy jóvenes detrás del sueño de
conocer Río de Janeiro y vivir allí. Y fue desde Río que ambos partieron, años más tarde,
para venir a Córdoba. Claudia, siguiendo al marido cordobés que conoció en Río, y João
para escapar de problemas personales, especialmente desilusiones amorosas acompañadas
de crisis económicas, y movido por el apoyo de algunos amigos cordobeses.
Por otra parte, algunos de los entrevistados ya tenían experiencia en viajes
internacionales antes de establecerse en Córdoba. En la búsqueda por nuevos horizontes,
58
sea para trabajar o simplemente para conocer, terminaron radicándose en esa ciudad
argentina, estimulados por relaciones con cordobeses.
Es el caso de Robson, carioca50
, de 41 años, actualmente casado con una maestra
cordobesa y padre de dos hijos. Robson es un negro alto que no pasa desapercibido en
Córdoba, no sólo por el color de su piel, raro en la ciudad, sino también por su peinado de
largas trenzas que salen de lo alto de la cabeza, como atadas en una gran cola. Además,
Robson tiene cierta notoriedad en algunos ámbitos por ser músico y haber sido integrante
de un famoso grupo local de cuarteto.
Robson: Bueno, yo nací en Santa Cruz, que es un barrio de Río de Janeiro, y a los
15 años comencé con la música, hacíamos un dúo con mi tío... Y ahí surgió la
posibilidad de ir a Méjico.
R: ¿Qué tipo de música hacían?
Robson: Música brasilera, bossa nova... Yo tocaba guitarra, toco todavía, y mi tío
también. Y como yo tenía la voz muy aguda... por la edad, 15 años, hacíamos un
buen dúo... Entonces un mejicano, un empresario musical, escuchó el show y le
gustó. Así que tuve que pedir una autorización a mi mamá, porque yo era menor de
edad... y viajamos a Monterrey, en Méjico... Por eso te digo, yo soy brasilero pero
a Brasil lo conozco muy poco porque me fui a los 15 años... Después pasamos 2
años y tres meses en Méjico y surgió un contrato para ir a Bogotá, después, de ahí
nos fuimos a Puerto Rico... Yo estuve 4 años lejos de Brasil, cuando volví ya tenía
19 años... Y entonces se dio un contrato para ir a Los Angeles, a través de ese
mismo mejicano que es dueño de unos restaurantes en Los Angeles. Nos quedamos
6 meses en Los Angeles y después nos fuimos a Cuba. Y, de nuevo, a los 23 años
me volví a Brasil. Y después, en el mismo restaurante en que tocábamos antes, en
Copacabana, conocimos una pareja de argentinos. Ya en esa época yo cantaba
solo, sin mi tío. Y esos argentinos dijeron que la música brasilera podía funcionar
muy bien en Buenos Aires... O sea que hicimos un contrato y me fui a trabajar en
Buenos Aires. Me quedé un año allá, fue en el 86. Y en el 87 me vine a Carlos Paz,
había una casa de espectáculos muy grande en Carlos Paz que se llamaba Liberty
50
Nacido en la ciudad de Río de Janeiro.
59
Street y ahí yo trabajé 2 años, junto a Chico Novarro... a músicos de aquella
época, Manolo Galván... Y entonces tuve a mi hijo aquí y me quedé
definitivamente... (Robson, 41 años, músico, entrevistado en el Museo de
Antropología)
Así como Robson, Iara también tuvo la oportunidad de viajar y trabajar en el
exterior antes de llegar a la Argentina. Iara, que actualmente se desempeña como ―mãe de
santo‖, tiene otras cosas en común con Robson: una trayectoria artística, en este caso como
bailarina de samba y ritmos brasileños; su procedencia de Río de Janeiro; el color negro de
su piel; su paso por Buenos Aires antes de venir a Córdoba; y el hecho de haberse casado
con un cordobés. Actualmente, a los 47 años, Iara vive en La Calera, cerca de Córdoba, en
donde está construyendo un templo con la ayuda de sus ―hijos de santo‖ (fieles, iniciados),
pero me recibió en una casa en el barrio de Alta Córdoba, en donde atiende una o dos veces
por semana. Allí recibe a personas que le cuentan sus problemas y escuchan sus
predicciones reveladas por los ―búzios‖51
o las cartas. También hace diferentes ―trabajos‖ y
simpatías para abrir caminos, atraer amores y mejorar los negocios o la potencia sexual.
Bonita, de piel muy negra reluciente y rasgos delicados, Iara me contó que vino a Argentina
por primera vez en 1985, pero se quedó a vivir a partir de 1990, después que se casó con un
cordobés que conoció en uno de los viajes. La entrevista fue a la noche, después de atender
al último cliente, usando su vestimenta de ―mãe de santo‖: turbante y falda amplia, ambos
blancos y varios collares de cuentas coloridas alrededor del cuello. Estaba muy cansada y
habló usando una mezcla de portugués y castellano52
.
V: Bueno, yo fui enfermera (auxiliar de enfermería) en el SASI, un hospital del
gobierno..., en Duque de Caxias (Río de Janeiro), era casada hasta que tuve un
problema... Y me separé de mi marido, tuve que dejar el hospital y empecé a
trabajar en otras cosas... fui vendedora ambulante, fui empleada doméstica antes...
o sea, yo siempre trabajé. Y un día mi tía... mi tía era de la religión.
R: ¿De qué religión?
51
Los ―búzios‖ son pequeños caracoles empleados por las ―mães de santo‖ para realizar adivinaciones y
predicciones. 52
Como ya referí anteriormente, las entrevistas han sido traducidas al castellano para facilitar su
comprensión.
60
V: De afrobrasilero..., umbanda53
konagô... Entonces, ella viene y me dice: vos
laburás tanto... Yo estaba separada de mi marido, con mis hijos pequeños y todo
eso... Y ella tenía una ―hija de religión54
‖ que hacía espectáculos, viajaba al
exterior... Mi tía habló con ella y dijo que yo era bonita, que tenía lindo cuerpo... Y
a mí me gustaba mucho la danza... Entonces, ella me invita... me lleva para probar
la ropa, para hacer el test, aprendí la coreografía. Era un viaje a Japón.
R: ¿Y cuántos años tenías?
V: Ahora estoy con 47... mi hija tenía 7 años..., yo tendría 25, 27 años. Entonces,
empezó el viaje... Pero no fui a Japón, fui a España, a Portugal, después volví y me
fui a Manaus. Era un grupo que hacía shows, nos presentábamos también en las
casas nocturnas en Brasil. El grupo viajaba mucho y empecé a viajar, a tener
contratos, contratos... Y ahí apareció un contrato para venir sola a la Argentina...
Y vine... empecé a hacer shows aquí, estuve en el Teatro Colón [en Buenos Aires],
competí en Carlos Paz y ahí conocí a mi marido. (Iara, 47 años, mãe de santo,
entrevistada en su casa de Alta Córdoba)
Lo que para Iara y Robson fueron viajes de trabajo, que finalmente los trajeron a
Córdoba y a conocer a sus parejas, en el caso de Roberto fue una experiencia de vida
movida por la curiosidad de conocer a otras culturas y lugares: un viaje de varios años por
América Latina. Pero antes de esa experiencia, ya había mudado de ciudad y los padres de
él, a su vez, ya habían experimentado migraciones internas en Brasil. Roberto, quien
conoció a su esposa, una cordobesa, en el grupo de jóvenes con el cual viajó durante varios
años, actualmente es gerente de una agencia de turismo, vive en barrio Crisol y tiene dos
hijos de 10 y 6 años. Fue en su oficina de la agencia de turismo, en el barrio de Nueva
Córdoba, que lo entrevisté. Roberto tuvo formación universitaria, que dejó incompleta al
salir en su viaje por América Latina. Es flaco y de porte mediano con cabellos oscuros,
ondulados y piel blanca. Muy cortés y gentil, habla bien el castellano y mantiene su
portugués sin errores o acento. Roberto es católico practicante y actualmente participa de
un grupo de religiosos laicos llamado ―Focolares‖.
53
Religión de origen afrobrasileña (ver Frigerio, 1999). 54
En portugués, ―filha de religião‖ o ―filha de santo‖, se refiere a una fiel iniciada en las religiones
afrobrasileñas umbanda o el candomblé.
61
Roberto: Yo tengo casi cuarenta años, estoy por cumplir los cuarenta... Soy
brasilero, nacido en Río de Janeiro, en 1965, y viví en Río hasta 1980. Con 15
años... Mi papá es de Santa Catarina y mi mamá de João Pessoa, en Paraíba...
Entonces, cuando yo tenía 15 años, mi papá se jubiló, era chofer de ómnibus en
Río y se cansó... También llevado por la ―saudade‖ (nostalgia) de su familia
paterna, él decidió llevar su propia familia al sur, a sus raíces. Fue así que nos
mudamos a Florianópolis en 1980. Fue muy difícil en aquella época, porque yo
tenía muchas raíces en Río, tíos, primos, novia... Practicaba deporte, fútbol,
muchas cosas, ¿no?, e ir a Florianópolis... Bueno, el cambio era muy grande, ¿no?
Hoy en día el cambio ya no se sentiría tanto porque Florianópolis creció mucho,
pero en el 80 Florianópolis era muy chiquita, un pueblo, prácticamente. Entonces
viví en Florianópolis durante 8 años, en donde terminé la secundaria, hice el
servicio militar y empecé a trabajar y a estudiar en la universidad. Y en diciembre
de 1988 surgió la oportunidad de participar de un grupo, un grupo
latinoamericano llamado ―Viva gente‖, una embajada cultural formada por
jóvenes de muchos países: Argentina, Uruguay, Venezuela..., y también de América
Central. Un grupo que desde 1970 hacía una gira por varios países de América
Latina.
R: ¿Era un grupo artístico?
Roberto: Era un grupo artístico, cultural y educativo. El grupo era una asociación
civil, con sede en Uruguay, en Montevideo, y que se dedicaba a la integración
latinoamericana, a través de los valores de la música, de la cultura... Yo me quedé
en el grupo hasta 1994, ahí ya estaba casado, nos casamos en Chile... El resumen
de la relación con mi esposa es así: nos conocemos en Brasil, en una gira por los
estados de Minas Gerais y Espírito Santo..., ella es profesora de educación
física..., se dedicó muy bien, aquí en Córdoba, a toda esa parte de docencia....
R: ¿Y tu familia [brasileña] qué piensa?
Roberto: En realidad... ellos ya están acostumbrados. Como te dije, hace 16 años
que vivo afuera de Brasil. En la época en que vivía en Uruguay ellos estaban más
asustados, porque era la primera vez en 8 o 10 años que yo había creado raíces,
me había establecido en un lugar fijo...
62
R: ¿Y venir a Córdoba fue una opción tuya? ¿Y todo bien con vivir lejos de Brasil?
Roberto: En mi caso, cuando vine a Córdoba, en agosto del 98, ya hacía 10 años
que estaba fuera de Brasil, y con una experiencia de adaptación y conocimiento
con el entorno latinoamericano muy buena. Yo estaba 20 días, un mes, en cada
ciudad; y hasta 2 años en cada país. Entonces, yo ya tenía esa experiencia de
relacionarme con diferentes familias, con diferentes estratos sociales, diferentes
regiones y países y fue excelente. Y, además, yo ya había estado en la Argentina.
(Roberto, 40 años, agente de turismo en su oficina en Nueva Córdoba)
En los casos de Roberto, Iara, Robson y Claudia podemos ver también otro tema
recurrente en las conversaciones y entrevistas: la relación afectiva con argentinos como
motor, o por lo menos como facilitador, de su venida. Retomaré este tema un poco más
adelante.
Aparentemente, la experiencia previa de viajes al exterior facilita el proceso de
integración de estos migrantes, por ejemplo a través del conocimiento, aunque parcial, de
otros idiomas o del mismo castellano y de una cierta práctica en adecuarse a lo diferente.
Por otra parte, la ocurrencia de traslados internos, interregionales, en la historia
familiar fue un dato presente entre los entrevistados. Lo podemos observar en los relatos de
Silvana y de Maria.
Silvana es de São Paulo y tiene, al igual que Claudia, la piel blanca y cabellos
castaños largos y ondulados. Actualmente, Silvana, que estudió comunicación social,
enseña portugués y estudia en el profesorado de portugués de la Facultad de Lenguas de la
Universidad Nacional de Córdoba. Está casada con un psicólogo cordobés y tiene un hijo
de 4 años. Vino a Córdoba a los 13 años acompañando a la madre y a los dos hermanos. Su
padre, fallecido en aquella época, era un argentino radicado en São Paulo. En su familia,
tanto el padre como la madre ya habían vivido experiencias migratorias. Nuestra entrevista
tuvo lugar en la biblioteca del Museo de Antropología, después del horario de cierre:
R: ¿De dónde es tu mamá? ¿Ella es de São Paulo?
S: No, ella es baiana, toda su familia es de Bahia. Ella nació en Bahia y ellos
también se trasladaron de Bahia a São Paulo, por un problema familiar. Ellos
tuvieron a dos hermanas que fueron atropelladas, fue una cosa horrible... Y ellas
63
tuvieron que hacer rehabilitación durante mucho tiempo y, hace... qué sé yo... más
de 30 años atrás, eso era muy complicado. Entonces, se trasladaron para que las
hermanas pudieran hacer el tratamiento y terminó que se fueron todos de la
familia. Viste cómo es, ese éxodo que siempre existió, del nordeste para São
Paulo... Y terminó todo el mundo en São Paulo... (Silvana, 35 años, en el Museo de
Antropología)
Maria tiene 52 años, los cabellos cortos y las manos fuertes. Habla poco y en un
portuñol pausado. Soltera y sin hijos, vino a Córdoba desde São Paulo con la familia para la
cual trabajaba como empleada doméstica en 1990, regresó a Brasil en 1992 y decidió
volver a Córdoba en 1996. Todavía trabaja en el servicio doméstico, pero, actualmente, en
la casa de una familia cordobesa. Nos encontramos en Museo de Antropología y Maria
estaba muy preocupada de que su empleadora no se diese cuenta de que había salido en
horario de trabajo.
R: Vos sos de São Paulo?
M: No, yo soy de Minas [Minas Gerais].
R: ¿Y cómo fuiste a parar allá?
M: Qué sé yo, mi papá compró un lugarcito allá en São Paulo y fuimos para allá...
Yo tenía ocho años de edad. (Maria, 52 años, Museo de Antropología)
Las trayectorias de traslados interregionales de estas personas, sean personales o
familiares, así como los viajes previos al exterior, parecen sugerir que la migración
internacional, en este caso, puede ser vista no como una ruptura completa en sus formas de
vida y expectativas, sino como un paso más de una forma transmitida y reconocida como
posible para reorganizar la vida en función de un cambio espacial, cultural, y del
conocimiento previo del proceso de desarraigo. No obstante, no se pretende aquí establecer
una relación causal o determinante entre estos traslados previos y la migración
internacional. Sin duda, hay muchísimos brasileños que tuvieron experiencias de traslados
interregionales y que siguen viviendo en su país.
64
Razones para venir y quedarse
Algunas facilidades, como por ejemplo la posibilidad de cruzar las fronteras con el
documento nacional de identidad, sin la necesidad del pasaporte, y el cambio monetario
favorable a los argentinos estimularon los viajes vacacionales de argentinos a las playas
brasileñas en las décadas de 1980 y 1990 (Hasenbalg y Frigerio, 1999; Schmeil, 2002). Este
hecho, entre otros, provocó un mayor contacto entre brasileños y argentinos.
En el capítulo referente a la caracterización general de los migrantes brasileños en
Córdoba pudo observarse que muchos de los encuestados refirieron como motivo de la
migración alguna relación previa familiar, amorosa o de amistad con argentinos radicados
en esa ciudad. La presencia de redes de amigos, parientes o parientes del cónyuge;
argentinos o, más raramente, brasileños radicados, surge como un factor importante para
venir a conocer y quedarse a vivir. En las entrevistas en profundidad y en las
conversaciones con los brasileños fue posible ampliar este punto y confirmar que el
contacto previo con argentinos es un dato fundamental para el inicio del proceso de
migración hacia Córdoba.
De los siete entrevistados en profundidad, dos (Maria y João) deben su instalación
en Córdoba a amigos cordobeses, dos (Claudia y Roberto) vinieron por sus cónyuges
cordobeses, una llegó en la adolescencia en función de lazos familiares con argentinos
(Silvana) y dos (Robson e Iara) vinieron por trabajo y se instalaron definitivamente en
Córdoba después de formar pareja con cordobeses.
Amigos
Los contactos entre brasileños y argentinos se establecen en la mayoría de las veces
en Brasil, aunque no siempre. Maria, de quien ya hablamos anteriormente, relató de la
siguiente forma cómo vino de São Paulo a Córdoba por primera vez y cómo decidió volver
más tarde:
R: Yo quisiera que me contaras un poco de cómo era tu vida allá en Brasil, antes
de venir a Córdoba...
65
M: Era la misma cosa... Yo soy empleada doméstica, vine con una ―patrona‖ 55
de
Brasil para acá, estuve dos años y después me volví a Brasil. Como dejé amistad
acá y me gustó el lugar, yo volví, pero volví sola.
R: ¿Vos tenías muchos amigos aquí?
M: Sí, sí.
R: ¿Todos cordobeses?
M: No, cordobeses y brasileros. Ayer mismo estuvo una brasilera en mi casa.
R: ¿Y dónde conociste a los brasileros?
M: En la calle. Y vino otra chica también conmigo, allá de Brasil... Eran dos
familias: yo [con la familia con la que trabajaba] y otro señor que también
trabajaba en la empresa y la empresa mandó a los dos para acá. Entonces vine yo
y la otra empleada de la otra familia. Y yo salía para bailar... Primero conocí a
una negra [brasilera], la Carla, una que baila, en el club, porque ella iba a bailar.
R: Y ustedes ¿qué música bailaban?
M: Ah, música brasilera. Samba, pagode...
R: ¿Aquí?
M: Sí, en el show que ella hacía.
R: Pero vos... salías para bailar...
M: Yo iba a bailar lo normal, cuarteto, cumbia, cualquier cosa... Y ahí fue que la
conocí. Y después de la Carla fui conociendo a otras personas, otros brasileros
que frecuentaban su casa. Y [cuando volví a Córdoba por segunda vez] yo viví con
ella unos dos años... Ahí, después, resolví tener mi casa…
R: Y con esa patrona con la que trabajabas allá, ¿estuviste mucho tiempo?
M: 8 años.
R: ¿Y por qué ellos vinieron para acá?
M: Porque el patrón trabajaba en Autolatina, una firma de autos y lo transfirieron
para acá. Ellos me invitaron y yo vine. Viví con ellos en el Cerro [de las Rosas]
por dos años y después volvimos a Brasil. Y... [mis amigos me mandaron] cartas,
55
Aunque el vocablo no es muy utilizado en Argentina, preferí la traducción literal de la palabra empleada
por mi entrevistada: ―patroa‖ ya que sugiere una relación muy particular entre la empleada doméstica y su
empleadora, relación cercana y asimétrica, de dominación y a la vez de intimidad, cuya forma está bastante
extendida Brasil.
66
llamadas por teléfono, las fotos que saqué aquí también me mandaron. Ahí yo dije:
me voy para Córdoba. (Maria, 52 años, en entrevista en el Museo de Antropología)
Maria vino a vivir a Córdoba por primera vez al acompañar a la familia para la cual
trabajaba y que venía a vivir provisoriamente en la ciudad. En dos años de vida cordobesa,
pudo hacer varios amigos y desarrollar una vida social, que incluía salidas a bailar, visitas,
etc. En su caso, las amistades implicaron no sólo un estímulo importante para volver, sino
también un apoyo fundamental —resolviendo la cuestión del alojamiento en los dos
primeros años— para establecerse en la ciudad, de esa vez por propia iniciativa y
desvinculándose de la familia para la cual trabajó durante ocho años. Empleada doméstica,
soltera, sin hijos y sin bienes, Maria vino para quedarse.
R: ¿Y querés quedarte por acá?
M: Yo pretendo quedarme aquí hasta morir. Yo tengo amigos que pagan el lugar
para enterrarme. Y, también, si no me entierran, no me importa. Me queman, me
ponen dentro de una cajita y la mandan a mi hermana. O sino la tiran en el río, en
la corriente, que mi hermana la agarra allá en São Paulo, en el río Tietê. Eso es lo
que yo digo... en joda...
João, que cómo veíamos anteriormente partió de su Florianópolis natal para vivir en
Río de Janeiro, estuvo ocho veces en Córdoba, viviendo por períodos que variaron entre
tres meses y dos años. Padre de dos nenas que viven en Río con las madres, João vino las
primeras veces por curiosidad y después para escapar de problemas afectivos y laborales.
En el caso de João, los amigos cordobeses que conoció en Río de Janeiro fueron
importantes en el momento de decidirse a venir a Córdoba por primera vez y, una vez en la
ciudad, para conseguir alojamiento y trabajo.
R: ¿Y cómo fue la primera vez que viniste, a Córdoba?
J: Fue en el 93, creo...
R: ¿Y cómo viniste a parar aquí?
J: La primera vez fue porque tengo amigos en Córdoba, el Rubén que yo conocí en
Río de Janeiro, y también a Gabriel, que tenía un trabajo para mí y me invitó. Y
67
bueno, Rubén me dijo que yo podía venir para acá [para quedarse en su casa], que
no había problema.
R: ¿Y cómo los conociste?
J: Al Rubén lo conocí... en el 91 a través de un amigo que lo conocía y fuimos a su
casa. Y a Gabriel... debe haber sido en el 92, yo tenía unos 21 años y vi en el
diario un aviso buscando vocalista para una banda. Yo no tenía ni idea del tema
pero fui y ahí lo conocí a él y a otro cordobés amigo de él.
R: ¿Y por qué viniste? ¿Te pareció que había más posibilidades de trabajo aquí?
J: En realidad, las primeras veces yo vine más para conocer. Pero, ahora, las dos
últimas veces fue porque yo estaba mal en Río, en todos los aspectos. Sí, de
repente, yo estaba mal con la mina con la que estaba, me tiraba para acá. Las dos
últimas veces fueron así. En esta última, entonces, fue así, fue algo que... yo no
quería haber venido, fue una cosa que yo tuve que acostumbrarme. Porque tuve
que aprender a vivir lejos de lo que ya había conquistado, que era mi familia, mi
chica, mis hijas. Yo perdí todo obligado, porque ella [la mujer] me dijo ―andate‖.
Y aún sin querer, yo tuve que aprender a vivir así. (João, 34 años, en la casa en
donde vive en barrio Pueyrredón)
Actualmente, João interpreta su estadía en la ciudad como una pena, un castigo auto
impuesto después de un proceso de decadencia económica, física y moral, provocada según
él por un relación amorosa con una prostituta, con la que tiene una de sus hijas.
J: Te voy a contar una cosa, yo ya estoy dos... tres meses aquí y nunca fui a un
barcito, a una discoteca, ¡nunca fui a nada! No tengo ganas, es como si estuviera
cumpliendo una pena... para decirte bien la verdad, es así. Para los argentinos
puede sonar hasta feo. Van a pensar ¡eh, cómo puede ser que el tipo este aquí en
la Argentina y diga algo así! Pero yo considero como si estuviera cumpliendo una
pena. Me despierto todas las mañanas, salgo a trabajar... voy haciendo todo para
que en dos años yo pueda llegar un día, y estar apto, estar con mis dientes
arreglados, con un dinerito, para poder llegar allá y alquilar un departamentito,
allá en Río, y quiero comprar una moto también. Porque Río de Janeiro ya es
68
lindo, a mí me parece lindo... e imaginate, entonces, con eso... Esa es mi meta:
volver a Río para poder alquilar, para comprar mi moto... Si todo anda bien, si
consigo trabajo para poder ganar veinte mangos por día, yo lo voy a hacer, va a
dar.‖
Trabajo y estudio
Las relaciones de amistad, amor o trabajo con argentinos, entabladas aún en Brasil,
suelen dar el puntapié inicial al conocimiento de otra realidad, otra forma de vida, cercana y
distante a la vez. Muchas veces, ese contacto permite al migrante en potencial descubrirse
como extranjero valorizado, exótico y le sugiere, en algunos casos, mayores oportunidades
de inserción social que en el lugar de origen. Esto es particularmente válido para aquellos
brasileños que desempeñan alguna actividad relacionada con los aspectos de la cultura
brasileña valorizados en el contexto cordobés actual. Ese fenómeno ha sido observado por
otros autores para los migrantes brasileños radicados en Buenos Aires56
. Hasenbalg y
Frigerio (1999) verificaron que, en Buenos Aires, los nichos ocupacionales que los
brasileños pueden ocupar de manera comparativamente ventajosa son la enseñanza del
portugués y las actividades relacionadas a la cultura afrobrasileña (exhibiciones y
enseñanza de música, danza, capoeira, los cultos afro como la umbanda, etc). En Córdoba
el panorama parece ser similar cualitativamente, aunque no pude constatar un número
significativo de personas dedicadas a actividades relacionadas a actividades culturales, más
allá de la enseñanza de portugués.
Con excepción de los que ya vienen con un contrato de trabajo, especialmente
ejecutivos que vienen trasladados por sus empresas, y de los estudiantes universitarios
sostenidos económicamente por sus familias, la mayoría de los brasileños en Córdoba
trabaja en el sector informal. En el recorte temporal de esta investigación (realizada entre
fines de 2001 y 2004), ésa no es una característica distintiva de los migrantes sino una
situación que afecta a muchas personas en la Argentina en un contexto general de crisis
económica, especialmente notable en 2002. Eso no implica que sea particularmente fácil
56
Hasenbalg y Frigerio, 1999; Frigerio, 2002; Domínguez y Frigerio, 2002.
69
para los brasileños que viven en Córdoba encontrar trabajo en cualquier ocupación. No
obstante, y como fue referido, algunas tareas relacionadas con la difusión, enseñanza y
exhibición de la cultura brasileña en algunos de sus aspectos representan nichos laborales
en donde los brasileños pueden ser vistos como mejor capacitados y en los que pueden
insertarse laboralmente. Como pudo apreciarse en el relato de Robson y en el de Iara, el
primero músico y la segunda bailarina de samba al momento de venir, las posibilidades de
trabajar en la Argentina en esos rubros surgió aún en Brasil y fue la razón que los motivó a
venir. Posteriormente, ambos formaron pareja con cordobeses y este último evento
determinó que se quedaran definitivamente en la ciudad.
La enseñanza del portugués es una de las principales posibilidades laborales para los
brasileños de clase media. Actividad desempeñada especialmente por mujeres, esta
ocupación es frecuentemente ―descubierta‖ como una posibilidad laboral después de la
instalación en Córdoba. En general, estas mujeres vinieron para casarse o acompañando al
cónyuge argentino y después de algunas tentativas frustradas de inserción laboral en sus
áreas de actuación en Brasil deciden dar clases de portugués. En ese rubro se encuentra
principalmente a mujeres de clase media, con formación universitaria completa o
incompleta en diferentes áreas, aunque también es posible encontrar las que poseen
únicamente estudios secundarios y experiencias previas en tareas administrativas, como
secretaria o recepcionista. Este es el caso de Claudia que, como vimos, era bancaria y salió
de Río de Janeiro para acompañar a su marido, cordobés. Actualmente enseña portugués en
una universidad privada y cuenta de la siguiente manera como llegó a esa ocupación.
C: Cuando llegamos fuimos a vivir con mi suegra... Yo tengo una relación
excelente con ellos. Pero lo mismo... yo me sentía... yo estaba acostumbrada a ser
súper independiente, siempre viviendo sola y todo eso... Entonces para mí fue
pésimo, yo no conseguía trabajo, no conseguía nada.
R: ¿Qué trabajo empezaste a buscar cuando llegaste?
C: Cuando llegué aquí, yo quería hacer cualquier cosa. Entonces, yo tenía ese
amigo brasilero, el Marcos, que era amigo de Juan [mi marido] desde niños...
R: ¿Él no es brasileño?
70
C: Sí, pero ya vivía aquí hacía años. Cuando yo llegué él me ayudó, me presentó a
su novia, argentina, que ahora es su esposa, y ella me puso en contacto con una
gente que hacía promociones. Pero yo detestaba... nunca en mi vida me había
imaginado haciendo eso. Hice una sola promoción y nunca más... Hasta pagaban
bien, no me acuerdo si eran $100 pesos por semana... algo así. Era buena plata
para la época. Y, entonces, ya estaba desesperada, quería hacer cualquier cosa,
hasta había puesto un aviso en el diario para cuidar niños... Entonces Juan me lo
sugirió y yo nunca me había imaginado enseñando portugués... Pero en aquella
época [1994] había poca gente dando clases de portugués aquí... Después fuimos a
vivir en la casa de un amigo y empecé a trabajar, a dar clases particulares de
portugués... Y más adelante, como ya tenía la maldita [permiso de residencia]
precaria, fui dejando currículo, dejando currículo, en algunos lugares para
enseñar portugués. Después de un año en Córdoba, me llamaron para enseñar en
un instituto de idiomas. Ahí, lógicamente, yo no era profesora formada, y entonces
me empezó a importar, me puse a estudiar gramática, todas aquellas cosas que
habíamos aprendido en la escuela, pero que yo ya no me acordaba de casi nada.
Así que empecé a estudiar por mi cuenta, después empecé a enseñar en una
consultoría de marketing y fueron surgiendo otras oportunidades... Y entonces yo
me metí a estudiar, el Ministerio de Educación de la Nación empezó a dictar un
profesorado de portugués, un curso a distancia, y yo me inscribí. Ahí fue cuando
yo empecé a tomar la cosa más en serio... Y creo que fue una de las cosas que nos
motivó a seguir acá. Yo ya había conseguido varios lugares para trabajar, y
estaba trabajando súper bien. (Claudia, 35 años, en su casa en Arguello)
Tal como Claudia, muchos brasileños, y especialmente brasileñas, convierten los
conocimientos de su lengua materna en fuente de trabajo. Aun así, la mayoría de las veces
esa es una fuente de trabajo inestable e informal. Muchos dan clases particulares o en
pequeños institutos que no ofrecen ningún tipo de vínculo laboral estable. En esas
condiciones, los profesores no tienen derecho a ningún beneficio, como aporte jubilatorio,
aguinaldo, vacaciones pagadas, derecho a licencias médicas o por embarazo, etc. Esta
condición de inestabilidad y precariedad laboral acomete también, sin duda, a aquellos que
71
enseñan capoeira57
, samba, o que hacen shows. Como vimos en el primer capítulo, la
mayoría de los brasileños —y especialmente de las brasileñas— en Córdoba trabaja en
condiciones similares. Las ocupaciones relacionadas con el turismo, como agente de viajes,
recepcionista y conserje en hoteles y mozo son algunas de las ocupaciones, que pueden
estar relacionadas, de alguna manera, con la imagen de Brasil como destino turístico, y en
las cuales encontramos algunos brasileños desempeñándose.
Los que no logran reconvertir su capital cultural en actividades valorizadas o
―exóticas‖ acorde al mercado cordobés tienen mucho más dificultad para encontrar trabajo.
Esta dificultad se hace mayor entre los migrantes de clase baja o media baja. Entre las
mujeres, además de las ocupaciones mencionadas, vamos a encontrar a amas de casa,
vendedoras, empleadas domésticas, empleadas en pequeños negocios o negocios familiares.
Entre los hombres, la situación es un poco mejor, como ya fue referido en el primer
capítulo. Además de las ocupaciones ya mencionadas, encontramos también a empleados
en pequeños negocios o negocios familiares, y aquellos que trabajan por su cuenta,
haciendo pequeños trabajos de reparación en albañilería y pintura o prestando asistencia
técnica.
Entre los brasileños que llegan a Córdoba motivados por una propuesta de trabajo,
están también los ejecutivos y profesionales que vienen trasladados para desempeñarse
provisoriamente en oficinas de representación o sucursales de las empresas que los emplean
en Brasil. Este grupo no fue abordado en las entrevistas, según lo mencionado en la
introducción, sino solamente en las encuestas con el propósito de esbozar un panorama
general de los brasileños en Córdoba. Otro grupo significativo numéricamente, pero que sin
embargo no será aquí especialmente analizado en lo tocante a sus experiencias, es el de los
estudiantes que vienen a la Argentina para cursar una carrera universitaria. Pudimos
observar en el primer capítulo que algunos de ellos, además, cuentan con parientes o
novios/as en la ciudad. Los estudiantes, según la información recabada en las encuestas y
durante el trabajo de campo, vienen por motivos diversos: mayor facilidad de ingreso a la
universidad, oportunidad de estudiar en el extranjero con precios convenientes para las
familias brasileñas de clase media y media alta, y/o contar con conocidos en la ciudad. En
la carrera de medicina, una de las carreras universitarias más concurridas en Brasil y cuyo
57
Ver nota 38 en el primer capítulo.
72
examen de ingreso es particularmente difícil, se puede encontrar a varios estudiantes
brasileños, así como en otras carreras relacionadas con la salud. Por otra parte, estudiantes
que cursan diversas carreras suelen venir por pocos meses, a través de los programas de
intercambio. Finalmente, podemos suponer que algunas facilidades burocráticas que se
pusieron en vigencia a partir del Mercosur, contribuyeron a estimular esa afluencia de
estudiantes universitarios. Es importante remarcar, sin embargo, que esas facilidades son
relativas y tienen mayor impacto en determinados grupos, justamente los de mejor
condición socioeconómica, como los estudiantes universitarios y los ejecutivos.
Finalmente, es importante recordar que en los casos en que la asimetría económica y
social entre el país de origen y el país de destino es mucho más significativa, en el caso de
brasileños que se dirigen hacia los países llamados ―del primer mundo‖ el motor principal
de la migración suele referirse a factores económicos58
. En el caso de los brasileños en
Córdoba el factor económico no suele ser el principal desencadenante del desplazamiento e
instalación. El establecimiento de relaciones interpersonales entre brasileños y argentinos,
la posibilidad de inserción laboral en algunas tareas específicas, relacionadas al capital
cultural brasileño, y la percepción de una mejor calidad de vida son hechos fundamentales
en la migración de los brasileños a Córdoba.
58
Ver Margolis, 1994; Torresan 1995; Fleischer, 2001.
73
Religión
Algunos brasileños vienen movidos por su pertenencia religiosa, en el ejercicio de
funciones religiosas. Durante el trabajo de campo, pude observar a sacerdotes católicos,
monjas, pastores evangélicos y algunos religiosos laicos de un movimiento católico
llamado ―focolares‖ que habían venido a Córdoba por indicación de su congregación o del
grupo religioso de pertenencia. Entre éstos, los que presentan mayor visibilidad pública son
los pastores evangélicos de cultos pentecostales, especialmente por sus apariciones en
programas de radio y TV producidos por sus iglesias. Aunque no puedo dejar de
mencionarlos, no he analizado profundamente la experiencia de estas personas y este
aspecto específico de los contactos entre brasileños y argentinos59
.
En algunos casos, las relaciones establecidas entre los fieles en iglesias, lugares de
culto o grupos de laicos —en especial algunas agrupaciones que fomentan el contacto con
fieles de otros países— permiten el intercambio de informaciones que desemboca en la
ocurrencia de la idea de venir a Córdoba, como una posibilidad viable, y proveen la red
social que apoya el migrante en su nuevo destino. En realidad, el mecanismo es muy
parecido al que se da con los amigos o con los novios, pero es interesante tener en cuenta
esta vía.
Josefa, soltera, empleada doméstica de 39 años, vino de Aracaju, ciudad del
nordeste de Brasil, estimulada por una conocida de su ciudad, fiel de la misma iglesia
pentecostal frecuentada por ella, que solía viajar a Córdoba para vender manteles, centros
de mesa y otras artesanías bordadas. La propuesta de trabajar en la casa de un médico la
atrajo, pero al llegar, justo después de fin de la paridad peso/dólar, la baja paga y las malas
condiciones de trabajo la desilusionaron y la llevaron a abandonar el empleo:
Josefa apareció en el consulado muy afligida, dijo que no tenía en donde dormir
en los fines de semana, ya que la amiga que la alojaba recibía al marido en esos
días y que ella no se podía quedar. Contó que estuvo enferma, que hasta había
pasado hambre y que en su primer empleo en la ciudad trabajaba cama adentro y
59
Sobre la ―exportación‖ de religiones afrobrasileñas y pentecostales desde Brasil a la Argentina ver, entre
otros, los trabajos de Segato, 1991; Frigerio y Carozzi, 1993; y Semán y Moreira, 1998
74
ganaba $150 pesos por mes. El trabajo era pesado, empezaba muy temprano y
terminaba de madrugada porque cuidaba a —y dormía con— la bebé que debía
ser alimentada durante la noche.... (Nota de diario de campo)
Ya instalada en la ciudad, Josefa empezó a frecuentar la iglesia pentecostal ―Dios es
amor‖, ubicada en barrio General Paz, en donde predicaba un pastor brasileño. Allí conoció
a una señora de 67 años con quien vivió por algún tiempo. Después de una serie de
infortunios que incluyeron una intoxicación grave y la imposibilidad de ser internada en el
hospital, problemas para conseguir alojamiento y privaciones económicas, Josefa solicitó la
repatriación y volvió a Aracaju gracias al pasaje costeado por el consulado. Aunque sin
mucha suerte en su intento de establecerse en Córdoba, vemos que en el caso de Josefa las
redes sociales formadas a partir de fieles del mismo culto fueron fundamentales en su
experiencia cordobesa.
No obstante, las iglesias (pentecostales, católicas o de otro culto) no tienen para los
brasileños en Córdoba la importancia que presentan para los migrantes brasileños en otros
países, especialmente en los Estados Unidos (ver Margolis, 1994; Sales, 1999), en donde el
lugar de encuentro, auxilio, fiesta y asociación de brasileños por excelencia son las iglesias.
Al ser preguntados, en las encuestas, si concurrían a algún culto religioso, gran parte de los
brasileños contestó que no. Sólo algunos mencionaron frecuentar misas en iglesias
católicas, evangélicas o pentecostales. Muy pocos refirieron frecuentar misas o cultos en
donde concurrían otros brasileños. Ninguno de los encuestados declaró frecuentar a cultos
de umbanda. Más allá de este hecho, no dispongo de datos suficientes para profundizar
acerca del papel de los cultos afrobrasileños entre los brasileños. Sin embargo, veremos
más adelante que mãe Iara de Iansã, a quien entrevisté, es una brasileña con cierta
visibilidad y tuvo una participación importante en la formación de la colectividad brasileña
y de la escola de samba local. A pesar de eso, la mayoría de sus ―hijos de santo‖ son
argentinos.
Lazos de familia
Algunos brasileños vienen a Córdoba en un movimiento que representa una
migración de retorno de sus padres, argentinos, o como consecuencia de la migración de
75
sus padres a Brasil. En algunos casos, encontré a hermanos brasileños que decidieron venir
a vivir a Córdoba a pesar de que sus padres, cordobeses, se hubiesen quedado en Brasil. En
otros, después de la ruptura de una relación amorosa el cónyuge argentino (en general, la
mujer) vuelve a su tierra con sus hijos nacidos en Brasil.
Silvana, como comentamos antes, vino a la Argentina en la adolescencia
acompañando a su madre y hermanos, todos brasileños. El padre, argentino, había fallecido
y la viuda decidió intentar la vida cerca de los parientes del marido, en Villa María, interior
de la provincia de Córdoba. Silvana volvió a vivir en São Paulo por un año y medio en la
adolescencia pero toda la familia regresó, finalmente, a la Argentina. Actualmente vive en
la ciudad de Córdoba.
R: Para empezar, me gustaría que me contaras sobre tu vida anterior a la venida a
la Argentina: dónde vivías, qué hacías, cómo viniste... etc.
S: Yo vivía en São Paulo, en la capital. Yo tengo 35 años y vine con 13 años para
acá, para la Argentina... Y vine con toda mi familia, quiero decir, vine con mi
mamá, porque mi padre falleció allá. Él era argentino y fue a trabajar en Brasil; él
estaba haciendo un recorrido, un viaje por Méjico y por otros lugares, entonces le
gustó Brasil y se quedó. Era profesor de artes plásticas, pintor, escultor... y
encontró buenas oportunidades en Brasil. Daba clases, hacía presentaciones,
exponía sus obras...Y conoció a mi mamá y se casó. Nosotros nacimos allá, somos
tres hermanos y los tres vivimos aquí, ahora. Él [mi papá], al principio, no tenía
contacto con su familia pero empezó a tener contacto a través de mi mamá. Ella
decía: ‗llamá a tus parientes‘. Esas cosas.
R: ¿Él era de Córdoba?
S: Era de Catamarca, que es más interior todavía que aquí. Entonces, nosotros ya
teníamos un contacto... Después, vinimos a pasar las vacaciones en el interior de
Córdoba, en Villa María y también fuimos a conocer Catamarca con mi papá. Él
tenía problemas de corazón y falleció en 1980. Entonces, nosotros ya habíamos
estado aquí y habíamos conocido una vida, tal vez, diferente a la que llevábamos
allá, en São Paulo... (Silvana, 35 años, en el Museo de Antropología)
76
La historia de Silvana es un ejemplo de esa contracara de las migraciones de
argentinos a Brasil. En algunos casos, una migración de retorno en la que la familia
formada en Brasil vuelve con el integrante argentino que se ha ido. En otros, como en el de
Silvana, en el que su padre ya había fallecido, la facilidad de la red social formada por
parientes del padre y las expectativas de una mejor calidad de vida sirven de estímulo para
el traslado de país.
Amor
Menina, o teu cabelo é enrolado, com teu olho castanho, narizinho arrebitado...
Com seu rostinho molhado, seus dentinhos separados, o seu lábio melado....
Veio da Bahia, Salvador, com seu corpo dourado, Abaeté.
Veio para a Argentina, para ganhar o seu amor, conquistar o seu reinado, ôôôô...
Raça brasileira já chegou
(Letra de canción compuesta por mãe Iara de Iansã para el desfile de la Escola de
Samba Raça Brasileira, Córdoba)
Como señalé en el primer capítulo, es importante el porcentaje de brasileños en
Córdoba que forman pareja con argentinos. Las relaciones amorosas con argentinos superan
ampliamente los vínculos de este tipo entre brasileños. Por otra parte, fue posible apreciar
que las mujeres son mayoría entre los brasileños que viven en Córdoba. La atracción entre
brasileños y argentinas, y especialmente entre brasileñas y argentinos (que será retomada en
el capítulo 5 y que se relaciona con construcciones estereotípicas nacionales y de género),
ejerce un papel importante como motor de la migración, especialmente en el caso de las
mujeres. En las entrevistas, así como en conversaciones informales, las referencias a una
relación afectiva como motivación para migrar fueron recurrentes.
Este es el caso de Claudia. En un viaje de vacaciones conoció a Juan y entablaron
una relación que siguió por algún tiempo en Río de Janeiro, hasta que decidieron venirse
juntos a Córdoba.
R: ¿Cómo conociste a tu marido?
77
C: Fue en un viaje... Yo fui a Porto Alegre para visitar a mi familia, era fin de
año... Y a la vuelta, yo venía en un ómnibus y él venía en otro. En la ruta, los
ómnibus iban parando cada tanto en esos restaurantes... Y en una de esas paradas
él vino a hablar conmigo. Y como los dos íbamos a Río de Janeiro, yo porque
estaba viviendo allá y él porque iba de vacaciones a Cabo Frio, quedamos en
encontrarnos en Cabo Frio, porque yo todavía estaba de vacaciones del banco y
había planeado ir con una amiga para allá. Yo estaba con una amiga y él también
estaba con un amigo, y marcamos de vernos en una pizzería. Lo único es que me
asustó porque me dijo: ―nos encontramos a la media noche‖. Y yo pensé ―¿Qué?‖
¡Imaginate, media noche... horario de argentino! Y yo le dije, no, medianoche es
de madrugada, nos vemos a las diez... Y entonces nos encontramos y empezamos el
romance. En realidad, él había ido de vacaciones y tenía pasaje comprado para
dentro de 15 días... pero pasaron los 15 días y él se quedó.
R: ¿Él no volvió a la Argentina?
C: No, se quedó. Su amigo volvió y él empezó a trabajar de mozo en un puesto en
la playa, allá en Cabo Frio...
R: ¿Y él iba a Río a visitarte?
C: Bueno, yo estaba de vacaciones y me quedé un tiempo en Cabo Frio. Después
me volví a Río y él se quedó trabajando en la playa. Cuando terminó la temporada,
él se fue Río. Se quedó unos días en mi departamento, pero después puso avisos en
el diario para enseñar guitarra. Empezó a tener alumnos y se fue a vivir en una
pensión, en un cuarto que compartía con un montón de extraños. En esa pensión...
creo que se quedó unos 8 meses...
(...) Después, bueno, pasó un tiempo. Él trabajó otro tiempo en Búzios... Ahí
alquilamos ese departamento en Río, y como era un departamento bien grande,
Juan vino a vivir con nosotras, conmigo y una amiga con la que dividía el
departamento. Quiero decir, no fue un casamiento, así... Las cosas se fueron
dando. Y vivimos juntos, así, dos, tres años. Después fueron los padres de Juan
para visitar, conocer... Y a todo eso yo seguía trabajando en el banco. Ahí, Juan ya
estaba cansado de dar clases, quería poner un negocio... Y surgió la oportunidad
de ponerlo... Fue en la época, también, en que el banco estaba por ser privatizado,
78
todo eso... Entonces su papá se ofreció para ayudarlo a montar un negocio en
Córdoba, en una casa que él tiene, una casa chiquita... Y yo pedí licencia en el
banco... Pero dije ―yo no quiero estar ilegal‖. Así que nos casamos en Rio de
Janeiro, sólo los dos, sin familia, sin nada, sólo por civil.
R: Y para vos, ¿cómo fue esa decisión de venir para acá?
C: Fue todo bien... Pero yo vine tipo aventura. No imaginé que iba a terminar
haciendo mi vida aquí, en la Argentina. Nunca me imaginé en la Argentina, nunca
jamás. ¿Casar con un argentino? Porque mi hermano siempre venía de vacaciones
a Buenos Aires y yo decía: ¡debe ser un lugar aburrido! Yo siempre iba más para
el nordeste, tenía la sangre más de brasilera y a mi hermano, en cambio, le
gustaba todo lo que era de acá. Y yo pensaba que era aburrido, porque ya conocía
a Uruguay... Y pensaba [de la Argentina]: ¡debe ser un país de viejos! Entonces,
nunca imaginé construir mi vida aquí, pero fue como una aventura. Yo dije: todo
bien, vamos a probar, si funciona... (Claudia, 35 años, en su casa en Arguello)
Aunque la mayoría de los casos, las relaciones se establecen entre una brasileña y
un argentino, fue posible constatar que el caso de hombres brasileños que forman núcleo
conyugal con mujeres argentinas también se da. Adriano, un joven de 26 años, moreno y de
cabellos castaños, vivía en Torres, Santa Catarina, hasta que conoció a Isabel, una
enfermera cordobesa, y cuenta que la relación le abrió una serie de nuevas posibilidades
para su vida.
A: Mi experiencia de venir a la Argentina empezó así: yo trabajaba en un parque
de diversiones en Torres cuando, de pronto, conocí una mujer llamada Isabel y me
enamoré. Abandoné mi trabajo y vine para acá. Ahí empezó otra vida. Me empezó
a gustar Córdoba, conseguí un trabajo, conseguí otro... Empezamos a constituir
una familia y empecé a andar bien. Llegué a tocar en una orquesta de cuarteto y
ahora soy artesano y conseguí un puesto para trabajar durante el día en la Plaza
del Fundador. Para mí es un sueño todo lo que me está pasando y le debo mucho a
mi mujer, porque sin ella no hubiera conseguido nada. Entonces, son cosas que en
dos años yo conquisté muy fácilmente y que en Brasil, durante 24 años, no había
79
podido conquistar. Así que puedo decir, de todo corazón, que amo a la Argentina y
que gracias a eso hoy puedo decir: ¡soy gente! (Adriano, 26 años, 2 años en la
Argentina, testimonio escrito)
Como vimos a partir de los relatos anteriores, Claudia conoció a Juan en las
vacaciones y a partir de ahí empezaron un romance que se transformó en una relación
estable y llevó al traslado de Claudia a Córdoba. Adriano también conoció a Isabel cuando
trabajaba en el parque temático ―Beto Carrero‖ ubicado en una región que recibe muchos
turistas argentinos en las vacaciones de verano. El importante flujo de turistas argentinos a
Brasil, que ya existía en los años 80‘ y que se incrementó en los 90‘ (Hasenbalg y Frigerio,
1999; Frigerio, 2002; Schmeil, 2002) fue un factor clave para el contacto entre brasileños y
argentinos. Algunas relaciones afectivas iniciadas en las vacaciones perduraron, planteando
la necesidad de que uno de los implicados tuviera que mudarse. De esa forma, muchas
brasileñas y también algunos brasileños vinieron a vivir a Córdoba. Básicamente de clase
media y baja, estas personas vinieron a la Argentina dejando sus familias de origen en
Brasil y crearon nuevas familias binacionales.
En el presente capítulo indagué acerca de las formas de llegar y las razones para
quedarse en Córdoba entre los brasileños y las brasileñas que viven en esta ciudad. Más allá
de la variedad de las vivencias particulares y de la compleja combinación de factores que
componen la experiencia migrante, fue posible identificar a algunos factores clave que
atraviesan la mayoría de los casos. En primer lugar, pude constatar la presencia de
experiencias migratorias previas, propias o familiares, regionales o internacionales entre la
mayor parte de los entrevistados. Además, las relaciones interpersonales previas entre
brasileños y argentinos y las representaciones locales acerca de los brasileños son
elementos de suma importancia que subyacen en la construcción de la experiencia migrante
en el grupo estudiado y se relacionan entre sí.60
Es importante remarcar que, la búsqueda
consciente por rastrear la mayor variedad de razones posibles para que los migrantes inicien
su vida en Córdoba no debe oscurecer el elevado número de aquellos y principalmente
aquellas que vienen o se quedan movidos por una relación amorosa con argentinos.
60
En el capítulo cinco ahondaré sobre esta cuestión.
80
CAPÍTULO 3 - FORMAS DE ESTAR
En este capítulo analizo algunos aspectos de la vida de los brasileños en Córdoba,
especialmente la reconstrucción de las percepciones a partir de su experiencia como
migrantes, relacionándola con otros factores tales como condición social, tiempo de
radicación y presencia o no de redes sociales. Las diferencias entre los brasileños se
visibilizan en la dificultad para establecer lazos entre nacionales, especialmente de manera
colectiva. Esas diferencias se basan por un lado, en diferentes condiciones sociales y por
otro se plasman en conflictos debido a la competencia por nichos similares de trabajo y
representación. La doble referencia al ―aquí‖ y al ―allá‖ orienta los relatos y funda las
percepciones, creando un puente en el tiempo-espacio (aquí-ahora, allá-antes) que permite
elaborar las nuevas vivencias (Fleischer, 2001, Assis, 2005). Abordo también algunos
aspectos referentes a la comunicación y al empleo del idioma.
Aquí y allá
Estar aquí y estar allá. Como dice Sayad, el migrante es un puente. Presencia
ausente, ausencia presente. Aunque lejos, el allá se hace cuerpo. Voluntariamente, sea
como parámetro obligado de comparaciones que se hacen todo el tiempo para poder
ubicarse nuevamente, sea como deseo de afirmación de lo que se es frente a los otros,
diferentes, y que a su vez hacen que el que sea diferente sea ese yo fuera de lugar. Pero
también en una serie de señales corporales, más o menos visibles. Acento, gestos,
costumbres a la mesa, normas de sociabilidad, color de piel, gustos, forma de vestir, etc.
Las valoraciones de los migrantes acerca de su situación y sus formas de vida están
siempre doblemente referenciadas al aquí (Córdoba, Argentina) y al allá (la ciudad en
donde vivían en Brasil). En las entrevistas, las comparaciones surgen ―espontáneamente‖ o
a partir de las preguntas y pueden verse en los relatos que explican los motivos o las
ventajas que justifican el quedarse o, por otra parte, en los relatos que expresan las
inadecuaciones y el extrañamiento frente a formas de hacer y concebir las cosas que no
concuerdan con las acostumbradas.
81
Silvana, quién salió de la ciudad de São Paulo en la adolescencia para vivir en el
interior de la provincia de Córdoba, al explicar las razones de la instalación de su familia en
la Argentina, compara algunos elementos de la vida ―allá‖ y ―aquí‖.
S: (...) entonces, nosotros ya habíamos estado aquí y habíamos conocido una vida,
tal vez, diferente a la que llevábamos allá, en São Paulo... Porque allá... la calidad
de vida... por más que se trate de vivir en el mejor barrio y todo, siempre se tiene...
otro tipo de vida, otra calidad de vida. Y yo pienso que eso llevó mi mamá a hacer
ese cambio tan radical, porque tenemos toda la familia de mi mamá allá...
R: Tu mamá vino, entonces, sin trabajo al principio...
S: Sí, ella vino sin trabajo... Con el dinero que tenía de las cosas que vendió allá.
Ella vendió todo y vino. Pero aquí no se dieron las expectativas de trabajo que
estaba esperando. Creo que ella pensó que iba a ser mejor y no fue así, pero en
relación a la calidad de vida, en vivienda, tranquilidad... Fue un buen cambio para
nosotros, ir a vivir a Villa María.
R: ¿En qué barrio vivían Uds. en São Paulo?
S: Vivíamos en Bela Vista, un barrio cercano al centro, donde viven muchos
migrantes también... y mi papá tenía ciertos contactos allá. Aunque no había
ningún tipo de razón especial [para estar ahí] a no ser que era cerca del centro, del
trabajo, de la escuela... Mis tíos y primos [por parte de madre] vivían lejos, en la
zona norte... a unas dos horas de distancia. Y los tíos todos estaban allá y teníamos
contacto permanente. Entonces, al venir para acá, claro que quedamos mucho más
distanciados. Imaginate 20 años atrás, no había e-mail, [la cuenta de] el teléfono
era un costo muy alto, la comunicación era por las cartas. Entonces, fue un
cambio de vida... Y yo pienso que ella también vio la cuestión de la universidad,
siempre hubo mucha más limitación, para el acceso, para seguir con los estudios
allá. Y yo creo que ella tuvo esa perspectiva. Y si bien hubo momentos duros, hubo
también toda esa cosa que nosotros [yo y mis hermanos], viviendo en São Paulo,
no conocíamos: caminar solos por las calles, andar en bicicleta... Esa cosa de vida
de interior, que existe en Brasil también pero con la que nunca habíamos tenido
contacto. En ese sentido, el cambio fue realmente positivo, por ejemplo, por la
82
posibilidad de hacer deportes...Por ejemplo, [en São Paulo] para ir a una pileta
había que tomar un ómnibus, solos, con la independencia que eso da y el miedo
que también da. Entonces cambia bastante nuestra vida en ese sentido. Pero fue
una cuestión difícil, porque ella estaba sola y el apoyo familiar fue limitado.
(Silvana, 35 años en entrevista en el Museo de Antropología)
Para Silvana, la comparación la lleva a la conclusión de que el cambio fue positivo,
aunque lo relacione más con las diferencias entre una metrópoli y una ciudad pequeña que
con el cambio de país. Por otra parte, las referencias a una mayor facilidad para el acceso a
la universidad y a la educación de una manera general surgen en los relatos de otros
migrantes brasileños, especialmente los de clase media, que aunque no vean una mejoría en
las oportunidades o condiciones económicas a partir del cambio de país, ven una mejor
calidad de vida en Córdoba, como lo dice Silvana, que incluye mejor educación, más
tranquilidad, mayor acceso a algunos beneficios. Esa perspectiva compartida por personas
provenientes de grandes ciudades y de clase media puede ser observada también en el relato
de Claudia.
C: Yo siempre lo pensé, o sea, para volver yo no volvería a Río, jamás. Porque
cuando decidí dejar a Río fue también un poco por la violencia, ¡era demasiado!
Fue en la época del ―arrastão‖61
... entonces nosotros no teníamos ni un minuto de
paz en la ciudad, estábamos siempre paranoicos con todo. Y entonces, para volver
yo no volvería a Río, tendría que procurar un lugar pequeño... Y bueno, eso
también nos motivó a quedarnos aquí.
R: Y tu calidad de vida aquí, ¿vos crees que es mejor?
C: Yo no sé cómo sería... siempre me pregunto cómo sería si hubiese vuelto a
Brasil... No sé en dónde estaría, tal vez en Porto Alegre, aunque creo que tampoco
volvería a vivir en Porto Alegre. Primero porque es una ciudad que no me gusta...
y pensar en criar un hijo en Porto Alegre... Porque una de las cosas en la que
siempre pensé fue en la educación [de mis hijos]. Y educación en Brasil..., o sea,
61
Término empleado para los saqueos ocurridos en Río de Janeiro, cuando habitantes de las villas, las
llamadas favelas, bajaron de los ―morros‖ (cerros) arrastrando a los turistas y personas que se encontraban en
las playas y robándoles los objetos de valor.
83
poner al hijo en una escuela [privada] es carísimo. Yo tengo a mi sobrina en Porto
Alegre que va a la Inmaculada, que es el mismo colegio al que va mi hijo aquí en
la Argentina, y aquí pagamos $42 pesos por mes y mi hermana, allá en Porto
Alegre, ¿sabés cuánto paga? ¡$280 reales por mes, y es el colegio más barato!
(Claudia, 35 años, en entrevista en su casa)
Maria, aunque provenga de otra extracción social, también percibe el cambio para
Córdoba como positivo. En este caso, la comparación también es con São Paulo, la ciudad
en donde vivía, y los problemas de las ciudades grandes, aunque Maria, en última instancia,
compara la vida que lleva en Córdoba con su vida en el Grajaú, un barrio pobre y violento
de aquella ciudad. Es a esa pequeña unidad urbana a la que hace referencia en su
comparación y no a una abstracción nacional, y ni siquiera al ámbito de las ciudades de São
Paulo y Córdoba. En ese sentido, es posible percibir que las construcciones sobre el aquí y
el allá para los agentes no necesariamente hacen referencia a los marcos nacionales, sino
que pueden centrarse en cuestiones cotidianas relacionadas con condiciones concretas y
calidad de vida.
R: ¿Y tu vida en São Paulo?
D: La misma cosa. Todo, todo igual. Solo que allá había más violencia, no sé si es
por el barrio en donde yo vivía, pero había mucho más violencia, droga, esas
cosas.... O sea, yo nací allí en ese barrio, no podía deshacer ni criticar nada, ¿me
entendés? Porque cuando me mudé a ese barrio había tres casas, tres con la mía, y
hoy es casi una ciudad, el Grajaú... Entonces, quién soy yo para criticar o para
decir si está mal. Entonces, una es obligada a convivir con esas cosas, ¿entendés?
Y había que quedarse callada... Y aquí yo no tengo ningún problema. Es así la
vida... (Maria, 52 años, en entrevista en el Museo de Antropología)
Maria dice que su vida no ha cambiado mucho, sigue trabajando como empleada
doméstica, duerme la mayor parte de la semana en la casa de los empleadores, aunque tiene
una casita alquilada adonde pasa el fin de semana. Sin embargo, la posibilidad de una vida
social en contacto con los amigos y su percepción de un entorno menos violento son los
84
elementos que recurre para comparar el aquí y el allá, concluyendo que su decisión valió la
pena.
Pero no todos los migrantes perciben el cambio como positivo. Wilson es negro,
tiene 29 años y vive de enseñar y hacer exhibiciones de capoeira62
, y vender ―berimbaus‖63
,
vino de Salvador a pedido de su compañera, argentina, juntamente con la pequeña hija de
ambos. Con dificultad para mantenerse económicamente y en conflicto con la familia de su
pareja, Wilson opinaba de esa forma sobre su situación como brasileño en Córdoba:
W: Yo vine completamente engañado. Vine a vivir en la casa de los padres de mi
mujer, pero ellos no son buenas personas y ahora estoy solo y tengo que conseguir
el dinero para volver a mi país... Yo, aquí, me siento perjudicado. A veces somos
discriminados porque ellos se creen superiores a los brasileros... Mi experiencia
viviendo aquí no me llena para nada. Porque conozco brasileros que viven aquí
hace 25 años y hasta hoy no tienen nada. Vivir sin futuro no sirve, uno siempre
tiene que estar seguro de alguna cosa. Por lo menos en mi país voy a estar seguro,
porque tengo a mi familia y mi casa para vivir una vida mejor. Aquí en Córdoba,
ellos solo quieren usar al brasilero. Uno acaba de hacer shows y no ganamos nada
por nuestra cultura. Prefiero volver a mi país, porque voy a estar mucho más
tranquilo. Disculpame algunas palabras... (Testimonio escrito)
Wilson, en una conversación, contó que la familia de su mujer, gente de clase media
con quienes él había ido a vivir, lo despreciaba por ser negro y no tener estudios y que él, a
su vez, no entendía la forma de relacionarse de la gente. En Salvador, Wilson había dejado
madre y hermanos y enseñaba capoeira en una academia y también en hoteles. Por otra
parte, Wilson, que se sentía un ―auténtico‖ capoeirista, veía lo que él consideraba
distorsiones de esa práctica en Córdoba como algo que degradaba su oficio. El
desconocimiento por parte de la audiencia de algunas reglas que él consideraba
fundamentales le causaban incomodidad y enojo. En su opinión, los cordobeses trataban a
la capoeira como algo exótico, superficial e irrespetuosamente. Esa opinión se extendía
62
Especie de lucha acrobática, de origen afrobrasileña. 63
Instrumento musical de percusión que acompaña las rondas de capoeira.
85
también al cónsul de Brasil en la ciudad. En una presentación contratada por éste en una
fiesta particular, la performance de Wilson fue interrumpida para dar lugar a la presentación
de otras atracciones.
W: Ellos me cortaron la presentación en la mitad, no vieron la mejor parte. En el
momento en que yo, que soy el profesor, iba a presentarme, aquella mujer anunció
que ya había acabado. Ahí vinieron unos tipos que me empujaron y me mandaron
salir. Ellos me trataron como un nada. Sólo porque no tengo dinero, me trataron
como un nada. Yo ni siquiera cobré el precio de un show porque lo que quería era
hacer una cosa piola, mostrar realmente como es la capoeira. Y las personas sólo
pudieron ver los alumnos haciendo la primera parte. Yo me enojé mucho, ellos me
trataron como un nada. (Wilson, en una conversación informal. Notas del diario de
campo)
No ser nada, no ser comprendido y no comprender. No sentirse seguro, percibirse
sin futuro, sin casa, sin familia. Todas esas carencias y ausencias son constantes en el relato
de Wilson. En su discurso, además del ―aquí‖ y ―allá‖, surge la referencia a ―ellos‖ (ellos se
creen superiores a los brasileros, ellos sólo quieren usar al brasilero, ellos me cortaron la
presentación en la mitad, ellos me trataron como un nada). ―Ellos‖ son los argentinos —o,
en este caso, los cordobeses— en general, pero también los suegros y, en algunos pasajes
del relato, los que trabajan para el cónsul y que Wilson percibe como gente que lo
desprecia, que no lo entiende (y a la que él tampoco entiende), y peor que eso, que quiere
explotarlo.
Es interesante comparar las percepciones de Wilson y Maria, ambos de extracción
socio-cultural baja y procedentes de grandes ciudades. Los lazos de amistad (tanto con
argentinos como con brasileños residentes) que Maria creó en la ciudad y que fueron tan
importantes en su decisión de volver para vivir definitivamente en Córdoba, no se
encuentran en la historia de Wilson. Además, sabemos que Maria tuvo la oportunidad de
vivir en Córdoba primero provisoriamente y que, en el período inicial de adaptación,
probablemente el más difícil, contó con el apoyo de un empleo seguro con la familia para la
cual ya trabajaba en Brasil, hasta lograr hacer nuevas amistades. En el caso de Wilson, las
86
diferencias culturales, tanto nacionales como de clase, dificultaron la formación de una red
sólida de apoyo a partir de los familiares de la compañera. Wilson, finalmente, abandonó el
proyecto de vivir cerca de su hija, logró juntar el dinero para el pasaje y volvió a Salvador.
A diferencia de Maria, Wilson compara su vida en Córdoba con la seguridad de su país y
no con las condiciones específicas de su barrio o de su ciudad. El hecho de tener casa y
familia justifican la opción de volver.
No se deben olvidar algunas diferencias fundamentales entre los dos. Maria se
siente satisfecha con su trabajo. Realiza las mismas tareas que realizaba cuando vivía en
Brasil y, aunque gane un sueldo modesto (de cuatrocientos pesos) percibe un incremento en
su calidad de vida, ya que puede alquilar una casita para pasar los fines de semana, cosa
que no hacía en São Paulo. Wilson, a su vez, percibe una desvalorización de su trabajo que
no se restringe a lo económico. Por otra parte, Wilson es un recién llegado en tanto que
Maria lleva varios años de adaptación en la ciudad. Es posible suponer que para los recién
llegados las referencias sean más amplias y abstractas (a Brasil y Argentina, a mi país, etc)
al paso que para los establecidos hace más tiempo las comparaciones pasen por cuestiones
más cotidianas. El conocimiento acumulado con el transcurrir de los años, acerca de las
peculiaridades del nuevo entorno, confieren al migrante radicado por más tiempo un mejor
manejo de ese entorno, una mayor capacidad de adecuación al mismo e pueden influir en la
elaboración de comparaciones más detalladas y acotadas, a la vez que ubica al migrante
más antiguo, más establecido, en posición de ventaja frente al recién llegado.
Más allá de las palabras
Minha língua é minha pátria
E eu não tenho pátria,
tenho mátria e quero frátria64
El idioma es uno de los signos manifiestos de identidad65
que caracterizan a los
habitantes de una nación. En Brasil, es parte del contenido del discurso sobre la
64
Trecho de la canción Língua, de Caetano Veloso. 65
Para Barth, los contenidos culturales de las dicotomías étnicas se componen de: a) signos manifiestos, los
rasgos diacríticos, que los individuos esperan descubrir y exhiben para indicar identidad y que incluyen el
87
construcción nacional el hecho de que una población tan numerosa, viviendo en un
territorio tan grande y con tanta diversidad en cuanto a estilos de vida, hable un mismo
idioma, que por otra parte difiere del hablado por los países vecinos. Además de
constituirse como una señal visible de identidad, el idioma también marca el límite entre el
―nosotros‖ y los ―otros‖ al limitar la comunicación a los que conocen el idioma. En el caso
de la comunicación entre los hablantes de portugués y los de español, esos límites no son
tan rígidos. Ambos idiomas comparten gran cantidad de palabras y poseen estructuras
gramaticales similares, lo que permite la interacción entre hablantes de uno y otro idioma.
Aun así, los grados de comunicación posible pueden variar.
Muchos de los brasileños residentes en Córdoba por periodos prolongados tienden a
mezclar los dos idiomas, utilizando diversos niveles de una interlengua66
conocida como
―portuñol‖. La mezcla idiomática que resulta en el portuñol, se da, grosso modo, en dos
niveles. Por un lado, simplemente en la incorporación de vocabulario no existente en uno
de los idiomas. Y, por otro, en el empleo de formas gramaticales inexistentes en uno de los
dos idiomas, aunque a partir de la utilización de palabras y fonética del otro. Es posible
reconocer grados diferentes de portuñol, según un mayor acercamiento a uno u a otro de los
dos idiomas originales. Aunque el portuñol es un estadio lógico del aprendizaje del español
por hablantes de portugués (y viceversa), algunos no completan el aprendizaje y se
establece la ―fosilización‖ de la interlengua. En ese caso se puede notar no sólo la dificultad
para hablar español correctamente, sino también la incapacidad de hablar la lengua materna
sin interferencias del otro idioma. Fue posible observar una relación importante entre el
mayor capital escolar previo del migrante (y un conocimiento más pormenorizado de su
lengua materna escrita) y la capacidad para hablar bien el castellano o español y, al mismo
tiempo, conservar la habilidad de seguir empleando el portugués correctamente cuando
necesario. Otros factores que influirían en la adquisición de la segunda lengua por los
migrantes brasileños en Córdoba serían la actividad desempeñada, el medio social en donde
modo de vestir, el lenguaje, la vivienda, la forma de vida, etc. b) las orientaciones de valor por las que se
juzga la actuación. Sin embargo, para este autor lo esencial para el mantenimiento de la identidad étnica es la
conservación de un limite que separe a miembros y extraños. Según ese autor, ―El hecho de que un grupo
conserve su identidad, aunque sus miembros interactúen con otros, nos ofrece normas para determinar la
permanencia al grupo y los medios empleados para indicar afiliación o exclusión‖ (Barth, 1976:16-17). 66
―En 1972, Selinker propuso el nombre de interlengua para definir sistemas intermediarios entre la lengua
materna y la lengua blanco, y que poseen características propias, siendo influenciados no sólo por
88
se insertan, cuestiones relativas a los papeles tradicionales de género, como en caso de las
amas de casa, entre otros.
Desde otra perspectiva, sin embargo, podemos enfocar la comunicación más allá de
lo estrictamente verbal (y escrito). A partir del trabajo de campo, tanto en conversaciones
informales como en las entrevistas, la cuestión de la comunicación (sus problemas, sus
ventajas) surgió reiteradamente.
El relato de Marta a ese respecto es revelador. Marta tiene cerca de 40 años y vive
en Córdoba desde hace 20. Alta, con rulos negros y abundantes, estudió en la Universidad
Nacional de Córdoba, se recibió como odontóloga y quería revalidar su título para que le
valiera en Brasil. Conversamos informalmente. Marta hablaba en un castellano perfecto y
prácticamente sin acento. En determinado momento de la conversación pasé a hablar en
portugués pero Marta siguió hablando en castellano, le pregunté si no se sentía más cómoda
hablando en su idioma y me dijo que ya estaba acostumbrada al castellano; no obstante,
hizo el siguiente comentario:
M: No sé qué filósofo antiguo, si Sócrates o Platón, dijo que el hombre nunca
debía migrar, nunca debía dejar su tierra. No sé si eso es cierto hoy, con todas las
facilidades de comunicación. Pero en mi caso, es como si me faltara algo. Uno
nunca está completo. Yo vivo con mi pretendida suegra y es como si fuera mi
familia, pero a la vez no es mi familia. Hay cosas en las que no podemos
comunicarnos. Algo que no se comunica con palabras y que yo no comparto con la
gente de aquí. Aunque vivo aquí hace 20 años, yo siento siempre que soy de afuera,
que aquí no es mi casa. (Marta, 40 años)
―Algo que no se comunica con las palabras‖, formas de expresarse no compartidas,
ese tema emerge también del relato de Carlos, quien tiene 37 años y salió de Fortaleza,
capital del Ceará, estado del nordeste de Brasil, para venir a Córdoba hace más de diez
años. Actualmente, Carlos da clases de portugués, después de haber trabajado en una
empresa de servicios de ambulancia. En una conversación informal, contó que estaba
transferencias de la lengua materna, como por otros factores, inclusive elementos de la propia interlengua‖
(Ferreira, Itacira, 1995:40).
89
compartiendo una casa con una amiga brasileña, también de Fortaleza y que, a pesar de
tener grandes amigos cordobeses, el trato con los brasileños era diferente:
C: Nosotros tenemos una forma de entendernos, una mirada... una cara... que es
difícil de explicar.
R: ¿La ―malicia‖67
?
C: Sí, eso, esa ―malicia‖ de decir una cosa y hacer aquella cara... Eso que aquí
ellos llaman doble sentido, pero que nosotros no lo hacemos tanto con las
palabras... Cuando estoy con otro brasilero yo sé que él sabe de qué estoy
hablando. Es como una referencia. Por ejemplo, yo vivo con la Sandra, y ella es de
Fortaleza como yo. Entonces, hay días en que le digo que tal lugar adonde estuve
aquí se parece a aquel otro que queda en la calle tal, cerca de aquel barrio de
Fortaleza, etc., etc., y ella sabe de qué estoy hablando. Otro día yo estaba en
Internet, en un chat con un muchacho de Fortaleza y él me preguntó dónde era mi
casa allá y yo le contesté. Entonces él me dijo que vivía cerca de allá y me contó
que en el lugar en donde antes había una avenida grande ahora habían construido
un shopping. Y cuando yo llegué a casa le conté a Sandra: ‗Sabés aquel lugar así y
así... ahora no existe más. Hicieron un shopping allí.‘ Y ella me dijo: ‗Ah, qué
bueno, debe haber quedado lindo‘. (Carlos, 37 años, en conversación informal)
Las fallas o problemas relacionados con la lengua son percibidos no sólo en relación
a las formas de comunicarse con los argentinos sino también en lo relativo a ciertos temas
que pueden causar conflicto o malestar. En estos, los extranjeros son vistos como carentes
de legitimidad para expresar su opinión, en especial si se trata de una opinión crítica sobre
temas considerados propios, nacionales. De diferentes maneras, en la interacción se hace
saber al foráneo que el ―derecho a hablar‖ sobre algunos temas es exclusivo de los
nacionales.
V: Yo extraño hablar de Brasil, de los problemas de Brasil. Extraño porque aquí
no puedo. Porque yo, como extranjera, siento que si empiezo a hablar de
67
Esta palabra es empleada aquí con un sentido que se asemeja al de ―picardía‖.
90
Argentina todo el mundo me salta encima... porque una extranjera no tiene
derecho a hablar. Entonces ese tipo de cosas yo no puedo compartir con un
argentino. No puedo hablar sobre lo que veo acá. Porque si hablás mal de su país
ellos se ofenden. Sólo que nosotros sufrimos en la carne lo mismo que ellos. Todas
las veces que yo intenté hablar alguna cosa la gente salta como puercoespín. ‗Vos
sos extranjera, no podés hablar.‘ Pero ¡estamos aquí, viviendo la situación igual
que ellos! Entonces, por ahí, puedo hablar con un brasilero, con una brasilera y
está todo bien. Nosotros también tenemos muchos problemas. Porque en Brasil
también hay muchos problemas. Incluso en el aula, yo comento con los alumnos
sobre los problemas de la Argentina, sobre cosas de la realidad, pero los alumnos
se ofenden. Y yo digo: ‗Ustedes no tienen por qué ofenderse, porque yo estoy
viviendo los problemas sociales y económicos de la Argentina igual que ustedes.
Yo viví en Brasil y nosotros ya pasamos por eso allá.‘ Porque si yo digo alguna
cosa sobre la Argentina ellos vienen y dicen ‗ah, ¡pero en Brasil también!‘; se
ponen mal con eso. Y ése es, principalmente, el tipo de tema que no puedo tocar.
No se puede tocar...‖ (Vilma, 34 años, profesora de portugués, en conversación
informal)
El ―ser extranjera‖ condiciona los temas sobre los que se puede hablar. Aunque viva
los mismos problemas de los demás, que los comentan y critican, Vilma se siente excluida
de la posibilidad de opinar sobre estos problemas. En ese tipo de conversaciones, las
fronteras de quien puede y quien no puede emitir opiniones críticas deja a los extranjeros
afuera y se convierte en una barrera comunicacional, constituyendo algunos temas como
vedados a la conversación.
Vemos en los relatos anteriores que la comunicación puede ser percibida como un
problema o una carencia aun cuando se habla correctamente el mismo idioma que el otro.
Los códigos corporales, los doble sentidos, los prejuicios, los dichos y chistes no son tan
fácilmente transponibles o traducibles. La ausencia de referencias a un mundo vivido o
simbólico compartido provoca la sensación de comunicación incompleta o la incapacidad
de comunicarse con el otro más allá de las palabras. A su vez, algunas temas son
problemáticos, ya que en algunas circunstancias el extranjero, el ―otro‖ no tiene el mismo
91
derecho de opinar que el argentino. Formas diferentes, contenidos vedados: éstos son
algunos de los problemas de comunicación de los brasileños en Córdoba.
Por otra parte, es interesante notar que algunos brasileños que no dominan
completamente el castellano o que mantienen muchas interferencias idiomáticas del
portugués, además de un fuerte acento, hablando el ―portuñol‖, comentan cómo ese hecho,
en diversas ocasiones, lejos de constituirse en un problema, representa si no una ventaja por
lo menos algo interesante, exótico, que llama la atención y suele agradar al interlocutor
cordobés.
El comentario de Maria a ese respecto refleja el de otros brasileños con los cuales
tuve la oportunidad de hablar.
R: ¿Cómo te ven los cordobeses?
M: Ellos se encantan, principalmente cuando hablo...
R: ¿Sí?
M: Sí, se encantan: ―ay qué lindo‖. Se ponen chochos cuando ven que es una
brasilera. Claro que hacen el comentario, porque estoy hace tanto tiempo... y no
consigo hablar bien. Pero ellos me ven bien...
Aunque, aparentemente, las dos situaciones expuestas anteriormente (la que se
plantea en los relatos de Marta y Carlos y la planteada por Maria) llegan a plantearse como
opuestas, podríamos pensar en dos aspectos sutilmente diferentes de la comunicación: el
hablar con y el hablar para. En el primer caso, el énfasis está puesto en el intercambio y en
la complicidad con el otro, en compartir un universo de códigos y referencias. La
constitución de un ―nosotros‖ opuesto a los ―otros‖, que no son capaces de participar
completamente de ese universo recreado en la conversación, se daría tangencialmente. En
el segundo, el énfasis se encuentra en dirigirse a estos ―otros‖, presentarse, a partir del
habla, ante su mirada y ser reconocidos como alguien diferente, pero cuya diferencia puede
ser valorada positivamente en determinados contextos. Lo principal aquí sería la
constitución de una imagen, una identidad brasileña para los cordobeses, que apreciarían lo
―exótico‖ (Hasenbalg y Frigerio, 1999; Frigerio, 2002) de esa representación a partir de los
estereotipos nacionales difundidos en el contexto espacio-temporal tratado. No obstante, en
alguna medida, siempre se habla con y para el otro. Aun así es posible pensar que se dé la
92
predominancia de una de las formas por sobre la otra, dependiendo del contexto de la
conversación, a partir de motivaciones internas y externas diferentes.
Por otra parte, la posición socio económica influye en la relación que el migrante
establece con su lengua materna fuera de su país. En ese sentido, fue posible constatar
casos como el de una madre brasileña de clase baja, residente en una villa, que prefería
evitar hablar portugués con su hija por indicación de la maestra y por miedo a que ésta
fuera discriminada en la escuela, mientras que entre varias madres brasileñas (antes que
entre los padres) de clase media pude notar una preocupación de que los hijos aprendan a
hablar portugués.
Más allá de lo nacional
Yo conocía gente, pero no se dio la cuestión de la amistad. Porque conocés a un brasilero
y tal vez no compartís mucho con esa persona, a no ser el hecho de que sea brasilero.
Entonces queda ahí la cosa.... (Suzana, 37 años clase media)
Podemos encontrar, entre los brasileños que viven en Córdoba, una gama más o
menos amplia en lo referente a la pertenencia social, aunque los extremos están poco
representados. Grosso modo, ejecutivos y profesionales con sus familias, trasladados por
razones de trabajo, son los que ocupan las posiciones socioeconómicas más altas.
Estudiantes universitarios, profesores de portugués, amas de casa, algún pequeño
comerciante (verdulería, venta de material fotográfico, etc) que atienden negocios
familiares representan la clase media y media baja68
. Músicos, bailarines, profesores de
capoeira y samba, conforme las condiciones concretas de trabajo que encuentren (número
de alumnos o de shows, barrio en donde enseñan, círculos en donde se desempeñan, etc),
también pueden ser considerados de clase media o media baja. Empleadas domésticas,
mozos, amas de casa, artesanos, trabajadores ocasionales (en jardinería, construcción,
pintura, etc) y vendedores ambulantes conformarían la clase baja.
No obstante el intento de categorización general, es necesario reconocer que la
migración y el proceso de inserción en la sociedad receptora ofrecen posibilidades de
reacomodación social. En ese sentido, a los capitales culturales, económicos, sociales que el
93
migrante trae de Brasil, se suman las condiciones locales concretas (tiempo de radicación,
redes sociales, posibilidad de aprovechamiento de capitales culturales —conocimiento de la
lengua, música, baile, etc— basada en los gustos y modas locales). Por esa razón, podemos
encontrar a profesores de portugués de clase alta, por ejemplo el caso de esposas de
empresarios que buscan esa actividad para ocuparse durante su estadía en Córdoba, y otros
de clase media baja, que imparten enseñanza básica del idioma en clases particulares o
centros vecinales69
.
A pesar de la complejidad y de la dificultad de clasificación, fue posible percibir
que entre los brasileños que viven en Córdoba la empatía basada en la nacionalidad no es
más fuerte que aquella basada en la clase social70
. Pensando empatía como identificación
que puede resultar en asociación, amistades, conformación de espacios comunes de
encuentro, fiesta, auxilio, etc, vemos que además del bajo grado de asociación que
encontraremos entre los brasileños, esa asociación está casi siempre supeditada a las
identidades71
de clase. De esa forma, veremos que, con raras excepciones (que suelen ser
los estudiantes universitarios), los frecuentadores del ―bar brasilero‖ son provenientes de
68
Sobre los criterios que empleo para la construcción de las clases sociales ver nota 47 en el capítulo 1. 69
Sobre la complejidad y los diferentes elementos que entran en juego para el posicionamiento en la
estructura social, Bourdieu afirma: ―La clase social no se define por una propiedad (aunque se trate de la más
determinante como el volumen y la estructura del capital) ni por una suma de propiedades (propiedades de
sexo, de edad, de origen social o étnico –proporción de blancos y negros, por ejemplo, de indígenas y
emigrados, etc-, de ingresos, de nivel de instrucción, etc) ni mucho menos por una cadena de propiedades
ordenadas a partir de una propiedad fundamental (la posición en las relaciones de producción) en una relación
de causa a efecto, de condicionante a condicionado, sino por la estructura de las relaciones entre todas las
propiedades pertinentes, que confiere su propio valor a cada una de ellas y a los efectos que ejerce sobre las
prácticas‖ (Bourdieu, 1998:10). ―Pero esto no es todo. Por una parte los agentes no están completamente
definidos por las propiedades que poseen en un momento dado del tiempo y cuyas condiciones de adquisición
sobreviven en los habitus (...) y por otra parte la relación entre el capital de origen y el capital de llegada o, si
se prefiere, entre las posiciones original y actual en el espacio social, es una relación estadística de intensidad
muy variable (...) Los individuos no se desplazan al azar en el espacio social (...) A un volumen determinado
de capital heredado corresponde un haz de trayectorias más o menos equiproblables que conducen a unas
posiciones más o menos equivalentes –es el campo de los posibles objetivamente ofrecidos a un agente
determinado; y el paso de una trayectoria a otra depende a menudo de de acontecimientos colectivos –guerras,
crisis, etc. –o individuales- ocasiones, amistades, protecciones, etc, etc. –que comúnmente son descritos como
causalidades (afortunadas o desafortunadas) aunque ellas mismas dependen estadísticamente de la posición y
de las disposiciones de aquellos a quienes afectan (por ejemplo, el sentido de las ‗relaciones‘ que permite a
los poseedores de un fuerte capital social conservar o aumentar este capital...‖ (Bourdieu, 1998:108). 70
Esta característica ya ha sido observada para los migrantes brasileños en otros lugares. Sobre ese tema,
Maxine Margolis afirma: ―Una de las características más marcantes de la comunidad brasileña de Nueva York
es el grado en que las diferencias de patrón social se sobreponen a una identidad nacional e lingüística
compartida…‖ (Margolis, 1994:339, mi traducción). 71
Empleo este término en el sentido de identificarse con, sentirse parecido a, tener cosas en común con
alguien. A la vez, tengo en cuenta el uso que Guber (2004:221) hace del mismo: ―como la definición de una
posición social como punto de encuentro y de cruce de relaciones sociales.‖
94
las clases baja y media baja. Los brasileños de clase media o media alta difícilmente
concurren a las fiestas y conmemoraciones organizadas en el bar. Sin embargo, en
determinados eventos organizados por el consulado, eran estos últimos los que
predominaban como público72
.
Además de las diferencias socioculturales, fue posible percibir que las diferencias
entre los brasileños, en este caso en la forma de conflictos, también se plantean por una
lógica opuesta a la basada en la diversidad. De ese modo, no son infrecuentes los conflictos,
especialmente entre aquellos que actúan en nichos laborales o de representación similares.
En este caso, es importante recordar que la percepción exotizada acerca de los brasileños en
Córdoba suele traer aparejada posibilidades restringidas y muy específicas de inserción
laboral y social calcadas en las representaciones cristalizadas sobre ellos. Las disputas por
ocupar estos lugares en los que los capitales culturales y simbólicos de la ―brasilidad‖ son
puestas en juego, surgen entre aquellos que se encuentran en posiciones similares.
Uno de estos casos conflictivos se dio con un músico, negro, que fue integrante de
un grupo de cuarteto en la ciudad. Robson, a cuyo perfil ya me referí en el capítulo
anterior, contó que tuvo una mala experiencia con otros brasileños con los cuales dividía
una casa. Separado provisoriamente de la esposa, Robson alquiló una casa con tres
compatriotas, uno de ellos también músico, el otro artesano y el tercero mozo en un bar
temático.
R: ¿Vos tenés tu documento brasilero?
Ro: No, porque unos amigos brasileros se encargaron de destruir. Yo no quiero
entrar en detalles, fue una mala experiencia pero ya está, ya pasó.... Me
destruyeron el pasaporte, todos los documentos... Hace casi un año. Hay una
denuncia penal ahí, pero no sé... ¡Eso es un crimen! Y yo estoy consciente de que
lo que sucedió fue por envidia, porque siempre que llegaba en casa, había 2 ó 3
minitas pidiendo autógrafo, pidiendo música.... Ellos sabían que yo era cantante
pero no sabían que yo tenía una cierta fama. E cuando lo descubrieron surgió la
72
Veremos más adelante, que algunos brasileños considerados ―típicos‖ (estereotípicos) eran invitados a
fiestas y eventos culturales del consulado, no importando su clase social.
95
envidia... Eso fue todo. Yo no tengo rabia de los brasileros, pero no tengo relación,
amistad, eso no.
R: ¿Y conocés otros brasileros aquí en Córdoba?
Ro: Sí, conozco, pero después de la mala experiencia que tuve con esos brasileños
decidí no dar más bola a ningún brasilero. Yo puse todos en la misma bolsa.
Ahora yo veo un brasilero y medio que desconfío. (Robson, 41 años)
Según Robson, la envidia de los compañeros frente a su situación de músico
―reconocido‖ en el barrio motivó la acción violenta. Los compañeros destruyeron
sus documentos brasileros, el RG (―Registro Geral‖, documento de identidad
brasileño) y el pasaporte. Es interesante notar esa selectividad en el objeto de
destrucción, justamente volcada hacia los papeles que lo identifican como
brasileño, marcando de forma simbólica la disputa por ser ―el brasilero‖ en la casa.
En ese sentido, aunque Robson se hizo conocido por cantar en un grupo de
cuarteto, un estilo musical reconocido como cordobés por excelencia, su aspecto
físico (negro con un peinado afro de largas trenzas que salen del alto de su cabeza)
lo identifica como ―brasilero‖, él era ―el brasilero‖ de ese grupo. Por otra parte, sus
tres compañeros eran blancos.
De la misma forma, fue posible observar disputas y conflictos entre
profesores de capoeira, entre percusionistas de grupos de ―batucada73
‖, entre
integrantes de la colectividad y entre bailarinas de samba. Críticas a las técnicas y a
la falta de legitimidad en las prácticas y ataques a la conducta moral de los
compatriotas fundaban los relatos de estos conflictos.
Algunos brasileños cercanos a estos círculos percibían estos conflictos
como una característica del grupo: ―Yo no sé por qué es así pero los brasileros son
muy desunidos, se pelean mucho, es muy difícil unir a todo el mundo para hacer
algo en común.‖ (Islene, 58 años)
Es viable pensar que esta circunstancia influya sobre la dispersión y baja
asociatividad de los brasileños, o en el carácter inestable de la asociación, cuando se da.
73
El término ―batucada‖ es empleado para designar varios ritmos y estilos musicales brasileños en donde
predomina la percusión.
96
Otra característica que contribuye a este panorama se relaciona al perfil predominante de
dicho grupo, conformado en gran parte por mujeres unidas conyugalmente a argentinos.
Esas mujeres, de un modo general, se insertan socialmente a través de las redes sociales de
los maridos, de los familiares y amigos de éstos, en la gran mayoría de los casos,
argentinos. Difícilmente forman sus propias redes con otros brasileños y cuando lo hacen
esto suele partir de un encuentro casual en el que conocen a una compatriota con la que se
hacen amigas. En general, en el mejor de los casos, la asociación se da entre dos o tres
amigas que se reúnen de vez en cuando para conversar y ―matar as saudades‖. Cuando los
maridos o cónyuges argentinos se interesan por reunirse con otros brasileños, las mujeres
brasileñas tienen mayores posibilidades de asociarse aunque, como detallaré en el capítulo
5 al tratar del funcionamiento de la extinta ―colectividad‖, es posible que queden
supeditadas a las decisiones de los hombres.
Diferentes formas de estar
La percepción que los brasileños tienen de su situación en la Argentina se conforma
a partir de ambas referencias nacionales, la de origen y la de destino, que se relacionan
también con otras cuestiones más específicas como las referentes al tiempo (la época en que
vivían en Brasil, el momento en que llegaron a la Argentina) y al espacio (la ciudad de
origen, el barrio, etc.). Otros elementos se combinan con las referencias a lo nacional e
influencian las posibilidades de inserción social y la autopercepción de lo ventajoso o
desventajoso de su situación. Entre esos elementos se encuentran:
a) la posición social específica del migrante en su sociedad de origen y los
diferentes capitales (culturales, sociales, económicos) que trae;
b) las circunstancias de radicación en el nuevo destino (por ejemplo la existencia
previa de redes sociales de apoyo o la pronta formación de esas redes, las
características de esas redes, la mayor o menor posibilidad de inserción
laboral);
c) la resignificación de los capitales traídos a partir del contexto local, además de
la adquisición (o pérdida) de capitales en el lugar de destino;
d) y el tiempo de radicación
97
En los casos de Maria y de Wilson, analizados previamente, fue posible apreciar
cómo dos migrantes provenientes de grandes ciudades y de extracción social baja, pueden
percibir su situación de manera radicalmente opuesta. Los elementos ya comentados
anteriormente, como los lazos de amistad, el mayor conocimiento del lugar de destino,
relacionados a una experiencia previa de migración y al mayor tiempo de radicación, la
relación —de mayor o menor satisfacción— con el trabajo y las expectativas de cada uno
influyen decisivamente en las diferentes percepciones.
Kátia, 46 años, rubia, nacida en São Paulo, periodista de profesión, vino a la
Argentina acompañando al marido, publicitario, que vino por trabajo y se dedicaba a la
administración del hogar. Vecina del Cerro de las Rosas, uno de los barrios más valorizados
de Córdoba, sus hijos estudiaban en uno de los colegios más caros de la ciudad, y tenían
por compañeros a hijos de políticos y empresarios locales. En una conversación informal,
Kátia se quejó por ser discriminada, por la falta de amigos, por la falsedad de la gente en la
Argentina. ―Delante tuyo ellos dicen que adoran a Brasil y te piden hablar portugués
porque es muy dulce y bonito, pero por detrás ellos hablan mal.‖ (Nota de diario de
campo.)
Después de tres años en la ciudad, la carencia de ámbitos propios de sociabilidad
traducida en la ausencia de amigos también era referida por Kátia. Según ella, sin embargo,
los hijos no sufrían el mismo problema. Las relaciones amistosas dependían del marido, la
pareja se relacionaba ocasionalmente con dos o tres parejas de argentinos, cuyos maridos
trabajaban juntos. Sin embargo, cuando no estaban los maridos, las mujeres no tenían una
relación suficientemente sólida para encontrarse por cuenta propia.
Para Kátia, el episodio más significativo de la discriminación que sufría había
ocurrido en la peluquería. Había ido a afeitarse la cabeza antes de salir de vacaciones y los
peluqueros trataron de convencerla de no hacerlo. Ella, entonces, argumentó que no
importaba su apariencia adónde iba porque casi nadie la vería, ya que estaría en una playa
alejada, en Bahia. Más tarde, fue visitada por una amiga que había estado en la peluquería
unos instantes después que Kátia, y ésta le contó que los peluqueros le habían dicho ―¿Ves
a esa que va ahí? Se peló porque va a pasar unas vacaciones en una isla privada, allá en
Brasil. Esa gente viene a ganar dinero y no dejan nada aquí, van a gastar todo allá en su
tierra.‖ (Nota de diario de campo). Kátia se sorprendió con el comentario porque creía que
98
trataba muy bien a todos: ―Yo trato bien, doy propina, porque creo que tiene que ser así...‖
(Ídem). Según ella, ese fue el punto de partida para que percibiera la falsedad de los
argentinos. ―Y lo peor es que eso no es sólo cosa de los pobres‖ (ídem). La referencia de
Kátia era a las personas que trabajaban en su casa, jardineros, pintores, electricistas que,
extrañamente a sus ojos, tenían formación universitaria, eran estudiantes o profesionales y,
a su ver, también actuaban de esa forma.
La posición que siempre había tenido debido a su nivel social se veía cuestionada.
Acostumbrada, en Brasil, a ser tratada con respeto y cierta reverencia por choferes,
peluqueros y jardineros, ubicados de manera clara en una posición social subalterna, Kátia
se sentía hostilizada por los que ocupaban estas posiciones en Argentina (que, por otra
parte, eran las personas con las que tenía mayor contacto). El hecho de que las diferencias
sociales no fuesen tan marcadamente jerarquizadas, (ya que los sirvientes disponían de
formación universitaria, cosa prácticamente impensable en Brasil) y la diferencia de
percepciones de brasileños y argentinos en lo referente a las relaciones entre las clases la
desubicaban y le provocaban sensación de malestar. Para Kátia, el hecho de dar propina
parecía suficiente para agradar y ser respetada. Su inadecuación se debía a la confrontación
con otras pautas culturales basadas en una concepción diferente de las jerarquías sociales y
de los comportamientos esperables para cada elemento de esa jerarquía. Por otra parte, no
se debe subestimar la hostilidad real de la que Kátia puede haber sido objeto. El discurso de
los peluqueros (―Esa gente viene a ganar dinero y no dejan nada aquí, van a gastar todo
allá en su tierra‖) revela una postura xenófoba que adjudica al migrante el papel de
enemigo y de usurpador, sea del empleo, del dinero, de las tierras, etc, reflejando lo que
Sayad llama presencia ausente, el hecho de estar pero no pertenecer y de esa forma ser visto
como oportunista.
Ubicada en una posición social y económica ―envidiable‖, Kátia comentaba sentirse
muy sola e infeliz viviendo en Córdoba. No tenía amigos, no desarrollaba ninguna
actividad por cuenta propia y dependía del marido para todo. En breve, Kátia volvería a
Brasil, el período de trabajo del marido en Córdoba estaba a punto de terminar y Kátia
decía estar aliviada.
99
En un mundo en el cual abundan las divisiones y fronteras de exclusión, justificadas
por categorías naturalizadas basadas, por ejemplo, en género, edad, color de piel, nivel de
instrucción, situación socioeconómica, aspecto físico, etc, la nacionalidad diferenciada del
migrante forma con las demás categorías un rompecabezas complejo, cuya conformación
depende de todas las piezas y del momento en que se disponen en conjunto. De esa forma,
la nacionalidad diferenciada o la no-nacionalidad —ya que puede ser vista como la
posesión de algo distintivo o como la ausencia de la nacionalidad local— no es un
determinante en sí mismo, sino una variable relacional en la construcción de innumerables
formas de diferenciar, excluir, incluir, etc. A partir de esa idea, podemos comprender que
en determinados contextos el ser identificado como brasilero en Córdoba puede ser positivo
y provechoso para el inmigrante y que en otros sea motivo de discriminación y exclusión. A
su vez, la percepción que el propio migrante tiene de su situación puede ser diferente de lo
podría suponerse, teniendo en cuenta su situación socioeconómica. En ese sentido, el
estudio de los inmigrantes brasileños en Córdoba pone de manifiesto el carácter contextual,
provisorio y construido de la categoría migrante74
.
Diferentes de los otros, los migrantes también son diferentes entre sí. Cuestión
obvia pero no tanto si pensamos en la impresión que muchos tienen de que los extranjeros,
o sea, de que los chinos, los coreanos, los bolivianos, los brasileños... son todos iguales75
.
Aquello que es diferente en el migrante se acentúa a medida que se aleja de los
parámetros ideales y de normalidad de la sociedad receptora. El migrante pobre, enfermo,
preso, etc., es más ―migrante‖ que los demás. Porque es más ―diferente‖, porque no
―encaja‖ en los parámetros deseados por las normas sociales. En relación al status civil, lo
mismo sucede. El migrante indocumentado está más expuesto a situaciones problemáticas
que el que pudo regularizar su situación migratoria. La importancia no sólo práctica sino
74
Como referí en la introducción, el mismo uso de la palabra migrante puede ser problematizado. Tomada
como una categoría a priori, este término no aparece en ninguna de las fuentes empíricas a que recurrí.
Ninguno de los brasileños a los cuales entrevisté, encuesté o con quién hablé informalmente se autodenominó
de esa forma o empleó ese término en cualquier situación. 75
Es importante recordar que los estereotipos nacionales pueden guardar una relación bastante estrecha con la
situación de las naciones entre sí y la imagen proyectada de cada nación en el contexto mundial, en función de
relaciones de poder y subordinación. A ese respecto Sayad afirma que ―como los efectos de la condición
social duplican los efectos del origen nacional, el migrante originario de los países dominados, que son casi
todos los países de emigración, (...) siempre es remetido a su condición de origen, o sea , a su país y a su
nacionalidad...‖ (Sayad, 1991:268).
100
también simbólica de la documentación entre los migrantes puede ser vislumbrada en el
episodio de la destrucción de los documentos de Robson. En el capítulo siguiente trataré el
tema de las consecuencias del status civil y de la posesión o no de la documentación local
sobre las vidas de los migrantes.
101
CAPÍTULO 4 - LÓGICAS Y LÍMITES DE LA LEGALIDAD
En un mundo de naciones, los ciudadanos son ciudadanos de su país y lo que marca
su existencia legal es la documentación; es necesario poseer documentos para ser
oficialmente parte de la sociedad nacional, para comprobar un origen, un lugar y un destino
social. En el caso de los extranjeros, la documentación no es un requisito para ―ser‖ sino
para ―estar‖. Aunque, superficialmente, se la pueda considerar solamente como una
imposición jurídica, se proyecta en los esquemas valorativos, de pensamiento y acción. Su
carencia pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos
muchos de los indocumentados.
En este capítulo trato la cuestión del status legal entre los migrantes brasileños en
Córdoba. El enfoque se centra, por un lado, específicamente, en los casos en que la carencia
o las dificultades para obtener la radicación y la documentación local afectan
dramáticamente a las vidas de estos migrantes, comparando con algunos casos que o bien
se ajustan a la norma legal o no son percibidos como problemáticos por los migrantes.
Para los brasileños, el ingreso a la Argentina en la condición de turistas es
relativamente fácil. Con la presentación del RG, el documento de identidad brasileño, y un
breve trámite que se realiza en la frontera, se obtiene una visa de turista válida entre 30 y 90
días. De esa forma, aquellos brasileños que quieran ingresar a la Argentina no se
encuentran con muchos obstáculos. Pasados los 90 días, existe la posibilidad de pedido de
prórroga por otros 90 días. Sin embargo, una vez instalados en el país, aquellos que
ingresaron sin tramitar previamente su radicación provisoria o permanente en los
consulados argentinos en Brasil, se ven en la situación de ilegales. Esta situación se hace
visible, especialmente, a través de la carencia del DNI76
, el documento de identidad
argentino. Requisito solicitado invariablemente en diferentes situaciones de la vida
cotidiana, la posesión o no del DNI divide a los brasileños en ―documentados‖ y
―indocumentados‖ y a estos últimos en aquellos que se ven perjudicados por la carencia del
DNI y los que logran vivir al margen de la legalidad sin mayores problemas.
76
Documento Nacional de Identidad. Sigla utilizada para referirse al documento de identidad argentino.
102
Para un primer acercamiento a esta temática, recurrí a los datos cuantitativos,
recabados a partir de los cuestionarios aplicados a los brasileños que se acercaron al
consulado y desearon contestarlo77
.
Tabla 1.4: Situación de los brasileños respecto a la documentación
Hombres Mujeres Ambos sexos
Posee documento
argentino
10 (41,7%) 13 (25%) 23 (30,3%)
No posee documento
argentino
7 (29,2 %) 19 (36,5%) 26 (34,2%)
Documentación en trámite 2 (8,3%) 1 (1,9%) 3 (3,9%)
No responde 5 (20,8%) 19 (36,5%) 24 (31,5%)
Total 24 (100%) 52 (100%) 76 (100%)
Fuente: elaborada por la autora en base a las encuestas aplicadas en Córdoba.
El análisis del corpus muestral, compuesto por 76 encuestas realizadas entre
brasileños residentes en la ciudad de Córdoba y municipios vecinos, expone silencios
significativos. La tabla 1.4, elaborada a partir de las encuestas muestra que el 36,5% de las
mujeres y cerca del 20% de los hombres no contestó a la pregunta sobre la situación
respecto a posesión o no del DNI. El hecho de que muchos encuestados contestaran
ambiguamente o no contestaran a ese ítem por escrito puede ser tomado como una señal de
la tensión involucrada en el tema78
. Sin embargo, no hubo resistencia para abordar el tema
de la posesión o no del documento de extranjeros (el DNI de extranjeros) en conversaciones
y entrevistas
Según podemos ver en la tabla 1.4, solamente cerca del 30% de los encuestados,
considerando a ambos sexos, declaran poseer documento argentino. La diferencia entre los
sexos no es despreciable: más de 41% de los hombres contestaron tener el documento, entre
las mujeres sólo el 25% afirmaron lo mismo. Si a estos porcentajes sumamos los que
77
En la Introducción expongo las condiciones de aplicación del cuestionario. En el capítulo 1 abordo otros
datos obtenidos a partir de esta fuente. 78
Las encuestas fueron aplicadas a aquellos que se acercaban al consulado. Creo que este dato metodológico
revela algunos sentidos asociados a la cuestión de la documentación Es posible pensar que algunos temieran
dejar registrado, por escrito, en un cuestionario aplicado en una institución oficial su situación legal en la
Argentina, aunque la irregularidad de su status no interfiera en sus derechos de ciudadanos brasileños frente a
representación diplomática brasileña.
103
estaban tramitando la documentación, vemos que cerca de 50% (41%+8,3%) de los varones
tienen o están en condiciones de obtener el documento. En el caso de las mujeres, sólo el
27% está en la misma situación. Aunque de modo general el número total de
indocumentados es alto, vemos que porcentualmente los hombres documentados son el
doble de las mujeres. En la práctica esa cuestión es aún más significativa si consideramos el
hecho de que la población de brasileños que vive en Córdoba es mayoritariamente
femenina.
A partir del trabajo de campo fue posible profundizar sobre esta cuestión y sobre las
consecuencias de la situación de ilegalidad e indocumentación.
Los permisos para radicación temporaria o permanente dependen de innumerables
trámites burocráticos: sellados, traducciones que representan un costo económico
significativo. Estos permisos son otorgados a padres, cónyuges o hijos/as de argentinos (o
de extranjeros legalmente radicados); religiosos de cultos oficialmente reconocidos,
estudiantes secundarios o universitarios que desarrollen sus estudios en el país;
trabajadores contratados, empresarios o representantes de empresas extranjeras; rentistas,
pensionados o migrantes que dispongan de un capital mínimo de $100.000 (cien mil pesos)
para inversión en la Argentina. Otorgada la radicación el migrante puede dar entrada a los
trámites para obtener el DNI. Para los que no lo poseen, las consecuencias son variadas y
pueden afectar o no a diferentes esferas de la vida.
En el caso de los brasileños/as casados con argentinas/os, el casamiento posibilita la
gestión de la radicación permanente. Sin embargo, muchas de esas relaciones no están
registradas legalmente a través del casamiento civil. Esta situación es particularmente
importante en Córdoba y afecta especialmente a las mujeres. Las mujeres representan casi
el 70% del total de los brasileños en la ciudad, vienen solas o con sus hijos (brasileños, en
su mayoría), en muchos casos para unirse a un novio o cónyuge argentino o motivadas por
relaciones entabladas con argentinos.
Una vez establecidos ilegalmente en la Argentina aquellos que desean regularizar su
situación deben pagar las multas y los costos de los trámites referentes a la radicación y
documentación y, además, deben disponer de alguien en Brasil que pueda iniciar los
trámites. Los migrantes de menor condición socioeconómica difícilmente pueden afrontar
los gastos de estos procesos.
104
Historias sin documento
Como mencioné, las mujeres representan prácticamente el 70% de los brasileños
que viven en Córdoba. A partir de los datos obtenidos en la encuesta, se pudo observar
que, comparativamente, están en peor situación respecto a la posesión de documento local
que sus compatriotas varones. A partir del trabajo de campo y de las entrevistas fue posible
confirmar este panorama.
Las tensiones generadas por ocasión de los trámites para obtener la documentación
emergen en el relato de Lívia, de 32 años, que vino de Río de Janeiro hace 10 años para
vivir en pareja con un argentino:
La situación aquí es que siempre dicen que los brasileños vienen porque nos
morimos de hambre allá, y además dicen que todos tenemos SIDA. Somos muy
discriminados aquí y las personas nos ofenden mucho; para hacer los documentos
nos piden hasta la última gota de sangre que tenemos. (Lívia, testimonio escrito)
A las dificultades materiales para la realización de los trámites burocráticos se
suman las barreras simbólicas de la discriminación real o imaginada, basadas en
estereotipos negativos acerca de los brasileños.
Respecto a los migrantes con hijos, las dificultades que derivan de la carencia de
documentación se extienden a éstos y se manifiestan de manera muy dramática en el
momento de la matrícula escolar. En el caso de los niños indocumentados, aunque muchas
escuelas los matriculen provisoriamente, la amenaza de quedar excluidos del sistema
escolar existe.
Para Jussara, de 31 años, este es un motivo de gran angustia. Ama de casa,
procedente de Manaus, madre tres hijos brasileños de 13, 10 y 7 años, vino a Córdoba hace
3 años para estar junto a su novio argentino. Todos los años desde su llegada, Jussara se ve
obligada a firmar una declaración, en la escuela, de que pondrá en día la situación legal de
sus hijos y presentará la documentación. Sin embargo, como todos sus hijos son brasileños,
los costos de los trámites se multiplican y Jussara no puede afrontarlos. En la escuela la
105
amenazaban con impedir la matrícula de los niños al año siguiente o con considerar nula la
matrícula provisoria del año corriente.
Otro obstáculo importante que se presenta a los indocumentados se relaciona con el
suministro de los servicios públicos de salud. Para Maria Clara, de 37 años, que vino desde
Porto Alegre como vendedora ambulante de bijouterie y vive desde hace 8 años en
Córdoba, con su cónyuge argentino y dos hijas, de 8 y 14 años (esta última también
brasileña), la falta de documentación le ocasiona importantes restricciones en el momento
de obtener la medicación que debe tomar, de por vida, debido a una grave enfermedad
crónica. Paciente del hospital Rawson, un hospital público, y trabajando en una verdulería
con el cónyuge, Maria Clara fue advertida por la asistente social del hospital que, sin la
presentación del documento, ya no le suministrarían los medicamentos Sandra, de 27 años,
enferma crónica, embarazada, y paciente del mismo hospital es otra brasileña que vive este
problema.
La posibilidad que tienen los indocumentados de acceder a los servicios públicos de
educación y salud se relaciona frecuentemente con la buena voluntad de los agentes del
Estado: maestros, enfermeros, médicos, administrativos que pueden seguir la ley79
al pie de
la letra o actuar en los intersticios de las normas institucionales. Aun así, esa ―buena
voluntad‖ tiene su límite. El director de escuela puede dejar que el alumno indocumentado
siga cursando pero no puede, teóricamente, certificar su aprobación.
Por otra parte, frente a las autoridades locales civiles y policiales, la situación de los
migrantes indocumentados es de constante vulnerabilidad. Considerados sospechosos a
79
La mayor parte del trabajo de campo para esta investigación fue llevada a cabo antes de la promulgación de
la nueva ley de migraciones en la Argentina. La nueva Ley de Migraciones Nº 25.871 promulgada el 20 de
enero de 2004, reconoce las necesidades de los migrantes dentro de la categoría de derechos humanos. En su
artículo 7º, la nueva ley prevé que ―En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su
admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea éste público o privado; nacional, provincial o
municipal; primario, secundario, terciario o universitario‖. El artículo 8º, por otra parte, prevé que ―No podrá
negársele o restringírsele, en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención
sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria‖. El artículo 14
postula, además, que ―El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal,
favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia,
especialmente las tendientes a (...) d) La organización de cursos de formación, inspirados en criterios de
convivencia en una sociedad multicultural y de prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a
los funcionarios y empleados públicos y de entes privados‖. El artículo 17, a su vez, prevé que ―El Estado
proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación
migratoria de los extranjeros‖. Aunque los mecanismos discriminatorios instalados en las prácticas
burocráticas pueden sobrevivir largamente a nuevas normativas, es posible que la puesta en práctica de la
106
priori en determinadas circunstancias, están expuestos a diferentes formas de abusos de
poder. La descripción del caso a seguir revela la vulnerabilidad a la que pueden exponerse
estas personas.
Deise, tiene cuarenta años y vive en Córdoba hace 11 años. Dejó 6 hijos con la
exsuegra en Nilópolis, (cerca de Río de Janeiro) para juntarse a su compañero argentino,
con quien tiene, ahora una hija de 5 años. Sobrevive de trabajos de manicura a domicilio,
limpieza de casas, y otras tareas ocasionales. Una de sus hijas brasileñas de 22 años, madre
de tres hijos pequeños también vive con un argentino. Ambas están ilegalmente en el país y
carecen de documentación local. En una conversación informal, Deise contó el siguiente
episodio, ocurrido 4 años atrás: trabajando en un negocio local, la habían mandado
depositar dinero en el banco. En el camino, fue abordada por un ladrón que le llevó la
cartera con el dinero y recurrió de inmediato a la seccional de policía para denunciar lo
ocurrido. Una vez en la comisaría y frente a su condición de extranjera indocumentada,
Deise fue considerada sospechosa y pasó todo el día encarcelada ―para averiguaciones‖. La
hija, que le fue a llevar cigarrillos y otros objetos de uso personal, me contó que quiso irse
rápido de allí porque tenía miedo: ―Y si me encarcelaban a mí también... Al final, ¡soy
brasileña!‖. Finalmente, Deise logró salir gracias a la intervención de un sobrino de su
cónyuge que trabajaba en la policía. Aun así no quisieron aceptar su denuncia. Finalizando
el relato, Deise comentó: ―Ahora me pueden robar, violar, cualquier cosa, nunca más voy a
la policía, ni loca...‖
Por otra parte, las cuestiones de orden legal pueden representar un obstáculo no sólo
con relación a la posesión o no del documento argentino. La imposibilidad de volver a su
país es otra cuestión que puede fundarse en inconvenientes legales apoyados en una lógica
social y económica que puede transformarse, en algunos casos, en una especie de trampa.
Aunque para muchos brasileños —y especialmente brasileñas— el establecimiento de una
relación amorosa sea el motivo determinante para la decisión de mudarse a Córdoba,
algunas de esas mujeres se quedan en la ciudad aún después de terminadas las relaciones.
Los hijos argentinos, frutos de estas relaciones, son uno de los motivos
nueva ley facilite la vida de los migrantes y haga más difícil la ocurrencia de casos como los relatados en esta
tesis.
107
Conçeição, de 19 años, madre de un bebé de un año, indocumentada y separada de
su cónyuge, no puede volver a Brasil. El padre de su hija no la autoriza a llevar el bebé y
tampoco contribuye económicamente para su mantenimiento. Desempleada y lejos de los
familiares que viven en Bahia, Conceição se encuentra ilegalmente en el país.
Teóricamente, no puede irse y tampoco puede quedarse. En las instancias burocráticas y
legales necesarias para resolver el caso, Conceição se veía expuesta a situaciones
humillantes. Así sucedió en el juzgado de menores, cuando un funcionario la trató
groseramente, intentando tocarla y ofreciéndole dinero ―como si yo fuera una prostituta‖,
contó.
Estas mujeres tienen más cosas en común que su nacionalidad y el hecho de vivir
ilegalmente en Córdoba. Todas viven de manera dramática la situación de indocumentadas.
Todas vinieron a Córdoba o aquí se quedaron por su cónyuge argentino y tienen hijos
pequeños. Algunas viven sin documentos desde hace mucho tiempo. Aunque ser madre o
cónyuge de argentinos (en el caso en que legalicen el lazo a través del casamiento civil) les
da la posibilidad de solicitar la radicación definitiva, las barreras simbólicas, burocráticas, y
socioeconómicas actúan como un poderoso obstáculo para la legalización de su situación.
La lógica de estas situaciones no se limita a los aspectos legales o burocráticos. La
carencia de la documentación y la situación de ilegalidad pueden convertirse, para estas
personas, y muy especialmente si son provenientes de los estratos socioeconómicos menos
favorecidos, en un poderoso mecanismo de exclusión del acceso a los derechos
ciudadanos.80
. Además, las mujeres parecen estar especialmente expuestas a las
complicaciones y restricciones derivadas de la ilegalidad y de la falta de documentación.
Uno de los motivos más visibles es la tenencia de los hijos. Por razones culturales y
sociales, una vez disuelta la relación conyugal son las mujeres las que se encargan de los
hijos y las cuestiones relacionados a su crianza (cuidado, soporte económico, matrícula
escolar, control médico, etc.) recaen sobre ellas. Por otra parte, pude observar a varias
mujeres que vinieron de Brasil con sus hijos brasileños para formar una nueva pareja con
un argentino. Más allá de la formación de una nueva pareja, las responsabilidades sobre los
hijos nacidos antes de la relación suelen quedar exclusivamente a cargo de sus madres.
80
Sin duda, las dificultades enfrentadas debido a las trabas burocráticas y legales no son exclusiva de los
migrantes, sino que es posible suponer que los más desfavorecidos en la posesión de capitales culturales y
socioeconómicos se vean en situación de desventaja frente a estas instancias.
108
El proceso de obtención de la radicación legal, que culmina con la obtención del
DNI de extranjeros, implica una cierta competencia burocrática de la que ni siempre
disponen los migrantes. El/la interesado/a debe disponer de dinero para pagar los trámites,
tiempo para realizarlos (si trabaja, debe obtener permiso para ausentarse, si cuida a los
niños, debe encontrar a alguien que lo/la reemplace) y también cierto nivel de instrucción,
conocimiento básico del idioma y sentido práctico para el llenado de formularios y
cumplimiento de las diversas instancias requeridas por el proceso de radicación. Las
indicaciones de los funcionarios de migración y de los consulados no siempre son muy
claras y suponen el conocimiento previo de algunos aspectos burocráticos. A esto se suma
el maltrato real o percibido por parte de estos agentes burocráticos. De esa forma, aquellos
que disponen de menor capital escolar tienen menos posibilidades de regularizar su
situación, aun cuando se adecuen a los casos previstos por la ley para extranjeros pasibles
de radicación.
A la condición socioeconómica y de competencia idiomática pueden sumarse otras
cuestiones. En el caso de Conceição, se suman las derivadas de representaciones
estereotipadas fundadas en imágenes construidas en base a las categorías de género, edad y
nacionalidad. Las representaciones sobre los brasileños en Córdoba los asocian a la
extroversión, simpatía, alegría y sensualidad. En el caso de las mujeres brasileñas, éstas son
percibidas como liberales sexualmente y especialmente erotizadas. Estas representaciones
que según el contexto pueden tener consecuencias positivas sobre las relaciones entre
brasileños y argentinos son un arma de doble filo y pueden exponer, especialmente a las
brasileñas, a situaciones vejatorias.
Sellos, discusiones y papeles para estar
Las trabas representadas por la lentitud y la ineficiencia del sistema burocrático, la
multiplicidad de etapas a cumplir y los altos costos traen como consecuencia un gran gasto
de tiempo, energía y dinero que deben ser invertidos para la obtención de la radicación y
posterior documentación. Esta situación puede afectar incluso a aquellos cuya situación
migratoria, capital escolar y económico podrían ser considerados propicios para la
realización del proceso de radicación. Claudia, profesora de portugués, de 35 años de edad,
109
tiene auto y casa propia; llegó a Córdoba en 1994, acompañando al marido, y cuenta de la
siguiente forma lo que para ella fue su peor experiencia en la Argentina:
C: Yo llevé 4 años para terminar de hacer los papeles. Fue todo súper complicado.
Nosotros nos casamos en el registro civil allá en Río (de Janeiro) y nos dijeron que
teníamos que registrarlo en un consulado argentino en Brasil, y lo registramos.
Entonces, con eso, yo imaginé que iba a llegar acá y tener los papeles para
trabajar. Pero cuando llegué aquí para dar entrada en los documentos vino todo
aquel papeleo, aquella burocracia... Había que traer todos los documentos
[traducidos] por un traductor público... Pidieron mi partida de nacimiento
registrada y certificada en un consulado argentino de Brasil, que en la época salía
carísimo, 10 o 15 dólares para cada documento. Y, de nuevo pidieron otro sello
que faltaba en la partida de casamiento, que salía otros 10 dólares... Entonces tuve
que mandar todos los documentos nuevamente a Brasil...
R: ¿Y vos tenías a un gestor o a alguien que hiciera los trámites allá?
C: Estaba mi mamá. Y además todo el dinero loco que gasté... Pusieron todos esos
sellos y yo presenté de nuevo toda la documentación. Fue en la época del
departamento de migraciones, ni sé si sigue allá... en la calle Caseros... Sí, era un
horror. Allá te trataban como si fueras un perro. Me acuerdo que llegaba a las 6
de la mañana y me quedaba en aquella fila para que te dieran un número, un frío
infernal... Y a veces te decían: No, se terminaron los números... Y había que volver
al otro día, todo de nuevo... Yo pasaba horas allí, salía a las 2 de la tarde. Y ellos
te trataban como un perro, peor que un perro. Y ahí empezaron con la burocracia,
y me mandaron a un hospital público para hacer un millón de análisis... para ver
si tenía Sida, si tenía Chagas, para ver si yo tenía no sé qué y no sé qué,
radiografía de todo... Y como tenía que ser en un hospital público,...hasta que te
daban el turno... Ahí pasaron meses hasta conseguir el turno.... Y me acuerdo que
me mandaron a 500 lugares diferentes para hacer todos los análisis. Y en esa
época, yo estaba con poca plata porque mi marido tenía muchas deudas, y mi
suegra me ayudó, pagó la traducción de todos los documentos. Entonces los tuve
que mandar a Buenos Aires, al Ministerio de Relaciones Exteriores... Ahí demoró
110
de nuevo, no sé cuánto tiempo, un montón. ¡Todo tardaba muchísimo tiempo! Era
una burocracia tremenda, entonces demoraba.... Después, me mandaron a la
Interpol, en la Policía Federal. Y ellos investigan para ver si no tenés antecedentes
[policiales] etc. Y entonces, a la Policía Federal yo tuve que ir tres veces. Porque
la primera vez ellos habían perdido no sé qué y tuve que volver... Después, cuando
fui por segunda vez, ya no era allá, había cambiado de lugar. Y tuve que ir otro día
al otro lugar. Y todo era así... ¡Y nadie sabía decirte nada! Entonces una iba, se
quedaba horas esperando y no conseguía ninguna información concreta. En
realidad, era mala voluntad, porque no se les daban las ganas de informar. Porque
yo presencié, en migraciones, lo que me dio un odio mortal, que llegó una chica
con pasaporte de Estados Unidos y ellos la hicieron pasar adelante y entrar antes
que todo el mundo. Y estaba lleno de gente... estaba lleno de bolivianos, y los
bolivianos, entonces, ni hablar, para ellos eran peor que un perro. Porque a los
brasileros nos trataban como un perro, ahora, boliviano, directamente ni siquiera
perro era. Te trataban en el terror, ahí. Y me dio tanto odio ver aquello, tanto
odio, una impotencia... Y yo pensaba: no puede ser, nosotros aquí en la fila, con
número, esperando hace horas... Y ella, porque era americana, pasaba antes que
todos. Entró y fue a hablar con el director, o qué sé yo quien mandaba. Y todo el
mundo, esperando... Bueno, con todo eso, después de 3 años, conseguí la
residencia precaria. Era un papel que había que renovar cada 3 meses, que era
otra cosa para sacarte dinero, porque cobraban para renovar. Mirá, fue de
terror...
R: ¿Y cuánto tiempo estuviste con esa residencia precaria?
C: Ah, no sé bien, pero pasaron 4 años hasta que pude terminar todo el trámite.
Pero te cuento, después que me dieron la precaria, yo iba prácticamente una vez
por semana para ver si estaban listos los documentos. Y, de nuevo, en la fila dos
mil horas, esperando para que te atiendan y ellos decían: ‗no, la documentación
no llegó de Buenos Aires‘. Y yo pensaba, ¡no es posible, no puede ser que demore
tanto! Y fue tanta cosa, tanto rollo... Y ellos decían que faltaba un papel, que
faltaba el sello, le dieron tantas vueltas que no podés imaginar. Y entonces llevó
casi 4 años, unos 3 años y medio para salir el papel que te dan, para dar entrada
111
con el pedido del DNI. Mirá fue una tortura... la peor experiencia que tuve en la
Argentina...Cada vez que me acuerdo pienso que no sé cómo no desistí... Creo que
es porque una necesita realmente... (Claudia, 35 años, entrevistada en su casa)
A diferencia de los casos anteriores, Claudia tuvo todas las condiciones para
regularizar su situación legal y obtener el documento (casada legalmente con un ciudadano
argentino, suficientemente instruida y con tiempo disponible para llevar a cabo los trámites,
disponía de redes sociales en Brasil y en Argentina que la apoyaron logística y
económicamente, podía afrontar los gastos del trámite, etc.). A pesar de eso, vivió el
proceso burocrático como una experiencia traumática, como lo peor que ha pasado en su
vida. Sin embargo lo lleva a cabo por necesidad, necesita los documentos para tornarse una
persona ―aquí‖ y emprender su vida en este país, para sentirse haciendo las cosas como se
debe. Ése, incluso, fue el motivo alegado para legalizar su unión con Juan (Pero dije ―yo no
quiero estar ilegal‖. Así que nos casamos en Río de Janeiro, sólo los dos, sin familia, sin
nada, sólo por civil).Claudia buscaba construir una vida en Córdoba, quería buscar trabajo,
alquilar una casa, tener hijos. Aunque la carencia de los documentos no impide, en la
práctica, ninguna de estas acciones, sí las condiciona.
En su relato podemos identificar, también, la importancia de las redes familiares en
Córdoba y en Brasil para la concreción de los trámites. En el caso de Claudia, la madre
realizaba los trámites en Brasil y la suegra le prestó dinero para las traducciones. Por esa
razón, cuando estas redes no existen o no pueden aportar ayuda, la situación puede hacerse
más difícil.
Los documentables
El status referente a la legalidad y la documentación, por un lado, y el nivel
socioeconómico de los migrantes, por el otro, influye en las condiciones de vida y en su
percepción acerca de su situación como migrante. El peso de las condiciones sociales
resalta si consideramos a los brasileños en mejor situación. En este caso, las trabas
burocráticas pueden ser una presencia incómoda pero no llegan a ser limitantes. El caso
expuesto a continuación ilustra una autopercepción positiva de la situación como migrante,
más allá de la burocracia. Luana, de 19 años, vivía en Porto Belo, Santa Catarina y había
112
venido a Córdoba hacía 6 meses para asistir a la universidad y estar con su novio argentino.
Estudiando en un instituto preparatorio para ingresar a la carrera de medicina, Luana
evaluaba de esta forma su experiencia en Córdoba:
L: Es hermoso, mis padres me dieron una oportunidad maravillosa, tengo mucho
que agradecer. Estar lejos es difícil, pero es necesario madurar y dar valor a las
cosas. Sólo damos valor cuando ya no las tenemos más. Creo realmente en el
futuro de Brasil y de Argentina, pero la burocracia entre estos es triste.... Somos
vecinos, tenemos el Mercosur y aun así las cosas parecen fáciles pero no lo son.
(Luana, 19 años, testimonio escrito)
Para los estudiantes universitarios de clase media o clase media alta como Luana, la
posibilidad de estudiar en el exterior, sin la necesidad de pagar los estudios en dólares,
representa una experiencia percibida como enriquecedora. En este caso, además, la
experiencia en la Argentina está pensada como algo transitorio, una etapa de viajes y
conocimiento de otra cultura y realidad social. En general, estos estudiantes realizan en los
consulados argentinos en Brasil los trámites que permitirán su radicación temporaria.
Instalados en su propio país, apoyados por la familia, con recursos económicos y culturales
para emprender las gestiones burocráticas, el proceso para los estudiantes, aunque pueda ser
engorroso y trabajoso, no llega a ser percibido como dramático.
Por otra parte, para los ejecutivos o trabajadores calificados trasladados por la
empresa, la migración implica, en general, una oportunidad de ascenso laboral. En la
mayoría de los casos, estas personas ya llegan a la ciudad con todo el proceso de radicación
tramitado por la propia empresa que los emplea. Su presencia en el país está completamente
validada, están radicados legalmente (en la mayoría de los casos, con radicaciones
temporarias, al menos al principio). En estos casos, la vivencia del proceso de radicación y
la experiencia como extranjero son consideradas positivamente. Roberto, de 40 años,
casado con una argentina y trasladado por la empresa de turismo para la cual trabajaba
expresaba de este modo la percepción acerca de la cuestión de la documentación:
113
R: Cambiando un poco de tema, ¿cómo fue para vos la cuestión de la obtención de
la documentación... esa parte burocrática?
Roberto: Mis antecedentes de documentación son bastante amplios por la
oportunidad que tuve de viajar. O sea que cuando llegué acá con mis papeles, en
mi pasaporte aparecía que yo ya había estado en varios lugares, que ya había
tenido residencia como extranjero en Uruguay..., entonces cuando me vine para
acá... mi documentación, el trámite, fue bastante rápido, un poco por esos
antecedentes... y por otro lado por el vínculo con una argentina, entonces yo
obtuve la residencia legal bastante rápidamente. (Roberto, 40 años, en su oficina)
Más allá de que puedan padecer la ya mencionada lentitud y complejidad del
proceso burocrático de radicación y documentación de extranjeros, los estudiantes y
ejecutivos no viven dicho proceso de manera tan dramática. Aparentemente, estas dos
categorías conforman una migración selectiva favorecida por la implementación del
Mercosur (Hasenbalg y Frigerio, 1999:28-29).
Yendo y viniendo sin documento
Por otra parte, las percepciones de los migrantes son siempre construidas de manera
relacional a lo que vivieron anteriormente, a sus condiciones antes de transformarse en
migrantes, y también a sus posibilidades actuales.
Maria, de 52 años, era empleada doméstica en Brasil y vino por primera vez a
Córdoba acompañando a la familia que la empleaba. Soltera y sin hijos, hizo muchos
amigos en la ciudad y de vuelta a Brasil, tomó la decisión de volver por su cuenta a
Córdoba. Maria, quien vivía en un barrio violento de la periferia de São Paulo, trabajó en el
servicio doméstico desde los 13 años. Actualmente presta sus servicios a una familia
cordobesa, vive ilegalmente en Córdoba y no percibe esa situación como problemática sino
que la acepta como algo natural:
R: ¿Y cómo hacés con los documentos aquí?
M: (silencio)
R: ¿Vos tenés los documentos?
114
M: (silencio)
R: ¿No los tenés? ¿Nunca te pidieron? ¿Cómo es?
M: Ah, yo estoy ilegal, cuando viajo pago multa.
R: ¿Y cómo es?
M: Bueno, vos podés pagar aquí en (la calle) Caseros o allá en la frontera.
R: ¿Y cuánto pagás?
M: 50 dólares.
R: ¿¡Dólares!?
M: No, pesos.
R: ¿Y ellos te preguntan algo...?
M: No, no preguntan nada. Vos vas y pedís un permiso para salir, ellos te dan una
hoja, vos vas al banco, la llenás y pagás, es claro.
R: Y después, ¿para entrar...?
M: No hay problema... Ellos te dan un tiempo para salir, pero vos no salís. Si salís
en el tiempo que te dieron no tenés que pagar.
R: ¿Y cuánto tiempo te dan?
M: Tres meses.
R: ¿Vos entraste varias veces así y nunca tuviste problemas?
M: Nunca tuve problema.
R: ¿Y la gente con quién trabajás, tampoco tiene problema con eso?
M: No, éstos no. Pero los primeros, eran todos organizados. Hasta la votación...
yo tenía que ir a Uruguaiana para hacer... como se dice... justificar el voto. De tres
en tres meses viajaba a Uruguaiana... Todo para poner los papeles en orden. Pero,
¡hay tanto brasilero que no tiene el documento aquí! Si fuera yo sola... Pero no,
hay muchos, pero muchos así....
R: Y ahora está el consulado aquí en Córdoba, ¿no?
M: Sí, pero tenés que tener tiempo y paciencia para andar tratando esas cosas... El
día que me echen yo no tengo problema. Yo no hago nada de malo para meterme
en problemas para que me echen... (Maria, 52 años, entrevistada en el Museo de
Antropología)
115
Maria siente que su caso no es único, sino compartido por otros brasileños que se
encuentran en la misma situación. Además, la falta de documentación no es percibida como
un obstáculo importante para su forma de vida. Ella conoce los trámites, la forma de pasar
por la frontera, sabe que sólo tiene que pagar la multa, puede ir y venir. Por otra parte, eso
no le impide trabajar, ya que su actividad se realiza en el mercado informal de trabajo, y la
posesión del documento no tendría demasiada incidencia sobre sus condiciones laborales.
Es necesario tener en cuenta que Maria es saludable, no tiene hijos que matricular
en la escuela, y se siente apoyada por sus amigos y por la familia con quien trabaja.
Decidió establecerse en Córdoba después de conocer las condiciones de vida y haber
formado una red social y afectiva propia en la ciudad. La decisión partió del deseo y de un
proyecto personal y no movida por la relación con otra persona. Todos estos factores la
hacen sentir menos vulnerable. Por otra parte, su trayectoria de niña pobre, trabajadora
precoz y exmoradora de Grajaú, un barrio violento de la periferia de São Paulo,
posiblemente inciden en su percepción sobre lo ―natural‖ de vivir en una situación marginal
y se diferencia de las expectativas de Claudia sobre no ―estar ilegal‖.
Esta percepción de la situación de indocumentación como natural y no problemática
es compartida por João. Soltero y sin hijos, Joao sobrevive de pequeños trabajos como
jardinero y en la construcción y reside, de favor, en la casa de un amigo.
R: ¿El hecho de no tener el documento nunca te causó problemas aquí?
J: (silencio)
R: ¿Nunca te impidió tener acceso al servicio de salud, por ejemplo?
J: Mirá, una vez yo necesité servicio médico, aquí, y fui a un hospital, el Tránsito
Cáceres... ¿Lo conocés? Yo fui sólo con la ―identidade‖ [el documento brasileño]
y me hicieron todo lo que necesitaba: dentista...
R: ¿Dentista también?
J. Sí. Sólo que en la época no hacían lo que yo necesitaba para arreglar ese diente.
Pero hicieron un arreglito en el canal. Y en una época yo también tuve un
problema de próstata y tuve que ir de vuelta a ese hospital y me diagnosticaron,
me hicieron todos los análisis... e incluso me dieron los remedios y yo me curé. Y
116
me dijeron que cada 6 meses me tengo que dar una vuelta, para hacer el control.
Entonces, no tuve ningún problema. (João, 34 años, en su casa.)
Así como Maria, João trabaja en el mercado informal, no tiene hijos, cuenta con
amigos que lo apoyan y tiene experiencia en los trámites en la frontera. A estas condiciones
súmase la percepción de estar amparado frente a una eventual enfermedad, ya que no tuvo
problemas para ser atendido en un hospital público.
De esa forma, vemos que ir y venir sin documentos puede tornarse, según las
circunstancias, en algo común y corriente.
Heterogeneidad, fragilidad y desigualdad.
Ciudadanía y nacionalidad, como argumenta Verena Stolcke81
, dos términos
equivocadamente confundidos como tales a partir del contexto histórico de donde surgen: el
proceso de inclusión y exclusión formativo de los estados-nación. Los individuos que
pueden ejercer los derechos y deben cumplir las obligaciones civiles determinados por las
leyes que pretenden asegurar la libertad, la justicia y la igualdad son ciudadanos de estados
nacionales concretos. Dichos derechos y deberes son exclusividad de los que forman parte
de esa comunidad nacional en particular. Pero también, más allá de derechos y deberes, la
idea de ciudadanía remite a la idea de civismo, que implica un sentido de identificación y
pertenencia a determinada comunidad nacional (Jelin, 2000:87-89).
Frente a esta concepción de ciudadano, el individuo nacido en territorio ajeno se
encuentra en situación de vulnerabilidad, no pertenece —no es de allí— y muchas veces no
puede estar. Así, no menos importante que las consecuencias prácticas que pueden
generarse a partir de su carencia, el documento de ―identidad‖ (valga la redundancia) es lo
81
Según Stolcke, ―la ciudadanía es la quintaesencia de la moderna política de emancipación e igualdad
individual a los ojos de la ley. La ciudadanía como conjunto de derechos civiles disfrutados por los
ciudadanos formalmente libres e iguales se vio , sin embargo, limitada casi desde el principio por la
emergente división territorial burguesa del mundo en estados-nación que competían por dominar. La
adquisición de los derechos civiles se vio condicionada por reglas legales específicas, las llamadas leyes
nacionales, que plasmaron los requerimientos formales a los cuales los individuos deberían responder para ser
reconocidos como ciudadanos de estados concretos. Como consecuencia, los derechos civiles pasaron a ser
privilegio exclusivo de aquellos reconocidos como nacionales de un estado en particular, con la exclusión de
los nacionales de cualquier otro estado constituido (...) Ciudadanía y nacionalidad se tornaron subsumidos en
117
que identifica legalmente al ciudadano. Poseer el documento es ser ―alguien‖ y tener
permiso para estar en donde se está.
A pesar de eso y sin cuestionar el poder obvio de las estructuras burocráticas para
validar o no a un individuo no-nacional como legalmente establecido, fue posible observar
en el interior del grupo formado por los brasileños que están irregularmente en la Argentina
que las situaciones no son necesariamente homogéneas. Las dificultades surgen a partir de
situaciones concretas que se plantean. En el caso de João, la carencia del DNI no fue
obstáculo para recibir tratamiento en un hospital público; ya Maria Clara y Sandra,
igualmente indocumentadas, fueron amenazadas con la suspensión de la medicación que
asegura sus vidas, en otro hospital, igualmente público. De esa forma, la situación del
migrante indocumentado es, antes que nada, de fragilidad.
El desenlace de los problemas concretos depende, en gran medida, de la
interpretación y de la ―buena voluntad‖ o no de los diferentes agentes del Estado.
De un modo general, las mujeres, especialmente las que migraron para unirse a un
argentino y que tienen hijos pequeños a sus cuidados, son las más vulnerables. Alejadas de
sus amigos o familiares, dependen, especialmente al inicio de su estadía, de su cónyuge y
de las redes sociales de este para ayudarlas, muchas no tienen trabajo y no conocen el
idioma. En muchos casos la relación amorosa no se legaliza a través del casamiento civil lo
que incrementa la situación inestable de estas mujeres. Aún en el caso de las que pueden
postularse a la radicación, hay entre éstas diferentes posibilidades relacionadas con la
presencia o ausencia de redes de apoyo en Brasil y en Córdoba para realizar los diferentes
trámites, sellados, etc. Este apoyo puede ser tanto en la gestión misma de los documentos
como en otras formas: apoyo económico, asesoría para el llenado de formularios, cuidado
de los niños o del negocio familiar mientras se realiza el trámite, etc.
Especialmente en el caso de las brasileñas en Córdoba es posible observar que la
carencia de documentación y el status de ilegalidad no están necesariamente vinculados a la
migración laboral como señalado para otros contextos.82
un status indistinto, inherente a antes que adquirido por los individuos modernos por lo cual simultáneamente
se tornó casi auto evidente‖ (Stolcke, 1997:61-62). 82
De Genova, tomando como base la migración mejicana a los Estados Unidos afirma que ―la migración
indocumentada es… principalmente migración laboral, originada en la incansable capacidad creativa y poder
productivo de las personas.‖ (De Genova, 2002: 4-5. Mi traducción)
118
La percepción de su propia situación de indocumentado como problemática o no, o
tal vez como más o menos problemática, también es relativa a las experiencias concretas
vividas, así como a las expectativas acerca de su situación fuera de su país. En ese sentido
no es posible olvidar que, aun estando en su propio país, alguien como Maria no disfrutó de
muchos beneficios en lo relativo a la salud y a la educación o en su relación con el poder
público.
Además podemos notar que las barreras simbólicas, reales o percibidas, pueden ser
significativas, aún en el caso de los que están en condiciones de realizar los trámites. El
sentirse tratada ―como un perro‖ por las autoridades migratorias, en el caso de Claudia, es
significativo y representó para ella ―una tortura, la peor experiencia‖ que tuvo en la
Argentina. Es interesante observar la percepción de Claudia de diferentes categorías
nacionales establecidas a partir del trato en el departamento de migraciones. Mientras
Claudia, en la cola del departamento de migraciones, se siente tratada de una manera que
no corresponde a su condición humana, percibe que a los bolivianos se los trata aún peor (y
los bolivianos, entonces, ni hablar, para ellos eran peor que un perro) y que los
norteamericanos son privilegiados. Estas categorías hablan de representaciones nacionales
estereotipadas y de la influencia de estos estereotipos en la aplicación de una norma (la
formación de una fila, el respeto por el orden de llegada) que debería ser igual para todos.
La jerarquía geopolítica interestatal se actualiza en una jerarquía burocrática interpersonal.
Se desvela, así, la multiplicación de las desigualdades y de los variados límites impuestos a
los migrantes.
La documentación, como forma de representación jurídica y burocrática es un
elemento poderoso en el marco de todo un sistema de representación simbólica que se
produce en el cotidiano de los migrantes. En los capítulos siguientes ahondaré sobre los
aspectos más específicos de las representaciones sobre los brasileños en Córdoba y algunas
consecuencias de dichas representaciones sobre sus vidas.
119
CAPÍTULO 5 - IMÁGENES DEL EDÉN
La construcción de la imagen de los brasileños en Córdoba, las formas cómo se
presentan y representan, está influenciada por la mirada argentina y cordobesa sobre cómo
son Brasil y los brasileños. Por otra parte, esta construcción83
no es estática y responde a
una historicidad concreta, que va otorgando las bases de esas representaciones que serán
puestas en juego en la interacción social. Excede, sin embargo, los objetivos de esta tesis
analizar profundamente este proceso histórico.
En los capítulos anteriores, abordé algunos aspectos de las representaciones locales
sobre los brasileños y sus consecuencias sobre los migrantes (en lo referente a la
comunicación, a las consecuencias del status legal, etc) En este capítulo y en el siguiente
profundizo el análisis sobre este aspecto. Aquí abordo algunas cuestiones sobre las
representaciones locales acerca de Brasil y de los brasileños y busco, además, comprender
cómo los migrantes experimentan la reconstrucción de su imagen en función de esas
representaciones.
Lo exótico: alegría, playa, fútbol y mulatas
Durante la década de 1980 y especialmente en la de 1990 el contacto entre
brasileños y argentinos se incrementó en gran medida debido al turismo84
. Al sabor de las
oscilaciones cambiarias en cada país, miles de turistas argentinos pasaron sus vacaciones en
Florianópolis, Torres, Camboriú, Bombas y Bombinhas, Río de Janeiro, Salvador y Porto
Seguro, entre otros lugares, mientras los brasileños buscaban principalmente a Buenos
Aires y Bariloche como destinos para sus viajes. Los lugares turísticos más buscados —las
playas, en el caso de Brasil, y la ―Paris de Latinoamérica‖, además de Bariloche, un lugar
caracterizado por la nieve, la práctica de esquí, y las construcciones de tipo alpino, en
83
Es importante remarcar que el empleo de la palabra construcción no supone una racionalidad estratégica,
sino que pone de relieve los elementos que entran en juego para la conformación de las representaciones sobre
lo nacional, su carácter histórico y contextual. 84
Como ejemplo cito datos mencionado por Lilian Schmeil para Florianópolis: ―El número de turistas
extranjeros en los años de 1991, 1992, 1993 y 1994 fueron consecutivamente de 61.456; 149.797; 178.332;
186.196. De éstos, también consecutivamente, 71,53%, 81,88%, 93,62%, 92,16% eran argentinos…‖ (la
traducción es mía) (Schmeil, 2002:72).
120
Argentina— hablan de la imagen previa85
que se tienen unos de otros al mismo tiempo que
refuerzan esta imagen a través del esfuerzo de hoteles, guías y agencias de turismo para
satisfacer los sueños de los turistas86
.
Además de las imágenes formadas a partir del turismo, la música y el fútbol son dos
prácticas culturales importantes en la construcción de percepciones sobre Brasil en
Córdoba. En relación a la música, encontramos entre los cordobeses a muchos apreciadores
de la ―bossa nova‖, conocedores de viejos discos de Vinicius de Moraes, Toquinho y
Maria Creuza87
. El ―samba‖ también es conocido y ciertos ritmos de moda en los veranos
―baianos‖, como el ―axé‖ y la ―lambada‖, fueron escuchados en su momento. A veces, el
término ―batucada‖88
es empleado para designar varios ritmos y estilos musicales
brasileños en donde predomina la percusión. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee y Los
Paralamas son algunos de los músicos a los que los cordobeses reconocen fácilmente y
encontramos programas de radio dedicados exclusivamente a la música brasileña89
. Los
estilos y músicos mencionados y otros son escuchados y apreciados. En cuanto al fútbol, la
relación es de abierta rivalidad pero también de marcado interés. Ronaldinho, Rivaldo,
Roberto Carlos, entre otros jugadores brasileños, son personajes conocidos y se comentan
sus chismes, cómo jugaron, cuánto costó su pase, etc. Si la asociación de Brasil con el
fútbol está siempre presente, eso es aún más notable en el momento del campeonato
mundial de fútbol. En el campeonato mundial de 2002, y por motivo de la victoria de
Brasil, los diarios locales enfatizaron las imágenes de las celebraciones en Brasil y también
entre los brasileños en Córdoba. El título de una de las notas90
sobre el evento decía: ―En el
85
Acerca de esas imágenes previas entre brasileños y argentinos, e inspirado en el orientalismo de Said, Lins
Ribeiro argumenta la existencia de un tropicalismo y un europeísmo como modos de representar pertenencia a
los dos Estados-naciones, Brasil y Argentina: ―En gran medida, en América Latina, Brasil y Argentina
encarnan ejemplarmente esas dos modalidades de representaciones sobre el Otro‖ (la traducción es mía)
(Ribeiro, 2002). 86
Schmeil, al estudiar al impacto del turismo argentino en Florianópolis comenta: ―Él [el argentino], como la
mayoría de los turistas, está en búsqueda de un sueño, de una fantasía de viaje, de algo que sea muy diferente
a su cotidiano normal y corriente. Así, podemos decir que el argentino busca en el brasileño y en Brasil
elementos no solamente diferentes de su propio pueblo y de su universo social y natural, sino incluso
opuestos. Estos elementos van a ser identificados y encontrados, aunque a veces a la fuerza....‖ (Schmeil,
2002:76, mi traducción). 87
Maria Creuza está casada con un argentino y se ha presentado en la ciudad en los últimos años. 88
Veremos más adelante, en este capítulo, que hay algunos grupos locales de ―batucada‖. 89
Por lo menos dos de esos programas coexistieron, en horarios diferentes, en una misma estación de radio (la
FM UTN) por casi dos años. Uno de ellos todavía se emite. 90
La Voz del Mundial, Suplemento especial del diario La Voz del Interior, 28/06/02.
121
país de la alegría, todo es fútbol‖, mientras que otra91
se titulaba: ―Carnaval en un
museo92
‖ Abajo, vemos la foto que acompaña a esta última nota:
Foto 1.5. Campeonato Mundial de Fútbol 2002. Hinchada brasileña festejando en el Bar del Museo.
Fuente: La Voz del Mundial, Suplemento especial del diario La Voz del Interior, 21/06/02
El pie de foto dice: ―En el bar del Museo de la Industria, los brasileños que viven en
Córdoba celebraron hasta el amanecer.‖ La imagen muestra algunos elementos clave93
relacionados con la imagen de los brasileños en Córdoba: el clima de alegría, la ―mujer
brasilera‖ personificada en la mulata opulenta, bailando en el centro de la foto, la danza y la
música que se infieren de los movimientos de las personas y de la pandereta tocada por un
hombre negro al lado de la mulata, y finalmente, los colores nacionales (verde, amarillo,
azul y blanco, pero especialmente el verde y el amarillo). A la izquierda, vemos un hombre
con la remera de Flamengo, un equipo de fútbol de Río de Janeiro.
La espontaneidad y la sensualidad también son características atribuidas a los
brasileños. Esta última es especialmente percibida en relación a las mujeres. En algunos
casos, se asocia la mujer brasileña con una imagen predominantemente erotizada que
91
La Voz del Mundial, Suplemento especial del diario La Voz del Interior, 21/06/02. 92
Referencia al Bar del Museo de la Industria, el ―bar brasilero‖ de Córdoba, sobre el que comentaré más
adelante.
122
supone mayor actividad sexual y mayor liberalidad sexual. Esa faceta tiene por lo menos
dos consecuencias. Si, por un lado, hace a las brasileñas, en algún sentido, más atractivas
—y eso seguramente influye en el altísimo grado de exogamia entre las mismas—, por otro,
puede causar falsas expectativas y malentendidos.
La imagen estereotípica resultante de la asociación de Brasil y los brasileños con los
elementos referidos anteriormente (playa, música, fútbol, sensualidad, alegría, etc) resulta
en algo muy similar a lo descrito por Hasenbalg y Frigerio (1999) y por Frigerio (2002)
para los brasileños en Buenos Aires: la exotización. Ésta se basa en un estereotipo
homogeneizante construido sobre otros, diferentes a nosotros, pero que, a diferencia de la
estigmatización, puede ser valorado positivamente. En este caso, lo diferente es (o puede
ser) atractivo. Las consecuencias incluyen algunas posibilidades específicas de inserción
social y laboral, particularmente cuando los brasileños se atienen al estereotipo y se
desempeñan en el campo de lo ―típicamente brasileño‖. Como ya citado en el capítulo 2, en
lo referente al trabajo, las tareas beneficiadas por esa percepción son, en Córdoba,
especialmente las relacionadas a la enseñanza del portugués, y en segunda medida las
actividades artísticas que hacen referencia a la cultura brasileña, tal como es percibida
localmente, aunque no son muchos los brasileños que se dedican a este tipo de actividad. Es
importante mencionar que la imagen exotizada de los brasileños se asocia especialmente a
las personas negras y está basada fundamentalmente en supuestos sobre la cultura
afrobrasileña94
. En ese caso, la identificación se hace a simple vista y condiciona las
relaciones antes de que haya cualquier tipo de interacción.
93
Estos elementos han sido observados reiteradamente durante el trabajo de campo, a partir de notas y fotos
en los periódicos, programas de televisión, etc, y no se basan en sensaciones de sentido común, sino en la
constatación de una tendencia central en las representaciones sobre Brasil en Córdoba. 94
Esa representación de los brasileños no se da exclusivamente en la Argentina; varios autores han observado
imágenes similares en otros países. Lins Ribeiro, en uno de sus trabajos sobre los brasileños en San Francisco
(EUA), afirma: ―Segato (1998:14) considera que ‗la parte de Brasil que más fuertemente se expandió hacia
los países percibidos como ‗blancos‘ en América del Sur [Argentina y Uruguay,] en los últimos años fue su
parte negra‘. Ciertamente mis observaciones en San Francisco corroboran esta afirmación y esto no se debe a
una gran presencia de negros brasileños en aquella área, muy por el contrario. Sin embargo, de la ‗feijoada‘ al
‗samba‘, Brasil está antes que todo tropicalizado, esencializado como sensualidad, energía exuberante,
caliente...‖ (Ribeiro, 1998b:7, mi traducción).
123
Aprendiendo a ser el otro
¿Cómo los migrantes experimentan la reconstrucción de su imagen y la percepción
de ser el otro, diferente a los demás? ¿Cómo se sienten vistos como exóticos?
La mayoría de los brasileños notan una cierta idealización de los argentinos en
relación a Brasil y a los brasileños. Como ya fue mencionado, en muchos casos esa
idealización es considerada positiva y facilita la inserción social de los migrantes Sin
embargo, el ser visto como otro, desde una mirada homogeneizante, puede ser percibido
como molesto y desconcertante.
R: ¿Y cómo es ser brasileña en Córdoba?
C: Ay, ¡qué pregunta difícil! Bueno, a veces es medio raro, porque parece que una
es un ser de otra galaxia. Cuando se está con argentinos de clase más baja, que no
están acostumbrados a escuchar un acento extranjero... Y yo que tengo mucho
acento cuando hablo... Entonces, la gente más humilde, me mira así, con una
cara... como si yo fuera un ser de otra galaxia. Con un taxista, por ejemplo, noto
aquella cosa, aquella cara de espanto. Y cuando hablo siempre me preguntan ―¿de
dónde sos?‖ Y, a veces, confunden mi acento con italiano o francés y yo digo:
―nada que ver. Soy brasilera‖ Y ellos me dicen: ―¡Brasilera, blanca!‖ No
imaginan que existe brasilero blanco. Entonces te das cuenta de que es gente que
no tiene tanto conocimiento, ¿no?
Pero en general, es bueno. Nunca me trataron mal, a no ser en Migraciones...
Pero, en general, siempre me trataron bien. Tuve suerte, creo. Nunca tuve
problemas, ni siquiera en lo profesional...
R: Y, por otra parte, ¿vos ves alguna ventaja en ser brasileña?
C: Sí, por ahí te dicen ―¡qué lindo!, ¡qué lindo acento! Ay, qué lindo tu país. ¿Qué
hacés acá?‖ Y es siempre lo mismo, así que llega un momento en que ya te
molesta. Pero también hay otra cosa... Otro día, por ejemplo, fui a la verdulería
cerca de casa y dije: ―Ay ¡qué cara está la cebolla!‖, porque estaba carísima, y el
hombre me dijo: ―ah, es por culpa de ustedes‖.
R: ¿Por qué lo decía? ¿Por qué los productores habían vendido la cebolla a
Brasil?
124
C: Sí. Entonces eso me indignó, y yo le dije: ―No, la cebolla está cara por ustedes,
porque si venden toda la cebolla y no dejan cebolla ni para los argentinos, la
culpa es de ustedes.‖ Y otro día fuimos a una concesionaria a ver un auto. Fuimos
a averiguar el plan para comprar un Fiat Uno. Y el tipo me dice: ―gracias a
nosotros, ustedes están comiendo allá‖. Y otros comentarios de ese tipo. Entonces
vos ves, son los dos extremos... (Claudia, profesora de portugués, 35 años)
En el relato de Claudia vemos varios aspectos de la experiencia de la otredad.
Pequeñas inquisiciones cotidianas que presentan al migrante situaciones en donde debe
explicarse y justificarse, definirse y redefinirse, en suma, identificarse. La primera se
presenta frente a la pregunta ―¿de dónde sos?‖ o frente a los malentendidos (que no es
francesa o italiana…) y pide del migrante una definición de su nacionalidad. La segunda,
una vez expresada su nacionalidad, se presenta frente a la necesidad de confrontar los
estereotipos sobre el ser brasileña de los demás con la propia percepción de lo que es serlo
(¡Brasilera, blanca!). Por otra parte, la repetición de un repertorio limitado y homogéneo
de comentarios sobre Brasil, aunque elogiosos, provoca la sensación de hartazgo y la
necesidad, nuevamente, de justificarse (―¿Qué hacés acá?‖).
Otro aspecto del relato de Claudia se refiere al rol impuesto como representante de
su país en algunas circunstancias. Así Claudia es culpable del precio de la cebolla, porque
esta fue vendida por los productores a Brasil, y debiera estar agradecida a las empresas
automotrices cordobesas, porque ―gracias a nosotros, ustedes están comiendo allá‖.
Mientras paga el mismo precio de la cebolla que los demás cordobeses y gana la vida
trabajando en esa ciudad, a los ojos del verdulero y del vendedor de autos Claudia sigue
estando ―allá‖ y siendo uno de ―ellos‖. A pesar de sus diez años viviendo en Córdoba sigue
siendo la presencia ausente y la ausencia presente.
Por otra parte, se reitera en este relato la representación local de embelesamiento,
encanto, frente a los brasileños (―¡qué lindo acento! Ay, qué lindo tu país...‖), ya referida
anteriormente, aunque vemos que este aspecto de la imagen formada sobre Brasil y los
brasileños convive con los otros referidos por Claudia.
125
La imagen estereotípica de los brasileños está asociada especialmente a los negros y
a las mujeres95
. En relación a los primeros, su identificación es visual, directa y la
percepción de ser diferente a primera vista también impacta a los brasileños negros.
R: Y ¿cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste a la Argentina?
Ro: Yo conocí primero Buenos Aires, que me hacía acordar a São Paulo,
Monterrey... Claro que Monterrey, allá en Méjico, tiene playa... Pero me pareció
una ciudad igual, muy al estilo europeo... Y me llamó la atención la piel de los
argentinos. Acostumbrado a viajar por toda América yo siempre veía un moreno,
un negro, y aquí todo el mundo era blanquito. Y yo decía: ¿Qué es eso? Y esas
fueron las primeras impresiones que tuve...
R: ¿Y vos sentís algún problema por ser negro?
Ro: No, al contrario, sienten envidia. A la gente le gusta mucho mi color.
R: ¿Es una ventaja?
Ro: Sí. Es una ventaja, exactamente.
R: ¿Es lindo ser brasileño en Córdoba?
Ro: Es bárbaro, llama la atención. (Robson, músico, 41 años)
En el caso de Robson, por el color de su piel, se da la inmediatez de la percepción
de ser otro, diferente a los demás. A diferencia de Claudia, que es blanca y a quien se le
revelaba su propia otredad recién a partir de un intercambio verbal. A pesar de eso,
Robson, no dice sentirse discriminado, sino admirado. Es necesario recordar, sin embargo,
que Robson es músico y puede capitalizar su imagen, considerada exótica, en su profesión.
Lo mismo ocurre con Iara, quien, como vimos en el capítulo 2, se desempeñó en Córdoba
como bailarina y actualmente es ―mãe de santo‖. Sin embargo, es posible pensar que la
valoración positiva de los rasgos negros se dé en relación con la idea de exotización96
y
especialmente en determinados contextos, en los que las personas por su actividad puedan
ser identificadas con el estereotipo. Es importante remarcar que tanto Robson como Iara
95
Esto ha sido observado también por Lins Ribeiro entre los brasileños en San Francisco: ―El lugar de las
mujeres brasileñas en este universo es central y tributario de una feminización instrumental del otro
subordinado, proceso igualmente presente en distintas situaciones de contacto interétnico‖ (Ramos 1995;
Grimson 1998 citado en Ribeiro, 1998b:8).
126
están establecidos en la ciudad hace más de 10 años y que construyeron sus trayectorias
profesionales sobre sus imágenes.
Además, los brasileños reconstruyen la percepción sobre sí mismos y su país a
partir de lo que reconocen como aspectos de la argentinidad. La cordialidad y simpatía son
resaltadas como una característica propia frente a lo que es percibido como una forma ―más
cerrada‖ de ser de los argentinos; el optimismo brasileño frente al pesimismo argentino,
los brasileños resolverían las cosas de forma más simple frente a la manera más complicada
de los argentinos. Por otra parte, el paisaje más extrañado es la playa y el calor se valora y
extraña frente al frío del invierno argentino. La construcción de categorías como
frío/caliente entre migrantes brasileños también ha sido relatada en otros países para
clasificar las formas de ser propias, brasileñas, frente a la de los habitantes locales (Ribeiro
1996, 1998b).97
Una brasileña muy visible
Un día, por casualidad, comprando sahumerios en una ―santería‖, vi un folleto
publicitario impreso en papel amarillo: ―Mae Iara de Iansa: Apertura de Caminos,
Liberación, Trabajos de Amor, Limpieza de negocios y casas. Buzios, Cartas y Tarot.
Jueves y Viernes en Córdoba. Sábado a Miércoles en la Calera‖. A la izquierda del texto,
estampada la imagen de un santo con un bebé en brazos —probablemente el niño Jesús— y
a la derecha la figura de Iansã 98
ilustraban bien el espíritu sincrético de la ―umbanda‖99
.Ya
96
(Hasenbalg y Frigerio, 1999; Frigerio, 2002) 97
A este respecto, Lins Ribeiro afirma para el contexto de San Francisco (EUA) pero refiriéndose también a
otros contextos migratorios que: ―Metáforas como ‗los brasileños son calientes‘ y ‗los americanos son fríos‘,
recurrentes en la dialogía interétnica, son índices tanto de una reificación de las imágenes vehiculadas en los
circuitos de los medios (cada vez más cercana a un condensación de Zé Carioca, Carmen Miranda, floresta
amazónica, samba y colaless) cuanto de una necesidad de los propios brasileños de domesticar el
individualismo norteamericano con sus distancias y marcaciones de zonas de interacción que son percibidas
como rígidas, limitadas y, frecuentemente, inhumanas. El contraste caliente/frío también es indicativo de una
tendencia de los brasileños de proyectar en la nueva situación sus propias cosmovisiones‖ (Ribeiro, 1996).
Ribeiro también señala ―la recurrencia de este contraste y de otros estereotipos en el imaginario interétnico
que involucra a las poblaciones brasileñas. En Nagoia, Japón, inmigrantes nipobrasileños, frente a las
dificultades de interacción en el espacio público, recurren a la oposición caliente/frío para clasificar a los
japoneses... Achúgar e Bustamante (1996:154-156), en un estudio sobre las imágenes de Brasil en los medios
uruguayos, destacan aquellas que asocian el país al calor tropical, alegría, música, carnaval y sensualidad.
Schmeil (1994:69) muestra cómo los turistas argentinos buscan en Florianópolis la ―liberalidad, soltura,
sensualidad y musicalidad brasileñas‖ (Ribeiro, 1998b:8). 98
Iansã es un ―orixá‖ femenino, una divinidad del ―panteón‖ de la umbanda y del candomblé. 99
Religión de origen afrobrasileña (ver Frigerio, 1999).
127
había escuchado hablar de Iara. Lina, una cordobesa que había vivido en Bahía y que
tocaba percusión en la ―escola de samba Raça Brasileira‖, se había presentado, en cierta
oportunidad, como ―filha de santo‖ de Iara. Después, al hablar con Julieta, una brasileña
que conocí de casualidad en un kiosco, esta me contó que, cuando llegó de Brasil, se había
alojado por varios meses en la casa de Iara. Hablando con otras personas y con la propia
Iara, supe que ella había sido una de las fundadoras de la ―escola de samba‖ y que también
había participado en la ―colectividad brasilera‖. 100
Pude ver también la foto de Iara en la primera página del diario La Voz del Interior,
el diario más importante de la ciudad. La imagen ilustraba una nota (―En barrio Cofico, las
cloacas generan riesgos de incendios‖, La Voz del Interior, 07/08/02), sobre un principio de
incendio en una casa en Cofico, barrio de clase media cordobés. El incendio que había
empezado por un derrame indebido de gas desde una estación de servicio desactivada hacia
las cloacas, no había provocado víctimas ni heridos. El hecho no parecía ser tan
extraordinario para ocupar la tapa del diario, aunque la foto probablemente lo era. El pie de
foto decía: ―después del derrame estalló el incendio, cuyas secuelas todavía pueden ser
observadas por los vecinos, como en el caso de esta profesora de danza afroamericanas‖.
Sin embargo, en todo el cuerpo de la nota no se hacía ninguna mención a Iara.
Foto 2. 5. Extraída de la tapa del diario La Voz del Interior (07/ 08/02)
100
Más adelante volveremos sobre la ―escola de samba‖ y la ―colectividad‖.
128
Iara, de 47 años, era auxiliar de enfermería en un hospital público de Río de Janeiro
hasta empezar a trabajar como bailarina de samba en shows para exportación. Como
bailarina de samba llegó a la Argentina y finalmente se instaló en Córdoba, después de
casarse con un cordobés. Después de varios años viviendo en la ciudad, Iara dejó el oficio
de bailarina y, siguiendo una tradición familiar101
empezó a oficiar de ―mãe de santo‖.
Hasta ese momento, había trabajado haciendo shows, como profesora de danzas
afrobrasileñas, modelo y peluquera. En Córdoba Iara pasó por un proceso de ascensión
social y económica relacionado con sus actividades, y actualmente es propietaria de un
templo recién construido en la localidad de La Calera. Durante el período de trabajo de
campo, pude observar que en varias oportunidades, por ejemplo a pedido del cónsul, Iara
participaba de eventos festivos o cívicos, vestida con ropas coloridas de baiana o con su
traje blanco de ―mãe de santo‖ ocupando un lugar destacado entre los presentes. Así como
su hija, Linda, Iara siempre llamaba la atención: negra, linda, sonriente, siempre dispuesta a
aparecer en público y a quien el cónsul recurría siempre que quería dar un toque exótico a
algún evento público.
El mismo mecanismo observado en el relato de Claudia, acerca de los episodios en
la verdulería y en la concesionaria de autos, a partir del cual cada brasileño pasa a
representar el todo (―Brasil‖), puede observarse en otras circunstancias, aparentemente más
positivas y beneficiosas a la inserción social de los migrantes. Asimismo, algunos
migrantes, por sus características más ajustadas a la imagen estereotípica construida —es
necesario decir, por brasileños y argentinos, agencias turísticas y medios de comunicación
de masa, diplomáticos y migrantes, entre otros—, serán más propensos a ocupar ese papel
de representante que otros.
En ese sentido, veremos que los negros serán percibidos como más representativos
que los blancos —y también más exóticos—, las mujeres más que los hombres, y aquellos
que bailen o toquen algún instrumento lo serán más que los demás. La trayectoria como
migrante en la Argentina, el tiempo de radicación y la formación de redes locales también
influye en las posibilidades que algunos brasileños tienen de ser vistos como representantes
metonímicos de una cultura nacional.
101
Según Iara, su tía también era ―mãe de santo‖.
129
Las dos caras de la exotización
La imagen exotizada del brasileño es aprovechada, eventualmente, como un recurso
por los migrantes, que hacen de los capitales simbólicos relacionados con su nacionalidad
una forma de ganarse la vida102
. En Córdoba fue posible observar este fenómeno en algunos
casos, como en los de Robson e Iara, pero de un modo general se presenta sin las
dimensiones que alcanza en Buenos Aires. No observé, en esta ciudad, un circuito
―brasileño‖ (basado en clases de danza y música afrobrasileña especialmente) como los
conformados por los centros culturales descritos por Domínguez y Frigerio (2002) para
Buenos Aires103
. En Córdoba, aparentemente, predominan los que reconvierten sus
capitales escolares enseñando portugués, principalmente mujeres de clase media y media
baja. Como comentado en el primer capítulo, la mayoría de los brasileños, exceptuando los
estudiantes universitarios y los ejecutivos que vienen trasladados por sus empresas, trabajan
en el sector informal de la economía en tareas poco especializadas: vendedores, mozos,
empleadas domésticas. Sin embargo, en esta tesis no ahondé sobre la incidencia de las
representaciones sobre Brasil en la ubicación de estos migrantes en el mercado de trabajo.
Por otra parte, las representaciones exotizadas sobre Brasil y los brasileños pueden
facilitar las interrelaciones con los cordobeses en determinadas circunstancias. Esas
representaciones locales (fundadas en estereotipos que circulan internacionalmente y que
empiezan a ser construidas en Brasil, principalmente desde la industria del turismo, aunque
también desde otras fuentes que no serán tratadas aquí) sugieren que los brasileños son
personas simpáticas, alegres, optimistas y cordiales.
No obstante pueda conformarse en una ventaja comparativa en determinados
contextos, la exotización puede eventualmente ser un arma de doble filo. La misma imagen
que presenta al brasileño como alegre, optimista y sensual sugiere que sea irresponsable y
promiscuo. El encasillamiento en el estereotipo, además, puede reducir oportunidades
102
Esto ha sido observado por otros autores. Grimson hace referencia a los ―manejos directamente
pragmáticos de la identidad‖ para la obtención de trabajo entre los migrantes bolivianos y peruanos en Buenos
Aires (Grimson, 1999:44). Machado (2004) habla de la mercantilización de la identidad y emplea el concepto
identidad-para-el-mercado en el caso de los migrantes brasileños en la ciudad del Porto, Portugal, que
emplean una identidad exotizada y esencializada (basada en las imágenes formadas a partir del samba, fútbol,
sexualidad y mestizaje) en la disputa por un puesto en el mercado de trabajo portugués.
130
relacionadas con roles y tareas en las cuales no se encuadran las cualidades consideradas
típicamente brasileñas. En ese sentido, y como referí anteriormente, la posición del
migrante104
es fundamental en su inserción en la sociedad receptora e incide en la
conversión positiva o negativa105
de las representaciones sobre los brasileños, o incluso en
su refuerzo o atenuación.
En otro plano, la exotización, aunque no tenga la connotación negativa del estigma,
implica, así como en aquel caso, una homogeneización y un encasillamiento del otro. La
imagen exotizada por su propia conformación es plana, sin matices. La percepción de ese
encasillamiento es referida, en algunos casos, como una sensación de pérdida de la
individualidad:
Quiero ser protagonista, no puedo estar en una situación de ser una más. Una
brasilera más, una profesora de portugués más, otro extranjero en la Universidad
Nacional de Córdoba. Yo no quiero ser extranjera en mi propia vida.‖ (Sonia, 29
años, 11 meses en la Argentina, vino para reunirse con su novio argentino.
Testimonio escrito.).
Sonia interpreta, desde su experiencia, que el extranjero no es sujeto, el protagonista
de la historia contada, no es la primera persona, el ―yo‖ o el ―nosotros‖, sino que está afuera
y es descrito, representado y ubicado en un determinado lugar —el de alteridad— por los
demás. En esa historia contada por los demás, Sonia siente perder su lugar y eso le
desagrada.
Imágenes del Edén e historias de Eva
Las representaciones sobre Brasil y sobre los brasileños en Córdoba se construyen
localmente, a partir de los contextos específicos, pero, como ya fue señalado, se nutren de
varias fuentes, generadas localmente y en Brasil, en la interacción entre brasileños y
103
Por otra parte, se encuentra en Córdoba por lo menos un ―bar brasilero‖ al estilo del descrito por estos
autores. Comentaré ese tema más adelante. 104
Dada por la situación socioeconómica, capital cultural escolar y no escolar —en lo referente a aprendizajes
no institucionalizados, como baile, música, religiones afrobrasileñas, etc—, género, edad, tiempo de
radicación, disponibilidad de redes sociales y tiempo de radicación, entre otros 105
Facilitando o dificultando las interrelaciones y la inserción en el mercado de trabajo
131
cordobeses, pero también a partir de políticas de ambos Estados, y por diferentes agentes
más o menos interesados (por ejemplo medios de comunicación, agencias de turismo,
empresarios artísticos, etc).
Uno de los aspectos de las representaciones sobre Brasil en el exterior se refiere a la
naturaleza106
. La selva amazónica, por ejemplo, es una referencia que se hace
internacionalmente sobre Brasil. Las playas, como mencionado anteriormente, son otro
referente fundamental, especialmente en el ámbito argentino. No obstante, más allá de esas
referencias concretas, pude observar una idea local de lo ―natural‖ relacionado con Brasil y
los brasileños. Entre los brasileños también aparece, en algunos relatos, esa identificación
con lo natural, como la idea de algo no construido, inherente, esencial y a la vez simple, sin
artificios. En este caso, particularmente, lo ―natural‖ excede el sentido de pertenecer a la
naturaleza y se refiere a una supuesta esencia primordial y se opone a lo construido,
pensado, histórico, cultural. Retomando los conceptos de tropicalismo y europeísmo
empleados por Lins Ribeiro (2002) como representaciones del otro entre argentinos y
brasileños, lo natural y tropical de Brasil se opondría a lo europeo, construido, cultural de
Argentina. Esa percepción abarca, en el relato de algunos brasileños, el tema de los
casamientos entre argentinos y brasileñas.
R: ¿Por qué serán tan comunes los casamientos entre brasileras y argentinos, no?
106
Sobre las representaciones acerca de la naturaleza en Brasil, Roberto Da Matta dice que: ―Se trata también
de una concepción, de una visión, de la naturaleza como un dominio inmanente, eterno, pasivo y generoso —
de la naturaleza como madre dadivosa— una verdadera matria y no patria conforme decía el padre Antônio
Vieira (Cf. Saraiva, 1982:112). Se trata también de una concepción de la naturaleza parcialmente dominada
por la idea de tierra...Tierra que también puede ser localidad, patria, terruño natal, gleba, lugar, poblado, estilo
de vida, territorio, propiedad y espacio sagrado...‖ (Da Matta, 1993:98). Da Matta señala que esta
representación se opone a la visión puritana de la naturaleza que acompañó la fundación de las trece colonias
norteamericanas. En el caso norteamericano, la naturaleza es tomada como un obstáculo a ser superado por el
ingenio humano, objeto a ser modificado, como un otro con el cual se tienen relaciones objetivas y distantes.
En el caso de Brasil, la imagen de la naturaleza, construida históricamente desde los primeros relatos de los
descubridores, es construida como un medio benéfico, edénico, generoso, al cual los primeros habitantes
pertenecen y conforman. Este estudio de Da Matta sobre las representaciones de la naturaleza es muy
iluminador sobre la construcción de los símbolos nacionales brasileños. La centralidad de la naturaleza en la
construcción de lo nacional en Brasil, puede notarse en varias estrofas del himno nacional: ―Do que a terra
mais garrida/ teus risonhos lindos campos têm mais flores/ Nossos bosques têm mais vida/ Nossa vida no teu
seio mais amores/ Oh, pátria amada, idolatrada/ Salve, salve‖. También el diseño de la bandera nacional tiene
como punto de partida referencias a la naturaleza, a partir de la significación de los colores: el verde de la
vegetación, el azul del cielo con cada estado (provincia) representados por una estrella, y el amarillo del oro
encontrado en las Minas Gerais.
132
C: Vos sabés que a mí también me intriga, porque todo el mundo que yo conozco
aquí... Bueno, yo conozco también algunos brasileros casados con argentinas pero
son pocos casos. La mayoría es de brasilera con argentino. ¿Por qué será, no?
R: Y ¿qué te parece que atrae a brasileñas y argentinos?
C: A mí no me gustan los hombres brasileros.
R: ¿Pero tuviste novios brasileros, no?
C: Sí, claro, pero la forma del brasilero... No sé, el argentino me parece más
gentil, caballero... Allá en Brasil ya no se ve más eso, no hay esa gentileza. Yo
pienso que eso es lo que atrae a las mujeres brasileras.
R: ¿Y respecto a los argentinos con las brasileras?
C: No sé... Yo pienso que la mujer brasilera es más natural... Bueno, eso fue lo que
escuché también... (Claudia, profesora de portugués, 35 años)
En el relato de Claudia, el hombre argentino es más gentil, caballero. Esa imagen
tiene eco entre otras brasileñas con las que hablé y que además perciben en el hombre
argentino una mayor elaboración en el juego de la seducción. En el caso de esa
representación, es posible pensar que los estereotipos nacionales brasileño/naturaleza,
argentino/cultura actúan reforzando algunos estereotipos de género como mujer/naturaleza
y hombre/cultura. Las manifestaciones particulares de estas representaciones forman
matices de un sistema de relaciones de significación cuya estructura parece sugerir las
siguientes homologías:
brasileño:naturaleza:mujer / argentino:cultura:hombre107
Esta suposición, que no será profundizada en este trabajo, podría ayudar a elaborar
algunas explicaciones para la atracción entre brasileñas y argentinos y para el alto grado de
exogamia en este grupo, en determinados contextos.
Las relaciones entre brasileños y argentinos en Córdoba están especialmente
marcadas por cuestiones de género. Desde los motivos para la migración y la mayor
representatividad numérica de las mujeres entre los migrantes hasta el alto grado de
107
Sobre la validez lógica de la oposición naturaleza/cultura, cito a Lévi-Strauss: ―Pero sobre todo hoy
comienza a comprenderse que la distinción entre estado de naturaleza y estado de sociedad (cultura), a falta
de una significación histórica aceptable, tiene un valor lógico que justifica plenamente que la sociología
moderna la use como instrumento metodológico‖ (Lévi-Strauss, 1982:35).
133
exogamia y la conformación de los estereotipos sobre los brasileños, en Córdoba, los
brasileños son principalmente brasileñas.
Una de las consecuencias de la representación de los brasileños como exóticos,
tropicales, sensuales es la asociación de la imagen de la mujer brasileña a la de una ―mujer
fácil‖:
R: Y en relación a relaciones amorosas, noviazgos con argentinos, ¿cómo fue para
vos, siendo brasileña?
S: Yo creo que hay siempre esa cosa... Está en el imaginario de los argentinos: ―la
brasilera es una mujer fácil‖. Ellos siempre te encaran así. Y ahí (me
preguntaban): ―ah, ¿entonces cómo puede ser que seas así?‖ O sea, ―vos deberías
ser una mujer sin problemas, sin prejuicios‖.
R: ¿Mujer fácil, cómo?
S: Una mujer que no tenga ningún tipo de prejuicio, que tenga relaciones sexuales
sin tener encuentros, directamente... Y yo pienso que eso siempre estuvo en la
cabeza de mucha gente, pero después se pasa a otro nivel de conocimiento, de
relación. Y creo también que si yo tuviera rasgos de afrodescendiente, eso sería
mucho más acentuado. Es una conversación que siempre tuve con otras brasileras.
Es la curiosidad del hombre argentino y también de cualquier hombre extranjero.
―Ah, la mujer negra es una mujer súper activa sexualmente, es una mujer más fácil
para el acceso sexual‖. Es lo que ellos piensan. Yo tuve algunas experiencias por
ese lado y tuve que zafar. Y, por otro lado, tengo relaciones maravillosas,
amistades fantásticas. Pero pienso que la cuestión de los rasgos afrodescendientes
es determinante. (Silvana, 35 años, profesora de portugués)
La imagen trazada por Silvana, de la identificación de la imagen de la mujer
brasileña especialmente erotizada principalmente con aquellas que tengan rasgos negros, se
confirma con el relato de Iara: Aunque Iara, como mencionado, se siente admirada por su
tipo físico, esa admiración tiene algunas consecuencias consideradas indeseables y que se
relacionan, además de con su nacionalidad, con el género y el color de su piel.
134
R: Y ¿qué cosas no te gustan de acá?
I: De los hombres que son babosos...
R: ¿Cómo es eso? ¿Son babosos con todo el mundo o con las brasileras?
I: Con las brasileras, principalmente. Yo voy a tomar un taxi, por ejemplo, y te
preguntan ¿sos brasilera? y te dicen ―¡ah, las mejores mujeres son brasileras!‖
¡No me gusta! O decir que las mujeres brasileras son ―recalientes‖. No me gusta,
¡eso no me gusta! Y tampoco me gusta que muchos piensen que las brasileras son
prostitutas. ¡Que todas! O sea, puede haber... como en todo país. Pero ellos ven
que sos brasilera y ya creen que estás trabajando [en la prostitución]. Eso no me
gusta. Y si me faltan el respeto, yo vuelvo para cachetearlos. Y no lo pienso dos
veces. Ya pasó. Yo iba caminando con mi hija en plena [Avenida] General Paz y
un tipo nos dice: Ay, mamá, esas dos negras hermosas... yo me las comía todas, me
las chupaba todas... Ah, yo me volví y dije: ―¡Repita! A mi hija, vos no le vas a
faltar el respeto. ¡Repetí lo que dijiste, desgraciado! Estás pensando que mi hija es
una prostituta, le digo‖. El tipo trabajaba en una concesionaria de motos (...) nos
mandaron sacar a Linda y a mí de ahí porque lo cacheteamos. Eso es malo. Es lo
único que me molesta... (Iara, 47 años, mãe de santo)
A partir del relato de Iara, vemos que el estereotipo molesta en algunas situaciones,
en este caso en relación con la imagen predominantemente erotizada de las brasileñas. En el
capítulo 4, vimos que una situación de la misma naturaleza le sucedía a Conceição, la
muchacha que buscaba en el juzgado de menores una solución para poder volver a Brasil
con su hija argentina y que había sido tratada como ―una prostituta‖. Esta imagen
erotizada, especialmente activa sexualmente y principalmente de fácil acceso sexual estaría
vinculada principalmente al estereotipo de la mujer negra o mulata pero se extendería a las
brasileñas en general.
En algunas oportunidades, al no adecuarse al estereotipo de mujer sensual, que baila
bien y llama la atención, algunas brasileñas buscan justificarse, encontrando en los
estereotipos regionales la explicación para su forma de ser.
135
R: ¿Y vos participás de la colectividad, de otras conmemoraciones, del
carnaval...? Porque hacen carnaval aquí, ¿no?
M: No, yo soy diferente, yo soy de São Paulo, soy más tranquila, esas otras que
son locas, son de Río, de Bahia... Yo no, soy más... tranquila. Yo estoy siempre en
el medio pero no bailo así como ellas, esas cosas todas no... [soy] más tranquila.
(Maria, 52 años, empleada doméstica)
Clara fue integrante activa de la colectividad; tuvo contactos con varias brasileñas,
especialmente de las clases más desfavorecidas y dio el siguiente testimonio sugiriendo
que, en algunas oportunidades, esa imagen puede auxiliar algunas mujeres de escasas
condiciones económicas a obtener un mejor porvenir o a sobrevivir, frente a las dificultades
para mantenerse e insertarse laboralmente una vez que ya están en Córdoba:
R: Y los brasileños que están aquí, ¿por qué vienen?
C: Vienen buscando una mejoría económica, yo tengo esa idea, y en el caso de las
mujeres también. La mayoría que yo conocí son mujeres y pienso que está esa
cuestión... en todo el mundo está esa cuestión... que ellas tienen esa marca de ser
pobre y ser mujer. A veces, para algunas, se presentó la posibilidad de una
mejoría económica.
R: ¿De qué forma se presenta esa posibilidad?
C: En varios de esos casos es el casamiento con alguien que tiene, tal vez, un
ingreso estable, con argentinos. Pienso que eso es determinante. Y hay muchas
otras que tienen la idea de tener una vida nueva y tal y luego no funciona y se
quedan solas sin muchas posibilidades de crecimiento económico –eso ni hablar-,
y se quedan con los hijos. Yo conozco a varias. La mayoría tiene hijos argentinos.
R: Y sobre la actividad de esas personas...
C: Muchas dependen económicamente del marido... Quiere decir, yo conozco un
grupo de gente que depende directamente del marido y hay otras que tienen
trabajos precarios, como, por ejemplo, ser bailarina...
R: ¿De samba, de música brasilera?
136
C: Sí, de samba, de música brasilera, de axé. Hay varias que tienen esa salida
económica, que es a veces... Yo conocí algunas de ellas y, bueno, para ellas esa
salida económica, de la danza y tal... está en el límite de la prostitución. Algunas
veces hay alguien que ofrece dinero para tener sexo con ellas y ningún problema.
Gratis ellas no van a la cama con nadie. Ellas no tienen ese problema. Entonces
vos ves que la venida y la permanencia tiene, en muchos casos, que ver con esas
dos cosas, la danza y por otro lado con la prostitución.
R: ¿Y vos conocés prostitutas brasileras aquí?
C: Conozco, quiero decir ahora es velado, o sea que no revelan que ellas sean
prostitutas. Pero, en otro momento, ellas eran prostitutas. Conocieron al marido
como prostitutas, y ahora no ejercen la prostitución de modo digamos..., ellas
tienen hijos y tal... Pero ellas vinieron por ejercer la prostitución. Ahora, está
claro que es algo que ellas mantienen, así... No es abierto.
R: ¿Y cómo te enteraste?
C: Por el contacto, una empieza a conversar... No sé por qué se dio conmigo, tal
vez porque yo siempre tuve una disposición de escuchar a las personas. Entonces,
ellas empiezan a hablar de las tristezas de la vida, esas cosas. Hay gente que hasta
el día de hoy llama a mi casa, preguntando como estoy... Porque lo único que yo
pude hacer por algunas personas que estaban en una situación difícil fue
realmente escuchar, sólo escuchar... Por eso es que llaman a mi casa hasta el día
de hoy. (Clara, 36 años, clase media)
Este testimonio sugiere que las motivaciones afectivas para la venida a Córdoba
pueden tener un trasfondo económico y social. En la segunda parte de este capítulo al
abordar las instancias colectivas de representación, será posible observar cómo este
trasfondo se manifiesta en la desigualdad económica, social y de género que contribuye a
explicar la estructura jerárquica y la distribución de poderes al interior de la ex–
colectividad.
Por otra parte, es importante poner este relato en su contexto, el de una mujer de
clase media, profesora de portugués, que habla de mujeres de otra condición socio-
137
económica y cultural. Sin la preocupación por asegurar la ―veracidad‖, resta sin embargo,
pensar que esta representación se refleja en diferentes discursos.
La contracara del paraíso
Las posibilidades de representación sobre Brasil, no obstante, no se nutren
únicamente de las imágenes edénicas basadas en la naturaleza benevolente y en la alegría
del pueblo. La contracara de esa imagen se funda en cuestiones sociales, económicas y
políticas. El país del carnaval, del samba, del fútbol, de las telenovelas, de la mulata, de las
playas tropicales y la selva amazónica, por un lado. Por el otro, el de los niños que viven en
la calle, de las ―favelas‖ (villas), de los políticos corruptos, la pobreza, la violencia urbana,
etc.
Esa imagen aparece en el relato de los brasileños que, aunque en ciertas ocasiones
pueden elaborar opiniones críticas acerca de su país, se sienten molestos por los
comentarios que generalizan los aspectos sociales y económicos negativos de Brasil.
I: Y antes, aquí, hablaban mucho de la delincuencia en Brasil... A pesar de que
ahora Brasil está muy cambiado. Por ejemplo, ahora, en Copacabana hay
máquinas de fotos para vigilar, por todos lados, en la playa, para que no roben.
¿Vos lo sabías? Y... cada lugar tiene sus cosas.... No hay lugar que no tenga su
delincuencia. Pero antes, eso de que Brasil andaba en la boca de la gente [que
hablaba mal de Brasil], eso no me gustaba: ―no podemos ir a Brasil porque allá
nos roban, y eso y lo otro...‖ Y finalmente ¿qué? Que aquí roban más que
cualquier cosa... (Iara, 47 años, ―mãe de santo‖, entrevistada en su casa)
Ro: A veces ellos tienen una visión medio equivocada de Brasil. Mi contribución,
en ese sentido, es un poco derrumbar las imágenes negativas, los prejuicios... Por
ejemplo, en el turismo, hay gente que dice: ―no, porque en Brasil hay mucho robo
e me dijeron que en el semáforo, si yo pongo el brazo fuera del auto me van a
inyectar SIDA...‖ Y yo entonces digo, disculpame, esos son mitos, son mentiras,
creadas, ¿sabés por quién? Por los empresarios turísticos de acá porque cuando
los argentinos van para allá ellos pierden dinero. Y es así, los [empresarios del
138
turismo] de Mar del Plata, cerca del verano, empiezan a largar por la prensa
comentarios negativos sobre el turismo en Uruguay, diciendo que está caro... Y el
oyente de la radio o el lector del diario va también va a decir ―¿para qué voy a ir
a Brasil? Si me van a robar...‖ Y también dicen: ―¡mirá lo que están haciendo en
Río de Janeiro, esas cuadrillas que bajan, de las favelas, y roban a la gente en la
playa!‖ Y yo digo que no es así en todos los lugares. Otro día la dentista me
pregunto si ir a un camping en Brasil era seguro. Y yo le dije que depende del
lugar. Ahí ella me preguntó ―¿y en Angra dos Reis?‖ Le dije ―andá, andá
tranquila...‖ (Roberto, 40 años, agente de turismo)
Los brasileños que viven en Córdoba se encuentran, entonces, con esos dos sistemas
básicos de representación sobre Brasil, fundados de una manera amplia en una percepción
de lo brasileño como ligado a lo ―natural‖ como opuesto a lo cultural o construido. Si el
primero, edénico y tropical, puede, según la circunstancia, influir positivamente en la
inserción social de los migrantes, aunque limitándolos al estereotipo resultante de la
exotización, el segundo, francamente negativo y relacionado con la pobreza y la violencia
urbana los enfrenta a la necesidad de justificarse. Lo que en el primer caso se percibe como
tropicalidad y sensualidad puede convertirse en nociones de desorden, violencia y pobreza.
En este caso, a lo construido, ordenado se opone no lo espontáneo y alegre sino lo caótico e
injusto.
En este capítulo abordé algunos aspectos de las representaciones sobre Brasil y los
brasileños en Córdoba. El enfoque fue puesto en las imágenes que circulan localmente
sobre los brasileños y las formas en que los éstos experimentan y dialogan con estas
representaciones. En el siguiente capítulo dirijo mi mirada a los intentos colectivos de
representación.
139
CAPÍTULO 6 - CONSTRUCTORES DE BRASILIDAD
Foto1.6. Integrante brasileña de la “escola de samba Raça Brasileira” y uno de sus coordinadores.108
Los brasileños y brasileñas que viven en Córdoba se caracterizan por la dispersión.
No ocurre, por ejemplo, una concentración espacial en determinados barrios, como sucede
con los bolivianos en el barrio de Villa El Libertador, en esta ciudad, o con los brasileños
de Queens, en Nueva York (Margolis, 1994:31). Los encontraremos dispersos viviendo en
29 diferentes barrios de la ciudad. En realidad, el grupo formado por los migrantes
brasileños en Córdoba es, como dice Lins Ribeiro con respecto a los brasileños en San
Francisco (1998:2), una abstracción. Abstracción construida, analíticamente, por trabajos
académicos que naturalizan la existencia de grupos homogéneos y preconstruidos; y
contextualmente, en el plano de las representaciones y de las interacciones, a partir de la
diferencia con los demás.
La asociación de los brasileños en Córdoba con el fin de llevar a cabo tareas en
común es limitada e inestable, sea como forma de soporte entre los migrantes, sea
relacionada a la organización de fiestas, ferias y actos cívicos o representativos de su
comunidad nacional. La dificultad para superar los conflictos internos en la actualmente
108
En la foto que abre este capítulo, podemos ver a Ana Paula integrante brasileña de la ―escola de samba
Raça Brasileira‖ después del desfile junto al cordobés Gerardo, uno de los fundadores de esta agrupación.
Esta imagen ilustra una de las formas complejas en las que argentinos y brasileños —y en este caso argentinos
y brasileñas— se entrelazan en la construcción de las representaciones sobre Brasil en Córdoba.
140
disgregada colectividad, el distanciamiento de los brasileños con el consulado, el
predominio de relaciones con argentinos y la preponderancia de los referentes de clase por
sobre los referentes nacionales, entre otras cosas, dificulta la construcción de una
institución aglutinadora de carácter colectivo en Córdoba. Numéricamente, pocos son los
que participan o participaron alguna vez de la colectividad, de grupos de brasileños o de
otros eventos representativos de Brasil en la ciudad. Muchos viven hace muchos años en
Córdoba sin conocer a ningún compatriota. Otros forman pequeños grupos de amigos,
basados en afinidades de clase y de género. Los grupos más grandes se encuentran entre los
integrantes de la ex colectividad o agrupados alrededor de las actividades organizadas en el
Bar del Museo de la Industria. En el momento de asociarse por ejemplo en la colectividad,
los conflictos y disputas superaron los intereses en común y llevaron a la disolución de la
misma. Sin embargo, la dinámica interna de la extinta colectividad merece un análisis
especial, que será realizado más adelante. No obstante, los conflictos no se dan únicamente
dentro de cada asociación e institución. Entre los diferentes grupos que, en diferentes
momentos y desde diferentes posiciones, han intentado ser representantes de lo brasileño en
Córdoba, las disputas y los conflictos frecuentemente superan a la asociación. En el
presente capítulo focalizo los intentos colectivos de representación y me remito a algunas
instituciones, grupos y agentes involucrados en ellos.
Recreando Brasil en Córdoba
En las comunidades nacionales, los llamados símbolos nacionales -como los colores
nacionales, la bandera, el escudo o el himno- son aquellos que tienen el poder de sintetizar
la imagen nacional oficial, hegemónica. Más allá de estos símbolos oficiales, otros son
incorporados informalmente al repertorio de elementos capaces de representar lo nacional.
Anclados en los mitos fundadores de la nación, determinados estilos musicales, comida,
bailes, colores, paisajes, imágenes, etc., de entre todos los disponibles, son elegidos como
representativos y sintéticos de la nacionalidad mientras que otros son desechados. Este
proceso selectivo, invisibilizado como tal y presentado como algo natural y lógico, tiende a
demarcar las fronteras simbólicas de la nación. (Thiesse, 2000)
Las representaciones de lo nacional circulan entre los connacionales, expresando
una unidad identitaria que trata de sobreponerse a los particularismos regionales, sociales,
141
etc., haciendo visible y palpable la comunidad imaginada (Anderson, 1993) que constituye
la nación. Por otra parte, éstas también circulan en el extranjero y se construyen en la
relación con otras naciones y otras identidades nacionales con las cuales aquella se
diferencia, afirma y dialoga.
En las construcciones de la nacionalidad en el extranjero, las representaciones de lo
nacional se dan a partir de una selección de los elementos disponibles en el ámbito nacional
propio, pero redefinidos a partir de la interacción con las visiones locales, del lugar de
inserción de estos nacionales, ahora convertidos en extranjeros. Sea para afirmarse, chocar,
oponer o complacer, las representaciones de lo nacional en un ámbito nacional ajeno
dialogan permanentemente con su entorno109
.
Las representaciones construidas sobre Brasil y los brasileños en el exterior tienen
como base una imagen del país difundida a través de la propaganda turística, documentales
sobre el carnaval, películas, etc. Como ya mencionado, en la Argentina éstas se relacionan
con la experiencia de muchos turistas que pasan las vacaciones en las playas brasileñas, y
conciben el país como un lugar de descanso, alegría, seducción, optimismo,
despreocupación. Es relevante considerar esa base ya que al momento de seleccionar
valores, símbolos e imágenes a partir de un repertorio posible (y desechar otros) el contexto
local incide sobre esta construcción.
La gran mayoría de los eventos que pretenden expresar representaciones de lo
brasileño que pude observar en la ciudad de Córdoba se realizan en ámbitos cerrados o
restringidos, por un período específico de algunas horas o días, y es llevada a cabo por
diferentes actores, argentinos y brasileños, que, a través de sus acciones, instauran, durante
el corto tiempo de la ―representación‖, su visión de lo que es característico y
auténticamente brasileño, de lo que conformaría la ―brasilidad‖. Observando con atención
los eventos de la brasilidad en Córdoba, es notable su carácter pautado y circunscrito.
Dichos eventos obedecen a un calendario que remite a conmemoraciones o fechas
específicas; por ejemplo, en febrero o marzo, Carnaval; en julio, la Feria de las
Colectividades; las conmemoraciones de la Independencia en septiembre; además del
calendario de eventos deportivos en los que compiten equipos o atletas de Brasil.
109
La construcción de una identidad se enmarca en la oposición a otras identidades disponibles dentro de un
repertorio posible en determinada sociedad (Barth, 1976:15).
142
Estas ―representaciones‖110
de Brasil reproducen –o recrean- ideas e imágenes
sintetizadas de lo que debe ser, para cada agente, lo más ―característico‖, ―auténtico‖ o
―rescatable‖ de Brasil. Corresponden a visiones111
de eso característico, auténtico,
exclusivo de Brasil, de una supuesta ―brasilidad‖, pero también tienen otros significados,
casi tantos como la palabra ―representar‖112
.
En primer lugar, el paralelo de estas ―representaciones‖ se da con la acción teatral,
de poner en escena acciones, movimientos, imágenes, colores, formas, escenografía,
música, etc. Casi todas las manifestaciones observadas tienen, más o menos explícitamente,
este carácter de espectáculo. Los escenarios de tales representaciones fueron, la mayor parte
de las veces, preparados previamente a partir de la utilización de los símbolos nacionales
oficiales, como la bandera y los colores de la misma, especialmente el verde y el amarillo.
Eso remite a la cuestión del carácter arbitrario de la ―representación‖ en sus varias formas,
y de la analogía que, de cierto modo, se podría hacer entre el inmigrante y el actor. Como si
cada inmigrante representara la totalidad de su país y fuera responsable por todo lo que
sucede allá. En las fiestas, ese papel casi siempre es desempeñado por alguna brasileña
negra o mulata. En el momento culminante, después de la comida y de la bebida, viene el
show de ―samba‖, espontáneo o preparado, que representa el punto culminante del festejo.
En algunos casos, el samba y las mulatas es sustituido por una presentación de ―capoeira‖.
Por otra parte, esas representaciones de brasilidad se dan a partir de una especie de
amalgama de elementos considerados típicos sin referencia a la existencia de regionalismos
o a diferencias culturales internas de Brasil. En Córdoba, a diferencia de lo señalado por
110
Respecto de las representaciones, tengo en cuenta las afirmaciones de Jack Goody, quien emplea este
concepto especialmente en referencia al arte, en especial al arte pictórico, al teatro y a la narrativa de ficción:
―Sostengo que la representación constituye un rasgo central en la vida humana, intrínseco al uso que se hace
de la lengua. La actividad, sin embargo, siempre da pie a problemas en la medida en que abre la posibilidad a
que algunos protagonistas puedan caer en la cuenta de que la re-presentación no es nunca presentación, no es
nunca la presencia propiamente dicha, sino la ausencia más manifiesta...‖ (1999:11). ―La representación
significa presentar de nuevo, la presentación de algo que no está presente, pudiendo adoptar una forma tanto
lingüística como visual. ...‖ Citando a Sperber, Goody puntualiza la diferencia entre representación mental y
pública: ―La primera está relacionada con los procesos cognitivos y memorísticos intrasubjetivos
(psicológicos), la segunda, con los procesos intersubjetivos, por lo cual la representación de un sujeto afecta
las representaciones de otros sujetos a través de las modificaciones de un entorno físico compartido‖ (Goody,
1999:47-48). Aquí parto de la observación de fenómenos que, inicialmente, aluden antes a esa segunda
dimensión de la ―representación pública, sin desconsiderar su imbricación con la primera dimensión
cognitiva, parcialmente abordada en el capítulo anterior.‖ 111
Hago referencia, en este punto, a las representaciones concebidas como representaciones mentales, aunque
reconozco en ellas no el producto de una elaboración mental individual sino el producto de síntesis y
selección a partir de un repertorio histórica y colectivamente producido.
143
Frigerio (2002), la referencia para las manifestaciones brasileñas no es exclusivamente la
cultura baiana. Las representaciones de Brasil en Córdoba se basan principalmente en
imágenes sintéticas e idealizadas de manifestaciones que hacen referencia a la ciudad de
Río de Janeiro, a su clima, sus playas y al carnaval.
Entre los elementos simbólicos recurrentemente presentes es preciso mencionar
algunos alimentos y bebidas como la feijoada113
y la caipirinha114
. Estos elementos son
considerados como brasileños por excelencia y estuvieron presentes en manifestaciones tan
diferentes como el puesto de Brasil en la Feria de las Colectividades (2002), la fiesta de
cumpleaños del cónsul brasileño, inauguraciones de muestras fotográficas o de grabados
auspiciados por el consulado brasileño, fiestas temáticas sobre Brasil realizadas en bares de
la ciudad y fiestas conmemorativas de la independencia organizadas por el consulado de
Brasil.
Estuve en una fiesta en el bar del Museo de la Industria. Había varios brasileños
festejando el cumpleaños de dos mujeres. Comimos ―feijoada‖ y tomamos
―caipirinha‖. Fue gracioso el comentario de Arnaldo, quien había llegado hacía
poco a la ciudad y que dijo que nunca había comido tanta ―feijoada‖ en su vida
como aquí en Córdoba. Nos reímos y me di cuenta de que era cierto. En el punto
culminante de la fiesta, después de la comida, el grupo de ―batucada‖ del bar
empezó a tocar y empezó el show de las mulatas. Lo interesante de esas fiestas es
la regularidad, la homogeneización. En todos los eventos se toma ―caipirinha‖, se
baila con la ―batucada‖ o se pone los ―samba de enredo‖ del carnaval. Casi
siempre hay alguna mulata que hace, aunque sea espontáneamente, el show de
baile, y cuando hay comida, nueve de cada diez veces es feijoada. Es interesante
porque pareciera que en Brasil todo el mundo hace las cosas siempre de esa
forma... (Registro de diario de campo)
112
Incluyendo en esos significados el de representación política. 113
Comida típica a base de porotos negros y carne ahumada de cerdo que es acompañada con arroz blanco,
banana o naranja, farofa (harina de mandioca tostada y rehogada con aderezos) y couve (verdura fibrosa y
verde oscura que se come rehogada con ajo y panceta). 114
Bebida preparada a base de aguardiente de caña, azúcar, hielo y limón.
144
La música, especialmente el samba y la bossa nova, es usada como referencia de la
brasilidad en bares, fiestas temáticas, inauguraciones, exhibiciones, etc. El empleo de
instrumentos de percusión -conocido localmente como ―batucada‖- ocupa un lugar
privilegiado en las referencias a Brasil. La danza aparece principalmente en la forma de
samba, a través de presentaciones no coreografiadas, sugiriendo un carácter espontáneo e
improvisado. La capoeira, especie de danza-lucha, es otro elemento presente en las
demostraciones públicas.
Elementos referentes a la naturaleza como afiches con imágenes de paisajes
naturales, principalmente playas, o la utilización de palmeras como adorno, sugiriendo la
―tropicalidad‖ brasileña, estuvieron presentes en diferentes eventos tales como los puestos
del consulado de Brasil en la Feria del Libro (2002) y el que representaba a ese país en la
Feria de las Colectividades (2002). Otra imagen representativa utilizada fue la del
monumento al Cristo Redentor, de Río de Janeiro.
Foto 2.6. Puesto del consulado de Brasil en la Feria del Libro de Córdoba, 2002.
Un fenómeno recurrente y sorpresivo a primera vista es la presencia masiva de
cordobeses en la organización y ―puesta en escena‖ de la mayoría de las manifestaciones
observadas. Desde los desfiles de Carnaval de la ―Escola de Samba Raça Brasileira‖ -cuyo
presidente y la gran mayoría de los integrantes son argentinos- hasta las fiestas
conmemorativas de la independencia de Brasil -organizadas por integrantes de la
145
excolectividad- y el puesto en la Feria de las Colectividades, pasando por la organización
de la hinchada en los eventos deportivos que involucran a equipos brasileños, todos estos
eventos cuentan con argentinos entre sus protagonistas. O sea, en lo que se refiere a las
manifestaciones públicas o semipúblicas (como las fiestas, por ejemplo) las
representaciones de Brasil en Córdoba son construidas y protagonizadas por brasileños y
argentinos.
Un lugar privilegiado para apreciar la construcción alegórica de las diferentes
nacionalidades es la Feria de las Colectividades. La Feria, realizada en el Complejo Ferial
Córdoba, se repite cada año y reúne a representantes de diversos países, coordinados y
organizados por la UCIC, Unión de Colectividades de Córdoba. Dicha entidad establece las
pautas de participación y selecciona a los participantes de la Feria. En 2002, el puesto o
stand que representaba a Brasil estaba coordinado por brasileños y argentinos, ex-
integrantes de la disuelta Colectividad Brasilera de Córdoba.
La decoración y disposición de los elementos en el puesto que representaba a Brasil
buscaba reproducir una barraca playera de venta de bebidas y comidas, adornada con hojas
de helechos y palmeras. Banderitas verde y amarillo, una gran fuente con frutas sobre el
mostrador y afiches coloridos en las paredes contribuían a la escenografía colorida y alegre.
Los afiches reproducían el Sambódromo de Río de Janeiro –local en donde se realizan los
desfiles de carnaval en dicha ciudad-, el río Amazonas, una playa con cocoteros, un mapa
de la isla Fernando de Noronha y un edificio colonial de Ouro Preto. Completaban la
decoración de las paredes una bandera de Brasil y un afiche que reproducía la foto de una
aborigen acompañada por un niño y un perro. Como elemento externo había una gran
propaganda de cerveza ubicada en el espacio inmediatamente superior al puesto.
146
Foto 3.6. Puesto de Brasil en la Feria de las colectividades de Córdoba, 2002
Al ser preguntado por la razón de la elección estética del puesto, uno de los
responsables explicó: ―Brasil es conocido por las playas y por el samba‖. (Otra de las
organizadoras me dijo que siempre se decoraba de esa forma porque era ―natural‖,
recordaba la naturaleza). Para reforzar esa idea, había sido utilizado un disfraz de carnaval
donado por una Escola de Samba de Río, para señalar el lugar de Brasil en un espacio
ubicado en uno de los pasillos de la feria, en donde cada organizador hacía, con objetos y
fotos, algún tipo de construcción escenográfica que aludía al país representado.
Proporcionar la ilusión de tomar una ―caipirinha‖ en un bar ubicado en alguna playa de
Brasil. Esa era la idea de los organizadores, confirmada por el comentario de uno de los
visitantes del puesto, que decía que, al no poder viajar, aprovechaba para tomar una
―caipirinha‖ en ese ambiente ―típico‖.
A diferencia de las representaciones de otros países en la Feria, no hubo
absolutamente ninguna exposición o venta de artesanías. Los únicos productos vendidos
eran alimentos y bebidas. Entre estos, cerveza, ―feijoada‖, ―caipirinha‖, ―manjar de coco‖
(flan de coco) y panchos con salsas y aderezos similares a los utilizados en algunos lugares
de Brasil.
147
Constructores de brasilidad
La disposición de los agentes involucrados en las representaciones de brasilidad en
Córdoba es dinámica y ha variado en el tiempo. Algunos grupos e instituciones que
tuvieron importancia en la promoción de estas manifestaciones en determinado momento se
desintegraron o dejaron de hacerlo y otros surgieron. En cuanto a las personas, también
hubo cambios, con gente regresando a Brasil y otros dejando de ejercer un papel relevante.
Como mencioné anteriormente, excede los objetivos de esta tesis describir y analizar
pormenorizadamente a este proceso histórico. Intentaré, no obstante, presentar
someramente esos grupos haciendo algunas referencias a su conformación.
Entre los años 1996 y 2001, aproximadamente, la ―Funceb Córdoba‖ y la
―Colectividad Brasilera de Córdoba‖ fueron los principales referentes de Brasil en la
ciudad. La primera, una sucursal de la Fundación Centro de Estudos Brasileiros de Buenos
Aires, institución oficial ligada a la Embajada de Brasil, se inauguró en 1996 y cerró sus
puertas en diciembre de 2001. Allí se impartían clases de portugués dictadas por profesores
brasileños que ya residían en Córdoba -mujeres en su totalidad-, y la institución funcionaba
como referencia ―letrada‖ de la brasilidad. La ―colectividad‖ reunía, a través de sus redes,
un pequeño grupo de brasileños y argentinos para la organización de fiestas, representación
en ferias típicas y de las colectividades, en exhibiciones públicas y ceremonias cívicas-
como la de la Independencia, realizada el 7 de septiembre de cada año en la plaza San
Martín, plaza principal de la ciudad- y también para las presentaciones públicas del día de
Córdoba.
A pesar de que la génesis de ambas instituciones surge de un movimiento común
-una ―movida‖ de algunos brasileños para organizarse y representarse en la ciudad– una
vez conformadas no se caracterizaron por la cooperación, sino que trabajaron en nichos
separados, cada cual ocupándose de un aspecto de la representación.
Prácticamente, el único evento que reunía en un mismo ámbito a los dos grupos era
la fiesta organizada por la ―colectividad‖, casi siempre cerca de la fecha de la
conmemoración de la Independencia. En general, una feijoada acompañada de shows de
música y danza típicos, seguidos de baile. La directora y las profesoras de la Funceb
concurrían como invitadas, pagando la tarjeta de invitación que daba derecho a la cena y no
tenían mayor participación que ésta.
148
Aunque, básicamente, se ocuparan de aspectos diferentes de la representación de lo
brasileño, la relación entre ambas instituciones no estaba exenta de conflictos y
desacuerdos. Según la directora de la Funceb en Córdoba, los eventos organizados por la
―colectividad‖ dejaban una impresión vulgar e inculta que, colaboraba a mantener una
imagen estereotipada de Brasil, especialmente de las mujeres, reforzando la percepción que
relacionaba el país con el Carnaval, la sexualidad desenfrenada, la alegría irresponsable115
.
Por otra parte, los reclamos de la ―colectividad‖ apuntaban a la falta de apoyo y
participación de la Funceb en la organización de los diferentes eventos. Entre las disputas
por la representación y las diferentes percepciones relacionadas con clase social y cultura
(culta o popular), ambas instituciones, si bien no llegaron a competir por espacios comunes,
nunca actuaron en colaboración. Básicamente, ocupaban diferentes nichos en lo relativo a
la representación de la brasilidad en Córdoba. Funceb ocupándose de la representación
culta, relacionada con la enseñanza de la lengua116
y de aspectos de la historia, geografía y
cultura (culta o formal), y la ―colectividad‖ ocupándose de la representación calcada en lo
considerado popular o ―típico‖ en fiestas, ferias, festivales, actos públicos. A pesar de esa
división, y de la vinculación de la Funceb con la Embajada de Brasil, la ceremonia cívica
en la plaza San Martín, realizada todos los años en ocasión de las conmemoraciones del día
de la independencia de Brasil, era organizada, hasta la instalación del consulado en la
ciudad, por los integrantes de la ―colectividad‖.
115
A ese respecto, es interesante tener en cuenta el planteo de Bourdieu: ―las maneras, y en particular la
modalidad de la relación con la cultura legítima, constituyen la apuesta de una lucha permanente, de suerte
que no existe, en esta materia, ninguna clase de enunciado neutro, al designar los términos unas disposiciones
enfrentadas que pueden ser entendidas como laudatorias o peyorativas, según se adopte el punto de vista de
uno u otro de los grupos contrapuestos. No es una casualidad que la contraposición entre lo ‗académico‘(o lo
‗pedante‘) y lo ‗mundano‘ se encuentre, en todas las épocas, en el centro de los debates sobre el gusto y la
cultura: esta contraposición indica con toda claridad, en efecto, mediante dos maneras de producir o de
apreciar las obras culturales, dos modos de adquisición contrapuestos y, por lo menos por lo que se refiere a la
época actual, dos tipos diferentes de relación con la institución escolar‖ (Bourdieu, 1998:66-67). 116
Retomando Bourdieu, este autor plantea que ―adquirida en la relación con un cierto campo que funciona a
la vez como institución de inculcación y como mercado, la competencia cultural (o lingüística) permanece
definida por sus condiciones de adquisición que, perpetuadas en el modo de utilización —es decir, en una
determinada relación con la cultura o con la lengua— funcionan como una especie de ‗marca de origen‘ y, al
solidarizarla con cierto mercado, contribuyen también a definir el valor de sus productos en los diferentes
mercados. Dicho de otra forma, lo que se capta mediante indicadores tales como el nivel de instrucción o el
origen social o, con mayor exactitud, lo que se capta en la estructura de la relación que los une, son también
modos de producción del habitus cultivado, principios de diferencias no sólo en las competencias adquiridas
sino también en las maneras de llevarlas a la práctica, conjunto de propiedades secundarias que, al ser
reveladoras de las diferentes condiciones de adquisición, están predispuestas a recibir unos valores muy
diferentes sobre los diferentes mercados‖ (Bourdieu, 1998:63).
149
Ambas instituciones se disgregaron. Funceb cerró sus puertas en Córdoba a fines de
2001, en parte debido a la crisis económica generalizada en Argentina, y la ―colectividad‖,
después de un período de interinato durante 2001-ya que la presidenta había renunciado-, se
disolvió, en medio de disputas internas. A pesar de ello, algunos participantes de la extinta
―colectividad‖ siguieron llevando a cabo tareas relacionadas con las manifestaciones
brasileñas en la ciudad, otros se alejaron de estas tareas y algunos regresaron a Brasil. Más
adelante retomaré el tema de la ―colectividad‖ y su dinámica.
Hasta mediados de 2001, entonces, la Funceb era lo más próximo a una
representación oficial en la ciudad. Esa Fundación, que todavía actúa en Buenos Aires,
tiene el apoyo de la Embajada y sigue los lineamientos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil. A fines de 2001, la sucursal cordobesa cerró sus puertas, pocos meses
después de la apertura del consulado.
El consulado
En julio de 2001, se inauguró el Consulado General de Brasil en Córdoba. Dicha
institución diplomática oficial tiene entre sus funciones la de difundir la cultura brasileña, y
con esa finalidad organiza y auspicia algunos eventos. Los años 2001 y 2002 fueron
particularmente productivos en ese sentido. El recién inaugurado consulado organizó en la
ciudad ciclos de cine brasileño, conferencias sobre literatura, arquitectura y política del
Mercosur, shows de música, exposiciones de fotos temáticas y un stand en la Feria del
Libro, entre otros117
. Los temas abordados fueron variados aunque mayormente hicieron
referencia a la cultura culta o erudita de Brasil118
.
117
Una muestra de fotos sobre Bahia, acompañada de textos de Jorge Amado, tuvo como telón de fondo para
su inauguración la presentación de un grupo de capoeira y otro de batucada. En esa oportunidad se hizo
distribución de caipirinha y de cintas del Bonfim —para atraer la buena suerte. Otra muestra de fotos
biográficas sobre el poeta Carlos Drummond de Andrade, acompañada de exposición y recitado de poesías,
además de una muestra de reproducciones sobre las ciudades coloniales brasileñas fueron parte de la oferta
cultural del consulado en ese año. La organización de algunas fiestas temáticas, como la Noche Carioca, en la
cual estuvieron presentes varias autoridades locales, cónsules, periodistas y empresarios cordobeses también
fue llevada a cabo por el consulado. En la Noche Carioca, un popurrí de espectáculos incluyó demostraciones
de capoeira, presentaciones de batucada y de un grupo local que interpreta bossa-nova, la preparación, a la
vista, de tragos típicos y la exposición en pantalla de imágenes de músicos y cantantes brasileños, como
Vinícius de Moraes, Chico Buarque, y Gal Costa. 118
La construcción de Brasilia y el gobierno de Juscelino Kubitschek, la literatura de Jorge Amado, el
panorama político brasileño antes de las elecciones presidenciales, las ciudades coloniales de Brasil, el viaje
150
4.6. Ceremonia cívica conmemorativa del día de la independencia de Brasil realizada en la Plaza San
Martín.
Además, desde la implantación del consulado, la ceremonia cívica del día de la
Independencia dejó de ser organizada por la ―colectividad‖ y pasó a ser llevada a cabo por
esta institución estatal. Las fiestas de la Independencia de los años 2001 y 2002 tuvieron
carácter oficial, al ser organizadas por el consulado. Autoridades locales, funcionarios
provinciales y municipales, empresarios y periodistas cordobeses constituyeron la mayoría
de los invitados a estas dos fiestas que se desarrollaron, la primera en el edificio del
consulado, y la segunda en el Teatro San Martín, el principal teatro de la ciudad. Entre los
invitados, sólo una muy pequeña parte estaba formada por brasileños.
En 2002, fue organizada toda una semana de conmemoraciones por la
independencia, la Semana de Brasil en Córdoba. Durante todos los días, entre el 2 y el 7 de
septiembre, el consulado organizó diversas actividades119
. La actividad del día 7 (el día de
la Independencia), un almuerzo con ―feijoada‖, no constó en la programación oficial y fue
organizada por el dueño del bar del Museo de la Industria, con un relativo apoyo
económico del consulado. Apuntaba, especialmente, a los miembros de la ―colectividad‖ y,
etnográfico de Lévi-Strauss a la Serra do Norte, e incluso las relaciones entre brasileños y argentinos fueron
algunos de los temas de las charlas y conferencias. 119
Estas constaron de conferencias sobre temas relativos a Brasil, un recital de un pianista brasileño realizado
en el Teatro San Martín, una muestra de reproducciones sobre ciudades coloniales brasileñas, una misa de
acción de gracias, en la Iglesia de la Compañía de Jesús, la fiesta oficial y la ceremonia oficial propiamente
151
a diferencia de la fiesta oficial, la mayoría de los invitados eran brasileños. Después del
almuerzo, hubo shows de música brasileña, ―batucada‖, ―capoeira‖, presentación de un
grupo de niñas que bailaban ―samba‖ (alumnas de una academia), y finalmente, baile. El
cónsul no estuvo presente en este almuerzo, sino que envió a otros representantes del
consulado.
La mayoría de estas actividades organizadas por el consulado contó con el apoyo y
participación de instituciones cordobesas. La municipalidad de Córdoba, a través del
Cabildo, el gobierno de la provincia, a través del Museo Marqués de Sobremonte y del
Teatro San Martín, la Universidad Siglo XXI –institución superior privada especializada en
el área empresarial-, empresas brasileñas en la ciudad, como Varig, Stefanini, y
empresarios locales como los del Hotel Windsor, y de Rita Bar entre otros auspiciaron y
contribuyeron a la organización de la programación cultural del consulado. La Volkswagen,
cuyo gerente local es brasileño, también fue auspiciante de la semana de independencia.
La llegada del consulado significó indudablemente un marco en el campo de los
eventos sobre Brasil en la ciudad y centró sus actividades alrededor de las
conmemoraciones del 7 de septiembre o semana de la patria120
. Las actividades organizadas
en torno a esa fecha tuvieron como característica una gran participación de las elites locales
tanto entre los auspiciantes como entre los invitados: políticos, empresarios y periodistas
cordobeses conformaron la mayoría de los invitados para las fiestas de la independencia
organizadas por el consulado. Entre los invitados brasileños estuvieron presentes algunas
profesoras de portugués, especialmente las ex profesoras y la ex directora de la Funceb y
algunos integrantes (en 2001) y ex integrantes (en 2002) de la ―colectividad‖. Ese matiz fue
percibido negativamente por varios brasileños residentes en la ciudad que se sintieron
excluidos de su conmemoración nacional. Por otra parte, muchos no se sentían
representados por los eventos y actividades organizadas. Esa reacción pudo notarse tanto
entre aquellos que integraban la ―colectividad‖ como entre los que jamás tuvieron
participación en ella. Ricardo, quien tiene poco contacto con otros brasileños en la ciudad
dio el siguiente testimonio al respecto:
dicha, que se desarrolló en la Plaza San Martín, como sucede con todas las ceremonias cívicas de las
delegaciones extranjeras en la ciudad. 120
Para un análisis sobre los sentidos de este festejo en tanto ritual nacional y su comparación con el carnaval
véase Da Matta (1997)
152
Re: ¿Te parece que hay algún lugar, aquí en Córdoba, que sea representativo del
Brasil?
Ri: En mi opinión no existe. Incluso, mi relación con el consulado, que sería quien
institucionalmente nos representaría aquí en Córdoba, es muy esporádica. Porque
yo no me siento incluido, a pesar de que me mandan los e-mails invitando a alguna
muestra de fotos, a la presentación de un libro, una conferencia, algún evento así...
Pero creo que faltó el trabajo previo. A lo mejor no es esa la función del
consulado, no sé... Pero una especie de investigación... no sé si algo tan técnico
como lo tuyo pero algo que tratara de relacionar a los brasileños entre sí, como
colonia, como comunidad de extranjeros aquí. Eso no existe. Personalmente yo no
lo encuentro, no encontré aquí algo que yo vea que mi país esté representado.
Porque hay algunas fechas o fiestas brasileras que me gustaría conmemorar.
Re: Por ejemplo...
Ri: Carnaval, 7 de septiembre, esas cosas, que allá en Brasil es lo más común de
festejar y acá no existe. Existe en nivel protocolar, autoridades... un poco
relacionado con el consulado. Lo que llega a mí, por Internet, es de un nivel
protocolar y pretende mostrar un Brasil muy culto, y Brasil no es tan así, muestra
una realidad brasilera de exportación que, de repente, es una política de Estado...
Pero yo, como brasilero, no siento que sea la que más me interesa... De pronto,
para el cordobés culto o al que le gusta ―facherear‖, ―figurar‖ o ―cholulear‖
como dicen aquí... que sale y dice ―Ah, yo fui a una muestra de fotos de obras de
Portinari en el museo Caraffa...‖ Entonces, después sale en la foto del diario en
sociales al lado del cónsul y se siente todo agrandado. Portinari, yo no conozco
mucho, hasta ya vi, pero no es una cosa que me llame mucho la atención, yo no me
siento representado en ese aspecto. (Ricardo, 38 años)
Por otra parte, Sandra, ex integrante de la ―colectividad‖, comentó sobre las
expectativas que había en la ―colectividad‖ respecto a la instalación del consulado y sobre
la decepción que sobrevino después de su inauguración.
153
R: ¿Y la relación con el consulado...?
S: Mirá, nosotros teníamos bastante expectativa en relación al consulado. Pero en
la inauguración ya quedó claro cómo funcionaba la cosa. Era todo con invitación
y yo me preguntaba: ¿Por qué no puede venir todo el mundo? ¿Por qué los
brasileros no pueden estar aquí? Y en la conmemoración, en las fiestas del 7 de
septiembre pasa lo mismo. Es una fiesta del consulado para los argentinos, y no
para todos tampoco, para algunos argentinos, los de la municipalidad, gente
importante, ese tipo de cosa. Y también en la forma que representan a Brasil;
porque Río de Janeiro está representado por el cónsul, él muestra bossa nova,
Vinicius de Moraes, Búzios... Pero Brasil no es sólo eso. Quedó claro que es un
consulado que trabaja para los intereses de Córdoba, no para los brasileros.
(Sandra, 37 años)
Las opiniones expresadas en los relatos anteriores están bastante extendidas entre
los brasileños. En parte, posiblemente, debido a la gran expectativa que se había generado
con la instalación del consulado, la impresión que muchos tuvieron después de su llegada
fue de decepción. En general, los brasileños no se sienten representados por el consulado,
sino que interpretaron las actividades organizadas desde esta institución como parte de un
accionar ―político‖ que prioriza el establecimiento de lazos con las elites locales. Como una
extensión del Estado brasileño, el consulado mantuvo, en general -y durante el periodo
investigado- con los brasileños una relación distante y formal.
El bar del museo
Actualmente, y a partir de fines del 2001, uno de los principales lugares de
encuentro de los antiguos miembros de la ―colectividad‖ y de varios brasileños y argentinos
―brasilófilos‖ es el bar del Museo de la Industria, conocido como bar del Museo, y ubicado
en barrio General Paz, a cerca de 20 cuadras del centro de la ciudad. El dueño del bar es
uno de los principales articuladores de las actividades relacionadas con las manifestaciones
de brasilidad en la ciudad. Argentino, descendiente de polacos y ucranianos y ex miembro
de la Colectividad Polaca en Córdoba, no posee ningún lazo de parentesco o conyugalidad
154
con brasileños y remite su primer contacto con Brasil a un empleo en una compañía aérea
brasileña, donde aprendió a hablar portugués y se interesó por la música de este país.
Actualmente coordina y toca percusión en un grupo de batucada, compuesto por argentinos
y brasileños, que anima fiestas y eventos publicitarios. Fue, conjuntamente con otros ex
integrantes de la ―colectividad‖, uno de los organizadores del puesto de Brasil en la Feria
de las Colectividades 2002, realizada en el Complejo Ferial Córdoba, en julio, y de la
hinchada de Brasil en los Campeonatos Mundiales de Voley y de Fútbol en el mismo año.
El bar sirve ―caipirinha‖ y en algunas fechas especiales feijoada o panchos con salsas
variadas, entre otros, y presenta grupos que tocan música brasilera en vivo. El dueño del bar
suele organizar fiestas temáticas (fiesta junina, carnaval, día de la independencia, etc) que
hacen referencia a Brasil y reúne a los brasileños para asistir a competencias deportivas y
para las fiestas de fin de año en las dependencias del bar.
Foto 5.6 y 6.6. Folletos del Bar del Museo
155
El sábado fue el día de la ‗feijoada‘ del 7 de septiembre en el bar del Museo. A
diferencia de los eventos organizados por el consulado durante la semana
(conferencias, recital en el teatro, fiesta de gala...) aquí la mayoría de los invitados
eran brasileños. El día estaba soleado, muchos usaban remeras de la selección
brasileña de fútbol o ropa verde y amarilla y el clima era relajado. Había algunos
niños jugando y corriendo alrededor de las mesas. Varias mesas unidas formaban
mesas largas y comunes y, después de la comida, se alternaron los shows. Un
grupo de músicos argentinos cantaba y tocaba música brasilera, principalmente
MPB121. Después hubo una presentación de niñas que, vestidas con shorts y
puperas bordadas con lentejuelas, presentaron una coreografía basada en el
grupo musical ‗É o Tchan‘. En seguida fue la vez del grupo de ‗capoeira‘. Todos
varones, sin camisa, quietos, mientras algunos de ellos tocaban el ‗berimbau‘.
Sólo después, cuando empezó el sonido del ‗berimbau‘ grabado, es que empezaron
a luchar, moviéndose lentamente. Creo sólo uno de ellos, Marcos, es brasileño y
negro. Después de la capoeira vino el grupo de ‗batucada‘ y todos empezaron a
bailar, dejando las mesas casi vacías. Terminados los shows todos siguieron
bailando al compás de música grabada, principalmente ‗samba‘, ‗axé‘ y ‗forró‘122.
(Registro de diario de campo)
El bar del Museo posee muchas de las características referidas por Frigerio (2002) y
Domínguez y Frigerio (2002) para los bares brasileños en Buenos Aires. Sirve como punto
de reunión de un grupo de brasileños conformado por estudiantes, algunos ex integrantes de
la ―colectividad‖ y algunos recién llegados a la ciudad que, al saber del bar brasileño se
acercan para conocer otros compatriotas, además de los argentinos que concurren al bar en
búsqueda de la ―onda brasilera‖.
121
La sigla significa ―Música Popular Brasileira‖. Es así llamada especialmente la música brasilera que surge
de la influencia de la bossa nova, a partir de 1958. A pesar de su denominación de ―popular‖, es la música de
las clases medias urbanizadas de las grandes ciudades. Algunos músicos, compositores y cantantes de la MPB
son Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Gal Costa, María
Bethânia y Elis Regina. 122
Estilos musicales alegres y bailables de la música brasilera.
156
Con excepción de los estudiantes, que van esporádicamente o para alguna fecha en
especial, la mayoría de los brasileños que concurren al lugar son de clase baja o media baja.
Maria, a quien ya mencioné anteriormente, suele reunirse con sus amigas en el bar:
R: ¿Y vos todavía te encontrás con esos brasileños? ¿Ustedes hacen fiestas en
común, cómo es?
M: Sí, nosotros nos encontramos. Antiguamente era más... nos reuníamos más.
Ahora, los miércoles... pero unos van para otro lado... La gente hizo otra vida,
están todos separados. Pero nos encontramos, principalmente en un bar...
R: ¿Cuál bar?
M: Un bar que hay ahí cerca del Hiper Libertad. Cuando, por ejemplo, hay alguna
conmemoración allá en Brasil, partido, por ejemplo, día de la independencia...
cosas así, entonces nos reunimos todos allá en el bar... (Maria, 52 años, empleada
doméstica)
La condición social del público suele alejar a algunos brasileños de clase media que
tienen una percepción negativa del bar y lo asocian a prácticas y grupos que son percibidos
como marginales. Roberto, por ejemplo, tiene una opinión negativa de los frecuentadores
del bar.
R: ¿Y vos te reunís con la gente que va al bar del Museo?
Ro: No, nada.
R: ¿Por qué?
Ro: Mirá, los comentarios que yo escuché no fueron buenos...
R: ¿Y qué escuchaste?
Ro: De todo... Que hay de todo...
R: Pero, concretamente, ¿qué escuchaste?
R: Todo...Me dijeron que hay de todo, droga, prostitución... Es pesado, pesado. De
fuente segura... Nunca fui. Y nunca me llamó la atención para ir. Incluso, alguna
vez yo divulgué, algunas personas preguntan sobre un bar y tal... Hasta me animo
a recomendar a otros que les guste la música brasilera que vayan allá a
157
escuchar... En la época del mundial de fútbol me dijeron que estuvo muy bueno,
pero en esa época yo todavía no estaba relacionado. Después de las elecciones fue
que conocí un poco sobre ese bar... Pero los comentarios que escuché fueron que
hay de todo y que es pesado. Yo no voy. Incluso van personas sin papeles,
indocumentados. Y esa fue la impresión después de lo que me dijeron. Yo ya no
tenía muchas ganas de ir pero después de ese comentario, menos todavía. Creo
que es el único lugar donde hay música brasilera. Antes había otro lugar, en Alta
Córdoba, creo, un lugar llamado Terra Brasil o algo así, pero cerró... Hay de
todo, ¿no?, Brasil es un país multifacético, hay de todo... (Roberto, 40 años)
Vemos en el relato anterior, cómo categorías tales como ―indocumentado‖,
construidas a partir de la exclusión legal de los migrantes del sistema burocrático y jurídico
estatal de la sociedad receptora pasa a funcionar también como forma de clasificación entre
los propios brasileños. En ese sentido las divisiones sociales se hacen aún más marcadas y
complejas y pasan a dividir mundos simbólicos y espacios de sociabilidad.
La “escola de samba”
Foto 7.6. Estandarte de la escola de samba “Raça Brasileira”
Otro articulador importante de los eventos que pretenden representar a lo brasileño
en Córdoba es el presidente de la ―Escola de Samba Raça Brasileira‖. Gerardo es
158
argentino y muestra con orgullo la fotocopia de su documento brasileño de extranjero que
obtuvo cuando vivió en Rio de Janeiro, entre 1972 y 1985, trabajando en el área de
relaciones públicas en una empresa de construcción. En esa época fue socio del Club
Flamengo, uno de los más populares equipos de fútbol de Rio de Janeiro, hizo muchos
amigos en las ―escolas de samba‖ de la ciudad y de allá trajo varias ―fantasias‖123
, que son
el principal capital de la ―escola‖.
Foto 8.6. Integrantes de la “escola de samba Raça Brasileira” listos para desfilar.
Córdoba, 13 de enero de 2003124
COMUNICADO DE PRENSA
LA ESCOLA DE SAMBA RAZA BRASILEIRA125, convoca a todos sus
integrantes como así también a todos los brasileiros que viven en
Córdoba, para comenzar los ensayos generales, con vista a futuras
presentaciones, ante las proximidades del CARNAVAL 2003.
La cita es para el MIÉRCOLES a las 21.00 horas y el SABADO a las
20.00 horas en el local de calle LIBERTAD esquina PRINGLES (BAR DEL MUSEO
DE LA INDUSTRIA), de Barrio General Paz.
Para ello se solicita asistir con camisetas verde, amarillo
(SELECCION BRASILEIRA) o roja y negra (CLUB FLAMENGO), que son los
colores de nuestra ESCOLA DE SAMBA RAZA BRASILEIRA.
123
Disfraces de Carnaval usados por los integrantes de las Escolas de Samba. 124
Reproducción del comunicado de prensa difundido por diversos medios de comunicación.
159
Gerardo fue, hasta principios de 2003, delegado regional de la Agencia Córdoba
Deporte, órgano dependiente del Gobierno Provincial, y tuvo a su cargo la recepción y
acompañamiento de la delegación brasileña de vóley que vino a competir en el Campeonato
Mundial en septiembre de 2002. Junto al dueño del bar del Museo, organizó la hinchada
brasileña para este evento deportivo así como para el Campeonato Mundial de Fútbol de
ese mismo año. Es posible ver la la influencia de la trayectoria de Gerardo por el club
Flamengo en las banderas utilizadas por la hinchada brasilera en los partidos de vóley, en
2002, con los colores de ese equipo de fútbol carioca y la inscripción ―Raça Rubro Negra
Córdoba - Argentina ‖ (ver fotos 9.6 y 10.6).
Foto 9.6. Hinchada de Brasil en los partidos del campeonato mundial de voley, Córdoba, 2002.
125
Según su presidente, el nombre de la Escola de Samba es Raça Brasileira. La grafía Raza, en español, es
utilizada en los comunicados de prensa, difundidos principalmente en las radios, para evitar el error de
pronunciación que transformaría Raça en Raca.
160
Foto 10.6. Hinchada de Brasil en los partidos del campeonato mundial de vóley, Córdoba, 2002.
Aunque la ―escola de samba‖ fue fundada en 1996 por una iniciativa conjunta entre
él e Iara, el primer desfile público de la ―escola‖ se dio en febrero de 2002 en Carlos Paz.
Anteriormente, el grupo se exhibía en fiestas y eventos publicitarios. Según Gerardo, la
agrupación cuenta con entre 60 y 80 integrantes, de los cuales aproximadamente 30 son
brasileños, muchos de ellos ex–integrantes de la ―colectividad‖. Gerardo contó que hace la
convocatoria a los integrantes por radio y explicó, justificando la autenticidad de la
agrupación: ―Damos preferencia al brasilero como integrante. Para los otros tomamos
asistencia‖. Según él, los integrantes argentinos que no frecuentan los ensayos con
asiduidad son excluidos de participar en los desfiles de Carlos Paz y Unquillo. Los
organizadores de estos desfiles ofrecen a los participantes alojamiento en hoteles locales
por una o dos noches, alimentación y entradas gratuitas para ingresar a los boliches
bailables. Las plazas ofrecidas son limitadas y es necesario poner en marcha algún
mecanismo de selección que, según Gerardo, privilegia a los brasileños.
Los coordinadores generales de la ―escola‖, según Gerardo, son cinco, todos
hombres y argentinos. Dos de ellos, ex–cónyuges de brasileñas, uno casado con una
brasileña, además del dueño del bar y de Gerardo. Ellos definen el tema del desfile (que en
realidad, no varía mucho ya que los disfraces son básicamente siempre los mismos),
161
controlan la asistencia, hacen la divulgación y los acuerdos con las municipalidades para
los desfiles de Carlos Paz, Unquillo, Río III y Villa María.
Foto 11.6. Rosana en los preparativos para el desfile
Observé algunos desfiles de la ―escola de samba‖ y registré especialmente dos, uno
en la localidad de Unquillo126
en febrero de 2003 y otro un año después en la plaza San
Martín, la plaza central de Córdoba. En general, el número de participantes era menor que
el mencionado por Gerardo, cerca de 50 personas, la mayoría argentinos. Sin embargo, en
Unquillo, algunos de los presentes comentó que los primeros desfiles de la temporada y los
de Carlos Paz son los que usualmente convocan más gente. También escuché que aquellos
que trabajan haciendo shows, tienen dificultades para participar de los desfiles en los fines
de semana. Dos ómnibus habían traído a los participantes hasta una casona cerca del local
del desfile en donde los integrantes se preparaban, la municipalidad de Unquillo pagaba el
transporte y la cena a los participantes. El clima era de improvisación y sobraban algunos
disfraces. De esa forma me invitaron a participar del desfile y me prestaron un disfraz en el
momento. Mientras los integrantes de la ―batucada‖ ensayaban pude presenciar una
126
Unquillo es una localidad en las afueras de Córdoba.
162
discusión entre dos de los coordinadores de este grupo. Marcelo, un mulato brasileño y
Lorena una argentina que vivió en Bahia discutían sobre el ritmo y la forma de tocar. En
general, predominaban las mujeres y había, también un grupo de niñas, alumnas de danza
de una profesora brasileña. Vestidas de blanco, algunas mujeres, en general de más de 35
años y de porte robusto iban a los costados, entre los integrantes y el público, llevaban
agua y solucionaban algún eventual problema durante el desfile, algunos de los
coordinadores también iba en ese grupo. Entre sus incumbencias estaba la de evitar que los
hombres más ―entusiasmados‖ del público tocasen a las chicas. A pesar de eso, al final del
desfile, una de las chicas reclamaba que cuatro espectadores la habían prácticamente
arrancado del desfile y que la habían tocado. La música de los parlantes se mezclaba con la
de la batucada y los integrantes bailaban con entusiasmo. El desfile consistía en ir y venir
por los dos carriles de la avenida principal de Unquillo. En el medio del recorrido, había un
escenario, al llegar a este punto, algunos integrantes de la ―escola‖ –las chicas más bonitas,
los que usaban los disfraces más vistosos y los integrantes de la batucada- subían al
escenario y daban un pequeño show. El público reaccionaba también con entusiasmo.
Al año siguiente, todo parecía haberse reducido: el número de integrantes, el
entusiasmo y especialmente el público y sus reacciones. Posiblemente por ser la primera
vez que se hacía el desfile en la plaza San Martín, posiblemente por la falta de difusión. De
todos modos, todo estaba muy disperso. En esa ocasión me contaron que el dueño del bar y
su grupo de ―batucada‖ ya no integraban la agrupación pero que para aquella oportunidad
habían ido invitados por el cónsul.
163
Fotos 12.6 y 13.6. Niñas bailando en el desfile de la “escola de samba”.
Foto 14.6. Integrante de la “escola de samba” y la investigadora, listos para el desfile
164
Momentos del desfile de la “escola de samba”.
Foto 15.6. Integrantes. Foto 16.6. Músico de la “batucada”
La “colectividad”
Muchos de los ex-integrantes de la ―colectividad‖ participan en los desfiles de la
―escola de samba‖. Más allá de eso, la disposición de la coordinación de la ―escola‖,
predominantemente masculina y argentina, repite la estructura vigente en la dirección de la
extinta ―colectividad‖ que funcionó aproximadamente entre 1996 y 2001. Algunas
características de la conformación y funcionamiento de esta agrupación surgen del relato de
una de las ex integrantes:
R: ¿Y antes de 1998 vos no tuviste ningún contacto con otros brasileños?
P: Uno u otro, a veces un encuentro de casualidad, una cerveza... Pero nada, así,
importante, como fue a partir de la ―colectividad‖. Cuando yo empecé a participar
en la ―colectividad‖ ya había un grupo que organizaba las cosas, organizaba
comidas, por ejemplo, la comida del 7 de septiembre eran siempre ellos que
organizaban. (Paula, 30 años, clase media)
165
Paula cuenta que ese grupo estaba formado principalmente por mujeres brasileñas y
sus maridos argentinos. Algunos estudiantes participaban esporádicamente, aunque,
después de conocer a otros estudiantes se reunían entre ellos. Todas las mujeres eran
brasileñas, en general con poca instrucción formal y dependientes económicamente de los
maridos; los hombres en su mayoría eran argentinos. El único hombre brasileño que
participaba activamente en la ―colectividad‖ era empleado del marido de una de las
brasileñas y gracias a ese empleo estaba con su situación migratoria regularizada en la
Argentina. Las relaciones de poder en la ―colectividad‖ se estructuraban, aparentemente,
alrededor de diferencias basadas en género y nacionalidad.
R: ¿Y quiénes eran?
P: Era un grupo de personas, los más activos, que hacían todo. No había una
renovación. No había una convocatoria más allá de ese grupo. Y ese grupo no
superaba unas 7 personas... Gente a la que le gustaban las fiestas... Los maridos
de esas mujeres [brasileras] eran muy determinantes en las reuniones, eran
realmente determinantes. Tanto que no hablaban portugués [en las reuniones],
hablaban en castellano. Entonces, el primer choque que yo tuve fue ese. Yo dije:
―¿por qué hablamos en castellano?‖. Y había también dos amigos de uno de los
maridos que participaban activamente, uno de ellos era médico.
R: ¿Y dónde se reunían ustedes?
P: En un bar. Un bar que se llama Zhivago, cerca del Gran Rex y de Mc Donald‘s
en la Av. Vélez Sársfield. Era un lugar que... yo misma no me sentía cómoda allá. Y
yo me preguntaba ¿Por qué en este bar? Porque era caro, y sólo había gente así...
gente grande... Entonces, en las primeras reuniones yo ofrecí lo que necesitaran,
mi computadora, mi castellano... Pero yo dije, ―mirá, para las fiestas yo no tengo
mucho tiempo‖. A mí no me gusta bailar, no me gusta usar tanga.... Yo no soy de
esa onda, pero si me llaman para hacer una feijoada, yo voy. Entonces, bueno... en
cualquier grupo al que uno va, uno empieza a pensar... Y yo decía: ―¿por qué no
hablan portugués?‖ Yo no lo entendía. Y también, en las reuniones, las cosas eran
bastante dirigidas por dos o tres personas. Y, a veces, discutíamos,
organizábamos, pactábamos hacer una serie de cosas y se terminaba haciendo dos
166
o tres cosas. Dos o tres que no eran las que estaban ahí en la mesa de todo el
mundo. Y yo digo: ―argentino, brasilero...no hay problema, de repente está todo el
mundo ahí... todo bien‖. Entonces, por ejemplo, un tema importante fue la decisión
de la casa... Una decisión tomada por dos personas. Porque era una casa de un
amigo del Hipólito y quedaba en frente a la casa de él. Y la decisión fue tomada
casi [exclusivamente] por él... y consentida por Túlio [que era empleado de
Hipólito].
R: ¿Y los demás? ¿No querían alquilar?
P: Querían alquilar pero no esa casa. Se estaba hablando de conseguir una sede...,
un lugar para reunirse, porque en un bar... no daba.
R: ¿Y cómo se mantenía esa casa?
P: Del ingreso de algunas fiestas, que era importante, con eso se disponía de
dinero para el alquiler de un año. Pero, por ejemplo, la cuestión legal también
era... Yo también tenía esa preocupación y decía ―nosotros necesitamos tener
personería jurídica.‖ Porque estaba el dinero de las entradas [de la fiesta] y yo
decía ―¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está depositado?‖ Y no había una cuenta
o caja de ahorro a nombre de las personas de la ―colectividad‖. Quedaba a cargo
del tesorero que era el Hipólito. Y si yo tenía que hacer unos folletos para divulgar
las fiestas, unas invitaciones, cosas así, él sacaba un bollo de dinero del bolsillo y
me daba. Y yo decía ―Eso no puede ser‖ Yo presentaba las facturas... Y decía ―yo
quiero que aparezca una lista que diga cuánto [dinero] entró... cuanto salió.... Y
esas eran cuestiones que yo planteaba y nadie más planteaba. No sé por qué.
R: ¿Y vos qué crees? ¿Había, así, una cosa de las mujeres por un lado y los
hombres por el otro?
P: No, pero existía ese miedo de confrontar. Eso era tomado negativamente.
Siempre había comentarios muy críticos sobre mi persona. Y yo preguntaba por
qué no había una cuenta en el banco a nombre de tres personas o un informe, un
resumen de los ingresos... Había problemas por ese lado. Por otro lado, era difícil
convocar a los brasileros. Porque estaba todo muy centrado en organizar las
fiestas. Y ni todo el mundo tiene ganas de hacer eso. Yo misma no tenía ganas. Yo
iba por el grupo humano... Pero después empecé a sentir una obligación. Y yo
167
digo, no me importa un desfile para la municipalidad, ese tipo de cosas. Y era un
grupo que, a veces cuando había una discusión, era algo de mucha ira, no había
objetividad, la cosa explotaba. Entonces, hubo un buen momento que fue el inicial,
que fue participar de las fiestas..., las propias fiestas eran lindas... Y eso duró más
o menos un año. Después, para mí, ya fue... yo trataba de buscar la claridad de las
cosas.
R: ¿Y ustedes pasaron un tiempo reuniéndose en aquella sede?
P: Sí, por un tiempo... Después hubo una pelea, como tantas otras... Porque,
justamente, pidieron que se abriera una cuenta en el banco... Entonces el tesorero,
que era Hipólito, salió de la ―colectividad‖. O sea, yo no sé si fue sólo por eso,
pero creo que el principal motivo fue ese. Y hubo una ruptura importante, porque
cuando Hipólito renunció, Tulio que trabajaba con él también se fue. Porque
gracias al contrato [de trabajo] que Tulio tenía con Hipólito él no estaba ilegal.
Era una relación en la que él debía mucho a Hipólito. Y en consecuencia de la
renuncia de Hipólito, no sé bien por qué, él renunció. Porque él era también una
persona que cuestionaba... Y yo vi eso como otra etapa, en la que empezamos a
reunirnos, sin presidente, sin nada, pero con una cosa más clara, transparentes. Y
era un grupo menor, pero un poco más variado.
R: ¿Y qué pasó con ese grupo? ¿Todavía existe?
P: No, hoy en día no existe más ese grupo. Pero existen personas que se reúnen
por amistad, entre ellos.
R: Pero ¿qué pasó después de lo que me contaste?
P: Hubo una gran dispersión. No hubo una organización que sirviera para la
contención de esas personas y otras... (Paula, 30 años, clase media)
Vemos por el relato anterior, algunos aspectos de las relaciones de poder al interior
de la ―colectividad‖. Las mujeres que integraban la colectividad, en general y con
excepción de Paula, no dominaban perfectamente el castellano, sin embargo, ese era el
idioma hablado en las reuniones. La centralidad en el manejo de los recursos por parte del
marido de una de las brasileñas era acompañada por una exclusividad en la toma de
decisiones fundamentales, como la referente al alquiler de la sede. La relación de
168
dependencia de Tulio respecto a Hipólito y la participación de amigos de éste en la
colectividad incrementaban el poder de éste dentro de la agrupación.
Bailar de tanga y cocinar en las fiestas, según el relato de Paula, eso era lo esperado
de las mujeres brasileñas en la ―colectividad‖, mientras los maridos y sus amigos decidían
qué hacer con el dinero. En muy pocas palabras, ése fue uno de los aspectos cristalizados
durante algún tiempo en el grupo que conformó la ―colectividad‖. No era el único, sin duda.
Por otra parte, no podemos suponer que ese grupo fuera especialmente aberrante y mal
intencionado, compuesto por mujeres completamente sumisas y hombres despóticos, sino
que su manera de estructurarse jerárquicamente refleja visiones construidas desde el
cotidiano, basadas en concepciones sobre los papeles de género reforzadas por los
estereotipos nacionales y fundadas sobre la desigualdad económica y civil de los migrantes.
Posteriormente a la salida de Hipólito, la ―colectividad‖ pasó por una etapa de
reestructuración y terminó, finalmente, disgregada debido a conflictos internos.
Es indudable que, en determinados contextos, las representaciones colectivas y
públicas de la ―brasilidad‖ se convierten en un capital simbólico importante, disputado por
diferentes agentes que pretenden ser los detentores de dichas representaciones. Sin
embargo, la mayor parte de los brasileños y brasileñas en Córdoba pone en juego su
identidad nacional en las interacciones cotidianas de forma individual más que colectiva.
Más allá de las razones ya referidas para la laxa asociabilidad, (disputas por lugares de
trabajo, diferencias sociales, cuestiones de género) es posible pensar que las
representaciones locales construidas sobre los brasileños al enfatizar lo exótico sugieren
que un brasileño en Córdoba es algo ―raro‖, excepcional, no esperado, único. Así, la
imagen dominante resalta el carácter individual del ―brasilero‖ y posiblemente refuerce esa
manera de presentarse y representarse.
En este capítulo abordé algunos aspectos de los intentos de representación colectiva
brasileña en Córdoba, tratando de enfocar los principales agentes y grupos involucrados en
dichos intentos y el repertorio de elementos simbólicos empleados en diferentes instancias
públicas de representación. Los testimonios de Paula, sobre la estructuración del poder en
el interior de la ex – colectividad dejan abiertas algunas cuestiones sobre las formas de
articulación entre nacionalidad y género.
169
Merecería mayor espacio, por otra parte, una descripción y análisis más exhaustivo
de las ceremonias cívicas y festejos brasileños en Córdoba, especialmente el carnaval y los
festejos del día de la independencia, ya analizados para el contexto nacional brasileño por
Da Matta (1997). Estas cuestiones quedan abiertas aguardando nuevas investigaciones
sobre el tema.
170
CONCLUSIONES
Para los brasileños que viven en Córdoba, a diferencia de lo que ocurre con los que
se dirigen hacia los llamados países ―de primer mundo‖ -donde la asimetría económica y
social entre el país de origen y el país de destino es mucho más significativa-, el factor
económico no suele ser el principal desencadenante de su desplazamiento e instalación. El
establecimiento de relaciones interpersonales entre brasileños y argentinos, la posibilidad
de inserción laboral en algunas tareas específicas, relacionadas con el capital cultural
brasileño, y la percepción de una mejor calidad de vida (pensada en términos de menos
violencia urbana, costo de vida más bajo, etc) son hechos fundamentales en la migración de
los brasileños a Córdoba. En términos cuantitativos, predominan las mujeres que migran
debido a una relación amorosa con argentinos. Así, juntamente al carácter marcadamente
femenino del grupo estudiado, es distintivo de este grupo los móviles de la migración
basados en relaciones interpersonales, en un movimiento migratorio ―por amor‖.
Los brasileños representan el grupo numéricamente más pequeño entre los
migrantes de países limítrofes en la Argentina. En la ciudad de Córdoba, según
estimaciones, vivirían entre 400 y 600 personas de esta nacionalidad. Este pequeño grupo, a
diferencia de otros migrantes de países limítrofes en la ciudad, no se caracteriza por su
concentración espacial en determinados barrios o por agruparse en asociaciones fuertes o
instituciones aglutinadoras importantes, se encuentra disperso en diferentes barrios y
presenta una débil capacidad asociativa y pocos lazos con otros brasileños. El perfil
provisorio esbozado a partir de las 76 encuestas aplicadas a los brasileños entre septiembre
de 2001 y julio de 2003 muestra, a grandes rasgos, un grupo de personas de clase media y
baja, provenientes principalmente de entornos urbanos del sudeste y –en menor proporción-
del sur de Brasil, con edades entre 25 y 49 años y cuya mayoría está hace menos de 5 años
en la ciudad.
En el contacto previo con argentinos se encuentra el origen de la mayor parte de las
historias personales de migración. Relaciones de amistad, de parentesco y de trabajo son
algunas de las razones para trasladarse a Córdoba. Sin embargo, las relaciones amorosas
establecidas principalmente entre mujeres brasileñas y hombres argentinos son el principal
motivo para venir o quedarse. Por otra parte, muchos brasileños y brasileñas ya conocían,
171
en alguna medida, la experiencia migratoria regional o internacional en su trayectoria
personal o familiar. Sin subestimar el impacto y la especificidad de los movimientos de
migración internacional para la vida de los involucrados, en algunos casos el movimiento
que los trae a la Argentina no establece una ruptura completa en su forma de vida sino
forma parte de un proceso continuo de movilidad espacial.
Las mujeres representan casi el 70% del total y, en general, vinieron solas o con sus
hijos (brasileños, en su mayoría) para unirse a un novio o cónyuge argentino o motivadas
por relaciones amorosas entabladas con argentinos. Aunque esta tesis no fue planteada a
priori como un estudio de género, fue necesario reconocer la importancia de este dato y sus
consecuencias. Por un lado, la ―feminidad‖ de este grupo marca, más allá de cuestiones
comunes a ambos sexos, diferencias de partida y de estadía en la ciudad. Por otra parte, la
imagen de la mujer brasileña ocupa un papel fundamental en las representaciones sobre
Brasil y los brasileños.
Las diferencias entre los sexos son bastante significativas. El 50% de los hombres
son solteros contra sólo 23% de las mujeres en la misma situación. Respecto a la unión con
cónyuge argentino, prácticamente el 60% de las mujeres frente a poco más del 37% de los
hombres se encuentra en esa situación. Casi el 70% de los hombres encuestados cursan o
cursaron estudios universitarios en comparación con menos de 40% de las mujeres en la
misma situación. En lo referente a la ocupación entre los hombres brasileños, más allá del
predominio de estudiantes (46%), encontré a un director de industria y un gerente de
turismo, un propietario de un editorial y un sacerdote católico. Entre las mujeres, más allá
de las estudiantes (20%), de una monja y de las profesoras de portugués, un poco menos
representadas porcentualmente, encontré a personas que se declaran ―sin ocupación‖, amas
de casa, bailarinas o profesoras de ―samba‖ y las que refieren ocupaciones poco
especializadas y escasamente remuneradas: cocineras, manicuras, vendedoras, empleadas
domésticas, ayudante en negocios familiares, etc. En general, las mujeres ocupan tareas
consideradas tradicionalmente femeninas, poco remuneradas y ubicadas en el mercado
informal de trabajo. El manejo del idioma nativo, el portugués, representa un capital
cultural disponible para aquellas que recibieron una educación formal secundaria o
universitaria y una de las escasas ventajas competitivas posibles en el mercado de trabajo.
En el caso de las pocas mujeres que llegaron al país con formación universitaria, la
172
enseñanza de portugués se presenta prácticamente como única opción después de la
constatación de la dificultad de inserción laboral en su área específica de formación. En
relación al motivo de migración, ninguna de las mujeres vino con trabajo asegurado,
trasladada por una empresa, por ejemplo. Aunque el número de hombres y mujeres que
migraron por lazos con argentinos es alto para ambos sexos (45,8 % entre los hombres y
61,5% entre las mujeres) entre los hombres la mitad de estos casos se debe a lazos
familiares con padre o madre argentinos al paso que entre las mujeres el lazo predominante
es con cónyuge argentino.
Algunas facilidades burocráticas que se pusieron en vigencia a partir del Mercosur
contribuyeron a estimular la afluencia de los estudiantes universitarios y de ejecutivos,
profesionales y técnicos de empresas con sede en Brasil y que instalan una sucursal en la
ciudad (Hasenbalg y Frigerio, 1999). No obstante, esas facilidades son relativas y su
impacto es selectivo, o sea, tienen mayor impacto en determinados grupos. En la práctica,
esta migración selectiva favorece a los hombres más que a las mujeres y a aquellos mejor
posicionados socio-económicamente que a los más desfavorecidos.
Este hecho se refleja en la cuestión de la documentación, ya que los grupos
anteriormente mencionados son los que predominan en las categorías de ―documentables‖
por excelencia, aquellos que disponen de mejores condiciones que los demás brasileños
para regularizar su situación legal. En relación a la obtención de la documentación, fue
posible verificar que los hombres están más ―documentados‖ que las mujeres. Entre los
indocumentados las situaciones no son homogéneas. Las dificultades surgen a partir de
situaciones concretas que se plantean: la matrícula de los niños en la escuela, la posibilidad
de recibir medicamentos costosos en tratamientos a largo plazo en los hospitales públicos,
la interacción con las autoridades policiales, judiciales o burocráticas, etc. El desenlace de
los problemas depende de la interacción con los diferentes agentes del Estado como
directores de escuela, asistentes sociales, enfermeras, policías, entre otros. En general, las
mujeres, especialmente las que tienen hijos pequeños a sus cuidados, son las más
vulnerables. La situación de los indocumentados es, antes que nada, de fragilidad,
dependiendo, para la resolución de los problemas que se plantean a razón de la carencia de
la documentación, de la existencia de redes sociales de apoyo y de los capitales,
especialmente escolar y económico, de que disponen los migrantes.
173
Percibidos como una especie de alteridad sensual, festiva, alegre y ―natural‖, en
relación a lo considerado como típicamente argentino, los brasileños en Córdoba son vistos
a partir de una imagen exotizada tal como la refieren Hasenbalg y Frigerio (1999) para
Buenos Aires. Dicho estereotipo orienta la reconstrucción de la autoimagen de los
brasileños. Según el contexto y de manera dinámica y selectiva los migrantes se apropian o
contestan a esta imagen. Aunque no encontré diferencias entre argentinos y brasileños en lo
relativo a los elementos empleados colectivamente en los intentos de representación de la
brasilidad.
Las representaciones exotizadas sobre los brasileños están íntimamente relacionadas
con los móviles de la migración y las formas de inserción social. Esta imagen presenta
puntos de anclaje específicos basados en género, raza y región de procedencia. Mujeres y
negros, cariocas y baianos son vistos como especialmente ―encajados‖ en la imagen
exótica. De esa forma, las referencias a la cultura afrobrasileña ocupan un lugar
privilegiado en el repertorio de lo considerado ―típicamente‖ brasileño.
Esa percepción local presenta diversas consecuencias sobre la vida de los y las
migrantes. Por un lado, se encuentra en el fondo de la atracción predominante entre
brasileñas y argentinos, fomentando el contacto y la exogamia; por otro, está ligada a una
serie de prejuicios sobre los brasileños. En ciertas ocasiones dichos estereotipos pueden ser
empleados estratégicamente por los migrantes en su inserción laboral en determinadas
tareas, como las relacionadas a la exhibición y enseñanza de algunos aspectos de la cultura
brasileña, especialmente la afro-brasileña, y a la lengua. Aunque fue posible apreciar
diferencias significativas entre los sexos en lo referente a las ocupaciones, de un modo
general, y con excepción de los ejecutivos trasladados por sus empresas y de los estudiantes
universitarios sostenidos económicamente por sus familias, la mayoría de los brasileños en
Córdoba trabaja en el sector informal. En el recorte temporal de esta investigación
(realizada entre fines de 2001 y 2004), esa no es una característica distintiva de los
migrantes sino una situación que afecta a muchas personas en la Argentina en un contexto
general de crisis económica, especialmente notable en 2002. Pero, además, no es
particularmente fácil para los brasileños y las brasileñas que viven en Córdoba encontrar
trabajo en cualquier ocupación. Determinadas tareas relacionadas a la difusión, enseñanza y
exhibición de la cultura brasileña en algunos de sus aspectos conforman nichos laborales en
174
donde los brasileños son vistos como mejor capacitados y en los que pueden encontrar una
relativa facilidad de insertarse laboralmente. Sin embargo, dichas posibilidades son
restringidas y son relativamente pocos los que se dedican a esta clase de actividades
culturales, más allá de la enseñanza de portugués.
Por otra parte, los estereotipos pueden, según el contexto, representar limitaciones
para la vida cotidiana de los migrantes en su interacción con los habitantes locales. Eso fue
especialmente notable en los relatos de mujeres, como Iara o Conceição, referentes a
situaciones violentas generadas por la imagen de la brasileña como ―mujer fácil‖. Por otra
parte, la lógica de ciertas prácticas en el interior de la ex ―colectividad‖ revela relaciones de
poder estructuradas alrededor de diferencias de género y nacionalidad.
A pesar de la existencia de grupos, personas e instituciones que buscaron
establecerse como referentes de la brasilidad en Córdoba, en general, la asociación entre los
brasileños es laxa y ocasional y está supeditada a disputas internas y a las identidades de
clase. Los espacios de sociabilidad, entonces, son compartidos principalmente por personas
que comparten otras características además de ser brasileños. Más allá de las diferencias
socio-culturales, las diferencias entre los brasileños también se plantean entre aquellos que
actúan en nichos laborales o de representación similares. Es importante recordar que las
representaciones cristalizadas basadas en lo exótico pueden traer aparejadas posibilidades
restringidas y muy específicas de inserción laboral y social. Las disputas por ocupar estos
lugares, en las que los capitales culturales y simbólicos de la ―brasilidad‖ son puestos en
juego, surgen entre aquellos que se encuentran en posiciones similares. Por otra parte, las
representaciones locales sobre los brasileños, al basarse en una construcción exotizada, que
enfatiza el carácter ―raro‖, único, excepcional de los brasileños en Córdoba –que se plasma
en uno de los sentidos de la pregunta ―¡¿Qué hacés acá?!‖- posiblemente predispone a la
individualización de las representaciones.
Súmase a ese panorama cuestiones relacionadas a las formas de sociabilidad
distintivas de género. Las mujeres unidas conyugalmente a argentinos, que representan la
mayoría de los migrantes brasileños en Córdoba, se relacionan principalmente a través de
las redes sociales de los maridos, de los familiares y amigos de éstos, argentinos en su
mayoría. Difícilmente forman sus propias redes con otros brasileños y cuando lo hacen esto
suele partir de un encuentro casual en el que conocen a una compatriota con la que se hacen
175
amigas. La asociación más común se establece entre dos o tres amigas que se reúnen
ocasionalmente para conversar y ―matar as saudades‖. Cuando los maridos o cónyuges
argentinos se interesan por reunirse con otros brasileños, las mujeres brasileñas tienen
mayores posibilidades de asociarse con sus conacionales aunque, como vimos al tratar el
funcionamiento de la extinta ―colectividad‖, pueden quedar supeditadas a las decisiones de
los hombres.
En el transcurrir del trabajo de campo fueron surgiendo ―capas‖ y matices que
desvelan la complejidad en un grupo que, a priori, y a partir de datos estadísticos o de una
primera mirada, se conforma como ―los brasileños‖. Diferencias de género, condición
social y legal, autopercepción o visiones sobre formas de representar la brasilidad
conforman algunos aspectos de esa complejidad. En ese sentido, las diferencias no están
dadas por un simple recorte analítico sino que se constituyen en la medida que marcan de
manera contundente la experiencia migrante. Entonces, más allá de constatar el predominio
de mujeres entre los brasileños, fue posible percibir que la experiencia migrante femenina
es, en muchos y significativos aspectos, diferente a la masculina. Este aspecto, entre otros
que comentaré a seguir merece ser profundizado en próximas investigaciones.
Esta investigación abre muchas cuestiones referentes a la experiencia de los
brasileños y a las representaciones sobre ellos en Córdoba que no pudieron ser
profundizadas en el marco de esta tesis de maestría, como por ejemplo la relación entre
representaciones nacionales e inserción en el mercado de trabajo; el proceso de
conformación histórica de las representaciones nacionales brasileñas en Córdoba y en la
Argentina; el análisis pormenorizado de las relaciones de poder, disputa y cooperación
entre los diversos agentes que se proponen construir representaciones de brasilidad en
Córdoba; el análisis más detallado de aspectos tales como la religión y la lengua entre los
brasileños; el contexto específico y los factores sociales involucrados en la migración ―por
amor‖, entre otros. Sin duda, la articulación entre nacionalidad y género que se vislumbra
en esta tesis merece ser estudiada en profundidad, teniendo en cuenta el potencial poder
estructurador de los discursos y prácticas de género sobre otros discursos y prácticas como
las nacionales (Melhuus y Stolen, 1996:5) y viceversa. En ese sentido, para el grupo
estudiado, es fundamental comprender la relación entre estereotipos nacionales y
176
estereotipos de género y las consecuencias de esa articulación para la relación entre
brasileños y argentinos.
***
En la presente tesis busqué contestar a la pregunta hecha reiteradamente a los
brasileños, ―¿qué hacen acá?‖, traduciéndola en términos de quienes son, por qué vinieron,
por qué se quedaron, de qué forma viven la experiencia de la alteridad, de qué forma
reestructuran sus vidas. En la búsqueda de esas respuestas no pude dejar de ver a los que
hacían la pregunta y de qué manera la pregunta influye en las respuestas que los brasileños
elaboran para presentarse y justificarse en ese lugar fuera de lugar. En el intento de
adecuarse a esa ubicación en las clasificaciones locales, algunos recurren a los estereotipos
vigentes, se adecuan a ellos, los emplean para insertarse. Otros tratan de diferenciarse,
explicar que son otros que esos otros vistos desde afuera. Algunos buscan agruparse
mientras otros tratan de ser ―únicos‖ o sino solamente parte de una nueva familia argentina
y pasar desapercibidos, esperando que la maestra no advierta al niño en la escuela por ser –
o hablar- un poco ―diferente‖ de los demás.
Entre los que se van hay algo que, como piensa el poeta Carlos Drummond,
permanece, aunque sean las ―saudades‖. En lo cotidiano, sin embargo, muchas cosas se
mueven, cambian de lugar, se reacomodan y siguen cambiando. Llegar y partir, como dice
el músico Milton Nascimento son sólo dos lados del viaje. Y en el viaje de los migrantes,
con el tiempo, llegada y salida pueden invertir sus puestos. La llegada se hace lugar de
partida cuando se vuelve al lugar al que ya nunca se volverá –o posiblemente sí, quien sabe.
Entonces, el extranjero, de vuelta a su ciudad, puede percibir que sigue siendo extranjero,
que se ha convertido en un ―otro‖, irremediablemente fuera de lugar, y tal vez se pregunte:
¿Qué hago acá?
177
BIBLIOGRAFÍA
ANDERSON, Benedict (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el
origen y la difusión del nacionalismo. Ed. Fondo de Cultura Económica, México
D.F.
ARRUÑADA, V (1999). ―A população Brasileira Residente na Argentina segundo
o Censo Nacional de 1991‖. En Imigrantes brasileiros na Argentina: Um Perfil
Sociodemográfico. (Hasenbalg C. y Frigerio, A) Rio de Janeiro. IUPERJ.
ASSIS, Gláucia. (1995). Estar aqui...estar lá... uma cartografia da vida entre dois
lugares. Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em Antropologia
Social UFSC, Florianópolis.
BARTH, Frederik (1976). Los Grupos étnicos y sus fronteras. Ed. Fondo de Cultura
Económica, México D.F.
BENENCIA, Roberto y KARASIK, Gabriela (1995). Inmigración limítrofe: los
bolivianos en Buenos Aires. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
BOURDIEU, Pierre. (1988), ―Espacio social y poder simbólico‖. En Cosas dichas.
Barcelona. Ed. Gedisa, pp.127-143.
BOURDIEU, Pierre. (1998). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto.
Madrid, Ed. Santillana.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto (1976). Identidade, etnia e estrutura social.
São Paulo. Livraria Editora Pioneira.
CAVALCANTI, Leonardo (2005). Re-significando a categoria ―imigrante‖ no
espaço urbano: reflexões a partir da presença brasileira em Barcelona. Ponencia
presentada en el I Congreso Latinoamericano de Antropología, Rosario, Argentina,
11 a 15 de julio de 2005.
DA MATTA, Roberto (1981). Relativizando: Uma Introdução à Antropología
Social. Petrópolis, Editora Vozes.
DA MATTA, Roberto (1997). Carnavais, malandros e heróis. Para uma sociología
do dilema brasileiro. Rio de Janeiro. Ed. Rocco.
178
DA MATTA, Roberto (1993). ―En torno da representação de natureza no Brasil:
pensamentos, fantasias e divagações‖. En Da Matta, Conta de mentiroso: sete
ensaios de antropologia brasileira. Rio de Janeiro, Rocco.
DE GENOVA, Nicholas (2002). ―Migrant ´illegality´and deportability in everyday
life‖ Annual Review of Anthropology, vol 31, 2002:419-440.
(http://anthro.annualreviews.org)
DEVOTO, Fernando (1992) Movimientos migratorios: Historiografía y problemas.
Centro editor de América Latina. Buenos Aires.
DEVOTO, Fernando (2003) Historia de la inmigración en la Argentina. Editorial
Sudamericana. Buenos Aires
DOMENACH, Hervé y CELTON, Dora (1998). La comunidad boliviana en
Córdoba: Caracterización y proceso migratorio. Córdoba, CEA, Universidad
Nacional de Córdoba.
DOMENACH, Hervé y PICOUET, Michel (1995). Las Migraciones. Córdoba,
Universidad Nacional de Córdoba.
DOMÍNGUEZ, Eugenia y FRIGERIO, Alejandro (2002) ―Entre a brasilidade e a
afro-brasilidade. Trabalhadores culturais em Buenos Aires‖. En Argentinos e
Brasileiros: encontros, imagens e estereótipos. Org. Alejandro Frigerio y Gustavo
Lins Ribeiro, Petrópolis, RJ, Vozes.
FERREIRA, Itacira. (1995). ―A interlíngua do falante de espanhol o papel do
profesor: a aceitação tácita ou ajuda para superá-la.‖ En Português para
estrangeiros. Interface com o Espanhol. Org. José Carlos Paes de Almeida Filho.
Campinas, SP, Ed. Pontes.
FLEISCHER, Soraya (2001). Pensando a identidade brasileira no contexto do
‗housecleaning en Boston, Massachussets. Ponencia presentada en la reunión del
Latin American Studies Association, Washington, D.C.
FRIGERIO, Alejandro y CAROZZI, Ma. Julia (1993) ―Las religiones afro-
brasileñas en Argentina‖. Cuadernos de Antropología, 10:39-68. Porto Alegre,
UFRGS.
179
FRIGERIO, Alejandro. (1999) La expansión de religiones afrobrasileñas en
Argentina: Representaciones conflictivas de cultura, raza y nación en un contexto
de integración regional. Ponencia presentada en la XXV Conferencia de la
SISR/SIR. Universidad Católica de Leuven, Bélgica, 26-30 de julio de 1999.
FRIGERIO, Alejandro. (2002) ―A alegria é somente brasileira: A exotização dos
migrantes brasileiros em Buenos Aires‖. En Argentinos e Brasileiros: encontros,
imagens e estereótipos, org. Alejandro Frigerio y Gustavo Lins Ribeiro, Petrópolis,
RJ, Vozes.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. (1986). Las culturas populares en el capitalismo.
México, Editorial Nueva Imagen.
GEERTZ, (1995). La interpretación de las culturas. Madrid. Gedisa.
GOODY, Jack. (1999). Representaciones y contradicciones. La ambivalencia hacia
las imágenes, el teatro, la ficción, las reliquias y la sexualidad. Barcelona. Ed.
Paidós.
GRIMSON, Alejandro (1999). Relatos de la diferencia y la igualdad. Los
bolivianos en Buenos Aires. Buenos Aires. Eudeba.
GRIMSON, Alejandro (2000). ―Introducción‖. En Fronteras, naciones e
identidades. La periferia como centro. Alejandro Grimson (compilador). Buenos
Aires. Eds. CICCUS y La Crujía.
GUBER, Rosana (1991). La etnografía. Buenos Aires. Norma.
GUBER, Rosana (2004). De chicos a veteranos. Memorias argentinas de la guerra
de Malvinas. Buenos Aires, Editorial Antropofagia.
HAESBAERT, Rogério y SILVEIRA, Marcelus (1999). ―Migração brasileira no
Mercosul‖. Travessia. Año XII. Número 33. Janeiro-Abril de 1999. pp. 5-10. São
Paulo, CEM.
HASENBALG, Carlos y FRIGERIO, Alejandro (1999). Imigrantes brasileiros na
Argentina: Um Perfil Sociodemográfico. Rio de Janeiro. IUPERJ.
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991
180
JELÍN, Elizabeth. (2000). ―Procesos culturales en la construcción de la ciudadanía‖.
Cadernos do nosso tempo. Cultura e desenvolvimento. Elizabeth Jelin y otros. Rio
de Janeiro. Ed. Fundo Nacional.
LÉVI-STRAUSS, Claude (1982). ―Naturaleza y Cultura.‖ En Lévi-Strauss, C., Las
estructuras elementales de parentesco (I), Barcelona, Ed. Paidós (pp. 35-44).
MARGOLIS, Maxine (1994). Little Brazil. Imigrantes brasileiros em Nova York.
Campinas, SP, Ed. Papirus.
MARTES, Ana C. B.(1999) Brasileiros nos Estados Unidos: um estudo sobre
imigrantes me Massachusetts. São Paulo, Paz e Terra.
MELHUUS, Merit. y Stolen, Kristi Anne (1996). "Introduction". En Melhuus y
Stolen (Eds.) Machos, Mistresses, Madonnas. Contesting the power of Latin
American gender imagery. New York, Verso. 1-33.
MERLLIÉ, Dominique (1993). ―La construcción estadística‖. En Iniciación a la
práctica sociológica. Por Patrick Champagne y otros. Madrid, Ed. Siglo Veintiuno.
OLIVEN, Rubén (1999). Nación y Modernidad. La reinvención de la identidad
gaucha en el Brasil. Buenos Aires; Eudeba.
PEIRANO, Mariza G.S. (1999). ―A alteridade em contexto: A antropologia como
ciência social no Brasil‖. Serie Antropologia, No. 255, 1999, Brasília D.F,
Universidade de Brasília.
RIBEIRO, Gustavo Lins (1989), ―Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia
práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica‖. En Cuadernos de
Antropología Social Vol. 2, No. 1, Sección Antropología Social. Buenos Aires.
Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras-UBA.
RIBEIRO, Gustavo Lins (1998). ―O que faz o Brasil, Brazil. Jogos identitarios em
São Francisco.‖ Série Antropologia 237, Universidade de Brasília.
RIBEIRO, Gustavo Lins (1998b). ―Identidade brasileira no espelho interétnico.
Essencialismos e hibridismos em San Francisco.‖ Série Antropologia 241,
Universidade de Brasília.
RIBEIRO, Gustavo Lins (2000). Cultura e política no mundo. Brasilia Ed. Unb
181
RIBEIRO, Gustavo Lins (2002) ―Tropicalismo y Europeísmo. Modos de representar
o Brasil e a Argentina‖. En Argentinos e Brasileiros: encontros, imagens e
estereótipos, org. Alejandro Frigerio y Gustavo Lins Ribeiro, Petrópolis, RJ, Vozes.
SALES, Teresa (1998). Brasileiros longe de casa. São Paulo. Editora Cortes
SAYAD, Abdelmalek (1998). A imigração ou os Paradoxos da Alteridade. São
Paulo. Editora da Universidade de São Paulo.
SCHMEIL, Lilian (2002). ―Alquila-se una isla‖. En Argentinos e Brasileiros:
encontros, imagens e estereótipos, org. Alejandro Frigerio y Gustavo Lins Ribeiro,
Petrópolis, RJ, Vozes.
SCOTT, Joan W. (1990) ―El género: Una categoría útil para el análisis histórico‖.
En Historia y género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea,
Amelang, J. S. y otros, Valencia, Edicions Alfons el magnàim, Institució
Valenciana d‘estudis i investigació.
SEGATO, Rita (1991) ―Uma vocação de minoria: A expansão dos cultos afro-
brasileiros na Argentina como proceso de re-etnicização‖. Dados. Revista de
Ciências Sociais 34/2:249-278
SEMÁN, Pablo y MOREIRA, Patricia (1998) ―La Iglesia Universal del Reino de
Dios en Buenos Aires y la recreación del diablo a través del relineamiento de
marcos interpretativos.‖ Sociedad y Religión 16/17: 95-110.
SEYFERTH, Giralda (1998) ―Algunas consideraciones sobre identidades étnicas y
racismo en Brasil‖, in Revista de Cultura Brasileña, no. 1, organizada por Gilberto
Velho. Madrid. Editada por Embajada de Brasil en España.
STOLCKE, Verena.(1997) ―The ‗nature‘ of nationality‖. En Citizenship and
exclusion (Org. Veit Bader). New York, St. Martin‘s Press.
THIESSE, Anne Marie. (2000) A criação das identidades nacionais. Europa
séculos XVIII-XX. Temas y debates. Lisboa
VALLES, M.S. (2000) Técnicas cualitativas de investigación social. España.
Síntesis.
VELHO, Gilberto (1998) ―Cultura, identidad y pluralismo sociocultural‖. En
Revista de Cultura Brasileña, no. 1, organizada por Gilberto Velho. Madrid.
Editada por Embajada de Brasil en España.
182
SILVA, Sidney A. da (1999) ―Hispano-americanos em São Paulo: Alcances e
limites de um processo de integração‖. Travessia. Año XII. Número 33. Enero-abril
de 1999. Pp. 24-32. São Paulo, CEM.
SPRANDEL, Marcia (2002). ―Aqui não é como na casa da gente: Comparando
agricultores brasileiros na Argentina e no Paraguai‖. En Argentinos e Brasileiros:
encontros, imagens e estereótipos, org. Alejandro Frigerio y Gustavo Lins Ribeiro,
Petrópolis, RJ, Vozes.
TORRESAN, Angela (1995) ―Ser brasileiro em Londres‖. Travessia. Año VIII.
Número 23. Setembro-Dezembro de 1995. pp. 35-38. São Paulo, CEM.
183
ANEXO - CUESTIONARIO
Universidad Nacional de Córdoba – Maestría en Antropología
Consulado-General de Brasil
Estamos realizando, com o apoio do Consulado, uma pesquisa para saber um pouco mais
sobre os brasileiros que moram na cidade de Córdoba.
Os dados obtidos através desta pesquisa não serão usados com fins legais ou fiscais.
As identidades das pessoas serão mantidas em anonimato.
Por favor, responda às perguntas abaixo da forma mais completa possível.
Renata Oliveira Rufino
Nome:_________________________________________
Sexo: __________________
Idade:__________________
Lugar de Nascimento: Cidade ____________________,
Estado:______________________________
Telefone:________________
E-mail:__________________
Bairro_______________________________
1) Estado Civil: (marque a opção correspondente)
Solteiro/a Casado/a Divorciado/separado/a
Outros___________________________
2) Você tem DNI (Documento Nacional de Identidad Argentino) ou outro documento
argentino? (Em caso afirmativo, não coloque o seu número de documento)
_________________________________________________________________________
184
3) Você conta com cobertura médica (obra social)?
________________________________________
4) Nível de Escolaridade antes de chegar à Argentina: (marque a opção correspondente)
Primário Secundário Técnico
Universitário (especifique o curso)
_______________________Outros________________________
5) Estudos cursados na Argentina: Nenhum Primários Secundários
Técnicos Universitários (especifique o curso e a instituição)
________________________________________
Outros___________________________________
6) Você está estudando atualmente? (indique o curso e a instituição)
____________________________________________________________
7) Em relação ao idioma espanhol, você:
Fala?___________ Fluentemente/Razoavelmente/Com dificuldade
Lê? ____________ Fluentemente/Razoavelmente/Com dificuldade
Escreve?________ Fluentemente/Razoavelmente/Com dificuldade
8) Onde morava, no Brasil?
(Cidade/Estado)_______________________________________________
9) Com quem morava?
____________________________________________________________
10) Há quanto tempo mora em Córdoba?
____________________________________________________________
11) Quantas pessoas moram com você?
____________________________________________________________
12) Com quem mora em Córdoba? (Marque a/as opção/opções correspondente/s)
Sozinho Cônjuge Filhos Pais Amigos
Outros_______________________________________________________
185
13) Por que veio à Argentina?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14) Por que ficou aqui?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15) Que ocupações/profissões exercia no Brasil?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16) Que ocupações exerceu na Argentina, desde sua chegada? (Incluindo a ocupação atual)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17) Que língua/s fala em casa?
_________________________________________________________________________
18) Tem familiares brasileiros aqui em Córdoba? _________Quais? (marque a/as
opção/opções correspondente/s:) Quantos? (anote o número dentro do parênteses)
Filhos menores de 4 anos ( ) Filhos de 4 a 18 anos ( ) Filhos adultos ( ) Pai
Mãe Irmãos ( ) Primos/Tios ( )
Outros____________________________
19) Tem familiares argentinos?____________________________
Quais?___________________________________________________________________
20) Tem familiares que moram no Brasil?____________________
Quais?___________________________________________________________________
Onde moram?
_________________________________________________________________________
186
21) Mantém contato com estes familiares? Com que freqüência? De que forma?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22) Você recebe ajuda econômica de amigos ou parentes no Brasil?
____________________________
Com que
freqüência?_______________________________________________________________
23) Você presta ajuda econômica a amigos ou parentes no
Brasil?___________________________________________________________________
Com que freqüência?
_________________________________________________________________________
24) Costuma viajar para o Brasil? Com que freqüência?
_________________________________________________________________________
25) Mantém contato com as novidades do Brasil? De que maneira?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
187
26) Você:
a) Escuta música brasileira?________ Por que meio? (rádio, fitas,
CDs,)_______________________
Que tipo de música?
__________________________________________________________________
b) Escuta música argentina? __________ Gosta da música daqui? _____________
De que tipo? Quais cantores/compositores?
____________________________________________________________
c) Navega na Internet?
____________________________________________________________
d)Vê canais brasileiros porTV a cabo/satelital?
___________Quais?___________________________________________
Atualmente, qual é o seu programa de TV favorito? (brasileiro ou argentino)
___________________________________________________________
e) Lê jornais/revistas brasileiros?
__________________Quais?____________________________________
Como os obtém?
____________________________________________________________
27) Tem contato com outros
brasileiros?___________________________________________________
Eles são: Amigos Familiares Colegas de trabalho
Outros_______________________________________________________
28) Freqüenta atividades em comum com outros brasileiros, aqui em Córdoba?
____________________________________________________________
Quais atividades ?______________________________________________
Onde?________________________________________________________
29) Freqüenta cultos religiosos? ___________________________________
Qual/Quais?___________________________________________________
c) Conhece outros brasileiros que freqüentam os mesmo cultos que você?
_____________________________________________________________
188
30) O que você faz no seu tempo livre?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
31) Do que você mais gosta, na Argentina?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
32) Do que você menos gosta,?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
33) Do que você mais gosta do Brasil?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
34) Do que você menos gosta?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
35) Do que você sente saudades?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
36) Em que coisas lhe favorece e em que coisas lhe prejudica ser brasileiro/a, aqui em
Córdoba?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
37) Você pretende voltar para o Brasil? _________________________________________
Por quê?__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Quando?__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________