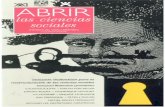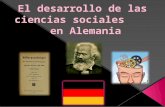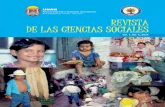LA CONCILIACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Transcript of LA CONCILIACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
TRABAJO FIN DE GRADO
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Empresa
Grado en Derecho
LA CONCILIACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Autor:
D. Rubén Martínez Alpañez
Directora:
Doña Isabel Mendoza García
Murcia, Septiembre 2014
TRABAJO FIN DE GRADO
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Empresa
Grado en Derecho
LA CONCILIACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Autor:
D. Rubén Martínez Alpañez
Directora:
Doña Isabel Mendoza García
Murcia, Septiembre 2014
DEFENSA TRABAJOS FIN DE GRADO
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos: MARTINEZ ALPAÑEZ Nombre: RUBÉN
DNI: 48480959H Grado en Derecho
Departamento de: Ciencias Sociales, Jurídicas y Emp resariales
Título del trabajo: LA CONCILIACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Dña. Isabel Mendoza García como Directora del trabajo reseñado arriba,
acredito su idoneidad y otorgo el V.º B.º a su contenido para ir a Tribunal de
Trabajo fin de grado.
En MURCIA a 8 de septiembre de 2014
Fdo. Dña. Isabel Mendoza García
Agradecimientos
A la familia y a mi familia, por constituir el núcleo básico y
fundamental de la sociedad democrática y suponer un apoyo imprescindible
y de valor incalculable en mi vida.
.
10
ÍNDICE.
INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................11
EL ORIGEN DE LA CRISIS ÉTICA DEL ESTADO DEL BIENEST AR ..........................................15
LA GLOBALIZACIÓN COMO PROBLEMA. ......................................................................................18
LA SOCIEDAD LIBERAL ......................................................................................................................22
LA DOCTRINA LIBERAL ......................................................................................................................26
LA IRRAZON COMO META ..................................................................................................................37
EL (NUEVO) DERECHO NATURAL ....................................................................................................43
UNA PRUEBA JURISPRUDENCIAL ...................................................................................................47
EL ORDOLIBERALISMO COMO OPORTUNIDAD ..........................................................................51
CONCLUSIONES ....................................................................................................................................56
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................58
11
“Tal vez, la Filosofía del Derecho consiste en anunciar lo nuevo que
nace, la excepción que está a punto de convertirse en regla”
Giuseppe Capograssi
INTRODUCCIÓN
Necesitamos un cambio.
En su anhelo por erigirse como verdaderas ciencias, las ciencias
humanas y sociales han favorecido, en su desarrollo, al sometimiento del
hombre a sus propias creaciones, hasta el punto de haber originado la mayor
de las crisis imaginables en la Historia de la Humanidad.
Crisis de incomparable magnitud, no sólo por el efecto económico y
social, medible, que ha provocado o está provocando en individuos, familias y
territorios, sino que, poniendo en cuestión el modelo de convivencia que
racionalmente nos hemos otorgado, ponen de manifiesto su más absoluta
incapacidad, siquiera para aportar de manera agregada una verdadera solución
práctica mediante la conciliación de posicionamientos y colaboración
interdisciplinar, que otorgue sentido, razón, o cuanto menos, cierta esperanza
para la consecución de los fines para los que el Hombre ha sido creado, para
12
alcanzar un horizonte de esperanza que les acompañe en su paso por este
mundo y construir un mundo mejor para las generaciones venideras.
En concreto, son la economía y el derecho aquellas “ciencias” que,
debiendo resultar útiles herramientas para resolución de aquellas situaciones y
prácticas que nos han sumido en crisis, han resultado de trascendencia capital
para alejar a la Humanidad en su conjunto y a la práctica de vida en sociedad,
con su anhelo propio emancipador, del ideal vital óptimo de convivencia,
olvidando sus verdaderas raíces, omitiendo cualquier lastre que les pudiera
suponer el respeto y sometimiento a una serie de normas universales, de
valores previos a cada una de ellas, que justificaron su nacimiento, dieron
sentido a su desarrollo y que deben seguir constituyendo la cimentación de
nuestra sociedad, teniendo en cuenta, más allá de las diferencias ideológicas,
religiosas o culturales que puedan existir, la realidad global en la que vivimos y
el denominador común existente en la base racional que justifica de por sí, la
existencia de tales ciencias.
En relación a la Economía, muchos son los ejemplos que podemos
traer a colación, desde la gestación de la propia crisis, hasta las
incomprensibles decisiones gubernamentales, contrarias incluso al propio
discurso ideológico, que caracterizan y protagonizan los titulares de cada
informativo. Vivimos en un mundo globalizado, al que los distintos Estados no
están sabiendo responder adecuadamente.
La crisis económica originada en el sector financiero e iniciada a través
de la caída de una concreta empresa privada que operaba en los mercados
financieros, contagió a todos y cada de los países desarrollados cuyo
desenfrenado desarrollo del mercado, por el otorgamiento de máximo
protagonismo y responsabilidad otorgado al capital, ha contado paralelamente
con la deshumanización de la Economía, con la entronización del dinero y la
total e incomprensible responsabilidad a los mercados, otrora y hoy en día,
justificativos de comportamientos individuales cuanto menos amorales y en
más ocasiones de las deseadas inmorales, que pueden llegar a resultar
inadvertidos y en gran parte disimulados por el logro económico obtenido. Se
hace patente en la sociedad la incomprensible premisa que afirma que “el fin
justifica los medios”, hasta el punto servirse de la persona, del prójimo,
13
utilizándolo como medio como una mera herramienta al uso y viéndolo en todo
momento como un adversario al que hay que aniquilar para obtener el fin. El
Nuevo Dios llamado Dinero.
En relación al Derecho, al igual que en la Economía, podemos verificar
en nuestro día a día continuos ejemplos de la pérdida de un horizonte
esperanzador en el desarrollo de la ciencia, desvirtuando su razón de ser y
olvidando por completo la dimensión ética que ha de justificar toda norma y que
en sí, aún hoy día la justifica, por la mera búsqueda y respeto a la ley en
términos de legalidad, careciendo completamente de legitimidad. Actos como
los continuos casos de corrupción, asociados normalmente al desarrollo
económico desenfrenado, incomprensibles fallos judiciales de alto impacto
(alarma) social, paulatina normalización o estandarización de la vida ordinaria,
continua intromisión a través de la configuración de normas (principal
herramienta gubernamental) en el ámbito personal y familiar, minorando la
libertad, hasta el punto de reducirla a su mínima expresión, más lo importante
pasa por un necesario adoctrinamiento normalizador que impide el desarrollo
humano y nuestra capacidad para alcanzar metas, necesarias tanto personal
como en la vertiente social del hombre.
Con el tiempo y la investigación en materia jurídica se ha venido
agrandando cada vez más la diferencia generada entre derecho y justicia,
disociando definitivamente y con “vocación emancipadora” a la legislación de
unos ideales previos de justicia universal dados al hombre. El mero
cumplimiento de la norma se convierte para la mayoría de individuos en un
continuo lastre a su capacidad para conseguir sus objetivos y para una minoría,
bien por ser poseedores de mayor información o por disponer de mayores
medios, en una oportunidad para eternizar procesos judiciales que culminen
tras la obtención de un acuerdo motivado, en la mayoría de las ocasiones y
siendo optimista, por la positivista interpretación de la norma, sin atender a la
intencionalidad previa y básica que justificó su promulgación.
Estos ejemplos genéricos son tan solo la punta del iceberg, bajo estas
realidades, cuanto menos, contamos con el preocupante devenir de la acción
política e intelectual. Tanto unos como otros han perdido la referencia, hasta el
punto de redefinir, sin llegar a afirmar que se trate de un plan premeditado para
14
aplicar un giro copernicano a nuestros pilares básicos, los esenciales términos
que constituyen los reales y verdaderos sistemas de convivencia, otrora
otorgados por consenso.
El liberalismo pasa a llamarse capitalismo, y se defiende como tal. La
legitimidad se contenta con el mero cumplimiento normativo, en un escenario
en el que, cada vez más, nos vemos sometidos al capricho de unos pocos que
por rédito electoralista o personal juegan peligrosamente con los objetivos
criterios otorgados a las normas, difuminándolos, y sustituyendo estos por
meras subjetividades oportunistas desintegradoras de la esencia de toda
nación. Nos encontramos ante “el pensamiento hegemónico de lo políticamente
correcto” 1
El debate en torno al aborto, la permisividad con respecto a proyectos
separatistas, el éxito del discurso marxista o trivialización de la familia a través
de la legalización del llamado matrimonio homosexual, constituyen más
ejemplos de la pérdida de razón de los dirigentes políticos, respaldados por la
ausencia de respeto al prójimo, ya se hable en términos personales o de
disciplinas científicas.
Se hace necesaria una revisión, un alto en el camino y una mirada
hacia atrás, para no seguir recorriendo senderos, sin duda alguna, erróneos.
Urge la recuperación de las doctrinas originales, de los clásicos, y la posterior
conciliación de las ciencias, dada la evolución de las mismas, y en este trabajo
se pondrán de manifiesto los puntos de partida a través de los cuales se puede
llegar a situar al Derecho y a la Economía en condiciones de conciliarlos para
servir a su razón de ser. Para ello, no será difícil demostrar la posibilidad que la
religión otorga para servir de nexo y basamento común a todas ellas.
1 Ballesteros Llompart, Jesús. Filosofía del Derecho, Conciencia Ecológica y
Universalismo Ético. Dialogo Filosófico, número 55, 2003.
15
“Tampoco es cometido del Estado convertir el mundo en un paraíso y,
además, tampoco es capaz de hacerlo”
Joseph Ratzinger
EL ORIGEN DE LA CRISIS ÉTICA DEL ESTADO DEL BIENEST AR
Se ha puesto de manifiesto que la crisis a la que hacemos referencia y
que, pese a los más o menos esperanzadores datos macroeconómicos, aún
estamos padeciendo, no es solamente una crisis económica.
Coincidiendo con Antonio Argandoña2, se puede afirmar que nos
encontramos ante una crisis ética en la que es el propio Estado con su práctica,
el que fomenta el comportamiento inmoral de sus individuos en sociedad.
Tras el abandono del denominado patrón oro y la entrada y puesta en
marcha del denominado sistema fiduciario, los países dejaron de mantener su
moneda ligada a una adecuada referencia que permitiera conocer el verdadero
valor de la misma. Desde la entrada en vigor del sistema, la capacidad de los
Estados para emitir moneda se incrementó considerablemente, hasta el infinito,
con la única restricción dada por los indicadores de conveniencia económica.
2 Argandoña, Antonio, El Estado del Bienestar ¿Crisis Económica o Crisis Ética?
Documento de investigación número 333. 1997. IESE. Universidad de Navarra.
16
La moneda, el dinero, se convertía en una herramienta más al servicio del
sistema político, perdiendo completamente su referencia.
El análisis matemático (económico) pasa a ser protagonista en la toma
de decisiones monetarias y cada vez más, el protagonismo de los mercados de
divisas es palpable, permitiendo, ahora más que nunca, la especulación
monetaria, unida a la innovación financiera. Esta innovación financiera permitió
el desarrollo de los mercados de capitales, hasta el punto de que, cada vez
más, se torna el capital como referencia de negocio internacional, desplazando
completamente a la mercancía, a los bienes y servicios y a su finalidad.
“El error mayor de la Escuela neoclásica/monetarista, la absolutización
del dinero constituye no sólo una autentica confusión de valores sino una
auténtica idolatría”3
La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la necesidad
de replantear el Estado del Bienestar. Este replanteamiento del mismo, que
justifica la afirmación de su crisis de legitimidad, no está siendo
adecuadamente enfocado por los agentes. Los orígenes del mismo justifican la
existencia y necesidad de que los Estados provean de determinados bienes y
servicios al sistema, si bien, la consolidación del mismo, se convirtió en una
mera carrera por incrementar la presencia del Estado en las vidas de todos y
cada uno de sus ciudadanos cuya única regla de medida era la capacidad de
gasto que mostraban las distintas administraciones públicas. En ese sentido, el
camino a recorrer ante la crisis ha sido, y es, el mismo que el protagonizado
por el supuesto incremento acometido años atrás. Todo se mide en base al
dinero, y es por ello que desde los poderes públicos el intento está pasando por
no revisar el verdadero alcance y límites de los bienes y servicios que debe
proveer a la sociedad en general, y meramente se ha centrado en reducir,
penalizar, o socializar mediante la rebaja económica generalizada, ese Estado
3 Ballesteros Llompart, Jesús. Escuela Neoclásica, Valores y Derechos. Cuadernos
Electrónicos de Filosofía del Derecho. Número 26. Año 2012
17
generador de dependientes sin la necesaria revisión del verdadero papel, del
alcance al que debe limitarse el Estado del Bienestar.
“Nos encontramos ahora ante un capitalismo que puede ser
considerado de izquierdas, no naturalmente en el sentido de la izquierda
clásica jacobina, que defendía la igualdad económica, y la prioridad del
derecho al trabajo, sino en el sentido de la “izquierda freudiana”, que trata de
invertir a Freud y establece el primado del principio de placer sobre el principio
de realidad. Se trata en efecto de la supremacía de la “cultura del antojo”
término que une el carácter visual de lo apetecible provocada por el marketing
y su volatilidad e inconsistencia.”4
La consolidación y desarrollo de los derechos de tercera generación,
puede seguir su camino en el Estado del Bienestar independientemente de la
crisis económica. Es obligación del ser humano procurar cuanto sea necesario
para consolidar un mejor mundo donde vivir y la incapacidad de los agentes
políticos animada por el desvarío intelectual supuestamente experto, no ha
sabido adaptarse a tales cambios, generando, o cuanto menos, promoviendo,
una verdadera crisis de legalidad.
4 Ballesteros Llompart, Jesús. La Insostenibilidad de la Globalización Existente: De la
financiarización a la Ecologización de la Economía y la Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Volumen I. Número 8. Febrero 2012. págs. 15-36
18
“Uno puede estar a favor de la globalización y en contra de su rumbo
actual, lo mismo que se puede estar a favor de la electricidad y contra la silla
eléctrica.”
Fernando Savater
“El verdadero éxito de la globalización se determinará en la medida en
que la misma permita disfrutar a cada persona de los bienes básicos de
alimento y vivienda, educación y empleo, paz y progreso social, desarrollo
económico y justicia.”
Juan Pablo II
LA GLOBALIZACIÓN COMO PROBLEMA.
La problemática desde la que debemos partir es la inadaptabilidad de
los distintos agentes a una convivencia global, en especial en lo concerniente a
la inadaptabilidad de los Estados y de los que los dirigen, al nuevo escenario
global. Las empresas o mejor dicho, el capital y el sector financiero han sido
capaces de liderar el movimiento globalizador mediante procesos de
innovación de razonable justificación pese a sus fatales consecuencias. Este
hecho ha llevado en ocasiones a la consideración de la globalización como un
19
mal para el Estado social, la convivencia y el mundo en general tal y como hoy
lo concebimos, debido a la generación de las asimetrías que puede llegar a
implicar.
En cambio, el mercado, se ha consolidado como referencia y
estandarte al que no se puede culpar de los males que la globalización genera,
del incremento de la brecha entre ricos y pobres, bien hablemos de estados o
bien de individuos.
Las asimetrías generadas por la globalización pueden resolverse sin
necesidad de pensar en teorías distintas a la actual configuración del Estado-
nación, por más que acometan rigurosos análisis y teorizaciones que justifiquen
pormenorizadamente determinadas consecuencias que genera la actual
configuración de dichos Estados-nación.
Siguiendo las palabras de Riutort, “se hace necesario en este momento
una reinterpretación de la filosofía política ante la nueva imagen que el mundo
nos ofrece”, si bien, se debe adelantar que es intención de este estudio poner
de manifiesto que puede llegar a constituir una verdadera reinterpretación el
retorno a un punto de partida otrora incuestionable, base para la constitución
de esta configuración o imagen, que el hombre en su pretensión absolutista y
positivista ha usurpado a través de la búsqueda de una verdad que ha de venir
dada.
El planteamiento que debe proponerse pasará por repensar los
procesos de mundialización y redefinir las categorías filosófico-políticas,
minimizando los costes que genera la globalización a partir de la consolidación
de un verdadero marco de justicia global desde una perspectiva cosmopolita,
abandonando la centralidad y extensión de los actuales discursos.
Con dicho propósito, resultará útil aprovechar la distinción realizada por
Beck5 entre Globalismo, Globalidad y Globalización, con la finalidad definir la
realidad actual y reconfigurar de manera adecuada el alcance del globalismo al
que Beck hace referencia.
5 Beck, Ulrich, ¿Qué es la Globalización? Barcelona. Paidós Año 1998 Págs. 26-29.
20
Afirma Campillo con respecto la globalización6:
“Para unos, se trata de un término engañoso con fines ideológicos,
pues no nombra una sociedad radicalmente nueva, sino que más bien disfraza
lo que es una etapa más del proceso de expansión geográfica, transformación
tecno-económica y hegemonía político-cultural del capitalismo moderno, en
este caso bajo el poder imperial de Estados Unidos; para otros, en cambio, si el
término se ha impuesto de forma tan rápida7 y tan generalizada, es porque
nombra la irrupción de un nuevo tipo histórico de sociedad, que habría surgido
en las últimas décadas del siglo XX, que estaría poniendo en cuestión las
estructuras sociales y mentales precedentes, tanto tradicionales como
modernas.8”
En cambio, es de destacar que en este escenario han sido las tesis
neoliberales utilitaristas y monetaristas, en palabras de Bernat Riutort9, las que:
“Propugnan ajustes estructurales que refuerzan las posiciones
institucionales del capital y debiliten las del trabajo y la ciudadanía."
El capital asume el liderazgo a partir de ese momento y el sector
financiero, asume el poder, lo cual resulta de suma importancia citar, dado que
empieza a imponerse nuevamente la tesis de que hay que dejar funcionar al
mercado e intervenir lo menos posible. Comienza desde este momento a
fraguarse la indisoluble asociación mercado-globalización como causa y
consecuencia de uno sobre otro, cuya retroalimentación no hace sino crecer a
6 Campillo, Antonio. Biopolítica, Totalitarismo y Globalización. Universidad de Murcia.
2010
7 Para Campillo, la Globalización se ha convertido en el concepto político dominante y eje de los grandes debates histórico-políticos desde el final de la Guerra Fría, en consonancia con otros autores como Beck op.cit., o Castell, M. La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura, Madrid, Alianza, 3º Ed. 2005 – 06.
8 Campillo, Antonio, Biopolítica, Totalitarismo y Globalización. Universidad de Murcia. 2010.
9 Riutort Serra, Bernat. Globalización y Cambio de las Categorías Filosófico-políticas, en Quesada Fernando, Ciudad y Ciudadanía, Madrid, Trotta, 2008. Pág. 123.
21
partir de ese momento, todo esto bajo la característica, básica, de la ampliación
de las redes informacionales que potencian dicho proceso globalizador. La
actuación de los Estados no es liberal y estos se han convertido en policías de
la dictadura capitalista, al servicio de sus empresas mientras que no
desarrollan aquellas políticas que propugna el liberalismo.
El único gran relato posible hoy en día es la Globalización, y no como
discurso teórico sino como realidad palpable. Los discursos han de basarse en
resolver, dar explicación y ordenar su entramado y la generación de asimetrías
que pueden llegar a generar las actuaciones de los agentes que en él operan.
El Estado-nación debe redefinir su funcionamiento y abandonar su
actual y positivista empeño por alcanzar la perfección social mediante la
elaboración de leyes cuyo fin último pasa por erigirse como único referente,
dinamitando la libertad individual, y sustituyendo los tradicionales valores y
creencias básicos y racionalmente aceptados por mero interés o conveniencia
sectorial (política).
La actual configuración de los Estados-nación ha de sobreponerse a la
primacía del capital siendo necesario en este proceso un claro distanciamiento
de las tesis defendidas por la “izquierda alternativa”10, es decir, el movimiento
antiglobalización carece de sentido así como las teorías separatistas que
incluso pueden clasificarse como anárquicas, en relación a la consolidación de
relaciones transnacionales de carácter tanto social como mercantil. Este
posicionamiento sin futuro debe ser abandonado.
10 Término obtenido de García-Santesmases, Antonio. Laicismo, Agnosticismo y
Fundamentalismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
22
“De lo que se trata, si se quiere intervenir en la vida pública con un
mínimo de rigor y eficacia, es, primero, no andarse por las ramas, luego
adquirir alguna preparación para no decir ni cometer demasiadas tonterías y,
finalmente, actuar con realismo”
Vicente Alejandro Guillamón
LA SOCIEDAD LIBERAL
Vivimos en una sociedad liberal caracterizada por no respetar los
principios básicos del liberalismo. Vivimos en un mundo globalizado,
interconectado, liberal y social. En la mayor parte de territorios impera el
liberalismo como forma de vida. La libertad ha quedado constituida como el
principal y más importante valor sobre el que construir y desarrollar los
Estados. En palabras de G. Sartori11:
“la democracia liberal ha triunfado”
11 Sartori, G. Una nueva reflexión sobre la democracia, las malas formas de gobierno y la
mala política, Revista Internacional de Ciencias Sociales 129. Año 1991, pp. 459 y 472, notas 1 y 2;
Teoría de la democracia. Los problemas clásicos, tr. S. Sánchez. Madrid: Alianza, 1988, vol. 2, pp.
470 ss
23
En cambio, y por la necesidad de delimitar la pretensión de este
trabajo, se puede observar como en la práctica apenas existen diferencias
entre las políticas que desarrollan los gobiernos de izquierdas y de derechas.
La puesta en marcha de un nuevo contrato que abarata el despido, la bajada
de salarios como mecanismo de obtención de incrementos de productividad o
la congelación de las pensiones no son medidas que caractericen a una u otra
ideología, sino que es común a todas ellas.
No existen diferencias entre gobiernos de izquierdas o de derechas, y
nos encontramos actualmente en un paradigma en el que la diferencia de facto
entre una y otra ideología radica meramente, según establece Roberto
Rodríguez12:
NUEVO LIBERALISMO
SOCIAL
NUEVO LIBERALISMO
CLÁSICO
Individualismo social Individualismo posesivo
Revuelta contra la
exclusividad de la libertad negativa
y la apuesta por complementarla
con la libertad positiva
Propiedad privada como
derecho cuasiabsoluto y de amplio
alcance
Establecimiento de ciertos
límites a los derechos de
propiedad
Libertad entendida en
sentido exclusivamente negativo
Promoción de igualdad
ante la ley y la igualdad de
oportunidades
Reducción de la igualdad
a la igualdad ante la ley y, en
contados casos, a la igualdad de
oportunidades entendida como
“carrera abierta a los talentos”
Mayor y mejor
redistribución de la riqueza a
Rechazo de casi toda
forma de redistribución de la
12 Rodríguez, Roberto, La Tradición Liberal. En Ciudad y Ciudadanía, Madrid, Trotta,
2008 Pág. 29
24
través de procedimientos de
justicia social
riqueza y la renuncia a la justicia
social
Amplio grado de
intervencionismo estatal y ciertos
aspectos del Estado del bienestar
Reducción al mínimo o,
incluso, la desaparición de las
tareas del Estado
Democracia representativa
y potenciación de la participación
política de la ciudadanía
Democracia protectora y
elitista.
En definitiva, diferenciaciones subsidiarias de la garantía de la libertad
individual como premisa de mantenimiento del Estado-nación, que llevan a la
justificación de teorizaciones extremistas, cuya finalidad queda diluida por
pretender justificaciones incuestionables, es decir, meras diferencias
ideológico-teóricas que en más ocasiones de las deseables se hacen
inobservables en la práctica.
La libertad constituye el eje legitimador de todo gobierno demócrata. Y
en realidad los gobiernos de occidente están fundamentados como
democracias liberales. Será importante establecer en el terreno de la práctica,
la co-implicación de ambos términos, democracia y liberalismo, de forma y
modo que todo gobierno demócrata promueva y se estructure en base a la
garantía de libertad de sus individuos y a la vez, que todo gobierno que
promueva la libertad se establezca necesariamente como un gobierno
demócrata.
Así como Popper define la democracia “como un medio para evitar la
tiranía”, podemos y debemos referirnos al liberalismo como el único medio para
mantener la democracia. En palabras de Rodríguez Magda.13:
“La libertad marca la diferencia entre lo legítimo y lo ilegítimo y otorga
el suficiente espesor como para establecer catalogaciones políticas, entre las
13 Rodríguez Magda, Rosa María. Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004
pág. 70
25
cuales la de izquierda y derecha diferencia sólo los subgrupos por desgracia en
ambos frentes”
Siguiendo a la autora, es posible superar el vocabulario aún hoy
vigente y se hace necesario, cometido que excede este trabajo, redefinir, o al
menos dejar de usar indistintamente según se convenga términos tales como
capitalismo, clase obrera o ideología burguesa y adaptarlos a la realidad actual.
Y establecida la libertad como eje central legitimador del desarrollo de
las políticas de los actuales Estados-nación, se debe reconsiderar el debate
libertad-igualdad en el terreno de las prácticas, en referencia al ejercicio del
“buen gobierno”, y bajo la premisa de que cualquier intento de igualar
positivamente a la ciudadanía sería incompatible con el liberalismo, atender a
aquellas prácticas del ejercicio de buen gobierno que impliquen la aceptación
por la ciudadanía y la corresponsabilidad individual ante las prácticas de
gobierno. Cuando me refiero al término igualdad como igualdad positiva hago
referencia al intento por parte de los gobiernos de garantizar iguales resultados
a los individuos.
En este sentido el reto ha de pasar, dado el escaso margen que
permiten las prácticas políticas habituales, y la situación actual de los Estados,
por analizar, establecer, y delimitar las estrategias y mecanismos puestos en
marcha por los agentes en la actualidad, en aras del establecimiento del orden
necesario en el orden globalizador, hoy por hoy inabarcable, advirtiendo:
1. Que la verdad aparece centrada en las formas de discursividad
científica y en las instituciones que la producen;
2. Que la esfera político-económica induce constantemente a su
producción;
3. Que circula, se difunde y se consume en una amplia red de
aparatos informativos y educativos,
4. Que los grandes aparatos políticos y económicos la producen y
transmiten, pero no de forma exclusiva;
26
5. Y que el campo de debate y enfrentamiento se produce en torno
al juego de la verdad14
14 Michel Foucault, Verdad y Poder, 1971 en Michel Foucault, Estrategias de Poder.
Obras esenciales. Volumen II Barcelona, Paidós, 1999 págs. 41-45, obtenido de Cortés Rodríguez, Miguel Ángel. Poder y Resistencia en la filosofía de Michel Foucault, págs. 104-105. Rasgos característicos que constituyen la verdadera economía política de la verdad.
27
“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta
de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y
avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia
aislada”
Papa Francisco
LA DOCTRINA LIBERAL
F.V. Hayek se ha constituido como el pensador liberal más importante
e influyente de las últimas décadas. Analizando sus teorías se debe poder
mostrar el seguimiento por parte de los Estados-nación de las tesis defendidas
por el pensador austriaco para, independientemente del resultado de dicho
análisis, prestar especial atención a la configuración de leyes en el ámbito de
dichas teorías.
Según afirma Roberto Rodríguez15,
“La posición liberal conservadora más representativa al respecto acaso
sea la de F. Hayek o J Buchanan que creen que, además de las funciones de
protección, el Estado debe ser capaz de realizar otras <<funciones de
15 Rodríguez, Roberto, La Tradición Liberal. En Ciudad y Ciudadanía, Madrid, Trotta,
2008. Pág. 27
28
producción>> absolutamente imprescindibles para el buen funcionamiento de
una sociedad libre y para el desarrollo y crecimiento económicos…….siempre
que actúe de forma subsidiaria con la iniciativa privada y siempre que se limite
a <<financiar pero no gestionar>>”.
Si bien, a muy grandes rasgos la afirmación de Rodríguez es correcta,
debe matizarse por cuanto al alcance del papel que deben representar tanto los
gobiernos como los poderes legislativos bajo las tesis hayekianas, aspecto este
que será tratado a partir de este momento.
La teoría de Hayek se va a basar en la tradición, entendida esta como
un conjunto de conocimientos, prácticas y creencias aprendidas y transmitidas
de generación en generación. F. Hayek establece como origen y causa de la
actual concepción de la civilización al orden extenso establecido a partir del
nacimiento del comercio, para el cual fue indispensable la posibilidad de
consecución de fines individuales plurales mediante la base de la propiedad
privada. Hayek define la libertad como “la posibilidad de que los individuos o
subgrupos puedan dedicar sus esfuerzos a la consecución de una amplia
variedad de fines, fijados en función de sus particulares conocimientos y
habilidades”.16 Para que cada individuo pueda de esta forma conseguir
adecuadamente sus propios fines, se le ha de otorgar la posibilidad de
establecer adecuados mecanismos para el control y la transmisión de los
medios con los que cuenta, siendo así mismo necesario por su parte la
existencia de “dominios privados” para disponer discrecionalmente según sus
gustos y preferencias.
“lo importante es advertir que el desarrollo de la propiedad plural ha
sido en todo momento condición imprescindible para la aparición del comercio
y, por lo tanto, para la formación de esos más amplios y coherentes esquemas
de interrelación humana, así como las señales que denominamos precios”17
16 Hayek, F.A. La Fatal Arrogancia. Madrid, Unión Editorial, 2010 pg. 66 17 Ibíd. pág. 68
29
Hayek, de una manera ciertamente especulativa aunque no carente de
coherencia, no dando importancia a la secuencia histórica específica del
proceso, establece el origen de la propiedad privada (que él denomina
propiedad plural) asociándola a la capacidad creadora que sobre cada cosa
tuviera o hubiera tenido el hombre.
Es importante destacar, la perspectiva dicotómica adoptada por Hayek
por cuanto a las características, necesarias aunque no suficientes, de cambio
en la moralidad individual para el establecimiento de la civilización, tal y como
hoy la consideramos, para la consolidación de su denominado, orden extenso.
Así, caracteriza Hayek al individuo tribal como un ser solidario y altruista,
siendo además dicha solidaridad y altruismo, caracteres necesarios para el
sostenimiento familiar, incluso del subgrupo (familia) en la actualidad, y ha sido
el abandono de tales caracteres, en su esfera pública, y en términos históricos,
que no en el más estrictamente particular, lo que ha permitido al individuo
interrelacionarse y generar por vía evolutiva el actual sistema de normas
reguladoras de conducta humana, sin el cual el individuo no hubiera podido
alcanzar semejantes cotas de interrelación, comercio y, en definitiva, evolución
y desarrollo, hasta el punto de afirmar que si hubiera mantenido el individuo
tales valores privados e innatos en la interrelación comercial, jamás habría sido
posible la consecución y consolidación de nuestra actual civilización y todo ello
gracias al incremento demográfico y capacidad, aprendida, para integrar a
individuos ajenos a cada grupo dentro de él.
“En este sentido, nuestra capacidad racional no consiste tanto en
conocer el mundo y en interpretar las conquistas humanas, cuanto en ser
capaces de controlar nuestros instintivos impulsos”18
Es imprescindible advertir en esta evolución como actualmente, en
pleno siglo XXI, el individuo establece sus interrelaciones y “prioridades
morales”. Nos encontramos ante un individuo hoy en día cibersolidario¸ que
encuentra, en general, su máxima expresión de desarrollo en la competencia
18 Ibíd. pág. 56
30
individual con sus congéneres, restringiendo la solidaridad a determinados
actos públicos y/o aportaciones tales que se puedan desarrollar en su más
estricto ámbito de intimidad. En palabras de Rodríguez Magda, de la dimensión
estética de la ética, la ética como espectáculo:
“Somos éticos porque podemos permitírnoslo, alejados de la penuria o
la precariedad, tenemos gestos solidarios con los que naufragan en ella, los
rezagados, aquellos para los que la vida sigue en la esfera de la necesidad sin
haber alcanzado la del diseño”19
El individuo que definimos es un individuo que ha aprendido a ser
individualista, orientado al éxito personal, incluso desde su perspectiva más
estética, siendo su dimensión ética, solidaria y altruista, la piedra de toque que
confirma su éxito en la sociedad actual, lo cual es de suma importancia, en
tanto en cuanto, que se constituye como básica la dimensión moral del
individuo. Un individuo que ha aprendido a ser amoral e incluso inmoral en lo
laboral al que le ha permitido cubrir un vacío a través de la muestra pública de
determinadas iniciativas o actos solidarios en los que llega a participar.
Volviendo al orden extenso hayekiano, este quedaría establecido a lo
largo del lento periodo evolutivo tal y como se ha producido la evolución
biológica del hombre, siendo origen de los incrementos de población
experimentados por la Humanidad, aprendiendo cuales son las pautas de
comportamiento y hábitos necesarios para la consecución del éxito personal (o
grupal). El hombre fue capaz de llegar a ser racional porque aprendió ciertas
tradiciones que heredó de aquellos que, a lo largo del tiempo, lograron, no sin
traumas, ganar la batalla a la adaptabilidad del entorno.
INSTINTOS
RAZÓN
COSTUMBRE Y TRADICIÓN
19 Rodríguez Magda, Rosa María. Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004
págs. 144-145
31
Si bien Hayek reconoce la importancia de la razón en el ámbito de la
elección sobre acciones, y bajo la premisa de que todo proceso de evolución
del hombre ha implicado en cada momento ejercicios de razonamiento y que
estos han favorecido el actual paradigma social, es totalmente contrario al
racionalismo constructivista por cuanto a “su capacidad para crear
deliberadamente una civilización y un orden social tal como el proceso de su
razón le permitía diseñar”.20
La libertad individual, la propiedad privada y la justicia, que se declaran
aprendidas por el hombre a través del proceso evolutivo, constituyen los pilares
básicos de la civilización.
Es necesario un sistema de normas, según Hayek, que garantice que
cada individuo pueda perseguir sus propios intereses particulares, en base a
sus gustos y preferencias, normas que a lo largo de la historia se han ido
aprendiendo, a través del método prueba y error, y que han ido consolidando la
actual civilización. Con esto, se pone de manifiesto la necesidad de la
existencia de un poder coactivo que aplicando tal sistema de normas garantice
la posibilidad de consecución, libre, de fines al individuo.
Para Hayek, históricamente los poderes públicos han entorpecido el
avance de la civilización. Aún así, se hace necesaria la existencia de un
sistema de normas que permitan otorgar estabilidad dentro de los órdenes
espontáneos generados. Hayek, enemigo del racionalismo constructivista,
fuente del socialismo, hace un intento por teorizar el sistema más adecuado de
buen gobierno, renunciando por momentos incluso a sus premisas liberales.
Pese a ello, torna imposible para el pensador austriaco establecer el adecuado
sistema de funcionamiento de los Estados.
Por no referirse directamente a los objetivos de este trabajo, no será
cubierto en concreto detalle por cuanto al abandono de sus teorías
tradicionalistas en el establecimiento de su “buen sistema de gobierno”, pero si
es necesario para justificar el hilo argumental de este trabajo, destacar la
disgregación y pérdida de método al final de su teoría. Sirva como ejemplo la
20 Hayek, F. Clases de Racionalismo. Conferencia pronunciada el 17 de abril de
1964 en la Universidad Rikkyo de Tokio y publicada en The Economic Studies Quarterly, Tokio vol. XV, 3 1965, en Estudios de Filosofía, Política y Economía, Madrid, Unión Editorial, 2007.
32
siguiente paradoja que grosso modo podemos advertir al leer a Hayek,
enemigo del socialismo y defensor de los ordenes espontáneos y libertad en el
mercado. Bajo la definición de Estado de Derecho en Hayek, existe la
posibilidad de establecer un régimen impositivo por parte del gobierno que
grave las rentas generadas en el territorio, tanto de empresas como de
particulares por encima del 95%, otorgando menos de un 5% de dicha riqueza
generada al destino que cada individuo establezca según sus propios gustos y
preferencias. El 95% de gravamen puede estar, siempre bajo las definiciones
de Hayek, justificado por interés general, siempre que dicho gravamen respete
los mínimos establecidos de que debe contener una ley y sean acordados
según los gustos y preferencias de los ciudadanos.
Parte Hayek de la dicotómica moral del individuo para instintivamente
ser altruista mientras que para evolucionar debe renunciar a dicho altruismo y
solidaridad, ser libre, establecida como premisa insustituible la institución de la
propiedad privada. Con la finalidad de ser lo más altruistas posibles, Hayek
impone el mercado, a través del sistema de precios, como mecanismo más
justo posible. Esto es así dado que existen asimetrías informativas que con la
interacción en el mercado de los distintos agentes con información asimétrica
favorecen el orden extenso de la civilización. El individuo debe ser libre para
perseguir y conseguir sus fines, siempre y cuando no entorpezca a otros
individuos que, igualmente, persiguen los suyos. El mercado crea sinergias que
el individuo por sí mismo no puede llegar a crear, al menos,
intencionadamente. Ha de existir por lo tanto una serie de “normas abstractas
de aplicación universal” que garanticen la interrelación entre individuos, que
hayan sido aprendidas debido al éxito experimentado, en términos históricos,
por aquellos grupos que se han sometido a dichas normas. Estas normas
servirán desde la estructura del Estado-nación, exclusivamente para
salvaguardar los órdenes espontáneos históricamente generados.
La mayor preocupación de Hayek radica en el contenido de dichas
normas. Tales normas deben asegurar el mayor grado de libertad individual
posible:
33
“El mayor grado de libertad posible para todos podría conseguirse
mediante restricciones uniformemente aplicadas en virtud de normas
abstractas que hicieran imposibles las coacciones discriminatorias o arbitrarias,
contra cualquier sujeto y evitaran la invasión de las esferas de libertad de los
individuos”21
Hayek, en principio, y solo al principio, se muestra contrario a la
intervención racional del individuo en la elaboración de leyes con objetivos
concretos. Cualquier norma elaborada bajo la intencionalidad de obtener unos
determinados fines sobre la ciudadanía, no va a ser justa, sino que más bien
redundará, a la larga, en un mayor grado de injusticia dada la limitada
capacidad del individuo (o grupo de individuos) para disponer de toda la
información necesaria para la toma de decisiones. Las leyes hayekianas han
de limitarse a mantener y proteger la libertad individual y la propiedad privada.
Lo justo se ha de referir a la acción humana concreta y no podemos,
racionalmente, establecer como justo un estado de cosas, posición o
determinada distribución, distinta a la llevada a cabo por el mercado. Sus
efectos, en tanto en cuanto no resultarán predecibles, aspecto que da por
descontado Hayek, llevarán a un verdadero estado de injusticia.
Las normas, según Hayek deben estar sometidas al imperativo
categórico kantiano22 en el sentido de que han de ser universales, no pueden
chocar unas con otras y han de ser dictadas sin atender a finalidades
concretas. Deben cubrir dichas normas cualquier situación que suceda en el
futuro sin ningún tipo de discriminación por su aplicación y hasta el propio
legislador ha de estar sometido a las mismas. Toda norma que emane del
poder legislativo ha de indicar a cada individuo lo que no puede hacer, siendo
necesario para que goce de su plena libertad y salvaguarda de su propiedad
privada la libertad de acción con la finalidad de obtener sus más deseados
objetivos.
21 Hayek, F.A. La Fatal Arrogancia. Madrid, Unión Editorial, 2010, pág. 115 22 Hayek, F.A. Estudios de Filosofía, Política y Economía, Principios de un orden
social liberal, Madrid, Unión Editorial 2007 pág. 240
34
Hayek se ve obligado a proponer un nuevo sistema de organización
del Estado habida cuenta de que los sistemas vigentes han degradado el
concepto de democracia23 en términos de calidad representativa del pueblo
soberano, originada esta degradación por el otorgamiento de poder ilimitado, y
no solo coactivo sobre condiciones universales y abstractas, a los distintos
gobiernos. Nótese que Hayek va a estar preocupado y simplemente sirva como
justificación el feroz ataque al socialismo que caracteriza a toda su obra, por los
límites en términos de contenido a la hora de reorganizar su ideal estado socio-
liberal en términos de poder gubernamental de coerción. En cambio, Hayek no
atiende a situar en términos cuantitativos donde se ha de situar el límite del
intervencionismo del Estado24, llegando incluso a aceptar que para
determinados fines, de interés público, puedan llegar a redactarse normas en
términos positivos que obliguen a determinados miembros del colectivo a
actuar de una determinada forma por el interés general.
En aras de poner límite a la situación hacia la que han tendido los
gobiernos democráticos occidentales, de gobierno ilimitado, al no establecer
adecuadamente, e independientemente de la definición teórica otorgada a cada
estamento, la llamada división poderes, Hayek va a redefinir, los límites
competenciales de los distintos poderes del Estado, con la esperanza de que,
preservando el orden de mercado, se alcance una especie de competencia
perfecta entre las distintas y delimitadas esferas de acción de los gobiernos.
Lo interesante en esta nueva configuración planteada por Hayek es
llegar a determinar si va a ser suficiente su planteamiento para evitar las
actuales tensiones que viven los gobiernos occidentales. En concreto en
España, debates tales como el matrimonio homosexual, la educación básica de
nuestros jóvenes, e incluso el establecimiento de normas que permitan a los
ciudadanos la libre elección de la denominada “muerte digna” en casos de
extrema precariedad de salud, mantiene una bipolaridad exacerbada entre
ideologías. Será necesario determinar la suficiencia del intento de 23 Hayek incluso llega a proponer el abandono del término democracia, sustituyéndolo
por el término demarquía, sistema de gobierno limitado en el que la autoridad más alta está formada por la opinión y no por la voluntad particular del pueblo. Véase Hayek, F.A. Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas. Madrid, Unión Editorial 2007 págs. 124 a 130.
24 Williams, Juliet, De nuevo en el camino: Hayek y el Estado de Derecho, Papel Político, núm. 9-10, octubre 1999.
35
reconfiguración de poderes del Estado, para llegar a minimizar y/o incluso
concluir, debates de esta índole.
Santesmases25, plantea como necesarias dos condiciones para
legitimar el Estado social, a saber, por un lado, la apuesta por el igualitarismo
(entendido este en términos de solidaridad entre clases) y universalización de
los servicios públicos y por otro lado el mantenimiento de una economía
competitiva que permita avanzar y consolidar tal estado social.
En Hayek se va a plantear tal tesitura, estableciendo el problema en la
confusión de tareas entre el poder legislativo y el gobierno. Para Hayek el
legislativo ha pasado a ser, en vez de un organismo del que emanen normas
abstractas de recta conducta, una herramienta al servicio del gobierno
respondiendo en todo momento al dictado de leyes con la finalidad de dirigir y
organizar al gobierno.
“El carácter de las instituciones parlamentarias modernas ha sido de
hecho completamente modelado por las necesidades del gobierno democrático
más bien que por las de la legislación democrática en el sentido estricto del
término”26
Hayek va a proponer que el poder legislativo, al que va a llamar en su
modelo de Estado y de constitución Asamblea Legislativa, esté formado por un
grupo de representantes que no estuvieran comprometidos con partidos
políticos, con reputación y autoridad en la vida civil. Deben ser elegidos por
largos periodos de tiempo, unos quince años, y así mismo establece un
sistema generacional e indirecto de representación, a través del cual se tendría
la posibilidad de acceder y elegir a dicha Asamblea Legislativa a los 45 años y
hasta los 60, periodo a partir del cual deberían de ocupar un cargo honorífico o
funcionarial neutral.
25 García Santesmases, Antonio. Estado, Nación, Ciudadanía y Bienestar. Ciudad y
Ciudadanía: Senderos contemporáneos de la filosofía política, coordinado por Quesada Castro, Fernando. 2008 págs. 178 -179
26 Hayek, F.A. Derecho, Legislación y Libertad, Madrid Unión Editorial, 2006 pág. 391
36
Resulta paradójico, en aras de la defensa del liberalismo y de la
mínima incidencia del sector público en el orden espontaneo mundial que, con
la finalidad de preservar el orden del mercado, siendo necesario restringir el
papel de las leyes a aquellas abstractas neutrales reguladoras de la conducta
en términos negativos de los individuos para salvaguardar su libertad, incluso
proponga Hayek la organización de clubes territoriales que preparen desde los
dieciocho años a aquellos futuros legisladores. Así mismo, también resulta
significativo que posteriormente a la expiración de su mandato legislador, y con
la finalidad de salvaguardar la neutralidad en la toma de decisiones de los
mismos, todos los miembros de la asamblea legislativa asuman puestos de
trabajo funcionariales olvidando por completo aquella reputación y solvencia
que les ha permitido acceder como miembro de dicha asamblea. Hayek no
duda a la hora de ampliar el tamaño del sector público, aspecto que también
podemos observar a la hora de organizar el poder judicial, incorporando varios
estamentos regulatorios de la labor desarrollada por cada miembro de cada
estamento (tribunal constitucional, organización de la administración de justicia,
etc.)
Esta asamblea legislativa no podrá tener relación competencial alguna
con respecto al resto de estamentos. Así el Tribunal Constitucional deberá
también tener concretada su labor a determinar el carácter coactivo de la labor
desarrollada por cualquier de las Asambleas, no pudiendo decantarse por una
u otra competencialmente hablando. Asigna completa validez a la Asamblea
Gubernativa, la cual estará regida de similar forma a como lo están regidos los
actuales parlamentos, tanto en términos de elegibilidad como de funcionalidad,
en aras de facilitar la labor del ejecutivo para la consecución de sus fines que
serán fundamental y exclusivamente la salvaguarda de la paz, la libertad y
justicia en la Gran Sociedad.
“Poco hay que decir de la segunda asamblea, o sea la gubernativa,
porque pueden servir de modelo los órganos parlamentarios existentes,
desarrollados principalmente para desempeñar funciones de gobierno”.27
27 Ibíd., pág. 485
37
Hayek desarrolla durante toda su obra el modelo ideal de democracia
socio-liberal, y es a la hora de establecer en términos exactos la forma en que
ha de organizarse dicho Estado, no sin titubeos e intentos ocurrentes, cuando
reconoce que el Estado democrático es el único posible, que este debe ser
efectivamente igualitario y solidario, y no establece claramente cuáles deben
ser los límites cuantitativos que debe tener dicho Estado.
Mientras que el debate actual sobre el liberalismo gira en torno al
adecuado tamaño que ha de tener el sector público, Hayek incluso reconoce
válidos los actuales gobiernos occidentales así como su labor y sistema de
organización. Limita Hayek al Estado sobre cuáles son las funciones que debe
desempeñar, prestando suma importancia a la libertad individual que ha de
proteger toda iniciativa legislativa y pese a que reconoce durante toda su teoría
la posibilidad y necesidad de establecer un adecuado tamaño del sector
público, que va a definir en función de las preferencias de cada individuo,
consideradas estas en términos agregados sobre el deseado tamaño del
mismo en función de los costes que supone su sostenimiento, cayendo en la,
tan defendida, tesis de que el individuo o cualquier grupo de ellos va a ser
incapaz de disponer de la información necesaria para la toma de decisiones
generales que afecten a la totalidad de los individuos.
En definitiva, Hayek hace una lectura de la situación de los distintos
Estados-nación que no duda en mantenerlos tal y como están concebidos en la
actualidad y se muestra incapaz de poner límites al desempeño y labor de un
buen gobierno, de un buen gobierno liberal.
Dicho lo cual, continúa haciéndose necesario llevar a cabo un
adecuado análisis de las relaciones de poder que están establecidas en la
actualidad, donde la sociedad civil, las empresas, en especial aquellas del
sector financiero y determinados grupos de presión parecen liderar el desarrollo
de nuestra sociedad globalizada, generando las tan sabidas tensiones
existentes, por ejemplo, entre territorios dentro de un mismo estado, entre
religiones y/o entre distintas formas de organizar un gobierno.
38
“La ley es la prescripción de la razón, ordenada al bien común, dada
por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad”
Santo Tomás de Aquino
LA IRRAZON COMO META
La evolución de las ciencias tratadas en este trabajo, Economía y
Derecho, desde su aspecto más fundamental, y siguiendo el hilo conductor de
toda la obra, se ha caracterizado por su tendencia a situarse en los extremos,
en aras a lograr al menos determinadas evidencias, bien matemáticas, bien
“meramente racionales” en términos de estructura con paradójicos e
irreverentes resultados en la práctica. El hombre, en su ansia por conquistar a
través de la razón todos los campos posibles, deviene en un camino de no
retorno, o cuanto menos de doloroso retorno, que cuanto menos, merece ser
revisado.
Por un lado, contamos con la defensa a ultranza del individualismo, se
consolida en el discurso teórico al individuo como centro y fin de la actividad no
ya política sino vital, desplazándose por completo, desde el inicio de cualquier
propuesta liberal, la dimensión social del individuo que per se viene justificada
por su propia naturaleza. En cambio, por otro lado, se sigue la práctica desde
39
cualquier ámbito consistente en depender del Estado benefactor, reconociendo
la finitud del individuo de manera indirecta, pero reclamando como si de un
verdadero derecho se tratase, todo un conjunto de caprichos y disparates que,
según que teorías, bien pueden quedar justificados por la propia evolución del
hombre.
La pérdida de referentes ha caracterizado a la ciencia y concretamente,
la renuncia al reconocimiento de la dimensión ética de cualquier ciencia, que si
bien, se puede llegar a reconocer que también experimenta evolución en sí
misma, no debe confundirse, ni ha de servir de justificación, a cualquier
ocurrencia o carencia meramente recognoscible en el ámbito exclusivamente
privado y subjetivo del propio individuo.
La relación entre las instituciones y el individuo a través del derecho,
con la evolución positivista de la norma y aprovechamiento egoísta de la
llamada práctica de lo políticamente correcto requiere una revisión justificativa
sin reparos ni lastres, sin prejuicios ni miedos con la finalidad de recuperar la
dimensión ética de la ciencia que nunca debió haber abandonado.
Hombre e institución están ligados en sí mismos. Según afirma Manuel
Ballester28:
“Toda institución nace para la ayuda y promoción de sus miembros.
Nace de la vida, de la fuerza vital, para encauzar ese dinamismo. Toda
institución está animada por una finalidad. Esa finalidad es el sentido de la
institución, lo que hace que esté viva: su espíritu. El fenómeno institucional es,
por tanto, una plasmación de esa dimensión esencial del hombre que los
griegos llamaron política. La institución es natural para el hombre. Sin
instituciones, el hombre sería un animal”:
En ese sentido, como bien advierte el autor, puede ocurrir que la
situación para la cual fue creada la institución cambie. En ese sentido, señala,
28 Ballester, Manuel. Averroes y la Civilización: La encrucijada entre razón y fe.
Jornadas Universitarias Relaciones Occidente-Próximo Oriente (Cristianismo e Islam). Universidad Cardenal Herrera-CEU.
40
no cuenta con más alternativas que flexibilizarse, opción ardua difícil “pero
posible”, o bien, quedarse obsoleta. Se puede advertir que, reconociendo que
tal vez fue entendido dentro del ámbito de obsolescencia por el autor, existe la
posibilidad de que la propia institución lejos de flexibilizarse, en su intento,
adquiera una nueva dimensión que lleve a la misma a justificarse por sí misma.
Pudiendo abarcarlo desde el ámbito de la obsolescencia, será preciso advertir
que la práctica observada consiste en hacer evolucionar a la institución no
desde la justificación de su propia creación, es decir, el fin que se persiguió con
su creación y que sitúa en origen al hombre, sino que pasa a ser la propia
institución el fin, pasando el hombre a constituirse con un mero medio que
deberá ahora adaptarse, a través de las continuas modificaciones de la norma,
a una institución que se ha de justificar a sí misma. Este hecho, no es más que
la consecuencia de otorgar el máximo protagonismo a una razón negadora de
fe, que, en última instancia, lleva a la negación de todo valor previo dado al
hombre, que lo aleje de lo comúnmente mal entendido como racional,
despojándolo de su dimensión ética, e incluso reduciendo a la nada su
moralidad a través del enfrentamiento, incierto y sin sentido entre la fe y la
razón.
Esta razón negadora de la fe, bien justifica el devenir positivista que ha
venido experimentando la ciencia jurídica. Hoy por hoy, y no son pocos los
ejemplos que se pueden citar al respecto, dejando al margen la evolución y
consolidación positivista que bien puede encontrarse en numerosos textos29 el
concepto de legitimidad ha sido denostado, cualquier referencia ética de la
norma ha dejado de ser necesaria. En palabras de Domínguez Perals30: “este
positivismo se opone a plantear problemas de legitimidad y de justicia, negando
la posibilidad de un discurso racional sobre valores”. Siendo aún de mayor
envergadura el efecto generado tras adueñarse, casi podemos decir que en
exclusiva, de la razón, tal vez en aras a la consecución de un ideal máximo e
irreductible, que no puede ser dado por la creación conceptual del hombre,
contraviniendo la máxima de Santo Tomás de Aquino que establece que, es la
29 Se puede observar una síntesis muy pragmática en Domínguez Perals, Caridad.
Iusnaturalismo versus Iuspositivismo. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Número 16. Junio 2007.
30 Ibíd. pg. 138
41
razón la herramienta que permite el descubrimiento del Derecho Natural,
siendo precisamente esta la básica motivación de conciliación entre lo que Dios
ha revelado y lo que la razón ha descubierto.
Este devenir sin rumbo establecido ha procurado que, con el paso de
los años, el Hombre, el individuo, se haya convertido meramente en un
cumplidor de normas, destacando, precisamente en más ocasiones de las
deseadas, aquel que es capaz de superar con su práctica, la perversidad de la
norma.
El hombre se convierte así en una suerte de herramienta del derecho y
al servicio del mismo, en tanto en cuanto, la excesiva centralización, el
aislamiento del mismo, tanto en relación a otras disciplinas como en la propia
práctica evolutiva del mismo, ha llevado a que todo el protagonismo evolutivo,
recaiga no ya en la tradición, defendida por ejemplo por F.A. Hayek, o por la
tradición católica instaurada en sólidos valores dados al Hombre, sino que se
atiende meramente al acatamiento de normas, otorgadas por unos pocos,
desde el Leviatán hobbiano, en una suerte de pacifista dictadura, que como
toda dictadura, limita la capacidad individual, siendo tales normas, tal vez y
siendo irónicamente optimistas, consensuadas discursivamente a modo
habermasiano pero manteniendo la insalvable distancia que por definición
separa a esta corriente del ideal de justicia.
Merece especial atención, independientemente de centrar el trabajo en
la maximización de las capacidades individuales a través de adecuados
sistemas de convivencia en sociedad, en tanto en cuanto que la finalidad del
mismo, así como de las ciencias tratadas en él son sociales, atender, no ya al
más que tratado debate entre iuspositivismo y iusnaturalismo, sino, en el
campo de la práctica, a la consolidación de un adecuado marco jurídico
estable, ajeno a la voluntad de quien pueda llegar a ostentar el poder en un
determinado momento, que garantice, cuanto menos, un marco de igualdad
individual basado, precisamente, en la “adecuada” fundamentación de las
estructuras creadas por el Hombre.
En este sentido, y como se viene defendiendo en este trabajo, es un
hecho que las sociedades, actualmente son liberales. Los Estados-nación
avanzados, se consolidan en torno a democracias liberales, por lo tanto se
42
torna necesario, hacer un repaso por las tendencias teóricas emanadas de las
más recientes plumas liberales.
Sobre la sociedad liberal como comunidad posible y justa31, los autores
Alfonso Galindo y Enrique Ujaldón no dudan en esgrimir, cuantas
justificaciones teóricas fueren necesarias, para separar los conceptos de
derecho y justicia, si bien, concluyen, característica comprobable durante la
lectura de toda su obra, situándose en mitad de camino entre las distintas
corrientes dadas.
Así, dada la finitud del hombre, y su anhelo de trascendencia, por otro
lado inalcanzable, sitúan al individuo liberal como un permanente explorador,
cuya realidad viene dada, precisamente por el camino que viene a recorrer,
independientemente del necesario cuestionamiento de los terrenos que lleva
andados. Para los autores, es el derecho, a través de la idea de imparcialidad,
el que, sin conseguirlo, busca acercarse al concepto de justicia, tal vez
prometido, si bien inalcanzable en la práctica. Los autores del denominado
tercer liberalismo, si bien, humildemente hacen el reconocimiento de manera
implícita en su obra, dejan de lado la dimensión ética que debe sostener toda
sociedad, entendiendo y reduciendo el concepto de justicia a su mero
reconocimiento individual, definiendo la misma (la sociedad liberal) como
aquella sociedad caracterizada por estar permanentemente abierta a lo posible,
sin más límites que la aspiración a que las instituciones permanezcan en
constante proceso de adaptación por alcanzar y/o mantenerse en un
posicionamiento neutral que maximice las posibilidades individuales. Para los
autores:
“la neutralidad del liberalismo que defendemos no implica renunciar a
los propios valores, sino estar dispuestos a revisarlos y a justificarlos ante los
demás”32
Afirman los autores que el límite está establecido en el respeto y
fomento de los derechos (cambiantes y negociados) individuales,
independientemente, negando la posibilidad de que el Estado pueda imponer.
31Galindo, Alfonso y Ujaldón, Enrique. La Cultura Política Liberal. Pasado, presente y
futuro. Biblioteca de Historia y Pensamiento Político. Tecnos. 2014 32 Ibíd. Pág. 213
43
En este sentido se debe atender pues a la construcción de los límites del
Estado que, si bien deben respetar los derechos individuales anteriormente
mencionados, estos, siquiera han de ser constituidos de alguna manera,
manera que siendo optimistas la razón puede llegar a explicar y que sin duda
alguna puede llevar a establecer determinados límites irrevasables
independientemente de la posibilidad de justificar a través de ejemplos
históricos su evolución en el pasado.
Se pone de manifiesto pues un tratamiento positivista de la ciencia, en
este caso filosófica, renunciando a cualquier encorsetamiento dado por
determinados principios o fundamentales previamente otorgados.
Reconociendo, por ejemplo, inconsistencia de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, no dudan en alegar como límite aquellos Derechos, que
serán, sin duda alguna y bajo su tesis, otorgados “irónicamente” y evocados y
avocados al libre albedrio con presencia de Estado.
44
“La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios”
René Descartes
EL (NUEVO) DERECHO NATURAL
Sin necesidad de acatar por completo su teoría, puede seguirse
argumentalmente las tesis establecidas por R.M. Dworkin, debido, entre otras
cosas, a las posibilidades de veracidad que ofrece uno de los pensadores más
influyentes en filosofía del derecho de los últimos tiempos en términos de
oposición a las tesis positivistas. Es por esto que, teniendo en consideración
que no queremos llamar “nuevo derecho natural” o “nuevo iusnaturalismo” a la
tercera vía declarada por el profesor de Harvard, si reconocemos la practicidad
argumental que supone servirse de sus teoría para establecer las más claras
críticas al pensamiento positivista.
En ese sentido, debemos partir, como hace Dworkin33 de la necesaria
ausencia de ajenidad en el jurista. El jurista no debe proclamarse “ateo”,
debiendo, efectivamente, asumir los presupuestos morales implicados en la
construcción de la norma. Detrás de toda norma, existe una fundamentación de
33 Obtenido tras la lectura de Prieto, L. Constitucionalismo y Positivismo. Fontamara.
1997
45
la misma y esta no debe ser olvidada por aquel que ha de aplicar, o bien hacer
valer y respetar, tal norma.
El Derecho, siguiendo la línea argumental dworkiniana, no puede
quedar delimitado a un conjunto de reglas aplicables, estas, por tratarse como
tal, pueden y deben consistir meramente en un hacer o un no hacer cualquier
cosa, en cambio, existe la posibilidad de establecer, por encima de las normas,
un conjunto de principios que rigen el derecho en sí mismo.
De esta forma, estos principios, otorgan la posibilidad de aplicabilidad
en una determinada dirección que será aquella, efectivamente que venga
determinada por la fundamentación o justificación de la elaboración de la
norma, lo cual no es incompatible con el carácter dinámico del derecho en el
sentido de poder decidir en cualquier sentido a favor o en contra ante un
determinado caso concreto en su aplicación.
El Derecho pues, ha de verse como una práctica conducente a la
interpretación y/o justificación de la aplicación de la norma y no como un
conjunto de hechos, en el sentido de enumeración detallada de los actos
producidos por el hombre, de manera secuencial, a la hora de establecer una
norma, incluso, en el momento en que se pueda generar el debate en torno a la
idoneidad por cuanto a la aplicabilidad de tal norma.
En cambio, no resultaría idóneo para nuestra argumentación
quedarnos en este punto, en el sentido de continuar por esta vía en tanto en
cuanto, puede el lector argumentar en términos “incluyentes”34 cualquier
posicionamiento positivista. La finalidad consiste, durante todo el trabajo, en no
conformarnos con meros espacios de consenso, intentando establecer una
base sólida de aspiración universal siempre hablando en términos de
aplicabilidad práctica, reconociendo la dificultad y limitación en el reto
planteado, teniendo en cuenta, sobre todo, las ventajas con que cuenta la
corriente iuspositivista por cuanto a capacidad para ser explicada.
Cuanto menos, si no fuera posible determinar de una vez por todas, la
metodología adecuada para el establecimiento de los universales, si, cuanto
34 Término utilizado como referencia a partir de Waluchow, W.J. Positivismo Jurídico
Incluyente. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. Madrid 2007
46
menos, aproximarnos, encontrando el espacio de consenso que permita la
conciliación doctrinal y el inicio de la fundamentación adecuada en términos de
establecimiento de sociedad justa.
¿Acaso no puede el ser humano llegar a concluir racionalmente lo que
es bueno o malo, lo que es justo o injusto? No cabe siquiera hablar de la
imposibilidad de determinar un orden universalmente justo cuando se es capaz
de establecer el concepto de justicia en sí mismo.
La acción humana no debe quedar sujeta al libre albedrío siquiera
consensuado y el hecho de que podamos determinar la existencia de un orden
que puede llegar a ser cambiante con el tiempo, no impide ni restringe la
posibilidad de afirmar que, por el simple hecho de ser hombre no ha de ver
depender su condición de un hipotético bondadoso legislador que lo reconozca
como tal.
Establece Bobbio35 que el iusnaturalismo puede ser considerado tanto
como ideología, como Teoría General del Derecho y como método. En este
sentido, se hace necesario reconocer la finitud del ser humano para
comprender o situarse como origen y meta de todo incluso de su propia
naturaleza, debiendo aceptar la posibilidad de conformarse en su finitud, ahora
sí, pudiendo afirmar en términos Wittgensteinianos que ante el retorcimiento de
la pala, llegado el lecho rocoso, el hombre, reniega de su propia realidad e
insiste en conquistar cotas posiblemente inalcanzables por el mero hecho de
no reconocer el deterioro de la pala.
El Derecho Natural constituye y debe erigirse como el Derecho de la
Esperanza . Esperanza, necesaria para el ser humano que justifica los intentos
de intelectuales positivistas para sustituir, supuestamente a través de la razón,
al ser superior que no pueden ni deben justificar, sin reconocer que es el
intento realizado la aproximación a través de la razón, la justificación de su
existencia, y de sus creaciones, y en este caso, el Derecho.
Desde el derecho natural, en términos prácticos, podemos afirmar que
35 Bobbio, N. El carácter del Iusnaturalismo obtenido de Domínguez Perals, Caridad.
Iusnaturalismo versus iuspositivismo. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Número 16. Junio 2007. pg.142
47
“una interpretación será verdadera cuando lo que en ella se expresa
resulta ser la dirección o regulación de la conducta más adecuada para la
realización del bien humano en la situación de que se trate, y resultará
consiguientemente falsa en el caso contrario”.36
De esta forma, se puede y se debe tener en cuenta la posibilidad de
poder categorizar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, tarea esta muy
practicada por la corriente positivista para justificarse a sí misma, alcanzando
adecuadas y generalizadamente satisfactorias, por cuanto a justificación
racional se refiere, en relación a la práctica gubernamental actual, centro y
referencia de este trabajo.
36 Massini-Correas, Carlos Ignacio. Iusnaturalismo e Interpretación Jurídica. Dikaion
Vol. 19. Número 2. Págs. 399-425
48
“La defensa de la libertad tiene que ser dogmática, sin concesión
alguna al oportunismo, aún cuando no sea posible demostrar que, al margen
de los efectos positivos, su infracción pueda comportar algunas consecuencias
perjudiciales. La libertad sólo puede prevalecer si se acepta como principio
general cuya aplicación a caos particulares no tiene necesidad de justificarse”
F.A. Hayek
UNA PRUEBA JURISPRUDENCIAL
El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales reafirma textualmente:
“su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que
constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo
mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político
verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto
comunes de los derechos humanos de los cuales dependen”
Y asimismo afirma:
“animados por un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio
común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de
primacía del Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar
49
la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración
Universal”
Cabe preguntarse, a la vista del articulado del convenio, así como de
los más destacables aspectos reafirmados al inicio si es posible la conciliación
práctica del respeto a unos fundamentales, previamente dados y comúnmente
aceptados, ideales de libertad de pensamiento, libertad de religión, de justicia y
respeto a la vida privada o es necesaria la permanente revisión al objeto de
adaptar la normativa, incluso la fundamental y/o constitucional a los,
llamémosle caprichos narcisistas o consensos relativistas , en términos
prácticos.
Es necesario conocer si a la hora de poner en práctica la norma,
constituye restricción o límite la existencia de unos universales previamente
dados a la elaboración de la norma.
Además, será necesario demostrar pese a no haber tratado en
profundidad la problemática que deriva del dilema en todo el trabajo, si en un
escenario democrático y liberal, es posible, manteniendo el respeto a unos
universales previamente dados, seguir defendiendo y justificando la existencia
per se de las instituciones tal y como las hemos definido, en el sentido de servir
al bien común, siendo necesario para ello no sólo el mantenimiento de
posiciones de neutralidad, sino la acción discriminatoria, ya sea positiva o
negativa, en aras a un mayor bienestar generalizado que redunde en mayores
cotas de bienestar individual.
La declaración tomada como referencia, de 1950, data de una fecha
suficientemente alejada tanto por el tiempo transcurrido como por los
acontecimientos experimentados para poder afirmar o negar la posibilidad de
tener que aceptar la evolución y permanente negociación de las normas
rectoras del ordenamiento jurídico y, por ende, de la práctica política.
En el caso Angeleni c Suecia (caso 10491/83 1986), se pone de
manifiesto el respeto a los derechos fundamentales como es el de libertad
religiosa, con la promoción y respeto a unos condicionamientos o
fundamentales que sirvan de fundamento básico de ordenación social. Así, se
deriva de la sentencia que el hecho de que el Estado imponga el estudio de la
50
disciplina religiosa no atenta contra tal derecho fundamental. El respeto a la
libertad religiosa y en el caso concreto del que nos referimos, el respeto de la
autoridad sueca a la libertad religiosa de sus ciudadanos, no debe confundirse
ni debe soslayar la necesaria difusión y conocimiento por parte de tales
ciudadanos de la doctrina cristiana en general.37
Otro ejemplo al respecto lo podemos encontrar en el respaldo a la
disolución de un partido político de ideología islamista, caso Refah Partisi38 que
establece que “el Estado implicado puede razonablemente impedir la
realización de un proyecto político incompatible con las normas del Convenio,
antes de que sea puesto en práctica mediante actos concretos que corren el
riesgo de comprometer la paz civil y el régimen democrático en el país"
Estos dos ejemplos, pueden ser tratados desde una doble óptica, por
un lado, se pueden esgrimir, en aras a una supuesta democracia, e igualdad de
derechos, todo un conjunto de argumentaciones para elevar al grado de
derecho cualquier capricho del pensamiento, en un intento de igualar,
minusvalorando, el protagonismo con que cuenta la religión católica en el
proyecto de construcción europea.
Por otro lado, este y otros muchos ejemplos39 pueden y deben ser
contemplados desde la óptica al reconocimiento de existencia de unos límites
que no pueden ser sobrepasados. Dichos límites están constituidos por un
conjunto de universales que nos han sido dados al hombre por su propia
condición de hombre y no por el hecho de haberlos negociado por voluntad
personal o consenso de algún tipo, independientemente de la mayor o menor
racionalidad que se le pueda llegar a otorgar.
37 Obtenido de resumen crítico en contra de lo estipulado en la sentencia obtenido en
Solar Cayón, José Ignacio. Pluralismo, democracia y libertad religiosa: consideraciones (críticas) sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Universidad de Cantabria.
3838 López-Jacoiste Díaz, E. (2003). “Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Refah Partisi y otros contra Turquía: Legítima disolución de un partido político”. Anuario de derecho internacional. XIX, 443-464.
39 Puede consultarse un conjunto de ellos en Los Menores en el Derecho Español. Derechos del menor a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Obtenido en http://www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro155/lib155-6d.pdf. Han sido igualmente consultados, viendo refrendada la línea argumentativa seguida en el trabajo el Texto Proyección Nacional e Internacional de la Libertad Religiosa. Ministerio de Justicia. Dirección General de Asuntos Religiosos. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado. Año 2001
51
Incluso en la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos,
se puede contemplar el necesario respeto a dichos universales. Así mismo, se
reconoce en la propia doctrina, por el sentido de la sentencia, a la religión
católica como pilar fundamental no excluyente, de difusión de valores y
referencia, precisamente, del propio proyecto europeo.
Constituye y debe constituir una verdadera referencia, la tendencia
seguida por el tribunal referenciado. Europa es un proyecto inacabado, en
continua evolución, en el que continuamente podemos apreciar distensiones
originadas por la diversidad de los ciudadanos de los países miembros.
Europa, eternamente en construcción puede anteponerse como ejemplo y
referencia de sociedad cambiante, necesitada de continua, rápida y eficiente
adaptación a los requerimientos sociales pre establecidos en los países
miembros, adaptándolos y adaptándose a ellos mismo.
Incluso en este entorno en construcción, dinámico y cambiante, se
pueden observar en la práctica, de otro lado exitosa, un conjunto de
universales respetados, insustituibles e incluso el origen de los mismos, la
religión católica, cuenta con las bondades y respeto atribuible a una auténtica
disciplina de la verdad.
52
“Obra de tal modo que tu nivel de consumo pueda convertirse en
máxima de conducta universal para ser compatible con condiciones de vida
dignas de la presente y futuras generaciones”
Jesús Ballesteros Llompart
EL ORDOLIBERALISMO COMO OPORTUNIDAD
El más pragmático ejemplo de la posibilidad de conciliación entre el
respeto a los fundamentales, e incluso al origen divino de tales universales
aludidos puede ser observado en el comportamiento de la máxima autoridad
jurídica en materia de protección de derechos en el territorio europeo.
La tarea consistirá en conocer la posibilidad de conciliación práctica
entre las distintas formas de organización de gobierno, que hemos
caracterizado en todo momento como democracias liberales, la práctica y
ejercicio del derecho tal y como lo conocemos y el establecimiento de un marco
tal que permita superar los principales problemas que ha generado la crisis
actual y que han sido exclusivamente originados por el atrevimiento humano al
desplazar la imagen divina pretendiendo usurpar su posicionamiento,
reduciendo a la persona al nivel de mera herramienta o ser vivo que es capaz
de actuar racionalmente para justificar su falta de racionalidad en el
procedimiento.
53
Será necesario establecer, dada la realidad actual, un marco de
convivencia y consolidación de derechos vistos estos como obligac iones
básicas, neutrales, imparciales y que permitan mantener al hombre un atisbo
de esperanza, el cual debe constituir su motivación fundamental para vivir y
convivir en sociedad.
Y así, como es necesario respetar los universales ante la crisis ya
demostrada, en la práctica del derecho positivo, será necesario atender a la
maximización, no ya de utilidad, sino de otorgamiento de un escenario de
desarrollo de capacidades básicas a cualquier individuo que tienda a su
maximización, totalmente compatible con el denominado Estado del Bienestar
(siendo necesario reconfigurarlo en el sentido de volver a establecerlo en su
verdadero y originario punto de partida, sin caprichos relativistas) así como
garantizar la compatibilidad con la economía de mercado como mejor
mecanismo (o sistema de convivencia) demostrado, pese a mal aplicado,
constituido por el pensamiento liberal.
Como ya se ha mencionado en otros pasajes de este trabajo, una de
las principales causas originarias de la actual crisis generalizada que vivimos
viene dada por la sustitución o desplazamiento de la referencia económica.
Desde el desarrollo exponencial vivido por el sector financiero y el mercado de
capitales originado en la década de los 70, el dinero se ha constituido como
guía y referencia de todo sistema. El dinero ha pasado a constituirse como el
fin último de la actuación humana, favorecido por corrientes de pensamiento
liberal que han llevado, lo que debe constituirse como una forma de vida (el
liberalismo) a constituirse como un mero modelo matemático, generador de
resultados medibles y cuantificables solamente en términos económicos (el
capitalismo).
Existe una alternativa.
“El humanismo económico es una síntesis de dos corrientes filosóficas,
a saber: del ordoliberalismo y del humanismo. Mientras que el ordoliberalismo
se deduce de las concepciones liberales y, por tanto, formula suposiciones
sobre el modo de funcionamiento de la sociedad, el humanismo ofrece un hilo
54
conductor ético para una configuración de la sociedad que haga justicia al
hombre”40
El Ordoliberalismo tiene su origen en el denominado “milagro Alemán”
acaecido tras las guerras mundiales. Esta vertiente del liberalismo nacido al
amparo de la Universidad de Friburgo tiene como "padre intelectual" W.
Eucken, y cuenta como principales exponentes a un grupo de economistas,
principalmente, W. Röpke, A.Rüstow, Müller-Armck y L. Erhard, constituyentes
de la denominada Economía Social de Mercado.
Siguiendo la línea expuesta por Jesús Ballesteros41 el principal acierto
del ordoliberalismo radica en la primacía del derecho frente al orden
espontaneo. Se hace necesario para constituir una verdadera economía libre,
un mercado eficiente, el establecimiento de un escenario que garantice el
respeto y seguimiento de las denominadas virtudes sociales.
Es labor del hombre, en este caso del dirigente, acometer los procesos
necesarios para establecer una economía sostenible en el largo plazo y que
esté a la altura de la dignidad del hombre.
Así, Röpke, por ejemplo, establece la necesidad de superar el
capitalismo en tanto en cuanto este fomenta la generación de monopolios y
oligopolios. Para el autor, la primera y difícil tarea de la Economía Social de
Mercado será la eliminación total de los monopolios, así como de cualquier
práctica que fomente su constitución. De esta forma, nos encontramos según el
autor, y continuamos siguiendo a Ballesteros, con que la Economía Social de
Mercado, al ser un producto de la cultura, va a necesitar sobreponerse a las
mismas dificultades en su construcción o establecimiento que la propia
democracia.
En este sentido, el liberalismo constituye más que un mero orden
económico determinado o manera de interrelación más o menos independiente,
40 Afirmación formulada por Skwiercz sobre la tercera vía instaurada por Röpke,
obtenida de Böhmler Andreas A. El Ideal Cultural del Liberalismo. La Filosofía política del ordo-liberalismo. Unión Editorial. Biblioteca Nueva de la Libertad. 1998.
41 Ballesteros Llompart, Jesús. La insostenibilidad de la Globalización Existente: de la Financiarización a la Ecologización de la Economía y la Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Volumen I. Número 8. Febrero 2012. Págs. 15-36.
55
más o menos intervencionista del individuo en sociedad. El liberalismo (el
ordoliberalismo) se constituye como un modelo cultural, como una forma de
vida que incluye e incorpora necesariamente un conjunto valores que,
efectivamente, han sido previamente dados al hombre en su condición como tal
y no por caprichosa decisión humana.
El ordoliberalismo pues se constituye bajo la premisa de que “un orden
social justo se basa en una sociedad construida a partir de un Estado
subsidiario, cuyo papel sería principalmente el permitir el genuino ejercicio de la
libertad y la responsabilidad individual”42.
Esta forma de ver el liberalismo, tiene importantes consecuencias en
términos de justicia, dado que, ahora sí, al implementar el ideal de orden social
justo, se hace necesario revelar dosis de responsabilidad individual en aras a
garantizar la libertad individual y la igualdad de oportunidades, entendiendo el
derecho, como un conjunto de obligaciones, de deberes con responsabilidad
individual.
Siguiendo a los pensadores ordoliberales, se puede establecer una
correlación, según sus teorías, directa y positiva entre el grado de crisis social y
el respeto a determinados valores. Si bien, Derecho y Política no pueden
separarse y sus relaciones se han de regir por derecho positivo, es necesario
para el mantenimiento de un orden social justo, que la política se mantenga en
una relación de respeto, que buenamente puede ser consensuado, ético
suficiente, en la sociedad.
“El ordoliberalismo, es un movimiento interdisciplinario que busca la
superación de la especialización moderna, en los ámbitos prácticos, pero
igualmente, por eso mismo, en el ámbito teórico, porque, sencillamente, su
punto de partida central es la observación vital de una interacción e
interdependencia de todos los órdenes de la vida.”43
42 Plasencia, Luis. Ordoliberalismo, Responsabilidad individual e Igualdad. Redseca.
Mayo 2012 43 Böhmler Andreas A. El Ideal Cultural del Liberalismo. La Filosofía política del ordo-
liberalismo. Unión Editorial. Biblioteca Nueva de la Libertad. 1998 pág. 339.
56
El ordoliberalismo, es pues, no ya la fundamentación en sí de los
valores universales que necesariamente han de quedar establecidos para
garantizar una adecuada ética política, el ordoliberalismo debe entenderse
como un intento de orden que equilibra las potencias del orden liberal social.
Para el ordoliberalismo, en todo momento, se hace necesario el intento
de llegar a través de la razón al establecimiento de un marco ético y religioso
que garantice la humanización del orden natural del mercado, sin
contraponerse a él sino todo lo contrario, dejándolo actuar con la salvedad de
que todo acto denominado social ha de someterse a dicho respeto o marco
ético religioso mínimo.
“los ordoliberales entienden espontáneamente que la ética anclada en
valores religiosos es la única garantía de una vida social más o menos
armoniosa”44
44 Ibíd. Pág. 345
57
“La esperanza es el sueño del hombre despierto”
Aristóteles
CONCLUSIONES
Estamos en crisis y vivimos en crisis. La crisis no es sólo económica.
Lo económico ha sido la punta del iceberg que ha puesto de manifiesto las
consecuencias originadas por la pérdida de un horizonte vital en el ser humano.
El hombre se emancipa de su propia condición e inicia un recorrido sin atender
a las consecuencias, creyente de su propia capacidad.
En este camino, de positivización de la ciencia social, esta, obligada
por definición, se ha visto avocada a alejarse de sus propios orígenes, e incluso
a perder su condición de social por cuanto a la interdependencia, necesaria
que ha de darse y respetarse precisamente entre todas ellas para constituir o
garantizar un marco de convivencia, una sociedad global efectivamente justa.
La limitación de la capacidad racional de los individuos, y su anhelo por
alcanzar el posicionamiento ocupado por un Dios que declaraban muerto, ha
servido, por un lado, para experimentar avances sobredimensionados en
determinadas áreas o disciplinas, simultaneados, por otro lado, con una
permanente demostración de su incapacidad conciliadora para mantener un
orden tal que garantice un marco ético sostenible en el largo plazo.
58
La disciplina económica y la jurídica, en la práctica, han experimentado
una evolución en el mismo sentido si bien, alejándose la una de la otra,
encerrándose en su propia especialización.
La práctica política, y el mantenimiento de las instituciones se han visto
reducido a una mera justificación para el mantenimiento del actual paradigma,
con la finalidad de amedrentar cualquier posibilidad de cambio, por
esperanzadora que esta pudiera resultar. En este proceso, se ha visto obligado
como preso de su propia causa a caminar por senderos aparentemente
iluminados y liberados de todo prejuicio que pudiera causar un efecto limitante
en su incomprensible anhelo.
Pero existe un punto de retorno, alcanzable, y esperanzador donde
precisamente será la esperanza en la consecución de los objetivos sociales la
linterna que permitirá guiar al hombre, al individuo, de manera adecuada hacia
su vida en sociedad.
El retorno a los principios básicos de la ciencia y el reconocimiento de
la existencia de unos valores previos y universales otorgados por la religión (y
concretamente podemos afirmar que es el cristianismo el principal valedor) e
independientemente de que se esté a favor o en contra de cualquier religión,
constituyen y han de configurar el viejo-nuevo paradigma, para que sea el
sentido común, el sentimiento de pertenencia y el respeto al prójimo desde la
asunción de responsabilidades, necesario para siquiera soñar con tal horizonte
esperanzador.
El papel de las instituciones y de la vida política han de retornar a su
subordinado posicionamiento en relación a los intereses de los individuos que
constituyen cualquier sociedad.
No es el respeto, siquiera el consenso sino el reconocimiento de la
verdad lo que nos va a permitir situarnos en el camino adecuado para superar
la crisis de la sociedad actual.
59
BIBLIOGRAFÍA
Agafonow Cordero, Alejandro, Mercado y bienestar colectivo en “La
Fatal Arrogancia” de F.A. Hayek. Revista venezolana de economía y ciencias
sociales, 2006 vol. 13, núm. 1.
Alejandro Guillamón, Vicente. Defensa Cristiana del Liberalismo.
Manual Cristiano Liberal de Filosofía Política. De Buena Tinta. Noviembre 2013
Argandoña, Antonio, El Estado del Bienestar ¿Crisis Económica o
Crisis Ética? Documento de investigación número 333. 1997. IESE.
Universidad de Navarra.
Ayestarán, Ignacio, Insausti, Xabier y Águila, Rafael, Filosofía en un
mundo global. Retos y Ethos en la Cultura, Anthropos, Barcelona, 2008.
Ballester, Manuel. Averroes y la civilización: La Encrucijada entre
Razón y Fe. Jornadas Universitarias Relaciones Occidente-Próximo Oriente
(Cristianismo e Islam). CEU. Elche. Abril 2005.
Ballesteros Llompart, Jesús y otros. Derechos Humanos. Concepto,
fundamentos, sujetos. Tecnos 1992.
Ballesteros Llompart, Jesús. ¿Derechos? ¿Humanos?
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/14282/1/PD_48_02.pdf
Ballesteros Llompart, Jesús. Escuela Neoclásica, Valores y Derechos.
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. Número 26. Año 2012.
Ballesteros Llompart, Jesús. Filosofía del Derecho, conciencia
ecológica y universalismo ético. Dialogo Filosófico, número 55, 2003.
Ballesteros Llompart, Jesús. La Insostenibilidad de la Globalización
existente: de la Financiarización a la Ecologización de la Economía y de la
Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche.
Vol. I número 8. Febrero 2012.
Ballesteros Llompart, Jesús. La religión. ¿Freno o motor de la ciencia?
Cuadernos de Bioética. XIX. 2008.
60
Ballesteros Llompart, Jesús. Más allá de la Eugenesia: el
posthumanismo como negación del Homo Patiens. Cuadernos de Bioética.
XXIII. 2012.
Ballesteros Llompart, Jesús. Sergio Cotta y los retos del siglo XXI.
Persona y Derecho, 57. 2007. págs. 71-80.
Beck, Ulrich, ¿Qué es la Globalización? Falacias del Globalismo,
respuestas a la Globalización, Paidós, Barcelona, 1998.
Bermejo Romualdo y Ramón, Consuelo. Reflexiones sobre la libertad
de religión en el ámbito europeo. Ius Canonicum, XXXIll, N.65, 1993, págs. 31-
46.
Bidet, Jacques, Foucault y el Liberalismo, Racionalidad, Revolución y
resistencia, Revista Nueva Época, año 19, núm. 52 Septiembre-diciembre
2006.
Böhmler Andreas A. El Ideal Cultural del Liberalismo. La Filosofía
política del ordo-liberalismo. Unión Editorial. Biblioteca Nueva de la Libertad.
1998.
Campillo, Antonio. Biopolítica, Totalitarismo y Globalización.
Universidad de Murcia. 2010.
Camps, Victoria y Valcárcel, Amelia, Hablemos de Dios, Taurus
Pensamiento. 2007.
Carabante Muntada, José María. ¿Qué aporta la religión al Estado de
derecho? Comentario sobre el encuentro de Benedicto XVI con Jürgen
Habermas. Foro, Nueva Época, núm. 4/2006: 221-228.
Carabante, José María. Dworkin o las aporías del liberalismo.
Cuadernos de Pensamiento Político. Faes. Julio/septiembre 2014
Carrillo de la Rosa, Yezid. La Inclusión de la Moral en el Derecho y la
encrucijada actual del Positivismo Jurídico. Diálogos de Saberes. Julio-
diciembre 2009. págs. 2013-229.
Castella Andreu, J y otros. Diversidad, Derechos Fundamentales y
Federalismo. Atelier. 2010.
61
Celis Danzinger, Gabriel. Relaciones entre Filosofía del Derecho,
Ciencia Jurídica y Teoría del Derecho. Revista de Derecho Escuela de
Postgrado. Número 1. Diciembre 2011, págs. 111-150.
Centenera Sánchez-Seco, Fernando. La crisis de la ley en Luigi
Ferrajoli: Algunas consideraciones desde la Teoría de la Legislación.
Cuadernos de Filosofía del Derecho. Diciembre 2012.
Cole H, Julio. Hayek y la Justicia Social, Una aproximación crítica,
Laissez-Faire. Marzo-septiembre 2002.
Colomer Segura, Ana. Una aproximación a los Deberes Positivos
desde la Doctrina del Buen Samaritano. Cuadernos Electrónicos de Filosofía
del Derecho. Diciembre 2012.
Conill, Jesús, Globalización y Ética Económica, Papeles de Ética,
Economía y Dirección, núm. 5 2000.
Contreras, Francisco J. El debate sobre la superación del Positivismo
Jurídico. Crónica Jurídica Hispalense: revista de la Facultad de Derecho, ISSN
1887-2689, Nº. 5, 2007, págs. 471-502.
Cortés Rodríguez, Miguel Ángel, Poder y Resistencia en la filosofía de
Michel Foucault, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010.
Cuenca Gómez Patricia. Sobre el Iuspositivismo y los criterios de
validez jurídica. Universidad Carlos III de Madrid. Anuario de filosofía del
Derecho. Nº 25, 2008-2009, págs. 207-234.
Domínguez Perals, Caridad. Iusnaturalismo versus Iuspositivismo.
Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Número 16. Junio 2007.
Eduardo Velarde, Jorge. Límites de la democracia pluralista. El
pensamiento de Joseph Ratzinger.
www.unav.es/tdogmatica/ratzinger/doctos/Limites.pdf
Estévez Araujo, José A. El libro de los deberes. Las debilidades e
insuficiencias de la estrategia de los derechos, Trotta. 2013.
62
Estrada Vélez, Sergio. De la jerarquización filosófica de los valores a la
coordinación jurídica de los principios. Revista Telemática de Filosofía del
Derecho. Número 8. 2004/2005 págs. 61-97.
Falero Cirigliano, Alfredo, Patrón de Poder neoliberal y una alternativa
social, Revista Política y Cultura, otoño 2005, núm. 24.
Fallada García-Valle, Juan Ramón. Algunos límites a los derechos de
los inmigrantes: detención y expulsión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho.
Número 20. 2010
Feito, José Luis, Causas y remedios de las crisis económicas, El
debate económico Hayek-Keynes 70 años después, Madrid, Faes, 2008.
Ferrajoli, Luigi. Doce cuestiones en torno a Principia Iuris. Economía,
Revista en cultura de la legalidad. Septiembre 2011-febrefo 2012 págs. 3-34.
Foucault, Michel. El Sujeto y el Poder. Postfacio del libro de Drayfus y
Rabinow, Michel Foucault: Más allá del estructuralismo y la hermenéutica,
traducido por Corina de Iturbe, obtenido de Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 50 número 3, Julio-septiembre 1988.
Gaete Anfossi, Manuel V. Ideología y Teoría en el Pensamiento de F.A.
Hayek, Tesis Doctoral, Universidad de Chile, Junio 2004.
Galán Juárez, Mercedes. La interpretación de los Derechos
Fundamentales por parte del Tribunal Constitucional: Una argumentación en
términos de razonabilidad. Isegoría número 35 Julio-diciembre 2006. págs. 33-
55.
Galindo Hervás, Alfonso. Los Fundamentos Teológicos de la Política
Moderna. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y
Humanidades, 12. Universidad de Sevilla, 2004. págs. 41-66.
Galindo Hervás, Alfonso. Por una política sin Teología Política. Pléyade
8. Julio Diciembre 2011 págs. 171-183.
Galindo, Alfonso y Ujaldón, Enrique. La Cultura Política liberal. Pasado,
presente y futuro. Biblioteca de Historia y Pensamiento Político. Tecnos. 2014.
63
García Echevarría, Santiago. Libertad de Mercado versus Regulación.
Instituto de Dirección y Organización de Empresa. Número 356 Noviembre
2013.
García Martínez, Elena. La Tradición en F.A. Hayek, Tesis Doctoral,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2003.
García Santesmases, Antonio. Estado, Nación, Ciudadanía y Bienestar.
Ciudad y Ciudadanía: Senderos contemporáneos de la filosofía política,
coordinado por Quesada Castro, Fernando. 2008. págs. 167-184.
García-Santesmases, Antonio, Laicismo, Agnosticismo y
Fundamentalismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
González Vicen, Felipe. El Positivismo en la Filosofía del Derecho
Contemporánea. Estudios de Filosofía del Derecho. 1979. Págs. 47-140.
Gordillo Pérez, Luis Ignacio y Canedo Arrillaga, José Ramón. La
Constitución Económica de la UE. Bases de un modelo en constante evolución.
Cuadernos de Derecho Transnacional. Marzo 2013. Vol. 5, Nº 1, pp. 163-183
Grondona, Mauro. Derecho Contractual europeo, autonomía privada y
poderes del juez sobre el contrato. Revista de Derecho Privado, núm. 22,
enero-junio de 2012, pp. 135 a 147.
Hayek, F. Clases de Racionalismo, Conferencia pronunciada el 17 de
abril de 1964 en la Universidad Rikkyo de Tokio y publicada en The Economic
Studies Quarterly, Tokio vol. XV, 3 1965, en Estudios de Filosofía, Política y
Economía, Madrid, Unión Editorial, 2007.
Hayek, F.A. Estudios de Filosofía, Política y Economía, Principios de un
orden social liberal, Madrid, Unión Editorial 2007.
Hayek, F.A. La Fatal Arrogancia. Madrid, Unión Editorial, 2010.
Hayek, F.A., Derecho, Legislación y Libertad, Una nueva formulación
de los principios liberales de la Justicia y de la Economía Política, Madrid,
Unión Editorial, 2006.
Hayek, F.A., Estudios de Filosofía, Política y Economía, Madrid, Unión
Editorial, 2007.
64
Hayek, F.A., Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e
Historia de las Ideas, Madrid, Unión Editorial, 2007.
Ibarra-Colado, E. La Modernidad y sus dilemas en la era del mercado:
¿Hay algún futuro posible? Psicoperspectivas, 9 (2). Año 2010. Págs.158-179.
Latorre, Massimo. Sobre dos versiones opuestas de Iusnaturalismo:
"excluyente" versus "incluyente". Revista Derecho del Estado núm. 30, enero-
junio de 2013, págs. 7-30.
Lloredo Alix, Luis M. Apuntes para una crítica ideológica a Principia
Iuris de Luigi Ferrajoli. Por una (meta) teoría popular del Derecho. Universidad
de Valencia. Abril 2012.
López-Jacoiste Díaz, E. “Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el caso de Refah Partisi y otros contra Turquía: Legítima
disolución de un partido político”. Anuario de derecho internacional. XIX. Año
2003. Págs. 443-464.
Maestro Buelga Gonzalo. Estado de Mercado y Constitución
Económica: Algunas reflexiones sobre la crisis constitucional europea. ReDCE.
Número 8. Julio-diciembre 2007. págs. 43-73
Margolis, Joseph, Liberalismo y Democracia: Paradojas y
Rompecabezas, A parte rei, 2005.
Martínez de Bringas, Tópicos para una Filosofía Política: Globalización,
Poder, Identidad y Cuestión colonial en América Latina, Utopía Praxis
Latinoamericana, enero-marzo, vol. 8 numero 020. Universidad de Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
Martínez i Segui, Joan Alfred. Razón Ilustrada, Cosmopolitismo
Democrático y Federalismo Luigi Ferrajoli tras los pasos de Inmmanuel Kant,
Hans Kelsen y David Held. Bajo Palabra. Número 8. 2013, págs. 85-96
Massini-Correas, Carlos Ignacio. Iusnaturalismo e interpretación
jurídica. Dikaion. Vol. 19 número 2. Diciembre 2010 págs. 399-425.
Michel Foucault, Verdad y poder, 1971 en Michel Foucault, Estrategias
de Poder. Obras esenciales. Volumen II Barcelona, Paidós, 1999. págs. 41-45
65
Miguel Herrera, Carlos. El concepto de solidaridad y sus problemas
político-constitucionales. Una perspectiva iusfilosófica. Revista de Estudios
Sociales. núm. 46. 2013. Págs. 63-73.
Ministerio de Justicia. Proyección Nacional e Internacional de la
Libertad Religiosa. Imprenta BOE. 2001.
Molina Cano, Jerónimo. La tercera vía en Wilhelm Röpke. Cuadernos
de Empresa y Humanismo. 82. 2001.
Muguerza, Javier. ¿Convicciones y responsabilidades? Revista
Laguna, núm. 11; septiembre 2002, pp. 23-45.
Muguerza, Javier. A vueltas con la idea de un progreso moral. Bajo
Palabra. II Época, número 8. 2013 págs. 17-32
Muguerza, Javier. El individuo ante la Ética Pública. Éndoxa: Series
Filosóficas, núm. 12, Uned. Madrid. 2000, págs. 791-809.
Muguerza, Javier. La lucha por los Derechos. Revista de Estudios de
Filosofía Política. 2000. págs. 43-59.
Noejovich, Héctor. Ordoliberalismo: ¿alternativa al "neoliberalismo"?.
Economía. Vol. XXXIV. Número 67. págs. 203-211.
Pendás, Benigno, Teorías Políticas para el siglo XXI, Síntesis, Madrid,
2007.
Pérez Albo, Helvia. Reseña de Prieto Sanchís, Luís. Constitucionalismo
y positivismo. Fontamara. 2005.
Placencia, Luis. Ordoliberalismo, Responsabilidad individual e
Igualdad. Redseca. Mayo 2012.
Pradas, Josep, Luces y Sombras en el escenario de la Globalización,
Astrolabio. Revista electrónica de filosofía. Núm. 1. Año 2005.
Prieto, L. Constitucionalismo y Positivismo. Fontamara. 1997.
Prono, Santiago. Moral, Política y Derecho. La ética del discurso y sus
aportes al Estado democrático de derecho. Universitas. Revista de Filosofía,
Derecho y Política, nº 17, enero 2013, ISSN 1698-7950, pp. 47-69.
66
Quesada, Fernando, Ciudad y Ciudadanía: Senderos Contemporáneos
de la Filosofía Política. Madrid, Trotta, 2008.
Rallo, Juan Ramón. Una Revolución Liberal para España. Deusto.
2014.
Riutort Serra, Bernat. Globalización y Cambio de las Categorías
Filosófico-políticas, en Quesada Fernando, Ciudad y Ciudadanía, Madrid,
Trotta, 2008.
Rodríguez Magda, Rosa María. Transmodernidad. Barcelona,
Anthropos, 2004.
Rodríguez Rivarola, Santiago, Libertad y orden. Breve ensayo entre
Hayek y Spinoza, A parte Rei, 53 Septiembre 2007
Rodríguez, Roberto, La Tradición Liberal. En Ciudad y Ciudadanía,
Madrid, Trotta, 2008
Rodríguez Guerra, Roberto, El Triunfo y las crisis de la Democracia
Liberal, Política y Sociedad, Vol. 50, núm. 2. 2013. Págs. 657-679.
Ruíz Miguel, Alfonso. La Igualdad en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Programa Sectorial de Promoción del Conocimiento DGICYT.
Sartori, G. Una nueva reflexión sobre la democracia, las malas formas
de gobierno y la mala política, Revista Internacional de Ciencias Sociales 129.
Año 1991, pp. 459 y 472, notas 1 y 2
Serna, Pedro Pablo, Democracia Radical y Ciudadanía, Eidos, 2008.
Solar Cayón, José Ignacio. Pluralismo, Democracia y Libertad
Religiosa: consideraciones (críticas) sobre la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Universidad de Cantabria. 2007.
Sumo Pontífice Francisco I. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium.
2013.
Sumo Pontífice Juan Pablo II. Carta Encíclica Centesimus Annus.
1991.
Termes, Rafael. Doctrina Social de la Iglesia y Liberalismo
¿Antagonismo o Malentendido? Revista Laissez Faire. Septiembre 2000.
67
Termes, Rafael. La Economía de Mercado y la Doctrina Social de la
Iglesia. Revista Empresa y Humanismo. Número 2. Julio 2000.
Termes, Rafael. No puede ser en Derecho lo que no es por Naturaleza.
http://web.iese.es/RTermes/acer/files/homosex-WEB.pdf
Terrén Lalana, Eduardo, La inevitable imperfección del conocimiento
humano: Hayek y el uso social del conocimiento. Reis, 80/97.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resolución de 5 de abril de
1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos los textos
refundidos del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950; el protocolo
adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952, y el protocolo
número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, Estrasburgo, abril de
1983.
Trincado Aznar, Estrella. El Iusnaturalismo no utilitarista de Adam
Smith. Historia y Pensamiento Económico. Número 789. Diciembre 2000-Enero
2001.
Urabayen, Julia, Poder vs Violencia en la filosofía de Arendt: la Política
como acción creadora del mundo humano. La Filosofía de Ágnes Heller y su
diálogo con Hannah Arendt. Congreso Internacional. Murcia, del 13 al 15 de
octubre de 2009. Coordinado por Prior Olmos, Ángel y Rivero Rodríguez,
Ángel. 2009. pág. 37
Vargas Duque, Gabriel Eduardo. ¿Hay un dilema entre libertad e
igualdad? Praxis filosófica. Número 32. Enero-junio 2011. págs. 163-173.
Vargas Duque, Gabriel Eduardo. Casos difíciles y dilemas en el
Derecho. Revista de Filosofía Conceptos. Número 3. Febrero 2013.
Vergara Estévez, Jorge, La concepción del Hombre en F.A. Hayek,
Revista de Filosofía, vol. 65, 2009.
Villacañas Beralanga, José Luís. Ethos y economía: Weber y Foucault.
Sobre la memoria de Europa. Revista Internacional de Filosofía, número 51
2010. págs. 25-46.