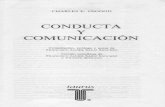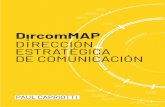La Comunicación al Desarrollo en las ONGD. El necesario salto hacia una comunicación...
Transcript of La Comunicación al Desarrollo en las ONGD. El necesario salto hacia una comunicación...
La Comunicación al
Desarrollo en las ONGD:
el necesario salto hacia una comunicación
transformadora
Juan Antonio Cañero Crespo
Desigualdad y Cooperación al Desarrollo 2012/13 Máster Economía Internacional y Desarrollo
1
Índice 1. Introducción………………………………………………………………………...2
2. La importancia de la comunicación y la educación para el desarrollo en la
transformación social
1. De una comunicación homogeneizante a la educación en la diferencia……….3 2. El necesario salto de la comunicación mercadeada a la comunicación para el
cambio social…………………………………………………………………..5 3. La comunicación para el desarrollo más allá de los medios. La búsqueda de la
transformación social…………………………………………………………..6
3. Situación y objetivos de las ONGD respecto a comunicación…………………...7 4. Algunos ejemplos más de una comunicación para el cambio social
1. Escuela de periodismo en la región de Kolda………………………………….9 2. Asociación La Claqueta………………………………………………………10
5. Conclusiones……………………………………………………………………….12
2
“Toda acción solidaria comienza por el reconocimiento del otro y en ese sentido
es esencialmente comunicativa”
Javier Erro
1. Introducción Según se ha demostrado a lo largo de diversas investigaciones, las personas aguantan peor la desigualdad que la pobreza. Estas dos variables (desigualdad y pobreza) que para muchos pueden ser sinónimas, se separan por una tercera que cada vez está ganando más importancia en el sector de las ONG, la comunicación. Mientras que una sociedad que haya vivido aislada del resto durante cientos de años puede percibir la pobreza o la subsistencia como el estado natural de las cosas, si un día determinado este grupo tiene que emigrar a otra zona y se encuentran con otro pueblo que conserva sus alimentos en neveras, se desplaza en automóviles, o cura sus heridas en hospitales, serán conscientes de que lo que para ellos era lo normal, para otros está más que superado. Esta conciencia de la desigualdad es, por tanto, un acto comunicativo, un encuentro con el otro que cada vez trasvasa más lo interpersonal y se amplifica en las redes telemáticas y los nuevos canales y posibilidades que abren las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La comunicación y la educación se presentan así como las herramientas más potentes para, en un primer instante, movilizar a la ciudadanía en la concienciación de las desigualdades y, sobre todo, ir más allá y conseguir un profundo cambio social que arraigue en la sociedad nuevos valores y pautas de actuación que rebasen la intervención coyuntural. Este nuevo horizonte es mucho más factible en nuestros días, donde la nueva Sociedad de la Información (que no de la Comunicación) (Sierra Caballero, 2000) y el avance de las TIC abren la posibilidad de que los nuevos medios de comunicación 2.0, las redes sociales, el intercambio de archivos en Internet… se conviertan en un megaproceso de educación social integral (Erro, 2010) que supere a los agentes socializadores tradicionales, escuela y familia, en la formación de una ciudadanía crítica educada en el respeto de la diferencia y en la lucha contra la desigualdad. La Coordinadora de las ONGD de España (CONGDE) es consciente de este nuevo escenario y ha mostrado una creciente preocupación por el cuidado del uso de la comunicación en el sector. En referencia a este aspecto, el grupo de trabajo de Comunicación de la CONGDE ha hecho patente la necesidad de que las ONGD “deben asumir que su función no es sólo difundir información sobre las causas de la pobreza, sino ir más allá y educar para la actuación ciudadana” (Erro, 2010: 139). A pesar de ello, a día de hoy muchas de las ONGD españolas no hacen ni si quiera referencia a las causas de las desigualdades en las zonas en las que actúan y es mucho más difícil encontrar a otras que intenten llegar a este fin último de educar a una ciudadanía crítica. En lugar de tener interiorizado este objetivo de transformación cultural a largo plazo, la mayoría de las ONGD en España se han limitado a convertirse en las últimas décadas en agentes despolitizados, en meras gestoras técnicas de recursos y proyectos, obviando las
3
nuevas posibilidades educativas y comunicativas que se abrían ante sus ojos (Marí Sáez, 2011). Como asevera la cita de Raymond Williams que recoge Martín Barbero en La Cooperación Cultura-Comunicación en Iberoamérica, “la globalización ha puesto en marcha una combinación de optimismo tecnológico y pesimismo político y cultural, que está legitimando la inserción de los medios en la omnipresencia mediadora del mercado” (Bustamante, 2007: 44). Las ONG han abrazado la comunicación pero de forma parcial, han hecho suyos los mecanismos del marketing, de formación de la imagen corporativa para un público objetivo (vitales también para una organización), pero han olvidado sus posibilidades transformadoras en el plano social y cultural. Es por ello por lo que en el ámbito nacional, ante una situación de crisis como la que sufrimos en la que la desigualdad avanza a marchas forzadas y donde los actores clásicos de la incidencia política están quedando desfasados (burocracias de partidos y sindicatos), el Tercer Sector, a través de la comunicación, tiene que volver a politizar su actuación, a llenar de discurso y de razones de peso sus actuaciones para ir más allá de la filantropía. En cuanto a la comunicación en la cooperación internacional, las ONG del Norte, históricas portavoces del Sur, tienen que echarse a un lado para que, con las nuevas posibilidades que abren las TIC, sean las sociedades de estos países las que nos hablen por sí mismas (Jaume Albaigès en Ramil, 2012). Esta es la única forma para terminar la transición de un modelo de cooperación vertical a uno construido sobre el eje de la horizontalidad y del conocimiento mutuo entre las culturas.
2. La importancia de la comunicación y la educación en la transformación social a) De una comunicación homogeneizante a la educación en la diferencia La importancia de llevar la comunicación (y a la educación en extensiva) al centro del debate en torno al desarrollo se encuentra en que estas dos variables han dejado de ser dos ítems más para convertirse en la clave de la nueva articulación social. Como toda herramienta de poder, el ámbito de la comunicación y en especial el de los medios masivos se ha convertido en un apetitoso sector a controlar por los grandes conglomerados económicos ya que, además de la rentabilidad, el dominio de este negocio aporta la capacidad a su dueño de influir notablemente en la conciencia social. Partimos de la base de que estos poderes fácticos que pugnan por el control de los medios de comunicación son los mismos que, en el marco de la Economía Mundial, causan las grandes desigualdades entre los centros económicos y la periferia subdesarrollada. Son el capital financiero, la industria automovilística, la de armamento o la petroquímica la que controlan la producción de discursos, no los periodistas, ni siquiera sus jefes en la redacción. Como afirma el catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig, el mercado mundial de la información está dominado concretamente por seis grandes conglomerados: Time-Warner-TBS-AOL, Viacom-CBS, ABC-Disney, Bertelsmann, News Corp y NBC-Vivendi que, por encima de competir, colaboran entre sí para mantener su influencia y un discurso común a grandes rasgos, que no ponga en cuestión las bases que sustenta el sistema que a la vez que les da de comer genera pobreza tanto en el Sur como en la
4
mayoría de estratos sociales en el Norte (Reig, 2011). Esta es una de las razones por las que las ONG deben de medir con cuidado su confianza absoluta en los medios, es una de las grandes razones por la que deben de superar su visión de la comunicación como la búsqueda de un mero aumento del impacto en los medios y, por el contrario, llegar a tomar un papel protagonista en la construcción de discurso. La mencionada Estructura Mundial de la Información es la encargada por lo tanto de generar consenso (Chomsky y Herman, 2000), de hacer hegemónico un discurso que llamaremos homogeneizante, es decir, que intenta reducir las claves de entendimiento de la sociedad a unos parámetros marcados por los intereses de estos grupos de poder. Esta práctica se da tanto a nivel intranacional como en lo internacional, y en los dos las ONG deberían de actuar como brecha para introducir mensajes y normalizar prácticas más igualitarias que actualmente no frecuentan en los medios. La preocupación por la dominación comunicativa de los conglomerados de los países ricos no es nueva sino que apareció décadas atrás y tuvo su culmen institucional cuando la propia Unesco formó en 1977 una comisión para tratar el tema. Este organismo llamado Comisión para el Estado de los Problemas de Comunicación, es conocido popularmente como la Comisión McBride, por el apellido de su presidente, el premio Nobel de la Paz y premio Lenin de la Paz Sean McBride (es la única persona que tiene estos dos galardones). Este informe, muy influenciado por sus autores contemporáneos de la Teoría de la Dependencia, denunciaba que el mercado de la información actuaba como una suerte de nuevo colonialismo que provocaba que los países del Sur se vieran a sí mismos con los ojos de los del Norte. La comisión concluyó que para llegar a un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), como pretendían los Países No Alineados, era necesaria la construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Para ello la comisión proponía, a grandes rasgos y entre otras cosas, reducir las desigualdades y distorsiones en la transmisión de la información, promover una comunicación democrática o relacionar políticas de comunicación para cada país que se entroncaran con su proyecto de desarrollo. Las propuestas del Informe McBride fueron tumbadas por la presión que ejercieron los conglomerados de la comunicación y los Estados a los que pertenecían estas empresas, en especial el grupo News Corporation, controlado por el magnate australiano-estadounidense Rupert Murdoch, que estuvo respaldado por el gobierno de Ronald Reagan. Tanto conglomerados mediáticos como gobiernos neoliberales veían como su hegemonía en el control de las TIC y la emisión de información estaba en peligro, una amenaza que no estaban dispuestos a asumir y que terminó en el boicot de Estados Unidos y Reino Unido a la Unesco por “hacer política contra Occidente”1. A pesar de este relativo fracaso, las ONG y el Tercer Sector en general deben de recoger el espíritu del Informe McBride si su intención es llegar a un nuevo NOEI más justo para todos los pueblos del planeta. En definitiva, las ONG deben de hacer suyas estas reivindicaciones y trabajar por conseguir la igualdad en el control y uso de las TIC para llegar hasta un sistema de comunicación que eduque en el respeto a la diferencia y no genere la aceptación de las desigualdades económicas.
1 ‘El Reino Unido se retira de la Unesco, a la que acusa de actuar contra Occidente’, noticia publicada en El País el 6 de diciembre de 1985 http://elpais.com/diario/1985/12/06/internacional/502671608_850215.html
5
b) El necesario salto de la comunicación mercadeada a la comunicación para el cambio social Para conseguir esta transformación cultural que venimos pidiendo a lo largo de este texto es esencial que el Tercer Sector comience a utilizar todo el potencial que les ofrece las TIC y pasen de una comunicación mercadeada a una comunicación para el cambio social. Víctor Marí Sáez recoge estos dos conceptos de Javier Erro y los define de esta manera (Ramil, 2012: 12):
• Comunicación mercadeada � “Enfoque de la comunicación que tiende a entenderla como un instrumento orientado a la captación de recursos financieros y/o humanos para la entidad solidaria”
• Comunicación para el cambio social � “Pone el acento en dinamizar procesos sociales de transformación, en lo que el ciudadano/a no se siente únicamente apelado a realizar aportaciones económicas, sino que participa activamente, junto a otras personas, en generar cambios sociales”.
El mismo Marí, aunque esta vez en su obra en solitario Comunicar para transformar, transformar para comunicar, apunta que actualmente la comunicación solidaria se hace fundamentalmente desde dos perspectivas negativas: la de los gabinetes de comunicación (su objetivo solo es aparecer en los medios) o desde una perspectiva mercadeada (usando las mismas técnicas de marketing que las empresas). El Tercer Sector se ha centrado en “vender la organización” mientras que otros anhelos como el fomento de una Educación para el Desarrollo quedan atrás. Intentar que esta dinámica cambie no se debe sólo a que una comunicación para el cambio social sería más efectiva que una comunicación mercadeada, sino que esta última puede degenerar en aspectos muy negativos para la cooperación y la solidaridad como es el “consumo de solidaridad” (Erro, 2010). Mientras que la intervención social se conciba como un consumo, se hará de forma emocional y vertical, y dejará espacio a lo que David Llistar llama “anticooperación”, aunque en esta ocasión se circunscriba a un nivel familiar. Para Llistar la anticooperación es el conjunto de interferencias negativas que los países del Norte tienen con el Sur y que superan ampliamente los esfuerzos por reducir las desigualdades, como la cooperación (Llistar, 2009). Un ejemplo simple de esta anticooperación aplicada a la familia podría ser una pareja que tiene apadrinado un niño en el Sur pero que a la vez invierten en fondos de inversión que especulan con comida. La Comunicación y la Educación para el Desarrollo tendrían que eliminar estas prácticas, concienciar a la población y darle las herramientas para que puedan analizar que sus hábitos diarios, incluso dónde guardan sus ahorros, tienen consecuencias en el resto del mundo. En definitiva, el paso de una comunicación mercadeada a una enfocada al cambio social conlleva cambiar el estatus de los actores, es decir, de pasar de una transmisión vertical de información en la que los receptores son pasivos a un intercambio comunicativo horizontal que se nutre a sí mismo por la formación crítica de sus participantes. A lo largo del trabajo hemos hecho referencia varias veces a esta búsqueda de una ciudadanía crítica y participativa, pero, ¿qué entendemos por ciudadanía crítica? Para dar respuesta a esta cuestión utilizaremos la definición que Martín Hopenhayn describe:
“Definiré la ciudadanía crítica como el ejercicio de derechos de participación y autonomía por parte de cualquier sujeto, en aras de incidir
6
en la transformación del orden de cosas y, en ese mismo proceso, incidir sobre su propio proceso vital, en una dialéctica motivada por la humanización de sí mismo”. (Bustamante, 2007: 122)
Una ciudadanía crítica y educada en el uso de los medios de comunicación dispondrá por tanto de las herramientas necesarias para interlocutar de forma directa con los emisores de la información, para poner en entredicho las noticias que recibe y proponer nuevos discursos y prácticas que si arraigan en la sociedad supongan un cambio cualitativo hacia unas relaciones más democráticas. Todo lo anterior no quiere decir que olvidemos la imagen externa de la organización, justo al contrario, lo que se pretende es generar una nueva imagen, que las ONG se despojen de sus costumbres empresariales para que el primer impacto en el público, el primer mensaje que le llegue al receptor cuando se acerque a una de estas organizaciones, es que busca cambiar de raíz la realidad, construir una sociedad más participativa y justa, en lugar de querer tener un socio más. c) La comunicación para el desarrollo más allá de los medios. La búsqueda de la transformación social “La acción es el mejor medio de comunicación del que dispone un movimiento social para transmitir su proyecto al conjunto de la sociedad”, así de tajante se muestra Víctor Marí (Marí, 2011). En esta corta oración se encierra la superación de un enfoque tecnoutópico, centrado en los medios de comunicación, y la búsqueda de un contexto comunicativo más amplio que irradie cualquier acción de las organizaciones del Tercer Sector. Las ONG comunican no sólo cuando informan, sino mientras hacen o dejan de hacer cualquier acción, cada decisión, cada pequeña transformación del entorno que se realiza se transforma en una declaración de intenciones que el resto de vecinos y ciudadanos recibirán de forma directa, sin mediaciones, y conociendo, si se hace bien, las entrañas del proceso. Un buen ejemplo de estas acciones, que a la vez son práctica y a la vez mensaje, se encuentra en la labor que la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla realiza en las denominadas Corralas de Vecinas. Las Corralas son bloques de viviendas que debido a los intereses especulativos y al desfase que supuso la burbuja inmobiliaria en España han estado vacíos desde su construcción y que ahora son ocupados por familias que han sufrido un desahucio. Estas ocupaciones o realojamientos, como ellos los llaman (una vez más la importancia del discurso) son en sí mismas un acto comunicativo y así fueron planificadas. En el primer día que la Corrala Utopía se dio a conocer (la primera de las siete Corralas que se han formado en Sevilla capital y provincia) una de las vecinas argumentaba desde el balcón que su entrada en la vivienda no era sólo la ocupación de un espacio, sino la ocupación de parte del espacio discursivo, para mostrar a la ciudadanía la irracionalidad de que “haya gente sin casa y casas sin gente”2. La Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla realiza así una doble tarea en la construcción de nuevos sujetos interesados en la participación política (en el sentido más amplio) y la intervención social. Por un lado educa, enseña a los integrantes de su
2 ‘Un grupo de familias ocupa un edificio vacío en Sevilla’. Kaos en la Red. Disponible en http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/18673-un-grupo-de-familias-ocupa-edificio-vac%C3%ADo-en-sevilla.html?tmpl=component&print=1
7
asamblea y a los nuevos inquilinos a funcionar de forma horizontal, a contribuir en la medida de lo posible al proyecto común y a hacerlo de forma decidida y eficaz. Por el otro, comunicativamente, señala a los causantes de la crisis y los efectos de la misma (bancos, inmobiliarias, especulación, viviendas vacías…) y, lo que es más importante, lanza el potente mensaje de que hay alternativas desde la coordinación y participación política de los ciudadanos que hasta ahora, en gran parte, vivían ajenos a ella. Además de esta comunicación amplia, la que hemos llamado de transformación social, las Corralas han mimado expresamente la otra parte de la comunicación más centrada en lo técnico. Vídeos de las vecinas contando las razones por las que se ven obligadas a ocupar y los objetivos que persiguen, cuentas en Twitter, perfiles en Facebook y canales en Youtube han servido para mantener el contacto del día a día con su nueva vecindad, con las personas que apoyan y sustentan las acciones y para darse a conocer entre nuevos públicos. Con el ejemplo de las Corralas podemos ver cómo el nuevo paradigma de la comunicación social que se demanda para las ONG y el Tercer Sector en general no se trata de una tecnofobia (rechazo a usar las nuevas tecnologías) ni una tecnoutopía (determinismo técnico), sino que intenta encauzar las nuevas herramientas disponibles en su fin último de dinamizar el tejido social y dar respuesta a problemas concretos de la ciudadanía. En resumidas cuentas, se podría decir que la clave está en ver las TIC como medio y no como fin en sí mismas. La apuesta por la primacía de un objetivo de construcción social en lugar de un impacto sensorial a corto plazo es según Martín Barbero clave para dar continuidad a los proyectos y crear inercias sociales autónomas que no necesiten de una palanca como las ONG para desarrollarse y llegar a buen puerto. Así lo explica el autor:
“Al contrario de las mercancías, las culturas sólo perviven insertando su capacidad de innovación en las experiencias y las memorias sociales. Lo que a su vez significa que si los factores culturales hacen hoy parte constitutiva del bienestar social y la calidad de vida colectiva, sólo la recreación del sentido de lo público transformará a las culturas –sus prácticas y sus derechos – en motor de inclusión social y participación ciudadana”. (Bustamante, 2007: 45)
3. Situación y objetivos de las ONGD respecto a la comunicación De modo esquemático podemos resumir lo ya expuesto diciendo que las ONGD en particular y el Tercer Sector en general se encuentran con el dilema de cómo usar las TIC. Como afirma Xosé Ramil en Paradigmáticos, la sociedad está entre dos paradigmas de la comunicación, el bancario o reproductor de hechos y el participativo-movilizador. Las ONG muestran su interés en ampliar las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas de la comunicación, pero están enclaustradas en las prácticas más mercantilizadas de la información (colocar su mensaje en los medios, atraer socios, etc.). Las ONG supieron dar el paso del modelo informativo unidireccional que suponía el sistema Web 1.0 al teóricamente participativo 2.0, aunque este cambio no es suficiente por sí mismo. Las ONG que estaban en la primera etapa de Internet y que, por
8
las restricciones técnicas, se limitaban a colgar y difundir información, supieron adaptarse al nuevo modelo que posibilitaba a los usuarios hacer comentarios, valorar noticias, etc. No obstante, este cambio no se ha completado, no se ha exprimido las posibilidades de las nuevas herramientas y los cambios se han limitado más a un plano estético y superficial del mensaje que en una reestructuración de las organizaciones y un replanteamiento de sus objetivos a largo plazo. A lo largo de este texto han ido apareciendo de manera implícita algunos de los objetivos que el Tercer Sector debería de marcarse en cuanto a comunicación. El siguiente listado es una recopilación de las aportaciones específicas que hacen los autores y las obras citadas anteriormente más alguna aportación personal. Las principales metas a nivel comunicativo para el Tercer Sector serían:
1. Superar la disciplinariedad, el separar en compartimentos estancos la comunicación, la educación y la sensibilización en cuanto al desarrollo se refiere. Acercarse de forma holística al mundo con una mirada netamente comunicativa.
2. Superar las tecnoutopías y las tecnofobias si estas existen. Evitar tanto la
confianza ciega en las TIC como su rechazo absoluto. Colocar la comunicación en un lugar determinante de la organización pero teniendo siempre en cuenta que es una herramienta útil para conseguir el objetivo último del cambio social.
3. Trasladar en todo tipo de acción o acto que sea posible un mensaje claro de
las causas y causantes de la desigualad como forma de construir un debate racional alejándose de idealismos y filantropías. Este objetivo se hace también extensible a la crítica del modelo de cooperación. Según palabras de Javier Erro es necesario “señalar el agotamiento del sistema actual de desarrollo, cooperación internacional, sensibilización y educación para el desarrollo, e incluso del tipo dominante de ONGD en el que se sustenta” (Erro, 2010: 162).
4. Reducir las diferencias y asimetrías en el acceso a la cultura. Fomentar las
habilidades de lectura, de comprensión de documentos audiovisuales, de buen uso de Internet y los nuevos medios, etc., para formar sujetos autónomos y críticos respecto a lo que le rodea. Este objetivo tiene un alcance tanto nacional como internacional y tiene que ir más allá de los datos cuantitativos hasta llegar a lo cualitativo. En España, por ejemplo, la mayoría de personas que acceden a la Red lo hacen con fines lúdicos, no informativos, didácticos, etc.
5. En relación con el anterior, esta nueva educación transversal debe de “formar
un ethos y una conciencia capaces de no interpretar lo diferente como una amenaza (Marta Porto en Bustamante, 2007: 97). Un ejemplo de la puesta en práctica de este objetivo será desarrollado en el epígrafe siguiente con la narración de la experiencia del grupo de Periodismo Social de la Universidad de Sevilla en Kolda (Senegal)
6. Reducir en todo lo posible la diferencia entre la comunicación interna y la
externa. La organización debe de formar un espacio comunicativo integrado con su entorno en aras de conseguir la confianza fruto de la transparencia institucional y de generar sinergias entre ONG y simpatizantes que, al estar al
9
tanto de sus dinámicas, se sienten más involucrados en la construcción del proceso. Este intercambio comunicativo entre ONG y sujetos individuales se debe de extender también hacia las organizaciones y sujetos de los países socios, fomentando todos los vínculos posibles. En la actualidad, según Arancha Cejudo (Ramil, 2012), no se da un contacto fluido entre ONG y los nuevos activistas del siglo XXI porque:
a. Las ONG tienen estructuras poco ágiles, burocratizadas, que se
convierten en herramientas lentas b. Tienden a negativizar el contexto y a buscar factores externos cuando no
movilizan lo suficiente c. Analizan de forma dura a los que actúan
7. Dar de lado la publicidad emocional y cualquier técnica de enganche de
público objetivo a través de estas técnicas. Al contrario de lo que expone Lucía Rodríguez Alarcón en Paradigmáticos, una apuesta comunicativa basada en lo emocional crea lazos débiles entre organizaciones y sujetos porque de este modo, los mensajes y prácticas de las ONG no tienen por qué interiorizarse para formar parte de ellas. Nuestra apuesta está en la formación de una ciudadanía crítica como ya hemos reflejado, que, por su misma condición, no tendrá porqué seguir al pie de la letra el dictamen de la organización, sino que contribuirá a la creación de la misma con sus aportaciones.
8. “Convertir a los usuarios online en activistas offline” (Ramil, 2012: 22) y
“conseguir que la sociedad perciba que el voto está dejando de ser el elemento definitorio de la vida política de las personas” (Juanlu Sánchez en Ramil, 2012: 59). En definitiva, movilizar a la ciudadanía para que canalice su creciente descontento con las herramientas y la dirección más beneficiosa para las mayorías sociales del planeta.
4. Algunos ejemplos más de una comunicación para el cambio social La mejor forma de comprender estos objetivos es observar cómo algunos proyectos de comunicación al desarrollo los han aplicado en su práctica. Para ello observaremos las experiencias del grupo de Periodismo Social de la Universidad de Sevilla y su escuela de periodismo en la región senegalesa de Kolda y el uso que la asociación La Claqueta le da a los materiales audiovisuales para educar en valores y dotar a la ciudadanía de capacidad para crear e interpretar los mensajes que les llega a través de cine y televisión. a) Escuela de periodismo social en la región de Kolda (Senegal) Este proyecto de comunicación al desarrollo comenzó en 2010 y fue impulsado por el grupo de Periodismo Social de la Universidad de Sevilla, compuesto por profesores y alumnos de segundo ciclo de su Facultad de Comunicación. La iniciativa tiene como principal objetivo, según la memoria del proyecto en la que basaremos el apartado, “promover el conocimiento entre dos culturas: la senegalesa y la española, mediante la instauración de una escuela de periodismo ciudadano en la región de Kolda”. Sólo con esta primera intención ya podemos observar como el proyecto, por definición, es
10
diferente a la mayoría de los que se llevan a cabo en África en materia de educación y comunicación, que se conforman con sólo dotar a las comunidades de equipo técnico. Al buscar que las culturas senegalesas y española se conozcan e proyecto intenta lograr lo explicado en el objetivo número 5, el formar una cultura que sea capaz de conocer de primera mano al otro y que no lo considere como una amenaza. Partiendo de esta base se elimina la visión eurocéntrica de la cooperación, ya que se asume que el país con el que colaboramos no vale menos que el nuestro, por lo que el proyecto no será una transmisión vertical de información sino un proceso horizontal de comunicación. Como explica Martín Barbero, estamos en una “práctica de la interculturalidad” en la que “en lugar de buscar influir sobre las otras, cada cultura acepta que la cooperación es una acción transformadora tanto de la cultura que la solicita como la de la que responde, y de todas las otras que serán involucradas por el proceso de colaboración” (Bustamante, 2007: 48) El proyecto de la escuela de periodismo tiene una doble vertiente educativa. La primera y más evidente es la de dotar a los habitantes de esta región senegalesa de los conocimientos técnicos y de lenguaje periodístico para que cuenten por ellos mismos su realidad (aparece aquí el cuarto objetivo de reducir las diferencias en el acceso a la cultura). La segunda, por su parte, afecta a los mismos estudiantes españoles ejecutores de la acción, que además de enseñar a los receptores, actuaran como periodistas elaborando noticias y reportajes con lo que aumentarán su práctica en la profesión. En la memoria del proyecto también se recoge lo que se pide en el tercer objetivo, es decir a señalar las causas de la desigualdad, ya que apunta a los principales obstáculos al desarrollo que tiene la región (deslocalización industrial a otras zonas, falta de infraestructuras de comunicación, desempleo juvenil, bajas tasas de alfabetización y enfrentamientos tribales). También se enumeran las posibles palancas que pueden ayudar al desarrollo del proyecto, como por ejemplo el fuerte movimiento asociativo, las costumbres de comunicarse de las personas de estas sociedades entre sí y la existencia de alguna radio comunitaria, lo que facilitaría conseguir los objetivos marcados. Esta iniciativa, que si partiera desde otro paradigma de desarrollo podría limitarse a la transmisión de tecnología, va más allá como podemos ver. Intenta que los receptores, desde sus propios parámetros, aumenten su capacidad comunicativa, se conozcan mejor a sí mismos, nos conozcan mejor a nosotros y nosotros los conozcamos mejor a ellos. Este fin, que puede parecer idealista, se plasma en logros concretos como la reducción de la influencia de las mafias del tráfico de personas en esta región. Mientras que antes muchos de los vecinos de Kolda gastaban todos su ahorros para embarcarse en un peligroso viaje hacia España, buscando un maná de prosperidad, las historias que llegan de otros senegaleses que recorrieron ese mismos camino y hoy pasan dificultades en nuestro país a través de este canal hacen que la manipulación de la mafia no sea ahora tan fácil allí.
b) Asociación La Claqueta Del terreno de la cooperación internacional nos trasladamos ahora al interior de las fronteras estatales donde analizaremos las actividades de la Asociación La Claqueta, otro colectivo centrado en la comunicación para el cambio social. La Claqueta es una entidad que reúne a educadores, pedagogos y docentes especializados en la formación
11
cinematográfica y que tiene como fin principal enseñar a utilizar los medios audiovisuales y a comprender los mensajes que diariamente llegan desde los mismos. La Claqueta no es una escuela de cine profesional, no pretende formar a directores de cine, sino utilizar la imagen como “herramienta educativa por su potencial para abordar, desde la creatividad, aspectos como la resolución de conflictos, la igualdad de género y la intercultural”3. En la declaración de intenciones de La Claqueta podemos observar como su análisis no es tecnofílico y tecnófobo, su actividad no se ve acotada dentro del proceso técnico ni rehúye de las TIC, sino que las engloba en un proceso de formación educativa. Esta labor es más palpable si ponemos otro ejemplo concreto de otras de sus acciones, en este caso la escuela taller que realizaron en el barrio cordobés de San Martín de Porres. Para comprender la importancia del curso debemos contextualizarlo tanto en el espacio como en el tiempo. El barrio de San Martín de Porres es una zona humilde y periférica de Córdoba integrada por vecinos que antiguamente residían en las construcciones chabolistas del barrio de Zumbacón, realojados a mitad de los XX en esta nueva zona. Dentro del barrio se encuentra la calle Torremolinos, estigmatizada socialmente en la ciudad por los conflictos y delincuencia derivados de la venta de droga. Por otra parte, el aspecto y las condiciones de salubridad y acceso a los edificios y al barrio en general no eran las mejores, por lo que en 2010 la Junta de Andalucía impulsó la modernización del barrio con una inversión de 30 millones de euros con los que se pretendía arreglar los interiores y fachadas de los edificios, además de instalar ascensores. Sistematizando, este proyecto de desarrollo de la Junta que podríamos llamar clásico (reforma de viviendas), se encuadraba en un barrio marcado socialmente por la imagen que parte de sus vecinos dan de él y en el que la mayoría de habitantes no estaban educados en el cuidado de las propias infraestructuras de las que disfrutan. El objetivo de La Claqueta fue intentar dar solución a este doble problema a través de un único proyecto llamado Cámara Urbana. En este taller, como hemos explicado anteriormente, sus participantes aprendieron las técnicas del lenguaje audiovisual y realizaron un documental con el que intentaban dar un mensaje de acercamiento al resto de la ciudad y concienciar a sus vecinos de la importancia de cuidar el entorno. De cara al resto de cordobeses el documental pretendía enseñar las cosas buenas del barrio, no mostradas por los medios de comunicación que han publicado material sobre el barrio centrado en “las motos, las peleas de gallos y las drogas y dando de lado a la gente buena", como afirmaban en la presentación de la obra4. En cuanto al interior del barrio, la elaboración del documental mejoró la interconexión generacional de los vecinos participantes, ya que colaboraron personas de todas las edades. A su vez, el documental hacía un recorrido por la historia del barrio, el cambio que los más mayores vivieron al cambiar las chabolas del Zumbacón por San Martín de Porres, los problemas que en la actualidad tiene el barrio y una visión de futuro de la juventud. Este relato histórico supone poner en valor al barrio frente a las chabolas de las que procede, y lanzar la visión de que están en un proyecto común por encima de las individualidades, con el objetivo de formar un sujeto social más cohesionado y participativo.
3 Apartado ‘¿Quiénes somos?’ en la página Web de la asociación. http://www.asociacionlaclaqueta.com/quienessomos.html 4 Reportajes contra clichés, artículo en Diario Córdoba http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/reportajes-contra-cliches_574478.html
12
5. Conclusiones La cooperación al desarrollo en España se encuentra en una situación de transformación, de evolución hacia un nuevo y necesario paradigma más participativo que dé solución a las crecientes peticiones de la sociedad civil por participar y transformar lo público desde nuevas perspectivas. Para realizar este cambio la cooperación debe de superar la disciplinariedad, el afrontar la realidad desde visiones diferenciadas según las materias y conseguir una visión holística. Llegar hasta este fin, a una buena coordinación entre saberes y entre la organización y el resto de la sociedad supone poner en el centro de la organización la preocupación por la Comunicación y la Educación para el Desarrollo. La cooperación tiene que ir más allá de sí misma, desbordarse para inundar las prácticas del resto de la población con unos nuevos valores y formas de interpretar la realidad que busquen una transformación social de los comportamientos en lugar de una intervención coyuntural en la lucha contra las desigualdades. En este camino la organización debe de superar la concepción clásica de ONG en la que se considera la entidad como una suerte de fin autojustificado para convertirse en un proceso cuyo desarrollo no sea la de la transformación técnica de los objetivos sino de empoderar y dar voz tanto a los receptores de la cooperación como a todos los que aportan en el trabajo de la ONG. Como afirma Juanlu Sánchez en Paradigmáticos, esto puede suponer “la creación de líderes blandos, pensadores sin cargo, portavoces no oficiales, lleva consigo inevitables fricciones: habrá equivocaciones, disenso respecto a la postura oficial, pequeños escándalos online. Pero es que las cosas ya son así. Si las ONG deciden no aprovechar todo el potencial de las redes porque es demasiado arriesgado o porque no va con su personalidad, tendrán que asumir que otros ocuparán su espacio de incidencia” (Ramil, 2012: 58). Las ONG deben de comprender que el nuevo activista quiere participar y construir, no sólo poner en marcha un proyecto ya elaborado. Esto no quiere decir que, como dice Pablo Navajo al citar a Jarvis (Ramil, 2012), ya no necesitemos empresas, gobiernos o instituciones para organizarnos porque tenemos otras herramientas, lo que defiendo no es una impugnación a todo sujeto social ya constituido, sino a sus prácticas. De nada sirve una ONG con mucha incidencia en las redes sociales si no se convierte en movilizadora y aglutinadora social, o por lo menos no va a servir más que lo que lo hace una institución clásica. Y al contrario, un partido político, sindicato, etc. que en búsqueda de la transformación social y la igualdad haga suyas estas prácticas, tendrá mucho más cerca sus objetivos.
El Tercer Sector debe de ser consciente de que Internet no es un instrumento que cambia comportamientos por sí mismo, sino que son los comportamientos sociales que existen los que se apropian de Internet (Cejudo en Ramil, 2011), por lo que más que concentrar sus esfuerzos en las técnicas deberían de trabajar por un nuevo modelo comunicativo.
13
BIBLIOGRAFÍA BUSTAMANTE, E. (ed.) (2007): La cooperación cultura-comunicación en Iberoamérica. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional. CHOMSKY, N. y HERMAN, E. S. (2000): Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas. Barcelona, Biblioteca de Bolsillo. ERRO SALA, J. (2010): “Comunicación, cooperación internacional para el desarrollo y ONGD: un modelo de trabajo desde la educación y la cultura”, en J. ERRO SALA y T. BURGUI (eds.): Comunicando para la Solidaridad y la Cooperación. Cómo salir de la encrucijada. Pamplona: Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía: 137-177. LLISTAR BOSCH, D. (2009): Anticooperación, Icaria, Barcelona. MARÍ SÁEZ, V. (2011): Comunicar para transformar, transformar para comunicar. Tecnologías de la información desde una perspectiva de cambio social. Madrid: Editorial Popular. MCBRIDE, S. (1980): Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo. París: Unesco RAMIL, X. (coord.) (2012): ParadigmáTIC@s. Comunicación y cultura digital en las ONG de Desarrollo. Madrid: Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España REIG, R. (2011). Los dueños del periodismo: claves de la estructura mediática mundial y de España. Barcelona: Gedisa SIERRA CABALLERO, F. (2000): Elementos de Teoría de la Información. Madrid: MAD OTRAS FUENTES: - ‘El Reino Unido se retira de la Unesco, a la que acusa de actuar contra Occidente’, noticia publicada en El País el 6 de diciembre de 1985 http://elpais.com/diario/1985/12/06/internacional/502671608_850215.html - ‘Reportajes contra clichés’, noticia propia publicada en Diario Córdoba el 24 de julio de 2010. Disponible en http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/reportajes-contra-cliches_574478.html - ‘Un grupo de familias ocupa un edificio vacío en Sevilla’, noticia propia publicada en Kaos en la Red el 18 de mayo de 2012. Disponible en http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/18673-un-grupo-de-familias-ocupa-edificio-vac%C3%ADo-en-sevilla.html?tmpl=component&print=1 - Apuntes de la asignatura Teoría de la Información, impartida por Francisco Sierra Caballero en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla