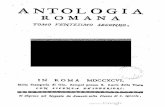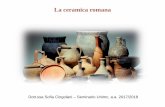La civilización del agua en la Híspalis romana
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La civilización del agua en la Híspalis romana
13
CAP
ÍTU
LO 1
Alegoría del río Betis y Sevilla, figurando Ceres, Cupido, Mercurio y Neptuno. J. Bonifaz (c. 1830), Museo de la Torre del Oro, Sevilla.
La civilización del agua en la Hispalis romanaDANIEL GONZÁLEZ ACUÑA
El nacimiento de la conciencia ciudadana del agua
Es bien conocido que, desde la época prerromana, el asentamiento humano en el enclave que hoy ocupa la ciudad de Sevilla vino determinado por su excepcional posición geoestratégica en el fondo del gran estuario que configuraba en la antigüedad la desembocadura del río Guadalquivir. Desde entonces, su alma de puerto comercial no fue sino aumentando y expandiéndose por sus orillas hasta momentos relativamente cercanos a nosotros.
Puede pensarse que tal relación entre el núcleo habitado y la corriente fluvial abarcó también una importante faceta como fuente de abastecimiento de recursos hídricos para el consumo humano; no obstante, los testimonios con los que contamos apuntan a que esta eventual posibilidad fue desapareciendo a lo largo del período romano. De época prerromana apenas tenemos indicios de las formas de captación y consumo de agua en el solar hispalense, lo cual no es sino reflejo de nuestro escaso conocimiento de sus vestigios materiales. En esos momentos, el papel del río como fuente de abastecimiento, además de la lluvia, pudo resultar más relevante. Sin embargo, la entrada de la antigua Spal, o Hispal, en la órbita del mundo romano supuso un cambio
14
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
15
CAP
ÍTU
LO 1
Figura 1. Pozos localizados en «Hispalis» sobre reconstrucción
paleotopográfica de la 1ª mitad del siglo I d. C.
de modelo en la gestión del agua, no exclusivamente tecnológico sino también de índole ideológica, fundamentalmente basado en una nueva conciencia ciudadana propiamente romana.
De tal manera, durante el período romano toma forma una relación ideal con el agua cotidiana desligada aparentemente de los designios de la naturaleza. El agua consu-mida en las ciudades pasa a constituir el fruto de un sistema engendrado por y para el hombre, y sometido a su control. Así se han de entender las palabras de Julio Fron-tino, funcionario encargado de la gestión del agua de Roma a fines del siglo I d. C., en las cuales afirma: «con las construcciones de los acueductos, tan abundantes, útiles e imponentes, podrías comparar las estériles pirámides o las obras de los griegos, aireadas por la fama, pero superfluas».
En efecto, la civilización romana no puede entenderse sin la relación surgida entre el hombre y el agua. Una relación basada en el consumo ordinario, la búsqueda de la salubridad y, como no, del disfrute. Una relación tan íntima como sutil a veces. Parca la mayor parte de las ocasiones en vestigios físicos conservados, se nos muestra sin embargo patente en prácticamente todos los testimonios conocidos, en los relatos literarios, en la legislación, en sus divinidades, etcétera.
Dentro de esta ordenación de los recursos hídricos, el esquema romano incluyó también el sistema de saneamiento como parte del ciclo del agua. No se trataba de una realidad autónoma sino, más bien, un modo de entender el transcurso del agua por la ciudad, por el espacio humanizado. Este discurrir terrestre o subterráneo del agua sobrante fue oportunamente aprovechado por el ingenio práctico romano creando una nueva sinergia de enormes beneficios.
Sistemas de abastecimiento de agua
Durante los siglos de pertenencia de la ciudad hispalense al ámbito político-cultural romano, se adoptaron diversos sistemas de abastecimiento que fueron desarrollándose y expandiéndose a lo largo del tiempo, si bien se ha podido documentar la frecuente coexistencia entre diversos métodos.
Ya desde inicios del siglo I d. C., contamos con testimonios arqueológicos que apuntan hacia una red de abastecimiento puntual basada en la captación de agua del freático mediante la ejecución de pozos. Éstos se relacionan con ámbitos tanto domésticos como artesanales, mayoritarios estos últimos en un momento en el cual la ciudad se configura como un incipiente emporio comercial en franca expansión (fig. 1). Estos vestigios parecen coincidir con la célebre cita de Plinio el Viejo en la cual refiere la incidencia de las mareas sobre un pozo de la ciudad.
16
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
17
CAP
ÍTU
LO 1
Figura 2. Detalle de la cisterna localizada bajo las estructuras del patio de la «casa del triunfo de Baco» en la Encarnación.
Figura 3. Patio de la «edificación del horreum» con el pozo en posición lateral.
En la actual Plaza de la Pescadería, hacia el núcleo originario de la ciudad pero manteniendo su posición extramuros, ha sido localizado un gran pozo, datado en el siglo I d. C.. Con un diámetro cercano a los 2,4 metros, este pozo de ladrillo presenta un arranque de su cubierta formalizado por nervios de piedra. Claramente excede las necesidades de un edificio doméstico y puede asemejarse tipológicamente a pozos relacionados con un mecanismo de noria. Tanto sus dimensiones como su ubicación dentro de una zona artesanal y vinculada al puerto, parecen apuntar a que sirvió de abastecimiento de agua a algún tipo de actividad industrial.
Entre finales del siglo I d. C. e inicios del siglo II tuvo lugar una transformación radical en el aprovisionamiento urbano de agua mediante el establecimiento de una red general de abastecimiento de agua corriente. Para su consecución hubo de construirse un costoso sistema que permitiera la traída del agua desde fuentes adecuadas, a través de un acueducto, su recepción en un gran depósito emplazado en la ciudad, el castellum aquae, y el trazado de la oportuna red de distribución (fig. 4). Desgraciadamente, no se han conservado de igual forma vestigios de todas las partes integrantes de este sistema por lo que la información con la que contamos actualmente es muy asimétrica. A pesar de ello, podemos trazar las líneas esenciales de lo que supusieron estas infraestructuras en el desarrollo de la ciudad.
De la misma manera, se ha de indicar que la instalación de este servicio de agua corriente no supuso la eliminación del aprovisionamiento doméstico mediante pozos. Como podemos observar en la figura, y veremos más adelante, siguen existiendo pozos en algunas de las viviendas documentadas a lo largo de toda la ciudad. Esto respondió a veces a un uso diferenciado del agua corriente y de la procedente de los pozos, en los casos en que se ha constatado la cercanía de fuentes públicas, mientras que en otras ocasiones pudo responder a la imposibilidad de abastecimiento de agua corriente debido al desnivel topográfico, como pudiera sugerir la presencia del pozo doméstico de la vivienda de la calle Guzmán el Bueno situada en la extensión sur del promontorio principal de la ciudad. En cualquier caso, es indudable que el nuevo sistema de abastecimiento supuso un salto cualitativo muy importante no sólo en lo que atañe al consumo del agua sino a sus posibilidades de uso.
Los nuevos elementos del sistema de agua corriente ya han sido enunciados. En primer lugar, el acueducto que abasteció a la ciudad es actualmente más conocido por sus resultados que por su realidad física. De hecho, de él sólo han sido detectados con cierta seguridad algunos tramos subterráneos en su cabecera, próximos a la fuente original de aprovisionamiento que se emplaza en el término de Alcalá de Guadaíra. Ello a pesar de que su existencia viene avalada por los restantes elementos del sistema, en especial la gran cisterna de recepción y las fuentes localizadas, así como por la noticia aportada por el cronista almohade Ibn Sahib al-
Volviendo a los escasos pero interesantísimos testimonios arqueológicos con los que contamos, podemos observar en el plano que estos pozos se sitúan mayoritariamente fuera del antiguo recinto urbano, coincidente grosso modo con el viejo núcleo turdetano. Este hecho no es de extrañar pues responde a un fenómeno de expansión periurbana extramuros que se desarrolla en consonancia con el auge de la actividad portuaria hispalense.
Los hallazgos más numerosos de este momento se concentran en la Plaza de la Encarnación si bien, al encontrarse bajo restos posteriores que están siendo musealizados, su conocimiento es muy fragmentario. Destaca por su rareza la presencia de una posible cisterna que sólo pudo ser documentada en su extremo oriental, el cual presentaba una planta curvilínea que abría a un espacio cuadrangular (fig. 2). En la excavación de su parte interna no pudo detectarse su fondo, aunque se profundizó más de 1,20 metros bajo la rasante. Este hecho nos induce a plantear la hipótesis de que se trate de una cisterna que probablemente se abasteciera en parte del freático y en parte de la lluvia, según modelos conocidos en otros lugares. Parece que en un segundo momento se decidió cubrir parte de su superficie, dejando acceso a su contenido a través de su extremo curvo. Otros ejemplares de este enclave se localizan en edificaciones que comparten funcionalidad doméstica y artesanal. Es el caso del perteneciente al edificio denominado «del horreum», al contar éste con un pequeño almacén con suelo suspendido sobre el terreno, al cual abre un patio donde se ubica un pozo (fig. 3).
18
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
19
CAP
ÍTU
LO 1
Figura 4. Elementos del sistema de abastecimiento de agua en «Hispalis» sobre reconstrucción paleotopográfica de los inicios del siglo II d. C.
Figura 5. Vista aérea de la nave oriental del «castellum aquae»
hispalense.
Sala en el siglo XII acerca del hallazgo de un tramo del acueducto antiguo mientras se construía uno nuevo, conservado parcialmente hasta la actualidad, conocido como los «caños de Carmona».
Patente es lo escaso de nuestro conocimiento sobre su formalización arquitectónica, sin embargo, podemos acercarnos algo a su génesis dentro del sistema. La erección de acueductos se realizaba en época romana bien imperatoris iussu bien ex auctoritate imperatoris, esto es, construido por el emperador o autorizado por éste. Lo usual era que el emperador, con gran dádiva para con sus ciudadanos, autorizase la realización de una obra tan provechosa para la ciudad y que ésta fuese sufragada con fondos municipales o con aportaciones particulares. Estas muestras de evergetismo quedaban de ordinario bien visibles mediante la colocación de inscripciones que atestiguaban este patrocinio. Sólo en los casos en los cuales las autoridades locales mostraban una manifiesta incapacidad de gestionar su construcción, bien por dificultades técnicas o por ineficacia operativa, se destinaban expertos y recursos «estatales» a su ejecución. No parece haber sido éste el caso del acueducto hispalense puesto que la misma topografía de su recorrido no debió requerir de fenomenales alardes técnicos y la capacidad de recepción de la cisterna final no indica tampoco la necesidad de un excesivo caudal. Debemos asimismo recordar que los ingenieros romanos plantearon la construcción de este tipo de infraestructuras de forma práctica pero eficaz, circunscribiendo en lo posible su fábrica a un canal subterráneo o soportado por un muro, de altura adecuada a la
20
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
21
CAP
ÍTU
LO 1
Figura 7. Reconstrucción del «castellum aquae» de «Hispalis» y su entorno sobre reconstrucción paleotopográfica del siglo II d. C.
Figura 6. Nave oriental del «castellum aquae» durante su excavación.
En la cara exterior del muro de cierre occidental del edificio fue documentado el alzado de un muro de sillares apoyado sobre la fábrica de ladrillo, saqueado en casi toda su longitud, cuya función a juicio de su descubridor pudo ser la de ocultar al exterior el alzado visible de la estructura y otorgar un carácter monumental a la misma. De la misma manera, la cubierta de estas naves debió llevarse a cabo mediante bóvedas de medio cañón similares a las documentadas en otros castella conocidos.
Como dato fundamental, ha de reseñarse la documentación de una línea pintada en minio a lo largo de una de las paredes internas del depósito, situada a 1,8 metros del suelo. Ésta ha sido interpretada como un mecanismo de control de la reserva del depósito, detectándose marcas dejadas por el agua por debajo y encima de la misma. Dadas las dimensiones de la cisterna y tomando como referencia la altura marcada por esta línea, podemos calcular una capacidad media para este depósito de 1.173,28 m3 de agua, lo que supone un total de 1.173.276 litros.
pendiente a conseguir, y a tramos sobre arcadas, denominadas arquationes, en los contados casos que así lo requirió el terreno.
Llegada el agua a la ciudad desde el Este, ésta era conducida probablemente a la gran cisterna descubierta en la Plaza de la Pescadería (figs. 5 y 6). El emplazamiento de este depósito es el usual dentro de este tipo de sistema de abastecimiento, esto es en un punto elevado del espacio urbano desde el cual, por medio de la gravedad, era posible distribuir el agua hasta los puntos más alejados posibles. Asimismo, al tratarse de una zona anteriormente ocupada por espacios artesanales periurbanos, su enajenación con destino a la instalación de esta gran infraestructura pudo resultar más factible frente a su ubicación en áreas domésticas más elevadas pero, por el contrario, funcionalmente consolidadas. Este edificio en concreto presenta una planta rectangular organizada en tres naves longitudinales, comunicadas entre sí mediante vanos rematados en arcos de medio punto. Está construido con fábrica de ladrillo en las caras externas y relleno de mortero de cal reforzado con diferentes materiales de acarreo, llegando a alcanzar un espesor de 1,5 metros. El revestimiento interno del re-cinto presenta una doble capa de mortero de cal hidráulica y molduras de refuerzo en el encuentro entre las paredes y el pavimento. Si bien sólo se excavó parcialmente una de sus naves, la detección en superficie de los otros muros del recinto y la simetría de ritmos entre los vanos internos permitieron calcular una aproximación a las dimen-siones totales de la cisterna (fig. 7). Tales dimensiones, ofrecidas por su excavador abarcarían aproximadamente los 45 metros de largo por 20 metros de ancho, midien-do cada una de las naves 41 metros de longitud y 5 metros de anchura aproximada.
22
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
23
CAP
ÍTU
LO 1
propuso describir un edificio concreto sino más bien la necesidad de un centro de distribución, independientemente de su formalización arquitectónica. De tal forma, a pesar de la ausencia de datos actual, no debemos descartar que la división de las distintas redes de abastecimiento de la ciudad hispalense se realizara desde el mismo castellum aquae de la Plaza de la Pescadería mediante salidas diferenciadas hacia las respectivas redes independientes.
Cuestión bien distinta es la presencia de castella secundarios, depósitos que sirvieron de apoyo a la red de distribución mediante su ubicación en puntos estratégicos, destinados a garantizar el servicio a determinadas zonas. Asimismo, son conocidas una serie de cisternas asociadas a fuentes que sirvieron de almacenamiento puntual en lugares de alta demanda. No ha sido detectado ninguno de estos dispositivos en Hispalis pero, dada su utilidad y profusión en las ciudades romanas mejor documentadas, no es de extrañar que existieran algunos diseminados por el entramado urbano hispalense.
Las canalizaciones destinadas al abastecimiento de agua, denominadas fistulae aquariae, fueron realizadas en distintos materiales, siendo los dos más comunes el barro y el plomo. Tanto uno como otro gozaban de ventajas e inconvenientes, sin embargo las tuberías de plomo acabaron por imponerse probablemente debido a su durabilidad y a la facilidad de su trabajo sobre el terreno. Mucho se ha escrito sobre la toxicidad de estas tuberías y su incidencia sobre la salud de nuestros antepasados. Sin embargo, los estudios más recientes tienden a minimizar la importancia de esta cuestión debido a que las reacciones químicas que generan en el plomo sustancias dañinas para el hombre se encontrarían entorpecidas por la escasez de aire, al encontrarse enterradas, y dificultadas por la frecuente presencia de concreciones calcáreas debidas al agua. También la cuestión de los calibres ha generado una abundante bibliografía aunque sin haber alcanzado demasiado acuerdo, dada la variabilidad constatada en los testimonios conservados y la adaptabilidad de los tamaños empleados a la casuística concreta de las necesidades.
Dejando a un lado estos temas generales, lo cierto es que estas tuberías eran co-locadas normalmente bajo la superficie de las calles a escasa profundidad. Esta cir-cunstancia favoreció el posterior robo de estas piezas ya desde época antigua hasta su casi total eliminación. Por ello, son escasísimos los restos de fistulae con los que contamos, tan sólo tres en la ciudad de Hispalis. Además de un fragmento de tubería documentado en la calle Argote de Molina en los años 80, dos tramos de tubería de plomo han sido localizados in situ en la Plaza de la Encarnación. Uno de ellos conec-taba dos estanques de casas colindantes, localizándose parcialmente expoliado a lo largo su recorrido, mientras que el otro parece que procedía de uno de los viarios documentados y tenía como objeto el abastecer a una fuente doméstica (fig. 8).
Sin embargo, dadas las enormes dimensiones del recinto y su extensión por debajo del caserío actual, no se ha podido documentar la ubicación de la entrada y salida de agua, ni el sistema de acceso de personas con objeto de su limpieza y mantenimiento. Estas circunstancias no permiten despejar completamente ciertas incógnitas sobre si se trata realmente del depósito principal de llegada de agua a la ciudad o bien de una cisterna secundaria dentro del sistema general. En cualquier caso, su ubicación topográfica y urbana, sus dimensiones así como su similitud a otros castella documentados parecen apuntar actualmente hacia la primera de estas opciones. El paralelo más cercano con el que contamos, el castellum aquae de Itálica, de similar esquema y cronología aunque de menor tamaño, puede ofrecernos alguna información. A este respecto, es probable que la entrada de agua procedente del acueducto se llevara a cabo desde el extremo septentrional del recinto a alguna de sus naves y ésta fuera decantándose, gracias al desnivel que existe en su suelo hacia la zona norte del edificio y a través de su recorrido entre las distintas naves. Desde su interior fluiría con destino a los usos estipulados por la legislación y las determinaciones de las autoridades locales.
En este sentido, la ausencia de datos empíricos nos impide precisar la forma de este primer escalón de distribución del agua almacenada, aunque conocemos por textos antiguos y ejemplos de otras ciudades cuáles eran las pautas generales en su reparto. Desde las actuaciones de Agripa a fines del siglo I a. C., confirmadas en el tiempo por Frontino y la restante normativa conocida, el agua recopilada en los depósitos principales de Roma tenía un triple destino. En primer lugar, el abastecimiento de las fuentes públicas, lugares en los cuales se proveía de agua la mayoría de la población. Seguidamente se abastecían las termas y demás servicios públicos. Por último, una parte de esta agua era destinada a ciudadanos particulares, bien para su uso doméstico bien para su empleo en actividades industriales o balnea, termas de gestión privada. Desde la misma metrópoli fue imponiéndose este reparto de agua hasta hacerse común en las demás ciudades del imperio. Estos usos serán tratados más adelante pero interesa comentarlo aquí por su implicación en el diseño del sistema de distribución. De hecho, algunos autores, basándose en una lectura literal de un pasaje bastante confuso del tratado de arquitectura de Vitrubio, han situado de forma axiomática otra edificación a la salida de los castella aquae principales, denominada castellum diuisorium, que permitía dividir el caudal saliente de agua según el reparto arriba citado. Una vez más, los hallazgos conocidos a lo largo del mundo romano matizan la descripción hecha por Vitrubio puesto que no ha sido localizado ningún sistema de distribución idéntico al presentado en su obra. Muy al contrario, los vestigios nos hablan de variadas formas de división de las redes de abastecimiento, repartiéndose incluso desde el mismo castellum aquae. Por ello, los investigadores se inclinan actualmente a pensar que Vitrubio no se
24
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
25
CAP
ÍTU
LO 1
Figura 8. Tubería de plomo procedente del viario oriental localizado en la Encarnación.
testimonio indirecto, que puede sugerirnos la presencia de una fuente pública, viene ofrecido por el hallazgo descontextualizado, realizado en los años 80 en el mismo solar de la calle Argote de Molina arriba citado, de un fragmento de escultura femenina que ha sido identificada como representación de una ninfa dormida, cuya procedencia original, dadas sus dimensiones conservadas, correspondería verosímilmente a un monumento público. Este tipo de elemento escultórico, inserto en un contexto arquitectónico relacionado con el agua corriente, es posible encontrarlo asociado tanto a grandes fuentes monumentales como a decoración de teatros o de espacios de representación de sedes colegiales. Su ubicación próxima al posible recinto forense de la ciudad no descarta ninguna de las adscripciones apuntadas pero su relación con ámbitos vinculados al agua corriente es un extremo a tener en cuenta dada su localización en uno de los puntos elevados de la ciudad.
Como ya se ha indicado, el acceso de la población al agua corriente tenía lugar de forma mayoritaria a través de la red de fuentes públicas. Sin embargo, determinados particulares podían disponer de un servicio individualizado de abastecimiento dependiente de la red general mediante un sistema de concesiones legalmente establecido. Éstas se encontraban gravadas de forma general por un impuesto gestionado por las autoridades locales aunque en casos de personajes que habían prestado un servicio ejemplar para la comunidad tales concesiones pudieron ser excepcionalmente gratuitas. Ya hemos visto como la Ley de Osuna contemplaba la posibilidad de venta de las aquae caducae, no obstante, el sistema de concesiones se desarrolló aplicando diversas modalidades según la ciudad y la época.
Como ya hemos adelantado, las fuentes públicas constituían los principales nodos de la red de distribución de agua. Sufragadas por la ciudad o por particulares en busca de honores, conformaban una red dispersa de modo más o menos regular de puntos de abastecimiento emplazados en las calles a la que acudía diariamente la población, bien de forma directa o a través de la contratación de los servicios de aguadores, aquarii, que transportaban el agua a sus clientes. Estas fuentes eran a menudo estructuras muy simples compuestas por un surtidor, decorado en mayor o menor medida en función de su posición urbana y/o de la generosidad del donante, y de un pilón de diversa formalización, denominado lacus, en el que caía el agua. Esta agua fluía de forma continua produciéndose un excedente que podía evacuarse directamente a la red de saneamiento o rebosar del pilón hacia la superficie del viario. Estas aguas sobrantes, conocidas como aquae caducae, eran útiles como mecanismo de limpieza de las calles y de la red de saneamiento urbana, generándose un flujo continuo entre ambos sistemas. Asimismo, algunas normativas municipales, como la conocida Lex Ursonensis (Ley de Osuna), permitían a los magistrados municipales la venta de esta agua sobrante a particulares si esto no suponía un perjuicio para los intereses de los restantes habitantes.
En Hispalis sólo se ha podido documentar una fuente, en el sector norte de la Plaza de la Encarnación (figs. 4, 9 y 10). Se trata de los restos del lacus de una fuente, probablemente de finales del siglo I o inicios del siglo II, consistentes en un pilón semicircular de ladrillo con un fondo de revestimiento hidráulico, bordeado por una moldura de similares características, que presenta un orificio de evacuación del agua hacia la cloaca situada en el eje central de esta calle. En este caso, como podemos apreciar, no se ha conservado ni su surtidor ni la tubería que la abastecía. Otro
Figura 9. estigios del «lacus» excavado en la Encarnación.
Obsérvese el orificio de evacuación hacia la cloaca central del viario.
26
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
27
CAP
ÍTU
LO 1
Los grandes puntos de consumo privado de agua corriente en una ciudad como Hispalis fueron primordialmente los balnea, baños de gestión privada, así como las industrias. El mismo Vitrubio recoge en su obra la existencia de un impuesto anual que sufragaban sus propietarios por el uso del agua pública. En nuestra ciudad, tenemos constancia de la presencia de varios edificios termales que, por sus dimensiones y emplazamiento, pueden identificarse como baños de gestión privada (fig. 4). La mayor parte de ellos se emplazan en el sector suroccidental de la ciudad, en clara conexión con la zona de concentración de actividades portuarias, siguiendo con esto un modelo generalizado que es bien conocido en otros enclaves portuarios, como es el caso de Ostia, ciudad portuaria próxima a la misma Roma. Igualmente, este emplazamiento vino también favorecido por las facilidades que la topografía antigua ofrecía para la distribución del agua procedente del castellum de la Plaza de la Pescadería.
Dentro de este grupo de edificios donde se realizaba un uso comercial del agua corriente hemos de incluir los edificios destinados al hospedaje y la restauración los cuales, si bien usualmente esquivos a los descubrimientos de la arqueología urbana, han podido ser detectados dos en la Plaza de la Encarnación.
En menor proporción, el servicio de agua corriente en algunas viviendas se encuentra atestiguado también en Hispalis. El uso múltiple de esta agua corriente abarcaba tanto necesidades ordinarias, como la bebida y la cocina, como la búsqueda de un goce estético y sensorial a través de dispositivos acuáticos emplazados en los patios de las casas, fuentes y jardines, o incluso mediante baños privados. Desde el castellum principal, u otros secundarios, se trazaron redes de canalizaciones destinadas al abastecimiento de las viviendas de estos particulares. Desgraciadamente, el expolio de tuberías de plomo ha impedido que conozcamos el sistema empleado en esta ciudad para el diseño de estas redes que pudo diseñarse, por ejemplos conocidos de otros lugares, bien mediante canalizaciones individuales paralelas que abastecían, desde los depósitos de salida, cada una a un solo propietario, bien mediante una red general con acometidas puntuales. En cualquiera de los casos, la conexión última con la edificación se encontraba calibrada en función del caudal de agua concedido a cada particular, aunque este hecho, como es de suponer, no se encontró exento de picaresca, constatándose por todo el mundo romano la existencia de fraudes, sobornos y conexiones ilegales a la red de distribución pública. De igual forma, el régimen de abastecimiento de los particulares no fue homogéneo, pudiendo circunscribirse a determinadas horas del día o épocas del año en función de la capacidad del sistema de traída de aguas y de las necesidades generales de la población.
En Hispalis contamos con reciente documentación acerca del abastecimiento de agua corriente a viviendas, concentrada fundamentalmente en las excavaciones de
Figura 10. Elementos de las redes de abastecimiento y saneamiento localizados en la Plaza de la Encarnación sobre reconstrucción paleotopográfica de los inicios del siglo II d. C.
28
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
29
CAP
ÍTU
LO 1
la Encarnación (figs. 4 y 10). En este solar se detecta la incorporación extensiva del sistema de agua corriente a numerosas viviendas, modificándose sustancialmente los patrones de captación de agua. A partir de inicios del siglo II la mayoría de las viviendas localizadas en la Encarnación remodelan sus patios, empleando un modelo constructivo caracterizado por la presencia de un estanque central denominado «tipo impluvium», en el cual se recrea una pileta de recogida de lluvia pero cuya fuente principal de agua está constituida por un surtidor de agua corriente, careciendo de cisterna subterránea para su almacenamiento. Esta medida se acompaña, en lo que ha podido ser conocido dada la conservación in situ de la mayoría de las estructuras de este momento para su musealización, de la amortización de algunos de los antiguos pozos de captación de agua heredados de momentos anteriores (fig. 10). Tan sólo la denominada casa de las figlinas y el hospitium de los delfines muestran la coexistencia de una fuente de agua corriente y de un pozo (fig. 11). Los restantes patios conocidos de forma completa sitúan en su estanque central el surtidor de una fuente, siendo de especial relevancia el lacus de la fuente de la casa del Océano dotado de un revestimiento de mosaico de tema marino. La presencia de fuentes y/o pozos en las viviendas ha de ponerse en relación con los nuevos usos que el sistema municipal de agua corriente fue imponiendo en los modos de vida de los hispalenses. De hecho, de la autonomía resultante de la captación de agua de pozo y eventual agua pluvial se pasó paulatinamente a una dependencia del abastecimiento de agua pública corriente, directamente suministrada a la vivienda o acudiendo a las fuentes públicas.
De igual forma, la utilización del agua corriente como recurso de la amoenitas, el goce de los sentidos, no sólo se circunscribió a la atmósfera creada por el sonido y la visión hipnotizadora del agua manando en los estanques. En contados casos, ha podido detectarse la construcción de baños domésticos, dotados con todos los elementos necesarios incluidos una fuente de agua corriente y sistemas de calefacción de sus estancias (fig. 12).
Figura 11 (izquierda). Vista general del estanque del patio de la «casa de las figlinas». Obsérvese la huella cuadrangular de la fuente dejada tras su expolio en el centro del estanque.
Figura 12 (derecha). Estancias correspondientes a un pequeño baño doméstico. Obsérvense a la derecha los soportes del doble suelo de la zona calefactada.
Figura 13. Elementos de las redes de abastecimiento y saneamiento
localizados en la Plaza de la Encarnación sobre reconstrucción
paleotopográfica de la 2ª mitad del siglo IV d. C.
30
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
31
CAP
ÍTU
LO 1
Figura 14. Patio occidental de la casa de la columna, coincidente con la antigua «casa de la ninfa»). Nótese la instalación de un pozo en el extremo más cercano del estanque rompiendo el antiguo pavimento de mosaico. La pileta central del estanque presenta una cobertura de madera de protección.
El colapso final de la red municipal de agua corriente parece constatarse en el abandono del servicio y amortización del castellum aquae de la Plaza de la Pescadería, fechado por su excavador a finales del siglo V o inicios del siglo VI. Este arco cronológico coincide con el inicio del abandono del sector urbano documentado en la Encarnación, donde se registra la paulatina desaparición de la articulación urbana anterior y de los servicios municipales asociados.
Sistemas de saneamiento urbano
En la introducción de este trabajo ya indicábamos que el diseño de los sistemas de saneamiento en el mundo romano se encontraba íntimamente vinculado al desarrollo de los medios de abastecimiento. De hecho, el saneamiento urbano tuvo desde el inicio de su concepción como objetivo primordial drenar el agua de lluvia y los excedentes de consumo de los espacios habitados hacia ámbitos externos al recinto urbano, es decir fuera del perímetro amurallado y en su caso hacia el río.
El análisis de la topografía antigua de la ciudad y de su vertiente hidrológica nos indica que el establecimiento de la red de saneamiento hispalense inicial pudo basarse en una
Este sistema de abastecimiento de agua corriente a los particulares fue transformán-dose a lo largo del tiempo. Los testimonios correspondientes a las fases construc-tivas más tardías permiten no sólo reconstruir los avatares puntuales del suministro a cada unidad parcelaria sino también aproximarnos sobre las vicisitudes que debió experimentar el sistema general. De esta manera, hemos documentado en la Encar-nación que durante la segunda mitad del siglo IV d. C. se produce una mayor presen-cia del sistema de pozos domésticos en algunas viviendas anteriormente surtidas exclusivamente por agua corriente (fig. 13). Es el caso de la denominada casa de la columna, nueva unidad doméstica resultado de la anexión de anteriores viviendas autónomas. En ella se construyen dos nuevos pozos en sus patios (figs. 14 y 15) a la vez que se instala una pequeña fuente de agua corriente en uno de sus accesos secundarios, abastecida por la tubería descrita arriba (fig. 8). Este fenómeno, visible en otras viviendas de la zona, podría estar indicando bien un anómalo funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua corriente bien su racionamiento temporal. Lo cierto es que el sistema de surtidores de agua corriente en los patios se mantuvo en las viviendas principales de la zona, la casa de la columna y la denominada del sigma, si bien su coexistencia con la nueva proliferación de pozos apunta a un cierto retraimiento del servicio.
Figura 15. Patio principal de la casa de la columna erigido íntegramente
en la 2ª mitad del siglo IV d. C. El pozo se sitúa en el centro del
lateral derecho del patio.
32
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
33
CAP
ÍTU
LO 1
Figura 16. Sistema de cloacas localizados en la Encarnación (1ª mitad del siglo I d. C.).
Figura 17. Cloacas laterales documentadas en el viario
occidental de la Encarnación.
utilización de las cuencas de drenaje natural derivadas de las pendientes del terreno. De esta manera, las escorrentías cumplieron en esencia una función de limpieza del viario comparable a sistemas superficiales análogos pero algo más evolucionados adoptados en otras ciudades romanas como Pompeya. Con la posterior expansión del espacio urbano, a inicios del siglo I d. C., la ocupación de zonas de acumulación de aguas procedentes del drenaje natural y de sus cuencas de evacuación, como por ejemplo la testimoniada en la zona norte de la Encarnación, comportó la necesidad de desecar estos espacios y encauzar artificialmente estos caudales mediante la construcción de una red de cloacas hacia el exterior de la zona edificada. Podría ser éste el caso de la pequeña cloaca localizada en las obras del antiguo cine Imperial, la cual drenaba directamente hacia el río.
Durante la mayor parte del siglo I d. C., las reducidas necesidades de drenaje de aguas pluviales y de excedentes del consumo, abastecido como hemos podido comprobar mediante pozos, fueron solucionadas mediante un sistema de canalizaciones laterales de reducido tamaño que conducían las aguas sobrantes de cada parcela de forma individual hacia los lugares de evacuación final o hacia una red básica de cloacas de mayor capacidad. Este tipo de circuito ha sido documentado en la Encarnación (figs. 16 y 17) y, para las mismas fechas, en la Avenida de Roma y la calle San Fernando.
A partir de finales del siglo I o inicios del siglo II d. C., asistimos a una importante transformación de la red de saneamiento motivada por el aumento de las necesidades de evacuación de las aquae caducae del nuevo sistema general de agua corriente. De esta manera, se ha documentado la sustitución de las antiguas cloacas por una nueva red de alcantarillado definida por un modelo centralizado dotado de colectores, empla-zados en los ejes principales del viario, a los que conectan galerías menores, denomi-
34
El A
gua
y Se
villa
. Aba
stec
imie
nto
y sa
neam
ient
o
35
CAP
ÍTU
LO 1
A modo de epílogo
El control del abastecimiento y drenaje del agua consumida en la ciudad fue una prioridad para el mundo romano, lográndose los mayores avances tanto a nivel técnico como de estrategias dirigidas a su racionalización. Si bien nuestro conocimiento de la realidad material es reducido, es posible reunir estos retazos de modo que podemos aproximarnos, siquiera de forma básica, a los planteamientos de su diseño.
Aún así, por encima de este conocimiento material, resulta verdaderamente tentador intentar aproximarnos a la vivencia cotidiana del agua de los antiguos pobladores de nuestra ciudad. Descubrimos entonces los sistemas de relaciones sociales establecidos en la recogida de agua en las fuentes o en el disfrute de los baños. Nos recreamos en el fluir del preciado líquido cayendo entre los estanques de sus patios, trasportándonos a un mundo que lejanamente recordamos a través de las vivencias de nuestra ascendencia más reciente, o acaso nuestras en entornos menos sofisticados que los actuales. Sin olvidar, claro está, la existencia de la sempiterna picaresca, el fraude en la ejecución de canalizaciones, el soborno a cambio de un mayor caudal del concedido. Multitud de situaciones que nos transmiten de forma sorprendentemente actual las fuentes escritas y que sólo podemos atisbar en los restos materiales.
En definitiva, la civilización del agua constituye uno de los más importantes hallazgos del mundo romano y, aunque apenas seamos conscientes de ello, una de nuestras más preciadas herencias.
nadas cloaculae, procedentes de calles secundarias. Esta red se compuso de cloacas abovedadas, que discurren por el centro de las vías, de mayores dimensiones y, por tanto, con una mayor capacidad de evacuación (figs. 10 y 18). A veces estas cloacas son rematadas con un sumidero para el drenaje de aguas pluviales. En el caso concreto del área residencial de la Encarnación, la presencia de esta nueva red también debe po-nerse en relación con la presencia de agua corriente en la mayoría de las edificaciones. De igual forma, las renovaciones testimoniadas en el caserío comportaron la continua reforma y sustitución de las conexiones a la red general de saneamiento (fig. 19).
Si bien esta red parece haber tenido cierta supervisión y mantenimiento generalizado durante al menos dos siglos y medio, a partir de la 2ª mitad del siglo IV y durante todo el siglo V, han sido documentados continuos expolios de las cubiertas de esta red de cloacas, así como reparaciones efectuadas de forma aleatoria y poco cuidada (fig. 20). Posiblemente el interés o capacidad municipal por la gestión de su conservación fue reduciéndose con el tiempo, pasando a depender directamente de los particulares afectados. Asimismo, en estas mismas fechas aparecen como soluciones puntuales la presencia de sumideros en las calles formados por fragmentos de boca y cuello de ánforas. El funcionamiento de la red de cloacas no parece haberse extendido más allá de los inicios del siglo VI d. C., momento del abandono de la ocupación del sector urbano de la Encarnación.
Figura 19 (izquierda). Superposiciones y anulaciones de cloacas documentadas en el viario
oriental de la Encarnación.Figura 20 (derecha). Reparación
tardía de la cubierta de cloaca documentada en el viario occidental
de la Encarnación.Figura 18. Cloaca central documentada en el viario occidental de la Encarnación.