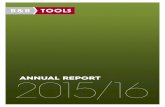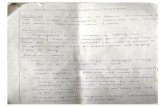La autoimagen de los narradores hispanoamericanos ... - CNS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La autoimagen de los narradores hispanoamericanos ... - CNS
Acta Universitatis Wratislaviensis No 2979ESTUDIOS HISPÁNICOS XV � Wrocław 2007
NINA PLUTAAkademia Pedagogiczna, Kraków
La autoimagen de los narradores hispanoamericanos contemporáneos en sus comentarios y críticas del estado actual de la literatura de su continente: posboom, McOndo y crack
Palabras clave: literatura hispanoamericana — siglos XX y XXI — nuevas corrientes — crítica.
Vamos a señalar los temas más relevantes a través de los cuales los escri-tores hispanoamericanos enjuician, desde comienzos de los años 90 del s. XX hasta 2004 aproximadamente, los cambios operados en esa misma época en el campo literario sudamericano. Nos apoyaremos en enunciados críticos —las fuentes se señalan más adelante— de varios escritores hispanoamericanos nacidos entre los años 60 y 70 del s. XX.
Los escritores actuales toman parte, queriéndolo o no, en un debate de larga tradición, que opone el compromiso y la autonomía de la obra literaria. En la primera época de la Independencia en América Latina, los románticos promovieron la idea de una literatura que exaltase las peculiaridades locales y la grandeza de los pobladores de los por entonces nuevos países. “El [arte] canta el heroísmo y la libertad, y solemniza todos los grandes actos, tanto internos como externos de la vida de las naciones”1. El tortuoso proceso de consolidación estatal de la mayoría de los países sudamericanos, durante dos siglos consecutivos hizo que las letras se arrimaran a las instituciones oficia-les del Estado. El escritor era destinado a ocupar el lugar del guía y maestro de su pueblo, ocupándose de “convertir la naturaleza enajenada en naturaleza propia”2, en palabras de Carlos Fuentes, y combinando tal misión con la de
1 E. Echeverría, Dogma socialista de la Asociación de Mayo, en: Obras completas de D. Es-teban Echeverría, tomo IV, Buenos Aires, 1873; Dogma 3, IX. 11.
2 C. Fuentes, La nueva novela hispanoamericana, México, 1969, p. 10.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
242 Nina Pluta
la reivindicación de la justicia social. Citando a Miguel Ángel Asturias, el novelista latinoamericano de mediados del s. XX “se encuentra con la reali-dad rugiente del mundo que le rodea, esta realidad de nuestros países que nos ahoga y nos deslumbra, y al hacernos rodar por tierra nos obliga a gritar: ¿PARA QUÉ ME PERSIGUES?”3. A la sombra de tales compromisos, los escritores no abandonaban la ambición de preservar su autonomía artística, postulando el trabajo del estilo y la libertad de moldear sus temas y perso-najes. La poesía temprana de Jorge Luis Borges proporciona buenos ejemplos de cómo los mitos del folclore local (el urbano de los arrabales de Buenos Aires) se convierten en un espacio interiorizado, literario y universal.
Pampa:Yo sé que te desgarransurcos y callejones y el viento que te cambia.Pampa sufrida y macha que ya estás en los cielos,no sé si eres la muerte. Sé que estás en mi pecho.4
Tal vez la discusión sobre la necesidad de compromiso con la tierra natal y el destino de sus habitantes, haya sido un problema más acuciante para los políticos e ideólogos que para los escritores mismos, cuya mayoría ha sido siempre consciente de que una obra literaria se mueve en múltiples dimen-siones, sin perder su esencia, la de una construcción verbal que activa sus propios y originales contextos. La literatura combina la dimensión social y la transformación libérrima de la realidad en las encrucijadas de la lengua con el ensueño. Los autores de la narrativa actual (hispanoamericanos nacidos entre los años sesenta y setenta del s. XX) conocen esta multifuncionalidad de la literatura. Ellos pertenecen de manera general a la época del posboom, cuando las fábulas en la narrativa se simplifican y tienden a centrarse en los destinos individuales, a diferencia de las grandes novelas totales de la época anterior5. Este cambio coincide con el descomposición paulatina del modelo simbólico cultural de compromiso y revolución (cuyo fin lo marca, convencionalmente, el colapso del comunismo en la Europa del Este después del 19896.
El argentino Rodrigo Fresán (nacido en 1963), en el cuento “Soberanía nacional” (Historia argentina, 1991), revela el perfil ideológico de un sec-tor de los jóvenes en los años ochenta: sin ganas de retomar la herencia de la guerrilla urbana y la clandestinidad de sus padres, desafectos al concepto “patria”, Véase el monólogo de un joven soldado durante la guerra de las Malvinas de 1982:
3 M.Á. Asturias, “La novela latinoamericana, testimonio de una época”, en: N. Klahn y W.M. Corral (eds.), Los novelistas como críticos, México, 1991, t. 1, p. 324.
4 En: Luna de enfrente, Buenos Aires, 1969, p. 8. 5 Véase p. ej. D. Shaw, Nueva narrativa hispanoamericana. Boom, posboom, posmoder-
nismo, Madrid, 1999, pp. 270–275; J.M. Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, 2002, tomo IV, “De Borges al presente”, pp. 383–402.
6 Véase T. Fernández, “Narrativa hispanoamericana del fin de siglo. Propuesta para la con-figuración de un proceso”, Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 604/ 2000, pp. 11–12.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
La autoimagen de los narradores hispanoamericanos 243
Porque éste es mi plan: apenas salgamos a patrullar y la cosa se ponga densa, yo me voy para un costado, me hago el herido y me entrego. Así de corta, loco. Se lo digo en inglés. Meic love not uar y ya pueden irme arreando. Porque la idea es que me lleven prisionero a Londres, esperar que se acabe el tema éste de la uar y entonces sí, pase para el concierto de los Rolling y la gloria [subrayado mío — N.P.], man. ¿Cómo no iba a aprovechar ésta? ¿Cómo los iba a ver a Mic y a Keit si no era así?7
En los años 90 los jóvenes escritores mexicanos ostentaban un rechazo parecido de los valores patrióticos forjados en el siglo anterior en nombre de una identidad, más plural, móvil y multicultural:
NACIONALISMO Mal entendido patrioterismo. En estética: esterilidad. Regresión anal, búsqueda de un origen imposible. Toda nación es un potlach, una maraña. No hay identidad, como no hay yo. El yo es los otros. La nación en singular no existe. ¿Será posible vivir felices todas las patrias?8
Las nuevas actitudes (más bien contrarias al compromiso político) y los nuevos escenarios culturales (heterogéneos, movedizos, “globalizados”) son patentes en los textos críticos de los escritores hispanoamericanos de hoy. Algunas de sus opiniones sobre el oficio literario y las funciones de la litera-tura en las sociedades latinoamericanas actuales, que comentamos a continua-ción, proceden de las siguientes publicaciones:
I. McOndo (1996) 9 es una antología de cuentos de los entonces jovencísi-mos escritores de países hispanoamericanos con algunas contribuciones de escritores españoles. En el prólogo los editores (los chilenos Sergio Gómez, 1962, y Alberto Fuguet, 1964) pretendían cuestionar ciertos estereotipos sobre la literatura hispanoamericana, en concreto el de su carácter apegado a la magia y las mitologías locales, manifestaciones de una naturaleza supues-tamente irracional (y subdesarrollada) del continente, muy preciada en el mercado editorial internacional. La acertada y chistosa “marca”, McOndo, explica parte del éxito del prólogo, pronto instituido en manifiesto genera-cional. De hecho, se abordan ahí tanto asuntos estrictamente literarios, como aquellos que dan cuenta de un nuevo estado real de las culturas latinoameri-canas (el circuito literario dominado por grandes grupos editoriales de los dos lados del Atlántico, el impacto de los medios masivos de comunicación, la música, el cine), fuertemente afectadas desde los años ochenta por los con-tenidos igualadores dictados desde las redes de difusión globales. La cultura de América del Sur se ha venido haciendo más mestiza, “bastarda”.
II. Crack. Instrucciones de uso10 es un libro de misceláneas (piezas redactadas desde finales de los 80. hasta 2004) con carácter de declaración
7 R. Fresán, Historia argentina, Barcelona, 1993, p. 56. 8 P.Á. Palou, “Pequeño diccionario del crack”, en: Crack. Instrucciones de uso, México,
2004, p. 202. 9 Antología de cuentos de jóvenes autores latinoamericanos, A. Fuguet, S. Gómez (eds.),
McOndo, Barcelona, 1996 [abreviado en las citas como MCO].10 Textos críticos de R. Chávez Castañeda, A. Estivill, V. Herrasti, I. Padilla, P.Á. Palou,
T. Regalado, E. Urroz, J. Volpi. México, 2004 [abreviado en las citas como CR].
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
244 Nina Pluta
de principios de un grupo de jóvenes escritores mexicanos. El crack (ono-matopeya de ruptura, con la literatura facilona más que con la tradición) lo integraban, originariamente, unos estudiantes aspirantes a escritores, quienes a partir de finales de los 80 se reunían para compartir experiencias litera-rias. Los miembros definitivos del grupo fueron Ricardo Chávez Castañeda, Alejandro Estivill, Vicente Herrasti, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou, Tomás Regalado, Eloy Urroz y Jorge Volpi. Todos eran admiradores de Rulfo, pero al ensayarse en la narrativa “rural” se fueron dando cuenta de que sus intereses literarios los encaminaban por otros derroteros. El texto, en el que habían trabajado juntos, Variaciones sobre un tema de Faulkner, leve-mente paródico de la narrativa rural mexicana de mediados del siglo XX, se presentó a un premio regional mexicano y lo ganó. Entre el 1994 y 1996 los miembros del grupo continuaron sus respectivas trayectorias literarias, publi-cando por separado seis novelas y un ensayo en común (Volpi, Urroz, Padilla, Tres bosquejos del mal). El manifiesto del crack, en julio de 1996, recopilan breves textos críticos, apostando, entre otros, por una literatura que corre, según ellos, “verdaderos riesgos formales y estéticos” y en contra del faci-lismo narrativo. Contrariamente a una mayor irreverencia de los de McOndo, los del crack insistían en no romper (como lo sugería la onomatopeya) con la gran tradición novelesca latinoamericana, sino con una literatura de consumo, rentable pero desechable, que vieron dominar, a excepción de pocos títulos, en el panorama literario de México en los 80 (literatura “papilla”, “Gerber”, “light” etc). Rechazan asimismo la comercialización de la herencia literaria mágico-realista. La generación del boom se oponía ya a ciertas simplifica-ciones regionalistas; los escritores actuales están en lo mismo. Es como si la esencia del sueño europeo sobre la América exótica saliera siempre indemne de cualquier intento innovador.
III. Palabra de América. Varios autores de ambas fuentes arriba comen-tadas, y algunos más, se encontraron en Sevilla en 2003, donde evidenciaron, con sorna, lucidez o angustia, sus puntos de vista sobre la actual visión del joven escritor hispanoamericano. Casi todos coincidieron ahí en que la cultura de Sudamérica funciona al compás de la cultura global en un medida mucho mayor que hace cuarenta años. Las intervenciones fueron publicadas en 200411.
Los textos arriba comentados presentan una serie de puntos de vista recurrentes, relativos a la vida literaria hispanoamericana actual:
1. Rechazo generalizado de la etiqueta
“La condición de latinoamericano me es inverosímil. ¿Por qué confor-marnos con ser de un sólo sitio si podemos ser de todas partes y de nin-
11 Palabra de América, prólogo de G. Cabrera Infante, Barcelona, 2004 [abreviado a conti-nuación como PDA]. Participaron en el evento: R. Bolaño, J. Franco, R. Fresán, S. Gamboa, G. Garcés, F. Iwasaki, M. Mendoza, I. Padilla, E. Paz Soldán, C. Rivera Garza, I. Thays y J. Volpi.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
La autoimagen de los narradores hispanoamericanos 245
guna?”, pregunta el colombiano Mario Mendoza12, reiterando las convic-ciones de Borges de que la literatura crea un espacio universal, con reglas diferentes a las del ámbito socio-político13. Rodrigo Fresán, argentino, hila sus “confesiones” pseudoíntimas en torno al odioso sobriquet de escritor latinoamericano. Lo considera “letra escarlata” o “triple estigma” y cuenta una supuesta pesadilla suya, donde actúa como un niño con cabeza calva y barbuda de viejo, a quien sus compañeritos le gritan: “joven escritor latino-americano”, mientras la madre le regaña, mandándole a jugar con el abuelito (que se parece a Ernesto Sábato).
Un español devuelve irónicamente la imagen estereotipada y abaratada del artista de los trópicos:
¿A quién no le hubiera gustado ser un escritor chi leno o colombiano, mexicano o peruano, cubano o guatemalteco, para poder practicar el realismo mágico con un poco de legitimidad? Sería de veras chévere, re lindo y macanudo levantarse uno así como a las doce y media del día, salir en bermudas estampadas al jardín de los cocoteros, decirle a la secretaria que atienda a los editores alemanes y holandeses, tomarse un jugo de pomelo y guayaba con dos o tres gotas de ron, agarrar al vuelo a una musa telúrica por la cola y escribir algo parecido a esto: “Yo nací en Quicobajiro, provincia de Juarabita, pueblo famoso por sus dulces y por las apariciones de fantasmas. Entre esos fantasmas se hallaba el de mi abuelo Eliacer, que siempre se dijo descendiente de virreyes y que fue coronel con mando y palo en la plaza de Guaynube, aunque en sus ocios amaestraba culebras de río, a las que enseñaba a bailar a los acordes de Verdi para luego venderlas a los nómadas circenses que pasaban por el acuartelamiento atraídos por las leyendas que corrían a propósito de las llamadas culebras bailarinas del coronel [...]”.14
La libre creatividad literaria en Hispanoamérica se resiente, además de la exigencia generalizada de una literatura light, también de las expectativas, por parte del público lector fuera del continente, siempre ávido de exotismo revestido de irracionalismo mágico trasnochado.
Muchos enunciados insisten en la dificultad en marcar la independencia del artista, que no quiere ser etiquetado, pero que al mismo tiempo aprovecha las posibilidades de difusión ofrecidas por las grandes editoriales con sede en España (de paso, esto parece condenar al intelectual latinoamericano a repetir eternamente el rito de la iniciación cultural en Europa).
2. El compromiso con el mercado
Los escritores de hoy no asumen el papel de guías espirituales o críti-cos irredentos de las respectivas sociedades. Se dan cuenta, sin embargo, de otras nuevas coerciones vinculadas con su oficio. El compromiso político ha
12 M. Mendoza, “Fuerzas centrífugas y centrípetas”, PDA, p. 119.13 “Nuestro patrimonio es el universo” escribe Borges en el final del ensayo El escritor
argentino y la tradición (1932). 14 F. Benítez Reyes, cit. por. F. Iwasaki: “No quiero que a mí me lean como a mis antepasa-
dos”, PDA, p. 118.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
246 Nina Pluta
sido sustituido por otros, y entre ellos, el más avasallador es el factor dinero. Muchos de los hispanoamericanos actuales señalan las secuelas negativas del hecho de que la difusión de su literatura forme parte de las estrategias comer-ciales de la grandes editoriales europeas. En el nuevo contexto de circulación global de la cultura, los escritores, en vez de comparecer en las barricadas o encuentros clandestinos, se presentan en la televisión. Es recomendable que trabajen arduamente en su imagen mediática. Esta nueva circunstancia aca-rrea el adocenamiento y allanamiento de la producción literaria:
se pretende que los escritores piensen y padezcan las preocupaciones de los editores. Y que circulen mucho. Que se muestren. Que opinen. Que trasciendan sus libros y que sus libros [...] sean casi accesorios prescindibles. Lo que no es bueno: los editores tienen perfil público mientras que la práctica consciente y concentrada de la literatura es y tiene que ser un oficio solitario.15
Éstas son, según el argentino, las nuevas obligaciones de las estrellas mediáticas: la “Barbie Literata” o el “Ken Narrador”16: contar con el diseño, la publicidad, la política de empresa. Roberto Bolaño (chileno, 1950–2003) añade un argumento sociológico pérfido: la literatura se ha convertido en una vía de ascenso social relativamente fácil, más aún en la todavía jerarqueriza-das sociedades latinoamericanas.
Venimos de la clase media o de un proletariado más o menos asentado o de familias de nar-cotraficantes de segunda línea que ya no desean más que respetabilidad. [...] ahora, sobre todo en Latinoamérica, los escritores salen de la clase media baja o de las filas del proletariado y lo que desean, al final de la jornada, es un fino barniz de respetabilidad. [...] saben, pues lo vivieron de niños en sus casas, lo duro que es trabajar ocho horas diarias, o nueve, o diez, que fueron las horas laborables de sus padres [...] en el laberinto, o, más que laberinto, en el atroz crucigrama latinoamericano. Así que los jóvenes escritores están, como se suele decir, escaldados, y se dedican cuerpo y alma a vender.17
Los mejicanos del crack acusan asimismo las exigencias del mercado que generan “textos pequeños, comestibles” (Pedro Ángel Palou), una literatura frívola y deshonesta, desactivando las altas exigencias artísticas de la gene-ración del boom. Como sus colegas, los del crack aborrecen igualmente la inagotable fascinación del público extranjero (y a veces también del local) por la imagen de la América mágica y subdesarrollada, reducida a productos digeribles para el consumo global:
[...] entregaron al público internacional otros vidrios de colores para su solaz y deslumbra-miento: el realismo mágico. Es decir, ese tipo de relato que transforma los prodigios y mara-villas en fenómenos cotidianos y que pone a la misma altura la levitación y el cepillado de dientes, los viajes de ultratumba y las excursiones al campo.18
15 R. Fresán, “Apuntes <y algunas notas al pie> para una teoría del estigma”, PDA, p. 61.16 Ibidem.17 R. Bolaño, “Los mitos de Cthulhu”, PDA, p.18.18 Óscar Hahn, cit. por A. Fuguet en prólogo a MCO, p. 16.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
La autoimagen de los narradores hispanoamericanos 247
Rebelándose contra el allanamiento de la imagen literaria de América del Sur, se apunta de hecho también a las estrategias de las editoriales españolas, que actúan como mediador y filtro para el resto de Europa, y que contribuyen sin duda a “una homogeneización del campo literario [hispanoamericano] ... que no se corresponde con la realidad”19.
3. El tópico de la región convulsa; compromiso reevaluado
A pesar de una fuerte corriente de literatura urbana universalizante creada bajo el signo de McOndo, hay escritores que siguen haciendo referencia en sus fábulas literarias, a los aspectos aterradores de la realidad social. Los escritores colombianos, como Jorge Franco (nacido en 1962; Rosario Tijeras, 1999; Paraíso Travel, 2002) o Fernando Vallejo (nacido en 1942; La virgen de los Sicarios, 1998; El desbarrancadero, 2001) construyen sus fábulas de fragmentos que hacen referencia a los problemas sociales agudos y crónicos de sus sociedad: el narcotráfico, la violencia entre niños y jóvenes, asesinatos, delincuencia común, caos y desintegración de las sociedades urbanas.
Franco opina que “nuestro continente, que a pesar de sus dificultades y atropellos, a pesar de seguir atrapado en las limitaciones del subdesarrollo, es tierra de sobrevivientes, donde vivir todavía parece una hazaña, y es bien sabido que quien vive una hazaña tiene mucho para contar”20 Se nota aquí un leve eco del sempiterno tópico de la “América fabulosa”, de la realidad convulsa, donde todo es posible y por ende incita más a urdir tramas litera-rias que lo que ocurre en otras regiones del mundo. La parte del mito viene siendo, sin embargo, sustentada por la cruda realidad de varias sociedades sudamericanas, como es el caso de Colombia. La autonomía literaria no sig-nifica pues, en su caso, dar la espalda a lo social. Los colombianos optan por reflejar —todos los filtros artísticos mediante— el agitado ámbito diario de su país; así y todo, rechazan cualquier vínculo ideológico:
[...] una buena porción de nuestra literatura se basa o toca a fondo los problemas sociales que nos agobian, no se ve en estos textos otra intención que la de contar nuestra realidad, sin asumir posición alguna, de la misma manera que se cuentan una historia de amor, la historia de un crimen, o la historia de una casa.21
En ello convienen unánimemente los escritores de hoy: el desafío funda-mental del escritor consiste en contar buenas historias sobre hombres y mu-
19 D. Gras Miravet, “Del lado de allá, del lado de acá. Estrategias editoriales y el campo de la narrativa hispanoamericana actual en España”, Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 604/ 2000, p. 26.
20 J. Franco, “Herencia, ruptura y desencanto”, PDA, p. 46.21 Ibidem, p. 40.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
248 Nina Pluta
jeres; el eventual impacto social o de cualquier otra índole es posterior a la creación.
4. Masificación de la difusión cultural, revolución en comunicaciones
El espacio geográfico y urbano de Latinoamérica ha acusado la influen-cia de la aceleración del desarrollo tecnológico y en comunicaciones mundial (aunque, como insisten los economistas, esto no ha llevado a globalizar el capital de los estados sudamericanos, ni a eliminar la pobreza como gran desafío social, sino tan sólo a profundizar la dependencia de las megacorpo-raciones globales)22.
Nuestro país McOndo es más grande, sobrepoblado y lleno de contaminación, con autopistas, metro, tv-cable y barriadas. En McOndo hay McDonald’s, computadores Mac y condominios, amén de hoteles cinco estrellas construidos con dinero lavado y malls gigantescos. En nuestro McOndo, tal como en Macondo, todo puede pasar, claro que en el nuestro cuando la gente vuela es porque anda en avión o están muy drogados.23
Casi todos los autores citados perciben la transformación de los hábi-tos cotidianos en su entorno bajo el impacto de los contenidos vehiculados por los medios masivos de comunicación (mayor, huelga decir, en las ciu-dades). Los héroes recientes de la cultura de masas se funden con famosos de las décadas anteriores, formando un universo mediático atemporal. Los prologuistas de McOndo mencionan como íconos de su juventud a Ricky Martin, Selena, Julio Iglesias, Sting, Lucho Gatica, Gardel, Cantinflas, Puig, Cortázar, Onetti, Corín Tellado24. La cultura masiva interfiere con la consi-derada hasta hace poco alta cultura y oficial, así como con el folclore, el puro y el comercial. En su clásico ensayo García Canclini denomina este nuevo estado como el de la “cultura híbrida”25, en la que ocurre el trasvase con-
22 G. Flores Quelopana, “La globalización del hiperimperialismo”, Revista Encuentros. Filosofía y cultura desde el Otro, Londres, <http://www.filosofialatinoamerica-uk.org/page38G-FQhiper.html> [Consulta: 1 de abril de 2007].
23 A. Fuguet, del prólogo a McOndo, MCO, p. 18.24 Ibidem, p. 15. La práctica narrativa de los autores aquí mencionados enregistra esta situ-
ación híbrida de la cultura (A. Fuguet, Mala onda, 1991, Las películas de mi vida, 2003; R. Fresán, Mantra, 2001, Los jardines de Kensington, 2004), así como el impactio de las tecnologías de la comunicación (A. Fuguet, Por favor rebobinar, 1994; E. Paz Soldán, Sueños digitales, 2000, El delirio de Turing, 2003). La incorporación de materiales desacralizados (cine, canciones popula-res, rock, jazz, rap, la convención policíaca y de aventuras en la novela) comenzó, sin embargo, en las décadas anteriores (M. Puig, G. Cabrera Infante o N. Sánchez, O. Soriano, M. Giardinelli, L. Sepúlveda, entre otros).
25 Las hibridaciones [...] nos hacen concluir que hoy todas las culturas son de frontera. Todas las artes se desarrollan en relación con otras artes: las artesanías migran del campo a la ciudad; las películas, los videos y canciones que narran acontecimientos de un pueblo son intercambiados con
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
La autoimagen de los narradores hispanoamericanos 249
tinuo entre las manifestaciones de la cultura alta y baja, blanca, india, mestiza y negra, entre el pop, lo popular y lo culto.
Desde el punto de vista, es plausible, inesperadamente, la reevaluación positiva del concepto “mercado”, espacio que hace posible el trueque indis-criminado de todos estos valores:
El mercado es un sitio espléndido para la literatura. Acá hay de todo y en desor-den. Uno pasa por el lugar de las carnes y luego están las flores ornamentales. Los detergentes al lado de los dulces al por mayor Ésta es la pluralidad. La soñada coherencia. Lo mejor que le ha ocurrido a la literatura latinoamericana es alcanzar esta pluralidad.26
El mercado puede interpretarse hoy como un nuevo símbolo de pluralidad enriquecedora y experiencia compartida, arraigado ya en el en el imaginario colectivo. Otro nuevo espacio simbólico es Internet, que permite añadir una nueva dimensión global a la ubicación de la vida diaria, así como relativizar la noción tradicional de nacionalidad. Internet viene a ser algo como una ver-sión tecnológicamente remozada del espacio intertextual, de una Biblioteca Babel aún más vasta y compleja gracias a los avances de la informática:
[...] como en el cuento de Borges, el internet demuestra que por donde sea que empieces la búsqueda, al final siempre vuelves a ti mismo. [...] Una vez coloqué a Thays en el google y terminé en una página dedicada a la crianza de rinocerontes. Y curiosamente, mi última novela tenía como personaje a un rinoceronte, cosa que no sabía el google desde luego. Creo sinceramente que ese caos absoluto, esa anarquía deliciosa, es el principal rasgo de la literatura de nuestro tiempo y la latinoamericana última también. Aunque más bien lo es de la literatura en general. Es el Arte quien inventó aquello que hoy llamamos hipertextos.27
5. Valores literarios reivindicados como autónomos
El boom, a pesar de la distancia, los detractores y las revisiones sigue siendo la gran referencia de todo fenómeno literario nuevo. A pesar del tono de crítica desganada y distanciamiento respecto a su banalización (para Fresán es una “frazada asfixiante”), aparecen ya tomas de posición más equilibradas. Los escritores mexicanos del crack se oponen por un lado a la reducción de la tradición del boom a una especie de barniz de realismo mágico quintaes-cenciado: “Los miembros del crack sólo tienen prohibido ubicar sus novelas en Comala y Macondo, salvo en casos de extrema urgencia”, (Jorge Volpi,
otros. Así las culturas pierden la relación exclusiva con su territorio, pero ganan en comunicación y conocimiento. N. García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la mo-dernidad, México, 1989.
26 I. Thays, “Andreas no duerme”, PDA, p. 201. 27 Ibidem, p.192.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
250 Nina Pluta
“Código de los procedimientos literarios del Crack”28); por otro lado, recono-cen equitativamente los logros artísticos de sus predecesores: “BOOM: Al fin no comemos las sobras del festín de la civilización. Reconocimiento, trayec-toria, obra. Quizá no profesionalismo, en el sentido académico sino en el futbolístico: dejamos de ser amateurs, tenemos carta de identidad. El Boom es nuestra ciudadanía, que nos dignifica ante el mundo”29.
Porque dejando de lado los compromisos, de índole política, ideológica o comercial, se llega por fin al territorio propio de la literatura, donde la ima-ginación se encarna en formas lingüísticas. “En todo escritor hay un instante a partir del cual el mundo depende del lenguaje, o mejor, el mundo es (existe) sólo a través del lenguaje”30. Se multiplican las declaraciones de la autonomía del texto literario, tanto en su proceso de creación, con los peculiares esfuer-zos de la memoria, la imaginación y la verbalización, como respecto a su influencia social:
[los libros valiosos] tienen [...] el mejor de los rasgos comunes: su condición de máquina autónoma e independiente lejos de todo credo o etnia. Son libros que empiezan y terminan en sí mismos y que, por más que estén firmemente instalados en un contexto, son obras que, al mismo tiempo cortan cables y sueltan amarras y navegan por la suya. Son libros que —más allá de lo que cuentan— lo que cuenta y de lo que tratan es acerca del estilo.31
Y si cabe volver a la incómoda noción de compromiso, de hecho, el que tiene la literatura tiene es un compromiso peculiar, invertido, por así decir, ya que consiste en el poder de negar la realidad. “La opción por la literatura es una opción por un territorio más amplio que la realidad exterior [...] Pero al tomar esa opción, el escritor, necesariamente ejecuta un acto violento: se rebela contra la inmediatez de un mundo que no le satisface”32.
Desde el territorio literario se critica la anticuada misión nacionalista y política de la literatura. Muchas novelas actuales están ambientadas en América de Sur, pero también en Europa o en el Lejano Oriento (En busca de Klingsor, la novela de espionaje de Jorge Volpi de 1999, en la Alemania nazi). Los autores se dedican ahora a explorar no una geografía concreta, sino las potencialidades del español, que resulta ser una lengua internacional, aunque adobada con sus sabores locales. Las fronteras pierden su materiali-dad. En este sentido, el editor de la antología Cuentos apátridas33, que como McOndo reunía a escritores de Hispanoamérica con otros de España, insistía en la movilidad que habían adquirido las fronteras en un mundo donde la identidad nacional es negociable. Más importante aún es la trasgresión de fronteras en el sentido figurado, la invención literaria de un país. “California
28 Véase CR, p. 184.29 P.Á. Palou, op. cit., p. 194.30 M. Mendoza, op. cit., p. 125.31 R. Fresán, “Apuntes <y algunas notas al pie> para una teoría del estigma”, PDA, p. 67.32 M. Mendoza, op. cit., p. 125.33 E. Heriz (ed.), Cuentos apátridas, Barcelona, 1999.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
La autoimagen de los narradores hispanoamericanos 251
puede ser un territorio chileno siguiendo aquello de que los escritores somos como el ejército israelí, creo que tú tienes que ocupar el territorio que tú más quieres. No puedes andar pidiendo permiso. Los escritores son imperialis-tas, invaden”34. Y Volpi, “codificando” la nueva escritura mexicana, afirma: “Artículo 20: Los miembros del Crack tienen el derecho explícito —como todos los escritores del mundo— para ubicar sus novelas en la Alemania nazi o para que sucedan en el año 5 Conejo de los aztecas”35.
Los escritores hispanoamericanos actuales revisan, pues, el sentido del compromiso, que ya no se entiende como un deber de acción política y efec-tiva en la sociedad. A la vez, reclaman un reducto de libertad para el artista y establecen puentes no con las opciones ideológicas, sino con la labor lite-raria de las generaciones anteriores. Tal vez no estemos lejos de disolver la tan llevada y traída oposición entre compromiso y autonomía literaria —que hereda por fuerza todo nuevo escritor de Hispanoamérica— dando paso a posturas menos crispadas, abiertas a la multifuncionalidad de la lite-ratura.
Referencias bibliográficas
Bibliografía básica:
FUGUET A., GÓMEZ S. (eds. y prólogo)1996 McOndo. Antología de cuentos de jóvenes autores latinoamericanos, Barcelona,
Mondadori.CHÁVEZ CASTAÑEDA R., ESTIVIL A., HERRASTI V., PADILLA I., PALOU P.Á., REGALADO
T., URROZ E., VOLPI J.2004 Crack, Instrucciones de uso, México, Mondadori.2004 Palabra de América, (prólogo de G. Cabrera Infante), Barcelona, Seix Barral.
Bibliografía general:
BORGES J.L.1932 Páginas escogidas, La Habana, Casa de las Américas.1969 (1925) Luna de enfrente, Buenos Aires, Emecé.
ECHEVERRÍA E.1873 (1837) Dogma socialista de la Asociación de Mayo, en: Obras completas de D. Esteban
Echeverría, Tomo IV, Buenos Aires, Imprenta y Librería de mayo.FERNÁNDEZ T.
2000 “Narrativa hispanoamericana del fin de siglo. Propuesta para la configuración de un proceso”, Cuadernos Hispanoamericanos, 604.
FLORES QUELOPANA G. 2006 “La globalización del hiperimperialismo”, http://www.filosofialatinoamerica-uk.org/
page38GFQhiper.html.
34 Entrevista con A. Fuguet sobre su novela Las películas de mi vida, 2003; <http://www.letrasdechile.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=317> [Consulta: 1 de abril de 2007].
35 J. Volpi, “Código de los procedimientos literarios del Crack”, CR, p. 184.
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS
252 Nina Pluta
FRESÁN R. 1993 Historia argentina, Barcelona, Anagrama.
FUENTES C.1969 La nueva novela hispanoamericana, México, Joaquín Moritz.
FUGUET A.entrevista sobre su novela, Las películas de mi vida, 2003, en: http://www.letrasdechile.cl/mo-
dules.php?name=News&file=article&sid=317GARCÍA CANCLINI N.
1989 Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, Grijalbo.GRAS MIRAVET D.
2000 “Del lado de allá, del lado de acá. Estrategias editoriales y el campo de la narrativa his-panoamericana actual en España”, Cuadernos Hispanoamericanos, 604.
HERIZ E. (ed.)1999 Cuentos apátridas, Barcelona, Ediciones B.
KLAHN N., CORRAL W.M. (eds.) 1991 Los novelistas como críticos, México, Fondo de Cultura Económica.
OVIEDO J.M. 2002 Historia de la literatura hispanoamericana, tomo IV, “De Borges al presente”, Madrid,
Alianza Editorial.SHAW D.
1999 Nueva narrativa hispanoamericana. Boom, posboom, posmodernismo, Madrid, Cátedra.
Key words: Spanish-American literature of 20th and 21st centuries — new movements — criticism.
The self image of contemporary Spanish-American prose writers in their commentaries and critique of the state of literature of their continent: posboom, McOndo and crack
Abstract
Spanish-American authors of narrative forms who debuted within the last three decades set their own works in the context of the global mass culture. They try, however, to relate to literary tradition of previous generations. Most often they declare their dislike of trivialization of magical and irrational threads, which were significant for Spanish-American prose from the 1930’s on. On the other hand, they stress that they are heirs of artistic quests in the field of narration of the great writers of the boom period. Although it does not oblige them to take up certain American “great subjects”, such as social criticism or the influence of primitive religions of the continent on the mass mentality.
Translated by Anna Jezierska
Estudios Hispánicos 15, 2007© for this edition by CNS