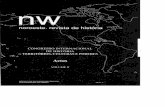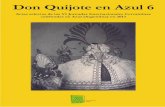JIA2008 Actas Tomo2
Transcript of JIA2008 Actas Tomo2
Actas de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica:
Dialogando con la cultura materialTomo II
Madrid, 3-5 de septiembre de 2008(JIA 2008)
(Coord.): OrJIAJaime Almansa SánchezFernando Alonso BurgosCristina Charro LobatoFernando Colino PoloManuel A. Fernández GötzNúria Gallego LletjósDavid González ÁlvarezFernando Gutiérrez Martín
David JavaloyasSandra Lozano RubioJuan Francisco Martínez CorbíLucía Moragón MartínezGustavo Pajares BorbollaPaloma de la Peña AlonsoJesús Rodríguez HernándezJose Mª Señorán Martín
OrJIA
Título de la obra: Actas de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: dialogando con la cultura material
Tomo: II
Coordinadores: OrJIA
Edita: Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A.
Cubierta: Pedro R. Moya Maleno
Maquetación: David González Álvarez, Sandra Lozano Rubio, Lucía Moragón Martínez y Jesús Rodríguez Hernández
Imagen de cubierta: Fernando Alonso Burgos
Depósito legal: M-55285-2008I.S.B.N.: 978-84-92539-25-3 (de la obra completa)
978-84-92539-23-9 (del tomo I)978-84-92539-24-6 (del tomo II)
Año de edición: 2008Imprime: C.E.R.S.A.
C/Santa Leonor, 63 - 2º H28037 - Madridwww.publicarya.com
ACTAS DE LAS I JORNADAS DE JÓVENES EN INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA: DIALOGANDO CON LA CULTURA MATERIAL (Tomo II)
PresentaciónOrJIA
345
SESION 6. DIÁLOGOS OLVIDADOS: CATEGORÍAS SOCIALES Y CULTURA MATERIAL
349
El sistema sexo-género en la Edad del Bronce Egea: los frescos de Knossos y AkrotiriSandra Lozano Rubio
351
Arqueología y Género: nuevas aproximaciones a la cultura ibéricaRocío Martín Moreno
359
El lugar de cada uno: la necrópolis de Arroyo Culebro (Leganés) y la organización social de la EHI en la CarpetaniaJorge de Torres Rodríguez y Eduardo Penedo Cobo
365
La concepción de la infancia en la Atenas Clásica: Una aproximación desde los textos y la ArqueologíaM. Carmen Rojo Ariza y María Yubero Gómez
373
Arquitectura doméstica tardoandalusí y morisca: aproxima-ción al modelo de familia y a su plasmación en la arquitectu-ra y el urbanismo de los siglos XIII al XVIAlejandro Pérez Ordóñez
381
Manifestaciones de la cotidianeidad medieval a través de los utensilios metálicosMaría González Castañón
389
SESIÓN 7. DIÁLOGOS ENTRE FUENTES: CULTURA MATERIAL EN LA ANTIGÜEDAD
395
Territorio y cultura material: ¿una vuelta al difusionismo?Pablo Garrido González
397
Aproximación al estudio multiescalar de la necrópolis de la neapolis de EmpúriesSusana Abad Mir
405
Estructuras defensivas de los campamentos romanos republicanosNoelia Sabugo Sousa
411
Las manijas del scutum romano: entre las formas de combate y los gustos personales (s. II A.C.- III D.C.)Gonzalo G. Queipo
419
Manifestaciones arqueológicas y epigráficas del Culto a la diosa Victoria en el Occidente del Imperio RomanoTeodora Olteanu
427
SESIÓN 8. METADIÁLOGOS: REFLEXIÓN E HISTORIOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA
431
Neolítico y Megalitismo en Cáceres: Historia de un discurso y alternativasJose Mª Señorán Martín
433
El monumento en el tiempo: planteamiento teórico y metodológico para el análisis de las reutilizaciones megalíticasCristina Tejedor Rodríguez
441
Diálogos en el paisaje de la muerte olvidadaFernando Alonso Burgos
449
Arqueología: ¿Ciencia de bajo perfil?Fernando Gutiérrez Martín y Arantxa Getino San Juan
457
Ética y Arqueología. Reflexiones sobre las representaciones del Otro en el MesolíticoNúria Gallego Lletjós
465
Aproximación teórica a una Arqueología del CuerpoLucía Moragón Martínez
473
Cultura y cultura material: evolución de los conceptos y definiciones para la relación aspectos materiales-inmateriales en los estudios arqueológicosDavid Rodríguez González
479
SESIÓN 9. DIÁLOGOS OBVIADOS: CULTURA MATERIAL EN ÉPOCA MEDIEVAL
483
Estrategias de supervivencia en época tardoantigua y altomedieval. Reocupación de recintos celtibéricos en el Alto Jalón (Soria)Marisa Bueno Sánchez
485
Metodología de análisis aplicado al estudio de la cerámica medieval en el Noroeste peninsularRaquel Martínez Peñín
493
Evolución del poblamiento costero en el sector cantábrico oriental: el Yacimiento Arqueológico de Santa María la Real (Zarautz, Gipuzkoa)Nerea Sarasola Etxegoien
501
Las estructuras hablan tras siglos de silencio: Intervención arqueológica en “El Cerco” (Aibar, Navarra)Maider Carrere Souto
505
SESIÓN 10. DIÁLOGOS INSOSPECHADOS: ARQUEOLOGÍA EXTRAEUROPEA 509
Un Punto de Encuentro deTecnologías Trans-asiáticas: La producción Metalúrgica del Bronce en Khao Sam Kaeo (Chumpón, Tailandia)Mercedes Murillo-Barroso
511
Propuestas metodológicas para el análisis de materiales arqueológicos en las Tierras Bajas Mayas. La cultura material en La Blanca, Petén, GuatemalaRicardo Torres Marzo y Patricia Horcajada Campos
519
SESIÓN 11. DIÁLOGOS INSOSPECHADOS: ARQUEOLOGÍA EXTRAEUROPEA 527
Arqueología Pública, o de cómo todo nos afectaJaime Almansa Sánchez
529
La Arqueología (Social) que necesitamosEdgard Camarós; Gerard Cantoni; David Garcia; Núria Garcia Tuset; Xavier Gonzalo; Dioscórides Marín; Alba Masclans y Victoria Yannitto
535
Panorama arqueológico De la provincia de CuencaIván González Ballesteros
543
Leyendo paisajes culturales. Un modelo de trabajo desde el GI: EST-APFernando Alonso Burgos; Alejandro Beltrán Ortega; Brais X. Currás Refojos; Juán Luis Pecharromán Fuente; Guillermo Sven Reher Díez y Damián Romero Perona
549
Reflexionando la Arqueologia en la recuperación de centros clandestinos de detención del Gran Rosario (Argentina)Soledad Biasatti; Gonzalo Compañy y Gabriela Gonzalez
555
Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología. Una iniciativa ante la precariedad laboralAsociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA)
561
Mesa Redonda: Un futuro para la Arqueología. Madrid como caso de discusiónParticipan: Jaime Almansa (Moderador); Mª Ángeles Querol; Pedro Díaz-del-Río; Alicia Castillo; Antonio Dávila; Rosa Domínguez; Carlos Costa; Óscar Blázquez y Nicolás Benet
565
JIA 2008
PRESENTACIÓN
En noviembre de 2007 un grupo de doctorand@s del Departamento de Prehistoria recibimos un e-mail en el que se solicitaba ayuda para poner definitivamente en marcha una iniciativa que hacía años venía gestándose: la de organizar una reunión de jóvenes investigadores e investigadoras relacionados con los estudios arqueológicos. Entonces, ningun@ podíamos imaginarnos la magnitud que alcanzaría. Así comenzaron dos proyectos que han discurrido en paralelo desde aquel momento: por un lado, la constitución de un grupo de jóvenes investigadores e investigadoras de Arqueología vinculados al Departamento de Prehistoria de la UCM (al principio JIA, hoy OrJIA). Y en segundo lugar, la organización de una reunión de jóvenes en investigación arqueológica (JIA 2008) que ha acabado alcanzado dimensiones peninsulares. La culminación de este último proyecto es la publicación de estos dos volúmenes con los resultados de las “I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. Dialogando con la cultura material”, celebradas en la Universidad Complutense de Madrid entre los días 3 y 5 de Septiembre de 2008. Pretendemos en las siguientes páginas introductorias explicar cómo se gestó el JIA 2008, a la par que ofrecer una valoración y una mirada hacia el futuro. Pero permitidnos primero hablar un poco de nosotr@s.
JIA-OrJIACon el impulso y el ánimo de la organización de la reunión, se creó un grupo de
discusión a través de un foro en Internet. En él se establecieron interesantes debates en torno a la Arqueología como disciplina, a nuestra organización como colectivo, a nuestra función, a la situación de l@s jóvenes investigador@s, etc., en el que todos y todas dialogamos largo y tendido. Es de estos diálogos y de la reflexión colectiva de donde surgieron las ideas centrales para el diseño de estas Jornadas que hoy presentamos.
De estos debates surgió también el carácter de organización asamblearia de nuestro grupo. Llegado el momento de constituirnos decidimos mantener la misma organización en asamblea que, hasta ese momento, estaba funcionando de forma espontánea a través de Internet: aquélla en la que todos y todas exponen su opinión, escuchan y discuten la del resto, las decisiones se toman por consenso a partir de estos diálogos, donde todo el mundo aporta lo que puede y es importante por ello, donde las responsabilidades, las tareas y los resultados finales son del colectivo. Al margen de las Jornadas, la constitución de nuestra organización responde a la necesidad de crear un grupo cohesionado que sirva de apoyo para compensar la soledad en la que a menudo se desarrolla la investigación y que fomenta nuestro potencial creativo como colectivo. Su principal prioridad ha sido, desde que surgió, la de crear un espacio común de diálogo, debate y apoyo mutuo entre aquell@s que compartimos una cotidianeidad y problemática común derivada de la actividad investigadora y de los estudios arqueológicos.
Dado que tanto el colectivo como las Jornadas surgieron en paralelo (en el tiempo y en el ánimo) ambos pasaron a tener el mismo nombre (JIA). Sin embargo, queremos dejar presente aquí nuestra intención de que ambas cosas queden desvinculadas. Por ello nuestra asamblea ha tomado la decisión de cambiar su nombre, añadiendo “organización” (así, OrJIA). Por un lado, no queremos que la asamblea se reduzca a la organización de las Jornadas -aunque hasta el momento han sido nuestra principal actividad-. Pero mucho menos pretendemos que las reuniones de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA) sean sólo de nuestro colectivo. Por el contrario, esperamos que el JIA 2008 haya servido como un primer paso para la creación de una red de investigador@s jóvenes a nivel nacional y que se manifieste en un carácter itinerante de las reuniones.
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
346OrJIA
JIA 2008. “I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogan-do con la cultura material”.
La convocatoria se realizó bajo el título “I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. Dialogando con la cultura material”. Y, obviamente, este título no es casual. Con él se pretendieron recoger las líneas que daban cuerpo a las Jornadas tal y como las diseñamos. En general, la idea era que el título fuera tan abierto como nuestra convocatoria. Ante todo queríamos que todas las posturas se sintieran cómodas en estas Jornadas, abriendo las puertas sin miedo a los trabajos jóvenes, libres de complejos y con el apoyo de un foro abierto y generoso.
“Jóvenes en Investigación Arqueológica” (JIA): hace referencia a la investigación joven. Así, el único requisito para participar fue no haber defendido la tesis doctoral. Pero, el término joven, además de sinónimo de incipiente, quería recoger el sentido de renovación e innovación, de mirada hacia el futuro. Así, pensábamos que estas reuniones servirían para reconocer las dinámicas que nos impulsan y en las que fijamos nuestra atención, pues serán las que marquen la Arqueología en los años sucesivos.
La alusión a los “diálogos”, tanto en el título general, como en los títulos de las sesiones, tiene que ver con la idea de reflexión, comunicación y discusión que guía nuestra acción como colectivo y que ha inspirado esta reunión. No obstante, también pretendíamos remarcar el aspecto dialéctico que mantenemos con el registro arqueológico a través de nuestra actividad. Dialogando con la cultura material, dialogamos entre nosotr@s, sobre nuestro trabajo y nuestra experiencia. Creemos que existen suficientes foros académicos en los que otr@s investigador@s, más veteran@s, pueden dar a conocer de forma cómoda los resultados de sus trabajos. Pero hay una falta de oportunidades para que aquéll@s investigador@s no consolidad@s expongan sus trabajos y, sobre todo, lo hagan en condiciones de equidad. La excelente acogida de las Jornadas ha demostrado la necesidad de encuentros de este carácter. L@s jóvenes investigador@s estaban deseos@s de dar a conocer sus trabajos y de compartirlos con el resto de colegas.
Con “cultura material” queríamos introducir en el título aquello que creemos que es común a la actividad arqueológica: el estudio de la materialidad, sea del tipo que sea y pertenezca al momento que pertenezca, haciendo manifiesta nuestra intención de no restringir las Jornadas a la Prehistoria.
Y, por último, decidimos introducir el año dentro del título –JIA 2008- y el ordinal “primeras” para dejar patente nuestra intención de que ésta fuera una convocatoria con periodicidad anual. Queremos hacer del JIA una cita de referencia en la que l@s jóvenes investigador@s se reúnan, y no un evento coyuntural y aislado. No obstante, este ánimo ha quedado fortalecido a partir del interés suscitado y el seguimiento de tod@s l@s participantes. Ahora, más que antes, creemos en la importancia de esta reunión.
Tras la apertura de la convocatoria, a principios del año 2008, recibimos una avalancha de propuestas. Al final hubo 115 participantes que presentaron un total de 61 comunicaciones y 16 pósteres. Participaron investigador@s de 11 Comunidades Autónomas y Portugal. Además, se contó con otras aportaciones extrapeninsulares procedentes del Reino Unido, Argentina y Uruguay.
Lanzamos una convocatoria completamente abierta, pues no quisimos diseñar sesiones que limitaran las propuestas. Fue después, con todas las propuestas sobre la mesa, cuando organizamos las 11 sesiones en las que se dividieron las Jornadas y que constituyen ahora el esqueleto de estas actas.
Por su parte, los pósteres tuvieron un espacio en el vestíbulo central, donde estuvieron expuestos a lo largo de los tres días que duraron las Jornadas. En la programación quisimos reservar un espacio de tiempo para que fueran comentados y discutidos con l@s autor@s. Durante este tiempo, en torno a los pósteres, se generó una
347PRESENTACIÓN
intensa y agradable interacción entre l@s participantes. Aunque en las Jornadas los pósteres no estaban incluidos en ninguna de las sesiones, los hemos integrado en estas actas en el capítulo de la sesión temática correspondiente.
Además, OrJIA organizó una mesa redonda en torno al tema de “La realidad laboral en Arqueología” (poniendo el caso madrileño como ejemplo). Éste es un tema que nos preocupa a l@s miembros del colectivo y, creemos, que es de especial interés para l@s jóvenes profesionales, que frecuentemente nadan entre las olas de instituciones (universidades, CSIC, museos...), empresas privadas y administraciones públicas que, por lo general, se dan la espalda. Invitamos a representantes de los sectores que protagonizan actualmente la Arqueología para que expusieran su visión sobre los problemas de la profesión. Sus contribuciones y el posterior debate que suscitaron se encuentran aquí transcritos.
En paralelo organizamos una exposición-concurso de fotografía para que quien quisiera presentase fotos relacionadas con la Arqueología pero que tuvieran, sobre todo, un valor estético más que documental. Éstas estuvieron expuestas también en el vestíbulo central y fueron sometidas a votación por l@s asistentes y participantes a las Jornadas. Las dos ganadoras podéis verlas en las portadas de los volúmenes de estas actas.
En definitiva, como colectivo estamos muy satisfech@s con el transcurso de las Jornadas. Esto nos aporta el ánimo necesario para seguir con el JIA, cuya convocatoria del 2009 está ya en curso, partiendo de la esencia del JIA 2008 pero cambiando, en parte, su estructura. Y, sobre todo, con la ilusión de que otros colectivos estén dispuestos a compartir estas tareas con OrJIA de ahora en adelante y a recoger el testigo en años sucesivos.
Por último, queríamos aprovechar esta presentación para agradecer a tod@s l@s participantes en el JIA 2008 por su interés y por hacer de estas Jornadas algo tan emocionante. Las Jornadas han sido el resultado de vuestro esfuerzo y esperamos que todos y todas así lo hayáis percibido. Gracias y felicidades por la participación activa, respetuosa y constructiva en los debates de cada una de las sesiones.
Desde OrJIA queremos también agradecer a quienes han apoyado de uno u otro modo a que esta reunión pudiera realizarse. El Decanato de Geografía e Historia y el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense han puesto en nuestras manos toda la infraestructura y los equipos que hemos precisado. Además, el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad Complutense y el Departamento de Prehistoria de esta universidad han aportado la financiación económica para la organización de la reunión y, sobre todo, para la publicación de sus resultados con la edición de estas actas. En este punto queríamos expresar nuestro especial agradecimiento al Departamento de Prehistoria, y a su director Gonzalo Ruiz Zapatero, por abrazar nuestro proyecto, por sus consejos y por sus rescates en momentos delicados, respetando, a la vez, nuestra independencia.
OrJIA: Organización de Jóvenes en Investigación ArqueológicaMadrid, Diciembre de 2008
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 349-393
SESIÓN 6: Diálogos olvidados: Categorías sociales y
cultura material
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 351-358
EL SISTEMA SEXO-GÉNERO EN LA EDAD DEL BRONCE EGEA: LOS FRES-COS DE KNOSSOS Y AKROTIRI
Sandra Lozano RubioUniversidad Complutense de Madrid, [email protected]
RESUMEN
Una de las tareas pendientes en arqueología es el análisis y la documentación de distintos sistemas sexo-género. Si bien aceptamos que a partir de cierto grado de complejidad socioeconómica todos los sistemas sociales son patriarcales, nos queda mucho por comprender acerca de los mismos (caracterísiticas, diferencias, desarrollos, etc.). El presente artículo es un estudio preliminar en el que se ensaya el análisis de dos indicado-res de desigualdad en fuentes iconográficas de la Edad del Bronce Egea. Dichos indicadores son el concepto de cuerpo y la posición sexual. Se revisan los frescos del palacio de Knossos y del yacimiento de Akrotiri para sacar conclusiones acerca del grado de desigualdad que reflejan las pinturas. El resultado permite afirmar que la estratificación sexual aún no está muy definida entre las élites de Knossos y Akrotiri.
ABSTRACT
In archaeology we lack studies which aim at analysing and registering different sex-gender systems. Although there seems to be consensus that all societies of certain socio-economic level are patriarchal, we still have a lot to understand from them (features, developments, differences, etc.). The purpose of this preliminary study is to test two “inequality indicators” in iconographic sources of the Aegean Bronce Age. Those indica-tors are the concept of body and sex status. The frescoes of Knossos and Akrotiri are revised with regard to the grade of inequality that the paintings show. The result reveals that the elites from Knossos and Akrotiri are not sexually stratified.
Palabras Clave: Sistema sexo-género. Knossos. Akrotiri. Frescos
Keywords: Sex-gender system. Knossos. Akrotiri. Frescoes
1. Introducción.Aunque parece que el sistema de dominación
masculina es una constante en las sociedades hu-manas de cierta complejidad socioeconómica, tam-bién es cierto que dicho sistema ha adoptado for-mas diferentes en distintos periodos y culturas. Como ya dijeron Kate Millett (1990) o la socióloga Janet Saltzman (1992), el patriarcado es una cues-tión de grado: aunque la constante es la subordina-ción de las mujeres, hay sociedades más desiguales que otras. Una de las tareas pendientes de la llama-da arqueología de género es precisamente la de do-cumentar distintos grados de desigualdad en las so-ciedades del pasado. Si en arqueología fuéramos capaces de observar diversos niveles de jerarquiza-ción de los sexos, tendríamos la llave para explorar cuáles son las variables que afectan a dicho grado y cómo se ha reproducido el sistema de dominación masculina en las fases más tempranas del pasado humano. Como sugiere Handsman (1991) no debe-mos quedarnos en la simple constatación de la desi-gualdad, sino en el estudio del tipo de desigualdad, de los mecanismos que la perpetúan y de los res-quicios a través de los cuales es posible el cambio en cualquier dirección.
Con el estudio que presento aquí me dispongo a dar el primer paso hacia la documentación de siste-mas sexo-género en la Edad del Bronce Egea. Cen-trándome en los frescos conservados, comparo dos yacimientos arqueológicos del Egeo: Knossos, complejo palacial situado en la isla de Creta y Akrotiri, enclave comercial sito en la isla de Santo-rini. No pretendo aquí abordar un estudio completo de las imágnes que decoraban los muros de ambos asentamientos, sino limitarme al análisis de dos va-riables que pueden indicar el grado de compenetra-ción entre ambos sexos en las escenas de los fres-cos, a saber, el concepto de cuerpo y la posición se-xual. Tampoco es mi intención hacer extensibles mis concluiones al conjunto de la sociedad de Knossos o Akrotiri. Las imágenes que analizo son productos hechos por y para la élite, a tenor de su localización, su técnica, su calidad y su contenido. Las similitudes o diferencias identitarias entre la élite y el resto de la población es algo que excede el presente trabajo. Lo que me propongo es ensayar un modelo de análisis en unas fuentes concretas que pertenecen a un segmento social específico.
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
352SANDRA LOZANO RUBIO
1.1. Sistema sexo-géneroLo primero que cabe hacer es definir con clari-
dad el concepto “sistema sexo-género”, introducido en las ciencias sociales por la antropóloga Gayle Rubin (1975). Hace referencia al criterio de orde-nación social más primigenio. Dicho sistema opera a partir de una distinción que se considera natural (entre macho y hembra) sobre la cual se construye una distinción cultural (entre lo masculino y lo fe-menino). En todas las sociedades conocidas dichas diferencias se convierten en desigualdades a través de diversos mecanismos que teóricas feministas de todas las disciplinas se ha encargado de desvelar. Es por ello que todos los sistemas sexo-género son jerárquicos, o como lo describe Janet Saltzman (1992), son sistemas de estratificación sexual. La desigualdad es una cuestión de grado, es decir, hay sociedades más y menos estratificadas, pero en to-das hay un denominador común: la desventaja es siempre para las mujeres sobre las cuales los varo-nes imponen su autoridad. Nunca ha podido consta-tarse la existencia de una sociedad en la que los va-rones sufran una desventaja categórica y estructu-ral. Por esta razón el sistema sexo-género es co-múnmente conocido como patriarcado.
En este caso, voy a ceñirme al término sistema sexo-género y no patriarcado porque el análisis se lleva a cabo en sociedades muy tempranas en las que las desigualdades sociales se están gestando y aún no sabemos con certeza qué consolidación tie-nen. De esta manera quiero enfatizar la idea de que el sistema patriarcal no es “natural” sino un pro-ducto cultural con distintos devenires históricos y que no existe desde “el principio de los tiempos”.
1.2. Las variables responsables del cambioLa primera variable es sencillamente el cuerpo
humano. Desde hace ya más de una década, el cuerpo es considerado como una variable histórica que puede rastrearse a través del registro arqueoló-gico (Rautman 2000). El cuerpo es el escenario en el que se juegan dinámicas sociales muy diversas y es además interpretado culturalmente. Si bien es cierto que todas las sociedades se enfrentan al mis-mo tipo de cuerpo humano (el del Homo sapiens sapiens), también es cierto que la manera en que los grupos humanos conceptualizan dicho cuerpo presenta una amplia variabilidad. Es decir, se ha demostrado que cada sociedad define, concibe y describe el cuerpo humano en función de criterios propios (algunos ejemplos desde la antropología, la historia y la arqueología: Leenhardt 1997, Laqueur 1994, Yates 1993). Hay sociedades que no se apo-yan en las diferencias del aparato reproductor para identificar los cuerpos, o no siempre, o lo hacen de una manera más fluida que la nuestra. Con ello no pretendo sugerir que se puede concebir el cuerpo
humano de cualquier manera ya que la materialidad del mismo limita dichas concepciones, sin embargo existe un amplio margen dentro del cual caben mu-chos matices y posibilidades significativas. Mi in-tención es explorar la idea de cuerpo que se des-prende de los frescos egeos de la Edad del Bronce, formulando preguntas como: ¿cuántos modelos de cuerpo aparecen?, ¿están siempre sexuados?, ¿po-demos distinguir entre varones y mujeres fácilmen-te?, ¿se insiste en las diferencias corporales?, ¿en las similitudes?, etc.
La segunda variable es la posición sexal, termi-nología que rescato del análisis pionero de Kate Millett (1990) sobre el patriarcado. Millett denomi-naba posición sexual a las actividades que se asig-nan a cada sexo, es decir, los trabajos que desempe-ñan hombres y mujeres. En su opinión era el com-ponente político del patriarcado, ya que desde su perspectiva materialista el trabajo desempeñado daba acceso a la posición social. Las actividades asignadas a cada sexo son un componente esencial de la identidad de género que también nos puede informar de la igualdad o desigualdad entre ellos. En este caso, he tomado dos de las actividades que según todas las fuentes (antropológicas, históricas, etc.) están más “generizadas”: el cuidado de niños y niñas (tradicionalmente atribuido a las mujeres) y el ejercicio del poder político, es decir, la toma de decisiones que afecta a los demás miembros de una comunidad (tradicionalmente asignado a los varo-nes).
Según mi hipótesis estas dos variables guardan relación entre sí y al mismo tiempo podrían funcio-nar como indicadores de desigualdad. Son variables interdependientes, de manera que si encontramos un cierto igualitarismo en una de ellas, lo encontra-remos en la otra. Eso es al menos lo que se des-prende de este primer ensayo.
2. El palacio de Knossos.2.1. ¿Monopolio del poder o centro en compe-tencia?
Antes de entrar a analizar las pinturas, es nece-saria una breve contextualización del yacimiento. El llamado palacio de Knossos es considerado uno de los núcleos centrales de la vida en Creta durante la Edad del Bronce. Este periodo en Creta gira en torno a la construcción de edificios polifuncionales, de grandes dimensiones y estructurados en torno a un patio llamados palacios. De esta manera el pe-riodo contiene tres etapas fundamentales, a saber, época de los Primeros Palacios (1900-1700 a.C), época de los Segundos Palacios (1600-1450 a.C) y época Postpalacial o de la Creta micénica (1450-1200 a.C.). La mayor parte de los restos en-contrados en Knossos, incluidos los frescos, corres-ponden al periodo de los Segundos Palacios. La
353EL SISTEMA SEXO-GÉNERO EN LA EDAD DEL BRONCE EGEA: LOS FRESCOS DE KNOSSOS Y AKROTIRI
aparición de la sociedad palacial ha sido objeto de mucho debate. El modelo interpretativo más acep-tado fue el diseñado por Colin Renfrew en 1972. Según Renfrew, que aplicó su visión funcionalista de las sociedades, los palacios surgen por una inte-racción de los diferentes subsistemas sociales que dan como resultado una jerarquización social y te-rritorial para satisfacer las nuevas necesidades cul-turales. De entre los diversos factores desencade-nantes, Renfrew destaca la introducción de la vid y el olivo que requieren una explotación intensiva que desemboca en un sistema redistributivo centra-do en el palacio. No obstante, algunos autores han revisado esta teoría cuestionando la estabilidad del sistema planteado por Renfrew. Por ejemplo, Ha-milakis (2002) propone un modelo alternativo que explica la aparición de los centros palaciales como fruto de la inestabilidad social en la Creta minoica, en la que habría intensas competencias por lograr el poder que se articularían a través de los festines. El consumo de comida en grupo sería la actividad fun-damental para lograr seguidores y recursos, en la li-nea de las teorías antropológicas de los “Big Men”. La teoría de Hamilakis (2002) se apoya también en la existencia no solo de los denominados palacios, sino también de construcciones similares pero de menor escala llamadas villas. En su opinión serían otros centros de poder compitiendo por los mismos recursos.
2.2. El concepto de cuerpo en las pinturas En las estancias más nobles del palacio de Knos-sos se encontraron multitud de imágenes que deco-raban las paredes. Sin entrar aquí en los debates so-bre el carácter ritual, histórico, narrativo o político de las pinturas, voy a explorar cómo se ha interpre-tado el sexo de las figuras y bajo qué nueva luz propongo que han de ser miradas. Desde su descu-brimiento el criterio para sexuar las figuras de los frescos se tomó de la vecina cultura egipcia y era el color. El rojo era indicativo de los varones, el blan-co de las mujeres. Sin embargo, para los caso de imágenes que no tenían color, por ejemplo en los sellos, era necesario reforzar el criterio. Es por ello que surgieron las denominadas “variables de se-gundo orden” (Alexandri, 1994). Estas variables asociaban ciertos atributos a un color determinado, por ejemplo la vestimenta, los peinados o los ador-nos. Además, hubo especialistas que describieron diferencias corporales de las imágenes con gran de-talle, como Marinatos (1995: 578) que observa di-ferencias esenciales entre los cuerpos representados y afirma de la figura femenina que su feminidad es enfatizada en las imágenes por su fina cintura, an-chas caderas y pechos expuestos.
Siguiendo la linea de autores como Alberti (2002), me gustaría resaltar ciertas incongruencias del criterio del color, de las “variables de segundo
orden” y de las diferencias en la forma corporal. De los 14 frescos que he analizado con más de 40 figu-ras humanas, hay mayor proporción de figuras blancas que llevan taparrabos que figuras rojas, lo cual significa que siguiendo los criterios habituales hay más mujeres llevando atuendos masculinos que varones. El criterio de la vestimenta, por tanto, no parece funcionar muy bien para sexar figuras. Ade-más, a menudo nos encontramos figuras idénticas con los mismos atributos pero de distinto color, como ocurre en el famoso fresco del Salto del Toro (fig. 1). Todo ello hace tambalearse el sistema de variables de segundo orden.
En casos tan evidentes como el del fresco del Salto del Toro (fig. 1), se han aportado explicacio-nes que resuelven la contradicción de encontrar a figuras de distinta pigmentación realizando la mis-ma actividad y con el mismo atuendo, pero resultan ser explicaciones ad hoc. En dicho fresco la escena principal está compuesta por un toro y tres figuras, dos blancas y una roja. Mientras la roja está saltan-do en el lomo del animal, las otras dos se sitúan en ambos extremos del bóvido. Pero las tres son idén-ticas. Algunas de las interpretaciones que intentan resolver la problemática de la imagen son: (a) la apariencia masculina de las figuras blancas se debe a que son chicas jóvenes y muy entrenadas, por lo que no han desarrollado ni pechos ni formas feme-ninas (Immerwahr, 1990:91), (b) Las figuras blan-cas son hombres porque llevan taparrabos, y su cuerpo afeminado se debe a su entrenamiento (Ma-rinatos, 1993:219) y (c) las figuras blancas son hombres privilegiados que han pasado sus vidas en los palacios, sin ser bronceados por el sol, de ahí su color (Hitchcock, 1994: 7).
Fig.: 1. Panel central del Salto del Toro. Según Cameron y Hood, 1967.
Creo que el error, coincidiendo con el análisis de Alberti (2002), consiste en considerar la imagen como “problemática”, como incongruente, solo porque no encaja en nuestras expectativas actuales. Ciertamente no es posible señalar el sexo de las fi-guras del Salto del Toro, y eso no es un problema metodológico que haya que solucionar, sino una caracterísitica significativa e inherente a las figuras. No hay que resolver la ambigüedad, hay que teori-
354SANDRA LOZANO RUBIO
zarla. Los cuerpos representados no reflejan el sexo en la manera que hoy esperamos. Las tres figuras siguen el mismo patrón corporal porque en las pin-turas del palacio hay solo un modelo corporal, no dos.
Lo que destaca de las figuras de los frescos de Knossos es su similitud, no sus diferencias. De las más de 40 figuras analizadas destaca la unidad del patrón corporal, definido como de “reloj de arena”, por simular dos triánguos invertidos. Las cinturas y caderas son ciertamente iguales en unas y en otras.
Respecto a los genitales, sorprende la casi total ausencia de los mismos. Hay pocas figuras comple-tamente desnudas, y las que hay no muestran geni-tales de ningún tipo. Sin embargo, existe un panel en miniatura en el que se muestran cuatro figuras con un corpiño abierto que deja ver sus pechos. Sorprendentemente, los cuatro pechos responden a cuatro modelos totalmente distintos. Tal profusión de modelos de pechos en unas imágenes tan peque-ñas se corresponde con la enorme profusión de pa-trones decorativos en la vestimenta, los adornos y los peinados. De todas las figuras analizadas, abso-lutamente ninguna repite el mismo patrón de colo-res y formas en la vestimenta, ya sean faldas, tapa-rrabos o corpiños. De manera que encontramos un mismo patrón corporal y una inmensa profusión de atributos secundarios. La explicación de a qué res-ponde tal profusión de modelos se nos escapa, pero propongo que los cuatro modelos de pechos dife-rentes responde a esa misma motivación. No están ahí para señalar sexo femenino/opuesto al masculi-no, sino para individualizar la figura de algún modo. Quizás señalan edad, estatus o parentesco, pero el haberse preocupado por pintar cuatro for-mas diferentes en unas figuras de pocos milímetros parece sugerir que contienen significados comple-jos que exceden la mera marca sexual (Alberti 2002).
Con todo ello concluyo que una primera aproxi-mación al concepto de cuerpo de las imágenes de Knossos revela un sistema corporal más igualitario de lo que cabría esperar. Su iconografía no parece insistir en las diferencias reproductivas, sino en las similitudes generales.
2.3. La posición sexualNi el ejercicio del poder ni el cuidado de niños
y niñas se asocia a varones y mujeres respectiva-mente de manera inequívoca en los frescos del pa-lacio de Knossos. Resulta curioso como en una de las construcciones que se identifica como el mayor centro de poder de la isla no hayamos encontrado ningún fresco que nos indique alguna jerarquía en-tre quienes dirigían la vida de la comunidad. Janice L. Crowley (1995) ha diseñado una lista con los diez criterios iconográficos más universales para
representar figuras con poder (humano o divino). Sus criterios han demostrado ser útiles para identi-ficar a las personas poderosas de las culturas cir-cundantes a la minoica. Destacan, entre ellos, el criterio de la anormalidad (es decir, figuras repre-sentadas con rasgos no humanos), el tamaño exage-rado del cuerpo, las insignias, la asociación con animales mitológicos o las escenas de audiencia. Sorprendentemente, ninguno de sus diez criterios puede encontrarse en las pinturas del palacio cre-tense.
El candidato tradicional ha sido el llamado Prín-cipe de los Lirios, sin embargo en los últimos años ha sido revisado y se ha comprobado que en reali-dad tal figura es un pastiche de diversos fragmentos que no correspondían al mismo fresco. Existe el llamado fresco de la Procesión (fig. 2) que podría darnos una pista ya que suele calificarse como una escena de audiencia. Normalmente, siguiendo a Crowley (1995), en las escenas de audiencia la per-sona que recibe a los súbditos se encuentra en un extremo y está sentada o magnificada. Este no es el caso del fresco minoico. Además de algunas figu-ras sueltas, nos han quedado los bajos de la serie y todo indica que la figura que recibe la audiencia está en mitad de la escena, sin magnificar. Es una figura blanca y con falda larga.
Por otro lado, existe el fresco de la Jabalina (fig. 3), en la que un grupo de personajes están lan-zano jabalinas y se ha conservado una figura indi-vidualizada, pero esta impresión es un sesgo del re-gistro, no sabemos qué había a su alrededor.
Fig.: 2. Reconstrucción del fresco de la Procesión, según Marinatos (1989)
A pesar de que está sola, la figura no se distin-gue en nada más del resto, y su jabalina no tiene nada que la identifique como diferente. Se ha inter-pretado como una escena narrativa sobre los ritos de paso masculinos en el que los iniciados terminan siendo “compañeros”, es decir, iguales (Koehl 1986). De nuevo la idea de poder jerárquico se es-curre. En cualquier caso, las figuras señaladas como posibles candidatas a la “corona” del palacio son de todo tipo: rojas, blancas, con todo tipo de
355EL SISTEMA SEXO-GÉNERO EN LA EDAD DEL BRONCE EGEA: LOS FRESCOS DE KNOSSOS Y AKROTIRI
atributos, apuntando a una posible igualdad entre las personas de la élite en lo que a género se refie-re.
Fig.: 3. Fragmentos del fresco de las Jabalinas. Según Cameron y Hood, 1967.
Con la maternidad de nuevo las imágenes sor-prenden. No hay ni una sola escena que vincule mujeres con niños o niñas. Tampoco la hay en otros soportes como la cerámica, mientras en la ve-cina cultura micénica, por ejemplo, hay multitud de representaciones de madres con niño en figurillas de barro. Otro indicio que señala la no incorpora-ción del cuidado de menores como aspecto identita-rio de las mujeres es el estudio que Olsen (1998) hace de las tablillas Lineal B en la Creta micénica, es decir, el periodo inmediatamente posterior al de los Segundos Palacios. Olsen analiza el contenido de las tablillas y muestra el poco interés que duran-te la Creta micénica se tenía por identificar a las mujeres con el cuidado de niños y niñas. Durante la ocupación sigue rehuyéndose el tema en la icono-grafía y en los textos solo se vinculan menores con mujeres refiriéndose a la élite micénica. Que no se insista en la maternidad como elemento identitario de las mujeres en la iconografía podría indicar, de nuevo, cierta igualdad sexual. Aunque ellas partici-paran de manera fundamental en el cuidado de los hijos e hijas por razones biológicas, el no vincular explicitamente mujer con madre puede indicar que su papel en la comunidad no se limitó a los trabajos de reproducción o que tales trabajos no las definía como colectivo.
3. Akrotiri.3.1. ¿Colonia o enclave comercial minoico?
El mayor debate sobre Akrotiri, el asentamiento de la isla de Thera, gira en torno a la cuestión de sus relaciones con Creta y, especialmente, con Knossos. Hay evidencias más que abundantes de contactos profundos entre ambos enclaves, con toda certeza de carácter comercial. Ahora bien, en qué medida afectó dicho contacto a la organización social de Akrotiri es terreno complicado. Básica-mente la discusión se mueve entre dos discursos opuestos que podríamos denominar “imperialista cretense” y “nacionalista cicládico”. El primero en-fatiza las similitudes para argumentar que hubo un control profundo de Thera por parte de Creta bien en forma de colonias de cretenses o bien en forma
de control político desde Creta (Wiener, 1989). En-tre los partidarios de esta versión están los que pos-tulan un imperio minoico en el Egeo. El segundo discurso resalta las diferencias para reclamar el ca-rácter propio de la isla y su capacidad para comer-ciar aunque contando con la colaboración y quizás protección de aliados como Creta. Las similitudes se explican en este caso como convenciones comer-ciales que unificarían la actividad del comercio en el Egeo (Shaw, 1978).
En el caso de los frescos, a pesar de las similitu-des estéticas, se han señalado diferencias relevantes que apoyarían el discurso de la autonomía cultural de la isla. Ellen Davis (1990) ha encontrado una ca-racterística en las pinturas de Thera que las aleja de las minoicas (e incluso las micénicas), a saber, la predilección por los fondos blancos en vez de poli-cromos. Los fondos blancos son una decisión técni-ca muy significativa ya que evidencian una manera distinta de concebir las pinturas en general, permite el uso de colores más diluidos y una planificación mucho menos compleja (Davis, 1990: 215-222).
El área excavada por ahora consiste en un con-junto de edificios dispuestos en un eje norte-sur de los que cabe distinguir tres tipos: mansiones (Xeste 2, 3 y 4), grandes complejos independientes (Casa Oeste y Casa de las Mujeres) y aglomeraciones de habitaciones (sectores A, B, Γ y Δ). Los frescos más significativos se encuentran en las dos prime-ras categorías. Lo más relevante del complejo es su grado de conservación que lo instituye como la “Pompeya del Egeo”, ya que quedó sepultada bajo sucesivas capas de cenizas de un volcán que explo-tó en el centro de la isla en el 1628/27 a.C., según indican los últimos cálculos (Rehak y Younger, 1998:390). Por ello, mientras en Knossos la recons-trucción ha sido más penosa, en Akrotiri la mayoría de los frescos fueron conservados in situ.
3.2. El concepto de cuerpo en las imágnes.Al igual que en los frescos de Knossos, en
Akrotiri los investigadores asumen el criterio del color para asignar sexo a las figuras. En este caso, el color y las variables de segundo orden sí encajan en todos los casos, es decir, hay atributos que solo llevan las figuras blancas y otros que solo llevan las figuras rojas. De modo que podemos decir que las imágenes humanas están divididas en dos grupos bien diferenciados, lo que no ocurría tan claramen-te en Knossos.
Respecto a los genitales, en los frescos de Thera hay menos ambigüedad que en Knossos. Solo las figuras rojas se representan desnudas a veces (fig. 4). En tales ocasiones se pueden distinguir los geni-tales masculinos. Las figuras rojas desnudas que no presentan genitales son más pequeñas, están hechas a menor escala, lo que podría indicar que son niños
356SANDRA LOZANO RUBIO
y que su masculinidad no se destaca.
Fig.: 4. Figura masculina encontrada en la mansión Xeste 3. Según Marinatos, 1984.
Las figuras blancas nunca aparecen desnudas. No obstante, la túnica que llevan siempre está abierta dejando el pecho desnudo. Lo interesante en este caso es que no toda las figuras blancas mues-tran pechos propios de mujeres adultas, pero dicha circunstancia ha sido bien explicada en función de la edad. Ellen Davis (1986) propuso que los distin-tos peinados que muestran las figuras se correpon-den directamente con la edad. La autora distinguió seis etapas, a las que se asocian seis maneras de lle-var el pelo y que encajan con la presencia de geni-tales en las pinturas. Las adultas muestran genitales inequívocos, las que Davis califica como menores no estan sexuadas.
De modo que la ausencia o no de genitales pa-rece explicarse por una cuestión de edad, no dejan-do lugar a la ambigüedad que sí teníamos en Knos-sos, donde no cabe hacer tal clasificación respecto a los peinados. Estas diferencias apoyarían las teo-rías sobre la originalidad cultural de la isla a pesar de las similitudes estéticas a primera vista. Mien-tras en Knossos encontrábamos un único modelo corporal, en Akrotiri tenemos dos.
3.3. La posición sexual.De nuevo en Akrotiri, los frescos parecen evitar
la representación directa de las personas con mayor autoridad. Como bien acertó en señalar Marinatos (1984: 32) las imágenes de Thera aunque guardan similitudes con el resto del Mediterráneo Oriental se diferencian fundamentalmente en la falta de pro-paganda política o de la ideología en torno a las personas que detentan el poder. Es difícil saber si la ciudad disponía de una pirámide social clara o si por el contrario convivían distintos grupos compi-tiendo por la cúspide. No parece que haya una ca-beza visible detentando el poder a la luz de las re-presentaciones murales, aunque sí muchas personas pertenecientes a una élite. Todo ello nos recuerda a lo encontrado en los frescos de Knossos. Si recor-damos el hecho de que la prosperidad de Akrotiri
se debió al comercio con Creta y el resto del Egeo, no sería descabellado pensar que las élites que ve-mos en las pinturas son familias de comerciantes enriquecidas.
No obstante, si retomamos los criterios icono-gráficos del poder de Crowley (1995) en Akrotiri sí encontramos personas con autoridad de manera inequívoca, pero divina, no humana. Los frescos de la mansión Xeste 3 resultan muy interesantes a este respecto. La escena del piso superior (fig. 5) mues-tra a cinco mujeres involucradas en lo que parece la recolección de azafrán. No hay duda de quién pro-tagoniza la escena: la mujer de mayores proporcio-nes, sentada en un pedestal tripartito, con joyas suntuosas que incluyen un collar con forma de ani-males, un tocado especial en el cabello, flanqueada por un grifo y un mono y recibiendo el azafrán que las jóvenes recogen. El hecho de que sea un grifo quien la acompañe parece convertir a la figura en una divinidad, no una sacerdotisa. La mayoría de los autores afirman que la mujer principal es una diosa de la Naturaleza por su conexión con el cro-cus (azafrán), el paisaje rocoso, los animales que la acompañan, etc. Aceptando la divinidad de la figu-ra principal, la escena puede mirarse bajo otra luz y revelar la importancia de una actividad solo asocia-da a las mujeres en las imágenes. Como bien apun-tan Goodison y Morris (1998: 126-128), la mujer/diosa está presidiendo una importante activi-dad económica. El azafrán fue un producto comer-cial muy valorado en la Antigüedad por su valor medicinal (mitiga el dolor), sus propiedades culina-rias y como tinte de tejidos. Morgan (1988: 31-32) afirma que Akrotiri debió ser el principal productor del Egeo por referencias a la calidad del azafrán therano en textos posteriores y por la iconografía de la Edad del Bronce. El motivo del azafrán se en-cuentra en la cerámica, decorando los barcos de los frescos y también cuenta con su propio pictograma en Lineal A, lo que no deja duda de su producción y comercio. Además, la forma de la planta que se recoge en el fresco del Xeste 3 no es silvestre, sino doméstica (Morgan,1988: 32).
Para obtener 30 gramos de tinte amarillo se ne-cesitan nada menos que 4000 estigmas de azafrán. Si además era recogido por mujeres tan elegante-mente vestidas, el azafrán debió ser un artículo de lujo muy apreciado. Entendiendo la importancia económica de la planta, la imagen cobra un nuevo significado. La diosa que dirige o sanciona la reco-lección del azafrán no solo preside un ritual sino también una actividad económica de alto valor co-mercial, en la que solo mujeres parecen tomar par-te. De modo que tenemos a las mujeres dedicadas a un producto fundamental para una sociedad de co-merciantes.
357EL SISTEMA SEXO-GÉNERO EN LA EDAD DEL BRONCE EGEA: LOS FRESCOS DE KNOSSOS Y AKROTIRI
Fig.: 5. Reconstrucción del panel central superior de la Casa de las Mujeres. Según Marinatos, 1984.
Otro fresco, esta vez en miniatura, nos muestra que son los varones los que transportan los produc-tos por barco. Son los frisos de la Casa Oeste (fig. 6) cuyas escenas contienen gran complejidad en lo que a personas y acciones se refiere. En los dos pa-neles principales- el friso Norte y el friso Sur- las escenas que transcurren en el mar están exclusiva-mente formadas por personajes masculinos. Ello parece indicar que la actividad marítima, ya sean expediciones comerciales, o conflictos navales está dominada por hombres. Por su parte, las dos ciuda-des que se muestran en el friso Sur difieren en cuestiones de género. La que parece más agreste, menos sofisticada, está habitada solo por hombres. Sin embargo, la segunda, la que todos los investi-gadores identifican como Akrotiri, presenta muje-res principales que observan el festival desde bal-cones privilegiados. Parece que en el mundo urba-no las mujeres ocupan puestos más destacados. Quizás en el mundo de Thera las mujeres dominan lo terrestre mientras los hombres presiden lo maríti-mo. Ello se comprueba también en los paneles de tamaño natural de las salas 4 y 5. Hay dos jóvenes desnudos portando pescado, y una sacerdotisa que está quemando hebras de azafrán. Las mujeres re-cogen el azafrán, los hombres lo exportan. Es difí-cil aventurar ahora la importancia, a efectos de po-der social, que tienen ambas actividades, pero des-de luego a la luz de las imágenes no se puede decir que la recolección esté menos reconocida que el comercio marítimo. Si aceptamos que el proceso económico comercial está compuesto por una larga cadena de actividades que comienza con la produc-ción/recolección y termina en el transporte, enton-ces se puede decir que a tenor de las representacio-nes pictóricas ambos sexos forman parte en igual medida. De nuevo, aunque con matices diferentes, una cierta igualdad sexual se asoma a través de las fuentes theranas.
Respecto al cuidado de los niños y niñas, de nuevo aquí las evidencias son tremendamente tan-genciales. Existe una figura femenina en la Casa de las Mujeres con un pecho exagerado que se ha in-terpretado como lactante, puesto que es normal que a las mujeres se les hinche el pecho en ese periodo y se les enrojezca la aureola. Sin embargo, es curio-
so que no aparezca el niño o la niña que se nutre de su leche. La otra imagen que une a mujeres con ni-ños se encuentra en el friso Sur, en la ciudad de la derecha. Una de las mujeres en el balcón tiene de-trás un niño, pero nada parece unirles sentimental-mente en la imagen, la mujer mira hacia el mar, sin prestar atención al niño, que quizás ha subido hasta allí para ver la escena. No se pretende mostrar rela-ción madre-hijo en la imagen.
Fig.: 6. Detalle del Friso Sur de la Casa Oeste. Escena marítima.Según Marinatos, 1984.
La única imagen que relaciona emocionalmente niños y adultos es en la mansión Xeste 3, en la que un adulto masculino parece hablar con el niño que está detrás de él, como si le estuviera explicando que hacer con la tela que el primero tiene entre las manos. Por último, el fresco de los Boxeadores pre-senta a dos niños solos, lo cual sigue evidenciando la intencionalidad de no unir conceptualmente mu-jeres con maternidad de manera sistemática.
4. Conclusión.A lo largo de todo el análisis las imágenes se re-
sisten a mostrar una clara desigualdad entre los se-xos. A pesar de las diferencias, tanto en Knossos como en Akrotiri, vemos hombres y mujeres ocu-pando la escena pública y sin mostrar jerarquías de ningún tipo. La fabulosa conservación de los fres-cos de Akrotiri nos enseña además qué posición ocupan unas y otros en el proceso productivo del azafrán, destacando la complementariedad de traba-jos. Ambos asentamientos coinciden además en evitar la representación de las mujeres como ma-dres, lo que destaca respecto a las culturas circun-dantes. Ello revela que las mujeres de la élite no estaban definidas en función de sus caracterísiticas sexuales y reproductivas, o al menos, que no querí-an reflejar tal función en las pinturas de sus cons-trucciones.
Por otro lado, el análisis ha revelado diferencias sustanciales en la concepción del cuerpo. Mientras en Knossos las pinturas reflejan un único modelo corporal, en Akrotiri se representan dos modelos bien distintos. Si en Knossos el modelo único de cuerpo se corresponde con una equiparación de ac-tividades en las imágenes, en Akrotiri los dos mo-delos corporales se corresponden con una división de tareas en el proceso comercial en función del sexo. Quizás esta observación podría añadirse al
358SANDRA LOZANO RUBIO
discurso que ve en Akrotiri un asentamiento de po-blación autóctona.
Para finalizar, este primer ensayo ofrece indi-cios que apunta a un sistema sexo-género relativa-mente igualitario en Knossos y Akrotiri, en el que la estratificación sexual no está muy definida entre las élites. Habrá que complementar la información con el análisis, desde el punto de vista del género, de otro tipo de registros materiales, tales como el funerario o el doméstico, para tener un mapa com-pleto de la situación de hombres y mujeres en las sociedades de la Edad del Bronce en el Egeo.
5. Agradecimientos.Agradezco a la profesora Marisa Ruiz-Gálvez el
haber confiado en mí desde el principio. Su apoyo ha sido esencial en la configuración del presente trabajo. Gracias también a las amigas y amigos que me han animado en los momentos de flaqueza. De la adecuación de los planteamientos aquí presenta-dos soy yo la única responsable.
6. Bibliografía.ALBERTI, B.2002 "Gender and the figurative art of Late Bronze Age
Knossos", en HAMILAKIS, Y. Labyrinth Revisi-ted Oxford: Oxbow books. 98-117.
ALEXANDRI, A.1994 Gender symbolism in Late Bronze Age Aegean
glyptic art of Sex. Tesis doctoral. Universidad de Cambridge. Departamento de Arqueología.
CAMERON, M.A.S. ; HOOD, S. 1967 Sir Arthur Evans´ Knossos Fresco Atlas. Londres.CROWLEY, J.L. 1995 "Images of Power in the Bronze Age Aegean", en
LAFFINEUR, R.; NIEMEIER, W.D: Politeia: So-ciety and State in the Aegean Bronze Age. Liège: Universidad de Liège. 475-491.
DAVIS, E.N. 1986 “Youth and Age in the Thera Frescoes”. American
Journal of Archaeology, 90: 399-406.1990 “The Cycladic Style of the Thera Frescoes” en
DOUMAS, C. Thera and the Aegean World III. Londres: The Thera Foundation. 214-228.
GOODISON, L. Y MORRIS, C.1998 Goddesses: The myths and the evidence. London:
British Museum Press.HAMILAKIS, Y.2002 "Too many chiefs? Factional competition in Neo-
palatial Crete", en DRIESSEN, J.; SCHOEP, I;. y LAFFINEUR, R. The Monuments of Minos : re-thinking the Minoan Palaces : proceedings of the international workshop "Crete of the hundred palaces? Liége: Universidad de Liége. 179-199.
HANDSMAN, R.1991 "Whose Art was found at Lepenski Vir? Gender
Relations and Power in Archaeology", en GERO, J.; CONKEY, M. Engendering Archaeology: Wo-men and Prehistory. Oxford: Basil Blackwell. 329-365.
HITCHCOCK, L. 1994 "Engendering Ambiguity in Minoan Crete: It´s a
Drag to be a King", en DONALD, M Y HUR-COMBE, L. Representations of Gender from Prehistory to the present. London: McMillan Press. 35-50.
IMMERWAHR, S.A. 1990 Aegean Painting in the Bronze Age. Philadelphia:
The Pennsylvania State University Press.LAQUEUR, T.1994 La construcción del sexo. Cuerpo y género desde
los orígenes hasta Freud. Madrid: Cátedra. LEENHARDT, M.1997 Los Do Kamo: La persona y el mito en el mundo
melanesio. Paidós: Buenos Aires. MARINATOS, N.1984 Art and Religion in Thera. Reconstructing a
Bronze Age Society. Athens: Mathioulakis.1989 “The Minoan Harem: The role of Eminent Women
and the Knossos Frescoes” en Dialogues d´histoire ancienne, 15(2): 33-62.
1993 Minoan Religion. Charleston: University of South Carolina Press.
1995 "Formalism and gender roles: a comparison of Mi-noan and Egyptian art", en LAFFINEUR, R.; NIE-MEIER, W.D: Politeia: Society and State in the Aegean Bronze Age. Liège: Universidad de Liège. 577-587.
MILLETT, K.1990 Sexual Politics. Nueva York: Touchstone.MORGAN, L.1988 The Miniatures Wall Paintings of Thera. Cam-
bridge: CUP.OLSEN, B.1998 "Women, children and the family in the Late Ae-
gean Bronze Age: differences in Minoan and My-cenaean constructions of gender", en World Ar-chaeology, 29:380-92
RAUTMAN, A.E.2000 Reading the Body: Representations and Remains
in the Archaeological Record. Philadelphia: Uni-versity of Pennsilvania Press.
RENFREW, C.1972 The emergence of civilisation.The Cyclades and
the Aegean in The Third Millennium BC London: Blackwel.
RUBIN, G.1975 "The Traffic in Women: Notes on the “political
economy” of Sex", en REITER, R. Toward and an-thropology of women Nueva York: Monthly Re-view Press. 157-210.
SALTZMAN, J.1992 Equidad y Género. Una teoría integrada de esta-
bilidad y cambio Madrid:Cátedra.SHAW, J.W. 1978 "Consideration of the site of Akrotiri as a Minoan
settlement", en DOUMAS, C. Thera and the Aege-an World I. Londres: The Thera Foundation. 430-436.
WIENER, M.H. 1989 "The isles of Crete? The Minoan Thalassocracy
Revisited", en HARDY, D. et. al.: Thera and the Aegean World 1. Londres: The Thera Foundation. 128-160.
YATES, T.1993 "Frameworks for an archaeology of the body”, en
TILLEY, M. Interpretative archaeology. Oxford:Berg.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 359-363
ARQUEOLOGÍA Y GÉNERO: NUEVAS APROXIMACIONES A LA CULTURA IBÉRICA
Rocío Martín MorenoUniversidad Autónoma de Madrid; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo se esboza la línea de investigación que se está llevando a cabo desde el proyecto Ar-queología y Género que, mediante una catalogación sistematizada y revisión de imágenes, pretende valorar la imagen de la mujer en época ibérica desde diferentes perspectivas. Como ejemplo, se plantea una reflexión sobre las representaciones de mujeres en ritos relacionados con el matrimonio.
ABSTRACT
In this paper we present our research in the project Archaeology and Gender, in which, trough a sys-tematic catalogation and review of the iconography, we aim to make the women visible. As an example of ex-ploring gender through archaeology, representations of marriage in Iberian culture are shown.
Palabras Clave: Arqueología de género. Cultura ibérica. Base de Datos. Iconografía. Es-ponsales
Keywords: Gender archaeology. Iberian culture. Database. Iconography. Marriage.
1. Arqueología de género: definición y ob-jetivos.
La arqueología trata de reconstruir el pasa-do a través de los restos de la cultura material de una so-ciedad determinada. Esto englobaría no solo los ob-jetos, sino también otros elementos menos tangi-bles, como el espacio o las relacio-nes sociales. La arqueología de género hace hincapié en este último punto y, generalmente, concierne a la relación en-tre mujeres y hombres como una dinámica social; preocupándose de analizar cómo se expresan esas relaciones a través de los objetos materiales que en-contra-mos en el registro arqueológico
La concepción de género es distinta según las escuelas, pero no es un factor exclusivamen-te bio-lógico sino concepto construido social y cultural-mente que varía según las sociedades y las épocas y, en consecuencia, se encuentra en continua evolu-ción. Por tanto podemos afirmar que el sexo es dado, como concepto biológico, mientras que el gé-nero es construido. De esta manera no existirían únicamente dos géneros (hombres y mujeres) sobre la base de dos sexos como se ha interpretado tradi-cionalmente, sino que la arqueología de género contiene muchas más categorías: grupos sociales, de edad etc.; incluyendo los segmentos general-mente invisi-bles en arqueología, como pueda ser la infancia.
Por tanto, el objetivo fundamental es com-pren-der las sociedades del pasado en su conjun-to, me-diante el estudio exhaustivo de los grupos que tra-
dicionalmente no se han tenido en cuenta, como puedan ser las mujeres
1.1.Los estudios de género en la cultura ibéri-ca.
Los estudios sobre arqueología de género en España se han multiplicado en los últimos años. En este sentido, diversos investigadores dedicados al estudio de la cultura ibérica se han ido incorporan-do a las investigaciones de género a través de pu-blicaciones sobre la imagen de la mujer y las rela-ciones de género en la sociedad ibérica. En este sentido, hay que destacar los trabajos de M. Díaz-Andreu, M. Sánchez Romero, T. Tortosa, C. Rís-quez, F. Hornos, A. García Luque, C. Rueda, C. Masvidal, M. Picazo, S. Montón, E. Curiá, C. Ara-negui y T. Chapa; por citar algunos.
En esa línea de dar una mayor difusión a los es-tudios de género dentro de la investigación ar-que-ológica, en Mayo de 2005, bajo la dirección de Lourdes Prados Torreira, se organizó el I Encuen-tro Internacional sobre Arqueología y Género, cu-yas actas acaban de ver la luz, celebrado en la Uni-ver-sidad Autónoma de Madrid.
2. El proyecto Arqueología y Género en la U.A.M.
Los objetivos del proyecto -que es la continua-ción de la línea emprendida por La imagen de la mujer en el mundo ibérico-, han sido ya publica-dos en trabajos precedentes (Prados, Izquierdo, 2003). El proyecto de investigación Arqueología y
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
360ROCÍO MARTÍN MORENO
Género, pretende valorar la imagen de la mujer en época ibérica desde diferentes perspectivas, y crear una base de datos que permita su utilización poste-rior por parte de los investigadores de esta cultura.
Arqueología y género: Haciendo visibles a las mujeres en los lugares de culto de época ibérica (2007-2010), está subvencionado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-ciales. El equipo coordinado por la Dra. Lourdes Prados (Universidad Autónoma de Madrid), cuenta con la participación de investigadores de distintos centros: I. Izquierdo Peraile y C. Ruiz López (Sub-dirección General de Museos Estatales, MECyD), J.A. Santos Velasco (Universidad de La Rioja), C. Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid). De este proyecto formé parte inicialmente como beca-ria y posteriormente con un contrato de investiga-ción.
Los objetivos fundamentales del proyecto son: la catalogación digital de fuentes iconográficas y bibliográficas, con el estudio e incorporación a la base de datos de piezas fundamentales. Queremos que este trabajo pueda servir de base documental y teórica a docentes de niveles académicos diversos, así como a especialistas de la arqueología ibérica para su utilización en sus propias investigaciones; y que permita una aproximación a la arqueología ibérica desde una perspectiva de género. Asimismo, esta base documental digital, iconográfica y biblio-gráfica, puede servir para su acceso a un público menos especializado y con carácter didáctico, a tra-vés de su divulgación mediante la creación de una página Web.
De esta manera perseguimos un doble objetivo: ampliar el marco de conocimiento de la Cultura Ibérica y contribuir a la transmisión de valores y actitudes igualitarias en nuestra sociedad.
2.1. El catálogo documentalMediante la creación de una base de datos se
puede llegar a reunir múltiple información y, poste-riormente, operar con ella de una manera muy efi-caz mediante su correlación a través de sus siste-mas de búsqueda. El objetivo fundamental de esta base fue aglutinar una información que estaba muy di-seminada para, una vez sistematizada, actuar so-bre ella de un modo eficaz. Las ventajas de poseer un catálogo informatizado son muchas, y los resul-tados que genera una búsqueda apropiada llegan a ser enormemente satisfactorios, si bien estos depen-den de la propia estructura de la base, así como de la calidad y cantidad de sus registros. El diseño y la construcción son el eje fundamental de una base de datos, y si pretendemos que ésta sea eficaz hay que cuidar y perfilar lo más detalladamente posible este aspecto.
Con el fin de organizar la información que ma-nejamos, trabajamos con una base de datos icono-gráfica, utilizando para ello un sistema informático de gestión de datos (FileMaker Pro8). Consiste en una recopilación exhaustiva de las distintas imáge-nes de la mujer en el mundo ibérico, comenzando por los precedentes del mundo orientalizante/tarté-sico y continuando con el mundo ibérico y sus pa-ralelos mediterráneos, moviéndonos entre los siglos VII y I a.C.
La clasificación de las mismas se hace aten-diendo a los yacimientos de origen, soportes, ámbi-tos culturales, colección, bibliografía o pala-bras clave. Cada registro puede contener hasta once imágenes distintas de la pieza, fotos propias del proyecto o procedentes de publicaciones; éstas han sido digitalizadas a una resolución de 300 píxeles en dos formatos: TIFF –para una mayor definición de la imagen, destinadas a la publicación- y JPEG, destinada al soporte digital. A lo largo de todo el proceso de documentación hemos contado con la colaboración de los estudiantes de la U.A.M. Javier Parra, Ana Grací, Ester Moreno, Teresa Saldaña, Sonia Fortes, Elena Sánchez y Samantha Gómez.
3. La mujer en el mundo ibérico. Represen-taciones en distintos ámbitos.
En el proyecto Arqueología y género nuestro objetivo es valorar la imagen de la mujer, tanto desde una perspectiva iconográfica y semiótica- las esculturas de las damas, su representación en los bronces figurados, las imágenes de mujeres en pintura vascular, la representación de divinidades femeninas en terracotas, cerámica- como a partir de la imagen proyectada por su cultura material: ajuares funerarios, papel económico y social de las dotes femeninas, espacios rurales y urbanos, acti-vidades económicas específicas o participación en los rituales religiosos. (Prados, Izquierdo, 2003: 216)
Cuando hablamos de la mujer en el mundo an-tiguo tenemos que especificar de qué mujer esta-mos hablando, ya que, las relaciones de género va-riarán según los grupos sociales, de edad etc. En el caso concreto del mundo ibérico, es evidente que las imágenes, en general, están al servicio de los grupos aristocráticos (Prados Torreira, 2007: 219), y en ellas únicamente tienen cabida las élites de po-der.
3.1. Aproximación a la mujer ibérica y su par-ti-cipación en rituales de carácter festivo: ma-trimonio y presentación de novias
La mujer ibérica desarrolló un papel activo en diversos momentos de la vida cotidiana, social, festiva, religiosa o funeraria; como se vislumbra del análisis iconográfico.
361ARQUEOLOGÍA Y GÉNERO: NUEVAS APROXIMACIONES A LA CULTURA IBÉRICA
Entre los momentos en que la mujer ibérica tuvo un papel preponderante se encuentran los ri-tuales relacionados con esponsales, presentación de novias o ritos de fecundidad. Las escasas referen-cias escritas sobre estos ritos, así como el descono-cimiento que tenemos de la lengua íbera, no nos permiten afirmar con seguridad la naturaleza y fa-ses de dichas ceremonias, pero buscando paralelos en el mundo griego, la ceremonia del matrimonio pudo constar de varias partes; la anakalipsis o des-vela-ción: la conducción de la novia al nuevo hogar y la celebración de fiestas en las que se danzaba al son de instrumentos musicales. Este rito podría es-tar representado en un fragmento cerámico de Sant Miquel de Llíria (Valencia), como el kalathos de la danza bastetana, donde se representa una danza con tres varones y cuatro mujeres de la mano, pre-cedi-das de una auletris y un auleter (Fig. 1)
Fig.: 1. Detalle del Katahos de la danza bastetana.
Entre las figuras se intercala una profusión de signos vegetales y florales, como la roseta, la flor trilobulada o tripétala, la hoja de hiedra y formas de volutas o espirales, además del conocido zapatero y ondas… dotados probablemente de un significado que a nosotros se nos escapa de las manos, pero es indudable, que fuesen comprensibles para la socie-dad ibérica.
Visten ropa de fiesta: ellas, túnicas acampana-das, gorros en la cabeza y brazaletes y collares, la mujer a la que corresponde unirse con el varón ex-hibe un distintivo de mayor categoría que el resto de sus compañeras; ellos, cinturón y cintas, cruza-das ritualmente sobre el pecho como en otras piezas ibéricas (guerreros de Osuna, exvotos en bronce, varón de Baza, etc.). En cualquier caso, se trata de una celebración de carácter festivo.
Esta escenas podría relacionarse con el traslado de la novia o la celebración del matrimonio: la no-via aparece acompañada por músicos, bailarinas y mujeres de rango, adornadas con sus joyas, con el fin de augurar la conveniente inserción social de la esposa en su comunidad.
En La Alcudia (Elche, Alicante) hay también cerámicas con la representación de mujeres y hom-
bres con palmas que enlazan sus manos. La presen-cia de animales y vegetales puede indicar que se trata de danzas propiciando la fecundidad, el bien-estar y la abundancia una mujer cogidos de la mano (Fig. 3), que puede estar representando un ri-tual de esta índole, al igual que el fragmento cerá-mico de El Palomar de Olite (Te-ruel), procede otro en el que se dibujaron una figura femenina y otra masculina (Maestro Zaldívar, 1989: 72-74).
Fig.: 2. Fragmento cerámico de la Alcudia de Elche.
Fig.: 3. Fragmento cerámico de Monastil (Elda).
Fig.: 4. Fragmento cerámico del Tossal de Sant Miquel de Llíria.
La partida al nuevo hogar de la pareja se rela-cionaría con un fragmento cerámico de Llíria, nº 229 (Fig. 4), donde un hombre y una mujer ata-via-dos con lujosas galas, montan un caballo enjae-zado (Maestro Zaldívar, 1989: 175). Podría inter-pretarse como una ceremonia de esponsales y, al
362ROCÍO MARTÍN MORENO
compartir el caballo, se mostraría públicamente su condición de esposos (Aranegui, 1997: 229).
Por otro lado, en relación con la representación de novias en el mundo ibérico, M. Fernández Mon-tes interpreta la escultura de la dama de Elche (Fig. 5) como una novia exhibiéndose con su dote de boda (Fernández montes, 1997: 188). Ricardo Ol-mos (VVAA, 1997: 249-251), por su parte, señaló que la Dama mira levemente hacia abajo, expresión de aidos, de pudictia, una virtud femenina propia de una muchacha que se va a casar.
Fig.: 5. La Dama de Elche.
En cuanto a las escenas que representan a la pareja o matrimonio reconocidas por la bibliografía tradicional, encontramos las esculturas del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) (Fig. 6); y una pareja sedente de Torre de los Her-beros (Dos Hermanas, Sevilla).
Hay ejemplos iconográficos que podrían inter-pretarse como una exhibición ociosa y acomodada de la mujer casada. Aparecen sentadas mirándose al espejo, contemplando sus joyas o con un objeto en la mano (Aranegui, 1996: 91-121). Destacaremos el vaso del fragmento de Sant Miquel de Llíria, nº 72 (Fig. 6), en el que una mujer sujeta lo que po-dría ser un ovillo, un espejo o un abanico (Arane-gui, 1997a: 109).
Las mujeres casadas estarían atestiguadas tam-bién en ámbitos funerarios: los enterramientos do-bles documentados en la necrópolis de El Cigarra-lejo: tumbas principescas 200 y 277, del siglo IV. La presencia de mujeres en tumbas dobles podría deberse, quizás, a una muerte forzada de ésta en el momento de la desaparición del varón. Si este he-cho llegó a producirse, tendríamos que pensar en una gran dependencia de la mujer, en general, res-pecto al hombre (Alfaro Giner, 1997:199).
Fig.: 6. Pareja de oferentes. Cerro de los Santos.
Fig. 7: .La Dama del espejo, Llíria.
4. Conclusiones.En el marco académico europeo, la historia de
las mujeres es una disciplina en clara desventaja con respecto a otras, ésta queda patente en cuanto al número de trabajos de investigación publicados.
Desde su nacimiento como disciplina, la Arque-ología se ha visto mediatizada por la sociedad del momento. La historia es inseparable del historiador, como este lo es de la sociedad en la que vive. Parte de nuestra reconstrucción del pasado depende de nuestra propia visión del mundo y, en la medida que se plantean nuevas preguntas y cambian los métodos, se amplía y se altera el conocimiento his-tórico paralelamente a las transformaciones de la sociedad misma, tanto en la materia estudiada como en su forma de dar a conocer los hechos. La
363ARQUEOLOGÍA Y GÉNERO: NUEVAS APROXIMACIONES A LA CULTURA IBÉRICA
finalidad es aprehender el pasado de la humanidad y tener una imagen tan integrada y global como sea posible.
Desde este proyecto, partimos del marco teórico de la Arqueología del Género para valorar la ima-gen de la mujer en la cultura ibérica en distintos contextos arqueológicos. De modo particular, se ha planteado una reflexión sobre distintas representa-ciones femeninas en ritos de esponsales. No debe-mos olvidar que las imágenes ibéricas reproducen una sociedad aristocrática, en las que únicamente tienen cabida las élites de poder: se trata, por tanto, de una visión parcial de la sociedad, por lo que sur-ge la necesidad de analizar e interpretar la cultura material con el fin de dar cabida a todos los roles y grupos de género que se forjaron en la sociedad ibérica. Desde aquí animamos a los investigadores a sumarse a esta corriente metodológica que propo-ne el género como categoría de análisis histórico, y a participar en la difusión de los estudios de géne-ro.
5. BibliografíaALFARO GINER, C.1997 “Mujer ibérica y vida cotidiana”, en La dama de
Elche más allá del enigma. Valencia. 193-217.ARANEGUI GASCÓ, C. 1997a “La decoración figurada en la cerámica de Liria”,
en Damas y caballeros en la ciudad ibérica. Ma-drid. 49-116.
1997b “Una dama entre otras”, en La Dama de Elche. Lecturas desde la diversidad. Madrid, 179-186.
CASTELO RUANO1990 “Aproximación a la danza en la antigüedad hispa-
na. Manos entrelazadas”, en Espacio, Tiempo y forma. Revista de la Facultad de Geografía e His-toria Antigua. Serie II. Nº 3. Madrid. 19-42.
CHAPA BRUNET, T.2003 “La percepción de la infancia en el mundo ibérico”,
en Trabajos de Prehistoria, 60, nº1. Madrid. 115-118.
COLOMER, L., GONZÁLEZ MARCÉN, P., MONTÓN, S.Y PICAZO, M. (COORDS.)1999 Arqueología y Teoría feminista. Estudios sobre
mujeres y cultura material en Arqueología. Icaria/ Antrazyt. Barcelona.
CONKEY, M.W; SPECTOR, J.1984 “Archaeology and the study of gender”, en Archae-
ological Method and Theory, 7: 1-38. N. York.FERNÁNDEZ MONTES, M. 1997 “Una imagen mediterránea”, en La Dama de Elche.
Lecturas desde la diversidad. Madrid. 187-202.GILCHRIST, R 1999: Gender and Archaeology. Routledge. N. York y
Londres.IZQUIERDO, I.1998 “La imagen femenina del poder. Reflexiones en
torno a la feminización del ritual funerario ibérico”, en Los iberos, príncipes de occidente. Las estruc-turas de poder en la sociedad ibérica. Actas del Congreso Internacional (Barcelona, 1998). Sagun-tum-PLAV, Extra-1: 185-193.
IZQUIERDO, I; PRADOS, L 2005 “Espacios funerarios y religiosos en la cultura ibé-
rica: lecturas desde el género en arqueología”, en SPAL, 13: 155-180.
MAESTRO ZALDIVAR, Mª. 1989 Cerámica ibérica decorada con figura humana.
Zaragoza.MOORE, J. Y SCOTT, E.1997 Invisible people and processes: writing gender and
childhood into European Archaeology, London. Leicester University Press.
OLMOS, R. Y T. TORTOSA (EDS.)1997 La Dama de Elche. Lecturas desde la diversidad.
Madrid.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 365-372
EL LUGAR DE CADA UNO: LA NECRÓPOLIS DE ARROYO CULEBRO (LEGA-NÉS) Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA EHI EN LA CARPETANIA
Jorge de Torres RodríguezDepartamento de Prehistoria, UCM; [email protected] Penedo CoboARTRA S.L.; [email protected]
RESUMEN
El análisis de la necrópolis de la Primera Edad del Hierro Arroyo Culebro (Leganés, Madrid) ha de-tectado unas posibles pautas de organización que establecen una base para plantear hipótesis sobre la estruc-tura social del grupo representado en ella. El uso de programas estadísticos especializados en Arqueología ha permitido proponer dos posibles ámbitos funerarios basados en la edad de los individuos enterrados, y de for-ma menos clara la existencia de dos grupos de adultos identificados por el tipo de ajuar depositado en sus tumbas. Esta situación parece mostrar una organización en torno a criterios de edad y/o pertenencia a un gru-po familiar. Los resultados obtenidos en Arroyo Culebro suponen un primer paso en el estudio de los paráme-tros de organización de las necrópolis de este periodo , con el objetivo de plantear interpretaciones más gene-rales sobre el mundo funerario y la sociedad de la Edad del Hierro en la Submeseta sur.
ABSTRACT
Analysis of Early Iron Age Arroyo Culebro cemetery (Leganés, Madrid) has detected some organiza-tion patterns which open a way to present interpretations about this group’s social structure. Use of Archaeo-logical statistical packages let us propose two different spheres linked to age and, less clearly, two adult’s groups identified by their grave´s goods characteristics. This situation seems to present an organization main-ly related to age and family parameters. Arroyo Culebro archaeological results settle a beginning to study so-cial organization trends in Early Iron Age graveyards in this area, looking for wider interpretations about fu-nerary patterns and social structures in Iron Age South-Central Iberian peninsula
Palabras Clave: Necrópolis. Edad del Hierro. Estadística. Organización social. Edad.
Keywords: Graveyards. Iron Age. Statistics. Social structures. Age.
1. Introducción.La necrópolis de incineración de Arroyo Cule-
bro se encuentra situada en el municipio de Lega-nés, al sur de Comunidad de Madrid y en las inme-diaciones del arroyo que le da nombre. Fue excava-da entre 1999 y 2000 por la empresa ARTRA S.L. en el contexto del Plan de Actuación Urbanística de Leganés, junto a otros yacimientos de época pro-tohistórica y visigoda y sus resultados se publicaron en el Catálogo de una exposición realizada en 2001-2002 centrada en estos yacimientos (Penedo et alii:2001).
Recientemente, los resultados de la excavación han sido revisados en el marco de la realización de la Tesis Doctoral de uno de los autores del artículo. Esta Tesis se centra en el estudio de las necrópolis de la Edad del Hierro en la zona conocida tradicio-nalmente como la Carpetania, que abarca de forma general la Comunidad Autónoma de Madrid, la mi-tad oriental de la provincia de Toledo y la zona más occidental de Cuenca. Este estudio busca pro-poner modelos de organización social para las po-blaciones que habitaban este territorio a través del
estudio de sus necrópolis y su poblamiento. En el marco de la investigación, que se centra fundamen-talmente en la Segunda Edad del Hierro (Siglos V-II a.C. aprox.), Arroyo Culebro fue seleccionado como ejemplo de necrópolis previa a la aparición de los grupos de la Segunda Edad del Hierro cono-cidos de forma genérica como carpetanos. En la se-lección de esta necrópolis pesó especialmente el he-cho de tratarse de una excavación cerrada, con un conjunto de ajuares significativo, bien documentada y en la que se han realizado análisis antropológicos y dataciones por termoluminiscencia.
La necrópolis consiste en 33 estructuras identifi-cadas como tumbas (3 de ellas fueron descartadas posteriormente) y un conjunto de manchas y restos poco claros entre los que pudo detectarse el ustri-num donde se llevaron a cabo las cremaciones. Ar-queológicamente sólo se ha detectado una fase de uso de la necrópolis, datada según TL en torno a la mitad del siglo VIII a.C. Excepto una inhumación, todas las tumbas consisten en cremaciones, predo-minando las realizadas en urna aunque también se han documentado cenizas depositadas directamente
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
366JORGE DE TORRES RODRÍGUEZ – EDUARDO PENEDO COBO
sobre el suelo cubiertas o no por cerámica. Esta va-riedad de enterramientos es común en las necrópo-lis de este periodo en la zona (Blasco, Barrio, y Pi-neda 2007) y constituye uno de los principales ele-mentos de análisis de este trabajo. También se han observado diferencias respecto de determinados as-pectos que pueden ser considerados de carácter ri-tual: algunas de las tumbas presentas cenizas alre-dedor del agujero donde se deposita la ceniza mien-tras que otras no, y en otros casos dentro de la urna se observaban alternancia de cenizas procedentes de la cremación con capas de tierra introducida in-tencionadamente.
Fig.: 1. Vista de la necrópolis.
En cuanto a los análisis antropológicos, es bien conocida la dificultad para sexar y asignar edades a los restos procedentes de incineraciones (McKinley 1989). En el caso de Arroyo Culebro, se identifica-ron 6 individuos masculinos y 2 femeninos (uno de ellos, por asociación a través del ajuar). La despro-porción entre individuos masculinos y femeninos es una constante en las necrópolis de incineración (Fitzpatrick 1997:213). Respecto a la edad, ademar de estos 8 individuos adultos se han identificado 4 individuos infantiles y 2 juveniles, siendo las eda-des genéricas porque ha sido imposible posible de-finir grupos de edad más ajustados.
Finalmente, se aprecia una gran variedad en los ajuares recogidos en la necrópolis, documentándose objetos cerámicos, metálicos, óseos y líticos, va-riando deforma apreciable en cantidad, tipos y cali-dad de los mismos. En conjunto, y pese a la parcia-lidad de algunos datos – en especial, los relaciona-dos el análisis de los restos óseos – el número de variables observadas permite un análisis complejo de ciertas garantías en el que se combinen los ele-mentos descritos arriba con el estudio espacial de la necrópolis.
2. Análisis.2.1. Introducción
Dado que el trabajo de documentación y proce-sado de datos había sido realizado en trabajos ante-riores y que otros aspectos como la secuencia estra-tigráfica o la adscripción cronológica del yacimien-
to ya habían sido resueltos, nuestro trabajo se ha centrado en la búsqueda de relaciones internas den-tro de la necrópolis que detectar sus patrones orga-nizativos. Para la búsqueda de estas relaciones se ha optado por una metodología apoyada en el uso de programas estadísticos avanzados, que permiten analizar un conjunto grande de variables y mostrar el grado de fortaleza de las relaciones entre ambas.
En el caso de la Arqueología funeraria, el uso de técnicas estadísticas ha sido habitual desde los años 80 en el ámbito europeo (Jensen y Nielsen 1997:29), donde desde un momento muy temprano se han incorporado las diferentes posibilidades de análisis multivariantes al estudio de las necrópolis y se ha desarrollado toda una gama de productos de software especializados en estadística aplicadas a la estadística. La dificultad para analizar variables de tipo cualitativo – color, forma, presencia o ausencia de determinadas características – cuando aparecen en grandes cantidades ha encontrado una vía de progreso en tipos de análisis como el test de chi cuadrado o el análisis de correspondencias. (Shen-nan, S. 1992).
En España, y pese a algunos intentos promete-dores a principios de los años 90, (VV.AA. 1991) estos métodos han sido recurrentemente dejados de lado por los investigadores, tanto por las carencias en la formación matemática necesaria para realizar los análisis e interpretar los resultados como por un cierto rechazo a conclusiones obtenidas fuera de los cauces más tradicionales y a través de disciplinas consideradas ajenas al trabajo arqueológico. Más allá de la distribución de variables (los conocidos gráficos de barras o sectores), pocas veces se em-plea el verdadero potencial de la estadística como herramienta interpretativa.
En el caso de la necrópolis de Arroyo Culebro, el tipo de análisis realizado ha tratado de buscar po-sibles asociaciones entre las diferentes variables identificadas, todas ellas cualitativas. En mi opinión el uso de técnicas estadísticas para estudiar este tipo de asociaciones presenta dos ventajas. La primera es la posibilidad de gestionar un número de datos y variables imposible de procesar sin ayuda informá-tica y posteriormente relacionarlos de múltiples ma-neras. La segunda es la posibilidad de establecer mecanismos de control que permitan apoyar o reba-tir relaciones observadas de manera empírica. Así, determinados test estadísticos permiten comprobar si una determinada asociación de variables se sale de la norma o por el contrario no es lo suficiente-mente significativa y puede ser interpretada como producto del azar.
Por su puesto, es necesario tener claro que el tipo de análisis descrito arriba no proporciona res-puestas directas y completas, tan sólo marca las po-
367EL LUGAR DE CADA UNO: LA NECRÓPOLIS DE ARROYO CULEBRO (LEGANÉS) Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL...
sibles relaciones entre variables y su fuerza. La cali-dad de los resultados depende de múltiples factores como la calidad de los datos recogidos (un asunto siempre delicado en el trabajo arqueológico), las variables seleccionadas y el tipo de análisis realiza-do, y no puede descartarse la presencia de asocia-ciones debidas en última instancia al azar. La esta-dística no explica yacimientos, pero sí ayuda en al-gunos casos a focalizar la investigación y a detectar y abrir nuevas líneas de trabajo y en ese sentido considero que, utilizada de forma flexible, es una herramienta de trabajo útil infrautilizada en la in-vestigación arqueológica actual.
2.2. Criterios de trabajoLa recopilación exhaustiva de la información
disponible para cada una de las tumbas proporcionó datos importantes acerca de las variables que podí-an resultar más interesantes para el estudio de la or-ganización interna de la necrópolis. Tras el volcado de la información en una base de datos, se optó por valorar cuatro aspectos del conjunto de información que parecían estar fuertemente relacionado: tipo de enterramiento (inhumación, incineración en urna, incineración en fosa sin urna y deposición de las ce-nizas en una fosa cubierta posteriormente por una cerámica); tipo de ritual (urna en fosa simple, urna en fosa rodeada de cenizas, alternancia de tierra y cenizas dentro de la urna e inhumación); ajuar (úni-camente cerámico, únicamente metálico, ambos ti-pos o ausencia de ajuar) y edad (adulto, infantil, ju-venil o indeterminado).
Las variables han sido estudiadas de menor a mayor complejidad, desde los gráficos simples de distribución de una variable a la búsqueda de rela-ciones entre pares de variables (análisis bivariante) y, finalmente, el análisis multivariante que relaciona las cuatro variables seleccionadas y algunas más in-troducidas posteriormente como el sexo y la presen-cia o no de ajuar lítico y restos óseos de animales.
Cada uno de los resultados obtenidos ha sido plasmado espacialmente en el plano de la necrópo-lis, buscando criterios de organización espacial de en el conjunto de las tumbas
2.3. Resultados previosAnalizadas por separado, las variables seleccio-
nadas apenas si muestran datos de interés. En el caso del tipo de tumba, es mayoritario (76.66%) el uso de urnas en el cementerio. Respecto del tipo de ritual se aprecian dos tendencias principales: los en-terramientos en urna y en urna con cenizas alrede-dor presentan un número similar de casos (33% y 36,7% respectivamente), mientras los otros casos aparecen mucho menos representados - En el caso del ajuar parece ocurrir algo similar: se observa una especie de dicotomía entre las tumbas en las que
sólo se ha documentado cerámica (30%) y sólo metal (40%). Finalmente, la distribución por edad aparece condicionada por el peso de los individuos cuya edad no ha podido ser determinada (53,33%). Como puede apreciarse, la información que propor-cionan las principales variables por separado es muy escasa y apenas aporta elementos interpretati-vos.
Espacialmente tan sólo la distribución de los ti-pos de ajuar parece mostrar una cierta lógica, mos-trando dos grupos más o menos definidos centrados en torno a la presencia de sólo ajuar metálico o sólo ajuar cerámico (Fig. 2).
Fig.: 2. Distribución espacial del tipo de ajuar.
El interés de los datos aumenta si empezamos a cruzar las variables entre sí. Al relacionar el tipo de enterramiento, los rituales y el ajuar presente con la edad de los individuos enterrados, parece surgir una tendencia en los gráficos que muestra un tratamien-to diferencial para los individuos de edad infantil y juvenil. En el caso del tipo de enterramiento, la mi-tad de los individuos infantiles y juveniles han sido enterrados de forma diferente al conjunto (Fig. 3).
Fig.: 3. Relación edad/ tipo de enterramiento.
368JORGE DE TORRES RODRÍGUEZ – EDUARDO PENEDO COBO
En el caso del tipo de ritual observado, estas di-ferencias son aún más claras: dos de los cuatro tipos de rituales observados son aplicados a individuos infantiles y juveniles, y el 83,33% de éstos se en-globan en estos dos grupos (Fig. 4).
Fig.: 4. Relación edad/ tipo de ritual.
Algo similar sucede con la relación entre el tipo de ajuar y la edad de los individuos enterrados: cu-riosamente, cuatro de los seis individuos infantiles y juveniles presentan ambos tipos de ajuares – cerá-mico y metálico – y constituyen el 80% de indivi-duos con este tipo de ajuar (Fig. 5), sin variar tipo de letra ni tamaño, ni disposición del párrafo, inter-lineado u otros atributos formales del documento.
Fig.: 5. Relación edad/ tipo de ajuar.
A partir de estos datos podría deducirse que hay un tratamiento diferencial de los individuos infanti-les y juveniles dentro de la necrópolis. Sin embar-go, cabe la posibilidad de que alguna de estas rela-ciones sea simplemente producto del azar, especial-mente en el caso de la relación entre el tipo de ente-rramiento y la edad. Para introducir un elemento de control antes de dar por buenos estos resultados, se ha optado por realizar el denominado test de chi cuadrado sobre los datos. Este test valora la exis-tencia o no de relación entre dos variables. Para ello calcula un valor asumiendo que no hay ningún condicionante previo que actúe sobre las variables, de manera que todas tienen una posibilidad igual de
ser elegidas, y lo compara con el valor real obteni-do de los datos para un determinado nivel de signi-ficancia (generalmente 95%). De la comparación de ambos datos puede extraerse si las diferencias en la distribución de los datos son significativas o no.
El test de chi cuadrado no indica cómo se rela-cionan las variables, tan sólo si las diferencias que observamos en una distribución de datos son tan re-levantes como para que puedan ser producto del azar o no. En nuestro caso, obtuvimos un resultado negativo para la relación entre tipo de tumba y edad, y positivo para la relación entre tipo de ajuar, tipo de ritual y edad de los individuo. Por tanto, no puede concluirse que las diferencias observadas en el tipo de enterramiento estén relacionadas con la edad del individuo enterrado. Sin embargo, la varia-bilidad observada en el comportamiento ritual y el tipo de ajuar en relación con la edad de los indivi-duos enterrados es lo suficientemente grande como para que no pueda ser provocado por el azar.
La realización del test de chi cuadrado permitió corregir las impresiones empíricas que se habían planteado al valorar las relaciones entre las distintas variables: descartando la primera (lo cual no quiere decir que no exista, tan sólo que si existe no es sufi-cientemente significativa) y apoyando las dos se-gundas donde se confirma un tratamiento diferen-ciado para los individuos más jóvenes. El siguiente paso para validar esta hipótesis es añadir más varia-bles al análisis. Si realmente existen estas asocia-ciones, la introducción de nuevas variables resaltará las relaciones detectadas. Si la relación no era tan significativa, la introducción de nuevos datos oscu-recerá los resultados previos. Para este nuevo tipo de análisis hemos optado por la realización de un análisis multivariante denominado Análisis de Co-rrespondencias.
2.4. Análisis de Correspondencias.El Análisis de Correspondencias es una técnica
estadística que se aplica al análisis de tablas de con-tingencia y construye un diagrama cartesiano basa-do en la asociación entre las variables analizadas. En dicho gráfico se representan conjuntamente las distintas variables y tipos de la tabla de contingen-cia, de forma que la proximidad entre los puntos re-presentados está relacionada con el nivel de asocia-ción entre dichas modalidades. Esta es una de las grandes ventajas del AC, la posibilidad de asociar visualmente casos y variables.
369EL LUGAR DE CADA UNO: LA NECRÓPOLIS DE ARROYO CULEBRO (LEGANÉS) Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL...
En nuestro caso, hemos utilizado el programa BASP (Bonn Archaeological Statistical Package), un paquete estadístico especializado en arqueología desarrollado desde los años 70 por la Universidad de Bonn y que se descarga de forma gratuita en In-ternet. Además de todas las variables utilizadas an-teriormente, se añadieron los datos relativos al sexo y la presencia de ajuar lítico y óseo El resultado ha sido desglosado presentando por separado las tum-bas y las variables para evitar un ruido excesivo (Fig. 6 y 7).
Fig.: 7. Análisis de correspondencias. Variables adultas (izquierda) e infantiles (derecha).
En el caso de las tumbas (Fig. 6), se aprecian dos grandes concentraciones de tumbas: una clarísi-ma a la izquierda del gráfico y otra de forma más alargada a la derecha. Tres tumbas aparecen situa-das en la esquina superior izquierda y una más apa-rece aislada entre las dos agrupaciones principales. Si analizamos las características de las tumbas, la
distribución obtenida adquiere un enorme interés: las tumbas agrupadas a la derecha corresponden a todos los individuos infantiles y juveniles, que apa-recen así claramente diferenciados del grueso del grupo situado a la izquierda. Las tres tumbas situa-das en la esquina superior izquierda son tumbas con un alto grado de indeterminación, muy dudosas. Fi-nalmente, la tumba que aparece aislada (nº 32) es también especial: se trata de la tumba más rica de la necrópolis y la única no infantil o juvenil que posee ajuar metálico y cerámico. Así pues, parece clara la separación del conjunto de tumbas en dos grupos: uno donde se sitúan los individuos más jóvenes y otro donde se sitúa el resto del grupo.
La distribución es similar si analizamos las va-riables (Fig.7): dos grandes agrupaciones que co-rresponden a los dos grupos de tumbas descritos arriba, mientras que las dos variables con mayor grado de indeterminación (ausencia de ajuar y ceni-zas en un agujero) corresponden a las tres tumbas menos claras.
El análisis de correspondencias muestra así la existencia de dos modelos funerarios, cada uno ca-racterizado por tipos de enterramiento, de rituales y de ajuares diferentes. Uno de ellos corresponde a los individuos más jóvenes – infantiles y juveniles – mientras que el otro se aplica al conjunto de la po-blación adulta. La oposición tan clara entre ambos grupos refuerza esta idea de dos ámbitos funerarios claramente establecidos, a la vez que certifica los resultados obtenidos en los análisis anteriores.
Fig.: 6. Análisis de correspondencias. Distribución de tumbas.
370JORGE DE TORRES RODRÍGUEZ – EDUARDO PENEDO COBO
Si pasamos a analizar las variables situadas en el grupo de los individuos adultos (Fig. 8), puede apreciarse una cierta oposición entre tipos. Los con-ceptos “adulto” y “enterramiento en urna”, que pue-den considerarse como definitorios de este grupo se sitúan muy cercanos al eje Tres de las variables: sexo femenino, ajuar únicamente metálico y cenizas depositadas alrededor de la urna se sitúan a la dere-cha, mientras que otras tres opuesta (sexo masculi-no, enterramiento en urna simple y ajuar únicamen-te cerámico) se sitúan a la izquierda del eje. Podría inferirse una dicotomía masculina/ femenina, pero por desgracia el número de individuos femeninos (tan sólo dos) impide sacar mayores conclusiones en este sentido.
Fig.: 8. Variables masculinas y femeninas.
3. Conclusiones.La primera conclusión, bastante evidente a la
luz de los resultados del Análisis de Corresponden-cias, es la de la existencia de dos ámbitos funerarios claramente diferenciados, uno centrado en el mun-do infantil/ juvenil y otro en el mundo adulto, cada uno de ellos con características internas bien defini-das respecto del tipo de enterramiento, el ritual do-cumentado y el ajuar presente en las tumbas (Fig. 9). Esto no supone ni uniformidad en las tumbas dentro de cada ámbito ni que no existan tumbas con características mixtas entre ambos espacios. La ex-plicación de la variabilidad dentro de cada uno de los ámbitos definidos debería ser explicada – en el caso de que sea posible hacerlo - a partir de otro tipo de enfoques. En ese sentido, tumbas juveniles con algunas características del espacio adulto podrí-an indicar individuos en transición a la madurez so-cial dentro del grupo. Es necesario tener en cuenta además que en las poblaciones prehistóricas y pro-tohistóricas el concepto de edad antropológica no es coincidente con el concepto de edad social, pues-to que los niños son integrados muy pronto dentro de la sociedad y adquieren antes roles en las activi-dades productivas.
Finalmente, la diferenciación de estos dos ámbi-tos funerarios no supone estrictamente una segrega-
ción espacial: las tumbas infantiles y juveniles apa-recen intercaladas con tumbas adultas. lo que lleva a la aparición de otro posible parámetro de organi-zación: la pertenencia a un grupo familiar. En este sentido, la posibilidad comentada arriba de dos po-sibles agrupaciones de tumbas en función del ajuar con el que habían sido enterrados cobra un especial interés pues permite plantear una interpretación de conjunto de la necrópolis (Fig. 10).
Fig.: 9. Variables asociadas a cada uno de los ámbitos.
Esta interpretación parte, en primer lugar, de la decisión de descartar tres de las tumbas incluidas en el estudio, que habías mostrado una posición en los análisis de correspondencias muy alejada del resto de la distribución y que parecen constituir casos ajenos a la dinámica general del yacimiento y por tanto pueden ser eliminados para mejorar la calidad del análisis general. Además, su descripción y loca-lización llevan a dudar de que se traten de verdade-ras tumbas, sino manchas o acumulaciones de restos procedentes de procesos postdeposicionales.
Una vez eliminadas estas tres tumbas, se han podido definir tres agrupaciones de tumbas. Dos vienen definidas por la presencia mayoritaria de ajuar cerámico o metálico entre sus miembros, y han sido interpretadas como posibles grupos fami-liares, siendo especialmente claro el identificado por la presencia de ajuar metálico. Éste aparece dis-tribuido en dos líneas de tumbas, encabezadas por una tumba masculina y otra femenina que, curiosa-mente, corresponden a dos de las tres tumbas más ricas de la necrópolis y que se encuentran lo más cerca posible del ustrinum. La presencia de una tumba infantil y otra juvenil en este grupo refuerzan este carácter familiar, a la vez que parecen indicar una cierta idea de adscripción de los individuos más jóvenes a grupos individualizado dentro del conjun-to de la población.
El segundo grupo está compuesto mayoritaria-mente por tumbas donde ha aparecido ajuar estric-tamente cerámico o ningún ajuar. No se ha docu-mentado ningún individuo infantil o juvenil (aunque hay varios indeterminados), y no se aprecia ninguna organización de las tumbas y sí las únicas superpo-siciones de tumbas de la necrópolis (aunque crono-lógicamente todas pertenecen a la misma fase). Las diferencias en la riqueza de los ajuares son eviden-tes, y si en el primer grupo había algunos ejemplos de individuos con ajuar cerámico o sin ajuar, en
371EL LUGAR DE CADA UNO: LA NECRÓPOLIS DE ARROYO CULEBRO (LEGANÉS) Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL...
este segundo grupo no se documenta ningún indivi-duo más con un ajuar más “rico”.
En el lado opuesto de la necrópolis se documen-ta un conjunto de tumbas cuya única característica común es la heterogeneidad. En este grupo se sitúan cuatro de los seis individuos infantiles y juveniles de la necrópolis, la única tumba doble – en la que están enterradas una mujer y un individuo juvenil – y otras tumbas con ajuares metálicos, cerámicos o sin ajuar. No se aprecia ningún tipo de organización espacial en las tumbas, más allá de estar concentra-das en la zona oeste de la necrópolis.
Finalmente, se ha documentado una tumba espa-cialmente aislada del resto de la necrópolis. Ade-más, se trata de la tumba más rica de la necrópolis y la única con los dos tipos de ajuar (cerámico y me-tálico) cuyos restos no han sido adscritos a un indi-viduo subadulto – son indeterminados. Esta tumba aparecía situada en un punto intermedio entre los dos grupos definidos a partir del análisis de corres-pondencias, y su interpretación es muy difícil con los datos disponibles en este momento.
Aun con todas las reservas necesarias, creemos que los dos primeros grupos pueden ser interpreta-dos como dos familias bien diferenciados aunque
pertenecientes a un mismo grupo. Si aceptamos que en este momento el acceso a objetos de bronce pue-den mostrar diferencias en la riqueza de los indivi-duos o de los grupos, entonces parece que el prime-ro de los dos grupos muestra un acceso privilegiado a estos bienes. Se observa así una incipiente dife-renciación en la riqueza que, no obstante, no parece afectar todavía a otros aspectos como el tipo de en-terramiento o la localización de cada grupo en áreas separadas de la necrópolis. No parece ajeno a estas diferencias la presencia de subadultos adscritos cla-ramente al grupo familiar más rico, mostrando qui-zá una cierta adscripción desde el nacimiento a un grupo determinado – en este caso, el más rico. La localización de dos de las tumbas más ricas – mas-culina y femenina – al comienzo de las hileras de tumbas del primer grupo podría indicar un intento de señalar el inicio de un linaje familiar diferencia-do del resto .
El tercer grupo es mucho más difícil de interpre-tar. La presencia de tantas tumbas de subadultos y la heterogeneidad de las otras tumbas podría indicar una zona especial de enterramientos, separada del área “oficial” de la necrópolis. Las causas para esta localización diferenciada se nos escapan, pero po-drían obedecer a circunstancias relacionadas con las
Fig.: 10. Interpretación de la necrópolis.
372JORGE DE TORRES RODRÍGUEZ – EDUARDO PENEDO COBO
características del fallecimiento, a la edad de los en-terrados, a su origen – foráneo, por ejemplo. En cualquier caso, es imposible establecer una inter-pretación más allá de estas propuestas hasta compa-rar los resultados que arroja la necrópolis de Arro-yo Culebro con los de otras necrópolis del mismo periodo como Arroyo Butarque o las primeras fases de necrópolis como la de Las Madrigueras, en Cuenca.
Aunque esta interpretación queda pendiente para un momento más avanzado de la investigación, la propuesta de dos pequeños grupos familiares en los que comienzan a apreciarse diferencias en el ac-ceso a los bienes de prestigio es perfectamente compatible con el conjunto de datos de que dispo-nemos para la Primera Edad del Hierro en la Sub-meseta sur, y permite iniciar un proceso de contras-te entre los datos funerarios y los procedentes de hábitats o de la distribución espacial del poblamien-to.
Las características de organización de la necró-polis y el tratamiento diferencial otorgado a los in-dividuos subadultos nos muestra una sociedad con unos parámetros de organización complejos pero probablemente muy bien definidos, cuyo significa-do no alcanzamos a comprender. En este sentido, los datos aportados por la necrópolis de Arroyo Cu-lebro abren una puerta para el estudio de la organi-zación social en el comienzo de la protohistoria de esta región
4. Bibliografía.ALEKSHIN, V. A. 1983 "Burial customs as an Archaeological source." En
Current Anthropology 24 (2): 137-149.BAXTER, M. J. 1994 Exploratory multivariate análisis in Archaeology.
Edinburgh University Press.BLASCO, M. C., BARRIO, J. 1992 “Las necrópolis de la Carpetania”. En Congreso de
Arqueología Ibérica. Las Necrópolis. Madrid, 279-312.
2002 "El inicio de las necrópolis de incineración en el ámbito carpetano." Soliferreum. Studia Emeterio Cuadrado, An. Murcia 16-17: 263-272.
BLASCO, M. C., BARRIO, J., PINEDA, P.2007 "La revitalización de los ritos de enterramiento y la
implantación de las necrópolis de incineración en la cuenca del Manzanares: la necrópolis de Arroyo Butarque", en Zona Arqueológica, 10(2): 215-238.
BROWN, J. A. 1981 "The search for rank in prehistoric burials", en Ar-
chaeology of death, 25-38.FITZPATRICK, A. P. 1997 Archaeological excavations on the route of the
A27 Westhampnett Bypass, West Sussex, 1992.Vol. 2. Wessex Archaeology.
FOSTER, J. 1993 "The identification of male and female graves
using grave goods", en Römerzeitliche Gräber als Quellen zu Religion, Bevölkerungstruktur und So-cialgeschichte. Mainz, 207-212.
FERNÁNDEZ, V., GARCÍA,M.1991 "El tratamiento informático de datos funerarios
cualitativos: Análisis de Correspondencias y algo-ritmo 1D3 de Quinlan", en Complutum 1: 123-131.
GÓMEZ RUÍZ, E., MARTÍN, D.2001 "Necrópolis de incineración; Arroyo Culebro. As-
pectos técnicos analíticos del interior de las urnas cinerarias", en Vida y muerte en Arroyo Culebro. Madrid: Museo Arqueológico Regional, 255-268.
HÄRKE, H. 1992 "Data types in burial analysis", en Prehistoric gra-
ves as a source of information, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 31-39.
1997 "The nature of burial data", en Burial & Society. The chronological and social analysis of archaeo-logical burial data. Aarhus, 19-27.
JENSEN, C. K., NIELSEN, K. H. 1997 "Burial data and correspondence analysis", en Bu-
rial & Society. The chronological and social analysis of archaeological burial data, 29-61.
JONES, R. 1993 "Rules for the living and the dead: funerary practi-
ses and social organisation", en Römerzeitliche Gräber als Quellen zu Religion, Bevölkerungs-truktur und Socialgeschichte, Mainz, 247-254.
MCKINLEY, J. I. 1989 "Cremations: expectations, methodologies and rea-
lities", en Burial Archaeology. Current research, methods and developments. BAR BS 211, 65-76.
2006 "Cremation... the cheap option?", en Social Archa-eology of funerary remains.. Oxford: Oxbow Bo-oks, 81-88.
PENEDO COBO, E. ET ALII.2001 "La necrópolis de incineración de la Primera Edad
del Hierro en el Arroyo Culebro (Leganes)", en Vida y muerte en Arroyo Culebro. Madrid: Museo Arqueológico Regional, 45-70.
2007 "Los yacimientos de Arroyo Culebro (Leganés, Madrid). Nuevos aportes para el estudio de la pro-tohistoria madrileña", en Cæsaraugusta, 78: 279-290.
SHENNAN, S.1992 Arqueología cuantitativa. Madrid: Crítica Arqueo-
logía.VV.AA.1991 "Aplicaciones informáticas en arqueología", en
Complutum, 1.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 373-380
LA CONCEPCIÓN DE LA INFANCIA EN LA ATENAS CLÁSICA: UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS TEXTOS Y LA ARQUEOLOGÍA
M. Carmen Rojo ArizaUniversitat de Barcelona; [email protected]ía Yubero GómezUniversitat de Barcelona; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo pretendemos llevar a cabo una aproximación al papel de la infancia en el contexto de la sociedad ateniense de época clásica. El análisis de la vida cotidiana de los niños nos muestra cómo fueron los procesos de socialización de la infancia. En otras palabras, la transmisión de los valores sociales e ideoló-gicos. Así pues, creemos que, a partir del una lectura crítica de las textos clásicos y aplicando la metodología de la arqueología de la infancia, podremos obtener una valiosa información sobre diversos aspectos de la vida cotidiana de los individuos infantiles: nacimiento, educación e instrucción, religiosidad, rituales funerarios y cultura material.
ABSTRACT
In this paper we try to carry out an approximation of the role of childhood in the context of classical Athenian society. The analysis of everyday life of children show how process of childhood socialization was. In other words, the transmission of social and ideological values. Thus, we believe that we can obtain a valua-ble information about several aspects of everyday life of children from a critical reading and putting the Ar-chaeology of childhood’s methodology into practise: birth, education and training, religiosity, death ritual and material culture.
Palabras Clave: Arqueología de la infancia. Atenas clásica. Iconografía infantil. Juguetes. Proceso de socia-lización.
Keywords: Archaeology of childhood. Classical Athens. Iconography of children. Toys. Process of social-ization.
1. Introducción.La presente comunicación es una aproximación
al papel de la infancia en la Atenas clásica. Así, el objetivo fundamental es mostrar la gran cantidad de información que podemos obtener a partir de una lectura crítica de las fuentes escritas y las eviden-cias arqueológicas.
Y además quisiéramos intentar romper con una visión de la infancia desamparada hasta la Ilustra-ción defendida por una historiografía tradicional que considera que hasta entonces las criaturas fue-ron una versión en miniatura de sus padres (CUNNINGHAM 1987: 1197-1199; HIGONNET 1998; ÀRIES 1987). Porque, sin duda, los niños y las niñas estarían lejos de haber sido continuamente expues-tos [...] a la muerte violenta, el abandono, los gol-pes, el terror y los abusos sexuales (MAUSE 1982: 15).
Este trabajo se centra, pues, en diversos aspec-tos de la historia de la vida cotidiana (educación e instrucción y cultura material) y de las mentalida-
des (concepción de la infancia en la Atenas clásica), para así demostrar que la infancia es un proceso de socialización, que varía en función de los grupos humanos, y que esto no necesariamente implica que la infancia fuera un grupo social margi-nado por los adultos en el pasado, y que su relación se fundamentara por la indiferencia.
2. Arqueología e infancia.La arqueología de la infancia es una corriente
que surge en los noventa a partir de la teoría de gé-nero (BAKER 1997: 184; LILLEHAMMER 2000: 17). Estos autores consideran que es posible supe-rar la “ausencia” de la infancia en el registro arque-ológi-co y reconstruir sus actividades en el pasado. Así, desde su punto de vista, nos encontramos con una “invisibilidad” enmascarada (SOFAER DEVE-RENSKI 1997: 193). Lo que la arqueología de la infancia propone es analizar el proceso de sociali-zación a partir de los objetos y con ello mostrar como las criaturas se integraban paulatinamente en el mundo de los adultos, y consecuentemente a sus
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
374M. CARMEN ROJO ARIZA – MARÍA YUBERO GÓMEZ
roles so-cioeconómicos y de género (SOFAER DE-VERENSKI 2000: 12). La cultura material permiti-ría el análisis de cómo tuvo lugar este proceso.
En resumen, dada la riqueza de cultura material griega, son muchas las fuentes de las que dispone-mos para estudiar el modus vivendi de las criaturas en este periodo histórico: vasos cerámicos, figuritas de terracota, estela votivas y funerarias, epitafios,... Un análisis iconográfico crítico, como el que había hecho la arqueología de género (REEDER 1995; LEWIS 2002) que no sólo es posible mostrar la pre-sencia de los niños y las niñas en este tipo de fuen-tes, sino también hacer una arqueología de la infan-cia.
2.1. Los objetos característicos de los niños y las niñas.
Los juguetes son probablemente los objetos más característicos de los niños y las niñas. La mayoría no se han conservado, porque estarían fabricadas de materiales peribles, como la madera o la tela. Aun-que se han documentado las de metal y las de terra-cota. Es más raro encontrar en otro tipo de materia-les, como hueso, vidrio y bronce.
Los juguetes más comunes estaban hechos de cerámica o de terracota, y acostumbraban a ser fi-guritas antropomorfas o pequeñas cerámicas hechas a mano. Además de de ésta también tenemos que destacar el uso de las muñecas (Fig. 1), las tabas, las pelotas (usualmente hecha con retales de tela o de piel cosidos y rellenos de crin de caballo), los aros, los yo-yo, las peonzas (Fig. 2), los sonajeros y los muñecos artículos, siendo mucho menos fre-cuentes estos últimos.
Fig.: 1. Muñeca corintia articulada de terracota del siglo V ANE, Museum of Art (New York), Rogers Fundation (NEILS y OAKLEY 2003: 15).
El juguete, como el juego, no es sólo un ele-mento de diversión, sino que muchas veces consti-tuye una imitación de los comportamientos adultos.
Por lo tanto, son un medio de socialización. Jugar formaría parte de este proceso de inculcar a las criaturas cuales son los valores psicológicos y so-ciales correctos (A. KAMP 2001: 19). A partir del juego se inculcan unos roles determinados según el sexo y la posición social, aunque también sirve para enseñar a resolver los problemas en unos mo-mentos determinados. Es muy probable que los jue-gos destinados a los niños tuvieran un carácter ri-tual, simbólico y político (A. KAMP 2001: 19).
Fig.: 2. Peonza beocia de terracota corintia del siglo IV ANE, Museum of Fine Arts (Boston), Henry Lillie Pierce Fundation (NEILS y OAKLEY 2003: 271).
Tenemos constancia de diferentes juegos de imitación, habilidad, broma o relacionados con las pelotas gracias a las representación en las cerámi-cas, en las esculturas y los bajos relieves (SEGURA y CUENCA 2007: 72), y a los paralelismos que pode-mos establecer con el mundo romano.
En los enterramientos infantiles del Kerameikos se han encontrado ajuares compuestos fundamen-talmente por juguetes, y por pequeños vasos cerá-micos y estelas funerarias que nos muestran los jue-gos y actividades diarias de los niños (HOUBY NIELSEN 2000: 15). También han aparecido asocia-dos a los individuos infantiles animales pequeños (perros, cabritas, pájaros,...) (OACKLEY 2003: 176) . Es más, en numerosas estelas las criaturas aparecen jugando con cachorros, por lo que podríamos con-siderar a estos animales como una parte más de los “juguetes” de los niños.
Los juguetes acompañaban a los niños y a las niñas durante toda su infancia: cuando nacían reci-bían los regalos que se llamaban dôra optéria (de primera vista) y el día que les ponían su nombre también, así como por su cumpleaños (SEGURA y CUENCA 2007: 80). Ahora bien, cuando se convertí-an en adultos, en el caso de los chicos cuando in-gresaban en las fratrías, hacia los 17 años, y en el de las chicas, justo ante de casarse, más o menos a los 14 años, abandonaban los juguetes. De hecho, normalmente, el día anterior a su matrimonio, las jóvenes ofrecían sus juguetes a la diosa Artemisa.
375LA CONCEPCIÓN DE LA INFANCIA EN LA ATENAS CLÁSICA:
UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS TEXTOS Y LA ARQUEOLOGÍA
Existían también otros objetos que no eran pro-piamente juguetes, pero que la investigación ha vinculado con la infancia. Estamos refiriéndonos a las cerámicas pequeñas que son una miniatura de las de los “mayores” (Fig. 3), las piezas de orfebre-ría para niños, los biberones y la sella cacatoria. Todos estos elementos estaban estrechamente rela-cionado con la vida cotidiana de las criaturas.
Existían también otros objetos que no eran pro-piamente juguetes, pero que la investigación ha vinculado con la infancia. Estamos refiriéndonos a las cerámicas pequeñas que son una miniatura de las de los “mayores” (Fig. 3), las piezas de orfebre-ría para niños, los biberones y la sella cacatoria. Todos estos elementos estaban estrechamente rela-cionado con la vida cotidiana de las criaturas.
Fig.: 4. Representación de una sella cacatoria en una vaso cerámico del siglo IV ANE, The British Museum (Lon-don) (NEILS y OAKLEY 2003:240).
Entre estos últimos objetos queremos poner un énfasis especial en la sella cacatoria. Se trata de una pieza cerámica de figuras negras que encontra-mos tanto en contextos arqueológicos, como en el Ágora de Atenas (LYNCH y PAPADOULOS 2006: 2), como representada en los vasos áticos. Se trata de una especie de sillita con un agujero en la parte frontal para las piernas del niño. También tenía un agujero en el centro del asiento que facilitaría la ex-
pulsión de los excrementos de los niños, y dos agu-jeros más para facilitar su limpieza (Fig. 4) (Fig. 5) (LYNCH y PAPADOULOS 2006: 5). La parte exterior es-taba decorada con motivos florales y animales mi-tológicos. Este objeto destinado a los niños de entre uno y dos años seguramente sería un elemento de lujo asociado a las familias aristocráticas.
Fig.: 5. Niño en una sella cacatoria (LYNCH y PAPADOULOUS 2006:23).
Y también queremos destacar especialmente los choes (Fig. 6). Se trata de unas “jarras”, como su nombre indica, pero de tamaño reducido (como mucho miden unos veinte centímetros), que se en-tregaban a los niños y las niñas mayores de tres años el segundo día de las Anthesteria (festividad dedicada a Dionisio), que recibía precisamente este mismo nombre (DILLON 2001: 152; NEILS 2003: 145). El choes aparece siempre asociado en contex-tos funerarios infantiles (GOLDEN 1990: 42), proba-blemente porque era una manera de iniciar a las criaturas en el consumo del vino.
Fig.3: Objetos procedentes de una tumba infantil. Podemos ver juguetes y miniaturizaciones de piezas más grandes, siglo IV ANE, The Newark Art Museum (Newark), Eugene Schaefer Collection (Neils y Oakley 2003:176).
376M. CARMEN ROJO ARIZA – MARÍA YUBERO GÓMEZ
Es tal la importancia de este ritual para los ni-ños y las niñas que su edad se contaría por “jarras”: ¿Pequeña? Ya es algo crecidita. ¿Cuántos años tiene? ¿Tres jarros o cuatro? (Aristófanes, Las Tesmoforias, 746-747). Además, en los choes apa-recen representadas las actividades más comunes de los niños y las niñas de la época: los juegos, sus mascotas, su aprendizaje,... Un análisis iconográfi-co detallado de estas escenas nos permitiría saber desde que tipo de juguetes tenían las criaturas (pe-lotas, bastones, ruedas, carros) hasta que mascotas fueran las más comunes (pájaros, patos, gansos, ca-britas, perros, conejos).
Fig.:6. Choes con una niña y dos niños jugando con un perro, 400 ANE, Museo del Ágora de Atenas (NEILS y OACKLEY 2003: 147).
Así pues, podemos afirmar que existen un obje-tos propios de los niños: realizados por y para ellos, que imitan el mundo que les rodean y, sobre todo, tenían una finalidad socializadora. Estos objetos, pues, nos evidencian que existe una cultura mate-rial infantil diferenciada de la del mundo adulto.
3. Características y atributos de la infancia en los textos y la arqueología.
Los textos clásicos reflejan fielmente que visión sobre la infancia tenía la sociedad de la época, aun-que también es cierto que los niños y las niñas apa-recen citados puntualmente en las fuentes escritas. De todas formas, esto no tiene que suponer un obs-táculo a la hora de determinar las principales carac-terísticas atribuidas a la infancia.
En primer lugar, hemos visto que la infancia es aquel periodo en que los niños y las niñas se van integrando paulatinamente en el mundo de los adul-tos. Este proceso depende más de los patrones cul-turales y socioeconómicos de las sociedad que del propio desarrollo físico de los individuos. Para la antigua Grecia se ha aceptado la siguiente clasifica-ción: brephos, recién nacidos, o también se deno-mina con este término al feto; paidion, niños/as de pecho (0-1 años); paidarion, niños/as que están aprendiendo a caminar (1-2 a 3 años) y país (3 a 13-14 años, en el caso de las niñas, y 3-17 en el de los niños) (GOLDEN 1990: 15). Para algunos autores (BEAUMONT 2000: 39) también se debe incluir la ephebeia [adolescencia], refiriéndose a la etapa in-
mediatamente anterior al matrimonio en el caso de la niñas, y a los últimos años de la infancia de los niños (13-17 años), época en que paulatinamente se integrarían en las actividades de la polis.
La mayoría de autores clásicos coinciden en se-ñalar la inferioridad de las criaturas, porque no dis-ponen de las cualidades físicas de los adultos: ma-durez física, fuerza, desarrollo intelectual y moral (GOLDEN 1990: 3, 5). Para entender esta concepción de la infancia convendría tener en cuenta la menta-lidad patriarcal de la sociedad ateniense de época clásica. Por lo tanto, los niños y las niñas no tendrí-an ningún valor, porqué se les consideraba en fun-ción de los atributos que caracterizaban al grupo dominante: los politai [ciudadano]. En Agamenón, el coro de ancianos lamenta tener “poca fuerza” y que esta es “tan débil como la de un niño” (Esquilo, Agamenón, 75-76).
En cuanto al aspecto intelectual, los niños y las niñas no tenían sentido común ni memorial. Platón y Aristóteles no dudaron en considerarlos tontos, caprichosos, charlatanes y fáciles de manipular (GOLDEN 1990:7). Los niños eran incapaces de tener el mismo nivel de razonamiento de un adulto, y por este motivo eran vistos como seres inferiores. En efecto, los niños no pueden adquirir conocimiento ni juzgar sobre las sensaciones de la misma mane-ra que los mayores, pero hay mucha inquietud y movimiento en ellos (Aristóteles, Física, 7, 248a).
Platón los considera miedosos y fáciles de en-gañar: Empousa, Gello, Gorgo, Lamia, Mormo,... son sólo algunos de los monstruos utilizados por los padres para asustarlos (GOLDEN 1990: 6). Platón recogió esta práctica en su obra República, y evi-denciaba esta creencia de que los niños son cobar-des: Y que no nos pretendan engañar con muchas falsedades similares, ni que las madres, convenci-das por estos poetas, asusten a sus hijos contándo-les indebidamente mitos según los cuales ciertos dioses rondan de noche, con apariencias semejan-tes a las de muchos extranjeros de las más diversas regiones, para no blasfemar contra los dioses y hacer a la vez a sus hijos más cobardes (Platón, República, 2, 381e).
Sin embargo, esta percepción “negativa” de la infancia tendríamos que matizarla. Es verdad que los niños y las niños son considerados seres inferio-res como las mujeres, los esclavos y los animales (Platón, Leyes, 4, 710a), pero los niños, a diferen-cia de los anteriores, tenían un valor como futuros politai [ciudadanos]: simbolizaban los deseos y las esperanzas no realizadas, aquello que no es, pero puede ser aún: Puesto que el niño es imperfecto, es evidente que su virtud no es en relación con su ser actual, sino en relación a su madurez y su guía (Aristóteles, Política, 1, 1260a14).
377LA CONCEPCIÓN DE LA INFANCIA EN LA ATENAS CLÁSICA:
UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS TEXTOS Y LA ARQUEOLOGÍA
Además, la gran mayoría de autores clásicos destacaban entre sus características “positivas”, tanto de niños como de niñas, su dulzura y ternura (GOLDEN 1990: 8). Tenían un buen olor y su cuerpo era frágil y, al mismo tiempo, suave, tierno,... esta percepción de la infancia como epitome de la deli-cadeza y la dulzura es precisamente la que ha llega-do hasta nuestros días. De hecho, se trataría de un concepto muy vinculado a la idea de debilidad, pero sin la fuerte carga peyorativa de éste: -¿Y no sabes que el comienzo es en toda tarea de suma importancia, sobre todo para alguien que sea jo-ven y tierno? Porque, más que en cualquier otro momento, es entonces moldeado y marcado con el sello que se quiere estampar a cada uno (Platón, República, 2,377b).
Las representaciones de la infancia en el arte reflejan esta visión de la delicadeza y la ternura de los niños pequeños. Es más, es precisamente esta característica la que inspiraría un sentimiento de protección: cuanto más pequeño es el niño o la niña representado, tanto más precioso y bonito será éste o ésta (BEAUMONT 2003: 79). Es una tendencia que se acentuó a medida que avanzaba el tiempo (Fig. 7), culminando en el período helenístico con las re-presentaciones de bebés regordetes que juegan des-nudos con animalillos pequeños como gansos, ocas, cachorros de perro,....
Fig.: 7. Niño atrapando una oca, copia romana del original helenística de la tercera mitad del siglo III ANE, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek (Munich) (BEAUMONT 2003:175).
Así, los niños son temperamentales, tontos, dé-biles, pero, al mismo tiempo, inspiran un senti-miento de ternura por su dulzura, delicadez, ino-cencia, sinceridad,... reuniendo una serie de atribu-tos que les hacen ser queridos. Por ejemplo, según Jenofonte, cuando Ciro, rey de Persia, era pequeño fue un simpático crío muy charlatán, amoroso y ju-
guetón como cachorro de perro (Jenofonte, Cirope-dia, 1, 4, 3-4).
Resulta evidente, pues, que en la Atenas clási-cas los niños y las niñas fueron juzgados en fun-ción de los atributos y características de los adultos, concretamente de los varones adultos ciudadanos o politai, y de ahí esa visión “negativa” que observa-mos en los textos clásicos, pero, al mismo tiempo, los niños y las niñas formaban parte de la comuni-dad, e inspiraban un sentimiento de ternura y pro-tección, puesto que, como afirmaban los propios autores griegos, representaban el futuro de la polis, y en consecuencia su continuidad.
4. La socialización de la infancia.La infancia constituye una etapa de socializa-
ción, de integración paulatina en el mundo de los adultos. Ya hemos indicado que este proceso se lle-vaba a cabo a partir del juego, porque se imitarían la vida y las actividades de los adultos. Por ejem-plo, en la comedia Las avispas, de Aristófanes, los niños juegan a “jueces” (Aristófanes, Las Avispas, 135-170), y seguramente practicaban también di-versos “trabajos” (SEGURA y CUENCA 2007: 73). Y las niñas solían jugar con muñecas y animales, se-guramente como una forma de inculcarles sus futu-ras tareas de cuidadoras de la familia (Fig. 8). Exis-tían, sin embargo, otras formas de socialización menos lúdicas como la educación y la instrucción.
Fig.: 8. Tumba de Meliso, estela funeraria de mármol, ca. 340 ANE, Harvard University Art Museums (Cambridge) (NEILS y OAKLEY 2003:1)
4.1. Educación e instrucción.La educación era un privilegio de las clases
acomodadas de la Atenas clásica. Ahora bien, para algunos autores (BORRAS LLOP 2003: 156-157), con-vendría estudiar también aquella educación con un fin más utilitarista, la de ganarse la vida, o en el caso de las niñas griegas con el objetivo de asumir su futuro rol de esposa y madre.
378M. CARMEN ROJO ARIZA – MARÍA YUBERO GÓMEZ
En este sentido, consideramos que no sólo de-bemos estudiar la educación de los niños atenienses de clase acomodadas, sino también que habilidades y conocimientos se consideraba que debían apren-der las niñas atenienses o bien las criaturas de cla-ses populares.
Las familias acomodadas atenienses enviaban a sus hijos a la escuela cuando tenían unos seis años, hasta entonces niños y niñas se habían criado junto (Platón, Leyes 7,794c). Observaríamos una segre-gación entre ambos sexos a partir de este momento: los niños empezarían a formar parte del mundo de los politai [ciudadanos] y las niñas continuaban su existencia en el seno del oikos. A partir de las fuen-tes clásicas (Platón, Leyes, 7,810a) y la iconografía (Fig. 9) podemos determinar que los niños aprendí-an a leer y escribir primero, y hacia los trece años a tocar la lira. Además, esta educación se dividía en dos fases: la primera, de los 7 años hasta la puber-tad, hacia los 14 años, y la segunda hasta los 21 años (Aristóteles, Política, 7, 1337a16).
Fig.: 9. Escenas escolares en un kylix de figuras rojas ati-co, firmado por Douris, ca. 490-480 ANE, Staatliche Muse-en (Berlin) (BEAUMONT, 2003:66).
Algunas familias contrataban un paidagogos, que podía ser un esclavo con formación intelectual de la propia familia (GOLDEN 1990:149). Su función principal era enseñar a los niños, pero no conoce-mos con exactitud cuáles fueron sus funciones, pero sí que eran menospreciados por sus alumnos: Resulta raro [...], que uno que es libre sea gober-nado por un esclavo (Platón, Lisias, 208c). De he-cho, no era estrictamente necesarios que tuviera ha-bilidades específicas para desarrollar su tarea, y, a menudo, eran esclavos viejos y, por tanto, demasia-do viejos para realizar trabajos más extenuantes (GOLDEN 1990:148).
Era un sistema educativo no reglado por el Es-tado, aunque la mayoría de los hijos de ciudadanos, con cierto poder adquisitivo, asistían al colegio. El contenido curricular estaba dividido en tres ámbi-tos: lectura y escritura (grammata), educación físi-ca (gymnastike), y música y poesía lírica (mousike), y a veces se añadían también el dibujo y la pintura (GOLDEN 1990:62). Estas materias las impartían los maestros profesionales (didaskalias).
Esta educación tenía como objetivo formar a politai. De ahí, por ejemplo, la importancia de la formación física (Platón, Protagoras, 326c) si tene-mos en cuenta las siguientes premisas: el carácter militar del Estado ateniense de base ciudadana y la importancia de las competiciones en las celebracio-nes religiosas (el pentathlon, por ejemplo).
El análisis de los ostrakon nos muestra que la gran mayoría de la población era analfabeta (BLÁZQUEZ et alii 1999: 429), aunque esto no nece-sariamente implicase una ausencia de educación como han defendido muchos autores (BARROW 1976: 47). A nuestro modo de ver resulta evidente que los hijos de campesinos y artesanos recibían una serie de conocimientos y habilidades desde la infancia que les permitiría desarrollar un trabajo (Lisias, Discursos, 20, 11-12). Consideramos que los niños eran una pieza importante en las economí-as de la antigüedad precisamente por la creencia de que era necesario “aprender trabajando”. No seria extraño, pues, que los hijos de los campesinos fue-ran a buscar agua, retiraran las piedras, limpiaran la casa, cuidaran de sus hermanos pequeños, realiza-ran pequeños encargos,... una serie de tareas que ayudaban a que aprendieran el oficio, en este caso, de campesino.
De una manera similar debiéramos entender la educación de las niñas. Algunos autores (BARROW 1976: 32) niegan la existencia de una “educación femenina”, pero, al mismo tiempo, las mismas fuentes griegas nos hablan de la importancia de la mujer en la administración del oikos (Jenofonte, Económico, 7, 238-239). Es difícil negar la impor-tancia de este trabajo de la mujer, más complicado de lo que pudiera parecer a priori, cuando la propia literatura griega nos ha transmitido la idea de que era inconcebible que un oikos funcionará sin la ad-ministración femenina: LISISTRATA. Y, ¿por qué te parece chocante? ¿No somos nosotras las que os administramos todo lo de la casa? (Aristófanes, Lisistrata, 495).
Las niñas llegaban al matrimonio conociendo cada aspecto de la administración del oikos: desde la producción de la comida hasta el tejido (Fig. 10), aunque también es cierto que las mujeres de clase acomodad no tenían que realizar las tareas más pe-sadas, pero sí repartir el trabajo entre los esclavos. En un poema de Erina de Cos, del siglo IV, titulado El Huso, ésta nos describe como jugaba con su amiga Baucis, mientras su madre repartía la lana para hilar entre los esclavos: De niñas, siempre a vueltas con las muñecas en el cuarto, jugando, despreocupadas, a las novias. Y al alba la madre que repartía lana entre las criadas que la trabaja-ban; venia ella a pedirte ayuda con la salazón (vid. Traducción de Alberto Bernabé Pajares y Helena
379LA CONCEPCIÓN DE LA INFANCIA EN LA ATENAS CLÁSICA:
UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS TEXTOS Y LA ARQUEOLOGÍA
Rodriguéz Somolinos. Madrid. Ediciones Clásicas, 1994) Esto nos indica que las muchachas griegas aprendían desde la más tierna infancia a realizar las tareas domésticas.
Fig.: 10. Mujer enseñando a una niña a cocinar, tanagrina beocia, ca. V ANE, Museom of Fine Arts (Boston) (FOLEY 2003:112).
Algunas imágenes nos insinúan que es posible que las hijas de las familias acomodadas recibieran una educación similar a las de los jóvenes, es decir, en algunos vasos cerámicos aparecen jóvenes acompañadas por una “esclava” en una actitud muy similar a la del paidagogos (Fig. 11), y tampoco debemos olvidar que Safo, Erina de Cos, entre otras poetisas femeninas, no sólo sabían escribir sino realizaban composiciones líricas de gran cali-dad, a juzgar por la fragmentaria obra que nos ha llegado. Sin embargo, algunos autores (NEILS i OAKLEY 2003:243) consideran que estas escenas son una parodia y que estas mujeres serían hetairai [cortesanas]. Nosotras consideramos que probable-mente una minoría de las hijas de familias acomo-dadas “no sólo hilaron lana” y quizás algunas de estas escenas reflejan como pudo haber sido la edu-cación de poetisas como Safo y otras escritoras que permanecen olvidadas.
Fig.: 11. Jóvenes yendo a la escuela (¿?), kylix ática de fi-guras rojas, atribuida al pintor de Bolonia, ca. 420 ANE, The Metropolitan Museum of Art (New York) (NEILS y OAKLEY 2003:248).
En resumen, literatura y arqueología nos mues-tran la relación de la educación y la instrucción con el futuro rol económico y de género que las criatu-ras tendrían que desarrollar siendo adultos.
5. Conclusiones.Por último, consideramos que el siguiente tra-
bajo nos muestra la infancia a través del estudio de los contextos arqueológicos y de las fuentes clási-cas. Se trata de una difícil interpretación histórica que sólo podemos realizar de este modo, dada la escasez de referencias en las obras clásicas.
A partir del estudio que hemos realizado, en-tendemos que el patriarcado excluye de igual forma a mujeres y criaturas. La propia disciplina de estu-dio recoge muchos de estos prejuicios. Desde nues-tra perspectiva, creemos que esta “invisibilidad” es-taría explicada por dos motivos: uno cultural, de género, ya que los niños/as están muy vinculados al mundo femenino y doméstico, universo que para los propios contemporáneos carecía de importan-cia; y otro que sería más económico, ya que estos individuos no eran sujetos productores y su visibili-dad dependería de los autores.
En conclusión, el estudio de la infancia, como ya hemos ido apuntando, significa analizar el pro-ceso de socialización y asignación de roles de gé-nero de niños/as y reconocer su papel dentro de la sociedad.
6. Agradecimientos.Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento
por el interés en la temática y los consejos dados a M. Dolors Molas Fonts, a Manuel Sánchez-Elipe Lorente por su disposición a facilitarnos bibliogra-fía; y también a Tania Polonio Alamino, a Laia Font Valentín y el resto de compañeros y compañe-ras por “haber” sufrido a los niños y las niñas grie-gos a lo largo de la elaboración de esta comunica-ción. Muchas gracias a todos ellos por su paciencia.
7. Bibliografía.ARIÈS, P.1987 El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen.
Madrid: Editorial Taurus. BAKER, M. 1997 "Invisibility as a symptom of gender categories in
archaeology", en MOORE, J.; SCOTT, E. (eds.): Invisible People and their Processes: Writing Gen-der and Childhood into European Archaeology. London: Leicester University Press. 183-191.
BARROW, R.1976 Greek and Roman education. London: Bristol
Classical Press. BEAUMONT, L.2000 "The social status and artistic presentation of “ado-
lescence” in fifth century Athens", en SOFAER DEREVERENSKI, J (dir.): Children and material culture. London: Routledge Press. 3-16.
2003 "The changing face of childhood", en NEILS, J.; OACKLEY, J.A. (eds.): Coming of Age in Ancient Greece: Images of Childhood from the Classical Past. New Haven and London: Yale University
380M. CARMEN ROJO ARIZA – MARÍA YUBERO GÓMEZ
Press.. 39-50.BLAZQUES, J. M. et alii. 1999 Historia de Grecia antigua. Barcelona: Editorial
Cátedra. BORRAS LLOP, J. M.2003 "Aprender trabajando. La actividad de niñas y ni-
ños en tierra de regadío (La Vega del Tajuña a co-mienzos del siglo XX)", en C. SARASUA; L. GÁLVER (eds.): Mujeres y Hombres en los merca-dos de trabajo. ¿Privilegios o eficiencia. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante. 157-186.
CUNNINGHAM, H.1998 "Histories of Childhood", en The American Histo-
rical Review, Vol. 103 (Nº 4): 1195-1208. DILLON, M. 2001 Girls and women in classical greek religion. Lon-
don: Routledge Press. FOLEY, H.2003 "Mothers and children” , en NEILS, J.; OACK-
LEY, J.A. (eds.): Coming of Age in Ancient Gree-ce: Images of Childhood from the Classical Past. New Haven and London: Yale University Press. 113-138.
GOLDEN, M.1990 Children and Childhood in Classical Athens. Bal-
timore: John Hopkins University Press. 2003 "Childhood in Ancient Greece” en NEILS, J.;
OACKLEY, J.A. (eds.): Coming of Age in Ancient Greece: Images of Childhood from the Classical Past. New Haven and London: Yale University Press. 13-32.
HAMMOND, G.; HAMMOND, N.1981 "Child’s Play: A Distorting Factor in Achaeologi-
cal Distribution", en American Antiquity 46 (3): 634-636.
HIGONNET, A.1998 Pictures of innocence: the history and crisis of
ideal childhood. London: Thames and Hudson Press.
HOUBY NIELSEN, S.2000 "Child burial in Ancient Athens", en SOFAER DE-
REVERENSKI, J (dir.): Children and material culture. London: Routledge Press. 151-166.
A. KAMP, K.2001 "Where Have All the Children Gone?: The Archae-
ology of Childhood", en Journal of Archaeological Method and Theory, Vol. 8 (Nº 1): 1-34.
LEWIS, S.2002 The Athenian woman. An iconographic handbo-
ok. New York: Routledge Press. LILLEHAMMER, g. 2000 "The world of children", en SOFAER DEVE-
RENSKI, J (dir.): Children and material culture. London: Routledge Press.. 17-26.
LYNCH, K. M.; PAPADOULOUS, J2006 "Sella Cacatoria: A study of the potty in Archaic
and Classical Athens", en Hesperia, Nº 75: 1-32. MAUSE, L. De 1982 Historia de la infancia. Madrid: Editorial Alianza. MOLAS, D.2005 "La violencia simbólica en el matrimonio ateniense
de época clásica", en VV. AA: Seminario Interna-cional contra la violencia de género: Amores que matan. Castelló de la Plana: Fundación Isonomía. Universitat Jaume I, publicació on line http://www.uji.es/bin/publ/edicions/eopali.pdf..
NEILS, J.2003 "Children and Greek religion", en NEILS, J.;
OACKLEY, J.A. (eds.): Coming of Age in Ancient Greece: Images of Childhood from the Classical Past. New Haven and London: Yale University Press. 139-162.
NEILS, J.; OACKLEY, J. A. 2003 Coming of Age in Ancient Greece: Images of
Childhood from the Classical Past. New Haven and London: Yale University Press.
OAKLEY, J. A.2003 "Children and Death", en NEILS, J.; OACKLEY,
J.A. (eds.): Coming of Age in Ancient Greece: Ima-ges of Childhood from the Classical Past. New Ha-ven and London: Yale University Press.. 113-132.
REEDER, B.1995 Pandora: Women in Classical Greece. Baltimore:
Princeton University Press. SEGURA, S.; CUENCA, M. 2007 El ocio en la Grecia Clasica. Deusto: Universidad
de Deusto.SOFAER DEVERENSKI, J. 1997 "Engendering children, engendering archaeology",
en MOORE, J.; SCOTT, E. (eds.): Invisible People and their Processes: Writing Gender and Childho-od Into European Archaeology. London: Leicester University Press.. 192-202.
2000 "Material culture shock. Confronting expectecta-tions in the material culture of children", en SO-FAER DEVERENSKI, J (dir.): Children and mate-rial culture. London: Routledge Press. 3-16.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 381-388
ARQUITECTURA DOMÉSTICA TARDOANDALUSÍ Y MORISCA: APROXIMA-CIÓN AL MODELO DE FAMILIA Y A SU PLASMACIÓN EN LA ARQUITECTU-
RA Y EL URBANISMO DE LOS SIGLOS XIII AL XVI
Alejandro Pérez OrdóñezEscuela de Estudios Árabes (CSIC, Granada)Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)[email protected]
RESUMEN
Pretendemos con esta investigación intentar una aproximación al estudio antropológico del modelo de familia andalusí -especialmente entre los siglos XIII y XVI-, para realizar la conexión entre el conocimien-to de estos grupos humanos y la plasmación de sus características en el marco físico de las viviendas que ocu-paban. Partimos de la hipótesis, ya formulada, de que las viviendas tardoandalusíes acogerían, al menos en este momento histórico, a familias nucleares que están relacionadas con las que ocupan las viviendas ad-ya-centes conformando de este modo el espacio urbano que habita la familia extensa. Es decir, la localización de todos los grupos que forman dicha familia extensa se produce en viviendas adyacentes formando manza-nas y barrios. Así, trataremos de aplicar el conocimiento que alcancemos sobre el modelo familiar andalusí a su plasmación física en los espacios domésticos y a su vez en la estructura de la ciudad.
ABSTRACT
The object of this research is to propose an anthropological approach to the study of the Andalusi family, especially between the thirteenth and sixteenth centuries. I will try to connect knowledge about these human groups with the physical context of the domestic architecture that they occupied. My point of departure is the hypothesis, already formulated, that late Andalusi housing was inhabited by nuclear families. These families would have been related to those that occupied adjacent houses. This, consequently, produced urban space for the extended family. In other words, nuclear groups that composed the extended family were located in adjoining structures that formed blocks and quarters. I intend to apply anthropological knowledge about the Andalusi family to its physical form in domestic space and, simultaneously, in the structure of the city.
Palabras Clave: Arquitectura doméstica. Arquitectura andalusí. Arquitectura morisca. Urbanismo andalusí. Familia andalusí.
Keywords: Domestic Architecture. Andalusi Architecture. Morisco Architecture. Andalusi Urbanism. An-dalusi Family.
1. La vivienda andalusí. Aproximación tipo-lógica: casa-bloque y casa-patio
Tradicionalmente se ha venido considerando el modelo de casa-patio como el paradigmático de la cultura andalusí o incluso de la islámica en general, cuando la realidad es mucho más compleja. La casa de patio central no es el único tipo en tierras del Is-lam, y también se ha dado en otras culturas, si bien sí que es cierto que es el más frecuente y el que po-demos considerar más característico de este ámbito geohistórico. Se trata de viviendas vueltas hacia su interior y aisladas del exterior, relativamente her-méticas con respecto a los lugares públicos. Se or-ganizan en torno a un espacio central a cielo abierto que constituye su núcleo principal (wast al-dar): el patio. A él se abren todas las habitaciones y depen-dencias para obtener la iluminación y la ventilación necesarias y en él se desarrolla la mayor parte de la actividad cotidiana de las familias. Este aspecto viene refrendado incluso desde un punto de vista fi-lológico, puesto que la denominación habitual en
lengua árabe para referirse a este elemento, wast al-dar, viene a significar literalmente “centro de la casa”, con un sentido claro de núcleo principal de la vida de la familia musulmana, en torno al cual se disponen estancias con diversas funciones, todas las cuales convergen en este espacio central.
La endogamia derivada de la estructura social patrilineal, así como la concepción del honor fami-liar (‘ird), característica de la sociedad árabe, hacen de la mujer el centro de lo sagrado (haram), que ha de ser cuidadosamente preservado de los extraños. Las coerciones sobre la mujer destinadas a evitar los riesgos de promiscuidad y, en consecuencia, del intercambio o la cesión de mujeres a grupos de li-naje diferente, son especialmente gravosas en el me-dio urbano. En consecuencia, la vivienda ciuda-dana, receptáculo de la mujer y, con ella, del honor familiar, se convierte en un edificio cerrado con el fin de evitar cualquier tipo de contacto indiscreto con el exterior, y en este punto cumplirán un papel
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
382ALEJANDRO PÉREZ ORDÓÑEZ
fundamental los zaguanes (ustuwan) que, mediante el acceso acodado, impedirán la visión directa del interior de la casa desde la calle, resguardando la intimidad familiar. En este sentido, la vivienda ur-bana andalusí en nada se diferencia de la del Orien-te islámico, por lo que no parece razonable suponer que el modelo familiar fuera distinto.
La civilización islámica había surgido a co-mienzos del siglo VII en la península Arábiga a partir de tribus árabes con distintos modos de vida, siendo unas de ellas grupos nómadas que habitaban en tiendas de campaña, y otras comunidades seden-tarias que habitaban en casas de diversos tipos, en-tre ellos el de la casa-patio. Tuvo una rápida expan-sión geográfica ya desde sus inicios, y entró en con-tacto con las culturas bizantina en occidente y persa sasánida en oriente. La nueva cultura islámica se extendió por un ámbito geográfico vasto y varia-do, tanto desde el punto de vista físico como desde el humano (ORIHUELA, 2007: 299-300), razón por la cual parecería difícil a priori que la uniformi-dad religiosa pudiera llegar a trascender a un medio tan ligado al clima, a los recursos naturales de cada región e incluso a las tradiciones precedentes, como es el de la arquitectura doméstica. Sin embar-go, desde sus inicios el Islam no quedó limitado a aportar una nueva orientación religiosa a los pue-blos conquistados, no fue meramente una creencia religiosa que se sumó a las culturas que la adopta-ron sin mayor novedad, muy al contrario, se con-virtió en una fuerza civilizadora que los transformó profundamente, desde el principal vehículo de cul-tura, la lengua, hasta la organización social. De esta manera se generaron y difundieron por toda la ex-tensión de Dar al-Islam unas actitudes típicamente musulmanas ante la arquitectura residencial, de tal modo que similares necesidades y condicionantes dieron lugar a respuestas y soluciones análogas. Por esa razón, un modelo residencial preexistente que se adaptaba mejor que ningún otro a las necesi-dades y a las condiciones climáticas predominantes en el mundo islámico, la casa con patio central, al-canzó una expansión y un desarrollo hasta entonces inusitado.
Es conveniente resaltar que este modelo domés-tico no es el único, como ya se ha dicho, que se da en el ámbito islámico y, de hecho, en determinadas regiones es prácticamente inexistente. El clima en ciertos casos puede constituir un factor condicio-nante más poderoso que las exigencias culturales; así por ejemplo, el frío y las precipitaciones excesi-vas en las regiones con este tipo de clima limitan las actividades al aire libre y hacen del patio un ele-mento inútil e incómodo. Es por ello que los musul-manes que habitan los Balcanes, las riberas del Mar Caspio y el Norte de Irán ocupan viviendas cerra-das. También por razones climáticas, defensivas y,
en muchos casos, por la simple pervivencia de otras tradiciones arquitectónicas, el modelo más extendi-do por los Balcanes, el Yemen, Afganistán, Pakis-tán y las regiones bereberes del Magreb, es la casa-torre, desprovista de patio y abierta al exterior me-diante troneras elevadas, celosías, ajimeces o vi-drieras, elementos que permiten conseguir ventila-ción y luz sin perder intimidad.
No obstante, a pesar de éstas y otras excepcio-nes, la casa con patio central es la más característi-ca del mundo islámico, especialmente en el medio urbano. En realidad, este tipo de vivienda se re-monta al Egipto faraónico y a la Mesopotamia su-meria y estuvo presente, a partir de entonces, en las grandes civilizaciones mediterráneas; a él respon-den la casa helenística y la domus romana. Así pues, la casa-patio islámica es heredera de todas ellas, y su presencia se generalizó en la mayor parte de los territorios islamizados (ORIHUELA, 2007: 299-300). El patio facilita la aireación y ventilación de unas dependencias que no suelen contar con ventana alguna al exterior. De esta manera, la vi-vienda puede permanecer replegada hacia el inte-rior, evitando al máximo el contacto con los espa-cios públicos circundantes así como con otras vi-viendas y construcciones próximas, lo que le per-mite salvaguardar la intimidad de los moradores en general y especialmente de las mujeres. Esto último resulta de gran importancia en una sociedad como la islámica, organizada al modo patriarcal de la “fa-milia amplia-da”, de manera que la endogamia es fundamental para conservar la solidaridad de san-gre (asabiyya). El Corán y la Tradición (Hadiz), con sus preceptos acerca de la custodia de la mujer, no hicieron más que refrendar algo que es esencial en una sociedad de tipo “oriental” y, en consecuen-cia, la casa con patio central se reveló como el mo-delo más apropiado en las ciudades musulmanas, en las que de otra manera hubiera sido muy difícil preservar la intimidad doméstica. Por la misma ra-zón, en las alquerías beréberes de Kabilia, donde sólo reside un grupo familiar, no hay inconveniente alguno en abrir directamente las dependencias do-mésticas a la calle, tal y como al parecer se daba frecuentemente en el medio rural de al-Andalus.
La casa de patio central, la más extendida como hemos visto en el ámbito urbano andalusí, se mues-tra hermética con respecto a los espacios públicos. Ni siquiera las viviendas más ricas cuentan con un tratamiento decorativo específico de la fachada, la ornamentación exterior es prácticamente inexisten-te en todas ellas. Apenas se abren ventanas a la ca-lle y cuando existen son altas y angostas, como sae-teras, o cuentan con ajimeces (balcones de madera que volaban sobre la calle) y celosías, elementos éstos últimos concebidos para que las mujeres tu-viesen acceso visual al exterior sin ser vistas. Las
383ARQUITECTURA DOMÉSTICA TARDOANDALUSÍ Y MORISCA: APROXIMA-CIÓN AL MODELO DE FAMILIA Y A SU...
entradas se suelen emplazar en estrechos callejones sin salida (adarves) por los que no circulan más que los vecinos de las casas que a él se abren. El ingre-so no es directo, sino que se desarrolla por medio de zaguanes acodados que suelen desembocar en uno de los ángulos de un espacio a cielo abierto que constituye el núcleo principal de la vivienda: el patio. A él se abren todas las habitaciones y depen-dencias para obtener la luz y la ventilación necesa-rias y en él se desarrolla la mayor parte de la activi-dad cotidiana. El importante papel que desempeña el patio hace que sea éste, junto con los salones, el ámbito en el que se concentra y desarrolla un ma-yor es-fuerzo decorativo. Con frecuencia, los patios de las casas de este periodo cuentan con uno o dos pórticos que sostienen las galerías que permiten la circulación en la planta alta. El acceso a las distin-tas habitaciones de la casa sólo podía realizarse me-diante el patio, ya que no existía comunicación di-recta entre unas y otras. La principal de todas ellas sería un salón rectangular, cuyo acceso solía apare-cer destacado por sus dimensiones o por su decora-ción, y en cuyos extremos se abrían sendas alhaní-as. Esta denominación se refiere a los espacios se-para-dos del salón por uno o dos arcos y que se suele considerar que cumplían el cometido de dor-mitorios o alcobas (como a veces también se las co-noce).
Los salones con alhanías serían espacios poli-funcionales: en ellos se celebrarían reuniones fami-liares, se recibiría a los invitados o se dormiría du-rante la noche. Era muy frecuente que las casas, es-pecialmente las de propietarios de más elevada condición social, contasen con dos salones, enfren-tados y precedidos de pórticos, aunque uno de ellos siempre se consideraba el principal (normalmente era el más septentrional, que se abría por tanto ha-cia el Sur y estaba en consecuencia mejor orientado desde un punto de vista climático). Se ha constata-do la presencia en algunas casas andalusíes de es-pacios reservados a las abluciones rituales obligato-rias para los musulmanes, como atestiguan ejem-plos excavados en Siyasa (Cieza, Murcia) (NAVA-RRO & JIMÉNEZ, 2007a: 224-229). Serían estan-cias muy pequeñas, en ocasiones soladas con ladri-llo para procurar mayor resistencia del pavimento a la humedad y siempre se encontrarían abiertas al patio, formando parte de las dependencias que lo rodeaban. Las casas de al-Andalus también contarí-an con letrinas, normalmente ubicadas en un ángu-lo del patio, a veces comunicadas con el zaguán, o incluso construidas bajo la bóveda de la escalera de acceso a la planta superior; estarían conformadas por un poyo en el que se practicaba una abertura de forma rectangular. La cocina sería una de las estan-cias fundamentales de las construcciones domésti-cas que estamos definiendo. Siempre se ubicaba en
la planta baja y comunicada directamente con el pa-tio; disponía de hogar (normalmente de planta rec-tangular y solado con lajas de piedra, rehundido con respecto al pavimento), alacena (para guardar los útiles y ajuar de cocina) y poyo (que cumpliría funciones de mesa auxiliar mientras se preparaba la comida). Las viviendas en muchas ocasiones se de-sarrollaron también en altura, en especial cuando el grado de saturación urbana fue tal que la escasez de suelo hizo necesario el crecimiento vertical de las construcciones para dar cabida a la población en aumento (NAVARRO & JIMÉNEZ, 2007b: 117-119). Para comunicar las estancias en la planta alta surgieron las galerías, reproduciéndose así en altura la estructura centralizada que presentaba el nivel inferior. En estas habitaciones elevadas, por estar algo más aisladas que el resto, fue frecuente que se alojasen y desarrollasen gran parte de sus vi-das las mujeres, pues podían así llevar una existen-cia más íntima y protegida; la denominación más frecuente para estos espacios en la historiografía especializada es “algorfa” (NAVARRO & JIMÉ-NEZ, 1996), a pesar de la ambigüedad semántica del término (procedente del árabe gurfa, equivalen-te a habitación, en general). El mejor ejemplo de al-gorfa en una vivienda nazarí conservado hasta nuestros días está en la Casa del Gigante (Ronda) (ORIHUELA, 1996: 367-376). Otro fenómeno de crecimiento en altura, esta vez más íntimamente li-gado a la saturación de las medinas, es el surgi-miento de las almacerías, que eran inmuebles en plantas altas que des-cansaban parcial o totalmente sobre una propiedad diferente y que, consiguiente-mente, tenían su acceso independiente (NAVA-RRO & JIMÉNEZ, 1996).
2. La vivienda como célula constitutiva de la ciudad islámica. Implicaciones urbanísti-cas de la arquitectura doméstica en la cul-tura árabe-islámica.
La vivienda es uno de los elementos básicos en todo tejido urbano, pues todo cambio en su modelo termina incidiendo en su entorno más inmediato, especialmente en la forma de las manzanas y en el callejero. Como hemos ido viendo en apartados precedentes, tanto la vivienda romana como la he-lenística, e incluso la persa, son del tipo que se de-nomina genéricamente “casa de patio central” o “casa-patio”, que es el mismo al que debe adscri-bir-se la vivienda árabo-islámica tradicional; sin embargo, entre las primeras y la musulmana existen algunas diferencias notables relacionadas especial-mente con aquellas soluciones arquitectónicas vin-culadas a preservar la intimidad doméstica de las miradas indiscretas de los vecinos o visitantes, como muestra particularmente la introducción del zaguán (ustuwan). Este valor a custodiar está en las mujeres del grupo familiar, pues en una sociedad
384ALEJANDRO PÉREZ ORDÓÑEZ
endogámica y patriarcal son ellas las depositarias del honor (hurma). Por este motivo se generó una serie de limitaciones y servidumbres de visión que pasamos a enumerar sucintamente, las cuales he-mos desarrollado en parte al hablar de la estructura de las viviendas: la altura y vistas de las terrazas es-taban limitadas, pues desde ellas no se debía ver el patio vecino; la puerta de uno no se podía abrir frente a la del otro; las ventanas y vanos a la calle se suprimieron o se redujeron; los zaguanes acoda-dos se adoptaron como solución más habitual en las entradas; se prefirieron los adarves o los callejones secundarios antes que las calles principales como ubicación de las entradas.
La ciudad islámica es fruto de una concepción focal, donde una vez decidida la ubicación de la mezquita, alcazaba, murallas y puertas, el espacio urbano se organiza a partir de manzanas residencia-les configuradas, sin predeterminar su forma, según las necesidades de las unidades familiares. En esta concepción, el espacio privado o íntimo de la vi-vienda prevalece sobre la calle, que adquiere la condición de espacio sirviente para la accesibilidad (NAVARRO & JIMÉNEZ, 2007b: 49-91).
Por consiguiente, la ciudad islámica es el resul-tado de la yuxtaposición sucesiva de barrios. Éstos consisten en comunidades vecinales aglutinadas por vínculos específicos (familiares, lugar de pro-ceden-cia, gremiales, actividades económicas) y disponen de todas las instituciones necesarias para la vida social. Se estructuran nuclearmente en torno a la mezquita, oratorio o zagüía, dotándose normal-mente de baño, horno, así como comercios de fru-tas, verduras, especias, etc. La ciudad se genera a partir de agrupaciones de viviendas, adosándose entre sí las que pertenecen a un mismo grupo fami-liar o clánico, conformándose áreas urbanas de for-mas tendentes a la circular, que se van superpo-niendo tangencialmente unas a otras. La red viaria, que se teje subordinada a la ocupación previa del espacio individual o familiar, configura sistemáti-camente encrucijadas de tres calles, fruto del en-samblaje o encuentro entre dichas formas circula-res.
Como estamos viendo, la ciudad islámica cons-tituye una entidad urbana compleja, dotada por lo general de una geometría irregular (con excepcio-nes bien conocidas que responden a condiciona-mientos muy particulares, como los amsar de An-yar o Ayla (WHITCOMB, 1995), la “ciudad redon-da” de Bagdad, y otros), producto de la materializa-ción de los contenidos del derecho islámico (fiqh) (VAN STAËVEL, 2001; GARCÍA-BELLIDO, 1999: 984-994). En efecto, las disposiciones sobre los bienes comunes, los bienes de herencia, los de-rechos de uso, la sacralidad inviolable de la casa fa-
miliar, la ocupación y uso del espacio público, re-sultan todos ellos factores determinantes en la ge-neración de las ciudades. En este contexto legislati-vo adquiere extraordinaria importancia como deter-minante de la morfología urbana el vínculo más elemental posible expresado por la relación interve-cinal que se basa en la tolerancia y respeto mutuo, como factor de cohesión social. El arraigo y prácti-ca de no causar daño al vecino, proyectado al ámbi-to de lo urbano, tiene como consecuencia directa la interpretación por consenso de toda una serie de disposiciones y reglas que deciden la forma y uso del espacio a pequeña escala.
El derecho del propietario a utilizar el espacio que rodea su bien se materializa en la ocupación del espacio público para la venta, la carga y la des-carga, la instalación de marquesinas, toldos, incluso para la construcción de cuerpos de edificación con el consiguiente estrechamiento de la calle (NAVA-RRO & JIMÉNEZ, 2007b: 109-113). Esta coloni-zación y transformación de la calle se convierte en definitiva cuando se produce de forma consensuada entre los vecinos, para evitar daños mutuos y a ter-ceros, permitiendo la circulación de peatones y mercancías. Aquellas actuaciones que sobrepasan el derecho de uso y que suponen la privatización del espacio público, cuando son aceptadas por los vecinos, acaban constituyendo una práctica consen-tida de hechos consumados, prescribiendo con el paso del tiempo el derecho de la comunidad. Esta privatización del espacio público opera según la importancia de la calle, que se establece según el uso y el tránsito de peatones, porteadores y anima-les. La privatización y el estrechamiento progresivo de las calles se reflejan también con el cierre, me-diante puertas o cancelas, de callejones y adarves, de modo que en éstos últimos nos movemos en un terreno que ya no pertenece a la esfera de lo públi-co, sino que se trata de un espacio privado, contra-riamente a lo que parecería más aceptable para una mentalidad “occidental”. El adarve es una respuesta a los procesos de saturación urbana, que provocan el fraccionamiento de una vivienda en varias pro-piedades menores, garantizando la apertura de adarves el acceso individualizado a todas ellas.
El sistema de herencia islámico, por su parte, también tiene una enorme transcendencia urbanísti-ca. Los bienes inmuebles se dividen proporcional-mente entre los hijos y esposas, tíos y sobrinos, se-gún un complejo cálculo, teniendo en cuenta el gra-do de parentesco, sexo y número de herederos. De esta forma, la práctica de la partición de una finca procurando la accesibilidad a cada parte causa transformaciones profundas en el parcelario. La vi-vienda andalusí no es inmutable: el crecimiento de una familia puede dar lugar a que una sencilla casa monocelular se transforme progresivamente, por
385ARQUITECTURA DOMÉSTICA TARDOANDALUSÍ Y MORISCA: APROXIMA-CIÓN AL MODELO DE FAMILIA Y A SU...
adición, en un edificio capaz de acoger una familia “extensa”, pero a su vez el lógico desarrollo de las diferentes líneas familiares está abocado a la parti-ción de la propiedad o al desgajamiento de alguno de los descendientes que construirá una nueva resi-dencia mononuclear en la que se reiniciará el pro-ceso anterior, como se ha querido interpretar en al-gunas casas excavadas en la ciudad de Murcia y en Siyasa (Cieza) (NAVARRO & JIMÉ-NEZ, 2007a).
La apertura de adarves (NAVARRO & JIMÉ-NEZ, 2007b: 114-116), callejones y pasajes en el conjunto existente transforma sistemáticamente tanto el sistema viario como el espacio edificado. El proceso de fraccionamiento, de densificación su-cesiva, se efectúa tanto en horizontal como en ver-tical, y un edificio puede llegar a tener tantos pro-pietarios como habitaciones. De esta forma, sobre la manzana como elemento primario de generación de la ciudad, se teje una red de espacios vacíos que la capilarizan de forma sorprendente, en los que se produce el entrecruzamiento entre lo público y lo privado, surgiendo la calle por decisiones indivi-duales y familiares. La combinación del derecho del propietario para utilizar el espacio público de la calle adyacente a su bien (aspecto que aún hoy ha permanecido en muchas zonas rurales de Andalucía y otras regiones españolas donde es frecuente ver a las mujeres limpiando con esmero el trozo de calle inmediato a la fachada de su casa, como si se trata-se de una extensión de su propiedad), con el dere-cho de herencia, tiene su máxima representación en la cubrición parcial del sistema viario que materia-liza el derecho de sobreedificación. La construc-ción en altura de cuerpos de edificación, configu-rando pasajes y vuelos sobre la vía pública, consti-tuye otra transformación urbana no planificada de permanente vigencia en las ciudades islámicas.
En el Corán se establece la sacralidad inviolable de la casa del hombre. La casa como espacio de la vida íntima familiar se cierra herméticamente a la calle y la utiliza como simple acceso, abriendo a ella, por lo general, únicamente su entrada. La rela-ción entre la casa y su entorno inmediato, tanto con las edificaciones vecinas como con la calle, está su-jeta al sistema de servidumbres establecido (GAR-CÍA-BELLIDO, 1999: 984-994). La defensa de la intimidad familiar se significa por la prohibición de abrir vistas sobre el vecino. El primero que edifica tiene prioridad para preservar las vistas existentes o para crearlas sobre los solares colindantes, por lo que el segundo que construye ha de hacerlo evitan-do la visión del primero, respetando las servidum-bres creadas con anterioridad. La apertura de puer-tas y ventanas entre dos edificaciones enfrenta-das en una calle se realiza previo acuerdo entre las par-tes, y en un adarve o callejón sin salida las nuevas edificaciones han de someterse al visto bueno anti-
cipado de todos sus vecinos. En tal perspectiva, la apertura de las viviendas a los patios interiores y los accesos a ellas mediante quiebros y resaltes en fachadas y los zaguanes en recodo, constituyen so-luciones que se aplican invariablemente. Cuando las condiciones del contexto obligan a la apertura exterior de ventanas, éstas son de reducidas dimen-siones y se protegen, para ver sin ser vistos, con ce-losías.
La complejidad de la ciudad materializa todo el universo de decisiones individuales o familiares que, previo acuerdo entre vecinos, favorece la le-gislación coránica. Según apunta en su magnífica tesis doctoral (dedicada nada menos que a proponer una nueva ciencia transdisciplinar, la Coranomía) el arquitecto y urbanista, tristemente fallecido, Ja-vier García-Bellido (1999: 1064):
“Se ha ido viendo en la ciudad islámica que —aparte de unas cuantas decisiones genéricas adopta-das por el poder central o urbano, como las mez-quitas, baños o murallas y los caminos al exterior— el resto de las acciones adoptadas son discretas y dispersas. Las decisiones espaciales son adoptadas por cada individuo o familia al construir su espacio propio o coranema, regidas tan sólo por normas ge-néricas aespaciales de solidaridad ética o religiosa; mas ninguna viene regida por normas preestableci-das de carácter geométrico-espacial. Se generan así procesos acumulativos de carácter aleatorio, propi-ciadores de la apariencia de caos fenoménico inex-tricable desde su observación externa —que ha ca-racterizado a la ciudad islámica a los ojos raciona-listas eurooccidentales—, en una organización sin instrucciones reguladoras emanadas desde escalas decisionales superiores que controlasen los proce-sos colectivos. Los principios de este comporta-miento aleatorio de los agentes decisores en la es-cala inferior generan efectos que son impredecibles y las variaciones resultan ser combinaciones ilimi-tadas de pequeñas decisiones en cada punto que arrastran a las siguientes decisiones más probables, reduciendo sucesivamente sus libertades opciona-les, pero amplificando las libertades de los efectos globales del “caos” aparente así resultante y gene-rado por micro-fenómenos en la pequeña escala lo-cal. El resultado global es impredecible, aunque las reglas generativas en la escala ínfima sean perfecta-mente conocidas y determinadas.”
3. Rasgos antropológicos de las socieda-des islámicas: la familia andalusí.
La investigación de corte filológico sobre las fuentes escritas árabes se ha mostrado hasta el mo-mento presente poco eficaz a la hora de obtener in-formación precisa sobre la familia (al-‘a’ila) musul-mana y otros aspectos antropológicos de estas so-ciedades. Es difícil encontrar documentación escri-
386ALEJANDRO PÉREZ ORDÓÑEZ
ta sobre la vida cotidiana en la cultura islámica, es-pecialmente al-Andalus. Según María Luisa Ávila (1995), dicha documentación se puede clasificar como sigue:
- Literatura de creación (poesía).
- Literatura jurídica (compilaciones de fetuas): sobre todo la de al-Wansarisi (AL-WANSARISI & HAYYI, 1981) y las estudiadas por Émile Amar y editadas en sus Archives Marocaines (AMAR, 1908-1909).
- Literatura biográfica andalusí. Dentro de la misma, se diferenciarían los autores andalusíes (más «técnicos» y asépticos): Ibn al-Faradi (ss. X-XI); Ibn Baskuwal (s. XII); Ibn al-Abbar (s. XIII); y los autores norteafricanos (más literarios, cuyas obras narran multitud de anécdotas): Ibn Harit al-Jusani (Qayrawan, s. X); ‘Iyad (Ceuta, s. XII).
En conjunto, en todos estos textos andalusíes casi no hay referencias a la vida en el medio rural. Estas fuentes tratan sobre individuos, no sobre fa-milias, y en concreto de los ulemas, cultivadores del saber (religioso). Así pues, ni dan información directa sobre grupos familiares ni los biografiados son representativos del conjunto de la sociedad.
El método empleado por los filólogos arabistas para la reconstrucción de los grupos familiares es la Onomástica, esto es, el estudio minucioso de las ca-denas genealógicas presentes en los nombres de los personajes biografiados.
La presencia de la mujer es mínima en los re-pertorios biográficos. Manuela Marín (1997: 425) mostraba su desencanto sobre la escasa presencia de las mujeres andalusíes en las fuentes escritas árabes, afirmando que las historias generales que se han escrito sobre al-Andalus no han prestado mu-cha atención a la vida de las mujeres y a su papel en la sociedad, situación que no sólo se explica por la escasez de noticias que ofrecen las fuentes ára-bes a este respecto, y que es innegable, sino que a ello se añade que a las mujeres andalusíes se les ha venido dedicando, como mucho, una atención limi-tada a su papel como miembros de la unidad fami-liar. Cuan-do la historiografía debía dedicar inevi-tablemente cierta atención a algunos nombres de mujer era porque se reconocía, de tiempo en tiem-po, la existencia de “mujeres ilustres”, sobre todo reinas, princesas o damas de noble condición, a las que se suele añadir alguna que otra santa, beata o, caso más excepcional, una erudita o escritora. En ocasiones se mencionan esposas, esclavas y concu-binas de los ulemas biografiados, pero son pocas las biografías dedicadas a mujeres. Además, aun-que se las cite como parientes, sigue siendo mucho más frecuente que se mencione a los ascendientes y descendientes masculinos. La mujer estaba circuns-
crita al ámbito doméstico y privado, incluso las de los estratos sociales elevados, ligadas a las élites que ostentaban el poder (casos en los cuales su in-fluencia en los asuntos domésticos tendría inevita-ble-mente cierta repercusión externa). La escasa presencia de las mujeres en las fuentes también tie-ne como consecuencia la escasez de datos sobre la extensión del fenómeno de la poligamia en al-An-dalus.
El número de hijos por unidad familiar parece ser reducido. Además, la tasa intergeneracional era sorprendentemente elevada. Es decir, la familia an-dalusí tenía pocos hijos y éstos nacían cuando el padre había alcanzado una edad relativamente alta (pero no poseemos dato alguno sobre la edad de procreación de las mujeres).
La implantación territorial de las comunidades musulmanas se efectúa generalmente mediante su distribución en tribus. El modelo de organización tribal corresponde, sobre todo, a las comunidades beduinas de economía ganadera establecidas en la península Arábiga, pero se aplica también a las so-ciedades campesinas del mundo islámico e, incluso, al medio urbano debido a su difusión posterior por todos los territorios musulmanes. Además, esta for-ma de organización social fue tan potente que se mantuvo durante siglos y llega hasta la actualidad con cierta vitalidad y operatividad. Es un modelo con una gran capacidad de adaptación a contextos diversos y presenta variaciones en función de los caracteres de cada zona. La tribu puede agrupar a algunos cientos de personas o reagrupar a muchos cientos de miles; se puede definir por la explota-ción de un territorio o, por el contrario, estar dis-persa sin que se rompan las solidaridades entre sus miembros; puede aparecer como una unidad políti-ca autónoma, negociando sus alianzas y solucio-nando sus conflictos, o inscribirse en conjuntos po-líticos más complejos.
Las reglas jurídicas concernientes a la familia se limitaron a fijarla de acuerdo con la tradicional for-ma patriarcal. Esto provocaba que la situación jurí-dica y social de las mujeres era inferior a la de los hombres. Por ejemplo, para la ley islámica el testi-monio de dos mujeres es el equivalente al de un único hombre.
Los principales términos de parentesco relativos a la familia de origen en árabe formal son ab (pa-dre), umm (madre), amm (hermano del padre), amma (hermana del padre), jal (hermano de la ma-dre), jala (hermana de la madre), aj (hermano), ujt (her-mana), ibn (hijo) y bint o ibna (hija). Los prin-cipales términos que denotan lazos a través del ma-trimonio, a los que los antropólogos llaman “lazos de afinidad”, son zawy (esposo), zawya (esposa) y nasib (suegro), cuyo plural, ansiba, se refiere a la
387ARQUITECTURA DOMÉSTICA TARDOANDALUSÍ Y MORISCA: APROXIMA-CIÓN AL MODELO DE FAMILIA Y A SU...
familia política en general. Hay otros términos, de menor relevancia, como hafid y hafida¬ (nieto y nieta) y yadd y yadda (abuelo y abuela). Los antro-pólogos han llamado “denotativas” a las terminolo-gías de parentesco como ésta que utilizan los ára-bes, porque los términos denotan o designan pa-rientes concretos, no clases de parientes. Aquellos parientes que no encajan en las categorías anterio-res se designan generalmente mediante combina-ciones de estos términos (por ejemplo, ibn amm es el hijo del hermano del padre y abu zawya es el pa-dre de la esposa. También hay combinaciones para referirse a hermanastros, coesposas y otras relacio-nes. Este patrón general es seguido en su mayor parte en las diferentes comunidades dialectales de todo el mundo arabófono, con multitud de variantes locales.
Para comprender el complejo entramado de so-lidaridades que se crean en el interior de una tribu es necesario analizar los sistemas de parentesco que en su seno se desarrollan. Por lo general, los víncu-los que aúnan los diversos clanes de una tribu des-cansan en la ficción de una unidad genealógica que mantiene viva la memoria de un antepasado común en muchas ocasiones ahistórico. No ocurre igual con los vínculos que se forjan en el interior de los clanes, donde el parentesco sanguíneo de filiación patrilineal estructura toda la red de solidaridades y la cohesión de este grupo de familias. Este hecho hace descansar en el varón la autoridad familiar, el prestigio social y la transmisión de la propiedad, convirtiendo a la mujer en un elemento subordina-do, utilizado para reforzar la solidaridad clánica por medio de las alianzas matrimoniales y cuya función es conservar y transmitir el honor familiar.
La historiografía clásica ha remarcado que el tipo de matrimonio es endogámico y se realiza pre-ferentemente con la prima paterna; así, el matrimo-nio se practica en el interior de los grupos de filia-ción y el derecho del primo sobre la hija de su tío paterno refuerza las solidaridades agnáticas y ase-gura el mantenimiento de la propiedad y del poder en el interior del grupo. Sin embargo, el hecho de que en la práctica real existan muchos matrimonios que no siguen este modelo preferencial obliga a considerar, también, las alianzas políticas, pudien-do matizarse que la norma preferencial de matrimo-nio puede entenderse en un sentido más amplio como la voluntad de salvaguardar la proximidad existente entre dos familias, definida tanto por la-zos sanguíneos como políticos. Esta afirmación está reforzada con la constatación de que en el idio-ma árabe no hay una ruptura semántica entre los sistemas del parentesco y de la alianza, existiendo multitud de nombres que designan ambivalente-mente relaciones sociales en ambos campos.
En la actualidad se resta importancia al matri-monio preferencial y se le considera como un ele-mento más de las estrategias matrimoniales globa-les, que comprenden desde el matrimonio más pró-ximo entre colaterales hasta el más lejano con un extraño. De esta manera, el parentesco vendría a le-gitimar las relaciones de cualquier naturaleza que existen en el interior de un grupo, lo que permite asimilar, incluso, a individuos o grupos foráneos asociados mediante fórmulas diversas: adopción por la sangre, por la leche, pactos de fraternidad, de alianza, de protección y de subordinación. En la época preislámica estas formas de asociación a un clan fueron consideradas como vías de fijación del parentesco y después fueron ampliamente utiliza-das para asimilar en las estructuras clánicas y triba-les a las poblaciones conquistadas durante los pri-meros años de la expansión islámica.
4. Conclusiones.Por las características de la familia extensa ára-
be-islámica que hemos descrito, nos parece que no es factible su alojamiento en una única vivienda, por más que el modelo de casa-patio presente una pluralidad de espacios, o que la duplicación de sa-lones haya dado lugar en algún momento a especu-laciones en este sentido. Hemos visto que la tesis más plausible para explicar esta duplicidad de salo-nes con alhanías responde a su uso estacional, sien-do que no son simétricos, sino que se diferencia uno principal de uno secundario, tanto por sus di-mensiones como, sobre todo, por su distinta orien-tación, más adecuada en un caso para soportar las tempera-turas estivales y en el otro más idóneo para refugiarse de los rigores del invierno. Esto se ha observado especialmente en el caserío exhumado en Siyasa (Cieza, Murcia) en las excavaciones diri-gidas por Julio Navarro Palazón, donde algunos de estos aposentos presentan grandes miradores, ele-mento que apoya la hipótesis de la estacionalidad de los salones. Amanra y Fentress (1990: 164) se inclinan también por “l’hypothèse de l’occupation par une seule famille, même nombreuse”, en los ca-sos estudiados en las excavaciones de Sétif (Arge-lia), y en la misma línea se ha manifestado Orihuela (2001: 307) para las casas nazaríes y moriscas de la ciudad de Granada, aunque este investigador se re-fiere a la diferenciación entre salas en planta baja y plantas altas. Hay fuentes árabes que hacen espe-ciales recomendaciones sobre este punto que veni-mos comentando, como Ibn Zuhr en su Tratado de los alimentos (Kitab al-Agdiya) del siglo XII (GAR-CÍA SÁNCHEZ, 1992: 137): “Las viviendas orientadas al norte son más saludables, las orienta-das al sur son insalubres (…). Estas habitaciones [las al-gorfas], situadas en las partes altas de la vi-vienda, son más adecuadas en verano, especialmen-te en épocas de epidemia; las salas bajas, en invier-
388ALEJANDRO PÉREZ ORDÓÑEZ
no y en periodos normales, son mejores que las al-tas”. Ya he mencionado al referirme al urbanismo de las ciudades islámicas cómo el elemento genera-dor es la vivienda, de dentro afuera, comenzando la génesis urbana en el propio wast al-dar (patio), agrupándose las estancias domésticas en torno a él y adosándose las otras viviendas unas a otras, for-mándose grandes manzanas que son penetradas profundamente por la red de adarves que permiten el acceso a todas ellas. Cada una de estas manzanas y barrios formados por adosamiento colateral de grupos de viviendas son el verdadero asentamiento de los grupos familiares ampliados, al punto de que en el medio rural las alquerías y pequeños núcleos de población suelen estar formados por un único clan familiar, detectable por la toponimia (nombres de lugar en Bena-, Beni-, etc.). Esta última afirma-ción es una gran generalización, y la realidad es mucho más compleja en su enorme diversidad de casos particulares, pero el fenómeno es, a día de hoy, suficientemente conocido e ilustrativo para el propósito que persigue nuestro trabajo, especial-mente dada la extraordinaria brevedad con que nos vemos obligados a exponerlo aquí. Es necesario se-guir profundizando en estudios de etnoarqueología (como demuestran trabajos de otros compañeros presentados en esta misma reunión) para obtener resultados de investigación que nos arrojen luz en esta línea de trabajo, de la cual no hemos hecho más que dar unas pinceladas iniciales y una mínima puesta al día y toque de atención.
Concluyo con una nueva cita de Amamra y Fen-tress (1990: 167), que sintetiza muy claramen-te la idea central que pretendemos desarrollar con esta investigación:
“Cette construction fortement centralisée de l’habitat domestique reflète la structure de la fami-lle qui l’habitait. La famille islamique patriarcale, contrôlée dans une large mesure par une seule per-sonne, correspond en effet de près à ce modèle. Le rapport des divers membres de la famille avec le père est équivalent à celui des différentes pièces de la maison avec la cour; plus ou moins égaux entre eux, ils sont entièrement subordonnés à un élément central.”
5. Agradecimientos.La comunicación aquí presentada es un brevísi-
mo resumen de la investigación tutelada de su autor para la obtención del Diploma de Estudios Avanza-dos, dirigida por el Dr. Julio Navarro Palazón (LAAC-EEA-CSIC), realizada gracias a una beca predoctoral I3P del CSIC. Vaya para él, pues, mi primera y principal muestra de gratitud, así como también para el conjunto de mis compañeros del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (http://www.laac.es), y especialmente para
Adriana Valencia (University of California, Berke-ley) por su colaboración para el texto en inglés.
6. Bibliografía.AMANRA, A.A.; FENTRESS, E.1990 “Sétif: evolution d’un quartier”, en La casa hispa-
no-musulmana. Aportaciones de la Arqueología. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife. 163-176.
AMAR, É.1908-1909 Archives Marocaines. Vols. XII-XIII. París. ÁVILA, M.L.1995 “La estructura de la familia en al-Andalus”, en NA-
VARRO PALAZÓN, J. (ed.): Casas y palacios de al-Andalus. Barcelona: Lunwerg. 33-37.
GARCÍA SÁNCHEZ, E. (trad. y ed.)1992 Kitab al-Agdiya (Tratado de los alimentos) de
Abu Marwan ‘Abd al-Malik b. Zuhr (m. 557/1162). Madrid: CSIC.
GARCÍA-BELLIDO Y GARCÍA DE DIEGO, J.1999 Coranomía. Los universales de la urbanística. Es-
tudio sobre las estructuras generativas en las ciencias del territorio. Madrid: Tesis doctoral iné-dita, dirigida por el Dr. Luis Moya González, Uni-versidad Politécnica de Madrid.
MARÍN, M.1997 “Una vida de mujer: Subh”, en ÁVILA, M.L.; MA-
RÍN, M. (eds.): Biografías y género biográfico en el Occidente islámico. Madrid: CSIC. 425-426.
NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P.1996 “Plantas altas en edificios andalusíes. La aporta-
ción de la Arqueología”, en Arqueología Medieval, 4: 107-137. Mértola: Campo Arqueológico de Mér-tola.
2007a Siyasa. Estudio arqueológico del despoblado an-dalusí (ss. XI-XIII). Granada: El Legado Andalusí.
2007b Las ciudades de Alandalús. Nuevas perspectivas. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo.
ORIHUELA UZAL, A.1996 Casas y palacios nazaríes (siglos XIII-XV). Barce-
lona: Lunwerg.2001 “La casa andalusí en Granada. Siglos XIII-XV”, en
La casa meridional. Correspondencias. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 299-314.
2007 “La casa andalusí: un recorrido a través de su evo-lución”, en Artigrama, 22: 299-335. Zaragoza.
VAN STAËVEL, J.-P.2001 “Influencia de lo jurídico sobre la construcción,
análisis de Ibn al-Iman al-Tutili (Tudela, final del siglo X)”, en PASSINI, J. (coord.): La ciudad me-dieval: de la casa al tejido urbano. Actas del pri-mer Curso de Historia y Urbanismo Medieval or-ganizado por la Universidad de Castilla-La Man-cha. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. 215-239.
WHITCOMB, D.1995 “The Misr of Ayla: New Evidence for the Early Is-
lamic City”, en Studies in the History and Archae-ology of Jordan, V: 277-288. Amman.
AL-WANSARISI (aut.); HAYYI, M. (ed.)1401/1981 Al-Mi’yar al-mu’rib wa-l-yami’ al-mugrib ‘an fa-
taawi ahl Ifriqiya wa-l-Andalus wa-l-Magrib. Ra-bat-Beirut.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 389-393
MANIFESTACIONES DE LA COTIDIANEIDAD MEDIEVAL A TRAVÉS DE LOS UTENSILIOS METÁLICOS
María González CastañónUniversidad de León; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo se pretende mostrar las posibilidades del registro arqueológico en el análisis de la vida cotidiana medieval. Se realiza un acercamiento a un campo de análisis poco explotado aún, como es el de las producciones metálicas, planteándose perspectivas de análisis y dificultades encontradas. Para ello se toma como modelo el yacimiento conocido como “El Castro de los Judíos”, Puente Castro (León).
ABSTRACT
In this essay, the objective is to show the possibilities of the archaeological search in the research of the medieval daily life. It is realized an approach to the study of the metalwork objects, considering prospects of analysis and difficulties encountered. The archaeological site named “El Castro de los Judíos”, Puente Cas-tro (León), is taken as a model.
Palabras Clave: Vida cotidiana. Edad Media. Metalistería. Hierro. Cobre.
Keywords: Daily life. Medieval Ages. Metalwork. Iron. Copper.
1. Introducción: Estado de la cuestión y po-sibilidades de investigación.
La “vida cotidiana” es un tema que despierta el interés de los investigadores desde hace algunas dé-cadas. Se han publicado numerosos estudios to-mando como punto de partida diversas fuentes de conocimiento entre las que cabría citar la propia ar-queología, la etnografía, la iconografía o algunos documentos escritos, tales como inventarios de bie-nes o testamentos. El objetivo fundamental de todas ellas es reconstruir el contexto general de una cierta época y/o lugar para llegar a comprender mejor las condiciones materiales de la población europea preindustrial.
En este trabajo se pretende mostrar someramen-te, a través de algunos ejemplos, las posibilidades dentro de este análisis de una parte usualmente de-nostada del registro arqueológico como son los ar-tefactos metálicos. Las publicaciones científicas han tendido a la simple descripción morfológica sin atender, en muchos casos, a la funcionalidad de los objetos, su método de fabricación o su relación con el contexto estratigráfico donde se localizaron y por ende con el asentamiento excavado y sus habitan-tes. Es muy posible que la razón de este silencio ar-queológico no haya residido tanto en su menor pre-sencia en el registro estratigráfico –frente a la abundancia de restos cerámicos– como en la pro-pia disciplina arqueológica en sí que, en su búsque-da de cronologías, los desplazó a favor de los con-
juntos numismáticos y la cerámica (PIPONNIER 1984: 22).
Los objetos que aquí nos interesan son aquellos fabricados en hierro y aleaciones de cobre, puesto que su uso abarca un mayor espectro social pudién-donos aportar una información más completa sobre diferentes aspectos de la cotidianeidad. La impor-tancia de estos metales en la Edad Media, especial-mente del hierro, es indiscutible. Éste cobra ahora un protagonismo especial ligado al desarrollo de la minería y la metalurgia, sobre todo a partir del siglo XII. El empleo de la energía hidráulica va a resultar clave en el crecimiento de muchas industrias me-dievales, jugando un papel decisivo en la expansión de la metalurgia férrica con su aplicación en las fe-rrerías donde el mineral era transformado en metal. De ahí al incremento de las herrerías o fraguas don-de se forjaban los útiles metálicos hay un paso. Y será ese paso el que determine que la Edad Media sea calificada por muchos autores como una Segun-da Edad del Hierro (SANCHO PLANAS 1999: 9).
En este terreno de estudio los pioneros en mar-car las pautas investigadoras han sido fundamental-mente Francia e Italia (DÉMIANS 1980; SOGLIA-NI 1995, entre otros).
Dichas investigaciones, incluidas generalmente en monografías sobre un determinado yacimiento, presentan un rasgo conector común: el interés por superar los obsoletos condicionamientos artísticos
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
390MARÍA GONZÁLEZ CASTAÑÓN
y estéticos que han marcado los criterios de estudio de estos objetos durante mucho tiempo. Para ello es necesario dejar de catalogarlos como meras piezas de museo, en función de su originalidad y belleza, para considerarlos como “manufacturas”, fabrica-das por el hombre con una finalidad económica o sociocultural. Los objetos metálicos se revelarán entonces como indicadores funcionales –al abarcar ámbitos variados de la actividad humana– y del grado de especialización de una sociedad.
La mayoría de los estudios consideran además una segunda perspectiva de análisis: la productiva. No sólo son objetos acabados con una función par-ticular sino que también son resultado de un proce-so tecnológico que conlleva labores mineras –ex-tracción del mineral–, metalúrgicas–transformación de éste en metal– y de metalistería –conversión del metal en manufactura– (ZAGARI 2005).
Por lo que concierne a España, los trabajos con-tinúan siendo escasos a pesar de los llamamientos al respecto (RIU Y RIU 1988: 456 entre otros). Se han publicado algunos estudios interesantes, la ma-yoría de ellos en el ámbito cultural andalusí (OR-TEGA PÉREZ 1994; AZUAR 1994; SUÁREZ MANJÓN 2003; FERNÁNDEZ CALDERÓN y GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 2003, entre otros). No obstante el más completo de todos ellos continúa siendo el realizado por J. Navarro y A. Robles so-bre el ocultamiento altomedieval de la albaceteña Cueva de los Infiernos, en la localidad de Liétor (NAVARRO PALAZÓN y ROBLES 1994).
2. El yacimiento del Castro de Los Judíos. Propuesta de análisis del material metálico.
El yacimiento medieval del Castro de los Judíos se localiza extramuros de la antigua ciudad de León (AVELLO y SÁNCHEZ LAFUENTE 2003). Su ubicación se establece en un cerro amesetado desde el que se domina la ciudad entera y el acceso sures-te de la misma, punto de paso del Camino de San-tiago y de las rutas procedentes de al Andalus. Su fecha de fundación es incierta, datándose los pri-meros documentos alusivos a su poblamiento en el siglo XI, aunque ya con anterioridad tenemos noti-cias de la presencia de judíos en la ciudad de León. Su desaparición se fecha entre 1196 y 1197 como consecuencia de los enfrentamientos territoriales entre Alfonso VIII de Castilla y su primo Alfonso IX de León. Arqueológicamente no se han eviden-ciado aún restos de asedio o destrucción repentina por lo que sería posible plantear una cierta conti-nuidad de poblamiento. Los primeros análisis del material cerámico evidencian dos fases claras de ocupación: la primera comprendida entre los siglos X - XI y la segunda durante el siglo XII y hasta ese teórico despoblamiento del cerro, si bien son pro-ducciones con continuidad bajomedieval (MARTÍ-
NEZ PEÑÍN e.p.: 51 y 225, fig.72). Será a esta úl-tima fase a la que se adscriba la mayor parte del material metálico.
A lo largo de las seis campañas de excavación realizadas en la superficie del cerro, entre 1999 y 2005, fue exhumada una variada cultura material donde el metal ocupaba un lugar destacado, única-mente por detrás de los restos cerámicos. El volu-men de elementos recuperados superaba los 700 –teniendo en cuenta que los correspondientes a la campaña del año 2000 aún no han sido contabiliza-dos–. De éstos la mitad aproximadamente resulta-ron identificables y por tanto susceptibles de clasi-ficación. Los soportes empleados en su fabricación fueron el hierro y el metal de base cobre, predomi-nando claramente el primero en un 86 %. El estado de conservación de las piezas era variable, siendo en este punto donde surge el primer gran problema de análisis, que es seguramente una de las razones de la falta de estudio de estos materiales. El metal, especialmente el hierro, es muy inestable, acelerán-dose su degradación con su abandono y enterra-miento. A esto se añade el efecto de su exhumación durante la excavación, cuando entra en contacto de nuevo con la atmósfera. En ocasiones esa degrada-ción es tal que lleva a que el objeto metálico resulte irreconocible o incluso a que únicamente sepamos de su existencia por manchas de óxido en la super-ficie de excavación. Aún así, con el fin de realizar estadísticas de uso, es necesario contabilizar estos fragmentos, que quedarán al margen de las tipolo-gías funcionales. Los procesos de tratado de la su-perficie de las piezas a estudiar estarán simplemen-te encaminados, en un primer momento, a eliminar depósitos terrígenos y adherencias de cuerpos ex-traños, siempre que éstos se desprendan fácilmente. El mecanismo de trabajo será el habitual en estos casos (ESCUDERO 1988).
Una vez realizadas las labores de limpieza y ca-talogación básicas se elaboró una tipología de ca-rácter funcional con el fin de poder determinar el ámbito de uso de esos objetos y su incidencia en la vida diaria de los habitantes del cerro. Se distin-guieron cuatro aspectos esenciales del ajuar (Fig. 1), añadiéndose a éstos dos grupos más donde se recogían los desechos de actividad metalúrgica o escorias, por un lado, y el material indeterminado por otro. Este último incluía tanto aquellas piezas especialmente fragmentadas o corroídas como las que carecían de paralelos conocidos.
Es necesario consignar aquí que la clasificación propuesta está hecha en base a los hallazgos metáli-cos correspondientes a los años 1999 y 2005, esco-gidos para la elaboración de mi tesina por tratarse de dos campañas de excavación practicadas en su-perficies de terreno contiguas. El volumen de mate-
391MANIFESTACIONES DE LA COTIDIANEIDAD MEDIEVAL A TRAVÉS DE LOS UTENSILIOS METÁLICOS
rial metálico asciende en este caso a un total de 333 elementos, excluyendo de este recuento las escorias de desecho. El hierro supone aquí aproximadamen-te el 91 % de restos exhumados.
Fig.1:Grupos funcionales del material metálico procedente del Castro de los Judíos, Puente Castro (León).
El primer grupo de material, distinguido con el calificativo de “militar”, incluye algunas armas blancas como son los proyectiles de tiro para arco o ballesta, un pequeño regatón de lanza y una hoja de puñal. Entre ellos destaca indudablemente la pre-sencia abundante de los primeros, divididos en sub-tipos en función, fundamentalmente, de su sistema de enmangue. Las piezas del Castro se integran en el esquema evolutivo general de las armas de tiro junto con aquellas datadas entre la segunda mitad del siglo XI y principios del siglo XIII, especial-mente con las recuperadas en los contextos de bata-lla de Alarcos (1195) y Las Navas de Tolosa (1212) (SOLER 1995; ROSADO LLAMAS y LÓ-PEZ PAYER 2001). Es significativo el hecho de que prácticamente la totalidad de las puntas de pro-yectil recuperadas a lo largo de las campañas de ex-cavación inventariadas, se concentren en una zona reducida del asentamiento, la llamada “mota” –por su elevación sobre el cerro–, donde es posible que existiera algún tipo de fortificación con su corres-pondiente guarnición militar.
El segundo grupo de materiales es también el más numeroso. Lo componen todas aquellas piezas empleadas en la construcción de edificios y en la fabricación de mobiliario doméstico. Evidentemen-te se trata casi siempre de clavos, muy abundantes en las excavaciones, y que a primera vista apenas nos ofrecen información de relieve. Sin embargo hemos de tener en cuenta que estas piezas son im-
portantes, no por su historia particular, como podría serlo tal vez una espada, sino en su conjunto. Por ejemplo, su abundancia tanto numérica como for-mal en una zona determinada nos está hablando, además de su variado uso que podemos intentar de-ducir a partir de sus características físicas, de la existencia de una metalurgia del hierro forjado de-sarrollada (MANNONI y GIANNICHEDDA 2003: 43-44).
El tercer grupo se corresponde con el material relacionado con las actividades económicas desa-rrolladas por los habitantes del asentamiento. Den-tro de éste se han podido distinguir funciones agrí-colas y ganaderas así como labores artesanales en-tre las que se cuentan las textiles, el lañado de ma-terial cerámico, y el trabajo de madera y/o hueso.
Puesto que la brevedad de este artículo no per-mite profundizar demasiado en este campo he que-rido destacar aquí la presencia entre los útiles texti-les de una rasera de templén como muestra de la variada información que los objetos metálicos nos pueden aportar sobre la cotidianeidad medieval.
Sin duda la actividad textil ha sido una de las más habituales en las comunidades humanas a lo largo de los siglos. Los hallazgos a este respecto son numerosos: desde agujas, tijeras o dedales has-ta pondus de arcilla para telares verticales. Las uni-dades familiares los empleaban en la elaboración de tejidos, bien como medio de autoabastecimiento o como aditamento de la economía doméstica.
Sin embargo existe un tipo de objetos más inu-suales en el registro arqueológico y que nos indican claramente la existencia de actividad textil profe-sional. Se trata de los restos de telares horizontales, también llamados “de pedales”. En algunos países europeos se han recuperado elementos de madera, como lanzaderas o pedales, gracias a las condicio-nes atmosféricas del entorno (WALTON 199: 328). En la Península Ibérica no se conservan este tipo de piezas, pero si se han recuperado varias raseras de templén fabricadas en hierro. Este pequeño objeto, provisto comúnmente de tres dientes elaborados por limadura, constituye uno de los dos extremos de un utensilio más complejo compuesto tradicio-nalmente de dos varas de madera o hierro ensam-bladas mediante cuerdas o un pasador metálico. Se disponía en el sentido del ancho de la tela, clavan-do las púas en los extremos de la urdimbre y des-plazándolo a medida que se avanza en el trabajo, con el fin de evitar que la tela se encoja. Su función es la misma que ejercen los pondus en los telares verticales, también presentes en el Castro (MARTÍ-NEZ PEÑÍN e.p,: 99-100).
Los telares horizontales son útiles de gran en-vergadura y manejo complejo. No son aptos, como
392MARÍA GONZÁLEZ CASTAÑÓN
los verticales, para ocupar un pequeño rincón de la casa sino que requieren de un espacio adaptado. El trabajo realizado con estos telares es más rápido y la longitud de las piezas mayor. Por tanto no se re-lacionan con usos domésticos sino más bien con una labor profesional. Aunque el contexto en el que se recuperó el templén no ofrece más datos, puesto que se encontraba mezclado con restos de derrum-be de tejados y otros materiales tanto metálicos como cerámicos, no cabe duda de su utilidad.
Así su presencia nos indica que en algún mo-mento hubo al menos un tejedor entre los poblado-res del Castro. Por desgracia la documentación es-crita y epigráfica alusiva al asentamiento apenas ofrece referencias sobre los oficios desempeñados por sus moradores. No obstante podemos decir que la actividad textil profesional no es ajena a la po-blación hebrea norteña (MARTÍNEZ MELÉNDEZ 1995: 115-116).
El cuarto grupo se corresponde con material de uso doméstico y personal. Suele ser el menos nu-meroso y diverso ya que el mobiliario medieval tiende a ser escaso y los objetos de uso personal como joyas, elementos de vestimenta, etc son más frecuentes en otro tipo de yacimientos, tales como las necrópolis donde aparecen formando parte de ajuares funerarios.
En última instancia, la presencia abundante de desechos metalúrgicos férricos dispersos en super-ficie –aunque por el momento no se hayan localiza-do grandes escoriales– bastaría para plantear la existencia de actividades de reducción del mineral –buena parte de estas escorias son de tipo interno– y/o de forja del metal. La presencia de pequeños hornos metalúrgicos y talleres de herrería en asen-tamientos fortificados de cierta envergadura, como es éste, resulta muy común con el fin de abastecer las necesidades básicas del poblado en lo que res-pecta a la fabricación y reparación de manufacturas imprescindibles en la vida diaria (BOHIGAS ROL-DÁN 2001: 197-209; FERNÁNDEZ CALDERÓN y GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 2003: 239-241). En el 90% de los casos la identificación de un sitio ar-queometalúrgico depende del reconocimiento e in-terpretación de las escorias ya que las evidencias de la existencia de hornos suelen escasear ante lo en-deble de sus estructuras y la temporalidad de las mismas –era frecuente que se trabajase en la reduc-ción en una época determinada del año y que luego se destruyesen los hornos hasta el año siguiente–. Un análisis químico de estos restos aportaría ade-más información sobre el proceso tecnológico del metal.
Su presencia dispersa se vincularía con proce-sos de reciclado o reutilización, frecuentes desde la Antigüedad. Así aparecen formando parte de de-
rrumbes de tejados, rellenos de suelos y muros de adobe u hogares. En las Cantigas alfonsíes se puede observar la inclusión de escorias negras en muros (MENÉNDEZ PIDAL 1986: 116).
Fig.2: En la zona superior aparece el templén recuperado en el Castro de los Judíos leonés. En la zona inferior re-construcción del enmangue de las piezas con espigo se-gún M. RETUERCE: “El templén ¿primer testimonio del te-lar horizontal en Europa?”
3. Conclusiones.Con este breve esbozo de la cuestión se ha pre-
tendido poner de manifiesto las posibilidades cien-tíficas del material metálico a la hora de abordar es-tudios sobre vida cotidiana. Aunque no siempre es posible acceder a este tipo de restos por las razones anteriormente citadas, resulta obligatorio llamar la atención de los investigadores acerca de la necesi-dad de publicar todos los hallazgos metálicos que se produzcan, sin temor de plantear diferentes hipó-tesis en espera de otras que expliquen mejor la rea-lidad. La información que estos objetos nos puedan aportar completará aquella obtenida a partir de las fuentes escritas, la iconografía y la etnografía. Ésta, por ejemplo, ha sido de gran ayuda a la hora de re-conocer y comprender piezas como el templén, tan alejadas hoy a nuestra cotidianeidad.
Por último es importante recordar que en reali-dad no hablamos de materias primas, ni siquiera de
393MANIFESTACIONES DE LA COTIDIANEIDAD MEDIEVAL A TRAVÉS DE LOS UTENSILIOS METÁLICOS
objetos en sí, sino de las personas que están detrás de su fabricación y uso, las cuales forman parte de nuestra trayectoria como seres humanos.
4. Bibliografía.AVELLO J. L.; SÁNCHEZ LAFUENTE, J.2003 “El Castro de los Judíos de Puente Castro (León)”,
en LÓPEZ ÁLVAREZ, A.Mª e IZQUIERDO BENITO, R.: Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval. Universida de Castilla La Mancha: Editorial. Pp. 532 - 545.
AZUAR, R.1994 “Objetos en bronce, cobre o latón”, en AZUAR,
R.: Memorias de excavación. El castillo de El Río (Aspe, Alicante). Diputación Alicante: Editorial. Pp. 171 - 178.
BOHIGAS ROLDÁN, R.2001 “Evidencias de actividad siderúrgica altomedieval
en Cantabria: los hornos del Castillo de Camar-go (Cantabria), en Camargo. Historia y patrimonio. Ayun-tamiento de Camargo: Editorial. Pp. 197 - 210. DEMIANS, G.1980 Les fouilles de Rougiers. C.N.R.S.:Editorial. Pp.
411 - 527.ESCUDERO, C.1988 Conservación de materiales en excavaciones
arqueológicas. MuseoArqueológico Valladolid: Editorial.
FERNÁNDEZ CALDERÓN, N.; GUTIÉRREZ GONZÁ-LEZ, J. A.2003 “Hierro”, en GUTIÉRREZ GONZÁLEZ J. A.:
Peñaferruz (Gijón). El castillo de Curiel y su territorio. Vtp: Editorial. Pp. 233 - 244.
MANNONI, T. y GIANNICHEDDA, E.2003 Archeologia della produzione. Einaudi: Editorial. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Mª C.;1995 Estudio de los nombres de los oficios artesanales
en castellano medieval. Universidad Granada: Edi-torial.
MARTÍNEZ PEÑÍN, R.;(en prensa) Estudio de la cerámica medieval del Castro de los
Judíos. Puente Castro (León). Campaña de 1999. MENÉNDEZ PIDAL, G.;1986 La España del S.XIII leída en imágenes. Real Aca-
demia de Historia: Editorial.NAVARRO PALAZÓN, J. y ROBLES, A.;1994 Formas de vida rurales en Sarq al Andalus a través
de una ocultación de los siglos X - XI. Cen tro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabi: Edito-rial.
ORTEGA PÉREZ, J. R.;1994 “El instrumental de hierro”, en AZUAR R.: Memo-
rias de excavación. El castillo de El Río (Aspe, Ali-cante). Diputación Alicante: Editorial. Pp. 153 - 170.
PIPONNIER, F.1984 “Méthodes: l’étude du mobilier”. En PESEZ, J.
M.: Brucato. Histoire et archéologie d’un hábitat médiéval en Sicile, vol. II. Collection de l’Ecole Française de Rome: Editorial. Pp. 21 - 30.
ROSADO LLAMAS, Mª D. Y LÓPEZ PAYER, R.;2001 La batalla de Las Navas de Tolosa. Historia y mito.
Universidad de Jaén: Editorial.RIU, M.;1988 “Estado actual de la arqueología medieval en los
reinos cristianos penin sulares”, en Actas I CAME, T. IV. Diputación General de Aragón: Editorial. Pp. 423 - 472.
SANCHO I PLANAS, M.;1999 Homes, fargues, ferro i foc. Marcombo: Editorial. SOLER, A.;1995 “Puntas de flecha”, en ZOZAYA, J.: Alarcos ’95.
El fiel de la balanza. Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha: Editorial. Pp. 173 - 178. SOGLIANI, F.;1995 Utensili, armi e ornamenti di età medievale da
Montale e Gorzano. Cosimo Panini: Editorial.SUÁREZ MANJÓN, P.;2003 “Los materiales de aleación de cobre”, en GUTIÉ-
RREZ GONZÁLEZ J. A.: Peñaferruz (Gijón). El castillo de Curiel y su territorio. Vtp: Editorial. Pp. 245 - 255.
WALTON, P.;1991 “Textiles”, en BLAIR, J. y RAMSAY, N.: English
medieval industries. The Hambledon Press: Edito-rial. Pp. 319- 354.
ZAGARI, F.;
2005 Il metallo nel Medioevo. Palombi: Editorial.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 395-430
SESIÓN 7: Diálogos entre fuentes: Cultura material en
la Antigüedad
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 397-404
TERRITORIO Y CULTURA MATERIAL: ¿UNA VUELTA AL DIFUSIONISMO?
Pablo Garrido GonzálezUniversidad de Sevilla; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo se exponen los principales problemas que afectan al estudio del territorio romano en el bajo valle del Guadalquivir y se propone una alternativa metodológica basada fundamentalmente en los Sis-temas de Información Geográfica, intentando demostrar que se puede estudiar el espacio a partir de la cul-tura material sin caer en presupuestos difusionistas.
ABSTRACT
In this paper the main problems concerning studies of Roman territory in the lower Guadalquivir val-ley are shown. After analysing this, a methodological alternative is proposed mainly on the basis of GIS, in an attempt to demonstrate that it is possible to avoid diffusionist approaches when studying space from the point of view of material culture.
Palabras Clave: SIG. Territorio. Difusionismo. Arqueología del Paisaje.
Keywords: GIS. Territory. Diffusionism. Landscape Archaeology.
1. Marco y objetivos del proyecto.1.1. El valle del río Guadiamar.
El bajo valle del Guadalquivir es una amplia re-gión natural que engloba realmente otros muchos sistemas secundarios que no obstante se encuentran directamente relacionados con el gran río. Dentro de este nicho ecológico, el río Guadiamar se carac-teriza por ser el último afluente importante del Guadalquivir justo antes de la entrada de éste en lo que hoy es el P.N. de Doñana y antaño fue el pa-leo-estuario del Guadalquivir (Lacus Licustinus), de forma que en la Antigüedad el Guadiamar desa-gua-ba directamente al mar (Fig. 1).
Sin poder entrar en demasiado detalle, debe en-fatizarse que en esta comarca confluyen una ubica-ción excelente y la existencia de recursos estratégi-cos para el Estado romano, lo cual la convierte en una interesante zona de estudio. En primer lugar, tal y como refleja el mapa de la Fig.1, un rasgo lla-ma-tivo del valle del Guadiamar es que, en sólo unas pocas decenas de kilómetros, se pasa de los ri-cos suelos mineros de S. Morena occidental a unas campiñas de extrema fertilidad y con altísimos ren-dimientos agrícolas. Si a esto unimos que el Gua-diamar desembocaba directamente en el mar duran-te la Antigüedad, y que según autores como Estra-bón y Plinio (Naturalis Historia III, 3, 12 s.) era na-vegable (Caballos et al. 2005), se conforma así una excelente vía de comunicación N-S por la cual el Estado romano podría haber estado moviendo la plata procedente de la galena argentífera de las mi-
nas de Aznalcóllar, al igual que hacía en la vecina Riotinto (Chic 2005).
Fig.: 1. El valle del Guadiamar en el contexto andaluz.
En segundo lugar, a este excelente entorno na-tural se une la existencia constatada de al menos cuatro municipios flavios (Laelia, Tucci, Olontigi, Lastigi) y dos colonias (Itálica, Sevilla). Es cierto que tal densidad de núcleos jurídicamente privile-giados no es exclusiva de esta parte de la Bética, pero sí es un factor más que apunta al interés espe-cial del Estado romano en este territorio tan fértil,
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
398PABLO GARRIDO GONZÁLEZ
rico en metales preciosos y bien comunicado por un eje fluvial.
En suma, en el valle del Guadiamar se dan los factores principales que hacían que una zona fuera especialmente ambiciada en la Antigüedad: exce-lentes rendimientos agrícolas, presencia de metales preciosos y buenas rutas de comunicación, en con-creto el eje fluvial N-S y la vía que en sentido E-O unía Hispalis con Ilipla (Niebla) y Riotinto, en la confluencia de las cuales se hallaba la ciudad de Laelia (Cerro de las Cabezas, Olivares, Sevilla).
1.2. La investigación arqueológica en el valle del Guadiamar.
Se puede afirmar tranquilamente que los proble-mas que aquejan la historia de las investigaciones en el río Guadiamar son comunes a otras zonas de Andalucía e incluso de buena parte de la P. Ibérica.
Por un lado, los datos disponibles para la ribera oriental y la occidental difieren radicalmente. En la primera, la información es en general antigua y me-todológicamente dudosa (principalmente Ponsich 1974), pero al menos contamos con ella; por el contrario, el panorama de la segunda es desolador, porque apenas contamos un puñado de yacimientos registrados sin mayores precisiones que el de ser “romanos”. A esto se une además la desidia total de las administraciones públicas a la hora de actualizar sus bases de datos (SIPHA/Arqueos en Andalucía), de modo que la mayoría de los trabajos realizados desde los años noventa no se han publicado y/o no se han incorporado a las bases de datos.
Por otra parte, un segundo problema afecta ya no a la escasez de información, sino a su calidad. En este sentido, el problema es fundamentalmente terminológico, aun admitiendo que a veces no es nada fácil reconocer la funcionalidad de un yaci-miento a partir de los restos superficiales. No obs-tante, esto no debe justificar que:
• La escasa información que suelen ofrecer publicaciones y bases de datos se limita a definir cronologías ambiguas y funcionali-dades dudosas, empleando términos que después no son ni definidos ni conveniente-mente aclarados.
• Al hilo de lo anterior, se observa un abuso de ciertos términos, muy especialmente el de villa, empleado indiscriminadamente para cualquier yacimiento rural de cierta entidad, cuando la realidad es mucho más diversa. El resultado es que, si nos fiáse-mos de los registros oficiales, el sistema de villa parece que estuvo más extendido en la Bética que en la propia Italia, datos que después no se corresponden con la realidad material en el campo. No olvidemos que
una villa no es simplemente un edificio suntuoso en ámbitos rurales, sino todo un sistema socioeconómico que además varía en el tiempo.
1.3. Objetivos.A partir de la constatación de estos problemas,
el estudio del territorio romano en el valle del Gua-diamar debía incidir sobre todo en un diseño meto-dológico para el trabajo de campo que intentara, si no solucionar, al menos minimizar estos problemas.
Creemos que la respuesta se encuentra precisa-mente en la relación cultura material/territorio, a partir de la cual hay que replantear la terminología aplicada convencionalmente a los diversos tipos de asentamiento romano. Los problemas principales son la propia naturaleza de los vestigios superficia-les constatados durante la prospección pedestre y la falta de acuerdo a la hora de aplicar los conceptos.
Ante ello, la intención de este artículo es reali-zar nuestra propuesta metodológica, en un intento por aportar otras perspectivas para la solución del problema.
2. Bases para una propuesta metodológica.Antes de comenzar, debe enfatizarse el protago-
nismo que otorgamos a la gestión de los datos de campo por medio de Sistemas de Información Geo-gráfica (SIG). Independientemente del alcance que se le quiera dar a estas técnicas, siempre más allá de meros “puntos sobre mapas” (Bintliff 2000), no se puede negar su utilidad excepcional como siste-ma gestor de bases de datos con una componente espacial. Los aspectos discutidos a continuación son inviables sin una tecnología SIG, no sólo por-que la estrategia de reconocimiento del territorio apuesta por la combinación de diferentes escalas de análisis, sino por la naturaleza de los datos y los sistemas de registro, adaptados a cada situación concreta.
2.1. Prospección intensiva a nivel semi-micro espacial.
La primera fase del estudio del territorio roma-no en el río Guadiamar se centró en la finca Casa-quemada (Sanlúcar la Mayor, Sevilla), cuya propie-taria, la fundación cultural Focus-Abengoa, pro-mueve el proyecto De la Tierra al Sol. Historia de los Paisajes del Guadiamar, dirigido por el profe-sor F. Amores, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla.
En colaboración con el mencionado proyecto, se seleccionaron 5 yacimientos de época romana para aplicar una estrategia mixta de prospecciones geofísicas (resistividad y magnetometría) y mues-treo de material superficial. El procedimiento no es nuevo y ya ha sido aplicado con éxito en otras oca-
399TERRITORIO Y CULTURA MATERIAL: ¿UNA VUELTA AL DIFUSIONISMO?
siones (Rodríguez & Keay 1995; Keay et al. 2000), pero es la primera vez que se aplica de forma exh-austiva en tantos yacimientos a la vez, y más cuan-do se está preparando la intervención en un sexto lugar, la ciudad romana de Laelia (Cerro de las Ca-bezas, Olivares, Sevilla).
La clave de esta estrategia mixta es aprovechar para los muestreos de material la cuadrícula instala-da sobre el terreno para la prospección geofísica. De esta forma es posible cotejar las estructuras de-tectadas por la geofísica con la información arroja-da por la prospección superficial, lo cual ha produ-cido excelentes resultados en otras situaciones, per-mitiendo elaborar mapas de densidad y distribución de materiales que reflejen un patrón funcional y cronológico.
En este caso concreto se optó por un muestreo aleatorio del 1% en cada cuadrícula. Esto, en cifras reales, supone que de cada cuadrícula de 30 m de lado (900 m²), se ha realizado una recogida total y pesado de material en sectores de 3x3 m. Aunque la cantidad parezca exigua, experimentos en otros yacimientos (Keay et al. 2000) señalan que ampliar la muestra hasta un 5-10% no varía significativa-mente los resultados. En cualquier caso, el material recogido por muestreo fue completado con otro re-cogido aleatoriamente por toda la superficie del ya-cimiento sin relación con la malla topográfica.
Los materiales recogidos en cada muestra fue-ron luego tabulados y sintetizados en una serie de índices estadísticos que permiten una mejor repre-sentación y manipulación de los datos en un forma-to SIG. Aunque la información recogida en la ficha es muy completa, luego es simplificada, de forma que las variables consideradas finalmente son:
-Visibilidad del terreno en cada muestra, en cuatro intervalos: 1 (0-25%), 2 (25-50%), 3 (50-75%) y 4 (75-100%). De esta forma es posible relacionar la cantidad de material recogido en cada muestra con la proporción real de terreno visible en cada caso.
-Número y masa total de elementos recogidos en cada muestra, indexados en 12 intervalos.
-Número y masa de material constructivo, si bien separando tegulae y ladrillos, pues existe un claro patrón cronológico en la proporción entre am-bos elementos (12 intervalos).
-Número y masa de cerámica de almacenaje, en concreto dolia y ánforas, que también acaban sir-viendo para esta función cuando culmina su objeti-vo primario de transporte (12 intervalos).
-Número total de cerámica común y vajilla fina, pues la masa de éstas es comparativamente ridícula
con la de los otros elementos y por tanto esta varia-ble no es relevante en el total.
-Número total de otros elementos: metal, esco-rias, molinos de mano y marmora, es decir, toda piedra utilizada en época romana con fines decora-tivos: mármol, granito y determinados tipos de cali-za.
-En los yacimientos multifásicos, Número y masa total de material por cronología, para com-parar la entidad del yacimiento en diferentes épo-cas.
El resultado de estos muestreos es la elabora-ción de mapas de densidades y distribución de ele-mentos (Fig. 2) que, combinados con la prospec-ción geofísica, arrojan una valiosa información so-bre las diferentes fases y actividades del yacimien-to, permitiendo elaborar hipótesis para identificar las estructuras detectadas mediante resistividad y magnetometría.
2.2. Prospección extensiva a nivel macro-es-pacial.
Obviamente, este tipo de estrategia mixta sólo es posible aplicarla de forma intensiva a nivel semi-micro espacial, sobre yacimientos previamente re-conocidos y topográficamente levantados.
Esta muestra de cinco yacimientos es un exce-lente testigo material sobre el que comparar la evi-dencia de otros yacimientos de la zona. Pero el au-téntico problema metodológico que se nos plantea-ba era cómo extraer una información, si no tan completa, al menos comparable, a nivel macro-es-pacial y sin que ello supusiera una excesiva inver-sión temporal.
La mayoría de las prospecciones extensivas se limitan a identificar y ubicar yacimientos sin apor-tar mayores detalles sobre los materiales hallados. En otros casos sí se menciona cuáles aparecieron, pero sin reflejar, siquiera aproximadamente, las proporciones, limitándose a enumerar la mera pre-sencia/ausencia de los mismos. Esta práctica ha sido denunciada ya en numerosas ocasiones (Tré-ment 2000; Keay 2000), y es en buena parte la res-ponsable de atribuir acríticamente cronologías y funcionalidades, en particular el caso de las villae. El objetivo, por tanto, era diseñar una estrategia que fuera más allá de la mera presencia/ausencia de ciertos tipos de material y que permitiera aplicar determinados índices estadísticos como indicadores de un tipo u otro de yacimiento.
El procedimiento, aún en aplicación, es sencillo. Una vez detectado un yacimiento durante las pros-pecciones, se delimita un área poligonal con el GPS. Dentro de este polígono se realiza un recono-cimiento superficial exhaustivo a intervalos regula-
400PABLO GARRIDO GONZÁLEZ
res (según el tamaño del yacimiento serán de 10 ó 20 metros). Se parte de la base de que, a falta de un muestreo circunscrito a una retícula y con recogida total de material, este reconocimiento regular sobre el terreno representa una muestra aleatoria del mis-mo.
En vez de utilizar una ficha cuyos campos sólo permitan incluir una cruz para marcar si el elemen-to está o no presente (por ejemplo, si hay terra si-gillata sudgálica o no), se optó por una que permite incluir un sistema de proporciones, que no de valo-res absolutos, entre diferentes elementos.
En una recogida aleatoria de material superfi-cial tiene poco sentido reflejar valores absolutos, mientras que el sistema de índices contrarresta lige-ramente el sesgo que pueda haber en los datos.
Además, los índices varían según el tipo de ma-terial: no es lo mismo que haya 250 fragmentos de tegulae que 25 de terra sigillata itálica, ni 5 de ce-rámica del siglo I d.C. que 55 del siglo IV d.C. Es-tas proporciones, por tanto, se reflejan en un siste-ma de intervalos similar al descrito en la sección anterior, pero sin considerar la masa (sería una gran pérdida de tiempo) y adaptando las variables a una escala macro-espacial, de modo que se valoran: 1) cerámica prehistórica, 2) cerámica protohistórica,
3) ladrillo romano, 4) tegula romana, 5) vajilla fina republicana, 6) vajilla fina alto imperial, 7) vajilla fina bajo imperial, 8) cerámica de almace-naje, 9) cerámica común (vajilla y cocina), 10) es-corias, 11) marmora, 12) molinos de mano y 13) otros (material medieval, moderno y contemporá-neo).
Los materiales considerados buscan aunar in-formación funcional y cronológica al mismo tiem-po, así como rastrear actividades económicas rele-vantes, minería y metalurgia muy especialmente. Por otra parte, de nuevo se considera la visibilidad superficial de cada yacimiento en la fecha concreta en que se registró, ya a que a veces ha tenido que visitarse en periodos diferentes para contrastar la información recogida.
2.3. Construcción de las bases de datos.Las diferentes estrategias adaptadas a cada es-
cala de análisis, aun cuando en el fondo son simila-res, obliga a diseñar diferentes bases de datos, aun-que procurando en todo momento que no exista re-dundancia de información. Esto ha llevado a cons-truir tres sistemas diferentes:
1. Base de datos general. Incluye todos los yacimientos recopilados a partir del catálogo SIPHA/Arqueos, publicacio-
Fig.: 2. Ejemplo de mapa de distribución de materiales.
401TERRITORIO Y CULTURA MATERIAL: ¿UNA VUELTA AL DIFUSIONISMO?
nes o expedientes de diversa índole y los nuevos incorporados con los traba-jos de campo. Precisamente por la na-turaleza diversa de los datos, los cam-pos simplemente se limitan a su ubica-ción espacial con un solo par de coor-denadas (cobertura puntual), proceden-cia de la información, adscripción cro-no-funcional, etc. Esta base de datos recoge la terminología que aporta la fuente tal cual (villa, granja, aglomera-ción rural…). Su objetivo es recopilar toda la variedad de términos existente para, tras el trabajo de campo, redefi-nirlos en función de los parámetros mencionados y siempre que ello sea posible (escala macro-espacial).
2. Base de datos específica para los cinco yacimientos donde se realizaron mues-treos y prospección geofísica: el objeto de esta última es adjuntarla a un raster que represente el reparto de material dentro del yacimiento (Fig. 2) (escala semi-micro).
3. Base de datos sólo de aquellos yaci-mientos encontrados en la prospección extensiva y donde se reflejen los índi-ces descritos en la sección anterior. In-cluye una delimitación poligonal que permita calcular áreas y posibles je-rarquías de asentamiento, siempre en conjunción con los indicadores mate-riales (escalas semi-micro y macro es-pacial).
En conclusión lo que se busca es combinar da-tos antiguos y modernos, así como de escalas de análisis diferentes, sin que en ningún caso se repita información innecesariamente. Dejando a un lado la base de datos nº 2, la base de datos general (1) permite tener una cobertura puntual de todos los yacimientos para aspectos generales y determinadas aplicaciones SIG que sólo son viables con puntos vectoriales (análisis locacionales, visibilidad, etc.). Por su parte, la base de datos nº 3 se especializa en aquellos yacimientos que han podido ser reconoci-dos arqueológicamente y que por tanto son suscep-tibles de aportar mayor información. Además, el sistema permite combinar un análisis macro-espa-cial (ubicación general, patrones de asentamiento), con datos considerados a nivel semi-micro (tipo de material, estatus socioeconómico), aportando un panorama lo más completo posible (Fig. 3).
3. Discusión.Una vez descritas sucintamente las líneas maes-
tras de la metodología de análisis cabe preguntarse qué viabilidad real tiene el sistema. La experiencia
en el campo apunta a que el rendimiento es óptimo en cuanto al procedimiento, pero el problema reside en qué fiabilidad poseen los datos y, sobre todo, qué conclusiones históricas pueden extraerse de los mismos.
Fig.: 3. Distribución de materiales a escala macro.
El principal objetivo era, como ya se adelantó antes, ir más allá del mero registro de yacimientos con un solo par de coordenadas y donde la mención a los materiales, cuando la hay, sea casi siempre sólo de presencia/ausencia. Este procedimiento ha sido fuertemente criticado en el pasado (Trément 2000), ya que frecuentemente es el responsable de considerar, por ejemplo, que existe una villa porque hay dos o tres fragmentos de terra sigillata y mu-cho material constructivo. Esto se agrava, en el caso de la Bética al menos, con un pobre conoci-miento de la perduración de las cerámicas indíge-nas hasta bien entrada la época imperial (Keay 2000), de forma que a veces se produce una total confusión crono-funcional a partir de los datos su-perficiales.
¿Qué hacer, entonces? A la hora de la verdad, la mayor parte del material recogido en superficie son fragmentos de arcilla cocida prácticamente irreco-nocibles. El resultado es que, salvo casos muy con-cretos de producciones comunes muy bien conoci-das, al final hay que recurrir a los materiales mejor estudiados (sobre todo vajillas de importación) para identificar la cronología y funcionalidad de un ya-cimiento.
Aun admitiendo que a veces no queda otra op-ción, este procedimiento está lejos de ser satisfacto-rio en términos históricos. Un asentamiento puede estar ocupado en época republicana, alto y bajo im-perial, pero la relevancia y densidad poblacional no ser la misma en cada etapa. Con el sistema de índi-
402PABLO GARRIDO GONZÁLEZ
ces e indicadores materiales, lo que se intenta es dar respuesta a estos problemas, de forma que en vez de decidir sobre la marcha en el campo ante qué yacimiento nos encontramos, sea en laborato-rio, tras volcar los parámetros, donde se apunte a un tipo u otro de yacimiento, e incluso si este lo es en absoluto: “In recent years there has been a ten-dency towards a siteless survey, in which <sites> are created post facto from analysis of the data, not of the whim of a team leader in the midday sun” (Mattingly 2000).
De este modo, cuando se analizan los indicado-res, es perceptible la cantidad de villae inventaria-das que no cuentan con ningún material suntuario, sólo algunas cerámicas de importación y una pre-sencia más o menos masiva de material constructi-vo. Pero la realidad es mucho más compleja, y por eso creemos que los yacimientos deben clasificarse a partir de la combinación de determinados indica-dores materiales: presencia sustancial de marmora, vajillas de lujo o semi-lujo, fragmentos de teselas, diferentes tipos de aparejos u opera, vidrio, pro-ducción metalúrgica, cantidad de material de alma-cenaje y transporte, etc. A partir de aquí es posible incluso derivar un Análisis de Componentes Prin-cipales para comprobar si existe una tendencia cla-ra en los datos, siempre y cuando estos presenten una cantidad y calidad aceptables.
Lo importante es realizar una clasificación de la evidencia una vez registrada, y no al revés, im-poniendo un esquema preconcebido al registro ar-queológico. De todos modos es cierto que las fichas de registro que se están utilizando en campo inclu-yen una casilla para aventurar una adscripción cro-no-funcional, pero siempre supeditada a lo que in-diquen posteriormente las proporciones de diferen-tes materiales.
Posiblemente la crítica fundamental resida en qué fiabilidad tienen los índices diseñados, así como la propia recogida del material. Ciertamente, hay un amplio margen de error estadístico, pero se intenta corregir con reconocimientos en distintos momentos del año y con estrategias ligeramente al-teradas para cada momento. Pero independiente-mente del posible sesgo de los datos, creemos que al menos se logra ir más allá de la mera presencia/ausencia de materiales, y, siquiera de for-ma aproximativa, es posible acercarse al rango so-cioeonómico de un lugar, así como qué papel pudo desempeñar en cada periodo histórico si la ocupa-ción fue multifásica. Aún más arbitrario parece re-gistrar el yacimiento y proponer, cuando no impo-ner, una cronología y una funcionalidad específi-cas, sin aportar más detalles.
Otro problema ya no reside sólo en el sistema de recogida y registro, sino en la propia naturaleza
de los datos superficiales. Esta debilidad de base afecta a cualquier prospección superficial en gene-ral, no sólo a la metodología descrita, y se relaciona estrechamente con la naturaleza de los procesos post-deposicionales en cada lugar. Es cierto que los materiales más recientes pueden ser más visibles debido a su posición estratigráfica, de forma que la percepción de, por ejemplo, la cerámica republica-na en nuestra área de estudio es ciertamente escasa. De todos modos, el sistema propuesto es válido cuando menos para detectar tendencias entre mate-riales contemporáneos, aportando indicios sobre las actividades socioeconómicas de un lugar.
Sea como fuere, por encima de todo, lo que de-seamos enfatizar aquí es la estrecha relación exis-tente entre los estudios del territorio y la cultura material. No es necesario, quizá es incluso imposi-ble, que un arqueólogo del territorio conozca las series cerámicas de forma tan rigurosa como un ex-perto ceramólogo, pero al menos sí es indispensa-ble reconocer las producciones y tipos más recu-rrentes, de forma que se recoja el porcentaje más alto posible de datos diagnósticos. En el caso de los muestreos combinados con geofísica, el material irreconocible ha sido igualmente registrado y con-siderado, mientras que todo aquel “diagnóstico” ha sido dibujado, inventariado y descrito pieza a pieza. Este procedimiento no es viable para la prospec-ción extensiva, que se limita a registrar la informa-ción lo más rápidamente posible en el campo, sin recoger material: esto hace aún más indispensable un adecuado conocimiento de la cultura material.
Unir indisolublemente territorio y cultura mate-rial es en verdad una obviedad, porque es lo que siempre se ha hecho y probablemente se hará en el futuro. Otra cuestión es cómo concebir esa unión y qué interpretación histórica sugiere. En el pasado, depender de las vajillas de importación llevó a en-foques difusionistas y a conceptos de aculturación no siempre justificados. Ahora que el propio con-cepto de romanización está en proceso de redefini-ción, la cuestión del papel de la cerámica itálica en-tre las culturas indígenas ha recobrado protagonis-mo.
Dejando a un lado otro viejo debate, el del pa-pel de las fuentes escritas –que a nuestro juicio es en cualquier caso indispensable-, la cultura material es fundamental para indagar en determinados pro-cesos históricos del pasado. Por ello mismo, se ha acusado a determinadas teorías (Sistemas Mundia-les, estudios etnohistóricos a partir de la cerámica, etc.) de recuperar veladamente el Difusionismo. El caso extremo de esta acusación es afirmar que no se pueden basar los estudios del territorio en deter-minados testimonios materiales, al correrse el ries-go de buscar indicadores “étnicos” de una cultura
403TERRITORIO Y CULTURA MATERIAL: ¿UNA VUELTA AL DIFUSIONISMO?
superior. Posiblemente nunca venga mal alertar del peligro de volver a determinados enfoques, pero en nuestra opinión la mayor parte de los estudios ar-queométricos que se realizan en la actualidad están basados en principios muy alejados del Historicis-mo o del Difusionismo.
Por consiguiente, nuestra propuesta, como la de muchos otros autores (Keay & Terrenato 2001) está muy lejos de cualquier presupuesto historicista o difusionista, aunque no puede negarse que existen procesos de difusión. Que apostemos por un estu-dio riguroso de la cultura material de cada región en comparación con la de origen externo, especial-mente en procesos de conquista tan indiscutibles como el romano, va precisamente en la dirección opuesta: definir con rigor las huellas de la pobla-ción de base, previa y posterior a la llegada de Roma, como vía más fiable para rastrear los patro-nes de asentamiento. Precisamente uno de los fac-tores que consideramos más importantes en el de-batido concepto de romanización es detectar la per-duración o no de patrones indígenas, y explicar en cada caso qué procesos e intereses del sistema polí-tico romano están tras la conservación o la destruc-ción de la implantación territorial previa a la con-quista. Esta diversidad de situaciones explica por qué el panorma, no ya en regiones alejadas del Im-perio, sino dentro de la propia Península Ibérica, puede llegar a ser notablemente dispar.
En fin, debe aclararse que el espacio se entiende aquí como un territorio objetivable hasta cierto punto, ya que la huella cultural, pasada y presente, lo transforma y convierte en un paisaje. Ahora bien, sin negar la importancia del concepto de pai-saje, que en su definición téorica aceptamos y com-partimos, apostamos por un método-hipotético-de-ductivo, que con todos sus problemas, creemos mu-cho más adecuado para el estudio del territorio que las aproximaciones fenomenológicas desarrolladas especialmente en la última década.
4. Conclusiones y propuestas de futuro.Como cualquier método que se pueda proponer,
hay evidentes puntos fuertes y puntos débiles en el que acabamos de discutir. Pero más allá de todo ello, creemos que buena parte de la efectividad de este sistema de registro es que ya lleva varios me-ses demostrando su eficacia en trabajos de campo, aunque a la espera de confirmar su rigor científico en el futuro.
En efecto, entendemos que dicho rigor, que ha procurado mantenerse al máximo ya durante el di-seño paulatino del modelo, sólo podrá demostrarse una vez que los datos recogidos sean sometidos a diversos análisis de tipo espacial. Deseamos insistir en que los objetivos perseguidos en tal análisis son de índole puramente histórica, aun cuando llegue-
mos a ellos por medio de aspectos cuantitativos.
En efecto, la hipótesis fundamental que preten-demos contrastar en el área del río Guadiamar es si el Estado imperial romano estuvo directamente in-volucrado en la explotación de la cuenca minera de Aznalcóllar y, de ser así, hasta qué punto esta polí-tica influyó en los patrones de asentamiento del en-torno. O dicho de otro modo, ¿es posible detectar a partir de la ubicación y características crono-fun-cionales de los yacimientos indicios de la presencia del Estado o, al menos, de una política ordenada de explotación de los recursos naturales?
Para resolver estas preguntas, adaptaremos al mundo romano de la Bética algunas de las propues-tas metodológicas de P. Fábrega y C. Parcero (Fá-brega 2005; Parcero 2000), aunque sin avanzar de-masiado hacia determinados aspectos cognitivos (Criado 1999). Creemos que el concepto de paisaje cultural, aun con todos los problemas que suscita el término (Orejas 1991), sí es compatible con el mundo romano, civilización esta completamente volcada en alterar el medio ambiente cuando existe una necesidad socioeconómica, y no digamos polí-tica, de que así sea. Eso sí, debe quedar claro que consideramos fuera de lugar las aproximaciones fe-nomenológicas aplicadas al espacio, y menos aún para estudiar sociedades como la romana.
Dicho esto, las variables que consideraremos en el futuro intentarán combinar aspectos cuantitativos y cualitativos:
-En primer lugar, se pretende realizar, por me-dio de un SIG ya en elaboración, un análisis lo-cacional considerando diversas variables: topo-grafía (altitud relativa, accesibilidad, conexión visual entre áreas estratégicas), potencial agrí-cola/minero (valorando aspectos geomorfológi-cos y litológicos), red hidrológica y rutas de comunicación y, finalmente, densidad y con-centración de yacimientos (vecino más próxi-mo, rango-tamaño, etc.). Como puede verse, se trata de adaptar al mundo romano una metodo-logía que ha sido utilizada sobre todo para pe-riodos prehistóricos (E. Cobre y Bronce, García Sanjuán e.p.) y protohistóricos (castros del no-roeste, Parcero 2000). Por otro lado, para el caso concreto que nos interesa, estas variables se combinarán con coberturas elaboradas a par-tir de fotografía aérea para cotejar posibles cen-turiaciones en el valle, aun cuando documental-mente no nos consta ninguna en la zona.
-Tras el análisis estadístico de los datos, se pre-tende comprobar si existe un patrón cronológico en los mismos y, de ser así, hasta qué punto puede atribuirse el hecho a determinados intere-ses del Estado imperial romano, en especial en
404PABLO GARRIDO GONZÁLEZ
lo relativo a la existencia o no de estatutos jurí-dicos privilegiados cuando coincide con áreas mineras de primera importancia (Pérez Macías 2002).
En resumen, como puede verse, concebimos el estudio de la cultura material como un instrumento metodológico cuyo fin último es comprender los procesos históricos de ocupación y explotación del territorio en época romana, lejos de enfoques difu-sionistas que expliquen los procesos de romaniza-ción de forma exclusivamente exógena. Es el pro-pio concepto de romanización, tan amplio como vago, el que debe ser redefinido en cada provincia o región concreta, y deseamos concluir recordando una vez más que para el arqueólogo es esa cultura material la fuente principal para comprender la di-námica de los territorios y, por qué no, los paisajes históricos.
4. Bibliografía. BINTLIFF, J.2000 “Beyond Dots On The Map: Future Directions For
Surface Artefact Survey In Greece”, en Bintliff, J.,;Kuna, M.; Venclová N. (eds.): The Future of Surface Artefact Survey in Europe. Sheffield: Shef-fiel Academy Press. 3-20.
CABALLOS, A.; ESCACENA, J.L.; CHAVES, F. 2005 Arqueología en Laelia (Cerro de la Cabeza, Oli-
vares, Sevilla), Sevilla: SPAL Monografías VI.CHIC, G.2005 “La zona minera de Riotinto en época Julio-Clau-
dia”, www.genarochic.tkGARCÍA SANJUÁN, L.E.P. “Análisis Espacial y patrones de asentamiento: una
revisión de los estudios del III y II milenios ANE en el sur de España”, en Actas V Simposio Interna-cional de Arqueología de Mérida <SIG y Análisis del Territorio>.
KEAY, S.2000 “Ceramic chronology and Roman rural settlement
in the lower Guadalquivir valley during the Au-gustean period”, en Francovich R.,; Patterson, H.; Barker, G. (eds.): Extracting meaning from plough-soil assemblages. Oxford: Oxbow Books. 162-173.
KEAY, S.; TERRENATO, N.2001 Italy and the West: Comparative Issues in Roman-
ization. Oxford, Oxbow Books. KEAY, S; CREIGHTON, J..; REMESAL, J.2000 Celti (Peñaflor) : the archaeology of a hispano-ro-
man town in Baetica : survey and excavations, 1987-1992. Oxford: University of Southampton, Department of Archaeology.
FÁBREGA, P. 2005 "Tiempo para el espacio", Complutum 16: 125-148.MATTINGLY, D.2000 “Methods of collection, recording and quantifica-
tion”, en Francovich R.,; Patterson, H.; Barker, G. (eds.): Extracting meaning from ploughsoil as-semblages. Oxford: Oxbow Books. 5-15
OREJAS, A.1991 “Arqueología del Paisaje. Historia, problemas y
perspectivas”, Archivo Español de Arqueología 64: 191-230.
PARCERO, C.2000 "Tres para dos. Las formas de poblamiento en la
Edad del Hierro del NW ibérico", Trabajos de Prehistoria 57 (1): 75-95.
PÉREZ, J. A.2002 "Metalla y territoria en el oeste de la Baetica", Ha-
bis 33: 407-431.PONSICH, M.1974 Implantation Rurale Antique sur le Bas-Guadal-
quivir, I, Madrid: Publications de la Casa de Ve-lázquez.
RODRÍGUEZ, J. M.; KEAY, S.1990 “Recent Work at Italica”, en Cunliffe, B.; Keay, S.
(eds.): Social Complexity and the Development of Towns in Iberia from the Copper Age down to the Second Century AD . Oxford,: Oxford University Press. 395-420.
TRÉMENT, F.2000 “Prospection et chronologie: de la quantification du
temps au modèle de peuplement. Méthodes appli-quées au secteur des étangs de Saint-Blaise (Bouches-du-Rhône, France)”, en Francovich R.,; Patterson, H.; Barker, G. (eds.): Extracting meaning from ploughsoil assemblages. Oxford: Oxbow Books. 77-91.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 405-410
APROXIMACIÓN AL ESTUDIO MULTIESCALAR DE LA NECRÓPOLIS DE LA NEAPOLIS DE EMPÚRIES
Susana Abad MirInstitut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pom-peu Fabra; [email protected]
RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es la aplicación de una aproximnación multiescalar (micro-, medio-, macro-) a los cementerios de la Antigüedad Tardía localizados en el noreste de España. El punto de partida ha sido el cementerio de la Neapolis en Empúries. El análisis a escala micro ha centrado la atención en las carac-terísticas de las tumbas en el cementerio, que ha comportado una sistematización de los rituales seguidos y las principales caracterísiticas de las propias tumbas. El segundo nivel de análisis ha revelado las relaciones exis-tentes entre las tumbas y la basilica, con especial atención a la organización interna del cementerio. Finalmen-te, en un tercer nivel, las observaciones hechas sobre Empúries se han puesto en relación con el resto de ce-menterios de la Antigüedad Tardía localizados en el noreste de España. El resultado obtenido ha sido, entre otros, el reconocimiento de una pauta funeraria homogénea caracterizada por la simplicidad de los restos (los ajuares prácticamente son inexistentes) y la abundancia de tipos de tumbas simples.
ABSTRACT
The aim of this paper would be to apply a multi-scale (micro-, medium-, large-scale) approach to the Late Antiquity cemeteries placed in north-east Spain. The central reference has been the Neapolis cemetery at Empuries. The micro-scale analysis has focus its attention on the characteristics of every single burial at the cemetery, which has led to a systematization of the rituals followed and the main characteristics of the tombs themselves. The second level of analysis has revealed the relations existing between the burials and the basili-ca, with a special attention on the display of the cemetery. Finally, on the third level, these observations made for Empuries as a whole has been put in relation with the rest Late Antiquity cemeteries found in north-east Spain. The result has been, among others, the recognition of a homogeneous burial pattern at that time, charac-terised by the simplicity of the remains (there is almost no grave-goods) and the abundance of simple tomb ty-pes.
Palabras Clave: Empúries. Antigüedad Tardía. Tumba. Cementerio.Cella memoriae.
Keywords: Empúries. Late Antiquity. Burial. Cemetery. Cella memoriae.
1. Introducción.Las prácticas funerarias, entendiendo como ta-
les el conjunto de acciones realizadas por los vivos para los muertos, pueden ser divididas en tres nive-les o escalas de análisis, cada uno de ellos con una serie de variables (Hodder, 1980). Dichos niveles son el microespacial (relativo a las características de las tumbas, la disposición de los restos humanos y la naturaleza de los ajuares conservados), el me-dio (relacionado con las características y organiza-ción de los cementerios) y el macroespacial (refe-rente a la integración de los cementerios en el pai-saje).
Por otro lado, en la actualidad son diver-sas las perspectivas desde las que dichas escalas pue-den ser analizadas e interpretadas. En unos ca-sos, como sería el enfoque procesualista, se hace un mayor hincapié en las lecturas sociales que se pue-
den hacer a partir de estos datos, éstos considerados como reflejo del entramado de las sociedades en cuestión. Mientras que en otros, especialmente en-tre los llamados postprocesualistas, prevalece un mayor cuidado a la acción e intención humanas que yace detrás de dichas prácticas, insistiendo para ello, en su simbolismo y posterior repercusión en términos sociales.
En nuestro artículo nos proponemos poner en práctica este tipo de análisis multiescalar, y en esta labor serán tenidas en cuenta todas aquellas fuentes de información, tanto textuales como ar-queológicas a nuestro alcance. El objeto de nuestro estudio serán las tumbas documentadas en la necró-polis de la Neapolis de Empúries (L’Escala, Giro-na), datadas entre los siglos IV y VII de nuestra Era. Una parte de estas tumbas, en su mayoría cis-tas y fosas (escala microespacial), se encuentran
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
406SUSANA ABAD MIR
orga-nizadas alrededor de una tumba situada a los pies del altar de la iglesia, lo que le confiere, de manera lógica, un carácter importante, si no privile-giado (nivel medio). A continuación, los datos ob-tenidos serán ubicados dentro del panorama que presentan otros cementerios del noreste de Cataluña de simi-lar cronología (escala macroespacial). Pos-terior-mente, dicha información será contrastada con las lecturas realizadas en investigaciones pre-vias acer-ca de este tipo de enterramientos y, espe-cialmente, con datos originarios de yacimientos más completos y mejor registrados de España y Eu-ropa. Como conclusión se analizará cuál de los dos enfoques (procesual o postprocesual) nos parece el más ade-cuado y fiable en sus resultados.
2. El contexto histórico y arqueológico: Empúries durante la Antigüedad Tardía.
El yacimiento de Empúries (L’Escala, Girona), situado en el noreste de Cataluña fue originaria-men-te el núcleo de un asentamiento foceo denomi-nado en los textos clásicos Palaiapolis (“la ciudad anti-gua”). Posteriormente, como resultado del cre-ci-miento demográfico se creó un nuevo sector de la ciudad, situado al sur del antiguo asentamiento, denominado Neapolis (“la ciudad nueva”). La colo-nia recibió el nombre de Emporion que, en griego, significa mercado.
En el contexto del proceso de romanización de la Península Ibérica, Marco Porcio Catón instaló un campamento militar en Empúries (195 a.C.), que constituyo la génesis de una ciudad romana de nue-va planta, creada a principios del siglo I a.C y si-tuada en un promontorio al oeste de la Neapolis griega. Con el emperador Augusto, la ciudad griega y la romana se unieron física y jurídicamente bajo el nombre de Municipium Emporiae (último cuarto del s. I a.C.). Paralelamente, mientras que ciudades romanas tales como Barcino (Barcelona), Gerunda (Girona) o Tarraco (Tarragona), entre otras, iban cobrando importancia, Emporiae la fue perdiendo progresivamente. Así, según la evidencia arqueoló-gica, el sector de la Neapolis fue abandonado pau-la-tinamente a lo largo del último tercio del siglo I d.C. o principios del siglo II d.C. (Campo y Ruiz de Arbulo, 1986-1989), mientras que la ciudad regular lo fue hacia los años 270/275 d.C. (Nolla y Sagrera, 1996: 311), hecho que comportó el traslado de la población restante a la localidad vecina de Sant Martí d’Empúries, la antigua Palaiapolis griega (Fig. 1).
En un primer momento, c.300 d.C., el espacio situado al oeste de la Neapolis comenzó a ser em-pleado por los habitantes de Sant Martí d’Empúries como lugar de enterramiento de los miembros de su comunidad (Nolla y Sagrera, 1996). Se trata de la
denominada necrópolis Martí (Almagro, 1955). Posteriormente, a lo largo del tiempo, la extensión de dicha necrópolis aumentó de tal manera que lle-gó a ocupar también el área norte de la Neapolis, lugar donde se encuentran los restos de una basílica a la cual hacemos referencia en el siguiente epígra-fe.
Fig.: 1. Empúries. Plano con los diferentes asentamientos y restos arqueológicos (según Nolla y Sagrera 1996 con modificaciones).
3. La iglesia de la Neapolis: un lugar en la memoria de la comunidad.
La iglesia de la Neapolis, descrita frecuente-mente como una cella memoriae, memoria o martyrium-basilica, fue construida aprovechando los restos de unas antiguas termas públicas en desu-so. El edificio cultual reutilizó parte de viejos mu-ros y pavimentos de materiales tales como opus segmentatum, que se encontraban en un buen esta-do de conservación, para definir un espacio desti-nado a preservar una tumba privilegiada.
Inicialmente, la edificación estaba integrada por una nave central rectangular que finalizaba en su lado este con un ábside semicircular, un coro y una sacristía (Fase I) (Fig. 2). Delante del ábside se construyó el espacio (forma) asignado a albergar una tumba singular (tumba nº 377). Gracias a los datos arqueológicos sabemos que dicho espacio, delimitado por unos muros de piedras y mortero que presentaban un encaje para colocar la cubierta del sepulcro, fue erigido en el momento de cons-truir la cella, hacia el siglo V d.C. (Nolla y Sagrera, 1996: 207-208 y 311). Desconocemos totalmente quién o qué reliquias fueron depositadas allí, pero sin duda correspondían a una persona importante en los primeros tiempos del cristianismo, probable-mente un santo o un mártir (Fig. 3).
407APROXIMACIÓN AL ESTUDIO MULTIESCALAR DE LA NECRÓPOLIS DE LA NEAPOLIS DE EMPÚRIES
Fig.: 2. Planta del templo, fase I (según Nolla y Sagrera 1996 con modificaciones).
Fig.: 3. Tumba singular, nº 377 (según Nolla y Sagrera 1996).
Habitualmente, la construcción de un edificio de culto de estas características tiene lugar con pos-terioridad al momento en el cual se supone que pudo acontecer el episodio vinculado con la muerte y/o pasión del mártir, es decir, la santidad del espa-cio es anterior a la construcción de cualquier tipo de edificio cultual. Según las fuentes hispánicas y africanas el culto a los mártires durante la Antigüe-
dad Tardía despertó una gran devoción entre la po-blación (Godoy, 1998: 162). Una devoción, por otra parte, que provocó que aquéllos espacios vin-culados a los santos o mártires permanecieran vivos en la memoria de una determinada comunidad. Normalmente, la Iglesia se mostró incómoda frente a estas manifestaciones de fervor popular al culto martirial, pero probablemente no pudo más que ac-ceder a la monumentalización de estos lugares sa-grados (Godoy, 1998: 162-163). Desgraciadamen-te, la ausencia de datos arqueológicos fiables refe-rentes a la fecha de construcción de los edificios cultuales es muy frecuente, factor que dificulta enormemente dilucidar en qué momento se pudo producir la intervención de las autoridades eclesiás-ticas.
Volviendo a la iglesia de la Neapolis, cabe des-tacar que en un momento indeterminado, pero en cualquier caso posterior a la fecha de su construc-ción inicial, el edificio fue objeto de una série de acondicionamientos y ampliaciones que tenían como objetivo principal mejorar los accesos al tem-plo, ampliar el cuerpo de la nave y crear unos ám-bitos funerarios (areae) destinados a albergar tum-bas. Aún así, el aspecto más destacable de este se-gundo momento es la renovación del espacio inte-rior de la tumba singular, dónde se colocó un sarcó-fago de gres de forma trapezoidal (Fig. 4). Llega-dos a este punto, cabria preguntarse si estas modifi-caciones y ampliaciones de la planta originaria del templo podrían corresponder al proceso de monu-mentalización al que nos hemos referido anterior-mente. La evidencia arqueológica así parece confir-marlo, aunque debido a la falta de datos estratigrá-ficos no podemos precisar en qué momento preciso tuvo lugar (Nolla y Sagrera, 1998: 88-93).
4. Nivel microespacial: las tumbas de la ne-crópolis de la Neapolis.
La excavación arqueológica del sector norte de la Neapolis ha facilitado el registro de 449 tumbas de inhumación, un número considerable para una necrópolis de esta cronología (Fig.5). En el presen-te artículo, por cuestión de espacio, no hemos in-cluído las tumbas procedentes de la llamada necró-polis Martí, que en realidad no es si no parte de este mismo cementerio, tal y como hemos anotado anteriormente.
En las líneas que siguen a continuación, vamos a exponer de la manera más concisa posible los dis-tintos tipos de sepulturas existentes en la necrópolis de la Neapolis.
Las sepulturas más numerosas (149 inhumacio-nes) son las tumbas excavadas en la tierra, es decir, aquéllas que desde el punto de vista constructivo son más sencillas puesto que tan sólo requieren la excavación de una fosa de forma ovalada, trapezoi-
40808SUSANA ABAD MIR
dal o rectangular. Les siguen en número las cistas (131 inhumaciones), un tipo de sepultura muy co-mún en el noreste de Cataluña y el sur de Francia que perdurará en la Edad Media (Gagnière, 1965). Las tumbas de tegulae de sección triangular (33 inhumaciones), de tradición claramente tardorro-mana, son también frecuentes en este cementerio aunque su asociación con otro tipo de tumbas su-giere una datación más tardía (Nolla y Sagrera, 1996: 266). Los sarcófagos de piedra monolíticos (31 inhumaciones), desde la perspectiva de la ar-quitectura funeraria, son las sepulturas más costo-sas y presentan paralelos con aquéllos documenta-dos en necrópolis del Languedoc y Provenza (Be-noit, 1952 y Démians d’Archimbaud et al. 1995).
Fig.: 4. Planta del templo, fase II (según Nolla y Sagrera 1996 con modificaciones).
Los enterramientos en anfora (32 inhumacio-nes), utilizados principalmente para inhumar indivi-duos infantiles, son también comunes, mientras que los enterramientos mixtos de anfora y otros mate-riales constructivos (tegulae, piedras, lajas de piza-rra) tan sólo se han registrado en 2 inhumaciones. Las fosas con cubierta de tegulae, losas de pizarra y/o piedras de pequeño tamaño se han documenta-
do en 29 inhumaciones. Las llamadas tumbas de obra, es decir, las sepulturas de cista o tegulae con cubierta de piedra y opus signinum o, bien, de pie-dra y cal cuentan con 27 inhumaciones. Por otro lado, disponemos de un único ejemplar de tumba de lajas de pizarra de sección triangular, un tipo do-cumentado también en el valle del Roina (Gagniè-re, 1965), y de una tumba de imbrices, respectiva-mente. Finalmente, la última categoría corresponde a las tumbas indeterminadas, aquéllas de las cuales se desconoce su tipología (13 inhumaciones).
Fig.: 5. Sectores del cementerio de la Neapolis (según No-lla y Sagrera 1996 con modificaciones).
En lo que respecta a la disposición de los restos óseos en el interior de las tumbas, la posición del cuerpo mayoritaría era decúbito-supino y la orien-tación Oeste-Este, esto es, con la cabeza en direc-ción a Poniente y los pies a Levante. Tradicional-mente se ha asimilado dicha orientación con creen-cias religiosas, esencialmente cristianas, basadas en la vida más allá de la muerte. Ya en 1978, Philip Rahtz basándose en numerosas evidencias arqueo-lógicas y datos provenientes de la antropología ar-gumentaba que esta orientación no era exclusiva de la religión cristiana, puesto que era frecuente en nu-merosas tumbas prehistóricas y protohistóricas, y también en tumbas de otros períodos históricos. En realidad, este tipo de disposición estaría básicamen-te vinculada a la orientación solar (Rahtz, 1978). A pesar de ello, aún hoy en día se sigue dando una explicación cristiana a las tumbas y restos óseos orientados en sentido O-E, mientras que los ele-mentos que no siguen esta disposición son conside-rados habitualmente como no-cristianos.
La ausencia o casi inexistencia de ajuares en las tumbas de la necrópolis de la Neapolis es, quizás, uno de sus principales elementos caracterizadores. Tan sólo en un caso, la tumba nº 323 una cista, fue localizada una placa de cinturón de bronce (placa y hebilla) de forma liriforme datada cronológicamen-te en el siglo VII d.C. y de clara tradición bizantina (Nolla y Sagrera, 1996: 292-293).
La ausencia generalizada de deposición de ajua-res podría ser explicada por la pobreza del asenta-miento asociado. De todos modos, también podría explicarse a través de la no conservación de los ar-
409APROXIMACIÓN AL ESTUDIO MULTIESCALAR DE LA NECRÓPOLIS DE LA NEAPOLIS DE EMPÚRIES
tefactos, fabricados quizás con materiales orgáni-cos, tales como la madera, el esparto o la palma. A pesar de esto, parece ser que la consolidación del enterramiento sin ajuar es ya un hecho en los siglos IV-V d.C., período en el que triunfaron las tenden-cias contrarias a la ostentación material postmorten debido a la fuerte influencia que ejercía la Iglesia sobre la población (La Rocca, 1998).
Las dificultades para advertir rasgos de estatus en este tipo de cementerios, unidas a la ausencia de ajuares que muestren un simbolismo de poder, nos presentan una sociedad que aparentemente no mos-traba sus diferencias internas a través de la inhuma-ción. Así, para algunos arqueólogos las tumbas sin deposición de ajuar expresan una “ideología del igualitarismo” (Geake, 1997: 127). A pesar de ello, sabemos que la sociedad de la Antigüedad Tardía era jerárquica. En esta línea, Ian Hodder (1980) opina que los cementerios cristianos intentan pro-mover una ideología de la igualdad, la humildad y el no-materialismo que contrasta absolutamente con la forma en la que vivimos nuestras vidas en la práctica. Se trata, pues, de una reflexión que pone el punto de mira en el modo con el que habitual-mente realizamos ciertas correlaciones de estatus en Arqueología.
5. Nivel medio: la organización interna de la necrópolis de la Neapolis.
La presencia de una tumba singular y, de modo general, las construcciones cultuales que le son re-lacionadas constituyeron el núcleo o punto focal del cementerio que se desarrolló a su alrededor. De este modo, encontramos tumbas tanto en el exterior como en el interior del templo, buscando la mayor proximidad posible con la tumba del santo o mártir (ad sanctos), el cual aseguraba la paz y protección de los difuntos, prometiéndoles su intercessio en el día del Juicio Final (Ariés 1983).
En lo referente a la organización interna del ce-menterio vemos, por ejemplo, como los sarcófagos de piedra están distribuídos exclusivamente en los espacios próximos a la iglesia, tales como las áreas funerarias, y lo más cercanos posibles a la tumba santa. Un caso paradigmático lo integran las llama-das tumbas de obra, es decir aquéllas que presentan generalmente una cubierta exterior de opus signi-num. Se trata de tumbas visibles, pues a diferencia del resto de sepulturas, éstas se construían sobre el suelo, de tal manera que podían ser observadas a simple vista. A pesar de esto, no son tumbas espe-cialmente costosas aunque sí requerían un mayor trabajo en su construcción. En contraposición, las tumbas excavadas en el suelo, aquéllas que única-mente implican la excavación de una fosa, son ine-xistentes en el interior del templo, hecho significa-tivo si tenemos en consideración que se trata del
tipo de sepultura más numeroso de la necrópolis.
Una mención aparte merecen los enterramientos en anfora. Se trata de tumbas prácticamente exclu-sivas de individuos infantiles o adolescentes. Éstas anforas, ya sean enteras, cortadas o rotas constitu-yen frecuentemente la única esperanza de datar un cementerio o al menos un sector de él. A pesar de que algunas ánforas presentan fechas tempranas, algunos tipos pueden prolongarse hasta el siglo V-VI d.C. (Keay, 1984). La distribución de este tipo de sepultura en el cementerio no parece seguir una determinada pauta y, en la práctica, encontramos tumbas de estas características en todos los secto-res. Tanto es así que también encontramos enterra-mientos en ánfora dentro del edificio cultual, con-cretamente en las áreas funerarias creadas alrededor de la tumba principal.
Por otro lado, el área de enterramientos del ce-menterio estaba definida físicamente por un muro. Se trataba de un muro sin cimentación, fabricado con piedras calcáreas unidas con barro que habría presentado probablemente un alzado en tapial (No-lla y Sagrera, 1996: 108-110). Dicho muro mostra-ba una orientación Este-Oeste y delimitaba por la zona oeste el límite del cementerio.En el sector oc-cidental de esta construcción fue localizada una cá-mara rectangular de 16,50 m² compartimentada por una pared en dos espacios diferenciados, e interpre-tada hipotéticamente como la caseta de los custo-res y los fossores que se encargaban de vigilar y construir, respectivamente, las sepulturas.
Construcciones murarias de estas características son comunes en el mundo romano clásico, especial-mente en Italia, Galia y Gran Bretaña. En inglés la expresión “walled cemeteries” (Toynbee, 1971) es la que define los cementerios delimitados por un muro al aire libre. En el caso de Empúries, la data-ción propuesta para esta estrcutura por Nolla y Sa-grera (1996), una vez puesta en relación con las tumbas que enmarca, corresponde a los siglos VI-VII d.C.
Para concluir, la evidencia arqueológica ha faci-litado una cronología para este emplazamiento si-tuada entre los siglos IV-V y VII d.C.
6. Nivel macroespacial: la necrópolis de la Neapolis en el paisaje de la Antigüedad Tardía.
En el territorio cercano a Empúries se han exca-vado diversas necrópolis tardoantiguas, tales como Santa Maria de Roses, Mas Castellá de Porqueres (Pla de l’Estany), Mercadal (Girona) o Saldet en La Armentera (Alt Empordà), entre otros. En estos ce-menterios las tumbas tampoco van acompañadas de ajuar, con la excepción de algunas sepulturas en Santa Maria de Roses dónde se depositó una bote-
410SUSANA ABAD MIR
llita de vidrio que debía contener agua bendecida. Recipientes de vidrio con éstas mismas característi-cas fueron registrados también en la necrópolis cre-ada alrededor de la basílica del Anfiteatro en Tarra-gona (Duval, 1988: 111-130).
De la misma manera, la orientación principal de las tumbas suele ser O-E, aunque pensamos, tal y como hemos expuesto anteriromente, que este he-cho no es especialmente significativo, a pesar que la literatura arqueológica le sigue dando hoy en día, en nuestra opinión, una importancia que habría que relativizar.
En referencia a la tipología de sepulturas quisiera-mos hacer tan sólo un breve apunte. El conjunto de sarcófagos de piedra de la Neapolis es hasta el mo-mento el más numeroso del noreste de Cataluña. A pesar de ello, se trata de un tipo de tumba bastante común, documentada en cementerios del noreste de Cataluña tales como Santa María de Roses, Mas Castellá de Porqueres, Caldes de Malavella o Mer-cadal, entre otros.
7. Consideraciones finales.A modo de conclusión, queremos destacar que
el estudio del cementerio de la Neapolis nos ha per-mitido profundizar en algunos aspectos. Entre ellos destacan la homogeneidad de las tumbas de la Nea-polis, la inexistencia de ajuares, las similitudes con las prácticas funerarias registradas en necrópolis si-milares en el sur de Francia y, finalmente, la impor-tancia de la memoria social en las comunidades hu-manas de la tardoantigüedadad como factor impor-tante para mantener vivos los espacios cultuales del primer cristianismo.
8. Bibliografía.ALMAGRO, M.1955 Las necrópolis de Ampurias.II. Necrópolis romanas y
necrópolis indígenas, en Monografías Ampuritanas, III, Barcelona..
ARIÉS, P:1983 Images de l’homme devant la mort, París: Seuil.BENOIT, F.1952 “Fouilles aux Aliscamps. “Areae” cimetériales et
sarcophages de l’École d’Arles”, en Provence Historique,10 Marsella, pp.115-132.
CAMPO, M.; RUIZ DE ARBULO, J.1986-1989 "Conjuntos de abandono y circulación monetaria
en la Neapolis emporitana”, en Empúries, 48-50, pp.152-163, Barcelona.
DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, G; FIXOT, M.; PELLETI-ER, J.P.; VALLAURY, L.1995 “La Celle. Église Notre-Dame de la Gayone”, en N.
DUVAL (ed.): Les premiers monuments chrétiennes de la France.1. Sud-est et Corse, París, pp.161-174.
DUVAL, Y.1988 Auprès des saints corps et âme. L’inhumation “ad
sanctos” dans la chrétienté d’Orient et d’Occident du IIIe au VIIe siècle, París.
GAGNIÈRE, S.1965 “Les sépultures à inhumation de IIIè au XIIIè siècle de
notre ère dans la basse vallée du Rhône. Essai de cro
nologie typologique”, en Cahiers Rhodaniens, XII, pp.53-110.
GEAKE, H.1997 The use of grave-goods in conversion period England,
c.600-c.850, en BAR British Series, 251, Oxford.GODOY, C.1998 “Algunos aspectos del culto de los santos durante la
Antigüedad Tardía Hispana”, en Pyrenae, 29, pp.161-170, Barcelona.
HODDER, I.1980 “Social structure and cemeteries: a critical appraisal”,
en P. RAHTZ; T. DICKINSON; L. WATTS (eds.): Anglo-Saxon Cemeteries, BAR British Series, 82, Oxford.
KEAY, S.J.1984 Late Roman Amphorae in the Western Mediter
ranean. A Typologic and Economic Study: the Catalan evidence, en BAR International Series, 196 (I-II), Oxford.
LA ROCCA, C.1998 “La transformazione del territorio in Occidente”, en
Morfologie sociali e culturali in Europa fra Tardo Antichità e Alto Medioevo, pp.257-290, Spoleto.
NOLLA, J.M.; SAGRERA, J.1996 Civitatis Impuritanae Coementeria. Les necrópolis
tardanes de la Neapolis, Girona: Facultat de Girona. RAHTZ, P.1978 “Grave orientation”, en Archaeological Journal, 135,
pp.1-14, Londres.TOYNBEE, J.M.C.1971 Death and Burial in the Roman World, Nueva York-
Londres: Johns Hopkins.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 411-417
ESTRUCTURAS DEFENSIVAS DE LOS CAMPAMENTOS ROMANOS REPU-BLICANOS
Noelia Sabugo SousaUniversidad de León; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo se pretende dar una visión somera de las infraestructuras defensivas de las que los legionarios dotaron sus campamentos. Dado que se trata de una aproximación creemos que lo más adecuado es una exposición centrada en la estructura en sí, dando una imagen centrípeta de todo el entramado defensivo, sin olvidarnos, por supuesto, de reseñar los dispositivos que hacen de cada real un asentamiento único e irre-petible, ya que a pesar de los patrones a los que se ajustaban primigeniamente cada una de estas erecciones es el terreno, la cronología, el adversario, los recursos, etc. los que condicionan la construcción y disposición de los mismos sobre el terreno. A modo de conclusión, nos gustaría reseñar que el objetivo que se busca es el de servir de elemento de aproximación al mundo de las disposiciones defensivas castrenses de los asentamientos republicanos.
ABSTRACT
In this work pretends going a superficial vision of the defensives infrastructures that protect the le-gionary camp. How is an explanation believe that more suitable is an exposition centred in the structures, give a picture of the defensives frameworks, without forget to review the mechanisms that have every camp single and unique, in spite of the establish patron in every erection is the ground, chronology, enemy, resort, etc. that condition the construction and layout about the ground. How conclusion, we like to point that the principal objective is helping to bring near the world of the defensives structures in the republican camp.
Palabras Clave: Arqueología militar romana. Ejército romano. Campamentos. Guerra. Topografía.
Keywords: Roman military archaeology. Roman Army. Camps. War. Topography.
Los albores del año 264 a. C. marcan los inicios del poderío romano. Las querellas de vecindad son superadas. La península itálica estaba, prácticamen-te, en manos de los descendientes de Eneas. Los objetivos se amplían y territorios exógenos despier-tan el apetito de la loba.
Los enfrentamientos con Cartago marcan el punto de inflexión en la vida de los habitantes del Tíber. Se traslada, por primera vez, la guerra fuera de Italia y se abre un mundo de posibilidades ilimi-tadas a los ojos de la futura grandeza del estado ro-mano. Es en este contexto de internacionalización de los conflictos bélicos en los que cobra significa-do el desarrollo de su cultura militar táctica, tanto en relación a las batallas como en el asentamiento sobre el terreno.
Desde el asedio de Veyes (396 a. C.) las guerras pasan a convertirse en un trabajo a tiempo comple-to. Se supera la estacionalidad previa de las mismas y cobran el cariz de una elaborada ocupación, fruto de la cual se procederá a la profesionalización pos-terior del ejército, pero esto es adelantar aconteci-mientos. La movilización de grandes cantidades de hombres fuera de los límites de Italia, de los terre-
nos conocidos, de las bases de aprovisionamiento y en lucha contra un buen número de factores exter-nos (condiciones climáticas, extensión temporal, etc.), no ya sólo los enemigos, exigen el desarrollo de enclaves y puestos de acantonamiento, cobrando especial importancia la erección de los lugares de pernocta, es decir, los campamentos. Estos, ya fue-ran de marcha (castra aestiva) o de invernada (cas-tra hiberna o stativa), debían estar dotados de un entramado defensivo lo suficientemente desarrolla-do y perfeccionado como para permitir que su vigi-lancia fuese realizada por una mínima parte de los efectivos de la legión, accediendo el resto a un me-recido descanso en pos de llevar el conflicto a un cauce positivo y victorioso para el nombre por el cual combatían.
Los autores clásicos no nos han transmitido la denominación por la cual los soldados hacían refe-rencia a su nuevo hogar. Las instalaciones que los albergaban se agruparon bajo la voz latina castra, traducción asimilada a los conocidos como campa-mentos. Se trataría de establecimientos que sobre el terreno estarían dotados de unas defensas poco po-tentes, formadas por foso, terraplén y empalizada
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
412NOELIA SABUGO SOUSA
(conjunto que conocemos bajo el nombre de agger), y en los que la necesidad de adecuarse a un trazado predeterminado quedaba relegada a un lu-gar secundario en pos de conseguir adaptarse a las condiciones naturales que ofrecía el terreno y que proporcionarían una serie de importantes ventajas frente al enemigo.
No podemos dejar de señalar el hecho de que la salvaguarda de las legiones quedaba en manos de la imbricación de los elementos reseñados anterior-mente, cuyo desarrollo sobre el terreno abarcaba un complejo entramado, del cual se tratará de dar unas pinceladas básicas y una visión general en el pre-sente trabajo.
Las estructuras defensivas tienen por objeto el disponer un asentamiento de tal manera que todas las partes que lo componen puedan ampararse mu-tuamente las unas a las otras. Este es el principio que debía regir todo trabajo a desarrollar sobre el terreno para el establecimiento de los campamen-tos. Hay que tener en cuenta que su construcción se producía, por lo general, tras un largo día de mar-cha, por lo que la imbricación de cada una de sus partes en pos de aligerar el trabajo y transformar un espacio vacío en una nueva patria conllevaba tanto la mejor adaptación al terreno como el desarrollo técnico de cada uno de los elementos que los con-formaban.
La consideración del ejército no ya sólo como cuerpo de combate, sino como arquitectos, ingenie-ros y romanizadores cobra con esta capacidad cons-tructiva un nuevo significado. La capacidad de adaptarse a espacios nunca antes hollados por sus pies y de aprovechar tanto la naturaleza como la materia prima disponible habla a favor de su estruc-tura organizativa y de la rápida inclusión y adapta-ción de los nuevos terrenos conquistado al modus vivendi romano.
Existía un objetivo, el ejército se ponía en mar-cha, caía la noche y los legionarios necesitaban un alojamiento, los engranajes comenzaban a girar y los brazos a trabajar. Eran los propios soldados los encargados de erigir sus reales, dotaban a las es-tructuras de vida, el espacio por el que debían dis-currir y en el cual cobrar sentido venía señalado por los mensores, los cuales ya habían trazado el diseño al cual se ajustaría el campamento, así como el es-pacio destinado tanto a sus estructuras exteriores como a las interiores. Hay que tener en cuenta que la edificación comenzaba de fuera hacia dentro, he-cho del que se ve el sentido al estudiar cada una de las características de las estructuras defensivas que los conformaban.
Tal como señala el título del trabajo, creemos, lo mejor es referirnos directamente y de forma indi-
vidualizada, a cada uno de estos elementos: fosos, titulum, clavicula, terraplén, empalizada, camino de ronda, ascensi, obstáculos, berma, puertas, torres, ballistaria, etc.
Los fosos jugaron un papel muy importante a la hora de establecer las defensas del campamento. Estaban presentes en casi todos los asentamientos de carácter militar que los romanos erigieron. Su excavación era una de las principales tareas de los soldados a la hora de establecerse sobre el terreno, aunque debemos señalar la existencia de contadas excepciones donde los mismos no están presentes. Para justificar su ausencia se pueden aducir diver-sos motivos: la propia naturaleza, falta de tiempo, terreno que no permitiese los trabajos de excava-ción, etc.
Estos fosos solían responder a las medidas de 9 pies romanos de anchura y 5 de profundidad (2,70 x 1,50 m). Acometer esta tarea en primer lugar era de singular importancia, ya que proporcionaba el material necesario para la realización del terraplén defensivo. Siguiendo este método los romanos se ahorraban un doble trabajo, ya que la tierra que era extraída de los atrincheramientos era usada para la erección de la rampa. Se procuraba que las medidas de los fosos correspondiesen con medidas impares, una regla impuesta desde la Antigüedad (Vegecio, III, 8) y que siempre se solía cumplir y respetar, aunque, en ocasiones, los trabajos sobre el terreno nos han deparado sorpresas al ajustarse los mismos a cifras pares.
Higinio nos habla en su obra de la existencia de dos tipos de fosos asociados a la erección de los re-cintos castrenses de adscripción romana: la fossa fastigata y la fossa Punica. En torno a la primera, se trataría de un foso cuya sección se ajustaría a una forma en V, siendo el que más comúnmente ha sido encontrado asociado a los campamentos; en rela-ción al segundo tipo, la fossa Punica, estaba com-puesta por una cara exterior con bastante pendiente (en algunos casos casi constituyendo una pared vertical), siendo en su interior la inclinación de la misma mucho más suave.
Los campamentos podían estar rodeados por un único, doble o múltiple sistema de fosos, siendo in-cluso posible la variación de su número en cada uno de los lados del recinto. Al mismo tiempo, en aquellos terrenos donde la geografía dotará de na-turales sistemas defensivos, se podría haber pres-cindido totalmente de su presencia. No existe un patrón de uso claro y preestablecido. Una de las grandezas del ejército romano era su capacidad de adaptación al terreno y a las circunstancias que le rodeaban. Cada asentamiento y el momento de erección que le rodeaba era único y como tal el re-sultado era distinto en cada caso.
413ESTRUCTURAS DEFENSIVAS DE LOS CAMPAMENTOS ROMANOS REPUBLICANOS
Ofreciendo datos estadísticos podemos señalar que, generalmente, la anchura de los fosos variaba entre los 2,5 y los 6 m (9-20 pies), siendo lo más común que en los campamentos protegidos sólo por un foso la anchura del mismo se encontrase entre los 3,7 y los 5 m (13-17 pies). A medida que el nú-mero de fosos iba en aumento (defensa con doble foso o con un sistema múltiple) la tendencia del ta-maño de los mismos se iba reduciendo y haciéndo-se ligeramente más pequeña, aunque no siempre ocurría así.
No todos los ataques a los que los asentamien-tos castrenses se veían sometidos se producían a través de los fosos, muchas veces el enemigo se di-rigía en primer lugar hacia las puertas, que eran consideradas el punto débil, ya que delante de las mismas el foso debía ser interrumpido, para permi-tir la salida de los soldados.
El campamento disponía de 4 ó 6 puertas, en función de sus necesidades, y por lo tanto, en tan-tos lugares como puertas tuviera el recinto la trin-chera defensiva se encontraba interrumpida, pro-blema solventado con la introducción de dos for-mulaciones tácticas diferentes: el titulum y la clavi-cula. El primero es un sistema defensivo compuesto de una fosa de poca longitud acompañada o respal-dada por un banco de tierra de la misma extensión, siendo ambos en tamaño similares al espacio ocu-pado por la puerta, pero situados en frente de la cual estuvieran asociados, a una distancia de unos 60 pies (aprox. 18 m); mientras que, el segundo es-taba constituido por la extensión del foso que rode-aba el campamento y del terraplén que lo respalda-ba, era una ampliación de los mismos elementos pero no siguiendo su orden lógico, sino que en un determinado momento ambos describían en conjun-to una curva, exterior o interior, en torno a la puerta para formar una especie de pasillo defendido.
El terraplén jugaba un papel de esencial impor-tancia, ya que era considerado como la principal barrera de protección contra el enemigo. La trin-chera que lo rodeaba era la que proporcionaba el material suficiente para la edificación del mismo.
Los revestimientos de las rampas solían ser rea-lizados a base de tapines de césped (caespites), ar-cilla o madera, siendo la piedra utilizada para aque-llas ocasiones en que el campamento respondía a un carácter más estable (castra hiberna). Estos re-vestimientos se solían ubicar en ambas caras. Estos materiales, tanto unos como otros, fueron amplia-mente utilizados en la Antigüedad.
Otra de las cualidades a las que debía ajustarse la ejecución de un terraplén seguro y fiable para los defensores era que estuviera hecho a prueba de fue-go y que fuera capaz de resistir los trabajos de asal-
to y ataque a los que pudiera ser sometido. Algunas de los ingenios empleados para alcanzar este objeti-vo serían: tortugas, arietes, hoces, viñas, pluteos, caballeros, músculos, torres, trabajos de zapa, mi-nas, túneles, etc.
A la hora de acometer su realización debía cal-cularse la anchura y altura a la que éste debía ajus-tarse, teniendo en cuenta que sus medidas debían estar en equilibrio y cubrir las necesidades defensi-vas del recinto al cual estuvieran destinadas. Exis-ten varios factores que influyen a la hora de calcu-lar su anchura: tipo de revestimiento, perfil al que se debía ajustar, altura deseada, anchura necesaria para dotarlo de un camino de ronda, tipo de mate-rial usado para erigir su centro, espacio reservado en su parte superior para asentar la empalizada, etc.
Las rampas más estrechas de las que se tiene constancia apenas si alcanzaban los 3 m. Otros ejemplos de terraplenes documentados presentan medidas oscilantes en torno a los 4,5 y los 9 m. Existe tanta diversidad de amplitud de rampas como de campamentos erigidos por las legiones, ya que cada recinto que se levantaba iba acompañado de su terraplén correspondiente, por lo que conta-mos con un amplio número de ejemplos con los que trabajar. No había unos parámetros exactos a los que ajustarse. Las medidas estándar a las que se ajustaban la gran mayoría de estas fundaciones os-cilaba entre los 5,5 y los 7,5 m.
Por los restos de rampas conservados actual-mente se antoja muy difícil el juzgar cual fue su al-tura original, debido a que raramente se han conser-vado rampas que superen una altura de uno o dos pies (30-60 cm). Algo de luz sobre el tema lo apor-ta el estudio de las elaboradas representaciones que nos legan los artistas de la Columna Trajana. He-mos podido establecer ciertos cánones y patrones, basados en los exámenes llevados a cabo sobre el ángulo que conformaba la pendiente del terraplén, la necesidad de dotar a toda rampa de una platafor-ma de lucha y, sobre todo, tomando como paralelo y referencia, las construcciones realizadas en piedra para muchos asentamientos de carácter civil. Pode-mos formular la hipótesis de que el terraplén de los recintos castrenses de época romano republicana se ajustaría a un patrón de unos 3,5-4 m de altura (más o menos), medida a la que deberíamos añadir los 1,5 m que proporcionaba la presencia del parapeto o empalizada, con lo que la elevación del conjunto defensivo se situaría en torno a los 5-5,5 m según el terreno y el tipo de asentamiento.
Antes de dar por concluidos los trabajos que debían ser acometidos en el terraplén señalar la ne-cesidad que había de dotar a los mismos de un pa-rapeto (la conjunción de rampa y empalizada es co-nocida bajo el nombre de vallum) y un paseo de
414NOELIA SABUGO SOUSA
ronda. El primero de estos recursos era realizado por el asentamiento de toda una serie de estacas co-locadas longitudinalmente en su parte superior. Es-tas se colocaban juntas, muy unidas, sin dejar espa-cios entre ellas e hincadas profundamente en la tie-rra, para evitar que pudieran ser arrancadas fácil-mente y, al mismo tiempo, que el extraer una de ellas abriera una brecha que permitiera el paso de los asaltantes. Apoyaba gran parte de la fuerza y re-sistencia que las estacas proporcionaban en el he-cho de que se encontraban profundamente hincadas dentro del cuerpo de la rampa, asegurando de esta forma la estabilidad de la misma.
En cuanto a la construcción de la plataforma de lucha, decir que el terraplén se encuentra rematado por una superficie plana de en torno a los 2 m de anchura (más o menos), la cual podría estar prote-gida por un armazón realizado a base de tablas dis-puestas horizontalmente, proporcionando la misma una base sólida sobre la que los soldados llevarían a cabo sus guardias.
Al llevar a cabo un estudio de las estructuras y usos asignados a los terraplenes hay que tener en cuenta el tipo de acceso a la parte superior que los mismos presentaban. Las soluciones que proporcio-nan las fuentes escritas y los trabajos arqueológicos son diversas: bancos, rampas, terraplenes, pequeñas rampas situadas de forma paralela al terraplén y su-jetas a la parte trasera del mismo, escaleras, etc. Se les conocía bajo el nombre de ascensi valli.
El camino de ronda no debía convertirse en algo lejano y visto como inaccesible desde el propio in-terior del campamento, sino que era considerado como una parte más de la vida ordinaria del recluta, por lo que el ocupar su puesto en el mismo y el transitar a lo largo de todo su recorrido sería visto como algo normal y que no debería presentar com-plicaciones.
Las legiones romanas dejaron muestra en sus construcciones de su genio práctico y ordenador. Cada día se trataba de hacer el recinto en el que de-bían descansar más inexpugnable de cara a los po-sibles enemigos, por lo que se añadía al sistema de defensa de las fossae todo un despliegue de obstá-culos destinados a incomodar e importunar a los asaltantes. La disposición de los mismos se realiza-ba tanto dentro, entre, como más allá del sistema de trincheras. Algunos de estos obstáculos deberían de haber consistido en: cercos hechos con materiales llenos de espinas, estacas afiladas y lanzas hincadas en la tierra, ramas enredadas entre sí para dificultar el paso de los asaltantes, cippi, lilia, abrojos, etc.
Estos obstáculos son casi imposibles de rastre-ar, ya que normalmente, al tratarse de materiales perecederos, dejan muy pocas o ninguna evidencia
arqueológica, sólo terrenos empapados o con unas cualidades de conservación excepcionales pueden suministrar ejemplos con los que trabajar.
Todos estos obstáculos conjugados convertirían el recinto castrense en una especie de fortaleza de carácter inexpugnable, ya que serían muy pocos los asaltantes que lograrían superar con éxito este labe-rinto de trampas envenenadas, y los que salieran in-tactos de la prueba afrontarían con escasas energías y pocas posibilidades de victoria el asalto a la em-palizada, la cual se encontraba con todos sus defen-sores indemnes y preparados para defenderla con el derramamiento de su sangre. La mayoría de los asentamientos donde la presencia de estos obstácu-los ha sido documentada no han sido excavados con suficiente detalle, por lo que no se puede esta-blecer si la presencia de las mismas era extensible a todo el perímetro del recinto o sólo eran consigna-das en los puntos vulnerables del mismo; lo que si se sabe es que podían ser usados tanto conjunta-mente como por separado, la presencia de uno de ellos no implicaba la obligatoria utilización del res-to.
Cuando se acomete la fortificación del recinto campamental se ha de hacer referencia a un ele-mento, que muy a menudo ha sido pasado por alto, éste es la presencia de la berma, espacio ubicado al pie de la muralla usualmente entre la cara exterior del terraplén o del muro defensivo y el borde inte-rior de la primera trinchera. Esta superficie cumplía varias funciones y su uso no responde a un capri-cho de los agrimensores, sino que servía para que la tierra y las piedras que se desprendían de la ram-pa al batirla los enemigos se detuviesen y no caye-sen dentro del foso, al mismo tiempo que también proporcionaba a los defensores una visión clara y sin obstrucciones del entramado defensivo que ro-deaba el asentamiento.
No debemos pasar por alto, que constituía por si mismo un elemento de seguridad, debido al hecho de que un derrumbamiento, desprendimiento o re-construcción del terraplén o trabajos acometidos en la empalizada podían provocar la caída de tierra del mismo dentro de las trincheras, haciendo que los fosos que rodeaban el campamento se hubieran vis-to colapsados y arruinados si no se hubiera dispues-to entre ambas estructuras este tipo de protección.
El terraplén no es un elemento que se mantenga tal y como fue construido en sus orígenes, ya que a no ser en los casos en que el material empleado fuese la piedra (que soportan mejor el paso del tiempo, pero no por ello inamovibles), los erigidos con tierra, céspedes y guijarros, a pesar de su com-pactación inicial, sufren un proceso continuo de de-gradación, ya que están sometidos a la climatología y al paso del tiempo, por lo que desprendimientos
415ESTRUCTURAS DEFENSIVAS DE LOS CAMPAMENTOS ROMANOS REPUBLICANOS
de los materiales que los constituyen eran muy fre-cuentes, debido a esto la presencia de la berma de-sempeñaba un papel muy importante, ofreciendo un espacio en el cual estos pequeños aludes no provo-caran apenas daños, ni colapsaran ninguna de las estructuras defensivas tan vitales para el recinto.
No se pueden establecer unas dimensiones ca-nónicas, ni únicas para esta estructura, hemos de señalar, que como todas las demás presentes en los campamentos. No existe un modelo preestablecido en cuanto a las medidas a las que se debe ajustar, ya que cada asentamiento al ser único, debía aco-modarse a sus propios cánones y necesidades; lo que si se puede señalar son unos valores de referen-cia, que oscilarían entre los 0,3 y los 6 m, aunque lo más común es que el promedio entre el que se deslizan sea de 1,5 a 2 m de anchura, medidas que podemos aplicar tanto a los recintos construidos en piedra como los llevados a cabo en tierra y madera, es decir, los campamentos tanto de época republi-cana como los imperiales y, así mismo, tanto los es-tables como los temporales.
El espacio asignado a la berma estaba constitui-do por diferentes materiales, no siempre la exten-sión de la misma estaba sólo compuesta por tierra, sino que teniendo en cuenta la geografía y la com-posición del terreno sobre el cual se hallaba ubica-do el recinto esta composición podía variar. La ma-teria prima fundamental que se encuentra es la tie-rra, ya que es el elemento que compone el terreno, pero esta superficie, en ocasiones, también aparece cubierta por grava o por guijarros.
Los campamentos estaban dotados normalmente de cuatro puertas: la delantera y la trasera (porta praetoria y porta decumana) colocadas en el centro de los lados menores, frente a las portae principales situadas no en la divisoria de sus lados, sino des-plazadas ligeramente hacia la parte frontal del re-cinto. Ambas constituían el extremo final de la ca-lle principal (via principalis). En ocasiones, otras puertas fueron añadidas al recinto, siendo ubicadas de forma similar a las principales, pero con una orientación hacia la parte trasera del recinto, recibi-rán el nombre de portae quintanae, por suponer la culminación de esta vía paralela a la via principalis.
El trazado de las puertas, ya fueran realizadas en piedra o madera, era básicamente el mismo. Su modelo se ajustaba a un simple o doble portal, aun-que no siempre, flanqueado por torres cuadradas o rectangulares. El espacio abierto entre las dos par-tes del terraplén era protegido recurriendo a diver-sas soluciones: tender un puente entre uno y otro extremos del camino de ronda; dejar el espacio abierto pero recurriendo a un parapeto que lo prote-giese por su altura de los proyectiles enemigos o re-currir a techarlo. La altura del espacio destinado a
las puertas se encontrara en torno, por lo menos, a los 3,5 m, para acomodarse al tránsito de los jinetes y de los pertrechos de guerra.
La puerta más importante de todo el campamen-to era la porta praetoria, pues era la que proporcio-naba el acceso preferente al recinto, ya que condu-cía directamente a los principia y al resto de los edificios principales, por lo que a menudo, en la construcción de la misma se deposita un mayor cui-dado y atención. El resto de los vanos reciben un tratamiento menos elaborado.
El material que se usaba para la construcción de las hojas de las puertas era la madera, siendo prefe-ridas las de roble macizo por su dureza y resisten-cia. Estas estructuras debían estar reforzadas por todo un entramado de láminas de hierro destinadas a dar un mayor soporte al conjunto y hacerlas resis-tentes frente a las máquinas de asedio (arietes, im-pactos de proyectiles de catapulta, etc.). También debían encontrarse protegidas contra el fuego, para lo cual se las reviste con cueros o sacos mojados.
Las torres que se disponían a ambos lados de las puertas contarían con una altura de al menos dos pisos, ambos al servicio de la seguridad del re-cinto. El más bajo podría haber sido utilizado como cuerpo de guardia, en el cual los soldados encontra-rían refugio al hacer sus rondas. Mientras que el su-perior jugaba un papel destacado por el hecho de que desde los mismos el uso de las armas arrojadi-zas y de la artillería tendrían un amplio poder de destrucción.
En la descripción de las defensas de un campa-mento temporal hecha por Josefo se remarca como el encintado poseía toda una serie de torres dis-puestas en los ángulos y a intervalos regulares por todo el espacio del mismo. Aunque se trata de una descripción del siglo I d. C. los datos que se nos re-velan pueden ser extrapolados a su uso para los asentamientos republicanos, pues en este período de tiempo los cambios documentados son muy po-cos. Para poder hablar con propiedad de la existen-cia de torres la altura de las mismas debería ser al menos de un piso sobre el nivel de la rampa.
En la Columna de Trajano aparecen una serie de escenas en las que podemos contraponer: torres con su parte superior abierta hacia el cielo, torres techadas (probablemente con un tejado a dos aguas realizado en madera) y torres realizadas en piedra (cuyo techo se ajustaría a una disposición de media agua, es decir, con una sola pendiente desde la par-te delantera hasta la trasera). La columna actúa como un escaparate de tendencias a la hora de aco-meter las construcciones defensivas.
Las torres de madera apoyaron su construcción en el interior del cuerpo de la rampa, con postes in-
416NOELIA SABUGO SOUSA
sertos en la misma que llevaban el empuje ejercido por la construcción hasta el suelo, y eran erigidas sobre el camino de ronda proporcionando de esta manera una vista panorámica del entorno del recin-to, convirtiendo su parte superior en verdaderos puntos fuertes al dotarlos de una plataforma desde la cual se llevarían a cabo las descargas de artille-ría. Se situaban equidistantes unas de otras, su an-chura solía adecuarse a la de la propia rampa o ser ligeramente más pequeña. En relación a su altura lo más usual era dotarlas de al menos un cuerpo, so-bresaliendo sobre ellas las dispuestas en los ángu-los del recinto, las cuales alcanzarían una altura mayor por defender puntos más débiles.
Un cambio sustancial lo representan las torres pétreas, cuyas bases ya no estarían asentadas en el terraplén, sino que se levantarían desde el nivel del suelo, se las dotaría de escaleras para alcanzar los distintos pisos que las conformaban, al igual que sucedía con las de madera, pero podemos observar un pequeño cambio. Al nivel de la calle el cuerpo de guardia habría estado dotado de un horno o chi-menea que habría servido a los soldados como re-fugio de noche.
Las torres proporcionaban una amplia visión del entorno del campamento y daban ventajas a los de-fensores para dar la voz de alarma en caso de un in-tento de asalto, pero no será este el único ingenio usado por los romanos para la defensa de sus rea-les, sino que la experiencia ha enseñado que es útil poner en las torres algunos perros de buenos vien-tos, que en oliendo al enemigo avisen su venida la-drando (Vegecio, IV, 26).
La presencia y uso de diferentes ingenios de ar-tillería dentro de los campamentos legionarios vie-ne confirmada desde la misma antigüedad por los textos transmitidos por los autores clásicos. Vege-cio (II, 25) nos señala que cada centuria tenía a su cargo un onager, una especie de catapulta que dis-paraba piedras y saetas. Al mismo tiempo, conta-ban también con unas piezas de artillería más pe-queñas llamadas scorpiones o ballistae, las cuales trabajaban gracias a la tirantez de unos rollos de ca-ble que eran los encargados de imprimir la fuerza al proyectil. Vitrubio da una descripción de estos in-genios desde el punto de vista técnico de su cons-trucción.
Pocas son las trazas que las plataformas para la artillería (ballistaria) han dejado sobre el terreno. En pocos campamentos de paso su presencia fuese requerida. Los soldados no contaban con sufrir ata-ques en plena noche y si los recibían se valdrían de su propia fuerza y valor para rechazar al enemigo; la presencia de las mismas estaría orientada a los hiberna, a las necesidades de un cerco prolongado
o a asentamiento permanente donde la amenaza enemiga fuera inminente y las defensas necesarias.
Se trataría de un espacio de unos 7 x 6 m, con una inclinación en torno a los 26º en su parte trase-ra y con una altura nunca inferior a la de la rampa. Sus lados estarían revestidos con madera para evi-tar una rápida disgregación de la tierra que la com-ponía (debía soportar gran peso y los daños estruc-turales que provocaría el retroceso de las mismas tras sus disparos) y dotados de escaleras (ascensi) que proporcionaran acceso a los soldados a su parte superior. Por la amplitud de las mismas podría ha-ber dado acomodo a dos de estos ingenios. Debido al alto grado de degradación que presentan los res-tos documentados no se puede saber si fueron con-temporáneas a la construcción del campamento o fueron erigidas con posterioridad como respuesta a una posible situación de riesgo.
Los romanos perseguían la creación de un im-perio, llegando a abarcar todo el orbe conocido, por lo que no es de extrañar el cuidado puesto en la erección de sus campamentos, los cuales como se-gunda patria debían estar dotados de unas buenas defensas y su presencia resultar imponente a los ojos de sus enemigos, pues se trataba, en buena me-dida, del primer contacto con la romanización.
Bibliografía.Fuentes clásicas:CÉSAR,
De Bello Gallico (José Goya Muniain y Manuel Balbuena, Editorial Iberia, Barcelona, 1982).
FLAVIO JOSEFOLa guerra de los judíos (Jesús Mª Nieto Ibáñez, Biblioteca
Clásica Gredos, Madrid, 1997).
HIGINIO, De Metatione Castrorum o De Munitionibus Castrorum (O.
Behrends, Office des Publications Officielles des Communautés Européennes, Luxemburgo, 2000).
POLIBIO
Historias (ed. Manuel Balasch, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1981).
VEGECIO, Epitome Rei Militari (Jaime de Viana, Ministe-
rio de Defensa, Madrid, 1988).VITRUBIO
De Architectura (José Luis Oliver Domingo, Alianza, Ma-drid, 1995).
Bibliografía general:ADAM, J. P. 2002 La construcción romana. Materiales y técnicas,
León.BIRLEY, E. 1988 The Roman Army, Amsterdam.BLÁZQUEZ, J. M. 1999 “Campamentos romanos en la meseta hispana de
época romano republicana”, Las guerras cánta-bras, Santander, 65-118.
417ESTRUCTURAS DEFENSIVAS DE LOS CAMPAMENTOS ROMANOS REPUBLICANOS
GARLAN, Y.2003 La guerra en la Antigüedad, Madrid. GINOUVÈS, R. y MARTÍN, R. 1985 Dictionnaire méthodique de l´architectures grec-
que et romaine. I. Matériaux, techniques et formes du décor, École Française de Rome et d´Athènes, Roma-Atenas.
GOLDSWORTHY, A. 2000 Roman Warfare, Londres.JONES, M. J. J. 1975 Roman Fort-defences to A. D. 117, with special
reference to Britain, BAR 21, Oxford.JOHNSON, A. 1983 Roman Forts, London.LE BOHEC, Y. 2004 El ejército romano, Barcelona.MORALES HERNÁNDEZ, F. 2005 “Los campamentos y fuertes romanos del asedio de
Numancia”, C. Pérez-González y E. Illarregui (Co-ords.), Actas Arqueología militar romana en Euro-pa (2001), Salamanca, 251-258.
MORILLO, A. 2003 “Los establecimientos militares temporales: con-
quista y defensa del territorio en la Hispania repu-blicana”, en A. Morillo (coord.) Actas del colo-quio sobre Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (2001), Madrid, 41-80.
MORILLO, A. (Coord.) 2002 Arqueología militar romana en Hispania, Anejos
de Gladius 5, Madrid.MORILLO, A. 1993 “Campamentos romanos en España a través de los
textos clásicos”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Antigua, serie II, 6, 379-397.
MORILLO, A. 1991 “Fortificaciones campamentales de época romana
en España”, AEspA 64, 135-190.PAMMENT SALVATORE, J. 1996 Roman Republican Castramentation. A reapprais-
al of historical and archaeological sources, BAR. Int. Series 630, Oxford.
REDDÉ, M. y SCHNURBEIN, S. (Dir.) 2001 Alésia: fouilles et recherches franco-allemandes
sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (1991-1997), París.
SALVATORE, J. P. 1996 Roman Republican Castrametation, Oxford.WILSON, R. 1980 Roman Forts. An Illustrated Introduction to the
Garrison Post of Roman Britain, London.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 419-426
LAS MANIJAS DEL SCUTUM ROMANO: ENTRE LAS FORMAS DE COMBATE Y LOS GUSTOS PERSONALES (S. II A.C.- III D.C.)
Gonzalo G. QueipoUniversidad de Salamanca; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo analizamos la relación entre las formas de sujeción del escudo y las de combate entre los legionarios. Frente a la visión tradicional de una única variante, el análisis del registro iconográfico de-muestra la existencia de una variedad de sistemas de sujeción. Estas variantes corresponden a la dislocación entre el diseño general y el uso particular del escudo.
ABSTRACT
In this work we analyze the relation between the methods of shield’s fastening and the legionaries’ combat methods. Against the common point of view of only one type, the analysis of the iconographical regis-ter points out there was a variety of fastening methods. These various types are the dislocation’s outcome be-tween general design and particular use.
Palabras Clave: armamento, escudo, formas de combate, iconografía, Roma.
Keywords: combat methods, iconography, Rome, shield, weapons.
Fig. 1: Combate de dos provocatores, Santa Marinella, (foto Junkelmann, 2000).
Los conjuntos de artefactos conforman lo que denominamos cultura material, y dicho concepto no es sino parte de la cultura. Si entendemos por cultu-ra el sistema de transmisión de la información ad-quirida y acumulada, que complementa al instinto y es necesaria para la supervivencia de un grupo hu-mano (Clarke, 1984: 75-76); desde esa perspectiva el armamento constituye el medio de producción con el que está dotado un ejército para garantizar la defensa, perpetuación y expansión del sistema de valores de su sociedad, es decir, no sólo garantizar su supervivencia, sino la de todo el grupo. La cul-tura material bélica ha sido y sigue siendo uno
de los principales impulsores de los avances tecno-lógicos de una sociedad (Elton, 1994: 491); y por lo tanto no podemos pasarla por alto en nuestra in-vestigación histórica.
1. El registro arqueológico.Si consideramos que la parte orgánica es mayo-
ritaria en los scuta romanos, resulta fácil justificar que los restos sean escasos, ya que sólo en casos muy excepcionales las características del suelo mi-tigan o interrumpen la descomposición posterior a la deposición. Por lo tanto, hallar un scutum en un estado de conservación aceptable es casi milagroso. Cuatro son las principales, aunque no las únicas, piezas conservadas que pueden considerarse sin gran error como scuta legionarios: el escudo de Kasr, el-Harit, El Fayum, Egipto (Kimming, 1940), dos de Doura-Europos, Siria (Rostovtzeff et alii, 1936) y el de Doncaster, Gran Bretaña (Buckland, 1978).
Para ampliar la parquedad de piezas completas o casi completas, contamos, por suerte, con un ma-yor registro arqueológico correspondiente a las fun-das de cuero de los escudos. Existen ejemplares en Bonn (Driel-Murray y Gechter, 1983), Oberaden (Kühlborn, 1992: Taf. 32), Caerleon (Driel-Mu-rray, 1988), Vindonissa (Gansser-Burckhardt, 1942: 74-81), Masada (cit. en Driel-Murray, 1999: n. 18 funda y parte de madera todavía por evaluar.), Roomburg (Driel-Murray, 1999) y Valkenburg (Groenman-van Waateringe, 1967: 52-72) de fun-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
420GONZALO G. QUEIPO
das para grandes escudos alargados, algunos legio-narios y otros auxiliares. Aunque este material pro-porciona información sobre la forma y las dimen-siones de los escudos, no permite conocer con se-guridad si son planos o cóncavos o si se trata de scuta o clipei (escudos auxiliares planos y de cons-trucción simple).
En la Figura 2 presentamos una síntesis de las dimensiones de los ejemplares de scuta citados con anterioridad; además incluimos las referencias de algunas de las fundas de cuero halladas, entre las que se encuentran también de clipei. A pesar de los datos expuestos, la discusión sobre las dimensiones de los escudos no está zanjada. Fuentes (1991), ba-sándose en el menor tamaño de los escudos repre-sentados en la Columna de Trajano, que parecen abarcar desde el hombro hasta la mitad del muslo o a la cadera considera que el escudo de Doura Euro-pos (Fig. 2.3) es demasiado grande y molesto para la batalla. Sin embargo, Coulston (1983; 1989) ha demostrado que los escultores de la Columna de Trajano primaron la figura humana en detrimento del mantenimiento de la proporcionalidad de algu-nas piezas del equipo.
Fig. 2: Tabla de dimensiones (en cm) de escudos y fun-das. ( ) Estimación a partir de la funda; ( ) 10% de diferen-cia por contracción del cuero seco.* Anchura lineal o dis-tancia entre extremos, sin contar la curvatura.
Respecto a la altura, se distinguen claramente dos grupos de escudos: los que rondan los 120 cm (Fig. 2.0; 2; 4; 5; 10) y los que están próximos a los 100 cm (Fig. 2.3; 9). En la práctica, y como confir-ma el registro iconográfico, la diferencia corres-pondía a escudos que cubrían de los hombros al to-billo, como los que aparecen en el monumento de Aemilius Paulus y en el Altar de Domitius Aheno-barbus (Figs. 5; 10), y escudos que cubrían de la barbilla a la rodilla, similares a los representados en las metopas de Adamklissi y en el relieve de los provocatores de Santa Marinella (Figs. 1; 3)
También las referencias literarias muestran que los romanos diferenciaban varios tipos de scuta. Vegecio (Epit. 1. 11) habla de scuta viminea, escu-dos de mimbre o cestería usados para entrenamien-tos, con un peso doble a los escudos de combate - scuta publica-. Un papiro procedente de Egipto (P. Berlin inv. 6765 = ChLA 409), probablemente de la Legio II Traiana Fortis, datado en los siglos II-III d.C. contiene el registro de dos días de trabajo en una fabrica; entre los objetos mencionados en dicho registro se encuentran scuta talaria y scuta planata (II, 9 y 13). Esta información ha sido interpretada como escudos planos -planata- y escudos de ceste-ría -talaria- (Bishop y Coulston, 1993: 185 y 193). Bishop y Coulston consideraban que el adjetivo ta-laris era un préstamo lingüístico del griego, sin em-bargo, en latín ‘talaris-e’ es el epíteto relativo al ta-lón. Así pues, los scuta mayores parecen ser escu-dos que abarcan del hombro al tobillo, y por ello consideramos posible que los scuta talaria citados en el papiro sean estos escudos cercanos a los 120 cm de longitud. De ser así podríamos diferenciar los scuta en dos tipos según su longitud: talaria y comunes -o simplemente scuta-; a estos últimos los denominaremos en este trabajo como scuta cortos.
Fig. 3: dos metopas de Adamklissi, principios del s. II d.C. (fotos J. O'Keeffe, www.romansireland.ie/romanarmy/Adamklissi.htm).
2. La posición adoptada con el scutum. A partir de las características morfológicas de la
panoplia legionaria, algunos investigadores han tra-tado de establecer la posición adoptada por el sol-dado en combate. Connolly (1991) propone una po-sición agazapada (Fig. 4.4) a partir de los amplios guardanucas de los cascos, de las potentes hombre-ras de la lorica segmentata y del uso de una espada sólo punzante. Dicha teoría ha sido aceptada por Fernández Ibáñez (2003: 50), Fleuret (1997: 91) y Quesada (2003: 180), pero este último matiza que sería válida sólo para la época imperial, ya que el mayor tamaño del escudo republicano y los guarda-nucas más cortos impondrían una postura más er-guida. Por el contrario, Bishop y Coulston (1993: 208-209) parecen tener en mente una postura com-pletamente erguida y Goldsworthy (1996: 173) la rechaza por impracticable, ya que así se evitaría la
Funda Escudo Nº Pieza Ancho Alto Ancho Alto 0 Polibio (6. 23. 2) c 75 c 120
1 Caerleon 76 (64)
2 Doncaster 64 125
3 Doura-Europos 1 66* 102
4 Doura-Europos 2 >60* 120
5 Kasr el-Harit 63,5* 128
6 Oberaden 77 (64)
7 Roomburg 1 82 (75)
8 Roomburg 2 c 82 (75)
9 Valkenburg fig 16 54 (60) 112 (123) (45) (104)
10 Valkenburg fig 17 65 (71) 130 (143) (60) (120)
11 Vindonissa Abb 49 74 (64/67)
12 Vindonissa Abb 52 67 (70+) (64/67)
13 Vindonissa Abb 59 82 (75)
421LAS MANIJAS DEL SCUTUM ROMANO: ENTRE LAS FORMAS DE COMBATE Y LOS GUSTOS PERSONALES...
protección del escudo, expondría la espalda y los hombros y produciría un gran cansancio en el brazo izquierdo. Cowan (2003: 62) se muestra más im-parcial, ya que considera que sería una buena op-ción para defenderse de los tajos dados por el ene-migo de forma descendente.
La hipótesis de Connolly presenta varios incon-venientes. Primero, en posición agazapada el scu-tum debía colocarse en posición oblicua, casi en horizontal, por lo que resultaría innecesario su gran tamaño. El segundo problema se centra en que los amplios cubrenucas de los cascos imperiales difi-cultaban la inclinación hacia atrás de la cabeza, im-pidiendo así al soldado observar a su oponente. Bishop y Coulston (1993: 202) alegan que por este motivo los soldados sepultados en el colapso de la mina de la Torre 19 de Doura Europos no portaban casco, ya que no se halló ninguno en la excavación de ese sector. En tercer lugar podemos aducir que las fuentes iconográficas muestra soldados y gla-diadores equipados tanto con scuta cortos como lar-gos que combaten en posición erguida.
Fig. 4: Posiciones de combate; 1-3 (Cowan, 2003), 4 (Connolly, 1991).
Aceptar que el soldado adoptaba generalmente una posición erguida, con la pierna derecha retrasa-da para equilibrarse, nos permite realizar el análisis del empleo de las armas en combate, ya que de la postura depende el grado de dinamismo.
Los escudos largos −scuta talaria− parece que se portaban, normalmente, de forma que protegie-sen desde los hombros hasta los tobillos (Figs. 5; 16), mientras que los escudos cortos se sostenían con los bordes entre la barbilla y la rodilla (Figs. 1; 3; 15). En ambos casos el soldado apoyaba el hom-bro y la pierna izquierda contra el interior del escu-do, adoptando así una posición monolítica y sólida. El portador buscaba, al menos con los modelos cur-vos de scuta, fundirse con el artefacto, formando un único bloque.
Defensa y ataque imponían dos disciplinas de combate distintas a las tropas equipadas con scuta, los soldados llamados scutati, y por ello solían
adoptar dos posturas distintas:
−La postura de ataque no era muy diferente a la adoptada por el resto de soldados de infantería equipados con armas blancas que han existido a lo largo de los siglos: presentando el flanco izquierdo al enemigo para ofrecer un blanco menor, con las piernas separadas, los pies ligeramente girados y la pierna derecha retrasada para obtener un punto de apoyo estable. Un magnífico ejemplo de un legio-nario en esta posición lo podemos encontrar en uno de los pedestales de Mainz (Fig. 14), probablemen-te de época Flavia; y un caso de gladiadores en el relieve de época de Augusto de Santa Marinella (Fig. 1)
−La postura defensiva parece ser que, pese a lo que pudiéramos pensar en un principio, era bastan-te más frontal en algunas ocasiones; al menos eso es lo que se desprende de un parágrafo de Tácito (Ann., 2. 21: “scutum pectori adpressum”). Si el es-cudo se apoyaba contra el pecho, y no hay razón que impida pensarlo, entonces, el soldado debía aguantar al enemigo de frente, pues es la única pos-tura que permite aproximar el scutum al pecho y no al hombro, como de perfil. Las razones de este comportamiento se verán detenidamente más ade-lante.
Figs. 5-6: Legionarios del Altar de Domitius Ahenobarbus y boceto de los mismos del Museo della Civiltà, Roma (Li-berati, 1997).
3. Los sistemas de sujeción.Una vez revisadas las posturas adoptadas por
los scutati, debemos preguntarnos cómo era posible mantener el artefacto en una posición determinada, es decir, cómo se cogía el escudo.
Tradicionalmente y de forma casi universal se ha venido considerando que el scutum se sostenía mediante una única manija central −llamada ansa por Fernández Ibáñez−, bien horizontal (casos de los escudos de El Fayum y de Doura-Europos) bien vertical (escudo de Doncaster). Podríamos citar, por ejemplo, a investigadores como: Markle (1977: 328), Simkins (1979: 32), Connolly (1981: 131 y
422GONZALO G. QUEIPO
233), Junkelmann (1986: 174-179), Atkinson y Morgan (1987), Fuentes (1991: 83-84), Bishop y Coulston (1993: 58-59, 149-151), Feugère (1993: 93), Coulston (1998: 4), Zhmodikov (2000: 74-75), Cowan (2003: 27), Fernández Ibáñez (2003: 58), Goldsworthy (2003: 129), Quesada (2003: 176), Menéndez Argüín (2004: 205) y Fields (2007: 19).
En algunos casos, la manija estaba formada por la propia madera del escudo, lo que se lograba per-forando los paneles y respetando el centro como asidero, como los escudos de El Fayum y Doura Europos; en otros, como el escudo de Doncaster, se empleaba una manilla metálica clavada al cuerpo del escudo. Esta pieza es llamada manipulus por Rapin (1999: 47) para el caso de los escudos celtas. Algunas de estas barras añadidas se han encontrado en Newstead (Bishop y Coulston, 1993: fig. 46. 5-6). Ahora bien, estas piezas sólo podrían funcio-nar como complemento o sustituto de la manija for-mada con la propia madera del escudo (Buckland, 1978: 249-251; Bishop y Coulston, 1993: 82; Ra-pin, 1999: 47; Fernández Ibáñez, 2003: 58), ya que sus líneas rectas impedirían la sujeción por parte del portador si no se perfora la madera para alojar la mano.
Los defensores de esta hipótesis encuentran un escollo difícil de salvar: la interacción de este tipo de sujeción con algunas armas ofensivas del legio-nario. Los hastati y principes del s. II a.C. llevaban dos pila o jabalinas pesadas (Polibio, 6. 23), pero resulta casi imposible, como bien observa Quesada (2003: 176), llevar uno de los dos con la mano iz-quierda al mismo tiempo que se sujeta el escudo. Simkins (1979: 32) añade además la cuestión de la molestia producida por la posición horizontal en la que se debería sostener el pilum.
La postura adoptada con los scuta cortos se configura como un claro argumento en contra de la teoría de una única manija central, al colocar el portador el escudo entre la barbilla y la rodilla. Al asir el escudo por su parte central con el brazo esti-rado, posición propuesta para las manijas horizon-tales, el artefacto no quedaría posicionado entre la barbilla y la rodilla, sino más abajo, entre el tobillo y la axila. De este modo, para poder elevar el escu-do, el soldado tendría que alejarlo de su cuerpo (Figs. 4. 1-2) y con ello se produce una dislocación respecto a la información extraída del registro ico-nográfico, ya que, como dijimos anteriormente, el soldado mantenía el scutum pegado a su cuerpo. Debemos, por tanto, replantearnos la noción de una manija central como única forma de sujetar el scu-tum. Para sostener el scutum corto en la posición que observamos en los relieves existen varias posi-bilidades:
−Una manija central vertical, con lo que el bra-
zo se colocaría transversalmente respecto al escu-do, pudiendo así regular la altura del mismo articu-lando el codo. Ésta es la solución adoptada en el es-cudo de Doncaster.
−Que el antebrazo se proyectara hacia delante, asiendo el escudo por la manija horizontal con la palma de la mano mirando hacia arriba, adoptando el brazo una forma similar a una L. Esta postura permite controlar tanto la altura como la profundi-dad del escudo y aparece en la escena LXXXVIII de la Columna de Trajano (Fig. 12). Una variante de esta posición sería con la palma de la mano ha-cia abajo, lo cual permitiría estirar el brazo hacia abajo, buscando la supuesta postura habitual defen-dida por gran número de investigadores, sin perder el control del escudo. Ambas posturas resultan in-cómodas y difíciles de llevar a cabo de perfil, resul-tando además demasiado fatigosas e inestables (ob-sérvese que el legionario representado está apoyan-do el borde superior del scutum en la barbilla).
−Replantearnos la universalidad de la manija central horizontal como sistema de sujeción más habitual del scutum.
Fig. 7: Detalle del panel de Fiano Romano, s. I a.C. (foto http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=298101&Idx-Seccion=1).
Los relieves gladiatorios se configuran como mejores aliados que los militares para investigar sistemas de sujeción alternativos a la manija cen-tral. En un panel funerario, fechado en el s. I a.C. y hallado cerca de Fiano Romano (40 km al norte de Roma), se representa a un gladiador con un scutum corto “de teja” alzado por encima de la cabeza. Es interesante observar como, a partir de la posición del codo y del puño, el artefacto no está siendo co-gido por su parte media, sino, aproximadamente, en un punto a un tercio de su longitud respecto al bor-de superior (Fig. 7). Más revelador aún si cabe es el relieve del s. III d.C. del gladiador Bato, posible-mente el famoso individuo de época de Caracalla (Dion Casio, 78. 6. 2.), en el cual se aprecia clara-
423LAS MANIJAS DEL SCUTUM ROMANO: ENTRE LAS FORMAS DE COMBATE Y LOS GUSTOS PERSONALES...
mente una manija, posiblemente de cuero, clavada por debajo del umbo del escudo, es decir, lejos del punto medial. (Fig. 8).
Fig. 8: Relieve del gladiador Bato, principios del s. III, (foto Sabbatini, 1988).
Con el scutum en la posición en la que lo sostie-ne Bato resulta casi imprescindible una abrazadera para evitar la oscilación del artefacto. El elemento que este gladiador porta en el bíceps ha sido inter-pretado por Sabbatini (1988: 90) como un brazale-te, pero consideramos que podría ser una abrazade-ra del escudo. De igual modo, en el relieve de la es-tela funeraria de Annaius Daverzus (Bishop y Coulston, 1993: fig. 143.4), un soldado auxiliar re-presentado con un escudo talar de forma rectangu-lar, el elemento justo por encima de su codo iz-quierdo puede ser interpretado como la manga del ropaje o como una abrazadera. Sabemos con certe-za que los romanos conocieron −y debieron emple-ar− una abrazadera por encima del codo, ya que así aparece representada en el bárbaro moribundo en la escena XVIII de la Columna Aureliana (Fig. 9). Por el contrario, en la posición en la que sostiene el scutum el gladiador del panel de Fiano Romano (Fig. 7), bastaría una simple manija para sostener el escudo, ya que con el antebrazo −y especialmente con la presión del codo− se podría controlar y evi-tar cualquier oscilación del artefacto.
Hasta aquí hemos hablado sólo de los escudos cortos. Analizar lo que sucedía con los scuta tala-ria es más sencillo, al menos en apariencia. Annius Daverzius aparece sujetando el escudo por una ma-nija central, al igual que los soldados del altar de Domitius Ahenobarbus (Figs. 5-6). En el caso de estos últimos también parece que contaron con una abrazadera a la altura del codo para sus scuta tala-ria. En la imagen no queda demasiado claro, pero Liberati (1997: fig. 16) comparte nuestra interpreta-ción. En el relieve de Aemilus Paulus en Delphi el legionario que sostiene su escudo en alto frente a
un jinete (Fig. 10) podría tener una abrazadera en dos puntos, bien a la altura del codo, bien entre en el bíceps y el hombro, ya que en esas zonas da la impresión de que la musculatura se aplana, como si fuera una correa. Hay que tener en cuenta que es muy probable que ambos monumentos estuvieran pintados y que, como en el caso de los sistema de suspensión de la espada (Hazell, 1981: 73-74), es-tos correajes fueran representados con pintura. Lo que sí queda claro, sin embargo, es que el legiona-rio del centro de la imagen del panel de Delphi tie-ne una manija central oblicua, ni longitudinal ni transversal al escudo (Fig. 10). Dicha variedad res-pondería bien a la postura frontal de la disciplina defensiva que mencionamos anteriormente, ya que, colocando el brazo a lo largo del eje longitudinal del tórax la muñeca no adoptaría una posición gira-da, incómoda incluso sin peso. Otro posible detalle interesante del monumento de Aemilus Paulus es que las manijas no parecen ser centrales, sino que están ligeramente más próximas al borde inferior que al superior. Sin embargo, sin poder realizar un estudio exhaustivo de las proporciones, no nos atre-vemos a afirmarlo rotundamente.
Fig. 9: bárbaro moribundo, Columna Aureliana, escena XVIII, (foto Caprino et alii, 1955).
Fig. 10: Monumento de Aemilius Paulus en Delphi, Museo Arqueológico de Delphi (foto Fields, 2007).
Tras analizar toda esta serie de ejemplos pode-mos extraer varias conclusiones. Primera, en los scuta cortos la manija central parece tener un carác-ter residual y un escaso grado de aceptación por parte del portador, mientras que en los scuta tala-ria la manija central correspondería al principal elemento de sujeción, aunque no debemos descartar la existencia de otras variantes. Segunda, teniendo en cuenta además el elevado número de representa-
424GONZALO G. QUEIPO
ciones de escudos auxiliares y bárbaros equipados con abrazaderas además de manija en la Columna de Trajano y la Columna Aureliana, creemos con-veniente afirmar la existencia de un juego de mani-ja y abrazadera en el scutum; combinación presente en el hoplon o aspis griego y conocida como pór-pax −abrazadera− y antilabe −manija−.
4. El manejo del scutum en batalla. El principal condicionante que presenta el scu-
tum tanto en la marcha como en la lucha es su peso, entre los 5,5 kg de un ejemplar de Doura Europos y los 10 kg del escudo de El Fayum. Según Cowan (2003: 27) éste sería el atributo que determinaría que se asiera por una manija central horizontal con el brazo estirado. Sin embargo, ya hemos constata-do diversas formas de sujeción y, además, el aspis griego, siendo también pesado, entre 6 y 8 kg (Hanson, 1993: n. 1), se sujetaba horizontalmente con un juego de porpax/antilabe (Snodgrass, 1967: 53 y 95).
Figs. 11-12: Detalles de las escenas LXXX (izquierda) y LXXXVIII (derecha) de la Columna de Trajano.
La arqueología experimental ha demostrado que el portador padece un rápido entumecimiento del brazo al sujetar el pesado scutum por la manija cen-tral horizontal, incluso con los artefactos más pe-queños y livianos, como el de Doura Europos (At-kinson y Morgan, 1987: 103-105; Fuentes, 1991: 83-84). Según Goldsworthy (2003: 30) en combate el scutum no podía ser colgado del hombro emple-ando las trinchas de transporte, enrolladas a la ma-nija central (Atkinson y Morgan, 1987: 103-105; Junkelmann, 1986: Abb. 10), y conservar su versa-tilidad y, al contrario que el aspis hoplítico, tampo-co podría apoyarse en el hombro por su forma rec-tangular pese a ser curvado. Hanson (1991: 69-71) considera que la forma circular del escudo hoplítico y el perfil cóncavo permitirían apoyarlo sobre el hombro para descansar en el torso el peso del arte-facto, mientras que el escudo rectangular romano no ofrecería esa posibilidad. Además hay que tener en cuenta que las batallas romanas duraban, por norma general, varias horas; procediendo los solda-dos a intercambiar proyectiles la mayor parte del tiempo con esporádicos y breves combates cuerpo a cuerpo (Sabin, 2000; Zhmodikov, 2000). Sin em-bargo, un soldado con todo el equipo sólo puede
luchar de forma efectiva 15-20 minutos antes de necesitar un descanso (Campbell, 2002: 60; Golds-worthy, 1996: 224). El legionario, por tanto, estaba obligado a mantener la disciplina de combate du-rante largo tiempo y a mantener el escudo listo para su uso, produciéndose el agotamiento del brazo por distensión muscular.
Obviamente, aquellos soldados, que estaban obligados a permanecer en actitud beligerante du-rante horas, debieron idear soluciones para el pro-blema del peso del escudo; aunque nosotros sólo podemos rastrear con seguridad alguna de ellas.
La primera opción, bastante menos viable para los portadores de scuta cortos, era dejar el escudo apoyado en tierra. Realizar esta operación con es-cudos talares asidos por la manija central era senci-llo, bastaba con flexionar ligeramente las piernas.
Una segunda opción, la que todos tenemos en mente después de leer las fuentes, es la de los triarii republicanos, soldados de la tercera línea de batalla que formaban una especie de reserva (Tito Livio, 8. 8. 10: “triarii sub uexillis considebant, sinistro cru-re porrecto, scuta innixa umeris, hastas suberecta cuspide in terra fixas, haud secus quam uallo saepta inhorreret acies, tenentes”). La primera imagen de-rivada del texto de Livio es la de soldados con la rodilla derecha en tierra y el escudo apoyado en el suelo, pero una exégesis minuciosa de las fuentes nos permite concretar matices ausentes en el pará-grafo de Tito Livio. En primer lugar, con la pierna izquierda flexionada en ángulo recto y proyectada hacia delante, el escudo, si se quiere apoyar en el hombro, debe estar al costado. Esta posición impli-ca que si el soldado quiere mantener una posición defensiva debe estar girado 90º hacia su derecha, presentando su flanco izquierdo al enemigo y así es difícil que un individuo de 1’7 m vea por encima del borde superior de un escudo de 1’2 m puesto de pie, con los problemas que ello conlleva. Por otro lado, Livio especifica que el escudo se apoyaba en el hombro “scuta innixa umeris”, no en el suelo como sucedía con las lanzas “in terra fixas”. Despegar el escudo del suelo no supondría mitigar los efectos del peso, que era lo que se buscaba, sin embargo, colocando el escudo horizontalmente, el borde interno del lateral podía apoyarse en el hom-bro para descansar el escudo sobre él. De esta for-ma, la visión panorámica del soldado no se veía li-mitada y, dada la posición agazapada, el soldado tan sólo perdía una pequeña parte de la protección ofrecida por el scutum. Un claro ejemplo de un le-gionario sosteniendo el escudo en esta postura lo encontramos en la escena LXXX de la Columna de Trajano (Fig. 11), y esta imagen invalida el postu-lado de Hanson que antes apuntábamos.
Según Fernández Ibáñez (2003: 60) la función
425LAS MANIJAS DEL SCUTUM ROMANO: ENTRE LAS FORMAS DE COMBATE Y LOS GUSTOS PERSONALES...
del scutum era llevar a cabo una defensa pasiva ya que, su peso y dimensiones, dificultarían los movi-mientos envolventes y las paradas por alto. Pero, su punto de vista es una excepción, y se acepta gene-ralmente un uso activo del escudo, empleo avalado por las fuentes literarias.
Fig. 13: Mosaico gladiatorio. Fig. 14: Pedestal de Mainz, época flavia. (fotos Landesmuseum, Trier).
El othysmos, o empujón destinado a derribar al enemigo en el choque inicial, se realizaba cargando todo el peso sobre el scutum, con el hombro apoya-do en él (Tácito, Hist., 2. 42; Tito Livio, 30. 34. 2-3). El legionario, por tanto, actuaba como un bulldozer (Hazell, 1981: 78-79). El movimiento de-fensivo contrario, en una posición más frontal como hemos visto, probablemente se beneficiaba del posicionamiento griego del synaspismos, me-diante el cual los soldados de las filas posteriores empujaban a los de delante con sus escudos for-mando una masa sólida de carne y madera; de ahí la posición frontal. Menéndez Argüín (2000: 332) considera que el scutum, a causa de su prominente umbo central, no podría usarse para empujar una lí-nea sobre otra, pero las fuentes literarias aluden a la difusión de esa práctica entre los legionarios (Fla-vio Josefo, B. I., 6. 76-78; Tito Livio 30. 34. 4).
El synaspismos accidental, entendido como co-lapso de la formación por disminución del espacio de cada soldado, era más una consecuencia que un movimiento premeditado al cargar (cf. Connolly, 2000: 111). Los soldados romanos procuraban de-jar un espacio amplio para desenvolverse con soltu-ra (Polibio, 18. 30). Con 6 pies de frente (c 180 cm) el soldado tenía espacio de sobra para moverse li-bremente, incluso para mover el escudo y encarar al contrario. Dicho espacio debía permitir al legio-nario golpear con su escudo al enemigo (Tácito, Ann., 4. 51; Agrícola, 36), no sólo con el umbo (Coulston, 1998: 4; Fleuret, 1997: 89), sino tam-bién con los bordes del scutum (Fig. 13). Pero para realizar estos movimientos casi pugilísticos con el scutum no sólo se necesitaba fuerza (de ahí el en-trenamiento con escudos más pesados que los de combate, Vegecio, Epit., 1. 11), sino también una buena sujeción. Exactamente, era la abrazadera cuya existencia venimos proponiendo la que pro-porcionaba el afianzamiento del scutum al brazo necesario para evitar los movimientos oscilatorios
de éste.
5. Conclusiones.Queda claro que existieron varios sistemas de
sujeción para el scutum, y no una simple manija central, y que tal multiplicidad respondía, en gran medida, a los gustos personales de los usuarios. La manija central, al menos en los modelos cortos, pa-rece más un elemento vinculado con el arnés de transporte que con la sujeción en combate, aunque hubiera soldados que le dieran el segundo uso. Este comportamiento es equiparable, en la medida en la que se pueden hacer comparaciones, a nuestro con-cepto actual de ergonomía. Y esta es una diferencia fundamental respecto al aspis griego, que contaba con un juego de porpax y antilabe aceptado por sus usuarios sin generar variedad alternativa como en el scutum romano.
La simplicidad estructural (una correa y dos grapas) del conjunto de variedad de este atributo de los scuta permite suponer que sería el propio usua-rio quien realizaba los cambios, adecuándolos a sus propias necesidades tras haber experimentado ya con los escudos de entrenamiento descritos por Ve-gecio. Nos encontraríamos, de ser así, con un caso de dislocación en la cultura material romana, una dislocación entre la concepción de diseño del pro-ductor y la concepción de empleo del usuario. Po-cos artefactos bélicos han sido o son susceptibles de aceptar un cambio tan radical en su diseño bási-co sin transformarse.
Por último, en las distintas variantes de sujeción del scutum observamos un ejemplo más del consa-bido pragmatismo de la cultura romana. Pero dado el alto grado de subjetividad presente en las mani-jas, podemos afirmar que se trata de un pragmatis-mo individual, propio más del comportamiento psi-cológico que de la mentalidad de masas; y esta últi-ma noción no debería olvidarla quien trate de com-prender la cultura material bélica de Roma. Como bien aconsejó Griffiths (2000: 138) a los recons-truccionistas, que algo se pueda realizar de una for-ma no implica que sea la única manera de hacerlo.
6. Bibliografía.ATKINSON, D. y MORGAN, L. 1987 “The Wellinborough and Nijmegen Marches”, en
DAWSON, M. (ed.): Roman Military Equipment. The Accoutrements of War, (BAR Int.S. 336), Oxford, pp. 99-108.
BISHOP, M. C. y COULSTON, J. C. N. 1993 Roman Military Equipment from the Punic Wars
to the fall of Rome, Londres.BUCKLAND, P. C. 1978 “A first-century shield from Doncaster, Yorkshire”,
Britannia 9, pp. 247-269. CAMPBELL, B. 2002 War and Society in Imperial Rome 31 B.C.-A.D.
284, Londres-Nueva York.
426GONZALO G. QUEIPO
CAPRINO, C.; COLINI, A.; GATTI, G.; PALLOTTINO, M.; ROMANELLI, P. 1955 La colonna di Marco Aurelio, (Studi e materiali del
Museo dell’Impero Romano nº 5), Roma.CLARKE, D. L.1984 Arqueología analítica, Barcelona.CONNOLLY, P. 1981 Greece and Rome at War, Londres.1991 “The Roman fighting technique deduced from ar-
mour and weaponry”, en MAXFIELD, V. A. y DOB-SON, M. J. (eds.): Roman Frontier Studies 1989, Ex-eter, pp. 358-363.
2000 “Experiments with the sarissa – the Macedonian pike and cavalry lance – a functional view”, JRMES 11, pp. 103-112.
COULSTON, J. C. M. 1983 “Arms and armour in sculpture”, en BISHOP, M. C.
(ed.): Roman Military Equipment. Proceedings of a Seminar held in the Department of Ancient History and Classical Archaeology at the University of Shef-field, 21st March 1983, Sheffield (ROMEC I), pp. 24-26.
1989 “The value of Trajan’s Column as a source for milit-ary equipment”, en DRIEL-MURRAY, C. van (ed.): Roman Military Equipment: the Sources of Evidence. Proceedings of the Fifth Roman Military Equipment Conference (ROMEC V), Oxford (BAR Int.S. 476), pp. 31-44.
1998 “Gladiators and soldiers, personnel and equipment in ludus and castra”, JRMES 9, pp. 1-17.
COWAN, R. 2003 Roman Legionary 58 B.C.-A.D. 69, Oxford.DAICOVICIU, C. 1966 Colunna lui Traian, Bucarest.DRIEL-MURRAY, C. van 1988 “A fragmentary shield cover from Caerleon”, en
COULSTON, J. C. (ed.): Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers, Oxford (BAR Int.S. 394), pp. 51-66.
1999 “A Rectangular Shield Cover of the Coh. XV Volun-tariorum C.R.”, JRMES 10, pp. 45-54.
DRIEL-MURRAY, C. van y GECHTER, M. 1983 “Funde aus der Fabrica der Legio I Minervia am
Bonner Berg”, Rheinische Ausgrabungen 23, pp. 1-83.
ELTON, H. 1994 “The Study of Roman Military Equipment”, JRA 7,
pp. 491-495.FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. 2003 “Equipamiento armamentístico del legionario altoim-
perial”, Espacio, Tiempo y Forma s. II 16, pp. 41-81.FEUGÈRE, M. 1993 Les armes des romains, París.FIELDS, N. 2007 The Roman Army of the Punic Wars 264-146 B.C.,
Oxford.FLEURENT, L. 1997 Les armées au combat dans les Annales de Tacite:
étude de tactique, [Mémoire de Maîtrise, Université de Nantes], Nantes.
FUENTES, N. 1991 “The mule of a soldier”, JRMES 2, pp. 65-99. GANSSER-BURCKHARDT, A. 1942 Das Leder und seine Verarbeitung im römischen
Legionslager Vindonissa, Basel.GOLDSWORTHY, A. 1996 The Roman Army at War 100 B.C.-A.D. 200, Ox-
ford.2003 The Complete Roman Army, Londres.GRIFFITHS, W. B. 2000 “Re-enactment as research: towars a set of guidelines
for re-enactors and academics”, JRMES 11, pp. 135-139.
GROENMAN-van WAATERINGE, W. 1967 Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H., Gronin-
gen.
HANSON, V. D. 1991 “Hoplite technology in phalanx battle”, en ID.:
Hoplites: The Classical Greek Battle Experience, Londres-Nueva York, pp. 63-84.
JUNKELMANN, M. 1986 Die Legionen des Augustus. Der römischen Soldat
im archäologischen Experiment, Mainz.2000 “Gladiatorial and military equipment and fighting
technique: a comparison”, JRMES 11, pp. 113-117.KIMMING, W.1940 “Ein keltenschild aus Ägypten”, Germania 24, pp.
106-111.KÜHLBORN, J. S.1992 Das Römerlager in Oberaden III, Münster.LIBERATI, A. M. 1997 “L’esercito di Roma nell’età delle guerre puniche.
Riconstruzioni e plastici del Museo della Civiltà Ro-mana di Roma”, JRMES 8, pp. 25-40.
MARKLE, M. M.1977 “The Macedonian sarissa, spear and related armour”,
AJA 81, pp. 323-339. MENÉNDEZ ARGÜÍN, R. A. 2000 “Evolución del armamento del legionario romano du-
rante el s. III d.C. y su reflejo en las tácticas”, Habis 31, pp. 327-344.
2004 Las legiones de Germania (s. II-III): Aspectos lo-gísticos, Écija.
QUESADA SANZ, F. 2003 “El legionario romano en época de las Guerras Púni-
cas: Formas de combate individual, táctica de peque-ñas unidades e influencias hispanas”, Espacio, Tiem-po y Forma s. II 16, pp. 163-196.
RAPIN, A. 1999 “L’armament celtique en Europe: Chronologie de son
évolution technologique du Ve au Ier s. AV. J.-C.”, Gladius 19, pp. 33-67.
ROSTOVTZEFF, M. I.; BELLINGER, A. R.; HOPKINS C. y WELLES, C. B. 1936 Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report
of the Sixth Season of Work, 1932-1933, New Haven.
SABBATINI TUMOLESI, P. 1988 Epigrafia anfiteatrale dell'occidente romano. 1,
Roma, Roma.SABIN, Ph. 2000 “The Face of the Roman Battle”, JRS 90, pp. 1-17.SIMKINS, M. 1979 Legions of the North, Oxford.SNODGRASS, A. M. 1967 Arms and Armours of the Greeks, Londres. ZHMODIKOV, A. 2000 “Roman Republican Heavy Infantrymen in Battle
(IV-II Centuries BC)”, Historia 49, pp. 65-78.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 427-430
MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS Y EPIGRÁFICAS DEL CULTO A LA DIOSA VICTORIA EN EL OCCIDENTE DEL IMPERIO ROMANO
Teodora OlteanuDepartamento de Prehistoria, Arqueología y CC. y TT. Historiográ-ficas. Universidad de Valladolid.; [email protected]
RESUMEN
Este artículo pretende exponer una visión mas clara sobre las diferentes manifestaciones del culto a la diosa romana Victoria y las diferentes facetas adquiridas a la vez con su difusión en las provincias conquis-tadas por Roma, analizando los documentos epigráficos y arqueológicos provenientes de algunas provincias occidentales (Bética, Britania, Galia Bélgica, Galia Lugdunense, Galia Narbonense, Germania Superior, Lusitania, Nórico, Tarraconense). La variedad de tipos, formas y materiales que ofrecen estos testimonios permite delimitar los ámbitos de influencia del mismo culto y conocer su real aceptación entre los devotos.
ABSTRACT
This article pretends to expose a clearer vision of the different manifestations of the cult to the Ro-man goddess Victoria and on the different aspects acquired at the same time with its diffusion in the provinces conquered by Rome, by analyzing the epigraphic and archaeological documents coming from some western provinces (Baetica, Britannia, Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Gallia Narbonensis, Germania Superior, Lusitania, Noricum, Tarraconensis). The variety of types, forms and materials that these testimon-ies offer, allow to define the influence fields of the same cult and to know their real acceptance among the de-vote ones.
Palabras Clave: Victoria romana. Provincias romanas. Epigrafía. Representaciones de culto. Exvoto.
Keywords: Roman Victory. Roman provinces. Epigraphy. Cult representations. Exvoto.
El culto a la diosa Victoria está relacionado con el nacimiento y la evolución del Imperio Romano. Desde los comienzos del Principado la Victoria Au-gusta ha asumido el papel central en la mitología política invocada para sancionar el inmenso, disper-so y superpoblado Imperio Romano (Fears, 1981, p. 739). Parece que la difusión de su culto en la pro-vincias romanas conquistadas por Roma ha cono-cido diferentes grados, en función de la presencia de efectivos militares y el papel que desempeñaba cada una de estas provincias: senatoriales o impe-riales.
El análisis del material arqueológico encontrado en las provincias occidentales a las que se limita este estudio, ofrece una imagen general sobre la evolución de este culto. Los testimonios arqueoló-gicos, muy variados en cuanto a los tipos, formas y materiales, permiten entrever numerosos aspectos del culto a la diosa romana Victoria: divinidad polí-tica con un culto oficial en estrecha relación con el culto imperial, divinidad militar adorada junto a los demás dioses de la guerra sobre todo en las provin-cias fuertemente militarizadas, personificación del triunfo en las luchas o sobre la muerte (monumen-tos funerarios), amuleto con poderes apotropaicos y motivo de repertorio ornamental.
1. Material Epigráfico.El material epigráfico (fig. 1) que hace referen-
cia a Victoria, documenta la faceta de culto oficial en el marco del culto imperial y, a la vez, una devo-ción sincera, al margen de lo convencional. Nos permite tener una visión sobre el papel que la diosa tenía en la vida religiosa del imperio y ello se evi-dencia claramente en los numerosos actos de devo-ción a nivel personal y popular hasta al final de la Antigüedad pagana. En cuanto al número de sus de-dicaciones, destaca Germania Superior con 40 ins-cripciones, las provincias hispanas con 34 inscrip-ciones, seguidas por Britania con 25, Nórico con 19, las Galias con 15 ejemplos y Retia con 8.
Las inscripciones votivas muestran el ambiente de difusión del culto a Victoria al conservar los an-tropónimos la condición social, la actividad pública etc., de los devotos (libertos, magistrados, sacerdo-tes, soldados).
El dedicante de Auchendavy, M. Cocceius Fir-mus (fig.1, 2), en calidad de centurión de la Legio II Augusta, hace una dedicación a un pequeño pan-teón personal, en el cual incluye a la diosa Victoria. En cambio, los devotos de Kuglestein, Publius Ae-lius S. y Vindia Vera (fig.1, 1), sin especificar su profesión o la relación entre ellos, hacen una simple
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
428TEODORA OLTEANU
dedicación a la Victoria Augusta, epíteto muy co-mún de la diosa.
El material epigráfico, por su riqueza de infor-mación, suple, en parte, otras fuentes, como las fuentes literarias antiguas, ofreciendo datos inéditos sobre la localización de templos, rituales etc.
Fig. 2,1: Base de columna de Francfort, Germania Supe-rior. Museo Arqueológico de Francfort. (Meier-Arendt, 1983, nº 28)
2. Representaciones figurativas en relieve.Las representaciones en relieve (fig.2.) de la
diosa Victoria aportan valiosa información a nivel iconográfico. Aunque casi todas siguen el modelo clásico en la representación de la diosa, según el ni-vel artístico y por otros detalles que pueden ofrecer, se puede deducir si se trata de un producto local o de importación.
Fig. 2, 2: Sarcófago de Toulon, Galia Narbonense. Museo de Minimes. (Benoit, 1960, p. 311, fig. 37 bis)
Son muy numerosas en las Galias donde desta-can las representaciones sobre los arcos de triunfo de la Narbonense y en bajorrelieves y monumentos funerarios provenientes de la Bélgica y Galia Nar-bonense (ej. Sarcófago de plomo de Toulon, fig. 2,2). En las Germanias y Nórico predominan las re-presentaciones sobre bases de columnas (ej. Base de columna de Francofort, fig. 2,1) y relieves voti-vos. En Britania son muy comunes los altares y las placas votivas halladas en las zonas militarizadas
Fig.: 1. Material epigráfico: 1. Altar votivo de Kugelstein, Nórico. Museo Regional de Graz. (Hainzmann, 1986, nº 1261); 2. Altar votivo de Auchendavy, Britania. (Collingwood, 1965, nº 2177);.
429MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS Y EPIGRÁFICAS DEL CULTO A LA DIOSA VICTORIA EN EL OCCIDENTE...
cercanas al limes norte, mientras que en Hispania, los pocos relieves con la figura de Victoria provie-nen de la Bética.
3. Representaciones figurativas en bulto re-dondo.
Las representaciones en bulto redondo (Fig. 3) de Victoria, son muy variadas, tanto en formas (es-tatuillas, medallones, apliques, placas) como en los materiales empleados (bronce, plomo, mármol, pie-dra, terracota). Se trata de objetos o exvotos de va-riado tipo que están en relación directa con el culto.
Desde el punto de vista iconográfico, casi todas siguen el modelo clásico, sin aportar muchas nove-dades artísticas. Sin embargo hay zonas que presen-tan algunos añadidos locales, como hemos señalado anteriormente en el caso de Britania (Olteanu, BSAA, LXXIV, Valladolid, 2008, en prensa).
Los exvotos para la diosa, generalmente de bronce y de pequeñas dimensiones, son frecuentes en todas las provincias. La estatuilla de Nórico (fig. 3, 1), con su particular manera de representar las alas, el vestido, los rasgos faciales, etc., lleva una dedicación a los Dioscuros Castor y Pólux. Es muy rara la representación de Victoria que sostiene el escudo por encima de su cabeza, como se represen-ta en una estatuilla de la colección Calvet, hallada en un sitio desconocido de la Galia Narbonense. Uno de los paralelos más exactos es una Victoria procedente de la Basílica de Veleia, hoy conservada en el Museo Arqueológico de Parma (Rolland, 1965, p. 89) y otra, fragmentaria, proveniente de Germania Superior, que se conserva en el Museo Romano de Augst (Bossert-Radtke, 1992, nº 40).
Fig. 3, 1: Estatuilla de Mauer an der Url, Nórico. Museo de Arte e Historia de Viena. (Noll, p. 33, fig. 3).
En el intento de evaluar la popularidad de su culto, los exvotos privados, ejemplo supremo de la piedad en la Antigüedad, ofrecen una evidencia cla-ra de la devoción profunda personal.
Fig. 3, 2: Estatuilla de Galia Narbonense. Museo de Avi-ñón, Colección Calvet. (Rolland, 1965, p. 88, fig. 149).
4. Representaciones en entalles.Destaca por su gran número los entalles con la
imagen de la diosa, que normalmente rondan el 40% del total de representaciones en cada provin-cia, independientemente de su naturaleza. Aunque no tengan una relación directa con el culto su uso como sellos, adornos o amuletos los hace testimo-nio directo de creencias y preferencias artísticas.
Se trata de una muestra de aceptación más po-pular de este culto y un enriquecimiento del mismo con connotaciones profilácticas. Su imagen, muy común sobre los entalles de siglo II y III d.C. de todo el Imperio, está ajustada casi uniformalmente al estandar clasicista (Niké de Atenea Pártenos, Victoria de Curia Iulia), con sus atributos específi-cos.
Los ejemplos recogidos en la Fig. 4 son una pe-queña muestra de la variedad de tipos, formas y re-presentaciones de la diosa en las gemas de la época provenientes de Hispania, Galia, Britania y Pano-nia.
5. Representaciones en instrumenta do-méstica y elementos decorativos de la ar-quitectura.
La abundancia de representaciones en objetos funcionales (terra sigilatta, lucernas, apliques) o decorativos (mosaicos, pintura mural, Fig.5) y so-bre todo en entalles (Fig. 4) indica una amplia difu-sión del culto a Victoria en las provincias romanas occidentales en el ámbito privado.
La figura de Victoria, diosa de la guerra y acompañante del emperador, se convierte así en un símbolo decorativo, despojado de sus interpretacio-nes religiosas, que se repite mecánicamente.
430TEODORA OLTEANU
6. Bibliografía.BOUCHER, J.-P.1980 “Circonscription de Rhône-Alpes” en Gallia. Fo-
uilles et monuments archéologiques en France métropolitaine, 38, 2. Paris, pp. 507-534.
BOSSERT-RADTKE, C.1992 Die figürlichen Reliefs und Rundskulpturen aus
Augst und Kaiseraugst. Forschungen, Augst.CASAL GARCÍA, R.1990 Colección de gliptica del Museo de Arqueología
Nacional (Serie de entalles romanos) I-II. Minis-terio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archívos, Madrid.
COLLINGWOOD, R. G. ; WRIGHT, R. P. 1965 Roman Inscriptions of Britain.I, Inscriptions
on stone. Oxford: Clarendon Press.COMAS, M.1992 Baetulo, ciudad romana. Museu, Badalona.FEARS, J. R.1981 "The Theology of Victory at Rome: Approaches
and Problems", en Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 17.2. Berlin: Walter de Gruy-ter, pp. 737-826.
GARCÍA Y BELLIDO, A.1949 Esculturas romanas de España y Portugal.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
GONZÁLES FERNÁNDEZ, J.1991 Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, II.
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Sevilla.
GREEN, M. J.1978 Small Cult-Objects from the Military Areas of
Roman Britain. BAR British Series 52, Oxford.GUIRAUD, H.1996 Intailles et camées romains. Paris: Picard.HAINZMANN, M ; SCHUBERT, P.1986 Inscriptionum Lapidarium Latinarum
Provinciae Norici, Berlin. HENIG, M 2002 Catalogue of the Engraved Gems and Finger-
Rings in the Ashmolean Museum, II. Roman. Ox-ford: Archaeopress.
LAFON, X.1978 “Un moule a médaillon d´applique de la Graufe-
senque (Aveyron)” en Gallia. Fouilles et monu-ments archéologiques en France métropolitaine, 36, 2. Pa
MEIER – ARENDT, W.1983 Römische Steindenkmäler aus Frankfurt am
Main. Archäologische Reihe, 1. Museum für Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt am Main.
NOLL, R.1980 Der Römische Limes in Österreich, XXX; Das
inventar des Dolichenusheiligtums von Mauer an der Url (Noricum). Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Viena.
OGGIANO-BITAR, H.1984 "Bronzes figurés antiques des Bouches-du-Rhone"
en XLIII Supplément a Gallia, Paris.OLTEANU, T.2008 “El culto a Victoria y la interpretatio indígena en
el occidente de Hispania, Galia y norte de Britania” en Boletín del Seminario de Arte y Ar-queología, LXXIV, Valladolid.
RIBEIRO, J. C.2002 Religiões da Lusitânia. Loquuntur Saxa. Museu
Nacional de Arqueología, Lisboa.RODRIGUEZ OLIVA, P.1990 “El “bronce perdido” de la España romana” en
VV.AA., Los bronces romanos en España. Minis-terio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archívos, Madrid, pp. 91-103.
VOLLENWEIDER. M-L.1979 Cat alogue raisonné des sceaux, cylinders, in-
tailles et camées, I-II. Mainz: Philipp von Zabern.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 431-482
SESIÓN 8: Metadiálogos: Reflexión e Historiografía
arqueológica
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 433-440
NEOLÍTICO Y MEGALITISMO EN CÁCERES: HISTORIA DE UN DISCURSO Y ALTERNATIVAS
Jose Mª Señorán MartínArqueólogo; [email protected]
RESUMEN
El discurso dominante para explicar el megalitismo extremeño ha sido la asociación de los grupos megalíticos con estrategias económicas basadas en la agricultura. Pero los datos recuperados en las diferentes excavaciones no parecen decir lo mismo, no tenemos argumentos materiales para explicar el megalitismo a partir de un modelo socioeconómico basado en la agricultura. Desde mi punto de vista, esa asociación viene dada más por las concepciones que tenemos sobre el concepto de Neolítico y el Megalitismo que por los da-tos que ofrece el registro arqueológico. Las características geográficas de la región, así como el material do-cumentado, junto con la aparición del paisaje de dehesa durante el Neolítico, parecen indicar un modelo so-cioeconómico basado en la práctica ganadera, con la explotación de los pastos de la dehesa durante los mo-mentos húmedos del año, y la explotación de los pastos de sierra en los períodos estivales. Esta práctica eco-nómica sería complementada con actividades de caza-recolección y pesca.
ABSTRACT
The primary way in which megalithism in Extremadura has been explained is by the association of megalithic groups with economic strategies based upon agriculture. However, the data recovered does not seem to support this and there are no material arguments to explain megalithism from a socioeconomic model based upon agriculture. From my point of view, that association comes more from the conceptions that we have about the concept of Neolithic and Megalithism rather than from the data that the archaeological record offers. The geographical characteristics of the region, as well as the documented material, together with the emergence of the meadow lands during the Neolithic, seem to indicate a socioeconomic model based upon livestock farming, with the exploitation of the meadow lands for fodder during the wet seasons, and the ex-ploitation of the mountains for fodder during the summer seasons. This economic practice would be complet-ed with activities of hunter-gathering and fishing.
Palabras Clave: Neolítico. Megalitismo. Agricultura. Ganadería.
Keywords: Neolithic. Megalithism. Agricultura. Livestock Farming.
1. En torno a los conceptos.El uso de los términos y el discurso no son ino-
centes, como señala Foucault (2008:14) “en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida…”. El len-guaje, donde incluiríamos estos términos, está fuer-temente condicionado por la visión del mundo que poseemos y, como dije anteriormente, por la ideolo-gía reinante, a pesar de que los usos de los términos puedan resultar naturales y obvios (Bourdieu, 2007). El lenguaje y la escritura no son neutrales ni instrumentos objetivos, representan el mundo y son resultado de la producción social (Shanks y Tilley, 1987:14). Estos discursos relacionados con el cono-cimiento arqueológico estarían determinados por los intereses, conflictos, preocupaciones y sensibili-dad general de cada época (Hernando, 1999b:19). Se apropiarían del pasado en un acto moral y políti-co (Shanks y Tilley, 1987). Los discursos en torno a la Prehistoria serían “narrativas basadas en la estra-tegia discursiva que caracteriza el mundo moderno-occidental, la ciencia” cuyo principal objetivo se-
ría “la construcción de la identidad del individuo moderno-occidental, el desarrollo de mecanismos discursivos de orientación en la compleja realidad que nos rodea” (Hernando, 1997:251). La Arqueo-logía constituiría “uno de los discursos más directa-mente relacionados con la identidad del grupos so-cial que los sostiene, y por tanto, es uno de los dis-cursos más directamente implicados en el avance globalizador de la sociedad capitalista actual” (Hernando, 2006:222).
1.1. El concepto de Neolítico. En el año 1865 Lubbock acuñó los términos
“Paleolítico” y “Neolítico” en su obra Prehistoric Times (Pardo, 1996:823), a pesar de ello, con el paso del tiempo se ha ido modificando el significa-do del término (Thomas, 1993:362). Tradicional-mente, se concebía el Neolítico como un nuevo “modo de vida”, que puede contemplarse desde dos puntos de vista: como fase arqueológica definida por un conjunto de rasgos materiales o como etapa general de la evolución socio-cultural de la humani-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
434JOSE Mª SEÑORÁN MARTÍN
dad (Hernando, 1993:123), que podría caracterizar-se por (Mansilla, 1998:35):
• Inicio de la agricultura.
• Construcción y ocupación de aldeas.
• Nuevas tecnologías: cerámica y piedra pu-limentada.
• Nuevas ideas religiosas, asociadas a la fer-tilidad de la tierra y los animales.
• Primeras necrópolis.
• Arte al aire libre.
Estas características son las principales que han ido definiendo el Neolítico hasta, prácticamente, nuestros días, creando una especie de “paquete neo-lítico” utilizado para explicar este concepto. A pe-sar de que estas características han sido las princi-pales a la hora de definir el Neolítico, dependiendo del momento se puso más o menos énfasis en una u otra, dando lugar a diferentes corrientes a la hora de investigar el Neolítico, destacando, según Whittle (1996), que éstas se centrarán principalmente en una serie de aspectos, entre los que podemos enu-merar:
• Cronología
• Tecnología, principalmente en el S. XIX, y en contraposición al Mesolítico.
• Cultura (en torno a 1920).
• Economía de subsistencia y asentamiento, en relación con la Revolución Neolítica formulada por Childe, donde destaca el “paquete agrícola” y el “modo de vida sedentario”.
• Población (durante los años 60-70s), debi-do al interés por las dinámicas poblacionales de gran interés para la corriente procesual.
• Sistema conceptual.
Hasta la aparición del concepto de Neolítico, la visión del pasado en la cultura occidental tenía un componente mítico, pero a partir de este momento se establecen una serie de etapas por las que habría pasado la Humanidad (Hernando, 1999a: 19). De esta manera, y partiendo de las ideas de la Ilustra-ción de evolución y progreso, se considera el Neolí-tico como un estadio cultural superior al Paleolítico en la evolución cultural de la Humanidad (Berna-beu et alii, 1993). El Neolítico sería concebido como una etapa que sucede a de los cazadores-re-colectores nómadas del Epipaleolítico, definiendo el período a partir de criterios tecno-económicos (Hernando, 1999a). En la Península Ibérica, la sis-tematización del Neolítico se hizo a partir de crite-rios taxonómicos, principalmente la tipología, que será utilizada como criterio cronológico (López,
1988), algo que parece mantenerse hasta nuestros días en numerosos estudios arqueológicos, no sólo en el período que analizamos ahora.
El desarrollo del concepto Neolítico en este mo-mento se debe a la influencia de la teoría darwinista en las Ciencias Sociales, así como a una serie de evidencias arqueológicas (Hernando, 1999a). Las teorías evolucionistas del S. XIX, influenciadas por la Ilustración dan lugar a 2 conceptos que participa-rán activamente en la definición del concepto de Neolítico (Bernabeu et alii, 1993:18):
1. Noción de progreso, que establece que to-das las sociedades tienen una tendencia a progresar (evolucionar) desde formas organizativas inferiores hasta las superiores a través de diversos estadios de complejidad social, cultural y ecológica crecientes.
2. Concepto de unidad psíquica, que sostiene la igualdad de todas las sociedades humanas y, por tanto, la posibilidad de que todas ellas evolucionen igualmente por la vía del progreso.
La aparición del término podría parecer inocen-te, pero no es así, su aparición será clave para la creación de la sociedad moderna occidental, idea que ya han tratado otros investigadores (Zvelebil, 1996; Mansilla, 1998; y Hernando 1999c).
Como yo señaló Zvelebil (1996), la percepción moderna sobre las comunidades agrícolas prehistó-ricas fue la llave para la definición de la futura identidad europea, influenciada por las ideas de progreso de los S. XVIII y XIX. Esta idea se ha mantenido durante casi 200 años.
Según Zvelebil (1996), se debería a tres motivos principalmente:
1. Contacto entre los europeos y las socieda-des recolectoras modernas durante los SS. XVI y XVII. El prejuicio sobre estas sociedades favoreció el enaltecimiento de las sociedades productoras, que adquirían el rango de “civilizados” en oposi-ción a los “salvajes” cazadores-recolectores. “La oposición binaria entre Nosotros los Agricultores, y los otros, los salvajes” (Zvelebil, 1996:146).
2. El desarrollo socio-político, que había dado lugar a la industrialización y al desarrollo de los paisajes urbanos. De esta manera, la clase media y alta comenzaron a idealizar la vida rural, con la visión romántica de los pueblos agrícolas y pasto-res.
3. La promoción de nuestros ancestros agrí-colas en la constitución del Estado-Nación en los últimos 150 años.
Además, la distinción entre cazadores-recolecto-res y productores de alimentos, entre grupos meso-líticos y neolíticos, suponía, como ya he dicho ante-
435NEOLÍTICO Y MEGALITISMO EN CÁCERES: HISTORIA DE UN DISCURSO Y ALTERNATIVAS
riormente, la distinción entre Salvaje y Civilizado, pero también, entre estancamiento y progreso, y en-tre mentes débiles e inteligentes (Zvelebil, 1996:149). El Mesolítico, cuyo término nace en 1872, de manos de Westropp (Zvelebil, 1986), sería un estadio evolutivo por debajo del Neolítico. Se ha identificado el Neolítico con la aparición de la agri-cultura y el inició de la cultura civilizada.
Está idea está fuertemente influenciada, a su vez, por la Biblia, que establecía que en el Cercano Oriente se encontraba el Jardín del Edén, donde ha-bitaban los descendientes de Adam, que fueron agricultores y ganaderos (Trigger, 1989:31).
De esta manera, el espacio donde vive el pueblo que relata el mito es el elegido por Dios y su estra-tegia económica es la que transmite Dios. Es un dis-curso de legitimización del pueblo semita. Este mito señala el origen de la agricultura y la ganade-ría en Próximo Oriente. En Europa este mitos se convertirá en el discurso de legitimización de los cristianos (Hernando, 1999a:21), idea que pervive hasta el presente.
Nuestro mito de origen, la Biblia, habría servido para legitimar el modo de vida, agricultor y ganade-ro, del pueblo semita. Hasta el desarrollo de la Ilus-tración, y motivado por la idea de la “teoría de la degeneración” (Trigger, 1989:31), los grupos caza-dores -recolectores sólo podían ser vistos como un estado degenerativo de los grupos agrícolas, es de-cir, el Mesolítico habría sucedido al Neolítico en un proceso de degeneración de la sociedad. Pero con el desarrollo de la Ilustración y la imposición de la Ciencia y la razón sobre el mito, esta idea fue susti-tuida. La teoría de la Evolución y las ideas de desa-rrollo y progreso cambiaron el panorama, y la “teo-ría de la degeneración” fue sustituida, pasando a en-tenderse la historia de la Humanidad como una se-rie de etapas evolutivas, que van de menos a más complejidad, de esta manera, se situaba a los gru-pos cazadores-recolectores en un estadio evolutivo inferior que los grupos productores de alimentos (Hernando, 1999c:586).
Esta relación entre agricultura y ganadería y “ci-vilización” nace de las ideas materialistas clásicas, que marcan la producción de alimentos como inicio de la civilización porque facilita la acumulación de excedentes para alimentas a grupos sociales no pro-ductores (elites dirigentes, sacerdotes, guerreros), cuya aparición supone, según algunos investigado-res, el nacimiento de la sociedad de clases y el Esta-do, es decir, la civilización (Hernando 1999c: 585).
Por lo tanto, vemos como la aparición del térmi-no Neolítico y su significado está relacionado con la creación de la identidad europea a mediados del S. XIX, momento, en el que los europeos, inmersos
en un desarrollo tecno-económico buscan dar senti-do a una nueva situación social en el mundo occi-dental. Para ello, se apoyarán, entre otros elemen-tos, en la Arqueología, y a través del discurso ar-queológico utilizarán el pasado para dar sentido al presente, legitimando, entre otras cosas, el desarro-llo del capitalismo y el colonialismo del momento.
2. Análisis del registro arqueológico del Ne-olítico cacereño.
En el presente apartado realizo una descripción del registro arqueológico con el que contamos en Cáceres. Registro arqueológico relacionado con si-tios de hábitat, enmarcables en el Neolítico Final, prestando especial atención al yacimiento de Los Barruecos, a partir del cual se están estableciendo los modelos de neolitización para la provincia de Cáceres. Los principales yacimientos excavados son:
2.1. La Cueva del Conejar (Cáceres) (Cerrillo Cuenca, 1999).
Podemos diferenciar dos fases arqueológicas. Nos encontramos con una fase, encuadrada dentro del Neolítico Final, interpretada como espacio habi-tacional a partir del registro arqueológico recupera-do. Sobre esta fase se superpone una fase Calcolíti-ca inicial, momento en el que la cueva comienza a ser usada como necrópolis (González Cordero, 1996. citado en Cerrillo Cuenca, 1999).
En lo que respecta a su facies Neolítica, más en concreto, Neolítico final, se han recuperado cerámi-cas con decoración de boquique, de punto y raya, tipo de decoración que se inicia en el Neolítico, y que ha servido para contextualizar la cueva. La líti-ca recuperada ha sido muy escasa, y se caracteriza por presentar piezas de sílex retocadas y sin retocar. La industria ósea se recuperada se caracteriza por el predominio de punzones sobre hueso.
En lo que se refiere a registro faunístico, se han recuperado restos de caballo, vaca, oveja, cabra, cerdo y perro. Un dato interesante es que dentro de la malacofauna recuperada se han registrado bival-vos marinos de origen atlántico, lo que parece evi-denciar contactos con los grupos costeros portugue-ses.
2.2. Peña Aguilera (Montánchez) (González Cordero, 1996).
Cueva situada en el macizo granítico de Mon-tánchez. Debido al corrimiento de tierra todo el ya-cimiento se encuentra con los materiales revueltos, a pesar de ello, los investigadores lo han interpreta-do como un lugar de habitación. El conjunto cerá-mico está compuesto por seis fragmentos cerámi-cos, decorados con impresiones en punto y raya. Dentro de la lítica recuperada, se han documentado mueve piezas, donde destacan dos hojitas de sílex.
436JOSE Mª SEÑORÁN MARTÍN
También se ha recuperado un núcleo de anfibolita y dos prismas de cuarzo cristalino, algo muy común en los dólmenes. Senna Martínez establece que la aparición de útiles de contextos habitacionales en contextos funerarios, como dólmenes, supondría una prolongación del espacio doméstico al espacio funerario (Senna et alii, 1997).
2.3. Cueva de Los Atambores (Zarza de Mon-tánchez) (González Cordero, 1996).
La Cueva de los Atambores, al igual que peña Aguilera, a la que se encuentra próxima, muestra un gran revuelto de materiales debido a la acción geo-lógica. La cueva no se ha excavado, y se ha inter-pretado a partir de cerámicas recogidas en superfi-cie. Estas cerámicas se encuentran decoradas con punto y raya, y muestran una gran variedad de for-mas, con cuencos y ollas de bordes rectos o entran-tes, labios redondeados y planos, con variedad de asas y mamelones y fondos cóncavos. La cueva ha sido contextualizada dentro de Neolítico Final a partir de las cerámicas.
2.4. Cerro Soldado (Jarandilla) (González Cor-dero, 1996).
Yacimiento localizado sobre una pequeña eleva-ción situada al sureste de Jarandilla, dentro de la comarca de la Vera. Se trata de una pequeña esta-ción al aire libre, de pequeña extensión, con peque-ños trozos de cerámica recuperados. Se ha recupe-rado un lote cerámico caracterizado por ser cerámi-cas a mano, con mica y cuarzo como desgrasantes, con decoración incisa de punto y raya y mamelones. Dentro de la lítica se han recuperado fragmentos de lámina y lascas de sílex.
2.5. Cueva de Boquique (Plasencia) (González Cordero, 1996).
Cueva situada en la dehesa de Valcorchero, Pla-sencia (Cerrillo Cuenca, 1999. La primera excava-ción planificada fue llevada a cabo por Martín Al-magro Gorbea, que llegó a establecer niveles intac-tos. Aparecen cerámicas decoradas e impresas, que se podrían incluir dentro de los que se conoce como cerámica tipo “Carvahal”. González Cordero (1996), establece que habría una fase de Neolítico Final caracterizada por las cerámicas impresas recu-peradas.
2.6. Cerro de la Horca (Plasenzuela) (Gonzá-lez Cordero, 1996).
Una de las ventajas de este yacimiento es que durante las campañas de excavación se han podido documentar niveles inalterados que han permitido establecer una buena estratigrafía. En el nivel CH1 se han documentado cerámicas, donde los tipos de-corados predominan sobre los lisos, y dentro de las decoradas predominan las cerámicas con impresión de boquique, también destacan los mamelones. La
industria lítica es bastante pobre, con algunos geo-métricos, alguna lasca y alguna hoja.
2.7. Los Barruecos (Malpartida de Cáceres).Los primeros estudios referidos al yacimiento
de Los Barruecos datan de principios de los años 90s, cuando Mª Isabel Sauceda (1991), a partir de una serie de materiales establece una cronología ne-olítica para el yacimiento. A partir de una seriación tipológica de elementos líticos y cerámicos estable-ce, como he dicho, una adscripción del yacimiento al período neolítico. Relacionándolo, a su vez, con grupos agrícolas y ganaderos.
En los años siguientes Los Barruecos se conver-tirá en un referente a la hora de estudiar este perío-do en la región, aunque la investigación parecía quedar estancada en lo que a excavaciones se refie-re. A partir del año 2000 se han retomado las exca-vaciones. La importancia de estas nuevas excava-ciones radica en que, a partir de los resultados obte-nidos, se ha propuesto un modelo para explicar el proceso de neolitización de la región, basado en la implantación de comunidades agrícolas en la región en fechas en torno al VI-V m.a.C., en un período denominado por los investigadores Neolítico Anti-guo (Cerrillo, Prada y González, 2006:39).
El yacimiento de Los Barruecos es un yacimien-to neolítico al aire libre, ubicado en los berrocales graníticos de la cuenca del Tajo. Más concretamen-te, el yacimiento se sitúa en el manchón granítico de Cáceres-Malpartida, conocido también como maci-zo de Araya, que recorre la provincia NO-SE. El yacimiento se encuentra de una zona de afloramien-tos rocosos, donde se mezclan granitos, pizarras, esquistos y grauwacas. La Penillanura Cacereña se caracteriza por desniveles superiores al 10 %, con suelos rojos, silíceos y metamórficos, que junto al clima, la erosión y a las profundiades medias de los suelos favorecen los pastos y el bosque esclerófico abierto (Grau et alii, 1998). El yacimiento se en-cuentra elevado en un punto conocido como Peñas del Tesoro (Cerrillo, 2006:17-18).
Se han establecido una serie de fases (Cerrillo, Prada y González, 2006:38-39):
• Fase I, se ha interpretado como el primer nivel de ocupación del yacimiento, que correspon-dería con el Neolítico Antiguo, con fechas entre el 5054 y el 4852 cal BC. Se han documentado dos estructuras de almacenaje y una de combustión.
• Fase II, nivel de color gris oscuro sobre el que se asientan diversos hogares. Sin dataciones ha sido adscrito al Neolítico Medio.
• Fase III, se documentaron una fosa y una zanja de sección en V. Su cronología iría en torno al Neolítico Final.
437NEOLÍTICO Y MEGALITISMO EN CÁCERES: HISTORIA DE UN DISCURSO Y ALTERNATIVAS
• Fase IV – V, se recuperaron cerámicas campaniformes.
• Fase VI, estructuras arrasadas correspon-dientes al Bronce Antiguo.
• Fase VII, reocupación de la Segunda Edad del Hierro.
Las fases que vamos a analizar aquí serán las fa-ses I, II y III, las adscritas al período Neolítico y que han sido utilizadas para establecer el modelo de implantación de sociedades agrícolas en la región cacereña.
El estrato arqueológico identificado como Fase I se caracteriza por la presencia de dos silos y un hogar. Esta fase ha sido datada por AMS, dando unas fechas calibradas al 95,4 % que van ente el 5054 y el 4825 cal B.C., que corresponderían con el Neolítico Antiguo de la región (Cerrillo, Prada, González y López, 2006:86).
Como ya he dicho se han documentado dos silo y un hogar, así como contenedores de gran tamaño, algo, según los autores (Cerrillo y Prada, 2006:58), “propio de sociedades con excedente agrícola”. A pesar de que los porcentajes de polen no superan el 5% de la muestra total analizada (López, 2006:95), han establecido que nos encontramos ante “una al-dea agrícola, con rasgos de producción agrícola que garantiza el excedente necesario” (Cerrillo, Prada y González: 2006:39). Por otro lado, los análisis de la fauna recuperada muestran una tendencia hacia la caza, con ausencia total de especies domésticas (Morales, 2006:129).
La fase II, encuadrada dentro del Neolítico Me-dio, carece de dataciones. Por otro lado, las muestra palinológicas establecen que se produce un descen-so del acebuche y el encinar, mientras que los póle-nes de pastizal aumentan, lo que estaría relacionado con la agricultura. El polen de cereal estaría en tor-no al 6%, lo que explicaría un cultivo local (López, 2006:97). Los análisis faunísticos muestran la pre-sencia de cabaña ganadera, con presencia de ovicá-pridos y vacunos (Morales, 2006:129). En este mo-mento se produciría la aparición del paisaje de de-hesa, relacionado, según los autores, con grupos agrícolas y ganaderos (López et alíi, 2007).
Según Cerrillo Cuenca, nos encontramos ante un asentamiento agrícola al aire libre, descartando la existencia de grupos ganaderos móviles, ya que, desde su punto de vista, “se ha exagerado la movili-dad, algo que da lugar a que no tengan un patrón espacial estable” (Cerrillo, 2006:140). De esta ma-nera, el autor niega la existencia de grupos ganade-ros móviles, además, establece que los grupos mó-viles, en este caso ganaderos, carecen de patrón es-
pacial estable. El problema en esta afirmación radi-ca en el hecho de que no permanecer asentados en un punto fijo del paisaje no significa que carezca-mos de patrones espaciales estables.
La Fase III ha sido identificada como Neolítico Final, con fechas en torno a la segunda mitad del IV m.a.C. En este momento desaparece el acebuche y se produce la regresión del encinar, con valores en torno al 16%. Los valores de pólenes de cereal se encontrarían por debajo del 5%, y las muestras de fauna muestran una economía que complementan ganadería y caza. A pesar de ello, la fase se ha in-terpretado como una fase de predominio agrícola. En este momento, además, se produciría una estruc-turación del paisaje, “vertebración territorial pro-ducto del afianzamiento de sociedades agrícolas” (Cerrillo, 2006:147).
De esta manera, vemos como se ha interpretado el registro arqueológico en relación de grupos de economía agrícola, con la caza como complemento en los momentos iniciales (correspondería con la Fase I), y, posteriormente, con la ganadería y la caza como complemente (Fases II y III). Además, serían grupos sedentarios, asentados en un punto fijo del terreno, lo que les facilitaría, tal y como lo han interpretado, un “patrón espacial estable”. Todo ello se ha interpretado a partir de:
1. Muestras de pólenes con valores inferiores al 5%.
2. Dos silos y fragmentos cerámicos de gran-des contenedores, lo que evidencia, según los auto-res (Cerrillo y Prada, 2006:58), un excedente agrí-cola.
3. Muestras de macrorestos vegetales, 2 muestras, una ha evidenciado restos de harina de bellota, la segunda restos de Hordeum Vulgare y Triticae.
Los datos presentados parecen insuficientes para establecer una hipótesis basada en el estableci-miento de sociedades agrícolas, teniendo en cuenta las condiciones de terreno, no apto para la agricul-tura debido a la composición granítica, que da lugar a suelos pobres y ácidos; la presencia de cabaña ga-nadera a partir de lo que se ha identificado como Neolítico Medio (V-IV m.a.C), así como la presen-cia de caza-recolección (muestras de fauna y harina de bellota), sería más coherente hablar de grupos ganaderos móviles (trashumantes o transterminan-tes), con complementos de caza-recolección y horti-cultura, nunca agricultura.
Dentro de los grupos ganaderos existen numero-sas estrategias y modelos económicos. Existen gru-pos ganaderos que viven exclusivamente del gana-do, mientras que en otros el ganado es un comple-
438JOSE Mª SEÑORÁN MARTÍN
mento a la agricultura u horticultura. Por lo tanto, vemos como que las estrategias económicas son múltiples.
Pudieron existir una serie de actividades com-plementarias para los grupos humanos que habita-ron la zona. Serían:
1. Horticultura o agricultura incipiente, nunca intensiva para este caso. La práctica de la horticul-tura o agricultura incipiente de cereales, por ejem-plo, podría ser una estrategia económica comple-mentaria a la ganadería, aunque, como ya he dicho, no sería una agricultura intensiva. El modelo de agricultura intensiva ha sido propuesto para Los Barruecos, a partir de los datos obtenidos, así como por las características del terreno, deberíamos ha-blar de horticultura. Thomas (1999) ya señala que la horticultura pudo ser una estrategia económica complementaria a la ganadería, el problema es que se ha prestado demasiada atención a la agricultura. De esta manera establece que pudieron ser horticul-tores con ciclos estacionales de movimiento, apro-vechando también los recursos silvestres.
2. Recolección, suele ser un recurso practicado por casi todos los pueblos pastores. Un ejemplo cla-ro, desde la etnoarqueología, serían los pastores nuer en época de desplazamiento de ganado (Evans-Pritchard: 1977), o los grupos pastores ana-tólicos, que en la subida a los pastos de las monta-ñas practican la recolección de vegetales y frutas, como las manzanas silvestres (Yakar: 2000).
3. Caza, es otra actividad complementaria, sobre todo en época de movimientos de ganados. La pes-ca entre los nuer es muy común (Evans-Pritchard: 1977).
4. Cría de animales, es lo más común entre los pueblos pastores, como parece evidente, pero la cría de animales puede ser enfocada como único medio de recursos del grupo o como un comple-mento a la agricultura. La cría del ganado también está sujeta a los pastos, características del ganado, demografía del rebaño y fluctuaciones en el tipo de ganado (Cribb: 1991).
3. Neolítico y megalitismo en la región de Cáceres.
Durante las últimas décadas, el discurso impul-sado desde los principales equipos de investigación que analizan el Neolítico Final en la región cacere-ña, parecen relacionar a estos grupos humanos con estrategias económicas basadas en una agricultura predominante, con complementos de ganadería. A pesar de ello, los datos que se han ido recuperando en las diferentes actuaciones arqueológicas no pare-cen apoyar tales hipótesis. De esta manera, parece que no podemos relacionar el megalitismo de la re-gión con grupos humanos con tal solución socio-
económica donde predomina la agricultura. Desde mi punto de vista, esa asociación viene dada más por las concepciones que tenemos sobre el concep-to de Neolítico y el Megalitismo que por los datos que ofrece el registro arqueológico.
Una interpretación de los megalitos, en relación con grupos ganaderos transterminantes, me parece más acertada para explicar el megalitismo cacereño que las tesis relacionadas con la expansión de la agricultura entre los grupos del Neolítico Final e inicios del período Calcolítico, momento en el que se producen una serie de transformaciones socioe-conómicas derivadas de la introducción de algunos elementos de la “Revolución de los Productos Se-cundarios” (Garrido y Muñoz, 1997), y momento en el que aparecen sociedades pecuarias desligadas de la agricultura (Pérez Ripoll, 1999). Las caracte-rísticas geomorfológicas de la región, así como el registro arqueológico, tanto de esta zona como de zonas colindantes, apoyan esta hipótesis. A pesar de ello, no debemos caer en generalizaciones, debe-mos tener muy en cuenta el contexto geográfico de cada foco megalítico, además teniendo en cuenta cómo pudo influir en los grupos humanos.
Respecto a la interpretación para explicar los monumentos, Ruiz-Gálvez (2000 y 2001), por ejemplo, en el caso del foco megalítico de Monte-hermoso, establece que los dólmenes serían obras arquitectónicas llevadas a cabo por grupos con una economía basada en la ganadería, complementada por la caza-recolección y una agricultura marginal, con un uso flexible del medio sobre una base más ganadera que agrícola. Estos grupos realizarían mo-vimientos trasterminantes entre valle y montaña. Durante los meses de primavera y verano estos gru-pos subirían a la sierra, para aprovechar los pastos frescos de la sierra. Durante el otoño y el invierno bajarían a aprovechar los pastos de las zonas bajas, recolectando, cazando y elaborando útiles. La pre-sencia de molinos, morteros, etc. en las proximida-des de los dólmenes de Montehermoso parecen re-lacionar las zonas de enterramiento con las zonas de hábitat, tal y como han señalado otros autores (por ejemplo, Senna-Martínez et alii, 1997). La aparición de elementos fabricados sobre materia prima alóctona evidencia contactos con otras zonas. Por lo tanto, los dólmenes de Montehermoso, por ejemplo, podrían responder a esos grupos que prac-tican movimientos estacionales buscando pastos frescos para el ganado, moviéndose entre la zona de sierra y el valle, imitando, posiblemente, los movi-mientos que anteriormente realizaban tras los ani-males salvajes. La existencia de atrios podría res-ponder a ritos de refundación del dolmen. En la ve-cina Serra da Estrela, Senna-Martínez ya establece un modelo similar para interpretar el foco megalíti-co de la Plataforma del Mondego, proponiendo un
439NEOLÍTICO Y MEGALITISMO EN CÁCERES: HISTORIA DE UN DISCURSO Y ALTERNATIVAS
modelo socioeconómico de ganadería transtermi-nante, con complementos de caza-recolección y horticultura (Senna-Martínez, 1987).
4. Conclusiones.El discurso que ha predominado en Extremadu-
ra para dar respuestas al fenómeno megalítico pare-ce dirigirse, en la mayoría de las ocasiones, a afir-mar que los grupos humanos que habitaron la re-gión desde fines del Neolítico, y relacionados con tal fenómeno funerario, utilizaron la agricultura como sistema económico principal. El problema ra-dica cuando analizamos el registro arqueológico que se ha ido documentando a lo largo de los años. Parece que el mantenimiento de tal hipótesis res-ponde más a apriorismos que poseemos en lo referi-do al Neolítico y al Megalitismo que a evidencias arqueológicas. Como ya expliqué al inicio de este trabajo, esto responde a una serie de ideas que sub-yacen en el trasfondo de la sociedad moderna occi-dental.
Las evidencias arqueológicas no parecen apoyar esta tesis, y, sin embargo, favorecen una hipótesis que establezca una relación entre los grupos mega-líticos y una estrategia económica basada en la ga-nadería, complementada, posiblemente, con una agricultura incipiente, así como con la caza-recolec-ción.
5. Bibliografía. BERNABEU, J., EMILI AURA, J., BADAL, E.1993 Al Oeste del Edén. Las primeras sociedades agrí-
colas en la Europa Mediterránea, Madrid, Ed. Síntesis.
BOURDIEU, P.1998 La domination masculine. Traducido al castella-
no, La dominación masculina. Barcelona, Ed. Anagrama, 2007.
CERRILLO CUENCA, E.1999a “La Cueva de El Conejar (Cáceres): avance al estu-
dio de las primeras sociedades productoras en la penillanura cacereña”, en Zephyrus, nº 52, pp. 107-128.
2006b “Agricultores y ganaderos: paisajes de producción neolíticos de la penillanura cacereña”, en Los Ba-rruecos: Primeros resultados sobre el poblamiento Neolítico de la Cuenca Extremeña del Tajo, Coord. E. Cerrillo, Memorias de Arqueología Extremeña, vol. 6, Mérida, pp. 137-152.
CERRILLO, E.; PRADA, A.; GONZÁLEZ, A.2006 “Excavaciones arqueológicas en los niveles neolí-
ticos de Los Barruecos (campañas 2001 y 2002)”, Los Barruecos: Primeros resultados sobre el pobla-miento Neolítico de la Cuenca Extremeña del Tajo, Coord. E. Cerrillo, Memorias de Arqueología Ex-tremeña, vol. 6, Mérida, pp. 25-46.
CERRILLO, E. Y PRADA, A.2007 “Materiales neolíticos de Los Barruecos (campa-
ñas 2001 y 2002)”, en Los Barruecos: Primeros re-sultados sobre el poblamiento Neolítico de la Cuenca Extremeña del Tajo, Coord. E. Cerrillo, Memorias de Arqueología Extremeña, vol. 6, Méri-da, pp. 47-84.
CERRILLO, E.; PRADA, A.; GONZÁLEZ, A.; Y LÓPEZ, A.2006 “Dataciones absolutas de los niveles neolíticos del
yacimiento de Los Barruecos”, en Los Barruecos: Primeros resultados sobre el poblamiento Neolítico de la Cuenca Extremeña del Tajo, Coord. E. Cerri-llo, Memorias de Arqueología Extremeña, vol. 6, Mérida, pp. 85-94.
CRIBB, R.1991 Nomads in Archaeology, Cambridge, Cambridge
University Press.EVANS-PRITCHARD, E. E.1977 Los Nuer, Barcelona, Anagrama.FOUCAULT, M.1970 L´ordre du discours. Edición española: El orden
del discurso, Barcelona, ed. Fábula Tusquets, 2008.
GARRIDO PENA, V. Y MUÑOZ LÓPEZ-ASTILLEROS, K.1997 “Intercambios entre el Occidente Peninsular y la
cuenca media del río Tajo durante el Calcolítico y el Bronce Antiguo”, en II Congreso de Arqueología Peninsular. Tomo II. Neolítico, Calcolítico y Bron-ce, edts. R. de Balbín Berhmann y P. Bueno, Ed. Fundación Reí Alfonso Henriques, pp. 483-493.
GONZÁLEZ CORDERO, A.1996 “Asentamientos neolíticos en la Alta
Extremadura”, en I Congrés de Neolitic a la Penín-sula Ibérica, Rubricatum 2, pp. 697-705.
GRAU, E.; PÉREZ, G.; Y HERNÁNDEZ, A. M.1998 “Paisaje y agricultura en la Protohistoria extreme-
ña”, en Extremadura Protohistórica: Paleoambien-te, Economía y Poblamiento, Coord. A. Rodríguez, Ed. U. de Extremadura, Cáceres, pp. 15-28.
HERNANDO, A.1993 “El proceso de neolitización, perspectivas teóricas
para el estudio del Neolítico”, en Zephyrus, nº XLVI, pp. 123-142.
1997 “Sobre la Prehistoria y sus habitantes: mitos, me-táforas y miedos”, en Complutum, nº 8, pp.247-260.
1999a Los primeros agricultores de la Península Ibéri-ca, Madrid, Ed. Síntesis.
1999b “Percepción de la realidad y Prehistoria. Relación entre la construcción de la identidad y la compleji-dad socio-económica en los grupos humanos”, en Trabajos de Prehistoria, vol.56, nº 2, pp.19-35.
1999c “El Neolítico como clave de la identidad moderna: la difícil interpretación de los cambios y desarro-llos regionales”, en II Congres de Neolitic a la Pe-nínsula Ibérica, Saguntum, pp. 583-588.
2006 “Arqueología y Globalización. El problema de la definición del “otro” en la Postmodernidad”, en Complutum, vol. 17, pp. 221-234.
LÓPEZ, P.1988 “Historia de las investigaciones en torno al origen
del Neolítico español”, en El Neolítico en España, (coord.) López, P., Madrid, ed. Cátedra, pp. 59-64.
LÓPEZ SÁEZ, J. A.2006 “Análisis palinológico del yacimiento de Los Ba-
rruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres), en Los Barruecos: Primeros resultados sobre el poblamien-to Neolítico de la Cuenca Extremeña del Tajo, Co-ord. E. Cerrillo, Memorias de Arqueología Extre-meña, vol. 6, Mérida, pp. 95-98.
LÓPEZ, A.; LÓPEZ, P.; LÓPEZ, L.; CERRILLO, E.; GONZÁLEZ, A.; PRADA, A.2007 “Origen prehistórico de la dehesa en Extremadura:
Una perspectiva paleoambiental”, en Revista de es-tudios extremeños, Tomo LXIII, nº 1, pp. 493-509.
MANSILLA CASTAÑOS, A. Mª.1998 Las dimensiones del Neolítico: un análisis crítico
del discurso arqueológico, Tesis de licenciatura, U. Complutense de Madrid, Madrid.
MORALES MUÑIZ, A.2006 “Los Barruecos (Malpartida de Cáceres): una fau-
na neolítica a cielo abierto”, en Los Barruecos: Pri-
440JOSE Mª SEÑORÁN MARTÍN
meros resultados sobre el poblamiento Neolítico de la Cuenca Extremeña del Tajo, Coord. E. Cerrillo, Memorias de Arqueología Extremeña, vol. 6, Méri-da, pp. 111-132.
PARDO MATA, P.1996 “El desarrollo de la investigación sobre el Neolíti-
co en la Península Ibérica: planteamientos teóricos y metodológicos”, en I Congrés de Neolitic a la Pe-nínsula Ibérica, Rubricatum 1, pp. 823-834.
PÉREZ RIPOLL, M.1999 “La explotación ganadera durante el III m.a.C. en
la Península Ibérica”, en II Congres de Neolitic a la Península Ibérica, Saguntum, pp. 95-103.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Mª L.2000 “El conjunto dolménico de la dehesa boyal de
Montehermoso”. En Extremadura Arqueológica VIII, 187-207.
2001 (e.p.) “El proyecto de la Dehesa Boyal de Montehermo-so”, en Actas II Jornadas de Arqueología en Ex-tremadura.
SAUCEDA PIZARRO, Mª I.1991 “La secuencia cultural de “Los Barruecos”. Mal-
partida de Cáceres (Cáceres)”, en Extremadura Ar-queológica II, pp.27-44.
SENNA-MARTÍNEZ, J. C.1987 “O povoamento Calcolítico da Bacia do Medio e
Alto Mondego”, en Origens, estruturas e relaçoes das Culturas Calcoliticas de Peninsula Ibérica, co-ord. M. Kunst, Trabalhos de Arqueología, vol. 7, pp. 83-100.
SENNA-MARTINEZ, J. C., LÓPEZ PLAZA, S., HOSKIN, M. A.1997 “Territorio, ideología y cultura material en el Me-
galitismo de la Plataforma del Montego (Centro de Portugal)”, en O Neolítico Atlántico e as orixes do megalitismo, Ed. U. de Santiago de Compostela, pp. 657-677.
SHANKS, M. Y TILLEY, C. 1987 Social theory and Archaeology, Cambridge, Ed.
Polity Press.THOMAS, J.1993 “Discourse, Totalization and “The Neolithic””, en
Interpretative Archaeology, edt. C. Tilley, Oxford, Ed. Berg Publishers.
1999 Understanding the Neolithic. A revised second edition of Rethinking the Neolithic, Londres, Ed. Routledge.
TRIGGER, B. G.1989 A History of Archaeological Thought, Cam-
bridge, Ed. Cambridge University Press.WHITTLE, A. 1996 Europe in the Neolithic. The creation of new
worlds, Cambridge, Ed. Cambridge University Press.
YAKAR, J.2000 Ethnoarchaeology of Anatolia: rural socio-econ-
omy in the bronze and iron ages, Tel Aviv, Emery and Claire Yass Publications in Archaeology.
ZVELEBIL, M.1986 Hunters in transition. Mesolithic societies of
temperate Eurasia and their transition to farm-ing, Cambridge, Ed. Cambridge University Press.
1996 “Farmers our ancestros and the identity of Europe”, en Cultural identity and Archaeology. The construction of European Communities, edts. P. Graves-Brown, S. Jones, y C. Gamble, Ed. Routledge, London, pp. 145-166.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 441-448
EL MONUMENTO EN EL TIEMPO: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODO-LÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS REUTILIZACIONES MEGALÍTICAS
Cristina Tejedor RodríguezDepartamento de Prehistoria, Universidad de Valladolid; [email protected]
RESUMEN
Los sepulcros megalíticos no son simples construcciones monumentales que permanecen estáticas, sino que son estructuras orgánicas, vivas, cuya permanencia en el paisaje conlleva una continua readaptación de su significado. Prueba de ello son los cambios que se dan en la forma de uso del espacio funerario, en los depósitos materiales, en las formas de enterramiento o, incluso, en la manera de interpretar y comprender el monumento, en relación con el abandono de la identidad colectiva en un proceso de creciente individualiza-ción. Sin embargo, hay ciertas ideas que subyacen en la reiterada utilización de estos lugares, como su perma-nencia en el tiempo y el espacio, o su monumentalidad consciente para cualquiera de sus usuarios. Por tanto, ¿se pueden esbozar pautas de comportamiento concretas en las formas de reutilización megalítica a lo largo de la Prehistoria reciente?
ABSTRACT
The megalithic tombs are not only monumental static structures but were alive, because their pres-ence in the landscape involves a constant transformation of their meaning. There were changes in the way of using the burial space, in the funeral offerings, in the form of burials or even in the way of understanding the megalithic monument. These transformations are connected with the end of the collective identity in a pro-cess of increasing individualism. However, some features remain in the reuse of those places, like their pres-ence in the time and space or the conscious monumental character for any user. So, would it be possible to suggest any models of behaviour for the way of reusing the megalithic graves during the recent prehistory?
Palabras Clave: Reutilización. Megalitismo. Tiempo. Calcolítico. Edad del Bronce.
Keywords: Reuse. Megalithism. Time. Chalcolithic. Bronze Age.
1. El objeto de estudio: el fenómeno de la reutilización en los monumentos megalíti-cos.
El fenómeno neolítico del Megalitismo ha sido recurrentemente tratado en distintos estudios por ser único en la Prehistoria reciente. Pero aún hay muchos aspectos de la realidad megalítica que, bien por su dificultad bien por su menor atractivo, no han sido objeto de atención. Tanto las corrientes de pensamiento tradicionales como gran parte de las más novedosas de los últimos años, han intentado dar respuesta a cuestiones tan diversas como el ori-gen y difusión del Megalitismo o la importancia de estas construcciones como referentes territoriales y espaciales, pero siempre ligadas a la fase fundacio-nal y de uso por parte de las poblaciones construc-toras. Es sorprendente que un fenómeno tan recu-rrente como es el de la reutilización de los sepul-cros colectivos neolíticos a lo largo de la Prehisto-ria reciente, no haya sido tratado más que como un hecho anecdótico que no requiere de un análisis es-pecífico.
En los últimos años se han publicado algunos trabajos sobre este tema (Delibes, 2004; Lorrio y
Montero, 2004; Narvarte, 2005), pero siempre des-de un punto de vista regional, limitándose en la ma-yoría de los casos a estudios de ejemplos concretos, lo que impide desarrollar una interpretación global y contrastada sobre el papel que desempeñaron es-tos hitos funerarios en los milenios posteriores a su construcción. Además, la mayoría se han centrado en estudiar las reutilizaciones calcolíticas, particu-larmente las del período campaniforme, sin dar la debida relevancia a las evidencias arqueológicas de épocas previas y posteriores que han sido halladas en estas estructuras. Es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva de este fenómeno en am-plias zonas geográficas, que contemple su continua-ción a lo largo de la Prehistoria, e incluso en los al-bores de la Antigüedad.
Partiendo de la idea de que el mundo funerario es reflejo de unas pautas de comportamiento inten-cionadas, es factible realizar un seguimiento riguro-so de los complejos procesos de cambio social, eco-nómico e ideológico que tuvieron lugar desde las primeras sociedades productoras neolíticas hasta las avanzadas jefaturas de la Edad del Hierro, a través del uso diacrónico de un mismo lugar de inhuma-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
442CRISTINA TEJEDOR RODRÍGUEZ
ción.
1.1. Problemas para la investigación.La Historia de la Investigación del Megalitismo
cuenta con una serie de aciertos y desaciertos. Los obstáculos con los que choca todo aquél que se en-frenta al mundo megalítico son en su gran mayoría de carácter documental, aunque también existen im-portantes conflictos teóricos de fondo que en oca-siones pueden llegar a crear una cierta confusión.
Uno de los mayores problemas de partida con los que choca el investigador es la naturaleza pura-mente tipológica de los estudios tradicionales sobre las tumbas megalíticas. Su objeto de análisis ha sido el interior del monumento, pero sólo desde el punto de vista artefactual, dejando a un lado todos los datos referentes a los depósitos óseos o a los procesos constructivos, que posteriormente han aportado una interesante información. La obsesiva finalidad era asociar los diferentes tipos arquitectó-nicos a conjuntos de ajuares específicos, de manera que se pudiese definir y adscribir crono-cultural-mente cada monumento a su “cultura” constructora, siempre desde una perspectiva evolucionista y fun-cionalista. El megalito se definía como una cons-trucción aislada que servía de “tumba para todos”, un panteón colectivo para dar sepultura a toda la comunidad que lo había construido. Aún hoy se co-noce muy poco acerca de los individuos que se en-terraban en estos lugares y los rituales funerarios que acompañaban este acto, puesto que los análisis de los restos óseos son difíciles de realizar, tanto por el estado en el que se encuentran (en zonas como Salamanca, la acidez del suelo impide la con-servación de cualquier resto orgánico) como por la dificultad de su interpretación (debido a las conti-nuas remociones en el osario). A pesar de ello, se puede afirmar que no todos los miembros de una comunidad se enterraban en los túmulos, de la mis-ma manera que hay evidencias de la manipulación y traslado de huesos.
El origen de estas visiones tradicionales radica en la interpretación del registro funerario como el resultado de una acción única (la deposición de los cadáveres) y rutinaria, sin dar relevancia a la carga simbólica e ideológica que conlleva cualquier com-portamiento ante la muerte. La dimensión funeraria, como elemento fundamental de la “Cultura”, trans-mite un mensaje simbólico que, como tal, es una in-terpretación manipulada de la realidad. Además, el conocimiento arqueológico acerca del mundo ritual de las sociedades prehistóricas es muy limitado, puesto que se carece de toda información sobre los actos ceremoniales y religiosos que se desarrollaban durante los enterramientos. Para poder solventar esta carencia se adoptan modelos antropológicos y etnográficos de las formas rituales y funerarias de
distintas poblaciones, con el fin de contrastarlos con los documentos arqueológicos conocidos.
Los debates teóricos en torno al fenómeno me-galítico han dado lugar, incluso, a confusiones de índole terminológica. La ambigüedad del término “Megalitismo”, unido al polimorfismo que presenta este fenómeno, ha provocado que bajo su definición se integren numerosas manifestaciones, que en al-gunos casos nada tienen que ver con su sentido ori-ginal. Por el contrario, la palabra en sí, hace refe-rencia a construcciones formadas por grandes pie-dras y caracterizadas por su monumentalidad. Esta acepción simplista deja fuera numerosas manifesta-ciones megalíticas que, o bien parten de una con-cepción arquitectónica diferente vinculada a una tradición específica, o han perdido su monumentali-dad por causas propias o ajenas a la voluntad huma-na. Por esta razón, la investigación ha de partir de la idea de que “la novedad e incluso la esencia de la tumba dolménica no radica tanto en la monumenta-lidad o el colosalismo de las piedras empleadas en la construcción como en su carácter de sepultura colectiva, rasgo este último que, verosímilmente, debe vincularse a un nuevo orden religioso y social” (Delibes et alii, en “El Megalitismo en la Península Ibérica”, 1987: 187). Por tanto, hay que desechar las características morfotipológicas como rasgos clasificatorios, y atender a su naturaleza de sepulcro colectivo y de uso diacrónico.
También el de la cronología es un obstáculo, puesto que al ser lugares de ocupación recurrente, no hay posibilidad de establecer una estratigrafía vertical y las dataciones absolutas no siempre son fiables, puesto que habitualmente los contextos es-tán muy alterados.
Por otra parte, las excavaciones mal dirigidas, la falta de prospecciones sistemáticas y la ausencia de publicaciones, en muchos casos, donde encontrar la información puramente arqueológica, se unen a los problemas. La carencia de equipos de investigación que trabajen en proyectos a largo plazo, y el desin-terés de las instituciones, evitan la proyección de investigaciones serias e interesantes, que habitual-mente se limitan a la elaboración de una tesis doc-toral. Esta situación aparentemente está cambiando, al igual que en las últimas décadas parece que ha cobrado impulso el interés por los debates interpre-tativos y cada vez se le da más importancia a la for-mación teórica en Prehistoria y Arqueología.
Hay que intentar superar todos estos obstáculos a los que se enfrenta la investigación mediante un cambo de perspectiva, que permita comprender de otro modo el fenómeno megalítico, atendiendo a as-pectos tan interesantes como los actos de condena-ción, reestructuración y reutilización, que marcan la vida de los megalitos. También los problemas docu-
443EL MONUMENTO EN EL TIEMPO: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS...
mentales se pueden subsanar mediante una buena metodología de análisis y una recogida de datos exhaustiva. Aunque esto no es suficiente, puesto que en muchas ocasiones la ausencia de datos im-prescindibles para el estudio es un obstáculo insal-vable.
2. El megalito: un agente permanente en el cambio.
Los estudios tradicionales han interpretado siempre las tumbas megalíticas como entidades ais-ladas, con un significado en sí y por sí mismas. Sin embargo, son construcciones vinculadas a su entor-no, que se integran y participan del medio, y que forman parte del proceso de monumentalización de un espacio. Hay que olvidar el acontecimiento par-ticular, el evento singular, abrir miras y buscar los patrones de implantación de los megalitos, las regu-laridades, las diferentes fases por las que atraviesa el yacimiento a lo largo del tiempo (reutilizaciones, destrucciones, remodelaciones...), para poder enten-der las formas de vida de las comunidades prehistó-ricas. Los monumentos megalíticos son realidades orgánicas, presentes en el imaginario colectivo a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad, como referentes espacio-temporales visibles y palpables. Por esta razón, siempre han sido objeto de atención por parte de las poblaciones que han convivido con ellos en su entorno, las cuales les han dotado de un significado acorde a sus parámetros mentales. El re-sultado es que el megalito es continuamente reinter-pretado y asimilado dentro de un patrón de raciona-lidad, que le da pleno sentido. Son monumentos para los vivos, que adquieren distinto significado en el ámbito de la muerte. Hay que entender el megali-to como una estructura orgánica, sumida en un pro-ceso de continua transformación y reinterpreta-ción.
Frente a los trabajos tradicionales de tendencia puramente tipológica, que simplemente se limitaban a describir los ajuares de los sepulcros, en las últi-mas décadas el Megalitismo se ha abordado desde diversos frentes, dando principal relevancia a su significado como hito territorial (en términos fun-cionalistas) o referente espacial (para los post-pro-cesualistas), sobre todo desde una perspectiva de la “Arqueología del Paisaje” que analiza el monumen-to en relación con su entorno y con una determina-da concepción del espacio. De este modo, el inte-rior de las tumbas ha pasado a un segundo plano, al ser el ámbito de estudio de los antiguos prehistoria-dores. Pero aún hay muchos aspectos prácticamente inéditos acerca de sepulcro funerario como tal, y sobre todo en cuanto al ritual de enterramiento. Es cierto, que a la hora de tratar el contexto fundacio-nal de los megalitos e investigar sobre las formas de vida de sus constructores, es imprescindible intentar buscar los patrones de distribución e implantación
sobre el territorio, partiendo de la idea de que son monumentos externos, visibles, accesibles para los vivos, y no simplemente una tumba o panteón para los muertos. Sin embargo, al analizar la vida de una construcción megalítica desde una perspectiva tem-poral, adquiere más sentido la búsqueda de pautas de comportamiento en el interior de la misma, en las modificaciones de su estructura y en las diferen-tes formas de uso del espacio sepulcral, entendido no sólo como una estructura cuya complejidad constructiva implica diferencias de estatus, sino como un lugar pensado y construido para acoger di-versas acciones ligadas a las creencias sobre la muerte y la relación con los ancestros. El espacio funerario no se “construye” (en términos conceptua-les) para ser usado, recorrido o transitado en la ma-yoría de los casos, sino para ser visto y referencia-do, como medio transmisor de mensajes de los vi-vos para los vivos.
Por tanto, para estudiar la “vida” de los monu-mentos megalíticos, se requiere un enfoque más concreto cuyo punto de partida sea el interior, su di-mensión funeraria, que al fin y al cabo, es la que las poblaciones posteriores conocen y preservan.
2.1. El monumento megalítico como referente temporal.
Las tumbas megalíticas son “monumentos para la eternidad” (Rojo et alii, 2005), puesto que han sido concebidas y construidas para perdurar en el tiempo. De ahí, la importancia del factor temporal en el análisis de las reutilizaciones megalíticas.
La construcción de monumentos que rompen sistemáticamente la continuidad del paisaje, debió de suponer una profunda transformación ontológica para las sociedades prehistóricas. El entorno natu-ral, que hasta entonces se había preservado como sagrado, entra en un proceso de “culturalización de la naturaleza” (Criado, 1991: 101). El mundo se en-tiende de otra manera, se desacraliza y el ser huma-no comienza la carrera sobre el dominio de lo no humano. Todos los parámetros mentales han de adaptarse a la nueva realidad. De esta manera, los megalitos son el reflejo del cambio en la idea del tiempo, como la primera manifestación humana cuya pervivencia temporal es consciente para todos sus usuarios.
Bradley propone distintas categorías en la con-cepción del tiempo. El autor diferencia entre un tiempo diario y un tiempo ritual (Bradley, 1991). El primero es recurrente, es condición y condiciona, a su vez, las actividades rutinarias, y por tanto es sus-ceptible de ser mensurable. El tiempo ritual es abs-tracto, no necesita ser medido puesto que su desa-rrollo no afecta, de manera factible, a la vida diaria de los individuos. Este concepto de “tiempo ritual” es el que determina la evolución y transformaciones
444CRISTINA TEJEDOR RODRÍGUEZ
de las manifestaciones funerarias. La muerte y toda la parafernalia que la rodea, manifiestan simbólica-mente todas estas conceptualizaciones del tiempo. La reproducción de las mismas prácticas mortuorias durante numerosas generaciones, refleja el sentido cíclico que para esas poblaciones tiene el paso del tiempo, y expresa a su vez su deseo de permanencia y estatismo, como si pretendieran mantener intactas las estructuras y relaciones sociales de sus ances-tros. “This conception of time as “cyclical” would also have reproduced a kind of “static and organic imaginary model of their society”...” (Mizoguchi, 1993: 230). Esta imagen del ritual como dimensión en la que se conectan pasado y presente, provoca la repetición de las mismas formas religiosas, su man-tenimiento durante largas épocas, como lazo de unión con los ancestros y con ese “ideal social” que se pretende preservar. El profundo rechazo al cam-bio y ese fuerte deseo de estatismo, hacen que las sociedades prehistóricas se transformen en función de la necesidad de mantenerse intactas. Esta situa-ción paradójica es la causa por la cual, lo que en muchas ocasiones aparentemente es reflejo de con-tinuidad, en realidad está ocultando un verdadero cambio drástico en la existencia de los grupos hu-manos. “The fact that public rituals retain so much stability does not mean that such societes stay the same. If ritual helps to preserve the social order, it can also be manipulated” (Bradley, 1991: 211). De hecho, los cambios ideológicos son tan importantes en la concepción del tiempo y en el mantenimiento de un orden social, como lo es el fortalecimiento de los vínculos con el pasado, puesto que permiten continuamente readaptar las nuevas formas sociales y económicas, al patrón de racionalidad de las po-blaciones. Por tanto, y aunque la afirmación parez-ca contradictoria, los monumentos megalíticos actú-an como “agentes permanentes en el cambio”.
En esta infinita lucha entre la permanencia y el cambio, juega un importante papel la memoria como transmisora de la cultura y de la tradición. Esta memoria puede reflejarse tanto en la herencia de un objeto como de una idea o comportamiento. Pero los mecanismos mnemotécnicos de la humani-dad tampoco son inocentes, y de nuevo forman par-te de un patrón de racionalidad. En este sentido, su función es igualmente la de mantener, en aparien-cia, el mismo esquema social representado en una serie de manifestaciones, como son las funerarias. De nuevo, lo que se hace es ocultar las profundas transformaciones por las que las comunidades están atravesando, y proteger el significado de la tradi-ción de esos cambios. “There are all features by which rituals come to be memorized so that they are transmitted from one generation to the next... The texts of such rituals may not vary and employ ar-chaic forms of language that are carefully preserved
and maintained... The effect is to protect the con-tents of such performances from evaluation or chal-lenge” (íbidem). Por tanto, la memoria también es susceptible de ser manipulada, y como tal se con-vierte en un poderoso instrumento de poder, pues quien controla la tradición tiene bajo su autoridad la conducta colectiva. Se podría decir que los megali-tos son “monumentos para la memoria en el tiempo”.
También estos mecanismos mnemotécnicos in-fluyen en la construcción identitaria del ser huma-no. Un individuo se reconoce a sí mismo, y le reco-nocen los demás, por su existencia, por su memoria biográfica, al fin y al cabo por el paso del tiempo en su vida. En este sentido, ha sido fundamental en el proceso de individualización el desarrollo de la conceptualización del tiempo, puesto que para un sujeto es fundamental tener un pasado, un presente y un futuro. De esta manera, puede entenderse que en sociedades donde la identidad aún es colectiva, la memoria funcione como elemento cohesionador de la misma, evitando su fragmentación: a una iden-tidad colectiva le corresponde un pasado de memo-ria colectiva. Por tanto, la concepción que tiene el ser humano de su propia autonomía va en relación a la conceptualización ontológica del tiempo. “This way in which human identity emerges is based upon the fundamentally temporal character of human ex-istence” (Thomas, 1999: 78).
2.2. ¿Continuidad o ruptura?Los usos “post-neolíticos” de diferentes espa-
cios funerarios han dado lugar al desarrollo de una polémica teórica acerca del tránsito del período ne-olítico a la edad de los metales. Muchos autores lo interpretan en términos de continuidad, apoyándose en la pervivencia de los ritos funerarios colectivos y de los megalitos como lugares fundamentales de en-terramiento. Desde esta perspectiva, los megalitos son “el símbolo de la continuidad y de la lenta evolución de las sociedades durante nada menos que 3000 años” (Fabián, 2006: 519). Basándose en la sucesiva utilización de un mismo lugar de ente-rramiento, afirman que no hubo discontinuidad al-guna desde el Neolítico final hasta el ocaso de la Edad del Bronce, momento en el que se asiste a una gran ruptura con respecto a toda la tradición ante-rior. Desde este punto de vista, el orden social y económico de las sociedades neolíticas no experi-mentó grandes transformaciones, ni tampoco en el ámbito ideológico, lo que se refleja en que los me-galitos “son lugares de enterramiento en determi-nados momentos y para determinados personajes, es decir en la misma línea que lo habían sido an-tes” (íbidem: 478). Por tanto, estas reutilizaciones no serían tanto un aprovechamiento esporádico y puntual de determinados sepulcros, como la mani-festación funeraria de las últimas generaciones de
445EL MONUMENTO EN EL TIEMPO: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS...
una larga tradición poblacional, que desde épocas ancestrales se enterraba allí. Incluso llegan a hablar de una cierta “continuidad étnica” entre las pobla-ciones dolménica y campaniforme (Delibes y San-tonja 1986: 208). Se desecha la idea de que la dua-lidad Megalitismo/Campaniforme reproduce dos mundos completamente diferentes, con unos siste-mas de relaciones y valores sociales completamente distintos. “Las gentes de Ciempozuelos... manifies-tan en la simple elección de estos sepulcros una gran dosis de indigenismo y de continuidad, dela-tando el expreso deseo de no interrumpir una sóli-da tradición – la del ritual dolménico – con varios milenios de historia” (Delibes y Santonja, 1987: 191).
Es cierto que sigue manteniéndose parte del sig-nificado fundacional de los megalitos, como una pervivencia de las costumbres ancestrales, puesto que la memoria colectiva ha conservado relativa-mente “intacto” el significado de las construcciones megalíticas, en lo que se refiere a su función como “casa de los antepasados”, durante casi toda la Prehistoria reciente. Sin embargo, resulta curioso el hecho de que esta interpretación en términos conti-nuistas nunca se haya aplicado a fenómenos simila-res, como los enterramientos con ajuares argáricos descubiertos en diversas sepulturas colectivas me-galíticas del Sudeste, como en Los Millares (Lorrio y Montero, 2004).
Esta aparente continuidad apoyada en la pervi-vencia del uso funerario de los sepulcros megalíti-cos puede ser discutida desde muy diferentes aspec-tos (transformación de los patrones de utilización del espacio sepulcral, individualización y abandono de la identidad colectiva, cambio en la concepción del tiempo...). La utilización de un mismo espacio para depositar inhumaciones no implica necesaria-mente la perduración de la misma ideología, ni de la misma estructura social y económica que lo origi-nó. Por contra, es una muestra de las profundas transformaciones experimentadas a lo largo de todo el proceso. Los datos de lo que actualmente dispo-nemos, principalmente los de carácter cronológico, no permiten hablar en términos de “continuidad absoluta en el uso de monumento megalítico, en los ritos que en él pudieran tener lugar o, tampoco, en las características de la sociedad que los cons-truye, utiliza, arregla y abandona” (Benet, Pérez y Santonja, 1997: 462). El hecho de que se use un mismo lugar como espacio funerario, no significa que se haga de la misma forma. Prueba de ello son las distintas formas de uso que en cada época se dieron a estas estructuras funerarias colectivas. Desde mediados del III milenio a. C., las evidencias del cambio son numerosas. Entra en crisis la con-ciencia colectivizadora neolítica y el megalito ad-quiere un nuevo significado ligado a su función so-
cio-cultural como instrumento de legitimación del poder. Se abandona la identidad colectiva en bene-ficio de un creciente proceso de individualización. Es la pérdida de la esencia megalítica. “Por todo ello, no creemos que sea casual la evolución de los rituales funerarios desde manifestaciones colecti-vas o integradoras, propias de la madurez del Neo-lítico, hacia los de tipo individuales o individuali-zadores, desde comienzos del Calcolítico... Detrás de un fenómeno tan claro y recurrente sólo puede encontrarse una transformación económica y so-cial de gran envergadura... y el consiguiente co-mienzo del proceso de surgimiento de la jerarqui-zación social” (Rojo et alii, 2005a: 17).
La historia de un monumento megalítico no es una realidad llena de rupturas sino de continuas reinterpretaciones, que dan lugar a una situación pa-radójica de una “continuidad transformada reitera-damente”. En todas las épocas, los megalitos for-man parte del imaginario colectivo y se integran dentro de un patrón de racionalidad específico. Por tanto, realmente no hay un “abandono” de los túmu-los, entendido como su “no-uso” (Mañana Borra-zás, 2005), puesto que siempre están presentes den-tro de la cultura. Pero desde el punto de vista de la modificación de sus funciones simbólicas-sociales, en realidad se abandona cada vez que dejan de ser referente para una sociedad y otra nueva los reinter-preta. “Consideramos que todas las fases que sufre un monumento son resultado de la propia raciona-lidad que los propicia, y quizás su auténtico aban-dono se produzca cuando estas estructuras funera-rias dejan de serlo, o sea, cuando su función (fun-cional, social, simbólica) cambia, cuando cambia la sociedad y los túmulos pasan a ser referentes para otros tipos de sociedad, que los reinterpreta, lo cual si lo anterior es cierto, también cambia la función del mismo y éste propicia pensamientos y acciones diferentes” (íbidem: 168). El uso de su modelo arquitectónico (enterramientos bajo túmulo) como de su propio espacio sepulcral, perdura a lo largo de varios milenios como variables de la prác-tica funeraria. Pero se pueden establecer claras dis-continuidades y plantear un primer momento de transformación profunda en cuanto al uso y signifi-cado megalítico. A partir de la Edad del Hierro los megalitos dejan de usarse como espacio sepulcral, de forma tan habitual, aunque permanecen en el imaginario colectivo como hitos del pasado. Se transforma el paisaje funerario, ya que las tumbas dejan de ser referentes espaciales (urnas de incine-ración bajo tierra), papel que empieza a recaer so-bre los poblados. Se generaliza la cremación o inci-neración como forma de enterramiento. El prestigio de cada individuo dentro de su sociedad, ya no de-pende de su control sobre los ceremoniales y ritos como ocasión de exhibición de riqueza y competi-
446CRISTINA TEJEDOR RODRÍGUEZ
ción social, sino que se determina por los vínculos de parentesco, por lo que las anteriores prácticas de ostentación funeraria pierden todo su sentido. A partir de este momento, la mayor parte del registro arqueológico documentado en los megalitos, res-ponde más a un aprovechamiento estructural (como la construcción de cabañas u otro tipo de edifica-ción) o al resultado de actos intrusivos, que a un uso simbólico. Por este motivo, se ha llegado a ha-blar de “reutilizaciones” de las tumbas megalíticas en época prehistórica, y de “intrusiones” o “viola-ciones” históricas. “Las intrusiones, relativamente frecuentes, de época histórica, serían interpretadas por lo común como violaciones cuya finalidad re-sulta difícil de determinar, pero que no serían aje-nas en muchos casos al expolio de los antiguos monumentos” (Lorrio y Montero, 2004: 113). Sin embargo, esta diferenciación terminológica es erró-nea, puesto que es bien conocido el uso simbólico que se hace de los dólmenes en época medieval, o la implantación recurrente de signos cristianos en espacios megalíticos. Por tanto, hay que distinguir “reutilización” e “intrusión”, no por criterios crono-lógicos, sino por la naturaleza ritual o simplemente funcional de los actos que se llevan a cabo en los monumentos.
Por todo ello, el hecho de que aparezcan mate-riales calcolíticos, precampaniformes y campanifor-mes, y de la Edad del Bronce, en los espacios fune-rarios colectivos de las etapas precedentes no debe interpretarse en clave de continuidad ritual, social y económica. Por el contrario, parece que desde fina-les del Neolítico comienzan a gestarse ciertas trans-formaciones en la organización social y política de los grupos humanos que habitaron el territorio pe-ninsular, y que se relacionan con la aparición de in-cipientes cambios sociales que van teniendo lugar dentro del camino hacia la complejidad. De esta manera, las reutilizaciones megalíticas se pueden considerar como el testimonio de la manipulación del Pasado por parte de determinados personajes (líderes emergentes) en las estrategias de legitima-ción de su incipiente poder (Garrido, 2000: 57-58).
3. El marco metodológico de análisis.El punto de partida de la labor de investigación
es realizar una recogida de datos exhaustiva y rigu-rosa de todos los yacimientos susceptibles de análi-sis y del material arqueológico hallado en ellos, y hacer un seguimiento bibliográfico de los informes, memorias y otras publicaciones acerca de las inter-venciones realizadas en los mismos. En una fase posterior, toda esta información ha de ser contrasta-da y complementada con la consulta a las coleccio-nes de museos e inventarios provinciales, y la visita a algunos de los lugares estudiados. El objetivo de esta primera etapa de análisis es la elaboración de una base de datos muy completa que recoja toda la
información sobre los materiales que evidencian las reutilizaciones posteriores de los sepulcros colecti-vos neolíticos, en los casos que las haya. Las fichas de registro propuestas, que conforman el cuerpo do-cumental de la investigación, constan de tres blo-ques fundamentales referidos, respectivamente, a las características internas y externas del monumen-to megalítico, las circunstancias y particularidades de su reutilización, y por último su relación en el entorno con otros yacimientos. Esta etapa descripti-va o de “Análisis Formal” (Criado, 1999), pretende hacer hincapié en la relevancia de la cultura mate-rial para el estudio de las sociedades prehistóricas, no como un conjunto de meros artefactos, sino como manifestaciones de un patrón de racionalidad cargadas de significado.
En la misma línea analítica, en una segunda fase se lleva a cabo el tratamiento de los datos registra-dos mediante la aplicación de métodos estadísticos y de la teoría de la probabilidad, incidiendo sobre otros aspectos que superan lo puramente tipológico: distribución del material dentro del propio enterra-miento, reacondicionamientos para nuevas deposi-ciones, remonumentalización de las estructuras, modos de separación intencionada de las antiguas inhumaciones, relación espacial con otros yacimien-tos coetáneos a la reutilización... De esta manera, se comprueba la existencia de patrones de comporta-miento, al combinar determinadas facetas de la práctica funeraria, que de otra forma es imposible asociar. En esta fase “deconstructiva”, es interesan-te realizar un estudio comparativo entre distintas zonas del ámbito geográfico seleccionado, para ob-servar diferencias y similitudes entre ellas, con la posibilidad añadida de llevar a cabo también com-paraciones con regiones externas, bien estudiadas, que presenten una cierta unidad con alguno de los focos megalíticos analizados más significativos.
Una vez culminada esta labor de documenta-ción, se plantean las primeras hipótesis teóricas, dando una interpretación coherente a todo el con-junto de datos recogidos. Para ello, se precisa llevar a cabo un rastreo bibliográfico profundo sobre todo lo relativo al mundo funerario, su simbolismo, y prácticas o rituales de enterramiento. En esta etapa “interpretativa”, es necesario apoyarse en estudios de otro tipo de disciplinas como la antropología, la etnología o la sociología, fundamentales para com-prender mejor el mundo de la ideología y lo imagi-nario.
3.1. La Estadística: una eficaz herramienta de análisis.
La función de los análisis estadísticos es extraer la mayor información posible de los datos arqueoló-gicos, una vez registrados en la base de datos. Los proyectos que incluyen aplicaciones estadísticas so-
447EL MONUMENTO EN EL TIEMPO: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS...
bre monumentos megalíticos, son escasos y de poca difusión. Mediante la aplicación de este instrumen-to de trabajo, se puede desarrollar un análisis de las interrelaciones espaciales de los elementos arqueo-lógicos, con el fin de obtener asociaciones signifi-cativas entre los mismos.
Para proceder al tratamiento estadístico de los datos, se ha de contar con una serie de variables cualitativas, seleccionadas previamente, suscepti-bles de analizar. Pero ha de ser el investigador quien decida qué tipo de combinaciones y resulta-dos quiere obtener, y partiendo de esta base se to-man unas u otras variables como muestra. “Cual-quier tipo de tratamiento estadístico de los datos sólo adquiere relevancia y validez en función de estar integrado en un marco teórico a la luz del cual se intenta caracterizar y jerarquizar la infor-mación” (Wünsch, 1989: 16), por lo que hay que evitar su uso de forma mecánica y acrítica. Es la “estadística inferencial” la que sirve para tomar de-cisiones, que consta de una fase de muestreo o se-lección y otra de contraste de hipótesis, que se apo-ya en la aplicación de la teoría de la probabilidad. En la mayoría de los casos, el número de datos es demasiado grande para ser analizado a través de una sola variable, por lo que hay que reducir su ta-maño mediante la aplicación de métodos multiva-riantes. De esta manera, estudiando los datos redu-cidos, se pueden descubrir más fácilmente los pa-trones, las tendencias... que existían en las variables originales, para posteriormente darles una explica-ción. Combinar análisis de clasificación y funciona-lidad entre distintos tipos o contextos, en el marco de un plano bidimensional, es el mejor método para intentar descubrir pautas de comportamiento aso-ciando aspectos completamente diferentes entre sí. En este sentido, el “Análisis factorial de correspon-dencias” reúne datos de frecuencia, presencia/au-sencia y tablas de contingencia en un mismo gráfi-co, de forma que el resultado muestra regularidades en la asociación de diversas variables con diferente naturaleza. En conclusión, la Estadística permite “por una parte, determinar las asociaciones de elementos significativas combinando todas las ca-tegorías; y por otra parte, determinar el patrón de distribución de cada categoría y establecer el tipo de disposición de las mismas, para posteriormente complementar ambos resultados y establecer una visión analítica global de las interrelaciones espa-ciales de los restos” (Wünsch, 1989: 16).
4. Conclusiones.Desde principios del III milenio a.C., la forma
de vida, la racionalidad y las relaciones sociales, determinadas por la conciencia colectivizadora neo-lítica, entran en crisis. Los megalitos adquieren un nuevo significado como instrumentos legitimadores del poder, en un contexto de lucha por la adquisi-
ción y mantenimiento de un liderazgo incipiente (Rojo et alii, 2005a). Por tanto, las reutilizaciones funerarias posteriores de estos monumentos se de-sarrollan dentro de una coyuntura social, económica e ideológica, completamente ajena a la del momen-to de su construcción. Las nuevas estrategias socio-económicas y las formas de pensamiento se plas-man en los cambios de ritual funerario, que reflejan un progresivo abandono de la mentalidad colectiva en un proceso de creciente individualización.
Las remodelaciones arquitectónicas que se lle-van a cabo en los distintos monumentos, bien du-rante su etapa fundacional y de uso inicial, o bien durante sus fases de reutilización, demuestran que estos monumentos no son simples estructuras mag-níficas que permanecen estáticas, sino que son es-tructuras orgánicas, vivas, cuya permanencia en el tiempo y en el espacio conlleva una continua rea-daptación a la conceptualización de los mismos; es decir, el monumento se adapta al mundo conceptual al que pertenece. El Megalitismo se trata de un fe-nómeno discontinuo, que se desarrolla con periodi-cidad, con momentos en que se acumulan ciertas actividades constructivas o de clausura, y sus poste-riores reutilizaciones. Hay que alejarse de la idea tradicional del Megalitismo como el resultado de un proceso homogéneo, continuo y en complejización constante. Se dan cambios en la forma de uso del espacio funerario, en los materiales, las formas de enterramiento e incluso en la manera de compren-der y entender el monumento, siempre ligada a un patrón de racionalidad específico. Sin embargo, hay ciertas ideas estructurales que subyacen en la reite-rada utilización de estos lugares, como su perma-nencia en el tiempo y espacio, o su monumentalidad consciente para cualquiera de sus usuarios. Por tan-to, ¿se pueden esbozar pautas de comportamiento concretas en las formas de reutilización megalítica a lo largo de la Prehistoria reciente?
5.- Bibliografía.ANDRÉS RUPÉREZ, Mª. T.2000 “El espacio funerario dolménico: abandono y clau-
sura”. Salduie: Estudios de Prehistoria y Arqueo-logía 1: 59-76.
BRADLEY, R.1991 “Ritual, time and history”. World Archaeology, 23
(2): 209-219.BENET, N.; PÉREZ, R.; SANTONJA, M.1997 “Evidencias campaniformes en el valle medio del
Tormes”, II Congreso de Arqueología Peninsular, Neolítico, Calcolítico y Bronce, Ed. Fundación Rei Alfonso Henriques, Zamora, 2: 449-470.
CRIADO BOADO, F.1991 “Tiempos megalíticos y espacios modernos”. His-
toria y Crítica, nº 1: 85-108.1999 “Del Terreno al Espacio: planteamientos y perspec-
tivas para la Arqueología del Paisaje”. CAPA (Cri-terios y Convenciones en Arqueología del Paisa-je), 6, Grupo de Investigaciones en Arqueología del Paisaje, Universidad de Santiago de Compostela.
448CRISTINA TEJEDOR RODRÍGUEZ
DELIBES DE CASTRO, G.2004 “La impronta Cogotas I en los dólmenes del occi-
dente de la cuenca del Duero o el mensaje megalí-ticos renovado”. Mainake, (26): 211-231.
DELIBES DE CASTRO, G.; SANTONJA, M.1986 El fenómeno megalítico en la provincia de Sala-
manca. Ediciones de la Diputación de Salamanca, Serie Prehistoria y Arqueología 1.
1986 “Sobre la supuesta dualidad Megalitismo/Campa-niforme en la Meseta Superior Española”. En Waldren, W. y Kennard, R. C. (eds.) Bell Beakers of the Western Mediterranean. Definition, Inter-pretation, Theory and new site Data. The Oxford International Conference, 1986. B.A.R. (Internatio-nal Series), nº 331 (i): 173-206.
FABIÁN, J.F.1995 El aspecto funerario durante el Calcolítico y los
inicios de la Edad de Bronce en la Meseta Norte: el enterramiento colectivo en fosa de “El Tomi-llar” (Bercial de Zapardiel, Ávila) en el marco cultural de la Prehistoria reciente en el sur de la Meseta Norte española. Universidad de Salaman-ca.
GARRIDO, R.2000 El Campaniforme en la Meseta Central de la Pe-
nínsula Ibérica (c. 2500-2000 A.C.). Oxford. B.A.R. (International Series), S892.
HERNANDO, A.2002 Arqueología de la Identidad. Madrid, Akal.HOLTORF, C.1997 “Beyond chronographies of megaliths: undersatnd-
ing monumental time and cultural memory”. En Rodríguez Casal, A. (ed.), O Neolítico atlántico e as orixes do megalitismo: 101-114. Universidad de Santiago de Compostela (La Coruña).
LORRIO, A.; MONTERO RUIZ, I.2004 “Reutilización de sepulcros colectivos en el sureste
de la Península Ibérica: la colección Siret”, Traba-jos de Prehistoria, 61(1): 99-116.
MAÑANA BORRAZÁS, P.2003 “Vida y muerte de los megalitos. ¿Se abandonan
los túmulos?”. Era Arqueología (5): 164-177.MARTINÓN-TORRES, M.2001 “Los megalitos de término. Crónica del valor terri-
torial de los monumentos megalíticos a partir de las fuentes escritas”. Trabajos de Prehistoria, 58 (1): 95-108.
MINISTERIO DE CULTURA, MADRID1987 El Megalitismo en la Península Ibérica. (1ª edición)MIZOGUCHI, K.1993 “Time in the reproduction of mortuary practices”,
World Archaeology, Conceptions of time and an-cient society, 25 (2): 223-235.
NARVARTE SANZ, N.1991 Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y
media del Ebro: fases de ocupación y clausura. Historia – Arqueología (16), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño.
ROJO, M.; GARRIDO, R.; KUNST, M.; GARCÍA, I.; MO-RÁN G.2005 Un desafío a la eternidad: tumbas monumentales
del Valle de Ambrona. Memorias. Arqueología en Castilla y León 14. Junta de Castilla y León. Soria.
2005a “Del enterramiento colectivo a la tumba individual: el sepulcro monumental de La Sima en Miño de Medinaceli, Soria, España”. B.S.A.A. arqueología LXXI: 11-42.
THOMAS, J.1999 Time, Culture and Identity. An interpretative ar-
chaeology. Routledge, Londres.WÜNSCH, G.1989 “La organización interna de los asentamientos de
comunidades cazadoras-recolectoras: el análisis de las interrelaciones espaciales de los elementos ar-queológicos”. Trabajos de Prehistoria (46): 13-33.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 449-456
DIÁLOGOS EN EL PAISAJE DE LA MUERTE OLVIDADA
Fernando Alonso BurgosCCHS-CSIC; [email protected]
RESUMEN
La muerte parece en el noroeste ibérico de la Edad del Hierro un tema tabú. A las trabas de los pro-cesos post-deposicionales dadas por los suelos ácidos del nororeste, junto a la posibilidad de que fueran ritua-les que no dejaron huella material alguna, se ha unido una auténtica desazón hacia este tema tan característi-co por su propia ausencia. Pero a este punto se ha llegado después de una larga historia en la que la muerte tuvo un lugar predominante tanto en el folklore local como en las construcciones académicas y que sugieren un diálogo que impedía concebir un mundo sin grandes jefes y tesoros áureos enterrados con ellos.
ABSTRACT
Iberian Iron Age Death seems a taboo topic. The problems with post-depositional process because of north western acid soils together the possibility of immaterial funerary rituals have joined to an authentic handicap for the research in relation with this aspect of the past: important because of its absence. But to this point it has arrived after a long history of the idea of the death both in folklore and academic narratives. That process suggests a dialogue which doesn’t understand a world in the past without chieftains and gold trea-sures buried with them.
Palabras Clave: Castreño. Muerte. Folklore. Necrópolis. Paisaje.
Keywords: Castro culture. Death. Folklore. Necropolis. Landscape.
[…] una hipótesis no confirmada puede llegar a convertir-se, por la mera repetición, en una verdad observada. Mª D. Fernández-Posse (1998: 76)
1. Introducción.La muerte olvidada a la que hace referencia este
artículo responde a la imposibilidad asumida por parte del mundo académico para estudiar el registro funerario castreño. Dicho registro se considera ma-terialmente invisible e imposible de conocer para toda la vasta región del cuadrante noroccidental ibérico1. Contradictoriamente, tenemos la certeza de que los muertos, como los vivos, existieron y por tanto debieron dejar alguna huella que no hemos sa-bido encontrar.
Esta cuestión requiere una reflexión, ya que el hecho de no encontrar un registro funerario común indicaría la existencia de otros registros que no son necesariamente ni materiales ni visibles. Ahora bien, nuestra percepción no ha sido ni es inmutable, sino que responde a una aptitud cultural y a una in-quietud intelectual. Por ello lo que ahora para noso-tros es un tema sin salida, para la Arqueología pio-nera ibérica no lo fue. Y es que, la investigación
1 Que engloba los límites máximos de la denominada Cultura castreña (grosso modo el norte de Porugal, Galicia, los occi-dentes de Asturias, de León y de Zamora, para aproximada-mente todo el primer milenio a. C.) pero sin tener niguna vocación de unidad espacial y temporal fija (FERNÁN-DEZ-POSSE, 1997: 74).
desde el siglo XIX y hasta el último cuarto del siglo XX se ha resistido a no contar con un registro fune-rario para los habitantes de los castros del noroeste.
Antes de cualquier intento de responder sobre qué tipo de comportamiento social generó el regis-tro negativo e inmaterial funerario en el área castre-ña, se presenta aquí un acercamiento a la historia de la idea de la muerte en el pasado castreño. Se trata de entender cómo fue el origen de una pregunta (qué hacían con sus muertos estos castreños), su de-sarrollo (las diferentes respuestas “positivas” que se plantearon y defendieron) y su decadencia (una res-puesta “negativa” que elude el mundo funerario castreño).
Sería, sin embargo, un error por nuestra parte contar la historia de la idea de la muerte en el pasa-do castreño solo desde el punto de vista del monó-logo académico, puesto que hacer una historia de la investigación supone toparse con un diálogo, siem-pre presente, de dos percepciones ante las ruinas del pasado: el que pregunta desde el mundo acadé-mico y el que siempre ha tenido una respuesta como habitante del paisaje cultural. La percepción del folklore acerca de la muerte en el pasado, toma la forma de historias fabulosas o legendarias y se ex-perimenta a través de visiones o apariciones de áni-mas, o en la búsqueda de tesoros prometidos. Ade-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
450FERNANDO ALONSO BURGOS
más, en un contexto profundamente analfabeto2, ru-ral y disperso por todo el ámbito noroccidental ibé-rico, los relatos populares fueron considerados como tradiciones inmemoriales prerromanas y su-puso una fuerte inspiración en la construcción de la prehistoria romántica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De todo ello el mundo aca-démico se hizo eco, de diferentes formas y a distin-tos tiempos, reelaborando mitos y leyendas y corro-borando científicamente, en algún caso, aspectos del folklore.
2. En la frontera entre el acá y el allá: Folk-lore y Religiosidad Popular en torno a la Muerte en el Noroeste ibérico.
De esta manera, dentro de esta corriente cultural ecléctica los primeros eruditos que centralizaron sus esfuerzos (muchas veces económicos) en avan-zar en la incipiente disciplina arqueológica, lo hi-cieron como una especie de etnoarqueólogos, ade-más de insignes lingüistas, antropólogos y políti-cos3. Todo ello con la confianza en que las historias y leyendas populares tuvieran un fondo histórico y étnico que enlazara con las aspiraciones nacionalis-tas del presente. De aquí que no sean raras las soli-daridades culturales entre Galicia y el norte de Por-tugal (hermanadas en el fondo lingüístico y en un cultura campesina homóloga) o su interés por el mundo atlántico celta representado en su vincula-ción con la arqueología, el folklore y la historia de la Europa más occidental.
En el folklore del Noroeste ibérico existe una fuerte tradición en torno al culto a los antepasados y a las ánimas del purgatorio que son las que más ofrendas reciben en la sociedad campesina rural eminentemente católica. La creencia en el purgato-rio o en un estado liminal en el que los muertos si-guen estando con los vivos junto con la trasmigra-ción de las almas, son una constante en la tradición popular del noroeste de Iberia. La tradición histo-riográfica noroccidental ha visto en todo ello la “doctrina celta sobre la transmigración” (CABAL, 1986 [1925-1928]: 42), la “crenza na imortalidade da alma” y el “cultos dos mortos” desde tiempos prehistóricos (LÓPEZ CUEVILLAS y DE SERPA PINTO, 1933- 34: 356; LÓPEZ CUEVILLAS, 1953: 440) o la “supervivencia del viejo culto tri-bal, del antiguo patriarcalismo indoeuropeo” (RIS-CO, 1946: 380). Incluso recientemente se ha vuelto a ver en la tradición oral de las historias de ánimas
2 P. e. datos de analfabetismo para Galicia según el censo de 1887: varones= 55-65%; mujeres= 42-76% (De REHER, POMBO y NOGUERAS, 1993)
3 Figuras como la del prócer portugués vimarense F. Martins Sarmento o el académico gallego M. Murguía de finales del siglo XIX, y principalmente la Xeración Nós desde comien-zos del siglo XX como movimiento cultural nacionalista de Galicia; con figuras como F. López Cuevillas, V. Risco o F. Bouza Brey.
en relación con hitos en el paisaje, una tradición protocelta (ALMAGRO GORBEA, 2006).
En concreto el extremo occidental de Iberia re-presentado por Galicia ha sido objeto de repetidas reelaboraciones eruditas que la han considerado como una puerta al más allá de los Campos Elíseos o del mismo Infierno (CABAL, 1987 [1925- 1928]: 35- 37; RISCO, 1946: 386). Así, se conocen las ca-racterísticas historias sobre “barcas de piedra” que traen a las costas de este noroeste ibérico a santos como el apóstol Santiago o San Andrés de Teixido o vírgenes como la Virxe da Pedra y, a la inversa, las que salen de los finisterres atlánticos con destino al más allá, como desde la mítica Punta do Raz en Galicia (TEIJEIRO, 2002: 154). Esta utilización de la via acuática para llegar al mas allá, o volver de él, se encuentra en el imaginario gallego tanto en cuentos populares (como el de O fillo do rei; TEI-JEIRO, 2002: 152- 154) como en las referencias grecorromanas sobre el río Lethes o del olvido aso-ciado con el Limia (GARCÍA QUINTELA, 1999: 158- 176) o en lecturas arqueológicas como la de la llamada “diadema de Moñes” que representaría el viaje acuático de los guerreros al más allá (MAR-CO SIMÓN, 1994: 310 y ss).
Fig. 1: Fotomontaje de un dibujo del programa iconográfi-co de la diadema de Moñes (citar) e ilustración de la San-ta Compaña del folklore.
De entre los muchos relatos de visiones y apari-ciones de muertos que penan en el purgatorio, la procesión de ánimas es una de las más citadas. Esta procesión de almas en pena (RISCO, 1946: 389- 395; CABAL, 1987 [1925- 28]: 100- 144) tiene como objetivo traer consigo alguna premonición, generalmente, la muerte de alguien. La comúnmen-te conocida como Santa Compaña es para muchos una supervivencia precristiana de un pretendido culto a los difuntos por los celtas en torno a su fies-ta del solsticio de invierno (Samaín, para el calen-dario celta; Día de los Difuntos para el cristiano). Una tradición que se pretende hacer autóctona de las regiones del noroeste peninsular, suponiendo un pasado celta en el que se creía que en dicha fecha “los [supuestos] túmulos funerarios se abrían y los muertos salían para compartir el festín de los vivos” (ÁLVAREZ PEÑA, 2003: 101). Otros han visto a
451DIÁLOGOS EN EL PAISAJE DE LA MUERTE OLVIDADA
la Compaña directamente emparentada con un fon-do prerromano céltico propio del noroeste ibérico, como procesiones guerreras de parada hacia el más allá, tal y como se quiere intuir en la imagen de la ya citada “diadema de Moñes”, y en relación con adscripciones de territorios prerromanos a parro-quias modernas (GARCÍA FERNÁNDEZ- ALBA-LAT, 1999: 30- 31).
3. Tesoros escondidos y Moros Celtas: Los habitantes del Pasado en el Folklore.
Como las ánimas errantes, existen en el imagi-nario popular otros personajes sobrenaturales que habitaron y/o habitan claros hitos en el paisaje, mu-chas veces yacimientos arqueológicos. Este aspecto no es particular, ni para el noroeste ni para el mun-do ibérico, sino que es una constante de un compor-tamiento mítico en la percepción del paisaje (como puede ser el folklore de los finisterres atlánticos o las demonizaciones de la Europa protestante, por poner ejemplos cercanos).
En el caso ibérico los personajes más comunes son los denominados genéricamente moros. Cuando en el relato popular del noroeste ibérico se habla del Tiempo de los moros/mouros o de la Morería/Mourindà, se refiere a un tiempo impreci-so, al que se adscribe la historia de un relato vincu-lado a un lugar en el paisaje. De forma recurrente se cuenta que los moros, como habitantes de ese pasa-do intemporal, siempre belicoso y caótico, abando-naron hace mucho tiempo estas tierras dejando te-soros escondidos, generalmente expulsados por el Apóstol Santiago “Matamoros”.
Estos personajes son concebidos como seres so-brenaturales con una carga mítica más allá de cual-quier referencia a los musulmanes históricos. Ya desde finales del siglo XIX se discutió la dimensión histórica de los moros de las leyendas del noroeste ibérico, homologando al moro/mouro al gentil/xen-til como pagano antiguo y por ende al prerromano-celta. Con ello se justifica un origen post-quem en el discurso pro-cristiano de la “Reconquista”, revi-talizado en la “Contrareforma”). En ese sentido los moros tendrían una entidad tanto histórica, que ha-ría referencia a los coetáneos de megalitos y cas-tros, como mítica, en relación con todo el acervo cultural que gira en torno a sus historias4.
Los moros de estas historias se caracterizan por haber vivido en lugares que son hitos en el paisaje como fuentes o cuevas. Muchas veces corresponden con yacimientos arqueológicos (como hillforts, me-galitos, etc), pero si resulta que todavía viven en
4 La corriente erudita del siglo XIX, denominada “megalitismo céltico”, no tenía asignado un lugar en la cronología prehistórica para castros y megalitos, y se venían a considerar megalitos como tumbas de los habitantes de los castros y viceversa (MAR-TINÓN TORRES, 2000).
esos mismos lugares bajo encantamiento lo hacen de manera subterránea. Son sangrientos guerreros ellos, damas blancas tejedoras, rubias encandilado-ras que se peinan con peines de oro, pero antropófa-gas, ellas. Son poseedores de cantidantes ingentes de oro que habitualmente hacen gala. La comunica-ción campesino vs moro/mora se desenvuelve en relaciones cotidianas en las que media el oro. Unas veces son las moras las que piden a las campesinas que amamanten a sus hijos, otras veces encandilan a los campesinos para que besen a una serpiente que es una mora encantada y otras muchas más veces son moros que se cruzan en el camino de algún campesino y le ofertan oro a cambio de que lo guar-de en secreto. Nunca se consigue el oro prometido por los moros porque se esfuma al incumplirse al-guna regla (como no guardar el secreto el tiempo preciso) (TABOADA, 1965; GONZÁLEZ REBO-REDO, 1971; CRIADO, 1987; LLINARES, 1990; APARICIO CASADO, 1999).
Frente a las actividades ajenas del mundo cam-pesino, los moros realizan actividades homólogas entre las que destaca la forma de enterrarse con alu-siones incluso a cruces de piedra sobre inhumacio-nes o camposantos en castros o megalitos en donde rezan a sus difuntos. Pero especialmente el relato popular asignaba a muchos restos antiguos una in-terpretación de tumbas de jefes antiguos que escon-dían poderosos tesoros5. Existen en el folklore, ade-más, unos relatos muy controvertidos sobre el aban-dono de los ancianos o “eutanasia familiar” recogi-do también en forma de cancioncillas en el área ga-laico-lusa (BOUZA BREY, 1982 [1940]) y en le-yendas sobre moros asociadas a hitos en el paisaje (APARICIO CASADO, 1999: 54). Muchas de estas historias se asocian con las de tesoros escondidos que se recogieron en lendas y roteiros así como en los supuestos libros de hechizos como el famoso Li-bro de San Cipriano o Ciprianillo (SARMENTO, 1988). Y esa neurosis colectiva de encontrar tesoros se hizo notar sobre todo durante toda la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del XX. Se ge-neralizaron historias y hasta el oficio de buscador de tesoros (SUÁREZ LÓPEZ, 2001). Así, querien-do desvelar que de verdad podían tener las leyen-das, se desmantelaron yacimientos, de los que sólo nos quedan estas historias.
En cualquier caso, lo moro es el paradigma del otro en tiempo y espacio. Son de otra raza que o vi-vió en tiempos lejanos o vive ahora pero como en otra dimensión: la que ocupan lugares, como los ya-5 Ver ejemplos en datos recogidos orales que relacionan tan-
to megalitos con sepulturas de personajes sobresalientes el tipo de reyes enterrados con tesoros; en APARICIO CASA-DO, 1999: 51, 54, 57, 58, 61, 64; así como camposantos en castros; en LUENGO, 1950: 15 o VÁZQUEZ-MOXAR-DÍN, 1994: 293; APARICIO CASADO, 1999: 182, 198, 209, 222, 231-37, 254.
452FERNANDO ALONSO BURGOS
cimientos arqueológicos, que no son reconocidos tradicionalmente como propios para la mentalidad campesina. Tras estos relatos se esconde principal-mente una tradición popular que conserva algunos valores morales propios de un mundo campesino católico en extinción (como el valor del trabajo frente a la obtención fácil del oro, LLINARES, 1990; o la figura de la mujer-mora tentadora sexual y que se excede de su papel de esposa y madre, en CRIADO, 1986). A su vez el folklore representa un proceso que no permanece estático sino que se transforma pareja a los cambios socioeconómicos y simbólicos, incluyéndose distintas informaciones técnicas, eruditas y académicas, corroborables al menos desde el siglo XIX, así como de las modas o los massmedia (a cerca del caso de la minería de oro romana y la cultura popular cambiante, véase ALONSO, CURRÁS Y ROMERO, 2008).
4. Los Fermosos Muertos Celtas: La hipóte-sis de los Hornos de Cremación.
El paulatino estudio del registro arqueológico aumentó la creencia en los tesoros que habían su-puestamente escondido los moros, asociándose apa-riciones de torques de oro con contextos funerarios nada constatables. Sin embargo, la investigación no pudo corroborar la creencia popular en la inhuma-ción (de inspiración católica) que se imaginaba para el pasado mítico de los moros. Por ello, el discurso científico acudiría al rito de la incineración como costumbre asociada al supuesto homogéneo paquete cultural celta, por paralelos tanto centroeuropeos como peninsulares. Si bien no se confirmaría fácil-mente con el registro, no faltaron con quienes estas teorías pretendieron zanjar el misterio de los muer-tos castreños (LÓPEZ CUEVILLAS y DE SERPA PINTO, 1933- 34: 358; LUENGO, 1950; LÓPEZ CUEVILLAS, 1962 [1958]: 494- 495; GARCÍA Y BELLIDO, 1966).
A todas estas propuestas ayudó la aparición en 1930 de la segunda pedra formosa de Briteiros6
(Guimarães, Braga, Portugal) in situ, que pudo aclarar su posición vertical, insertada entre depen-dencias de una compleja estructura semienterrada con patio empedrado, pilón y falsa cúpula interpre-tada como horno crematorio (CARDOZO, 1931-32). Se le debe a J. Cabré y Aguiló el primer artículo que daba a conocer la noticia (CABRÉ, 1930), en el que resarcía su interpretación de la pri-mera pedra formosa en sentido horizontal, argu-mentando que se trataría de un sepulcro colectivo 6 Se conocía otra pedra formosa del mismo asentamiento de
Briteiros desde noticias del siglo XVIII y para cuya inter-pretación se había generalizado una posición horizontal de la misma –ara de sacrificios para M. Sarmento; sacra men-sa para J. Leite de Vasconcellos o accubitum para J. Cabré- aunque no faltó quien dijo que formaba parte del fronton de un monumento funerario romano, tal y como apuntó E. Hübner (CARDOZO, 1929: 88-89).
donde se inhumaría la elite castreña y en torno a la cuales e incineraría el resto de la comunidad, si-guiendo como paralelo sus estudios en la región vettona (1930: 263). Martínez Santa-Olalla la com-paró con las estelas romanas oikomorfas burebanas del norte de Burgos, remarcando su concepción como tumba y su trasfondo céltico (MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1931-32).
Con la segunda pedra formosa in situ de Britei-ros se identificó el tipo de estructuras monumenta-les semienterradas de las que formaban parte y para las cuales se encontraron otros paredros de excava-ciones o expolios antiguos, todos del noroeste por-tugués (Sabroso, Monte da Saia, Castelo de Vermo-ín o la estructura de la primera pedra formosa de Briteiros). La parte clave era la denominada for-nalha (horno de pan) o habitáculo de falsa cúpula, orificio hacia el exterior y a la que se accedía a tra-vés de la pequeña abertura de la pedra formosa. Las identificaciones de estas estructuras con forno en los años 40, más allá del contexto bracaraugustano (Augas Santas en ourense o Coaña y Pendia en el occidente asturiano), pusieron de manifiesto gran-des contradicciones en relación con su fin funerario (como la pequeña abertura de la pedra formosa que da paso al horno por la que no entraría un cadáver adulto, la falta de cenizales o restos cremados, los elementos constructivos afectados por la acción del fuego, etc.), lo que no impidió que siguieran inter-pretándose como dichos hornos crematorios (LO-RENZO, 1948; GARCÍA Y BELLIDO, 1968).
No se reinterpretarían todas estas forzadas teorí-as en cuanto a su función funeraria hasta tiempo muy reciente y sería para vincularlas con las saunas rituales para guerreros de las que habla Estrabón (Geogr. III, 3, 6), con connotaciones propias célti-cas, resaltando el elemento del agua (presente en depósitos y canales comunes a todas las estructuras y hasta entonces vinculado al lavado y a la limpieza de los despojos funerarios) (ALMAGRO-GORBEA y ÁLVAREZ SANCHÍS, 1993).
5. Ascenso y Caída de las Necrópolis Intra-murales Castreñas.
Paralelo a la interpretación de las estructuras con pedras formosas como hornos crematorios y vinculadas a ellas, se elaboró desde principios del siglo XX una hipótesis en torno a supuestas “necró-polis de incineración intramuros” (o “dentro de los poblados” en contraposición con la regla de la Ley de las XII Tablas romana de enterrar a los muertos fuera del limes habitado), tanto bajo los suelos de las cabañas como apoyados en sus muros externos. El esfuerzo teórico estuvo dirigido a un modelo de enterramiento que, aunque débil en relación con el registro en sí, resultaría suficientemente coherente para que se generalizase como una referencia de
453DIÁLOGOS EN EL PAISAJE DE LA MUERTE OLVIDADA
este aspecto de la cultura castreña hasta nuestros días (VILASECO, 1999; NUNES y RIBEIRO, 2000; BETTENCOURT, 2000; GONZÁLEZ RUI-BAL, 2007).
El registro material se centró en antiguas noti-cias incorroborables y algunos ejemplos considera-dos paradigmáticos, como Terroso en Póvoa de Varzim, Portugal, o Meirás, Sada, A Coruña (reco-gidas todas las referencias en el artículo de conjun-to de GARCÍA Y BELLIDO, 1966). Otros como las “mesas con hoyos” en ámbito asturiano, inter-pretadas en relación con la conservación de las ce-nizas del muerto en un soporte mueble (1966: 20-22), simplemente han caído por su propio peso y se han relacionado con elementos para almacenaje o triturado en contexto doméstico. Terroso fue re-excavado y se asociaron nuevas pruebas de estruc-turas análogas en forma de cistas de interpretación funeraria apoyadas en muros de otra cabaña, que, sin embargo, son datadas para el siglo I AC (SIL-VA, 1986: 303; FLORES GOMES & CARNEIRO, 2005: 189- 190). Otros casos han querido corrobo-rar esta hipótesis, en todo caso ocasional y nada sis-temática, con las excavaciones recientes de las pseudo-cistas en Cividade de Ancora (SILVA, 1986: 50; BETTENCOURT, 2000) o en el castro de Palheiros (NUNES & RIBEIRO, 2000; BET-TENCOURT, 2000), de nuevo datadas en pleno pe-riodo romano, siglos I- II AC.
La única excepción ha sido el castro de Meirás que se difundió como una auténtica necrópolis in-tramuros por lo sistemático de sus sepulturas en el interior de un poblado (hasta 65 denominadas “se-pulturas”). De nuevo, su adscripción por los mate-riales encontrados en algunas de las fosas analiza-das (desde una fíbula de La Tène III hasta una mo-neda de Augusto), nos lleva al periodo imperial ro-mano, pero entendido como indígena “poco roma-nizado” y por tanto de tradición prerromana (LUENGO, 1950), que sigue siendo el único caso con restos humanos (CARRO OTERO, 1967). No sólo ha sido defendido como el más claro unicum de necrópolis castreña en los trabajos de síntesis hasta nuestro días (LÓPEZ CUEVILLAS, 1953; GARCÍA Y BELLIDO, 1966; SILVA, 1986; VI-LASECO, 1999; BETTENCOURT, 2000), sino que se ha asumido sin una crítica directa a los resul-tados de una excavación que no tienen una estrati-grafía fiable. En su trabajo reciente, A. González Ruibal asume que el caso de Meirás si bien pudo ser un caso marginal, tiene paralelos con los restos humanos desarticulados en fosas de los hillforts bri-tánicos (GONZÁLEZ RUIBAL, 2007: 579-581).
Un estudio en profundidad de la memoria de la supuesta “necrópolis” de Meirás puede demostrar, a la luz de las últimas aportaciones en registros nega-
tivos, que muchas de las pretendidas sepulturas po-drían corresponder con simples agujeros de poste o fosas sin necesidad de ser funerarias7. De hecho, los supuestos huesos humanos sólo se identifican clara-mente en 4 (¡!) de los 65 casos, y para coste del úni-co del que se hizo un estudio antropológico no co-rresponden los datos aportados para identificar la presumible “sepultura” (CARRO OTERO, 1967). A su vez, se ha aclarado en un trabajo reciente que los restos zooarqueológicos pudieron confundirse con los de otra excavación tardorromana (la de la C/Real en A coruña, que el investigador excavó si-multáneamente a Meirás) (FERNÁNDEZ RODRÍ-GUEZ, 2003: 82). Por comunicación personal con C. Fernández Rodríguez, se constata que no existen unos huesos identificables con el sustrato geológico de Meirás. Todo ello nos obliga a poner en entredi-cho la validez de estos datos.
Fig. 2. Algunas de las pretendidas sepulturas del castro de Meirás (Sada, A Coruña). Según Luengo, 1950: 51, fig. 14.
Lo último expuesto junto con las indelebles pruebas del interior de los poblados y el cambio en la interpretación de las estructuras con forno de us-trina a “saunas celtas”, puede hacernos imaginar por qué para algunos investigadores la mejor op-ción ante el problema de los muertos castreños es pasar por encima de ellos, olvidarlos en una pala-bra. Como mal menor para paliar ese “vacío” ar-
7 Algunas incluso parecen tener las piedras que sirvieron para calzar el poste de madera que podrían estar representa-do, a su vez, en las llamadas “cenizas humanas”. En cuanto a la multitud de fosas que se superponen unas a otras, po-drían tratarse de fosas de almacenamiento en relación con la tradición del Bronce Final del Noroeste, como las reciente-mente excavadas en el Castro Grande de Neixón (PARCE-RO y AYÁN, 2007).
454FERNANDO ALONSO BURGOS
queológico, algunos han propuesto indagar en una supuesta simbología de tradición prerromana en las estelas romanas noroccidentales (FRANCO Y PE-REIRA, 2005). Si bien se percatan de que la con-quista y la explotación imperial romana supuso para estas comunidades ágrafas la implantación de un rito funerario visible por su monumentalización en forma de estelas pétreas inscritas, traen a colación la posibilidad de indagar en una iconografía romana que por su universalismo se puede retrotraer hasta el neolítico. A su vez reinciden en el manido tema del origen ancestral de los aspectos sobre la muerte del imaginario popular, que llegaría hasta nuestros días a través de una “apariencia cristiá” (2005: 51-52). En el mejor de los casos se ha aludido tradi-cionalmente a la acidez de los suelos del noroeste como causante de la invisibilización del registro fu-nerario, mientras que paradójicamente sí se han conservado huesos animales (FERNÁNDEZ RO-DRIGUEZ, 2003).
6. Resucitando la muerte en el mundo cas-treño.
A pesar de esta tónica desesperanzadora gene-ral, algunas investigaciones desde la Prehistoria han puesto de manifiesto diferentes procesos según los cuales el ritual funerario no dejaría una huella ar-queológica cognoscible desde los planteamientos más tradicionales. Desde el conocimiento de los pa-ralelos anglosajones8, se ha venido plasmando la idea de deposiciones acuáticas (BRADLEY & GORDON, 1988) que junto con la de la costumbre de la desarticulación de los restos humanos (CARR & KNUSSEL, 1997; CARR, 2007) ha sido recien-temente apuntada (GONZÁLEZ RUIBAL, 2007: 586-587) así como las cremaciones sin deposición de ajuar alguno (MACKINLEY, 2006).
Ya M. Ruiz-Gálvez había hablado de ese proce-so más extensamente desde sus estudios del Bronce Atlántico de hace más de una década (RUÍZ GÁL-VEZ, 1995, 1998), reflexionando de lo parco que puede llegar a ser nuestro registro, significando ello “una ausencia de tumbas más aparente que real”, haciendo alusión a lo despersonalizadas que pudie-ran ser las deposiciones funerarias, yendo más allá de escudarse en la acidez de los suelos y en la con-servación de los restos perecederos (RUÍZ GÁL-VEZ, 1998: 340-341), tan comúnmente aludido por otros investigadores, así como su relación con los espacios liminares tal y como se venía demostrando en otros ámbitos atlánticos (también en DÍAZ SAN-TANA, 1997). Además, no es el noroeste en la Pe-
8 El caso funerario prerromano anglosajón está definido en tiempo y espacio desde hace tiempo (WHIMSTER, 1981) y su investigación está en la agenda de investigación Unders-tanding Britihs Iron Age. An agenda for action, en http://www.personal.rdg.ac.uk/~lascretn/IAAgenda.htm (20/08/08).
nínsula Ibérica un caso aislado sino que los mismos problemas para identificar rituales funerarios pre-rromanos se encuentran en el área turdetana del su-roeste (ESCACENA, 1994) o en las áreas centrales y de la desembocadura del Ebro del noreste (SAN-MARTÏ, 1992).
Se han identificado registros atípicos en hitos de territorios castreños (ríos, vados, rocas particulares, equidistantes de dos castros, etc), como son los de-pósitos del noroeste de Portugal como Castelo de Neiva, Povóa de Lanhoso o Vila Boas o los coruñe-ses de Capela, Agro da Matanza o Landrove. Todos ellos bien podrían tener carácter funerario, aunque también podrían ser meramente depósitos simbóli-cos plurifuncionales (GONZÁLEZ RUIBAL, 2007: 584-85). Igualmente han aparecido estructuras ne-gativas de tipo silo o fosas con alguna posible fun-cionalidad funeraria datadas en la Edad del Hierro (en el interior del poblado como en Lagos –Amares, Braga-, en MARTINS, 1988) o en la periferia de los castros como en el caso también portugués de Carbona (BETTENCOURT, 2000) o en el gallego de Ourense de Cameixa (PARCERO, 1997). No ha faltado quien abogue por una nueva revitalización en la búsqueda de necrópolis alegando que no se han buscado fuera de los poblados (VILASECO, 1999). En cuanto a los restos humanos la aportación más impactante ha sido la de una calota craneal hu-mana en un depósito asociado a una rampa de en-trada al recinto amurallado del castro de Chao Sa-martín -Granas de Salime, Asturias- datado por ra-diocarbono en el siglo VIII a. C. (VILLA VALDÉS y CABO PÉREZ, 2003). Estos nuevos datos, aun-que tímidos, empiezan a observar el problema de la ausencia más allá del asentamiento, desde cronolo-gías más exactas, aunque no definitivas, y desde una superación de la dualidad clásica de poblado/necrópolis.
Las fuentes escritas indirectas (básicamente para el noroeste Estrabón, Geographia, III), pueden ofrecernos información valiosa a través del “ojo conquistador”, como en el caso de las acciones em-prendidas contra los condenados y parricidas por parte de los denominados Montañeses por Estrabón (Geogr. III, 3, 79). Esta única información sobre prácticas funerarias en relación con el paisaje nos muestran las prácticas asociadas al castigo de los sectores marginales de la sociedad en contraste con los datos que ofrece de costrumbres filogrecas (como en el caso de los banquetes o los matrimo-nios). No perdamos de vista hasta qué punto no en-traña este fragmento de Estrabón unas costumbres absolutamente ajenas al mundo grecorromano como lo pueden ser para nosotros.
9 “[…] A los condenados a muerte los despeñan y a los pa-rricidas los lapidan más allá de las montañas o de los ríos […]”.
455DIÁLOGOS EN EL PAISAJE DE LA MUERTE OLVIDADA
Desde los años 80 el paradigma celta se ha di-luido tras diferentes velos, usando los mismos mo-delos y apriorismos asociados a él pero sin decla-rarse abiertamente como tal, salvo excepciones. Los habitantes del pasado del noroeste de hoy han susti-tuido a los moros y sus tesoros de las historias de sus mayores por los más actuales misterios celtas. Estos no son los que la mayor parte de los arqueó-logos utilizan en sus interpretaciones del pasado, pero forman parte de un diálogo con el folklore que se retroalimenta constantemente con las visiones y las prioridades de la Arqueología.
El mundo académico debe transmitir un discur-so crítico y siempre en construcción, abandonando visiones esencialistas e incorroborables que sólo se amparan en la mera repetición para convertirse en verdades auténticas (FERNÁNDEZ-POSSE, 1998: 76), tal y como ejemplifica el caso prototípico de Meirás. Tal vez no se trate de buscar necrópolis o tumbas singulares sino entender las posibilidades de una ausencia tan intangible como innegable. En cualquier caso, deberemos reconocer que hemos asumido como marginal un aspecto fundamental de las comunidades castreñas porque nos hemos visto incapaces de darle respuesta alguna. La invisibili-dad de este aspecto funerario del mundo castreño la hemos construido, al fin y al cabo, nosotros mismos con nuestra investigación.
7. Bibliografía.ALMAGRO GORBEA, M2006 “El “Canto de los Responsos” de Ulaca (Ávila); un
rito celta del Más Allá”, en Ilu, Revista de Cien-cias de las Religiones, 11: 5-38.
ALMAGRO GORBEA, M.; J. R. ÁLVAREZ SANCHÍS1993 “La sauna de Ulaca: saunas y baños iniciáticos en
el mundo céltico”, en Cuadernos de Arqueolgía de la Universidad de Navarra, 1: 177- 253.
ÁLVAREZ PEÑA, A.2003 Mitología Asturiana. Xixón: Picu Urriellu. APARICIO CASADO, B.1999 Mouras, serpentes, tesoros y otros encantos.
Mitología popular gallega. A Coruña: Cadernos do Seminario Galego, 80.
BETTENCOURT, A. M. S. 2000 “O mundo funerário da Idade do Ferro do Norte de
Portugal: Algumas questoes”, en V. J. OLIVEIRA: Actas del 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. Vila Real. 43- 59.
BOUZA-BREY, F.1940 “Referencias a una eutanasia familiar primitiva en
el folclore gallego-portugués”, en Actas do Congresso Nacional de Ciencias da Populaçao. Porto: Imp. Portuguesa.
BRADLEY, R.; K. GORDON1988 “Human skulls from the River Thames, their dating
and significance”, en Antiquity, 62: 503-9.CABAL, C.1987 [1925-28] La Mitología Asturiana. Los Dioses de
la Muerte. Los Dioses de la Vida. El Sacerdocio del Diablo. Gijón: GH editores.
CABRÉ AGUILÓ, J.1930 “Las necrópolis de los castros del Bajo Duero ydel
Norte de Portugal”, en Archivo Español de Arte y Arqueología, VI, 18: 259-65.
CARDOZO, M.1929 “A Pedra Formosa, en Revista de Guimarães,
XXXIX, 1-2: 87-1021931 “A ultima descoberta arqueológica na citânia de
Briteiros e a interpretaçao da pedra fermosa”, en Revista de Guimarães, XLI 1-2: 55- 60; 3: 201- 9; (4): 250- 60; XLII (1- 2): 7- 25; (3- 4): 127- 39.
CARR, G.2007 “Excarnation to cremation: continuity or change?”,
en C. HASELGROVE; T. MOORE: The Later Iron Age in Britain and Beyond. Exeter: Osbow Books. 444-53.
CARR, G.; C. KNÜSSEL1997 “The ritual framework of excarnation by exposure
as the mortuary practice of the early and middle Iron Ages of central southern Britain”, en A. GWILT; C. HASELGROVE: Reconstructing Iron Age Societies. Oxford: Oxbow Monograph. 167-73.
CARRO OTERO, J. M.1968 “Estudio de restos humanos del castro de Meirás”,
en Cuadernos de Estudios Gallegos, 23: 115- 9.CRIADO BOADO, F.1986 “Serpientes gallegas: madres contra rameras”, en J.
C. BERMEJO BARRERA: Mitología y mitos de la Hispania prerromana, I. Madrid: Akal. 241-74.
DÍAS SANTANA, B.1997 “Ofrendas, asentamientos y humedales: sistemas
de control territorial en el Occidente de la Penínsu-la Ibérica”, en SPAL, Revista de Prehistoria y Ar-queología de la Universidad de Sevilla, 6: 53-66.
ESCACENA CARRASCO, J. L.1994 “Sobre las necrópolis turdetanas”, en S. M. O.
AGULLA; P. S. FERNÁNDEZ: Homenaje al pro-fesor Presedo: 237-66
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, C.2003 Ganadería, caza y animales de compañía en la
Galicia romana: estudio zooarqueológico. A Co-ruña: Brigantium, 15
FERNÁNDEZ-POSSE, Mª D.1998 La investigación protohistórica en la Meseta y
Galicia. Madrid: Síntesis.FLORES GOMES, J. M.; D. CARNEIRO2005 Subtus Montis. Terroso. Património Arqueológico
no Concelho da Póvoa de Varzim, Póvoa de Varzim: Museo Municipal de Póvoa de Varzim.
FRANCO MASIDE, R. M.; G. PEREIRA MENAUT2005 “Notas arqueolóxico-epigráficas en torno á morte
en Callaecia Antiga”, en Semata, 17: 35-60.GARCÍA FERNÁNDEZ- ALBALAT, B.1999 Las rutas sagradas de Galicia. Perduración de la
religión celta de la Galicia antigua en el folclore actual, A Coruña: Diputación Provincial de A Co-ruña.
GARCÍA QUINTELA, M. V.1999 Mitología y mitos de la Hispania Prerromana,III.
Madrid: Akal.GARCÍA Y BELLIDO, A.1966 “O problema dos enterramentos na cultura
castreja”, en Revista de Guimarães, 76(1-2): 5-24.1968 “Cámara funeraria de la cultura castreña”, en Ar-
chivo Español de Arqueología, 41: 16-44.GONZÁLEZ REBOREDO, X. M.1971 El folklore de los castros gallegos, Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.GONZÁLEZ RUIBAL, A.2007 Galaicos. Poder y comunidad en el Noroeste de la
Península Ibérica (1200 a. C.- 50 d. C.). A Coru-ña: Brigantium 5-6.
LÓPEZ CUEVILLAS, F.1953 La civilización céltica en Galicia. Santiago de
Compostela: Porto y Cª editores.1962 [1958] “Prehistoria”, en O. PEDRAYO: Histo-
ria de Galiza. Buenos Aires: Nós.LÓPEZ CUEVILLAS, F.; R. S. d. PINTO1933-34 Estudos encol da Edade do Ferro no Noroeste da
Penínsua: A Relixión: o culto dos mortos.
456FERNANDO ALONSO BURGOS
Arquivos do Seminário de Estudos Galegos, 6: 356-62.
LORENZO FERNÁNDEZ, X.1948 El monumento protohistórico de Augas Santas y
los ritos funerarios en los castros. Cuadernos de-Estudios Gallegos, 157-211.
LUENGO, J. M.1950 Excavaciones arqueológicas en el Castro y su ne-
crópolis, de Meirás (La Coruña), Memoria nº 23 de la Comisaría de Excavaciones, Madrid.
1955 Las excavaciones de la necrópolis romana de La Coruña, in III Congreso Nacional de Arqueolo-gía., ed. A. Beltrán Institución “Fernando el Cató-lico”, Zaragoza, 415-27.
LLINARES GARCÍA, Mª M.1990 Mouros, ánimas, demonios. El imaginario popu-
lar gallego. Madrid: Akal.MACKINLEY, J. I.2006 “Cremation...the cheap option?”, en R.GOW-
LAND; C. KNÜSEL: Social Archaeology of Fu-nerary Remains. Oxford: Oxbow Books: 81-8.
MARCO SIMÓN, F.1994 “Heroización y tránsito acuático”, en Homenaje a
J. M. Blázquez, vol. II: 310-48.MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. 1932 “Monumentos funerarios célticos. As “pedras
formosas” e as estelas em forma de casa”, en Homenagem a Martins Sarmento: 226 y ss
MARTINÓN TORRES, M. 2000 “Análisis del megalitismo céltico en la Galicia del
siglo XIX”, en Gallaecia, 19: 287-309.MARTINS, M. M. D. R.1988 O povoado fortificado do Lago, Amares. Cadernos
de Arqueologia, Monografias, 1.NUNES, S. A.; R. A. RIBEIRO2000 “Uma estructura funerária da Idade do Ferro em
contexto habitacional no castro de Palheiros-Murça (NE de Portugal)”, en V. J. OLIVEIRA: Actas del 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. Vila Real: 23- 43.
PARCERO OUBIÑA, C.1997 Documentación de un Entorno Castreño:Trabajos
Arqueológicos en el Área de Cameixa. Santiago de Compostela: Trabajos en Arqueología del Paisaje –TAPA-, 1.
PARCERO OUBIÑA, C.; AYÁN VILA, X. M. 2008 Almacenamiento, unidades domésticas y comuni-
dades en el noroeste prerromano, en Sistemas de almacenamiento y conservación de alimentos en-tre los pueblos prerromanos peninsulares, Ciudad Real 20-21 noviembre de 2007.
REHER; POMBO; NOGUERAS1993 España a la luz del censo de 1887. Madrid: INE.RISCO, V.1927a “Da mitología popular galega. Os mouros
encantados”, en Nós, 43: 10-5.1927b “Da mitología popular galega. Os mouros
encantados”, en Nós, 45: 2-8.1947 “La procesión de las ánimas y las premoniciones
de muerte”, en Revista de Dialectología y Tradi-ciones Populares, II: 380-429.
SANMARTÍ GREGO, J.1992 “Las necrópolis ibéricas en el área catalana”, en J.
B. PÉREZ; V. A. del VAL: Las necrópolis. Con-greso de Arqueología Ibérica (1. 1991. Madrid). 77-108
SARMENTO, F. M.1881 “O que podem ser os mouros da tradição popular”,
en Pantheon, Ano I: 105-21.1888 “A propósito dos Roteiros de Tesouros”, en
Revista de Guimarães, V: 5 y ss.SILVA, A. C. F. d.1986 A cultura castreja no Noroeste Portugues. Paços
de Ferreira: Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.
SUÁREZ LÓPEZ, J.2001 Tesoros, ayalgas y chalgueiros. La fiebre del oro
en Asturias, Gijón: Fundación Municipal de Cultu-ra, Educación y Universidad Popular
TABOADA, J.1965 “Las leyendas castreñas", en IX Congreso Nacio-
nal de Arqueología. Zaragoza: Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales: 233-45.
TEIJEIRO REY, X. X.2002 Seres galegos das augas. Mitoloxía comparada. A
Coruña: Toxosoutos.VILASECO VÁZQUEZ, X. I.1999 “A problemática dos enterramentos na Cultura
Castrexa do NW. Unha aproximación desde as culturas limítrofes”, en Revista de Guimarães, Volúmen Especial, II: 495-513.
WHIMSTER, R.1981 Burial Practices in Iron Age Britain. A Discussion
and Gazetteer of the evidence c. 700 B. C.- A. D. 43. Oxford: BAR.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 457-464
ARQUEOLOGÍA: ¿CIENCIA DE BAJO PERFIL?
Fernando Gutiérrez MartínDepartamento de Prehistoria, UCM; [email protected] Getino San JuanUCM
RESUMEN
La Arqueología es una ciencia “autónoma” no “auxiliar” de la Historia, pero muchos arqueólogos/as son incluidos –o inexcusablemente excluidos- como científicos/as “sociales” por su objetivo último de cono-cimiento: los seres humanos pretéritos y sus sociedades. Otras ciencias consideradas “naturales”, empero, también estudian el origen de la humanidad y mantienen aparentemente su consideración como ciencias obje-tivas. La virtud de las Guerras de la Ciencia fue ampliar a ellas una discusión ya especialmente espinosa para la Prehistoria más remota, hace poco explicada desde tradiciones más cercanas a ciencias no sociales. ¿Pue-den este tipo de aproximaciones objetivas y otras más sociales ser ambas legítimas en Arqueología?. Sí, pero la conveniencia de unas frente a otras depende del caso. Para mostrar esto se comparan dos intentos recientes de análisis historiográficos: uno desde posturas internalistas (programas de investigación lakatonianos) y otro cuya piedra angular es criticar el presentismo y la “whig history”. Finalmente, evocando la complejidad ar-queológica, distinta a muchas ciencias sociales, se propondrá la cohabitación necesaria de ambas posturas.
ABSTRACT
The Archaeology is an “autonomous” science, not “auxiliary”, from History. Many archaeologists are included –sometimes unavoidably excluded- as “social” scientists for their last aim of knowledge: the hu-man past beings and their societies. Nevertheless, other sciences labelled “natural” research also on the origin of Humanity and hold seemingly their consideration as objective sciences. The Science Wars virtue was to extend to them an already specially thorny discussion for the far Prehistory, few time ago explained from closer traditions with nonsocial sciences. Can this type of objectiv approach and more social others be legiti-mate both in Archaeology?. Yes, but the convenience of some facing others depends on the case. To show this, two recent attempts of historiographical analysis are compared: one from internalist positions (lakatian research programmes) and another whose keystone is to criticize presentism and "whig history". Finally, evoking the archaeological complexity, different from many social sciences, necessary cohabitation of both attitudes will be proposed.
Palabras Clave: Ciencia. Arqueología. Epistemología. Heurística. Frónesis.
Keywords: Science. Archaeology. Epistemology. Heurístic. Phronesis.
La trasgresión de fronteras disciplinarias... [es] una empresa subversiva ya que esto probable-mente viola los santuarios de las formas aceptadas de percepción. Dentro de las fronteras más fortifi-cadas se encuentra aquella entre las ciencias natu-rales y las humanidades.
Valerie Greenberg (1990): Transgressive Readings, p.1. (Traducción libre)
1. Introducción: “Guerras de la Ciencia” y Arqueología.
En mayo de 1996 un artículo del físico Alan Sokal con el título de "Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneu-tics of Quantum Gravity." se publicó en la revista Social Text la cual intencionalmente por esas fechas no realizaba la práctica del peer review y comenza-ba con la cita de arriba como pretendida declara-ción de intenciones. En él, desde postulados de la
física cuántica, se ponía de relieve como los últimos estudios en las ciencias físicas podían relacionarse con diversas ramas de los estudios sociales (Sokal: 1996). El artículo era un fraude; un sin sentido lle-no de inconsistencias y sin ningún tipo de rigor in-telectual que el mismo Sokal denunció al día si-guiente de su publicación con un “contra-artículo” en otra revista (Ibid.:1996b).
Esto evidentemente avivó un acalorado de-bate aderezado con críticas cruzadas que se venía manteniendo sobre todo en los círculos académicos pero también en la sociedad (especialmente la ame-ricana) durante toda la década de los noventa. Este incidente puso de relieve la aparentemente imposi-ble reconciliación de la comunidad científica tradi-cional (especialmente quienes provenían del campo de la física) con una “visión reduccionista de la ciencia” y quienes representaban el “peligroso anti-rracionalismo y relativismo en la ciencia social y
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
458FERNANDO GUTIÉRREZ MARTÍN – ARANTXA GETINO SAN JUAN
los estudios culturales” (Flyvbjerg 2001: 1).
La virulencia de estas discusiones epistemológi-cas, si bien tiene mayor antigüedad, afectó también a los planteamientos tradicionales en la Arqueolo-gía –cuyos postulados y teorías, a pesar de todo, pocos arqueólogos habían defendido hasta la fecha como equivalentes a los de las ciencias físicas (Vega 2001)-. A finales de los ochenta y principios de los noventa las críticas pos-estructuralistas (y en menor medida e impacto las de otras corrientes teó-ricas) a la práctica arqueológica sancionada como “científica” también se multiplican. La archiconoci-da obra A History of Archaeological Thought de Bruce Trigger (Trigger 1989) se puede decir que es la cristalización de todas las críticas realizadas a la práctica científica tradicional en la Arqueología, especialmente considerada en su vertiente empirista y estrictamente normativa hegemónica por la cual hasta los años ochenta del siglo pasado no se tomó en cuenta a los factores no epistemológicos en la formación del conocimiento arqueológico (Moro Abadia 2007).
Este artículo no es, ni pretende ser, un análisis historiográfico detallado de las diferentes corrientes teórico-arqueológicas. Es más bien un intento de solución de compromiso entre las dos grandes pos-turas de comprensión en la Arqueología (a muy grosso modo) y, en menor medida, también en la Ciencia actuales. A efectos simplificadores, una será llamada “Realista” y otra será considerada “Relativista” ∗ siguiendo a Laudan (Laudan 1990).
Puede que dicho intento no sea el más idóneo, pero para profundizar en esto se necesitaría dispo-ner de más espacio y, sobre todo, más trabajos de corte epistémico en Arqueología. Lamentablemente estos escasean, pues son una práctica merecidamen-te denunciada como injustamente marginal o un subproducto de la investigación (véase Moro Aba-día 2007). En cualquier caso, y para evitar trampas como la reificación, se comenzará por matizar que la Historia de la Arqueología claramente no es Ar-queología igual que “la historia de la física no es física ni la historia de la química es química” pero “(...) puede tener utilidad para la construcción de la disciplina misma”. (Martínez Freire 1995: 52).
Sin embargo, ha habido propuestas recientes de explicación (escasas en Arqueología, es cierto) que
Téngase en cuenta que ambos términos aquí guardan esen-cialmente relación con una postura del investigador/a ante la validez de las hipótesis científicas como sistemas de pre-dicción y comprensión del Mundo en la Arqueología. En este contexto, “Realismo” no es equivalente ni engloba otros términos como “Empirismo/Positivismo” o “Pragma-tismo” (vease Hacking 1983). La noción “Relativismo” se aproximaría a “Constructivismo social” pero no debería to-marse como totalmente antitética de la anterior postura (un ejemplo correcto estaría en Wilson 2005).
han intentado ir más allá del análisis historiográfico externalista que inevitablemente acompasa la Teo-ría crítica o la crítica pos-estructuralista (para un ejemplo cáustico de la misma véase Ortega y Villa-gordo: 1999). Por consiguiente, una aproximación internalista implicaría la posibilidad de que el in-vestigador fuera consciente y tuviera o pudiera te-ner una forma de acceso a las bases para el cono-cimiento o la creencia justificada (Pappas 2005: 1). La alternativa denominada “Metodología de los Programas de Investigación Científica” por Imre Lakatos (Lakatos: 1978) se enmarca en estas co-rrientes y se expondrá (con sus virtudes y carencias) contrapuesta a las visiones críticas historiográfico-posprocesuales que deniegan este acceso y en este contexto abogan por factores, otros que los inter-nos, para que el científico justifique sus hipótesis y posturas.
Sin embargo, cabe decir que es fácil apreciar en los anteriores debates de “internalismo”/ “externa-lismo” la vieja controversia de explicar (erklären) frente a comprender (verstehen), las ciencias “du-ras” opuestas diametralmente a las ciencias “socia-les”, el objeto al sujeto, etc. Todo ello ha sido opor-tunamente denunciado como excesivamente mani-queo por muchos científicos y recientemente tam-bién por arqueólogos (véase Vega 2001: 189-190; Vicent: 1981: 80). Desde luego poseen una antigüe-dad bastante irritante (casi desde los comienzos de la filosofía), aunque es evidente que ambas partes históricamente han tenido altibajos y ha habido cierta coexistencia. Es muy posible que nunca se re-suelva esta dicotomía -desde luego no en este artí-culo, eso está claro- por ello quizá no debiera preo-cupar tanto reflexionar y escribir sobre la misma como sí debería ser interesante encontrar una forma de conocer el mundo que nos acercase lo más posi-ble a la realidad (social y material) pasada o presen-te y al mismo tiempo no alejase al científico de ella. Un texto del físico Ilya Prigogine ilustra bien esta preocupación:
“El papel que tiene actualmente la ciencia en nuestra civilización es fundamental, (...) vi-vimos aún en una sociedad de dos culturas. La comunicación entre los miembros de estas dos culturas es difícil. ¿Cuál es la razón de esta di-cotomía? (...) En las ciencias naturales el ideal tradicional era alcanzar la certidumbre aso-ciada a una descripción determinista. Hasta la mecánica cuántica persigue este ideal. En cambio, las ciencias humanas, ya se trate de la economía o la sociología, están dominadas por la noción de incertidumbre.“ (Prigogine 1997: 14,15)
Antes de comenzar a hablar de la concepción de la Arqueología como ciencia, sería interesante, para
459ARQUEOLOGÍA: ¿CIENCIA DE BAJO PERFIL?
evitar malentendidos, definir sucintamente las co-rrientes epistemológicas que han tenido, y siguen teniendo, enorme relevancia en la Historia y Filoso-fía de la Ciencia. Puesto que esta tarea -aún a nivel elemental- ocuparía más espacio que el disponible para este artículo -quizá incluso desviaría demasia-do de la cuestión- sin afirmar que sea el mejor mé-todo, se ha optado por hacer mención no exhaustiva de las descripciones de la metodología científica hechas por tres autores arquetípicos: Karl Popper, Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. Debido a su im-pacto en la consideración del progreso de la Ciencia y a que sus bases sustentan gran parte de la filosofía de la misma, se intentará describir como cada autor intenta resolver tres problemas esenciales; la posibi-lidad de una ciencia racional, el problema de su de-marcación y la capacidad predictiva (heurística) de sus hipótesis, para después pasar a analizar sucinta-mente su impacto en la Arqueología.
La elección de estos tres científicos no es ino-cente. Sus interpretaciones (las de los tres sin ex-cepción) son alternativas críticas al positivismo o empirismo lógico no restringidas a interpretaciones psicológicas que tratan de explicar el cambio de las ideas en la Ciencia. Así pues, bajo el punto de vista de los autores del artículo, son las que poseen un mayor poder explicativo.
2. Heurística y Ciencia.La concepción de Heurística, en un sentido pop-
periano tiene mucho que ver con la definición que da Wartofsky (Wartofsky 1981) se considera heu-rística normalmente la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines; en otras palabras, resolver problemas acudiendo a rules of thumb; expresión inglesa tra-ducida aproximadamente como “reglas de cajón”; como por ejemplo la navaja de Occam plasmada en el axioma de “no ha de presumirse la existencia de más cosas que las absolutamente necesarias”.
Heurística, así pues, tiene una etimología com-partida con εύρηκα/ηύρηκα (Eureka) que irremisi-blemente asocia el término con el descubrimiento y la resolución de problemas. En esta asociación tiene mucho que ver el episodio de Arquímedes en la ba-ñera y este hito del descubrimiento científico que es de lo primero que se aprende en las escuelas re-cientemente han sido puestos en duda (Biello 2006). Los momentos eureka son lugar común en las explicaciones biográficas (Vega 2001) o históri-co/secuenciales que intentan entender los mecanis-mos del desarrollo científico. Estas aproximaciones tradicionales han sido criticadas justificadamente por ser un intento mitificador (a veces de forma descarada) del desarrollo de la práctica científica occidental y dar una visión presentista y relaciona-da con la “Whig Story” compuesta de hallazgos
progresivos y aislados (los “descubrimientos”) u oponer maniqueamente dos tradiciones de pensa-miento favoreciendo como más próxima a la Ver-dad la que desde el presente más se asimila a un precursor de la práctica sancionada hoy en día como la ciencia normal (para más detalles véase Vega 2001 y Moro Abadía 2007). Además de ello, se podría añadir, que ocultan la práctica constante -que tiene más de colectivo (sobre todo actualmente, en la versión de equipos científicos) que de indivi-dual y visionario- y que suele venir normalmente acompañada de pruebas, de refutaciones, de aplica-ciones prácticas de ideas (incluso consecuencias no buscadas en las mismas) etc. que son, en definitiva, factores del desarrollo científico que no comprensi-bles adoptando ese tipo de análisis. En definitiva, si bien estas visiones pueden en algún caso adecuarse a períodos históricos protocientíficos, actualmente esta noción enmascara la realidad de la ciencia como Empresa social. Thomas Kuhn ilustra bien lo erróneo de estas aproximaciones exclusivistas:
“Si se considera la historia algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva en la imagen que poseemos de la ciencia” (Kuhn 1962)
2.1. Orígenes del cientificismo. Este tipo de análisis son una prueba eviden-
te del fallo de considerar un fin deseable para la práctica científica, y la arqueológica por extensión, un carácter recopilador de hechos que hablen por sí mismos y posean per se valor empírico. El sentido común y la observación, y por ende los criterios de verificación, no son la panacea que nos explica el Mundo y sus leyes, como pensaban los filósofos de la Ciencia del Círculo de Viena, el de Berlín o el positivismo lógico en su vertiente Hegeliana (por poner sólo unos ejemplos). Si estas fueran las úni-cas herramientas fiables la idea de la esfericidad de la tierra o las físicas newtoniana y cuántica no ha-brían podido ser desarrolladas debido a su percep-ción fenomenológica no inmediata (Hacking 1983) “(...) si usamos sus criterios, nuestras más respeta-das teorías no son científicas e incluso se reducen a sinsentidos para aquellos positivistas que mantienen la opinión de que los enunciados no verificables son, en realidad, sinsentidos” (Chalmers 1990: 19). Incluso programas de investigación ahora desfasa-dos como el creacionismo seguirían teniendo vali-dez si únicamente “lo observable” hubiese sido un criterio para descartar o aceptar hipótesis, ya que las creencias del momento (es decir: paradigma, epísteme, programas de investigación, sesgo cogni-tivo o cualquier término que las matice en mayor o menor grado) influyen necesariamente sobre lo que se observa.
460FERNANDO GUTIÉRREZ MARTÍN – ARANTXA GETINO SAN JUAN
“No conjeturar” parece haber sido la ob-sesión de toda la ciencia positivista, al menos según la concepción literal que a veces se tiene de ella. (...) Todos los programas de investiga-ción están cargados de elementos conjeturales y, de hecho, se sustentan sobre bases puramen-te teóricas” (Vega 2001: 9)
Por lo tanto, los intentos normativistas y positi-vistas como los de Rudolf Carnap para “crear una lógica inductiva que explicara como las pruebas observacionales podrían apoyar hipótesis de gran aplicación”; también “(...) elaborar un cuerpo consistente de conocimientos que defendiera que “las proposiciones significativas deben de ser veri-ficables desde el principio, o de lo contrario no nos dicen nada acerca del mundo” y, por último, que “el discurso científico es significativo, el habla científica no lo es” (Hacking 1983: 21-22) actual-mente están en tela de juicio (sin embargo para un intento de redención véase Van Fraassen 1989). En Arqueología, especialmente tras la irrupción de la New Archaeology, fue la corriente dominante hace relativamente poco pero sistémica y taxativamente se comenzó a descartar su aplicación viable desde como cientificismo. Desde hace bastante más, em-pero, en las ciencias naturales el empirismo no es la única propuesta.
2.2. Alternativas más o menos realistas.En síntesis, Karl Popper (Popper 1972) al for-
mular el falsacionismo o principio de falsabilidad rechazaba el verificacionismo. También proponía que no por no ser científica una teoría necesaria-mente era falsa y viceversa: hacer equivalentes las teorías científicas a verdades. Para Popper, es lícito decir que una hipótesis contrastada varias veces con éxito ha sido “corroborada” pero esta asunción nun-ca implicará que la teoría se pueda elevar a la cate-goría de ley esencial. Sólo significa que está bien apoyada en las pruebas que se han adquirido y has-ta el momento ha superado. Así pues, todo nuestro conocimiento al ser -en definitiva- falible deposita toda su racionalidad en el método y no hay otra ló-gica que la de la deducción. Por tanto, para ser científicas (y esto es el criterio básico de demarca-ción popperiano) las hipótesis han de ser suscepti-bles de ser falsadas; esto es, deben preferirse hipó-tesis lo más generales, claras y precisas posibles.
Es curioso que el falsacionismo de Popper haya tenido una limitada aplicación en la Arqueología frente al positivismo lógico (más adelante se verá una excepción notable). Especialmente al conside-rar que ambos asumen que la ciencia natural era nuestro mejor ejemplo de un pensamiento racional; que el conocimiento es en gran medida acumulati-vo; que ambos defienden una estructura deductiva de la ciencia, con una terminología precisa; y, por
último, que los dos creyeron en la unidad metodoló-gica de la misma (Hacking 1983: 23). Un escollo que marginó las corrientes popperianas en la Ar-queología, entre otros, quizá no estuviera tanto en su metodología restrictiva o carácter ahistórico (ele-mentos también presentes en el empirismo) como en sus criterios de demarcación científica, divididos por Chalmers en una parte “lógica” y otra “metodo-lógica” (Chalmers 1990: 21). Esto es, si el primer criterio bastaría por sí sólo para descartar como seudociencias disciplinas tales como la astrología, en el fondo Popper iba a por “presas mayores” cuando cuestionó el derecho del sicoanálisis y el marxismo a considerarse “ciencias” (Hacking 1983: 146). Para ello estableció la metodología falsacio-nista ya descrita que no admitiría que las teorías re-solviesen sus anomalías recurriendo a modificacio-nes ad hoc incontrastables, algo muy común (aun-que no exclusivo, ni mucho menos) en gran número de las hipótesis arqueológicas formuladas histórica-mente.
Empero, la mayoría de las hipótesis (ya sea en la física o la arqueología) más tarde o más tempra-no afrontan anomalías. Si se adoptara dicha meto-dología ad literam pocas hipótesis con las que se trabaja actualmente se salvarían de la quema. El modelo posterior de Lakatos (Lakatos 1978) preci-samente intentó resolver este problema y de algún modo también recoger la principal crítica que Kuhn hizo al mismo (véase Kuhn 1977). La concepción Popperiana de la Ciencia en un primer momento fue la de “progresividad” sin matices, o si se prefiere “convergencia”; las teorías nuevas incorporarían, según esta concepción, los descubrimientos de sus predecesoras. También defiende este modelo una universalidad de la ciencia y pretende para ella un ahistoricismo de una manera que no todos los cien-tíficos -y ningún filósofo de la ciencia, desde luego- admitirían hoy día. Popper describió una práctica científica ideal pero estaba muy lejos de la práctica general y real de los científicos.
Por este motivo, para Thomas Kuhn, la evolu-ción científica se explica no recopilando datos y re-curriendo a métodos que (como el de Popper) serí-an incluidos en la “ciencia normal”, sino mediante los “cambios paradigmáticos” o “ciencia extraordi-naria”. “Paradigma”, así pues, se tomará aquí -si-guiendo a Ian Hacking- de dos maneras:
1. Como logro o éxito ejemplar capaz de resol-ver anomalías de manera novedosa y con nuevos conceptos (Hacking 1983: 28) y que devendría eventualmente en “modelo” o “práctica ejemplar”.
Esta idea no pretendía ir en origen contra la “ra-cionalidad” de la ciencia pero había implícita una “conversión mística” en lugar de cambio racional para explicar este cambio de práctica. Esto hizo que
461ARQUEOLOGÍA: ¿CIENCIA DE BAJO PERFIL?
Kuhn (junto a Feyerabend) definiera una “incon-mensurabilidad” en las sucesivas teorías científicas y allanara el terreno a posteriores críticas posmo-dernas de la Ciencia, lo que lleva a la siguiente de-finición de paradigma; una más externalista y la única que se suele asumir.
2. Como conjunto de valores compartidos, que puede ser exagerada o minimizada desde el punto de vista social. Hacking lo explica así:
“Dentro de cada grupo hay un conjunto de métodos, normas y suposiciones básicas. Éstas se transmiten a los estudiantes, se inculcan en los libros de texto, se usan para decidir qué in-vestigación debe apoyarse, qué problemas im-portan, qué soluciones son admisibles, quién merece promoción, quién arbitra trabajos en una revista, quién publica, quién perece.” (Ibid: 29)
Las ideas de Kuhn son bastante complejas para exponerlas extensamente aquí, pero muchos las han denunciado o bien como excesivas o como insufi-cientes. Por ejemplo, Feyerabend no admitió con-sistencia ni coherencia alguna en las teorías científi-cas. Bien al contrario, las denunciaba como cons-trictoras de la creatividad en la Ciencia (Feyerabend 1975). Quizá esta es la visión que más ha calado en ciertos ámbitos e incorrectamente se ha atribuido a Kuhn, autor que nunca estuvo en contra de que las teorías sucesivas mostrasen ciertas virtudes tradi-cionalmente científicas (para un desarrollo de esta idea véase Hacking 1983, Chalmers 1990 o Laudan 1990). Así pues, en la parte tocante a la Arqueolo-gía “(...) muchos prehistoriadores han incorporado el término “paradigma” en sus trabajos para refe-rirse a cualquier idea, por nimia que sea, con la que no están de acuerdo y cuya refutación les per-mitiría ser los protagonistas de una verdadera “revolución científica” en su especialidad” (Vega 2001: 7).
Kuhn, originalmente no muy preocupado por cuestiones de racionalidad, mostró gran interés por el problema de la demarcación en ciencia (Hacking 1983); la capacidad de resolver problemas de un nuevo paradigma (un rasgo de la historia interna de los paradigmas) era la clave, según él, para su acep-tación; mientras que para Feyerabend una clara de-marcación entre ciencia y seudociencia y sus va-riantes (ciencia/religión, etc.) era lógicamente im-posible (Feyerabend 1975) ya que para él la Ciencia evoluciona de manera caótica.
Quizá el problema de la demarcación sea bas-tante más complejo a nivel casuístico que simple-mente aceptar o rechazar teorías. Actualmente, y puede que ante la dificultad de resolver la cuestión, muchos científicos han dejado de intentar definir
“racionalidad” y se comienza a considerar la acep-tación o rechazo de teorías como cuestión relativa-mente menor en la Ciencia (Hacking 1983: 34). Empero, con la crítica relativista a la objetividad científica, este problema suele ser “el gran proble-ma” a resolver para aceptar las diversas aproxima-ciones hermenéuticas. Cabría preguntarse si tras re-solverlo no quedaría nada más que impidiera su aceptación como única forma legítima de conoci-miento y análisis, ignorando así la máxima popular de “para que dos personas razonen es necesario que ambas esgriman argumentos razonables”. Por ahora no ha habido propuestas (tampoco en Arqueología) que permitan aceptar la hermenéutica como algo exterior a la práctica social que se podría considerar englobada por la frónesis (se ahondará en esto más adelante) y susceptibles de aceptar alguna forma de heurística.
Los pocos intentos de adaptarla y hacerla un sis-tema predictivo fiable hasta ahora han sido bastante infructuosos y parecen más tanteos de contención de una especie de caja de Pandora que hubiera deja-do escapar demasiado y ahora se quisiera cerrar en una especie de pentimento intelectual (véase Cria-do 2006). Incluso arqueólogos que tuvieron mucho que ver con la implantación de corrientes de análi-sis externalistas (como B. Trigger) han matizado o rechazado la asociación de sus ideas con interpreta-ciones posmodernas (Moro Abadia 2007: 211).
3. ¿Dos posturas enfrentadas?Para finalizar esta breve y nada exhaustiva ex-
posición de las autorreflexiones más influyentes que sobre la ciencia se han hecho, se aplicará el proble-ma bipolar a la Arqueología para describir dos con-cepciones diferentes de la misma; una como ciencia total y otra como acción social.
3.1. Ciencia arqueológica y externalismo. Moro Abadía recientemente ha señalado, inspi-
rándose y siguiendo la estela de reflexiones de otros arqueólogos, la imposiblidad de ignorar los factores externos a la hora de elaborar una historia “honesta” de la Arqueología. Es cierto que no hay condena demasiado grave sobre el trabajo y las practicas arqueológicas como inherentemente me-nos científicas que las de otras disciplinas. Quizá porque en su trabajo no hay una exploración dema-siado profunda de lo que una ciencia debería ser y porque hay una asunción inicial de la concepción actual de Ciencia como un compuesto imposible de autosustentarse y la concepción de la Arqueología, por extensión, en Arqueología prehistórica e histo-ria de la ciencia es asumida como únicamente so-cial. De hecho, los anteriores temas que se han ve-nido describiendo en el artículo apenas son tratados y su mención es bastante superficial. Bien es cierto que Kuhn y Feyerabend son citados, junto con
462FERNANDO GUTIÉRREZ MARTÍN – ARANTXA GETINO SAN JUAN
Stocking y Crombie, como críticos del presentismo pero no se ahonda demasiado en sus propuestas de análisis y viabilidad que ellos hicieron de la Cien-cia, sino que se tiende a hacer hincapié en su “anti-presentismo doctrinario” (Moro Abadía 2007: 61) -aunque, como se ha expuesto en este artículo, al menos en el caso de Thomas Kuhn, dicho antipre-sentismo ha sido bastante involuntario-. Otros auto-res que han tenido cierto impacto en la filosofía de la ciencia actual apenas se mencionan y se explican (Imre Lakatos) o de ellos no se desgrana en absolu-to su contribución teórica, aunque sí sean citados en las lecturas (Ian Hacking).
El trabajo de Moro Abadía resulta ejemplar para comprender la evolución del pensamiento arqueoló-gico, pero no hay propuestas claras para solucionar la dicotomía presentismo-antipresentismo / interna-lismo-externalismo en la arqueología que él delimi-ta claramente en su trabajo.
“Aunque para muchos este discurso (el ex-ternalista) no puede llevarnos más que a un re-lativismo extremo, lo cierto es que se trata de un paso fundamental para producir una cien-cia más responsable. Conocer las condiciones sociohistóricas en las que se ha producido el conocimiento significa dar acceso a los pro-pios científicos a los mecanismos sociales que condicionan su practica (...) permite identifi-car los condicionantes sociales, políticos y económicos que influyen en la construcción del conocimiento y, de este modo, poder traba-jar para superarlos. (...) permite liberarnos de nuestras ilusiones y, especialmente, de la ilu-sión de no tener ilusiones.” (Moro Abadía 2006: 256; los paréntesis son nuestros).
Hay pocas aclaraciones cómo superar los pro-blemas del externalismo ya que ser consciente, o creer que se es consciente, de un problema no signi-fica que el problema esté resuelto. “Como he men-cionado en otra parte de este trabajo, hace tiempo que los historiadores de la ciencia han dejado atrás dicha dicotomía”. (Ibid: 257). Aunque es cierto que dicha discusión en la historia de la ciencia última-mente se ha dejado de lado, también lo es que no hace tanto tiempo -a principios de los noventa- to-davía estaba bien viva, véase el caso de Sokal. Ade-más, hay valoraciones del internalismo en la ciencia como un camino erróneo y el externalismo como herramienta para combatirlo.
Esto, habiendo realizado una crítica de cómo los arqueólogos caían en el presentismo y la whig his-tory ciegamente al considerar su arqueología como la más moderna -y, por tanto, mejor que las anterio-res- quizá llame la atención sobre la longa manu de dicho presentismo capaz de llegar hasta a sus críti-cos. A pesar de ello, al final se aprecia una actitud
conciliadora; en cierto modo conformista:
“La historia de la arqueología no puede reducirse ni a una historia intelectual de los conceptos, técnicas y lugares que conforman la moderna arqueología ni a una historia so-cial limitada a trasladar a nuestra disciplina conceptos procedentes de otros campos. La ar-queología es una práctica científica en la que han intervenido multitud de factores que deben ser analizados en cada caso concreto.” (Ibid.)
3.2. Ciencia arqueológica e internalismo.En contraste con esta actitud que aboga por in-
cluir las posturas externalistas en el discurso arque-ológico, otra propuesta más cismática es le de Vega Toscano (Vega 2001) curiosamente omitida por Moro Abadía junto con las de otros investigadores españoles más o menos cercanas a sus postulados (Vicent 1991; Criado 2006). La explicación de la propuesta historiográfica basada en los Programas de Investigación Científica” es compleja y requeri-ría un trabajo de otras características. Para resumir-la se dirá que es provocadora porque, curiosamente desde posturas internalistas, plantea la división en-tre dos arqueologías, incluso la eliminación hipoté-tica del término arqueología para una de ellas: la dedicada al Paleolítico, que pasaría ser denominada “Prehistoria” de forma más conveniente.
Esta actitud cismática se propone así, en sínte-sis, debido a que para el autor ambas ramas proven-drían de programas de investigación diferentes, ten-drían problemas diferentes que resolver y diferentes recursos para resolverlos, lo que se podría denomi-nar una heurística diferente (aún así admite la lógi-ca relación entre ambos programas de investiga-ción). Todo lo anterior se resume en este párrafo:
“El núcleo básico del programa cuaterna-rista (...) determina la metodología de estudio y las técnicas de análisis, es el “método Bor-des”. La construcción de la Prehistoria tiene más que ver con el neoevolucionismo que con el historicismo particularista a diferencia de otras corrientes en Prehistoria Reciente. Es por ello que aspira a (...) “Pleistocenología”; una ciencia total en la que arqueólogos, geólo-gos, paleontólogos, palinólogos... estén en un único proyecto y habituados a discutir sus pro-blemas en equipo, no considerando pues sufi-cientes las interpretaciones aisladas de cada uno de ellos para dar explicaciones convincen-tes.” (Vega 2001)
Vega Toscano asume así el concepto de “Cien-cia total” como posible y deseable para la Prehisto-ria. No así en para la Arqueología. Si bien la Cien-cia poseería una propiedad proliferativa, la aplica-ción de una heurística permite hablar de avances en
463ARQUEOLOGÍA: ¿CIENCIA DE BAJO PERFIL?
la misma, aunque estos sean difíciles de cuantificar en muchos casos. En este sentido sus opiniones para considerar las teorías científicas o no basándo-se en su convergencia o “progresividad” (progressi-veness) se parecen a las de Paul Thagard, también inspiradas en Lakatos, a propósito de la astrología y su consideración como seudociencia, para este au-tor una teoría no es científica si:
“-Ha sido menos progresiva (progressive) que teorías alternativas durante un largo periodo de tiempo y afronta gran cantidad de problemas no resueltos, y también si...
-Sus seguidores realizan escasos esfuerzos para enfocar la teoría hacia la búsqueda de soluciones de sus problemas y tampoco muestran ninguna preocupación para validarla respecto a otras, siendo selectivos al considerar sus confirmaciones y refutaciones.” (Thagard 1978; nuestra traducción)
Como se aprecia en estas posturas, el término paradigma, mutatis mutandis equivalente en ellas a programa de investigación o hipótesis, no toma un matiz peyorativo per se. Lo que define la asunción de unos u otros paradigmas al final es su éxito pre-dictivo. Por consiguiente, esta postura en arqueolo-gía asume plenamente la multidisciplinareidad y la idea del “Programa cuaternarista” que buscaría la resolución de los posibles problemas que el registro prehistórico pudiera presentar por medio de hipóte-sis contrastables (mediante experimentación, por ejemplo) y elaboradas dentro de marcos de referen-cia comparables. Esta vía estaría más próxima a las ciencias naturales y asumiría postulados realistas –en un sentido amplio, evidentemente- en sus expli-caciones.
3.3. ¿Una postura conciliadora o definitvamen-te cismática?
Bent Flyvbjerg ha expresado una preocupación concerniente a la discusión sobre la naturaleza de la Ciencia en “Making Social Science Matter” (Flyvb-jerg 2001). Para este geógrafo, las ciencias sociales habrían de abandonar el intento de emulación de los métodos empleados por las ciencias naturales por el poco éxito predictivo que históricamente han obte-nido siguiendo esta vía y buscar que todo científico social se haga estas preguntas: ¿a dónde vamos?; ¿quién gana y quién pierde y por qué mecanismos de poder?; ¿es este desarrollo deseable?; ¿qué de-beríamos hacer acerca del mismo?. Para ello se ins-pira en el concepto aristotélico de frónesis (φρόνησις) que contrapone al de epísteme (επίστήμη) –usado muchas veces de forma más o menos equivalente a paradigma- al saber práctico (τέχνη) y, por extensión, al de σοφία -equivalente a la ciencia clásica-. Frónesis sería la virtud del pen-samiento moral. La capacidad de entender el mundo con la voluntad expresa de cambiarlo para mejor.
Así pues, es una concepción que tiene mucho que ver con la más clásica de ética, el pensamiento polí-tico y las situaciones particulares.
Según autor, un arqueólogo como científico so-cial asumiría un papel de agente social y crítico para denunciar el presentismo y los discursos que legitimaran la desigualdad. Aquí se enclavarían op-ciones como la arqueología colonial, la “Archaeo-logy as Anthropology”, arqueología de género, in-terpretación hermenéutica y demás corrientes cuyo objetivo sea comprender las sociedades y no consi-deren positiva o progresiva –o se abstengan de con-siderar como positiva o progresiva- ninguna heurís-tica concreta. Frónesis sólo se entiende aquí como práctica social (Ibid: 3).
4. Conclusión.Quizá por provenir de una disciplina como la
geografía –también entre dos aguas, algo análogo a la arqueología, aunque, en el caso de la primera, con campos mejor delimitados- Flyvbjerg se preo-cupa por señalar la necesidad de ambas vías en la sociedad. Empero, es cierto que propuestas de sepa-ración de la ciencia social y natural parecidas a las suyas -e igualmente tan poco conocidas como la su-yas, al menos en España- ya las formuló un autor tan influyente durante un tiempo como Max Weber. A lo largo de sus obras, implícita o explícitamente, Weber señala la conveniencia de no confundir las apsoximaciones sociales con las científicas, esto un hecho consustancial a su pensamiento, no necesita-ría siquiera ser recordado.
Sin embargo, a Weber se le recuerda más por su intento fallido de analizar las sociedades y su desa-rrollo que por esta afirmación y -quizá por el im-pacto de otras corrientes de estudios sociales, como la marxista, de las que en sus inicios se enfatizó su carácter científico (en el sentido tradicional de la palabra)- las opiniones de Weber sobre este asunto quedaron en un segundo plano y sólo hasta hace poco han vuelto a salir a colación a propósito de las “guerras de la ciencia”.
Así pues, la dicotomía esta lejos de ser resuelta. Quizá sea mejor así. Puede que se esté hablando de dos cosas diferentes y dos maneras diferentes de ha-cer historiografía que, al menos para conocer el pa-sado, podrían llegar complementarse tras compren-der bien sus posibilidades.
5. Bibliografía.CHALMERS, A. 1992 La ciencia y cómo se elabora. Madrid. Siglo XXI
de EspañaCRIADO, F. 2006 “¿Se puede evitar la trampa de la subjetividad? So-
bre arqueología e interpretación.” Complutum, 17: 247-253
464FERNANDO GUTIÉRREZ MARTÍN – ARANTXA GETINO SAN JUAN
FEYERABEND, P. K.1975 Contra el método: esquema de una teoría anar-
quista de conocimiento. Barcelona, OrbisFLYVBJERG, B. 2001 Making Social Sciences Matter. Cambridge. Cam-
bridge University PressHACKING, I. 1983 Representar e intervenir. Piados, MéxicoKUHN, T. S. 1977 La estructura de las revoluciones científicas. Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica.LAKATOS, I. 1978 La metodología de los programas de investiga-
ción científica. Madrid, AlianzaLAUDAN, L. 1993 La ciencia y el relativismo.MARTINEZ FREIRE, P. 1995 La nueva filosofía de la mente.Barcelona: Gedisa.MORO ABADIA, O. 2007 Arqueología prehistórica e historia de la ciencia.
Barcelona, BellaterraORTEGA, J.; VILLAGORDO, C. 1999 “La Arqueología después del fin de la Arqueolo-
gía” Complutum, 10: 7-14PAPPAS, G. 2005 "Internalist vs. Externalist Conceptions of
Epistemic Justification" en (Edward N. Zalta, ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2005 Edition), (ed.electrónica: http://plato.stanford.edu/entries/justep-intext/).
POPPER, K.1974 Conocimiento objetivo. Madrid, TecnosPRIGOGINE, I. 1997 Las leyes del Caos. Madrid. CríticaSOKAL, A. 1996a "Transgressing the Boundaries: Toward a Transfor-
mative Hermeneutics of Quatum Gravity" Social Text 46/47: 217–252.
1996b "A Physicist Experiments with Cultural Studies". Lingua Franca: 62–64.
THAGARD, P. R.1978 “Why astrology is a pseudoscience” en (Ian
Hacking, ed.) Proceedings of the biennial meetings of the philosophy of science association vol. 1, Michigan, University of Michigan-Dearborn
VAN FRAASSEN, B. 1989 Laws and Symmetry. Oxford. Oxford University
PressVEGA TOSCANO, L.G. 2001 “Aplicación de los programas de investigación
científica al estudio del Paleolítico” Complutum, 12: 185-214
VICENT, J.M. 1983 “¿Es la Arqueología una Ciencia?” Revista de Ar-
queología, 32: 62-64 1984 “Fundamentos para una investigación epistemoló-
gica sobre la Prehistoria.” En I Jornadas de Meto-dología de Investigación prehistórica, Soria 1981, Madrid, M º de Cultura
WILSON, E.2005 "The consequences of Charles Darwin's "one long
argument" Harvard Magazine: 29-33ZAMORA BONILLA, J. P. 2004 Cuestión de protocolo: ensayos de metodología de
la ciencia. Tecnos. Madrid.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 465-472
ÉTICA Y ARQUEOLOGÍA. REFLEXIONES SOBRE LAS REPRESENTACIONES DEL OTRO EN EL MESOLÍTICO
Núria Gallego LletjósDepartamento de Prehistoria, UCM; [email protected]
RESUMEN
Desde presupuestos epistemológicos posmodernos se asume la idea de que las interpretaciones ar-queológicas son representaciones de los Otros del pasado hechas desde el Nosotros del presente, que influye y es construido a partir de estas interpretaciones. De estos principios debe desprenderse, entonces, la importan-cia de que los arqueólogos asumamos la responsabilidad ética para con el presente cuando interpretamos el pasado. El caso de las interpretaciones del Mesolítico y de la transición al Neolítico servirá para mostrar el modo en el que la Arqueología ha representado en el pasado los prejuicios que había elaborado sobre los Otros con el fin de construir su propia identidad positiva. Además, podremos observar como las interpretacio-nes de este periodo se han transformado a la par que lo ha hecho la identidad occidental en su paso a la Pos-modernidad, concluyendo con una reflexión sobre las implicaciones éticas de estas interpretaciones.
ABSTRACT
Adopting a postmodern epistemology it is assumed that archaeological interpretations are representa-tions of the Other from the past made by the Self in the present. Archaeology builds the present while inter-preting the past. Thus archaeologists should consider this idea and assume the ethical responsibilities of our archaeological interpretations. A brief critical overview of discourses and interpretations of the Mesolithic and the transition to farming is presented. The aim is to unravel how Archaeology represents in the past the prejudices about the Other to build a positive self-identity, as well as how changes in the interpretations have gone hand-in-hand with shifts in models of constructing western identity (that of Modernity and Postmoder-nity). At the end, a reflection about the implications of those interpretations will be sketched.
Palabras Clave: Mesolítico-Neolítico. Salvaje-Civilizado. Ética. Identidad Moderna. Identidad Posmoder-na
Keywords: Mesolithic period-Neolithic period. Savage-Civilized. Ethics. Modern Identity. Postmodern Identity.
1. Introducción.Las Jornadas de Jóvenes en Investigación Ar-
queológica nos han convocado a quienes estamos iniciando nuestra labor investigadora. Como por to-dos es sabido, la casa no se empieza por el tejado. En los momentos iniciales es necesario construir unos cimientos sólidos que serán la base de nuestra investigación de forma individual, y de la arqueolo-gía futura en conjunto. Sin desdeñar el conocimien-to logrado hasta estos momentos, cada edificio debe sustentarse sobre sus propios cimientos, y no cons-truirse sobre el tejado de antiguas edificaciones. Por eso creo que cada investigación debe partir del co-nocimiento arqueológico adquirido, pero cimentar-se sobre nuevas bases resultado de su reflexión. Las características de estos cimientos van a depender, en cada caso, del tipo de construcción que se quiera proyectar. En mi caso, la proyección de una tesis sobre el Mesolítico me ha llevado a la necesidad de cimentarla sobre ciertas reflexiones historiográficas y epistemológicas acerca de lo que significa este periodo arqueológicamente y las implicaciones que se derivan de su estudio. Y son parte de estas refle-
xiones las que quiero exponer aquí.
2. Ética y Arqueología.Hasta hace pocos años, se confiaba en que podía
existir una arqueología positiva y aséptica que per-mitía acceder a la verdad sobre un pasado distante (temporal y emocionalmente). Sin embargo, la epis-temología posmoderna y la interiorización de las ideas críticas sobre las relaciones de saber y poder (Foucault 1992), han quebrado esa confianza. Se ha desvelado que las interpretaciones arqueológicas son prácticas culturales, y como tales, discursos que están influenciados por la coyuntura histórica parti-cular en la que se han generado, lo que lleva a con-cluir que la verdad es contingente y pasajera. Pero lo que hay que entender es que esa “verdad” gene-rada en cada momento -lo que en nuestro caso son los discursos arqueológicos- no constituye un resul-tado pasivo e inocente, sino que contribuye de for-ma activa (aunque la mayor parte de las veces, in-conscientemente) a la legitimación y construcción de discursos hegemónicos de dominación (como el androcéntrico, el nacionalista o el colonial). Algu-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
466NÚRIA GALLEGO LLETJÓS
nos trabajos historiográficos realizados desde pos-turas críticas se han ocupado, precisamente, de de-sentrañar las condiciones y los condicionantes que habrían llevado al mantenimiento de ciertos plante-amientos e interpretaciones arqueológicas, revelan-do la relación entre el conocimiento arqueológico y el poder (i.e. Trigger 1984; 1992; 1995; Hernando 1999; Fernández 2001; Díaz-Andreu 2002; Murray 2002; Moro y González Morales 2005).
De modo que hoy no puede negarse que cuando hacemos arqueología no estamos tanto desvelando “la” verdad sobre el pasado, sino que estamos con-tribuyendo a construir una realidad del presente y del futuro. Creo, sin embargo, que la interiorización de estas ideas no debería hacer a la Arqueología ahogarse en posiciones hiperrelativistas que bloque-en la investigación, sino asumir su papel discursivo y repensarse ética y políticamente en consecuencia (Shanks y Tilley 1987; Fernández 2006).
Algunos investigadores, conscientes de las im-plicaciones directas que tienen los discursos arque-ológicos en el presente, han llamado la atención so-bre la necesidad de que los arqueólogos asuman, además de su responsabilidad política, sus respon-sabilidades éticas (Hamilakis 1999; Pluciennik 2001c). Especialmente estoy interesada ahora en destacar las responsabilidades que se desprenden de la actividad de representación. El arqueólogo re-presenta tanto en el sentido de “producir y reprodu-cir imágenes de” como en el sentido de “hablar por” el Otro del pasado, sentidos que en parte se su-perponen (Pluciennik 2001a: 25; Tarlow 2001: 60-2), aunque es la primera acepción del término la que más interés me suscita ahora.
Todos los seres humanos precisan construir su identidad, y uno de los principales mecanismos para hacerlo es establecer fronteras cognitivas entre lo que pienso que soy Yo y lo que creo que son los Otros (Hernando 2002: 50; Descolá 2004: 32, 34). De modo que la identidad se basa, en parte, en dife-renciarnos y distanciarnos de los considerados como “Otros”, que son siempre construidos desde el Nosotros como el “no-ser” de lo que se considera que es ser “Nosotros”. Desde la Modernidad este mecanismo de identificación ha sido articulado a partir del pensamiento científico: algunas discipli-nas se han encargado de definir y estudiar el “Noso-tros”, como la Sociología o la Economía; mientras, otras –como la Arqueología o la Antropología- han contribuido a la construcción de “nuestra” identidad a partir del estudio de los Otros (Fabian 1983; Her-nando 2006: 227). Pero hemos de tener claro que este “Otro” realmente nunca es encontrado y estu-diado, sino que está completamente construido des-de la noción del “Nosotros”, de modo que las inter-pretaciones sobre “ellos” no son más que “re-pre-
sentaciones” mediante las cuales, al hacer a los “Otros” nos hacemos a nosotros mismos (Fabian 1990: 755-6).
Este juego de espejos identitarios viene a descu-brir que las interpretaciones arqueológicas son, irre-mediablemente, representaciones sobre el Otro que sirven para construir el Nosotros de la Modernidad. Es en este punto donde creo que debe incidir más la reflexión ética en arqueología. ¿Qué representacio-nes estamos construyendo del pasado?, ¿qué impli-caciones tiene para los Otros del pasado?, ¿y para los del presente? Dado que representar es consus-tancial a nuestra actividad arqueológica, ¿cuál es la manera más “justa” de hacerlo?
Creo que las representaciones que se hacen de-penden tanto de las necesidades identitarias de cada momento como de ideas preexistentes y preconce-bidas (cuyo origen, en último extremo, debe ser ex-plicado también desde la identidad). En este trabajo voy a intentar mostrar cómo las interpretaciones ar-queológicas sobre el Mesolítico y la Neolitización han representado a los grupos de cazadores-recolec-tores como el Otro radicalmente opuesto a un No-sotros civilizado, con el fin de construir la propia identidad moderna. Veremos como, para ello, se han ido recogiendo las imágenes y las ideas del Sal-vaje pre-existentes en la tradición occidental, que fueron construyéndose a la par que iba surgiendo la noción de “civilización”. Y veremos también, final-mente, cómo las interpretaciones sobre el Mesolíti-co se han modificado en función de cómo en Occi-dente se alteraron las visiones sobre el Otro según sus propias necesidades identitarias.
3. Dicotomía Salvaje-Civilizado. Implicacio-nes para el Mesolítico.
Como hemos avanzado en el punto anterior, la Arqueología contribuyó a construir la identidad oc-cidental en la Modernidad mediante la construcción del Otro desde el pensamiento científico. Con la Modernidad, además, se consolidó definitivamente un modo de identificación específico que asumía una diferenciación conceptual infranqueable entre la naturaleza y la cultura –entre lo natural y lo hu-mano-, que está en la base de la cosmología y la on-tología moderna occidental (el "modo de identifica-ción naturalista", Descolá 2002: 46-48). De modo que lo natural es un ámbito ontológicamente separa-do, externo y entendido como lo opuesto a aquello que se considera lo humano, lo cultural, lo propio. Por eso, conforme Occidente construía su identidad como civilizada construía a la vez a un Otro natural (el salvaje) que le permitía identificarse con la cul-tura y separarse de la naturaleza (White 1972: 4-8; Bartra 1996).
Aunque no es el momento de trazar una genea-logía del concepto y el término “salvaje”, presenta-
467ÉTICA Y ARQUEOLOGÍA. REFLEXIONES SOBRE LAS REPRESENTACIONES DEL OTRO EN EL MESOLÍTICO
ré a continuación un resumen con el fin de mostrar las continuidades que creo que existen entre el sal-vaje de las ideas míticas pre-modernas y el salvaje etnográfico o del pasado arqueológico tal y como son representados por estas disciplinas.
El término “salvaje” surgió en el siglo XVI en Francia como adjetivo sinónimo de “silvestre” y “no domesticado” para referirse a los habitantes de América; sin embargo, la idea del salvaje (como el Otro natural, el ser silvestre) habría estado implícita en algunas de las criaturas del imaginario y la mito-logía premoderna desde, al menos, Época Clásica (Dudley y Novak 1972; Bartra 1996; Kuper 2005: 26-7). A partir de un estudio histórico de estas cria-turas, Bartra (1996) ha demostrado la existencia de un verdadero “Mito del Salvaje” en Occidente que presenta características comunes en todas las tradi-ciones. Todos estos seres silvestres se encontraban siempre entre la animalidad y la humanidad, por lo que eran representados desnudos y cubiertos de ve-llo o vistiendo pieles, con rasgos anatómicos de ani-males y portando rocas, palos, bastos o cualquier otro arma que no hubiera precisado ser manufactu-rada. Su carácter era descrito como agresivo, instin-tivo y violento, resultado de su vida aislada. Carecí-an de lenguaje articulado, alma, razón e intelecto. Uno de sus principales rasgos es lo que podemos llamar una “economía natural”, caracterizada por el modo de vida nómada y depredador y el hábitat en cueva. De modo que, al menos desde Época Clási-ca, y sobre todo desde la Alta Edad Media, el salva-je se caracterizó por una subsistencia no agraria, lo que ya entonces se asociaba a la explicación de su brutalidad (ibidem: 48 y ss, 157 y ss). En definitiva, el Salvaje era la alteridad en sí misma: se construyó a partir de su asociación estructural a un estado na-tural y de aislamiento, diferenciándole del “Noso-tros” civilizado, identificado con un contexto cultu-ral y social. De este modo, el “Mito del Salvaje” habría contribuido a la conformación de la identi-dad y el pensamiento moderno occidental naturalis-ta (ibidem 1996: 198-9).
En el siglo XVI y XVII los Europeos identifica-ron a los pobladores de América con esa categoría, hasta entonces puramente mítica de “salvaje” (Bar-tra 1996: 18). Entonces, aquéllas características que sólo los seres imaginarios poseían fueron atribuidas a grupos sociales reales. A partir del siglo XVII, además, se produjo una clara asociación de los gru-pos cazadores-recolectores con el “Salvaje”, refor-zándose –más, si cabe- el aspecto de la “economía natural” del Mito. Desde entonces se asumió que la agricultura era el principal criterio de diferencia-ción entre los salvajes y los civilizados (Zvelebil 1996: 146; Pluciennik 2001b, 2002).
Durante la Ilustración, Salvaje, Bárbaro y Civi-
lizado se convirtieron en estadios de desarrollo de la cultura, pese a que ambos conceptos existían en el pensamiento occidental desde mucho antes. Pero al ordenar estas categorías históricamente y según las ideas de progreso ilustradas, se consideró que la Civilización (Nosotros) representaba el culmen del proceso de desarrollo, estando el salvaje (el Otro) en el lado opuesto, al principio de la escala del pro-greso. Esta historización de las categorías se hizo desde la premisa de que los Otros del pasado eran iguales a los Otros del presente, y los Otros del pre-sente, iguales a cómo nosotros fuimos en el pasado (Kuper 2005: 29-31). Estas son las etnocéntricas ideas sobre las que se construyó el pensamiento evolucionista del siglo XIX; etnólogos y prehisto-riadores emplearán este esquema para la ordenación de las Otras sociedades del presente y del pasado, asumiendo que todo el pasado era simplemente un continuo perfeccionamiento desde un no-ser (Otro) hasta lo que ahora se-es (Nosotros).
Como hemos visto, la agricultura era el princi-pal criterio para diferenciar el salvajismo de la civi-lización. En la Prehistoria, desde que se definió el Neolítico, éste se asoció a la piedra pulimentada, al Holoceno y a un sistema subsistencial agrícola, mientras que el Paleolítico se carácterizó por la pie-dra tallada, una subsistencia predatoria y el Pleisto-ceno (Czarnik 1976: 60). Así, las clasificaciones ar-queológicas (Paleolítico y Neolítico) y las subsis-tenciales (cazadores-recolectores y agricultores) se hicieron congruentes (Pluciennik 2001b: 115) y la dicotomía conceptual Salvaje:civilizado se superpu-so a la transición entre el Mesolítico y el Neolítico. Por esta razón es por la que pienso que los estudios arqueológicos centrados en este periodo han sido el mejor escenario donde representar la percepción y los prejuicios que se tuviera sobre el Otro salvaje, lo que en última instancia tiene que ver con Noso-tros, nuestros mitos y la construcción de nuestra identidad (Hernando 1999: 293)
A continuación presentaré un repaso de los prin-cipales modelos interpretativos desde los que se ha abordado el Mesolítico y la transición al Neolítico a lo largo de la historia de la disciplina arqueológica. A partir de su deconstrucción pretendo poner sobre la mesa el modo en el que estos fueron cambiando en función de las necesidades identitarias de Occi-dente. Con ello, en última instancia, pretendo lla-mar la atención acerca del papel “representador” de la arqueología y de la necesidad de una reflexión sobre las implicaciones éticas de esta actividad.
4. El Mesolítico y el papel del “Otro”. A grandes rasgos, en los dos últimos siglos Oc-
cidente ha construido su identidad siguiendo dos modelos diferentes: el moderno y el posmoderno. Ambos han influido en las interpretaciones arqueo-
468NÚRIA GALLEGO LLETJÓS
lógicas y, por tanto, en las del Mesolítico. La iden-tidad moderna se basó en la oposición Otro:Noso-tros, coherente con otras dicotomías conceptuales como las de Naturaleza:Sociedad o Civilización:Salvajismo. Como veremos, la mayor parte de las interpretaciones sobre el Mesolítico se han construido desde estas asunciones modernas, suponiendo que los grupos del Mesolítico -en tanto que sociedades de cazadores-recolectores- repre-sentan a los Otros seres naturales o salvajes. De ahí que generalmente se les ha considerado diferentes e inferiores respecto a los grupos que ya practicaban la agricultura, principal emblema de la civilización. Sin embargo, como veremos más adelante, durante la Posmodernidad estas dicotomías conceptuales han tendido a difuminarse (Bauman 2001: 36; Des-colá 2002: 19-25), lo que ha afectado también a las interpretaciones sobre el Mesolítico. Repasaré rápi-damente en el siguiente epígrafe los modelos inter-pretativos que se han hecho sobre el Mesolítico y la transición al Neolítico para ilustrar lo que quiero decir.
Durante casi un siglo de investigaciones se de-fendió de manera explícita y generalizada la idea de que los grupos de cazadores-recolectores, bien pa-leolíticos o bien mesolíticos, eran diferentes e infe-riores a los del Neolítico, a partir de modelos inter-pretativos apriorísticos de neolitización basados en la difusión y sustitución de población:
En la segunda mitad del siglo XIX surgieron los estudios prehistóricos en el contexto de un paradig-ma evolucionista unilineal. En aquellos momentos el establecimiento de un esquema cronológico y evolutivo fue uno de los principales objetivos de la nueva disciplina (Trigger 1992: 77 y ss.). Lubbock (1965) había dividido la “Edad de Piedra” de Thompsen en Paleolítico y Neolítico, expresando cierta ambigüedad a la hora de interpretar la rela-ción entre una fase y otra (Rowley-Conwy 1996: 941). Casi al mismo tiempo, en 1868, Westropp (1866; 1872) mencionó por primera vez la existen-cia de un periodo Mesolítico entre el Paleolítico y el Neolítico, aunque esta idea no fue admitida ofi-cialmente hasta principios del siglo XX (Wilkins 1959). Mientras tanto, durante el último tercio del siglo XIX, la teoría generalmente aceptada en Euro-pa fue que entre el Paleolítico y el Neolítico habría existido un periodo de desocupación o una interrup-ción demográfica. Es lo que se llamó la “Teoría del Hiatus”.
“Entre las diversas épocas paleolíticas, se sigue el desarrollo regular y lógico de la industria; se encuen-tran en ellas transiciones y pasos intermedios. Grada-ciones, puntos intermedios, pueden aún faltar, pero se siente, se reconoce que existe continuidad. No su-cede lo mismo entre el Paleolítico y el Neolítico”
(Mortillet 1873 cit. por Ayarzagüena 2000: 20-1)
La explicación era sencilla: al Final del Paleolí-tico Europa se despobló, bien porque habrían existi-do grandes migraciones de población o bien porque estas poblaciones se habrían extinguido a la vez que los grandes mamíferos del Pleistoceno. Después, en el Neolítico, una nueva raza procedente de Oriente habría llegado y ocupado Europa con una cultura totalmente distinta (Clark 1962: 97-8; Czarnik 1976: 60; Ayarzagüena 2002: 29)
Estas interpretaciones, como podemos ver, par-tían de la idea asumida (pero no contrastada) de que el Neolítico había sido consecuencia de la expan-sión y sustitución demográfica. Desde las ideas ra-cistas propias del siglo XIX, los grupos neolíticos agricultores eran entendidos como una “raza dife-rente” a la de los “salvajes” cazadores-recolectores paleolíticos. Esta idea suponía una potente justifica-ción al colonialismo, en virtud de la asunción gene-ral evolucionista de que los primitivos del pasado eran iguales a los del presente. El vacío entre el Pa-leolítico y el Neolítico representaba perfectamente la enorme distancia conceptual que percibían entre Nosotros como civilizados y los Otros como salva-jes, que en última instancia contribuía a la construc-ción de la identidad occidental moderna y a la do-minación de aquéllos construidos como Otros del presente.
Al principio del siglo XX el incremento de evi-dencias arqueológicas -en particular, aquellas que mostraron una continuidad en la secuencia estrati-gráfica entre el Paleolítico y el Neolítico (como Mas d´Azil)- pusieron de manifiesto que no se ha-bía producido una desocupación de Europa entre estas fases (Capitan 1902). Entonces, algunos ar-queólogos empezaron a reconocer la existencia de un periodo Mesolítico, que completaba el lapso temporal y conceptual del Hiatus entre el Paleolíti-co y el Neolítico (Brown 1892; Burkitt 1925). A pesar de esto, las explicaciones hiper-difusionistas para el origen del Neolítico se mantuvieron intactas. Aunque se aceptaba una continuidad cronológica entre el Paleolítico y el Neolítico a través de un pe-riodo Mesolítico intermedio (sólo algunas veces re-conocido con este término), no admitían una conti-nuidad evolutiva entre el Mesolítico y el Neolítico. Por esta razón surgió (y triunfó) entonces el término “Epipaleolítico”, que hacía referencia al mismo lap-so entre el Paleolítico y el Neolítico, pero que ex-presaba mejor cómo era percibido: como una conti-nuación cultural (y, por tanto demográfica) con res-pecto al Paleolítico, pero sin relación ninguna con el Neolítico. De modo que Epi-paleolítico, en el fondo, significaba Epi-salvaje. El Neolítico se con-cebía como una Revolución y el cambio hacia eco-nomías agrarias era demasiado fundamental para
469ÉTICA Y ARQUEOLOGÍA. REFLEXIONES SOBRE LAS REPRESENTACIONES DEL OTRO EN EL MESOLÍTICO
ser protagonizado por los grupos cazadores-reco-lectores (Childe 1947: 13). Estas ideas quedan bien expresadas en las palabras de Obermaier (1925: 361-2, el énfasis es mío):
“Muchas veces se ha intentado agrupar las (...) etapas (industriales) que propiamente hablando son post-paleolíticas y preneolíticas, bajo el nombre ge-nérico de Mesolítico. Mas tal denominación, en nues-tro sentir, no está justificada, pues solamente sería acertada, cuando estas etapas representaran la evo-lución natural y la transformación progresiva del Paleolítico para pasar al Neolítico, lo que de ningu-na manera acaece. Las primeras de estas etapas in-termedias son los descendientes póstumos del Paleo-lítico, por lo que designamos al conjunto con el nom-bre de Epipaleolítico (...) Después sigue una etapa en la que se inicia una nueva civilización completa-mente distinta a las anteriores, a la que denomina-mos Protoneolítico”.
En definitiva, tanto antes como después del re-conocimiento de un periodo Mesolítico intermedio, la transición entre el Paleolítico / Epipaleolítico y el Neolítico se percibía como un profundo abismo que representaba la dicotomía conceptual moderna entre Nosotros y los Otros tal y como se percibía durante el siglo XIX y la primera parte del XX. Además, las diferencias y la inferioridad de los Otros cazadores-recolectores se hacía explícita constantemente a partir de asignar al Epipaleolítico / Mesolítico ras-gos y epítetos preconcebidos tales como “misera-bles”, “pobres”, “aislados” “degenerados”, “incapa-ces”, “primitivos”, etc (cfr, por ejemplo, en la bi-bliografía española Martínez Santa-Olalla 1941. 102-3; Childe 1947: 3-4; Pericot García 1954: 28; San Valero Aparisi 1954-1955: 8; Almagro 1958: 38-40). A pesar de los cambios teóricos que aconte-cieron en la Arqueología en este lapso temporal, la idea de un Otro salvaje y primitivo, y su construc-ción desde la alteridad, permaneció representada en las interpretaciones arqueológicas, pues garantizaba la identidad moderna como civilizada, reforzando, además, el control colonial sobre los considerados Otros del presente.
Después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con un nuevo evolucionismo multilineal, se produjo un cambio importante en las interpretacio-nes de los cazadores-recolectores etnográficos (siendo el volumen de Lee and DeVore (1968) “Man the Hunter” el ejemplo paradigmático). Y en consecuencia, las interpretaciones arqueológicas so-bre el Mesolítico y la transición a la agricultura cambiaron también. El Mesolítico pasó ahora de ser una fase cronológica situada entre el Paleolítico y el Neolítico, ligada culturalmente al primero, a ser en-tendido como una fase con rasgos específicos resul-tantes de la adaptación de los grupos cazadores-re-
colectores a las características específicas del eco-sistema postglacial (Clark 1962: 99-100; Binford 1968). Antes de continuar, debo aclarar que estos cambios se habrían dado en la investigación anglo-sajona, la del Mesolítico del Norte de Europa, mientras que la investigación de la Europa Medite-rránea, bajo la influencia de la “Escuela Francesa”, continuó entendiendo el Mesolítico como un perio-do intermedio, prefiriendo el uso de la palabra Epi-paleolítico y defendiendo teorías invasionistas para el Neolítico (Price 1987: 230-2; Bernabeu Aubán et al. 1993: 191-3).
A partir de estas nuevas ideas, la agricultura em-pezó a considerarse una más de las adaptaciones al cambio climático y ambiental, con la ventaja de permitir una mayor cantidad de alimento, por lo que el origen del Neolítico comenzó a explicarse a par-tir del desequilibrio población-recursos (Hernando 1999: 39). Esto implicó un importante cambio con respecto a las explicaciones difusionistas anteriores: empezaron a elaborarse interpretaciones continuis-tas entre el Mesolítico y el Neolítico, lo que supo-nía reconocer que los grupos cazadores-recolecto-res, ante ciertas características del medio, eran ca-paces de adaptarse, de cambiar e incluso de alcan-zar una subsistencia de domesticación. Sin embar-go, las transformaciones en las sociedades de caza-dores-recolectores se interpretaban siempre como procesos adaptativos a situaciones ambientales, mientras que a partir del Neolítico, el factor cultural era el determinante (Zvelebil 1996: 149-50; Plu-ciennik 1998: 69), lo que encajaba perfectamente con la antigua asunción de que eran seres naturales y, por tanto, su comportamiento no debía ser consi-derado cultural. Así podemos ver en estas interpre-taciones del Mesolítico que la idea del Otro como un ser natural, silvestre (y, en definitiva, salvaje), opuesto al Nosotros cultural, seguía entonces vigen-te, acorde con las necesidades identitarias del Occi-dente de la Modernidad. El cambio fundamental que se dio en esos momentos es que, a pesar de todo, el Otro perdía las connotaciones peyorativas que antes se le asignaban.
En relación con este matiz está la idea de los “cazadores recolectores opulentos” (Sahlins 1968) que se generalizó en los años 60 y 70. Según ésta, los cazadores-recolectores ya no eran percibidos como grupos con un modo de vida miserable, sino todo lo contrario, las sociedades con subsistencia de caza-recolección, pese a su tecnología simple, eran capaces de satisfacer todas sus necesidades vitales sin grandes esfuerzos, viviendo en armonía con la naturaleza. Estos cambios en la construcción y per-cepción del Otro, como es de esperar, estaban en relación con cambios en el Nosotros. A mediados del siglo XX el Orden Mundial se había transforma-do, especialmente en lo que respecta al colonialis-
470NÚRIA GALLEGO LLETJÓS
mo, por lo que la construcción de un Nosotros su-perior y civilizado, como justificación ideológica para el dominio colonial, ya no era necesario en la medida que lo había sido antes. Por otro lado, sin embargo, la sociedad Occidental había comenzado un proceso de autocrítica (que se manifiesta, por ejemplo, en el movimiento pacifista y hippie de los años 60 y 70), como resultado de la pérdida en la confianza de los beneficios del progreso y de la Ci-vilización occidental (Domínguez-Rodrigo 1994: 222, para análisis similar en relación al debate caza-carroñeo). Una de las consecuencias de esto, como he indicado antes, fue la desaparición de las conno-taciones peyorativas explícitas en las representacio-nes sobre los cazadores-recolectores en general, y en las del Mesolítico en particular. Sin embargo, este cambio interpretativo debe ser entendido como el resurgimiento de la vertiente del Buen Salvaje dentro del Mito del Salvaje –no su desaparición-, que había sido utilizado recurrentemente para criti-car la Civilización a lo largo de la historia de Occi-dente, desde Tácito a Rousseau, pasando por Mon-taigne (White 1972: 28-30; Bartra 1996: 76).
Como avancé al principio de este trabajo, en los últimos años, en el contexto de lo que ha venido lla-mándose Posmodernidad, se está produciendo un cambio en el modo en el que Occidente construye su identidad. Por un lado, la identidad posmoderna parece caracterizarse por el individualismo extremo y por la diversidad, en lugar de por la homogenei-dad, de modo que el “Nosotros postmoderno” se compone de individuos que se consideran diferentes entre ellos. Por otro lado, con la Posmodernidad pa-recen diluirse las fronteras conceptuales que opera-ban en las dicotomías modernas (tales como natura-leza:cultura o civilización:salvajismo.) (Bauman 2001: 36; Descolá 2002: 19-25). Por consiguiente, en la Posmodernidad el Otro ya no es construido como una entidad homogénea radicalmente opuesta al Nosotros, sino que se reconoce ahora tan cam-biante y diverso como la identidad propia.
De acuerdo con lo que vengo exponiendo hasta ahora, estos cambios en la identidad habrían produ-cido transformaciones en los modelos interpretati-vos de los cazadores-recolectores del Mesolítico. Desde los años 80 el Mesolítico ha sido interpreta-do siguiendo el modelo de “cazadores-recolectores complejos” (Rowley-Conwy 1983; Price y Brown 1985; Zvelebil 1986), grupos con una subsistencia de caza-recolección que presentan ciertos rasgos de complejidad que antes sólo eran atribuidos a socie-dades con una subsistencia agrícola –como almace-namiento, propiedad privada, sedentarismo o jerar-quización social (Bender 1978; Binford 1980; Wo-odburn 1980; Testart 1982; Ingold 1983; Cohen 1985). Estos cambios en las interpretaciones supo-nen destruir, en parte, el muro infranqueable que se-
para al Otro salvaje del Nosotros civilizado, lo que representa la disolución de las rígidas dualidades que ordenaban el mundo moderno. Últimamente, además, algunos autores trabajan en el Mesolítico y en la Neolitización desde la idea de que se trata de un periodo histórico y diverso, protagonizado por grupos de cazadores-recolectores con una gran va-riabilidad en lo social, lo económico o lo político y con capacidad de interacción con otros grupos, in-cluidos los agrícolas (Pluciennik 1998; Zvelebil 1998; Bailey y Spikins 2008).
En principio parece que asumir que los cazado-res-recolectores del Mesolítico eran complejos ha-bría supuesto, por fin, hacer justicia y valorar a los Otros. Sin embargo, como hemos visto, las interpre-taciones del Mesolítico se han transformado en fun-ción de las necesidades identitarias de Occidente (lo que demuestra hasta qué punto la Arqueología representa al Otro a su medida). De modo que si hoy concebimos el pasado como variable y diverso es porque es así como concebimos la realidad mis-ma en la Posmodernidad. Ya no es necesario repre-sentar en las interpretaciones arqueológicas la sepa-ración y la ruptura entre los Otros y la Civilización. Lo que interesa ahora, para reforzar la identidad posmoderna es representar un pasado sumamente variable y diverso, que reproduzca la realidad tal y como se entiende en la Posmodernidad. De modo que la Arqueología continua representando hoy al Otro, por lo que se hace necesario reflexionar sobre las implicaciones éticas de estas representaciones ¿hacen justicia a las sociedades del pasado?, ¿qué implican para el presente?
Como vemos, la supuesta valoración de los Otros se ha hecho a partir de asignarles o reconocer en ellos rasgos que son propios del Nosotros. Es de-cir, incorporando al Otro dentro del Nosotros pos-moderno, que es diverso, plural y multicultural. Y sólo de este modo parece que es posible aceptarlo. Pero estas representaciones/interpretaciones arque-ológicas también esencializan al Otro, ya no con la alteridad, sino con nuestros propias características, y estarían contribuyendo, de uno u otro modo, a la negación de la pluralidad real de los Otros. Del mismo modo que el multiculturalismo posmoderno produce, paradójicamente, la Globalización, es de-cir, la homogeneización de los sistemas culturales dentro del sistema capitalista (Zizek 1998; Benavi-des 2005; Hernando 2006).
5. Reflexión.La idea de que no podemos huir de la represen-
tación en las interpretaciones arqueológicas puede generar cierta angustia existencial al arqueólogo, pero su negación no la hace menos cierta. Hemos de asumir este papel discursivo y representativo de la arqueología y orientarlo hacia la construcción de
471ÉTICA Y ARQUEOLOGÍA. REFLEXIONES SOBRE LAS REPRESENTACIONES DEL OTRO EN EL MESOLÍTICO
un presente y un futuro más justo a partir de la re-flexión ética. Pero la ética y la justicia tienen un alto componente de subjetividad, por lo que, como Fernando Savater (1991: 9), “no creo que la ética sirva para zanjar ningún debate, aunque su oficio sea colaborar a iniciarlos todos”.
Particularmente creo que es preciso reflexionar sobre los modos de hacer Arqueología para que esta contribuya a una valorización real de la pluralidad de modos de entender el mundo, en lugar de que continúe favoreciendo y legitimando las relaciones de poder con respecto al Otro. Y creo que el mejor modo de hacer justicia con los grupos del pasado y de que se respete la pluralidad del presente es inten-tar acercarnos a los modos de ver el mundo de los Otros, partiendo de la “antiposmoderna” –y en cier-to sentido “supermoderna”- idea de que los Otros del pasado fueron profundamente diferentes a noso-tros, porque construían su realidad de forma dife-rente (no peor ni mejor, sin embargo) (Hernando, 2002). Es decir, despojémonos de la etnocéntrica idea de que para tener en consideración al Otro de-bemos entenderlo dentro de nuestros parámetros -pensar que es como nosotros-, lo que pasaría por deconstruir y relativizar nuestro particular modo de entender el mundo (el Occidental) que estamos ex-portando para hacerlo global.
6. Agradecimientos.Mi más sincero agradecimiento a Iván González
y a Almudena Hernando por la lectura y comenta-rios a este texto. Asumo, no obstante, la responsabi-lidad de todos los errores que contenga.
7. Bibliografía.ALMAGRO, M.1958 Origen y Formación del Pueblo Hispano. Vergara
Editorial, Barcelona.AYARZAGÜENA, M.2000 "Surgimiento y creación del concepto de Mesolíti-
co". Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehisto-ria y Arqueología 13: 11-32.
2002 "Juan Vilanova y Piera". Zona Arqueológica 1: 57-78.
BAILEY, G. y SPIKINS, P.2008 Mesolithic Europe. Cambridge University Press,
Singapore.BARTRA, R.1996 El Salvaje en el Espejo. Ensayos/Destino, Barcelo-
na.BAUMAN, Z.2001 La posmodernidad y sus descontentos. Akal, Tres
Cantos.BENAVIDES, O. H.2005 "Los ritos de autenticidad: indígenas, pasado y el
estado ecuatoriano". Arqueología Suramericana 1: 5-48.
BENDER, B.1978 "Gatherer-hunter to farmer: a social perspective".
World Archaeology 10: 204-222.BERNABEU AUBÁN, J.; AURA, E. J. y BADAL, E.1993 Al Oeste del Edén. Las primeras sociedades agrí-
colas en la Europa Mediterránea. Editorial Síntes-is, Madrid.
BINFORD, L. R.1968 "Post-Pleistocene Adaptations", en BINFORD, S.
R. y BINFORD, L. R. (ed) New perspectives in Ar-chaeology. Aldine, Chicago.
1980 "Willow smoke and dogs´ tails: Hunter-gatherer settlement systems and archaeological site forma-tions". American Antiquity 45: 4-20.
BROWN, J. A.1892 "On the continuity of the Palaeolithic and Neolith-
ic periods". Journal of the Royal Anthropological institute of Great Britain and Ireland 22: 66-98.
BURKITT, M. C.1925 "The transition between Palaeolithic and Neolithic
times, i.e. the Mesolithic period". Procedings of the Prehistoric Society of East Anglia 5: 16-33.
CAPITAN, L.1902 " Pasaje du Paleolithique au Neolithique. Etude,
ace poin de me, des industries du Campigny, du Camp de Catenoy, du l´Yonne et du Grand Pressigny."(ed) Congrès International d´Anthropologie et d´Archeologie Prehistoriques. París, 1900. Masson et cie, París: 206-216.
CLARK, G.1962 "A survey of the Mesolithic Phase in the Prehistory
of Europe and South-west Asia", en PROTOHIS-TORIQUES, U. I. D. S. P. E. (ed) Atti del VI Con-gresso Internazionale delle Scienze Prehistoriche e Protohistoriche. Roma 29 Agosto-3 Septiembre de 1962. C.C. Sansoni Editore, Tivoli: 97-111.
COHEN, M. N.1985 "Prehistoric hunter-gatherers: the meaning of so-
cial complexity", en PRICE, T. D. y BROWN, J. A. (ed) Prehistoric Hunter-Gatherers. The emer-gence of cultural complexity. Academic Press, London: 99-119.
CZARNIK, S.1976 "The theory of the Mesolithic in european archae-
ology". Proceedings of the American Philosophic-al Society 12: 59-64.
CHILDE, V. G.1947 The dawn of European Civilization. Kegan Paul,
Trench, Trubner & Co., LTD, London.DESCOLÁ, P.2002 Antropología de la Naturaleza. Lluvia Editores,
Lima.2004 "Las cosmologías indígenas de la Amazonía", en
SURRALLÉS y HIERRO, G. (ed) Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. IW-GIA, Documento nº 39, Copenhague: 25-35.
DÍAZ-ANDREU, M.2002 Historia de la Arqueología. Estudios. Ediciones
Clásicas, Madrid.DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M.1994 El Origen del Comportamiento Humano. Librería
Tipo, Madrid.DUDLEY, E. y NOVAK, M. E. (ed)1972 The Wild Man Within. An image in Western
Thought from the Renaisence to Romanticism. University of Pittsburgh Press.
FABIAN, J.1983 Time and the Other. How Anthropology makes its
objet. Columbia University Press, New York.1990 "Presence and Representaion: the Other and An-
thropological Writing". Critical Inquiry 16: 753-772.
FERNÁNDEZ, V. M.2001 "La idea de África en el origen de la Prehistoria es-
pañola: Una perspectiva postcolonial". Complutum 12: 167-184.
2006 Una Arqueología Crítica. Ciencia, ética y política en la construcción del pasado. Crítica, Barcelona.
FOUCAULT, M.1992 "Verdad y Poder"(ed) Microfísica del Poder. Edi-
ciones de la Piqueta, Madrid: 175-189.HAMILAKIS, Y.1999 "La trahison des archéologues? Archaeological
Practice as Intellectual Activity in Postmodernity".
472NÚRIA GALLEGO LLETJÓS
Journal of Mediterranean Archaeology 12: 60-79.HERNANDO, A.1999 Los primeros agricultores de la Península Ibérica.
Una historiografía crítica del Neolítico. Ed. Sínte-sis, Madrid.
2002 Arqueología de la Identidad. Akal, Madrid.2006 "Arqueología y Globalización. El problema de la
definición del "otro" en la Postmodernidad". Com-plutum 17: 221-234.
INGOLD, T.1983 "The significance of Storage in Hunting Societies".
Man 18: 553-571.KUPER, A.2005 The Reinvention of Primitive Society. transforma-
tions of a myth. Routledge, London and New York.LEE, R. B. y DEVORE, I. (ed)1968 Man the Hunter. Aldine Publishing Company,
Chicago.LUBBOCK, J.1965 Prehistoric Times as ilustrated by ancient remains
and the manners and customs of modern savages. Williams and Nurgate, London.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J.1941 "Sobre el Neolítico Antiguo en España". Atlantis
XVI: 91-105.MORO, Ó. y GONZÁLEZ MORALES, M. R.2005 "Presente-pasado. Definición y usos de una catego-
ría historiográfica". Complutum 16: 59-72.MURRAY, T.2002 "Epilogue: why the history of archaeology
matters". Antiquity 76: 234-8.OBERMAIER, H.1925 El hombre fósil. Museo Nacional de Ciencias Na-
turales, Madrid.PERICOT GARCÍA, L.1954 El Paleolítico y Epipaleolítico en España. Tip. La
Academica, Madrid.PLUCIENNIK, M.1998 "Deconstructing "the Neolithic" in the Mesolithic-
Neolithic Transition", en EDMONDS, M. y RICHARDS, C. (ed) Understanding the Neolithic of North-Western Europe. Cruithne Press, Glas-gow: 61-83.
2001a "Archaeology, advocacy and intellctualism", en PLUCIENNIK, M. (ed) The Responsabilities of Archaeologists. Archaeology and Ethics. Auto-press, Oxford: 19-29.
2001b "Archaeology, anthropology and subsitence". Journal of the Royal Anthropological Institute 7: 741-758.
2001c The Responsabilities of Archaeologists. Archaeology and Ethics. Autopress, Oxford.
2002 "The invention of hunter-gatherers in seventeenth-century Europe". Archaeological Dialogues 9: 98-151.
PRICE, T. D.1987 "The Mesolithic of Western Europe". Journal of
World Prehistory 1: 225-305.PRICE, T. D. y BROWN, J. A. (ed)1985 Prehistoric Hunter-Gatherers. The emergence of
cultural complexity. Academic Press, London.ROWLEY-CONWY, P.1983 "Sedentary hunters: the Ertebolle example", en
BAILEY, G. (ed) New Directions in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge: 111-126.
1996 "Why didn´t Westropp´s "Mesolithic" catch on in 1872". Antiquity 70: 940-944.
SAHLINS, M.1968 "Notes on the Affluent Society", en LEE, R. y
DEVORE, I. (ed) Man the Hunter. Aldine Pu-blishing Company, Chicago: 85-89.
SAN VALERO APARISI, J.1954-1955 "El Neolítico Europeo y sus raices (sobre los oríge-
nes de la Civilizacón Europea)". Cuadernos de Historia Primitiva 9-10: 7-150.
SAVATER, F.1991 Ética para Amador. Ariel, Barcelona.
SHANKS, M. y TILLEY, C.1987 Social Theory and Archaeology. . Polity Press,
Cambridge.TARLOW, S.2001 "The responsability of representation", en PLU-
CIENNIK, M. (ed) The Responsabilities of Ar-chaeologists. Archaeology and Ethics. Autopress, Oxford: 57-64.
TESTART, A.1982 "The significance of food storage among hunter-
gatherers; residence patterns, population densities and social inequalities". Current Anthropology 23: 523-537.
TRIGGER, B. G.1984 "Alternative archaeologies: nationalist, colonialist,
imperialist". Man 19: 355-370.1992 Historia del pensamiento arqueológico. Crítica,
Barcelona.1995 "Romanticism, nationalism and archaeology", en
KOHL, P. L. y FAWCETT, C. (ed) Nationalism, politics and the practice of archaeology. Cam-bridge University Press, Cambridge: 263-279.
WESTROPP, H. M.1866 "Analogous forma of implements among early and
primitive races". Memoirs of the Anthropological Society 2: 288-293.
1872 Prehistoric Phases, London.WHITE, H.1972 "The Forms of Wildness: Archaeology of an idea",
en DUDLEY, E. y NOVAK, M. E. (ed) The Wild Man Within. An image in Western Thought from the Renaisence to Romanticism. University of Pitt-sburgh Press: 3-38.
WILKINS, J.1959 "The Mesolithic". Antiquity 33: 130-131.WOODBURN, J.1980 "Hunters and Gatherers today and reconstruction
the past", en GELLNER, E. (ed) Soviet and West-ern Anthropology. Duckworth, Londres: 95-117.
ZIZEK, S.1998 "Multiculturalismo o la lógica cultural del capita-
lismo multinacional", en JAMESON, F. y ZIZEK, S. (ed) Estudios Culturales: Reflexiones sobre el multiculturalismo. Paidos, Buenos Aires: 137-188.
ZVELEBIL, M. (ed)1986 Hunters in transition. Mesolithic societies of tem-
perate Eurasia and their transition to farming. Cambridge University Press, Cambridge.
1996 "Farmers our ancestors and the identity of Europe", en GRAVES-BROWN, P., JONES, S. y GAMBLE, C. (ed) Cultural Identity and Archae-ology. Routledge, London and New York: 145-166.
1998 "What's in a Name: the Mesolithic, the Neolithic, and the Social Change at the Mesolithic-Neolithic Transition", en EDMONDS, M. y RICHARDS, C. (ed) Understanding the Neolithic of North-West-ern Europe. Cruithne Press, Glasgow: 1-36.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 473-478
APROXIMACIÓN TEÓRICA A UNA ARQUEOLOGÍA DEL CUERPO
Lucía Moragón MartínezDepartamento de Prehistoria, UCM; [email protected]
RESUMEN
El objeto de este trabajo es incidir en una herramienta fundamental para el estudio de la identidad de las personas del pasado: el cuerpo. Partiendo de la base de que realmente existe una interrelación entre la apa-riencia física del cuerpo –presente en el registro- y la estructura subyacente que recorre todo el entramado ló-gico y racional de aquellas gentes, puede llegarse a una interpretación objetiva de la realidad del pasado. El cuerpo, que toma su propio significado de la cultura, se convierte en un objeto semiótico capaz de expresar el sentido más profundo de ésta. El registro funerario es el escenario perfecto para analizar las prácticas que se desarrollaron para con el cuerpo, ya que son producto directo de sistemas simbólicos de significación y por tanto, claves para acercase a los modos en los que las personas del pasado construirían su universo, sus rela-ciones sociales y la propia idea que tendrían de sí mismos.
ABSTRACT
The aim of this paper is to highlight the body’s value as a potential methodological tool for the study of the identity of people from the past. Starting from the base that it really exists an interrelationship among physical appearance of the body –found in record- and the underlying structure that follows the logical and rational framework of those people, we can surely achieve an objective interpretation from the past. The body, filled with the meaning that culture confers, turns into a semiotic substance able to express its deepest sense. The funerary record is the perfect scene to analyze the body’s practices, as they are keys to understand the ways that past people built their universe, their social relations and the own proper idea they would have from themselves.
Palabras Clave: Cuerpo. Identidad. Registro funerario. Post-estructuralismo.
Keywords: Body. Identity. Funerary Record. Post-structuralism.
El objetivo de este trabajo es presentar una in-troducción de lo que representará mi labor investi-gadora en los próximos años: la elaboración de un modelo teórico-metodológico que trate de rastrear a partir del cuerpo y las prácticas asociadas al mismo, niveles de racionalidad anteriores a lo que en occi-dente conocemos como dualismo cartesiano. Su di-fusión a partir de un determinado momento históri-co, desarrolla un modelo de pensamiento que distin-gue dos sustancias en una misma realidad humana, el cuerpo y la mente (la materia y el espíritu). Se trataría de encontrar en definitiva, nuevas vías de conocimiento de los elementos que pudieron jugar un papel importante en la construcción de la identi-dad en el pasado.
La posibilidad de realizar una aproximación a niveles tan profundos de conocimiento de las socie-dades pretéritas supera con mucho los límites actua-les de la mayoría de las metodologías tradicionales de análisis arqueológico. De ahí la necesidad de conjugar las bases arqueológicas –en mi caso, el re-gistro funerario- con todo un abanico de disciplinas que también incluya la antropología, la historia de las ideas, la sociología o la filosofía.
Para ello es necesario admitir que existe una in-
terrelación directa entre la apariencia del cuerpo, visible en el registro, y la estructura que subyace a toda cultura, que la ordena y le da coherencia. El cuerpo es, por tanto, un aspecto visible de los mu-chos que permanecen inmersos en esta estructura de significación. Su papel como entidad activa ha cam-biado a lo largo de la historia a medida que se transformaban también las herramientas de conoci-miento y ordenamiento del mundo, funcionando como un todo en constante adaptación. ¿Es posible a través del resultado de las prácticas corporales de una sociedad llegar a alcanzar la visión que tenían de sí mismos y, por tanto, la visión que tenían del mundo?
1. La importancia del cuerpo en las ciencias sociales.
El cuerpo ha sido redescubierto por las ciencias sociales en las últimas décadas (Shilling 1993; Strathern y Lambek 1998: 5). Algo que puede muy bien reflejarse en lo que Giddens (1997: 16, 128 y 225) expresó de alguna manera al apuntar que el proyecto del ser se convertía hoy en el proyecto mismo del cuerpo. O que Bryan Turner (1997 [1984]) sintetiza con el término “sociedad somáti-ca”: una sociedad en la que las tendencias sociales
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
474LUCÍA MORAGÓN MARTÍNEZ
y políticas de cualquier tipo se anticipan primor-dialmente a través de la propia conducta del cuerpo humano.
Hasta entonces la visión del cuerpo estuvo re-glada por el discurso del cientificismo y la religión, encarnando al Mal y negándole a sus cinco sentidos la capacidad de proporcionar algún conocimiento “verdadero” al ser humano. Aunque los primeros empujes provienen de la Grecia clásica, el golpe fi-nal que todavía continúa vibrando hoy día procede de manos del racionalismo y, en concreto, de la obra de René Descartes (1596-1650). En un intento por encontrar un punto de certidumbre dentro de la vorágine científica que comenzaba a extenderse por occidente, la duda se convierte en enemigo feroz de los sentidos, del mundo exterior e incluso del cuer-po. El ser humano comienza a ser redefinido por las leyes del conductismo y el mecanicismo, y el alma empieza a ser la última esperanza para poder con-servar los últimos resquicios que quedan de la liber-tad y la espiritualidad humanas. Se asume que el cuerpo es algo completamente distinto de la mente (Crossley 2001: 8-16). Todo ello en un momento histórico en el que todas las variables se dispusie-ron de tal modo, que permitieron la aparición de un número suficiente de hombres dotados de un nivel de individualidad lo bastante alto como para que necesitasen asociar la noción de ser humano racio-nal con la de “individuo” (Hernando Gonzalo 2002: 185).
El desarrollo voraz de la deshumanización y el aislamiento actual, y el desarrollo a la contra de co-rrientes críticas como por ejemplo, el feminismo, se han sumado a un remolino de renovación de las ciencias sociales donde el cuerpo se convierte en herramienta fundamental para el estudio de lo hu-mano. Es decir, se está produciendo un redescubri-miento del cuerpo.
El primer interesado por el análisis de la perso-na, de la identidad individual y del sentido del pro-pio cuerpo fue Marcel Mauss (1872-1950). A partir de su trabajo y del desarrollo de las “techniques du corps”, nada de lo relacionado con el cuerpo pudo volver a entenderse como “natural” o innato, sino social y culturalmente aprendido en un contexto histórico determinado (Mauss 1991 [1935]).
Pasada una primera etapa de desarrollo en ma-nos de autores como Lucien Lebvre (1878-1956), Marc Bloch (1886-1944) o Lévi-Strauss (1908- ), la idea de cuerpo comenzó a hacerse más compleja: terminó por convertirse en un cúmulo inagotable de metáforas sociales listas para consumir por sociólo-gos y antropólogos. Mary Douglas (1988 [1973]) establece una relación recíproca entre el cuerpo físi-co (biológico) y el cuerpo social (la sociedad) en contra del construccionismo de la sociología clásica
para con el cuerpo. En este caso, el segundo forma-ría parte del primero como parte constituyente den-tro de una estructura mayor, del mismo modo que el cuerpo físico reaccionaría a su vez reproduciendo las reglas y normas sociales que lo determinan (cfr. por ej. Shilling 1993: 10-11 y 13).
El principal objetivo de la sociología actual en relación al cuerpo, trata de utilizar a éste como otra vía metodológica válida para el estudio de la socie-dad. Se trata, en definitiva, de un proceso de corpo-reización progresivo de la sociología y la antropo-logía que se engloba en el muy repetido término de embodiment: un concepto que aspira a superar la re-lación jerárquica implícita en el dualismo raciona-lista entre los conceptos de mente (superior) y cuer-po (interior), defendiendo una relación de igualdad entre ambos en tanto que instrumentos humanos de aprehensión del mundo (cfr. por ej. Csordas 1997a). Para ello se ha recurrido en gran medida a la fenomenología que desarrollaron autores como Merleau-Ponty (1908-1961) durante los años 40. Reelaborada, eso sí, con nuevas ideas escogidas de autores como Bourdieu (1930-2002) o Gadamer (1900-2002).
Thomas Csordas (1990; 1993; 1997a) es uno de los representantes más conocidos hoy día dedicados a esta materia. Su objetivo es centrar la atención del trabajo sociológico en “lo que el cuerpo hace” y no en “lo que se le hace al cuerpo” (Entwistle 2002: 148). Es decir, arriesgarse a infundir al cuerpo un rol más radical del que hasta la fecha se le había dado, y que se resume bajo el término heideggeria-no de “being-in-the-world”: una expresión que con-ceptualiza las ideas de existencia y experiencia in-mediata que recaen inevitablemente en los cuerpos.
2. El cuerpo en Arqueología.La Arqueología siempre ha sido una disciplina
abierta no sólo hacia métodos de raigambre estricta-mente científica, sino también hacia todas las ramas hermanas del árbol de las ciencias humanas. En re-lación al cuerpo, la Arqueología ha seguido a pies juntillas muchos de los argumentos sobre los que discurrieron tanto la sociología como la antropolo-gía. Siguiendo los trabajos de Csordas es fácil sinte-tizar toda una “historiografía corporal” a partir de dos aproximaciones fundamentales: una que parte de la concepción puramente textual y semiótica del cuerpo (desde fuera) en sociedad, y por tanto, iden-tificable como un “objeto” que reproduce los prin-cipios que estructuran el ámbito social, cultural y político a través de la práctica; y otra que, basada en los principios de la fenomenología y la herme-néutica, trata de entender el cuerpo como una enti-dad en sí misma (desde dentro), como un “tercer término” entre sujeto y objeto, consciente de su propia corporeidad (Ahmed 2004: 287; Crossley
475APROXIMACIÓN TEÓRICA A UNA ARQUEOLOGÍA DEL CUERPO
2001: 89).
Para Lynn Meskell (1996; 1998; 2000), una de las especialistas en este ámbito, la arqueología del cuerpo se sostiene en función de dos posiciones teóricas fundamentales: por un lado, el cuerpo como un escenario en el que se lleva a cabo una ex-posición o exhibición (scene of display), en tanto en cuanto la relación entre el cuerpo y la cultura mate-rial es directa y “fácilmente” identificable (eres lo que llevas), y por otro lado, el cuerpo como arti-fact, un término muy ligado al de embodiment, en-tendido como centro de actividad y experimenta-ción cuyo centro de gravedad bascularía precisa-mente para y sobre sí mismo (Fisher y DiPaolo Lo-ren 2003: 226-8).
En definitiva, es necesario partir de la idea de que el cuerpo siempre ha acompañado a la Arqueo-logía. Pero únicamente desde la revalorización de la práctica etnográfica por parte de la Arqueología Procesual, el cuerpo ha sido manejado como herra-mienta útil para el estudio de la cultura y prácticas humana: además de los insustituibles trabajos antro-pológicos físicos, el cuerpo comenzó a utilizarse como referente de cómo podría estar funcionando la sociedad y la cultura. Aunque bien es cierto que los trabajos no pudieron ir más allá de ser meras refle-xiones economicistas acerca del estatus o la catego-ría social de los individuos. Debido sobre todo a que se daba por hecho que indudablemente existía una relación directa entre la calidad del ajuar, el es-fuerzo invertido en la construcción de la tumba, la posición del cadáver respecto al resto de la necró-polis…y el estatus social disfrutado en vida (Chap-man et al. 1981).
No fue hasta la irrupción de la Arqueología Post-procesual cuando el protagonista de este traba-jo, el cuerpo, no fue aprehendido para la recons-trucción de aspectos más profundos como la identi-dad o el papel del género en sociedades pasadas. Desde entonces, las bases teóricas han evoluciona-do sin descanso en busca de procedimientos inter-pretativos certeros que consigan conectar la superfi-cie con la estructura. En ese sentido, se introdujeron dos aspectos fundamentales de reflexión que tuvie-ron una enorme importancia en la consideración del cuerpo hasta el momento: por un lado, la activación del concepto hasta entonces marginado de ideolo-gía, que jugaba con la idea de una muy probable manipulación por parte de los vivos de todo el len-guaje representado en la propia tumba, el funeral o el tratamiento del difunto. Y por otro lado, de la aplicación del concepto sociológico de agencia o capacidad de acción individual a las sociedades prehistóricas (Hodder 1988), que potenció el desa-rrollo de otras arqueologías del cuerpo relaciona-das, por ejemplo, con la Arqueología Interpretativa.
La Fenomenología que Merleau-Ponty (1908-1961) tradujo al campo de la antropología del cuerpo ha sido el modelo mayormente utilizado. Autores como Shanks, Tilley o Thomas (cfr. por ej. Tilley 1992 y 1994; Thomas 2000) han adaptado muchos de estos postulados en sus trabajos sobre el megali-tismo y las sociedades neolíticas.
Otros trabajos mucho más radicales parten di-rectamente de la supuesta universalidad de las reac-ciones corporales y, por lo tanto, de la posibilidad de establecer una correlación directa entre los cuer-pos bajo unos mismos lenguajes sensitivos y experi-mentales. El cuerpo para estos autores se trataría de un método interpretativo válido y objetivo, en tanto en cuanto incluyen en sus trabajos la experiencia sensorial (sensousness) partiendo de sus propios or-ganismos. Enfatizan la emoción y la embodied agency para romper los límites interpersonales, cul-turales e históricos (cfr. por ej. Kus 1992).
Pero ningún extremo es bueno: la imposición de las características contextuales presentes de cual-quier tipo al pasado, obviando el abismo temporal, espacial, cultural… es igual de grave tanto desde las posiciones pretendidamente impersonales y ra-cionalistas de la Arqueología Procesual, como des-de la subjetividad dominante de la arqueología fe-nomenológica y otras arqueologías post-procesua-les. Esto es así porque bajo ninguna seremos capa-ces de escapar de nosotros mismos: tanto unas como otras convierten al sujeto del presente en pro-tagonista del pasado y, por tanto, es inviable una aproximación válida y fundamentada de la dinámica social y cultural del pasado (Hernando Gonzalo 1999: 23 y 2000: 40-1).
3. Modelo teórico para una nueva Arqueolo-gía del Cuerpo.
Para poder entender qué papel pudo tener el cuerpo en sociedades pretéritas con modelos cogni-tivos totalmente diferentes a los nuestros, y de ahí, qué tipo de mensajes relacionados con la identidad de esas personas podemos extraer del registro fune-rario, es necesario evitar los errores metodológicos de otros intentos pasados. Es preciso asumir que no es posible acercarse al pasado bajo nuestros propios postulados filosóficos, ni creer que es posible ads-cribir una misma manera de entender y ordenar el mundo o el cuerpo en sociedades con un desarrollo económico y tecnológico diferente al nuestro, en las que ni las reacciones ni los impulsos van a ser se-mejantes (Criado Boado y Villoch Vázquez 2000). Considero que una buena referencia para iniciar este proceso de investigación ha de coincidir con algunos principios del Estructuralismo, cuyas bases permiten alcanzar un nivel de abstracción más pro-fundo que consigue escapar tanto del sujeto del que partimos, como de aquél al que nos dirigimos (no-
476LUCÍA MORAGÓN MARTÍNEZ
sotros o ellos) (Hernando Gonzalo 2002: 41).
La idea principal que la Arqueología y la inves-tigación prehistórica han de tomar del Estructuralis-mo, es la certeza de poder contemplar en las prácti-cas culturales y evidencias empíricas de una socie-dad, todo un sistema coherente con las estructuras cognitivas y métodos de ordenamiento mental que rigen la relación de las personas con la realidad (Criado Boado 2000: 283). Acercarnos a esos nive-les de racionalidad, supone adentrarnos en el hori-zonte intersubjetivo del que hablan los fenomenólo-gos sin necesidad de partir de un sujeto contamina-do, sino vaciándonos de nuestra propia subjetivi-dad.
La evolución del Estructuralismo a partir de Ro-land Barthes (2003 [1957]), ha conseguido superar las barreras logocéntricas que se impusieron desde Lévi-Strauss. Desde entonces la Arqueología se ha esforzado en hacer de este compendio teórico y me-todológico, una vía correcta para llegar a las estra-tegias de pensamiento que funcionaron en la Prehis-toria. La sustitución del uso del lenguaje por la cul-tura material ha abierto todo un mundo de posibili-dades: de este modo sí es posible llegar a una inter-pretación objetiva de la realidad del pasado a través de los instrumentos con los que cuenta la Arqueolo-gía.
La cultura material comienza a entenderse como un producto directo de sistemas simbólicos de sig-nificación que funcionan en profundidad. Un dis-curso articulado y estructurado a través de prácticas y comportamientos dirigidos hacia unos intereses concretos. En la búsqueda de esas estructuras, se trata de llegar a lo que subyace por debajo de lo ob-servable, pero contando con un contexto concreto de tiempo y lugar. Debemos de encontrar sistemas cognitivos tan complejos como el nuestro, regidos por otros mecanismos de percepción, análisis y or-denamiento de la realidad. De aquí parten mis pre-guntas: ¿qué categorías aplicarían al cuerpo? ¿bajo qué condiciones lo entenderían? y sobre todo, ¿cómo podríamos acceder a ese orden de racionali-dad profundo a través de la huella que deja el cuer-po en el registro funerario? Esta Arqueología del Cuerpo pretende acercarse a cómo las personas del pasado expresarían ese ordenamiento del mundo y la realidad a través del cuerpo, y el papel que juga-ría tanto en su relación con el medio como con el resto de la sociedad.
El principal obstáculo que ha de superarse, como bien confiesan los sociólogos y antropólogos que se dedican a la materia, es el del binomio cuer-po:mente. Como otros semejantes a él (naturaleza:cultura, materia:espíritu), esta oposición no deja de ser una construcción cultural más, pro-ducto de un proceso de racionalidad y distancia-
miento concreto (Lévy-Bruhl 1985 [1927]; Le-enhardt 1997 [1947]; Elias 2002 [1983]: 45-51; Descola 2004; Viveiros de Castro 2004). De sus es-tudios se ha deducido que en sociedades de reduci-da complejidad económica y tecnológica, no existe una diferencia tan clara entre estos dos parámetros (no se concibe una disociación interna –mente:cuer-po- de la persona). Sino que se concibe la presencia de un principio o impulso común –identidad de sus-tancia- que extiende la cualidad “humana” a seres que tienen una apariencia animal o vegetal, diluyén-dose de este modo los límites que nuestra cultura ha establecido entre cuerpo y espíritu, no humano y humano, naturaleza y cultura (Bird-David 1993 y 1999). Lo “humano” (social o cultural) estaría toda-vía ligado a lo que ahora distinguimos de lo “natu-ral” en un continuum de relación y sustancia que afectaría también a los cuerpos.
En muchas sociedades orales en las que se ha podido acceder al lenguaje, encontramos que la ma-yoría de ellas no poseen un término específico para cuerpo, sino que más bien utilizan términos difusos y variados adaptados a cada circunstancia: cuerpo en movimiento, cuerpo vivo, cuerpo muerto, etc. (Turner 1995). Esta falta de una noción homogénea de lo que es un cuerpo como unidad singular, se de-duce de la ausencia de términos unificadores: se en-tiende como una pluralidad de partes sueltas y arti-culadas entre sí (Snell 2007 [1953]: 26-7). Esto se ha traducido en estudios sobre sociedades pretéritas en las que se apuesta por una concepción más fluida de la persona: la identidad “dividual” (Bird-David 1999; Fowler 2002 y 2004) y, concecuentemente, se rechaza la idea moderna del ser humano como una entidad perfectamente delimitada (individuo=cuerpo). De lo que se deduce que tanto la idea de cuerpo como la de espíritu, nunca se han entendido de la misma forma ni bajo los mismos parámetros.
Es más, el cuerpo no fue “descubierto” –como se sorprende Leenhardt (1997 [1947]: 227)- hasta que el espíritu no se separó del mismo. Esta idea es importante: este “descubrimiento” se produce tras un largo proceso de cambio histórico y cultural. Para que suceda, es necesario tomar conciencia de su existencia como algo objetivable desde un punto de vista subjetivo (Csordas 1997b: 7). Es decir, el conocimiento del cuerpo como algo separado del sujeto se asocia, por tanto, a la distinción entre es-píritu y materia, entre sujeto y objeto. Lógicamente este proceso acompaña al aumento de control mate-rial de la naturaleza por parte del ser humano, que va constituyéndose como sujeto con poder sobre un mundo objetivado. En definitiva, la separación con-ceptual entre naturaleza y cultura se relaciona de forma compleja y profunda con la existente entre objeto y sujeto, cuerpo y espíritu.
477APROXIMACIÓN TEÓRICA A UNA ARQUEOLOGÍA DEL CUERPO
Desde una posición teórica como la del Post-es-tructuralismo es posible asumir que una cultura exhibe su lógica en cada una de sus manifestaciones externas. Por profundas que sean las bases en las que se asienten los mecanismos de comprensión de la realidad, es posible rastrear su estructura a partir del reflejo que queda en superficie. Partiendo de este principio podría decirse, por ejemplo, que es necesario alcanzar unas circunstancias socio-econó-micas lo suficientemente complejas (lo que supone la adquisición de un poder y distanciamiento con-cretos) como para que algunas personas comiencen a desarrollar una identidad lo suficientemente indiv-dualizada como para sentirse diferentes al resto de su comunidad. A medida que las diferencias inter-grupales se hicieran más explícitas y el dominio del entorno más intenso, el cuerpo –utilizado como ins-trumento visible- tomaría un papel cada vez más ac-tivo como escenario de acción y materialización de lenguajes concretos (Viveiros de Castro 2004: 61). En este sentido, las técnicas corporales como el adorno, el vestido, etc. se convierten en señas de identidad individual según las relaciones sociales se hacen más y más complejas (Treherne 1995). Lue-go, es viable inquirir procesos de cambio cultural y, por tanto, cambio identitario, a partir de los restos que en el registro podamos identificar con prácticas de tratamiento corporal.
4. Propósitos y Conclusiones.El registro funerario nos ofrece una información
incomparable para asomarnos a los diálogos no ver-bales que se dieron en el pasado. El escenario que rodea la tumba, su impronta interior y exterior, la disposición del cuerpo y su tratamiento, el tipo de ajuar y su posición… todo ello ha de recomponer un mensaje concreto en espera de ser descifrado.
A través del cuerpo, es posible seguir dinámicas de cambio y transformación social e identitaria en todas las fases de la Prehistoria, pudiéndose elabo-rar a partir de él una metodología precisa de análi-sis. Las bases estructuralistas y las novedades del Post-estructuralismo abogan por la reciprocidad en-tre cualquier manifestación física de la cultura y los fundamentos estructurales de los que procede (Ti-lley 1990). De este modo, a pesar de que carecemos de una fuente fundamental como es el lenguaje, es posible alcanzar los niveles profundos de significa-ción que guardan determinadas prácticas sociales como pueden ser los rituales de muerte.
Para ello no sólo es indispensable seguir un es-tudio concienzudo de los estudios etnográficos de-dicados a poblaciones ajenas a nuestro modelo de racionalidad occidental –atendiendo a cualquier alusión sobre prácticas corporales, modos de repre-sentación de los cuerpos, etc.-, sino también reali-zar un análisis lo más completo posible del registro
concreto a tratar, haciendo un barrido tanto hori-zontal como vertical de la dinámica de comporta-miento (ritual funerario, en este caso) de la pobla-ción. Es decir, hacer un seguimiento de los proce-sos de transformación que consigan darnos cual-quier información sobre los cambios en las catego-rías identitarias de cada contexto particular.
¿Es posible seguir estos procesos en sociedades pretéritas a partir del cuerpo y de todas las prácticas adscritas presentes en el registro funerario? Debe-mos aspirar a poder reelaborar una nueva Arqueolo-gía de la Muerte que parta de una nueva Arqueolo-gía del Cuerpo.
5. Bibliografía. AHMED, J.2004 "Reaching the body: future directions" en H.
Thomas y J. Ahmed: Cultural Bodies. Ethno-graphy and Theory. Oxford: Blackwell. 283-300.
BARTHES, R.2003 [1957] Mitologías. Buenos Aires: Siglo XXI BIRD-DAVID, N.1993 "Tribal metaphorization of human-nature related-
ness. A comparative analysis." en K. Milton: En-vironmentalism: The View from Anthropology. London: Routledge. 112-25.
1999 ""Animism" revisited: personhood, environment, and relational epistemology" en Current Anthropo-logy, 40(Special Issue: Culture. A Second Chance?): 67-91.
CRIADO BOADO, F.2000 "Walking about Lévi-Strauss. Contributions to an
Archaeology of Thought" en C. Holtorf y H. Karls-son: Philosophy and Archaeological Practice. Perspectives for the 21st Century. 277-303.
CRIADO BOADO, F.; VILLOCH VÁZQUEZ, V.2000 "Monumentalizing landscape: from present percep-
tion to the past meaning of Galician megalithism (north-west Iberian Peninsula)" en European Journal of Archaeology, 3: 188-216.
CROSSLEY, N.2001 The Social Body. Habit, identity and desire. Lon-
don: Sage.CSORDAS, T. J.1990 "Embodiment as a paradigm for Anthropology" en
Ethos, 18: 5-47.1993 "Somatic modes of attention" en Cultural Anthro-
pology, 8: 135-56.1997a Embodiment and Experience. The Existential
Ground of Culture and Self. Cambridge: Cam-bridge University Press.
1997b "Introduction: the body as representation and be-ing-in-the-world" en T. J. Csordas: Embodiment and Experience. The Existential Ground of Cul-ture and Self. Cambridge: Cambridge University Press. 1-24.
CHAPMAN, R.; KINNES, I.; RANDSBORG, K.1981 The Archaeology of Death. Cambridge: Cambridge
University Press.DESCOLA, P.2004 "Las cosmologías indígenas de la Amazonía" en A.
Surrallés y P. García Hierro: Tierra adentro. Terri-torio indígena y percepción del entorno. Docu-mento nº 39, Copenhague: IWGIA. 25-35.
DOUGLAS, M.1988 [1973] Símbolos Naturales. Exploraciones en Cosmolo-
gía. Madrid: Alianza.ELIAS, N.2002 [1983] Compromiso y Distanciamiento. Ensayos de So-
478LUCÍA MORAGÓN MARTÍNEZ
ciología del Conocimiento. Barcelona: Ediciones Península.
ENTWISTLE, J.2002 "The dressed body" en M. Evans y E. Lee: Real
Bodies. A Sociological Introduction. Palgrave: Ba-singstoke. 133-50.
FISHER, G.; DIPAOLO LOREN, D.2003 "Embodiment identity in Archaeology. Introduc-
tion" en Cambridge Archaeological Journal, 13(2): 225-30.
FOWLER, C.2002 "Body parts. Personhood and materiality in the
earlier Manx Neolithic" en Y. Hamilakis, M. Plu-ciennik y S. Tarlow: Thinking through the Body: Archaeologies of Corporeality. NY/Boston/Dordrecht/London/Moscow: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 47-69.
2004 The Archaeology of Personhood. An Anthropolo-gical Approach. London: Routledge.
GIDDENS, A.1997 Modernidad e identidad del yo. El yo y la socie-
dad en la época contemporánea. Barcelona: Pe-nínsula Ediciones.
HERNANDO GONZALO, A.1999 "Percepción de la realidad y Prehistoria. Relación
entre la construcción de la identidad y la compleji-dad socio-económica en los grupos humanos" en Trabajos de Prehistoria, 56(2): 19-35.
2000 "Hombres del Tiempo y Mujeres del Espacio. Indi-vidualidad, poder y relaciones de género" en Ar-queología Espacial, 22: 23-44.
2002 Arqueología de la Identidad. Madrid: Akal.HODDER, I.1988 Interpretación en Arqueología. Corrientes Actua-
les. Barcelona: Crítica.KUS, S.1992 "Toward an Archaeology of Body and Soul" en J.
C. Gardin y C. S. Peebles: Representations in Ar-chaeology. Bloomington/Indianápolis: Indiana University Press. 168-77.
LEENHARDT, M.1997 [1947] Do Kamo : la persona y el mito en el mundo mela-
nesio. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós.LÉVY-BRUHL, L.1985 [1927] El Alma Primitiva. Barcelona: Ediciones Penínsu-
la.MAUSS, M.1991 [1935] "Sobre una categoría del espíritu humano: la no-
ción de persona y la noción del "yo"" en Sociolo-gía y Antropología. Madrid: Tecnos. 307-33.
MESKELL, L. M.1996 "The somatization of Archaeology: Institutions,
discourses, corporeality" en Norway Archaeolo-gical Review, 29(1): 1-16.
1998 "The irresistible body and the seduction of archae-ology" en D. Montserrat: Changing Bodies, Chan-ging Meanings. Studies on the Human Body in Antiquity. London/NY: Routledge. 139-226.
2000 "Writing the body in archaeology" en A. E. Raut-man: Reading the Body. Representations and Re-mains in the Archaeological Record. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 13-21.
SHILLING, C.1993 The Body and Social Theory. London: Sage.SNELL, B.2007 [1953] El Descubrimiento del Espíritu. Estudios sobre la
Génesis del Pensamiento Europeo en los Griegos Barcelona: Acantilado.
STRATHERN, A.; LAMBEK, M.1998 "Introduction. Embodying sociality: africanist-
melanesianist comparisons" en M. Lambek y A. Strathern: Bodies and Persons. Comparative Per-spectives from Africa to Melanesia. Cambridge: Cambridge University Press. 1-25.
THOMAS, J.2000 "Death, Identity and the Body in Neolithic Britain"
en Journal of the Royal Anthropological Institute,
6(4 ): 653-68.TILLEY, C.1990 "Claude Lévi-Strauss: structuralism and beyond"
en C. Tilley: Reading Material Culture. Structur-alism, Hermeneutics and Post-structuralism. Ox-ford: Basil Blackwell.
1992 Interpretative archaeology. Oxford, Providence y New York: Berg.
1994 A phenomenology of landscape: places, paths, and monuments. Oxford: Berg.
TREHERNE, P.1995 "The warrior’s beauty: the masculine body and
self-identity in Bronze Age Europe" en Journal of European Archaeology, 3(1): 105-44.
TURNER, B. S.1997 [1984] The Body and Society. Explorations in Social The-
ory. London: Sage.TURNER, T.1995 "Social body and embodied subject: Bodiliness,
subjectivity and sociality among the Kayapo" en Cultural Anthropology, 10(2): 143-70.
VIVEIROS DE CASTRO, E.2004 "Perspectivismo y Multinaturalismo en la América
Indígena" en A. Surrallés y P. García Hierro: Tie-rra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. Documento nº 39, Copenague: IWGIA. 37-80.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 479-482
CULTURA Y CULTURA MATERIAL: EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS Y DE-FINICIONES PARA LA RELACIÓN ASPECTOS MATERIALES-INMATERIALES
EN LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS
David Rodríguez GonzálezUniversidad de Castilla- La Mancha; [email protected]
RESUMEN
En trabajo plantea un repaso por diferentes definiciones de cultura material enmarcadas en su perío-do, para poder observar la evolución de este concepto y poder, finalmente, realizar el intento de consensuar una definición general. Esta definición general, que en ningún caso pretende ser definitiva pero si aclaratoria, pude ser base del aparato teórico-metodológico de todo estudio basado en cultura material.
ABSTRACT
In this work raises a review by different definitions of material culture framed in his term, in order to observe the evolution of this concept and be able to finally make an attempt to agree on a general definition. This general definition that under no circumstances intended to be definitive clarification but if I could be the basis of theoretical and methodological apparatus of any study based on material culture
Palabras Clave: Historiografía. Cultura material. Sistema tecnológico.
Keywords: Historiography. Material culture. Technological system.
1. Introducción.No pretendemos marcar ninguna pauta a seguir,
pues el presente texto es solamente una reflexión sobre la manera de realizar los estudios cuyo objeto principal es la cultura material de las sociedades del pasado. Esta reflexión parte de la observación de la historia de la investigación en este campo, centrán-donos en aspectos metodológicos y sobre todo epis-temológicos.
Recorreremos a partir de diferentes conceptos y definiciones un camino que nos lleva a poder eva-luar, finalmente, cómo se articulan este tipo de tra-bajos con un objetivo último: poder conocer, si es que se puede, hasta dónde podemos llegar, qué cau-dal de información nos puede proporcionar la cultu-ra material y qué aspectos no podemos conocer a partir de los estudios cuyo único protagonista son los elementos de la cultura material.
Nunca podremos obviar que el producto tiene tras de sí a un productor, que el objeto es conse-cuencia de la modificación de una materia por parte de la acción social para obtener un beneficio, en este caso un útil, un adorno, una valiosa herramien-ta… Para estudiar la cultura material, igualmente, tenemos que tener en cuenta que nos deberemos centrar en el estudio de los artefactos con el fin últi-mo de determinar sistemas de creencias, como son los valores, las ideas y las actitudes de una determi-nada comunidad o sociedad, y de su evolución a
través del tiempo. Es evidente que la premisa de base es la existencia de una acción humana en la fa-bricación del objeto encontrado o exhumado. La idea siguiente, a las que nos lleva esta cadena con-ceptual es que los objetos, modificados directa o in-directamente, consciente o inconscientemente por el hombre, exponen patrones de creencias y las nece-sidades de las personas en su plano individual y por ende los patrones de creencias y las necesidades de la sociedad en la que incluimos ese objeto como parte de su cultura material (Schlereth, 1982).
Pero aunque somos partidarios de estas ideas, también debemos ser conscientes de las limitacio-nes que nuestro objeto de estudio nos plantea, y sa-ber qué preguntas podemos proyectar y hasta dónde llegarán las respuestas, pues equivocar la pregunta por pensar que podemos obtener una mayor infor-mación si colocamos como único objeto de estudio al productor en vez del producto (cuando nuestra fuente se limita al producto) nos puede llevar a no conseguir el objetivo programado. Siendo conscien-tes de las limitaciones, creo que podremos explotar mejor las potencialidades del objeto de estudio. Para ello comenzaremos por la base, por el primer escalón de un estudio relativo a la útiles: conozca-mos, definamos y conceptualicemos a nuestra tan traída y llevada cultura material a partir de su con-cepto de base, es decir el concepto de cultura en ge-neral.
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
480DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
1.1. Algunas cuestiones historiográficas, defi-niciones y conceptos de partida.
En la superación de la fase tipológica en los es-tudios acerca de la cultura material, es clave el con-cepto filosófico del dualismo, en su vertiente cen-trada en la caracterización diferenciada de aspectos materiales o inmateriales de la cultura (Popper, 1996: 24). Es un pilar básico de los estudios arque-ológicos, para ordenar, tipificar e interpretar los da-tos obtenidos. Estas concepciones teórico-metodo-lógicas son puestas en práctica y aceptadas sobre todo desde que, en nuestra disciplina, en virtud del citado dualismo, se atiende a los binomios forma-función; función-significado (Lucena, 2002: 3).
Se produce este cambio desde mediados del si-glo XX, sobre todo a raíz de lo trabajos de Shepard, porque se unifican tendencias y se incide en una nueva metodología que permite superar y dejar atrás la fase tipológica en los estudios, sobre todo de cerámica (Orton, Tyers y Vince, 1993: 26).
El problema es que se dio un desajuste en los ritmos de aceptación, o mejor dicho, de puesta en práctica, de manera efectiva, de estos presupuestos en los estudios arqueológicos.
A pesar de las definiciones aportadas de cultura y cultura material, por un buen número de antropó-logos y algunos arqueólogos, para el mundo más puramente arqueológico, se asistió a este desajuste, al seguir primándose por determinadas corrientes la seriación tipológica, apenas atendiendo a la contex-tualización del elemento material.
Este proceso de lenta puesta en práctica se dio a pesar de que ya se había argumentado, sobre todo por parte de los antropólogos, que era necesario es-tudiar conjuntamente ambos aspectos: las expresio-nes materiales e inmateriales del cultura y por ex-tensión de la cultura material, es decir el estudio no solo de forma- función, sino también indagar en función-significado (Levi- Strauss, 1971: 31).
En las décadas siguientes, poco a poco los tra-bajos que tienen como principales fuentes los as-pectos materiales de la cultura, ya van atendiendo o al menos lo intentan, a relacionar al útil con su pro-ductor, y más aún con el entramado social que lo rodea (Peroni, 1967: 155-172). No obstante nunca está de más recordar que no se debe olvidar que “la cultura material, es el estudio, a través de los arte-factos, de las creencias- valores, ideas, actitudes e hipótesis- de una sociedad particular en un mo-mento dado” (Prown, 1982: 1).
Por otro parte, además de lo expuesto, otro as-pecto que ha suscitado abundante literatura científi-ca ha sido por un lado, la identificación del objeto de estudio en los trabajos centrados en la cultura material: ¿el objeto de estudio es el útil o es el pro-
ductor del útil? El enfocar un estudio relativo a la cultura material de un pueblo desde una perspectiva u otra, puede deparar resultados divergentes y a ve-ces poco satisfactorios. Sin desestimar que se debe tener en cuenta siempre que un objeto ha sido fabri-cado por la acción social del ser humano, pretende-mos exponer que el objeto sobre el cual se focalice la atención siempre debe ser la cadena de útiles pues de otra manera no alcanzaremos unas conclu-siones deseadas porque se debe reconocer que los estudios a partir de la cultura material pueden llegar a darnos bastante información pero que evidente-mente tienen sus limitaciones.
2. Cultura y Cultura material: evolución de sus definiciones y concepto.
Las nuevas vertientes metodológicas en el estu-dio de la historia a partir de mediados del siglo XX, fueron beneficiando el estudio de la cultura material desde otros puntos de vista, diferentes de las meras seriaciones y tipologías. En la actualidad y como venimos viendo desde hace décadas ya existen un buen número de trabajos que se refieren a las mani-festaciones de la cultura material, ya no sólo como meras fuentes para el historiador sino como objeto de estudio con entidad propia que nos pueden apor-tar valiosos datos en el estudio de los entramados sociales y los engranajes económicos; no teniendo nada que ver, o por lo menos exclusivamente, con posturas historiográficas marxistas o post marxistas.
Ciencia con gran protagonismo en este camino es la arqueología así como a varias corrientes del pensamiento historiográfico como la historia de la técnicas y la historia económica, la historia de la vida cotidiana, de las mentalidades etc. Todas ellas utilizan los objetos como fuentes con lo que tam-bién algo se puede inferir acerca de una determina-da situación social en el tiempo. Así la cultura ma-terial en último término nos serviría para aportar datos de una determinada sociedad. Pero para ello se debe aplicar una metodología concreta y dirigida a tal objetivo y no sólo al conocimiento del más ín-fimo detalle de la pieza en sí. (Sarmiento, 2004: 276).
2.1. La noción de cultura y de cultura material.Desde el pujante ámbito germano de mediados
del siglo XVIII, el término “cultura” va siendo utili-zado y desarrollado y comienza a aplicarse en la historia y en el resto de las ciencias humanas, defi-niéndose como el principal producto humano pues sin hombre no existe la cultura y sin cultura no existiría el hombre conocido actualmente.
En nuestro caso, este concepto se sitúa en los ci-mientos de nuestra argumentación, por las lógicas cuestiones generales y porque es el concepto angu-lar de las ciencias antropológicas, atañendo a la re-
481CULTURA Y CULTURA MATERIAL: EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS Y DEFINICIONES PARA LA RELACIÓN...
lación de lo biológico con lo material, es decir, a otro binomio que se sitúa en la primera línea de ex-plicación para entender posteriormente los bino-mios forma-función, función- significado.
Nos remitimos, para aclarar estas posturas la de-finición UNESCO de cultura, siendo una definición “operativa”: “En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social. Además de las letras y la artes, comprende modos de vivir, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Carrier, 1994: 156).
Esta definición de cultura, como correctamente explica Sarmiento (2004: 277) pone a la persona en el centro de toda argumentación, en el centro del interés universal y por lo tanto no se deben sobredi-mensionar las estructuras materiales, no prestando interés a los fenómenos mentales, ni tampoco hacer de las representaciones mentales el motor funda-mental de la historia (Fichtenau, 1991: XVII). Todo ello no quita que el estudio de un fenómeno tan complejo no deba ser analizado desde multitud de puntos de vista, entre ellos, por supuesto, desde el punto de vista de la cultura material. Lo material siempre como realidad física está influida por la técnica, por ello el estudio de la historia de la técni-ca es un aspecto.
En la tradición europea, tanto en la antropología social británica como en la etnología francesa, el concepto de cultura no separa lo espiritual de lo material, y la cultura se concibe interrelacionada con el contenido de las relaciones sociales. Maurice Godelier no admite lo material separado de lo ideal (1984) y para Jack Godoy aislar el contenido de la cultura del sistema social o bien de las interacciones materiales con el entorno, empobrece el análisis y lo distorsiona (1992: 9- 32).
Cada útil es una idea o un conjunto de ellas. Su-mándoles la tecnología aplicada y las materias pri-mas, son los elementos que componen un sistema tecnológico, que en definitiva es lo que debemos estudiar, por ser lo que nos aportará información de la cultura en cuestión. Este sistema conforma la es-tructura social del grupo y fija su dimensionalidad y desarrollo cultural” (Hunter y Whitten, 1981: 201). Siguiendo estos postulados vemos como lo más operativo no es discutir si el objeto de estudio es el útil o el productor sería más bien el sistema tecnológico, englobando así a ambos protagonistas indisolublemente.
Así ha sido posible desde el punto de vista de los estudios arqueológicos que el término “cultura material” haya pasado de tenerse sólo en cuenta
como un pequeño número de elementos técnicos a ser representativo de una cultura. Es decir y en pa-labras del italiano Renato Peroni “las investigacio-nes de la cultura material no se acaban en la histo-ria de la técnicas…Detrás del universo de los obje-tos de la cultura material se halla el universo de los hombres y de sus relaciones sociales. No tanto de los hombres como sujetos originales, sino como miembros de familias, órdenes y clases sociales, es decir como masa” (1967: 155- 172).
Según Norman John Greville Pounds en su obra Hearth and Home. A History of Material Culture (La vida cotidiana. Historia de la cultura material) las necesidades humanas suelen irse haciendo cada vez más diversas y complejas por la propia natura-leza del progreso: lo que en una época se considera un lujo en la siguiente puede ser una necesidad, pri-mero se satisfacen las necesidades primordiales del hombre pero luego se va más allá de las mismas (Pounds, 1999: 22-23).
3. Conclusión.A pesar de lo expuesto, no parece muy claro que
el concepto de cultura material haya sido claramen-te establecido según piensan autores como Bucaille y Pesez (1984: 271- 305): Desde el ámbito de los estudios históricos y sobre todo desde la disciplina arqueológica se ha intentado ahondar en esta con-ceptualización, a veces de manera muy acertada pero en muchas otras ocasiones los intentos de his-toriadores y los arqueólogos se reducen a circuns-cribir el campo de investigación (el momento tem-poral a estudiar) y a precisar el proyecto concreto propuesto para el estudio de la cultura material, del conjunto de elementos estudiados en cada momento pero sin intentar aportar una definición general del objeto de estudio en sí, ni el sistema que lo engloba es decir, estudiar el sistema tecnológico (Pesez, 1988: 116).
El fundamento de cualquier estudio en el tiempo y en el espacio debe tener en cuenta ciertas cuestio-nes que siendo sencillas en apariencia merecen cier-ta reflexión. Para elaborar una tipología que nos ayude no sólo a conocer la evolución de unaparte de la cultura material de un pueblo determinado en un momento histórico delimitado sino inferir carac-terísticas de su organización social y económica, in-cluso conocer algunos datos de sus forma de pensa-miento simbólico, se debe atender a la variabilidad de los tipos y a las semejanzas, medidas en su por-centaje respecto a un total estimado por las leyes estadísticas. Pero para ello se deben tomar en consi-deración aspectos relativos al tiempo y al espacio. Al espacio en tanto en cuanto mediatiza el objeto, que no lo determina, y al tiempo en tanto en cuanto nunca se le debe considerar como un factor de cam-bio. El tiempo no cambia los objetos, se debe aten-
482DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
der a otras variables como los cambios de funciona-lidad, producidos en última instancia por las necesi-dades de utilización del objeto en sí. Estos cambios son los que nos aportan las pistas necesarias para poder inferir datos relativos a los procesos de cam-bio social. Esta es la importancia de la elaboración de una tipología a partir de un número de objetos en un período determinado. El estudio de la cultura material de una sociedad es la excusa perfecta para conocer factores tecnológicos, económicos y final-mente sociales de esas poblaciones, atendiendo siempre a la variabilidad de la funcionalidad en un período de tiempo relativamente amplio. Son las necesidades sociales las que determinan los cam-bios tecnológicos y de funcionalidad, y por lo tanto tipológicos y una vez documentados estos cambios mediante la línea tipológica es posible rastrear esta línea a la inversa y así poder conocer que motiva-ciones indujeron a tales variantes. Esas motivacio-nes son de carácter socioeconómico, por lo tanto la cultura material es una de las expresiones físicas más fiables a la hora de poder encontrar los extre-mos de la línea de investigación que nos llevará a nuestro fin último: los procesos de cambio que se constituyen en evidencias que favorecen el que po-damos hacer “revivir” a una sociedad y así conocer-la mejor, se manifestara tal sociedad sonde se mani-festara en el espacio y se diera en el momento que se diera. En palabras de E.B. Tylor la cultura mate-rial sería la “Expresión tangible de los cambios producidos por los seres al adaptarse al medio biosocial y en el ejercicio de su control sobre el mismo. Si la existencia humana se limitase mera-mente a la supervivencia y satisfacción de las ne-cesidades biológicas básicas, la cultura material podría consistir simplemente en los equipos y he-rramientas indispensables para la subsistencia, y en las armas ofensivas y defensivas para la guerra o la defensa personal. Pero, las necesidades del hombre son múltiples y complejas, y la cultura ma-terial de una sociedad humana, por más simple que sea, refleja otros intereses y aspiraciones. Cualquier ejemplo representativo de las manifesta-ciones de la cultura deberá incluir obras de arte, ornamentos, instrumentos de música, objetos de ri-tual y monedas u objetos de trueque, además de la vivienda, vestido y medios de obtención y produc-ción de alimento y transporte de personas y cosas” (1977: t. I, 1).
Yo por mi parte me quedo con las ideas de algu-nos estudios muy interesantes y apostando por un definición general, que de manera sintética expone que “la cultura material son los rasgos culturales externos que conforman la vida económica y tec-nológica y está constituida, además de los valores materiales, por las fuerzas productivas y los víncu-los que se establecen entre los seres humanos en
las relaciones de producción que, a su vez, gene-ran tanto las económicas y las sociales. La cultura espiritual, por su parte, está representada por toda una gama de resultados obtenidos en el campo de la ciencia, la técnica, el arte y la literatura, a lo que se suman los conceptos filosóficos, morales, políticos, religiosos, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que en esta separación no puede ser total en tanto en cuanto la elaboración de objetos o ins-trumentos de trabajo o de cualquier tipo es imposi-ble sin la participación del pensamiento”. (Sar-miento, 2004: 279).
4. Bibliografía.BUCAILLE, R. Y PESEZ J.M. 1978 “Cultura materiale”, en Enciclopedia Einaudi,
tomo IV. torino: Ed. Einaudi. CARRIER, H. 1994: Diccionario de la cultura. Navarra: Verbo Divino.FICHTENAU, H. 1991 Living in the tenth century. Mentalities and social
order, University of Chicago Press, Chicago.GODELIER, M. 1984 Lo ideal y lo material: pensamiento, economía,
sociedades, Ed. Taurus, D. L., Madrid.GODOY, J. 1992: “Culture and its boundaries:a European view”, en
Social Anthropology, 1 (1-A): 9-32.HUNTER D. Y WHITTEN PH. 1981 Enciclopedia de Antropología.. Barcelona-Bellate-
rra: Internacional.LEVÍ-STRAUSS, C. 1931 Anthropologie Structurale II. Paris: Plon. LUCENA, A. M. 2002 “De lo general y lo particular en arqueología”, en
Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Inter-net ,4(3).
ORTON, C., TYERS, P. Y VINCE, A. 1993 La cerámica en Arqueología. Barcelona: CríticaPERONI, R. 1967 “Tipologia e analist stilistica nei materiali della
prehistoria: breve messa a punto”, en Dialoghi di Arqueología, 155-172.
PESEZ, J.M. 1988 “Historia de la cultura material”, en J. LE GOFF;
R. CHARTIER; J. REVEL (eds.): Diccionario de la nueva historia. Bilbao: Ediciones Mensajero, 115-148.
POPPER, K. 1994 En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós. POUNDS, N.J.G. 1999 La vida cotidiana. Historia de la cultura material,
Barcelona: CriticaPROWN J.D. 1982 "Mind in Matter: An Introduction to Material Cul-
ture Theory and Method" Winterthur Portfolio, 17(1): 1-19.
SARMIENTO, I. 2004 “La historia de la cultura material y su incidencia
en la historiografía cubana contemporánera” en Anales del Museo de América, 12: 275- 308.
SCHLERERTH, T.J. 1984 “Material Culture Studies in America”, Techno-
logy and Culture, 25(2): 353-356. TYLOR, E.B. 1977 Cultura primitiva.. Madrid: AYUSO.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 483-508
SESIÓN 9: Diálogos obviados: Cultura material en
época medieval
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 485-492
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA EN ÉPOCA TARDOANTIGUA Y ALTO-MEDIEVAL. REOCUPACIÓN DE RECINTOS CELTIBÉRICOS EN EL ALTO
JALÓN (SORIA)
Marisa Bueno SánchezDepartamento de Historia Medieval, UCM; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo proponemos una explicación para la reocupación de los sitios de altura en el área del Jalón en sucesivos periodos: siglo V; y el IX y X, existiendo excepciones que subsisten durante el periodo de ocupación romana. Su reactivación es el resultado de la inestabilidad política y su reocupación en el siglo V fue menos intensa que el periodo prerromano. Es necesario enfatizar la heterogeneidad de los mismos con diferentes patrones: puntos defensivos, áreas defensivas mas amplias, funciones residenciales y de supervi-vencia, lugares sagrados. La ocupación de los sitios de altura debe conectarse con las transformaciones socia-les de los grupos aristocráticos después del colapso de Roma y la ocupación islámica en esta área.
ABSTRACT
In this work we make a proposal explanation for the reoccupation of hilltop sites in the Jalón area (Soria) during successive periods: fifth century and IX-X century, with several exceptional sites that subsist-ed during the roman period. Their reactivation would result from the increase in political inestabilility al-though their reoccupation in V was less intense than in the pre-Roman period. Its necessary to emphasize their heterogeneity with different patterns: defensive point, defensive area, residential and survival functions, sacred places. The occupation of hilltops sites must be connected with the transformation of social basis of aristocratic groups afther the collapse of Roman system and the Islamic occupation in this area.
Palabras Clave: Reutilización. Castros. Territorio. Altomedieval. Soria.
Keywords: Reocupation. Hilltops sites. Territory, High medieval period. Soria.
1. Introducción y encuadre metodológico.El presente trabajo aporta algunas notas sobre el
poblamiento altomedieval en el ámbito del Alto Ja-lón. A pesar de focalizarse en un área concreta, se analizan paralelos con otras áreas geográficas de la provincia.
Hemos acotado el área de estudio al sureste so-riano , utilizando datos que provienen de prospec-ciones realizadas en los años 2006 y 2007, así como información procedente del Inventario Arqueoló-gico de Soria, depositado en el Servicio Territorial de Cultura y Patrimonio de JCYL (Soria).
Aunque aparentemente lo local carezca de tras-cendencia, la escala local es una vía de análisis que últimamente se usa para entender los procesos de cambio en la Europa altomedieval. (WHICKAM, 2005: 185; MARTÍN VISO, 2008: 227).
Es un área de ocupación antigua que muestra una tipología variada con diferentes situaciones de partida ( bronce medio y final y hierro I y II) siendo el proceso de transformación dinámica también di-ferente. Muchos de estos emplazamientos fueron reutilizados en diferentes momentos de la tardoro-manidad y en el los siglos altomedievales, siendo
los primitivos sistemas castrales los elementos arti-culadores del poblamiento tardoantiguo y altome-dieval en el espacio soriano. (MARTIN VISO, 1995:14-16; 2000:37-96; 2008:230-239; LÓPEZ QUIROGA, 2001:83-91; 2004:100 y ss). Los siste-mas castrales se mantendrán como ejes de pobla-miento estructurando el territorio adecuándose el modelo a las transformaciones de la implantación del mundo romano y de los propios cambios de las comunidades indígenas. A pesar de la extendida idea de la reocupación de los castros en época tar-doantigua y altomedieval con diversas funciones, que oscilan desde la militar a la sacra jerárquica, lo cierto es que no existe un modelo explicativo único, de modo que los ritmos de cambio en el pobla-miento rural no son homogéneos (MARTÍN VISO, 2000-2001:82). Debemos superar la necesidad de la búsqueda de modelos teóricos aplicables como una ley general a todo un colectivo, y rescatar la utili-dad de la arqueología espacial en relación con el poblamiento rural como una variable dentro de las estructuras sociales.
Debemos ser consciente de las limitaciones que la arqueología espacial supone a la hora de abordar un análisis de territorio y debe ser la expresión de la
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
486MARISA BUENO SÁNCHEZ
toda la información arqueológica a nuestro alcance conectada con las posibilidades de explotación del entorno.
Resulta interesante subrayar la pérdida de in-fluencia de las teorías que mantenían la idea de la ruptura brusca entre el poblamiento de época roma-na y el altomedievo, a favor de la idea de una conti-nuidad dinámica que se afirma en diferentes puntos de Europa y en los que la Península Ibérica no re-sulta una excepción Encontramos como elemento de continuidad los castros que conectan la realidad prerromana con la altomedieval con divergencias en cuanto al grado y cronología de ocupación. Junto a la continuidad del castro como elemento director del hábitat encontramos la idea de concentración de los asentamientos dispersos en la génesis de las al-deas donde en ocasiones el castro es el elemento je-rarquizador (FOSSIER, 1984:190 y ss.; GENICOT, 1993:47-51).
En el análisis interpretativo del poblamiento po-demos señalar los siguientes pasos: emplazamiento y marco ambiental; organización del espacio habita-do, pautas de reocupación y explotación del territo-rio.
2. Medio físico y marco ambiental.Para centrar el estudio hemos elegido un área
morfoestuctural con sentido geográfico propio : La región meridional de la provincia de Soria. Se for-ma por páramos y sierras entre las que destacan las prolongaciones de la Cordillera Central al Sur con sus derivaciones (sierra de la Pela con el pico de Grado 1.513 mts. al SO en contacto con la Sierra de Ayllón, Las Cabras , Ministra al SE con la cota mas alta de 1.310 mts. y de La Mata). Los elevados páramos dan continuidad al paisaje con algunas crestas y picachos y macizos calizos atravesados de norte a sur por el curso de los ríos y el entronque con el valle del Ebro. El entronque entre el ramal sur del sistema Ibérico y el Sistema Central se re-suelve en unas estructuras en las que se mezcla las direcciones dominantes de cada uno de ellos, SW-NW en el caso Central, y NE-SE en el Ibérico, con una topografía aplanada con áreas de pliegues sua-ves limadas por la erosión.. (PALA BASTARÁS, 1988:40).
Desde el punto de vista geológico el área se ca-racteriza por la cobertura mesozoica deformada por la orogénesis de la cordillera ibérica, con relie-ves fósiles exhumados o en vías de exhumación del Triásico y del Jurásico. En estos materiales ha exca-vado su curso el río Jalón que desmantela la cober-tura miocénica y encaja su curso en los materiales mesozoicos. (SANCHO DE FRANCISCO, 1990:19 y ss).
Los ríos en nuestro caso marcan las dinámicas
de las vías de comunicación, siendo en el Sur el Ja-lón la arteria de comunicación mas importante, fue el camino seguido por los pueblos indoeuropeos que en el I milenio a.C. penetran al sur del valle del Ebro; los romanos trazan la calzada desde Emérita Augusta a Caesaraugusta siguiendo los valles del Henares y del Jalón. Este último nace entre Torral-ba del Moral, Esteras de Medinaceli y Benamira en el extremo mas meridional de la provincia de Soria. Constituye la divisoria hidrográfica entre tres cuen-cas, el Tajo al sur a través del río Henares; la del Duero al Norte, y al del Ebro al Este. El Jalón se encuentra en un nivel mas bajo que la meseta del Duero y con una mayor inclinación lo que aumenta su potencia erosiva, se nutre de los arroyos Santa Cristina, Valladar y Ambrona y amenaza con cap-turar en un futuro geológico “cercano” la cabecera de algunos afluentes del Duero.
Climatológicamente la conexión de la Orla Ibé-rica Interior, Pela-Barahona y Medinaceli constitu-ye una de las zonas relativamente más frías de la provincia, junto con las Sierras Ibéricas Septentrio-nales. A pesar de ser un área fría se pueden señalar oscilaciones térmicas entre diferentes núcleos de población:
La vegetación del sector se ha visto alterada, encontrando en las altas parameras el predominio de los enebros -Juniperus comunis-, las sabinas -Juniperus Thurifera-, y las encinas en el entorno al sur del Jalón en el área de Chaorna. La vegetación arbórea alcanza cierta significación e dos áreas, las estribaciones de la Sierra de la Pela donde la exten-sión del bosque no es muy grande pero se conser-van especies que sólo se mantienen en esta parte al Sur del Duero, Quercus Pyrenaica, y Pinus Silves-tris, junto con encinas Quercus ilex, quejigos. El otro área significativa es la zona de Sagides-Iruecha con bosques de encina en las áreas mas bajas y sa-bina en las partes mas altas de mayor rigor climáti-co. En el resto del séctor la vegetación arbórea que-da reducida a manchas de encinas, quejigos y sabi-nas, así como a algunas repoblaciones de pinos y chopos en las zonas de ribera.
Las condiciones climáticas son el elemento cla-ve para determinar el desarrollo agrícola. Conven-dría analizar la situación en relación con el clima europeo, y el clima ibérico en época medieval, to-mando las cautelas necesarias.
Se han formulado algunas hipótesis que apuntan que entre los siglos VIII y XII Europa experimentó un alza global de las temperaturas , llegando a subir un grado entre el siglo XI y el XII. Duby señaló la importancia de esta circunstancia en el despegue de la economía europea, matizando la diferencia entre el norte de Europa donde el clima se hace mas cáli-do y las precipitaciones disminuyen lo que permite
487ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA EN ÉPOCA TARDOANTIGUA Y ALTOMEDIEVAL. REOCUPACIÓN DE...
el cultivo de la vid en Inglaterra, mientras que en la Europa mediterránea “el aumento de la aridez, hizo sin duda mas frágil la cobertura forestal y el suelo por consiguiente mas vulnerable a los efectos de la erosión” (DUBY, 1973:17-19).
3. Organización del territorio rural.El interfluvio del Jalón con sus arroyos margi-
nales es un paso natural obligado que pone en rela-ción amplias áreas importantes durante la protohis-toria, comunicando el Ebro medio con el interior de la meseta, diversificándose hacia el Alto Duero y el río Henares con el Sur. El área juega un papel importante en época protohistórica al alinearse con la vía de comunicación que relaciona los focos me-talúrgicos de Teruel y las salinas del Alto Jalón con el Bajo Aragón y la Meseta. (JIMENO; ARLEGUI, 1995:104).
La explicación clásica sobre la reocupación de los emplazamientos de altura postula el abandono de los núcleos con la conquista de Roma y su poste-rior ocupación en el siglo V (GUTIERREZ GÓN-ZALEZ, 1995) haciendo del hiato arqueológico de algunos yacimientos una pauta general, en la que debemos profundizar.
Ante la llegada de Roma las poblaciones indí-genas se encuentran ubicadas en posiciones defensi-vas sobre cerros testigos o espolones recónditos en horquillas fluviales soliendo estar fortificados. (MARTÍNEZ NARANJO, 1997:161-182). La dis-posición castral se ubica en las cabeceras de los ríos y normalmente bordeando el Páramo, siendo la cla-ve el control de las vías fluviales que permiten ac-ceder al páramo conectando las cuencas del Tajo y del Ebro.
Procedentes de la Edad de Hierro se detectan elementos defensivos normalmente murallas reali-zadas con caliza sin trabajar, materiales autóctonos, normalmente con dos recintos uno exterior y otro interior, siendo normalmente cercos perimetrales excepto en la áreas donde se adapta a la estructura del terreno. El acceso hacia el interior de los pobla-dos se realiza a través de una rampa normalmente en la zona este o sureste que protege los accesos.(MARTÍNEZ NARANJO, 1997).
Durante años de búsqueda de modelos explicati-vos se ha afirmado casi de modo rotundo el cambio de patrón de poblamiento con la ocupación romano, desintegrándose el poblamiento en altura articulado en torno a un castro director, hacia zonas de vega baja para la explotación del entorno mas acorde con los patrones de las villae romanas. La existencia de estos poblados en altura debía ser frecuente. La des-cripción de Estrabón nos acerca a esa realidad en la que el mundo urbano no está desarrollado “Así me parece que los que han contado mas de mil ciuda-
des en Iberia lo ha hecho por haber dado el nom-bre de ciudades a aldeas grandes, pues la natura-leza del país no es apta para dar vida a un gran número de ciudades, sino que es sumamente míse-ra y con una situación excéntrica y aspecto incul-to”… “Los pobladores de las aldeas son salvajes y así son también la mayoría de los íberos; las ciu-dades mismas no pueden ejercer su influjo civiliza-dor cuando la mayor parte de la población habita los bosques y amenaza la tranquilidad de sus veci-nos”. (GARCÍA BELLIDO, 1968:152).
Realmente el dominio político romano no supu-so la desarticulación total del modelo castral, así se manifiesta en el área de influencia termestina don-de encontramos en el entorno próximo castros con pervivencia de población dentro del órbita romana, como Castro, Barranco del Hocino, Trascastillo.
Fig.1. Tabla de emplazamientos en el Alto Jalón- Tier-mes. Datos Inventario Arqueológico de Soria.
Castro, es fundamentalmente un lugar habitacio-nal en el que Taracena documenta habitaciones ta-lladas en roca y sigilatas.(TARACENA, 1941:53-54).
En Barranco del Hocino Taracena alude a las cuatros inscripciones rupestres de Cabré (dos en ca-racteres celtibéricos y dos latinas – mas tarde cita-das por Jimeno como muy deterioradas), (TARA-
488MARISA BUENO SÁNCHEZ
CENA, 1941:142-143; JIMENO, 1980:163-164 ).
Trascastillo es un asentamiento ubicado en el borde de páramo que domina la margen izda del río Talegones. Se ubica en la cima de un puntal alargado que funciona a modo de espigón fluvial al adecuarse a un meandro del cauce. A pesar de que Taracena habla de restos de construcciones lo cierto es que no existe constancia de ello en las prospec-ciones documentadas del año 96 ni en las realiza-das para este trabajo (TARACENA, 1941:163; PASCUAL, 1993).
Encontramos la existencia de otros castros ro-manizados en el Cañón de Río Lobos como Castillo Billido.(LUCAS HERNÁNDEZ, 1977:38-43).
Otra de las ideas de las que tradicionalmente se parte implica que los castros se reocupan ante si-tuaciones de inseguridad y de crisis urbana, siendo los siglos clave el III el V y el VIII (PASTOR DÍEZ DE GARAYO, 1996). En el área castellana hemos tomado el siglo V como momento mas sig-nificativo en el inicio del cambio de patrones de asentamiento. Realmente uno de los fenómenos que caracteriza el paisaje rural de buena parte de los te-rritorios de la meseta desde le siglo IV en adelante es la ocupación de los sitios de altura, es un proceso complejo sin que exista una explicación homogé-nea para todo el sector (LÓPEZ QUIROGA, 2004:215-216).
A la hora de establecer un patrón de reutiliza-ciones encontramos dos tipos de núcleos que son reutilizados, los mas antiguos del bronce antiguo y bronce final, normalmente ubicados en áreas mas recónditas en lugares mas alejados de las vías de comunicación, como los Tolmos, con reocupación tardoromana; y Torre Melero con reocupación como recinto militar Atalaya de conexión con las torres del Bordecorex.y los de la época del Hierro algo mas cercanos a vías de comunicación, aunque encontramos algunos casos en los que la ocupación del sector es continua.
El castro señala el lugar de ocupación, la exis-tencia de recursos. Normalmente ubicados en espo-lones fluviales cercanos a tierras cultivables, la reo-cupación del mismo no siempre implica una estrati-grafía vertical, sino que suelen producir desplaza-mientos de población alrededor de los mismos. Un ejemplo claro lo encontramos en Castilviejo de Yuba con ocupación desde el bronce y en época tardoroamana indicando que la población se trasla-dó a la parte baja siguiendo el anfiteatro natural. (ORTEGO Y FRÍAS, 1961:165; GARCÍA MERI-NO, 1975:305).
3.1. Funciones de los sitios de altura.El vocablo castrum es polisémico y los alto me-
dievalistas lo han manejado con diferentes signifi-
cados: hábitat de altura, hábitat fortificado, espacio articulado con referente visual elemento jerarquiza-dor de espacio, simple altura. (GARCÍA DE COR-TAZAR, 2007:135).
El vocablo implica una heterogeneidad de fun-ciones que se explica en cada caso con la ocupación concreta. A la hora de definir las funciones de los emplazamientos nos encontramos con ciertos lími-tes metodológicos, ya que la información que mane-jamos proviene de prospecciones y en pocas ocasio-nes tenemos datos de esta área de emplazamientos excavados.
Diferentes hipótesis sobre la funcionalidad de estos enclaves desde su percepción como villas for-tificadas (ARCE, 2005:234 y ss), a la mas extendi-da idea de refugio asociada a la de “militarización” del espacio, reacción defensiva que tiende a la au-toprotección autárquica de una comunidad, denomi-nada por Bazzana en el contexto andalusí como “síndrome Maginot” y que puede aplicarse también a este contexto(BAZZANA, 1992:107).
Frente a la explicación militar otras interpreta-ciones vinculan la ocupación de estos lugares como consecuencia de transformaciones internas de la propia sociedad hundiendo sus raíces en la época tardoromana donde prima la importancia de las pro-ducciones ganaderas y una tendencia a la atomiza-ción del poder político que favorece el auge de las élites locales, que desde los diferentes centros ejer-cen su dominio.(GUTIERREZ GÓNZALEZ, 2001: 19-29; CHAVARRÍA ARNAU, 2005: 263-285).
En algunos yacimientos encontramos la presen-cia de muralla o de torre lo que puede inducirnos a pensar en funciones militares, aunque en muchos casos se ha comprobado que podría ser una muralla simbólica que responde simplemente al dominio del territorio circundante.
Las murallas que encontramos no poseen dispo-sitivos poliorcéticos, son simples reaprovechamien-tos de estructuras previas a las que añaden materia-les locales que se adaptan a la topografía del terre-no. Normalmente dominan espacios de valle o po-sibles vías de uso ganadero poco importantes para la autoridad central pero que poseen valor económi-co. Suelen ser asentamientos de pequeño tamaño, pero dotados de población suficiente para realizar labores simples de amurallamiento.
El tamaño y disposición del asentamiento podría darnos algunas pistas sobre su funcionalidad:
a) Asentamientos rurales. Explotación de recursos.
La Revilla, es un yacimiento de unas 4 hectáreas delimitadas (Fuencaliente de Medinaceli) ubicado en un pequeño cerro aislado que destaca del entor-no desde donde se obtiene un amplio dominio vi-
489ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA EN ÉPOCA TARDOANTIGUA Y ALTOMEDIEVAL. REOCUPACIÓN DE...
sual sobre el valle. En torno al mismo la superficie es ligeramente pendiente estando el área surocci-dental aterrazada, pudiéndose haber dedicado a la-bores de cultivo. Se encuentra en un espacio fértil delimitado por la confluencia del arroyo del Salo-brar en la margen izquierda del arroyo de La Men-tirosa. En superficie existen restos materiales distri-buidos de modo hetereogéneo , cerámica a mano y a torno y restos de silex. (Inventario Arqueológico, STCS, 42-113-0007-21).
b) Poblados fortificados en origen que evolucionan hacia refugios y recintos militares.
La mayoría de los emplazamientos analizados responden a este patrón de asentamiento. Muchos de los casos la reocupación se produce durante el emirato, y reafirman su importancia estratégica a partir de que Medinaceli se convierta en cabeza de la Marca Media y se basculen las campañas del ca-lifato hacia el control del Duero. En la mayoría de estos emplazamientos aparecen materiales islámicos de época califal en su mayoría, con algunas piezas de difícil adscripción emiral, como el caso de la Vi-llavieja (GÓMEZ MARTÍNEZ, 1995).
Fig.: 2. Vadorrey, sobre emplazamiento del Hierro.
Materiales islámicos, y cerramientos de muro aparecen en la excavación de urgencia del El Tor-mo I, emplazamiento de control de la vega del Arr-yo Salobrar (Fuencaliente de Medinaceli) (MAR-TÍN ARIJA, 1992). Atalayas o estructuras circula-res de control de territorio aparecen con claridad en El Castillo (Miño de Medinaceli), donde la reocu-pación del cerro es claro con la existencia de aljibes y una necrópolis rupestre (DE LA CASA MARTÍ-NEZ, 1992:89-94); y Cerro Santo, siendo posible la existencia de una estructura de control o torre refu-gio en Cerrillo del Mayorazgo (Fig.3). En el área cercana a Berlanga, controlando los pasos del Due-ro encontramos Vadorrey o Alto Mina, de estructu-ra cuadrangular y con sillares bien escuadrados a soga y tizón. La pregunta crucial es quien ocupaba estos espacios, con dos posibles soluciones: pobla-ciones autóctonas y élites bereberes que se instalan después de la llegada de Tarik y sobreviven a la re-
vuelta del 741(PETERSON, 2006).
Fig.: 3. Cerrillo del Mayorazgo. Derrumbe correspondiente al recinto interior, torre de control.
En el sitio de Munegra (Beltejar), aparecen ele-mentos defensivos que han sido posteriormente reu-tilizados, con un poblado medieval en la ladera oeste, produciéndose el desplazamiento de la pobla-ción hacia el área de vega para la explotación de re-cursos.
a) Centros eclesiásticos.
La ordenación del espacio rural tiene como protagonistas los sitios de altura, y los centros sa-cros que mas tarde se transformaron en centros re-ligiosos, aunque los datos arqueológicos de estos emplazamientos son bastante escasos y suelen ser de difícil identificación. (CHAVARRÍA ARNAU, 2004:113-115). En algunas ocasiones el centrote culto ocupa un lugar persistente desde época prehis-tórica, y en otras simplemente se usa el valor jerar-quizador del castro para ubicar el centro de culto.
Fig.4. Abrigo rupestre Conquezuela. Ermita Santa Cruz.
490MARISA BUENO SÁNCHEZ
Como ejemplo del primer caso tomemos Con-quezuela (TARACENA, 1941:57) (Fig.4) o la pro-pia Iglesia de san Pedro de Caracena, donde el asentamiento del Bronce quedó documentado por la excavación de urgencia practicada por Borobio y Morales, previo al templo actual posiblemente rela-cionado con Los Tolmos. (JIMENO; FERNAN-DEZ, 1991:6). Para ejemplificar el segundo caso nos encontramos con San Miguel de Lérida (Retor-tillo de Soria) ubicado en la margen izquierda del arroyo de la Vega, ubicándose en la cima la ermita.
A pesar de la existencia de ejemplos concretos con los datos que disponemos es muy difícil conje-turar un paisaje articulado en torno a Iglesias y mo-nasterios, siendo mas factible pensar que los castra jugaron un papel prioritario.
La reocupación de los espacios en altura nos re-miten a posibles fenómenos de poblaciones autóc-tonas que mantienen sus estrategias de superviven-cia en momentos de transición, como en época tar-doantigua y en época altomedieval. En general el análisis de las formas de hábitat en estos dos mo-mentos nos ofrece un panorama de análisis con lu-ces y sombras, siendo los ejemplos analizados una pista de la posible adaptación de las sociedades a diferentes situaciones de cambio político con res-puestas autárquicas y de autoabastecimiento.
4. Pautas de explotación del territorio.La búsqueda y explotación de los recursos natu-
rales ha constituido desde el mundo protohistórico una actividad clave para su economía. La explota-ción de la sal es conocida desde momentos antiguos pero es partir del Bronce Final y del Hierro I cuan-do realmente se documenta su uso, como materia básica para conservar alimentos y para el proceso de la metalurgia del hierro (RUIZ GÁLVEZ, 1985:77), pudiendo determinar la cercanía de la sal la importancia de un núcleo, como el emplazamien-to de la Villavieja, cuyas salinas mantienen impor-tancia hasta la actualidad.
Algunos emplazamientos como el Cerrillo del Arenal (Sagides), cercano a minas de hierro de morfología estratiforme improductivas en la actuali-dad y a un arroyo, pudo combinar varias pautas de subsistencia.
Teniendo en cuenta la naturaleza del entorno, el uso general de los suelos de páramo es la ganadería, combinada con el aprovechamiento forestal. El pá-ramo se encuentra en zonas marginales a las actua-les vías de comunicación, con determinadas áreas de valle determinadas por acuíferos que suponen los espacios de aprovechamiento clave que conec-tan el área ibérica con el interior de la Meseta. Mu-chos de los poblados se encuentran en lugares res-guardados en hoyas y pequeños valles zonas donde
destaca el bosque y el matorral, ahora alterado por las roturaciones agrícolas, siendo preferentes los lu-gares a acuíferos.
Hemos visto como no siempre se reocupa el es-pacio castral. La reocupación del mismo implica la existencia en el mismo recinto de una torre refugio, o de un recinto militar que reaprovecha su naturale-za estratégica sobre todo en época islámica. Mas en otras ocasiones se mantiene como elemento director bajando las poblaciones del cerro a las laderas y zonas mas próximas a los arroyos.
5. Breves conclusiones.En la tardoantiguedad ncontramos en el Sureste
de Soria un espacio rural articulado en torno a es-cenarios locales relativamente autónomos en rela-ción con la autoridad central, localizada en núcleos urbanos que persisten con funciones transformadas y con escasa influencia en el ámbito rural (DÍAZ, 2000:3-35). La civitas mantiene su influencia en el espacio periurbano mas no en los espacios rurales, quedando fuera del espacio de control episcopal siendo unidades independientes de la urbe donde los poderes locales afirman su autoridad. La conse-cuencia política de todo ello es la fragmentación y desaparición del poder central efectivo de esa área desde el siglo IV, fuera de las áreas de influencia de Uxama, que se mantiene como sede episcopal, Se-gontia, y Clunia (CEPAS, 2006:187 y ss.).
Se detecta la ocupación y auge de los castra desde época tardoromana. Normalmente los sitios de altura proyectan su ámbito de influencia sobre un territorio de ámbito local o comarcal, a partir de ciertos usos productivos comunes, bien explotación agrícola, usos ganaderos o metalúrgicos, o estraté-gicos.
Esta situación no es exclusiva a esta área, tam-bién encontramos reocupaciones en el norte de la provincia de Soria donde la ocupación castral es mas densa, con fases claras delimitadas en excava-ción. Encontramos reocupación tardoromana en el Cerro de San Sebastián (Fuentetecha) (MORALES HERNÁNDEZ, 1995: 113-121; LÓPEZ RODRI-GUEZ, 1985: 211; GUTIERREZ DOHIJO, 2000: 233); El Castillo del El Royo muestra restos de época tardoromana (TARACENA, 1941: 137) y al-tomedieval apareciendo en superficie material visi-godo (GUTIERREZ DOHIJO, 2000: 432). En 1979 Eiroa realiza excavaciones en la terraza superior y analiza las estructuras de defensa y algunas edifica-ciones en el interior del Castro (EIROA, 1979), apareciendo TSHT que también se señala en épocas posteriores (ROMERO CARNICERO, 1991:99) ; San Felices de El Castelar (Agreda) se reocupa en el siglo IV-V, el emplazamiento tiene carácter es-tratégico defensivo dominando el valle del Río Alhama vía de penetración del Ebro (TARACENA,
491ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA EN ÉPOCA TARDOANTIGUA Y ALTOMEDIEVAL. REOCUPACIÓN DE...
1941: 147;ROMERO CARNICERO, 1991: 108)
El mantenimiento de los espacios castrales en época altomedieval puede apuntar a tres formas: re-ocupación y aprovechamiento de estructuras nor-malmente como recinto militar, valor simbólico como elemento de culto o como ejes fósiles del po-blamiento antiguo bajando el poblado a áreas de ex-plotación mas prácticas.
La imagen del poblamiento rural altomedieval que planteamos es parcial, ya que hemos insistido en uno de los elementos claves como es el elemento castral, como eje principal o director del pobla-mieneto altomedieval. Mas se debe recordar la idea de que el espacio se encuentra ocupado al menos a finales del IV principios del V por villae, y mas tar-de por vici.
La reocupación de los espacios en altura nos re-mite a posibles fenómenos de poblaciones autócto-nas que mantienen sus estrategias de supervivencia en momentos de transición, como en época tardoan-tigua y en época altomedieval. En general el análi-sis de las formas de hábitat en estos dos momentos nos ofrece un panorama de análisis con luces y sombras, siendo los ejemplos analizados una pista de la posible adaptación de las sociedades a dife-rentes situaciones de cambio político con respuestas autárquicas y de autoabastecimiento.
6. Agradecimientos.Quería agradecer la ayuda prestada a todos los
miembros del Servicio Territorial de Cultura de Soria, en especial a la Doctora Elena Heras, por sus indicaciones y acceso a los datos, así como a Ma-rian Arlegui Sánchez, Conservadora del Museo Nu-mantino por sus precisiones sobre el mundo pro-tohistórico. También a los Drs. Julio Escalona e Iñaki Marín Viso por sus comentarios siempre ilus-trativos sobre los procesos de transformación de los entornos rurales.
7. Bibliografía.ARCE,J.2005 Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 a.d)
Madrid.ARCHILLA ALDEANUEVA, R. 1987 Características agrícolas y climáticas de la provin-
cia de Soria. Publicaciones de la Diputación de So-ria, Soria.
ARLEGUI,MªA. 1990 “Introducción a los grupos celtibéricos del Alto Ja-
lón” en El Jalón, vía de comunicación. Ciclo de conferencias, JCYL.
BAZZANA,A.1992 Maisons d’al Andalus. Hábitat medieval et estruc-
tures du peuplement dans l’Espagne orientale. Madrid. Casa de Velázquez.
CEPAS,A.2006 “The endieng of roman city.The case of Clunia in
the Norther Plateau of Spain”, in DAVIES,W, et alii. People and space in the middle ages
300-1300.Brepols, 187-208.CABALLERO ZOREDA, L.1984 “Arqueología tardorromana y visigoda en la pro-
vincia de Soria” en Actas I Simposium de Arqueo-logía Soriana. Excma. Diputación Provincial, So-ria, pp.433-458.
CASA MARTÍNEZ, C. 1992 Las necrópolis medievales de la provincia de So-
ria. Soria. JCYLCARVER, M.1988 ”Kingship and material culture in Early Anglo
Saxon East Anglia”, BASSET, S (Ed).The origins of Anglo Saxons kingdoms. Leicester, pp.141-148.
CHAVARRÍA ARNAU, A2004 “Monasterios campesinos y villae en la Hispania
visigoda: la trágica historia del abad Naneto” en Melanges d’Antiquité tardive, II.De infima anti-quitate. Studia in honores de Noel Duval, Turnh-out.
2005 “Dope la fine delle ville: le campagne ispaniche in epoca visigota (VI-VIII secolo)en G.P BROGIO-LO,A. CHAVARRÍA, M.VALENTI ( Eds) Dope le fine Della ville: le campagne del VI al IX seco-lo. Mantua, pp.263-285.
DÍAZ, P.C 2000 “City and territory in Hispania in late Antiquity”
en G.P. BROGIOLO, N. GAUTHIER, N.-CHRISTIE (Eds) Towm and their territorios between late antiquity and the early Mídele Ages.
DUBY,G. 1973 Guerriers et paysans VII-XII siécle, ParísEIROA,J.J. 1979 “Aspectos urbanísticos del Castro hallstático de El
Royo (Soria)”, Revista de Investigación, III: 81-89.ESCALONA MONJE, J.2006 “ Patrones de fragmentación territorial: el fin del
mundo romano en la Meseta del Duero” en U.ES-PINOSA, S. CASTELLANOS (Eds.), Comunida-des locales y dinámicas de poder en el Norte de la Península Ibérica durante la Antigüedad tardía, Logroño, pp.165-199.
FERNANDEZ GARCÍA,J.J. 1990 ”Fuencaliente de Medinaceli”, en Numantia III.
JCYL.FOSSIER, R. 1984 La infancia de Europa, Barcelona, vol. 1.FRANKOVICH, R; NOYÉ, G (Eds) 1994 La storia dell’Alto medioveo italiano (VI-X secolo)
alla luce dell’archeología, Florencia.GARCÍA BELLIDO, A. 1968 España y los españoles hace dos mil años según
la Geografía de Estrabón. IV Ed. Madrid.GARCÍA DE CORTAZAR, M.A.2007 ”Movimientos de población y organización del po-
blamiento en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica (700-1050)”XXXIV Semana de estudios medievales. Movimientos migratorios asentamien-tos y expansión (VIII-XI) Centenario del Profesor Jose María Lacarra. Estella.
GARCÍA MERINO,C. 1975 “Población y poblamiento en la Hispania Romana.
El Conventos clunienses” Studia romana I, Valla-dolid.
GENICOT, L. 1993 Comunidades rurales en el occidente medieval,
Barcelona, pp.47-51.GÓMEZ MARTÍNEZ, S 1996 “Cerámica islámica de Medinaceli”, Boletín de Ar-
queología Medieval, pp.123-182GUTIERREZ DOHIJO, E2000 La antigüedad tardía en el Alto Valle del Duero:
a través de los materiales localizados en la pro-vincia de Soria. Tesis doctoral inédita. UCM.
GUTIERREZ GÓNZALEZ, J.A.1991 “Fortificaciones medievales en castros del noreste
de Zamora” en Primer Congreso de Historia de Zamora, 3,pp.347-364
492MARISA BUENO SÁNCHEZ
1995 Fortificaciones y feudalismo en el origen y for-mación del reino de León. Valladolid.
2001 “La fortificación prefeudal en el norte peninsular: castros y recintos campesinos en la Alta Edad Me-dia” Mil anos de fortificaçoes na península Ibéri-ca e no Magreb (500-1500),Lisboa, pp.19-29.
JIMENO,A. 1980 Epigrafía romana de la provincia de Soria.SoriaJIMENO, A; FERNÁNDEZ MORENO,J.J.1991 Los Tolmos de Caracena (Soria):campañas 1981
y 1982):aportación al Bronce Medio en la Mese-ta.Madrid, Ministerio de cultura. Excavaciones Ar-queol.gicas en España, 161.
JIMENO,A; ARLEGUI,MªA 1995 “El poblamiento en el Alto Duero”, en III Simpo-
sio sobre los Celtíberos, 1991, Daroca, pp.93-126LÓPEZ QUIROGA, J.2001 ”Fluctuaciones y hábitat fortificado de altura en el
noroeste de la Península Ibérica” en Mil anos de fortificaçoes na península Ibérica e no Magreb (500-1500),Lisboa ,pp.83-91.
2004 El final de la antigüedad en la Gallaecia. La transformación de las estructuras de poblamineto entre Miño y Duero,/ V-X), La Coruña.
LUCAS HERNÁNDEZ,N. 1977 “Castillo Billido. Un castro romanizado en el Ca-
ñón de Río Lobos (Soria)”, Boletín de la Asocia-ción española de amigos de la Arqueología,7, 38-43.
MARTÍN ARIJA,A.Mº1992 Documentación,excavación y protección del yaci-
miento de El Tormo, Fuencaliente de Medinaceli ( Soria). Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Soria.
MARTÍN VISO, I.1995 ”Poblamiento y sociedad en Castilla en la transi-
ción la feudalismo en Castilla: castros y aldeas y en la Lora burgalesa” en S.H.H.M, 13.
2000a “Continuidad y dinamismo de los sistemas castra-les en la Edad Media, el caso de Revenga–san Za-dornil” en I Congreso de Arqueología Burgalesa; Poblamiento y estructuras sociales en le Norte de la Península Iberica (VI-XIII), Salamanca.
2000b Poblamiento y estructuras sociales en el Norte de la Península Ibérica (siglos VI-XIII). Salamanca, pp.37-139
2002 Fragmentos del Leviatán.La articulación política del espacio zamorano en la Alta Edad Media. Zamora.
2005 “The local articulation of central power in the north of the Iberian Península (500-1000), Early Medieval Europe, 13:1,1-42.
2006 “Central places and the territorial organization of comunities: the ocupattion of hilltop sites in medi-eval Castille” en W.DAVIES,G.HALSALL, A. REYNOLDS. People and space in the Middle ages 300-1300.Turnhout.
2008 “La ordenación del territorio rural y la tributación en el suroeste de la meseta del Duero. (siglos VI-VII), en Castellanos, S; Martín Viso, I (Eds.) De Roma a los bárbaros. Poder central y horizontes locales en la cuenca del Duero, León, 2008, pp.227 y ss.
MARTÍNEZ NARANJO, J.P. 1997 “El inicio del mundo celtibérico en el interfluvio
Jalón-Mesa”, Complutum, 8: 161-182.ORTEGO Y FRÍAS,T.1961 ”Excavaciones en la provincia de Soria”, Caesa-
raugusta, 17-18: 157-166.PALA BASTARÁS, J.M. (Dir.) 1988 Análisis del medio físico. Delimitación de unida-
des y estructura territorial.Soria. JCYL-EPYPSA, Valladolid.
PASTOR DÍEZ DE GARAYO,E. 1996 Castilla en el tránsito de la Antigüedad al feuda-
lismo. Poblamiento, poder político y estructura social del Arlanza al Duero (VII-XI) Valladolid.
PETERSON, D. 2006 Frontera y lengua en el Alto Ebro.Siglos VIII-XI.
Tesis doctoral presentada en la Universidad de Burgos. Inédita.
ROMERO CARNICERO, F.1991 “Los castros de la Edad de Hierro en el Norte de la
provincia de Soria”, Studia Archeologica, 75, Va-lladolid
RUIZ GÁLVEZ, Mª.L.1985-1986 “El mundo celtibérico visto desde la óptica de la
Arqueología social. Una propuesta para el estudio de los pueblos del Oriente de la Meseta durante la Edad de Hierro”, Kalathos,5-6: 71-106.
SANCHO DE FRANCISCO, Mª C. 1990 “Características geomorfológicos del valle del Ja-
lón” en El Jalón Vía de comunicación, Soria, JCYL.
TARACENA,B.1929 “Excavaciones en las provincias de Soria y Logro-
ño.Memoria de las excavaciones practicadas en 1928”, Junta Superior de Excavaciones y Antigüe-dades, Madrid. pp.103 y ss.
1941 Carta Arqueológica de España. Soria. CSIC, Madrid.
WHICKAM,C. 2005 Framing the early middle ages. Europe and the
Mediterranea,400-800. Oxford.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 493-499
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS APLICADO AL ESTUDIO DE LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NOROESTE PENINSULAR
Raquel Martínez PeñínUniversidad de León; [email protected]
RESUMEN
En este trabajo presentamos la metodología de estudio empleada a la hora de analizar la cerámica medieval localizada en el horizonte cristiano. La investigación sigue las directrices marcadas por Orton, cu-yos planteamientos descriptivos, analíticos y cuantificadores han sido tomados en cuenta a la hora de efectuar este estudio. Seguidamente, se utiliza la información aportada por los análisis arqueométricos practicados a parte de los materiales inventariados, que nos permitirán profundizar en el conocimiento de la producción y dispersión del mobiliario cerámico del noroeste peninsular.
ABSTRACT
In this work present the methodology of study used in the analysis of the medieval pottery located in the Christian horizon. The research follows Orton´s studies, with the descriptive, analytical and quantitative approaches used for this work. Next, we utilize the information that the archaeometry analyses give. This in-formation allows knowing the production and dispersion of the pottery in the northwest of the Península Ibérica.
Palabras Clave: Cerámica. Edad Media. Arcilla.
Keywords: Pottery. Middle Ages. Clay.
1. Introducción.Este trabajo tiene como objetivo fundamental
formular una propuesta metodológica aplicable al estudio del material cerámico exhumado en el hori-zonte medieval cristiano del noroeste peninsular. La singularidad de estos restos, considerados como una de las principales fuentes de información en arque-ología, permite identificar buena parte de la vajilla empleada entre la Alta y la Baja Edad Media en di-cho ámbito territorial (Fig. 1).
Fig.: 1. Localización del área de estudio.
Como punto de arranque resulta conveniente ci-tar las principales investigaciones referidas a las producciones medievales del noroeste de la Penín-sula Ibérica realizados hasta el momento, impres-
cindibles a la hora de desarrollar un estudio compa-rativo con los recipientes objeto de análisis.
Desde un punto de vista cronológico el primer trabajo a resaltar es el que Matesanz Vera presenta en el II Congreso de Arqueología Medieval Espa-ñola (Madrid, 1987). Se trata de un panorama gene-ral sobre las cerámicas altomedievales localizadas en distintos yacimientos norteños (Matesanz Vera, 1987: 245-260).
Poco tiempo después verá la luz la primera mo-nografía referida a este tema, titulada La cerámica medieval en el norte y noroeste de la Península Ibérica. Esta se estructura en función de las actua-les demarcaciones territoriales y recoge una revi-sión generalizada de una serie de conjuntos cerámi-cos hallados en distintos contextos medievales ex-cavados en dicho marco espacial (Gutiérrez Gonzá-lez y Bohigas Roldán, 1989).
A comienzos de la década de los noventa, Bohi-gas Roldán y García Camino elaboran una propues-ta de periodización de las formas cerámicas previas a la generalización de los vidriados. Al mismo tiem-po analizan la tecnología de fabricación y ornamen-tación, planteando una evolución y dispersión geo-gráfica de las mismas (Bohigas Roldán y García Camino, 1991: 69-86). Poco después, Gutiérrez González realiza un examen pormenorizado de los aspectos técnicos, desarrollando un análisis formal y cronológico para las mismas producciones (Gutié-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
494RAQUEL MARTÍNEZ PEÑÍN
rrez González, 1995: 69-87).
Asimismo, a raíz de la celebración de las Se-gundas Jornadas de Cerámica Medieval y Pos-Me-dieval (Tondela, Portugal, 1995), se efectúa un nue-vo balance de los datos aportados por los estudios cerámicos de entre los años 1989 y 1995, lo que po-sibilita ir ajustando la seriación tipológica y crono-lógica planteada anteriormente (Gutiérrez González y Villanueva Zubizarreta, 1995: 439-456).
Por último, en 1999, Bohigas Roldán dedica un artículo a analizar de forma amplia la cultura mate-rial -fundamentalmente el mobiliario cerámico- aso-ciada a distintos yacimientos de los Reinos Cristia-nos datados entre los siglos X y XI (Bohigas Rol-dan, 2001: 515-546).
2. Metodología de trabajo.Los principales problemas que nos encontramos
a la hora de afrontar una investigación de esta índo-le es, por un lado, el tratamiento de la información aportada por la cerámica procedente de contextos estratigráficos y, por otra, la escasez de análisis ar-queométricos aplicados a ellos.
En nuestro caso, además de contar con yaci-mientos en los que las piezas se encuentran adscri-tas a horizontes de ocupación bien definidos, dispo-nemos de un vasto corpus cerámico, cuyo análisis (técnicas químicas y mineralógicas, bases de datos, estudio de los diferentes tipos cerámicos, etc.) nos permitirá aclarar una serie de cuestiones relaciona-das con la procedencia de los recipientes, caracteri-zando diferentes lugares de producción, determi-nando la tecnología utilizada en el proceso de fabri-cación, etc.
Fig.: 2. Ficha de inventario.
El punto de partida lo constituye el estudio es-tratigráfico de los diferentes yacimientos donde se localizan las muestras. Así, una vez contextualizado el conjunto, se lleva a cabo un pormenorizado exa-men de todos los aspectos que caracterizan al mobi-liario -matriz arcillosa, inclusiones, tecnología de fabricación, etc.-. Con tal fin, elaboramos un siste-ma de registro en fichas normalizadas (Fig. 2) para, seguidamente, realizar un análisis cualitativo, analí-tico y estadístico de los distintos aspectos que ca-racterizan al conjunto (Fig. 3).
Fig.: 3. Hoja de cálculo.
Antes de comenzar el inventariado propiamente dicho, agrupamos la muestra conforme a la secuen-cia estratigráfica identificada en cada yacimiento. Seguidamente, realizamos una ordenación y clasifi-cación preliminar, teniendo en cuenta tanto la colo-ración de la pasta y la cochura, como la morfología y el acabado. Finalmente, se procede al siglado de las piezas, incluyendo el número de expediente, la campaña de excavación en la que se recogió el frag-mento, el sector, la unidad estratigráfica a la que se asocia y el número correlativo (Fig. 4).
Fig.: 4. Sigla de las piezas.
2.1. Factores tecnológicos. En lo que respecta a la elaboración de los reci-
pientes, el proceso comienza con la extracción de la
495METODOLOGÍA DE ANÁLISIS APLICADO AL ESTUDIO DE LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NOROESTE...
materia prima, la preparación de la masa y su poste-rior inmersión en agua, adquiriendo de esta forma una consistencia adecuada para su manipulación. Así, la arcilla y los desgrasantes constituyen las dos materias primas fundamentales utilizadas en el pro-ceso de elaboración.
La composición química del barro, consiste en materiales arcillosos, sobre todo silicato de alúmina hidratado, minerales no arcillosos, materia orgánica y sales solubles. En cuanto a los aditivos no plásti-cos -los más comunes son la mica, el cuarzo, y las calizas- bien pueden formar parte de los barros o bien son añadidos durante el proceso de prepara-ción de la masa. Estos desgrasantes se utilizan para reducir la excesiva plasticidad de la materia base, provocan que el barro tenga más resistencia a la temperatura del horno y confieren, tras la cochura, dureza al recipiente (Caro, 2002).
De este modo, la clasificación propiamente di-cha se inicia a partir de la distinción de las matrices arcillosas y los desgrasantes con los que se elaboran las piezas. Los componentes de éstas no resultan discernibles a simple vista, sólo podemos recono-cerlos empleando microscopia de alta gradación y Difracción de Rayos X y Espectrometría de Flores-cencia de Rayos X. Mediantes ambas técnicas clasi-ficamos además las partículas que cambian durante la cocción a altas temperaturas dejando una oque-dad en el espacio ocupado originariamente o los distintos minerales de «neoformación» surgidos por la trasformación de los barros.
Fig.: 5. Fotografía en lupa binocular.
En primer lugar, la lupa binocular nos permite observar la superficie y roturas, distinguiendo a grosso modo los grupos cerámicos aparecidos, ade-más de conocer en parte la distribución y forma de los desgrasantes e identificar algunos de los compo-nentes cerámicos (Peacock, 1977). Para la descrip-ción del tipo y características de los desgrasantes, aplicamos un sistema destructivo sobre una muestra de fragmentos cerámicos, de tal forma que haciendo uso de un imán identificamos las inclusiones ferru-ginosas. A continuación, empleamos ácido clorhí-
drico para reconocer las piezas calizas. Siguiendo el grado de estimación de tamaño y porcentajes de in-clusiones propuesto por Mathew, Woods y Oliver (1991), la frecuencia de las inclusiones en la pasta se recoge mediante la siguiente escala de valores: abundante, moderado y escaso. Al tiempo que la clasificación de su tamaño se basa en la siguiente estandarización del grano del mineral: pequeño en inclusiones de 0,5 a 1 mm, mediano entre 0,5 y 2 mm y grande entre 0,5 y 3 mm. (Fig. 5).
Asimismo, se nos muestra el grado de desgaste de las inclusiones, evidenciando el nivel de erosión que ha experimentado el recipiente, de tal forma que, cuanto más prolongada haya sido la erosión más redondeados son los granos.
Por otro lado, los análisis arqueométricos apli-cados -Difracción de Rayos X y Espectrometría de Florescencia de Rayos X- permiten caracterizar mi-neralógica y geoquímicamente los fragmentos anali-zados. La Difracción de Rayos X nos indica que minerales y otros elementos inorgánicos están pre-sentes en la fracción cristalina de la muestra, identi-ficándose tanto los componentes como la tempera-tura de cocción alcanzada para que estos cristalicen (Fig. 6).
Fig.: 6. Resultados de la Difracción en Rayos X.
La Espectrometría de Florescencia de Rayos X se utiliza para medir los elementos químicos mayo-ritarios, minoritarios y traza que componen el frag-mento, posibilitando reconocer y cuantificar los ele-mentos químicos presentes en la muestra de modo preciso (Fig. 7).
Fig.: 7. Resultados de la Espectrometría de Fluores-cencia de Rayos X.
496RAQUEL MARTÍNEZ PEÑÍN
Otro de los rasgos estudiados es la dureza del material cerámico, indicada mediante la escala Mohs: valiéndose de distintos minerales a los que se les dan valores numéricos de 1 a 10 -partiendo del más blando, el Talco, al de mayor dureza, el Diamante-, se distinguen tres categorías: «áspero» cuando la superficie resulta abrasiva al tacto del dedo, «grueso» si se aprecian irregularidades y «suaves» si no se reconocen (Rice, 1987: 350-358).
2.2. Factura. En lo que atañe a la tecnología de fabricación
empleada -modelado a mano, torno lento, torno rá-pido, modelado a torneta a partir del urdido, etc.-, observamos las caras interna y externa de la vajilla con la lupa binocular, dado que es aquí donde se suelen registrar evidencias de las líneas del torno lento o, en la cara interior, las huellas del urdido practicadas por el artesano alfarero. Además, he-mos de tener en cuenta que, en ocasiones, los reci-pientes presentan grandes dimensiones y son fabri-cados por partes, es decir, cerámicas hechas por tra-mos, secados parcialmente antes de ensamblarse, posibilitando de este modo que resistan el peso sin fragmentarse.
Una vez conocida la técnica de modelado em-pleada, nos planteamos llevar a cabo una repetición experimental de las piezas. En nuestro caso, esta parte la estamos desarrollando en un núcleo pobla-cional de la provincia de León: Jiménez de Jamuz, dedicado tradicionalmente a la manufactura del ba-rro (Martínez Peñín, 2006: 309-332). De este modo reconocemos buena parte de los aspectos tecnológi-cos propios de la producción alfarera medieval: el aprovisionamiento y tratamiento de las arcillas, la obtención del combustible, las técnicas de fabrica-ción o los diversos útiles empleados en el proceso de fabricación y de los que apenas se conservan res-tos arqueológicos identificables (Calvo Gálvez, 1992: 39-50) (Fig. 8).
Fig.: 8. Modelado a torno rápido.
2.3. Morfología. Seguidamente, utilizando el mobiliario cerámico
mejor conservado, dividimos el conjunto en una se-rie de clases funcionales básicas, distinguiendo en-
tre formas cerradas, formas abiertas u otras formas, al tiempo que se analizan las variables formales identificadas dentro de cada serie, así como su posi-ble funcionalidad (Fig. 9).
Fig.: 9. Porcentaje de tipos formales.
Los recipientes cerrados son aquellos que cuen-tan con un diámetro máximo en el galbo/cuerpo y no en la boca. Por otro lado, las formas abiertas presentan un diámetro de boca superior, igual o muy poco inferior al diámetro del cuerpo/galbo. El último grupo corresponde a formas que no respon-den propiamente a los criterios de las anteriores (Castillo Armenteros, 1998).
Posteriormente, agrupamos, describimos y codi-ficamos los tipos según la coincidencia de los dife-rentes rasgos: las matrices arcillosas, la tecnología de elaboración, la forma de los cuerpos, fondos, bordes, labios sección de asas, etc.
Un aspecto a tener en cuenta es el carácter poli-funcional de muchos de las piezas de este periodo: un mismo recipiente podría destinarse tanto a usos culinarios como a servicio de mesa o almacena-miento. Además, no todas se utilizan para el propó-sito con el que fueron elaborados en origen y gran número de éstas, tras cumplir su función primige-nia, terminan reutilizándose para otros fines.
También, recogemos las principales dimensio-nes de los recipientes, es decir, los diámetros de ba-ses y bordes, el diámetro y altura máxima, así como el grosor y ancho de las asas.
2.4. Decoración. Otro de los elementos definitorios es el trata-
miento de las superficies. Para ello realizamos tanto una descripción visual como con aumentos de cada motivo ornamental identificado en el material, esta-bleciendo una seriación decorativa en la que inclui-mos los distintos tipos de acabado (serie incisa, se-rie impresa, serie bruñida, serie vidriada, etc.), al tiempo que detallamos las técnicas decorativas em-pleadas, la superficie que ocupan y, si es posible, el grosor de los motivos.
Al concluir la seriación formal y ornamental, di-
497METODOLOGÍA DE ANÁLISIS APLICADO AL ESTUDIO DE LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NOROESTE...
bujamos y fotografiamos los tipos más significati-vos. Asimismo, los ejemplares más completos y re-presentativos son tratados mediante proceso info-gráfico -Adobe Photoshop en el caso de las fotogra-fías y AutoCad en el de los dibujos-.
2.5. Cocción. También tratamos de definir grupos de pastas,
agrupando los recipientes según los tipos de coc-ción -reductora, oxidante y alterna- y modos de cocción y post-cocción propuestos por Picon (Pi-con, 1973, 1995a, 1995b; Picon et allí, 1995) (Fig. 10).
Fig.: 10. Porcentaje de cochuras.
En la cerámica que estudiamos se aprecian una gran variedad de tonos en las pastas, entre las que se distinguen distintos tipos de atmósferas de coc-ción. Siguiendo los planteamientos de Picon, la co-chura se compone, por un lado, de una fase de coc-ción y, por otro, de una post-cocción. Así pues, tras un inicio de cocción generalmente oxidante, se va instalando, a medida que aumenta la temperatura, una atmósfera bien oxidante bien reductora, en fun-ción de los aportes de oxígeno a la carga. Aunque los principales cambios tienen lugar durante la post-cocción, es decir, cuando se deja de quemar com-bustible se produce una disminución progresiva de la temperatura. Así, en función del aire que queda en la cámara, el ambiente será oxidante o reductor. En el primer caso, el aire se introduce libremente por las entradas abiertas, instalándose progresiva-mente una atmósfera oxidante. Como consecuencia de estos se produce una pérdida progresiva de car-bono seguida de una oxidación que proporciona pastas de color claro -beige, rosado, rojo, etc.-.
Por otro lado, durante la post-cocción reductora deja de entrar oxígeno y, dado que no hay suficiente oxígeno para la combustión, se produce un exceso de dióxido de carbono que proporciona a las pastas una coloración oscura.
Cuando la cochura es alterna tienen lugar una alternancia de oxidación y reducción en los distinto ciclos de horneado, aportando distintas coloracio-nes y grados de color (Mesqueda García, 1992; Rhodes, 2004).
También, las observaciones macroscópicas per-miten ver los efectos de la cocción sobre las cerá-micas, registrando la coloración y dureza. Así, se-ñalamos los colores del núcleo y/o márgenes, y de las superficies externa e interna. A continuación, las coloraciones de la pasta se consignan haciendo uso del catálogo Munsell (2000), basado en las varian-tes: valor del color, matiz y pureza. Los colores se indican mediante letras y los matices se subdividen en una serie de prefijos numéricos que van del 0 al 10. La cromación se indica también con un índice de números, comenzando por el 0 para los grises naturales y continuando con números más altos en los colores más puros.
Además, la Difracción de Rayos X hace posible realizar estimaciones sobre la temperatura alcanza-da durante el proceso de cocción, basándose en la presencia de minerales que aparecen por la transfor-mación de otros que estaban en la pasta inicial de la arcilla cuando se alcanzan ciertas temperaturas. Aunque, hay que tener en cuenta que la cuantifica-ción de estos minerales es relativa ya que única-mente se pueden contabilizar una parte de las sus-tancias cristalinas.
2.6. Series de producción. Una vez definidos todos estos rasgos, tratamos
de distinguir fuentes de procedencia a través del es-tablecimiento de series de producción en las que, además de la heterogeneidad de las pastas, tenemos en cuenta rasgos diferenciadores como la cochura, la tonalidad de la pasta, la morfología y el acabado. Asimismo, analizamos las producciones presentes en otros yacimientos coetáneos, intentando ver si el origen de las cerámicas se corresponde con fuentes distintas o por el contrario son coincidentes (Fig. 11).
Fig.: 11. Porcentaje de series de producción y formas.
Las distintas familias de matrices arcillosas, los aditivos no plásticos, la coloración de las pastas, la cochura, la morfología y ornamentación distingui-das corresponderían bien a un mismo centro de pro-ducción, o bien a distintos talleres que están funcio-nando en el mismo marco cronológico aunque ale-jados entre sí, permitiendo plantear la distribución territorial que tendrían los lotes cerámicos analiza-dos.
498RAQUEL MARTÍNEZ PEÑÍN
Tras recopilar todos estos datos, intentamos es-tablecer una valoración del porcentaje y frecuencia de las distintas variables definidas a lo largo del análisis de cada lote cerámico (matrices arcillosas, factura, morfología, acabado, etc.).
Por último, pasamos a ordenar las distintas pro-ducciones, tratando de establecer un orden cronoló-gico de las mismas. Con tal fin, elaboramos una se-riación de los recipientes haciendo uso nuevamente de su propia secuencia estratigráfica y teniendo en cuenta la existencia de similitudes y diferencias tan-to dentro del mismo conjunto como con otros ads-critos a contextos contemporáneos, bien secuencia-dos y ubicados en áreas más o menos próximas (Figs. 12 y 13).
Fig.: 12. Ordenación del conjunto.
Fig.: 13. Yacimientos de la provincia de León con produc-ciones similares.
3. Conclusiones.El análisis comparativo del mobiliario cerámico
exhumado en distintos contextos medievales del no-roeste de la Península Ibérica en los que contamos con una definitoria secuencia estratigráfica, nos permitirá conocer con mayor precisión la vajilla uti-lizada a lo largo de la Edad Media en todo este te-rritorio.
En primer lugar, a través de las observaciones macro y microscópicas distinguimos los distintos ti-pos de arcillas y desgrasantes empleados a la hora de elaborar los recipientes.
Seguidamente, analizamos los diferentes proce-sos de fabricación de la cerámica, elaboramos una seriación de formas básicas y tratamos de establecer
sus presumibles utilidades.
También se identifican los distintos motivos or-namentales reconocidos en cada conjunto, así como la tecnología aplicada para su trazado.
Por otro lado, tanto el análisis visual como la ar-queometría nos permiten conocer los modos de coc-ción y post-cocción a los que se ven sometidas cada una de las piezas.
Una vez definidos todos estos rasgos, establece-mos varias series de producción que indican la exis-tencia de uno a más centros de manufactura. Éstas, además, nos señalan la presumible red de distribu-ción que tendrían.
El estudio de estos datos, ofrece la posibilidad de reconocer cuales son las tipos cerámicos más re-presentativos en la propia área excavada, así como en el espacio territorial en la que se ubica, respon-diendo además a determinados usos -domésticos, culinarios, etc.- relacionados con los habitantes del yacimiento. Aportando además una mayor precisión a la hora de datar el horizonte ocupacional al que se asocian.
En cuanto a la producción, el volumen de piezas recogidas en las excavaciones evidencia la impor-tancia que el artesanado alfarero alcanza en estos momentos.
De este modo, podemos intentar conocer si los cambios experimentados por el mobiliario cerámico pueden estar relacionados con las trasformaciones políticas y socio-económicos vividas en el noroeste peninsular a lo largo del Medievo.
En conclusión, es indudable que el desarrollo de una amplia base de información elaborada mediante un análisis homogéneo de la cerámica medieval exhumada en aquellos yacimientos del noroeste pe-ninsular que cuentan con una secuencia estratigráfi-ca definitoria, nos ayudaría a conocer de forma pre-cisa la evolución experimentada por estos recipien-tes, además de servirnos para refirmar o matizar muchas de las hipótesis planteada a lo largo de los estudios ceramológicos que conocemos.
4. Bibliografía.BOHIGAS ROLDÁN, R. 2001 "La cultura material en torno al milenio. Reinos
cristianos", en V Congreso de Arqueología Medie-val Española, Valladolid, 1999. Volumen II: 515-546. Valladolid: Junta de Castilla y León.
BOHIGAS ROLDÁN, R.; GARCÍA CAMINO, I. 1991 "Las cerámicas medievales del norte y noroeste de
la Península Ibérica. Rasgos comunes y diferencias regionales", en A cerámica medieval no Medite-rráneo occidental, Lisboa 1987: 69-86. Lisboa: Campo Arqueológico de Mértola.
CALVO GÁLVEZ, M.1992 "Experimentado con la arcilla y el fuego como en
la antigüedad", en Tecnología de la cocción cerá-
499METODOLOGÍA DE ANÁLISIS APLICADO AL ESTUDIO DE LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NOROESTE...
mica desde la antigüedad a nuestros días: 39-50. Agost: Asociación de ceramología.
CARO, A.2002 Ensayo sobre cerámica en arqueología. Sevilla:
Ed. Agrija.CASTILLO, ARMENTEROS, J. C.1998 La campiña de Jaén en época emiral (ss. VII-XI).
Jaén: Universidad de Jaén.GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A.; BOHIGAS ROLDÁN, R.1989 La cerámica medieval en el norte y noroeste de
la Península Ibérica. León: Universidad de León.GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A. 1995 "Nuevos desarrollos en el estudio de las cerámicas
medievales del norte de España. Una síntesis re-gional", en Spanish Medieval Ceramic in Spain and the British Isles. BAR International Series 610: 69-87. Oxford: Centre de Recherche Arche-ológique du C.N.R.S.
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A.; VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O.
1995 "Cerámica Medieval en el norte de España: balan-ce y perspectivas", en II Jornadas de Cerámica Medieval e Pós Medieval. Métodos e resultados: 439-456. Tondela: Câmara Municipal de Tondela.
MARTÍNEZ PEÑÍN, R.2006 "El centro alfarero de Jiménez de Jamuz: studio
histórico y etno-arqueológico", en Estudios Huma-nísticos. Historia. Nº 5: 309-332. León: Universi-dad de León.
MATESANZ VERA, P. 1987 "La cerámica medieval Cristiana en el norte (ss.
IX-XIII): nuevos datos para su estudio", en II Con-greso de Arqueología Medieval Española, Tomo I: 245-260. Madrid: Comunidad de Madrid.
MATHEW, A.; WOODS, A. J.; OLIVER, C. 1991 "Spots before your eyes: new comparison charts for
visual percentage estimation in archaeological ma-terial", en Recent developments in ceramic petrol-ogy: 211-263. Londres: British Museum.
MESQUEDA GARCÍA, M. 1992 "La cocción cerámica en un horno medieval", en
Tecnología de la cocción cerámica desde la anti-güedad a nuestros días: 121-140. Agost: Asocia-ción de ceramología.
MUNSELL 2000 Munsell soil color charts. Baltimor.ORTON, C.; TYERS, P.; VINCE, A.1997 La cerámica en arqueología. Barcelona: Crítica.PEACOCK, D. 1977 "Ceramics in roman and medieval archeology", en
Pottery in early commerce: 21-34. Londres: Aca-demic Press.
PICON, M.1973 Introductión à l´étude technique des céramique
sigillées de Lezoux. Dijon: Université de Lyon.PICON, M. 1995a "Grises et grises: quelques réflexions sur les céra-
miques cuites a modo B", en Primeras Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medieval. Métodos e resultados para seu estudo: 283-292. Tondela: Câ-mara Municipal de Tondela.
1995b "Pour une relecture de la céramique marocaine: ca-racterístiques des argiles et des produits, techni-ques de fabrication, facteurs économiques et soc-iaux", en Etno-archéologie Méditerranéenne: 141-158. Madrid: Casa de Velázquez.
PICON, M.; THIRIOT, J.; ABRAÇOS, H.; DIOGO, J. M. 1995 "Estudo em laboratorio e observação etnoarqueoló-
gica das cerámicas negras portuguesas", en Prime-ras Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medie-val. Métodos e resultados para seu estudo: 189-207. Tondela: Câmara Municipal de Tondela.
RICE, P. M.1987 Pottery analysis: a soucebook. Chicago: Universi-
dad de Chicago.RHODES, H.2004 Hornos para ceramistas. Barcelona: CEAC.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 501-504
EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO COSTERO EN EL SECTOR CANTÁBRICO ORIENTAL: EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SANTA MARÍA LA REAL
(ZARAUTZ, GIPUZKOA)
Nerea Sarasola Etxegoienociedad de Ciencias Aranzadi.. Departamento de Arqueología;[email protected]
RESUMEN
El yacimiento arqueológico de Santa María la Real presenta una secuencia ocupacional que recoge aproximadamente 2.500 años de historia de la villa costera de Zarautz. Una historia que se remonta a la Edad del Hierro (siglo V a.c) y que termina en la actualidad, como un yacimiento integrado en la Torre-Campana-rio y en la iglesia parroquial de Santa María la Real.
ABSTRACT
The Santa María la Real archaeological site presents an occupational sequence spanning about 2500 years of history of the coastal town of Zarautz. A history that goes back to the Iron Year (c.V B.C.) and fin-ishes presently as a site integrated at the Bell Tower and at the Santa María la Real Church.
Palabras Clave: Edad del Hierro. Romanización. Tardoantigüedad. Edad Media. Poblamiento.
Keywords: Iron Age. Romanization.. Late Antiquity. Middle Ages. Settlement.
1. Localización y emplazamiento del yaci-miento.
El yacimiento arqueológico de Santa María la Real se localiza en la villa de Zarautz sita en la provincia de Gipuzkoa. Situada en la costa del Gol-fo de Bizkaia, se caracteriza por su amplia ensenada de 2 km de longitud enmarcada por el Noroeste por los acantilados de Santa Bárbara y por el Sureste por el monte Talaimendi. El yacimiento se ubica a 6 m.s.m, a escasos metros de la playa, en la zona No-roeste bajo el monte Santa Bárbar; un espacio pro-tegido de los vientos que soplan con fuerza desde esa dirección.
El conocimiento que tenemos de este yacimien-to es fruto del programa de investigación plurianual que llevamos varios años realizando desde la Socie-dad de Ciencias Aranzadi, promovido por el Ayun-tamiento de Zarautz, a través del Museo de Arte e Historia, y la Diputación Foral de Gipuzkoa y que se integra en un proyecto global denominado Me-nosca.
2. Descubrimiento del yacimiento y desa-rrollo de la investigación arqueológica.
La historia de este yacimiento comienza en el año 1997 en el contexto de una intervención de ur-gencia, en la Torre Campanario de la iglesia parro-quial de Santa María la Real. En el transcurso de di-cha intervención se localizó una necrópolis medie-val con varios niveles de enterramiento fechada ra-
diocarbónicamente entre los siglos IX y XV (IBÁ-ÑEZ 2003).
Este descubrimiento impulsó la creación del Museo de Arte e Historia de la localidad situado en el mismo edificio de la Torre Campanario y en el que se puede ver “in situ” algunas de las tumbas que conforman el cementerio medieval .Años más tarde, en 2001, con motivo de la instalación de un sistema de calefacción en el interior de la misma iglesia parroquial, se proyectó un control arqueoló-gico con el fin de encontrar el posible templo primi-tivo asociado a dicha necrópolis.
Las expectativas iniciales fueron ampliamente superadas al descubrir uno de los mejores yaci-mientos arqueológicos de época histórica de Gipuz-koa; el cual abarca diferentes etapas de la historia: Edad del Hierro, Época romana, Tardoantigüedad, Edad Media y Época moderna.
Así, a raíz de este descubrimiento y gracias al interés mostrado desde el principio por el Ayunta-miento de Zarautz y Diputación Foral de Gipuzkoa, se pone en marcha el denominado proyecto Menos-ca (aún en curso) entorno al yacimiento que se ver-tebra en tres ejes: investigación, conservación y di-vulgación.
1. Investigación: enfocada al estudio del pro-pio yacimiento y de la evolución del po-blamiento en el entorno de Zarautz.
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
502NEREA SARASOLA ETXEGOIEN
2. Conservación: centrada en la musealiza-ción de las estructuras encontradas en la torre campanario y en la iglesia que actual-mente se pueden visitar.
3. Divulgación: dirigida a informar sobre los hallazgos realizados en las diversas cam-pañas efectuadas en torno al yacimiento. Publicación de monografías y organiza-ción de visitas guiadas.
Centrándonos en la investigación del propio ya-cimiento, tras las intervenciones realizadas en la Torre Campanario (1997-1999) y en la parroquia (2001-2002), en 2005 se plantea la realización de prospecciones con catas en el entorno de ambos edificios con el objetivo de delimitar la extensión de dicho yacimiento y de conocer y calibrar calidad del depósito arqueológico conservado.
Tras los resultados positivos obtenidos en las catas realizadas en el sector Norte del jardín de la parroquia donde se constata la continuación del ya-cimiento, con el hallazgo de la necrópolis medieval y material cerámico de atribución romana que per-mite relacionarlo con el asentamiento asociado a la Romanización, se plantea realizar una excavación arqueológica (2006-2008) en extensión con el fin de identificar y documentar en profundidad los ves-tigios encontrados en dicho espacio.
3. Secuencia estratigráfica del yacimiento.3.1. Interior de la parroquia.
Bajo la solera de la actual iglesia se localizan en sus capillas laterales en primer lugar, dos espacios de enterramiento: uno en la capilla Sur, compuesto por enterramientos en fosa simple ordenados en ca-lles que correspondería con la iglesia precedente de una sola nave fechada en el siglo XV. El segundo, asociado al templo actual construido en el siglo XVI, compuesto por encajonados de piedra o ni-chos que forman una retícula de enterramientos.
En el centro del presbiterio de la misma iglesia, se identifican la traza de tres iglesias medievales con su correspondiente necrópolis exterior, recono-cida anteriormente en la Torre Campanario. Dicha ocupación medieval se establece sobre un asenta-miento de época romana vinculada a la vía maris que a su vez se localiza sobre una vivienda pro-tohistórica.
3.1.1. Edad del Hierro.De la ocupación protohistórica del yacimiento
cabe destacar la localización de los restos de una vivienda fechada radiocarbonicamente en el siglo V a.c, siendo de momento la única evidencia de la Edad del Hierro encontrada en la costa del País Vasco. Asimismo, su ubicación en llano a escasos metros del mar lo diferencia del resto de los asenta-
mientos identificados hasta ahora en el territorio de Gipuzkoa, situados en altura (PEÑALVER 2001).
Un poblado del que desconocemos su extensión y su morfología pero que con los datos con los que disponemos actualmente se pueden apuntar algunos rasgos del mismo. Construían sus viviendas con materiales del entorno (tierra y madera) y los mate-riales cerámicos encontrados presentan una tipolo-gía similar a las cerámicas recuperadas en otros po-blados de Gipuzkoa.
3.1.2. Época romana. Entorno al siglo I d.c, en plena época altoimpe-
rial, se funda un establecimiento vinculado a la vía maris que mantendrá su actividad hasta los siglos V-VI d.c. Entre los restos exhumados correspon-dientes a esta fase de ocupación se han identificado por un lado, edificios de carácter público que indi-can de una forma clara la asimilación de las técni-cas constructivas romanas y por otro, estructuras domésticas que muestran un espacio habitado por una comunidad agropecuaria. En dicho contexto predominan los testimonios de cerámica común no torneada, con una importante presencia de ollae de borde plano que aparece en los yacimientos coste-ros de la vertiente atlántica. Un testimonio que a juzgar por los últimos estudios se vienen realizan-do, se ha convertido en un indicador para rastrear la actividad de las redes comerciales entre la costa cantábrica y el Sur de la Galia (IZQUIERDO MARCULETA 2004 )
3.1.3. Tardoantigüedad.Tras la desintegración del Imperio romano su
sistema administrativo desaparece aunque no con-lleva la total desaparición de las redes comerciales creadas por dicho imperio (FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO 1994). En el caso guipuzcoano diver-sos materiales cerámicos recuperados en el entorno del cabo de Higuer (Hondarribia) de los siglos VI-VII muestran el mantenimiento del comercio maríti-mo en dichos siglos (IZQUIERDO 1997).
El asentamiento de Zarautz, a juzgar por la data-ción radiocarbónica proporcionada por una muestra de fauna recogida del interior de una estructura do-méstica, mantendrá su actividad hasta los siglos V-VI. De esta etapa tardoantigua se han identificado evidencias muy frágiles como cuñas de poste y ci-mentaciones trabadas con tierra asociadas a estruc-turas habitacionales realizadas con materiales efí-meros, difíciles de detectar en el registro arqueoló-gico.
3.1.4. Edad Media.En lo que respecta a la ocupación medieval el
registro arqueológico se presenta contundente. La primera referencia documental específica sobre Za-rautz la encontramos en la concesión de la Carta
503EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO COSTERO EN EL SECTOR CANTÁBRICO ORIENTAL: EL YACIMIENTO...
Puebla en el año 1237 por parte del monarca caste-llano Fernando III (MARTÍNEZ DÍEZ 1991) pero las excavaciones arqueológicas realizadas en la To-rre Campanario y en la parroquia de Santa María la Real han demostrado que la villa se funda sobre una aldea existente, a juzgar por las dataciones radio-cárbonicas proporcionadas por varios enterramien-tos, desde por lo menos el siglo IX (IBAÑEZ 2003).
Las transformaciones de esta ocupación que se prolongará hasta la actualidad, las identificamos a través de la construcción de cuatro templos y su co-rrespondiente necrópolis exterior que responden a las necesidades de una población en continuo creci-miento. El análisis de las técnicas constructivas de dichas iglesias y el estudio de la gestión del espacio cementerial así como de las diversas tipologías de las sepulturas, ha permitido conocer aspectos socia-les, demográficos incluso económicos sobre la co-munidad que habita la aldea que posteriormente se convertirá en la villa de Zarautz (AZKARATE y SÁNCHEZ 2005; GARCÍA CAMINO 2002).
La primera iglesia de reducidas dimensiones se construye entorno al siglo IX en mampostería caliza aprovechando algunas construcciones de época ro-mana que presentaban mayor calidad constructiva. Entre los siglos X y XII se levanta una nueva igle-sia sobre la anterior ejecutada tambien con aparejo de caliza trabado con abundante argamasa de cal. Con la concesión de la Carta Puebla en el siglo XIII, la aldea pasa a tener la categoría de villa con el consiguiente aumento de privilegios – sobre todo económicos- que se verá reflejado con la construc-ción de una iglesia de mayores dimensiones, reali-zada con grandes bloques de sillería arenisca.
Asimismo, la excavación de la necrópolis exte-rior utilizada entre los siglos IX-XIV ha permitido identificar diferentes niveles y tipologías de enterra-mientos que se corresponden con los templo medie-vales encontrados.
Así, se observa que en las dos primeras fases de ocupación correspondientes a los dos templos alto-medievales predomina un modelo concreto frente a otras modalidades de tumbas. En el templo funda-cional predominan las sepulturas de muro, mientras que en el prerrománico las sepulturas de lajas. En la tercera ocupación de la necrópolis asociada al tem-plo vinculado a la nueva villa fundada en el siglo XIII, predominan las sepulturas en fosa simple. Además, se observa un aumento de las inhumacio-nes pasando de un modelo de crecimiento extensivo característico de la etapa altomedieval, a una ges-tión intensiva del espacio cementerial como conse-cuencia de un aumento poblacional.
3.2. Exterior de la parroquia. Sector Norte del jardín parroquial.
En este sector se han reconocido varios niveles de enterramientos correspondientes a los templos altomedievales en los que destacaban la variedad de sepulturas. Concretamente en el nivel inferior que correspondería con la primitiva iglesia asociada a la aldea altomedieval se identificaron diferentes tipos de enterramientos fechados radiocarbónicamente entre los siglos IX-X.
Asimismo en el sector Oeste, se registraron evi-dencias que presumiblemente no se asociaban con el espacio funerario como una cuña de poste y junto a ésta un hogar con gran cantidad de bellotas carbo-nizadas en su interior cuya datación radiocarbónica proporcionó la misma cronología que la primera fase de ocupación del cementerio medieval, entre los siglos IX-X.
Bajo la necrópolis se localiza la continuación del asentamiento de época romana donde se ha identificado la existencia de espacios diferentes a los encontrados en el interior de la parroquia.
La presencia de distintos niveles de suelos (par-cialmente arrasados) en el que se han recuperado ajuares y enseres domésticos como colgantes de bronce, monedas, restos de fauna y moluscos, bello-tas, ollas, cuencos, jarras, platos, lucernas, molinos circulares etc.. permiten identificar este sector con el área de las viviendas. Cabe destacar la presencia de materiales cerámicos importados del Sur de Francia y del área riojana.
Asimismo, se ha podido constatar la continua-ción de la ocupación protohistórica localizada en el interior de la parroquia. Uno de los hallazgos más destacados de esta campaña ha sido localización de una placa de hogar, fragmentos cerámicos modela-dos con decoración plástica de cordones digitados y moluscos ( mayoritariamente lapas) asociados que nos permiten hablar de la existencia de un poblado indígena. El poblado várdulo sobre el que poste-riormente, en plena época altoimperial, se estable-cerá un asentamiento vinculado a la ruta marítima del Cantábrico.
4. El yacimiento en el marco de las actuales investigaciones arqueológicas.
Una de las principales características que definen a este yacimiento es su amplia secuencia ocupacional. A lo largo de estos años de investiga-ción hemos ido conociendo su fisonomía que ha ido cambiado al ritmo de los habitantes y poblado-res que han ocupado y vivido en este lugar.
Empezando por la ocupación más antigua que presenta este excepcional yacimiento, se ha descu-bierto la primera ocupación protohistórica en la
504NEREA SARASOLA ETXEGOIEN
costa de Euskal Herria.
Posteriormente, en plena época romana se esta-blece un asentamiento vinculado al comercio marí-timo y a la ruta comercial que pasaba por el mar cantábrico. Asimismo, este asentamiento sería un centro de referencia para la población del entorno. De este enclave conocemos algunos elementos que nos está permitiendo dibujar su distribución y su or-ganización espacial. En el interior de la parroquia se han localizado edificios públicos construidos con técnicas romanas y al Norte de la iglesia actual, es-tamos identificando sus espacios de vivienda cons-truidos mayoritariamente con piedra, tierra y made-ra.
De la fase medieval del yacimiento conocemos perfectamente los templos religiosos y la necrópolis que nos revelan la existencia de una aldea desde por lo menos el siglo IX. La evolución de esta aldea la conocemos a través de los transformaciones que han experimentado las iglesias que nos permiten co-nocer la capacidad económica de la comunidad al-deana y la necrópolis, que permite conocer aspec-tos demográficos, sociales incluso económicos de los habitantes de dicha comunidad.
Así, con esta amplia secuencia ocupacional, el yacimiento arqueológico de Santa María la Real se ha convertido en un referente para el estudio de la evolución del poblamiento costero en el sector can-tábrico oriental que poco a poco y gracias al esfuer-zo de los investigadores y al apoyo de las institucio-nes están saliendo a la luz yacimientos que nos es-tán permitiendo conocer la distribución y organiza-ción del poblamiento en este sector del Cantábrico.
5. Bibliografía.AZCARATE GARAI-OLAUN, A; SÁNCHEZ ZUFIAU-RRE, L2005 Aportaciones al conocimiento de las técnicas cons-
tructivas altomedievales en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en Arqueología de la Arquitectura, 4: 193-213. Vitoria-Gasteiz.
IBÁÑEZ ETXEBERRIA, A2003 Entre Menosca e Ipuscua. Ayuntamiento de Za-
rautz.IZQUIERDO MARCULETA, M.T1997 La cultura material como indicador de relaciones
económicas. Aportaciones desde el mobiliario ce-rámico de época romana recuperado en Gipuzkoa en Isturitz, 8: 385-414. Donostia-San Sebastián
2004 El comercio de cerámicas en la región cantábrico-aquitana: el testimonio guipuzcoano en Kobie, 6: 381-390. Diputación Foral de Bizkia.
FERNÁNDEZ OCHOA, C; MORILLO CERDÁN, A1994 De Brigantium a Oiasso: una aproximación al es-
tudio de los enclaves marítimos cantábricos en época romana. Madrid.
GARCÍA CAMINO, I2002 Arqueología y poblamiento en Bizkaia, s. VI-XII:
la configuración de la sociedad feudal. Diputación Foral de Bizkaia.
MARTÍNEZ DÍEZ, G1991 Colección de documentos medievales de las villas
guipuzcoanas (1200-1369). Diputación Foral de Gipuzkoa.
PEÑALVER IRIBARREN, X2001 El hábitat en la vertiente atlántica de Euskal He-
rria. El bronce final y la Edad del Hierro. Kobie anejo 3. Diputación Foral de Bizkaia.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 505-508
LAS ESTRUCTURAS HABLAN TRAS SIGLOS DE SILENCIO: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN “ EL CERCO” (AIBAR, NAVARRA)
Maider Carrere SoutoSociedad de Ciencias Aranzadi. Departamento de Arqueología;[email protected]
RESUMEN
El yacimiento arqueológico del “Cerco” en Aibar presenta la evolución histórica de un castillo que hasta el momento se desconocía su existencia. Desconocemos cual fue su surgimiento, sin embargo con la I campaña de excavación arqueológica se ha comenzado a escribir parte de su oscura historia.
ABSTRACT
The “Cerco” archaeological site in Aibar presents the historical evolution of a castle that until now did not know its existence. We do not know what was its sprouting, nevertheless with the I campaign of ar-chaeological excavation has been begun to write part of its dark history.
Palabras Clave: Castillo. Edad Media. Torres Circulares.
Keywords: Castle. Middle Ages. Circulars Towers.
1. Introducción.Hasta la fecha pocos creían en la posibilidad de
hallar los restos del antiguo castillo de Aibar. Su historia seguramente se remonte más allá del siglo X, sin embargo es entonces cuando tenemos la pri-mera mención sobre su existencia; las crónicas mu-sulmanas nos relatan como en la incursión realizada por Muhammqad ibn Lubb en el año 882 el castillo fue desmantelado. De aquí en adelante, los datos que se hallan en la documentación sobre esta forta-leza son escasos, cuando no insuficientes para ha-cernos una idea aproximada de su posterior evolu-ción. Sólo hay tres documentos que hacen mención al “castellum” de Aibar sin darnos más datos que la de su existencia misma. Al no ser una posesión re-gia o ligada a la monarquía sino depender de seño-res locales, son escasos los documentos que se aproximen al día a día del castillo en su época.
El proyecto de investigación promovido preten-día ratificar los escasos datos históricos disponibles sobre este privilegiado emplazamiento y establecer la secuencia cronológica de ocupación del mismo. Sobre este planteamiento se perfilaron una serie de actuaciones arqueológicas localizadas en distintos puntos del pequeño cerro sobre el que se emplazaba el desaparecido castillo.
2. Contexto geográfico.El término municipal de Aibar se extiende noro-
este a sureste, desde la Sierra de Izko (900- 960 m), hasta el cauce del río Aragón (380 m), alcanzando los 48 Km2 de extensión.
Al Norte la topografía es accidentada: se trata de una serie de serrezuelas separadas por vallona-das que siguen la dirección pirenáica. Las primeras fueron modeladas por la erosión en los afloramien-tos areniscos y las segundas en los margosos y arci-llosos del Oligoceno, los cuales están plegados: sin-clinal de Rocaforte, anticlinal de Aibar y prolonga-ción del sinclinal de Barasoain. La inversión del re-lieve, de tipo prealpino, es perfecta: sinclinales ol-gados, valles anticlinales, crestas.
Al sur la topografía es más llana y corresponde a dos extensos niveles de glacis de erosión y de te-rrazas fluviales.
El clima es de tipo mediterráneo, con cierto ma-tiz continental en la mayor parte del término y sub-mediterráneo al Norte. Los valores medios anuales oscilan de acuerdo con la latitud y, sobre todo, la altitud, la siguiente manera: temperatura, 12º- 13ºC; precipitaciones, 500- 800 mm; evapotranspiración potencial, 725- 750 mm.
3. Planteamiento y desarrollo de la investi-gación.
Las actuaciones que se realizaron en el 2007 en el Castillo tuvieron como objetivo la limpieza y fi-nalización de los sondeos realizados por el Ayunta-miento, así como la apertura de un sondeo de 9 m2 en la cima para ubicar la posición de la torre del ho-menaje, si aun quedara alguna estructura visible.
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
506MAIDER CARRERE SOUTO
3.1. Fase 1.La I fase de trabajo consistió en la limpieza del
sondeo 1 y sondeo 2, que unos meses atrás había re-alizado el Ayuntamiento con pretensión de introdu-cir una red de alumbrado en ese espacio.
Fig.:1. Sondeo 2.
El sondeo 1 se localizó en la ladera Norte con unas dimensiones de 3’50 metros de largo y 1’50 metros de ancho. Su estratigrafía resultó bastante sencilla destacando como elemento más reseñable la presencia de una estructura formada por una hile-ra de lajas calizas hincadas verticalmente en el sue-lo, delimitando un espacio donde había existido una intensa actividad de combustión. El recinto presen-taba unas dimensiones parciales de 2’20 metros de largo y 0’60 metros de ancho en su parte más am-plia, si bien no pudo documentarse en su integridad al quedar fuera de los límites del sondeo. Bajo aquel hogar, encontramos unos eslabones de hierro, sin que aclarase de ninguna manera qué funcionali-dad tuvo antaño esta estructura. Finalmente, se de-cidió no proceder a exhumar completamente su contenido hasta el nivel geológico con pretensión de poderlo excavarlo en alguna otra campaña futu-ra.
El Sondeo 2 (fig. 1), al igual que el 1 se corres-ponde mayormente a la anteriormente referida ac-tuación municipal, encontrándose situado en el pe-queño collado existente entre las dos colinas princi-pales que conforman este presente promontorio. El sondeo presentaba unas dimensiones de 12 metros de largo por 2 metros de ancho aproximadamente. En el centro de esa zanja encontramos un murete que separaba dos espacios perfectamente diferen-ciados. A partir de este elemento comienza un relle-no de cascajos que cubre los muros que aparecen a una cota inferior y los cuales aparentan una factura diferente. Son más toscos, con sillares de gran ta-maño y dispuestos de una forma más ordenada. Tras este nivel, a 3,90 metros de diferencia con la superficie está el nivel geológico, compuesto de ca-lizas degradadas y roca natural machacada.
El murete se encuentra por el sector que hemos llamado “A” (mitad N de la zanja) con un nivel de incendio únicamente documentado en el sector B. Atendiendo a los datos recogidos el presente muro parece delimitar dos espacios perfectamente dife-renciados de este recinto fortificado, y más en con-creto el espacio exterior e interior de un supuesto recinto cerrado que muy posiblemente puede inter-pretarse como parte un espacio habitacional del cual no se puede disponer de mayores datos debido a lo reducido del sondeo y el carácter de la propia intervención (limpieza de cantiles).
3.2. Fase 2.La II fase se destinó a la apertura del sondeo 3
con máquina, que correspondió a los arqueólogos decidir su ubicación. Tras la limpieza con máquina de la capa vegetal de la cima se hizo una zanja 7,20 m de largo y 2,00 m. de ancho.
Fig.: 2. Sondeo 3. Aparición de la torre circular.
Cuando se empezó a excavar se bajó en torno a 0,20 m. hasta encontrar el primer sillar que nos in-dicaba la existencia de una estructura. El relleno que tapa este primer nivel consiste en una acumula-ción de sillares, cascajos de caliza y tierra suelta muy removida. Sobre el muro descubierto había restos de un pegote de argamasa que nada tenía que
507LAS ESTRUCTURAS HABLAN TRAS SIGLOS DE SILENCIO: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN “ EL CERCO”...
ver con el resto de la estructura. Es probable que pertenezca a una reforma posterior realizada sobre la torre de forma cuadrangular. Los objetos recogi-dos en este primer nivel, dado su carácter heterogé-neo más cercano a ser parte del relleno vertido en la cima para hacer la replantación de abetos en la dé-cada de los 50, se recogieron pero con carácter pro-visional y conociendo su inutilidad para el ámbito científico.
Tras bajar esta última unidad aparecieron los primeros sillares de la torre circular (fig. 2), encaja-da totalmente dentro de la primera torre descubier-ta.
El relleno de la cavidad de la torre circular esta-ba formado por tierra que en un principio parecía geológica, con intrusiones de material metálico y algún que otro fragmento de cerámica. Sin embar-go, se realizó una cata para verificar el nivel y se halló un nivel formado por cascajo de diferentes ta-maños, con intrusiones de cerámica roja y más ob-jetos metálicos, que pasaba por debajo de la torre circular.
Fig.: 3. Sondeo 3. Final de la excavación.
Este último estrato es una unidad de 0,80 m. de potencia, conformado por cascajos, muchos frag-mentos óseos de fauna y pocas piezas cerámicas en comparación con las UUEE anteriores.
El último nivel que encontramos está compuesto por piedras muy bien fijadas al estrato geológico con argamasa. Un suelo fuerte y compacto, sin nin-gún material arqueológico, a casi 4,00 metros de la superficie y que no tiene nada que ver con las dos estructuras anteriores.
Una vez terminados todos los sondeos, se docu-mentaron y cerraron tapándolos con geotextil, ha-ciendo mayor hincapié en las estructuras que emer-gían.
4. Estratigrafía y evolución del depósito.Tras la excavación, se han podido diferenciar
los siguientes niveles estratigráficos que están con-dicionados enormemente por el emplazamiento de las estructuras; cabe destacar que este análisis resul-ta sesgado y pobre, ya que los sondeos aportan al arqueólogo una información parcial de lo que el ojo ve. De esta manera, las interpretaciones que se pue-den dar de los sondeo 1 y sondeo 2 son relativas y de carácter provisional.
El sedimento del sondeo 1 está compuesto por un depósito de relleno que abarca los 0,70 metros de potencia de tierra de color amarillo (UE 100), muy suelta situada directamente sobre otro nivel más compacto, también de tierra amarilla que a pri-mera vista podía pasar como nivel geológico. Sin embargo, con la extracción de este primer nivel ha-llamos una estructura de lajas (UE 101) que rodea una especie de hogar (UE 102), del cual aun no te-nemos constancia de lo que puede ser. En este son-deo no se pudo constatar el nivel geológico, por no querer destruir el elemento descubierto.
El sondeo 2 está compuesto por los siguientes niveles:
Nivel I: tierra de color marrón muy suelta debido a la remoción constante del terreno. Sería la que llamamos tierra vegetal (UE 201). Esta tierra se encuentra tanto a la dere-cha como a la izquierda del murete (UE 200).
Nivel II: es el nivel del murete (UE 200); un nivel compuesto por cascajos que se extien-de a su derecha e izquierda directamente for-mado por la remoción de tierra realizada en la replantación de la década de los 50.
Nivel III: nivel de relleno o derrumbe de cascajos en los dos lados de la zanja y que pasa por debajo del murete (UE 200). Es un nivel homogéneo que en el Sector a de la zanja (lado izquierdo del murete) se asienta sobre los muros descubiertos a un nivel infe-rior (UE 204). En cambio en el Sector b (lado derecho del murete) este nivel está pre-cedido por un pequeño nivel de incendio (UE 205) que se extienden por todo el perí-metro de sondeo abierto.
Nivel IV: nivel que encontramos en el Sector a compuesto por la UE 204 que corresponde a los muros más toscos, de casi 3 metros de ancho, que se encuentran aproximadamente a 3 metros de profundidad.
El sondeo 2 se dio por finalizado al alcanzar el nivel geológico a 4,00 metros de la superficie.
508MAIDER CARRERE SOUTO
El sondeo 3 consta de los siguientes niveles:
Nivel I: estrato formado por cascajos, tierra muy suelta marrón, fragmentos de arenisca (UE 300). Es un sedimento que se asienta sobre las estructuras de la torre cuadrangular (UE 310, UE 311, UE 331, UE 350) y parte de los elementos de la torre circular (UE 320, UE 321). La amalgama de materiales han sido recogidos poderlos analizar, sin embargo somos conscientes que el revuelto de materiales puede confundirnos a la hora de su estudio ya que no deja de ser un nivel secundario, depósito voluntario para tapar las estructuras y poder plantar árboles, entre muchas otras cosas.
Nivel II: estrato formado por arcilla limpia, sin cascajos y rico en materiales cerámicos y de metal (UE 321). La tierra es más compac-ta y amarilla. Es una unidad que rellena el único nivel de sillares que conforman la to-rre circular (UE 320). Una vez se termina la UE 320, desaparece totalmente esta unidad.
Nivel III: sedimento que consta de una in-gente cantidad de cascajos y elementos de materia lítica como son las tapaderas que do-cumentaremos más adelante y escasa tierra (UE 332). Este nivel comienza cuando aca-ban los sillares y pasa por debajo de los mis-mos. Es un nivel no tan prolífico en materia-les cerámicos como el anterior pero si que contiene más elementos metálicos. Posee 0,80 metros de potencia.
Nivel IV: compuesto por cascajos y argama-sa bien adherida al terreno, casi imposible de levantar. Pasa por debajo del Nivel III y no parece que contenga una suma grande de materiales arqueológicos.
El sondeo 3 se dio por finalizado al alcanzar el nivel geológico aproximadamente a 4,00 metros de la superficie.
5. Conclusiones y perspectivas.La primera aproximación realizada a la historia
del Castillo de Aibar ha resultado ser positiva y gra-tificante para el equipo de Arqueología Histórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Una historia des-conocida, perdida por la escasa documentación, que adolecía de actuaciones dirigidas a su conocimien-to, ha tenido su respuesta gracias a unas interven-ciones casuales por parte del Ayuntamiento de Ai-bar.
Al pensar en Aibar tenemos que dar valor a su posición geográfica y mirar al que históricamente se ha conocido como el Valle de Aibar. Este territorio estuvo situado en la frontera de dos Coronas: la
Aragonesa y la Navarra en época medieval. Sin em-bargo esta circunstancia no fue particular de esta época y remontándonos a la Antigüedad ya se cono-ce la importancia estratégica de este emplazamien-to, los yacimientos en los promontorios más eleva-dos del entorno son muestra de lo que nos referi-mos. Teatro de episodios importantes y desconoci-dos hasta ahora, la I Campaña de Intervención Ar-queológica en el Castillo de Aibar ha contribuido a desbrozar la memoria más remota de su Historia.
Los últimos estudios que se están realizando so-bre las torres circulares tienen como misión verifi-car las hipótesis en torno al origen musulmán de las mismas; casos como los de Legin y Orraregi, entre otros, pueden resultar los ejemplos más cercanos al caso de Aibar dada la semejanza en las dimensiones y su posible funcionalidad: torres de señales ubica-das en elevaciones o promontorios, dispuestas es-tratégicamente, para emitir señales a otros emplaza-mientos estratégicos- militares. En este sentido de-bemos agradecerle a Ernesto Pastor, participe en un proyecto de investigación del MEC dirigido por Ra-món Martí en el que se están estudiando los oríge-nes y desarrollo de este tipo de torres en la zona nordeste de la Península Ibérica, la disponibilidad mostrada para el estudio del caso del yacimiento de Aibar.
La inestimable labor y esfuerzo del Ayunta-miento de Aibar, la dedicación de sus gentes, así como la predisposición del mismo a seguir con el proyecto emprendido en el año 2007, en pos a la re-cuperación de los vestigios del antiguo castillo del municipio, nos abre un panorama interesante para nuestra línea de investigación emprendida sobre el desarrollo del poblamiento en Navarra. En siguien-tes campañas además de poder excavar y recuperar parte de las estructuras castelares, ya emergidas en esta primera campaña, no dudamos en que el yaci-miento nos ofrecerá más claves para la mejor com-prensión del origen y desarrollo de estos enclaves estratégicos fronterizos.
La mayor obtención de datos y la puesta en va-lor de los hallazgos que encontremos en el promon-torio llamado “el Cerco” harán que realmente estos elementos defensivos, en directa conexión con el desarrollo histórico del poblamiento en su entorno, sean motores dinámicos para la ayuda del conoci-miento e interés de la ciudadanía por la historia lo-cal y en general, mayor sensibilización por el Patri-monio Cultural.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 509-525
SESIÓN 10: Diálogos insospechados: Arqueología
extraeuropea
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 511-518
UN PUNTO DE ENCUENTRO DE TECNOLOGÍAS TRANS-ASIÁTICAS: LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA DEL BRONCE EN KHAO SAM KAEO
(CHUMPÓN, TAILANDIA)
Mercedes Murillo-BarrosoInstitute of Archaeology, University College London;[email protected]
RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio de la producción metalúrgica del bronce a partir de las eviden-cias recuperadas por la Misión tai-francesa en las campañas de 2005-2008 en Khao Sam Kaeo (S. IV AC-S. IV DC). A través de técnicas arqueométricas (Fluorescencia de Rayos X, XRF, Microscopía Electrónica de Barrido, SEM-EDS, Microsonda Electrónica de Barrido, EPMA, y Análisis Metalográficos) se ha reconstrui-do la secuencia de producción así como las diferentes aleaciones empleadas (mayoritariamente bronces plo-mados o con alto contenido en estaño) Se pone de manifiesto una confluencia tecnológica y estilística prove-niente de India, del Sur asiático o China, abriendo una vía para indagar en sus posibles repercusiones socia-les: ¿A qué se debe la elección de estas aleaciones y técnicas? ¿Producían para consumo propio o era un cen-tro de producción especializado en el amplio marco comercial que se estaba desarrollando? ¿Cómo influían estas relaciones comerciales en la incipiente elite sudasiática?
ABSTRACT
In this paper, a study of bronze production is presented on the basis of the archaeological evidences recovered by the Thai-French Mission in the excavation campaigns from 2005-2008 in Khao Sam Kaeo (4th century BC-4th century AC), Chumpon, Thailand. Through archaeometric techniques (X-Ray Fluorescence, XRF, Scaning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectrometry, SEM-EDS, Electro Probe Micro Analy-sis, EPMA, and Metallographic Analysis) the production sequence has been reconstructed, as well as the dif-ferent alloys employed (mostly leaded bronzes or high-tin bronzes) This analysis shows a technological and stylistic confluence from India, South Asia and China, and opens further lines to investigate its possible so-cial repercussions: Why did they chose those alloys and techniques? Was it a specialized productive centre in the broad commercial framework which was being developed or its production was to their own consump-tion? How these commercial relations influenced on the emerging Thai elites?
Palabras Clave: Palabra clave1. Palabra clave2. (5 como máximo)
Keywords: Keyword1. Keyword2.
1. Khao Sam Kaeo.El sitio de Khao Sam Kaeo se sitúa en la provin-
cia de Chumpón, Tailandia, rodeado por los ríos Tha Taphao por el oeste y Phanang Tak por el sur, a 10º 31’-32’ norte y 99º 11’-12’ este (Srisuchat, 1993:131; Bellina and Silapanth 2004: 380). Fig.1.
Fig.: 1. Localización de Khao Sam Kaeo. Bellina and Sila-panth 2006: 381.
El yacimiento está compuesto por cuatro colinas de entre 20 y 30 m. sobre el nivel del mar y de 3km2
de extensión (Srisuchat 1993: 131) en los que desde la década de 1970 se han localizado gran cantidad de cuentas de collar así como de diversos ítems de prestigio tanto por el Departamento de Artes Deco-rativas de Tailandia como por los propios habitan-tes de Chumpón (Srisuchat 1993:132; Bellina and Silapanth 2004: 379). Como ejemplos de estos ha-llazgos destacan los tres drums que se exponen hoy en el Museo Nacional de Chumpón (Fig. 2).
Desde que comenzaron los trabajos arqueológicos se han abierto un total de 81 sondeos, 27 en la colina 1, 17 en la 2, 16 en la 3 y 21 en la 4, lo que suponen 324m2 (Bellina and Silapanth, 2008: 267) descubriéndose diversos muros cuya funcionalidad aún no puede determinarse con seguridad, aunque es posible que las localizadas en los valles 1 y 3 formaran parte de un sistema hidráulico (Bellina and Silapanth, 2008: 268) (Fig.3).
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
512MERCEDES MURILLO-BARROSO
Fig.: 2. Drums conservados en el Museo Nacional de Chumpón, Tailandia. Bellina and Silapanth, 2006: 383.
Fig.: 3. Mapa arqueológico del yacimiento durante la cam-paña de 2007. Bellina-Pryce and Silapanth, 2008: 267.
También se han identificado dos cremaciones y diversas áreas de habitación y producción, princi-palmente de vidrio, de ornamentos de piedra, y hie-rro. No se han documentado evidencias de produc-ción cerámica (Bellina and Silapanth, 2008: 268) y la ausencia de escorias tampoco parece indicar la presencia de una actividad de fundición (smelting) de cobre, por lo que se asume que los artefactos de base de cobre llegados a Khao Sam Kaeo provenían bien en lingotes que fueron allí fundidos (melting) y trabajados (como podría sugerir el molde conserva-do en el Museo Nacional de Chumpón así como los diferentes ‘crisoles’ descubiertos) o bien llegaron como artefactos ya elaborados (Pryce et al. 2008: 300) teniendo en cuenta, además, que sí se ha docu-
mentado una intensa actividad de producción de co-bre en Tailandia Central (Bennett, 1986).A conti-nuación pasamos a discutir los primeros resultados analíticos de los restos de actividad metalúrgica del bronce de Khao Sam Kaeo.
2. ‘Crisoles’ y Cerámicas Técnicas.Diferentes ejemplos de cerámicas técnicas han
sido documentados en Khao Sam Kaeo, lo que evi-dencia el trabajo productivo del sitio, sin embargo, la asociación de todos restos cerámicos a la produc-ción de uno u otro material no puede aún estable-cerse.
Junto con fragmentos amorfos parcialmente vi-trificados (TC34), se documentaron lo que por su morfología podrían ser partes de un horno (TC35) y lo que parecían ser crisoles, generalmente de un diámetro que oscila entre los 5 y los 6cm con una característica punta en la base (TC9 o 16) a excep-ción de TC17, de mayor tamaño (Fig. 4). Aunque como se refleja en la fig. 5, la posibilidad de que fueran moldes de pequeños lingotes como el docu-mentado en Khao Sam Kaeo (MA78) no se descar-taba, pudiendo ser moldes en cierta medida simila-res a los documentados en la zona central de Tai-landia, fig. 5 (Pigott and Ciarla, 2007; Bennett 1986). Para la selección de las muestras se realizó un análisis cualitativo de XRF, y al evidenciarse ni-veles de cobre y estaño en todos los fragmentos, se seleccionaron estratigráficamente: teniendo en cuenta los niveles más altos del análisis cualitativo de XRF, pero también seleccionando especimenes representativos de todas las tipologías y priorizando aquellos que contaban con un contexto arqueológi-co sobre los recogidos en prospecciones.
Fig.: 4. ‘Crisoles’ y Cerámicas Técnicas. Arriba: TC35, TC34, TC9. Abajo: TC16, TC17, y TC22.
Todas las muestras analizadas, a excepción del ‘crisol’ TC16, presentan una gran vitrificación, lo que pone de manifiesto que fueron sometidas a altas temperaturas. TC9 sin embargo, presenta una pecu-liaridad: la vitrificación aparece en la parte inferior del crisol mientras que la escorificación, con restos de cobre y estaño, se documenta en la parte supe-rior, lo que indica que el calor fue irradiado desde abajo. Quizá el crisol era colocado sobre algún tipo
513UN PUNTO DE ENCUENTRO DE TECNOLOGÍAS TRANS-ASIÁTICAS: LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA DEL...
de estructura (pudo ser esa la funcionalidad del pico documentado en la base) sobre la fuente calorífera, aunque este tipo de estructura no ha sido documen-tada en Khao Sam Kaeo. TC16, como se ha comen-tado no presenta vitrificación y la escorificación (con silicatos de cobre y óxidos de estaño) aparece en su parte externa, que pudo haberse adherido a la cerámica sin necesidad de que éste hubiera sido uti-lizado, ya que, además, la muestra fue recogida me-diante prospección en la zona de la colina 3, donde se han documentado una gran cantidad de restos metalúrgicos.
Fig.: 5. Arriba: TC41 con el lingote MA38. Abajo: molde de lingote documentado en el Centro de Tailandia. Pigott and Ciarla 2007: 83.
El análisis de TC17, también proveniente de la colina 3, muestra evidencias de fundición escorifi-cante (Bachmann 1982: 21; Rovira y Gómez 2003: 35), presentando los característicos cristales de fa-yalita (2FeSiO2) sobre matriz de K-melilita (KCa-AlSi2O7), en donde se encuentran también bolitas de calcosina (Cu2S) y de óxido de bronce (Fig.6).
Fig.: 6. Escorificación de TC17. Imagen SEM-BSE x160.
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que este crisol proviene de prospecciones y que por el mo-
mento es la única evidencia de fundición de bronce. Esto, sumado a la ausencia de evidencias de mine-ría de cobre, nos obliga a tomar los análisis con precaución antes de plantear la posibilidad de acti-vidades de fundición de bronce en el sitio. El resto de cerámicas técnicas, a pesar de presentar una vi-trificación acentuada como evidencia de su vincula-ción a algún proceso productivo, no muestran una clara vinculación a los procesos metalúrgicos y su funcionalidad no puede aún ser determinada.
3. Artefactos Metálicos.De los 102 artefactos recuperados durante los 4
años de excavaciones, 36 son de base de cobre, 56 de hierro, 3 de base plomo o estaño, 5 de oro y 2 in-definidos, siendo todas las herramientas y armas de hierro y quedando las aleaciones de base de cobre, plomo, estaño y oro reducidas a un uso ornamental.
En el presente proyecto nos centramos exclusi-vamente en aquellos artefactos de base cobre debi-do a lo significativo del conjunto, ya que la amplia variedad artefactual nos permitía comparar las di-versas tecnologías utilizadas en diferentes tipologí-as así como tratar de indagar en la posibilidad de una producción autóctona bajo dichas influencias o de una producción externa.
Fig.: 7. Muestras seleccionadas. Arriba: izquierda MA77, derecha MA73; Abajo: izquierda MA72 y 72b, derecha MA73b.
De los 36 artefactos de base de cobre se selec-cionaron 12 para su análisis arqueométrico median-te un muestreo estratigráfico, seleccionando todas aquellas tipologías que estilísticamente sugerían al-gún tipo de influencia exterior. La mayoría de estas muestras, sin embargo han sido recogidas en pros-pecciones y carecen por lo tanto de contexto arque-ológico preciso, por lo que se seleccionaron tam-bién 4 muestras contextualizadas a pesar de no constituir tipologías claramente definidas. Se selec-cionaron: una vasija decorada (MA72 base y MA72b borde) de aparente influencia vietnamita (Pryce et al. 2008: 304) una vasija de cono central con círculos concéntricos alrededor del cono (MA73 base y MA73b borde) documentadas tanto en el Sudeste Asiático como en la India (Pryce et al. 2008: 303), el asa de un drum (MA77), de posible
514MERCEDES MURILLO-BARROSO
origen vietnamita (Pryce et al. 2008: 303) (Fig. 7), el fragmento de un espejo posiblemente Western Han (MA68) (Pryce et al. 2008: 304) y otros frag-mentos de brazaletes (MA36) y otras vasijas (MA35) o placas decoradas (MA60, MA66 y MA4) Fig.8. así como lo que parecía ser un pequeño lin-gote (MA78).
Fig. 8: Arriba, derecha MA68 (espejo), izquierda MA36; abajo, derecha MA60 arriba y MA4 abajo, centro MA35 e izquierda MA 66.
3.1. Composición Química.La primera cuestión que llama la atención es el
alto contenido en estaño de la mayoría de los obje-tos, que oscila entre un 7,5% y un 24,9% a excep-ción de MA60, cuyos niveles se elevan a 28,7% probablemente como consecuencia del elevado gra-do de oxidación que presenta, lo cual dificulta su análisis, y aún seleccionando las áreas metálicas, estas son tan pequeñas que la corrosión podría ha-ber afectado a los resultados haciendo que el estaño aparezca sobre-representado debido a su más fácil oxidación (Tabla 1).
Esta aleación, con contenidos en estaño tan ele-vado, dificulta su trabajo en gran medida. Los nive-les de estaño presentes imposibilitan su trabajo en
frío debido a la dureza y fragilidad de estas aleacio-nes, lo cual también le resta utilidad mecánica. Sin embargo, una vez pulida, produce un gran reflejo y una sonoridad espectacular, por lo que se trata de una aleación muy empleada en campanas y espejos. Debieron de ser sin duda, estas cualidades las que motivaron la utilización de esta aleación, aunque esto supusiera una mayor dificultad en el trabajo, cuya elaboración requería altos conocimientos tec-nológicos.
Tres de las muestras, MA68, MA35 y MA77, se tratan de bronces plomados, con unos contenidos en plomo que oscilan entre 5% y 9,4% (Tabla 1) El plomo facilitaría en gran medida el moldeado de los artefactos puesto que reduce el punto de fusión de la aleación y proporciona una mayor fluidez, por lo que no es de extrañar su presencia en artefactos ta-les como los drum, ya que facilitaría el moldeado de su compleja decoración. Sin embargo, la solubi-lidad del plomo en el cobre es baja, por lo que éste aparecerá como segregados globulares en la micro-estructura, confiriendo una mayor fragilidad a la muestra restándole asimismo cualidades mecánicas.
Para tratar de establecer posibles diferencias en cuanto a las materias primas utilizadas, se realiza-ron EPMA análisis, cuyo bajo límite de detección permitía documentar los elementos menores y traza. Los análisis cluster y de componentes principales se realizaron renormalizando los datos sin el estaño y el plomo ya que estos dos últimos dificultarían la interpretación de los grupos según sus elementos traza: inevitablemente se formaría un grupo con las cuatro muestras de un alto contenido en plomo y con las cinco muestras de menor contenido en esta-ño dificultando la asociación de estas muestras a otros grupos en función de los elementos menores o
MA Zn Ag As Ni S Sb Cu Bi Sn Fe Pb Co Total60 0,05 0,009 0,15 0,228 0,10 0 59,3 0,034 39,2 0,68 0,068 0,0341 99,066 0,06 0,009 0,09 0,070 0,13 0 75,3 0,030 23,5 0,65 0,020 0,0100 99,377 0,02 0,010 0,05 0,021 0,41 0 76,6 0,052 10,6 0,14 11,990 0 100
77b 0,04 0,011 0,04 0,011 0,71 0 80,8 0,044 10,2 0,13 7,977 0,0002 99,64 0,06 0,010 0 0,020 0,11 0 75,9 0,010 23,6 0,18 0,010 0,0004 100
73 0,06 0,020 0,44 0,243 0,12 0 74,5 0,020 24,0 0,42 0,006 0,1015 99,073b 0,06 0,020 0,34 0,231 0,08 0 76,4 0,006 22,3 0,39 0,020 0,1105 99,735 0,03 0,100 0,67 0,242 0,08 2,0 80,2 0,050 7,5 0,13 8,936 0,0201 99,078 0,05 0,111 0 0,010 0,32 0 77,2 0,030 22,2 0,02 0,020 0,0010 99,168 0,04 0,110 0,26 0,120 0,04 0,2 68,9 0,040 24,9 0,20 5,036 0,0402 99,5
72b 0,07 0,180 0 0,004 0,67 0 84,2 0,130 14,7 0,03 0,009 0,0007 99,172 0,07 0,190 0,02 0,003 0,31 0 84,4 0,140 14,8 0,03 0,009 0,0009 10036 0,07 0,210 0 0,030 0,16 0 75,3 0,020 24,0 0,04 0,080 0,0040 98,4
Tabla: 1. EPMA análisis de las muestras (Jeol JXA-8100 Electron Probe Microanalyzer). Los datos se presentan normali-zados en % en peso. Se realizaron aproximadamente 8 análisis por muestra en un área aproximada de 151x88µ con un voltaje de aceleración de 20kV a x1000 magnificaciones. Para testar la precisión del instrumento, se utilizó el standard de bronce IPT 10A con Certificado de Material de Referencia Nº 0683 de MBH® Analytical LDT. Ha de tenerse en cuanta que, tal y como muestran los niveles de estaño del MA60, la corrosión afectó al área de análisis de esta muestra. Esto trató de solventarse posteriormente en los análisis de SEM-EDS, en los que el contenido en estaño desciende a 28.7% por lo que los datos de dicha muestra han de observarse con precaución.
515UN PUNTO DE ENCUENTRO DE TECNOLOGÍAS TRANS-ASIÁTICAS: LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA DEL...
traza. Partimos de la premisa, además, de que el es-taño aporta escasos elementos trazas al sistema, al igual que el plomo por su escaso contenido, a ex-cepción de las cuatro muestras ya mencionadas, pero que en cualquier caso, seguirían diferencián-dose si el plomo aportara diferentes cantidades o elementos traza o menores distintivos. Partimos de la idea, pues, de que la gran mayoría de los elemen-tos menores y traza han sido integrados en el siste-ma por el cobre, con lo cual variabilidad de las muestras respondería a una mayor o menor variabi-lidad de las minas de cobre.
A falta de restos minerales de cobre en el yaci-miento, la comparación de esta ‘reconstrucción arti-ficial’ con las minas cupríferas de la zona podría ser útil para determinar posibles procedencias.
El Análisis Cluster (Fig. 9) muestra una gran ho-mogeneidad en las muestras. Podrían distinguirse dos grupos: uno compuesto por los artefactos MA77 (drum), 78 (lingote), 72 (vasija decorada), 36 (brazalete) y 4 (fragmento), y el otro por MA73 (vasija de cono central), 68 (espejo), 60 y 66 (frag-mentos decorados).
Fig.: 9. Clusters Análisis. Los números de la leyenda se corresponden con los siguientes artefactos: 1=60, 2=66, 3=77, 4=77b, 5=4, 6=73, 7=73b, 8=35, 9=78, 10=68, 11=72b, 12=72 y 13=36.
Sin embargo, la separación de dichos grupos tie-ne lugar a un nivel muy bajo, con una similitud de cerca del 80% por lo que no constituirían diferen-cias significativas a excepción de MA35, que apare-ce claramente diferenciado. Además, estos grupos no se correlacionan ni con las diferentes tipologías ni con las técnicas de fabricación empleadas.
Sobre la base del Análisis de Componentes Principales (Figs. 10 y 11), puede apreciarse cómo la diferenciación del MA35 se debe básicamente a su alto contenido en antimonio y los dos grupos que podrían intuirse en el análisis cluster, que han sido delimitados en la Fig. 6, quedan aún más difumina-dos, con lo que no parece que pueda concluirse con claras diferenciaciones en cuanto a la procedencia de las minas de cobre sobre la base de sus compo-nentes trazas.
Fig.: 10. Análisis de Componentes Principales.
Fig.: 11. Análisis de Componentes Principales.
3.2. Técnicas de Fabricación empleadas.A través del estudio metalográfico han podido
identificarse las diferentes técnicas de fabricación empleadas y reconstruir así la cadena productiva una vez aleado el metal.
Nos encontramos con dos tipos de fabricación diferentes que se correlacionan con los tipos de ale-ación empleadas ya que la peculiaridad de las mis-mas condiciona en gran medida su trabajo.
MA Hot W. Quench. Ann. Cast Sn Pb68 X 24,9 5,0335 X X 7,5 8,9377b X 10,2 7,9777 X 10,6 11,9972b X 14,7 0,00972 X 14,8 0,00978 X 22,2 0,0273b X X X 22,3 0,0266 X X X 23,5 0,024 X X X 23,6 0,0173 X X X 24 0,00636 X X 24 0,0860 X X 39,2 0,068Tabla: 2. Técnicas de fabricación empleadas en rela-ción con los niveles de estaño y plomo.
Todos los bronces plomados (incluyendo el es-pejo, de un alto contenido en estaño) han sido fabri-cados a molde sin un trabajo posterior como indi-can sus estructuras dendríticas, por lo que podría ser este el motivo del añadido de plomo, mientras que todos los bronces de alto contenido en estaño han sido, después de su moldeado, trabajados en ca-
516MERCEDES MURILLO-BARROSO
liente y enfriados rápidamente introduciéndolos en agua a excepción del lingote, que a pesar de tener un alto contenido en estaño no fue, evidentemente, trabajado (Tabla. 2).
El análisis metalográfico del drum (Fig. 13) presenta una clara estructura dendrítica nucleada muy similar a las del drum analizadas por Rajpitak (1983) en la que las dendritas de fase α (núcleo más claro de la dendrita) no muestran un gran desarrollo como consecuencia de un enfriamiento lento de la colada en el molde (bien porque éste estuviera reca-lentado o bien porque éste tuviera gran capacidad para conservar el calor).
Fig.: 13. Estructura del Drum MA77. 500x Atacada con una solución de 10g de FeCl3, 30ml de HCl y 120ml de etanol durante 3 segundos.
A pesar de que su contenido en estaño (~10%) es inferior al límite de solubilidad (15,58% Sn) se han producido segregados de fase δ, que se apre-cian en blanco brillante en la fig. 8. No se aprecian signos de mayor estrés en la zona de la decoración, lo que también corrobora su elaboración a molde ni se aprecian diferentes componentes en la unión del asa y el cuerpo, lo que indica asimismo que esta no fue soldada, sino que el drum se elaboró de una sola pieza, como Bernet Kemper (1988) argumenta se elaboraron todos los drums.El ejemplo del espejo (MA68) resulta también interesante. Su alto conte-nido en estaño (~25%) hace que el compuesto δ predomine, presentando una característica estructu-ra laminar en la que se van alterando laminillas de fase α y δ quedando el plomo segregado en forma de globulillos generalmente asociados a los granos α por ser éstos los que solidifican más tarde. (fig.14).
Este tipo de espejos documentados en el sudes-te asiático, cuya composición y microestructura se asemejan a las de los espejos etruscos (ver por ejemplo Rovira y Gómez, 2003) han sido amplia-mente documentados en China. Un ejemplo de ello podría ser el que se encuentra en el Museo Victoria and Albert de Londres, datado en la Dinastía Han, entre 100-220 BC, contemporáneo a Khao Sam Kaeo, así como de dicha dinastía parece también la
inspiración de un sello perteneciente a una de las colecciones privadas de Bangkok que tuve ocasión de visitar, todo lo cual parece poner de manifiesto la existencia de contactos entre estas dos áreas.
Fig.: 14. Estructura del espejo MA68. 500x Atacada con una solución de 10g de FeCl3, 30ml de HCl y 120ml de etanol durante 3 segundos.
Por otro lado, los artefactos con un alto conteni-do en estaño, tal y como muestran los granos macla-dos de sus microestructuras, fueron trabajados en caliente (la fragilidad de la aleación elimina la posi-bilidad de un trabajo en frío y recocido) y enfriados rápidamente mediante su inmersión en agua, para restarle fragilidad a la aleación mediante la reten-ción de la fase β, evitando así la aparición de la dura y frágil fase δ, tal y como se ve por las caracte-rísticas agujas (martensitic structure) que se han formado.
Fig.: 15. Vasija de cono central MA73. 200x Atacada con una solución de 10g de FeCl3, 30ml de HCl y 120ml de etanol durante 3 segundos.
El análisis metalográfico de la vasija de cono central (Fig. 15), muy similar al de la vasija de cono central de Ban Don Ta Phet realizado por Rajpitak (1983), es un claro ejemplo de este tipo de microes-tructuras. El sulfuro de cobre (en blanco en la ima-gen) también aparece en forma laminar como con-secuencia del estrés mecánico del trabajo en calien-te. Según su microestructura, la vasija fue primero elaborada a molde, posteriormente trabajada en ca-liente y terminada con un rápido enfriamiento por
517UN PUNTO DE ENCUENTRO DE TECNOLOGÍAS TRANS-ASIÁTICAS: LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA DEL...
inmersión en agua para retener la fase β, como ha sido documentado también por Rajpitak (1983) y Bennett y Glover (1990) en Tailandia Central, lo que pone de manifiesto el elevado conocimiento tecnológico de estas poblaciones.
4. Escorificaciones.Tan sólo un resto de escoria de cobre ha sido
documentado en el yacimiento, MS173.
Fig.: 16. Escoria MS173. Imagen SEM-BSE x50.
Fig.: 17. Escoria MS173. Imagen SEM-BSE x100. Análisis SEM-EDX Datos normalizados. Oxígeno añadido por stoi-chiometry. 20kV.
La matriz general de la escoria es un compuesto de silicato de aluminio con magnesio, calcio, pota-sio, plomo, hierro y un alto contenido en cobre. Esto, junto a la aparición de silicatos de cobre y plomo así como de silicatos de cobre y arsénico ha-cen pensar la posibilidad de que el cobre ingresara en el sistema en estado mineral. Se observan tam-bién bolitas de cobre metálico que comienzan a oxi-darse por el borde (fig. 16) que no contienen plomo o arsénico, por lo que, si el cobre ingresó en el sis-tema en forma de mineral, éstas constituirían el co-bre metálico que empieza a formarse. La oxidación del borde así como la presencia de cuprita indicaría las condiciones oxidantes del sistema.Se observa también una gran presencia de casiterita general-mente en zonas bien delimitadas. El hábito romboé-drico de los cristales de casiterita que pueden obser-varse en la zona izquierda de la fig.17, se deben a
condiciones oxidantes del sistema capaces de oxi-dar el metal (Rovira 2005: 30) La abundancia de casiterita, así como su aparición tan delimitada jun-to a la ausencia de estaño metálico parecen sugerir que la escoria se trata de un producto de reducción de minerales de cobre y casiterita.
5. Conclusiones Provisionales.Los artefactos de bronce documentados eviden-
cian la implicación de Khao Sam Kaeo en las rutas comerciales trans-asiáticas, con diversos ítems de influencia vietnamita, india o china aunque por sus composiciones químicas no podamos diferenciar materias primas o procedencias diversas. Asimis-mo, las aleaciones y técnicas empleadas en su fabri-cación ponen de manifiesto la dificultad de elabora-ción y el conocimiento tecnológico requerido, con-firiéndole sin duda un estimado valor.
Los restos cerámicos y la escorificación indican una clara actividad productiva en el sitio. Tanto la escoria analizada como uno de los crisoles parecen indicar la actividad de fundición del bronce, ade-más el hecho de que sea el crisol de mayor tamaño el que muestra las evidencias de fundición del bron-ce podría sugerir una diferenciación tipológica fun-cional, siendo los crisoles de mayor tamaño los uti-lizados para la fundición del metal, utilizándose los de menor tamaño como moldes de pequeños lingo-tes, aunque la ausencia de evidencias de minería y las escasas evidencias de fundición, siendo éstas además recogidas de prospecciones, impiden esta-blecer resultados concluyentes. Sin embargo, la posterior investigación del resto de materiales reco-gidos y la continuación del trabajo de laboratorio arrojarán sin duda más luz en la comprensión del desarrollo de la producción en Khao Sam Kaeo.
6. Agradecimientos.En primer lugar he de agradecer a la Fundación
Marie Curie la concesión de la Beca Europea de Iniciación a la Investigación (Marie Curie EST) que ha posibilitado mi estancia en Londres. Agradecer también al Institute of Archaeology, University Co-llage London su aceptación en el programa de MSc y todas las facilidades prestadas. Mi agradecimiento al Profesor Thilo Rehren (UCL) por su orientación y ayuda durante todo este curso y muy especialmen-te al Profesor Marcos Martinón Torres (UCL), su-pervisor de mi todavía en curso dissertation, sin cuya orientación no sólo académica nada de esto habría sido posible. Agradecer también a la Misión Thai-Francesa que me permitiera colaborar en el proyecto, a todo el equipo en general por hacer la estancia en Tailandia tan agradable y a sus directo-ras en particular, Bérénice Bellina-Pryce (CNRS) y Praon Silapanth (SU) por permitirme el estudio del material y por sus siempre útiles comentarios. A Oliver Pryce (UCL) mi más sincero agradecimiento
518MERCEDES MURILLO-BARROSO
por su entusiasmo, disponibilidad y valiosos co-mentarios. A Philip y Kevin, sin cuya inestimable ayuda entenderme con las máquinas sería una tarea aún más ardua. Al Profesor Leonardo García San-juán (US) cuyo empuje lo empezó todo.
A tod@s aquell@s compañer@s de pintas, es-pecialmente a Anne y Carmen, que han hecho mu-cho más llevadera la estancia en la pluviosa Gran Bretaña, y por supuesto a mi familia, por haber sido el impulso de cada uno de mis pasos desde aquellos primeros de la placita. Gracias por ser mis alas.
6. Bibliografía.BACHMANN, H-G.1982 The Identification of Slags from Archaeological
Sites. London: Institute of Archaeology, Occasion-al Publication nº6. 37 Pp
BELLINA, B. AND SILAPANTH, P.2006 “Khao Sam Kaeo and the Upper Thai Peninsula:
Un derstanding the Mechanisms of Early Trans-Asiatic Trade and Cultural Exange”, in BACUS, E. A.; GLOVER, I. C. AND PIGOTT, V. C. (EDS.) Uncover-ing Southeast Asia’s Past. Singapore: National University of Singapore. Pp. 379-392.
2008 “Weaving cultural identities on trans-Asiatic net-works: Upper Thai-Malay peninsula – an early so-cio-political landscape” in: Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, 93: 257-293.
BERNET KEMPERS, A. J.1988 “The Kettledrums of Southeast Asia. A Bronze
Age World and its Aftermath”, in BARTSTRA, G-J.; CASPARIE, W. A. Modern Quaternary Re-search in Southeast Asia, Vol. 10. Rotterdam: A. A. Balkema. 599 Pp
BENNETT A.1986 “Prehistoric Copper Smelting in Central Thailand”,
In GLOVER, I.; GLOVER E. (Eds.) Southeast Asi-an Archaeology. London: BAR International Series 561: 109-119
BERNET KEMPERS, A. J.1988 “The Kettledrums of Southeast Asia. A Bronze
Age World and its Aftermath”, in BARTSTRA, G-J.; CASPARIE, W. A. Modern Quaternary Re-search in Southeast Asia, Vol. 10. Rotterdam: A. A. Balkema. 599 Pp
PIGOTT, V. C.; CIARLA, R.2007 “On the Origins of Metallurgy in Prehistoric
Southeast Asia: The View from Thailand”, in LA NIECE, S.; HOOK, D.; CRADDOCK, P. (EDS.) Metals and Mines. Studies in Archaeometallurgy. London, British Museum: 76-88.
PRYCE, T. O.; BELLINA-PRYCE, B.; BENNETT, A.T.N.2008 “The development of Metal Technologies in the
Upper Thai Peninsula: Initial Interpretation of the Archaeometallurgical Evidence from Khao Sam Kaeo”, in: Bulletin de l’École française d’Ex-trême-Orient, 93: 295-315.
RAJPITAK, W.1983 The Development of Copper Alloy Metallurgy in
Thailand in the Pre-Buddhist Period with Spe-cial Reference to High-Tin Bronzes. London: Phd. Institute of Archaeology, University Collage London. 1076 Pp.
ROVIRA LLORENS, S.2005 “La Producción de Bronces en la Prehistoria”, in
IVCongreso Ibérico de Arqueometría. Avances en Arqueometría: 21-35.
ROVIRA LLORENS, S.; GÓMEZ RAMOS, P.2003 Las Primeras Etapas Metalúrgicas en la Penín-
sula Ibérica III. Estudios Metalográficos. Ma-drid: Instituto Universitario Ortega y Gasset, Fun-dación Ortega y Gasset y Ministerio de Educación y Cultura. 208 Pp
SRISUCHAT, T.1993 “Ancient Community of Khao Sam Kaeo”, in
Journal of Southeast Asian Archaeology, 13: 131-137.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 519-525
PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE MATERIALES AR-QUEOLÓGICOS EN LAS TIERRAS BAJAS MAYAS. LA CULTURA MATERIAL
EN LA BLANCA, PETÉN, GUATEMALA
Ricardo Torres MarzoUniversidad de Valencia; [email protected] Horcajada CamposUniversidad de Valencia; [email protected]
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el de dar a conocer el actual estado de las investigaciones realizadas so-bre artefactos líticos y figurillas cerámicas en el área maya. Así mismo se pretende mostrar las metodologías que actualmente se están empleando para el registro, análisis y estudio de los materiales arqueológicos de este tipo hallados en la ciudad maya de La Blanca, Petén, Guatemala.
ABSTRACT
The aim of this work is to provide an overview of the current state of lithic artifacts and clay fig-urines researches in the Maya area. In this study we want also show some methodological purposes to be ap-plied with this kind of archaeological finds from La Blanca, Petén, Guatemala.
Palabras Clave: Metodología. Área maya. Artefactos líticos. Figurillas cerámicas.
Keywords: Methodology. Maya area. Lithic artifacts. Clay figurines.
1. Introducción.El objeto de esta comunicación es el de dar a
conocer las metodologías empleadas para el regis-tro, análisis y estudio de los materiales arqueológi-cos rescatados durante los trabajos de excavación realizados desde 2004 hasta 2007, bajo la dirección de la Dra. Cristina Vidal Lorenzo, en el sitio arque-ológico de La Blanca, una ciudad maya situada en el Departamento de El Petén, Guatemala, en el co-razón de las Tierras Bajas y cuyo momento de ocu-pación más destacado se sitúa entre los períodos Clásico Tardío y Terminal. Dichos trabajos se inte-gran en el Proyecto La Blanca, financiado por el Ministerio de Cultura de España y que forma parte de un Programa Interuniversitario que integra a la Universidad de Valencia, la Universidad Politécni-ca de Valencia y la Universidad San Carlos de Gua-temala. Se trata de un proyecto multidisciplinar en el que participan docentes y estudiantes de las tres instituciones y que aúna la investigación arqueoló-gica, la restauración y recuperación del patrimonio arqueológico, arquitectónico y urbanístico, con la puesta en valor de las ruinas y el propósito de con-cienciar a la población autóctona de la importancia de su patrimonio cultural (Vidal y Muñoz, 2005:15,16).
El sitio arqueológico de La Blanca, que consti-tuye un reducto de selva en una región actualmente deforestada, se localiza a la orilla del camino de te-
rracería que conduce a la población de igual nom-bre y que parte de la carretera de Flores a Melchor de Mencos, a la altura de la población de La Pólvo-ra. Próximos al yacimiento se encuentran la lagune-ta de La Blanca y el río Salsipuedes, un afluente del río Mopán, que son los principales recursos hídri-cos de la zona.
La antigua ciudad de La Blanca abarca una su-perficie de más de 11 Ha y está constituida por un importante número de construcciones (unas veinte mayores y bastantes más estructuras menores y pla-taformas) ordenadas en torno a una serie de plazas y una calzada de unos 300 metros de longitud y 20 metros de anchura que corre de Norte a Sur. Las es-tructuras de mayor entidad son, sin duda, las que conforman la Acrópolis o Cuadrángulo. Sus muros, realizados en sillería de gran tamaño y que todavía presentan restos del fino estuco con grafitos decora-tivos que los cubría, y sus bóvedas de gran alzado constituyen un claro ejemplo de la calidad técnica y constructiva que alcanzaron los antiguos habitantes de La Blanca (Muñoz, 2005).
Respecto a la cronología del yacimiento los es-tudios realizados sobre la cerámica confirman que, si bien en el sector más meridional se han hallado muestras correspondientes al Clásico Temprano, los principales momentos de ocupación se desarrolla-ron entre el Clásico Tardío y el Clásico Terminal,
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
520RICARDO TORRES MARZO – PATRICIA HORCAJADA CAMPOS
hecho que se hace patente por la abundante presen-cia de material cerámico perteneciente a las esferas cerámicas Tepeú 1, Tepeú 2 y especialmente Tepeú 3. La escasez de materiales cerámicos asociados a la esfera New Town pone de manifiesto una breve ocupación Postclásica (Salas y Orozco, 2007). Esta cronología se ve corroborada por los datos aporta-dos por el estudio de las puntas de proyectil de pe-dernal tallado para lanzadardos halladas en el sitio, que corresponden a una tipología característica de los períodos Clásico Tardío y Terminal, mientras que únicamente se ha registrado un ejemplar de punta de flecha, arma que no empezaría a ser em-pleada por los mayas hasta el Postclásico.
Como ya se ha apuntado el presente trabajo cen-tra su atención en la metodología empleada para el estudio de los artefactos líticos, óseos, malacológi-cos y las figurillas cerámicas halladas en La Blanca. Una parte del registro arqueológico cuyo valor como fuente de información ha sido obviado en nu-merosas ocasiones y para la que no existe una meto-dología de estudio claramente definida. Ya que tra-dicionalmente las investigaciones arqueológicas re-alizadas en el área maya se han centrado en el estu-dio de los distintos tipos cerámicos, de la arquitec-tura, de la escultura y de la epigrafía.
De este modo se expondrá, en primer lugar el actual estado de las investigaciones en cada uno de estos campos, para pasar después a enunciar una se-rie de propuestas metodológicas que se han emplea-do o se pretenden aplicar para el estudio de los ma-teriales de La Blanca, a fin de que puedan servir como punto de apoyo a futuras investigaciones en el área.
2. Artefactos líticos. 2.1. Estado actual de los estudios sobre arte-factos líticos en el área maya.
La industria lítica fue fundamental para el desa-rrollo de todas las culturas precolombinas, pues aunque para algunas de ellas los metales no eran desconocidos éstos nunca suplantaron a los útiles realizados en piedra. Éste es el caso de la civiliza-ción maya que desde sus orígenes hasta la llegada de los europeos al continente americano mantuvo como principal fuente de materia prima para la ela-boración de útiles, armas y herramientas la piedra, que trabajaban tanto con la técnica de la talla como con la del pulido. Como ya se ha apuntado, y como es habitual para las culturas avanzadas que siguen valiéndose de los implementos líticos como útiles fundamentales, las investigaciones arqueológicas realizadas en el área maya se han centrado en el es-tudio de la cerámica y la arquitectura. Así, en nu-merosas ocasiones, no se ha tenido en cuenta la im-portancia de la lítica como fuente de información en los estudios arqueológicos en territorio maya. Un
material cuyo estudio puede aportar datos necesa-rios para una mejor comprensión de esta antigua cultura.
Los primeros estudios que prestaron atención a los artefactos líticos mayas fueron realizados a fina-les del siglo XIX y principios del XX, y se centra-ron en los excéntricos y algunos artefactos particu-lares. Todavía deberán pasar unos años para que comenzaran a formalizarse los estudios líticos, pues fue en 1947 cuando Kidder publicará su estudió so-bre los artefactos de Uaxactún. A partir de este mo-mento los arqueólogos comienzan a registrar todo el material lítico. La obra de Kidder fue muy criti-cada posteriormente, pues hacía una diferenciación de artefactos en dos categorías “utilitarios” y “cere-moniales”, categoría, ésta última, en la que sitúa los excéntricos, haciendo así una diferenciación funcio-nal en base a aspectos puramente morfológicos.
En 1959 W. R. Coe presenta su trabajo sobre la lítica de Piedras Negras y Proskouriakoff, en 1962, presenta el material lítico de Mayapán. Por otra parte Willey et al. (1965) publican los artefactos de Barton Ramie, más tarde Willey (1972) publicará los de Altar de Sacrificios y posteriormente (Wi-lley, 1978) los de Ceibal. Estos trabajos siguen las pautas marcados por la obra de Kidder, aunque con algunas modificaciones, como el hecho de no sepa-rar artefactos “funcionales” de “ceremoniales”. Sus numerosas ilustraciones y buenas descripciones de los artefactos los han convertido en las obras bási-cas para el estudio de los artefactos mayas de piedra tallada, y en algunas de las más completas hasta la fecha.
Los trabajos comentados anteriormente se cen-tran en el análisis tipológico y tecno-tipológico de los artefactos hallados en diversos sitios arqueoló-gicos del área maya y han sido seguidos por otros investigadores como Kaneko (2003). Por otra parte se han llevado otro tipo de trabajos sobre el mate-rial lítico maya centrados en el estudio de microh-uellas de uso (Wilk, 1976; Lewenstein, 1987), en la determinación de las fuentes de materia prima (Sidrys et al. 1976; Braswell, 1996), concretamente de las fuentes de obsidiana mediante el análisis de elementos traza, o en establecer rutas de intercam-bio de obsidiana a larga distancia (Johnson, 1976). Así se puede afirmar que buena parte del interés de los estudios líticos en el área maya han volcado su atención en un tipo de materia prima, la obsidiana, que si bien fue muy empleada no lo fue tanto como el pedernal, al menos en las Tierras Bajas.
1.2. Propuestas metodológicas para el estudio de los materiales líticos, óseos y malacológi-cos de La Blanca. Los restos muebles de la cultura material halla-dos en La Blanca durante las temporadas de campo
521PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS EN LAS TIERRAS...
2004, 2005, 2006 y 2007, a excepción de los cerá-micos, han sido estudiados en conjunto y cataloga-dos bajo la denominación de objetos, si bien para los fines de este trabajo se centrará la atención so-bre el análisis del material lítico y especialmente en los artefactos de piedra tallada. Hasta la fecha se ha analizado un total de 531 objetos, que incluyen to-dos los artefactos trabajados realizados en hueso, concha y piedra pulida, así como los artefactos for-males realizados en piedra tallada (Torres, 2006, 2007; Vidal et al., 2008).
Como ya se ha apuntado los objetos de la cultu-ra material han sido separados en tres grandes gru-pos, estos son las industrias ósea, malacológica y lí-tica, incluyéndose en cada una de ellas los objetos de esas materias primas que presentan modificacio-nes realizadas por el hombre. La industria que se ha visto representada con un mayor número de ejem-plares es la lítica, a la que corresponden 508 arte-factos realizados en piedra tallada y pulida, a estos hay que añadir un gran número de nódulos, núcleos, lascas con y sin retoque y desechos de talla, funda-mentalmente de pedernal, que se encuentran todavía
en proceso de estudio. Mucho menos representadas se encuentran las industrias ósea y malacológica, pues únicamente 14 ejemplares se encuentran aso-ciado a la industria malacológica y 9 a la industria ósea.
Para la industria lítica se ha hecho una distin-ción por subindustrias, esto es, por la materia prima empleada para la manufactura de artefactos. Las materia primas más utilizadas han sido, por este or-den, el pedernal, la obsidiana y la cuarcita, si bien también se encuentran presentes útiles realizados en otros materiales como la caliza, el granito, la arenis-ca o el jade.
Por otra parte todos los materiales analizados han sido clasificados por clases, separándolos en ta-llados y pulidos. Dentro de cada clase se ha hecho una subdivisión por categorías o tipos, siguiendo las propuestas de los trabajos consolidados ya men-cionados (Kidder, 1947; Coe, 1959, Proskourikoff, 1962; Willey et al. 1965; Willey, 1972, 1978) a fin de facilitar el estudio comparativo con los materia-les hallados en otros sitios arqueológicos. Así den-tro de la clase pulida se engloban tipos como meta-
Fig.: 1. Materiales arqueológicos de La Blanca. A. Punta de proyectil de pedernal; B. Fragmento de chuchillo de pedernal; C. Hacha bifacial de pedernal (dibujos R. Torres); D y E. Figurillas cerámicas (dibujos E. Meijide).
522RICARDO TORRES MARZO – PATRICIA HORCAJADA CAMPOS
tes, manos de moler, hachas y cinceles de piedra pulida, machacadores, mazos o cuentas, entre otros.
Para la clase tallada se han clasificado artefactos como hachas bifaciales de piedra tallada, cuchillos, puntas de proyectil, cinceles o raspadores.
A fin de realizar un análisis más completo de los artefactos de piedra tallada se ha diseñado una serie de fichas morfológicas, tipológicas y tecnológicas aplicables a lascas, láminas, núcleos y artefactos bi-faciales y unifaciales. Las fichas han sido pensadas para el estudio del material lítico de La Blanca, si bien pueden adaptarse con facilidad al material de otros yacimientos.
Todas las fichas presentan una serie de elemen-tos comunes como son: yacimiento, operación, su-boperación, nivel, lote, código, fecha de hallazgo, fecha de estudio, contexto, cronología y materiales asociados. Asimismo se indicará el tipo de materia prima, la presencia o ausencia de córtex y en caso necesario la proporción en qué se conserva, dimen-siones, peso, soporte, estado físico, técnica de talla y color según la tabla Munsell Soil Color Charts.
El análisis comprende además una descripción morfológica descriptiva empleando una terminolo-gía adecuada para la correcta interpretación y clasi-ficación de los artefactos y la creación de subtipos específicos dentro de cada tipología, para lo que se ha seguido la propuesta de Leroi-Gourham (Leroi-Gourham et al., 1974). Por otra parte se presta aten-ción a una serie de aspectos tecnológicos como la descripción de los retoques (Bordes, 1988; Benito y Benito, 1998), el tipo de talón, o la presencia o au-sencia de huellas de uso a nivel macroscópico y con magnificación de veinte aumentos. Los datos regis-trados en las fichas se complementan con fotografí-as digitales y dibujos a escala 1:1 de los artefactos estudiados en los que se presenta al menos una de las caras y una sección transversal. El objeto de esta clasificación es simplificar el posterior estudio del material lítico de La Blanca y facilitar el análisis comparativo con el de otros sitios arqueológicos del área maya, especialmente de las Tierras Bajas.
1.3. Consideraciones finales.Los resultados obtenidos hasta la fecha permiten
afirmar la presencia de materias primas foráneas, que hacen patente un intercambio comercial a larga y media distancia. Para la obsidiana se contemplan cuatro posibles fuentes de abastecimiento, que im-plican un intercambio a larga distancia con las Tie-rras Altas de Guatemala y el centro de México. Otros materiales como la cuarcita, la arenisca y el granito posiblemente provengan del intercambio con las relativamente cercanas Montañas Mayas, donde este tipo de materias primas es abundante. La piedra caliza y el pedernal debieron ser obtenidos
en la región circundante al sitio arqueológico, si bien no se descarta la posible existencia de inter-cambio de pedernal con otras regiones de las Tie-rras Bajas.
La presencia de abundantes nódulos, núcleos y lascas primarias, secundarias y terciarias de peder-nal en el sitio arqueológico de La Blanca sugiere que al menos parte de los artefactos realizados en esta materia prima fueron fabricados in situ. No ocurre lo mismo con la obsidiana, que posiblemente fuese importada al sitio en forma de núcleos polié-dricos preparados para la extracción de navajas prismáticas por presión, único tipo de artefacto de esta materia prima documentado hasta la fecha en La Blanca. Como ya se ha apuntado el estudio de núcleos, lascas y desechos de producción no se en-cuentra concluido, por lo que es previsible que pue-da aportar nuevos y más precisos datos en este sen-tido.
2. Figurillas cerámicas. 2.1. Estado actual de los estudios sobre figuri-llas cerámicas en el área maya.
Las figurillas cerámicas constituyen un porcen-taje considerable del material total rescatado en los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el área maya. Se trata de objetos de reducido tamaño, no suelen exceder los 15 cm de altura, modelados a mano, con ayuda de un molde o bien combinando ambas técnicas. Tradicionalmente, bajo el término figurilla se engloba también otros objetos como sil-batos, pendientes o colgantes, que, morfológica-mente, son muy parecidos a las figurillas propia-mente dichas o lo que algunos investigadores deno-minan figurilla-imagen (Galeotti, 2001). De hecho, su técnica de manufactura es la misma y lo único que los diferencia es la presencia de una boquilla y una serie de orificios para el caso de los silbatos; o la perforación en alguno de los extremos de la pieza para los pendientes o colgantes. El repertorio icono-gráfico es muy amplio: figuras humanas, especial-mente femeninas, cuyos atributos y actitudes nos re-velan su condición social y entre las que encontra-mos desde representaciones de deidades hasta mu-jeres llevando a cabo quehaceres cotidianos como la molienda del maíz o tejiendo; personajes antro-pozoomorfos que parecen pertenecer a una esfera suprahumana y una gran variedad de animales, mu-chos de los cuales están estrechamente vinculados a las creencias religiosas de los antiguos mayas como es el caso del jaguar, el mono, la tortuga o la lechu-za por citar algunos ejemplos. Por otro lado, es im-portante mencionar que se trata de objetos que fue-ron usados por los grupos distinto estrato social, como demuestran los variados contextos arqueoló-gicos en que han sido halladas. Así, se han docu-mentado ejemplares formando parte de ajuares fu-
523PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS EN LAS TIERRAS...
nerarios de la élite y de la gente común, como es el caso de las famosas figurillas de la Isla de Jaina (Campeche, México); formando parte de ofrendas depositadas a los pies de las escalinatas de los pala-cios, como en La Blanca; en los sectores habitacio-nales periféricos de las ciudades, tanto en el exte-rior de las viviendas como en su interior, así como en basureros domésticos. Además, estos objetos también aparecen ligados al ámbito agrícola, depo-sitadas en la milpa como lo mencionaba ya en el si-glo XIV Fray Diego de Landa (Landa, 2002).
Son piezas que, dado su tamaño y debido al ma-terial con que están realizadas, son muy frágiles, por lo que en la mayoría de los casos las hallamos fragmentadas o en un estado de erosión muy avan-zado, por lo que en ocasiones resulta complicado definir qué representan. Por otro lado, la calidad de las piezas es muy variada y encontramos desde au-ténticas obras artísticas en miniatura hasta otras muy toscas. Tal vez estas características remitan a la existencia de diferentes talleres y a que, aunque aparentemente los diferentes estratos de la sociedad hicieron uso de ellas, la calidad de la pieza posible-mente estaría asociada al rango social del destinata-rio. Pero lo que es indudable es que las figurillas contienen en sí mismas una importe información acerca de la cultura que las creó. Información que sigue parcialmente oculta entre otras razones por-que hasta hace pocos años este tipo de material se encontraba relegado en un segundo plano en los es-tudios realizados en el área maya. Consecuencia de esto es que la mayoría de los trabajos realizados hasta las últimas décadas del siglo XX se limitasen a la clasificación, tomando únicamente en cuenta medidas y características formales dejándose un tanto de lado la interpretación.
Susanna Ekholm, en 1979, estableció dos gran-des grupos de figurillas en base a su iconografía y al contexto en el que fueron localizadas: “sacras” y “profanas”. Al primer grupo adscribió aquellas que representaban deidades y que han sido ubicadas en contextos ceremoniales. En el segundo englobó aquellas otras representaciones de figuras humanas que revelan aspectos de la vida cotidiana y que fue-ron localizadas en un contexto doméstico. Se trata de una clasificación muy general, pues muchas de las figurillas no se pueden adscribir a ninguno de estos dos grupos, como es el caso de las figurillas zoomorfas, pero que, a pesar de ello, es una clasifi-cación que sigue empleándose para el estudio de las figurillas mayas.
La investigación de las figurillas mayas es toda-vía en la actualidad un terreno poco explorado en comparación a las otras manifestaciones artísticas como la arquitectura, escultura o pintura, que más bien son exclusivas de la élite, y no existe un crite-
rio bien definido para su estudio.
2.2. Propuestas metodológicas para el estudio de las figurillas cerámicas de La Blanca.
Los principales objetivos que perseguimos son:
- Realizar una clasificación sistemática de las piezas.
- Definir su función y significado.
- Estudio de las técnicas y materiales empleados para determinar su origen.
- Determinar las relaciones que el La Blanca mantuvo en la antigüedad con otros centros aleda-ños.
Para el estudio de las figurillas de La Blanca el primer paso ha sido el diseñar una ficha para llevar a cabo un registro y clasificación sistematizada de las piezas. Los campos de los que consta dicha fi-cha son:
- Código: número asignado a cada pieza prece-dido de las siglas LBFC (La Blanca Figurilla Cerá-mica).
- Forma: definición de la pieza en base a estos parámetros:
* Entera o fragmento, en este último caso indi-cando a qué parte corresponde.
*Antropomorfa / zoomorfa/ antropozoomorfa.
* Hueca/sólida.
-Procedencia: estructura, operación y subopera-ción, e indicando si forma parte de un relleno, de un basurero, de una ofrenda, ajuar, etc.
-Cronología: período al que pertenece.
-Dimensiones: altura, anchura y grosor en centí-metros.
-Técnica: modelada, moldeada o mixta.
-Peso: indicado en gramos.
-Cromatismo de la pasta: determinación de ésta en base a la tabla de colores Munsell Soil Color Charts.
-Grupo: conjunto cerámico al que se adscribe la pieza, éste viene marcado por el color del engobe de las pastas.
- Clase: breve definición iconográfica.
-Tipo: se define con características comunes agrupamientos de figurillas según criterios morfoló-gicos (forma de la cabeza, ojos, cuerpo, brazos, etc.).
-Variedad: definición de rasgos específicos den-tro de un tipo.
524RICARDO TORRES MARZO – PATRICIA HORCAJADA CAMPOS
A estos campos se añade una breve descripción de la pieza en la que se menciona su estado de con-servación, si contiene restos pictóricos o alguna otra particularidad. Además cada ficha va acompa-ñada de un apartado gráfico con dibujos a escala 1:1 del perfil y frontal de la pieza y su correspon-diente fotografía.
Como hemos comentado, bajo el término figuri-lla se define otros objetos que presentan similitudes técnicas y formales con éstas y que muchas veces comparten el contexto arqueológico. Este hecho nos hace pensar que hay que distinguir dos funciones, una primaria que va ligada al fin con el que se creó la pieza, y otra secundaria, la más compleja y que denominamos significado. Esta función secundaria es la que más variabilidad presenta y es, a lo sumo, la última función que cumplió. Así, de un silbato podemos determinar que su función primaria era servir como instrumento musical, incluso podría-mos decir que su función era entretener, pero si ese mismo silbato se encontró a los pies de la escalinata de un palacio, asociado a otros materiales a modo de ofrenda, el significado cambia. Lo mismo ocurre con las figurillas propiamente dichas. Podemos de-finir su función realizando un análisis formal o ico-nográfico, pero para aproximarnos a interpretar su significado deberemos tener en cuenta, además del análisis iconográfico, el contexto arqueológico del que procede y, si es posible hacer un estudio com-parativo con otros casos similares.
En La Blanca se hallaron dos moldes cerámicos que fueron empleados para fabricar figurillas, he-cho que nos confirma que al menos una parte de la producción fue realizada de forma local, aunque por el momento no podemos establecer la magnitud de ésta. Por otro lado, las figurillas procedentes de La Blanca, guardan estrecha relación tipológica con las recuperadas en otros centros aledaños. Estas co-nexiones se pueden deber a varias razones, entre ellas la existencia de un culto regional, por lo tanto no debe resultar extraño encontrar la misma tipolo-gía en diferentes sitios; o que existiese un centro productor especializado que exportase las piezas a los demás sitios. El hecho de establecer los compo-nentes tanto de la pasta como de los pigmentos para profundizar en su técnica de manufactura nos apor-tará información más precisa para determinar si se trata de una producción local o de piezas importa-das. Para ello se realizará una selección de las figu-rillas más representativas y en base a su estado de conservación se empleará una u otra técnica de aná-lisis. Para aquellas piezas que se encuentren com-pletas y para aquellas parcialmente fragmentadas en las que son reconocibles las formas, se empleará una técnica de análisis no destructiva como lo es la fluorescencia de rayos X dispersiva en energía (EDXRF), que no requiere la remoción de ningún
fragmento de la pieza. Mientras que de las piezas más erosionadas, en las que las formas no se reco-nocen se tomarán muestras para llevar a cabo los análisis de difracción de rayos X (XRD) y micros-copía electrónica de barrido (SEM). Es importante destacar que estudios como éste ya se han llevado a cabo en este tipo de materiales, como es el caso de las figurillas de Calakmul (García-Heras et al., 2006), en las que se pudo determinar un origen dis-tinto, local o foráneo, de las diferentes piezas que conformaban la selección hecha para el estudio.
2.3. Consideraciones finales. A pesar de que en los últimos años están prolife-
rando las investigaciones acerca de figurillas ma-yas, yendo más allá de su clasificación formal, pro-fundizando en el estudio interpretativo e incluso to-mando metodologías de estudio propias de otras disciplinas como lo son los análisis fisicoquímicos, todavía existen muchas lagunas acerca de las figuri-llas mayas. En parte porque, como ya hemos men-cionado, no han recibido la atención que merecen por parte de los investigadores hasta fechas recien-tes y por tanto nos encontramos todavía en una fase inicial en la que no está todavía bien definida una propuesta de estudio que nos permita extraer toda la información que guardan estas piezas que están li-gadas a un culto de corte más popular que convivía con la religión oficial maya. Por ello un estudio mi-nucioso de estos objetos, nos acercará a un mayor conocimiento de esta cultura milenaria, pues la his-toria maya que conocemos hoy es en su mayoría la protagonizada por la élite.
3. Conclusiones.Sin duda los avances en el estudio de la cultura
material del sitio arqueológico de La Blanca aporta-rán nuevos datos necesarios para alcanzar un mayor conocimiento sobre diversos aspectos concernientes tanto a la vida cotidiana como al complejo sistema ideológico que desarrollaron los antiguos poblado-res de La Blanca, así como para determinar las rela-ciones comerciales y sociales que sostuvo con otros centros aledaños.
Por otra parte confiamos en que los trabajos rea-lizados sirvan para abrir nuevas vía de investiga-ción sobre unas cuestiones que hasta la fecha se en-cuentran en segundo plano, y que puedan sevir como punto de apoyo a otras investigaciones futu-ras sobre estos temas en el área maya. En última instancia lo que se pretende con estos estudios es ampliar el conocimiento de la historia, cultura y so-ciedad de la población maya que habitó las Tierras Bajas Mayas durante el período Clásico Tardío a Clásico Terminal, justo la época en que se produjo el colapso de esta civilización.
525PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS EN LAS TIERRAS...
4. Bibliografía.BENITO DEL REY, L.; BENITO ÁLVAREZ, J.M.1998 Métodos y materias instrumentales en prehisto-
ria y arqueología, vol. II, Librería Cervantes, Sala-manca.
BORDES, FRANÇOIS1988 Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen,
CNRS, Paris.BRASWELL, G. E.1996 A Maya Obsidian Source. The Geoarchaeology,
Settlement History and Ancient Economy of San Martín Jilotepeque, Guatemala, Ph. D. disserta-tion, Tulane University, Ann Arbor.
COE, W. R. 1959 Piedras Negras Archaeology: Artifacts, Caches,
and Burials, Museum Monographs, University of Pennsylvania, Philadelphia.
EKHOLM, S. M.1979 “Lagartero Figurines”. En Maya Archaeology and
Etnohistory, N. HAMMOND Y G. R. WILLEY EDS., University of Texas Press, Austin and Lon-don, pp.172-186.
GALEOTTI MORAGA, L.A.2001 Figurillas del Proyecto arqueológico Kaminalju-
yú-Miraflores II, una aproximación etno-arque-ológica. Tesis de licenciatura inédita presentada en la Universidad San Carlos de Guatemala.
GARCÍA-HERAS, M.; J. REYES TRUJEQUE; R. RUIZ GUZMÁN; M.A. AVILÉS ESCAÑO; A. RUIZ CONDE; P.J. SÁNCHEZ SOTO2006 “Estudio arqueométrico de figurillas cerámicas
mayas de Calakmul (Campeche, México)”.En Bo-letín de la Sociedad Española de Cerámica y Vi-drio,V, 45[4], pp.245-254.
HESTER, T. R.; HAMMOND, N. (EDS.)1976 Maya Lithic Studies: Papers from the 1976 Bel-
ize Field Symposium, Center for Archaeological Research The University of Texas at San Antonio, San Antonio.
HESTER, T. R.; SHAFER, H.J. (EDS.)1991 Maya Stone Tools. Selected Papers from the
Second Maya Lithic Conference, Monographs in World Archaeology No.1, Prehistory Press, Madis-on.
JOHNSON, J. K.1976 Long Distance Obsidian Trade: New Data from
Western Maya Periphery. En Maya Lithic Studies: Papers from the 1976 Belize Field Symposium (T. R. Hester y N. Hammond Eds.), pp.83-90. Center for Archaeological Research The University of Texas at San Antonio, San Antonio.
KANEKO, A.2003 Artefactos líticos de Yaxchilán, INAH (Colección
Científica 455), México, D.F.KIDDER, A. V.1947 The Artifacts of Uaxactun, Guatemala. Carnegie
Institute Washington, Publication 576, Washington D.C.
LANDA, D.2002 Relación de las cosas de Yucatán, Dastin, Ma-
drid.LEROI-GOURHAN, A.; BAILLOUD, G.; CHAVAILLON, J.; LAMING-EMPERAIRE, A.1974 La Prehistoria, Editorial Labor (Colección Nueva
Clío), Barcelona.LEWENSTEIN, S.1987 Stone tools use at Cerros, University of Texas
Press, Austin.MUÑOZ COSME, G.2005 La arquitectura palaciega de La Blanca. En La
Blanca. Arqueología y desarrollo G. MUÑOZ, C. VIDAL EDS., Ediciones UPV, Valencia, pp. 25-33.
MUÑOZ COSME, G.; VIDAL LOREZO, C. (EDS.)2005 La Blanca. Arqueología y desarrollo, Ediciones
UPV, Valencia.
2006 La Blanca. Arquitectura y clasicismo, Ediciones UPV, Valencia.
PROSKOURIAKOFF, T.1962 The Artifacts of Mayapan. En Mayapan, Yucatán,
México POLLOK ET AL. EDS., Carnegie Institute Washington, Publication 619, Washington D.C.
SALAS POL, M.; OROZCO EDELMAN, E.J.2007 El estudio de la cerámica. En La Blanca y su en-
torno. Cuadernos de arquitectura y arqueología maya, G. MUÑOZ , C. VIDAL EDS., Ediciones UPV, Valencia, pp.63-84.
SÁNCHEZ MONTAÑES, E.1998 Obras maestras de la isla maya de Jaina: la “Casa
en el agua”. En: La cerámica precolombina. El barro que los indios hicieron arte, Anaya, Biblio-teca Iberoamericana, Madrid, pp.59-61.
SHEETS, P. D.1976 Islands of Lithic Knowledge Amid Seas of Igno-
rance in the Maya Area. En Maya Lithic Studies: Papers from the 1976 Belize Field Symposium T. R. HESTER Y N. HAMMOND EDS., Center for Archaeological Research, The University of Texas at San Antonio, San Antonio, pp.1-9.
SIDRYS, R.; ANDRESEN, J.; MARCUCCI, D.1976 Obsidian Sources in the Maya Area. Journal of
Field Archaeology 1(5):1-13.TORRES MARZO, R.2006 Objetos de la cultura material. En La Blanca, Ar-
quitectura y clasicismo, G. MUÑOZ, C. VIDAL EDS., Universidad Politécnica de Valencia, Valen-cia, pp.103-114.
2007 Los objetos. En La Blanca y su entorno. Cuader-nos de arquitectura y arqueología maya, C. VI-DAL, G. MUÑOZ EDS., Ediciones UPV, Valen-cia, pp. 90-103.
VIDAL LORENZO, C.2006 La arqueología. En La Blanca, Arquitectura y cla-
sicismo, G. MUÑOZ Y C. VIDAL EDS., Edicio-nes UPV, Valencia, pp.11-26.
VIDAL LORENZO, C.; MUÑOZ COSME, G. (EDS.)2007 La Blanca y su entorno. Cuadernos de arquitec-
tura y arqueología maya, Ediciones UPV, Valen-cia.
VIDAL LORENZO, C.; MUÑOZ COSME, G.2005 Introducción. En La Blanca, arqueología y desa-
rrollo, G. MUÑOZ, C. VIDAL EDS., Ediciones UPV, Valencia, pp. 15-16.
VIDAL LORENZO, C.; MUÑOZ COSME, G.; VALDÉS, J.A.; VÁZQUEZ DE ÁGREDOS, M.L.; TORRES MARZO, R.2008 La Blanca, Petén: nuevas aportaciones a la investi-
gación arqueológica de la Acrópolis y la Plaza Norte. En XXI Simposio de Investigaciones Arque-ológicas en Guatemala J.P. LAPORTE, B. ARRO-LLO, H.E. MEJÍA EDS., Museo Nacional de Ar-queología y Etnología, Guatemala, pp. 357-371.
WILK, R.1976 Microscopic Analysis of Chipped Stone Tools
from Barton Ramie, British Honduras. Estudios de Cultura Maya 10:53-68.
WILLEY, G. R. 1972 The Artifacts of Altar de Sacrificios. Papers of the
Peabody Museum, Harvard University 64(1), Cam-bridge.
1978 Excavation at Seibal, Department of Peten, Guatemala. Artifacts. Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology 14, Har-vard University, Cambridge.
WILLEY, G. R.; R. BULLARD JR.; GLASS, J.B.; GIFFORD, J.C.1965 Prehistoric Maya Settlements in the Belize Val-
ley. Papers of the Peabody Museum 54, Harvard University, Cambridge.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 527-577
SESIÓN 11: Diálogos pendientes: Arqueología,
Sociedad y Patrimonio
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 529-534
ARQUEOLOGÍA PÚBLICA, O DE CÓMO TODO NOS AFECTA
Jaime Almansa SánchezUniversity College London; [email protected]
RESUMEN
Hasta ahora el problema de la subjetividad en la interpretación arqueológica era uno de los pocos as-pectos que nos hacían conscientes de otro mundo más allá de la Arqueología. Si miramos hacia afuera nos encontraremos sin embargo toda una serie de implicaciones políticas, económicas y sociales que afectan de un modo directo a nuestro trabajo y que necesitan de una mayor atención por nuestra parte si queremos mejo-rar nuestra situación como colectivo en todos los aspectos. Por ello, este trabajo analizará la situación de que somos fruto y cómo desde la Arqueología Pública se puede y debe actuar para estudiar y mejorar la relación que la Arqueología guarda con todo lo que le rodea.
ABSTRACT
The interpretative subjectivity has been one of the only things that made us conscious of this real world beyond Archaeology. Looking forward we will be able to see a series of political, economical and so-cial factors that affect directly our work. If we want to improve our situation as a social agent, these factors will need much more attention from our collective. That is why this paper will analyze this situation we come from and how Public Archaeology can and must be a way to study and improve the relations between Archae-ology and everything else.
Palabras Clave: Arqueología. Patrimonio. Sociedad. Política. Economía.
Keywords: Archaeology. Heritage. Society. Politics. Economy.
1. ¿Arqueología Pública?Lo primero de todo antes de entrar en materia
debe ser explicar qué es eso de Arqueología Públi-ca, pues en España la Arqueología es pública por definición y la gente suele decir que hago Sociolo-gía.
El nombre viene del inglés Public Archaeology, pero ya se usa en su versión española desde hace tiempo en América. Precisamente allí (en EE.UU.) nació a principios de los años ´70 como consecuen-cia del CRM (Cultural Resource Management) para desarrollar una serie de iniciativas comunitarias en los Parques Naturales del país entero (McGimsey, 1972). A finales de los ´90 dio un giro conceptual en Inglaterra en relación al concepto de Público de Jürgen Habermas (Habermas, 1989) y dejó a la ini-ciativa comunitaria como una más de sus múltiples intereses que ahora se centrarían en el ámbito políti-co, económico y social de la Arqueología.
1.1. ¿Qué es? Resulta complicado dar una definición que no
resulte demasiado difusa o demasiado concreta, pues si hubiera que decidir un modo rápido y conci-so sería hablar de todo, o por extenderse un poco más, de la relación de la práctica arqueológica con su entorno (Schadla-Hall, 1999; Ascherson, 2000; Merriman, 2004). Esto quiere decir que el objeto de
estudio de la Arqueología Pública es la Arqueología en sí como ente social y sus implicaciones políticas, económicas y sociales en ambas direcciones.
Aspectos como la imagen social que tiene nues-tro trabajo, la difusión o la misma profesión están dentro de los objetivos de la Arqueología Pública. Desde los extraterrestres al turismo existe un amplí-simo abanico de cuestiones que pese a parecer muy dispares, se encuentran interrelacionadas de tal modo que no se pueden concebir unas sin las otras.
1.2. ¿Para qué sirve?El interés de la Arqueología Pública no pasa
sólo por el mero estudio de las circunstancias que rodean a nuestro trabajo, sino que su máxima, como no podía ser de otro modo, es conocer para mejo-rar.
Partiendo de cuestiones como la Teoría de la Acción (Habermas, 2002) y con un compromiso que va desde las convicciones teóricas (Falquina, Marín y Rolland, 2006; McGuire, 2008) a la res-ponsabilidad personal (Layton, Sheenan y Stone, 2006), el análisis crítico de la Arqueología como tal, más allá de yacimientos e interpretaciones nos lleva a una acción pública y muchas veces política.
En un momento en que nuestro trabajo a penas está valorado por la Sociedad, ni que decir tiene por la Administración. Un momento en que la Arqueo-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
530JAIME ALMANSA SÁNCHEZ
logía mira como siempre ha mirado para sí misma y en el que la creación de conocimiento ya no parece un objetivo prioritario porque nos hemos converti-do en un trámite más de la ley del suelo. ¿Qué que-remos? ¿A dónde vamos?
En estos momentos, por ejemplo, la situación la-boral dentro de la Arqueología Comercial e incluso de la propia investigación es precaria. Desde los sueldos a la falta absoluta de dialogo entre las dife-rentes instituciones, los problemas que nos azotan revierten en los resultados de nuestro trabajo y en definitiva en el Patrimonio Arqueológico (Almansa, 2005). Abrir los ojos ante esta problemática y bus-car estrategias para solucionarla es Arqueología Pú-blica.
1.3. ¿Y qué?Puede que todo esto no sea novedoso. Nos en-
contramos ante una actitud que necesita pasar de ser una afición residual de profesionales comprometi-dos a articularse como un programa de investiga-ción que dada su amplitud puede abarcar diferentes temas.
En éste trabajo me centraré en uno de ellos, pero podremos ver como tirando del hilo aparecen inevitablemente otros.
Por cercanía y necesidad voy a exponer cómo nuestra situación en el mundo de la Arqueología es-pañola está coartada por multitud de factores que en ocasiones ni siquiera imaginaríamos, pero que de-terminan nuestro trabajo o la ausencia de él.
¿Cómo solucionarlo? No existe una receta ma-gistral salvo empezar de cero, pero un poco de compromiso ayudaría mucho.
2. El contexto social de la Arqueología.Cuando se busca algo sobre Arqueología en In-
ternet, el abanico va desde páginas serias con dife-rentes recursos hasta teorías sobre la existencia de un “Dios” alienígena que nos dio la inteligencia. Por norma general es muy difícil encontrar una no-ticia que no se enmarque en los apartados de Cultu-ra o Ciencia, porque al fin y al cabo la Arqueología es eso. De hecho, dentro de esas noticias y de otro tipo de reportajes relacionados, los temas a tratar suelen ser: los primeros homínidos (algo muy anti-guo), que en España se encuentran monopolizados por Atapuerca; Egipto/Grecia/Roma (y sus equiva-lentes americanos los Incas, Mayas y Aztecas) con ciertos tintes de misterio y aventura, además de una fijación por los grandes edificios y los grandes per-sonajes; y por último situaciones que por un motivo u otro levantan la expectación del público como la Reina de Saba y otras reseñas Bíblicas, la Atlántida (casi siempre que aparece algo extraño bajo el agua), o cualquier hallazgo con la más ligera refe-
rencia a lo desconocido e incluso a los tópicos ex-traterrestres (Almansa 2006).
La concepción que el común tiene de la Arqueo-logía, salvo pocas excepciones, es precisamente esa, la que obtienen desde los medios de comunica-ción, ya que la educación no provee de una imagen mucho más diferente ni tan siquiera en el ámbito universitario (Almansa, 2006; Castillo, 2006).
Así pues, tenemos una idea popular de la Arque-ología y por otro lado, una definición más o menos “científica” que va desde la clásica de Renfrew y Bahn (1991), a otras menos ortodoxas como la de Clive Gamble que define la Arqueología como aquello que cada uno quiera que sea (Gamble 2008).
En este marco es donde se han desarrollado toda una serie de “divulgadores de los desconocido” o periodistas entregados a los misterios del pasado que como apuntaba anteriormente copan el interés de los españoles (y del resto de público mundial).
Un simple paseo por YouTube nos muestra como la referencia más cercana a la Arqueología es una escena de los Monty Python o la canción Ar-queología en mi jardín de Un Pingüino en mi As-censor.
Mirando a libros de Arqueología es fácil encon-trar las guías de los misterios de Egipto junto al ma-nual de Víctor Fernández (2000) o recopilaciones para niños de la Historia de España con un conteni-do ya no decimonónico sino directamente fascista (Fernandez, 2008) de la Prehistoria.
¿Qué pasa? ¿Cómo hemos podido llegar a esto?
Las causas son sencillas y las apuntaba anterior-mente; vivimos y aprendemos de los medios y más aún en disciplinas como la Prehistoria o la Arqueo-logía que están prácticamente obviadas en los libros de texto.
Pero no hemos llegado sin más a esta situación. Es el resultado de una absoluta despreocupación que durante años ha existido desde el ámbito de la Arqueología hacia la sociedad.
¿Tenemos la culpa? Sí. Desde los inicios de la Arqueología española hasta hoy, el ámbito arqueo-lógico ha sido, y continúa siendo en gran medida, un círculo cerrado donde arqueólogos y arqueólo-gas comparten conocimiento y los discuten sin tener en cuenta al resto de la sociedad, que sin embargo es dueña de esa Historia.
Hemos sido testigos de innumerables atropellos contra el Patrimonio y contra la Arqueología que pocas veces han levantado nuestra voz y menos aún con alguna repercusión pública. Es tal el desinterés hacia todo lo que ocurre a nuestro alrededor que no
531ARQUEOLOGÍA PÚBLICA, O DE CÓMO TODO NOS AFECTA
hay la mínima preocupación, ni mucho menos críti-ca, ante nada que no afecte nuestra economía o prestigio personal.
¿No nos damos cuenta de que este desinterés nos desprestigia y nos quita dinero?
3. De cómo todo nos afecta.Como apuntaba al principio la Arqueología es
una disciplina profundamente política, económica y social (McGuire, 2008). Nos guste o no estamos in-tegrados en un sistema donde todo guarda relación. Es famoso el proverbio sobre el aleteo de una mari-posa en Hong Kong desatando un huracán en Nue-va York. A menor escala y con diferentes actores resulta totalmente cierto en nuestra sociedad, pero en definitiva podría verse como un ejemplo más de la Teoría del Caos (ver García Raso, 2008).
Usando un ejemplo más cinematográfico que real, un ganadero jugándose una finca al póker con un amigo empresario de la construcción tiene fuer-tes repercusiones en cientos de personas y muy se-guramente también para la Arqueología (sobre todo si el ganadero pierde la mano). Así, un hecho tan nimio como una partida de cartas entre dos amigos acaba teniendo mucho que ver con nuestro trabajo.
Con esto no quiero decir que el póker es Arque-ología. Lo que quiero decir es que las relaciones so-ciales, políticas y económicas que se crean en nues-tra sociedad postindustrial y capitalista, son tan pro-fundas que no se puede dejar de lado a la Sociedad a la hora de hacer Arqueología. La subjetividad en la interpretación es una mera anécdota en este con-texto, pues a lo que me refiero es a las causas y consecuencias de nuestro trabajo (McGuire, 2008).
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué? ¿Por cuánto? ¿Para quién? ¿Dónde? Todas estas cuestiones y muchas otras, nos muestran la puerta a un mundo paralelo a nuestro trabajo que es la causa de que la Arqueología exista y donde en ocasiones jugamos un papel más importante del que pensa-mos. Además, nos damos cuenta de que la sociedad guarda una relación con nuestro trabajo mucho más profunda de lo que se cree y practica hoy en día.
Como se ve en el gráfico, los sistemas actuales de gestión patrimonial a penas guardan una relación con la sociedad más allá de lo que creemos difusión y algunas iniciativas particulares. Para mucha gente dentro de la Arqueología un mal museo o la publi-cación de una memoria de excavación que pocas personas podrían entender es más que suficiente. La puesta en valor de yacimientos arqueológicos se ve además no como un medio de difusión y formación sino como un atractivo más del turismo y en defini-tiva de la economía. ¿Es tan difícil conjugar ambas cosas?
Cuando nos acercamos al ámbito británico el volumen de publicaciones y museos verdaderamen-te didácticos es atronador. ¿Están más interesados los ingleses que nosotros en el patrimonio arqueoló-gico? Tan solo las personas más “cultas” eran las que demostraban ese interés (Stone y MacKenzie, 1994). Tal vez sea la tradición, con programas de televisión desde los inicios de la BBC o el sistema tan abierto de investigación que tienen, pero son ca-paces de explotar su patrimonio (en términos de di-fusión pública) muchas veces hasta en exceso.
¿Es esto una cuestión cultural? Desde aquí co-menzaré el análisis.
La situación de la Arqueología en la Educación pública es un tema que se ha tratado varias veces (Santacana y Hernández, 1999; Jimeno y Ruiz Za-patero, 2005). Si podemos sacar alguna conclusión rápida, es que los contenidos sobre Prehistoria y Arqueología están bastante anticuados cuando apa-recen, y como siempre se reducen al mundo romano y Atapuerca (hoy que está de moda). Sin embargo la Arqueología es una materia que encajaría de un modo excepcional en los planes de estudio por su carácter interdisciplinar y práctico (Corbishley, 1982). ¿Por qué no aparece? Es la pescadilla que se muerde la cola.
Es más que probable que la apatía hacia la cul-tura en general de la que pecamos en nuestra socie-dad sea el resultado de una educación insuficiente o excesivamente apática y acrítica.
Pero esto es solo el principio de una enrevesada trama de actores e intereses que han llevado a nues-tra profesión a ser lo que hoy es. Cogiendo cual-quier Historia de la Arqueología (por ejemplo el clásico de Daniel, 1986) podemos ver cómo empe-zó todo. Ya a principios del siglo XX se hicieron visibles algunas de las consecuencias políticas de nuestras investigaciones, a través de un uso politi-zado de las interpretaciones que se hacían del pasa-do desde la Arqueología. Por no salir de España, la relación entre Celtas e Íberos (bárbaros y civiliza-dos) o los restos de sapiens hallados en el norte de África son ejemplos que se pueden rastrear en este sentido.
Tras la caída del régimen franquista, la nueva ley de Patrimonio (16/1985) y la descentralización de las competencias en cultura, se volvió a politizar la Arqueología incluso al nivel de la propia legisla-ción, como muestra del más puro nacionalismo (Diaz-Andreu y Mora, 1995; Querol y Martínez, 1996; Smith, 2004). Identidad y Política fueron en estos años compañeros inseparables del Patrimonio Cultural y marcarían la faceta más visible de esa Arqueología fuera de la Arqueología.
532JAIME ALMANSA SÁNCHEZ
Pero la promulgación de la nueva ley de Patri-monio en 1985 trajo consigo el inicio de otro fenó-meno que ha marcado la situación de la Arqueolo-gía actual. La Arqueología mal llamada “profesio-nal” y a la que me referiré como Arqueología Co-mercial.
Más allá, el modelo general de propiedad públi-ca de los bienes ha resultado ser más bien un mode-lo de propiedad “privada” entendiendo como tal a la Administración. Salvo en contadas ocasiones y gracias a iniciativas particulares o la excepcional importancia de un yacimiento, ese Patrimonio que debería pertenecer a toda la Sociedad acaba siendo el feudo particular de una Administración o un in-vestigador que guarda celosamente todo.
Una de las ventajas de la descentralización en la gestión del Patrimonio Cultural es precisamente la convivencia de 17 formas diferentes de entender esa gestión. Los hay de todo tipo; cerrados y efi-cientes, abiertos pero poco eficientes, cerrados a cal y canto o en vías de apertura. Son unos modelos de gestión en continuo cambio y marcados por el vai-vén político de la Administración.
Con esto voy a pasar el segundo nivel dentro de la política, el de la política pura y dura, esa que va más allá del nacionalismo y que es la que de verdad marca la agenda en todo el mundo. ¿Por qué? Cul-tura ha estado siempre controlada por políticos
“profesionales” que varían con suerte cada cuatro años y cuyo interés por la Arqueología es variable y normalmente escaso. Esto repercute en cuestiones económicas (financiación) pero también en el pro-pio desarrollo de los trabajos. ¿Cuánta gente hace falta para gestionar de un modo eficiente la Arqueo-logía de, por ejemplo, Madrid? Para algunos políti-cos la respuesta sería “¿Arqueología en Madrid?” Es muy difícil que el mundo político comprenda lo que pasa en Arqueología, al igual que pasaba con la educación aquí es de nuevo un problema circular. La Administración es la encargada de difundir el Patrimonio, lo cual fomenta el interés de la socie-dad y el conocimiento. Si la Sociedad no conoce, tampoco se interesa y si el político de turno forma parte del común de esa sociedad, tampoco le impor-ta demasiado… ¿Se puede forzar un cambio en la situación?
Es complicado intervenir en la vida política es-pañola si no existe una verdadera repercusión me-diática o económica. Precisamente en el apartado económico, existe una fuerte repercusión derivada de la Arqueología Comercial, pero se trata de una repercusión negativa.
Durante los últimos años, el motor económico de nuestro país ha sido la construcción y la Arqueo-logía, por razones obvias, ha sido un continuo obs-táculo para el desarrollo de obras públicas y priva-
Fig.: 1. Modos de relación entre arqueología y sociedad según nuestros sistemas de gestión.
533ARQUEOLOGÍA PÚBLICA, O DE CÓMO TODO NOS AFECTA
das. En ocasiones, el Patrimonio Arqueológico ha sido un arma política en la lucha entre la Adminis-tración Regional y Nacional (Autovía Ávila-Sala-manca) y en otras, la propia Administración encar-gada de velar por la conservación del Patrimonio ha sido expoliadora por acción (y no por omisión como suele serlo).
Para el Patrimonio, no parece haber sido la me-jor forma de hacer las cosas. Para la Prehistoria ha resultado un duro golpe (que aun no se ha asestado) con hallazgos que cuestionan lo tradicionalmente aceptado como nuestro pasado. Para la sociedad ha sido otra promesa incumplida. Y para la Profesión fue una oportunidad que no sólo hemos desaprove-chado, sino que hemos convertido en un calvario.
Con una inflación acumulada de más del 25% desde que llegó el Euro, los sueldos en Arqueología Comercial siguen exactamente igual. Curiosamente, los precios por un trabajo obligado han bajado en vez de subir y la competencia desleal en un campo donde se multiplicó sin control el número de traba-jadores y empresas ha acabado con nuevas (y no muy buenas) repercusiones para el Patrimonio.
Así pues hoy tenemos políticos en cierto modo negligentes, una sociedad desinteresada y un colec-tivo de arqueólogas y arqueólogos cada vez más cansado y descontento.
Todo esto no viene de una tipología sobre las fí-bulas de Numancia, ni de las estrategias de capta-ción de recursos en la Edad del Bronce. Tampoco tiene nada que ver con las técnicas de excavación en contextos con fases múltiples o con las nuevas tecnologías para el análisis de fitolitos.
Esto es Sociología, es Economía, es Patrimonio, es Política, es Arqueología Pública.
4. ¿Qué hacemos? Contestar a esta pregunta es simple, y salvo al-gunas iniciativas que han surgido en los últimos años, la respuesta sería… NADA.
Como en cualquier terapia psicológica, el pri-mer paso es ser consciente de los problemas que nos afectan y de cómo muchos de ellos vienen de nosotros mismos y de nuestra despreocupación por la sociedad. Para mucha gente dentro de la Arqueo-logía, estos problemas no existen y entierran la ca-beza en sus yacimientos como un avestruz cuando ve el peligro.
Además, el fenómeno de la Pseudo-arqueología o lo que los anglosajones llaman “Arqueología Al-ternativa” absorbe a un público potencial que termi-na rechazando los pocos “ataques” que llegan desde la Ciencia.
La difusión arqueológica en el ámbito español está cambiando a grandes pasos gracias al desarro-
Fig.: 2. Propuesta desde la Arqueología Pública.
534JAIME ALMANSA SÁNCHEZ
llo de los estudios en Patrimonio y a las posibilida-des económicas de un sector en continuo progreso que ya mucha gente reconoce como futuro.
El principal problema aquí lo apuntaba anterior-mente y es que a pesar de este crecimiento en el sector patrimonial de la Arqueología, pecamos de dos fallos: un excesivo carácter economicista en el que desarrollo es igual a dinero y difusión… tam-bién. Y el carácter amateur de la mayoría de la gen-te que se dedica a ello, caída de rebote por las cir-cunstancias de la vida académica en nuestro país.
Desde hace algunos años ha habido de todos modos muchas iniciativas loables que ayudan a una mejor gestión y difusión de la Arqueología y que poco a poco se van abriendo paso dentro del colec-tivo.
5. Conclusión. A pesar de que todo lo que hay fuera nos afecta de un modo u otro, la solución pasa por una simple palabra: concienciación.
Primero dentro de nuestro colectivo, siendo conscientes de la importancia que tiene la esfera pú-blica, y después hacia afuera a través de una acción social que de veras interactúe con la gente y ofrezca un conocimiento lleno de beneficios más allá del propio saber.
Ser conscientes de la importancia de la sociedad y actuar en consecuencia nos llevaría a difundir con propiedad y eficiencia así como a hacer partícipe al público de su pasado y de nuestro presente. La Ar-queología es una disciplina apasionante y por ello captar al público sería relativamente sencillo.
Una sociedad interesada es el único medio para llegar a una verdadera valoración de lo que hace-mos, la única forma de conseguir que la política se interese también por el pasado y que para un cons-tructor participar de una excavación sea un presti-gio y no un lastre. La única forma de que se recla-me más Arqueología en el colegio y más Gestión en la Universidad.
Obviamente esto no depende a un 100% de nuestra actitud, pero desde luego ayudaría mucho a cambiar las cosas y a conseguir que la presencia de la Arqueología en nuestro entorno tuviera una im-plicación activa y positiva en lugar de lo que tene-mos ahora.
6. Bibliografía.ALMANSA, J.2005 “Caminando hacia un mismo fin”, en ArqueoWeb,
7(2).2006 “La imagen popular de la Arqueología en Madrid”,
en ArqueoWeb, 8(1).ASCHERSON, N.2000 “Editorial”, en Public Archaeology 1(1): 1-4.
CASTILLO MENA, A.2006 “Reflexiones sobre la enseñanza e investigación de
la gestión del Patrimonio Arqueológico en la Uni-versidad española” en ArqueoWeb 8(1).
CORBISHLEY, M.1982 Archaeology in the classroom. London: Council
for British Archaeology.DANIEL, G.1986 Historia de la Arqueología: de los anticuarios a
V. Gordon Childe. Madrid: Alianza.DIAZ-ANDREU, M.; MORA, G.1995 “Arqueología y Política: el desarrollo de la Arqueo-
logía española en su contexto histórico” en Traba-jos de Prehistoria 22(1). 25-38.
FALQUINA, A.; MARÍN, C.; ROLLAND, J.2006 “Arqueología y práctica política: reflexión y acción
en un mundo cambiante” en ArqueoWeb 8(1).FERNANDEZ ALVAREZ, M.2008 Pequeña Historia de España. Madrid: Espasa
Calpe.FERNANDEZ MARTINEZ, V.2000 Teoría y Método de la Arqueología. Barcelona:
Síntesis.GAMBLE, C.2008 Archaeology: the basics. London: Routledge.GARCÍA RASO, D.2008 “La incertidumbre de pensar (en el pasado). La
Historia de la Teoría del Caos y su aplicación en Arqueología” en ArqueoWeb 10(1).
HABERMAS, J.1989 The structural transformation of the Public
Sphere: An inquiry into a category of the Bour-geois society. Cambridge: Polity Press.
2002 Acción comunicativa y razón sin trascendencia. Barcelona: Paidos.
JIMENO, A.; RUIZ ZAPATERO, G.2005 “Enseñar Arqueología en el siglo XXI” en Com-
plutum 16: 211-269.LAYTON, R.; SHEENAN, S.; STONE, P. (ED)2006 A future for Archaeology: the past in the present.
London: UCL Press.MCGUIRE, R.2008 Archaeology as Political Action. Berkeley: Uni-
versity of California Press.MCGYMSEY, CH.1972 Public Archeology. New York: Seminar Press.MERRIMAN, N.2004 Public Archaeology. London: Routledge.QUEROL, M.A.; MARTÍNEZ, B.1996 La gestión del Patrimonio Arqueológico en Es-
paña. Madrid: Alianza.RENFREW, C.; BAHN, P.1991 Archaeology: theories methods and practice.
London: Thames and Hudson.SANTACANA, J.; HERNANDEZ, X.1999 Enseñanza de la Arqueología y la Prehistoria.
Lleida: Editorial Milenio.SCHADLA-HALL, T.1999 “Introduction: Public Archaeology”, en European
Journal of Archaeology 2(2): 147-158.SMITH, L.2004 Archaeological theory and the politics of cultural
heritage. London: Routledge.STONE, P.; MACKENZIE, R.1994 The excluded past: Archaeology in Education.
London: Routledge.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 535-542
LA ARQUEOLOGÍA (SOCIAL) QUE NECESITAMOS
Edgard CamarósLaboratori d’Arqueozoologia UAB–Estrat Jove [email protected] Cantoni David Garcia Núria Garcia Tuset Xavier Gonzalo Dioscórides Marín Alba Masclans Victoria YannittoUAB – Estrat Jove [email protected]
RESUMEN
La confección de este artículo colectivo surge de una inquietud compartida por l@s estudiantes de Arqueología de la UAB: ¿qué utilidad tiene nuestra profesión dentro de la sociedad? ¿Por qué nos repiten una y otra vez que el objetivo de la Arqueología es generar conocimientos sobre los procesos de cambio de las so-ciedades y se hace tan difícil verlo en las publicaciones? La respuesta, la nuestra, es que sólo la A.S. puede te-ner un valor realmente útil para nuestras sociedades.
ABSTRACT
The preparation of this article stems from a concern shared by archaeology students at the UAB: what use has our task within society? Why do we repeat over and over again that the goal of archaeology is to generate knowledge about the processes of change in societies and then it so difficult to see it in publications? Our answer is that only Social Archaeology can have a really useful value to our societies.
Palabras Clave: Arqueología Social. Utilidad social. Patrimonio.
Keywords: Social Archaeology. Social utility. Patrimony.
1. ¿Qué es A.S.?Por A.S. (en adelante A.S.) entendemos aquella
ciencia social que, a través del estudio de la mate-rialidad observable proveniente de sociedades que desarrollaron su acción social en el pasado, tiene el objetivo de conocer los procesos de cambio social en su dimensión histórica. Los conocimientos tie-nen, obviamente, una finalidad social. Ahora bien, para que estos conocimientos sean válidos, es decir, sean útiles, hace falta que sean necesariamente cien-tíficos, para que cuando el corpus generado durante los trabajos sea devuelto a la sociedades que han permitido y posibilitado la tarea, no pueda ser de-formado o manipulado de forma tendenciosa. De-volver aquello que hacemos es el gran objetivo de la A.S. y así se produce el más indispensable y obli-gatorio de los pasos a seguir: sin un uso social no hay A.S. Es cierto que Arqueología y sociedad son dos términos que indiscutiblemente siempre han es-tado en un contacto simbiótico desde el mismo mo-mento en que nace la Arqueología como disciplina “científica” a principios del s.XIX. No obstante, el anticuarismo tan solo tiene un uso lucrativo y de lujo, muchas de las denominadas Arqueologías tra-dicionales han servido para defender posiciones po-líticas de difícil legitimación, etc. y es cierto que no dejan de ser usos sociales, pero desde nuestra pers-pectiva, nuestra ciencia tiene que ser un instrumen-
to de explicación de los fenómenos sociales para toda y todas las sociedades, hay que tener presente que conocer la realidad es el primer paso para cam-biarla (Fernández, 2005). Esperamos sinceramente que en el futuro no tengamos que usar necesaria-mente la adjetivación de “social”, porque l@s pro-fesionales de la Arqueología habrán hecho de esta ciencia, una ciencia social.
La A.S. tiene sus raíces en el pensamiento filo-sófico propio del materialismo histórico, específica-mente de carácter dialéctico, que a su vez es su fun-damento epistemológico. En este contexto, se toma a la Arqueología como una disciplina válida para conocer las relaciones dialécticas entre hombres, mujeres y objetos a lo largo del tiempo, de la mis-ma manera que se quieren conocer los diferentes modos de producción y formaciones sociales que esta relación ha generado a lo largo de la historia.
Es por esta razón que la Arqueología tiene que reunir en el proceso de investigación un cuerpo teó-rico exhaustivo y de carácter hipotético deductivo en el cual se razonen las causas y efectos del porqué las cosas son, para después contrastar con la reali-dad empírica hipótesis que serán desmentidas, mati-zadas o validadas por la evidencia arqueológica (Bate, 1977), la cual tiene que haber estado regis-trada con una metodología coherente al proceso de
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
536ESTRAT JOVE
investigación implicado. Estas pautas inherentes a todo planteamiento investigador de la A.S. es lo que permite generar un conocimiento exhaustivo y contrastado con la materialidad social.
La teoría no está separada en ningún caso del empirismo propio de la ciencia, sino que mantienen una relación dialéctica de la que surgen nuestras hi-pótesis experimentales y posteriores interpretacio-nes históricas. Hasta ahora, la contraposición de ambos conceptos, práctica y teoría, se había llevado a término de manera sistemática, teniendo en cuenta la aproximación experimental a través de nuestros sentidos que supone la primera y la abstracción de fenómenos observados con una cierta regularidad que la teoría les da para asumir una posición expli-cativa. Así, aunque ambos son conceptos que han de ir ligados en su aplicación, lo que entenderemos como marco teórico, de necesario planteamiento previo a la elaboración de la investigación científi-ca, será el conjunto de bases sobre las cuales nos es posible explicar los fenómenos y articularlos en base a los principios que rigen nuestra manera de conocer y concebir la realidad. La teoría se basa en tres categorías principales: la gnoseología, que aborda el problema de la teoría del conocimiento; la ontología, que aborda el problema de la realidad; y la epistemología que finalmente trata los requeri-mientos metodológicos de la ciencia (Bate, 1998). Queda claro que no existe una única manera de ver y conocer la realidad, pero sí hay una manera rigu-rosa y metodológicamente comprobable de plante-arla hoy en día, mediante la A.S.
M. Gándara (1993) señala que dentro de la in-vestigación arqueológica, la teoría constituye antes que nada un conjunto de supuestos que orientan la producción de teorías sustantivas. Así, podemos en-tender que estos supuestos básicos en el principio de cualquier trabajo arqueológico se corresponden con las bases valorativas, ontológicas y metodológi-cas que guían el trabajo de una comunidad investi-gadora particular, y que permiten la generación y el desarrollo de estas teorías conceptuales nombradas. El área valorativa es asa donde se define el por qué, con problemas que deben ser considerados relevan-tes, jerarquizándolos y formulando principios que han de guiar el conjunto de la investigación; por lo tanto, define el objetivo cognitivo de la posición, su descripción, explicación y comprensión, asociándo-lo al mismo tiempo a una metodología particular. En cuanto a la ontología, determina que es lo que se estudia y cómo es la realidad a estudiar; también se estudian en este apartado los supuestos de causali-dad y probabilidad. Finalmente, la metodología de una teoría determinada, el cómo debe ser estudiado eso que se ha definido en el área ontológica; ade-más, aquí incluiremos la noción y el criterio de ver-dad, y la lógica de evaluación de la teoría (Gándara,
1993).
No obstante, éste no es el lugar ni el propósito de generar una crítica a ciertos modelos teóricos ni proponer ninguno en concreto ya que partimos de un conjunto de propuestas teóricas de concepción y análisis de la realidad material pretérita desde una perspectiva que pretende tener en cuenta todos los aspectos de la vida social partiendo del trabajo, y en base a un pensamiento materialista histórico, que nos permiten pasar a otras cuestiones. A su vez se han propuesto metodologías para practicar la sexua-ción del registro arqueológico, tanto desde la antro-pología física como desde las representaciones figu-rativas sexuadas, estableciéndose ambas como com-plementarias, y siempre en relación a las evidencias materiales de las comunidades de donde provienen (Escoriza y Sanahuja, 2001; 2002; Escoriza, 2001; 2006; Sanahuja, 2002). Más ampliamente y para el conjunto de las ciencias sociales (en adelante CC.SS.), existen trabajos bastante explícitos a la hora de denunciar la parcialidad de las posiciones liberales (Chomsky, 1968) al servicio de los llama-dos nuevos mandarines. Todo esto apunta de nuevo a que el rigor, así como el acercamiento final al pú-blico en general, tiene que pasar por el estableci-miento de una teoría materialista histórica y dialéc-tica. No es necesario repasar esta visión, nuestro objetivo es explicitar los procedimientos y plantea-mientos de fondo necesario a la hora de encarar la praxis para que la Arqueología tenga un sentido so-cial.
El primer paso que, como científic@s hacemos, es el planteamiento de la investigación a la que nos enfrentamos, y ya es en este primer momento en el que tenemos que decidir cómo desarrollar nuestra investigación, incluyendo las formas de análisis (Shennan, 1997). Esto significa, que si nos propo-nemos llevar a cabo una investigación arqueológica que fundamente su análisis en métodos lógicos y cuantitativos – y pensamos que esta es la única vía válida en el proceso de investigación científica – te-nemos que tener presente desde un primer momento los requisitos técnicos y metodológicos que estos implican. No podemos utilizar la cuantificación in-discriminada y acrítica como excusa para darle un falso cuerpo de cientificidad a la Arqueología, si no que tenemos que tener muy claros cuáles son sus objetivos, su praxis y sus limitaciones. Por esto es fundamental tener claro en todo momento que la materialidad social que conforma nuestro objeto de estudio, es el resultado de todos los procesos de producción, distribución y consumo, además de los posteriores procesos tafonómicos y de investigación que forman la base real de nuestro objeto de cono-cimiento y hacia donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Sin una explicación científica de cuáles son los procesos que han conformado un objeto es-
537LA ARQUEOLOGÍA (SOCIAL) QUE NECESITAMOS
tudiado, esto tan solo es un bien patrimonial y anti-cuarista atesorado. Por lo tanto, si los objetos por sí solos no explican nada, no sirve cuantificar las me-didas de determinados campos de cultivo, el peso acumulado de las muestras arqueozoológicas de una UE, o la forma de ciertos objetos, sino es para estu-diar su variabilidad y relación respecto al contexto completo del muestreo.
Dado que nuestro registro queda englobado en el campo de las consecuencias de la acción social, la búsqueda de hipótesis verosímiles respecto a las causas que de éstas representan, es un punto funda-mental en nuestra investigación. Estas estructuras causales sólo pueden ser interpretadas a partir de los procesos de cambio de una sociedad, observa-bles en la variabilidad del registro material. El estu-dio de la interacción entre las diversas acciones so-ciales causalmente significativas y de los cambios formales que éstas sufren, nos conduce a la inferen-cia de ciertas dinámicas sociales, y de su propaga-ción a través de estructuras causales determinadas. Las matemáticas deben tener un papel importante en la formalización de estas estructuras, ayudándo-nos a reducirlas a un sistema abstracto de represen-tación capaz de ser analizado en términos de varia-bilidad, indicadora de la regularidad o irregulari-dad, la similitud o diferencia, la continuidad o va-riación de las consecuencias materiales de distintas acciones sociales (Barceló, 2007). Los requisitos de este tipo de análisis pasan por una recogida exhaus-tiva de la muestra, ya que si bien una evidencia ar-queológica no es suficiente para el planteamiento de hipótesis de trabajo válidas, un conjunto de ma-teriales debidamente interpretado puede indicarnos ciertas regularidades históricas en la reproducción de acciones colectivas específicas.
En las últimas cuatro décadas se ha insistido mucho en la cientificidad de la Arqueología, en su capacidad para generar explicaciones de los proce-sos sociales mediante su materialidad y en la nece-sidad de aplicar una correcta metodología científica con tal de asumirlo. A pesar de la crítica post-pro-cesual, seguimos defiendo esta necesidad de cienti-ficidad con tal de que la tarea realizada por tod@s sea equiparable y compatible, y también para que avancemos decididamente en dirección a conoci-mientos cada vez más amplios.
Para que la Arqueología sea por fin una ciencia reconocida, será necesario que tod@s tengamos como finalidad la generación de conocimientos que aporten luz al fenómeno del cambio social usando como instrumento una metodología científica y ri-gurosa basada en la lógica, las matemáticas y en los conocimientos científicos generados por todas aquellas disciplinas científicas que puedan aportar-nos soluciones al estudio de los contextos arqueoló-
gicos.
A partir de comprender que la actividad a desa-rrollar tiene que ser científica, también tenemos que ser conscientes del carácter social de la profesión en ella misma, ya que implica la existencia de un proceso productivo que implica personas. Hará fal-ta no olvidar que se trata de un segmento de socie-dad, trabajando de forma especializada en una tarea concreta y aceptada por toda la sociedad, a la espe-ra de unos beneficios que comentaremos posterior-mente. Pero antes, habrá que reflexionar también sobre este carácter social de los trabajos en ellos mismos: si realmente aceptamos que se trata de una actividad social asumiremos también que tiene que existir, para su correcto funcionamiento, una coope-ración en este trabajo. Cuando observamos la reali-dad de las prácticas, descubrimos que en la mayoría de los casos los círculos de cooperación son real-mente reducidos para temáticas muy amplias.
Un buen ejemplo es la muy débil comunicación Europa – Latinoamérica. Que aquello que se escri-be en Europa no llega con frecuencia al continente Sudamericano es tan real como que por este mismo motivo se desarrollan allá líneas de investigación y trabajo, a veces superpuestas con las europeas sin que haya un conocimiento mutuo. Sin duda es muy buen ejemplo de como la incomunicación entre aca-démic@s impide una tarea mucho más coherente y en disposición de ser divulgada. Y además, consti-tuye también un buen ejemplo de como una acade-mia poderosa y con pretensiones hegemónicas como es la norteamericana, se impone por la fuerza en aquellos sitios donde no hay un reconocimiento internacional del trabajo que se hace, y la única for-ma que sea así pasa por el mutuo conocimiento y la cooperación. Así pues, sin esta colaboración se con-tinúan fragmentando y contraponiendo todo eso que se genera desde puntos diferentes y la Arqueología deviene incapaz de presentar su tarea como algo útil. Es por esto, que creemos que la A.S. tiene que implicar a tod@s l@s profesionales; cae por su pro-pio peso que si no vamos creando cada vez más es-pacios de debate y colaboración, trabajando social-mente, no podremos nunca producir una informa-ción que sea verdaderamente social.
Llegados aquí, no hemos hecho nada más que describir cuestiones vitales para una buena investi-gación, pero ¿qué utilidad tiene esta investigación? ¿Quién es el destinatario real de nuestra produc-ción? ¿O quién debería serlo?... nosotros lo tene-mos muy claro, y son tod@s aquell@s que viven a nuestro alrededor, y un poquito más lejos. Es por esto que la A.S. tan solo lo puede ser en tanto que su destino final sea el todo social. En relación a la utilidad de las tareas arqueológicas, creemos que es un punto esencial y que es lo más determinante para
538ESTRAT JOVE
entrever que tipo de trabajo de campo, laboratorio y publicación se lleva a cabo. Dejando de lado aque-lla minoría que pueda creer que la Arqueología no sirve para nada, no podemos más que recordar cómo han estado usados históricamente un conjunto de conocimientos científicamente dudosos: legiti-mación de órdenes sociales establecidos, naturaliza-ción de los artificiosos Estados-Nación, de las esen-cias patrias y hasta apoyos a procesos de coloniza-ción.
La Arqueología, como todas las ciencias, está cargada de ideología. En este sentido, solo hace fal-ta ver cuál fue la implicación de la Arqueología cul-turalista alemana de la escuela de los Kultur Kreβe de los años 30 en la política de la Alemania nazi ba-sada en la obtención imperialista del famoso liebe-raum, concepto que para mayor vergüenza surgió de la pluma de un arqueólogo, F. Ratzel. Sin ningún tipo de duda, los conocimientos generados por la Arqueología han sido instrumentalizados desde las pocas instancias que han podido acceder a los tra-bajos arqueológicos. Existe además la visión sim-plista y naturalista de la historia que han instrumen-talizado instancias ya mencionadas, sirva de ejem-plo la frase “siempre ha sido así”. ¿El hombre ha explotado a la mujer desde el inicio de la (pre) his-toria o por el contrario este hecho deviene en uno(s) tiempo(s) y espacio(s) concreto(s)? ¿Cómo se pro-dujo de manera fáctica la explotación social? ¿Las jerarquías y la sociedad de clases es un requisito fundamental para la creación de los estados o las ci-vilizaciones humanas? ¿Puede haber existido y pue-de existir una sociedad simétrica? Estas preguntas, que normalmente no encuentran respuesta para el gran público, y muchas otras de interés cotidiano, tan sólo pueden ser contestadas con la investigación arqueológica de manera objetiva, ya que es la única ciencia capaz de extraer conocimiento científico de las relaciones naturaleza – sociedad y a su vez obje-to – sociedad (Lull, 2007). A pesar de los cambios sufridos por la ciencia arqueológica desde los años 30, aun se ve en la manera de hacer, la tradición ilustrada de la que proviene, y así las universidades y los círculos de investigación están fuertemente li-gados a esta idea de expansión del conocimiento para civilizar a los menos afortunados. Esta teoría se puede resumir en la máxima de “conocer el pasa-do para evitar los mismos errores en el futuro” o lo que es lo mismo, se presupone la necesidad de ayu-da de la sociedad para entender el mundo en el que vive y no equivocarse en sus decisiones. Así, la Ar-queología participa en la tarea de formar individuos capaces de distinguir entre lo que es justo y lo que no, además de ofrecer a la sociedad un entreteni-miento cultural como serían los museos o los docu-mentales, que fomentarían en todo caso la cohesión del grupo a través de la búsqueda de un pasado co-
mún. Con la realización de estas tareas, la Arqueo-logía recibe el grado de ciencia “útil” para la socie-dad, y el/la arqueólog@ encuentra su legitimación en la sociedad como garante, de estos bienes cultu-rales y patrimoniales comunes (Lull y Micó, 1997).
Ya hemos señalado como han sido usados estos planteamientos por los Estados más fuertes durante los ss.XIX y XX para justificar guerras, genocidios y la explotación de otros Estados o Naciones con un menor poder militar, así como el hecho colonialista en sí, como garante de la expansión de la superiori-dad tecnológica, social y cultural europea (sic). También ha sido a través de estas figuras de la Ar-queología que se han legitimizado regímenes eco-nómicos, instituciones políticas o prácticas sociales que nada tienen que ver con una supuesta evolución de la sociedad. Así, el actual problema más grave es la separación existente entre el/la arqueólog@ y las sociedades a las cuales se debe, y consideramos que superarla tiene que ser uno de los grandes obje-tivos de la A.S.. Tendremos que transformar radi-calmente la sociedad de un consumidor pasivo de la Arqueología a un sujeto activo, tanto a través de su inclusión en el proceso de definición de las proble-máticas a resolver, como en la distribución de cono-cimientos generados por la actividad arqueológica. Una praxis arqueológica entendida como un conoci-miento integrado en la acción social, será un primer paso para conseguir un nuevo proceso en la genera-ción de conocimiento y, sobre todo, en que este esté vinculado orgánicamente a la comunidad a la que pretende informar (Gassiot y Palomar, 2000). Así conseguiremos que la Arqueología devenga una he-rramienta de transformación del presente desde un punto de vista socialmente comprometido, requisito imprescindible para poder hablar de una Arqueolo-gía explícitamente social.
Para nosotros, la A.S. no sólo tiene como objeti-vo que la gente conozca nuestro trabajo, sino que participe, se aproveche, lo disfrute y conviva con ésta como una herramienta explicativa y de autoco-nocimiento básica en la conciencia. Nos referimos a la creación de museos realmente didácticos, a la ac-tualización de los libros de texto para escuelas e institutos, a la organización de jornadas donde la gente pueda participar y comprender en qué consis-te la Arqueología, en libros divulgativos de alto ni-vel… la divulgación no puede ser una excusa para el falseamiento, la ocultación y la tergiversación pero es la parte más fundamental de la Arqueología. Corresponde a la A.S. corregir científicamente de-lante de las sociedades las mentiras y manipulacio-nes históricas que se han presentado y se presentan. Este es el único objetivo que en último término pre-senta la A.S. y al cual todo queda sometido. Nues-tro objetivo tan sólo es la utilidad de la Arqueolo-gía.
539LA ARQUEOLOGÍA (SOCIAL) QUE NECESITAMOS
2. ¿Cómo hay que aplicar todo esto?En un plano mucho más pragmático, la investi-
gación en A.S. tiene que tener en cuenta los errores y descubrimientos que la Arqueología ha ido ges-tando a lo largo de su propia historia como discipli-na científica, en tanto que ha de denunciar a aquell@s que quieran poner más límites y barreras de los que ya tiene la propia disciplina en la capaci-dad de generar conocimiento científico. Es por esta razón que la investigación tiene que contribuir al desarrollo de una metodología analítica de la mate-rialidad social, que dilate y no contraiga los límites de la Arqueología en su contexto gnoseológico. Con esta perspectiva, el proceso de investigación tiene que contemplar la expectativa de pronunciar hipótesis explicativas (Bate, 1998) desde la mate-rialidad, el hecho particular, el hecho social de ca-rácter general. De igual forma el proceso tiene que crear una metodología de estudio, basada en el ob-jeto social, que pueda ser aplicable a cualquier con-texto de estudio de la Arqueología que permita que tenga su propia autonomía y deje de ser una disci-plina “auxiliar”, en tanto que no esté en la reta-guardia del desarrollo técnico y filosófico de otros ámbitos de conocimiento de la ciencia.
Es por todo esto que desde aquí apostamos por una práctica arqueológica basada en el estudio cuantitativo de la materialidad social, en relación a la llamada Arqueología espacial y el análisis de los espacios sociales. La explicación que expondremos a propósito de la teoría de los espacios sociales que han ido formulando diversos autor@s supone un ejemplo de A.S. a nivel de investigación a seguir por su carácter científico y por el hecho que buscan responder problemáticas concretas de utilidad.
Los espacios sociales son aquellos en los cuales las sociedades humanas llevan a cabo sus activida-des de producción y reproducción que configuran e interactúan en la perpetua modificación de su me-dio circundante. En consecuencia a esta actividad, observamos que las necesidades de la producción de la vida social implican al mismo tiempo una apropiación de los recursos naturales, los cuales son procesados por la sociedad. Este proceso genera, a posteriori, la evidencia arqueológica, una vez esta materialidad social ha sido transformada y/o consu-mida por las sociedades. Al mismo tiempo de poder observar este desarrollo, los estudios espaciales tie-nen la capacidad de dar la oportunidad de observar la estructura social determinada de cada grupo (Me-nasanch, 2003) estudiando su disposición territorial en un territorio concreto, a lo largo de una diacronía concreta. Esta empresa parte de la tesis que la so-ciedad humana está estructurada en una esfera eco-nómica y otra ideológica interrelacionadas de ma-nera dialéctica. Esta oposición intra-estructural de las sociedades es al mismo tiempo aquello que de-
terminará tanto los procesos productivos primarios (esfera económica) con las formas de reproducción social (esfera ideológica) que permiten reproducir el sistema. Es pues esta interrelación la que condi-cionará a posteriori, las formas de apropiación del medio que la Arqueología puede estudiar en el cam-po y extraer conocimiento histórico sobre dinámi-cas tanto sincrónicas como diacrónicas del pobla-miento en un territorio concreto.
Los análisis espaciales se deberían estudiar se-gún las premisas anteriores, la materialidad social como variable independiente que actúa de manera no controlada, ya que es nuestro objeto de estudio a priori y que actúa de manera determinante en la transformación del “espacio social”, el cual inter-viene en el estudio como variable dependiente, es decir, como elemento que podemos medir y contro-lar métricamente. Estas dos variables fundamentales en todo estudio espacial y arqueológico, se relacio-nan de forma igualmente dialéctica y de manera di-námica a lo largo del tiempo – espacio (sic), hecho que nos obliga a estudiarlas de manera separada en un primer momento para después relacionarlas en un estudio estadístico riguroso de interdependencia. Esta metodología de estudio nos otorgará una defi-nición de contextos necesarios para que los resulta-dos de los análisis adquieran un significado en rela-ción a una explicación del cambio histórico de for-ma dinámica (que no estática), y que pueda ser ads-cripta a una serie de casos independientes pero inte-rrelacionados tanto en los aspectos sociales de un territorio como en los medioambientales e históri-cos.
No es el momento de entrar en detalle sobre las propuestas metodológicas de prospección o estudio del medio, etc., ya que pertenecen a trabajos de una índole más técnica. Con esto, tan sólo queríamos hacer explícita la posibilidad de combinar criterios científicos con la búsqueda de conocimientos con-cretos que tengan que tener una posterior utilidad. Ahora bien, si hasta ahora hemos estado preponien-do una manera concreta de hacer Arqueología, no hace falta pensar que esta sea predominante hoy en día, por el contrario, si lo hacemos es porque cree-mos que aun es muy necesario; es el momento de observar otras formas de hacer Arqueología, no desde visiones filosóficas o epistemológicas, sino desde una vertiente práctica. En este sentido, de-nunciamos que la mayor parte de excavaciones que se llevan a cabo son de salvamento o de urgencia, dirigidas y gestionadas por empresas privadas que en su mayor parte se dedican a una recogida de da-tos sin ningún objetivo concreto y acaban sin ser publicadas ni integradas en ninguna investigación. Parecía que las excavaciones de urgencia eran una conquista social en la concepción de evitar la des-trucción sistemática de la evidencia material, ha lle-
540ESTRAT JOVE
gado el momento de reflexionar sobre que implica-ciones tiene una recogida de datos sin ningún obje-tivo y, en muchas ocasiones, llevada a cabo en con-diciones de presión empresarial, de falta de recur-sos, etc. A nosotr@s nos parece que habitualmente no sirven de mucho y son más bien un impedimento para la generación de conocimientos científicos de amplitud. Son muchas las propuestas que podría-mos lanzar con la intención de solucionar estas fal-tas, desde la intervención obligatoria de los conoci-mientos extraídos en una línea de investigación has-ta la transformación de la organización legal y del carácter privado de la Arqueología. No obstante, creemos que es una temática a debatir dentro de la comunidad arqueológica y por lo tanto, en vez de generar una teoría unilateralmente reclamamos una reflexión conjunta con tod@s l@s que no estén de acuerdo con esta situación. Tal vez un encuentro donde tod@s pudiéramos expresar nuestra opinión sería lo más idóneo.
En relación a este aspecto, la divulgación surgi-da de la práctica arqueológica mencionada no pue-de, evidentemente, cubrir las necesidades sociales que enunciábamos al inicio; de hecho, no pensamos que se haya pretendido tal cosa. La Arqueología privada produce conocimiento privado: es sintomá-tico que el gran concepto que define la divulgación de conocimiento social, no solo arqueológico, sea patrimonio. Sería muy atrevido por nuestra parte que nos animásemos a formular esta afirmación, pero sólo hace falta observar cómo se denominan a sí mismas la mayoría de empresas arqueológicas, tanto catalanas como estatales: CODEX – Arqueo-logía i patrimoni, ATICS – gestió y difusió del pa-trimoni, STRATO – gabinete de estudios sobre pa-trimonio histórico y arqueológico, Grupo ARQUE-OX – Arqueología y patrimonio S.L., y un largo etc. El mismo término evoca una significación de propiedad, privatizando de esta manera una mate-rialidad (y el pseudo-conocimiento derivado de la mala praxis) que no puede devenir parte de las po-sesiones de nadie.
El “patrimonio de Cataluña es todo aquello que yace en nuestro territorio actual”, dice la legisla-ción. Es la forma perfecta de hacer llegar a la gente la idea del evolucionismo lineal combinada con el particularismo histórico de nuestro pequeño país siempre obstinado, desde el neolítico, a ser diferen-te por causa de una extraña esencia histórica cultu-ral. ¿Cuántas veces parece Indibil, rey ilergeta, un héroe nacional catalán? ¿Y Viriat o el Cid como re-presentantes de la máxima españolidad? Es obvio que para la comunidad científica esto son aberracio-nes, pero malogradamente es el mensaje que en mu-chas ocasiones y bajo diferentes formas llega a nuestros conciudadan@s. Sin duda, la divulgación es, aun en gran parte, heredera de las teorías arque-
ológicas del s.XIX, y no del resultado de las inves-tigaciones científicas que se han producido en Ar-queología. Con honrosas excepciones, evidente-mente, constituye la manera perfecta de ocultar a la sociedad que es realmente la Arqueología. Además, desde ciertos sectores, parece que existe un especial interés en hacer de la Arqueología una disciplina productora de patrimonio. Una de las consecuencias inmediatas de este proceso es el foco de atención en ciertos “periodos”, por una u otra razón, legitiman el estatus quo actual y, de la misma manera, el abandono de otros espacios geográficos o cronoló-gicos, que nos son suficientemente estéticos o polí-ticamente interesantes como para devenir patrimo-nio.
Delante de esto, la A.S. ha de perfilarse como una alternativa a la actual gestión en la difusión del conocimiento generado por las CC.SS. Contraria-mente a la situación actual, creemos que hace falta explicar correctamente en los museos y en la divul-gación, que la Arqueología es una ciencia, y demos-trarlo cuando devolvamos a la sociedad el conoci-miento que hemos generado: hace falta mostrar, por ejemplo, que nuestro territorio actual han vivido y conviven muchas sociedades diferentes sin ser unas la continuidad de las otras, mediante evolucionismo darwiniano. Hay que explicar que aquello que lla-mamos patrimonio que hasta ahora servía para jus-tificar nuestra presencia y antigüedad, no es de nuestra propiedad nacional o particular sino un re-gistro científico de interés social. Un elemento fun-damental en este discurso es la eliminación de cual-quier motor de la historia que implique esencias pa-trias abstractas o determinismos que releguen las CC.SS. a disciplinas recopiladoras de datos ya co-nocidas a priori.
Por todo esto, es necesario que el conocimiento devuelto represente íntegramente las diferentes in-vestigaciones realizadas, aunque conscientes que tendremos que adecuar el resultado obtenido a la diferencia formativa en un aspecto poco publicitado como son las CC.SS.. Esto quiere decir eliminar el lapsus entre la academia y la calle; en un intento que el conocimiento que se genera dentro del ámbi-to científico tenga una difusión plena y rápida tanto a las sociedades en general como dentro del ámbito de la enseñanza obligatoria. La difusión habitual-mente ha sido criticada desde el mundo universita-rio y académico por la falta de rigor que han pre-sentado la mayoría de los trabajos realizados hasta ahora, que tenían un objetivo más personal de los mismos autores que una voluntad explícita de de-volver un conocimiento social. Pero tenemos que acabar con la idea que esta difusión no es más que un simple trámite tedioso y pesado por el cual se tiene que pasar para obtener un reconocimiento so-cial, ya que esta tiene que devenir la culminación
541LA ARQUEOLOGÍA (SOCIAL) QUE NECESITAMOS
máxima de la tarea investigadora. Así, esta difusión tendría que estar fundamentada en tres ámbitos que consideramos cruciales.
1) El mundo educativo, sobre todo la educación primaria y secundaria obligatoria. No creemos oportuno el mantenimiento de ciertos tópico pseu-dohistóricos que evocan realidades fantásticas y ar-moniosas: es suficiente de figuras de hombres viri-les, peludos y salvajes, cuando hablamos de socie-dades que basaban su subsistencia en la caza y/o re-colección, o de reyes y reinas repletos de honor y bondad, además de grandes guerreros y héroes ex-plicando los procesos históricos que sucedieron en al Europa de los ss.XI-XV. No admitimos excusas que tienen su fundamento en la incapacidad de l@s niñ@s para entender explicaciones serias, es me-nospreciarl@s. Una educación que aporte un cono-cimiento obtenido a través de las CC.SS. tiene que poder hacer entender la realidad actual evidencian-do que las sociedades no son ni el resultado de si-glos de evolución natural, ni sistemas independien-tes que se rigen por normas idealistas que no tienen nada que ver con la situación material. Somos con-sientes que este cambio necesitará de una cierta adaptación por parte del profesorado actual, pero también que este proceso se puede llevar a cabo con personal bien preparado y capaz de crear dis-cursos coherentes con los que propone la A.S. que desde aquí defendemos.
2) Los museos forman parte de otro de los cam-pos donde la divulgación necesita una urgente revi-sión. El actual sistema museístico es un ejemplo más de la concepción dominante de la historia, que hemos intentado exponer anteriormente, según la cual los objetos arqueológicos tienen una valor en ellos mismos que los hace dignos de ser expuestos para que el público quede admirado por la sorpren-dente capacidad de un conjunto de gente que, sólo por haber existido con anterioridad a nosotros, tiene que ser tecnológicamente inferior y, por lo tanto, también lo han de ser socialmente. Los museos, además, han conseguido hacer del registro arqueo-lógico una fuente de obras de arte ingente alejadas de su valor científico, que permite a un gran núme-ro de museos occidentales mostrar el resultado del esfuerzo del individuo creativo que plasma sus sen-timientos en la cerámica para transportar aceite… Para crear así un magnífico actualismo del artista occidental de los últimos siglos aplicado a todo tipo de objetos arqueológicos. Este planteamiento per-mite reproducir la concepción artística de estos ma-teriales en el presupuesto, para el gran público, que estos objetos no son testimonios y agentes de un proceso histórico colectivo, sino fruto de la aleato-riedad y la imaginación individuales.
Contrariamente, la concepción de un museo ba-
sado en la A.S. se acerca mucho más a un museo de la ciencia. Se trata, básicamente, que los objetos, maquetas, planos y demás materiales contenidos en un complejo museístico sean expuestos como prue-bas de una investigación que profundice sobre el carácter dinámico-social de las comunidades huma-nas y de las causas de este dinamismo. Se trata, bá-sicamente, que la gente que visite el museo com-prenda que existen unas causas objetivas para los procesos históricos bien alejadas de la idea que la historia se puede explicar desde diferentes ángulos a voluntad.
3) La divulgación es la publicación de conoci-mientos en forma de libros, revistas, publicaciones audiovisuales, etc.… Este estilo de publicación lo podemos encontrar en otras ciencias consideradas mucho más duras y complejas que la nuestra, como puede ser la física, donde las investigaciones de al-guna de las personalidades más destacadas, como S. Hawking salen a la luz para el público mundial en un lenguaje llano a la vez que riguroso. Son necesa-rias publicaciones de este alcance popular que man-tienen la ciencia como una actividad viva, a la vez que necesaria para la sociedad.
3. A modo de (no) conclusión.Para finalizar, podemos resumir que la idea que
aquí se plantea, es una forma determinada de com-prender y practicar la Arqueología. Tomando como punto de partida la pregunta básica a propósito de la utilidad de la Arqueología, hemos iniciado una reflexión que seguro no acabará con este artículo. Consideramos que la Arqueología es una ciencia social que tiene por objeto de estudio la materiali-dad social observable y por objeto de conocimiento los procesos de cambio social de las comunidades humanas. Nos sabemos partícipes de sociedades que ultrapasan ampliamente nuestro ámbito acadé-mico, y por lo tanto entendemos que forman parte de un proceso productivo global en el cual nuestra función es proporcionar la investigación y divulga-ción del conocimiento que nos toca. Esto nos obliga a una praxis comprometida con toda y todas las so-ciedades, en la que hará falta romper el tópico ilus-trado por el cual nosotr@s formamos la sociedad y entendemos que nuestra tarea consiste en propor-cionar las herramientas para que las sociedades, de las cuales no somos una parte enajenada, alcance-mos un conocimiento objetivo de la realidad econó-mica, política y social, pasada y presente, de las causas y efectos de los cambios y continuidades que operan en el tiempo, para llegar a comprender que la realidad actual ni es la única posible ni es el final de un proceso irreversible, inalterable.
Una Arqueología verdaderamente científica, orientada a satisfacer necesidades sociales de cono-cimiento o tan sólo puede pasar por una aproxima-
542ESTRAT JOVE
ción materialista histórica, con un énfasis especial en la dialéctica. Ya hemos expuesto, que tan sólo de esta manera se pueden generar conocimientos obje-tivos verdaderamente útiles para tod@s ya que no son fácilmente manipulables por los intereses de unos pocos. Es por esto también que nos hemos atrevido a criticar el actual modelo de Arqueología privada y de gestión del patrimonio, un término que como ya hemos explicado representa la apropiación individual o colectiva de los contextos arqueológi-cos con intenciones extra científicas, que se contra-pone completamente al servicio que tendría que re-alizar la A.S.. Asimismo, no nos cansaremos de in-sistir en ningún momento que sin un retorno a la so-ciedad de los conocimientos generados, nuestro tra-bajo no tiene sentido. Hará falta pues que entre tod@s realizemos los esfuerzos que hemos reclama-do para exportar la Ciencia fuera de la academia e involucrar a la sociedad mediante publicaciones di-vulgativas, revisiones de los libros de texto de es-cuelas e institutos, mejorando los museos y el acce-so a las investigaciones realizadas en los yacimien-tos alejándonos siempre de la comercialización de la información. La información objetiva que con-cierne la vida de las sociedades y de los individuos en su interior, sino deviene un bien común, repre-senta la ocultación de la realidad de un@s a otr@s. Representa el engaño y la mentira, nunca la ciencia.
4. Agradecimientos.Joan Negre (UAB) es también autor de este artí-
culo, aunque por cuestiones ajenas a nuestra volun-tad, no pueda aparecer como autor.
5. Bibliografía.BARCELÓ, J.A.1998 "Vertader o fals? La necessitat de la filosofia en
l'Arqueologia", en Cota Zero, 14: 30-40.1999 "De la "inutilitat" del passat a la "comoditat" del
present. La rendibilitat de les ciències socials en el segle XXI" en Digit·HUM Revista digital d'hu-manitats
2007 Arqueología y estadística: Introducción al estudio de la variabilidad de las evidencias arqueológicas. Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
BATE, L.F. 1977 Arqueología y materialismo histórico. México:
Ediciones de Cultura Popular. 1982 "Hacia una cuantificación de las fuerzas producti-
vas en arqueología", en BATE, L.F.: Teorías, mé-todos y técnicas en arqueología. México D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
1998 El proceso de investigación en Arqueología. Bar-celona: Crítica.
2007 “Teorías y métodos en Arqueología ¿Criticar o pro-poner?” en Boletín Electrónico Arqueología y Marxismo, 105-115.
2007b “Notas sobre el materialismo histórico en el proce-so de investigación arqueológica” en Boletín Elec-trónico Arqueología y Marxismo, 116-143.
CASTRO, P. I ESCORIZA, T. 2006 “Trabajo y sociedad en Arqueología. Producciones
y relaciones versus orígenes y desigualdades" en Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y
Arqueología Social, 7: 131-147.CASTRO, P.; ESCORIZA, T. I SANAHUJA, M.2002 "Trabajo y Espacios Sociales en el ámbito domésti-
co. Producción y prácticas sociales en una unidad doméstica de la prehistoria de Mallorca" en Scrip-ta Nova., 119.
CHOMSKY, N. 1968 L'objectivitat i el pensament liberal. Barcelona:
Empúries.COLOMER, L.; GONZÁLEZ, P.; MUNT, S. I PICAZO, M. 1999 Arqueología y teoría feminista. Estudios sobre
mujeres y cultura material en Arqueología. Barcelona: Icaria.
ESCORIZA, T. 2002 "Mujeres, arqueología y violencia patriarcal" en
M.T. LÓPEZ BELTRÁN, M.J. JIMÉNEZ TOMÉ y E.M. GIL BENÍTEZ: Violencia y Género. Diputación Provincial de Málaga, 59-74.
FERNANDEZ, V. 2005 Una Arqueología crítica. Barcelona: Crítica. GÁNDARA, M.2003 "El análisis de posiciones teóricas: aplicaciones a
la arqueología social" en Boletín de antropología americana, 27: 5-20.
GASSIOT, E. I PALOMAR, B. 2000 "Arqueologia de la praxis: Información histórica de
la acción social. El caso de la Unión de Cooperativas Agropecuarias de Miraflor, Nicaragua" en Complutum, 11: 87-99.
GÓMEZ, R. I NEGRE, J.2008 "Integració de mètodes quantitatius als estudis de
territori: anàlisi estadística multivariant"en Estrat Crític, 2.
LULL, V. 2007 Los objetos distinguidos. La Arqueología como
excusa. Barcelona: Bellaterra.LULL, V. I MICÓ, R. 1997 "Apuntes de teoría arqueológica I. Los enfoques
tradicionales: Las arqueologias evolucionistas e histórico-culturales" en Revista d'Arqueologia de Ponent, 7: 107-128.
1998 "Teoría arqueológica II. La arqueología procesual" en Revista d'Arqueologia de Ponent, 8: 61-78.
2001 "Teoría arqueológica III. Las primeras arqueologías posprocesuales" en Revista d'Arqueologia de Ponent, 11: 21-41.
2007 Arqueología del origen del estado: las teorías. Barcelona: Bellaterra.
MENASANCH, M. 2003 Secuencias de cambio social en una región
mediterránea. Análisis arqueológico de la depresión de Vera (Almería) entre los siglos V y XI. Oxford: B.A.R. Int.Ser.
2005 "Los "poblados de altura": centros de los nuevos espacios sociales en el sudeste peninsular (siglos V-VIII)" en VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispánica: les ciutats tardoantigues d'Hispania, cristianització i topografia. València, 8, 9 i 10 de maig de 2003. Valencia, 375-384
ORTON, C. 1980 Mathematics in Archaeology. Londres: Collins.POLITIS, G. 2003 "The theoretical landscape and the methodological
development of Archaeology in Latin America" en Latin American Antiquity, 14(2): 115-142.
SANCHEZ-PÉREZ, J.E. 1991 Espacio, economia y sociedad. Siglo XXI.SHENNAN, S. 1997 Quantifying Archaeology. 2ª edición. Edimburgh:
Edinburgh University Press.TRIGGER, B.G. 1992 Historia del pensamiento arqueológico.
Barcelona: Crítica.VILA, A. 2002 "Viajando hacia nosotras", Revista Atlántica-Me-
diterránea de Prehistoria y Arqueología social, 5: 325-342.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 543-548
PANORAMA ARQUEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CUENCA
Iván González BallesterosUCLM; [email protected]
RESUMEN
En los últimos años se ha producido un importante avance en la arqueología de la provincia de Cuenca. Al respecto se han producido avances, concretados en la historiografía (en especial en la documenta-ción de la Real Academia de la Historia), y en hallazgos referidos a diversos periodos, desde el Paleolítico y la Edad del Bronce, hasta la época tardo-romana y visigoda. En este trabajo realizamos un pequeño resumen de las nuevas investigaciones y de su aportación a la Historia Antigua de la zona, recogiendo un elenco bi-bliográfico.
ABSTRACT
In the last years an important development in the archaeology of the province of Cuenca has been produced. In the matter that there are produced some advances, concreted in the historiography (especially in the documentation of the Real Academia de la Historia), and in the breakthroughs of various periods, from the Palaeolithic and Bronze Age, until late-roman times and visigothic. In this work we do a small summary of the new investigations and its contributions to the Ancient History of the area, including a bibliographic index.
Palabras Clave: Arqueología. Cuenca. Pinturas Rupestres. Romanización.
Keywords: Archaeology. Cuenca. Rock Paintings. Romanization.
La provincia de Cuenca es un territorio que evi-dencia una notable riqueza arqueológica. Desde la Edad Media, con hallazgos como los realizados en Ercavica o “Santabaria” (Gozalbes, 2002), y en es-pecial desde el siglo XVI, son numerosas las noti-cias referidas a hallazgos diversos, sobre todo con-cretados a partir del siglo XVIII en la ciudad roma-na de Segóbriga (en esa época se realizan excava-ciones en la basílica paleocristiana, y se recupera un gran número de inscripciones latinas).
Las revisiones de la documentación existente en el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, con las publicaciones sobre la misma que se están realizando últimamente, muestran esta extraordinaria importancia que los hallazgos en Se-góbriga tuvieron en la segunda mitad del siglo XVIII (Fig. 1) (Maier y Cardito, 1999), hasta el punto de ocasionar (debido a la alarma ante las des-trucciones y saqueos) a comienzos del siglo XIX el primer Reglamento español referido a la protección de los hallazgos arqueológicos, la Real Cédula de 1805 para conservar los monumentos antiguos del Reino. La cuestión de las antigüedades conquenses reflejadas en documentos antiguos, estas revisiones a las que en alguna ocasión se ha llamado “exca-vando papeles”, tienen cada vez una mayor presen-cia en la Historia de la investigación (Cebrián, 2002; Maier, 2003).
En la primera mitad del siglo XX la arqueología
conquense tuvo un escaso desarrollo, con múltiples hallazgos perdidos y sólo conservados, en casos puntuales, en actuaciones “anticuarias”, como la de Giménez de Aguilar, o la de Larrañaga (autor de una Guía de la provincia con múltiples datos sobre hallazgos arqueológicos). No obstante, a partir de mediados del siglo XX destacan los estudios reali-zados en Valeria por parte de Francisco Suay. Fue a partir de los años setenta cuando se multiplicaron los estudios, destacando especialmente, entre otros, los trabajos de Santiago Valiente en el Pico de la Muela, un poblado ibérico precedente de la Valeria romana, los de Manuel Osuna en diversos asenta-mientos romanos (en especial Valeria y Ercavica), y los de Santiago Palomero centrados, en este caso, en las vías romanas en la provincia, así como múlti-ples investigaciones en necrópolis y poblados de la Edad del Hierro, entre las que destacarán, en fechas algo más recientes, las investigaciones de Millán Martínez en el poblado del Cerro de la Virgen de la Cuesta en Alconchel.
Los hallazgos arqueológicos en la provincia de Cuenca no han cesado en los últimos años. El rico patrimonio material tradicionalmente conocido ha sido a aumentado a partir de nuevos datos y estu-dios que permiten una cierta sistematización, sin necesidad de que la misma resulte exhaustiva, en el siguiente panorama de hallazgos más recientes, cen-trando nuestra la atención en la Prehistoria y el
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
544IVÁN GONZÁLEZ BALLESTEROS
Mundo Antiguo.
Fig.: 1. Dibujo de un Altar de Segóbriga en los diarios de excavaciones de 1789-1790.
1. Paleolítico.Los vestigios principales hasta ahora se han cen-
trado en las piezas halladas en una veintena de esta-ciones de superficie dispersas por la provincia, y que fueron estudiadas en su día por Martínez Nava-rrete, con materiales que no son muy típicos (Paleo-lítico Inferior avanzado, y sobre todo Paleolítico Medio). La excavación de Fernández-Miranda y Moure en el abrigo de Verdelpino, en Valdecabras, documentó una sucesión de Magdaleniense, Epipa-leolítico y Neolítico, en una revisión más ajustada realizada con posterioridad (Rasilla, Cañaveras y Hoyos, 1996).
En la actualidad las excavaciones en el abrigo de Buendía en Castejón, realizadas por un equipo de la University College de London y el CSIC, está incorporando novedades significativas al aportar la existencia de un importante nivel del Magdalenien-se (Torre, Elías, Morán, Benito, Martínez-Moreno, Gowlett y Vicent, 2007) (Fig. 2). Los dos abrigos, Verdelpino y Buendía, son dos de los escasos yaci-
mientos con estratigrafía del Paleolítico Superior en el interior peninsular.
Fig.: 2. Campaña 2006.
2. Arte rupestre.Está siendo objeto de importantes aportaciones
en los últimos años. Por un lado con los trabajos centrados en la zona de Villar del Humo (Fig. 3), que han significado la aportación de nuevas pintu-ras del mismo tipo, así como el inicio del desarrollo de la museización (Poyato, Ruiz y Guillén, 2007). También se han realizado aportaciones puntuales, como la digitalización de algunas de las imágenes de pinturas (Clogg y Díaz Andreu, 2000), y la apor-tación de nuevos conjuntos de pinturas, como en el caso de los grabados al aire libre en La Hinojosa (Díaz Andreu, 2003), o las pinturas de Henarejos, donde destaca el abrigo del Tio Modesto (Hernán-dez, Ferrer y Catalá, 2002).
Fig.: 3. Bóvido naturalista de Marmalo III (Villar del Humo)
En todo caso, debemos destacar en el terreno de la investigación la Tesis Doctoral de Juan Francisco Ruiz López, con la que ha ampliado considerable-
545PANORAMA ARQUEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CUENCA
mente el número de pinturas en la provincia con-quense, o el trabajo de síntesis, más divulgativo, de Romero Sáiz (2004), fundamentado en la descrip-ción e interpretación de las pinturas de Villar del Humo y Marchamalo.
3. Edad del Bronce.Después de los análisis realizados por Martínez
Navarrete, destacó sobre todo la Tesis Doctoral de Margarita Díaz Andreu, investigadora que ha esta-blecido una síntesis sobre este periodo en la provin-cia de Cuenca (Díaz Andreu, 1994). En la Edad del Bronce en la provincia conquense existen algunos poblados que tienen cierta importancia, como el de Cervera del Llano, y sobre todo el Cerro de La Co-ronilla en Villanueva de la Jara (estudiado por Sán-chez Meseguer). De igual forma, otra publicación posterior ha dado a conocer una serie de piezas de metal, algunas de ellas en colecciones privadas (Díaz Andreu y Montero, 1998); son trabajos que han ubicado el territorio en una posición importante en los estudios.
4. Mundo ibérico.Los estudios sobre el mundo ibérico, que tuvie-
ron notable desarrollo en los años ochenta, carecen en el momento actual de la debida sistematización. Tienen quizás su principal referente en el poblado de Fuente de la Mota en Barchín del Hoyo (Fig. 4), que ha sido objeto de una síntesis (Sierra Delage, 2002), si bien con los hallazgos realizados hace años. También destacan los hallazgos ibéricos en Iniesta, con la necrópolis de Punta de Barrionuevo (Valero, 1999), y sobre todo Cerro Gil, donde se ha logrado recuperar un extraordinario mosaico de cantos de esta época (Valero, 2005), que muestra la extensión hacia el interior peninsular del culto oriental a Astarté.
Fig.: 4. Fuente de la Mota.
Las obras recientes de construcción de infraes-tructuras han puesto al descubierto otro asentamien-to que tiene una continuidad desde el Bronce final a plena época ibérica en Fuente de la Gota (Fig. 5) en Carrascosa del Campo. La necrópolis de época ibé-
rica está formada por tumbas dispuestas en calles, con losas, apareciendo incluso algunos mausoleos. El mundo pre-romano de los Olcades, en su contac-to con la expansión cartaginesa, también ha sido analizado (Gozalbes, 2007). Y también el expolio arqueológico, que ha sido particularmente virulento en la provincia; una operación realizada por las fuerzas de Seguridad del Estado logró la recupera-ción de gran cantidad de objetos, de los que al me-nos una misiva en plomo en lengua celtibérica, y la pieza superior de una posible vara de mando con la figura de un jinete de alta cimera, parecen proceder de la zona de La Manchuela. Fueron presentadas en el I Congreso de Arqueología de Castilla-La Man-cha, y publicados en sus Actas.
Fig.: 5. Fuente de la Gota.
5. Época romana.Se diversifican ampliamente las investigaciones
que se están realizando en diversos aspectos, con-firmando cada vez más la percepción de que se tra-tó de un periodo “áureo” en la Historia del territo-rio. En primer lugar, los avances en el conocimiento las tres grandes ciudades romanas conquenses, co-nocidas desde hace mucho tiempo (Segóbriga, Va-leria y Ercávica), y con datos actualizados en la sín-tesis publicada hace algunos años (Almagro, Palo-mero y Osuna, 1997).
Los estudios y descubrimientos han continuado después con nuevos datos sobre cada una de las ciu-dades, en Ercavica (monografía de Lorrio, 2001, y continuación de las excavaciones de Rubio), en Va-leria con los descubrimientos realizados sobre todo en el foro de la ciudad (Fuentes, 2007) (con una an-tigüedad inusitada para el mismo, mediados del si-glo I a. C.), y sobre todo en Segóbriga (Fig. 6). El Parque Arqueológico ha traído consigo un aumento muy considerable de las excavaciones, con el ha-llazgo de numeroso material arqueológico y epigrá-fico, así como nuevas y monumentales construccio-nes que están dando lugar a una extensa bibliogra-fía. La propia “Guía” del parque arqueológico se renueva cada cierto tiempo, hasta su más reciente publicación (Abascal, Almagro y Cebrián, 2007).
Otros aspectos estudiados en los últimos años han estado centrados en las numerosas minas de la-
546IVÁN GONZÁLEZ BALLESTEROS
pis specularis explotadas en época romana, en espe-cial a lo largo del siglo I (Bernárdez y Guisado, 2004), y para las que existen varios proyectos de hacer visitables algunas de ellas; en el estudio de la dispersión del poblamiento de época romana a par-tir del modelo difundido de aldea en el territorio (Gozalbes, 2006), y en el caso importante del asen-tamiento del cerro de Alvarfáñez en Huete (Bango y otros, 2000; Castelo y otros, 2002); también se ha estudiado el asentamiento ibérico y romano de Haza del Arca, o Fuente Redonda, en Uclés (Lo-rrio, 2001). Pero sobre todo debe destacarse la villa romana, con impresionante mosaico en Noheda (Fig. 6), a pocos kilómetros de Cuenca, en las exca-vaciones dirigidas por Fernández Galiano, y que ya ha empezado a dar publicaciones (Lledó, 2007; Sar-miento, 2007), muestra del vigor de las aristocra-cias rurales conquenses en época tardo-antigua.
Fig.: 6. Vista aérea de Segóbriga.
Fig.: 7. Imagen del mosaico de Noheda.
De igual forma han sido estudiados en los últi-mos años otros aspectos importantes para el conoci-miento de la economía y de la sociedad. Las cecas indígenas y romana han sido objeto de algunas mo-nografías, como es el caso de Konterbia Karbica (Ripollés y Abascal), de la romana de Segóbriga (Ripollés y Abascal), o la de Ercavica indígena y romana (Gomis Justo). De igual forma, la serie de hallazgos, las características de las acuñaciones in-
dígenas, así como lo relativo a la circulación mone-taria en los siglos II y I a. C., ha sido estudiado por Maria Paz García y Bellido (2007).
La epigrafía latina de la provincia de Cuenca ha sido objeto de trabajos diversos (Abascal, Alföldy, Cebrián, Gozalbes, Valero, Sierra y Velázquez), así como un trabajo muy reciente de Maria del Rosario Hernando (2007) sobre los datos del P. Marcos Bu-rriel acerca de epígrafes latinos de Almodóvar del Pinar. Sobre todo destacan los hallazgos de nuevos epígrafes honorarios del foro de Segóbriga. A partir de los mismos se refleja con bastante claridad la existencia de una élite social, al tiempo que una red de intereses económicos con la capital metropolita-na, como prueba el que un escriba de Augusto, o un cónsul y general de la talla de Marco Licinio Crasso Frugi, fueran nombrados patronos de esta ciudad, en este último caso en época de Claudio (Alföldy, Abascal y Cebrián, 2003). También destaca la señal en hueco de las letras de la inscripción con letras de metal referida al enlosado del foro flavio de la ciu-dad, que fue costeado por un evergeta local llamado Spanthamicus (Abascal, Alföldy y Cebrián, 2001).
6. Época visigoda.Está siendo objeto de investigaciones en los úl-
timos años. En este sentido, y en general, una re-ciente síntesis ha analizado las piezas singulares principales de Segóbriga y de Ercavica, que reflejan la continuidad de poblamiento en esta época (Fig. 6) (Barroso Cabrera, 2007). Pero sobre todo es la necrópolis de los Colmenares, en Almodóvar del Pinar, que con su excavación ha dejado al descu-bierto una gran cantidad de tumbas, con un ajuar por otra parte muy pobre, pero que han permitido un buen estudio de los rituales de enterramiento (López Ruiz, Martínez Gómez y otros, 2007). Con ello se han documentado algunas características de un asentamiento rural (aldea) de la zona de Valeria en un momento poco conocido de la Historia.
Fig.: 8. Basílica visigoda en Segóbriga.
547PANORAMA ARQUEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CUENCA
7. Agradecimientos.Agradezco la colaboración prestada por Enrique
Gonzalbes Cravioto (Profesor Titular de la UCLM) en la elaboración de este trabajo.
8. Bibliografía.ABASCAL, J. M.2000 "Segóbriga y la religión en la Meseta Sur durante
el Principado", en Iberia (3): pp. 25-34.ABASCAL, J. M.; ALFÖLDY, G.; CEBRIÁN, R.2001 “La inscripción en letras de bronce y otros docu-
mentos epigráficos del foro de Segóbriga”, en Ar-chivo Español de Arqueología (74): pp. 117-130.
2003 “Nuevos monumentos epigráficos del foro de Se-góbriga. Inscripciones votivas imperiales y de em-pleados del Estado romano”, en Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik Archivo Español de Arqueología (143): pp. 255-274.
ABASCAL, J. M.; CEBRIÁN, R.2007 "Las murallas romanas de Segóbriga", Murallas de
ciudades romanas de Segóbriga. Lugo. pp 525-548.
ALMAGRO GORBEA, M.2003 250 AÑOS De Arqueología y Patrimonio. Real
Academia de la Historia. Madrid.ALMAGRO GORBEA, M.; LORRIO, A.2007 "El signum equitum ibérico del Museo de Cuenca
y los bronces tipo jinete de la Bastida", VV. AA: Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas. Cuenca. pp 17-51.
ALMAGRO, M.; OSUNA, M.; PALOMERO, S (EDS.)1997 Ciudades romanas en la provincia de Cuenca.
Cuenca.BANGO, C. Y OTROS2000 "Arqueología en la comarca de la Alcarria Con-
quense: el yacimiento del Cerro de Alvar Fáñez", en Cuardernos de Prehistoria y Arqueología (26). pp 95-150.
BARROSO CABRERA, R.2006 "Panorama de la arqueología en época visigoda en
la provincia de Cuenca", en Zona Arqueológica (8). pp 119-138.
BERNÁRDEZ, M. J.; GUISADO, J. C.2004a "La minería romana del Lapis Specularis. Una mi-
nería de interior", en Investigaciones arqueológi-cas en Castilla-La Mancha (1996-2002). Toledo.
2004b "Las minas romanas de Lapis Specularis: el cristal de Hispania", en Historia Natural (4). pp 51-59.
CASTELO, R. Y OTROS2002 "De oppidum olcade a ciudad romana. El cerro de
Alvar Fáñez (Huete, Cuenca)", en Revista de Ar-queología (256). pp 56-6.
CEBRIÁN, R.2002 Gabinete de Antigüedades de la Real Academia
de la Historia. Antigüedades e inscripciones. Ma-drid.
2002-2003 "Surtidor de fuente procedente de la vivienda de C. Iulius Silvanus en Segóbriga", en Lucentum (21-22). pp 121-134.
2006 "Los entalles de Segóbriga y su territorio", en Ar-chivo Español de Arqueología (79). pp 259-270.
CRUZ LAMARCA, R.2007 "La arqueología en la provincia de Cuenca. El esta-
do de la cuestión", en Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas. pp 255-384.
DÍAZ ANDREU, M.1994 La Edad del Bronce en la provincia de Cuenca.
Cuenca.2003 "Rock art and ritual landscape in Central Spain:
the rock carvings of La Hinojosa (Cuenca)", en Oxford Journal of Archaeology (22). pp 35-51.
DÍAZ ANDREU, M.; MONTERO, I.1998 Arqueometalurgia en la provincia de Cuenca.
Cuenca.FUENTES, A.1997 "Valeria. Historia del yacimiento y resultado de las
últimas investigaciones", en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Cuenca. pp 103-131.
FUENTES, A.; ESCOBAR, R.2004 "Intervenciones arqueológicas en el foro de Valeria
(campañas 1997-2002)", en Investigaciones ar-queológicas en Castilla-La Mancha (1996-2002). Toledo. pp 235-247.
FUENTES, A.; ESCOBAR, R.; GARCÍA, J.2007 "Precisiones cronológicas sobre el origen del foro
de Valeria", en Arqueología de Castilla-La Man-cha. Actas de las I Jornadas. Cuenca. pp 445-468.
FUENTES, A. (ED.); ESCOBAR, R.; GAMO, B.; GOZAL-BES, E.; CARRASCO, G.; JEPURE, A.
2006 Castilla-La Mancha en época romana y Antigüe-dad Tardía. Toledo.
GARCÍA-BELLIDO, M. P.2007 "Numismática y territorios étnicos en la Meseta
meridional", en CARRASCO SERRANO, G. (co-ord..): Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha. Cuenca. pp. 199-226.
GOZALBES, E.2000 Caput Celtiberiae. La tierra de Cuenca en las
fuentes clásicas. Cuenca.2002 "Restos arqueológicos de la Tarraconense oriental
mencionados en autores árabes medievales", en Bolskan (21). pp 83-89.
2006a "Almonacid del Marquesado en la Antigüedad", en ABAD GONZÁLEZ, L.. (coord..): El patrimonio cultural como factor de desarrollo. Cuenca. pp. 523-536.
2006b "La Romanización en la tierra de Cuenca", en His-tocuenca. Ciclo de Conferencias. Cuenca. pp 11-43.
2007a "En torno a los Olcades", en CARRASCO SE-RRANO, G. (coord..): Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha. Cuenca. pp. 165-183.
2007b "Expolio arqueológico e Historia Antigua: el caso de la provincia de Cuenca", en Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas. Cuenca. pp 547-561.
HERNÁNDEZ, M. S.; FERRER, P.; CATALÁ, E.2002 "El abrigo de Tío Modesto (Henarejos, Cuenca)",
en Panel (1). pp 106-119.HERNANDO SOBRINO, M. R.2007 "El Padre Andrés Marcos Buriel y la procedencia
de CIL II, 2323 y CIL II, 2324", en Gerion (25). pp 489-500.
LÓPEZ RUIZ, J. M.; MARTÍNEZ GÓMEZ, J.2007 "Excavaciones en la necrópolis de Los Colmenares
en Almodóvar del Pinar", en Arqueología de Cas-tilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas. Cuenca.
LORRIO, A. J.2001 Ercávica: La muralla y la topografía de la ciu-
dad. Madrid.LORRIO, A. J.; SÁNCHEZ PRADO, M. D.2002 "La necrópolis romana de Haza del Arca y el san-
turario del deus Aironis en la Fuente Redonda (Uclés, Cuenca)", en Iberia (5). pp 161-194.
LORRIO, A. J.; VELAZA, J.1997 "Una carta celtibérica sobre plomo del Museo de
Cuenca", en Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas. Cuenca. pp 53-63.
MAIER, J.2003 Noticias de antigüedades de las Actas de sesiones
de la Real Academia de la Historia. Madrid.MAIER, J.; CARDITO, L.1999 Comisión de Antigüedades de la Real Academia
de la Historia. Catálogo e índices. Castilla-La Mancha. Madrid.
MILLÁN, J. M.1995 "La necrópolis del Cerro de la Virgen de la Cuesta
(Alconchel de la Estrella, Cuenca)", en El mundo ibérico: una nueva imagen en los albores del año 2000. Toledo. pp. 247-250
548IVÁN GONZÁLEZ BALLESTEROS
MUÑOZ, I.; DURÁN, M.2005 "La Valeria romana", en Revista de Arqueología
(290). pp 40-49.POYATO, C.; RUIZ, J. F.; GUILLÉN, R.2007 "Investigación y puesta en valor del conjunto de
arte rupestre de Villar del Humo (Cuenca)", en Ar-queología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas. Cuenca. pp 399-429.
RASILLA, M.; CAÑAVERAS, J. C.; HOYOS, M.1996 "El abrigo de Verdelpino (Cuenca). Revisión de su
evolución sedimentaria y arqueológica", en Com-plutum (6). pp 75-82.
RUBIO, R.2004 "La ciudad romana de Ercávica", en Investigacio-
nes arqueológicas en Castilla-La Mancha (1996-2002). Toledo. pp 215-228.
ROMERO SÁIZ, M.2004 El Arte rupestre en la provincia de Cuenca. Una
mirada desde el presente. Cuenca.SIERRA DELAGE, M.2002 Yacimiento ibérico “Fuente de la Mota” en Bar-
chín del Hoyo (Cuenca). Cuenca.2004 "El yacimiento ibérico de Fuente de la Mota: los
albores de una cultura ibérica en la submeseta sur de Cuenca", en Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha (1996-2002). Toledo. pp 105-116.
TORRE, I.; ELÍAS, E.; MORÁN, N.; BENITO, A.; MAR-TÍNEZ-MORENO, J.; GOWLETT, J.; VICENT, J. M.
2007 "Primeras intervenciones arqueológicas en el yaci-miento paleolítico del abrigo de Buendía (Caste-jón, Cuenca)", en Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas. Cuenca. pp 531-546.
VALERO, M. A.1999 "La necrópolis tumular de la Punta del Barrionue-
vo, Iniesta, Cuenca.", en Actas de las I Jornadas de Arqueología Ibérica de Castilla-La Mancha. Toledo. pp 101-208
2005 "El mosaico de Cerro Gil, Iniesta, Cuenca", en JI-MÉNEZ, F. J.; CELESTINO, S., El período orien-talizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida (vol. 1). Mérida. pp 619-634.
VILLAR DÍAZ2001 "Fuentes y metodología en la Arqueología de pre-
vención en Castilla-La Mancha”", en Archivo con-quense (4). pp. 133-157.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 549-554
LEYENDO PAISAJES CULTURALES UN MODELO DE TRABAJO DESDE EL GI: EST-AP
Fernando Alonso BurgosEST-AP, CCHS, CSIC; [email protected] Alejandro Beltrán OrtegaEST-AP, CCHS, CSIC; [email protected] Xosé Currás RefojosEST-AP, CCHS, CSIC; [email protected]án Luis Pecharromán FuenteEST-AP, CCHS, CSIC; [email protected] Sven Reher DíezEST-AP, CCHS, CSIC; [email protected]án Romero PeronaEST-AP, CCHS, CSIC; [email protected]
RESUMEN
El estudio de los paisajes es el elemento principal de la investigación del Grupo de Investigación: “Estructura Social y Territorio- Arqueología del paisaje” (GI: EST-AP) que utiliza, a través de la Arqueología del paisaje, una serie de métodos y técnicas especí-ficos para el análisis, interpretación y valorización de paisajes culturales. El grupo es pionero en esta línea, con un historial de in-vestigación interdisciplinar y con un trabajo en la gestión y divulgación de diversos paisajes culturales vinculados a la explotación minera romana, en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica, entre los que destaca el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas.
Actualmente un grupo de jóvenes investigadores estamos desarrollando nuestros primeros trabajos vinculados al GI: EST-AP. Más allá de hacer una arqueología sobre el impacto de la conquista romana en el noroeste al uso, en este equipo tenemos la opor-tunidad de prestar atención a la lectura de la formación del paisaje cultural desde un punto de vista multidisciplinar trabajando entre la Arqueología y la Historia antigua, las ciencias de la antigüedad y las experimentales, el debate científico y el patrimonial.
ABSTRACT
Researching landscapes is the underlying theme of the Social Structure and Territory-Landscape Ar-chaeology research group (SST-LA), which uses differents methods and techniques for the analysis, interpre-tation and valorisation of Cultural Landscapes. Through examples such as the World Heritage status of Las Médulas, this team pioneers this research line in Spain with a long history in interdisciplinary work and man-agement of Cultural Landscapes in relation to the impact of Roman gold mining on pre-Roman communities in the northwestern quadrant of the Iberian Peninsula.
Currently, several young researchers are developing their doctoral research within the SST-LA re-search group. Beyond re-telling the history of romanisation in the area, landscape archaeology offers the op-portunity to delve deep into the significance and construction of cultural landscapes from an interdisciplinary and diachronic point of view, combining science and heritage.
Palabras Clave: Arqueología del paisaje. Metodología. Gestión. Interdisciplinariedad.
Keywords: Landscape. Landscape archaeology. Methodology. Management. Interdisciplinarity.
1. Introducción.Se entiende por paisaje cualquier parte del
territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos (Convención Europea del paisaje, art. 1. a. Flo-rencia, 2000). En el GI: EST-AP asumimos esta definición amplia para encargarnos de los paisa-jes culturales, esto es, los paisajes como resultado de la acción antrópica sobre el medio a lo largo del
tiempo. Así entendido, el paisaje es un pro-ducto del proceso histórico en sus expresiones material e inmaterial, por ende uno de los prin-cipales documentos arqueológicos. Sobre estos principios pivota la metodología de la Arqueolo-gía del paisaje en la que, como en su actual defi-nición europea, se entrecruzan diferentes méto-dos, técnicas y disciplinas.
El punto clave es la integración e interdisci-plinariedad de la información de una forma no
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
550F.ALONSO – A.BELTRÁN – B.X.CURRÁS – J.L.PECHARROMÁN – G.S.REHER – D.ROMERO
predeterminada, superando fronteras entre inter-eses o especialidades particulares y/o propias de las disciplinas; siendo mediadores con las políti-cas culturales más allá de constricciones adminis-trativas, políticas o académicas. Debemos tener en cuenta cada parcela de información que pro-porcionan las disciplinas (desde la Arqueología y la Historia Antigua hasta la Biología y la Geolo-gía) a través de los diferentes métodos y técnicas (fotointerpretación, prospección, geoquímica, SIG, etc.) para responder a las diferentes pregun-tas que se planteen sobre el área o territorio se-leccionado.
Observar y leer en el paisaje presupone ser conscientes de estudiar la historia desde el pre-sente y estar comprometidos con su valoración, conservación y protección a través de todas las instituciones implicadas. En el GI: EST-AP se vienen aportando sugerentes propuestas interpre-tativas desde el carácter segmentario de las co-munidades prerromanas hasta el impacto del apa-rato imperial romano en la reorganización y ex-plotación del territorio en áreas caracterizadas por su ruralidad como son el Bierzo (SÁNCHEZ-PALENCIA ET ALII, 2000), la cuenca norocci-dental del Duero (OREJAS, 1996) o la Sierra de Francia en Salamanca (RUÍZ DEL ÁRBOL, 2005).
2. Lecturas desde el presente: Etnografía.El paisaje cultural concebido como el resulta-do
de la interacción entre las comunidades huma-nas y el medio natural es, en última instancia, el producto de la percepción de aquellos que lo habitaron y habitan. De ahí que nuestra labor incluya una etnografía arqueológica de las comu-nidades locales del presente.
A través de aspectos de la microtoponimia o las leyendas asociadas a hitos en el paisaje se reconocen potenciales yacimientos arqueológicos (asentamientos, estructuras mineras, etc.) descu-briendo una riqueza cultural en constante cambio y redefinición, dándole los matices de nuestro presente o quedando obsoleto como “cuentos o chismes de viejos". Esa percepción local es la que habla de moros, gentiles, caballeros mitificados como Roldán o ánimas y procesiones fantasma-góricas asociadas a lugares particulares en el territorio (LLINARES, 1990).
También es la que reinterpreta la propia cul-tura material otorgándole un simple valor estruc-turante (como los molinos o piedras talladas des-manteladas de algún yacimiento para la construc-ción de casas y cercas) o decorativo (como con las estelas funerarias romanas empotradas de las que suelen ignorar la parte escrita por no recono-cerla) o a veces cargándola de simbolismo y po-der protector o curativo-profiláctico (como con algunas hachas pulimentadas llamadas “piedras de rayo” y
su uso en los hórreos).
Las tradiciones del folklore en relación con usos y costumbres (agrarias, constructivas, arte-sanales y religiosas) nos pueden hacer reflexionar sobre aspectos análogos a registros y comporta-mientos pretéritos. Todo ello sin ánimo de enten-der el paisaje percibido como algo inherente a pretendidos espíritus nacionales o raciales y sin vocación de “guardianes de la tradición”. Y es que nuestra postura ante las historias del folklore no pierde de vista la construcción continua del paisaje perceptual.
Fig. 1 Reutilización de una estela funeraria romana como dintel de la puerta de una casa abandonada (Villalcampo, Zamora).
Así son cada vez más comunes sustituciones de personajes como los ancestrales moros fabulosos por el término de celtas, reconducido por algunos sectores académicos, pero asociado por tópicos imaginarios análogos a los de los fantásticos moros (guerreros, mágicos, etc.), cuando no se equiparan con los actuales magrebíes. Pero ya en el siglo XIX y principios del XX se redefinieron desde el romanticismo como caballeros y princesas encantadas y se sustituyeron por infor-maciones tergiversadas de fuentes literarias clási-cas quedándose en el folklore personajes como el “Emperador Plinio” o el “General Carisio” (todo ello en relación con la minería de oro romana en el noroeste: ALONSO, CURRÁS y ROMERO, e. p.).
Ello demuestra que el paisaje percibido no es el fósil esencialista del pasado (como quisieron ver los románticos y los nacionalistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX), sino que está en constante redefinición y en construcción. Todo ello sin impedir que se observen caracterís-ticas comarcales o supraregionales sobre asun-ciones de
551LEYENDO PAISAJES CULTURALES UN MODELO DE TRABAJO DESDE EL GI: EST-AP
seres e historias fabulosas asociadas a hitos en el paisaje existentes o imaginados como es el caso en el noroeste de los moros y sus histo-rias fabulosas, que por otro lado, son casi una constante en el folklore de toda la Península Ibé-rica.
3. Lecturas epigráficas.La epigrafía es una fuente fundamental para el
estudio de la sociedad hispano-romana y espe-cialmente en el noroeste donde supone un impac-to sobre comunidades hasta entonces ágrafas. En el GI: EST-AP se ha hecho especial hincapié en el estudio del hábito epigráfico desde una pers-pectiva social y territorial, más allá de los tradi-cionales corpora (SASTRE, 1999; 2001; 2002).
La primera parte de la investigación epigráfi-ca consiste en el exhaustivo vaciado bibliográfico para revisar cualquier información relacionada con el paisaje cultural a estudiar. En una segunda fase se llevan a cabo la confirmación y actualiza-ción de los datos obtenidos y la recopilación de nuevos hallazgos, muchas veces a través de la recogida de información oral conjuntamente con la labor etnográfica. Con toda la información recogida se hace un análisis completo de todas las inscripciones en conjunto, estudiando la mor-fología, la dispersión, la localización de necrópo-lis, la antroponimia, la teonimia, la paleografía, la simbología, etc. y su interconexión con los diferentes yacimientos arqueológicos sincrónicos que conforman el paisaje.
4. Lecturas aéreas y sobre el terreno.Las investigaciones realizadas por el GI EST-
AP se han centrado en contextos mineros y rura-les antiguos, tradicionalmente marginales en la investigación. Nuestra intención es responder a preguntas sobre la sociedad, la organización te-rritorial, la explotación del entorno, o la percep-ción del paisaje.
La arqueología nos ofrece unas herramientas adecuadas para el análisis de estos aspectos. La fotointerpretación, la prospección y la excavación arqueológica nos permiten el acceso a informa-ciones que integradas junto al resto de datos ob-tenidos aportará una visión de conjunto del paisa-je y de los grupos que lo habitaron a lo largo del tiempo.
La fotointerpretación es una técnica con cierta tradición aunque en la investigación española su utilización ha sido parcial (OREJAS, 1995). A grandes rasgos consiste en el análisis de la foto-grafía aérea en sus diferentes formatos, desde imágenes oblicuas a los pares estereoscópicos. Cada una se debe utilizar aprovechando sus pro-pias peculiaridades ya que no aportan la misma información.
Aunque la búsqueda de anomalías o la identi-ficación de elementos antrópicos es el uso habi-tual, la fotointerpretación puede aportar más da-tos como la medición de áreas o la construcción de topografías. Pero la fotointerpretación aporta sobre todo datos de carácter morfológico que de-ben tener un posterior proceso de interpretación que a su vez se debe integrar en su contexto junto al resto de información.
Fig. 2 Trabajo de georeferenciación con GPS durante una prospección arqueológica
Otra herramienta clave es la prospección que dentro de nuestro grupo podemos definirla con dos adjetivos: selectiva y off-site (ver como ejemplos a DE GUIO 1995; BINTLIFF et al. 1999; VAN DE VELDE 2001; VAN DOMMELEN y GÓ-MEZ BELLARD 2008).
Como prospección selectiva entendemos aquella que se realiza a partir de unos trabajos previos que nos sirven para delimitar el espacio a prospectar (mapas geológicos, mapas de aprove-chamiento de suelos, resultados de la fotointer-pretación, datos bibliográficos, encuestas ora-les…).
La prospección off-site se puede definir como aquella dirigida a localizar registros de ítems no correspondientes a yacimientos de hábitat, dentro de las que entrarían numerosos tipos aunque en nuestro caso podemos destacar las minas, parce-larios, límites administrativos, caminos o estruc-turas aisladas como alquerías o lugares de traba-jos estacional.
La excavación finalmente aportaría un regis-tro arqueológico que nos permitiría comprender el hábitat, conocer la cultura material, aportar información sobre los aspectos sociales, la crono-logía o estratigrafía del yacimiento, entre otras muchas cosas. Pero esta labor no se debe limitar a yacimientos de hábitat. Al igual que en la pros-pección se pueden detectar estructuras diferentes en el paisaje estas también pueden ser objeto de excavación. Las minas, los depósitos, calzadas, terrazas (RUIZ DEL ÁRBOL, 2005) o yacimien-tos relacionados a trabajos estacionales (alquerí-as,
552F.ALONSO – A.BELTRÁN – B.X.CURRÁS – J.L.PECHARROMÁN – G.S.REHER – D.ROMERO
factorías…) y que tradicionalmente han sido ignorados.
5. Lecturas geo-informáticas.La rápida evolución de la tecnología digital que
ha tenido lugar en la última década, ha pro-piciado el desarrollo de herramientas informáti-cas específicas que se han incorporado al proceso de investigación arqueológica, modificando y en cierta medida, creando nuevas formas de analizar el registro arqueológico. Así, los Sistemas de Información Geográfica, la teledetección y el uso del GPS, unido a un incremento de la capacidad de cálculo y de unidades de memoria de los equi-pos informáticos, hace de su uso algo habitual.
Fig. 3. Uso de SIG en una comparación entre una fotogra-fía aérea del Vuelo Americano y otra de 1983 para mostrar la evolución del paisaje del Lago de Carucedo en la Zona.
Estas herramientas son utilizadas de forma intensiva en todas las etapas de la investigación arqueológica desarrollada por el GI: EST-AP. De esta forma, el GPS es utilizado para la adquisi-ción de datos geográficos, tales como realización de topografías a microescala de yacimientos y posicionamiento de elementos puntuales (e.g. puntos de muestreo). Por otra parte, la utilización de los sistemas de teledetección permite la obten-ción de cartografía temática y Modelos Digitales de Elevaciones. Los SIG permiten el análisis es-pacial de variables geográficas simples (tales como altitud, distancia, etc.) transformándolas en conclusiones complejas o variables secundarias (conectividad, accesibilidad, coste de recorridos, etc.) (GILLINGS y WISE, 1998).
Todo ello se complementa con el crecimiento
cada vez mayor de las herramientas de Internet que permiten la consulta e intercambio de infor-mación geográfica (Google Maps, Google Earth, etc.) abriendo nuevas puertas a la publicación de resultados arqueológicos al publico general y a usuarios especializados (SIGWebs).
Según este panorama, solo cabe esperar que la implicación de la arqueología con estas tecnolo-gías de análisis geográfico (geomática), aumente de forma gradual con el tiempo, posibilitando mayores capacidades de análisis.
6. Lecturas patrimoniales: rentabilidad social.
A lo largo del proceso científico, los investi-gadores deben ser conscientes de su papel poten-cial en todos los estadios, como participantes o ejerciendo influencia. Dicho proceso se puede esquematizar de la siguiente manera: escena-rio→hipótesis→investigación→contrastación→divulgación→explotación. El escenario supone el condicionante máximo a tener en cuenta a la hora de establecer un proyecto de investigación, ya que este debe estar no solo en coherencia con la línea científica de los grupos e instituciones que los realizan, sino también debe adecuarse a las necesidades financiables establecidas por los agentes sociales. En definitiva, debe buscarse la combinación de utilidad científica y utilidad so-cial (SÁNCHEZ-PALENCIA, RUÍZ DEL ÁR-BOL y OREJAS, 2003; SÁNCHEZ-PALENCIA, OREJAS, SASTRE y RUÍZ DEL ÁRBOL, 2008).
En 2000 fue suscrita la Convención Europea del Paisaje (ELC, Florencia 2000; FAIR-CLOUGH, RIPPON y BULL, 2002) que estable-ció las bases para homologar y fomentar la pro-tección y gestión del paisaje, teniendo en cuenta su valor natural y cultural. Esto ha hecho mucho por reforzar la posición de este tipo de estudios dentro de las prioridades científicas de los planes financiables de I+D, ya que estudiar paisajes se ha convertido en interés estratégico.
En la arqueología del paisaje un proyecto de-be incluir un conjunto de metodologías que su-men datos a partir de múltiples enfoques. Estos datos deben ser traducidos y tratados de tal mane-ra que se vuelvan compatibles y combinables a través de una base de datos (SIG preferiblemen-te). La interpretación debe entrar en un ciclo de crítica y debate científico que permita mejorar los resultados y fortalecer redes de intercambio.
La divulgación es uno de los conceptos más importantes para el proceso científico, siendo muy valorado por el escenario. Los estudios de paisaje consideran la participación activa de la población local una necesidad imperante, al igual que dar a
Ejemplo de integración: Fotografía aérea + SIG
1956
Canteras
Aridos
Limite lago
Ejemplo de integración: Fotografía aérea + SIG
19561956
Canteras
Aridos
Limite lago
19831983
553LEYENDO PAISAJES CULTURALES UN MODELO DE TRABAJO DESDE EL GI: EST-AP
conocer a la ciudadanía aquello en lo que está siendo invertido el dinero. En respuesta a esta demanda por parte del escenario, el EST-AP ha realizado una intensa labor patrimonial (SÁNCHEZ-PALENCIA y FERNÁNDEZ-POSSE, 2000) y está actualmente preparando una puesta en valor del conjunto minero antiguo de Pino del Oro (Zamora) que incluye a la población local durante el proceso científico a través de trabajo etnográfico, talleres, exposiciones y con-ferencias que acentúen la relación entre vecinos e investigadores (ver algunos ejemplos de coopera-ción entre Arqueología y comunidades locales en AYÁN VILA, 2007 o GUERRA, 2008).
La arqueología del paisaje tiene una plasma-ción patrimonial clara, que es la creación de par-ques culturales que conviertan la riqueza del pai-saje estudiado en un recurso cultural en su inte-gridad. El patrimonio es más que simplemente el objeto o el monumento, también puede ser un conjunto de lugares, un sitio o un paisaje (Art. 15 de la Ley 16/1985 de PHE). Patrimonializar un paisaje implica conocer y explicar las relaciones que vinculan los elementos en el presente, permi-tiendo entenderlo como un todo, un único objeto de investigación histórica (OREJAS, 2001). ¿Qué paisajes pueden ser parques culturales? Todos. Sin embargo, el enfoque científico, el interés que pueda tener para la sociedad y el contexto políti-co son factores importantes que pueden determi-nar la existencia final de un parque cultural en un paisaje concreto.
Nuestro reto es valorar, conservar y difundir paisajes culturales vivos, en constante cambio, como partes de un desarrollo sostenible para sus comunidades, más allá de la oferta consumista cultural y de la preocupación en términos produc-tivos exclusivamente económicos. Los retos giran en torno a nuestro papel de investigadores para mostrar una parte seleccionada de la complejidad cultural de los paisajes en estudio y no otra. Y con ello reflexionar aún más en relación con el estudio perceptual y el contexto social en el que trabajamos y al que va dirigida, en última instan-cia, nuestra investigación.
7. Bibliografía.ALONSO, F.; CURRÁS, B. X.; ROMERO, D.en prensa “Perceived Landscapes: Roman Gold Mines in the
Iberian Northwest”, en M. RUÍZ DEL ÁRBOL; L. LÉVÊQUE: Patrimoine, Images, Mémoire des paisajes européens-Heritage, Images, Memory of European Landscape. París: Editions l’Harmattan.
AYÁN VILA, X. 2007 “O campo de traballo dos Castros de Neixón (Boiro,
A Coruña): balance e análise crítica dun proxecto de Xestión integral do Patrimonio (2003-2006)”, en M. P. VARELA CAMPO: IV Congreso Internacional de Musealización de xacementos arqueolóxicos (Santiago de Compostela, 13-16 de novembro de
2006)BINTLIFF, J. L.; HOWARD, Ph.; SNODGRASS, A. M.1999 "The hidden landscape of prehistoric Greece". Journ-
alofMediterraneanArchaeology12 (2): 139-168.CHAPMAN, H.2006 Landscape Archaeology and GIS. Stroud: Tempos.DE GUIO, A. 1995 "Surface and subsurface: Deep ploughing into com-
plexity". En P. Urbanczyk(ed.): Theory andpractice of archaeological research. Vol. Il: Acquisition of-field data at multi-strata sites.PolishAcademy ofS-ciencies. Varsovia: 329-414
GILLINGS, M.; WISE, A.1998 GIS Guide to Good Practice
http://ads.ahds.ac.uk/project/goodguides/gis/ (20/08/08)GUERRA, P.2008 “Prospección arqueológica en el yacimiento romano
de Carracalleja (Escarabajosa de Cabezas, Segovia): primeros datos”, en Férvedes, 5: 387-96.
FAIRCLOUGH, G.; RIPPON, S.; BULL, D.2002 Europe's Cultural Landscape: archaeologists and the
management of change (EAC Occasional Paper 2). Exeter: Europae Archaeologiae Consilium e English Heritage.
LLINARES, Mª M.1990 Mouros, ánimas, demonios. El imaginario popular
gallego. Madrid: AkalOREJAS, A.1995 Del “marco geográfico” a la arqueología del
paisaje. La aportación de la fotografía aérea. Madrid
2001 "Los parques arqueológicos y el paisaje como patrimonio", en ArqueoWeb 3(1). http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero3_1/dossier3_1A.htm (20/08/08).
RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M.2005 La arqueología de los espacios culti vados.
Terrazas y explotación agraria romana en un área de montaña: la Sierra de Francia (Salamanca). Madrid: Anejos de AEspA XXXVI.
SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J.2000 Las Médulas (León). Un paisaje cultural de la
“Asturia Augustana”. León: Instituto leonés de cultura.
SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J.; M. D. FERNÁNDEZ-POSSE2000 Procesos históricos y paisajes culturales: itinerarios
por la Zona Arqueológica de Las Médulas, en Mérida. Ciudad y Patrimonio, Revista de Arqueología, Arte y Urbanismo, 4: 71-91.
SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J.; A. OREJAS; M. RUIZ DEL ÁRBOL2003 Archaeological Heritage as a main sustainable re-
source for the development of rural areas: the experi-ences of the Archaeological Zone of Las Médulas (ZAM), en R. KOZLOWSKI: Cultural Heritage Re-search: a Pan-European Challenge. Proceedings of the 5th EC Conference. May 16-18. 2002. Cracow. Poland: 280-82.
SÁNCHEZ-PALENCIA, F.J.; OREJAS, A.; SASTRE, I.; RUÍZ DEL ÁRBOL, M. 2008 “Los paisajes culturales preindustriales. Patrimonio y
recursos sociales”, en C. Sáiz Jiménez y M. A. Rogelio Candelero (eds.): La investigación sobre Patrimonio Cultural. Sevilla: CSIC: 143-58
SASTRE, I.1999 “Estructura de la explotación social y organización
del territorio en la civitas Zoelarum”, en Gerión, 17: 345-59
2001 “Las inscripciones Vadinienses en el contexto general de la dominación romana del noroeste”, en Edades: Revista de Historia, 9: 9-19.
554F.ALONSO – A.BELTRÁN – B.X.CURRÁS – J.L.PECHARROMÁN – G.S.REHER – D.ROMERO
2002 Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía del “Conventos Asturum” durante el Alto Imperio. Mad-rid: CSIC.
VAN DE VELDE, P. 2001 "An extensive alternative to intensive survey: Point
sampling in the Riu Mannu Survey Project, Sardinia". Journal ofMediterranean Archaeology 14 (1): 24-52.
VAN DOMMELEN, P.; GÓMEZ BELLARD, C. 2008 Rural Landscapes of the Punic World (Monographs
in Mediterranean Archaeology 11). London: Equi nox. http://www.sardinia.arts.gla.ac.uk/riuman-nu.htm
Fig.:4. Desarrollo esquemático del proceso de investigación en la Arqueología del paisaje.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 555-559
REFLEXIONANDO LA ARQUEOLOGIA EN LA RECUPERACIÓN DE CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN DEL GRAN ROSARIO (ARGENTINA)
Soledad BiasattiUniversidad Nacional de Rosario (Argentina);[email protected] CompañyUniversidad Nacional de Rosario – EIMePoC (Argentina)[email protected] GonzalezUniversidad Nacional de Rosario – EIMePoC (Argentina)[email protected]
RESUMEN
Nos proponemos reflexionar acerca de nuestra formación como investigadores a partir de la expe-riencia en equipos interdisciplinarios con los que trabajamos en dos ex centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura en el sur de la Provincia de Santa Fe (Argentina). Estas experiencias nos posibilitaron repensar nuestra formación como arqueólogos, así como preguntarnos acerca de qué arqueo-logía queríamos construir, lo que implicó e implica el constante pensar para qué, para quién, con quiénes y desde dónde la concebimos. En este sentido, creemos que nuestros recorridos, tanto individuales como grupa-les, se inscriben dentro de un contexto en el que está inmersa la propia historia de la disciplina. Del mismo modo, es esta reflexión acerca de la propia formación la que nos lleva a plantear un abordaje pedagógico-me-todológico particular a la hora de establecer los cómo de la reconstrucción de estos espacios del horror.
ABSTRACT
We intends to think about our training as researchers from the experience gained while working with inter-disciplinary teams in two ex-clandestine detention centers which were active during the last dictatorship in the south of Santa Fe Province (Argentina). These experiences allowed us to re-think our training as ar-chaeologists and also ask ourselves which type of Archaeology we wanted to build; this implied and still im-plies a constant thinking about: what, for whom, with whom and from where we conceive it. In this sense, we believe that not only our individual paths but also our collective paths are registered within a context in which the discipline's own history is immersed. In the same way, is this reflection about our own training that leads us to ask for a more particular pedagogical-methodologist approach at the moment of establishing the "hows" of these spaces of horror.
Palabras Clave: Arqueología. Centros clandestinos. Presente. Sujetos Políticos.
Keywords: Archaeology. Clandestine Centers of Detention. Present. Political Subjects.
1. A modo de introducción.Aquí pretendemos reflexionar a partir de expe-
riencias de investigación realizadas en dos ex cen-tros clandestinos de detención (CCD) que funciona-ran en el departamento Rosario (Pcia. Santa Fe) du-rante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Este trabajo fue realizado en el marco de dos proyectos de investigación abordados por grupos interdisciplinarios1. En líneas generales, los mismos se propusieron la recuperación de las hue-llas materiales y simbólicas en tanto memorias e historias emergentes de estos lugares (Equipo de In-vestigación por la Memoria Político-Cultural 2007).
Se trata de los CCD conocidos como “El Pozo” o “Servicio de Informaciones” (ciudad de Rosario) y “La Calamita” (ciudad de Granadero Baigorria). El primero de ellos formaba parte del edificio co-
rrespondiente a la entonces Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe (actual sede de Gobierno Provincial). Una de las particularidades de este edi-ficio es su ubicación, puesto que se encuentra em-plazado en el microcentro de la ciudad, a escasas calles de la principal peatonal comercial. “El Pozo” funcionó durante los años 1976-1979 y se calcula que allí fueron ingresadas entre 3.000 y 4.000 per-sonas en calidad de detenidas-desaparecidas. En el caso de “La Calamita”, se trata de una finca de pro-piedad privada localizada en el sector rural de Gra-nadero Baigorria, ciudad que forma parte del Gran Rosario. Se calcula que allí hubo alojadas más de un centenar de personas, aunque se conocen pocos sobrevivientes del mismo. En este caso no es posi-ble precisar el período de utilización, si bien podría estar comprendido entre 1976-1978.
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
556SOLEDAD BIASATTI – GONZALO COMPAÑY – GABRIELA GONZALEZ
El trabajo en ambos proyectos comenzó aproxi-madamente a fines de 2001 y comienzos de 2002. Los grupos se formaron con jóvenes investigadores de carreras como antropología, historia, comunica-ción social, derecho, magisterio, arquitectura y bi-bliotecología.
Uno de los primeros inconvenientes que surgie-ron estuvo relacionado con la escasez de anteceden-tes que se refirieran a experiencias de investigación semejantes en nuestro país como en el exterior. Si bien encontrábamos similitudes generales, como son los casos de los diversos “museos de la memo-ria”, en su mayoría y en líneas generales no iban más allá de la conformación de archivos. A pesar de no coincidir necesariamente en muchos aspectos, la acción/reflexión de ambos procesos de investiga-ción, en la práctica sentaron la posibilidad así como la necesidad de trascender tal aspecto meramente preservacionista.
En lo que respecta a las áreas o abordajes espe-cíficos referidos a lo arqueológico, nuestros dilemas iniciales tuvieron que ver con la inserción de la ar-queología en ex centros clandestinos de detención, lo que condujo a indagar sobre la posibilidad o no de una arqueología del pasado reciente. Si bien pu-dimos posicionarnos y optar por miradas que tras-cendieran la materialidad del objeto cuestionando ciertas herramientas teórico-metodólogicas, tal si-tuación nos colocó en el centro de una discusión tensada por tres supuestos opuestos a partir de los que se definía soberana y tradicionalmente la arque-ología: presente/pasado, lo social/lo arqueológico, entrevista/excavación.
Estos recorridos colectivos en los que se entra-man nuestras búsquedas personales en la formación como sujetos investigadores se han ido plasmando en la escritura de nuestras tesis de licenciatura en antropología2. Este trabajo específico intenta expre-sar un nuevo reencuentro de estas miradas en una reflexión colectiva.
2. A modo de aprendizaje.Decidimos comenzar por la experiencia compar-
tida, por los caminos recorridos durante el proceso de investigación que llevaríamos adelante en estos lugares del horror como parte de nuestra formación. Durante éste reflexionamos no sólo acerca de los cómo de la práctica arqueológica, sino también acerca de la historia particular de ésta como parte de nuestra formación como sujetos investigadores. Las primeras preguntas que en torno a ello nos hi-ciéramos, giraron sobre la posibilidad de enmarcar a la arqueología dentro del ámbito de lo social, al mismo tiempo que pensar un pasado, no como “su” objeto de estudio sino en tanto parte inescindible de un proceso de reflexión continuo y presente.
Si tuviéramos que nombrar una característica central y constitutiva de esta clase de lugares en los que trabajamos -entre las tantas a enumerar- la mis-ma sería sin duda la negación del carácter de lo hu-mano. En este sentido, al hablar de los cómo de la arqueología, nos encontramos con que la misma no ha hecho sino negar dicho carácter al reducir al otro a una entidad pasada, pasiva y parte de un pa-sado también vuelto objeto. Es decir, lo que el pro-ceso de investigación en estos lugares anuladores de lo humano nos permitió poner en duda fue el po-sicionamiento que, desde sus comienzos, la arqueo-logía había adoptado frente a las personas.
Ahora bien, la reducción de lo humano a objeto por parte de la “disciplina”, podría no estar resul-tando un acto ingenuo. Este es también un interro-gante permanente hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia práctica en tanto arqueólogos, hacia nuestro “ser-estando” (Kusch 2000 [1962]) en una sociedad, en una cultura y en un país determinado, con sus consiguientes proyectos histórico-políticos que, permanentemente, tensan las relaciones que vamos construyendo, así como nuestras visiones del mundo. De este modo, decidimos centrarnos, más que en el desarrollo particular de la historia de la disciplina, en el diálogo entre nuestra propia forma-ción y las interpelaciones que emanaban del trabajo en ambos CCD.
Si bien este diálogo partió del supuesto que ser arqueólogos era poner en palabras las vidas de otros, una vez inmersos en el proceso en el que nos pensamos y constituimos como sujetos investigado-res notamos que “narrar las historias”, implicaría no sólo narrar historias de sujetos y no objetos, sino también que esta misma dimensión nos instaría a narrarnos a nosotros mismos: si un sujeto narra la historia, un sujeto no está sino dando cuenta del plano común en el que tanto el uno como el otro se dan forma. Como ha dicho Casullo (2002), la narra-ción es contar la experiencia de aquel que narra y, en aquel que narra, la de los demás, aunque a veces es necesario comenzar por la de esos muchos más para animarse a mirar hacia adentro: “La conciencia del sí mismo es considerada un camino indispensa-ble para llegar a la conciencia del mundo social. En efecto, no hay conocimiento del mundo que no sea conocimiento de nuestra propia experiencia y rela-ción con él […] Para conocer a otros no puede limi-tarse a estudiarlos, también debe oírse y enfrentarse a sí mismo.” (Gouldner 1970:447 énfasis en el ori-ginal).
Este enfrentamiento con nosotros mismos nos llevó a replantearnos acerca de la “naturalización” que como investigadores usualmente hacemos del ser humano, de manera de poder establecer una re-lativa, aunque falaz, distancia de éste en tanto “ob-
557REFLEXIONANDO LA ARQUEOLOGIA EN LA RECUPERACIÓN DE CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN...
jeto de conocimiento”. Desde los debates por el ca-rácter “humano” de los “primitivos” habitantes de nuestro continente, hasta su escisión en un cuerpo vacío, producto del devenir del capitalismo, el otro rara vez no ha sido ungido de un carácter de pasivi-dad. En este sentido, si concebimos a cada ser hu-mano como un sujeto atravesado por una historia particular, una cultura y las relaciones que entabla con el resto; es decir, si es aceptado como un ser capaz de crear y recrear la realidad en la que vive, la negación de esta particularidad anularía todo lazo posible entre el pasado y el presente, pero también anularía el conflicto y la acción que hacen a ese continuum.
De esta manera, la única conexión que podría establecerse sería de orden material, los vestigios del pasado se volverían una representación material del pasado, aunque a partir de la negación de aquel otro que existe, puesto que el “otro” es también co-sificado en esta relación. El tiempo concreto, men-surable, invierte el tiempo de las relaciones, las convierte en algo presente, en un objeto observable cuyo lugar en la historia es sólo aquel que el inves-tigador le otorga, luego que observa, explica y vuel-ve a observar. Es esta “primacía del objeto” la que, a su vez, encierra a los arqueólogos mismos en cuestiones que sólo tengan que ver con el registro arqueológico (Nastri 2004). Del mismo modo, toda fragmentación disciplinaria en especialidades clara-mente diferenciables según su “objeto de estudio”, no estaría sino respondiendo a un intento de legiti-mar toda práctica.
Creemos necesario resaltar que estos cuestiona-mientos no se dieron de forma aislada, sino que sur-gieron a partir del diálogo presente entre los suje-tos-parte de esta etapa de la historia de nuestro país (correspondiente a la última dictadura cívico-mili-tar), diálogo que no niega la materialidad constituti-va de los CCD, pero que buscó trascenderla en los discursos que sobre ésta se construyeron; que no niega el tiempo de las relaciones, sino que se cons-tituye por medio y a través de ellas; que no niega el pensar, pero que parte de las emociones que al pen-sarla se generan. Así, a partir del proceso de inves-tigación, los CCD se conformaron de alguna mane-ra (de muchas), en lugares desde los cuales “descu-brirnos”. Fueron lugares llenos de historias y me-morias que, conjuntamente, constituyeron este pen-sar la arqueología.
Es decir, podíamos negar lo que sus presencias hacían emerger en la seguridad que brindan los ob-jetos, encerrándolas sólo en sus paredes, o permitir-nos buscar hasta qué punto también nos constituían como sujetos históricos, como parte de un país, de un pasado reciente en el cual muchos de nosotros habíamos nacido. Es frente a todo ello que apare-
cieron los condicionamientos de ser estudiantes de una formación en donde la arqueología trataba con “objetos”. Una “disciplina” para abordar objetos, para pensar individuos aislados y objetos que exclu-yentemente superaran los cien años para que pudié-ramos decir “esto es arqueológico” y que, por tanto, no pudiera ser cuestionado más que por otro ar-queólogo.
¿Qué conlleva este distanciamiento? Conlleva a legitimar la distancia entre el sujeto que conoce y aquel que es conocido, polarizar las relaciones al punto de anular los vínculos y desarticular todo lazo posible, entre aquella historia pasada y esta historia presente. Lejos de la ingenuidad, estos dis-cursos legitimadores de las prácticas arqueológicas, en el fondo no han hecho sino reproducir:
“relaciones de saber y poder, por las cuales las cosas se transforman en objetos arqueológicos al mismo tiempo que las personas se transforman en arqueólogos. O, dicho de otra manera, expresan, en el contexto de la práctica formativa, tan particularmente apto para la reproducción de los hábitos disciplinarios, la especial circunstancia por la cual la demarcación del sujeto cognoscente es sancionada por su habilidad para demarcar el objeto de su conocimiento” (Haber 2004:15). En estos lugares nos encontramos con que estas
relaciones de saber y poder se reproducen perma-nentemente. A su vez, en tanto espacios de memoria de profundo significado político, se tensan los sabe-res de aquellos que por allí pasaron en carácter de detenidos-desaparecidos (y en ellos los de muchos que ya no estaban, en tanto parte de una misma ge-neración), los de quienes se creían los legítimos portadores de una verdad absoluta, los que habían vivido “esa” historia pero no se consideraban parte de ella y los que sí, y los saberes de los que había-mos nacido durante o después del período 1976-1983. En este sentido, intentamos volver a pensar toda nuestra historia como parte de algo an-terior, como enlazada a un pasado que le da paso y que, por esto, la constituye inevitablemente. Pero ya no se trataría de un pasado confinado en lo profun-do, sino de un pasado inscripto en el presente. Tam-poco se trata de lugares remotos en tiempo y espa-cio, sino que sólo pueden ser entendidos a partir de los nexos a construir (es decir, a recuperar) entre las múltiples memorias que lo conformaran.
Desde este posicionamiento nos propusimos dar cuenta de una arqueología que partiera de la (re)ar-ticulación de distintos saberes en tensión, en estos lugares donde las memorias del pasado se vuelven una parte activa en el proceso de (re)constitución de sujetos históricos presentes. Memorias de domina-
558SOLEDAD BIASATTI – GONZALO COMPAÑY – GABRIELA GONZALEZ
ción y resistencias, de quiebres y continuidades, de valores y sentidos, de diálogos y silenciamientos.
¿Qué hace un arqueólogo sino buscar las memo-rias a partir de lo que la gente fue y es en el tiempo? De la misma forma, nos preguntamos acerca de cuál es la memoria de los objetos, qué nos dicen de los sentidos de los sujetos y cuál es la memoria de estos lugares. En este sentido, el lugar que ocupamos como arqueólogos, junto a otros en la construcción de estos discursos, encierra la posibilidad de gene-rar un diálogo reflexivo, práctico y dinámico (Frei-re 1998 [1973]) a partir del cual pensar la articula-ción de los distintos saberes en la reconstrucción de una parte de la historia del pasado reciente de nues-tro país, esperando poder encontrar la bisagra a tra-vés de la cual introducir una forma distinta de ha-cer arqueología. Una forma que incluya las múlti-ples historias y memorias, es decir que incluya y que lo haga en el plano habilitado y habilitador del sujeto histórico.
Cuando comenzamos a trabajar en estos espa-cios de memorias (CCD), para aquellos que conce-bíamos el ser arqueólogos como parte de lo que queríamos ser nos encontramos con la sorpresa de que de todo lo que en éstos “descubriríamos” nada provendría de una excavación. Hábiles con el cu-charín, acostumbrándonos a las periodizaciones de sociedades de un pasado “ya no existente”, fue tan grande como grata la incertidumbre frente a la posi-bilidad de hacer una arqueología de sujetos y no una arqueología de objetos (o una arqueologización de sujetos); es decir, tomar la decisión de hacer desde una (otra) arqueología.
Observando un pasado al que consecuentemente habíamos convertido en objeto de nuestras interpre-taciones, notamos que éste llevaba impreso la con-dición necesaria de lejanía, de desvinculación histó-rica y afectiva con el mismo. Desvinculación de la que la arqueología es producto y a la cual sirve en tanto ciencia para la que el otro no era sino un obje-to inteligible, pasado, desvinculado. Parte de ese pasado estaba allí, sólo teníamos que “descubrir” los cómo para poder narrarlo, para poder aprehen-derlo.
El pasado vuelto objeto, se nos vino encima y había dos caminos a seguir: volver a la seguridad del método y los enfoques tradicionales que hablan de una arqueología “poco comprometida” (o, más exactamente, con un des-compromiso que la define excluyentemente) con la realidad social de la que forma parte, o bien reflexionar acerca de lo que sig-nifica ser arqueólogos, ya en un CCD, ya en cual-quier lugar. Así, nos animamos a hacer y pensar la posibilidad de otra arqueología y hasta logramos instalar la duda en aquellos que aseguraban que los arqueólogos buscábamos tesoros o dinosaurios y
proponer que tal vez la arqueología podría ser otra cosa. Eso sí, primero tuvimos que convencernos no-sotros mismos de que la arqueología podía ser otra, convencernos nosotros mismos de la importancia de la participación del nosotros mismos, con nuestro hacer, en la formación del ser arqueólogo.
Arqueólogos atrapados en y por las propias con-cepciones, el pasado irrumpió cual presencia para recordarnos quiénes éramos y de dónde veníamos. Aprendimos entonces que los supuestos y teorías deben tensarse y problematizarse a partir de las vi-vencias particulares, que por más lejano en tiempo y espacio, no podíamos seguir mirando al pasado con la pretensión y los ojos de un extraño. Es así que estos lugares nos instaron a reflexionar sobre la arqueología, sobre aquella arqueología en busca de objetos pasados y de un pasado vuelto objeto, y en esta reflexión nos vimos obligados a preguntarnos por nosotros mismos, por los otros, por la vida, por la muerte, los valores perdidos, los vínculos rotos. Primacía del objeto que, poco a poco, fue cediendo su lugar a las historias con sentido de los diferentes sujetos (Piña 1986), permitiéndonos (re)significar aquel pasado que nos constituye a partir de que cada uno se reencontrara con y parte del pasado.
3. A modo de cierre.En todo este tiempo, el que va de nuestros pri-
meros años de formación hasta hoy en el que escri-bimos estas reflexiones, hemos recorrido aquel ca-mino que acaba de terminar en este momento, para recomenzar; camino en el que aprendimos que, para conocer/saber primero es necesario sentir, partir desde allí, de la reflexión sobre uno mismo, sobre nuestra formación, la generación a la que pertenece-mos, el momento histórico en el que estamos inmer-sos. Esta vuelta a uno mismo, lejos de significar un encierro en uno mismo, tiene que ver con nuestra pertenencia fundante, con retomar aquello borrone-ado; con recuperar lo propio y, en el mismo gesto, no expropiar al otro.
Este proceso significó el reencuentro de nuevos valores y de una forma distinta de sentir la vida y reflexionar acerca de aquello que somos y quere-mos ser, pero sobre todo, nos permitió comenzar a recuperar un poco el sentido perdido del “nosotros” y, en él, el de la arqueología que hemos decidido ser (siendo), una arqueología desde la que no sólo ya no se expropie, sino una arqueología que aporte además a desandar los vínculos desarticulados de cada uno con la historia.
4. Notas.1 “Marcas y memoria(s) de la dictadura. Rosario,
desde 1976 hasta nuestros días”, con acreditación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacio-nal de Rosario. Dirigido por Dra. Gabriela Águila.
559REFLEXIONANDO LA ARQUEOLOGIA EN LA RECUPERACIÓN DE CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN...
“Antropología política del pasado reciente: recuperación y análisis de la memoria histórico-política: Rosario (1955-1983)”, con acreditación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacio-nal de Rosario. Dirigido por Lic. Silvia Bianchi.
2 Estos tres trabajos pueden encontrarse en la Biblio-teca “Buenaventura Terán” de la Escuela de Antropolo-gía, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Na-cional de Rosario, Rosario (Argentina).
Biasatti, S. 2007 “Acerca del pasado/ Acercar el pa-sado. Arqueología(s) y Memoria(s). Análisis a partir de un sitio de la historia reciente”. Tesis de Licenciatura, Escuela de Antropología, Universidad Nacional de Rosa-rio.
Compañy, G. 2007 “Del pars pro Todo a la puesta en duda que instala la intemperie. Un hacer arqueológico en un centro de detención de la ciudad de Rosario: ‘El Pozo’ (1976-1979)”. Tesis de Licenciatura, Escuela de Antropología, Universidad Nacional de Rosario.
Gonzalez, G. 2007 “Del diálogo intergeneracional a la construcción de nuevos espacios de memoria ‘El Pozo’”. Tesis de Licenciatura, Escuela de Antropología, Universidad Nacional de Rosario.
4. Bibliografía.CASULLO, N.2002 “El último narrador”, en Construyendo un saber
sobre el interior de la escuela, pp. 129-135. Biblioteca Nacional de Maestros, Buenos Aires.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN POR LA MEMORIA PO-LÍTICO-CULTURAL2007 El Pozo. Antropología política del pasado recien-
te. Del ’55 al ’83. Un centro clandestino de desa-parición, tortura y muerte de personas de la ciu-dad de Rosario; Ed. Prohistoria (en prensa).
FREIRE, P.1998 [1973] ¿Extensión o comunicación? La concientización
en el medio rural. Siglo XXI, Buenos Aires.GOULDNER, A.1970 La crisis de la sociología occidental. Amorrortu,
Buenos Aires.HABER, A.2004 “Arqueología de la naturaleza, naturaleza de la ar-
queología”, en Hacia una arqueología de las ar-queologías Sudamericanas, (Gnecco, C. y A. Ha-ber eds.) Ediciones Uniandes, Colombia.
KUSCH, R.2000 [1962] “América profunda”, en Obras Completas. Ed.
Fundación Ross, Rosario. NASTRI, J.2004 “La arqueología argentina y la primacía del
objeto”, en Teoría Arqueológica en América del Sur, (Politis, G. y R. Peretti eds.) pp. 213-234. IN-CUAPA, Olavarría.
PIÑA, C.1986 Sobre las historias de vida y su campo de validez
en las ciencias sociales. Documento de trabajo Pro-grama Flacso-Santiago de Chile. Vol.319, Santian-go de Chile.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 561-563
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN AR-QUEOLOGIA. UNA INICIATIVA ANTE LA PRECARIEDAD LABORAL
Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabaja-doras en Arqueología (AMTTA)[email protected]
RESUMEN
El presente trabajo hace referencia a la creación de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Tra-bajadoras en Arqueología (AMTTA) que ha surgido ante la precariedad laboral en la que se encuentran los trabajadores en Arqueología en el territorio madrileño. Se recogen las motivaciones de la creación de dicha asociación, los principios por los que se mueve y las líneas de actuación de la misma.
ABSTRACT
This article deals with creation of the “Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología” (AMTTA), which was born conscious of precarius job in Arqueologist in Comunidad de Madrid. This article includes the motives which caused the creation of this asociation, its principles and its activities.
Palabras Clave: Asociación. Actividades. Precariedad laboral. Mejoras laborales.
Keywords: Asociatio. Activitie. Precarius jo. Improvement job.
1. Nacimiento de AMTTA.Ante la precariedad laboral que se está dando en
Arqueología, se creyó conveniente iniciar el arduo camino de paliar o acabar con la situación en la que se encuentra la actividad arqueológica en la Comu-nidad de Madrid.
Motivados por la consecución de una mejora la-boral, comenzamos a reunirnos periódicamente des-de junio de 2007. En los primeros encuentros se plantearon y debatieron las diferentes formas de or-ganización que podríamos adquirir. Para ello se contó con el asesoramiento de los sindicatos: CGT, CNT y CC.OO. (UGT no quiso asistir). Tras diver-sas reuniones se decidió por consenso organizarnos bajo la forma de asociación. No sin gran esfuerzo, nace el 15 de noviembre de 2007 la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Ar-queología (AMTTA).
El modo de trabajo de AMTTA es participativo y asambleario, todos y todas podemos opinar y co-laborar en las propuestas que se plantean en su seno. El modo de actuación de AMTTA se realiza a través de la división de sus miembros, de manera voluntaria, en grupos de trabajo, según las necesi-dades, cuyas propuestas son debatidas en asamblea antes de llevarse a la práctica.
2. Líneas de actuación de AMTTA.La Asociación Madrileña de Trabajadores y
Trabajadoras en Arqueología nació motivada por la preocupante precariedad laboral que se vive en la Comunidad de Madrid. Por tanto, el objetivo prin-cipal es la consecución de unas mejoras laborales para todos los trabajadores y todas las trabajadoras en esta especialidad. Ante tan ambiciosa tarea se hace necesario tener claras cuáles serán las directri-ces de actuación que caracterizarán la actividad de AMTTA.
Fig.: 1. Logotipo de la Asociación.
Por tanto esta Asociación actúa en pro de la consecución de unos objetivos claros, que quedaron redactados en un decálogo:
1. Creación de un Convenio Colectivo en Ar-queología para la Comunidad de Madrid, que regu-le las condiciones laborales empleado-empleador en el sector.
2. Definir unas categorías profesionales en Ar-
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
562ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN ARQUEOLOGÍA (AMTTA)
queología, junto con los requisitos, retribuciones y cometidos propios de cada una de ellas.
3. Promover actividades de promoción profesio-nal para los trabajadores en Arqueología.
4. Adaptación de las normas de seguridad e hi-giene a las diferentes labores a desempeñar profe-sionalmente.
5. Trabajar en pro del reconocimiento social e institucional de la actividad arqueológica profesio-nal.
6. Elaboración de un código deontológico para una correcta praxis profesional en Arqueología.
7. Fomentar actividades que permitan un mayor acercamiento de la Arqueología a la Sociedad.
2.1. Actividades realizadas.Desde junio de 2007 se han ido realizando di-
versas actividades. Las primeras fueron las sucesi-vas reuniones con los diferentes sindicatos (CGT, CNT y CC.OO., excepto UGT que no aceptó reu-nirse con la asamblea, aunque sí lo hizo con alguno de nuestros representantes que trabajaron en los contactos con los sindicatos) para asesorarnos sobre
las diferentes formas de organización que podría-mos adquirir.
También se realizaron reuniones con la junta di-rectiva de la sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados para ofrecernos informa-ción mutua sobre las líneas de actuación que cada organización estaba llevando a cabo, ya que dicha institución comparte con nuestra asociación la nece-sidad de un Convenio Laboral para el sector de la Arqueología en Madrid.
Otras actividades se han dirigido a dar a cono-cer a AMTTA y la situación laboral a través de artí-culos en prensa, panfletos informativos difundidos en Congresos y la organización de charlas en Uni-versidades.
Finalmente, la actuación más reciente fue la concentración espontánea de trabajadores y trabaja-doras en Arqueología con motivo del estreno de la película Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. Esta tuvo una gran repercusión mediáti-ca, gracias a la labor de los compañeros del envío de notas de prensa a los distintos medios y de las concesiones de entrevistas a los mismos. A la vez se repartieron panfletos informativos al público en
Fig.: 2. Imagen de la Jornada reivindicativa llevada a cabo con ocasión del estreno de la película “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal".
563ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN ARQUEOLOGIA. UNA INICIATIVA ANTE LA...
las puertas de los cines que proyectaban la película.
Con esta concentración pretendíamos dar a co-nocer al público en general la situación de la reali-dad del trabajo arqueológico y la precaria situación laboral en la que se encuentra la Arqueología en la Comunidad de Madrid, que nada tienen que ver con la imagen que del arqueólogo y de la Arqueología tiene la sociedad en general –imagen construida y transmitida a partir de películas como las de India-na Jones.
2.2. Actividades en curso.Actualmente la Asociación está trabajando en
varias actividades dirigidas a la obtención de dife-rentes objetivos.
Desde AMTTA creemos que la primera forma de conseguir unas mejoras laborales es la elabora-ción de un Convenio Sectorial, donde se expresen unos derechos y unas obligaciones que deben asu-mir tanto los empresarios como los trabajadores para acabar con este vacío legal que es el que pro-voca, en primera instancia, la precariedad laboral.
Con este Convenio se regularizaría una situa-ción laboral que afecta tanto a empresas como a tra-bajadores. Las primeras acabarían con la competen-cia desleal que produce la ausencia de regulación de salarios y ratios en el trabajo arqueológico, y los trabajadores obtendrían unas garantías laborales mejores que las actualmente tienen.
En esa línea, AMTTA ha empezado a elaborar un borrador de Convenio Sectorial en el que se ex-presan los derechos y obligaciones que creemos convenientes para cada parte implicada, empresa-rios y trabajadores. Hasta ahora se han desarrollado ya varios puntos. Actualmente estamos centrados en el punto que corresponde a las Categorías Profesio-nales, donde se definen las distintas actividades que corresponden a cada una de ellas, sueldos, promo-ciones, etc.
Además, AMTTA está creando una página web en la que todos y todas que lo deseen podrán aso-ciarse y participar. En ella se colgarán anuncios, ac-tividades, etc. y todo aquello que vaya aconteciendo en el seno de la Asociación.
Para su financiación, AMTTA está trabajando en la organización de fiestas, venta de camisetas, y otras actividades que nos ayuden a sufragar los gas-tos que se generan en la Asociación como asesora-miento jurídico, alquiler del local, material, etc.
2.3. Actividades de futuro.
Desde AMTTA también se cree conveniente la realización de actividades destinadas a la mejora de nuestra labor profesional. Por ello, se ha previsto la realización de diversos cursos de formación para ar-
queólogos y arqueólogas, como un Curso de Pre-vención de Riesgos aplicado de forma específica a la labor arqueológica; un Curso de Geología o un Curso de AutoCad, y tantos otros que sean relevan-tes para nuestra labor profesional.
Desde AMTTA se seguirá trabajando en la de-nuncia de la precariedad laboral en la que se en-cuentra la Arqueología a través de charlas, manifes-taciones, participación en mesas de debate o posters en congresos, como en este caso, con el fin de con-seguir una concienciación de la realidad laboral en la que se encuentra la Arqueología y todos y todas unamos fuerzas para acabar con esta precaria situa-ción que nos afecta como colectivo.
JIA 2008 ISBN: 978-84-92539-25-3 Pp.: 565-577
MESA REDONDA: UN FUTURO PARA LA ARQUEOLOGÍA. MADRID COMO CASO DE DISCUSIÓN
Jaime Almansa (Moderador)JIA
Mª Ángeles QuerolUniversidad Complutense de MadridPedro Díaz-del-RíoInstituto de Historia, CSICAlicia CastilloCSICAntonio DávilaMuseo Arqueológico Regional de MadridRosa DomínguezAREA S. Coop.Carlos CostaAsociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueolo-gía (AMTTA)Óscar BlázquezCDL MadridNicolás BenetDirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Ma-drid
RESUMEN
La profesionalización de la arqueología ha llevado en los últimos 20 años a un crecimiento sin prece-dentes del empleo en el sector así como a un cambio radical en nuestra disciplina. Por un lado se han mante-nido las instituciones de siempre en sus labores de educación e investigación y, paralelamente, ha surgido un numeroso grupo de profesionales en el marco de la arqueología comercial. Todo esto deberían ser buenas no-ticias, pero la realidad es bien distinta. La situación del mercado y la industria de la construcción hacen de la arqueología comercial un trabajo sin recursos y con unas condiciones laborales que en ocasiones son lamenta-bles. Todo esto además repercute en la propia investigación, que proporcionalmente sigue muy lejos del volu-men de información que están aportando los nuevos hallazgos. La falta total de regulación en el sector, así como la escasa comunicación que existe entre los diferentes agentes son tal vez los principales motivos de que el panorama esté así. Por ello el principal objetivo de esta mesa es sentar a todos ellos para escuchar y discutir las inquietudes, problemas y posibles soluciones de cada parte. Tender un primer puente hacia un diálogo que no debe terminar en ésta mesa, sino seguir adelante por el bien de la arqueología.
1. Introducción.Jaime Almansa (JA): El panorama de la Arque-
ología española ha cambiado de un modo radical a lo largo de los últimos 20 años, principalmente mo-tivado por la aparición de la Arqueología Comer-cial.
La situación actual, lejos de representar una me-jora real en el desarrollo de nuestra disciplina, se encuentra cerca del colapso arrastrada por el desa-rrollo voraz y posterior crisis de la construcción. Como resultado, a unas instituciones clásicas que tienden a la modernización en forma de capitaliza-ción, se le suma todo un grupo de profesionales li-berales que no representan mucho más que otro de los trámites del “lento” proceso de liberalización del suelo.
¿Cuál es el futuro de la Arqueología? El último lustro ha sido marco de varios intentos de acerca-miento entre los diferentes agentes que participan
de la Arqueología. Este intento de acercamiento se justifica por una falta casi total de comunicación, comprensión y ayuda entre los distintos “estamen-tos”. Comenzando por la tradicional falta de enten-dimiento entre Universidad y Mercado Laboral, y terminando por unos Museos desbordados de Ar-queología y faltos de recursos, la problemática que rodea al mundo de la Arqueología es rica y variada.
El objetivo de esta mesa redonda es sentar en un mismo sitio a profesionales de la Arqueología con diferentes perspectivas propiciadas por su experien-cia y su actual posición en diferentes instituciones y asociaciones. Así, intentaremos poner en común ex-periencias, preocupaciones y soluciones de futuro que ayuden a una mejora de nuestra disciplina.
Es posible un futuro mejor para nuestro trabajo, un futuro que nos ofrezca mejores condiciones la-borales, una valoración social positiva, investiga-ción y formación de calidad… y que le devuelva a
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
566MESA REDONDA
la sociedad conocimiento y patrimonio accesible. Para ello, la comunicación entre todos nosotros es esencial y por ello, sin más dilaciones vamos a pa-sar a escuchar las intervenciones y el posterior de-bate.
¡Porque todos juntos podemos!
2. Intervenciones.Mª Ángeles Querol (MQ):
Voy a intentar hacer una pequeña historia de un tema que curiosamente arrastra más de 20 años. En 1984 se formalizó la Asociación Profesional de Ar-queólogos de España. Entonces éramos todos hom-bres y no éramos nada, porque no sabíamos muy bien lo que éramos. El objetivo principal de esa asociación era conseguir que la sociedad reconocie-ra la arqueología como una profesión. Para ello era necesario tener una formación adecuada para el ejercicio de esa profesión. Para ello también consi-deramos necesaria la creación de una licenciatura en Arqueología. Analizamos otros países de Europa y EE.UU. y vimos que en esos países existía un gra-do en Arqueología. Sin embargo en otros países mediterráneos como Grecia, Francia, Italia o Portu-gal, esa licenciatura no existía y la Arqueología era una parte de la Historia que normalmente se con-fundía con la Arqueología Clásica y quien quería dedicarse a la Arqueología debía estudiar Historia, o Geografía e Historia o Filosofía y Letras. Es de-cir, esas titulaciones que han ido cambiando de nombre en las cuales una, dos o como mucho cuatro asignaturas tenían algo que ver con Arqueología. Aunque en el año 1984 esa situación nos parecía in-creíble, absurda, intentamos luchar contra ella a lo largo de todas estas décadas. En 1997 en arrebato de casi desesperación, nos reunimos representantes de 22 universidades españolas en un intento por lo-grar un segundo ciclo de Arqueología ya que pare-cía imposible conseguir una carrera entera. Y du-rante muchos años de trabajo formalizamos la peti-ción al Consejo de Universidades de un Segundo Ciclo de Arqueología al estilo del que existe en An-tropología. Se estudiarían tres años en Historia o Geografía e Historia y después dos en Arqueología para poder tener una Licenciatura en Arqueología. Nuestro proyecto que fue muy discutido y muy ela-borado, coincidió con la aceptación por parte de España del Espacio Europeo de Educación Supe-rior. Esto conllevaba la aceptación del modelo de Grado y Postgrado, por lo que había que elegir en-tre uno de ellos. ¿Qué es lo que faculta para el ejer-cicio profesional? El grado. Y por ello se salió con la absoluta seguridad de que había que luchar por un grado. La Historia fue por otro camino, pero la situación actual es esperanzadora. En ésta Universi-dad se ha aprobado ya en tres de las cuatro instan-
cias que tiene que superar, un Grado de Arqueolo-gía. Y recuerdo que Grado es el nombre que se le va a dar a la actual Licenciatura. Por ahora somos la única universidad española que lo va a hacer, aun-que se espera que la Universidad de Barcelona tam-bién lo haga. Dada la necesidad de hacer estos nue-vos grados con coste cero (al menos en principio), solo se podrían aplicar en universidades con mucho profesorado al que le sobran horas de dedicación y por tanto no esperamos que otras grandes universi-dades lo asuman por el momento. De todos modos es algo esperanzador. En aproximadamente dos años va a comenzar a existir aquí un Grado en Ar-queología. Va a ser la primera vez que esto ocurra. Es evidente que a la mayoría de las personas aquí presentes este cambio no les importe mucho, al es-tar ya licenciadas, pero me gustaría que recordarais la posibilidad de introduciros de alguna manera en esa nueva enseñanza, a través del reciclaje y los puestos de trabajo relacionados con esta enseñanza. ¿Qué se va a enseñar en estos cursos? Lógicamente lo como podréis imaginar, son cuatro años e inclu-yen un trabajo de fin de carrera de unos doce crédi-tos, en principio, e incluye otros doce créditos de trabajo práctico. La enseñanza tiene que ser gene-ral, porque no olvidemos que una arqueóloga es historiadora y por tanto tiene que conocer Historia, tiene que conocer Filosofía y Antropología… y el primer año se supone que estas asignaturas serán impartidas. El segundo y tercer años se dedicarán a la Arqueología en todos sus sentidos, no solamente a la Arqueología Clásica como es lógico. Y el últi-mo año serán asignaturas optativas para perfilar de alguna manera una especialidad y el trabajo de fin de curso. Por tanto se trata de una esperanza y es algo que quiero presentar aquí.
Ahora bien, ¿cuáles son los problemas a los que nos vamos a enfrentar con esta cuestión?
-El primero somos el propio profesorado. Ha-bría que llevar a cabo un cambio radical en determi-nados departamentos, porque estamos tan acostum-bradas las personas que damos clase a este tipo de Arqueología Historicista y repetimos las cosas des-de hace unos 120 años. Todo eso, que exagero para resaltar su importancia, tiene que ser superado de alguna manera. Pero qué difícil es reciclar al profe-sorado.
-Por otro lado existe toda una nueva necesidad de gestión de los bienes arqueológicos. No solo desde el punto de vista de la profesión, sino tam-bién de la gestión que tiene que pasar de ser “exca-var antes de que se destruya” a “proteger antes de que se destruya”. Eso, que es lo que llamamos aho-ra arqueología preventiva, algo en que las nuevas generaciones deberíais estar muy implicadas. De hecho, me ha extrañado mucho que a lo largo de es-
567UN FUTURO PARA LA ARQUEOLOGÍA. MADRID COMO CASO DE DISCUSIÓN
tas Jornadas no se haya hecho referencia a ello. Mu-chas de vosotras trabajáis en el campo y vuestras intervenciones son para destruir. Excaváis, y des-pués se destruye, porque se tiene que construir. Me gustaría recordaros que hay mas remedios, reme-dios que requieren un cambio de actitud tanto en la gente que gestiona como en la gente que enseña (como es nuestro caso) y la gente que trabajáis en el campo (como es el vuestro).
Ese es mi planteamiento y me gustaría muchísi-mo que recogierais esta antorcha y lo retomáramos después.
Pedro Díaz-del-Río (PDR): Siguiendo los criterios de Jaime Almansa he es-
crito una especie de manifiesto de mil palabras que expone mi punto de vista respecto a la situación ac-tual de la Arqueología en Madrid (e imagino que por extensión, en España). Voy a centrarme en los aspectos políticos y sociológicos, y no en la forma en la que se organiza la gestión del Patrimonio Ar-queológico (PA), dado que en esta mesa hay parti-cipantes mucho más cualificados para tratar esta materia. Además, debo aclarar que no estoy aquí en concepto de representante del CSIC, institución a la que pertenezco. De hecho, que yo sepa, ni el CSIC ni la Universidad Complutense de Madrid –que acoge este foro- tienen una posición oficial respecto al papel que estas instituciones deben jugar en la gestión del PA.
Entrando en materia, y como ya he sugerido en otras ocasiones, los dos factores claves en la actual configuración de la gestión del Patrimonio Arqueo-lógico son en primer lugar la existencia de un tras-fondo de intervención parcial del sector público en el privado (un concepto claramente socialdemócra-ta) y, por otro, la dependencia de las fluctuaciones del mercado del suelo.
Ante la situación de crisis actual el panorama previsible y las actuaciones (que no soluciones) que sugiero como posibles son las siguientes:
Respecto a las empresas de arqueología, las alternativas pasarán inevitablemente por el abaratamiento de los costes de producción, la reducción de plantillas, la autoexplota-ción sostenida o, en su caso, la diversifica-ción (es decir, no hacer exclusivamente ar-queología).
Respecto a los trabajadores de arqueología, su absoluta desprotección los hace tremen-damente vulnerables y, por tanto, lo más previsible es que mayoritariamente sean ex-pulsados del mercado de trabajo. En este sentido, es difícil que se mantenga el asocia-
cionismo en su estado actual, aunque el avance que supone la puesta en marcha de una asociación de trabajadores servirá de plataforma en el siguiente ciclo de creci-miento. Parafraseando a Lenin, los trabaja-dores de arqueología no disponen de más ar-mas en su lucha que su capacidad para orga-nizarse.
Las consecuencias de la propia existencia de una organización de trabajadores de arqueo-logía son evidentes, y quizás sean uno de los cambios sustanciales de este ciclo económi-co. En el futuro las empresas deberán asu-mir que forman parte de la patronal (a ex-cepción de los cooperativistas, evidente-mente), y previsiblemente terminarán crean-do o incorporándose a algún tipo de asocia-ción empresarial. Si los trabajadores de ar-queología desean ser capaces de gestionar sus condiciones laborales con mayor efica-cia, es previsible que tiendan a incorporarse a los actuales sindicatos de clase. Finalmen-te, en el momento que patronal y trabajado-res asuman su papel real en el mercado, la existencia de una comisión de Arqueología dependiente de un colegio profesional deja-rá de tener sentido o, quizás, deberá ajustar el objetivo de su labor.
Por último, es importante que recordemos el pa-pel clave que desempeñan las instituciones que per-tenecen al Estado y los individuos que pertenece-mos a estas instituciones en durante este ciclo eco-nómico.
La crisis puede y quizás deba ser el momento de invertir en dos objetivos concretos:
Por una parte, fomentar la investigación y el de-sarrollo. Creo que el fomento de la experimentación y desarrollo de nuevas tecnologías para la mejora de la gestión, investigación y difusión del PA es uno de los papeles que deben desempeñar las insti-tuciones públicas. La ralentización del número de actuaciones arqueológicas permite que tanto las ad-ministraciones competentes como las instancias pú-blicas de investigación tengan una mayor capacidad para diagnosticar los problemas, e investigar en for-mas innovadoras que en un futuro puedan aliviar y mejorar la gestión del PA. En términos estrictamen-te de investigación del registro arqueológico recu-perado en estos últimos años, quizás sea el momen-to de invertir tiempo y esfuerzos en analizar patro-nes que permitan prever impactos futuros y preser-var en lo posible nuestro cada vez más menguado registro arqueológico.
Por otra, invertir en formación. Los que ahora entran en los distintos ciclos universitarios son la futura fuerza de trabajo que intervendrá en el próxi-
568MESA REDONDA
mo ciclo económico alcista. Deben conocer y reco-nocer los avances conseguidos y los problemas ac-tuales del PA. Deben aprender los métodos y técni-cas necesarios para abordar cualquier proyecto ar-queológico. Deben tener los fundamentos teóricos y también éticos para poder enfrentarse a su propio futuro.
La toma de medidas sugeridas por el gobierno, como la agilización (o aceleración) de las declara-ciones de impacto ambiental, no parecen buenos au-gurios para la gestión del PA, en cuanto ponen en peligro la propia política fundacional de los actua-les modelos: es decir, se relajan las instancias de control de las administraciones públicas sobre el mercado de suelo. Los beneficios que estas medidas pueden tener al intentar no frenar las inversiones privadas deberían compararse a la perdida de los todavía escasos estándares y calidades de los estu-dios de impacto. Comentarios como los de la Mi-nistra de Medio Ambiente (Elena Espinosa) sugi-riendo que las declaraciones de impacto ambiental conllevan en la actualidad “mucho tiempo”, son problemáticas: en el siguiente ciclo de crecimiento tendrán que explicarnos por qué ahora el impacto ambiental puede requerir de más tiempo…
No nos engañemos. Es posible, incluso proba-ble, que durante este ciclo de bonanza se hayan in-crementado los problemas y contradicciones en la gestión del PA. Pero no debemos aceptar como da-dos los muchos logros (resultado de esfuerzos indi-viduales y colectivos) conseguidos hasta ahora. El día que, a derecha o a izquierda, se cuestionen los principios intervencionistas que sustentan las actua-les políticas arqueológicas será el principio del fin de la arqueología como bien público.
Muchas gracias
Alicia Castillo (AC): Cuando leo el título de esta mesa redonda, sobre
un futuro para la Arqueología, lo primero que se me ha ocurrido es darle la vuelta, pues prefiero hablar de la Arqueología del futuro, de cómo será. Puesto que futuro tiene, esto es lo más claro que han deja-do los últimos treinta años y quizás lo más positivo que podamos decir al respecto.
Así que dejo claro desde el principio que, a pe-sar de todos los pesares que en el programa de las Jornadas e introducción a esta mesa redonda se re-cogían, intento tener una visión positiva sobre el tema. Esto lo hago porque creo que se avanza más desde una visión optimista e idealizada. Así que de-fiendo esa actitud especialmente entre las personas jóvenes, como las que estáis aquí y entre las que de alguna manera aún me siento.
Centrándonos ya en cómo nos gustaría que fuera esa Arqueología y antes de adentrarme en las suge-rencias específicas dadas por el moderador para mi intervención, considero oportuno resaltar las bases de las que parto, porque sin duda, han sido determi-nantes en mi formación y en cómo entiendo la in-vestigación en Patrimonio Cultural.
Para empezar, si retomamos la idea de futuro de la Arqueología, lo primero que me gustaría hacer es definirme en relación a ella dentro del contexto de esta mesa: Entiendo la Arqueología como una pro-fesión y como una ciencia. Por tanto, como profe-sión, implica cobrar un sueldo para estar ejercién-dola y sin él, seré una erudita o una estudiante, pero no una profesional.
Igualmente, quisiera referirme a la investiga-ción. Mi opinión es que no existe Arqueología sin ella puesto que como ciencia la requiere. Con lo cual, para mí todas las personas que están en esta mesa, representando distintos sectores de la profe-sión, de una o otra forma investigan.
En cuanto al Patrimonio Cultural, lo concibo como un producto social que tiene gran parte de su origen en unas investigaciones históricas o arqueo-lógicas. Pero paradójicamente, aunque este sea el origen, resulta que hoy la profesión arqueológica se ejerce en gran medida gracias al Patrimonio.
Así que, a mi modo de entender, todo el mundo profesional de la Arqueología trabaja hoy en Patri-monio Arqueológico, de una forma consciente o in-consciente.
Por tanto, con respecto a la investigación en Pa-trimonio Cultural, por si no os habías dado cuenta ya, debo anunciaros que existe muchísima de la que podemos denominar “aplicada” o consecuencia de resolver un caso coyuntural, de hecho, hay tanta que nos desborda.
En cambio, al menos en España, apenas hay de lo que podríamos denominar como básica, o dedi-cada o conocer qué ha pasado o está pasando con toda esta investigación “aplicada”.
Como ya expuse y mostré en un trabajo publica-do en la revista Arqueoweb hace tres años, las prin-cipales razones por las que la investigación, y en consecuencia la enseñanza, sobre gestión del Patri-monio Arqueológico desde las universidades, y probablemente también en centros de investiga-ción, es insuficiente, son las siguientes:
- Escaso profesorado universitario especializa-do.
- Distanciamiento entre la Arqueología tradicio-nal y la preventiva.
- Insuficiente información pública cuantitativa y
569UN FUTURO PARA LA ARQUEOLOGÍA. MADRID COMO CASO DE DISCUSIÓN
cualitativa de la actividad desarrollada o controlada por parte de las Administraciones competentes en Patrimonio Histórico.
- El problema de las barreras geopolíticas para acceder a conocer el tratamiento del Patrimonio Cultural. Hay diferencias significativas de datos y accesos tanto a escala regional como estatal o inter-nacional.
Es por ello que la universidad se enfrenta a un gran reto en relación con mejorar la formación del alumnado en Arqueología. Algo que ya ha sido co-mentado por la profesora Querol.
Ante este panorama, encuentro que tenemos mu-cho por lo que trabajar y sugiero algunas propuestas sobre investigación en Patrimonio Arqueológico y en definitiva, para esa Arqueología del futuro.
En cuanto a qué temas se podrían investigar, re-salto algunos que resultarían muy útiles.
1.- La calidad de las intervenciones arqueológi-cas.
2.- La difusión en el sentido de la protección y de la apuesta patrimonial.
3.- El Patrimonio Arqueológico y su relación con otros tipos de Patrimonio o valores so-cio-culturales.
4.- El expurgo de los materiales arqueológicos.
5.- Las cifras económicas de la gestión del PA.
Etc.
Ahora bien, estas serían sólo algunas de las po-sibles líneas de trabajo, pero como profesionales de la investigación, tenemos que tener unas pautas y herramientas para llevarlos a cabo. Considero fun-damentales las siguientes:
- La formación en gestión de la ciencia y tec-nología: Es importante tener nociones generales de gestión de proyectos, formación en seguimiento y evaluación de los mismos. Hay que buscar asesora-miento desde los propios centros de investigación en que se trabaje.
- La interdicisplinaridad y también la com-plementariedad. Como mínimo hay que trabajar con personas de distinta formación y trabajar en proyectos de otros, donde nuestra especialidad y la Arqueología en general tenga carácter complemen-tario, secundario frente a otras materias o tipos de Patrimonio Cultural.
- Trabajar “la calle”. Es decir, colaborar en actividades y proyectos de empresas y de otras ad-ministraciones públicas que nos permitan estar al día y conocer las demandas profesionales en rela-ción a la formación e investigación.
- Ocuparnos de costear y hacer rentables nuestras investigaciones. Bien por vías públicas, desde donde cada día las universidades ofrecen in-formación de todo tipo y facilidades para los inves-tigadores, como a través de fundaciones u otras em-presas que ofrezcan mecenazgo.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en una noticia recogida en el diario el País, con fecha de 29 de agosto, dejaba claro la im-portancia de la financiación privada para hacer más competitivas las universidades españolas y ponía de ejemplo el caso del Patrimonio... Así que parece que estamos de enhorabuena para la investigación en esta área.
Carlos Costa (CC): Yo vengo en representación de la AMTTA, la
Asociación de Trabajadores y Trabajadoras en Ar-queología, lo que implica que represento a un co-lectivo que se reunió por primera vez en Junio de 2007 motivados por la consecución de una mejora laboral en las empresas de Arqueología, tanto para el personal cualificado como el no cualificado, pues en muchas empresas de arqueología no solo trabaja personal cualificado (licenciados) sino también otro tipo de empleados y estudiantes, para los que mu-chas veces supone el primer trabajo y el primer sueldo, así como una forma de mejorar su forma-ción y aumentar su experiencia.
Estas mejoras laborales que estamos pidiendo, tienen que ir encaminadas a la negociación con las empresas de un convenio colectivo que regule esas condiciones laborales, donde se definan a su vez las categorías profesionales que la integran y la tabla salarial que las corresponde.
Promover la promoción profesional para los tra-bajadores-as en arqueología y establecer las condi-ciones de Seguridad y Salud, recogidas en la Ley 31/1995 de PRL. Para adaptarlos a la singularidad de los trabajos a desempeñar en este ámbito; ya que en la actualidad no lo recogen las empresas (a nivel de EPI´s, vestuarios y aseos, etc.).
Otros aspectos que recoge el AMTTA son el re-conocimiento profesional del arqueólogo-a por par-te de la Sociedad y la Administración y la aplica-ción de un código deontológico, para una buena praxis y el fomento y desarrollo de actividades que acerquen más la arqueología a la sociedad.
Desde ésta Asociación, a la que yo represento, se está elaborando un borrador de convenio secto-rial, que actualmente está centrado en las categorías profesionales y que sentará las bases de aplicación de los derechos y deberes ante los empresarios y los trabajadores-as y de este modo estén protegidos
570MESA REDONDA
ante el vacío legal que existe en la actualidad. Como ejemplo ilustrativo, he de decir que en la ac-tualidad, se aplican diferentes convenios a antojo de los empresarios, (oficinas y despachos, jardinería, construcción, etc.). No reconociendo de esta mane-ra las categorías profesionales (contratados como peones, peones de minería u otros).
Con la puesta en marcha de un convenio único se posibilitaría la aplicación de un marco legal co-mún que evitaría la competencia desleal, producida por la ausencia de regulación de salarios y ratios de trabajo arqueológico; pudiéndose aplicar unas ta-blas salariales en función de las categorías, así como las funciones de estas (vacaciones, permisos, PRL, etc.). Se estará aplicando un convenio único, que podrá evitar la aplicación de otros (minas, se-cretariado, construcción…) en los que se busca re-ducir los gastos y beneficios. Esto permitirá a los trabajadores estar protegidos ante la actual situa-ción de desamparo, y a las empresas ajustar los pre-cios en condición de igualdad para evitar bajas te-merarias que repercuten en los sueldos y la calidad del trabajo.
Para llevar a cabo este convenio hace falta la constitución de una mesa sectorial de negociación, donde estuvieran presentes todas las partes implica-das, y que desde la AMTTA se ve en estas jornadas un buen punto de inicio.
Los miembros de AMTTA estamos llevando a cabo actividades encaminadas a dar a conocer la si-tuación de la Arqueología Comercial. Por ejemplo, la que se desarrolló con objeto del estreno de la úl-tima película de Indiana Jones y el Reino de la cala-vera de Cristal. Hubo una concentración simultánea en la que se repartieron panfletos explicando nues-tra situación y además tuvo un importante impacto mediático. Esto posibilitó dar eco a una realidad que parece que no existe. También se ha difundido información en congresos como las últimas Jorna-das de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid, y se han organizado charlas informati-vas en diversos centros como ésta universidad o próximamente la Autónoma.
Por último, desde AMTTA, invitamos a la Ad-ministración Autonómica, empresas de Arqueolo-gía, el Colegio de Doctores y Licenciados y a las Universidades… a elaborar un código deontológico para mejorar la praxis en nuestra disciplina. Tam-bién invitamos a que se haga un mayor esfuerzo desde las instituciones para el desarrollo de la in-vestigación científica, así como el desarrollo de ac-tividades que favorezcan el acercamiento del Patri-monio Histórico y Arqueológico a la Sociedad.
Rosa Domínguez (RD): Enlazando con lo que decía Nines, yo soy Li-
cenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Ge-ografía e Historia, sección Prehistoria y Arqueolo-gía, que ya es mucho con respecto a las titulaciones actuales. Me dedico a la Arqueología Comercial desde 1990 como miembro de AREA, un equipo que se constituyó bajo la forma jurídica de Socie-dad Cooperativa, y con esto enlazo con lo que decía Pedro y también con lo que acaba de exponer el re-presentante de AMTTA. No vengo aquí como re-presentante del sector empresarial, porque mi con-dición es la de trabajador y no la de empresario aunque tenga capacidad de contratación como un autónomo o posiblemente muchos de los que estáis hoy aquí.
Dicho esto, quiero que quede claro que yo hablo en nombre propio o en todo caso recojo las opinio-nes que desde AREA tenemos sobre los problemas que nos atañen y sus posibles soluciones, que ya he-mos públicas en diferentes ocasiones. En 1992, 1994, 1995 y 2002, y creo que la situación del de-sempeño de esta práctica no ha cambiado nada.
En este sentido, desde nuestro punto de vista el principal problema de la Arqueología deriva del ob-jetivo que en el libre mercado en el que desarrolla-mos nuestra actividad se le pide a la Arqueología. Y este no es otro que el de la liberación de suelo para ser urbanizado. Liberarlo de trabas administra-tivas que impiden que los trabajos se desarrollen como los promotores de las mismas desean. Por su-puesto, nada relacionado con la calidad del trabajo arqueológico, entendida como el cumplimiento de unos requisitos que garanticen la correcta documen-tación y análisis del registro arqueológico. Este as-pecto, al demandante del servicio, no sólo le es in-diferente, sino que le puede resultar perjudicial puesto que una intervención de calidad puede gene-rarle problemas e inconvenientes varios en la con-secución de su objetivo principal que es la disposi-ción del suelo. En este contexto, en el que predomi-nan las relaciones contractuales entre dos particula-res, el demandante, y el que ofrece el servicio, es muy fácil que la ética profesional quede anulada por los intereses comerciales. El resultado, desde nuestro punto de vista, se concreta en el descenso de la calidad del trabajo y la pérdida o empobreci-miento del valor de nuestra cualificación. Como Pe-dro apuntaba antes, una semiproletarización, o pro-letarización total del profesional.
Como soluciones, ya planteamos algunas reco-nociendo nuestra posición intervencionista puesto que las hacemos recaer en la Administración com-petente, como ente tutelar del Patrimonio, bien de naturaleza pública objeto de nuestra actuación. En este sentido consideramos que son necesarios meca-
571UN FUTURO PARA LA ARQUEOLOGÍA. MADRID COMO CASO DE DISCUSIÓN
nismos de control de calidad ajenos al mercado. Es decir, al estar la actividad inserta en el mercado li-bre, quien determina esa calidad es quien demanda el servicio, y precisamente la calidad del trabajo, tal y como la entendemos nosotros, no es su objetivo. Así, calidad, desde el punto de vista del demandan-te del servicio, es sinónimo de capacidad y efectivi-dad en la liberación del suelo de las trabas de índo-le arqueológica a las que está sometido.
Estas medidas estarían relacionadas con la crea-ción de un cuerpo de inspección efectivo, de plie-gos de condiciones particulares a la hora de interve-nir. Ahora mismo existe un documento que se deno-mina Hoja Informativa y es sólo eso, una hoja in-formativa que no tiene carácter vinculante, no sirve para ver o conocer el alcance de la intervención ar-queológica, que por otro lado ha de ser autorizada por la DGPH, y valorar económicamente el coste de esa intervención. Normativas que homogeneicen las metodologías y sistemas de registro de la informa-ción y finalmente la publicación de los resultados, no sólo como fórmula de difusión, sino también como elemento de crítica.
Otra solución que minimizaría el impacto de la intervención arqueológica (no olvidemos que la ex-cavación arqueológica supone la desaparición del registro), sería el acercamiento a los Centros de In-vestigación para dar cobertura científica a tantas in-tervenciones arqueológicas, e incluso enmarcar un programa de excavaciones de urgencia en planes más amplios de investigación.
Finalmente, en cuanto a la financiación de los trabajos, si bien siempre hemos defendido la extrac-ción de fondos privados siguiendo la máxima pro-cedente de la afección al Medio ambiente, “quien contamina paga”, que trasladada a nuestro campo, se traduce en “quien destruye paga”, también consi-deramos que la Administración, podría o debería canalizar estos fondos, o por lo menos no mantener-se al margen, lo que evitaría la elección profesional por parte del demandante se basara únicamente en criterios de índole comercial, obviándose otros as-pectos. Hay administraciones que a la hora de pre-sentar un proyecto de intervención arqueológica, solicitan que vaya acompañado del presupuesto co-rrespondiente. Es una manera de valorar si con de-terminados medios se puede abordar o no un deter-minado proyecto con la garantía de que, en princi-pio, se puedan conseguir los objetivos marcados. No podemos obviar que en muchos casos esos pro-yectos de intervención funcionan exclusivamente como una declaración de intenciones.
Óscar Blázquez (OB): Vengo a hablar fundamentalmente de cual es la
situación de las Asociaciones y Colegios Profesio-nales (si verdaderamente se les puede llamar Cole-gios) en España. Cualquier profesión tiene una ten-dencia a hacer una asociación basada en la solidari-dad entre un gremio que trabaja y tiene los mismos problemas. En teoría, lo que tendría que hacer un Colegio seria proteger al colegiado, vigilar unas buenas prácticas conforme a un código ético, que existe pero no se aplica, y prestar servicios. Antes, el compañero de la AMTTA hacía referencia al có-digo deontológico; pues existe aunque la capacidad reguladora y sancionadora del Colegio sea nula. En principio, ninguna de las dos primeras puede hacer-se, pues ni siquiera somos un Colegio sino una Sec-ción. Situación que existe en toda España. Por ello, el servicio y apoyo al colegiado terminan siendo los únicos cometidos que nos quedan. Algunas de las secciones se están comenzando a extinguir con el inicio de un movimiento asociativo con resultados como el de la asociación catalana, que tiene más fondos que los mismos colegios y que intenta traba-jar en las líneas que se están tratando en esta mesa.
Nosotros ahora mismo ofrecemos servicios, como descuentos en el seguro de responsabilidad civil, en coches, viajes… y también en el modelo formativo a través de cursos para intentar aportar una información al colegiado que le sea práctica para su promoción personal y profesional.
La situación de los colegios es mala, y no tiene visos de solucionarse a corto plazo a no ser que pase por una escisión de los colegios actuales, por-que realmente no hay posibilidad de gestionar nada sin pasar por el Decano. ¿A dónde vamos? Creo que este mensaje, que parece negativo tiene una buena respuesta. Creo que existe una preocupación global y se está empezando a manifestar. Cada vez hay más contactos entre los distintos colectivos de España. Hemos encontrado algo que nos une más que separarnos, como es la situación laboral. Por ejemplo, en la última reunión se trataban temas como la seguridad e higiene en el trabajo, cosa que no está detallada actualmente y en la que siempre nos tenemos que acoplar a planes de un tercero, lo cual no se ajusta a la realidad que vivimos. Es algo en relación con lo que se comentaba anteriormente con el tema de los convenios laborales. Y también lo que planteamos era la idea de que pudiera existir un visado en los trabajos, siempre con el problema de quién visa a quién y en qué circunstancias. Tam-bién se habla de reglamentos…
Lo que parece claro es que desde las asociacio-nes somos conscientes de que algo falla y que hay que buscar una manera de arreglar los problemas que nos atañen. Y lo que sí vemos como una necesi-dad específica y urgente es la generación de un con-venio de arqueología. Esto es algo en lo que se esta
572MESA REDONDA
de acuerdo desde todas las asociaciones. Necesita-mos un convenio, y necesitamos apoyar cualquier tipo de iniciativa y ser un catalizador, pues no tene-mos ninguna otra capacidad, más allá del servicio y la mediación. Creemos que el convenio puede ser la primera parte para definir nuestro futuro; dónde queremos ir a parar y en qué condiciones queremos trabajar. Y esto es algo que depende totalmente de nosotros, por lo que conviene implicarse en ello.
Antonio Dávila (AD): En el marco de la actividad arqueológica, los
museos suelen representar la cara más amable, si-tuándose al final del proceso. Su principal labor ra-dica en la difusión del registro arqueológico y en la divulgación del conocimiento del pasado que de él emana. Para ello, los museos se responsabilizan de la custodia y conservación de ese conjunto material y participan en su investigación.
Aun cuando me reconozco relativamente opti-mista a la hora de valorar la actual situación de la arqueología madrileña, quizá porque poseo una perspectiva que supera ya los veinte años, no dejo de observar problemas y dificultades, algunos pro-pios de la implantación de una nueva profesión, tal y como se puede considerar la de arqueólogo desde la promulgación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, y otros más relacionados con su labor específica en Madrid. Enumeremos algunos de ellos:
- La falta de una formación adecuada a los nue-vos usos de la profesión, tanto a nivel técnico como de gestión, se solventó con excesivas improvisacio-nes, generando una serie de malos hábitos en la práctica arqueológica, que van desde cuestiones aparentemente irrelevantes como la no solicitud de sigla u otras similares que, en el fondo, reflejan una preocupante falta de orden, a otras de más calado, relacionadas con la planificación en las intervencio-nes arqueológicas, que en algunos casos represen-tan la incapacidad del profesional para asumir los retos que los proyectos le imponen.
- La ausencia de unas directrices claras que re-gulen la actividad arqueológica en la Comunidad de Madrid. En este sentido se echa muy de menos el desarrollo de reglamentos, la creación de un cuerpo de inspectores arqueólogos con formación y expe-riencia adecuadas y con potestad legal, y la clara definición de los términos y las fases en las que se debe estructurar la actividad arqueológica. Así y como ejemplo, se puede mencionar la confusión no resuelta entre informes y memorias y los contenidos específicos de cada uno de estos documentos, cues-tión que ha dado como resultado, la proliferación de escritos en donde se interpreta el registro arque-
ológico directamente, sin describirlo en detalle, ha-ciéndose imposible su valoración crítica, al no enu-merarse todos los datos observados en el proceso de excavación.
- El evidente desequilibrio en la práctica arque-ológica, esto es: mucho tiempo dedicado a la activi-dad de campo, muy poco a la investigación y menos aún a la difusión científica de los resultados. En el caso de Madrid esta cuestión resulta especialmente grave, dado el potencial investigador de nuestra Co-munidad. Se hace necesario, en este sentido, el de-sarrollo de nuevas vías de organización y financia-ción que aseguren la ejecución de todas las fases (trabajo de campo, de gabinete y publicación de los resultados) y la participación de todos los agentes implicados, en un marco de igualdad de oportunida-des.
Nicolás Benet (NB): Seré breve pues me temo que me tocará hablar
bastante más adelante. Yo no represento a la DGPH, soy solo un trabajador e intentaré describir las actividades que se realizan dentro del área en el que trabajo. Con respecto a las opiniones, son opi-niones personales que en algunos casos chocan in-cluso con las de algunos compañeros.
Empezare señalando que las competencias de la DGPH son la conservación, la protección, la inves-tigación y la difusión del Patrimonio Histórico. Y son aspectos colaterales de su intervención, la acti-vidad arqueológica e incluso la profesión. El sujeto es el Patrimonio Histórico, e insisto, no Arqueoló-gico, pues se trata de una frontera difusa y existe actividad arqueológica en otros patrimonios defini-dos por ley, como el patrimonio monumental y los conjuntos históricos que requieren intervención ar-queológica, pero no pueden considerarse actividad arqueología.
Para el ejercicio de estos dos cometidos, en la Dirección General hay dos secciones de arqueolo-gía: una de intervención y otra de protección, toda su actividad esta regulada por tres patas de legisla-ción: Patrimonio, medioambiental y suelo; todas ellas tienen incidencia y apartados dedicados a la conservación del patrimonio. La ley de patrimonio por un lado establece los mecanismos de protección de los bienes patrimoniales; por otro lado también establece que la actividad arqueológica tenga una regulación y necesite una autorización de la admi-nistración.
En lo que se refiere a la legislación ambiental, básicamente provoca que todo proyecto o serie de proyectos vinculados a patrimonio tienen que estar sometidos a un proceso de evaluación que tiene que ser estudiada su incidencia sobre el propio patrimo-
573UN FUTURO PARA LA ARQUEOLOGÍA. MADRID COMO CASO DE DISCUSIÓN
nio haciéndose también un inventario y evaluar y analizar los impactos y establecer medidas preventi-vas, correctoras y compensatorias; entre estas últi-mas está la obligatoriedad de realizar intervencio-nes arqueológicas en aquellos casos en que resulta preciso. Finalmente en la legislación del suelo esta-blece la capacidad o no de construir en el suelo de la Comunidad.
En estos últimos años la protección del suelo en la CAM ha ido a incidir mas en la protección de los arqueólogos y en la actividad arqueológica, que en al del propio patrimonio. Se han delimitado unas áreas de protección arqueológica en las que existe la obligatoriedad de seguir unas normas de actua-ción arqueológica. Una vez terminados los procesos arqueológicos ese suelo es construible, edificable, etc.
Desde mi punto de vista todo ello ha tenido como consecuencia una merma grave en el patrimo-nio histórico madrileño. Se tenia que haber interve-nido ese suelo y haberse evitado construir en el. En la actualidad estamos trabajando en esa línea.
Hay otro ámbito de actividad como es la conser-vación del patrimonio, intervenciones propias de esta dirección general; como son excavaciones ar-queológicas, estudios, restauración, para las cuales se dispone de una cantidad en torno al millón y me-dio de euros anuales (no es para tirar cohetes) con lo que algunas cosas se pueden ir haciendo.
En cuanto a la difusión de todas estas actuacio-nes, se ha comentado aquí que no están disponibles, pero existe un anuario digital en que se están dando cuenta de todas las actividades arqueológicas que están archivadas en la Dirección General de Patri-monio y pueden ser consultas en cualquier momen-to, previa petición mediante una instancia. También se organizan anualmente unas jornadas de Patrimo-nio Arqueológico en la CAM, en la cual se mues-tran una serie de resultados y se ponen en común al-gunas experiencias. Y en lo que se refiere a la in-vestigación, la actividad es menor, pero existen al-gunas subvenciones para proyectos universitarios, existe un convenio con el Museo de Ciencias Natu-rales para la protección y el seguimiento del Patri-monio Paleontológico, toda vez que no contamos con paleontólogos en nómina. Además el MCN de-sarrolla sus propias investigaciones en lugares como el cerro de Batallones. Y finalmente se han hecho varios esfuerzos para incorporar proyectos de investigación a la arqueología de urgencia y vice-versa, como en el caso de Casa Montero o los yaci-mientos paleolíticos de Cañaveral. No son muchas, pero si han sido afortunadas e ilustrativas.
Quiero hacer también incidencia en otras cues-tiones:
-Una de ellas es que prácticamente todo el desa-rrollo de lo que se ha venido a llamar arqueología comercial, se ha basado en esas normas de protec-ción que se han establecido en diferentes territorios, para actuar y que luego se pueda llevar a cabo el desarrollo urbanístico, la carretera o el gaseoducto subsiguiente. Eso se produce tras un proceso de prospección, después sondeos, y excavación com-pleta cuando la incidencia es crítica. Se excava y la conservación se da en el Museo, los archivos y los materiales. Es muy importante la calidad de la inter-vención arqueológica y no aspiro siquiera a que sea investigación. Aspiro a que sea un buen registro. Un buen registro de los contextos arqueológicos y estratigráficos. Si aparece una colección vistosa, pero ha desaparecido el contexto, volvemos al siglo XIX y al coleccionismo. Hay que decir que en tér-minos generales, la calidad del trabajo es bastante baja. Se recuperan los materiales, pero la informa-ción que queda y que es el único testigo de ese pa-trimonio, pues ha quedado bajo 5000 viviendas, es un informe, y si ese informe no tiene calidad, el tra-bajo no ha tenido ningún sentido.
-En esa misma línea, la actividad arqueológica comercial, es inversamente proporcional a la capa-cidad de protección d ese patrimonio arqueológico. Si nosotros fuéramos eficaces habría que excavar mucho menos. Se harían prospecciones, se harían sondeos… pero no habría que excavar tanto. Y ex-cavar es destruir.
-Estas cosas tienen que ver también con la esti-mación que la sociedad tiene hacia el Patrimonio dentro de la escala de valores. Quieren arqueología o quieren la M-30 para no tardar tres cuartos de hora en llegar al trabajo. ¿Qué quieren los madrile-ños? En otras regiones hay mayor sensibilidad hacia el Patrimonio y es distinto.
Supongo que podremos profundizar en todo esto durante el debate.
3. Debate.JA: Vamos a pasar ahora a discutir los diferen-
tes temas que se han tratado en la mesa, a saber, formación, investigación, situación laboral y ges-tión. Es el momento de que hagáis las preguntas que consideréis necesarias para aclarar unos aspec-tos o profundizar en otros ya tratados, así que si al-guien quiere comenzar…
David González: Soy trabajador por cuenta aje-na en una empresa de arqueología. Las diferentes posturas de los miembros de la mesa han ido mu-chas de ellas a hablar de una mejora de la calidad en los trabajos y una mejora de la capacidad de los trabajadores en el desempeño de su profesión. Yo creo que esto es imposible de exigir con el panora-
574MESA REDONDA
ma laboral actual. Los trabajadores en arqueología de la Comunidad de Madrid, no ganan en su mayor parte más de 1000 € al mes; hay gente cobrando 700-800 € con pagas prorrateadas, sin dietas de desplazamiento o comida, teniendo que comer en el suelo, sin puntos de agua en su trabajo… y ven cómo su profesión, supuestamente especializada y con un carácter investigador, queda recluida de esta forma. Cómo se puede exigir a un trabajador en es-tas condiciones que cumpla con su labor investiga-dora, cómo se le puede pedir, cuando llega a casa todos los días destrozado del trabajo, que cumpla a la perfección un trabajo que se recompensa de esta forma.
Y con respecto a la formación, es imposible re-cibir más. Ninguno de mis compañeros tiene planes a medio o largo plazo y no conozco a nadie con más de cinco años de experiencia en el sector ni a mucha gente con más de cinco años de edad (y yo tengo 23). ¿Qué perspectivas se le ofrece a los jóve-nes licenciados y licenciadas una vez que empiezan a trabajar en arqueología, que es nuestra principal vía laboral, ya que las plazas en el ámbito académi-co e investigador son muy limitadas?
Lo primero que deberíamos hacer es ser cons-cientes de esta situación laboral tan crítica y sentar-nos todos a intentar solucionarlo, a través por ejem-plo de la negociación de un convenio que regule y mejore las condiciones actuales. Esta es la pregunta que lanzo a la mesa…
JA: Esta intervención toca prácticamente todos los temas que hemos tratado hoy aquí. Antes de darle la palabra a la mesa, me gustaría decir que en ningún momento se le exige al trabajador que cum-pla con todo lo que se ha expuesto aquí, ya no es el culpable sino la víctima de todo este proceso. De todos modos, sí conviene hablar de estos temas.
RD: En la parte que me toca, yo prácticamente te doblo la edad y llevo 18 en la profesión. Empe-zamos y seguimos autoempleándonos. Yo soy res-ponsable de mi trabajo y del trabajo de mi equipo. Actualmente somos 10 personas, de las cuales 9 so-mos titulados superiores. Obviamente la experien-cia es un factor importante para la praxis y es nues-tra labor transmitir el conocimiento acumulado a los más jóvenes, necesariamente nuestro relevo ge-neracional. ¿Cuál es el futuro? Ya he dicho que o las cosas se cambian desde arriba y se exige una ca-lidad de los trabajos que suponga inmediatamente la mejora, la disposición, de recursos de una deter-minada manera. Difícilmente va a llegar esto al que esta al final de la cadena. Yo soy una trabajadora y me he autoexplotado durante 18 años. No digo que sea lo que hay que hacer, pero de ahí mi posición un poco pesimista a propósito de la situación de la arqueología. Yo en mi facultad y necesidad de con-
tar con otras personas para determinadas interven-ciones, debo exigir muchísimo menos, pues no es su función hacer un trabajo, no de campo de calidad, que tiene que ser correcto, y entiendo que son capa-ces de hacerlo. No les voy a pedir más responsabili-dades que esa. Por otro lado, dices que formados ya estáis… Yo acabé con la licenciatura y me he for-mado a lo largo de 18 años. Hay gente que tiene la licenciatura y no sabe nada. Y ahí en todo caso le paso la pelota a Nines.
MQ: Totalmente de acuerdo.
CC: Sí quería aprovechar para apuntar dos co-sas.
En un convenio se regularían estas situaciones. La gente que ya haya pasado por un proceso de au-toexplotación, lo comprenderá. Por un lado, un sueldo digno te permite vivir con un nivel de traba-jo razonable. Y por otro lado, en cuanto a la forma-ción, según el estatuto de los trabajadores, la em-presa tiene la obligación de formar, pues tener un equipo especializado repercute en un beneficio para todos, más hoy que la entrada de las nuevas tecno-logías es importante. Con esto no quiero referirme sólo a AREA, pues además hay otras empresas pre-sentes hoy, pero las empresas deberían asociarse para discutir estos temas y sentarse con los repre-sentantes de los trabajadores para poder buscar un marco común, que podría comenzar con un conve-nio.
RD: Un momento, AREA está constituida bajo la fórmula de Sociedad Cooperativa, y por ello yo tengo la condición de trabajador. Yo no soy propie-taria de nada y por ejemplo, tengo la capacidad de sindicarme a diferencia de un empresario, es decir, del propietario de una empresa (SL, SC, SA, etc.). AREA, al igual que otras cooperativas, no formarí-amos parte de esa patronal de empresarios de la ar-queología. Y me parece estupendo que haya un convenio, porque yo soy una trabajadora.
CC: No quiero centrarme en este aspecto. Pero tú al contratar personal a cuenta de la Cooperativa, estáis dentro de la parte del empleador, por lo que en el caso de una negociación, no seríais tanto tra-bajadores como empresarios. Independientemente del marco jurídico que tengas, pues tienes gente a tu cargo y contratada.
RD: No.
NB: Para romper un poco, yo quería decir algu-na cosa. Sobre la calidad de la intervención, estoy de acuerdo que debe haber un pliego de condicio-nes y espero que lo desarrollemos. Pero desde lue-go no es exclusivo de la administración, si no existe un compromiso desde el profesional, nosotros por mucho control de calidad que hagamos no sirve de
575UN FUTURO PARA LA ARQUEOLOGÍA. MADRID COMO CASO DE DISCUSIÓN
nada. Sin compromiso del profesional por su traba-jo y el patrimonio no hacemos nada. Todos sabe-mos que los papeles se disfrazan. En todo caso se han hecho algunos ejercicios sobre el precio que se debe cobrar. Podemos ir al manual de la construc-ción del colegio de aparejadores de Guadalajara y está todo ahí reflejado. Está valorada la hora de un arqueólogo, está valorada la redacción de una me-moria, de un proyecto… Y se trata de una valora-ción objetiva. La cuestión es que esto se adopte y se tome como código de conducta. Pero si se deja en manos del mercado esto se va al garete, desde el momento que hay empresas de arqueología que ha-cen bajas temerarias de las que no puede salir nin-gún buen trabajo. Si la profesión se autorregula y no admite estas bajas y el colegio establece unos precios que se respeten, tal vez se podría conseguir algo. Y creo que si es posible aunque no sea norma-tivo, pero siendo todos conscientes de que la postu-ra debe ser mayoritaria, pues en cuanto haya al-guien fuera deja de funcionar.
OB: Los precios están establecidos desde hace tiempo. El tema está en que esos precios no son rea-les en el mercado. Se puede ir a la baja sin proble-mas. Los únicos que tenéis potestad para poder va-lorar la baja calidad de los trabajos y en momento dado pedir más información sois vosotros. En estos momentos no hay ningún otro órgano que pueda co-rregir eso de ningún modo. La sección no tiene nin-guna capacidad sancionadora. Podemos plantear un código deontológico, incluso un reglamento, pero no tenemos ninguna autoridad para hacer que se cumpla.
NB: Yo no conozco la tabla de precios del cole-gio. Si existe me gustaría tenerla. Pero en cualquie-ra de los casos nosotros juzgamos la idoneidad de un equipo técnico, que es lo que dice la ley. Existen notables dificultades para regular desde la adminis-tración una actividad privada. Además nuestro suje-to no es la actividad sino el patrimonio arqueológi-co. Existen dificultades reales, pues cuando se pre-senta un proyecto de intervención arqueológica y se ha de juzgar ese documento, y evidentemente de ese documento hay quienes lo cumplen o no. Hablabais de un cuerpo de inspección que debería existir. Pero en 2007 se han hecho 600 intervenciones en la Comunidad de Madrid y hay 3 personas inspeccio-nando ahora mismo. Afortunadamente parece que este año debido a la crisis nos quedaremos en 400 y tal vez se pueda llevar a cabo un mejor control. Pero insisto, yo creo que tenemos nuestra responsa-bilidad, pero creo que no es exclusiva y debe hacer-se también desde dentro. El amor por la profesión y por la calidad del trabajo es muy importante, y creo que eso no lo suple ningún control administrativo. Encuentras personas que lo están haciendo muy bien, pero también hay quienes lo hacen muy mal y
entre eso y un bulldozer no hay diferencia. Si se pierde la información, no sirven los materiales. Yo creo que se va a hacer un esfuerzo por la redacción de un pliego de condiciones mínimas, pero es muy difícil decir que no a un permiso a menos que la ca-lidad sea flagrante; solo se ha hecho en un par de casos que recuerde.
JA: Sólo un par de cuestiones antes de conti-nuar.
Por un lado con respecto al pliego de condicio-nes, es cierto que debería estar ahí, pero uno de los principales problemas que tenemos ahora es el eco-nómico y por ello adjuntar un presupuesto y una memoria económica también sería importante.
Por otro lado, con respecto al Colegio, si noso-tros dentro de un colectivo no tenemos la mínima capacidad sancionadora porque no existe un visado ni tan siquiera la legitimación para hacerlo, no po-demos impedir a un arqueólogo que haga mal su trabajo. Se está pasando la pelota de un lado a otro y todos conocemos algunos casos en los que el tra-bajo se ha hecho mal o no se ha hecho, se conoce, y ni se actúa ni se denuncia.
Pero sigamos con las preguntas.
Ana Vicenti: Creo que se pierde el norte en todo esto. Se legisla para proteger el Patrimonio y al fi-nal el Patrimonio es lo último de lo último. Se ha-cen los trabajos mal, se registra mal, se conserva mal y nadie lo estudia. Parece que se hace la legis-lación para aparentar. ¿De qué sirve todo esto si al final no sirve de nada? Si se hace el trabajo mal y todo el mundo lo asume y lo acepta, para hacerlo mal, no tiene sentido.
NB: Tampoco es tan trágico. He hablado en tér-minos que no son generales. Existen muy buenos trabajos y se está conservando muy bien. Hay cosas que no se pueden detener, como el crecimiento de Madrid hacia el sur, pero la cuestión está en hacer las cosas un poco mejor.
Cuando yo me inicié no había actividad profe-sional y a raíz de esta legislación se ha desarrollado la profesión en unas condiciones muy diferentes; autoempleándonos, con escuelas taller en los ayun-tamientos y excavando. No pensábamos en ese mo-mento que todo iba a terminar así. La evolución en términos generales ha sido positiva, lo que no quita que haya problemas y que se pongan sobre la mesa algunas cuestiones sobre las que hay que reflexio-nar. Desde luego no es que las cosas no sirven para nada. Se están haciendo cosas muy positivas.
RD: La cosa está mal, pero no es tan exagerado. Nines y Alicia han intentado ser positivas y yo he intentado ser realista. Obviamente es todo manifies-tamente mejorable, pero se hacen buenos trabajos,
576MESA REDONDA
se publican cosas y se genera un conocimiento y unos recursos que quedan ahí para el estudio. Hay muchas cosas que se pueden desechar, pero mucho más que merece la pena. Quizás los que nos dedica-mos a esto no publicamos todo lo que deberíamos, porque tampoco tenemos mucho tiempo. A nosotros no nos pagan por investigar. Diría que con que se haga un buen trabajo de registro hemos cumplido con nuestra labor. Después se puede dar mucho jue-go si se tiene el tiempo.
AC: Es reiterar un poco lo que dicen. Las cosas han cambiado muchísimo. Ahora estamos hablando de problemas que en sus inicios Nines o Nico jamás se habrían imaginado pero que hoy están ahí. De to-dos modos, me gustaría defender una vez la legisla-ción. Sin esa legislación, Nico no podría hacer ni lo que hace. Hasta ese punto es importante tener esta normativa. Desde luego es mejorable, pero ya tene-mos unas bases sobre las que poder trabajar.
Ana Vicenti: Pero parece que existe un nivel de cumplimiento muy bajo.
AC: Es posible, pero para eso tenemos aquí a Nico. En determinados aspectos la legislación se cumple. Otra cosa es la interpretación que se haga de esa legislación.
Quiero aprovechar la ocasión, aunque no quiero meterme mucho, en que cuando hablamos del siste-ma capitalista, a la administración la sacamos de es-cena. Es como si a la DGPH la sacáramos de esta escena y no tuviera nada que ver con el desarrollo urbanístico o las presiones de los políticos hacia el avance de la M-30 o las preferencias sociales, como avanzaba Nico.
El CSIC se ha convertido en una agencia. ¿Qué significa eso sino tender más a esa perspectiva co-mercial? Yo como investigadora me siento presio-nada para conseguir proyectos de investigación, participar en ellos, conseguir financiación. Se crean dentro de los centros, las oficinas de transferencia tecnológica, que no buscan otra cosa que hacer di-nero. No podemos dividir el mundo en la empresa y los trabajadores o la universidad. Hay toda una se-rie de agentes implicados y todos estamos en el mismo sistema.
NB: En cuanto a las dificultades de la labor de policía solo diré una cuestión. Hay técnicos que por ejercer esa labor de policía han sido acusados de persecución a determinados profesionales o empre-sas. Entonces, la situación es compleja y no existe un marco sobre el que actuar. No se puede decir hasta aquí sí, o no. Pero existe una componente subjetiva muy importante. No es fácil establecer un marco objetivo sobre el cual decir si una interven-ción es buena o no, y en todo caso esa valoración se podrá dar a posteriori, con el trabajo ya hecho.
David García: Yo soy estudiante de la Universi-dad Autónoma de Barcelona y las cuestiones que se están tratando aquí también las escucho allí a menu-do. Yo también he trabajado en arqueología de ur-gencia y también en la UAB se esta elaborando un grado en arqueología.
Con respecto al grado, aunque sea una muy bue-na noticia, con respecto a la capacitación profesio-nal, cuando se estuvo negociando preguntamos a todo el mundo si ese grado iba a permitir ejercer. Nadie lo aseguró y en ese sentido soy escéptico con respecto al grado. Tal y como están las cosas en el resto de titulaciones (derecho, ingeniería…) a falta de referencias me temo que un graduado no podrá ejercer y necesitará un máster. No entraré en el tema del espacio europeo, pero lo que si está claro es que el precio de un máster es mucho más caro. Y quería expresar mi temor de que el paso de grado a máster fuera un filtro social donde solo las personas con renta mas alta pudieran dedicarse a la arqueolo-gía.
Y con respecto a la arqueología de salvamento, quería decir que después de tres años de negocia-ción se firmo un convenio de arqueología. Positivo, si. Tener un convenio significa que te reconoce tu profesión. Pero también tiene aspectos negativos. Por un lado fue “positiva” la estabilización de los precios en la barrera de los 1000 €. Pero las catego-rías están definidas aunque no hay ninguna garantía de que se mantengan de una empresa a otra. Se pue-de pasar de dirección en una empresa a peón en otra. Tampoco se contemplan los ratios de técnico por auxiliar…
Ahora mismo tengo una beca de colaboración en el departamento de cultura de la dirección de pa-trimonio. Yo veo las memorias. En algunas la cali-dad es pobre, pero es que otro de los fallos del con-venio es que todo esto se lleve a cabo fuera de ho-rarios, en el tiempo libre tras el trabajo. No está es-tipulado un tiempo remunerado para redactar la me-moria. Los trabajos buenos son excepcionales y los autores son unos héroes, porque sales de casa, una hora a la excavación que nadie te paga, ocho horas de trabajo, otra hora a casa… y después a poner al día todo lo que haya y a redactar la memoria de la excavación anterior. Además, cuando un arqueólo-go está dos años sin entregar la memoria se le habi-lita, pero si va a cuenta de la empresa, se debería de inhabilitar a la empresa y no al arqueólogo, porque es un problema de la empresa y las condiciones a las que obliga a trabajar a sus trabajadores.
MQ: Yo quería contestar a la primera parte. En todo caso, no creo que debáis tener temor a que los grados no sean compatibles a las licenciaturas. Sólo hay que mirar a los países del norte de Europa, pues el espacio superior es una imitación burda de ese
577UN FUTURO PARA LA ARQUEOLOGÍA. MADRID COMO CASO DE DISCUSIÓN
espacio que ellos ya tenían y tienen. Por lo tanto, un grado es el que sirve para el ejercicio de la profe-sión. Otro asunto es que determinados colectivos estén luchando para que sólo accedan a determina-dos puestos y oposiciones personas sin postgrado por diferentes razones. No es el caso en Humanida-des y si existiera para España sería curioso que fue-ra el único país y no creo que tengamos la suficien-te fuerza como para hacer cosas que no se hacen en ningún otro país. Recordemos que estamos ante un espacio Europeo. El grado tendrá la misma validez profesional que ahora mismo tiene la Arqueología. Y en mi opinión, la formación de las personas que hagan el nuevo grado de cuatro años en Arqueolo-gía, será mejor que la de las actuales licenciadas que hasta ahora hemos hecho dos o tres asignaturas.
OB: Sólo quería decir que aunque exista un con-venio, eso no quiere decir que sea bueno, puede ser malo o estar mal negociado. Un convenio no es una garantía de nada, siempre se aprenderá.
JA: Como ya se termina el tiempo, voy a dar paso a la última pregunta y simplemente os invito a que vengáis a la última sesión en el salón de grados, donde seguro que volveremos sobre alguno de estos temas.
Telmo Pereira [Resumen de la intervención]: Los compañeros portugueses nos han expuesto en su intervención cómo la situación en el país vecino comparte a grandes rasgos la problemática que nos ocupó durante la mesa. Desde la formación a la práctica diaria sufren también una serie de dificulta-des que en muchos casos se corresponden a las que se han ido comentando a lo largo de las diferentes intervenciones, sin embargo, dicen estar más satis-fechos con el funcionamiento de las cosas en Portu-gal. Como nota curiosa, su intervención y los poste-riores comentarios finales giraron en torno a una si-tuación un tanto peculiar. Al parecer, cabe la posi-bilidad de que no exista vinculación contractual con la empresa a la hora de desarrollar los trabajos ar-queológicos, lo cual lleva a una situación de irregu-laridades e impagos. Esta situación no es muy com-prendida desde la mesa y la mayoría de los asisten-tes dado su carácter “irregular” (desde una perspec-tiva española).
Tras esta intervención se da por concluida la mesa redonda.