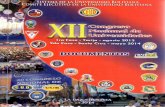Jesuitas y universidades en el Nuevo Mundo: conflictos, logros y fracasos
Transcript of Jesuitas y universidades en el Nuevo Mundo: conflictos, logros y fracasos
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Paolo Bianchini
Perla Chinchilla Pawling
Antonella Romano Coordinadores
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JA VERIANA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÍXICO
ztkk_Jp 1
~
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO
BIBLIOTECA FRANCISCO XA VIER CLA VIGERO
[LC] LC 493 D45.2013 [Dewey] 378.076 D45.2013
De los colegios a la universidades : los jestütas en el ámbito de la educación superior 1 Paolo Bianchini, Perla Chinchilla Pawling, Antonella Romano, coords. México, D. F. : Universidad Iberoamericana, 2013. - 390 p.: il.; 23 cm.- ISBN 978-607-417-254-6
l. Jesuitas - Educación superior. 2. Universidades católicas. l. Bianchini, Paolo, editor. Il. Chinchilla, Perla, editor. lll. Romano, Antonella, editor. IV. Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Historia, editor. V. Universidad Iberoamericana Puebla, editor. VI. Pontificia Universidad )averiana, editor. VIl. Urüversidad del Pacífico, editor.
Ilustració" de la portada: College N. D. de la Paix, Namur, Bélgica. Colección de tarjetas postales donadas por Manuel Ignacio Pérez Alonso, Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Diseño de la portada: Ana Elena Pérez y Miguel García
D.R. © 2013 Paolo Bianchini, Perla de los Ángeles Chinchilla Pawling, Antonella Romano (comps.)
D.R. © 2013 Universidad Iberoamericana, A. C. Pro!. Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe 01219 México, D. F. www.ibero.mxlpublicaciones
D.R. © 2013 Universidad del Pacifico Av. Salaverry 2020 Lima 11, Perú www. up.edu.pe
D.R. © 2013 Pontificia Universidad )averiana Editorial Pontificia Universidad )averiana Carrera 7 n• 37-25, oficina 1301 Bogotá, D. C. www.javeriana.edu.co/editorial
D. R. © 2013 Universidad Iberoamericana Puebla Boulevard del Niño Poblano 2901 Unidad Territorial Atlixcáyotl 72430 Puebla, Puebla http:/ /libros.iberopuebla.mx/
Primera edición: 2013
ISBN: 978-607-417-254-6
Todos los derechos reservados. Cualquier reproducción hecha sin consentimiento de los editores se considerará ilicita. El infractor se hará acreedor a las sanciones establecidas en las leyes en la materia. Si desea reproducir contenido de la presente obra escriba a: [email protected], en el asunto anote el ISBN que corresponda y deje el contenido en blanco.
Impreso y hecho en México
Impreso por Alfonso Sandoval Mazariego. Tizapán 172, colonia Metropolitana Tercera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México. C.P. 57750. Tel. 5793-4152. Se terminó de imprimir el15 de octubre de 2013. El tlraje fue de mil ejemplares.
ÍNDICE
Presentación ]osé Morales Orozco S. f.
9
La colección editorial Perla Chinchilla Pawling
11
Agradecimientos 15
PARTEI Los colegios en el Antiguo Régimen
17
Introducción Paolo Bianchini y Antonella Romano
19
Capítulo 1 Los jesuitas en la formación educativa e intelectual del mundo
moderno: génesis y estructura de los colegios (1540-1650) Antonella Romano
27
Capítulo 11 Los colegios jesuitas y la competencia educativa en
el mundo católico entre el fm del antiguo régimen y la restauración Paolo Bianchini
57
Capítulo III Jesuitas y universidades en el Nuevo Mundo:
conflictos, logros y fracasos Enrique González González
95
Capítulo IV El papel de las bibliotecas jesuíticas
en la fundación de la cultura moderna ]osé del Rey Fajardo S. ].
125
Capítulo V Los jesuitas y la República de las Letras: el desencanto del mundo
Antonio Trampus 155
PARTEII Los colegios en el siglo XIX
195
Introducción Perla Chinchilla Pawling
197
Capítulo VI Los col~gios jesuitas en la América del siglo XIX.
Tradición, continuidad y rupturas Francisco Javier Gómez Díez
203
Capítulo VII Más allá del tiempo: el colegio jesuita de
San José de Manila (siglos XVI-XX)
Alexandre Coello de la Rosa y ]osep Maria Delgado 241
Capítulo VIII Ausencia y presencia de colegios jesuitas en la educación
superior en México: San Ildefonso y San Gregario ( 1800-1856) Rosalina Ríos Zúñiga
285
APÉNDICE
Las universidades de Ausjal y su historia 313
Advertencia Perla Chinchilla Pawling
315
Presentación Las universidades de la Compañía de Jesús en América Latina
Sylvia Schmelkes 317
Apuntes para una historia de las universidades de la Ausjal Rubén Lozano Herrera (compilación y edición)
327
ARGENTINA Facultades de Filosojia y Teología de San Miguel ARGENTrNA Universidad Católica de Córdoba
BRASIL Universidad del Valle del Río de las Campanas BRASIL Pontificia Universidad Católica de Río de janeiro BRASIL Universidad Católica de Pernambuco BRASIL Centro Universitario de la FE!
BRASIL Facultad jesuita de Filosofia y Teología COLOMBIA Pontificia Universidadjaveriana
CHILE Universidad Alberto Hurtado ECUADOR Pontificia Universidad Católica del Ecuador
EL SALVADOR Universidad Centroamericana fosé Simeón Cañas
329 330 332 336 338 340 342 344 347 348 350
GUATEMALA Universidad Rafael Landívar 352 MÉXICO Universidad Iberoamericana Torreón 354 MÉXICO Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 355
de Occidente MÉXICO Universidad Iberoamericana Ciudad de México 358 MÉXICO Universidad Iberoamericana Puebla 361 MÉXICO Universidad Iberoamericana León 364 MÉXICO Universidad Loyola del Pac(fico 367
MÉXICO Universidad Iberoamericana Tijuana 368 NICARAGUA Universidad Centroamericana en Managua 371
PARAGUAY Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos 374
PERÚ Universidad del Pacífico, de Lima 376
PERÚ Universidad Antonio Ruiz de Montoya 379 REPÚBLICA DOMINICANA Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó 380 REPÚBLICA DOMINICANA Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 382
URUGUAY Universidad Católica del Uruguay 384
VENEZUELA Universidad Católica del Táchira 387 VENEZUELA Universidad Católica Andrés Bello 389 VENEZUELA Instituto Universitario jesús Obrero de Fe y Alegría 392
Fuentes del Apéndice 395
Colaboradores del libro 397
Fuentes de las ilustraciones 399
PRESENTACIÓN
fosé Morales Orozco S. /.
Cuando la Compañía de Jesús fue restaurada, cuarenta y un años después de su supresión en 1773, se encontró con un mundo desconocido que había adquirido una configuración distinta de
la que tenía cuando los jesuitas partieron al exilio. Las pulsiones democráticas, nacionalistas y antirreligiosas habían logrado alumbrar una nueva forma de articulación social: el Estado nación; un nuevo soberano: el pueblo, y un nuevo dios: la razón.
Podemos imaginar la dificultad que la adaptación a ese orden social inédito implicó para aquellos sobrevivientes de una orden religiosa que había aprendido a hacer del mundo entero su patria y a moverse y trabajar en él con las únicas fronteras que la Gloria de Dios y el servicio de la Iglesia, ambos crepusculares en el nuevo horizonte de la modernidad, les impusieran. Los tiempos gloriosos de la Compañía de Jesús habían quedado atrás, y ese puñado de viejos, llamados a restaurar la Compañía de Jesús, debieron aprender a navegar en estos mares inexplorados, provistos sólo con su voluntad y esa preciosa herramienta de su espiritualidad: el discernimiento. Todo condicionado por las situaciones concretas que iban encontrando a su paso.
En América Latina, donde los jesuitas habían jugado un papel determinante en la formación de las elites que impulsaron el surgimiento de las nuevas naciones, el retorno - o los retornos, mejor dicho, por lo variado y discontinuo en que se dio-, fue particularmente lento ya que ocurrió a lo largo del tiempo que requirió, más allá de las independencias, la formación de las comunidades nacionales.
Por otro lado, el interés entre los especialistas del siglo XIX por el estudio de este complejo proceso ocupó un lugar muy por debajo de temas referentes a los rompimientos con las coronas y la gestación de las naciones. Sólo recientemente, los estudios sobre la Compañía de Jesús han cobrado cada vez más relevancia, si bien éstos se han enfocado más al periodo anterior a la supresión. Por ello, son encomiables estos volú-
9
CAPÍTULO III
Jesuitas y universidades en el Nuevo Mundo: conflictos, logros y fracasos
Enrique González González
Entre 1622 y 1767, fecha de su expulsión, los jesuitas abrieron universidad en las ciudades de Mérida de Yucatán, Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Quito, Cuzco, Córdoba, Santiago de Chile,
Chuquisaca1 y, mucho después, en Santo Domingo. También en Filipinas.2 Salvo tal vez Córdoba, Charcas y Mérida, dichas instituciones tendieron a llevar una existencia conflictiva y precaria, por carecer de dotación propia y por sus dilatados choques con las universidades de la Orden dominica. Ya antes de su salida, habían cesado las de Guatemala y Santiago de Chile. Tras la expulsión, sólo sobrevivieron Córdoba y Charcas, transferidas al clero secular, si bien a Córdoba la gobernó cinco lustros la Orden franciscana. En lo que respecta a México y Lima, la Orden se encontró con universidades reales, erigidas desde 1551. No obstante, pretendió graduar ella misma a sus colegiales, lo que originó sonoros conflictos. Al final, la Corona les prohibió los grados en ambas ciudades.3 Como trataré de mostrar, la gran fama de los colegios jesuitas
t La ciudad de Sucre, en Bolivia, durante la Colonia se llamó La Plata o Chuquisaca, y era capital de la audiencia de Charcas. Aquí usaré Charcas, salvo al referirme expresamente a la ciudad. 2
En la segunda parte de mi trabajo reelaboro "Precariedad jurídica de las universidades jesuitas en el Nuevo Mundo", en G. P. Bmzz¡ y R. GRECI (eds.), Gesuiti e universitá in Europa (Secoli XVI-XVIII), Parma, Atti del convegno di studi, 2001, pp. 151-170. Debo mucha de la información nueva al apoyo de la John Simon Guggenheim Foundation, cuya generosa beca (2011-2012) me permitió visitar casi todos los archivos de las antiguas universidades del Nuevo Mundo. También agradezco a la DGAPA de la UNAM el apoyo a través del programa PAPIIT-IN401-412. 3
Por razones de espacio, no entraré en los conflictos de los colegios jesuitas de México y Lima con las respectivas universidades reales, cuando la Orden quiso graduar a sus estudiantes con bula de Pío IV. El rey falló que, donde había universidades reales, éstas
95
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS )ESUIT AS EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÚN SUPERIOR
para estudiantes seculares, bien ganada en Europa y en los territorios indianos, no siempre alcanzó a sus universidades.
Entre las universidades coloniales menos conocidas, destacan sin duda las de las órdenes religiosas dominica, agustina y jesuita. En el caso de la Compañía, los obstáculos se agravan por múltiples motivos. Con la expulsión, perdió parte sustancial de los documentos que ilustrarían la vida de sus universitarios. A veces, los papeles restantes se dispersaron, lo que obliga a recabar noticias sueltas en múltiples fuentes, incluidas las crónicas, para tener una idea de su funcionamiento por casi siglo y medio. Otra circunstancia dificulta el estudio de las universidades de las órdenes en el Nuevo Mundo: el carácter de sus fuentes, cuando se conservaron. Dado que los religiosos rehusaron dar cabal autonomía económica, de gobierno e institucional a sus universidades, no siempre llevaron registros puntuales de matrículas, cursos, probanzas, grados, cátedras, catedráticos y autoridades como rector y canciller. De tal modo, salvo excepciones parciales, esa información debe arrancarse de los archivos provinciales y generales de la Orden, cuando la consignaron. Por último, como la historiografía tradicional ha pretendido enaltecer sus universidades, antes que entenderlas y contextualizarlas, suele aplicarles atributos y virtudes que sólo aumentan la confusión. Esto ocurre sobre todo, cuando un historiador de la Orden de predicadores defiende a su institución de los cargos formulados por los jesuitas, y viceversa, reavivando en nuestros días unos pleitos fallados en los tribunales peninsulares o romanos más de dos siglos atrás.
En el presente trabajo intento explicar algunos hitos de esa historia, no siempre feliz. Primero discutiré unas cuantas imprecisiones y confusiones de lenguaje que, con su lastre, estorban la mejor comprensión de la estructura de las universidades jesuitas del Nuevo Mundo y, en general, las de las otras órdenes. A continuación, diré una palabra sobre el tipo de instituciones surgidas raíz de la bula de Gregorio XV, de 8 de julio de 1621: los alcances y limitaciones de ese documento, y las colisiones que ocasionó con la Orden dominica, poseedora de una bula análoga de Paulo V, del 11 de marzo de 1619. Quiero señalar también que, más allá del alcance de los documentos papales y regios, en cada ciudad las universidades de la Compañía, o de la Orden dominica o
retendrían el monopolio de los grados. Por tanto, la Orden no pudo erigir universidades en México y Lima. Vid. infra, n. 46.
96
JESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFliCTOS, LOGROS Y FRACASOS
agustina, tomaron camino propio, limitado ante todo por las condiciones locales. Cerraré mi trabajo planteando que el relativo fracaso de las universidades jesuitas no respondió tan sólo a la expulsión, sino, como lo vieron muchos contemporáneos, a que impidieron su desarrollo como instituciones autónomas en lo financiero, administrativo, académico y régimen interno de gobierno. Es decir, que al hacerlas depender en todo y por todo de la Orden, tanta sujeción impidió su plena consolidación institucional.
l. EL LENGUAJE Y SUS TRAMPAS
El uso impropio, si no francamente inadecuado del vocabulario académico para hablar de las universidades coloniales, suele ir de la mano con prejuicios de carácter nacionalista y apologético, un asunto capital al que aquí sólo aludo. En cuanto al lenguaje académico, lo más común es confundir términos como universidad y colegio. También se tiende a aplicar sin rigor el título de "real y pontificia" a instituciones que tal vez no lo fueron.
De todos los manejos impropios, el que sin duda ha estorbado más la comprensión del variado fenómeno universitario colonial, es el que tiende a aplicar sin más, casi como título de ornato, el mote de real y pontificia a toda universidad del periodo, lo que impide comprender las diversas estructuras institucionales. El fenómeno no es nuevo; ya en los siglos XVII y XVIII se pretendió -más que por ignorancia, por interés-, atribuir a ciertas universidades un estatus inadecuado. Esto ocurrió sobre todo en los interminables pleitos entre las de la Compañía de Jesús y las de los frailes dominicos, cuando cada una alegaba para sí los méritos negados a su rival. Sin embargo, el mayor abuso ha ocurrido en los siglos XIX y XX, cuando finalidades apologéticas tendieron a mezclarse con una ignorancia supina de su alcance. Creo pues conveniente detenerme en el asunto.
Universidades reales y universidades del clero regular
En 1646, el jesuita chileno Alonso de Ovalle escribía desde Roma que, en Santiago: "No ay universidad formada [ . . . ];pero [ ... ] se alcan<;:aron bulas del sumo pontífice en favor de las dos esclarecidas religiones de Santo Domingo y nuestra Compañia de Iesus, para dar los grados de bachiller,
97
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION SUPERJOR
licenciado, maestro y dotor en artes y theolugia en los reynos de Chile, de [Nueva] Granada, Quito, Chuquizaca, Tucuman y Paraguay".4 No había "universidad formada", si bien dominicos y jesuitas tenían bula para graduar en artes y teología. Las bulas aludidas, en las que insistiremos en el presente estudio, eran, en primer lugar, la emitida por Paulo V elll de marzo de 1619, a petición de Felipe III, en favor de aquellos colegios dominicos del Nuevo Mundo y Filipinas distantes más de 200 leguas de una universidad pública.5 En seguida, el 8 de julio de 1621, Gregorio XV expidió una análoga para la Compañía. El rey solicitó una y otra. Según ellas, cuando un estudiante hubiese cursado al menos cinco años en un colegio dominico o jesuita, el rector podría presentarlo ante el obispo para que le otorgara los grados de bachiller, licenciado y maestro o doctor en artes y teología, según el caso. Las bulas no erigían universidades públicas, antes bien, intentaban paliar su ausencia. Por lo mismo, el obispo local graduaría a los aspirantes, no el rector de su colegio. En ellas se advertía que, en surgiendo una universidad formada a menos de 200 leguas, la licencia papal caducaba.6
Las instituciones favorecidas no siempre se resignaron pasivamente a aplicar el privilegio en sus estrechos límites. No hubo reacción uniforme, pero varios colegios y conventos procuraron por diversas vías rebasar los márgenes permitidos por las bulas, con apoyo frecuente de las autoridades locales, seculares y eclesiásticas. Así, en silencio, lograron que un presidente o el rey, ampliara esas atribuciones. De tal modo, sin resolver nunca el problema capital de la dotación, los jesuitas de Córdoba y Chuquisaca, o los dominicos de Santafé, llegaron a tener instituciones de gran solidez. En cambio, cuando en la misma ciudad competían por el rango universitario dominicos y jesuitas, si una Orden acrecentaba los privilegios de su universidad, la otra se veía amenazada:
4 ALONSO DE ÜVALLE, Historica Relacion del Reyno de Chile, Roma, Francisco Caballo, 1646, pp. 162-163. 5 Águeda María RoDRíGUEZ CRUZ, Historia de las universidades hispanoamericanas: Período hispánico, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo/Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, 1973, 2 vols; JI, pp. 533-534. Aquellos colegios de la Orden quae a publicis universitatibus ducentis saltem milliaribus distant. 6 Ambas obtuvieron pase real; la de los dominicos, el 6 de septiembre de 1624 (ibídem, JI, 537-538). La jesuita, el 2 de febrero de 1622 (ibídem, II, 536-537). La licencia papal valía por diez años; cumplidos éstos, el Papa renovó ambas por tiempo indefinido. Hay una diferencia formal entre "bula" y "breve"; los documentos de época los usan indistintamente. Preferiré el primer término.
9R
JESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO : CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
si una lograba ser reconocida como universidad "formal", la rival perdía en automático todos sus privilegios.
El término "fundado" o "formal", citado por Ovalle, lo conocían bien los jesuitas. Solían llamar residencia a una casa donde varios miembros de la Orden hacían vida en común, pero sin los fondos necesarios para asentarse como comunidad estable. En cambio, cuando los socios hallaban un patrono que la dotara con fondos bastantes, la residencia se volvía colegio "fundado". Así las universidades: sin dote, no había universidad formal.
En cuanto a las rentas, México, Lima y el colegio de Gorjón, en Santo Domingo, contaron con asignaciones reales o aprobadas por el monarca. México desde 1551; Santo Domingo, en 1558; Lima, a partir de 1571. Las dotaciones no siempre procedían de la real caja. En Santo Domingo, se aprobó aplicar el legado del negociante Hernando Gorjón a la creación de un colegio-universidad de patronato real. A fines del siglo XVII también se permitió a Guatemala usar dos legados a título de dote; así nació, en 1668, la "real universidad" de San Carlos. Algo análogo ocurrió después con Santiago de Chile, Quito y Guadalajara. El resto, a falta de la indispensable dotación patrimonial, no accedió plenamente al estatus de real o pública.7
Justo porque las universidades adscritas a una Orden religiosa carecían de bienes propios, se les daba por sede un convento o un colegio en funciones, éste sí, debidamente fundado. Un documento básico de la universidad jesuita de Quito, el Libro de oro (1651), declara en su portada que ahí "está escrito el origen y principio que tubo la insigne Vniversidad de san Gregario, que está fundada en el collegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús de esta ciudad de Quito".8 El término fundada, pues ahí no se habla de fondos, significa que la universidad de San Gre-
7 En varios lugares, Mariano Peset ha estudiado los modelos universitarios peninsulares
Y americanos. En especial, en Mariano PESET y Margarita MENEGUS, "Espacio y localización de las universidades hispánicas", Cuadernos de/Instituto Antonio de Nebrija, núm. 3, 2000, pp. 189-232. Enrique GONZÁLEZ GONZÁLEZ se ha centrado en las americanas: "Por una historia de las universidades hispánicas en el Nuevo Mundo (siglos XVI-XVIII)",
Re-vista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), México, [SUE-UNAM/Universia, Vol. l, núm.1, 2010, pp. 77-101. En formato impreso, y en red: <http://is.gd/kEUL7A>. Adelante mencionaré el caso de las universidades-seminario. 8 El facsímil de la carátula, en varios lugares. Véase Germanía MONCAYO DE MONGE, La Universidad de Quito. Su trayectoria en tres siglos. 1551-1930, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1944, después de la página 92. Subrayado propio.
99
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR
gorio estaba jurídicamente instituida, y tenía sede en el colegio de San Ignacio. Dicho de paso, el libro áureo sólo le aplica el título de "insigne"; no de real o pontificia. De igual modo, en 1624, la universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca se inauguró en el colegio de Santiago, de la Compañía. A la expulsión, la audiencia y el arzobispo lograron licencia real para mantener abierta esa universidad, a cargo de ambas autoridades. Pero los bienes de la Orden fueron a Temporalidades y la universidad, que nunca otro tuvo patrimonio que el de ésta, quedó sin rentas. En vano solicitó dote al rey, y la independencia la encontró lastrada por esa precariedad financiera. 9
Ese complejo paralelismo institucional lleva a veces a confundir colegio y universidad, o convento y universidad. V alga el ejemplo de Córdoba, que en 2013 celebra su IV centenario. En 1613, el obispo del Tucumán, Fernando Trejo, firmó una promesa de dotar a la residencia jesuita de Córdoba con los bienes necesarios para volverla colegio fundado, y obtener licencia real para crear en él una universidad. La muerte de Trejo dejó el legado en deseo. Hubo que esperar a la bula de 1621
para que en el colegio máximo de Córdoba se hablara de grados, que el obispo tucumano otorgó desde marzo de 1624.I0 Por tanto, la universidad no nació en 1613, sino once años después, y aún necesitó unas décadas para consolidarse. Pero los aniversarios de cuando el colegio máximo de la provincia jesuita del Paraguay acogió a una universidad, jamás se han celebrado.
Así pues, las bulas, al otorgar licencia para graduar a los estudiantes de ciertos conventos dominicos y colegios jesuitas, elevaron el rango de esas instituciones en tanto que se volvían sede de una universidad, pero ni los colegios ni los conventos eran universidad. Antes de las bulas, ya poseían aulas, cátedras y catedráticos, pero no derecho a graduar. La carta papal, confirmada por el rey, no implicaba derramas para edificar nuevos espacios materiales, aumentar las cátedras ni mudar la ratio
9 Remito al capítulo sobre Bolivia en Fuentes manuscritas e impresas para la historia de las universidades hispánicas del Nuevo Mundo, en preparación. 10 ENRIQUE GONZÁLEZ GONZALEZ, y Víctor GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, "Estudiantes y graduados en Córdoba del Tucumán (1670-1854)", en Matrícula y lecciones. XI Congr:eso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas (Valencia, noviembre 2011), Valencia, Universitat de Valencia, 2012, vol. I, pp. 431-455. En contraste, en las histórias propagadas por la universidad desde los medios, se anticipa el origen de la universidad a 1610, apenas fundada la provincia. Así puede alega!' que se trata de "la cuarta" en antigüedad en el continente.
100
jESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
studiorum vigente. En todo tiempo, la Orden absorbió los gastos de carácter escolar de un colegio o estudio conventual. Con la bula no crecían, salvo quizás para levantar nuevos libros con registros de matrículas, probanzas, exámenes y grados. La Orden, hasta donde los documentos dejan ver, no llevaba contabilidad propia de la universidad, salvo, a veces, la tocante a las propinas de los grados. u Además, como dije, mucho tiempo los grados no los dio el rector del colegio o convento, sino el obispo; y se impartían en la catedral. Esa suma de factores explica la tendencia a confundir al colegio-sede con la universidad en él situada. Eran distintos: un colegio tenía entidad material, tangible, y pertenecía a la Orden que, por ello, decidía en lo tocante a su organización y gobierno; en cambio, la universidad ahí alojada era una entelequia, una figura jurídica, que permitía a los cursantes optar por los grados.
En la medida en que una universidad real gozaba de patrimonio y lo administraba, solía tener sede propia, con aulas docentes, salas "de claustro", donde los doctores congregados trataban asuntos comunes, y aulas "generales", donde se impartían al menos los grados menores; tal vez también biblioteca y capilla particular. El rey le permitía gobernarse a sí misma mediante esa juntas periódicas de doctores, llamadas claustros, así como por un rector y un equipo de auxiliares -los consiliarios-, elegidos por la misma comunidad. Ella se dictaba diversas normas, pero algunas debía presentarlas a la Audiencia o el rey. Y si un visitador real creaba nuevos estatutos, sólo eran válidos desde que el claustro universitario, con voto afirmativo de la mayoría, los aprobaba y promulgaba. Sin duda, su carácter real la sujetaba a la supervisión de la Audiencia y otras autoridades, y también el obispo intervenía por diversos medios. Pero ello no la privaba de su carácter de institución autónoma.
Las universidades reales recogieron de sus antecesoras medievales un elemento capital: eran cuerpos colegiados -corporaciones- de estudiantes, de doctores, o de ambos. Como ya decían las Partidas en el siglo XIII: un estudio general es un "ayuntamiento de maestros e de escolares, que es hecho en algún lugar, con voluntad e entendimiento
11 El estado tan imperfecto -o residual- de los archivos de casi todas las universidades de las órdenes, no permite generalizar. De Quito, por ejemplo, se conserva un "Libro de la Vniuersidad Real y Pontificia de San Gregario el magno sita en la Compañía de Iesus dela Ciudad de Quito, en que se asienta la plata del depósito y grados que se dan"; va de 1709al767.
101
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR
de aprender los saberes". 12 La palabra clave es "ayuntamiento", es decir, cuerpo colegiado de maestros y/o estudiantes para fomentar los saberes. Éstos se impartían mediante las cinco facultades tradicionales de las universidades europeas desde el siglo XIII, es decir: artes (también llamada filosofía), teología, derecho civil (leyes), derecho eclesiástico (cánones) y medicina. En Europa, no todas tuvieron las cinco facultades. París no enseñaba derecho civil. En Bolonia y Salamanca predominaban casi por entero las de leyes y cánones, y sólo al fin del siglo XIV
surgió en ambas la facultad teológica. No obstante, con anterioridad a la Revolución francesa, ninguna universidad tuvo más de cinco facultades.
Ese ayuntamiento de escolares, una vez constituido como tal por sus miembros, pedía al señor temporal y al papa confirmar la legitimidad del gremio, de esa universidad, y que le otorgaran privilegios. 13 U no fundamental era la jurisdicción. Cada universidad juzgaba a sus estudiantes y graduados y tenía competencia sobre cualquier asunto y persona relacionados con los miembros de la universidad. La jurisdicción era justo la garantía de su independencia, pues eximía a los universitarios de los jueces seculares y eclesiásticos. En el Nuevo Mundo, sólo Lima y México -ambas reales- gozaron de jurisdicción.
Con todo, el privilegio distintivo de las universidades del antiguo régimen era el uso del monopolio para graduar a sus estudiantes de bachilleres, licenciados y doctores (o maestros) 14 en todas las facultades. Al otorgar un grado, algunas universidades invocaban la autoridad real y pontificia; sin embargo, era la corporación como tal, la titular de la facultad de graduar. De hecho, el grado se entendía ante todo como licencia para enseñar. 15 Pero si la licencia procedía del obispo o el rey (como en Castilla) su validez se restringía al territorio jurisdiccional de los otorgantes. Sólo el papa o el emperador podían dar rango universal al privilegio, mediante la licentia ubique docendi. Por ello, a partir del siglo XIII la
12 Partida rr, Título XXXI, ley l. 13
Aún es útil, L. M. LUNA DíAZ, "El surgimiento de la organización corporativa en la universidad medieval", en Historia de la universidad colonial, México, UNAM-CESU, 1987, pp. 13-28. 14 En el antiguo régimen, el grado de maestro equivalía al de doctor, pero su empleo era diverso. En artes, era maestro (nunca doctor) quien tenía el grado máximo. En teología, los frailes usaban maestro, y los seculares, doctor. En leyes, cánones y medicina, sin excepción, se hablaba de doctor. 15 Armando PAVON, "Grados y graduados en la universidad del siglo XVI", en Armando PAVON (coord.), Universitarios en la Nueva España, México, UNAM-CESU, 2003, pp.l5-49.
102
jESUITAS Y UN IVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
práctica totalidad de las universidades pidió el privilegio al pontífice. 16
Como las medievales, las universidades reales del Nuevo Mundo gozaban de autoridad para graduar en "cualquier facultad licita", unos grados no siempre con validez universal. Las bulas de 1619 y 1621 para dominicos y jesuitas, restringían su alcance al territorio de las Indias.
Ese gremio -conformado en las universidades reales de Indias por sus doctores- manejaba el patrimonio, elegía rector y consiliarios y en sus claustros deliberaba acerca de la marcha de las escuelas y la concesión de grados; por lo mismo, definía las reglas para designar a los catedráticos de las cinco facultades y controlaba los procedimientos. El consejo de Indias reformó algunos mecanismos, sin eliminar el formato principal: proveer las cátedras por oposición entre los aspirantes a ocuparlas; con frecuencia, más de media docena de opositores debían probar su solvencia en público. Un jurado (en ocasiones lo controlaban estudiantes) definía al ganador. El método, a pesar de intrusiones externas, al obligar a los aspirantes a ejercitarse públicamente en su disciplina, permitía a estudiantes y graduados enfilar hacia el cursus honorum, aventura que partía de una cátedra y tal vez culminaba en una plaza de oidor, un asiento en un cabildo eclesiástico y aun en una mitra.
Como se sabe, las órdenes religiosas solían impartir en sus estudios la gramática, es decir, gramática latina, disciplina de carácter propedéutico; acto seguido, enseñaban artes (o filosofía) y por fin, teología. Se creía que estos saberes eran los únicos necesarios para su ministerio. Por tanto, al surgir universidades dentro de un colegio o convento, la opción de los cursantes se restringía a gramática, artes y teología. Esta limitación decepcionaba a veces a los criollos, que solían preferir el derecho, civil o canónico, disciplina más prometedora. 17
16 Mariken TEEUWEN, The Vocabulary ofintellectual Lije in tjhe Middle Ages, Turnhout,
Brepols, 2003, voz "universitas", pp. 147-149, con riquísima bibliografía; Olga WEIJERS, Terminologie des Universités au Xllt' siecle, Roma, Edizioni dell' Ateneo, 1987, en esp. las voces "Universitas, Studiurn generale" y "Licentia ubique docendi", pp. 15-51. 17
La ciudad de Chuquisaca manifestó al rey, en carta sin fecha, hacia 1624, recién fundada la universidad jesuita, que por más de veinte años solicitó "universidad pública" y suplicó "conceder y dotar las cathedras de leyes y chanones que faltaron para que esté cumplida". Archivo y Bibliotecas Nacionales de Sucre (ABNS), U 21, f.S4. Rodolfo AGUIRRE ha estudiado los mecanismos de promoción, Por el camino de las letras. El ascenso profesional de los catedráticos juristas de la Nueva España. Siglo XVIII, México, UNAMCESU, 1998.
103
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR
Como se sabe, los regulares estaban exentos de la jurisdicción eclesiástica ordinaria, a cargo del obispo, y de la justicia ordinaria del rey. En virtud de sus fueros, sus delitos y faltas los juzgaba su Orden, salvo casos de extrema gravedad o de presunta herejía. De ahí que les resultara un tanto superfluo el estudio de ambos derechos. 18 Las universidades de las órdenes podían enseñar y graduar en artes y teología; no en leyes y cánones. Por lo mismo, tampoco en medicina. En algunas de dominicos y jesuitas se impartieron leyes y cánones: Charcas, Quito, Bogotá, si no otras. Pero tales cátedras las gobernaban la audiencia, el obispo, o ambos; nunca la Orden. Además, sus catedráticos se proveían por oposición; por tanto, el control de las facultades jurídicas escapaba a la Orden en cuyo colegio se leían, lo que generaba tensiones. Los regulares admitían que aumentaba el prestigio de su instituto con las nuevas cátedras, pero debían renunciar a su control directo.
Según puede apreciarse, las universidades del clero regular se hallaban en franca desventaja respecto de las reales. Carecían de sede y patrimonio propios al depender en todo y por todo del colegio o convento que las alojaba. No elegían a su rector, cargo ocupado, sin excepción, por el religioso que la Orden designaba para presidir el colegio o estudio conventual, en razón de criterios internos. Por lo mismo, los universitarios eran marginados del proceso, al igual que de la docencia. De aquí que ellos -como señaló el obispo Payo de Rivera a fines del siglo XII- nunca accedían al aprendizaje derivado de la preparación de las lecciones y el ejercicio docente. Se graduaban, decía el obispo, no de maestros, sino de perpetuos discípulos. También quedaban al margen del entrenamiento académico derivado de los concursos de oposición a las cátedras,19 y de toda participación en el gobierno de otros asuntos de su institución. La actividad de sus claustros doctorales, de haberlos, era muy limitada: Córdoba tuvo 122 a partir de 1664; pero se consignaron
18 Como los frailes, los universitarios del antiguo régimen solían gozar de jurisdicción propia, pero acotada al territorio de la sede universitaria y ciertas leguas a la redonda. La de los frailes derivaba de sus votos y no tenía límites territoriales. 19 Memor ial del obispo de Guatemala al rey, "Parecer del Ilmo. Sr. D. Fr. Payo Enríquez de Ribera, Obispo de Guatemala, sobre la fundación de la Universidad de Guatemala", Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, XXXIX, 1966, pp. 36-75. Véase Leticia PÉREZ PUENTE, "Un informe del obispo Enríquez de Rivera sobre la fundación de la universidad pública de Guatemala", en E. GONZALEZ y L. PÉREZ (coords.), Permanencia y cambio. Universidades hispánicas. 1551 -2001, México, UNAM-CESU/Facultad de Derecho, 2005, vol. I, pp. 83-96.
104
j ESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
sólo 39 fojas. 20 Los de San Gregorio de Quito aparecen en los "Claustros y determinaciones de esta universidad": abarcan de 1711 a la expulsión, y toda la serie ocupa siete fojas .21 Además, al tenor de las bulas, los grados no los concedía el rector sino el obispo. Sólo con el tiempo, algunas universidades conquistaron el derecho a graduar por su rector. Peor aún, se las limitaba a enseñar artes y teología, aunque algunas impartieron derecho. No es casual que el jesuita español Andrés Mendo, en su famoso De jure académico, de mediados del siglo XVII, definiera así a una universidad: est Schola ad litteras publice edocendas instituta, autoritate Pontificis aut Principis Supremi erecta, aut confirmata, priuilegisque munita in qua gradus in scientiis dispensantur. 22 La circunscribía a docencia y grados, descartando toda la herencia corporativa de las universidades medievales y las reales.
En suma, sin dotación formal aprobada por la Corona, sin autonomía para gobernarse, y sin licencia para que la propia institución graduara en las cinco facultades, no había universidad real. Por lo mismo, no se puede llamar real a toda universidad indiana.
¿Universidades pontificias?
Algunas universidades coloniales se adjudicaron el título de pontificia, que con tanto placer historiadores, políticos y hombres de iglesia del siglo XX aplicaron a instituciones actuales y pretéritas. Se trata de un término cuyo campo no está debidamente establecido, lo que favorece su empleo ad libitum. Limitándonos al antiguo régimen,23 si por "ponti-
20 Archivo Histórico se la Universidad Nacional de Córdoba (AHUNC) , vol. 2. Abarcan las fojas 98-112 v. Cada acta ocupaba poco más de media página, muestra de lo sucinto de esas juntas, casi siempre para jurar obediencia al rector. 21
En el Archivo General de la Universidad Central del Ecuador (AGUCE) hay un segundo "Libro de la Universidad", de 1709 a la expulsión, con algún registro posterior, ya bajo el clero secular. El claustro jesuita, de 1711 a 1758, en ff. 302-308. La foja 309 tiene un acta de 23 de octubre de 1769, sesión presidida por el maestrescuela. 22
Él usa la palabra Academia: academia es una escuela instituida para la enseñanza pública de las letras, erigida o confirmada por autoridad del pontífice o de un príncipe soberano, dotada de privilegios, en la que se otorgan grados en las [diversas] ciencias. Andrés MENDO, De Jure Academico, Lyon, 1663, p. 3. 23
Con las reformas liberales decimonónicas, la inmensa mayoría de las universidades se secularizó, con la frecuente supresión de las facultades de cánones y teología. Como reacción confesional, a fines del siglo XIX y en todo el XX proliferaron las universidades católicas, de diverso carácter según las circunstancias locales. Mientras la Pontificia de
105
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS jESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR
ficia" se entiende a la universidad que gozó de bula papal de erección o de confirmación, la práctica totalidad de las europeas fundadas antes de la Reforma, las nacidas en territorios católicos en la época moderna, y buen número de las americanas, merecían el título. Así pues, como en el ámbito católico apenas si había universidades sin bula, llevar el título de pontificia era casi redundante como llamarse universidad católica, y no solía emplearse en Europa.
En el medievo, corporaciones como Salamanca percibían las "tercias reales", una porción de los diezmos que el pontífice concedía al rey.24 A veces, el papa confirmaba unas constituciones, como las de Salamanca y Coímbra, pero no las de Valladolid, ni muchas otras. También envió visitadores, que la universidad admitía, así como las reformas acordadas. En Salamanca, el cardenal Luna introdujo cambios decisivos a fmes del siglo XIV. Muchos conflictos intrauniversitarios en toda la cristiandad aceptaron arbitraje papal. Y a pesar de la patente influencia de Roma en tantas universidades medievales y de la era moderna, nunca se titularon pontificias. Tampoco regias,25 a pesar del creciente peso de los monarcas modernos en su seno. Las corporaciones del antiguo régimen, antes que decirse reales y pontificias porque reyes y papas actuaban en ellas, pretendían asegurar su autonomía corporativa contrapesando la intervención de ambos poderes. Lejos de ellas el declararse sujetas a una potestad con exclusión de la otra. Tal vez por eso, desde fecha incierta, en Salamanca los grados mayores se otorgaron con la fórmula de que se basaban en la autoridad conjunta del papa y del rey: auctoritate pontifi-
Salamanca surgió en 1940 para reabrir la facultad teológica, la Católica de Lima, de 1917, no imparte dicha disciplina. En 1942, el Papa le otorgó "el título honorífico de Pontificia", que hoy ostenta. No todas están plenamente reconocidas por el Estado. Su común denominador es la sujeción expresa a cierta supervisión eclesiástica, sean las autoridades de una Orden religiosa, el episcopado nacional y, en casos muy excepcionales, el papado, su abierto promotor. Véase Pierre HURTUBISE (ed.), Université, église, culture. Les universités catholiques dans le monde (1815-1962), París, FIUC, 2003. Se tiende a extrapolar esta concepción al antiguo régimen, en el que jamás hubo universidades laicas. 24 Entre tanto escrito sobre Salamanca y sus inicios, véase Mariano PESET, "Sobre los orígenes de Salamanca", en GONZALEZ y PÉREZ (coords.), Permanencia y cambio, op.
cit., I, pp. 33-51. 25 De las peninsulares, sólo una fue real, Granada, fundada por Carlos V en 1528. Véase Enrique GONZÁLEZ GONZÁLEZ, "El surgimiento de universidades en tierra de conquista. El caso de Granada (Siglo XVI)", en A. ROMANO (coord.), Universitil in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni, organizzazione, funzionamento, Messina, Rubettino, 1995, pp. 297-325.
106
JESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO M UNDO: CONFLI CTOS, LOGROS Y FRA CASOS
cia et regia ... La rúbrica se adoptó en el Nuevo Mundo, con un sentido nuevo: si las universidades otorgaban los grados en nombre de ambas potestades, tenían derecho a in titularse pontificias y regias.
Los papas medievales lograron reservarse el derecho a crear facultades teológicas. Temerosos del gran poder de los doctores parisienses, prohibieron su proliferación durante siglos. Sin embargo, desde el Cisma de Occidente (1378-1417), la coexistencia de dos o más papas rivales llevó a que cada bando favoreciera la erección de esas facultades a cambio de apoyo a su causa.26 Si bien en menor medida, también hubo consenso acerca de que una facultad canónica requería de licencia papal para funcionar legítimamente. Pero las universidades así confirmadas tampoco se llamaron pontificias. A más de la confirmación de ambas facultades, solían demandar la mencionada licencia ubique docendi.
En las Indias, sin embargo, los reyes obtuvieron muy pronto el patronato universal sobre aquella iglesia, lo que limitó drásticamente la intervención pontificia directa. Como se sabe, todo documento papal tenía curso legal sólo si la Corona lo autorizaba con el "pase regio". Por otra parte, desde el siglo Xlillos reyes castellanos se adjudicaron el derecho a erigir universidades, como ya se lee en las Partidas, y sólo después pedían confirmación a Roma. Por lo mismo, si un papa accedía a erigir o confirmar universidades en Indias, solía responder a petición real. Algunas órdenes religiosas se saltaron el paso, ganando bulas por propia iniciativa, pero la Corona rehusó validarlas, y esas universidades, si abrían sus puertas, eran estorbadas por la autoridad secular, que limitaba o impedía su marcha.27 Sin el aval regio, ninguna bula tenía poder suficiente para erigir y estabilizar una universidad.
Por tales motivos, los pontífices jamás tomaron decisiones en torno a las rentas de una universidad americana, ni dictaron o aprobaron constituciones, y jamás enviaron visitador. En consecuencia, el que una universidad indiana se declarara pontificia, obedecía tan sólo a la pose-
26 Melquiades ANDRÉS enlista más de 12 negativas papales a crear facultades teológicas en
Castilla, Aragón y Portugal entre el XIII y el XIV: "Las facultades de teología españolas hasta 1575. Cátedras diversas", Anthologica Annua, Roma, 2, 1954, pp. 73-178; véase pp. 128-133. Todavía Lovaina, nacida en 1425, negoció siete años para obtener facultad de teología. 27
Estudié esta universidad en "Pocos graduados pero muy elegidos: La Universidad del convento de los predicadores en la isla de Santo Domingo 1538-1693", en Rodolfo AGUIRRE (coord.), Espacios de saber, espacios de poder. Iglesia, universidades y colegios en Hispanoamérica, siglos XVI-XIX, México, UNAM-l!SUE. En prensa.
107
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS )ESlnTAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCAC10N SUPERIOR
sión de la bula confirmatoria, solicitada por el rey. Sin duda por la tradición hispana del rey fundador, reforzada por el regio patronato, hubo universidades americanas que sólo poseían licencia real, o ganaron bula mucho después. La presencia tan restringida del papa, en contraste con la arrolladora del monarca, ocasionó que ninguna de las universidades públicas se apellidara de modo constante pontificia, sino real. 28 Por su parte, las de las órdenes muy poco lo hacían, y entonces agregaban el título de real.29 Sólo las tres universidades adscritas a un seminario conciliar - que adelante mencionaré- desde muy pronto se habrían llamado real y pontificia.
Al respecto, resultan ilustrativos los casos de México y Lima. México obtuvo bula en 1595, a casi medio siglo de su erección y apertura. En 1587, el claustro señaló al rey: "muchos días ha que se ha dudado si en esta universidad se pueden dar grados de Theulogía y Cánones por no estar erigida con la bula apostólica".30 El consejo la solicitó, pero una vez en Madrid -dato significativo-, el fiscal declaró que el papa se había excedido, otorgando más privilegios de los solicitados. Pedir a Roma una nueva: redacción, más restrictiva, habría significado enormes gastos. Se acordó pues retener el pergamino en Madrid y tan sólo notificar a México la concesión de la bula. Nadie del claustro pidió su envío. En cambio, la Corona removió el asunto en 1686, cuando Ordenó enviar copia de los papeles fundacionales; el secretario descubrió entonces que no había bula en el archivo. Madrid pidió copia auténtica a Roma. Entonces sí hubo pase real, y el pergamino llegó a México en 1689. A pesar de las celebraciones por su arribo, no se impuso entonces el título de pontificia, sino con Carlos III, cuando la fuerte presión política contra los crío-
28 Los papeles sobrevivientes del archivo de San Marcos de Lima revelan que, todavía en 1811, ella se designaba sin más como "real universidad". La de México adoptó el "real y pontificia" desde el último cuarto del siglo XVIII: Enrique GONZÁLEZ GONZÁLEZ, "¿Era pontificia la Real Universidad de México?", en GONZÁLEZ y PÉREZ (coords.), Permanencia y cambio, op. cit., I, pp. 53-81. 29 En el citado libro de claustros de Córdoba se habla "de esta universidad"; casi al fin de la etapa jesuita se dice "real universidad", pero no detecté el mote "pontificia". En cambio, un libro de Quito, abierto en 1709, dice en la portada manuscrita, y no en el lomo: "Libro de la Vniuersidad Real y Pontificia de San Gregario el magno sita en la Compañía de Iesus de la Ciudad de Quito". 30 Javier PALAO GIL, "Real Patronato y legitimidad canónica de la Universidad de México", en Claustros y estudiantes, Valencia, Universitat de Valencia; 1989, vol. n, pp. 165-176. Y en C. l. RAM.lREZ y A. PAVON, La universidad novohispana: corporación, gobierno y vida académica, México, UNAM, 1996, pp. 84-95.
lOS
}ESU.ITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
Uos habría llevado a los universitarios a destacar que su institución era "real y pontificia". Así, en 1773, unos ladrones fueron sorprendidos en el edificio de la universidad y la autoridad secular los encarceló. El claustro se inconformó por la vía eclesiástica, alegando que la "Real y Pontificia Universidad" era "lugar sagrado", exenta de la justicia secular. El rey la descalificó con inusual aspereza, recordando que sólo él la había fundado, dotado, legislado y visitado; por tanto, su único título y jurisdicción derivaban de su carácter real. 31
El caso de Lima resulta más llamativo. El virrey Francisco de Toledo llegó al Perú en 1569, cuando los dominicos reclamaban el pleno control de la universidad, erigida por el rey en 1551, en el convento de su Orden. Toledo los contradijo, "sacó a la universidad del claustro dominico" y en nombre del rey le otorgó sede propia, constituciones y rentas.32 Los frailes llevaron su rechazo a Roma. En 1571, Pío V, dominico de origen, expidió una bula que confirmaba al convento en su posesión de la universidad. 33 Es decir, un instrumento contra la legitimidad de la recién creada universidad real, en su nueva sede. El documento llegó a Lima sin pase real y el claustro, de admitirlo, habría tenido que volver con los frailes. Al final, San Marcos la "expropió", e hizo de ella la confirmación pontificia de la institución real. Luego de siglo y medio de silencio, en 1735, los editores limeños de las Constituciones deslizaron el texto entre los prefacios, sin validación notarial alguna.
El resto de las universidades reales, habiendo obtenido la licencia del monarca, no siempre buscaron confirmación papal. En Santo Domingo, el real colegio universidad de Gorjón se extinguió a fines del siglo XVI, sin bula. La real universidad de Guatemala la consiguió en 1687, a 11 años de su erección real. San Felipe de Chile la solicitó al papa, pero Roma rehusó la petición, no formulada por el Consejo. Todo indica que así se mantuvo hasta su secularización, en 1842.34 En Quito, la universidad real de Santo Tomás, inaugurada hacia 1790, también
31 Discutí el asunto en, "¿Era pontificia ... ?", op. cit.
32 Falta un estudio renovador sobre Lima. Véase Luis Antonio de EGUIGUREN, Alma
Mater: orígenes de la Universidad de San Marcos (1551-1576), Lima, Talleres Gráficos Torres Aguirre, 1939. 33
Gred IBSCHER ha estudiado el texto y las vicisitudes de "La 'Bula' de Pío V", en Anales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2• época, núm. 5, 1951, pp. 580-614. 34
La solicitud del rector, en 1776, en José Toribio MEDINA, Historia de la Real Universi dad de San Felipe de Santiago de Chile, 2 vols. , Santiago de Chile, Universo, 1928, voL 2, pp. 172-174.
109
DE LOS COLEG IOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERJOR
habría carecido de confirmación, al igual que Guadalajara, abierta en 1792. Todo indica, pues, que las últimas bulas para universidades públicas se impetraron en tiempo de los Austrias. Felipe V aún recurrió a Roma para La Habana y Caracas (ambas en 1721), pero en lo sucesivo, los Borbones, como se verá con Santo Domingo, se atribuyeron plena potestad para erigir universidades.
En contraste con la variopinta situación de las universidades reales, todas las de las órdenes tuvieron bula.35 Conviene destacar, con todo, que la concedida a los dominicos en 1619 y la de los jesuitas, dos años posterior, beneficiaban a todos los colegios y estudios conventuales situados a más de 200 leguas de una universidad pública. Es decir, como señaló el padre Ovalle, una sola carta papal valió para cuatro, cinco o más universidades de la misma Orden, mientras cumplieran los requisitos. Y, con ser pontificias, el rey las había solicitado y les dio el pase de rigor.
Se dio también el caso de órdenes que, sin mediación real, ganaron cartas papales, como los dominicos limeños, en 1571, cuando el virrey Toledo les quitaba la universidad; la misma Orden obtuvo bulas para Santo Domingo (1538) y Bogotá (1580). Otra fue adquirida en 1586 por los agustinos de Quito. Pero ninguna superó el escollo del pase real. Al margen de los debates jurídicos que la situación generaba, ninguna se consolidó, o sólo muy tarde. La de la Orden dominica, en Santo Domingo, a pesar de su bula obtenida en 1538, y de que el rey Ordenó que sirviera de modelo para las fundaciones de La Habana y Caracas, a principios del siglo XVIII, sólo obtuvo licencia real en 1747. Entonces Felipe V aseguró ser "privativo de mi suprema potestad el conceder la erección de Universidades y Estudios generales en mis Dominios".36
Lejos de confirmar la vieja bula de 1538, la pasó en silencio; al dar por creada la institución multicentenaria, se atribuyó pleno derecho para hacer (y deshacer) universidades.
35 La única universidad jesuita ajena a la bula de 1621 , en Santo Domingo, fue autorizada por el rey en 1747. En seguida, la Orden sacó bula de Benedicto XIV. Antonio VALLE LLANO, La Compañía de Jesús en Santo Domingo durante el período hispánico. Algunas notas históricas, Ciudad Trujillo, Impr. Dominicana, 1950, en particular el cap. VI, y pp. 187-188. 36 Cipriano de UTRERA, Universidades de Santiago de la Paz y de Santo Tomás de Aquino y Seminario Conciliar de la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espq.ñola, Santo Domingo, Padres Franciscanos Capuchinos, 1932, doc. 176, pp. 252-55, cédula real del 26 de mayo de 1747.
llO
)ESUITAS Y UN IVERSIDADES EN EL NUEVO M UNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
Universidades del clero secular
En los años de 1680, 1692 y 1721, respectivamente, los obispos de Huamanga (hoy Ayacucho), Cuzco y Caracas obtuvieron licencia real y, a continuación, refrendo pontificio para crear universidades con sede en sus respectivos seminarios conciliares. Al igual que las vinculadas a conventos o colegios de las órdenes regulares, las nuevas instituciones carecían de renta propia. Con todo, había una diferencia capital. Las rentas de un seminario tridentino pertenecían directamente al rey, en virtud del regio patronato; por tanto, las universidades seminario dependían de dinero real, aun sin tener dotación propia. Es más, al solicitar la cédula de 1680, el obispo de Huamanga pidió al rey de modo expreso, asumir la fundación bajo el real patronato, a lo que éste accedió y al instante solicitó la bula, expedida en 1682. En las de Cuzco (1692) y Caracas (1722) se lee que los colegios-seminarios sede de las nuevas universidades, eran del rey.37 Los bienes de las órdenes, en cambio, debido a sus fueros, les pertenecían, sin otras restricciones que la obligación de pagar diezmos a las catedrales, a lo que siempre se resistieron.
Por otra parte, y en contraste con la política de las órdenes hacia sus universidades, los obispos pronto otorgaron ciertas libertades a sus
instituciones. Algunas inclusive lograron elegir rector propio, distinto del que regía al seminario. Además, al momento de inaugurarse, o desde muy pronto, celebraron claustros doctorales con toda regularidad.38
De igual modo, obtuvieron el privilegio de designar ellas mismas a sus catedráticos, por oposición, y no tuvieron restricciones legales para impartir las codiciadas cátedras de leyes y cánones, además de teología
37 Pueden verse los textos en el "Apéndice Documental" de RODRíGUEZ CRUZ, Historia
de las universidades , op. cit. , n, pp. 496 y ss. 38
La mejor conocida es Caracas, por la riqueza de su archivo y por los incansables estudios de lldefonso LEAL, en especial, Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827), Caracas, ucv, 1963. También editó claustros, cedulario y constituciones, tanto de la época colonial como de la reforma republicana: Cedulario de la Universidad de Caracas (1 721 -1820), Caracas, Instituto de Estudios Hispanoamericanos/Facultad de Humanidades y Educación, 1965. Las fuentes de Cuzco, salvo un libro de oposiciones a cátedras, y de piezas aisladas y dispersas en la propia ciudad, en Lima o en Sevilla, se pueden dar por perdidas. Incluso los papeles que había en Roma el archivo de la Compañía (ARSI), fueron sustraídos, sin que el piadoso ladrón supliera en parte su hurto con un estudio. La documentación sobre Huamanga, más rica, está secuestrada, y en riesgo de acabar de perderse, en la desolada biblioteca del convento de San Francisco, de Ayacucho.
111
DE LOS COLEGIOS A LAS UN1VERSIDADES. LOS JESU!T AS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
y artes. Y si no siempre impartieron enseñanza médica, dependía de la disponibilidad de recursos, no de impedimento jurídico.
Semejante suma de factores, y el hecho de que los seminarios conciliares ostentaban sin excepción el título de real, favoreció que las universidades-seminario de Huamanga, Cuzco y Caracas pronto se intitularan real y pontificia. No obstante, su auténtico talón de Aquiles, y que restringía su pleno carácter de institución pública, derivó de su falta de dotación propia. En ocasiones, algún legado particular para erigir tal o cual cátedra atenuaba un tanto su dependencia de las rentas diocesanas.
Como puede apreciarse, a modo de conclusión, ni todas las universidades coloniales fueron reales, ni menos aún, reales y pontificias. Las primeras tenían ese carácter por gozar de renta propia y administrarla, por gobernarse a sí mismas a través de sus claustros de doctores, y de un rector y consiliarios elegidos internamente, y por su licencia para enseñar y graduar en las cinco facultades. Algunas incluso gozaron de jurisdicción propia. En cambio, las universidades de las órdenes carecían de renta y sede propia, las gobernaba la Orden, y solían limitar su enseñanza y sus grados a las facultades de artes y teología. Justo la ambivalencia derivada de que funcionaran en el seno de conventos o colegios explica en gran medida las confusiones de la historiografía al referirse a estas instituciones.
Por lo que hace al título de pontificia, que universidades muy distintas se dieron, por lo común de modo ocasional, o desde cierto periodo, derivaba del hecho de poseer bula de confirmación, la que no podía aplicarse plenamente sin el pase real, prueba del control ejercido en todo tiempo por la Corona, muy en particular en el siglo XVIII. La bula era un instrumento jurídico que legitimaba los grados de cualquier universidad, fuesen reales, de una Orden, o del clero secular; con todo, las reales solían basar su legitimidad jurídica en la aprobación regia, tuviesen bula o no. Salvo en dos casos tempranos, la dinastía borbónica tendió a prescindir de la confirmación papal. Por otra parte, excepto por el hecho de conceder la bula y sus implicaciones jurídicas, el romano pontífice jamás intervino en las universidades de Indias: ni dictó o aprobó estatutos, ni las dotó de rentas ni influyó en su manejo y, menos aún, envió visitadores. Y si un papa otorgaba más privilegios que el rey, la bula se retenía en el Consejo de Indias, como sucedió con la de México. El rey, sus funcionarios laicos y no pocos obispos, siempre fueron en extremo puntillosos en la defensa de las regalías frente a los intentos de Roma por ampliar su poder en el Nuevo Mundo.
112
jESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
II. LAS UNIVERSIDADES DEL NUEVO MUNDO Y LOS JESUITAS
Preguntarse por los factores determinantes para el surgimiento y la afirmación de una universidad en la América española, obliga a considerar muy diversos factores. Ante todo, que se trataba de territorios de conquista, sujetos al rey en lo temporal y en lo eclesiástico, en virtud del regio patronato.39 Los vencedores pronto buscaron implantar en las nuevas tierras las instituciones europeas usuales en sus lugares de origen. Pero para conseguirlo, se debía resolver la compleja cuestión que dividía entre sí a los conquistadores y los nuevos pobladores, y a todos con la Corona. De qué modo usufructuar el trabajo y los bienes de los pueblos vencidos. Hubo varias respuestas y enormes presiones de los bandos, pero todas presuponían que los indígenas estaban destinados al servicio de los peninsulares y sus hijos. Por ello, se les cerró el paso a la educación superior, el sacerdocio y a los oficios que una y otro traían consigo, que se volvieron patrimonio exclusivo de la casta de origen europeo.
En consecuencia, se vio a las universidades como instrumentos con el fin de formar a los hijos de españoles para el ministerio del culto y los cargos medios del gobierno secular.40 Por otra parte, está el dato de que las órdenes religiosas, protagonistas de la evangelización de los naturales, acumularon enorme poder, mientras la jerarquía secular se consolidó muy gradualmente, a costa de los privilegios de franciscanos, dominicos y agustinos. Esto implicó que, durante el primer siglo de colonización, sólo el monarca o los frailes, no el clero secular, estuvieran en condición de apoyar la creación de universidades.
Para gobernar sus vastísimos dominios indianos, la Corona los dividió en audiencias; es decir, territorios definidos sobre los que tenía jurisdicción un tribunal colegiado, o audiencia. Las audiencias ejercían la máxima autoridad hacia el interior, y eran el puente con la metrópoli. Cada tribunal lo presidía el oidor más antiguo, salvo cuando el rey ponía a un capitán general o un virrey a cargo de cierta región, quienes, ex officio, lo regían. Trece
B• Véase GONZALEZ GONZALEZ, "El surgimiento de universidades . .. ," op. cit. 40
El tema de las promociones ha sido muy tratado para la universidad novohispana. Un balance en mi "Dos etapas de la historiografía sobre la real universidad de México (1930-2008)", en E. GONZÁLEZ, M . HIDALGO y A. ÁLVAREZ (coords.), Del aula a la ciudad. Estudios sobre la universidad y la sociedad en el México virreina/, México, UNAM-
1ISUE, 2009, pp. 331-410.
113
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR
ciudades albergaron una audiencia real y la burocracia subalternaY En ellas se instauró, además, una sede episcopal, con cabildo catedralicio y tribunales eclesiásticos. A veces ahí estaban las cabeceras provinciales de las órdenes religiosas o tenían importantes conventos donde se leía gramática, artes y teología. También acogían monasterios femeninos, cuyas copiosas rentas aviaban a mercaderes, obrajeros y mineros, pues la suma de poderes que esas capitales concentraban atraía a industriosos españoles de casta u origen, en busca de acomodo "digno" para su prole en una sociedad donde las tareas manuales no traían honra a sus oficiales, a diferencia de las actividades "liberales", derivadas del cultivo de las letras.
La sede de una audiencia no siempre era la ciudad más rica y emprendedora de una región. Jamás tuvieron ese tribunal los reales mineros de Potosí o Zacatecas, ni la opulenta Puebla. Pero donde confluían una audiencia y un obispado, abundaban opciones de empleo en la administración eclesiástica y el gobierno secular. De ahí la abundancia de clérigos y funcionarios al acecho de oportunidades. Y como tales pretendientes debían ser letrados, los grandes centros de población española expusieron con insistencia al rey la necesidad de una universidad donde formar y graduar a futuros funcionarios.
La Corona consideraba legítimas las demandas de universidad, pero se interponían dos problemas: cómo dotarlas y cómo garantizar su control. El rey quería el patronato, pero se negaba a gastar de su real caja. Tampoco podía acudir a los diezmos, como al fundar la universidad de Granada, pues no estaba consolidada la jerarquía secular. La audiencia de Santo Domingo, la más antigua de América (1511), fue escenario de dos tempranos ensayos de implantar universidad en el Nuevo Mundo. En 1537, el mercader Hernando Gorjón ofreció a Carlos V bienes propios en dote de un colegio-universidad y éste aceptó. Gorjón murió sin consumar su obra, pero su legado permitió fundar, en 1558, la real universidad de Santiago de la Paz, a cargo de la audiencia y la ciudad.42
41 Santo Domingo (1511), México (1527), Lima (1542), Guatemala (1543), Bogotá (1547), Guadalajara (1556), Charcas (1559), Quito (1563), Panamá (1563), Santiago de Chile (1609), Buenos Aires (1783), Caracas (1786) y Cuzco (1787) . T. POLANCO ALCÁNTARA, Las reales audiencias en las provincias panamericanas de España, Madrid, Mapfre, 1992. Salvo Panamá y Buenos Aires, en todas surgieron universidades. 42 UTRERA, Universidades, op. cit., passim. Enrique GoNZÁLEZ GoNZALEZ, "Cosa de poco momento. El Real Colegio Universidad de Santo Domingo en la Española (1558-1602)", en Facultades y Grados. X Congreso Internacional de Historia de las Universidades
114
JESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
Paralelamente, los dominicos pidieron a Roma una universidad conventual, anexa a su estudio. La bula salió en 1538, pero, sin el pase real, la institución quedó a merced de los defensores del regio patronato. Al parecer, la docencia conventual prosiguió, pero no se menciona en décadas a la universidad, ni en informes de la Orden, hasta fines del siglo XVII. Sólo el arribo de los jesuitas a principios del XVIII, y su afán de heredar la cédula real de Gorjón, despertó a la universidad tomista, que se opuso a la Compañía en nombre de la bula de 1538. Tras medio siglo de pleitos, el rey erigió en 1747 una universidad para cada Orden, si bien la Compañía salió de escena a los veinte años.43
Por lo demás, la capital de La Española, primer gran enclave hispano en Indias, pronto perdió relevancia, tanto por el precoz exterminio de los indios como por el auge de ciudades continentales como México y Lima. Signo de su decadencia, el inicial virreinato dominicano (1511) no prosperó, a diferencia de los de México (1534) y Lima (1546), cuyas capitales serían en adelante las dos grandes metrópolis. Cuando el rey acordó emancipar a los obispos indianos de la arquidiócesis de Sevilla, creó tres arzobispados: Santo Domingo, México y Lima. Y fue justo en esas tres cabeceras donde el rey accedió a erigir las únicas universidades reales del siglo XVI y casi todo el siguiente. Lima44 y México se fundaron en 1551, y en Santo Domingo erigió la dicha de Santiago de la Paz -o Gorjón-, en 1558.
Por tratarse de erecciones reales, las tres universidades quedaron bajo el patronato de la Corona que, con reticencias, les garantizó una dotación, como apunté. Y como Santiago de la Paz no se consolidó, pasó a seminario conciliar, y la universidad conventual de los dominicos se empezó a mencionar muy tarde, México y Lima fueron los referentes obligados -y únicos- de universidades indianas; más aún por poseer el codiciado carácter de instituciones reales, formadas o públicas, cuyos rasgos generales expuse arriba.
Así, los colonos hispanos, de Alburquerque, Nuevo México, a Santiago de Chile y a todo lo ancho del Caribe, sólo tenían a México, Lima
Hispánicas (Valencia, noviembre 2007), Valencia, Universitat de Valencia, 2010, vol. !,
pp. 385-404. 43
UTRERA, Universidades, op. cit., en especial, pp. 235 y ss. y 367 y ss. 44
Lima, erigida en 1551, funcionó prin1ero en el convento dominicano. Sólo en 1571, el virrey Toledo la sacó de ahí, la dotó, dictó constituciones y le dio carácter real. EGUIGUREN, Alma mater, op. cit., pp. 183-202.
115
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS /ES U ITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR
y, quizá, la precaria Santo Domingo para graduar a sus hijos. Para muchísimos, eran lugares más inaccesibles que la metrópoli, por las distancias y lo poco practicable de los caminos de tierra y agua en tan abrupta geografía. Mientras Madrid recibía peticiones de todo el continente, los estudios conventuales franciscanos, dominicos y agustinos abrían sus aulas a unos cuantos cursantes externos. Por eso agradó tanto el arribo de los jesuitas en el último tercio del siglo XVI.45 Gozaron de gran apoyo para fundar colegios cuyas lecciones se abrían gratis a toda la población hispana. Desde entonces, cada ciudad destacada, a cambio de que un mecenas dotase un colegio, gozaría de su oferta docente. La licencia real no se negaba. Pero a efectos burocráticos, de poco servían los estudios sin los grados de bachiller a doctor.
En semejante situación, los jesuitas buscaron graduar a los cursantes de sus colegios de México y Lima empleando un breve de Pío IV, conocido como "de extensión de privilegios" (1561). Pero justo en esas ciudades había universidades reales, y como el breve carecía de pase, ambas universidades se opusieron frontalmente, llevando el pleito a la corte. Al fin, no frenaron la enseñanza jesuita, que duplicaba los cursos universitarios en gramática, artes y teología, pero el rey prohibió a la Orden graduar. Así, Lima y México confirmaron el privilegio real de monopolizar los grados, al menos en el perímetro de ambas ciudades.46
Pero, ¿cómo impedirles graduar, de pretenderlo, en sitios tan apartados como Guadalajara, Mérida, Charcas, Santiago de Chile ... ? Sobre todo, porque aquellas poblaciones, ansiosas por graduar a sus estudiantes, aplaudirían la ocasión de evitar los gastos y riesgos del largo viaje de un hijo a la próxima universidad.
Las otras órdenes también prometían grados a los cursantes laicos de sus conventos. Mencioné ya la temprana bula de los dominicos de Santo Domingo (1538). En Santa Fe de Bogotá ganaron otra, en 1580, mientras los agustinos de Quito hacían lo propio en 1586. Las reales audiencias
45 La historiografía sobre jesuitas tiende a centrarse en provincias o países. Para una visión
general, Ángel SANTOS HERNÁNDEZ, Los jesuitas en América, Madrid, Mapfre, 1992. 46
Un resumen del conflicto en Lima, en Luis Antonio EGUIGUREN (ed.), Historia de la universidad. La universidad en el siglo XVI, 2 vols., Lima, Imprenta Santa María, 1951, I, pp. 170-176. Acerca del de México, C. I. RAM!REZ GONZALEZ, "La autoridad papal en la Real Universidad de México. El conflicto con los jesuitas en el siglo XVJ", en Enrique GONZALEZ (coord.), Historia y universidad. Homenaje a Lorenzo Mario Luna, México, CESU, 1996, pp. 413-434.
116
JESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO : CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
tenían éxito relativo en estorbar la circulación de bulas no confirmadas frente a la presión creciente de la población hispano-criolla, y prefería solapar tan irregular situación. Urgía una solución general.
En 1612, el procurador de los jesuitas en la corte presentó al Consejo un memorial que pintaba la situación con pragmatismo y formulaba una propuesta que se adoptaría en los territorios transatlánticos, incluida Filipinas. Primero, habló de las bulas que permitían a la Orden graduar en colegios, muy usadas en Europa, "con evidente utilidad" de los cursantes. En Indias, el privilegio sería mayor - alegaba-, "por no haber en todas ellas más de dos universidades": México y Lima. Ambas distaban de los colegios de Perú, Tucumán, Chile, Bogotá y Filipinas entre seiscientas y dos mil leguas. Los estudiantes, ciertos de no poder acudir a una universidad, desertaban, pues no lograrían el "premio de sus estudios". Y como "en partes tan remotas, [faltaban] personas de letras", el rey hacía grandes gastos para enviar, de España, ministros para los naturales. Pero si optaba por erigir universidades, también debía desembolsar enormes sumas.
En cambio -decía el procurador-, sin cargar la real hacienda, el rey podría servirse de las lecciones de los colegios de la Compañía. Pedía, pues, licencia para usar del breve, y graduar "en el ínterin que se fundan universidades". O al menos, que sus cursos valiesen para que, concluidos, los cursantes fueran examinados y graduados en artes y en teología por el maestrescuela. El Consejo aprobó lo segundo, y dejó los grados al obispo o al provisor. La medida sólo tendría vigencia "en el entretanto que no hubiere universidad fundada en dicha ciudad, y no más".47
La propuesta, aunque interina, tenía varias ventajas. Respondía de una vez a la demanda de tantas ciudades, y favorecía a las más alejadas de una universidad pública, en Indias y Filipinas. En cambio, los cursantes de colegios como Oaxaca o Puebla, a menos de doscientas millas de México, podrían graduarse ahí con relativa facilidad. Además, por su carácter provisorio, no implicaba la definitiva renuncia a crear después universidades públicas, y mientras, el rey evadía la carga de financiar su creación y sustento.
47 Guillermo HERNANDEZ DE ALBA, Documentos para la historia de la educación en Co
lombia, 7 vols., Bogotá, Patronato Colombiano de Artes y Ciencia, 1969-1986, tomo I, pp. 128-130.
117
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Con voto favorable del Consejo, el rey no pasó adelante en 1612. Más aún, sus primeros beneficiarios fueron los dominicos, prueba de la perenne rivalidad entre ambas órdenes. En 1619 el papa avaló una petición de Felipe III, para que el obispo local graduara a quienes hubiesen atendido cinco años los cursos de un estudio general dominico distante más de doscientas millas de una universidad. La licencia se dio por diez años, y esos grados sólo tendrían validez en Indias. El rey confirmó la bula en 1624. Los conventos de Santiago de Chile (1622), Bogotá (1624) y Guatemala (1624) pidieron al obispo graduar a sus estudiantes. En seguida, los jesuitas ganaron una bula idéntica, en 1621, y el pase real, en 1523. Así nacieron las universidades jesuitas del Nuevo Mundo:
Quito, San Gregorio (1622-1767) Bogotá, San Francisco Javier (1623-1767) Mérida de Yucatán (1624-1767) Córdoba (hoy Argentina), Colegio Máximo (1624-1767, secularizado) Charcas (hoy Sucre, en Bolivia), (1624-1767, secularizado) Santiago de Chile, San Miguel (ca.1624-1738). Guatemala, San Francisco Javier (1640-1676) . Cuzco (hoy Perú), San Bernardo, (1648-1767).
Como argumenté, las bulas de 1619 y 1621 no creaban universidades formales, antes bien, eran un paliativo ante su falta. Por lo mismo, no consolidaron corporaciones universitarias como tales; resolvían, mediante la licencia pontificia y real, la urgencia de grados en ciudades remotas, con validez limitada al territorio indiano - por así decir, colo
nial- , sin alcance universal, como en las universidades públicas. En Santiago, Bogotá y Guatemala, dominicos y jesuitas tenían el mismo derecho a graduar, pero en todas se adelantaron los dominicos, que buscaron invalidar los privilegios de los jesuitas. En Quito, la Compañía abrió fuego cuando la orden rival decidió abrir el colegio de San Fernando, con derecho a graduar, que inició en 1690, tras medio siglo de lides. Por fin, al instalarse los jesuitas en Santo Domingo, hacia 1700, empezaron a graduar con la bula del extinto colegio de Gorjón, y los choques con la otra Orden llegaron a 1747. Para agregar leña, los agustinos graduaban en Quito desde 1603, con una bula no legalizada, y en Bogotá, desde 1697.
118
JESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
De modo paralelo, cada convento o colegio autorizado para graduar, buscó ampliar el alcance de tan cortos privilegios, proclamándose universidad formal. Pero si la autoridad les reconocía semejante carácter, caducaban los privilegios de las demás órdenes. Así, los regulares, lejos de sumar esfuerzos y apoyos para una corporación digna de ese nombre, adonde acudieran todas las religiones, se vigilaron mutuamente para invalidar todo avance de las otras. Así, ninguna de las coexistentes en una ciudad destacó; unas a otras se anulaban en costosísimos pleitos, arrastrados por décadas o siglos. Hubo momentos en que el rey prohibía a todas graduar, para daño de los estudiantes y disgusto de la ciudad.
En un primer momento, lo que la historiografía llama estatutos de cierta universidad de regulares, suele ceñirse a reglas para otorgar grados. Así, en Bogotá los Estatutos que se han de guardar para dar los
grados a los que hubieren estudiado en el Colegio y Estudio de la Orden de
Predicadores de esta ciudad de Santa Fe, coexistieron con la Forma de gra
duar los estudiantes que cursaren en el Colegio de la Compañía de Jesús de
Santa Fe.48 Ellos regulaban los pasos desde la matrícula hasta que el obispo o provisor -pero no "la universidad"- graduaran a los respectivos cursantes. Si el grado tocaba al obispo, los exámenes los hacían doctores de la institución, que debían acudir al grado, y recibían propinas. Tal vez, como se verá en Charcas y Córdoba, ahí estaba en embrión un claustro de doctores. Pero, si en una ciudad mediana surgían dos o tres conatos rivales de claustro, su peso específico en la comunidad y su lustre social no serían excesivos.
Como adelanté, las licencias pontificias y reales se reducían a artes y teología. Los jesuitas de Charcas lograron anexar tres cátedras de cánones y leyes, que dotó el arzobispo, y el rey aprobó en 1684.49 Obtuvieron lo propio en Bogotá, en 1706. Pero el control de las cátedras jurídicas escapaba a la Orden, si bien los catedráticos juraban obediencia al rector. De ahí las Constituciones para cursos y grados en cánones y leyes redactadas para Charcas en 1684, y para Bogotá en 1706.50 No se trataba, y conviene insistir, de normas generales para toda la institución,
48 Apud RoDR1GUEZ CRUZ, Historia de las universidades, op. cit., t. 11, pp. 326 y 334,
respectivamente. 49
Ibidem, t. 1, p. 487-88. Adelante volveré al tema. 50
Editado por José Abel SALAZAR (ed.), Los estudios eclesiásticos superiores en el Nuevo Reino de Granada (1563-1810), Madrid, CSIC, 1946, Apéndice n pp. 757-776.
119
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS JESUITAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
pues el gobierno del colegio y las cátedras de artes y teología seguía en manos de la Orden.
La doble o triple licencia obligaba a los regulares de colegios y conventos de cada ciudad a disputarse los estudiantes seculares, no demasiados. Ni siquiera la Compañía (la orden más popular) abundaba en alumnos. Los jesuitas bogotanos decían en 1706: "la frecuencia de estudiantes no es, en este Reino, con la numerosidad que en otros".5I El exiguo total debía alcanzar para todas. En 1659, el obispo de Guatemala no daba una imagen muy boyante de "los estudios que aquí tienen [los jesuitas] con nombre de universidad". Decía al rey: "se reducen a dos maestros de Teología y uno de Artes. Ésta es, Señor, la universidad toda".52 En total, con religiosos y seculares, sumaban 12.
La década de vigencia de las bulas de 1619 y 1621, se volvió licencia indefinida desde 1634, pero las universidades de regulares siguieron siendo interinas. Caducarían sus bulas al surgir una pública en el radio de 200 millas. Así, una de las causas que estorbaron la creación de nuevas universidades, fueron las trabas de los procuradores de las órdenes en Madrid. Todo valía para impedir el éxito de un proyecto contrario a sus intereses. Pero cuando, a casi un siglo de pleitos y tratativas, Guatemala ganó cédula para fundar la universidad real de San Carlos, en 1676, jesuitas y dominicos perdieron sus licencias. En Santiago de Chile ocurrió igual desde 1738, con la real de San Felipe. En cambio, falló todo intento de crear universidad pública en Bogotá. Al salir los jesuitas en 1767, los dominicos resistieron con tal éxito, que sólo con la república de Colombia cambiaría la situación.
Como se sabe, la expulsión de la Compañía de los reinos hispánicos, en 1767, llevó al cierre de todos sus centros docentes. Mientras los bienes de la Orden fueron a la Corona, los de colegios tuvieron diversa suerte. Fruto de dotaciones de particulares, algunos los administraba la Orden, sin pertenecerle, y hubo que negociar cada caso para definir su destino. La sede del colegio de Guadalajara se aplicó para fundar la esperada universidad real, en 1792. En otros casos, el colegio reabrió, a cargo de seculares, o pasó a seminarios diocesanos. Ahí donde los jesuitas competían con otras instituciones por los grados, como Quito, Bogotá y Cuzco, el colegio cesó del todo. En Quito surgió la universidad
51 Apud ibídem, p. 666. 5
2 Vid. supra, n. 19.
120
)ESUIT AS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLICTOS, LOGROS Y FRACASOS
real de Santo Tomás, lo que implicó extinguir las licencias de dominicos y agustinos. En Cuzco, la universidad de San Antonio, creada por el obispo en 1692, se volvió la única instancia para graduar. En Bogotá, como dije, desaparecidos los jesuitas, los dominicos lograron impedir la creación de una universidad real, y los agustinos dejaron de graduar. Sólo Córdoba y Charcas llegaron a ser universidades públicas.
Si en varias ciudades las universidades jesuitas debieron rivalizar con las de otras órdenes, en Charcas, Córdoba y Mérida crecieron sin instituciones rivales. No es casual que dos de ellas sobrevivieron a la expulsión de la Orden. Ligada al virreinato peruano, en Charcas residía la audiencia encargada de las minas de Potosí, y su catedral se volvió arzobispal desde 1613. Apenas el colegio jesuita de San Jerónimo supo de la bula de 1621, solicitó al virrey limeño, la audiencia y al ayuntamiento el estatuto universitario. Sin contradictores, los apoyos y licencias, incluidas las de la Orden, llegaron con celeridad. El padre Frías Herrán, visitador provincial, promulgó una Patente de la fundación y
erección de la Universidad de San Francisco Xavier de La Plata y redactó Constituciones y reglas, vigentes hasta la expulsión. 53
Según las constituciones, aparte de rector y vicerrector, los mismos del colegio, habría un canciller, encargado de estudios, exámenes, incorporaciones y grados, a cargo del arzobispo. La Orden nombraría catedráticos y oficiales, pero se creó un claustro consultivo de catedráticos, doctores y maestros, que sesionaría a pedido del rector. En la primera reunión, en abril de 1624, se leyeron la Patente y las constituciones. Además, a tono con las pautas limeñas, se acordó otorgar los grados mayores con toda solemnidad en la catedral y ante el claustro, y dar propinas. Ese doble hecho favoreció la formación de un cuerpo académico, de una corporación, cuyo peso específico aún se ignora. Otro paso afirmativo vino al crear el arzobispo tres cátedras jurídicas, en 1681, por oposición, con votos de las autoridades y el claustro. 54 No sorprende que una institución tan consolidada sobreviviera a la expulsión. Pero, carecía de dotación.
La universidad de Córdoba, ciudad del obispado de Tucumán, ofrece paralelismos con Charcas. El proyecto de Trejo, de dotar un colegio y
53 El ABN de Sucre posee un rico expediente sobre la fundación, U-39, transcrito en parte
por Roberto QUEREJAZU CALVO, Chuquisaca. 1538-1825, Sucre, Imprenta Universitaria, 1990, pp. 197, 206, 273 y 276; resumido por RODR!GUEZ CRUZ, Historia de las universidades, op. cit., 1, p. 471-497. 54 RODRíGUEZ CRUZ, Historia de las universidades, op. cit., 1, pp. 487-88.
121
DE LOS COLEGIOS A LAS UNIVERSIDADES. LOS )ESUITASEN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
universidad, en 1613, no resultó, pero, recibida la bula, empezó a pedir grados al obispo desde 1624. En 1664la visita del padre Andrés de Rada reordenó toda la institución y le dio nuevas constituciones, con derecho a claustros. Como Charcas, siguió abierta tras la expulsión, primero a cargo de franciscanos; en 1795 obtuvo cátedras de derecho, y en 1800 fue declarada universidad pública.55 Ni aquí ni en Charcas, los jesuitas debieron batallar con instituciones rivales.
Mérida tampoco sufrió la rivalidad de otras universidades. Inaugurada en 1624, salvo un breve lapso funcionó con regularidad hasta 1767. Entonces se buscó anexarla al seminario conciliar, pero la falta de fondos, más las demoras de Madrid, cuando salió la cédula ya había ocurrido la independencia, y sólo en el siglo XX hubo nueva universidad.
Voces disidentes
Salvo Charcas, Córdoba y Mérida, las universidades de regulares del Nuevo Mundo tuvieron existencia azarosa y conflictiva. Sin duda, cumplieron su objetivo central: graduar escolares a falta de públicas. Pero los coetáneos tendían a preferir las reales. Ya en 1571, el virrey Toledo, al quitar a los dominicos la universidad limeña y convertirla en real, señaló: "no conviene que Vuestra Majestad mande que se funden estas Universidades en monasterios de religiosos". Primero, enseñar leyes y medicina los distraería de "su profesión". Además, tendrían "más autoridad [al] estar por sí y no arrimadas al amparo de ningún monasterio". Creía que ni en España ni "en ningún lugar del mundo" ocurría algo semejante. 56
En tono parecido, la audiencia de Bogotá expuso al rey, en 1623, cómo los jesuitas empezaron a graduar en la ciudad, y su pleito por ello con los dominicos. Que la Orden "ha extendido el breve de su Santidad": a más de graduar, incorporó grados, nombró bedeles, "y en algunas de sus constituciones Ordenan fundar universidad". Pero la Audiencia creía:
Que en esta ciudad y provincia no es necesaria por ahora universidad for
mada, que es muy corto el reino y el haber de vuestra Majestad, y que cuando
sea necesaria no conviene fundarla en colegio de religión, porque sus fa-
55 Un resumen en ibidem, pp. 446-470. 56 EGmGUREN (ed.), Historia, op. cit., JI, pp. 536-537.
122
JESUITAS Y UNIVERSIDADES EN EL NUEVO MUNDO: CONFLJCTOS, LOGROS Y FRACASOS
culta des son [sólo] de artes y teología, para las cuales y las demás, es bien
haya libres oposiciones de otros religiosos y de seculares, [y] que sea todo a
cargo de v. Majestad como Rey y señor y único patrón. 57
Por tanto, el real tribunal planteó al rey mantener las licencias para graduar, pero sin permitirles excederse y fundar universidad.
Pero, sin duda, quien señaló con más agudeza los perjuicios de poner universidades en manos de una Orden, fue el citado obispo de Guatemala, fray Payo Enríquez, en el citado memorial de 1659. Primero, juzgó a las universidades útiles para la salud de una república, pues ahí se impartían las cinco facultades: la teología servía a la defensa de la fe y buenas costumbres; las leyes, para la debida impartición de la justicia en lo civil y eclesiástico, y la medicina para procurar la salud corporal. En cambio, en "los estudios que aquí tienen [los jesuitas] con nombre de universidad", sólo un maestro enseña artes, y dos, teología. Pero, como la verdad se descubre por el debate, una institución que sólo imparte una doctrina, sin opción a debatir "las diversas escuelas y opiniones", resulta muy pobre. Se coarta a los ingenios "el privilegio de su ingenua y nativa libertad". Y como sus cátedras son para socios de la Orden, sin darse por oposición, los estudiantes no aprenden a ser maestros mediante las oposiciones y la docencia: "nunca llegarán a estudiar enseñando". Él, como canciller, ha graduado bachilleres entre los 16 y 18 años, y doctores teólogos entre los 21 y 24, "y como esto conseguido, ya no hay a que aspirar, se acaba el estudio llamándose Maestros sin haber pasado de la ciencia de discípulos". De ahí la conveniencia de fundar universidad pública, pero la Compañía sabe que, en "habiendo tal Universidad en esta provincia y ciudad, debe expirar dicho privilegio, [y] se opone a su fundación". 58
Sin duda alguna, los mismos contemporáneos advirtieron virtudes y desventajas en universidades sujetas a una Orden religiosa, como la de la Compañía de Jesús.
57 El texto, de 30 de junio de 1623, en HERNANDEZ DE ALBA, Documentos, vol. I, op. cit.,
pp. 145-148. 58 Vid. supra, n. 19.
123