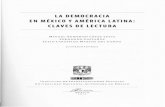La Hacienda de los Jesuitas una aproximación histórica a finales del siglo XVII
Transcript of La Hacienda de los Jesuitas una aproximación histórica a finales del siglo XVII
UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE
FILOSOFÍA/UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE
ECUADOR
ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR EN HISTORIA
Monografía o Trabajo final de graduación:
LA HACIENDA JESUITA EN EL ECUADOR UNA
APROXIMACIÓN HISTÓRICA A FINALES DEL SIGLO
XVII
Directora: Dra. Ana Luz Borrero Vega
Autor: Juan Pablo Vargas Díaz
Cuenca, Septiembre 2012
ÍNDICE DE CONTENIDO
ABSTRACT ............................................................................................................................ I
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... II
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3
CAPÍTULO 1 ......................................................................................................................... 6
LA ECONOMÍA COLONIAL Y LAS RELACIONES IGLESIA ESTADO EN LA REAL
AUDIENCIA DE QUITO EN EL SIGLO XVII .................................................................. 6
ECONOMÍA COLONIAL DURANTE EL SIGLO XVII ................................................. 6
RELACIONES IGLESIA ESTADO EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO
DURANTE EL SIGLO XVII ........................................................................................... 11
CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................... 14
LA HACIENDA DE LOS JESUITAS EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO. ........... 14
CONCESIONES DE TIERRAS EN LA REAL AUIDIENCIA DE QUITO, SIGLOS
XVI Y XVII .................................................................................................................. 15
ADMINISTRACIÓN EN LAS HACIENDAS JESUITAS DURAANTE EL SIGLO
XVII .............................................................................................................................. 21
LA HACIENDA JESUITA EN LA REGIÓN SUR DE LA REAL AUDIENCIA DE
QUITO, SIGLOS XVI Y XVII. ........................................................................................ 26
CONCLUSIONES ................................................................................................................ 32
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 35
ÍNDICE DE ILUSTRACIÓNES
1 Plano de la ubicación de las tierras de la hacienda Chillo, ubicada en el valle de los
Chillos, que se adjunta al proceso por la propiedad de las aguas que riegan dichos predios,
el litigio es entre Domingo Aizpuru y Miguel Ponce. Pichincha, ANE, Mapas y Planos,
1803 ...................................................................................................................................... 21
2 Organización interna de las haciendas jesuitas, Fuente (Cushner 2010: 176; Coronel,
1987: 107), Elaborado por el autor ....................................................................................... 24
3 Mapa de Sidcay que se adjunta a los actos seguidos por el protector de naturales del
pueblo de Sidcay. Azuay, ANE, Mapas y Planos, 1792 ...................................................... 31
I
ABSTRACT
Este trabajo final de graduación intitulado “La hacienda jesuita en el Ecuador una aproximación
histórica a finales del siglo XVII” presentado a la Especialización Superior en Historia, tiene por
finalidad presentar un análisis del corpus bibliográfico sobre este tema, así como un acercamiento al
estado de la cuestión dentro de la historiografía ecuatoriana, el tema central se refiere a las
haciendas de los jesuitas en el territorio del actual Ecuador, particularmente la zona de la Sierra,
durante la época de la colonia, es decir a finales del siglo XVII. En esta investigación se aborda la
importancia de la Hacienda Jesuita así como de esta congregación, que llegó a consolidarse como
una de las órdenes religiosas de mayor prestigio en la Real Audiencia de Quito. También esta
investigación profundiza el estudio de la hacienda Jesuita en la región sur de este territorio, en el
área de Cuenca tema olvidado y poco tratado. Esta monografía parte de un análisis de la economía y
las relaciones Iglesia-Estado en la colonia durante el siglo XVII, para luego analizar la hacienda
Jesuita gracias a la revisión y estudio de la principal producción historiográfica contemporánea
relacionada con este tema, se trata también de destacar la importancia social y económica de la
hacienda Jesuita en la época.
II
AGRADECIMIENTOS
El presente ejercicio de investigación no hubiera sido posible, si no es gracias, a la
paciencia y sabios consejos de mi directora de monografía la Dra. Ana Luz Borrero, quién
supo direccionarme en los momentos necesarios. Por lo me permitiré expresarle mis más
sinceros agradecimientos por su tiempo y paciencia.
3
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene por propósito presentar un análisis de la
hacienda Jesuita en la Audiencia de Quito, que corresponde al territorio del actual
Ecuador durante el espacio temporal colonial, con énfasis en finales del siglo XVII.
Para ello utilizaré un importante corpus bibliográfico sobre el tema que se ha publicado
en la época contemporánea. Se desea también presentar un acercamiento al estado de la
cuestión de la hacienda Jesuita. El trabajo se encuentra enmarcado dentro de un objetivo
general, que pretende aparte de reactivar el interés por un tema clásico que ha sido
olvidado durante los últimos decenios, el de presentar la importancia del complejo
hacendario de la Compañía Jesús y la reactivación económica que brindó a la Audiencia
de Quito a finales del siglo XVII.
Entre los objetivos específicos está el interés de profundizar el estudio de la hacienda
tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Sur, en la primera parte se tratará también
sobre el tema de la concesión de tierras, el acceso a la propiedad y sobre la
administración de la hacienda jesuita. Se hará también un breve recuento sobre las
relaciones entre iglesia y estado en la época de estudio y una breve visión de la
economía colonial.
Con el propósito de abordar el tema en cuestión se han postulado, las siguientes
interrogantes ¿Cuáles han sido los trabajos realizados hasta hoy, con respecto al tema de
las haciendas jesuitas a finales del siglo XVII en el Ecuador?, ¿Cuáles son los temas que
se han trabajado en torno a la hacienda en la región de la sierra norte del actual
Ecuador? Y ¿Cuáles de estos temas se han trabajado en el territorio sur del actual
Ecuador?
4
Para resolver las inquietudes planteadas, la presente investigación se fundamentará o
tendrá como sustento teórico los trabajos de connotados investigadores que se han
especializado, en el entendimiento del funcionamiento de las haciendas jesuitas
(cañeras) en el Ecuador, destacando los trabajos de la Dra. Christiana Borchart de
Moreno, el Dr. Nicholas Cushner, y la Dra. Rosario Coronel cuyos aportes nos
permitirán tener una visión más que sólida en lo referente a la hacienda jesuita en el
actual Ecuador.
Pero para tratar de relacionar este trabajo con el período en el que se desarrolla se
deberá de tener en consideración una breve aproximación al contexto colonial tratando
de entender la economía y las relaciones existente entre la iglesia y el Estado colonial
durante el siglo XVII para lo que se trabajará con autores de gran renombre como
Rosemarie Terán y Enrique Ayala Mora, quienes ha estudiado el territorio de la
Audiencia, mientras que para presentar un enfoque relacionado con la región Sur los
trabajos de Espinoza, Achig y Jacques Poloni-Simard nos permitirán entender esta
región poco estudiada en lo referente al tema de la hacienda. Este constante diálogo con
las fuentes nos servirán de metodología para tratar de abordar nuestro tema de
investigación.
El ejercicio en cuestión se divide en dos capítulos, en el primero se analizan aspectos
relacionados con la “La Economía Colonial y las Relaciones Iglesia Estado en la Real
Audiencia de Quito en el Siglo XVII”; pretende brindar una aproximación espacio -
temporal de manera general al auge de la economía en la Audiencia de Quito para el
siglo XVII, que nos permite acceder a una mayor comprensión de la época, así como
sobre las relaciones entre la iglesia y el estado. En el segundo capítulo se hace énfasis
a la “La hacienda de los Jesuitas en la Real Audiencia de Quito”, el mismo que a
su vez se subdivide en dos temáticas, que nos ayudarán a entender el complejo
5
hacendario en la Sierra Norte de la Real Audiencia de Quito; donde se profundiza el
tema del acceso a la tierra: “Concesiones de tierras en la Real Audiencia de Quito,
siglos XVI y XVII” en el que se presentan los trabajos de connotados investigadores
que nos ayudarán a entender como es que las grandes extensiones de terreno
pertenecientes a la hacienda jesuita se desarrollaron y los lugares de mayor importancia
y extensión en la sierra norte de la real Audiencia de Quito.
Mientras que en el segundo subtema: “Administración en las haciendas Jesuitas durante
el siglo XVII” trata de dar a entender al lector sobre la manera como estos grandes
complejos socio-económicos eran administrados por los Jesuitas. Dentro de esta
temática también se hará un análisis de: “La hacienda Jesuita en la Región sur de la Real
Audiencia de Quito, Siglos XVI y XVII”. Esta monografía termina con las
apreciaciones y puntos de vista del autor sobre la importancia de la hacienda Jesuita en
la historia colonial del Ecuador.
6
CAPÍTULO 1
LA ECONOMÍA COLONIAL Y LAS RELACIONES IGLESIA ESTADO EN LA
REAL AUDIENCIA DE QUITO EN EL SIGLO XVII
ECONOMÍA COLONIAL DURANTE EL SIGLO XVII
De acuerdo a los historiadores Garavaglia y Marchena1 en la segunda mitad del siglo
XVII, la realidad andina se encuentra marcada por una serie de desastres. Notada por la
guerra sin tregua que se declararían los «viejos» y «nuevos» poderes “enfrentados por
el control, posesión y transmisión de las encomiendas locales, las concesiones mineras
o el mantenimiento del servicio personal de los indios; guerra que acaparó toda la
actividad política, social y económica durante décadas extendiéndose desde Bogotá
hasta Chile”.
Pero en ese contexto caótico la economía de la Real Audiencia de Quito instauraría
una nueva economía que de acuerdo con Rosemarie Terán2 quién, considera que si bien
es cierto Quito carecía de minas, y no podía competir con la economía minera de Potosí,
poseía condiciones favorables para la producción textil gracias a la fertilidad de tierras
serranas aptas para pastizales, y a la numerosa población indígena que habitaba en la
región de la sierra centro norte. Por lo que está serie de ventajas apuntaron para que
Quito dentro del espacio económico andino, le corresponda ser el productor y proveedor
principal de textiles de amplio consumo, fabricados con lana de oveja (paños) y algodón
(bayetas), que no competían con la manufactura europea.
Pero dichas actividades económicas requerían de la fuerza de trabajo necesaria, la que
se consiguió a través de los mecanismos de reclutamiento. Cuando la encomienda dejó
de constituir la fuente principal de la riqueza, la mita se instituyó como generalizada de
1 Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena, Historia de América Latina desde sus inicios hasta 1805, Volumen 1,
Barcelona, Crítica, 2005, p. 400 2 Rosemarie Terán, “Auge del orden Colonial: características de la economía quiteña”, en Manual de historia del
Ecuador: Épocas aborigen y colonial, independencia, Tomo I, Universidad andina Simón Bolívar, 2008, p. 67
7
explotación del trabajo indígena. Para tratar de conseguir esta fuerza de trabajo se
reactivaría la mita inca, entendiendo a esta de acuerdo a Espinoza y Achig3 como:
“La mita se convirtió en la institución que articuló todo el sistema de
producción incaico, reforzando la diferenciación social entre los
usufructuarios del Estado Inca y la gran masa de Jatun runas. La mita
permitió utilizar fuerza de trabajo de las comunidades para todo tipo
de actividades agrícolas, pastoriles, mineras, textiles, orfebres;
igualmente para una serie de obras públicas como la construcción de
canales de riego, terrazas de cultivo, caminos, silos, etc. […] y aún
para el servicio militar”4.
Ahora bien, la mita tenía que cumplir con ciertas condiciones para la Corona; Terán
sostiene, que la obligación que tenían las comunidades indígenas era la de enviar al
Estado Colonial o propietarios particulares la quinta parte de su población en edad de
tributar, comprendida por los varones entre los 18 y 50 años de edad. Únicamente se
exentaban de la mita los caciques y descendientes (hijos), los artesanos y quienes
aprendían a leer y escribir el castellano5. La mita6 se dedicada a la actividad textil y
agropecuaria, a servicios como acarreo agua, leña y trabajo en obras públicas7.
Por lo que este tipo de inserción obligada de los indígenas en la economía colonial fue
debilitando la reproducción de las comunidades. Por lo que el predomino de la
3 Leonardo Espinoza y Lucas Achig, De la sociedad comunitaria a la sociedad de clases. En La sociedd Azuayo -
Cañari: pasado y presente Compilación de L. Espinoza, pp. 37-46. Editorial El Conejo, IDIS, Quito – Ecuador,
1989, p. 39. 4 Leonardo Espinoza y Lucas Achig, “De la sociedad comunitaria a…”, p. 39. 5 Dato mencionado por el obispo Luis López de Solís, en Carlos Freile-Granizo, la iglesia ante la situación colonial,
Quito, Abya – Yala, 2003; retomado en Terán 2008: p. 67 6 Los mitayos recibían una paga que a su vez debía servir como tributo a la Corona y la adquisición de productos de
subsistencia, tomado de Rosemarie Terán, “Auge del orden Colonial: características de la economía quiteña”, 2008,
p. 67 7 Pues los españoles buscaban las formas de extraer la mano de obra para la construcción de las “villas” y “ciudades”
que continuamente se fundaban (Loja 1548, Cuenca 1557, y Baeza en el oriente, en 1558) y para las naciente vida
urbana, Salomon, F.,Crisis y transformación de la sociedad aborigen invadida (1528-1573). En Nueva Historia del
Ecuador, Volumen 3: Época Colonial I. Conquista y Primera Etapa Colonial., editado por E. A. Mora, pp. 91 -
122. vol. Vol. 3, Quito, 1990, p. 113
8
economía obrajera se dio en situaciones económicas cambiantes, en las que existió
etapas de auge como los inicios del siglo XVII, hasta su recesión de dominio en las
décadas finales.
El control de la producción y comercialización en las actividades obrajeras permitió una
acumulación de riqueza a favor de sus propietarios, circunstancia que constituyó el
punto de despegue de poderosos grupos económicos que dominaron la sociedad
colonial8.
Riquezas que se conocen gracias a los cálculos de la época los que reflejan que a fínales
del siglo XVII un obrajero promedio recibía por año unos 40.000 pesos, monto que
supera y por mucho al salario que recibía el indígena mitayo que consistía en 35 pesos
anuales9.
El producto de la venta de los textiles dinamizaba la economía quiteña al igual que
permitía el consumo de productos importados, como vinos y telas extranjeras10 Debido
a la calidad de su manufactura los textiles de Quito eran exportados a todas la regiones
del virreinato peruano, desde Chile y el Alto Perú (Bolivia) al igual que a toda la región
minera de Potosí, mientras que por el norte llegaba a Cartagena y Panamá11.
Por lo que para las órdenes religiosas dedicadas a las actividades obrajeras, como es el
caso de los jesuitas, tres fueron los elementos constitutivos de sus empresas económicas
en la región interandina de Quito “ 1) la formación de capital, 2) la capacidad de
reinvertir, intensamente donde era apropiado, en las empresas y 3) la consecución de un
ganancia considerable”. Dichos elementos han sido extraídos por Cushner de los
8 Rosemarie Terán, “Auge del orden Colonial…”, 2008, p. 68. 9 John Leddy Phelan, El reino de Quito en el siglo XVIII. La política en el imperio Español, Quito, Banco Central,
2005, 2ª ed., pp. 121-122; retomado por Rosemarie Terán, “Auge del orden Colonial: características de la economía
quiteña”, Rosemarie Terán, “Auge del orden Colonial: características de la economía quiteña”, en Manual de historia
del Ecuador: Épocas aborigen y colonial, independencia, Tomo I, Universidad andina Simón Bolívar, 2008, p. 67 10 Ídem., p. 68 11 Ídem., p. 68
9
registros económicos de los jesuitas sobre sus obrajes y haciendas agrícolas y ganaderas
en la Audiencia de Quito12.
De acuerdo a los estudios realizados por Manuel Miño Grijalva en su trabajo intitulado
“La Manufactura Colonial: aspectos comparativos entre el obraje andino y el
novohispano” se puede considerar que existían dos variedades de obrajes; siendo estos
los obrajes de comunidad y los obrajes particulares13 en su trabajo el mencionado autor
menciona que el trabajo y organización de los obrajes14 empieza a desarrollarse en
primera instancia en Nueva España (México), y luego en el área andina, la expansión de
los rebaños de ovejas se extiende hacia los grandes espacios interregionales aún
desocupados15´.
A estas condiciones de acuerdo con Grijalva16 se agregaron tres factores de suma
importancia:
En primer lugar, entre el 1549 y 1570 se empieza a imponer el pago del tributo
predominante en dinero. Las comunidades indígenas, en particular las de Quito, debían
cubrir este requerimiento por parte de la corona a través del trabajo en los obrajes,
mientras que, aquellas comunidades que no pudieron estructurar un sistema de obraje,
por cualquiera que fuere la circunstancia se veía presionados a vender la mano de obra
de sus integrantes a los obrajes de particulares o en las haciendas.
12 Nicholas Cushner, Hacienda y obraje: los jesuitas y el inicio del capitalismo agrario en Quito, 1600-1767/ Nicholas
P. Cushner. Traducción al español, estudio introductorio y notas: Gonzalo Ortíz Crespo. – Quito: Fonsal, 2010. P.
276 13 Manuel, Miño Grijalva “La Manufactura Colonial: aspectos comparativos entre el obraje andino y el
novohispano”. en Revista Ecuatoriana de Historia Económica. C.L. Consejo editorial: Patricio Almeida Guzmán,
Milton Luna, Fernando Rodríguez, Quito, Ecuador: Centro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador,
1988 Pp. 13-61 14 La explotación en el sector obrajero se debe a la abundante existencia de materia prima que se sumó a la
disposición de la fuerza de trabajo indígena, el funcionamiento textil a gran escala y la existencia de un mercado
extenso que se encontraba ubicado en regiones tan distantes como el espacio peruano tomado, Grijalva; 1988, p. 18 15 Manuel, Miño Grijalva “La Manufactura Colonial….”, p. 18. 16Ídem., p. 19
10
En segundo lugar, el Estado colonial que había salvaguardado, desde sus inicios el
trabajo textil, logró crear un conducto eficiente para la obtención de la carga tributaria
que significó un montó importante en los ingresos fiscales.
El tercer factor, y el más importante en el surgimiento en el sector manufacturero, fue la
expansión de la demanda de tejidos que llegó a conformar un amplio mercado
impulsado por la producción minera de Potosí. Este círculo de vinculación entre Quito
y el sector peruano ejercerá la influencia decisiva en la articulación de espacios
productores de tejidos en Nueva España.
La producción de este tipo de obrajes comunales era importante, pero el beneficio
extraído parece haber sido muy bajo, debido a los altos costos de producción y demás
rubros que debían ser descontados de la producción total.
Por lo general existían dos tipos de obrajes particulares: aquellos con asignación de
fuerzas compulsivas y aquellos que trabajaban con mano de obra voluntaria17. Los
obrajes de primer tipo de acuerdo con Grijalva estaban ubicados principalmente en el
área obrajera tradicional, es decir en Riobamba, Latacunga y Quito.
Mientras que los obrajes de “indios voluntarios” se encontraban en algunas de las
jurisdicciones de Latacunga y Quito, por lo general en aquellas instancias en donde los
indios eran acomodados en sus tierras y haciendas cercanas a los obrajes18. De acuerdo
a Munive, gobernador de la ciudad de Quito en ese entonces, en su relación a la Corona
distinguía dos tipos de propietarios: aquellos ligados al sector encomendero y por el otro
a los hacendados
17 Ídem., pp. 95-96 18 Ídem., p. 96
11
En el caso de los obrajes particulares eran administrados por los encomenderos y
hacendados, obtenían múltiples ganancias y beneficios ya que sus propietarios contaban
con el poder económico suficiente como para poder comercializar y a su vez se
encargaban de realizar prestaciones económicas lo que les mantenía con un flujo de
riqueza constante.
Cabe resaltar que en la región sur de la Audiencia de Quito, según Leonardo Espinoza
en primer lugar el tipo de unidades productivas era de corte familiar y no obrajeras, por
lo tanto en Cuenca no se dio el trabajo mitayo en los textiles. En segundo lugar, la
materia prima que se empleaba era el algodón, a la lana. Finalmente es necesario
precisar, que mientras la producción textil quiteña decayó de manera considerable a
mediados del siglo XVII entrando en franca crisis durante el siglo XVIII, los tejidos de
algodón cuencano experimentaron un creciente y cada vez más fortalecido auge de
exportación que se prolongó hasta comienzos del siglo XIX19.
RELACIONES IGLESIA ESTADO EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO
DURANTE EL SIGLO XVII
Ahora bien, si durante el siglo XVII el sustento económico de la Audiencia de Quito
constituyó la producción textil y la agrícola, también se produjo la consolidación del
Estado Colonial, situación que ha sido profundamente estudiada por los historiadores
Terán Najas y Ayala Mora20.
19 Espinoza, L. y Lucas. Achig, De la sociedad comunitaria a la sociedad de clases. En La sociedad Azuayo -
Cañari: pasado y presente editado por C. L. Espinoza, pp. 37-46. Editorial El Conejo, IDIS, Quito – Ecuador,
1989, p. 42 20 Ver Terán, Opus. Cit. Para Ayala Mora la consolidación de un Estado Colonial, el que, no solamente debe de
pensarse en la administración Audiencia l, sino en todo el tipo de aparato político que incluía además los cabildos y
la propia iglesia, la que se encontraba sometida al control estatal, gracias a la concesión del Papa, los soberanos
españoles recibieron el derecho llamado de Patronato sobre la iglesia americana; Enrique Ayala Mora, Resumen de
Historia del Ecuador, Quito –Ecuador, Corporación Editora Nacional, 1999, p. 16
12
La Iglesia se encontraba en la época colonial completamente ligada con el Estado, como
afirma Ayala Mora: “enquistada en el aparato estatal colonial”21.
Desde los inicios de la Colonia se estableció el patronato del Rey sobre la Iglesia, lo que
permitió que en su calidad de soberano, tanto éste como el Consejo de Indias, virreyes y
presidentes, tenían la atribución de nombrar autoridades eclesiásticas, controlar sus
labores y hasta dirigir asuntos de disciplina22. “la iglesia en América se organizó a partir
de los arzobispados, como el del Lima del que dependía el Obispado de Quito, cada
obispado contaba con un obispo, un cabildo eclesiástico, un seminario y un grupo de
sacerdotes”. De forma paralela se asentaron las órdenes religiosas, el “clero secular” las
que dependían de sus propias autoridades. El Patronato aumentaría de manera
considerable el poder del Estado, que concentró en sus manos el gobierno temporal y
espiritual con derechos absolutos sobre la iglesia Americana23. Sobre el Patronato,
Ayala Mora indica que: “los españoles estaban comprometidos a protegerla, dotarla de
recursos, al tiempo que ejercían de manera celosa las atribuciones de nombrar, remover
funcionarios y disponer incluso de cuestiones de culto ejerciendo un virtual monopolio
de la dimensión ideológica de la sociedad”24.
En la Audiencia de Quito, las relaciones existentes entre la Iglesia–Estado, presentaban
un leve equilibrio, el mismo que se mantenía en constante amenaza debido al poder que
adquirían las entidades eclesiásticas en la vida política frente a la constante inestabilidad
del gobierno de la Audiencia de Quito. Cuyo estatus en realidad no fue lo
suficientemente estable como para controlar por completo a sector religioso25.
21 Ídem., p. 16. 22 Rosemarie Terán, “Economía Colonial, Características de la economía Quiteña”, en Manual de historia del
Ecuador, Tomo I, Épocas Aborigen y Colonial, Independencia, Enrique Ayala Mora editor y otros, Quito, Edición
corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, 2008, p. 72. 23 Rosemarie Terán, “Economía Colonial, Características…, p. 73-74. 24 Enrique Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador…, p. 16. 25 Ídem, p. 73
13
El esfuerzo evangelizador demostrado durante las primeras instancias de la colonización
decaería en el siglo XVII, pues la nueva iglesia americana se encargaría de posar su
atención sobre la variedad y diversidad surgida del entrecruzamiento entre los indígenas
y españoles.
Para Terán la nueva iglesia postulaba una nueva consigna que incluía el “persuadir” y
no la de “extirpar”, al grado que la conversión de los indios adquirió tintes menos
ortodoxos a tal punto de que el obispo de Quito Alonso de la Peña y Montenegro en
1664 recomendaba a los párrocos, conciliar con las “creencias antiguas” sin eliminar del
todo sus “ritos y supersticiones” de los nativos, todo esto con el propósito de evitar el
abandono o despoblamiento de las doctrinas26.
La capacidad de la iglesia de alcanzar todos los ámbitos de la vida social, le permitirán
consolidarse como la propietaria de numerosos bienes urbanos27 y rurales como también
se constituyó en la directora espiritual, educadora, benefactora, social y dio sentido a las
vidas individuales y entidades colectivas.
Una vez que se han esbozado de manera sucinta la economía y relaciones entre el
Estado y la iglesia durante el siglo XVII, daremos inicio a nuestro trabajo de
investigación el que comprende entender de la manera más acertada el funcionamiento
de las entidades Colectivas de la iglesia entendiéndolas a estas como las haciendas, de
manera particular las pertenecientes a la Compañía de Jesús.
26 Ídem, p. 74 27 Grijalva cita en su trabajo a Fray María Vargas quien ha escrito que, sólo en el distrito de Quito los jesuitas
detentaban las siguientes propiedades: La Compañía ubicada junto a Sangolquí, la misma que estaba constituida por
un complejo hacendatario que producía entre las 4000 y 5000 fanegas de maíz y Trigo. Yurag Compañía, en Píntag
hacienda dedicada a la cría de ganado que abastecía de carne a la ciudad y cultivo de trigo […] A estas propiedades
se añadían las que poseían en Atuntaqui, Aguagondo, Pimampiro y Mira dedicadas a las mieses, algodón y caña de
azúcar. En Ambato y Latacunga tenían una hacienda en Cusubamba y otra en Molleambato. En Cuenca una estancia
con su molino por lo que Grijalva estima que los ingresos anuales se resumen a 70.000 pesos anuales, págs. 66-67.
14
CAPÍTULO 2
LA HACIENDA DE LOS JESUITAS EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO.
Ciertos grupos, llegaron a tener tal grado de
productividad económica y espíritu
empresarial que llegaron a su cenit, como es el
caso de los jesuitas, a lo largo de los siglos
XVII y XVIII 28.
La cita que da inicio al presente acápite propuesta por Garavaglia y Marchena es más
que elocuente, pues de cierta manera permite entender el importante poderío de las
órdenes religiosas a finales del siglo XVII y principios del XVIII, particularmente la de
la Compañía de Jesús.
Para el siglo XVII, la mayor parte de las llanuras fértiles de los valles serranos, estaban
bajo control y propiedad tanto de las élites como de la Iglesia. “Los Jesuitas fueron los
hombres de negocios más eficientes y prósperos del Reino de Quito, [tenían ocho
haciendas que en] 1633, rendían un ingreso anual bruto de 42.621 patacones.
Demostraron el mismo don empresarial en la organización y provechosa explotación de
las haciendas en lugares tan diversos como las Filipinas, México y Paraguay…”. Las
ganancias obtenidas en la Sierra, permitieron a la Sociedad de Jesús subsidiar las
misiones en el valle del Alto Amazonas, provincia de Mainas29. Para el año de 1680,
los Jesuitas con su gran disciplina y organización, habían llegado a congregar en los
territorios de Mainas y la zona Amazónica 32 pueblos de indígenas en más de 10
misiones, entre otras: las del Alto Marañón o Mainas, Pastaza, Marañón e Iquitos.
28 Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena, Historia de América Latina desde sus inicios hasta 1805, Volumen 1,
Barcelona, Crítica, 2005. 29 John Leddy Phelan, El Reino de Quito en el Siglo XVII. La política burocrática en el Imperio Español, Banco
Central, Colección Historia XX, 1995, pág. 265.
15
La riqueza económica procedente de sus recursos les permitió también la construcción
de la gran Iglesia de la Compañía en la ciudad de Quito “Claustro en los Andes”, esta
maravillosa obra arquitectónica y con fachada barroca, luminosos y sobresalientes
interiores, se comenzó a construir en 1605 y se terminó en 161630.
CONCESIONES DE TIERRAS EN LA REAL AUIDIENCIA DE QUITO,
SIGLOS XVI Y XVII
Desde la época colonial temprana la Corona Española procuró controlar sus propiedades
ultramarinas, sobre todo aquellas tierras que se encontraban en manos de los españoles,
con el fin último de evitar la expansión ilegal de sus propiedades. Para lograr esta
petición se ordenaron inspecciones de tierras denominadas “visitas”. En donde el
enviado de la corona se encargaba de examinar los títulos de propiedad y realizar
gestiones con algunos terratenientes, sobre las legalizaciones de sus territorios mediante
una “composición”.
Por lo que cada uno de los terratenientes como aclara Borchart tenía la obligación de
presentar sus títulos de propiedad al fiscal y declarar la cantidad de tierra que poseía sin
los títulos correspondientes31.
El estudio, del uso, composición y propiedad de las tierras en el siglo XVII, sobre todo
en la región del Corregimiento de Quito, se encuentra en la importante obra de la
investigadora Christiana de Borchart de Moreno32, quién luego de realizar un trabajo
muy sustentado en varios Archivos, entre otros el Archivo General de Indias33, donde
obtuvo una importante información primaria y etnohistórica, la cual después de su 30 John Leddy Phelan, El Reino de Quito en el Siglo XVII. La política…, 1995, pág. 273. 31 Christiana Borchart de Moreno, “Composiciones de Tierras” en El valle de los Chillos a finales del siglo XVII: una
contribución a la historia agraria de la Audiencia de Quito, en Cultura, Quito, Banco Central del Ecuador, 1979, p.
141 32 Christiana Borchart de Moreno, “Composiciones de Tierras”…, 1979, p. 139. 33 Información que podría ser contrastada con la colección “Vacas Galindo” que reposa en Quito, tomado de
Christiana Borchart, “Composiciones de Tierras en el valle de los Chillos a finales del siglo XVII: una contribución a
la historia agraria de la Audiencia de Quito”, en Revista Cultura, Quito, Banco Central del Ecuador, 1979, p.
139
16
análisis ofrece a la comunidad académica y a los lectores, donde se puede observar que
en la región norte de la Audiencia de Quito las órdenes religiosas se encargaban de
adquirir y extender sus propiedad sobre tierras muy fértiles y productivas, observación
que también es afirmada por otros autores como Cushner y Coronel.
Las distribución y concesión de tierras durante el período colonial, poco después de la
fundación de la ciudad hispana de Quito en 1534, estuvo por Ley a cargo del cabildo,
estas tierras se entregaban a los vecinos, y a los conquistadores. También se
concedieron tierras a aquellos que se habían mostrado leales a la Corona Española en la
llamada “rebelión de las alcabalas”34. Según los estudios realizados por Cushner, la
localización de las tierras no era un fenómeno al azar: “al norte de Quito, a través de la
planicie de Quito hacia Pomasque, Cayambe y Otavalo, Otra al sur a través del
Uyumbicho y el viejo asentamiento inca de Pansaleo y la tercera al sureste, a través de
los Chillos hasta Píntag”35.
El procedimiento general para obtener una concesión de tierra de acuerdo a Cushner
consistía:
- El solicitante identificaba el tipo y el tamaño de la tierra deseada.
- El solicitante pedía una confirmación jurídica (“señalamiento” o
“proveimiento”) d por parte del cabildo. Antes que se le perfeccionara la
concesión, el “fiel ejecutor” (funcionario del cabildo a cargo de los pesos y las
medidas), medía la tierra como también se encargaba de averiguar si dicha
petición no afectaba a otros.
- Tras eso el cabildo confirmaba la posesión al solicitante.
34 Nicholas P. Cushner, Hacienda y Obraje, los Jesuita y el inicio del capitalismo agrario en Quito Colonial, 1600-
1767/ Nicholas P. Cushner. Traducción al Español, estudio introductorio y Notas: Gonzalo Ortiz Crespo—Quito,
FONSAL 2010, p. 84. 35 Ídem.
17
- La propiedad podía ser vendida, enajenada o heredada, solamente a partir de los
cinco años de producción y mantenimiento por parte del concesionario36. Como
sucedía con muchas de las regulaciones coloniales, los propietarios de las tierras,
aún a pesar de no haberlas ocupado por un tiempo de cinco años, ya eran
legalmente sus dueños. El tamaño de la propiedad inicialmente fue de 25
caballerías en 1597 y para 1695 ascendía a 186 caballerías.
El mismo autor, afirma que la expansión de los jesuitas en el valle de Los Chillos se
dio gracias a la compra de tierras por parte de éstos a los vecinos cercanos, iniciando
luego un proceso de explotación comercial de la tierra en las zonas rurales de Quito37.
“Los intercambios y truques de tierras no eran nada fuera de lo
común, como también eran frecuentes los intercambios y ventas de
otras haciendas de los jesuitas fuera de los Chillos. Una de las
principales razones para la compra de tierras por parte de los jesuitas
era el sostén de los colegios y misiones. Es así que cada uno de los
colegios establecidos por esta orden en Quito durante el siglo XVII Y
XVIII, comprendían desde el norte de Ibarra hasta Loja en el sur, por
lo que se organizó un complejo de haciendas agrícolas y ranchos
ganaderos cuyos ingresos y productos pagaba los gastos y alimentaba
a los estudiantes y profesores”38.
El examen de los títulos de propiedad que se venían realizando por parte Antonio de
Ron en la Ciudad de Quito y sus cinco leguas duró hasta mayo de 1693, durante este
tiempo se pudieron controlar más de quinientas tierras localizadas entre Guayllabamba
al Norte y Machachi al Sur39.
Casi al final del proceso se suspendió a Ron, y en su lugar sería el fiscal y los
representantes de ciudad, conjuntamente con las órdenes religiosas quienes continuarían
36 Ídem., p. 85 37 Nicholas P. Cushner, “Hacienda y Obraje, los Jesuitas …”, 2010, pág.134. 38 Ídem. p. 134 39 Borchart también hace alusión a la visita de los siguientes pueblos: Puembo, Pifo, Yaruquí, Tumbaco, Cumbaya,
Cacalli Sambisa, Cotocollao, Pomasque, Peruchu, Qhinche, entre otros: p. 142
18
con el proceso, por su lado, las ordenes religiosas ofertaban un pago de 40.000 pesos
por los derechos de composición para todo el conjunto de propiedades rurales situadas
en el corregimiento de Quito40. Esta oferta excedía y en mucho a otras propuestas de
acuerdo con Borchart. Mientras los vecinos de Quito tomaban una decisión al respecto,
Antonio de Ron se encargaba de visitar las tierras restantes del corregimiento, tanto las
áreas de Ambato y Riobamba, en 1695, a mediados del año siguiente Ron se encontraba
en Latacunga, en donde los vecinos de este asiento habían propuesto 9000 pesos.
Entre el 21 de noviembre de 1695 y el 2 de junio de 1696, Antonio Ron se encontraba al
norte en Ibarra, lugar en el que la mayor parte de las tierras parecen haber estado en las
manos de las Órdenes religiosas41. El trabajo de Borchart se enfoca en el estudio del
valle de los Chillos localizado al oriente de Quito, en su investigación ha podido
recuperar la información de la posesión de la Compañía de Jesús que ha conseguido
tierras por remates conjuntamente con los Dominicanos, por ejemplo de las tierras que
se remataron en el Ejido la Compañía de Jesús recibió 21 caballerías42.
Borchart también hace alusión a que durante los trámites de composición de tierras,
estos no incluían el lugar exacto en donde estaban las tierras43, incluso en algunos de los
casos no consta el tamaño, podríamos pensar que acaso debido a lo apresurado del
trámite olvidaron este particular aspecto o quizás este olvido incluso sirvió para que
ciertas ordenes llegarán a expandirse hasta abarcar extensos territorios. Muchas de las
extensas y lejanas tierras de la Compañía de Jesús en los territorios señalados hacia
finales del siglo XVII, eran “estancias”. Para 1696, parte de las 76 unidades de tierras
estudiadas, es decir 56 eran estancias, generalmente para usos agropecuarios y para
siembras. .
40 Ídem., p. 143 41 Ídem. p. 143 42 A 50 patacones cada una, Ídem., p. 144. 43Ídem., pág. 145.
19
Por lo general a finales del siglo XVII no era costumbre dar un nombre particular a las
propiedades rurales como aparecerá más tarde a finales del siglo XVIII. Por lo que era
frecuente designar a la posesión rural con la ubicación “en el sitio de”, nombre que
posteriormente se convertiría en el nombre propio del latifundio, que en la mayoría de
los casos, constituían topónimos indígenas. Por lo recurrente de los espacios con los
que se conocían las haciendas, llegaron a presentarse homónimos, lo que obligo a
apellidar a las tierras paras saber a quién pertenecía44. Del estudio en mención, se
desprende, que los lugares en lo que se concentraban la mayor cantidad de órdenes
religiosas son las regiones de Píntag y Sangolquí, pues, en el primero se encontraban
siete latifundios de los 13 que poseían las órdenes religiosas en el Valle de los Chillos,
equivalente al 68 % de las tierras de Píntag.
Según los estudios que hemos citado anteriormente, la posesión de las órdenes
emplazadas en el Valle de los Chillos, debieron ser más grades que las ubicadas en otras
regiones del Corregimiento de Quito, pues en el valle alcanzaron un tamaño de 71
caballerías, mientras que en otras llegaban solamente hasta las 40 caballerías45.
Las tierras que procedían de antiguos dueños indígenas que por lo general debieron
tener un tamaño pequeño eran más fáciles sustraerse a una composición de tierras
llevada a efecto sin una medición de tierras. La autora considera que el cambio de
posesión rural de manos indígenas a españolas, había concluido ya hacia la segunda
mitad del siglo XVII46.
Por otro lado Cushner47 quién en su obra magistral Farm and Factory. The Jesuits and
the development of agrarian Capitalism in Colonial Quito, 1600-176748, para Cushner
44Ídem., pág. 146. 45 Cab=caballerias, qu=quadras; 1 caballería = 16 cuadras. Ídem., p. 148 46 Ídem., p. 157 47 Nicholas P. Cushner, Hacienda y Obraje, los jesuitas, 2010, p. 19.
20
el inicio del capitalismo agrario en lo que hoy es el Ecuador se dio en las haciendas de
los jesuitas durante la colonia. La respuesta por parte de los críticos no se haría esperar
pues serían los encargados de argumentar que durante la Audiencia de Quito no
existían proletariados y burgueses y por lo tanto no pudo haber ningún capitalismo, pero
la argumentación de Cushner49 ha sido sostenida de manera categórica.
Para el siglo XVII, la Compañía de Jesús en Quito había adquirido las más grandes y
productivas propiedades rurales en Los Chillos50. Muchas de las tierras habían
constituido en su tiempo propiedad de los indígenas, sea de los caciques o sus parientes
pero luego llegaron a formar parte de la propiedad jesuita. Lo que permite asimilar en
primera instancia una de las primeras especificidades de las adquisiciones jesuitas.
En Los Chillos existió concentración de la tierra en pocas manos, la mayor parte de la
propiedad en este valle estaba en manos de las órdenes religiosas. Los obrajes
recibieron como trabajadores51 a un alto número de indígenas que en épocas anteriores
fueron los dueños de estas tierras52. El control de la tierra permitía la obtención de
riqueza y también la obtención de mano de obra.
48 Obra que debido al grado de importancia que representa su estudio ha sido traducida al español por el investigador
Gonzalo Ortiz; gracias al financiamiento de la FONSAL, Quito. 49 Ver Nicholas P. Cushner, Hacienda y Obraje, los Jesuitas…,2010, pág. 20 y 55. 50 Nicholas P. Cushner, Hacienda y Obraje, los Jesuitas… pág. 106. 51 El obraje proporcionaba empleo a aquellos que habían perdido su tierra y a quienes no querían trabajar como
peones en las haciendas agrícolas o ganaderas. Tomado de Nicholas P. Cushner, “Hacienda y Obraje, los
Jesuitas…”, p. 108. 52 Ídem., p. 108.
21
1 Plano de la ubicación de las tierras de la hacienda Chillo, ubicada en el valle de los Chillos, que se adjunta al
proceso por la propiedad de las aguas que riegan dichos predios, el litigio es entre Domingo Aizpuru y Miguel
Ponce. Pichincha, ANE, Mapas y Planos, 1803
ADMINISTRACIÓN EN LAS HACIENDAS JESUITAS DURAANTE EL SIGLO
XVII
Siguiendo a Cushner, la fuerte relación que existía entre la Corona de España y la
iglesia, no permitía la apertura en América de ningún colegio sin la previa aprobación
del rey, por lo que a finales del siglo XVII de acuerdo con Rosario Coronel existirían
una serie de solicitudes enviadas a la Corona con el propósito de fundar las casas y
Colegios de las distintas órdenes y congregaciones religiosas.
22
El consentimiento estaba influenciado por razones políticas e intereses contrapuestos.
Por lo que el visto bueno de un colegio por parte de los Jesuitas tenía que ser aprobada
por los superiores de la orden de Roma, al igual que las compras subsiguientes53.
Peticiones que serían motivo de una serie de oposiciones encabezadas por las mismas
ordenes que ya se encontraban distribuidas en el territorio de la Audiencia de Quito
debido en gran medida al interés de precautelar sus intereses y de está manera evitar que
nuevas órdenes llegarán a la disputa de las tierras productivas54.
Los complejos agrícolas y ganaderos presentaban una estructura administrativa
jerarquizada, muy compleja y eficiente administrativamente, señala Coronel, lo que le
permitía a la instancia funcionar de manera autónoma. La autora en mención basándose
en la información presentada por el Jesuita Pedro Mercados citado en el trabajo de
Colmenares presenta la organización interna de las órdenes jesuitas en las haciendas55.
Organización que es compartida por el Dr. Cushner, pero que es presentada por este
autor de manera resumida. Los dos autores antes mencionados presentan la
administración de los jesuitas organizada en tres niveles siendo estos:
El primer nivel, la oficina central de los jesuitas en Roma, quienes eran los encargados
de dar los permisos correspondientes para la compra y operación de las haciendas al
igual que eran los encargados de dar los lineamientos de manejo de las mismas56.
Un segundo nivel estaba constituido por la oficina de provincial local o también
conocidos como los visitadores, cargo que recaía sobre la persona que se encargaba de
53 Nicholas P. Cushner, “Hacienda y Obraje, los Jesuitas…”, p. 176. 54 Rosario Coronel, El Valle sangriento 1580-1700: de los señorios de la coca y el algodón a la hacienda Cañera
Jesuita, Tesis presentada en la I Maestría de historia andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sosciales,
FLACSO, Quito, 1987, p. 108 55 Germán Colmenares, 1969:107 citado en Rosario Coronel, El Valle sangriento 1580-1700: de los señorios de la
coca y el algodón a la hacienda Cañera…, 1987, p. 107 56 Nicholas P. Cushner, “Hacienda y Obraje, los Jesuitas…”, p. 176
23
supervisar que la serie de lineamientos que se han enviado desde Roma se cumplieran
de manera apropiada57.
Para Coronel muchos de estos visitadores presentaban un elevado nivel de percepción
de los detalles de la vida cotidiana, destreza que habrían adquirido en cada uno de los
lugares y sitios en donde se encontraban asentados los complejos jesuitas gracias a un
tipo de experiencia transmitida. Este sistema de control para Magnus Mörner58
constituirá parte innegable de la eficacia de las órdenes. Aseveración que es compartida
y corroborada por Colmenares en el caso colombiano, pues el citado autor también
menciona que los visitadores “no sólo recorrían varias veces una provincia sino que
podían conocer otras y generalizar sus experiencias”59.
Como un tercer y último nivel de administración es aquel que se encontraba constituido
es el colegio ya que este era el encargado de que la propiedad sea administrada de la
mejor manera para lo que se encargaban de nombrar un equipo permanente de jesuitas o
a su vez podría ser entregada a un administrador capaz de controlar esta operación.
(Ver ilustración 1).
57 Ídem. p. 176 58 Rosario Coronel, El Valle sangriento 1580-1700: de los señorios de la coca y el algodón a la hacienda Cañera
Jesuita, …, 1987, p. 112 59Ídem., p. 112
24
2 Organización interna de las haciendas jesuitas, Fuente (Cushner 2010: 176; Coronel, 1987: 107), Elaborado por el autor
25
Coronel considera que el eje central del complejo hacendatario constituían sin lugar a
dudas los procuradores, pues la citada autora afirma, que sus actividades no abarcaban
únicamente el manejo interno de la unidades económicas, sino que además, se hacían
cargo de gestiones financieras de gran envergadura, que comprendían actividades de
carácter internacional como relaciones inter-haciendas, locales o regionales o
simplemente la venta de una producción.
A su vez eran los responsables de rendir cuentas con los rectores de los colegios, en el
caso de las haciendas en el actual Ecuador, transacciones de compras de tierras también
lo podían realizar los administradores pero con el debido consentimiento de la autoridad
de mayor jerarquía ósea el rector, dichas transacciones no eran nada despreciables para
el caso del “Valle Sangriento”60 trabajado por Coronel61.
Consentimientos que no se daban en México y Perú según lo aseveran los
investigadores Colmenares62 y Macera63, pues los administradores de las haciendas
estaban prohibidos de realizar compras para las haciendas ya que eran acciones que le
competían únicamente al rector.
Pues bien, ahora que se tiene un panorama algo esclarecedor de la hacienda jesuita en la
región Norte trataremos de esbozar o recuperar la información que nos presente un
panorama de la región sur de la Audiencia de Quito para el siglo XVII.
60 Debido al clima ardiente y sumamente malsano de los valles del río Chota-Mira, los indios eran trasladados de
zonas altas como Otavalo, Atuntaqui, San Pablo o Cotacachi, no soportaban vivir en el clima, es por eso que la
investigadora Coronel lo ha nombrado como como “Valle Sangriento”, retomado por Emmanuelle Bouisson,
“Esclavos de la tierra: Los campesinos negros del Chota Mira, siglos XVII-XX, En Procesos, revista ecuatoriana de
historia, Nº 11, Corporación editora Nacional, Quito, 1997, p. 46 61 Rosario Coronel, El Valle sangriento 1580-1700: de los señorios de la coca y el algodón a la hacienda Cañera
Jesuita, …, 1987, p. 108 62 Germán Colmenares, Las haciendas jesuitas en el virreinato de la Nueva Granada durante el s. XVIII, Bogotá,
Ed. Extensión Cultural. Universidad Nacional de Colombia. 63 Pablo Macera, Trabajos de historia, T III, Lima, 1969.
26
LA HACIENDA JESUITA EN LA REGIÓN SUR DE LA REAL AUDIENCIA
DE QUITO, SIGLOS XVI Y XVII.
En la región sur a mediados del siglo XVII la explotación de ciertas minas aún se
mantenía, dicha explotación que con el tiempo se vería truncada por la sequía de los
socavones y galerías64.
Lo que obligará a la utilización de parcelas de tierras, sobre todo el ganadero que exigirá
una menor fuerza de trabajo, pero junto a él se repite la propiedad de carácter
minifundista pero con una estricta funcionalidad, que será nutrida de mano de obra
adicional, fuera de sus peones siervo propios y de las limitadas mitas de hacienda.
Al decaer la explotación de la plata en el alto Perú; a mediados del siglo XVII, entró en
crisis la producción textil quiteña, dicha crisis obligaría a que mitayos de las
comunidades se convirtieran en siervos de la gran hacienda lo que los absorbió dentro
de sus dominios de tierras comunales y en gran medida los flujos mercantiles de la gran
propiedad rural65.
Para los años 40 del siglo XVII se habían establecido ya los Jesuitas en el territorio de
Cuenca, las órdenes religiosas que les precedieron y éstos, comenzaron a recibir
concesiones de tierras o solares urbanos, como también predios rurales. Entre las
órdenes religiosas que en la zona de Cuenca habían mostrado interés en las tierras rurales están
las Conceptas, los Jesuitas y las Carmelitas, que de acuerdo a Deborah Truhan66:
“tenían todos [los] intereses económicos extensos y diversificados que en
el campo incluían la cría de ganado y el cultivo de la caña de azúcar en las
tierras subtropicales, además de la agricultura de subsistencia…. Así mismo
64 Claudio Cordero Espinoza; Lucas Achig Subía; y Adrián Carrasco Vintimilla, “La región centro Sur”, 1989, p. 17 65 Claudio Cordero Espinoza; Lucas Achig Subía; y Adrián Carrasco Vintimilla, “La región centro Sur…, 1989, p.
18. 66Deborah L. Truhan, Apuntes para la historia de Cuenca, 1557-1730. Poder político, Iglesia y actividad económica,
Cuenca, Museo Pumapungo, Ministerio de Cultura, 2010.
27
estaban mejor distribuidas geográficamente por el Corregimiento de Cuenca, y
las tres tenían tierras contiguas a pueblos de indios. Estas órdenes dan la
impresión de haber tenido una administración más enérgica de sus posesiones
rurales, no solamente por la venta de las tierras misceláneas innecesarias que
heredaron o que fueron adquiridas por los conventos a través de las dotes de las
novicias o de las cobranzas de los “rezagos” de los censos, sino mediante la
compra activa de tierras adicionales”.
Se debe de tener en consideración de acuerdo a Silvia Palomeque que la mayor parte de
la población accedía a la posesión de la tierra pero que está, no era una situación
homogénea dentro del espacio regional. “Las zonas más cercanas al centro -Cuenca,
Gualaceo, Azogues-tendrían una mayor presencia de pequeñas y medianas unidades de
producción, y las zonas más alejadas -Cañar, Girón y Paute-eran aquellas donde
hegemonizaban las haciendas”67
Dichas haciendas sur andinas se especializaron y desarrollaron en el siglo borbónico por
la creciente demanda de alimentos, productos medicinales, cueros y sebos no sólo de
sus centros urbanos (Cuenca y Loja). De acuerdo con Leonardo Espinoza y Lucas
Achig lo dominante en las haciendas del Hatun Cañar sería la producción de cereales,
ya que se contaba en las comunidades con la mano de obra requerida para su laboreo
mientras que en lo valles de Cuenca, lo que predominaba era la presencia de la hacienda
cañícola nutridas por el esfuerzo de la economía campesina conservando elementos y
características de la hacienda Lojana o Cañari.
67 Silvia Palomeque, La sierra sur (1825-1900), en Maiguashca, Historia y región, pp. 113-114.
28
Debido a la persistencia de técnicas rudimentarias68 que constituían las relaciones
serviles de producción y de “ayuda mutua”, en donde existía una dominación ideológica
del hacendado que se encargaba de sojuzgar al campesino69.
La iglesia no solamente formaba el aparato ideológico de la superestructura social a
finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII sino que además constituía una
institución vinculada de manera directa a la estructura económica, a tal grado, que se
estableció como el mayor latifundista tanto de la región norte como en la región sur de
la Audiencia de Quito, al igual que se apuntalaba como uno de los grandes
administradores del trabajo y excedente generado por la sociedad indígena –
campesina70.
En la cúspide de la pirámide social se ubicaron dos tipos de hacendarios, los unos
ligados al estado colonial y a la iglesia, es decir que fueron los funcionarios públicos y
eclesiásticos urbanos, quienes se encargaban tan solo de visitar sus propiedades en
tiempos de siembra y cosecha, especialmente durante la cosecha inclusive paralizando
las actividades administrativas y políticas de Cuenca71.
Mientras que la base de la pirámide estaba conformada por los campesinos
minifundistas y los indios de la comunidad que gracias la mita colonial eran explotados
de manera inmisericorde. Que se convirtió en un enemigo silencioso de todos los indios
quintos ya que a todos quitaba la libertad y en la persecución de este designio a muchos
68 Leonardo Espinoza y Lucas Achig, “Aspectos Socio económicos de la sierra centro sur en el siglo XVIII: formas
de producción y estructura social, en La sociedad Azuayo Cañari, Tomo I, Compilador Leonardo Espinoza, editorial
el Conejo, 1989, p. 114 69 Al crear una “explicación” natural y eterna de subordinación y discriminación a un mundo jerarquizado en lo
divino y humano contando con el apoyo eficaz de la iglesia como productora y reproductora de una ideología de
subordinación, tomado de Leonardo Espinoza y Lucas Achig, “Aspectos Socio económicos de la sierra…; 1989: 115 70 Ídem., p. 115. 71 Ídem., p. 115-116.
29
quita la tierra e incluso la vida Que para los autores en mención significaba un castigo
implantado por la ira divina que caía sobre estos pueblos72
De acuerdo a los datos expuestos por Espinoza y Achig el espacio con mayor
concentración de población no indígena se encontraba localizado en Cañaribamba
(actual cantón Santa Isabel) que contó con un 43,2 % de blancos y mestizos y apenas un
6.6% de negro libres y esclavos, a entender la mitad de la población y la porción faltante
la integraban los indios73.
Este tipo de composición étnica estuvo vinculada aun régimen hacendario singular en la
provincia en le que se entrelazan las diversas fuerzas de trabajo en lo agroindustrial
cañícola para la elaboración de aguardiente, raspadura de panela, azúcar. En efecto a
está actividad económica de Cañaribamba convergieron relaciones de producción como
la jornalería practicada tanto por blancos como mestizos, al igual que la ejercían los
indios “conciertos” y de esclavitud, es decir negro comprados para el trabajo de
plantación como en ningún otro lugar a tal punto que el 76.5 % de esclavos estuvieron
concentrados en este partido74.
La orden de los Jesuitas en la región sur, específicamente en Cuenca contaba con doce
haciendas hasta 1767, la falta de estudios aún no han permitido entender cuantos de los
12 “colegios” se desarrollaron durante el siglo XVII, pero de acuerdo a los trabajo
presentado por autores como German Colmenares se puede identificar los siguientes
colegios jesuitas: Machángara, Cuadras de Guzhil, cuadras del Ejido, Guarangos,
Gullanzhapa, Tortopali, Racar –Hato Sanzay, Tejar- molinos, San Pedro, San Javier,
72 Ídem., p. 119 . 73 Leonardo Espinoza y Lucas Achig, “La gobernación colonial de Cuenca: formación Social y producción mercantil
simple “en La sociedad Azuayo Cañari, Tomo I, Compilador Leonardo Espinoza, editorial el Conejo, 1989, p. 80. 74 Ídem., p. 80
30
Portete (GS), Gualdéleg (GS)75. De acuerdo a los estudios de Cushner, éste solamente
logra identificar cuatro propiedades en la región para la épcoa de 1704: Machángara,
Yunguilla (la más productiva), Cañaribamba y Tarqui. Será en las primeras décadas del
siglo XVIII que se expanden hacia Cañaribamba y donde se producen conflictos con los
caciques del pueblo de la Asunción, anejo de Cañaribamba76. La compra de tierras de
Cañaribamba fue hecha al cacique de esta misma parcialidad.
En la antes citada obra Poloni, basándose en el inventario de bienes jesuitas al momento
de su expulsión logra identificar que existieron ocho haciendas jesuitas77. De las que no
se conocen las extensiones reales debido a que el corregidor Joaquín de Merisalde
encargado de esta operación de expulsión no las registró de manera sistemática
mantiene Poloni.
Dentro de las propiedades que constaban en el inventario de los títulos de propiedad se
ve que la hacienda San Javier, situada en el valle de Yunguilla dedicada a la agricultura
comercial y a la ganadería se había constituido por medio de compras y abarcaba una
superficie de por lo menos doscientas ochenta y dos cuadras. De las cuales sostiene
Poloni veinticuatro se encontraban plantadas con caña de azúcar, al igual que el poder
de los jesuitas se reflejaba en la cantidad de cabezas de ganado que por lo general
constituían miles de cabezas78.
75 Germán Colmenares, “La hacienda en la Sierra Norte del Ecuador: Fundamentos económicos y sociales de una
Diferenciación Nacional (1800-1870)” en Procesos, revista ecuatoriana de historia nº 2, Quito, Corporación Editora
Nacional, 1992, pp. 57-58; las siglas de (GS), de acuerdo a la simbología propuesta por el Autor del artículo hace
referencia a a los nombres tomados de la lista del Dr. González Suárez. 76 Ver Deborha Truhan, “Apuntes para la historia…”, p. 16. 77 Apenas ocho de las doce que postula Germán Colmenares, quizás cuatro no fueron tomadas en consideración por
Poloni - Simard a lo mejor no las pudo ubicar en la información que recabó 78 En lo concerniente a las nueve propiedades de los jesuitas San Javier, San Pedro Tortapali, Portete, Gullansapa,
Machángara, Racar-Saucay, Garangos más el Tejar de Cuenca, presenta lo importante del ganado: 2347 vacas, 1331
ovejas, 654 yeguas y 48 caballos, 318 mulas y 311 burros. (Silvia Palomeque, “Historia Económica de Cuenca”,
art.cit., p. 131-132; retomado por Poloni Simar, El Mosaica Indígena…, 2006 p. 423
31
3 Mapa de Sidcay que se adjunta a los actos seguidos por el protector de naturales del pueblo de Sidcay. Azuay,
ANE, Mapas y Planos, 1792
De acuerdo a las fuentes primarias analizadas Poloni, logra establecer que al término
del siglo XVII y en el primer tercio del XVIII “se experimentó una serie de malas
cosechas, combinadas con dos problemas epidemiológicos, dibujan un problema difícil
para la región presentan un período difícil para la región. No hay decenio que no
conociera años malos ya sea en lo agrícola o demográfico”79. Para 1689, Marcos Casco,
cura de Cañaribamba hacía referencia al hambre que sujetaba a los indígenas como
79 Jacques Poloni - Simard, “El mosaico Indígena: Movilidad estratificación social…,”2006, pp. 409 – 410.
32
resultado de años consecutivos de malas cosechas80, A finales del siglo XVII los precios
por fanega oscilaba entre los veinte y treinta reales81.
CONCLUSIONES
La hacienda de los Jesuitas ha demostrado ser un importante componente socio-
económico durante la época colonial del Siglo XVII en la región serrana de la Real
Audiencia de Quito, tanto las comunidades como las haciendas no constituían dos focos
productores sino que llegaron a formar dos universos sociales, dónde sin la presencia de
la mano de obra indígena, dichos complejos hacendarios no se hubiera desarrollado,
peor aún hubieran podido alcanzar los niveles a los que llegaron.
Durante este periodo de auge colonial, se conformó un mercado laboral y productivo
que llegó a su mayor desarrollo y más alto nivel durante el siglo XVII en los territorios
de la Audiencia de Quito, de igual manera, se puede observar un vínculo muy fuerte
entre la iglesia y el Estado colonial.
En esta época la actividad agrícola se encontraba íntimamente relacionada con la
producción textil, en especial la producción artesanal doméstica. También fue
importante en la economía de la época, la manufactura obtenida de los obrajes tanto
legales como no legales, privados o de las órdenes religiosas, los obrajes que se inician
desde el siglo XVI para atender la necesidad de la población indígena crecieron de
manera considerable hasta alcanzar cifras muy importantes durante el siglo XVII, en el
distrito Norte de la Audiencia de Quito, en donde se concentraban la mayor cantidad de
obrajes.
80 Ídem., p. 410. 81 Jacques Poloni - Simard, “El mosaico Indígena: Movilidad estratificación social …”,2006, p. 411.
33
Las órdenes religiosas en este caso la de los Jesuitas desarrollaron un sólido y sostenido
crecimiento hacendario, al igual que un complejo entramado social en el que
demuestran un control administrativo absoluto y dominio de los espacios donde se
establecen a lo largo del territorio de Quito, ocupando tierras fértiles y productivas.
El poderío de la Compañía Jesús, fue palpable en la Sierra Norte, y muchos estudios y
obras históricas así lo demuestran, a pesar de la poca investigación que se ha hecho
sobre su presencia en la región Sur, fue también muy importante, pues la cantidad de
bienes que llegan a tener en su corto periodo de permanencia así lo demuestran, pues el
desarrollo en una región en donde lo único que buscaban los hacendarios particulares
pertenecientes a las más altas cúpulas políticas y administrativas era el prestigió social y
no un desarrollo económico sostenido, lo que difieren de los Jesuitas sobre quienes se
dice que sobresalen por lo eficiente de su administración, disciplina y estructura, que
ayudó al desarrollo de dicha región.
Las fuentes bibliográficas, teóricas y conceptuales de las que me he valido para el
desarrollo del trabajo, se publicaron principalmente durante década de los setentas y
ochentas pero que hasta el momento no ha vuelto a ser tratados, con una que otra
excepción más reciente. A partir del análisis del corpus bibliográfico disponible, se
puede concluir que existe una urgente necesidad de profundizar la investigación sobre
esta singular y compleja historia social-económica y cultural de la hacienda jesuita, de
las relaciones sociales internas, de los impactos en los paisajes culturales de las regiones
donde se establecieron, y sobre las implicaciones culturales, políticas e incluso
territoriales de su presencia, no cabe olvidar que las finanzas de la hacienda serrana,
financió las misiones de los jesuitas en el Oriente, es decir en el Alto Marañón o Alto
Amazonas, en Mainas, Pastaza, etc.
34
En la realización de esta monografía, pude constatar que la temática necesita de un
mayor interés por parte de la academia y de la investigación sistemática, en particular el
estudio del siglo XVII en la región Sur de la Sierra. Coincido con la apreciación de
Christiana Borchart de Moreno, quién sostiene que la mayor parte del siglo XVII se
caracteriza no por la falta de documentación, sino por la falta de investigación. Es
necesaria la ampliación de la investigación sobre la historia agraria, este campo del
conocimiento histórico, todavía está en deuda.
35
BIBLIOGRAFÍA
Ayala Mora, Enrique, Resumen de Historia del Ecuador, Quito –Ecuador, Corporación
Editora Nacional, 1999.
Borchart de Moreno, Christiana, “Origen y conformación de la hacienda colonial”, en
La Audiencia de Quito: aspectos económicos y sociales (siglos XVI-XVIII),
Quito, ediciones del Banco Central del Ecuador, 1998.
_________, “Composiciones de Tierras en el valle de los Chillos a finales del
siglo XVII: una contribución a la historia agraria de la Audiencia de
Quito”, en Revista Cultura, Quito, Banco Central del Ecuador, 1979.
Bouisson, Emmanuelle, “Esclavos de la tierra: Los campesinos negros del Chota Mira,
siglos XVII-XX”, En Procesos, revista ecuatoriana de historia, Nº11,
Corporación editora Nacional, Quito, 1997.
Colmenares, Germán, Las haciendas jesuitas en el Virreinato de la Nueva Granada
durante el s. XVIII. Bogotá. Ed. Extensión Cultural. Universidad Nacional de
Colombia, 1969.
________,"La Hacienda en la Sierra Norte del Ecuador: Fundamentos Económicos y
Sociales de una diferenciación Nacional (1800-1870), en Procesos, revista
ecuatoriana de historia, N° 2 Corporación Editora Nacional, Quito, 1992.
Cordero Espinoza; Lucas Achig Subía y Adrián Carrasco Vintimilla, “La región centro
Sur”, en La Sociedad Azuayo–Cañar: pasado y presente, Tomo, Compilador
Leonardo Espinoza, Editorial El Conejo, Quito, 1989, p. 16.
Coronel, Rosario, “El Valle sangriento 1580-1700: de los señoríos de la coca y el
algodón a la hacienda Cañera Jesuita”, Tesis presentada en la I Maestría de
historia andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sosciales, FLACSO,
Quito, 1987.
Cushner, Nicholas P., Hacienda y Obraje, los Jesuitas y el inicio del capitalismo
agrario en Quito Colonial, 1600-1767/ Nicholas P. Cushner. Traducción al
Español, estudio introductorio y Notas: Gonzalo Ortiz Crespo, Quito: FONSAL
2010.
Espinoza, Leonardo y Lucas Achig, “De la sociedad comunitaria a la sociedad de
clases”, en La sociedd Azuayo-Cañari: pasado y presente Compilación de
L. Espinoza, Quito, Editorial El Conejo, IDIS, 1989, pp. 37-46.
___________, “La gobernación colonial de Cuenca: formación Social y producción
mercantil simple” en La sociedad Azuayo - Cañari, Tomo I, Compilador
Leonardo Espinoza, editorial el Conejo, 1989.
___________, “Aspectos Socio económicos de la sierra centro sur en el siglo
XVIII: formas de producción y estructura social”, en La sociedad Azuayo
Cañari, Tomo I, Compilador Leonardo Espinoza, editorial el Conejo, 1989.
36
Garavaglia Juan Carlos y J. Marchena, Historia de América Latina de los orígenes a
1805, Vol. I, Barcelona, Crítica S.L., España, 2005.
Grijalva Miño, Manuel, “La Economía de la Real Audiencia de Quito, siglo XVII”,
en Nueva Historia del Ecuador: Época Colonial II, segunda y tercera etapa
colonial. Vol. 4., Quito, Editorial Grijalvo Ecuatoriana Ltda., 1984.
________, “La Manufactura Colonial: aspectos comparativos entre el obraje andino y
el novohispano”. en Revista Ecuatoriana de Historia Económica, Quito, Centro
de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador, 1988, pp. 13-61.
León Portilla, M. y N. Sánchez-Albornoz, América Latina en la época colonial:
Economía y sociedad Volumen II. Barcelona, Crítica, 2002.
Macera Pablo, Trabajos de historia, Tomo III, Lima, 1977.
Palomeque, Silvia, La sierra sur (1825-1900), en Juan Maiguashca, editor, Historia y
Región en el Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1994.
Poloni-Simard, Jacques El mosaico Indígena: Movilidad estratificación social y
mestizaje en el corregimiento de Cuenca (Ecuador) del siglo XVI al XVIII,
Quito Ed. Abya – Yala, 2006.
Salomon, Frank, Crisis y transformación de la sociedad aborigen invadida (1528-1573),
en Enrique Ayala (ed.) Nueva Historia del Ecuador, Volumen 3: Época
Colonial I. Conquista y Primera Etapa Colonial, Vol. 3, Quito, 1990.
Terán, Rosemarie, Economía Colonial, Características de la economía Quiteña. En
Manual de historia del Ecuador, Tomo I, Épocas Aborigen y Colonial,
Independencia, Enrique Ayala Mora editor, Quito, Corporación Editora
Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, 2008.
Truhan, Deborah L., Apuntes para la historia de Cuenca, 1557-1730. Poder político,
Iglesia y actividad económica, Cuenca, Museo Pumapungo, Ministerio de
Cultura, 2010.