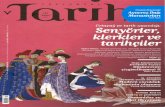as vozes e as tradições na casa dos açores de são paulo, brasil
Investigacões em psicologia social. Petrópolis: Ed. Vozes, 2ed. (p.215-250). Capítulo 4. El...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Investigacões em psicologia social. Petrópolis: Ed. Vozes, 2ed. (p.215-250). Capítulo 4. El...
1
MOSCOVICI, Serge. (2004) O conceito de THEMATA. En: Representações Sociais.
Investigacões em psicologia social. Petrópolis: Ed. Vozes, 2ed. (p.215-250).
Capítulo 4. El concepto de THEMATA1
Traducción: Lic. Sandra Thomé
1. El estudio de las representaciones sociales: una nueva epistème
En los últimos treinta años, se desarrollaron diversos enfoques en el campo de la
psicología social, con la finalidad de aclarar el fenómeno de las representaciones
sociales. Se trata, evidentemente, de un tipo de fenómeno cuyos aspectos salientes
conocemos, y cuya elaboración podemos percibir por medio de su circulación a través del
discurso, que constituye su vector principal. Tomemos como ejemplo el desarrollo de
representaciones relacionadas al SIDA (Jodelet, 1991b). Las “teorías” producidas por las
discusiones anteriores a la intervención de la investigación científica, hace diez años, no
son las mismas de hoy. En el inicio, ella fue considerada como una enfermedad punitiva,
castigando una libertad sexual que se había puesto exagerada dentro del contexto de una
sociedad abiertamente permisiva (Marková & Wilkie, 1987), y esta representación moral
del fenómeno, que se transformó en un estigma social, fue repetida por las autoridades
religiosas. Más tarde, emergió entre algunas personas la idea de una conspiración, de
manera especial entre minorías de EE.UU, presentando la imagen de un genocidio
perpetrado por la clase dirigente dominante, blanca y protestante. La cuestión de los
medios de propagación de esta conspiración fue, entonces, desenvuelta; originándose de
ahí la emergencia de teorías populares sobre su transmisión: si esto ocurrió a través de la
sangre y esperma, ¿por qué no a través de otros líquidos corpóreos, tales como la saliva
y el sudor? De esa manera, se vuelve a antiguas creencias sobre los “humores” (Corbin,
1977). Lo que es interesante, en este caso, es la conjunción entre discursos de miedo y
discursos racistas, dando origen, así, a la permanencia o invariancia de un tipo particular
de representación social frente a la adversidad que abarca, simultáneamente, tanto la
dimensión moral como la biológica (Delacampagne, 1983; Jodelet, 1989/1991).
Esto significa que representaciones sociales son siempre complejas y
necesariamente inscriptas en un “referencial de un pensamiento preexistente”, siempre
dependientes, por consiguiente, de sistemas de creencia anclados en valores, tradiciones
e imágenes del mundo y de la existencia. Éstas son, sobretodo, objeto de un permanente
trabajo social, en y a través del discurso; de tal manera que cada nuevo fenómeno
siempre puede ser reincorporado dentro de modelos explicativos y justificativos que son
1 Nota de la traductora: Este capítulo, escrito con George Vignaux, se publicó originalmente en: MOSCOVICI, S;
VIGNAUX, G. Le concept de thêmata. En: GUIMELLI, C. (Dir.) Structures et transformations de représentations sociales.
Lausanne: Delachaux et Niestlé, 1994. P.25-71 (Textes de base en sciences sociales). La presente traducción refiere al
capítulo de la edición en portugués, citado arriba.
2
familiares y, por lo tanto, aceptables. Este proceso de cambio y composición de ideas es
más que nada necesario, porque él responde a las dobles exigencias de los individuos y
de las colectividades. Por un lado, para construir sistemas de pensamiento y
comprensión y, por otro, para adoptar visiones consensuales de acción que les permiten
mantener un vínculo social y hasta la continuidad de la comunicación de la idea.
Representar significa, a una vez y al mismo tiempo, traer presentes las cosas
ausentes y presentar cosas de manera a satisfacer las condiciones de una coherencia
argumentativa, de una racionalidad y de la integridad normativa del grupo. Es, por lo
tanto, muy importante que esto ocurra de forma comunicativa y difusiva porque no hay
otros medios, con excepción del discurso y de los sentidos que este contiene, por los
cuales las personas y los grupos sean capaces de orientarse y adaptarse a tales cosas.
Consecuentemente, el status de los fenómenos de la representación social es lo de un
status simbólico: estableciendo un vínculo, construyendo una imagen, evocando, diciendo
y haciendo con que se hable, compartiendo un significado a través de algunas
proposiciones transmisibles y, en el mejor de los casos, sintetizándose en un cliché que
se torna un emblema. En su límite, es el caso de los fenómenos que afectan a todas
aquellas relaciones simbólicas que una sociedad crea y mantiene, y que se relacionan
con todo lo que produce efectos en términos de economía o poder. No es ideología, de la
cual poco existe en la forma como fue concebida, pero todas aquellas interacciones que,
de las profundidades a las alturas, de las materias brutas hasta las superficialidades de
las estructuras sociales, son transmitidas a través del filtro de los lenguajes, imágenes y
lógicas naturales (Grize, 1993; Vignaux, 1991). Y, a través de estas interacciones, se
puede al menos tener seguridad, gracias al trabajo de historiadores, de antropólogos, y
también de psicólogos sociales, que las interacciones tienen como objetivo la constitución
de mentalidades o creencias que influyen en los comportamientos.
Constatamos la banalidad del fenómeno cuando él es visto y observado como un
efecto descriptible. Y constatamos su complejidad cuando es una cuestión de una
corriente ascendiente que fluye en dirección a lo que se constituye el “núcleo semántico”
de alguna concepción generalizada en el cuerpo social, que lo estructura en algún
momento a punto de motivar historias, acciones, acontecimientos. Esto porque, una vez
más, el concepto es a penas evocativo. Debemos extraer de la masa considerable de
índices de una situación social y de su temporalidad, aquellos índices que adquieren la
forma de trazos lingüísticos, archivos y, sobretodo, “paquetes” de discurso. Examinarlos
atentamente permitirá que alguna luz sea lanzada sobre lo que repiten – de un lado, sobre
lo que ellos repiten permanentemente – el problema de la reducción semántica – y, por
otro, sobre lo que los motiva y fundamenta – el problema de aquellas “ideas” que de algún
modo poseen el status de axiomas o principios organizativos, en determinado momento
histórico, para cierto tipo de objeto o situación-.
Sin embargo, si el concepto de representación atraviesa tantos dominios de
conocimiento, de la historia a la antropología, pasando por la lingüística, él es siempre y
en todo lugar, una cuestión de comprensión de las formas de las prácticas de
conocimiento y de conocimiento práctico que cimentan nuestras vidas sociales como
existencias comunes. Y, sobretodo, este concepto nos permite un acceso a aquellos
3
fenómenos sociales totales de los que habló Marcel Mauss, fenómenos en que las
prácticas de conocimiento y del conocimiento práctico desempeñan un papel esencial,
una vez que dicho conocimiento está inscripto en las experiencias o acontecimientos
sostenidos por individuos y compartidos en la sociedad. Conocimiento práctico, una vez
más, porque siempre constituye, de alguna manera, una comprensión popular (folk
knowledge, folk psychology) que reformula constantemente el discurso de la elite, de los
especialistas, de aquellos que poseen un conocimiento descripto como sabiduría o ciencia
(Moscovici & Hewstone, 1983; 1984).
En primer lugar, ¿esto sería una cuestión de “contenidos de pensamiento” que
podrían ser provistos por lo social, siendo únicamente necesario juntarlos? Seguramente,
no. Toda representación social es constituida como un proceso en que se puede ubicar
un origen, pero un origen que siempre es inacabado. De tal manera que otros hechos y
discursos la vendrán a nutrir o corromper. Asimismo, es importante especificar cómo
estos procesos se desarrollan socialmente y cómo son organizados cognitivamente en
términos de acuerdos de significaciones y de una acción sobre sus referencias. Una
reflexión sobre las maneras de abordar los hechos del lenguaje y de la imagen es
fundamental acá.
En segundo lugar, estos procesos son la acción de los sujetos que actúan a
través de sus representaciones de la realidad y que constantemente reformulan sus
propias representaciones. ¡Estamos siempre en una situación de analizar
representaciones de representaciones! Esto implica, desde el punto de vista
metodológico, comprender cómo los sujetos, en la manera como cada uno de nosotros
actúa, llegan a operar al mismo tiempo para definirse a sí mismos y para actuar en lo
social: “lo que representaciones colectivas expresan es la manera cómo el grupo piensa a
sí mismo en sus relaciones con los objetos que lo afectan” (Durkheim 1895/1982:40). De
este modo, toda representación social desempeña diferentes tipos de funciones, algunas
cognitivas – anclando significados, estabilizando o desestabilizando las situaciones
evocadas – otras, propiamente sociales, esto es, manteniendo o creando identidades y
equilibrios colectivos. Esto se obtiene a través de un trabajo constante que adquiere la
forma de juicios o raciocinios compartidos. Significa que este tiempo retórico,
metodológicamente y en conjunto con los instrumentos lingüísticos previamente citados –
modos de expresión – y las aproximaciones lógicas – formas naturales de raciocinio –, se
imponen a la evidencia.
Para sintetizar, desde el punto de vista epistemológico, lo que aquí está en
cuestión es el análisis de todos aquellos modos de pensamiento que la vida cotidiana
sostiene y que son históricamente mantenidos por períodos más o menos largos (longues
durées); modos de pensamiento aplicados a “objetos” directamente socializados, pero
que, de manera cognitiva y discursiva, las colectividades son continuamente orientadas a
reconstruir en las relaciones de sentido aplicadas a la realidad y a sí mismas. De allí se
origina el imperativo de proveer los medios críticos para tratar esos fenómenos de
cohesión socio-discursiva y de analizar los principios de coherencia que los estructuran
dentro de una relación interna-externa (esquemas cognitivos, actitudes y
posicionamientos, modelos culturales y normas).
4
Desde este punto de vista, es evidente que la cognición organiza lo social desde
que este la gobierne y que lo simbólico module constantemente nuestras aventuras
humanas, bajo esta forma más elevada que es el lenguaje. No hay representaciones
sociales sin lenguaje, de la misma manera que sin ellas no hay sociedad. El lugar de lo
lingüístico en el análisis de las representaciones sociales no puede, por consiguiente, ser
evitado: las palabras no son la traducción directa de las ideas, del mismo modo que los
discursos no son nunca las reflexiones inmediatas de las posiciones sociales.
2. Representaciones sociales, cognición y discurso
En el curso de los últimos diez años, constatamos la elaboración de un análisis de
estructuras cognitivas que nos permite profundizar la teoría de las representaciones
sociales. Si nosotros sintetizamos el trabajo que contribuyó para este desarrollo, podemos
identificar dos hipótesis que estimularon de manera fructífera los programas de
investigación y que justificaron una mayor atención de la que tenían hasta entonces.
Primeramente, está la hipótesis del núcleo central (Abric, Flament, Guimelli), según la cual
cada representación social es compuesta de elementos cognitivos o esquemas estables
alrededor de los cuales están ordenados otros elementos cognitivos o esquemas
periféricos. La hipótesis es que los elementos estables ejercen una preeminencia sobre el
sentido de los elementos periféricos, y que los primeros poseen una resistencia más
fuerte a las presiones de la comunicación y del cambio que los últimos. Somos tentados a
decir que los primeros expresan la permanencia y uniformidad de lo social, mientras los
últimos expresan su variabilidad y diversidad. Además del interés experimental de esta
hipótesis, no debemos dejar de mencionar su relación con la concepción corriente en la
filosofía de la mente, con respecto a la diferencia entre ideas centrales e ideas
marginales. En segundo lugar, está la noción del principio organizador sugerido por los
investigadores de Ginebra (Doise, Mugny), que buscaron dar cuenta de la génesis de las
representaciones sociales. Sin ahondar en detalles, podemos decir que estamos
interesados en ideas, máximas o imágenes que, de una u otra manera, son virtuales o
implícitas. Ambas son expresadas a través de ideas explícitas o imágenes y las ordenan
dándoles un sentido que no tenían antes; ellas introducen una coherencia entre sí,
garantizándoles el sentido que les es común a través del trabajo de selección. En otras
palabras, el principio organizador, al mismo tiempo, reduce la ambigüedad o polisemia
inherente a las ideas o imágenes y las tornan relevantes en cualquier contexto social
determinado. Desde muchos puntos de vista, hay una profunda analogía entre estas dos
hipótesis que tocan los problemas de cómo las representaciones cambian y de su
génesis, respectivamente, de tal modo que el cambio y el génesis llegan a interesar al
mismo fenómeno fundamental, o sea, a la cuestión de la formación y evolución de las
representaciones sociales en el transcurso de la historia; sea ésta una historia larga o
corta, para emplear una expresión de Fernand Braudel. Sin embargo, nosotros tenemos la
obligación de dar cuenta de esto. Por varias razones que están relacionadas con las
orientaciones dominantes en la psicología social, hubo una tendencia a dejar en la
sombra una de las referencias esenciales de la teoría de las representaciones sociales.
5
Queremos decir, su referencia a la comunicación, al lenguaje, en síntesis, al aspecto
discursivo del conocimiento elaborado en común. Es verdad que la psicología social tuvo
solamente un interés marginal en este aspecto y que prácticamente toda la investigación
sobre cognición social no lo consideró. Pero, desde su inicio, la teoría de las
representaciones sociales insistió, con razón, en el lazo profundo entre cognición y
comunicación, entre operaciones mentales y operaciones lingüísticas, entre información y
significado. Sólo bajo esta condición pudo explicar de manera correcta y simultánea, de
modo no reductivo, tanto la formación como la evolución del conocimiento práctico y de lo
que es llamado conocimiento popular, así como su función social. Para este fin, fue
necesario proponer un concepto que llevó en consideración la importancia de la hipótesis
que nosotros veníamos discutiendo, así como pudiese dar forma concreta al lazo entre
cognición y comunicación, entre operaciones mentales y lingüísticas. Al menos fue a partir
de esta perspectiva que el concepto de themata fue propuesto (Moscovici, 1993), con la
finalidad de responder a las exigencias del análisis estructural, sobre el cual fue
perfectamente correcto haber insistido. En verdad, no es únicamente una cuestión de
responder a estas exigencias, sino también de enriquecer las posibilidades de análisis a
través de las aperturas que este concepto permite con respecto a la historia del
conocimiento, a la antropología y a la semántica. Estas posibilidades, hay que enfatizarlo,
son en verdad de orden teórico y también metodológico. Con la finalidad de introducir el
concepto de manera más clara y tornarlo familiar, debemos empezar con ciertas
cuestiones con las cuales ya estamos familiarizados en el estudio de las representaciones
sociales.
Si aceptamos, entonces, que las representaciones sociales, por el hecho de ser
formas particulares (sistemas de prescripciones, inhibiciones, tolerancias o prejuicios),
participan siempre de la visión global que una sociedad establece para sí misma,
debemos, en consecuencia, saber tratar y supuestamente esclarecer la modalidad de
estas relaciones entre visiones generales y representaciones particulares, siendo que las
últimas están inscriptas en las primeras. Y esta es la paradoja en el estudio de las
representaciones sociales: ¿cómo pasar del microsociológico al macrosociológico? ¿Qué
teoría puede garantizar alguna concordancia entre estos dos niveles? ¿Qué instrumentos
conceptuales irán a garantizar una generalización legítima de los hechos observados en
una situación específica? ¿Qué propiedad localmente identificada puede ser un ejemplo
de colectivo? ¿Qué hechos registrados cuantitativamente serán suficientes para definir
una propiedad cualitativa atribuible a una colectividad?
El problema es, en primer lugar, de orden cognitivo y se fundamenta en la
siguiente cuestión: ¿toda propiedad psicológica identificable es dependiente de la
interacción social o de algún mecanismo humano supuestamente común a la “especie” y
anterior a toda interacción? En respuesta a este punto preciso, la historia de la ciencia
muestra claramente que toda reestructuración de nuestras representaciones y
conocimiento depende de las interacciones del momento – en el acontecimiento como
este ocurre - aunque nosotros necesitemos progresar en el conocimiento de nuestro
“mecanismo común” – lo qué es nuestra inteligencia y que formas ella puede asumir-, a fin
6
de tornar más explícitas aquellas que intervienen cognitivamente en nuestros procesos de
interacción social.
Y es acá donde el problema de la congruencia de las representaciones ocurre, en
el sentido de cuáles son traducidas o no y de cómo ellas son interpretadas: nuestras
ideas, nuestras representaciones son siempre filtradas a través del discurso de otros, de
las experiencias que vivamos, de las colectividades a las cuales pertenecemos. Y también
está el problema de aquellos “referenciales” o “scripts” que determinado tipo de literatura
cognitivista nos presenta. Hay algunos pocos entre ellos (Schank & Abelson, 1977),
donde esto se daría como si la mente humana y la memoria funcionaran en términos de
“casos” particulares y sería suficiente reunir estos contenidos a fin de poder leerlos. Todos
sabemos que una descripción no nos da una información sobre los procesos constitutivos
de los hechos, sin que no nos dé, de ellos, una explicación. Un simple martillo es
descriptible no sólo en términos de su estructuración o de su finalidad; es por esto que
hay diferentes tipos de martillos – para carpinteros o decoradores, etc. – y cada uno de
ellos carga una larga historia de significación y función que les dio forma.
La cuestión, entonces, es la siguiente: ¿de dónde vienen estas ideas alrededor de
las cuales las representaciones son formadas o mismo generadas? ¿Qué existe en la
sociedad que irá “tener sentido” y mantener la emergencia y producción del discurso? Y,
en consecuencia, ¿cómo ciertas representaciones – entre todas aquellas producidas por
un discurso cualquier – pueden llegar a ser calificadas como sociales y, exactamente,
bajo qué fundamento?
Si retornamos al ejemplo anterior del martillo, es claro que juntamente con cierta
representación científica (debe haber cierta masa movida por una fuerza orientada en la
dirección de empujar un objeto como un clavo o una grampa), existe – y esto es también
importante – un conocimiento popular que es necesario, funcional y analógico (por
ejemplo, un martillo de dos uñas que también permite que se arranquen clavos), y que
opera en la apropiación del instrumento, su difusión y transformaciones. Podemos ir más
allá: para ilustrar esta teoría de los referenciales de la experiencia y de lo mental, Schank
utilizó el ejemplo del restaurant Burger King, donde el producto, las órdenes, los pagos y
la gestualidad pueden ser exhaustivamente descriptos y definidos en términos de
esquemas de acción organizadas (referenciales). Sin embargo, también se puede
mostrar como Burger King puede ser un lugar de improvisación con base en esta figura
estricta y tornarse no sólo un restaurant, sino también un lugar de encuentro, un espacio
para que los chicos jueguen, para encuentros ocasionales y para la imaginación (como en
el caso del cowboy asociado a los cigarrillos Marlboro, en el cual fumar se torna
emblemático de una virilidad asociada a amplios espacios descampados). “Estereotipos”
(en el sentido común de imágenes congeladas u opiniones), por esto, nunca son como
nosotros pensamos que sean. Y las representaciones nunca están limitadas a una simple
descripción de sus contenidos, sin hablar de la extraña idea que nos hace concebir la
memoria como un enorme placar con estanterías para situaciones pre-conocidas y pre-
ordenadas, de lo cual sería posible retirar las cosas según las circunstancias lo exigiesen.
En verdad, si la cognición humana supone aprendizaje y memoria, no se podría
entender la extraordinaria adaptabilidad de nuestra especie (como atestiguado por la
7
filogénesis), si no admitiéramos que el ejercicio y desarrollo de esta cognición está
concretamente fundamentado en procesos permanentes de adaptabilidad, en la forma de
elaboraciones de conocimiento; y organizado en términos de procesos orientados en la
dirección de temas comunes, tomados como el origen de aquello a lo cual nos referimos
cada vez, como conocimiento aceptado o mismo como ideas primarias. Son estas ideas
primarias que vienen a instruir y a motivar regímenes sociales del discurso, lo que
significa que cada vez nosotros debemos adoptar ideas comunes o, al menos, dar cuenta
de ellas.
3. Temas y variaciones
De cualquier modo, estamos en el inicio de nuestra investigación, y, según el
precepto de Bacon, sería peligroso intentar y presentar como un resultado comprobado
algo que, por el momento, es apenas un horizonte. Lo que nosotros presentamos acá,
instantáneamente, es todavía un asunto para debate y ajustes de puntos de vista y
conceptos que existen entre nosotros. Obviamente, el concepto que estamos proponiendo
posee un pasado reciente del cual, como ocurre muchas veces, no sospechamos ni de su
amplitud, ni de sus ramificaciones. Una investigación de este pasado no deja de ser
interesante pues nos permite situar el concepto con más claridad y, sobretodo, aprender
los papeles teóricos que desempeña en los dominios que nos interesan directamente. No
hay necesidad de recurrir a la historia para justificar convergencias insospechadas, ni
hacer esto exhaustivamente para establecer un árbol genealógico del hecho. Es suficiente
realzar ciertas reflexiones e intuiciones, observar su interacción desde el punto de vista
que nos interesa a fin de esclarecer una región conceptual, que, se puede decir,
permanece en penumbra. Cierta vez, un físico observó que tales nociones son
extremamente fructíferas. La verdad, esto es así bajo la condición de que las zonas de
claridad y oscuridad sean explicitadas. Si esto no ocurre, se puede esperar dificultades en
la comprensión y una incertidumbre revitalizante como su valor.
Sea como fuera, debemos concordar que reflexiones sobre “temas” o “themata” no
encontraron todavía un nicho científico, ni penetraron los discursos científicos. Es
ciertamente aceptado que éstos se relacionan con algo real e importante. Si así no fuera,
no habrían sido evocados por tan largo tiempo. Por ahora, permanecen utilizados
esporádicamente y situados en la intersección de muchos campos intelectuales. Tal vez el
contexto de las representaciones sociales pueda producir la cristalización que permitiría la
expresión científica de lo que ellos designan intensivamente.
Primeramente, con relación a la sociología y a la antropología, los temas o análisis
temáticos expresan una regularidad de estilo, una repetición selectiva de contenidos que
fueron creados por la sociedad y prevalecen preservados por ésta. Ellos se refieren a
posibilidades de acción y experiencia en común que pueden tornarse conscientes e
integradas en acciones y experiencias pasadas. En síntesis, la noción de tema indica que
la posibilidad efectiva de sentido va siempre más allá de aquello que fue concretado por
los individuos, o realizado por las instituciones. Cuando todo es dicho y hecho, los temas
que atraviesan los discursos o las prácticas sociales no pueden simplemente ser
8
“deleteados”, como se dice en la jerga de los computadores, sino colocados entre
paréntesis, desplazados de un momento a otro de diferentes maneras. Si hay necesidad,
son siempre preservados como fuentes constantes de nuevos sentidos o combinaciones
de sentidos.
Debemos resaltar acá, que la noción de necesidad aparece en las reflexiones que
Schütz dedicó al sentido común. Estas reflexiones son de considerable interés para
nosotros, pues la teoría de las representaciones sociales fue elaborada en relación a
formas comunes y populares de conocimiento. En sus notas para sus últimos cursos, en
el “New School for Social Research”, él estaba interesado en la cuestión de la relevancia.
¿Qué es lo que torna una parte de nuestro repertorio de conocimiento relevante y nos
llama la atención? ¿Qué es que nuestra conciencia experimenta como siendo familiar y
que nos interesa en determinado momento cuando somos asaltados por tantas
experiencias simultáneamente? El tema, en su concepción, aparece como la forma o
núcleo, el centro del campo de conciencia cuyo fundamento es la experiencia y el
conocimiento no temático:
Entre todos estos campos virtuales de realidad o provincias finitas de sentido,
queremos concentrarnos en aquel relativo a los actos en acción en el mundo
externo… La atención es, pues, restringida al problema general del tema y horizonte
perteneciente al estado de plena conciencia, característico de este campo. Sin
embargo, esta concentración y restricción son ellas mismas una ilustración de nuestro
tópico: este campo particular de realidad, esta provincia entre todas las otras
provincias, es declarado como siendo suprema realidad y tornada, por así decir,
temática en la investigación de estos filósofos (esto es, Bergson y James) – un
movimiento que torna apenas horizontales (y también poco esclarecidas) a todas las
otras provincias que circundan esta temática central. Pero la estructuración en tema y
horizonte es básica a la mente. Y explicar este tipo de estructura confundiendo lo que
está fundamentado con su principio fundacional, es, en verdad, un verdadero “petitio
principii” (Schütz, 1970:7-8).
Es difícil comentar un texto no finalizado, pero se puede notar que la
estructuración temática coincide, de algún modo, con el trabajo de objetivación. Y esto es
así porque, al tronar algo temático relevante a su conciencia, los individuos lo transforman
al mismo tiempo en un objeto para ellos mismos o, más precisamente, en un objeto
perteneciente a una realidad elegida entre todas las otras realidades posibles o
anteriores. Es al menos de esta manera que debemos entender la referencia a James y
Bergson.
Veamos el siguiente ejemplo: cuando caminamos en la calle, actuamos en relación
a un gran número de “objetos”, autos, ruido, nombres de cafés, la multitud, etc. A medida
que nuestra tensión o percepción se mueve de una cosa a otra, cada una de ellas es
objetivada por nosotros, cada vez. Pero, no podemos decir que todo objeto que llama
nuestra atención o que es percibido por nosotros, es, con esto, objetivado. Apenas
aquellos que son el “centro”, por así decir, de nuestro campo de conciencia, se tornan el
tema de nuestra representación y son objetivados en el estricto sentido del término. En
9
síntesis, nosotros experimentamos muchas “regiones de la realidad” relativas a una
representación común. Sin embargo, sólo una entre ellas adquiere el status de una
realidad socialmente dominante, mientras las otras parecen poseer una realidad derivada
en relación a la realidad dominante. Todo esto presupone que la relación entre el tema
correspondiente y los otros puede ser relevante y compartida simultáneamente. O, para
concluir, lo que queremos decir es que puede haber un referencial familiar, según el cual
todo lo que existe u ocurre poseerá un carácter no-problemático. Tan pronto el referencial
sea cuestionado por un elemento inesperado, un acontecimiento o algún conocimiento
que no contenga la marca de lo familiar, de lo no-problemático, un cambio temático es
indispensable. Como observó Schütz:
Algo que supuestamente era familiar y, consecuentemente, no-problemático, se
muestra cómo no-familiar. Él tiene, por eso, que ser investigado y determinado
respecto a su naturaleza; él se torna problemático y, por consiguiente, tiene que ser
constituido como tema y no dejado en la indiferencia de un segundo plano. Él es
suficientemente importante para ser impuesto como un nuevo problema, como un
nuevo tema y mismo reemplazar el tema anterior de su pensar. Acorde, entonces,
con las circunstancias, algo podrá perder enteramente su interés o al menos ser
temporariamente puesto de lado (Schütz, 1970:25-26).
No es necesario insistir más. Con estas observaciones quisimos subrayar,
exactamente, cuánto la discusión de la conciencia cotidiana y de la comprensión “natural”
sugiere la noción de tema que designa el movimiento de estructuración de un campo de
conocimiento, y posibles sentidos comunes, ordinarios (¡veremos en breve, cómo esto se
relaciona con el conocimiento científico!). Asimismo, procuramos enfatizar la afinidad con
algunas hipótesis fundamentales en el estudio de las representaciones sociales y de las
implicaciones sociológicas y antropológicas de esta idea.
En un paso adelante, y a través de una especie de movimiento inverso, el estudio
de los fenómenos lingüísticos exige más y más el estudio del conocimiento común y,
consecuentemente, de sus representaciones. Evidentemente, el análisis de las
representaciones sociales retorna en conjunto, pues tratamos los mismos fenómenos,
pues son fenómenos de intercambio o de convergencia entre discursos. Sabemos, al
menos, gracias al trabajo de lingüistas, que existe en el lenguaje un proceso fundamental
que es lo de la tematización. En cada habla, por ejemplo, “Los Verdes son un movimiento
social”, hay una focalización léxica en la forma de la orientación del habla con respecto a
una palabra específica -sustantivo o verbo- que torna el “núcleo de sentido”, en última
instancia, una referencia (“los Verdes”) al sentido del habla. Y con la actividad de la
reiteración o reescritura en el discurso, ocurre progresivamente la construcción de claves
para la lectura semántica que son impuestas al lector o al oyente. En un trabajo de
fundamental importancia, Chomsky (1982) de cierto modo abrió espacio para la
presuposición de un nivel de estructura temática que orienta los campos semánticos y
controla o conecta las funciones gramaticales de las palabras. Al abandonar un sistema
de reglas de transformación, él propone un sistema de principios que reconoce la
existencia de “papeles” temáticos que determinan la asociación entre verbos y sustantivos
10
en la formación de una sentencia. Por ejemplo, el verbo “convencer” tiene la propiedad de
determinar un papel temático a su objeto y complemento en la frase: “Los Verdes fueron
convencidos a abandonar su posición anterior”. Hay acá una idea importante para la
elaboración de la representación, pues la función principal de los papeles temáticos es
asociar el argumento de un verbo a un sentido del verbo dentro del campo semántico.
Esto implica siempre el contenido del verbo y una interpretación del propio verbo dentro
de un contexto específico. Además, la idea de relaciones temáticas entre palabras
expresa la posibilidad de un vocabulario “primario” que comprende las partes semánticas
del discurso (acontecimientos, lugar, agente, etc.) que permanecen constantes y
determinan combinaciones sintácticas: “Las relaciones temáticas están fundamentadas en
los elementos que constituyen nuestras representaciones mentales de los
acontecimientos. Asumo como algo indiscutible que hay una correspondencia entre
nuestra representación mental de los acontecimientos y el sentido de frases utilizada para
expresarlos “(Culicover,1988).
Sin duda hay una controversia sobre la cuestión de si las relaciones temáticas son
más semánticas o sintácticas en su carácter, pero nadie cuestiona que ellas poseen un
aspecto conceptual estructurante en el discurso. Aunque esto pueda ser así, pareciera
posible esclarecer la naturaleza de las representaciones sociales a través de estas ideas,
pues las representaciones sociales poseen una estructura temática cuyos efectos léxicos
y sintácticos son incuestionables. Al respecto, Talmy (1985) demostró la existencia de un
tema que él llama de dinámica de fuerza y que expresa la manera por la cual entidades
sociales o físicas interactúan con relación a la fuerza. Él analiza su manera de “causar”
algo, expresada por los verbos “prevenir, ayudar, llevar”, que afectan la interpretación
semántica de hablas semejantes. Sin embargo, también muestra que el tema afecta la
utilización de categorías mentales gramaticales (deber, obligación, etc.). Podemos
imaginar que, partiendo de estas propiedades sintácticas y semánticas, y siguiendo el
camino de Talmy, se podría describir un tema subyacente y las representaciones sociales
y mentales cuyo núcleo sería él mismo.
Evidentemente, estas ideas son todavía provisorias y discutibles (Carrier Duncan,
1985; Jackendorf,1991). Por ahora, debemos considerar que los procesos de
tematización objetivan, en todo discurso, la estabilización de los sentidos en la forma de
relaciones características del tema (adjetivos), induciendo imágenes de situaciones o
maneras de ser de las cosas y del mundo. En síntesis, son procesos que asocian
constantemente nuestro conocimiento común con nuestro conocimiento discursivo y el
constructo de nuestras maneras de anclaje cognitiva y cultural. Por consiguiente, de una
manera concreta, nuestras representaciones, nuestras creencias, nuestros prejuicios, son
sostenidos por una representación social específica. Esto se da a través de un
establecimiento de relaciones internas al discurso, consecuentemente, de relaciones
lingüísticas, pero actuando necesariamente a través del juego de referencias entre
aquellas que están orientadas para una nueva lectura semántica de las cosas (aquellas
que son tematizadas o no, y aquellas que son habladas); y, por otro lado, a través de la
elección hecha cada vez de un origen particular dada a esas rutas de “decirse” y
“significarse”. Algunos lingüistas parecen estar persuadidos de que existe un número
11
limitado de temas que poseen un valor universal y que regulan construcciones lingüísticas
que, a primera vista, parecen muy distantes unas de las otras (Jackendorf,1991).
4. El papel de los temas en las representaciones científicas del mundo.
Finalmente, debemos prestar especial atención a la idea que estamos discutiendo
dentro del campo del conocimiento científico. La importancia de esta idea fue entendida a
partir del momento en que las personas, por primera vez, se preocuparon con el origen
del curso del habla y del significado, o de la comprensión o explicación. En el caso del
discurso del conocimiento común, del mismo modo que el del conocimiento científico, es
una cuestión de preguntar cuál es el papel que desempeña la primera idea en la
formación de familias de representaciones en el campo específico que proporciona una
forma “típica” a los objetos y situaciones; relacionados con esta idea dentro de estos
campos. Ésta surge siempre que aquellas repasan los despliegues discursivos con el
objetivo de ilustrarlos y de recordarlos y, sobre todo, de reorganizarlos como una función
de un grupo, de una historia, de un proyecto de acción.
Evidentemente, lo que se nos presenta como siendo, y aquello que nosotros
creemos, es constitutivo de esta “esencia” de las cosas, como ya lo expresó claramente
Aristóteles:
Todo enseñar y todo aprender de un tipo intelectual procede de un conocimiento
preexistente. Esto se torna evidente si nosotros estudiamos todos los casos: las
ciencias matemáticas son adquiridas de esta manera y así es con todas las artes. Del
mismo modo, con argumentos tanto deductivos como inductivos: ellos comunican su
enseñanza a través de lo que nosotros ya sabemos, los primeros asumiendo puntos
que nosotros ya, presumiblemente, entendemos; los últimos, comprobando algo
universal, pues los casos específicos son evidentes.
… hay dos modos según los cuales nosotros ya debemos tener algún conocimiento:
de algunas cosas nosotros ya debemos creer que ellas existen, de otras, nosotros
debemos comprender cuales son los puntos sobre los cuales se habla (y de algunas
cosas debemos saber ambos casos). Por ejemplo, del hecho de que todo es
verdaderamente afirmado o negado, nosotros debemos creer que así es; del triángulo,
que significa esto; y de la unidad, ambos (tanto lo que él significa, como lo que ella
es) (Aristóteles, traducido para el inglés por Jonathan Barres, 1994:1).
Sin duda, y de igual manera, necesariamente tenemos intuiciones sobre las leyes
generales que organizan nuestras construcciones mentales. Tal como observó Albert
Einstein, es una cuestión de la relación entre la intuición de estas leyes generales que
forman la base para construcciones mentales y para la física: “Para esas leyes
elementales no hay un camino lógico que conduzca hasta allá, apenas la intuición
sostenida por estar empáticamente en contacto con la experiencia (Einfühlung in die
Erfahrung) […] no hay puente lógico que parta de las percepciones para los principios
básicos de la teoría” (Einstein, apud Holton, 1988:395).
12
De manera similar, Peter Medawar señala:
El raciociño científico es un diálogo exploratorio que puede ser siempre explicado a
través de dos voces o de dos episodios de pensamiento, imaginativo y crítico, que se
alternan e interactúan. […] El proceso por el cual llegamos a formular una hipótesis no
es ilógico, y sí, “no-lógico”, esto es, afuera de la lógica. Pero, una vez habiendo
formado una opinión, podemos exponerla a la crítica, comúnmente a través del
experimento (1982:101-102).
Nuevamente, sin duda alguna, este es el caso de todos los procesos científicos,
hasta mismo el del raciocinio común: “E (experiencia: Erlebnisse) son dadas a nosotros. A
son los axiomas de los cuales nosotros sacamos consecuencias. Psicológicamente, A se
apoya en E. No existe, sin embargo, camino lógico de E a A, pero apenas una conexión
intuitiva (psicológica) que está siempre “sujeta a la anulación” (auf Widerruf)” (A. Einstein,
carta a M. Solovine, 7 de mayo de 1952, apud Holton, 1978:96; una discusión más amplia
de este punto puede ser encontrada en Holton, 1998).
Por lo tanto, necesariamente tenemos una intuición de esas “ideas primarias” - al
menos porque ellas gobiernan efectivamente cierto número de desenvolvimientos
discursivos - y nosotros podemos adivinar que ellas seguramente subyacen a la mayoría
de nuestra representaciones colectivas, sintetizando en ellas “arquetipos”, “ideas
comunes”, cultura, historias, sociedades. ¿Podemos seguir a Holton y llamarlas de
temas? En verdad, Holton demuestra que ellas desempeñan un papel tanto a través de
sus bloqueos, como de sus aperturas, que puntúan los desenvolvimientos de la ciencia
moderna, a través de “revoluciones” en las representaciones.
Según Holton, “temas” corresponderían también al tipo de “primeras concepciones
profundamente arraigadas, que informan la ciencia, como la percepción que nosotros
tenemos de ella”: “ideas primitivas” que poseen tanto las características de los extractos
originales de la cognición, como de las imágenes arquetípicas del mundo, de su
estructura y génesis.
Un primer ejemplo es Copérnico, que logró un avance significativo en la
astronomía matemática. Mirando de cerca la obra que lo hizo famoso (De Revolutionibus)
podemos percibir una profunda razón, que es su visión de la naturaleza como el templo
de Dios. Debido a eso, sería estudiando la naturaleza que los hombres serían capaces de
distinguir el designio del creador. El libro fue colocado en el Index del Vaticano
precisamente por esa proposición, entendida como un tipo de desafío a Dios. Pero la idea
permaneció como el fundamento de la ciencia moderna, en el sentido de que de ahí en
más ella tuvo la vocación de sistematizar lo real.
En esa época, dos temas principales vieron la luz del día, como enfatiza Holton: lo
de la simplicidad y lo de la necesidad. La corrección de todo sistema científico sería
asegurada en el momento que hubiese un ajuste mutuo, de una manera casi estética,
entre los datos y la teoría; y también cuando hubiese la necesidad de ajustar cada detalle
dentro de un plan más general. Por esto, Copérnico explicó que el esquema heliocéntrico
que él había descubierto para el sistema planetario tenía la peculiaridad que:
13
no apenas deben todos sus (de los planetas) fenómenos derivar de esto, pero esa
correlación también interconecta estrechamente el orden y magnitudes de todos los
planetas y de sus esferas, o círculos orbitales y de los propios cielos; que nada puede
ser cambiado en cualquier parte de ellos sin desorganizar las demás partes y el
universo como un todo (Copérnico, De Revolutionibus, apud Holton, 1988:322).
Con respecto a esto no podemos dejar de pensar, como lo hace Holton, en
Einstein, que escribió a su asistente Ernst Strauss: “En lo que yo estoy mismo interesado
es si Dios podría hacer el mundo de manera diferente, esto es, si la necesidad de la
simplicidad lógica deja, finalmente, alguna libertad “(Einstein, apud Holton, 1978:xii)
Sin embargo, para entender los temas no será suficiente relatar algunos tipos de
comentarios hechos por científicos sobre las motivaciones de su trabajo. Debemos:
1) Saber cómo comprender el contenido científico de un acontecimiento (E), tanto
en los términos de su propia época, como en los términos que serán, de ahora en
más, los nuestros.
2) Establecer a través del tiempo la trayectoria de determinado estado de
conocimiento científico común (ciencia “pública”), lo que significa “trazar la Línea
de Mundo del Universo de una idea, una línea de la cual el elemento anteriormente
citado (E) es apenas un punto” (Holton, 1088:21).
3) Consecuentemente, es importante identificar el “momento de nacimiento” en
algún contexto de descubrimiento.
4) El acontecimiento (E) ahora “empieza a ser entendido en términos de
intersección de dos trayectorias, dos Líneas de Mundo, una para la ciencia pública
y una para la ciencia privada” (Holton, 1988:22).
Habría también, a través de los textos y representaciones a los cuales ellos
subyacen y se ayustan, tres niveles en la emergencia e implementación de temas:
El del concepto, o del componente temático de un concepto, por ejemplo, en la
ciencia, el surgimiento de los conceptos de simetría o continuidad.
El del tema metodológico: nuevamente en la ciencia, la formulación de términos
de invariancia, extremos, o de imposibilidades, aplicados a leyes.
El de la proposición temática, o hipótesis temática, hablas universales, tales como
la hipótesis de Newton sobre la inmovilidad del centro del universo.
La investigación sobre temas presupone, por lo tanto:
1) En el nivel de análisis semántico y cultural de los discursos y textos, una
exploración temática (¿Qué es lo que torna un tema común, en determinado
momento de consenso o de ruptura, en un consenso científico?)
2) En el nivel de análisis cognitivo y lógico, una especificación de tipos de
relaciones dialécticas, que serían establecidas entre proposiciones y entre
14
conceptos en esta relación de confrontación entre ciencia pública (oficial) y
conocimiento común, o sentido común.
Un caso ejemplar es el del tema del átomo, no sólo un concepto, pero también una
imagen cuya edad remonta a la Antigüedad. Demócrito o Epicuro querían significar con
ese término un elemento constitutivo del fundamento de toda materia, un elemento
indivisible y homogéneo. Y aunque hoy la búsqueda de una “partícula” singular que iría a
constituir todos los cuerpos a través de su combinación haya alcanzado cada vez más sus
límites, la idea permanece tan fecunda hoy como lo era hace dos mil años. Esto porque
ella está fuertemente asociada a un número de temas metodológicos, que adquieren
sentido en el nivel anteriormente mencionado de la “armonía” entre los datos y teoría y,
sobre todo, entre imágenes y modalidades de “presentación” científica de las cosas.
El tema del átomo no se refiere necesariamente a un objeto en el sentido literal o
físico, tales como las entidades elementales discretas (discontinuidades): partículas
gama, mesones o protones. Del mismo modo, podría ser una cuestión de un tipo
abstracto de elemento, pero un tipo derivado de entidades con un carácter formal:
entidades teóricas tales como “fuerzas”, (interacciones electromagnéticas), o compuestas
de diferentes términos, por ejemplo, un término central y determinado número de términos
correctivos. Metodológicamente, entonces, los temas del atomismo, esto es, de la
“decomposibilidad”2, se confronta con el tema de la continuidad y vemos la emergencia
recurrente en la ciencia de pares antitéticos, tales como los de evolución e involución,
invariancia y varianza, reduccionismo y holismo. Lo que acá ocurre en el nivel de
representaciones es realmente persistente, desde una dimensión más débil hasta una
más fuerte, de este esquema antiguo, con sus interacciones recíprocas y, por esto, la
necesidad de una “identidad subyacente” que fundamente las clasificaciones jerárquicas.
Colocar un orden a partir de este caos en la física moderna, presupone estas cuatro
categorías de temas metodológicos: gravitación, interacción electromagnética e
interacciones fuertes y débiles. Se podría pensar, nuevamente, en la resurrección, en la
mitad del siglo XX, de la antigua antítesis entre el lleno y el vacío en relación a los
debates sobre “realidad molecular”.
De ese modo, un artículo del físico S. Weinberg (1874) toma la forma para esa era,
de una “carta patente” tanto filosófica como programática, cuando, según él, se trata de
descubrir un fundamento común a los cuatro tipos de interacciones (“fuerzas”) que, juntas,
provean una explicación completa de los fenómenos físicos:
1) Interacción gravitacional que sostiene todas las partículas.
2) Fuerza electromagnética que explique aquellos fenómenos en que ocurren
partículas cargadas, así como la interacción entre luz y materia.
3) La fuerza nuclear “fuerte” que ocurre entre miembros de la familia de partículas
elementales llamadas hadrones, (mesones y variones).
2 Decomposibilidad: imposibilidad de dividir en subsistemas sin pérdida de las propiedades del sistema
mayor (Nota de traducción).
15
4) La “interacción débil” con la tarea de describir las interacciones, de ámbito
extremadamente breve, de ciertas partículas elementales (tales como la
difusión de un neutrino por un neutrón y la desintegración radiactiva de un
neutrón resultando un protón, un electrón y un antineutrino). Weinberg escribe
en el inicio de su artículo:
Una de las permanentes esperanzas del ser humano fue encontrar algunas pocas
leyes generales simples que explicasen por qué la naturaleza, con toda su aparente
complejidad y variedad, es de la manera que es. Actualmente, lo más cercano que
podemos llegar a una visión unificada de la naturaleza es una descripción en términos
de partículas elementales y sus interacciones recíprocas. Toda materia común es
compuesta de apenas aquellas partículas elementales que poseen tanto masa como
(relativa) estabilidad: el electrón, el protón y el neutrón. A éstas se le debe sumar las
partículas de masa cero: el fotón o quantum, de radiación electromagnética; el
neutrino, que desempeña un papel esencial en ciertos tipos de radioactividad; y el
gravitón o quantum de radiación gravitacional (Weinberg, 1974:56).
Es interesante observar tales expresiones como “leyes generales de una forma
simple” y “visión unitaria de la naturaleza” brotando de “partículas elementales y sus
interacciones recíprocas”. Hay acá un eco de la afirmación de Demócrito: “todo es átomo
y vacío”. Y esta propiedad de la elementabilidad ayuda a orientar la cadena completa de
explicación, que va desde partículas llamadas elementales y llega a entidades
“compuestas”, antitéticas (núcleos, átomos o “materia” familiar, todo “compuesto” de
partículas elementales). A través del artículo de Weinberg se puede observar esta
concepción dominante de grupos, familias y familias de orden superior organizando las
partículas entre ellas de una manera casi “zoológica”. Este es el tema metodológico del
continuum, también con un eco de este otro tema, el ciclo vital, “importado por las ciencias
del mundo de los encuentros humanos” (Holton, 1978:17):
El relatorio técnico del análisis de fotografía de la Cámara de Burbujas es presentado,
de modo general, en términos de una historia de ciclo vital. Es una historia de
evolución y de involución, de nacimiento, aventuras y muerte. Partículas entran en
escena, encuentran otras y producen una primera generación de partículas que
subsecuentemente, se deterioran dando origen a una segunda generación y, tal vez, a
una tercera. Éstas son caracterizadas por vidas relativamente cortas o largas, por
pertenecer a familias o especies (Holton, 1978:17).
Lo que esto significa es que cierto número de temas se extienden de un extremo a
otro de las épocas de revoluciones del conocimiento, con las oposiciones temáticas que
generan, o que se presentan asociadas a ellos, todo dentro de aquella interpretación que
mencionamos anteriormente, entre ciencia pública y representaciones comunes del
conocimiento y del mundo. Una vez más, no es esta una cuestión de arquetipo en el
sentido de Jung, sino de “ideas primarias” ayudando a reformular la representación de
dominios de conocimiento y de la acción de estos dominios. La noción de “trabajo”, al
16
mismo tiempo cognitiva y discursiva, es acá importante porque es, realmente, de las
incesantes reformulaciones y reescrituras implicadas en este trabajo histórico de
representaciones, que estos temas emergen. Los cuales se tornan puntos de referencia,
en el sentido de “puntos semánticos focales “, para comprender la estabilización o
desestabilización de ideas o conceptos.
El ejemplo del trabajo de Kepler, nuevamente analizado por Holton, es
particularmente ilustrativo de la progresión de tales procesos. Kepler permaneció anclado
en una época en la cual animismo, alquimia, astrología, numerología y hechicería eran
problemas discutidos con seriedad. Él narra los estados de su progresión con detalles y,
de esta manera, nos ayuda a comprender las múltiples confrontaciones que acompañan
la aurora de la ciencia moderna en el inicio de siglo XVII.
Su primer paso es unificar la representación del mundo heredado de la
Antigüedad, apelando al concepto de una fuerza física universal fundamentada en una
figura unitaria - el sol gobernando la tierra a partir de su centro – y un principio unitario: la
inmanente omnipresencia de armonías matemáticas. Él no puede ofrecer una explicación
mecánica del movimiento de los planetas, pero logró unir dos concepciones de mundo: el
antiguo - o de un cosmos inmutable - y el moderno, dedicado al juego de leyes dinámicas
y matemáticas. Casi por casualidad Kepler reunió las indicaciones que Newton, luego,
utilizó para establecer definitivamente nuestras concepciones modernas.
Kepler es, en verdad, el primero en buscar una ley física basada en la mecánica terrestre
para comprender el universo como un todo. Aunque Copérnico insistiese en mantener una
distinción entre fenómenos celestes y los que pertenecían apenas a la Tierra, Kepler la
rechazó. Desde la obra de su juventud, Mysterium cosmographicum (1956), uno y sólo un
procedimiento geométrico sirve para establecer la naturaleza necesaria de la organización
observada de todos los planetas. ¡A la Tierra es dado el mismo valor que a los otros
planetas!
Un poco más tarde, en 1605, trabajando en su Astronomía nueva, trazó su
programa:
Mi objetivo aquí es demostrar que la máquina celestial debe ser comparada no a un
organismo divino, sino a un reloj… pues casi todos los movimientos aparentes son
realizados por medio de una fuerza magnética singular, bastante simple, como en el
caso de un reloj donde todos los movimientos (son causados) por un simple peso.
Además, muestro como esa concepción física debe ser presentada a través del
cálculo y de la geometría (apud Holton, 1988:56).
Acá, entonces, la máquina celestial es pensada como transformada por una única
fuerza terrestre, a la imagen de un reloj, una profética intención traducida bajo el título
Physica Coelestis. Para esto, Kepler primeramente discernió que la causa de las fuerzas
que son sentidas entre dos cuerpos no está en su relativa posición, ni en las
configuraciones geométricas en que ellas entran (como lo hicieron Aristóteles, Ptolomeo y
Copérnico), y sí en la interacciones mecánicas establecidas entre estos objetos
materiales. Además, él ya tenía un presentimiento de una gravedad universal:
“gravitación consiste en la lucha corporal recíproca entre cuerpos en relación, en la
17
dirección de una unión o conexión; de este orden es también la fuerza magnética” (apud
Holton, 1988:57).
De la misma manera, él afirmó lo que podría ser un precursor del principio de la
conservación de la cantidad del movimiento: “si la tierra no fuera redonda, un cuerpo
pesado sería dirigido no en cualquier dirección, directamente al centro de la tierra, y sí
para diferentes puntos a partir de diferentes lugares “(apud Holton, 1988:57).
Sin embargo, Kepler permaneció prisionero de la concepción aristotélica del
principio de la inercia, identificándola como una tendencia de retorno al reposo: “afuera
del campo de fuerza de otro cuerpo relacionado, toda sustancia corpórea, por el hecho de
ser corpórea, tiende por naturaleza a permanecer en el mismo lugar en que se encuentra”
(apud Holton, 1988:58). Este axioma le impidió formular concretamente los conceptos de
masa y fuerza; y debido a esto, la máquina celestial del mundo imaginada por Kepler está
destinada al fracaso. Él debería haber previsto fuerzas distintas para garantizar el
desplazamiento de planetas a lo largo de la tangente para la trayectoria, y considerar el
componente radial del movimiento. Además, él presupuso la hipótesis de que la fuerza
proveniente del sol, que mantiene el movimiento tangencial de los planetas, decrece en
relación inversa a la distancia. La imagen es sugestiva, pero no conduce Kepler a la ley
de las fuerzas de la razón cuadrada inversa a de la distancia, simplemente porque él
considera la expansión de la luz en un único planeta, compuesta por el plan de la órbita
planetaria. ¡De esta manera, hace que la reducción de la intensidad luminosa dependa del
aumento lineal de la circunferencia, a medida que algo se mueve por órbitas más lejanas!
La física de Kepler es, entonces, una física pre-newtoniana: la fuerza es
proporcional no a la aceleración, sino a la velocidad. Esto le resultó suficiente para
explicar su observación de que la velocidad de un planeta a lo largo de su órbita elíptica
decrecía en una razón lineal, a medida que su distancia del sol aumentara; de allí se
originó su segunda ley, que fundamentó un inicio de la interpretación física con base en
muchos postulados erróneos.
Movido por la convicción de la existencia de una fuerza original proveniente del
magnetismo, representó el sol como un imán esférico. Uno de sus polos estaría en su
centro y el otro en su superficie, de tal modo que un planeta, también magnetizado como
una barra magnética de orientación constante, se encontraría algunas veces atraído, y
otras, rechazado por el sol a lo largo de su órbita elíptica. Esto explicaba el componente
radial en el movimiento de los planetas: el movimiento que seguía la tangente resultaría
una fuerza o momento angular, que él pudo probar por hipótesis: el planeta siendo
arrastrado a lo largo de su trayectoria, por las líneas de fuerzas magnéticas que
emanaban del sol a la medida que él girase sobre su propio eje. Esta representación es
notable, pero permaneció incompleta: Kepler no logró mostrar: “cómo esta concepción
física debe estar presente a través del cálculo y de la geometría “(apud Holton, 1988:59-
60).
En verdad, el bloque es apenas aparente debido a la tentativa de Kepler de
establecer un modelo mecánico del universo y una nueva interpretación filosófica de la
“realidad”. Él quiso “ofrecer una filosofía o física de los fenómenos celestes en lugar de la
teología o metafísica de Aristóteles” (carta de Johann Brengger, 4 de octubre de 1607;
18
apud Holton, 1988:60). Sus contemporáneos vieron solamente el absurdo de esto. Fueron
tentados a ver en Kepler al campeón de un tipo mecánico de filosofía natural; el término
“mecánico” implica acá que el mundo real sería el mundo de objetos y de sus
interacciones mecánicas, en el sentido aristotélico.
Sin embargo, a partir del fracaso del programa anunciado en Astronomía nueva,
otro aspecto de Kepler puede ser afirmado si, con Holton, admitimos que los términos
“realidad” y “físico” poseen acá sentidos que concuerdan:
Las llamo mis hipótesis físicas por dos razones… Mi objetivo es suponer sólo aquellas
cosas de las cuales yo no tengo dudas que sean reales y, consecuentemente físicas,
donde debemos hacer referencia a la naturaleza de los cielos y no de los elementos.
Cuando yo descarto el excéntrico perfecto y el egipcio, no lo hago por el hecho de ser
puramente presupuestos geométricos para los cuales no existe un cuerpo
correspondiente en los cielos. La segunda razón para llamar mi hipótesis de física es
esta… Yo pruebo que la irregularidad de movimiento [de los planetas] corresponde a
la naturaleza de la esfera planetaria; esto es, es física (notas de Kepler en una carta
de Mästlin, 21 de septiembre de 1616, apud Holton, 1988:62).
Todo para Kepler se fundamenta en la naturaleza de los cielos y en la naturaleza
de los cuerpos. Y para él, esto resulta del hecho de que se apoya en dos criterios de
realidad:
1) El mundo real, en el sentido físico, determina la naturaleza de las cosas y el
mundo de los fenómenos comunes de los principios mecánicos; esta es la
posibilidad para formular una dinámica generalizada y coherente que Newton
concretizó más tarde.
2) El mundo real, en el sentido físico, es el mundo de las armonías de la expresión
matemática, que el hombre es capaz de detectar a partir del caos del contingente.
Debemos, por lo tanto, hacer lo posible para descubrir estas “armonías
matemáticas” de la naturaleza.
Consequentemente, cuando Kepler identificó, siguiendo las primeras
observaciones del movimiento de las manchas solares, que el período de la rotación solar
era en verdad completamente diferente de lo que él había postulado en su sistema físico,
no se perturbó en absoluto. Él no estaba totalmente comprometido con una interpretación
mecánica de los fenómenos celestiales, como Newton estuvo más tarde. Su criterio era lo
de la regularidad armoniosa de las leyes descriptivas de la ciencia. La “Ley de las Áreas
Iguales” es un buen ejemplo. Para Tycho y Copérnico, la regularidad armónica del
movimiento de los planetas era reconocible en la uniformidad de los movimientos
circulares de los cuales ellos eran compuestos. Sin embargo, Kepler identificó la órbitas
de los planetas como elipses, una forma no-uniforme del movimiento. La figura es
irregular y la velocidad es diferente para cada punto. Al considerar esa doble
complicación, nutre una regularidad armónica: “el hecho de que un área constante es
19
movida en intervalos iguales por la línea de foco de la elipse donde está el sol, ubica al
planeta en la elipse” (Holton, 1988:63).
Para Kepler, esta ley es armoniosa por tres razones:
1) La ley está de acuerdo con la experiencia (él tuvo que soportar el sacrificio de sus
primeras ideas a fin de responder a los imperativos de la experiencia cuantitativa).
2) La ley apela a una invariancia, a pesar de no ser una cuestión más de velocidad
angular, sino de velocidad de área.
Recordemos que el sistema de mundo de Copérnico y el primer sistema de Kepler
(Mysterium Cosmographicum) postulaban conjuntos de esferas concéntricas
estacionarias. Galileo nunca llegó a aceptar las elipses de Kepler y permaneció hasta el
final un discípulo de Copérnico, que había declarado que “la mente se encrespa” ante la
suposición del movimiento celestial no-circular y no-uniforme. El postulado de órbitas
elípticas de Kepler marcó el fin de una simplicidad antigua. La segunda y la tercera ley
crearon la ley de invariancia física como un principio de orden en una situación de flujo.
3) Esta ley es también armónica en el sentido de que el punto fijo de referencia de la
Ley de las Áreas Iguales, el “centro” de movimiento de los planetas es el centro del
propio sol, mismo que el esquema de Copérnico situase el sol levemente rebajado
del centro de las órbitas planetarias. A través de ese hallazgo, Kepler creó un
sistema planetario verdaderamente heliocéntrico, de acuerdo a su exigencia
instintiva de un objeto material en su “centro”, del cual deberían provenir los
factores físicos que gobernasen el movimiento del sistema. Este sistema
heliocéntrico es también teocéntrico.
Para Kepler, la imagen es excitante. El sistema planetario se torna una figura en
un universo centrípeto, controlado a través y por el sol, con sus múltiples papeles: “como
el centro matemático en la descripción de los movimientos celestes; como la acción física
central para garantizar movimiento continuo; y sobre todo, como centro metafísico, el
templo de la Divinidad” (Holton, 1988:65). Tres inseparables papeles corresponden
igualmente a los argumentos que poseen un status de arquetipos:
1) El sistema heliocéntrico permite una representación admirablemente simple de los
movimientos planetarios.
2) Cada planeta está necesariamente sujeto a una fuerza directiva invariable y eterna
en su propia órbita.
3) Allí deberá haber fundamentación para lo que es común a todas las órbitas, esto
es, su centro común, y esta fuente eterna debe ser, ella misma, invariable y
eterna.
4) Estos son los atributos exclusivos de la única Divinidad (Holton 1988:65).
20
Kepler acumuló, entonces, deducciones y analogías para apoyar su tesis. El
argumento más retumbante fue la comparación de la esfera del mundo a la Trinidad: el
sol, estando en el centro de la esfera y, consecuentemente, anterior a sus dos otros
atributos - superficie y volumen - es relacionado a Dios Padre; una permanente analogía
para Kepler y una imagen que lo obsesionó del inicio al fin. En esta ascendencia
observada en la figura solar, podemos encontrar un tema muy antiguo: lo de la
identificación de la “luz” con la fuente de toda existencia y la afirmación de que el espacio
y luz son apenas un tema de influencia neoplatónica, como atestiguan las referencias a
Proclus (quinto siglo antes de Cristo). En la Edad Media, el “lugar” atribuido a Dios era el
entero universo o el espacio más allá de la última esfera celeste. Kepler presenta una
nueva alternativa. En el referencial de un sistema heliocéntrico, Dios podría ser
reintegrado al sistema solar, entronizado en el objeto que sirve como una referencia
estacionaria común, y que coincide con la fuente de luz y el origen de las fuerzas físicas
que garantizan la cohesión del sistema. Como sabiamente dice Holton, “la física de los
cielos de Kepler es heliocéntrica en la ciencia de los movimientos mecánicos (cinemática),
pero teocéntrica en su dinámica” (1988:66) – dinámica porque las armonías, originadas en
las propiedades de la Divinidad, reemplazan las leyes físicas originadas en el concepto de
fuerzas cuantitativas específicas. Las armonías de Kepler, por lo tanto, son cuantitativas,
aunque para los Antiguos, estas leyes fuesen cualitativas o de un formato simple; y este
es el punto de ruptura que origina la concepción matemática moderna de la ciencia. A
pesar de que para los Antiguos los resultados cuantitativos sirviesen únicamente para
esclarecer un modelo específico, para Kepler, es en los mismos resultados empíricos que
la construcción celestial se revela. Este postulado de que las armonías son inmanentes en
las propiedades cuantitativas de la naturaleza, en verdad, remonta a los orígenes de la
filosofía natural; es la asimilación de la cantidad, en la medida en que ésta es atributo de
la Divinidad. Y esta capacidad del ser humano de percibir las armonías es la prueba de la
ligación entre su espíritu y Dios (cf. Harmonice mundi, IV, I).
La sensación de armonía se hizo presente porque existe una equivalencia entre el
orden de las percepciones y los arquetipos innatos correspondientes (archetypus). El
arquetipo se torna parte del espíritu de Dios, es una marca en el alma del ser humano,
Dios lo creó y el alma presenta: “No una imagen del verdadero modelo (paradigma), sino
el mismo modelo auténtico… Entonces, finalmente, la misma armonía se torna
enteramente alma, hasta mismo Dios” (apud Holton, 1988:69).
El estudio de la naturaleza es transformado, entonces, en el estudio del
entendimiento divino, que es accesible a nosotros a través del intermediario del lenguaje
matemático: ¡Dios Habla a través de leyes matemáticas!
Encontramos acá la imagen del Dios de Pitágoras, encarnado directamente en una
naturaleza observable en las armonías matemáticas del sistema solar: un Dios, escribe
Kepler: “a quien, en la contemplación del universo yo puedo, por así decir, tocar con mis
propias manos” (carta al Barón Strahlendorf, 23 de octubre de 1613; apud Holton,
1988:70).
Existe aquí una armonía conceptual absoluta que opera a través de tres temas
fundamentales en el origen de tres modelos cosmológicos: el universo como una
21
máquina física, el universo como una armonía matemática y el universo como un orden
teológico gobernado a partir de su centro.
5. Temas y representaciones sociales.
En síntesis, en el corazón de las representaciones sociales y en el corazón de las
revoluciones científicas, existen temas que perduran como “imágenes-concepto” o que
son el objeto de controversias antes de que sean cuestionadas. ¿Cuáles son ellas? ¿Qué
formas adquieren? ¿”Imágenes-concepto”? ¿”Concepciones primarias” profundamente
ancladas en la memoria colectiva? ¿”Nociones primitivas”? Seguramente algo de todo
esto. Todos nuestros discursos, nuestras creencias, nuestras representaciones, provienen
de muchos otros discursos y muchas otras representaciones, elaboradas antes de
nosotros y derivadas de ellas. Es una cuestión de palabras, y también de imágenes
mentales, creencias, o “pre-concepciones”. Nos falta la capacidad de dominar
completamente el origen de las concepciones en el largo espacio del tiempo (longue
durée). El análisis de las representaciones sociales no puede más que intentar identificar
lo que en determinado nivel “axiomático” en textos y opiniones, llega a operar como
“primeros principios”, “ideas propulsoras” o “imágenes”. Y, por otro lado, esforzarse para
mostrar la “consistencia” empírica y metodológica de estos “conceptos” o “nociones
primarias”, en su aplicación regular al nivel de la argumentación cotidiana o académica.
Esto quiere decir que la lingüística, como una imagen mental, interviene en estos
procesos del pensamiento social; o, nuevamente, que desde este punto de vista, los
límites entre discurso “académico” y “común” no son nunca fijos y que hay un pasaje
continuo entre uno y otro. ¿Cómo esto ocurre? Acá debemos al menos intentar
especificar, de arriba para abajo, una configuración tanto cognitiva como aplicada.
Temas conceptuales pueden, entonces, ser considerados como “ideas-fuente” (“el
universo es una máquina física”; “él obedece, pues, a las leyes matemáticas”; “el sol está
en el centro como Dios y luz”) que generan una nueva axiomática en la evolución de
nuestras representaciones del mundo. Ellos toman la forma de “nociones “, esto es, de
“lugares potenciales” de significado generadores de concepciones. Ellos son “virtuales”
porque estos “lugares” sólo pueden ser caracterizados a través del discurso, de
justificaciones y argumentos que los “nutren” en la forma de producciones de sentido.
Ejemplo 1: “El átomo es la menor partícula de todas las cosas, es lo más simple, lo
más concentrado, y lo más universal; pues debe existir un núcleo “último”.”
Esto implica que estas “nociones-tema” poseen como complementos cierto
número de temas metodológicos, que toman la forma de “leyes” aplicables a
ciertos campos como “claves interpretativas” para éstos: claves interpretativas en
el sentido de estatutos de las propiedades y modos de combinación e interrelación
atribuidos a los objetos de estos campos, definiendo, por lo tanto, los internos (los
contenidos de estos campos en relación a los externos - lo que ellos no son o no
incluyen -).
22
Ejemplo 2: “El átomo es el elemento que entra en la composición de todas las
cosas complejas (materias o seres vivos).”
De esta manera, tanto la “naturaleza” como la amplitud de las representaciones
sociales son fundamentadas. Concretamente, esta tarea cognitiva empieza a
operar a través de una doble articulación simbólica:
1) En la definición de límites, estableciendo estas relaciones internas/externas a
través de la indexación (anclaje referencial) en relación a campos ya existentes
o conocidos (de los cuales ellos son responsables/de los cuales ellos no son
responsables; lo que les pertenece/lo que no les pertenece).
2) Por la legitimación recíproca de estas reconstrucciones o representaciones a
través de la “presentación” argumentativa de objetos que autentican estos
campos (objetivación de contenidos), objetos, ellos mismos, legitimados
proporcionalmente a las propiedades que le son atribuidas cada vez, como
típicas y/o exclusivas.
Ejemplo 3: “Todo ser vivo, toda materia, son siempre constituidos de átomos. Hay
átomos para las cosas vivas y átomos para los minerales”.
El juego socio-cognitivo total de representación se apoya en los tipos de estas
propiedades atribuidas siempre a los objetos de un campo, con el objetivo de ilustrarlos.
Y, considerando las relaciones entre “interiores” y “exteriores”, o sea, contrastando los
campos sociales y los contenidos que los caracterizan, estamos en la presencia de
sistemas locales de oposición construidos a través del discurso. Las propiedades
atribuidas a los objetos, de cierto modo, desempeñan el papel de funciones aplicables al
conjunto de relaciones entre los elementos de estos campos. Estas funciones aplicadas a
los objetos (cualidades, especificaciones y determinaciones de existencia atribuidas a
elementos de un campo) podemos decir que son funciones topocognitivas: ellas tienen
como objetivo especificar el carácter ejemplar de los objetos, posicionándolos totalmente
en relación a otros objetos, y, con esto, estableciendo la legitimación de los campos de
contextos que fundamentan toda representación.
Ejemplo 4: “Todo ser vivo está compuesto por átomos. Debemos, por lo tanto,
encontrar átomos (células) que diferencian los (corpúsculos) vivos de los no-
vivos”.
En este nivel, todas las relaciones metodológicas entre objetos o propiedades de
objetos funcionan en la forma de “reglas” tributarias tanto de la memoria ordinaria de
las “cosas” (lo que las cosas “son” en relación a otras “cosas”), como de “máximas de
creencias” (lo que estas “cosas” traen con ellas y hacia dónde van o lo qué producen),
que traducen la resistencia de una semiosis común a toda colectividad humana. Estas
23
“reglas” toman, entonces, la forma de proposiciones, retematizando la relación de la
“ley” en cuestión.
Ejemplo 5: “El átomo es diferente en una piedra y en un ser vivo, pero algunas
leyes de construcción de la piedra también son encontradas en seres vivos
(„ladrillos de vida‟).”
La Figura 4.1.3 Sintetiza estos desarrollos en un esquema configuracional. Esto
significa, retornando a la cuestión de las representaciones sociales, que ellas siempre son
derivadas de elementos nucleares “pseudoconceptuales”: arquetipos de raciocinio común
o “preconcepciones” establecidas en un largo espacio de tiempo (long durée), tributarias
de historias retóricas y creencias sociales que poseen el status de imágenes genéricas.
En verdad, es una cuestión de topoi, de “lugares” de sentido común donde ellas
encuentran la fuente de desarrollo y los medios de legitimarse, pues, estos “lugares”,
están anclados en lo perceptible (cognición compartida y popular) y en la experiencia
ritualizada (cultura y sus ritos, o sea, sus partes operativas en la representación). En
general ellas toman la forma de nociones ancladas en sistemas de oposiciones (términos
que son contrastados a fin de ser relacionados) relativas al cuerpo, al ser, a la acción en
la sociedad y al mundo de manera general. Todo lenguaje atestigua esto.
Consecuentemente, en el francés, como en muchas otras lenguas, está la oposición
entre varón/mujer, lo que permite que algunos temas conceptuales sean derivados
(varón=fuerza; mujer=gracia) que irán a conformar, a través de un largo período (long
durée), nuestro comportamiento, nuestra conducta y, sobre todo, nuestras imágenes.
Estos temas también operan como “núcleos semánticos”, generando y organizando
regímenes discursivos, posicionamientos cognitivos y culturales, o, en otras palabras,
clases de argumentación (“feminismo” versus “chauvinismo machista”, “la mujer en el
hogar” versus “el hombre en el trabajo”, etc.). De este modo, comparando discursos que
contienen conflictos socio-éticos, podemos encontrar nuevamente aquellos tópicos
comparables a las propiedades atribuidas al “otro” y legitimando posición.
Toda representación social retorna pues a la expresión reiterada en discursos de
estos intercambios de tesis o temas negociados localmente, o más universalmente. Como
vimos anteriormente, hasta la “revolución de las ideas” en la ciencia exige argumentos
que poseen el poder de subvertir una idea o una imagen dominante. Del mismo modo,
deberá existir el “bueno de las historias” para construir una “historia”. Consecuentemente,
lo que es importante en el análisis de estos discursos que, intuitivamente, siempre
retomamos como representativos de movimientos de opinión o de posiciones sociales, es
realmente traer a la luz la negociación allí presente; lingüísticamente, en la frontera entre
lo “negociable” y el “no negociable”, entre lo que funciona como creencia estable o como
desarrollando cognición social. Concretamente, se trata de identificar lo que se presenta
“literalmente” y lo que surge del debate constructivo y presenta procesos adaptativos,
índices de transformaciones sociales y culturales. Así, en la apertura de una película
3 Nota de edición de la traducción: Figura anexada al final del capítulo- (Anexo 1).
24
norteamericana sobre dinosaurios, podemos ver la repentina reaparición de una nítida
oposición “creyentes darwinianos” y aquellos (“fundamentalistas” religiosos) que no
aceptan ninguna vida en la tierra antes de lo que dice la Biblia sobre la creación del
hombre. Esta oposición se apoya nuevamente en el conflicto entre dos tipos de
tematización:
1) El ser humano es receptáculo de Dios, y, por lo tanto, no puede haber sido
precedido por un mundo visto como “bestial”.
2) Dios existe apenas en el proyecto progresivo y evolutivo de un mundo que es
construido, y no en “Creación”. Este es un tipo de demarcación regularmente
encontrada en esta frontera entre discurso “serio” (científico) y “no-serio” (esto es
despreciable), pero que aún así fuerza todo discurso social a tomar su lugar en
cierta relación con respecto a un “control policial” sobre el conflicto de ideas.
En consecuencia, debemos admitir que juntamente con estos ”invariantes”
perceptuales o neuro-sensores que organizan nuestro mecanismos cognitivos básicos,
están también nuestras cogniciones ordinarias y que en el transcurso de un largo tiempo
(longue durée) son grabados con postulados anclados en creencias, y es esta “grabación”
que vemos emerger en nuestros discursos en la forma de aperturas o cierres recurrentes
– “aperturas” y “cierres” que integran “opuestos” en un relance. Y es esta “síntesis de
opuestos” que, como en el lenguaje, fundamenta la integración de cada tema perceptible
en una o más nociones.
Así, por ejemplo, la creencia en la noción de “libertad” asume la representación de
un par específico de reciprocidades, integrado en un esquema nocional: “la capacidad de
actuar sin presión versus presiones forzando a alguien”. Esta reciprocidad inherente a
cada noción permite, por su vez, las conmutaciones de propiedades y determinaciones
derivadas de la noción: “libertad=bienestar” versus “mal-estar”: “libertad= libertinaje”
versus “libertad=responsabilidad”, etc.
Son estas conmutaciones que, con el flujo del discurso, facilitan permutaciones en las
representaciones y en las normas asociadas a ellas, en la forma de:
1) “Bloqueos” o “desbloqueos” en el status axiomático (temas) de nociones y sus
expresiones normativas (en la ley francesa de empleo el derecho a la huelga es
central; en la ley alemana, lo que es central es el “interés colectivo” y, en
consecuencia, la necesidad de negociación preliminar).
2) Los cambios semánticos y operacionales que están insertados en los valores o en
los rasgos y que conforman el anclaje de valores (por ejemplo, en el alimento, el
pescado que es usado como parte de la práctica religiosa de la “abstinencia del
Viernes Santo” se tornó ahora emblema de una dieta sana y de una cuisine
légère).
El resultado de tales procesos operativos se hace innegable en el juego de
negociaciones sobre el status de objetos y sus contextos de “existencia”, que son
inherentes a toda representación discursiva. En el análisis, será importante distinguir aquí,
25
entre aquellos que operan cognitivamente a través de expresión en el propio lenguaje y
los que identifican artefactos de comunicación (tipos de situaciones, la presencia o
ausencia del otro, etc.).
En el primer caso, esto será evidente a través de la tematización léxica y de la
orientación semántica de la organización sintáctica de la expresión:
Ejemplo: “La mujer femenina usa medias marca X”, esto es:
a) “ En el centro de la clase de mujeres está el tipo de lo “más femenino”.
b) “Ella es reconocida por lo que viste; si usted quiere identificarla debe mirar
primero la marca de sus medias”.
En el segundo caso, en el nivel “comunicacional” (relaciones Yo-Otro), se trata de
diferenciar claramente los tipos de procesos discursivos y argumentativos que llevan a
focalizar a los “objetos pretextos”, o “ejemplos (ejempla o lugares comunes); y, el
posicionamiento de la representación discursiva en un contexto referencial que va del
proximal (diálogo, conversaciones, intercambios cara a cara) a lo distal (discurso escrito o
registrado de la media o instituciones). Estaremos, pues, muchas veces en la presencia
de “paquetes de comunicaciones” que expresan tanto las reiteraciones sociales de
representaciones, como la evolución de imágenes, o nociones en la sociedad.
Necesitamos saber, entonces, como considerar ese aspecto “epidemiológico” de
representaciones, sin con esto prejuzgar si todas ellas irradian de una “fuente” central.
Además, saber cómo distinguir el contenido de uno y otro campo, retornando las
convergencias de manera ascendente, poseyendo más el status de un esquema de
oposiciones nocionales, que una idea-fuente estable.
“Temas” nunca se revelan con claridad; ni mismo parte de ellos es
definitivamente alcanzable, porque están complejamente interconectados con cierta
memoria colectiva inscripta en el lenguaje; y porque son combinaciones, -iguales a las
representaciones que ellos sostienen-, al mismo tiempo cognitivas (invariantes anclados
en nuestro aparato neuro-sensor y en nuestros esquemas de acción), como culturales
(universales consensuales de temas objetivados por las temporalidades e historias de
largo espacio de tiempo [longue durée]).
Tomemos el ejemplo del alimento y las representaciones que implica o que están
asociadas a él. Los sistemas de oposiciones que pueden ser identificados allí son
normalmente acuerdos entre lo biológico y lo social, entre preocupaciones sobre salud o
sobrevivencia (imágenes del cuerpo y del self en relación a otros), y memorias o culinarias
culturales que fundamentan y posicionan los grupos en relación unos a los otros. En este
trío “alimento/cuerpo, salud/cocina, gusto” se constata regularmente la reaparición de
tales temas como lo “tradicional”, lo “natural” y lo “sofisticado” anclados en “nociones-
imagen” correspondientes – “tierra”, “salud o belleza”, “distinción” – donde se puede
fácilmente identificar los campos semánticos que ellos generan abundantemente entre
nuestros contemporáneos. Y diferentes tipos de “leyes” (médicas, patrimoniales, etc.)
serán aplicadas acorde a cada uno de estos temas, desde las “reglas” de consumo que
26
de ellos se derivan hasta la multiplicidad de imágenes y sentidos que esto produce. Desde
este punto de vista, lo interesante es verificar cómo representaciones alimentarias4,
índices de nuevas categorizaciones de lo social son constantemente re-compuestas; son
subvertidas como límites en las presentaciones socio-históricas. Y, finalmente, considerar
cómo algunas representaciones poseen un impacto directo en los cambios en uso;
esquematizaciones activas del sentido común, y son claves para comprender lo que en el
análisis de cada una de nuestras representaciones es presentado como las condiciones
para el establecimiento de una “verdad común”. Toda representación social sólo puede
ser analizada en términos de una trayectoria icónica y lingüística, ascendiendo a una
fuente (las “ideas-fuente”) y, al mismo tiempo, buscando normatizar en la dirección
descendente, en la forma de campos semánticos y esquemas demostrados, fácilmente
transmitidos.
Intentamos recapitular esta arquitectura operativa en la figura 4.2.
4 Nota de traducción: Moliner (Diccionario del uso del español) diferencia “alimentario”- de los alimentos o
de la alimentación –, de “alimenticio” – se aplica a lo que alimenta o alimenta considerablemente-. Los dos sentidos se aplican en este caso (representaciones alimentarias/alimenticias).