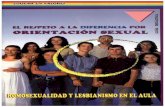Introducción: nación, diferencia, poscolonialismo en Rufer, M (coord) Nación y Diferencia
Transcript of Introducción: nación, diferencia, poscolonialismo en Rufer, M (coord) Nación y Diferencia
Primera edición: septiembre de 2012
D.R. © 2012 David Moreno SotoEditorial ItacaPiraña 16, Col. del MarC.P. 13270 México, [email protected]@gmail.comwww.editorialitaca.com.mx
ISBN: 978-607-477-718-5
Impreso y hecho en México / Printed and made in Mexico
Este libro ha sido fi nanciado por los proyectos “Memorias co-munitarias y nación” (PROMEP-SEP) y por el proyecto Conacyt núm. 130745 “Memorias subalternas: narrativas locales, plu-ralidad cultural y las tensiones de la nación en perspectiva sur-sur”. La publicación ha sido dictaminada por pares acadé-micos especialistas en el tema.
Nación y diferencia nuevo 29 sept.indd 4Nación y diferencia nuevo 29 sept.indd 4 30/09/2012 09:41:17 a.m.30/09/2012 09:41:17 a.m.
NACIÓN Y DIFERENCIAPROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y FORMACIONES
DE OTREDAD EN CONTEXTOS POSCOLONIALES
Mario RuferCoordinador
ÍNDICE
Introducción: Nación, diferencia, poscolonialismo
MARIO RUFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I. NACIÓN, PRODUCCIONES SIMBÓLICAS
Y LUGAR DE ENUNCIACIÓN
El Tri, Panteón Rococó y Kinto Sol:
contestando los mitos de la nación en México
MARÍA DEL CARMEN DE LA PEZA CASARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
(Re)escrituras críticas de la nación: práctica cinematográfi ca
y ejercicio político en Sudáfrica poscolonial
YISSEL ARCE PADRÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
II. NACIÓN Y USOS DEL PASADO: DISCURSO,PERFORMATIVIDAD, CONMEMORACIÓN
La “Historia nacional” mexicana:
pasado, presente y futuro
FRIDA GORBACH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Las fi estas mayas una y otra vez.
Performances patrióticos y performatividad de Estado en Argentina
GUSTAVO BLÁZQUEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
De las carrozas a los caminantes: Nación, estampa
y alteridad en el bicentenario argentino
MARIO RUFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
III. EL ESTADO-NACIÓN Y LOS PROCESOS
DE NORMALIZACIÓN, EXCLUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA OTREDAD
“Este sujeto no amerita ya ninguna historia”
Producción de una otredad
MARÍA INÉS GARCÍA CANAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
La nación invertida. Genealogías del sujeto homosexual,
México siglo XX
RODRIGO PARRINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
IV. ETNICIDAD/RAZA/NACIÓN: PROCESOS
DE IDENTIFICACIÓN CONTEMPORÁNEOS Y FORMACIONES DE ALTERIDAD
Mito, identidad-racismo, nación:
La Virgen de Guadalupe y Juan Diego
MARGARITA ZIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
La identidad indígena en movimiento:
el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
GIOMAR ROVIRA SANCHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Semblanzas de los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .303
9
INTRODUCCIÓN:NACIÓN, DIFERENCIA, POSCOLONIALISMO
Mario Rufer
El “otro” no está nunca afuera o más allá de nosotros;emerge necesariamente en el discurso cultural cuando pensamos que hablamos más íntima y autóctonamente “entre nosotros”.
Homi Bhabha
Si me preguntan quién soy aquí [en Sudáfrica], diré que soy negro y que desconozco
cualquier identiÀ cación con este país. Si en Inglaterra o en el Congo me preguntan
quién soy, tengo que decir que soy negro pero negro sudafricano. Porque no es la
misma historia ni la misma lucha, porque no me entienden, porque hay que deÀ nir
estrategias y porque la conciencia negra transnacional generaba confusiones si no
decíamos claramente qué entendíamos por negro: y ese “qué entendíamos” estaba
marcado por el país de origen, por su historia. Esa partición en mi palabra, exac-
tamente eso, es el peso trágico que la nación tiene hoy en día: no puedo escapar a
ella ni siquiera como táctica política. Aun cuando reniego tanto de esa trampa, me
atraviesa.1
Este es un libro sobre los “usos de la nación”: sobre prácticas, formaciones dis-
cursivas, ejercicios de lectura y procesos de signiÀ cación. Desde los aportes de
Benedict Anderson (1991) —pasando por los de Gellner (2001) y Hobsbawm
(1998)—, sabemos que la nación es un concepto-entidad: imaginada, imagina-
ria, históricamente construida, simbólicamente producida o como más acomode
a nuestras sensibilidades teóricas. El acuerdo generalizado es que la nación “no
existe ontológicamente” pero “produce efectos”, moviliza prácticas y, en conni-
1 Lionel Mati, activista del Black Sound Movement, “Talking About Race in South Africa Today”, producción de Bet Mohammed. Video documental de entrevistas proyectado en el Origin’s Center, Johannesburgo, octubre de 2006.
10 NACIÓN Y DIFERENCIA
vencia con los constructos políticos, origina vías de acción y reacción, en defensa
o en oposición a su signiÀ cante. La alusión metafórica y apocalíptica de Eric
Hobsbawm sigue resonando: si hoy un meteoro arrasara con la humanidad y
una cultura posterior quisiera comprender su historia, no tendría más remedio
que obsesionarse en explicar qué fue para esa civilización la nación moderna
(Hobsbawm, 1998).
Como plantea Alejandro Grimson (2011: 24-30), el boom del argumento de
que “todo es construido” dejó tras de sí un tipo especíÀ co de producción acadé-
mica: aquella que se ufanó de demostrar que no existe un sustrato esencial (a la
nación, a la identidad étnica o a la raza, entre otros conceptos). Esta poderosa
y necesaria constatación produjo al menos dos desplazamientos peligrosos: uno
que identiÀ có ese carácter imaginado con À cticio y por ende innecesario; el otro
que rápidamente equiparó el discurso del “À n de las ideologías” de los años no-
venta del siglo pasado y la celebración de la “era global” —con mayor o menor
sutileza—, con el À n del nacionalismo, el auge de las identidades trasnacionales
y la inoperancia del Estado-nación como agente de acción y regulación, y su
decadencia como categoría central de análisis.
Este libro se separa de dichas tradiciones desde dos premisas básicas. La
primera sostiene que pensar el carácter construido de las signiÀ caciones ne-
cesita de un movimiento adicional que permita entrever qué tipo de relacio-
nes asimétricas de poder y articulaciones hegemónicas existen en esa exhibi-
ción pedagógica y a la vez performativa de lo que la nación es, como presentación
siempre contingente (Bhabha, 2002a).2 En este volumen no se nos convoca tanto
a constatar que la nación no existe ontológicamente, como a explicar las prácticas
que hacen funcionar su sintagma de forma productiva, y las fuerzas ideológicas
y políticas que desencadenan esas prácticas hoy en día. ¿Por qué hablar de la
2 Aquí podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el retorno crítico del concepto de ideolo-gía ha sido un aliciente. Por crítico me reÀ ero a la acepción que lo desplaza de la teoría del reÁ ejo o la “falsa conciencia” del materialismo clásico y lo introduce como una herramienta que nos permite identiÀ car aquello que permanece productivamente metamorfoseado como otra cosa en ciertas formaciones discursivas, como espectros que forcluyen sus connivencias con las estrategias cotidianas de dominación (cfr., Zizek, 2007).
INTRODUCCIÓN 11
nación sigue siendo un espacio de convocatoria o de apelación aun después de
los apresurados vaticinios sobre su ocaso que cierta celebración de la globaliza-
ción pretendía? Como alude el fragmento antes citado del activista sudafricano
Lionel Mati la nación es inadecuada pero a la vez indispensable para pensar
en la subjetivación incluso como interpelación y disidencia en la acción política
(Burton, 2003: 11-20).
La segunda premisa nos dice que es imprescindible volver a preguntarnos
por el tipo de eÀ cacia simbólica que genera ese carácter construido de lo na-
cional. Por eÀ cacia simbólica entiendo esa capacidad de producir sentido que
tienen determinados conceptos-entidades, pero con una salvedad: un sentido
que no es “simbólico” por ser “una coda de lo material”. Como bien nos recuerda
Mijaíl Bajtín, lo simbólico es material y viceversa (Bajtín, 2003: 23-28). No hay
economía que funcione sin su producción simbólica ni ejercicio político efectivo
sin los correlatos sígnicos que negocien su funcionamiento. Tomamos lo sim-
bólico como una parte constitutiva del acontecimiento político, de la existencia
del Estado, de la fuerza del acontecimiento (Geertz, 1980). El punto es poder
analizar las tensiones que esa trama de signiÀ caciones genera en cada caso,
su productividad en la arena política y en las formas cotidianas de la domina-
ción y el desacuerdo. La nación apela a un nodo de función simbólica: podemos
llamarla mítica, o con su eÀ cacia reestructurada desde la diferencia o, incluso,
parodiando su rol cohesionador, desde el desacuerdo público. No importa, aun
así funciona.
Podríamos acordar que políticamente el Estado-nación está en crisis como
interpelación de homogeneidad; podríamos objetar también su formación histó-
rica de ciudadanía parcializada que amalgama elitismos de clase, normativas
de género y formaciones regionales de raza, todo lo cual genera prácticas coti-
dianas de exclusión. También podríamos pensar desde cierta À losofía axiológi-
ca (más normativa que histórica, más centrada en la ley que en las prácticas)
que el Estado-nación ha sido ampliamente rebasado como célula fundante de la
subjetividad política. No hay dudas de todo eso. Pero lo que en este libro inten-
taremos retratar es de qué manera la nación es un signiÀ cante que opera en
12 NACIÓN Y DIFERENCIA
usos cotidianos de los mundos de la vida: como fundamento de disidencia con
los poderes del Estado, como forma de aglutinación política que desborda un
sentido colectivo y también como estrategia hegemónica de los poderes centrales
(fallida o exitosa, eso siempre es cambiante de acuerdo con los procesos que dan
historicidad a las prácticas).
Si hacemos una genealogía del concepto de nación podríamos entrever
las diferentes formas de aglutinar comunidades bajo varios criterios (lengua,
raza, “cultura”, pasado común). Estos criterios fueron priorizados ya sea por
las perspectivas sustancialistas (como un sustrato de comunidad que siempre
habría estado ahí pero tenía que ser “descubierto” por una forma especíÀ ca de
constitución política) o constructivistas (la propia producción de las naciones
es un hecho histórico con formaciones más o menos estables cuyo proceso de
culminación es la construcción del Estado moderno).3 En este caso el Estado
moderno post Revolución Francesa cumple ese rol siempre ambivalente en los
discursos hegemónicos como el reconocedor/legitimador/velador de esos valores
históricos.
A su vez, si nos situamos en la producción localizada de esos acontecimien-
tos, en Latinoamérica ese Estado se revela como antecesor a una nación que
debe crearse en ese movimiento ambivalente y extenso, pedagógico y performa-
tivo.4 Y si analizáramos diferentes países de África las experiencias políticas
3 Para un estudio que ofrece un panorama genealógico y analítico de los discursos históricos occidentales sobre la nación, véase Palti (2003).
4 Esta dupla pedagógico-performativa que aparecerá varias veces a lo largo del texto se debe a la distinción que establece Homi Bhabha. Para él, la dimensión pedagógica de la nación está cen-trada en una temporalidad de acumulación continuada y sedimentada de un tipo de identiÀ cación, narrada en artefactos diversos. Al contrario, la dimensión performativa juega con el tiempo irrup-tor e iterativo de “lo que emerge” como pueblo, lo que acontece como nación en el momento mismo de la identiÀ cación nombrada y asequible. Estas dos dimensiones son contradictorias y a la vez in-disolubles para la presentación de la nación “a sí misma”. Es una de las aporías que la constituyen. “En la producción de la nación como narración hay una escisión entre la temporalidad continuista, acumulativa, de lo pedagógico, y la estrategia repetitiva, recursiva, de lo performativo […]. Las fronteras de la nación se enfrentan constantemente con una doble temporalidad: el proceso de identidad constituido por la sedimentación histórica (lo pedagógico) y la pérdida de identidad en el proceso signiÀ cante de la identiÀ cación cultural (lo performativo)” (Bhabha, 2002a: 189).
INTRODUCCIÓN 13
poscoloniales que datan de 1960 en adelante nos muestran la imposibilidad
de “salirse” del Estado-nación como fórmula política reconocida internacional-
mente, como interlocutor en las modalidades del derecho internacional, en la
economía o en los contralores políticos. Esas mismas experiencias desnudan lo
que en América Latina ha sido diferido por la ambivalencia con que se habita
el imaginario de Occidente (Mignolo, 2000). Dicha imposibilidad de salirse del
Estado-nación choca con el anclaje insuÀ ciente que tiene la abstracción “nación”
para dar cuenta de los procesos de identiÀ cación particulares y de sentido co-
lectivo en la construcción de lo común (Diouf, 2000). Por supuesto, generalmen-
te esta insuÀ ciencia ha sido tildada por las visiones historicistas del discurso
académico y político como atraso, fanatismo étnico, comunitarismo, desarrollo
trunco de las fuerzas del progreso, etcétera. En este sentido, un punto central
es distinguir los usos de la nación de las expresiones políticas y manipuladoras
del nacionalismo. En su magistral crítica a Benedict Anderson, Partha Chat-
terjee exponía con claridad cuál era el equívoco de pensar unilateralmente, des-
de el eurocentrismo, el problema del nacionalismo: según el historiador indio, la
teoría eurocentrada supone que la única manera de concebir a la nación es como
capital simbólico ideado para tomar el poder político del Estado (Chatterjee,
1993). Eso, sin embargo, es reducir a términos funcionalistas e ideológicos un
concepto que tiene un anclaje social en la experiencia que excede por mucho esa
explicación: vivir la nación, narrarla, practicarla, es otra cosa. Y puede perte-
necer tanto al terreno de la política como al de lo político: tanto al terreno de la
institución, como al del desacuerdo.
En 2009 acompañé a un grupo de estudiantes a hacer una etnografía de la mar-
cha organizada por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra por la liberación
de los presos políticos de Atenco en la Ciudad de México.5 Recuerdo la sorpresa que
5 En 2001 el gobierno mexicano bajo la presidencia de Vicente Fox intentó construir el nuevo Aeropuerto Internacional en las inmediaciones del municipio de San Salvador Atenco, para lo cual compró tierras ejidales a un precio irrisorio. Los habitantes se organizaron en el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el movimiento de resistencia civil de Atenco impidió la construcción. En 2006 el Frente fue duramente reprimido por la Policía Federal Preventiva, de lo cual resultaron 290 personas afectadas entre heridos y detenidos, además de dos jóvenes muertos.
14 NACIÓN Y DIFERENCIA
me produjo escuchar al primer orador con estandarte y machete en mano: “esta es una marcha por la Patria”.6 Por su puesto, la noción patria es resultado de la
criollización de la identidad nacional latinoamericana (y su transformación en
“madre”). Desde el siglo XIX, ha sido parte de un discurso de poder que intentó
homogeneizar drásticamente en la À gura de “los hijos” el fundamento de la
población sin que importara la relación asimétrica con ese padre ausente que
cobija: el Estado (Funes, 2007: 33-40; Bandieri, 2007: 6-24).
Pero en esta marcha organizada por un sector golpeado incesantemente
por el gobierno mexicano (un gobierno de derechas que centró su estrategia en
la criminalización de los movimientos sociales y en la intromisión del ejército
en la seguridad interior y en la política) este “apelativo” decía “otra cosa”. Una
marcha por la Patria, desde el lugar de enunciación de un movimiento social,
intentaba desgajar el problemático guión que une al Estado con la nación, in-
tentaba abrir el signiÀ cante para separar las relaciones institucionales de un
gobierno con “el pueblo”, ese otro vocablo heredado del romanticismo y que que-
dó fagocitado problemáticamente por el Estado-nación —y por eso tal vez es
necesario volver a pensar, como plantea Virno, la categoría “multitud” como
entorno, concepto ambiguo y generador, como acontecimiento en devenir.7
Desde la academia, tenderíamos a leer en este caso la expresión “una mar-
cha por la patria” como un equívoco ideologizado de un sector subalterno, o como
un desliz inmiscuido en un movimiento que debería romper con esa tradición.
Pero en esa marcha el acto de habla también puede leerse como una estrategia
de uso en un contexto de desgarro del tejido social mexicano: en el discurso de
los actores se intentaba que la patria fuera un signiÀ cante diferente al Estado,
6 Tal vez la misma sorpresa que me reÀ rió la socióloga guatemalteca Gladys Tzul Tzul cuan-do en su estancia en 2006 en Acteal, la población de Chiapas que sufrió la masacre brutal de 45 indígenas en 1997, vio a los pobladores que cantaban todas las mañanas puntualmente a las seis, el himno nacional mexicano.
7 Para un estudio sobre los “usos” de la categoría de pueblo y su politización, y la inscripción de “lo popular” como dinámica de la cultura local/nacional desde el romanticismo hasta las vertientes autoritarias del siglo XX, véanse Bourdieu (1988) y Martin Barbero (1987). Un estudio excelente sobre la acción pedagógica que “descubre” al pueblo en la misma acción por la cual lo extingue y lo domestica, se encuentran en De Certeau (2009).
INTRODUCCIÓN 15
utilizado para construir un sentido de comunión que excediera al Estado-nación
y a sus instituciones, y sobre todo mostrar que Atenco y los espectadores “no so-
mos tan distintos”. “Que no se confundan”, declaraba una de las esposas de los
presos, “nosotros no somos un pueblo pidiendo la liberación de algunos presos,
somos el pueblo exigiendo libertades”. En un claro acto político que ampliaba
el espectro de la demanda circunstancial, este era el retorno de la comunitas
fuera del sentido restrictivo, o más claramente, la comunidad imaginada que
desconoce al Estado.
Pero para usurpar el universal con un particular, como hace ejemplarmente
la oradora, es necesario un signiÀ cante poderoso. A decir de Partha Chatter-
jee, en la teoría política europea que heredamos en América Latina —cuya
raíz hegeliana oprime un relato posible de la comunidad— la separación entre
Estado y sociedad civil es eÀ caz justamente porque se suprime una narrativa
independiente de la comunitas (Chatterjee, 2004). Por independiente reÀ ere a
un constructo identitario que no es históricamente conducido por el Estado (y
por su connivencia con el capital). Esa supresión (y su naturalización histórica)
es la que aÁ ora en casos como éste a partir de la ambivalencia del uso público y
disidente de conceptos como nación y patria en un movimiento social. En estos
contextos, el tiempo aparentemente vacío y homogéneo de la nación aparece hi-
bridado con temporalidades heterogéneas de los mundos de la vida y marcadas
por referentes más precisos o no secularizados (la colectividad local, el santo
municipal), en esa dimensión performativa que torsiona el signiÀ cado vacío y
trascendente de “la” nación. Al hacerlo, si bien no lo desconoce al menos lo dislo-
ca de su articulación hegemónica (Chatterjee, 2008: 57-70; Rufer, 2010a: 13-20).
Debemos ser capaces de reconocer en la arena de los acontecimientos socia-
les no sólo nuestros deseos (como autores, académicos, militantes) proyectados
en la praxis política (e. g.: que la nación deje de ser socialmente apelada por
su alto contenido ideológico), sino las prácticas en las que ciertos sintagmas de
carga ideológica pasan a formar parte del repertorio ambivalente de las disi-
16 NACIÓN Y DIFERENCIA
dencias.8 Esto sucede con la inclusión de un referente comprendido ampliamen-
te por muchos pero provisto de una torsión en el horizonte de sus signiÀ cados.
¿Por qué dijeron patria y no, por ejemplo, comunidad o pueblo?9 Tal vez hablar
desde un lugar que disloque su sentido hegemónico pone un signo de interro-
gación en el universo de los usos del lenguaje y del signiÀ cado adquirido de la
comunidad. ¿Comunidad imaginada?, ¿por quiénes? ¿Cuándo? ¿Quiénes tienen
la legitimidad de hablar por esa comunidad? (Chatterjee, 2004; 2008: 89-105).
¿Y si la patria pudiera signiÀ car no sólo el borroneo ideológico de la dominación
y la homogeneidad sino también un nodo colectivo de desacuerdo con el apa-
rato que autoriza y gobierna? ¿Y si interpelar públicamente a la patria tuviera
que ver con una estrategia de inclusión simbólica de ese antagonismo que no quiere
agotarse en la demanda especíÀ ca de una comunidad (no importa cuál) que
suele ser reconocida y al mismo tiempo parcializada, otriÀ cada, minorizada por
el Estado?
De la misma manera podríamos pensar en el universo simbólico del Estado-
nación, y sus usos. Para un argentino que se considerara a sí mismo “progresis-
ta”, antes de 2002, era prácticamente impensable portar o exhibir una bandera
argentina, honrar al himno o pintarse la escarapela en la cara el día de la inde-
pendencia (a diferencia de lo que sucede en un país como México), este univer-
so simbólico estaba claramente asociado con un uso nacionalista conservador,
ideologizante y autoritario impuesto por las últimas dictaduras militares. Sin
embargo, a partir de 2002 con la aguda crisis económica y política, los jóvenes
8 Para un análisis denso sobre estas advertencias entre proyección/deseo y politicidad en la academia y en los quehaceres de la investigación, véase Dube (2007: 11-44).
9 Mi hipótesis (no trabajada ni falsada) es que se trata de usos problemáticos inclusivos y estratégicos en momentos en los cuales hablar de comunidad tiene una connotación pública más restringida (comunidades originarias, comunidades indígenas); incluso cuando los intelectuales insistimos en la importancia del retorno crítico del concepto de comunidad (que considero indis-pensable), en esta práctica discursiva puntual la patria remite a la À gura “madre del pueblo”, y con ella de fundamento (tan ideológico como la homogeneidad); sin embargo, es más alta la posi-bilidad de lograr signiÀ cativamente la comunión: hijos de un pueblo-totalidad desconocido y des-plazado por un Estado espurio del que el movimiento intentaba —como el grueso de la población a la que apela— separarse.
INTRODUCCIÓN 17
argentinos (muchos de ellos ya sin la marca de las pedagogías nacionalistas dic-
tatoriales) iniciaron un desplazamiento hacia la protesta social, no programá-
tico ni organizado, en el cual pintar la bandera, usar la escarapela o portar el
escudo formaban parte de nuevos sentidos que intentaban recuperar una sensi-
bilidad colectiva desgajada, enfrentada radicalmente al Estado y al modelo neo-
liberal (Grimson y Amati, 2005). Se apelaba con esta sinécdoque a una forma
de hacer política: “que se vayan todos, que quede el pueblo”, pero éste no adqui-
ría existencia desde la nada, desde un ex nihilo político: la adquiría solamente
porque era hablado por los referentes simbólicos familiares y afectivos del “ser
nacional”, eso sí, desamarrado de las instituciones políticas tradicionales.
Podríamos nombrar también al universo guadalupano, que es llenado con
el signiÀ cante de la nación en el contexto de la migración y diáspora chicano-
mexicana (un tema abordado en este libro por Margarita Zires). De alguna
manera, en esa forma de “hablar” de la nación con un referente extraído del universo
de la religiosidad hegemónica (pero apropiado de manera radical como un sentido de
comunidad que nada tiene que ver con los parámetros institucionales), se apela
a la fuerza signiÀ cante que la voz “nación” y sus atributos toma en procesos
sociales altamente dispares.
En deÀ nitiva, y con estos casos traídos a la luz, intento decir que debería-
mos volver a poner el acento sobre aquello que Foucault nos enseñara opor-
tunamente, no privilegiar siempre la dimensión confrontativa, institucional u
organizada del poder o la resistencia, sino mirarlos en sus formas menos des-
nudas, menos literales, más contradictorias y opacas, y por eso mismo, más
penetrantes y eÀ caces (Foucault, 1992).
Sabemos que Eric Hobsbawm estudió el origen de la nación occidental y de
su historicidad a través de la migración, el exilio y la diáspora (o sea, de sus
márgenes) (Hobsbawm, 1998). Homi Bhabha rescató el estudio de las modali-
dades prácticas y políticas de habitar la nación poscolonial en su horizonte de
sentido como una “forma ubicua de vivir la localidad (locality) de la cultura”
18 NACIÓN Y DIFERENCIA
(Bhabha, 2002a: 176).10 Retomando estos trabajos y apelando a ese habitar la
cultura como una producción dinámica que no descansa en atributos sino en
operaciones históricas y dinámicas, no siempre unívocas, es que preferimos
hablar no de la nación como una forma de identidad, sino de procesos de iden-
tiÀ cación en los usos de la nación. Como procesos de identiÀ cación entiendo
complejos performativos en cuyos actos de enunciación hay una mímesis con
el habla hegemónica; pero una vez dentro de su forma, desgarran la identidad
heterónoma, enfrentan discursivamente al Estado inscribiéndose en él desde
la confrontación, apelan estratégicamente al “pueblo” o conjuran el desacuerdo
con las estructuras institucionales de poder. En esos actos performativos la
nación sigue operando de forma polisémica en la dotación de sentido a los proce-
sos sociales. Por ello Bhabha, acudiendo a Derrida, los deÀ ne como procesos de
“disemi-nación”. A través de sus usos, la nación es “una forma de vida más com-
pleja que la “comunidad”; más simbólica que la “sociedad”; más connotativa que
el “país”; menos patriótica que la “patria”; más retórica que la razón de Estado;
más mitológica que la ideología; menos homogénea que la hegemonía; menos
centrada que el ciudadano; más colectiva que “el sujeto”; más psíquica que la
urbanidad; más híbrida en la articulación de las diferencias e identiÀ caciones
culturales de lo que puede representarse en cualquier estructuración jerárquica
o binaria del antagonismo social” (Bhabha, 2002a: 75).
En estos contextos de disemi-nación de sentidos, ¿cómo rastrear los pro-
cesos de exclusión/diferenciación/normalización de la nación moderna en los
discursos disciplinares de la historia, la antropología o la medicina? ¿Cómo
trabajar con producciones simbólicas como la música popular que dislocan los
atributos aprendidos de la nación ligada al Estado, poniendo un signo de in-
terrogación a las acepciones hegemónicas del término? ¿Cómo pensar las mo-
dalidades performativas de la conmemoración, el recuerdo y las festividades
patrióticas que son leídas y parodiadas por diferentes sectores de “la nación”
10 Aquí Bhabha hace un juego con localidad y locación: la particularidad del espacio enuncia-tivo con respecto a cualquier totalidad imaginada, y el anclaje en una territorialidad especíÀ ca de la cultura.
INTRODUCCIÓN 19
en la larga duración hasta las celebraciones del Bicentenario? ¿Cómo el Estado
es recreado, desgarrado y desmantelado en su contingencia y particularidad,
conjurada su “magia”, en cada uno de estos casos? ¿De qué forma la nación se
vuelve apelación, confrontación y herramienta de identiÀ cación en contextos de
subalternización y enfrentamiento con el Estado, o en contextos diaspóricos y
migratorios? ¿Qué posibilita (en grupos, movimientos sociales, sujetos políticos)
apelar a la nación como estrategia y a la vez qué forcluye su utilización rutini-
zada, iterativa, abandonada al sentido común que suele jugar en el terreno de
las articulaciones hegemónicas y del poder del Estado? Estas son algunas de las
preguntas que se desentrañan en los capítulos del presente volumen.
Une a los escritos de este libro una sensibilidad: el trabajo sobre contextos
deÀ nidos y asumidos como “poscoloniales”. No en su acepción literal de tempo-
ralidades estructuradas después de la colonia, sino como ordenamientos histó-
ricos hibridados con marcas colonial-imperiales (Dube, 1999). México, Argen-
tina y Sudáfrica son los locus abordados desde una premisa ya defendida por
algunos de nosotros en otros estudios: la convicción de que vivimos modernida-
des nacionales construidas sobre el telón de fondo de la colonia (Rufer, 2010b:
254-304; Gorbach, 2008; De la Peza y Rodríguez Torres, 2011). Advertimos
persistencias coloniales de amplísima eÀ cacia bajo el uso de metáforas de poder,
gobierno y administración de raigambre imperial y con ordenamientos republi-
canos que jamás han sido “puramente nacionales”. Esto porque la nación está
en deuda con procesos de diferenciación que descansan en imaginarios, funda-
mentos administrativos y fuerza de ley coloniales (Quijano, 2000).
En este sentido, acordamos con Rita Segato sobre “la necesidad de percibir
una continuidad histórica entre la conquista, el ordenamiento colonial del mun-
do y la formación poscolonial republicana que se extiende hasta hoy” (Segato,
2007a: 158). Por supuesto, no estamos hablando de continuidades en los térmi-
nos en los que el estructuralismo clásico las percibía, o como cierta historio-
grafía serial las concibió, como series inmutables que pesan cual condenas his-
tóricas por encima de los sujetos sociales que las viven. Hablamos, en cambio,
de reconocer continuidades miméticas silenciadas, parodiadas bajo el aparente
20 NACIÓN Y DIFERENCIA
quiasma del “sujeto nacional”, amparadas por las disciplinas que a su som-
bra se construyeron, asumidas y practicadas como “nuevos órdenes políticos”,
metamorfoseadas en la singularidad histórica del ser nacional. Continuidades
escudadas en las sinécdoques productivas que supieron sustituir —bajo pode-
rosas À cciones políticas— casta por mestizajes, racialización por inequidades,
diferenciación por reconocimientos.
Con la capacidad de movilizar (o de paralizar), de sintetizar, de aglutinar
prácticas, de diferenciar sujetos, de materializar cuerpos, de identiÀ car poéti-
cas o de interpelar políticas, en esa potencia de refundarse en la ambivalencia
como todo signiÀ cante que Á ota (o que está, al decir de Michael Taussig, abier-
to), ahí es donde la nación como trama de sentidos fundada sobre los pilares en-
debles de esa colonialidad, cobra actualidad y pertinencia dentro de los debates
contemporáneos en las humanidades y en las ciencias sociales (Burton, 2003:
11-15; Rufer, 2010a: 28-30). Desde donde la nación se “hace” material (aunque
no materia ni sustancia), y se amarran las preguntas que recorren este libro:
¿quiénes hablan por la nación y para qué?11
LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIFERENCIA
En el indio hay sellada una historiaque lo borra y lo reescribe. En el disfraz,una estrategia sin garantías.
Alma Taranto
La nación como concepto que recoge la voluntad general del volk romántico
europeo fue modiÀ cándose a medida que en Europa y en Latinoamérica, en el
siglo XIX —y más tardíamente en Asia y África—, se transfería como imperativo
para la conformación política de los Estados nacionales (Rufer, 2006: 18-31).
11 Aquí parafraseo la discusión sobre los procedimientos políticos inclusivos y excluyentes del Estado-nación contemporáneo (y la “fuerza del guión” que los une) vertida en Butler y Spivak (2009).
INTRODUCCIÓN 21
Por eso siempre es más fácil saber qué decimos cuando hablamos de Estado, que
lo que signiÀ camos cuando hablamos de nación.
La insistencia en separar aquí Estado y nación en términos analíticos no
reÀ ere solamente a una preocupación académica por distinguir la singularidad
histórica (el acontecimiento moderno occidental) que deÀ ne la unión de ambos
términos, también es una manera de recordar lo que aparece a lo largo de este
libro en distintos textos como una advertencia, como un modo de recuperar
un silencio que la historia-disciplina reforzó una y otra vez: el Estado-nación
reÀ ere a un lugar particular de enunciación. Hay un aparato que habla por la
nación, que se adjudica la virtud de la representación, una paradoja en térmi-
nos jurídicos y discursivos. Por supuesto que ese aparato no es unívoco, homo-
géneo ni maquinario, pero en sus diferentes versiones utiliza la ventriloquia
como capacidad política. La noción de representación es la que pretende dotar
de legitimidad al Estado y es también la que permite ese ejercicio de usurpa-
ción ventrílocuo: el Estado puede hablar por la nación y puede hablar por el
pueblo.12 Esa amalgama histórica y contingente entre un aparato institucional
y su aparente capacidad de representar el interés es de una eÀ cacia mucho más
profunda que la mera institucionalización de la voluntad general en un aparato
jurídico-político (la ciudadanía) (Butler y Spivak, 2009: 67-83; Spivak, 2003).
Pero aquí deberíamos reparar en que es un tipo de Estado el que habla
sobre un concepto de nación: el que supo vincular desde el siglo XIX europeo
una lectura particular y restringida de pueblo deÀ nida por las élites (criollas
en Latinoamérica) con una acepción unívoca de cultura como homogeneidad y
criterio de pertenencia. Este proceso respaldó la creación de un tipo especíÀ co
de homogeneización ciudadana (la cultura hecha fundamento de ley). A lo que
me reÀ ero aquí es que el concepto de “una nación, una cultura, una lengua y (a
veces) una religión”, ha funcionado generalmente como un enunciado hegemó-
12 Andrés Guerrero desarrolla ampliamente el concepto de ventriloquia y hace un análisis de los ejercicios de transescritura por los cuales los agentes administrativos del Estado nacional moderno han operativizado el acto de “hablar por” los sujetos subalternos-mimetizados (Guerrero, 2010).
22 NACIÓN Y DIFERENCIA
nico que ocultó una serie de mecanismos que intentaron implementar formas
especíÀ cas de racialización excluyente, modalidades de heteronormatividad de
género, conjuros performativos del patriarcado en el derecho y formaciones pe-
culiares del discurso liberal. Dese ese momento, este último escindió mediante
una retórica de derechos, para decirlo claramente, la igualdad jurídica de la
igualdad en condiciones materiales.
Las formaciones discursivas del Estado-nación que amalgamaron pueblo-
nación-cultura-ciudadanía-Estado, además de ser altamente eÀ caces en la cons-
trucción de aparatos legales que objetivaron relaciones históricas, tuvieron un
efecto más poderoso, naturalizaron esa historicidad, la hicieron aparecer como
necesaria, y universalizaron un proceso particular de la unión Estado-nación.
Dicho proceso no es natural o general, ni es —como intentó probar cierto histo-
ricismo de raíz hegeliana— el destino teleológico de los pueblos, es una plura-
lidad de formaciones históricas que formularon arcos variables y tácticas espe-
cíÀ cas de dominación y que, en cada caso, tienen sus agentes de intervención,
vale decir responsables políticos.
Sin embargo, más arriba hemos resaltado el concepto “generalmente” por-
que para poder estudiar —y en algún modo este libro lo hace— los cambios que
están provocando ciertas particularidades históricas de los nuevos lugares de
enunciación, por ejemplo, el caso del Estado boliviano; en el cual el Estado-na-
ción dejó de ser un universal naturalizado ocupado por la particular élite blan-
ca que dominó económica y políticamente el país desde el periodo colonial. Tal
vez la mayor traición para las élites haya sido la “mostración” de esa contingen-
cia, evidenciar esa usurpación que había sido elevada a “disposición natural”
(Chakrabarty, 2008: 29-40). Cuando se expone la historicidad de un proceso, y
con ella su singularidad, se enfatiza también que las cosas podrían haber sido
de otro modo. Se demuestra la apertura de todo acontecimiento, se subraya que
esa formación puede cambiar, mutar radicalmente, transformarse en otra cosa
que desquicie sus fundamentos aparentemente incólumes (Rufer, 2010a: 12-15).
Pero lo que hay que desmontar siempre es ese lugar de enunciación que repre-
INTRODUCCIÓN 23
senta, legitima, “hablar por”, porque las estrategias históricas de diferenciación
y producción de asimetría se sirvieron de
la estructura jerárquica en la que se ubican los diversos estamentos de la socie-
dad a partir de la posición que ocupan en la apropiación de los medios de poder
—entre ellos el poder sobre la imagen y sobre el lenguaje, es decir el poder de
nombrar— y que, por lo tanto, conÀ ere desiguales capacidades de “atribuir identi-
dades al otro”, y por lo tanto, de ratiÀ car y legitimar los hechos de poder mediante
actos de lenguaje que terminan introyectándose y anclando en el sentido común de
toda la sociedad (Rivera, 2010: 55).
Aquí es importante asir la diferencia entre la nación como enunciado y el
Estado-nación como lugar de enunciación. La nación funciona en las prácti-
cas performativamente y permite alianzas, dirige afecciones, se erige en ese
formato de lo ritualizado y repetido que funciona como familiar. Cuando las
formas institucionales del Estado moderno usurpan ese derecho de hablar por,
no ocupan solamente la À gura del representante del sujeto colectivo, sino que se
alimentan de forma ambivalente (y nunca enunciada como tal) con la À gura del
páter que tutela.13 Esta es la clave del éxito político de esa usurpación. Su forma
discursiva fue la herramienta central de minorización de grandes sectores de la
población, principalmente indígenas, por la cual el Estado preserva el carácter
aparentemente democrático de la ciudadanía universal, poniendo en resguardo
a las poblaciones nativas con el aparato ideológico del liberalismo imperial. Se
trata del famoso not yet de Stuart Mill: serán ciudadanos, pero todavía no.
13 Tomo este concepto de las investigaciones del antropólogo brasileño Antonio Carlos de Souza Lima. “El período enfocado más detalladamente es el de À nales del siglo XIX y primeras déca-das del veinte, que corresponde al delineamiento de un formato sociopolítico […] A este modo de relacionamiento y gubernamentalización de los poderes concebido para coincidir con una única nación, lo denominaremos poder tutelar. Su À nalidad sería la de implantar, gestionar y reproducir tal forma de poder de estado, con sus técnicas (prácticas administrativas), normas, y leyes princi-pales, construidas por (y conformando) un modo de gobierno sobre lo que se denominaría el indio (o en su plural indios), un status que se inventa y se transforma al inventarlo” (Souza Lima, 1995: 39).
24 NACIÓN Y DIFERENCIA
Esta contradicción del universalismo es salvada por el liberalismo decimo-
nónico con una noción de historia; la que planteará que el problema radica en
que los nativos viven otro tiempo y no comparten nuestro presente: hay que
traerlos a él (Chakrabarty, 2008; Fabian, 1983: 31-33). La primera forma en-
contrada para hacerlo fue la colonia. Cuando ésta fue demasiado costosa sólo
una herramienta se halló legítima (el Estado moderno y sus formas de admi-
nistración de poblaciones) y sólo un sujeto (la élite criolla mestiza). Ese “toda-
vía no”, o lo que Fanon llama “el humano con retraso”, que fabrica la versión
liberal del humanismo para los sujetos “no europeos” (tomando a Europa como
hiperreal), es apoyado de forma contundente por la versión también liberal del
historicismo europeo (Fanon, 1983: 31; Bhabha, 2002b). Aquí se gesta eso que
llamamos la “sala de espera” del tercer mundo: “ya tendrán república, ya ten-
drán igualdad, pero mientras tanto han de esperar a la sombra lenta del pro-
ceso”. Esta episteme amparó a las formaciones disciplinares de las historias
nacionales y a la modernidad latinoamericana (o africana o asiática). Naciones
que para preservar la marcha hacia la totalidad del proceso-progreso debían
transitar por el modelo único, lineal, vacío y homogéneo del tiempo-historia.
Un modelo que, como nos mostró magistralmente Dipesh Chakrabarty, guarda
una connivencia oculta(da) pero central con el proceso siempre tenso e incom-
pleto de universalización del capital (Chakrabarty, 2008: 81-111).
En la nación latinoamericana poscolonial, el indígena (y en alguna medida
el negro) ocuparán con procesos particulares, entre À nes del siglo XIX y princi-
pios del XX, dos À guras problemáticas. Una es la de integración intempestiva a
un presente progresista (para ello, ser ubicado en el mestizaje fue la retórica
ampliada de esa versión de la historia); la otra es la del aislamiento en aquella
sala de espera justiÀ cada por la noción de una población infante: el Estado-pá-
ter los tutelaría con la modelación de una estructura administrativa particular.
Volviendo a la idea weberiana sobre la administración como ejercicio cotidiano
de dominación, estas modelaciones engendraron los procesos más drásticos de
diferenciación por medio de operativos de justiÀ cación ideológica (“no están pre-
INTRODUCCIÓN 25
parados para ser ciudadanos”) y dieron pie a las grandes retóricas disciplinares
indigenistas de América Latina (Urías, 2000; Guerrero, Andrés, 2010).
Los aparatos institucionales (entre ellos la escuela como estructura elemen-
tal, las redes técnicas de comunicación, el periódico y los elementos que con-
tribuirán a la creación de la esfera pública) son diseñados desde una densidad
jurídica que conÀ ere la eÀ cacia simbólica para ejercer ese tutelaje. Sus pro-
cedimientos de largo alcance, siempre en redeÀ nición con la noción heredada
de contrato, y en un proceso denso de aÀ rmación y contestación en el plano de
la articulación hegemónica, construyen lo que Norbert Elias llamó el “habitus
nacional” (Elias, 1999). Por medio de este concepto el sociólogo alemán reÀ ere
los procesos de reiteración donde se legitima y naturaliza la existencia de un
Estado-páter, Estado-fetiche. De ahí que lo que construye aquello que Michael
Taussig denominó “la magia del Estado” (Taussig, 1997) es precisamente el
ejercicio cotidiano de borrar su producción contingente e histórica, de hacerlo
aparecer como necesario y trascendente; los discursos de nación y patria y sus
lenguajes iterados por esos aparatos contribuyen ampliamente al ejercicio de
borramiento.
Pero el verdadero secreto, dirá Taussig parafraseando a Adams, “es el se-
creto de la no existencia del Estado” (Taussig, 1995: 168). Se reÀ ere aquí a una
materialidad que sólo es asible en agentes, actores y acontecimientos contingen-
tes, y no en esa narración estructural-personiÀ cadora de cierta historiografía
(cuando se habla de algo como el “Estado priísta”), o la dotación fetichista de
agencia a las instituciones, tan recurrente en cierta vertiente de la sociología
o la politología acríticas (“el Estado propone”, “el Estado dirime”, el “Estado
resuelve”). Como advierte Gustavo Blázquez en su ensayo, “en la construcción
social del olvido, del carácter construido del Estado y su consiguiente presenta-
ción como fetiche, las performances patrióticas tienen una participación espe-
cial cuando se (re)presentan, contra toda evidencia empírica, como manifesta-
ciones espontáneas de un sentimiento patriótico”.
En esa performatividad los procesos actuales no son tan lineales ni uní-
vocos, hoy ya no podemos plantear una formulación unánime sobre “el Estado
26 NACIÓN Y DIFERENCIA
homogeneizador” cuando vemos los procesos estatales y sus “políticas de reco-
nocimiento”. La homogeneidad como discurso único de la nación ya no es re-
dituable ideológica ni políticamente. Los Estados-nación asumen políticas de
identidades, hacen ventriloquia de agencias no-gubernamentales y de ciertos
movimientos sociales por el reconocimiento y la ampliación de derechos (de pue-
blos originarios, de minorías o comunidades de diferencia sexo-genérica, entre
otros). Se habla en el discurso oÀ cial (y también académico) de “la nación multi-
cultural” (un sintagma que cuarenta años antes habría sido sólo una contradic-
ción Á agrante de términos); un mismo Estado que puede, acto seguido, defender
la especiÀ cidad y la fuerza de la “cultura mexicana” o la “cultura argentina”,
sin temor a la contradicción.
Coincido con Rita Segato en que deberíamos entender estos procesos duales
con una advertencia:
Todo Estado —colonial o nacional, la diferencia es irrelevante aquí— es otriÀ cador,
alterofílico y alterofóbico simultáneamente. Se vale de la instalación de sus otros
para entronizarse, y cualquier proceso político debe ser comprendido a partir de ese
proceso vertical de gestación del conjunto entero y del arrinconamiento de las iden-
tidades (Segato, 2007b: 138).
Junto con esta advertencia es prudente considerar la relevancia que tiene
para las investigaciones de este libro lo que Claudia Briones llama “formaciones
nacionales de alteridad” (Briones, 2005: 16). ¿De qué manera se conforma, den-
tro de los procesos locales, globales y transnacionales de producción cultural,
una “gestión de la diversidad”? ¿Cómo, si en cierto discurso nacional de raigam-
bre historicista, el indio era el lastre, el obstáculo, la barrera al movimiento,
en el nuevo discurso multi de reconocimiento a la diferencia el indígena (el gay,
el trans) pasa a habitar una retórica de derechos, de capital social, recurso
político (como interlocución y botín de Estado) y recurso económico (turismo y
promoción de la diversidad)? La sustantivación no es ingenua, para la ley es el
indígena, el trans: la deÀ nición de un sujeto que en esa objetivación enunciativa
INTRODUCCIÓN 27
será reconocido, aceptado, identiÀ cado y también parcializado, un tópico que
Rodrigo Parrini aborda en su ensayo.
No se está negando aquí la importancia de los procesos de reconocimien-
to, inclusión y visibilización como un ejercicio de lenguaje; pero nuevamente el
problema es el acto enunciativo y su sujeto político contextual, parafraseando a
Chakrabarty, ¿quién reconoce? ¿quién habla por los pasados y los presentes indios?
(Chakrabarty, 1999) ¿De qué forma se instala, a letra seguida del reconocimien-
to (nombrado en la norma, hecho fuerza de ley, no cosa menor) un procedimiento
de gestión y —nuevamente— administración de la diversidad asumido por el
mismo Estado que históricamente los forcluyó? La retórica de la diversidad,
dirá Briones, se produce coetáneamente al momento en que los indígenas (y
en procesos diferenciados los sujetos de diversidad sexo-genérica entre otros)
“entran” al discurso de los Derechos Humanos. Este es el mismo contexto de gu-
bernamentalidad neoliberal. Pero esa neoliberalización —sustrato paratextual
del “reconocimiento multicultural”— se da, como dice la misma autora, “a la
argentina”, “a la ecuatoriana”, “a la mexicana”, no en un proceso de abstracción
transnacional, por más global que se “lea” el proceso.
Entonces, en el movimiento estatal que sustituye “inapropiados inacepta-
bles” por “subordinados tolerables” (Briones, 2005: 10): ¿qué tipo de lecturas
políticas es necesario hacer? Nuevamente, no podemos perder de vista el telón
de fondo del Estado-nación sobre el cual las propias cartografías de lo diverso
se dibujan y reposicionan. En palabras de Briones:
Entendemos que las formaciones [nacionales de alteridad] no sólo producen cate-
gorías y criterios de identiÀ cación/clasiÀ cación y pertenencia, sino que —adminis-
trando jerarquizaciones socioculturales— regulan condiciones de existencia dife-
renciales para los distintos tipos de otros internos que se reconocen como formando
parte histórica o reciente de la sociedad sobre la cual un determinado Estado-nación
extiende su soberanía. Así, aun cuando tales contingentes son construidos como
parcialmente segregados y segregables en base a características supuestamente
“propias” que portarían valencias bio-morales concretas de “autenticidad”, los mis-
28 NACIÓN Y DIFERENCIA
mos van quedando siempre deÀ nidos por una triangulación que los especiÀ ca entre
sí y los (re)posiciona vis-à-vis con el “ser nacional” (Briones, 2005: 16. Subrayado
nuestro).
La tesis de Briones es capital por razón de que en la acción por la cual son
reconocidos, esos “otros internos” son también movidos hacia una parcialidad
diferenciada y productora de otredad; y forman parte de un Estado-nación que
en el propio proceso por el cual reconoce y otorga, continúa ejerciendo el poder
de la mirada legislativa, administrando subjetividades/sujeciones, y extendien-
do su soberanía. Este punto central funda la ética de la sospecha con la que este
libro aborda el problema de la diversidad, la diferencia y la diferenciación como
fenómenos históricos, contextuales y políticamente complejos.
Una propuesta de lectura
La idea germinal de este libro surgió en el Seminario Permanente del Cuerpo
Académico “Nación cuestionada y acción política”14 que tiene lugar en la División
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Xochimilco, particularmente de su línea de investigación “His-
toricidad, producciones simbólicas y procesos de signiÀ cación”. Desde ini cios
de 2010 fuimos discutiendo sobre la eÀ cacia performativa del Estado-nación
en los procesos de identiÀ cación-desidentiÀ cación (aun en contextos donde se
intersectan dimensiones global/locales). Empezamos a trabajar periódicamente
y con sentido crítico cierta literatura teórica de sesgo poscolonial (sobre todo
india y africana pero también la literatura latinoamericana más reciente) y con
análisis, cuyos objetos empíricos especíÀ cos nos permitieron delinear las tesis
aquí desarrolladas. La mayoría de los capítulos fueron escritos por los partici-
pantes de ese cuerpo académico; sin embargo, investigadores de otras áreas de
14 Cuerpo académico en consolidación, PROMEP-SEP (México).
INTRODUCCIÓN 29
trabajo e instituciones latinoamericanas han sido convocados por la cercanía
de los tópicos que abordaban con las preocupaciones concernientes a este libro.
La primera parte de las cuatro que componen el volumen, titulada “Nación,
producciones simbólicas y lugar de enunciación” la integran los textos de Ma.
del Carmen de la Peza y Yissel Arce. En ambos, diferentes lenguajes (el rock y
las artes cinematográÀ cas) ponen en tensión el tópico de la nación y los procesos
de identiÀ cación. El texto que nos presenta De la Peza, “El Tri, Panteón Rococó
y Kinto Sol: contestando los mitos de la nación en México”, intenta desentrañar
cómo se conforman los núcleos duros discursivos de los mitos nacionales, que en
actos de iteración enunciativa homogeneizan y reprimen, instituyen formas de
identidad y excluyen procesos de identiÀ cación.
Recurriendo a la literatura política reciente y de enfoque teórico poscolonial
sobre la nación (Anderson, Chatterjee, Spivak y Butler, entre otros), la autora
urde un armazón conceptual que le permitirá considerar a “la canción popular
como un tipo de habla” donde los discursos hegemónicos sobre “lo nacional” son
confrontados desde lo que la autora denomina “distintos lugares de subalterni-
dad”. Apelando a la polifonía de todo texto aducida por Bajtín, De la Peza des-
entraña la forma como la canción de hip hop, rock o ska es habitada (y hablada)
por diferentes tropos, a la vez que los discursos sobre la nación que ahí se ne-
gocian son apropiados por los colectivos musicales y se ponen en tensión con los
lugares hegemónicos de enunciación. SigniÀ cantes de polivalencia semántica
como la “raza” funcionan en el discurso musical de manera que el mito nacional
(que como nos recuerda De la Peza retomando a Roland Barthes, no miente ni
oculta, sólo deforma) es desgarrado y hecho funcionar con potencial político.
En esa frontera entre silenciamiento y enunciación, la canción popular cum-
ple el rol ambivalente entre representación (del excluido), identiÀ cación (con el
subalterno) y denuncia (del aparato de alterización que los mitos nacionales
echan a andar en su reproducción sistemática). La genealogía del poder colonial,
la exclusión de la “pertenencia jurídica” a la nación y el rol problemático de la
“identidad cultural” aparecen en este texto analizados entre medio de los tropos
30 NACIÓN Y DIFERENCIA
que los enuncian: la parodia, la mímesis o el acto enfático de la letra cantada y
esceniÀ cada.
Yissel Arce aborda la producción cinematográÀ ca en su trabajo “(Re)es-
crituras críticas de la nación: práctica cinematográÀ ca y ejercicio político en
Sudáfrica poscolonial”. En la imprecisión genérica entre documental, ciencia
À cción y drama, la autora nos introduce en las tensiones productivas que esta
propuesta fílmica de difusión mundial entabla con la (re)escritura de la nación
sudafricana post-apartheid. En palabras de la autora: “justo en esa tupida tra-
ma de tensiones entre pertenencia, diferencia y complicidad se erige el carácter
constitutivo del juego cartográÀ co que sostenemos (y del cual somos parte) con
el espacio de resonancias discursivas que conÀ guran al Estado-nación”.
A partir de la metáfora del alienígena que la película aborda, Arce nos in-
vita a reÁ exionar sobre las implicancias que guardan las nociones de territoria-
lidad, autoctonía y origen con las formas contemporáneas de habitar, producir
y reproducir las identidades. Asimismo, nos advierte sobre el poderoso anclaje
de la nación en esos procesos. Desde un análisis de las alegorías y las parodias
que la película Sector 9 dispara para pensar los conÁ ictos entre racismo, xeno-
fobia e intolerancia, la autora emprende una interpretación sobre la actualidad
sudafricana, complejizando el ámbito de la relación reÁ eja entre producción ci-
nematográÀ ca y representación de la realidad.
Superponiendo temporalidades, actuando sobre el espejo de las colonialida-
des que se reproducen en Sudáfrica, este ensayo es un ejercicio de lectura sobre
los discursos ideológicos de fuerte impacto que la nación sigue siendo capaz de
reproducir (y sobre todo de legitimar). “(Re)escrituras críticas de la nación...”
se inscribe en la tradición más crítica de los estudios culturales, y nos invita
a pensar en la liminalidad de las producciones simbólicas como el cine: entre
alegoría y advertencia, entre parodia y ejercicio crítico. En contextos históricos
como el sudafricano, donde existe una gestión poscolonial de la diversidad que
oculta una administración ideologizada de la desigualdad, la exclusión y el racis-
mo, un texto como este cobra claro sentido político.
INTRODUCCIÓN 31
La segunda parte del libro comprende tres trabajos que dialogan sobre la
relación entre los discursos de nación y los usos del pasado. Estos textos abor-
dan la tensión en la que Homi Bhabha identiÀ caba “el complejo pedagógico-
performativo” al que ya aludimos, desde la disemi-nación de sentidos que no tie-
nen un anclaje unívoco ni una temporalidad única (Bhabha, 2002a); aquí ancla
el texto de Frida Gorbach, “La ‘historia nacional’ mexicana: pasado, presente
y futuro”. Desde una reÁ exión pocas veces aludida para diferenciar “cultura
nacional” de “historia nacional”, la autora aÀ rma que “aun cuando la historia
apunte hacia el futuro permanece inmóvil, y ello debido a que el progreso, À -
nalidad hacia la cual la secuencia se dirige, es al mismo tiempo el escenario
que la hace posible”. A partir de aquí, y en un texto poderoso, Gorbach analiza
las modalidades discursivas en que la historiografía mexicana construye una
idea homogénea de temporalidad bajo la abstracción “nación”, en la que se “ha-
cen funcionar” los acontecimientos en diferentes metarrelatos que en última
instancia contribuyen a la realización de esa abstracción en una temporalidad
única, lineal y progresiva.
Además de esta constatación, se estudia la manera en que un desmantela-
miento de esas estructuras míticas amenaza con dejar al descubierto la futili-
dad de las promesas desarrollistas (de ciudadanía, de inclusión, de ampliación
de justicia) implícitas en el discurso histórico, eso que Hayden White llamaba
la doble cara de la historia, su política de la interpretación (jamás neutral) y
la deseabilidad de lo real en ella presente (White, 1979). La autora hace un
análisis tropológico sobre cómo funciona la “separación” entre la historia “pre-
hispánica” y la “historia de la nación” en las dos vertientes más importantes
de la historiografía mexicana. La Historia general de México, publicada por El
Colegio de México en varias ediciones, y La visión de los vencidos, de Miguel
León-Portilla (cuya primera edición data de 1959) son textos clave que se dis-
putan estas signiÀ caciones históricas de repercusión de largo alcance en las
pedagogías nacionalistas.
Frida Gorbach propone como tesis que la historia se antropologizó sobre el
fondo de un no-tiempo. En él, la Conquista —a la vez que borrada por superada,
32 NACIÓN Y DIFERENCIA
anacrónica y desterrada al campo de lo resuelto por la À gura conciliadora de la
nación en el proceso de disciplinamiento de la historia— es un acontecimiento
no-nombrado que retorna una y otra vez como síntoma de todo presente, y con
la marca no historizada de los procesos de larga duración de des-subjetivación,
violencia y racialización.
¿Qué sucede cuando esas marcas de violencia, exclusión o sucesivos borra-
mientos de los discursos nacionales dejan el espacio del texto (ensayístico, li-
terario o historiográÀ co) para ser expresados en las contiendas de los pasados
públicos (los monumentos, las conmemoraciones, las ceremonias festivas del
Estado o los actos escolares)? En esos espacios el pasado es revisitado, presen-
tiÀ cado en performances, ritualizado. Los otros dos textos de la misma sección
se ocupan de esas dimensiones.
El trabajo del antropólogo argentino Gustavo Blázquez, “Las À estas ma-
yas una y otra vez. Perfomances patrióticas y performatividad de Estado en
Argentina”, está dedicado a las celebraciones argentinas del “Primer Gobierno
Patrio” que recuerdan el 25 de mayo de 1810, miradas diacrónicamente desde
el inicio de su “conmemoración” en 1811. Partiendo de la tesis weberiana de que
la administración es la práctica cotidiana de la dominación, Blázquez sostiene
que “en la gestión y administración de sus performances, el Estado se constitui-
ría performativamente como instancia de poder central cuando en una mezcla de
violencia y razón materializa ‘lo grande de la E mayúscula’”.
A partir de esta hipótesis y con un trabajo minucioso y analítico del ma-
terial de archivo, el autor focaliza las diferentes perfomances a través de las
cuales la solemnidad que va recubriendo al Estado se construye en sus cele-
braciones y festejos de mayo y en la preparación y consecución de los actos es-
colares. Trabajando de cerca con las tesis de Michael Taussig sobre la “magia”
del Estado (que intenta siempre borrar su carácter contingente para gestar un
fetiche sobre lo que en el “centro del poder” sucedería), Blázquez desentraña
las prácticas a través de las cuales la administración del pasado se convierte
en una fuerza cotidiana de dominación y gestión de población en el siglo que
consolida la “modernidad” vernácula de la Argentina: 1810-1910.
INTRODUCCIÓN 33
Por otra parte, este capítulo nos muestra de qué manera la pretendida “se-
cularización” del Estado-nación estuvo siempre tamizada por una cercanía pro-
funda con los imaginarios religiosos en los que Dios, la Patria y la Nación se
amalgaman en la producción de un nudo de afecciones: lo cual contribuye, a
partir de ciertos mecanismos celebratorios y ceremoniales, a otorgar al Estado
el carácter “trascendente y necesario” que lo reviste y a producir esa “construc-
ción social del olvido” que, como sabemos desde Renan, es el elemento crucial
que mantiene más o menos estable el guión del Estado-nación.
El tercer texto es de mi autoría, “De las carrozas a los caminantes: Nación,
estampa y alteridad en el bicentenario argentino”. Con preocupaciones cercanas
a las de Blázquez, intento analizar qué discursos sobre la historia nacional fue-
ron los que se privilegiaron en las celebraciones del Bicentenario argentino en
mayo de 2010. Principalmente trabajo con las celebraciones oÀ ciales y el “desÀ le
de carrozas alegóricas” de la historia, y por otra parte, con la “marcha de los
pueblos originarios” que partió días antes del 20 de mayo desde diferentes pun-
tos de la geografía argentina hasta la capital, Buenos Aires.
Me interesa contrastar de qué manera el primero trabaja con “estampas” de
la historia nacional que actualizan una vez más la imagen eterna y profunda
de los mitos fundacionales. Aun los “episodios” problemáticos como la Conquis-
ta del Desierto necesitan ser borrados con el artiÀ cio de una alegoría. El mito
nacional que vincula el origen no con un pasado remoto pre-colonial o con la
modernidad hispana sino con un “viaje” (en Argentina, “todos bajamos de los
barcos”) es puesto a funcionar de manera productiva y ambivalente en la cele-
bración de los 200 años de independencia:
Esto muestra uno de los elementos nodales de la “cultura nacional”: su disposición a
actuar ella misma como estampa, como À gura trasladada y encapsulada que parasi-
ta la historia (una historia aprendida en viñetas, lejos del acontecimiento y dentro
del complejo pedagógico del Estado-función). Esas cápsulas están más ligadas con
la familiaridad, con las historias aprehendidas, con la iteración de los regímenes dis-
cursivos de los aparatos ideológicos como la escuela, que con una política del pasado.
34 NACIÓN Y DIFERENCIA
A su vez, la “marcha de los pueblos” evidenció una política de los goberna-
dos con respecto a la memoria, “ocupan el espacio abierto por el Estado-función
(hablemos de memoria) para introducir un lenguaje no contemplado por ese Es-
tado (hablemos de derechos)”. La presencia de los representantes de los pueblos
originarios desplazó todas las estampas que la celebración pública del Estado
había producido con cierta eÀ cacia performativa. Como intento mostrar, estas
irrupciones en los pasados públicos evidencian menos una contra-memoria o un
contra-discurso estructurado que una forma de habitar el texto nacional con
un signo de interrogación, con una estrategia para incomodarlo que impide su
propia cancelación.
La característica dual entre procesos de homogeneización/identiÀ cación y
normalización/exclusión que, como rostro de Jano, construyen las modernida-
des periféricas de los Estados-nación poscoloniales son el nodo central de los
textos que componen la tercera parte de esta compilación: “El Estado-nación y
los procesos de normalización, exclusión y producción de la otredad”. El primer
ensayo es de María Inés García Canal, “‘Este sujeto no amerita ya ninguna
historia.’ Producción de una otredad.” Partiendo de un expediente médico del
año 1935 elaborado en el Manicomio de La Castañeda, sitio emblemático de la
modernidad mexicana (inaugurado justamente en 1910), la autora va desentra-
ñando las connivencias ocultas entre el proyecto moderno del Estado nacional
mexicano y los procesos contingentes con los que se dio en México la dupla
“norma-normalización”, establecida por Michel Foucault.
¿Cómo se estableció ese vínculo entre “salud nacional” y modernidad ver-
nácula en México? ¿Qué tipo de procesos y técnicas de adecuación a los crite-
rios modernos y a los discursos de identidad en diálogo con Europa pueden
analizarse en contextos poscoloniales? ¿Cómo introducir desde la “normalidad”
los criterios universales que dieran cuerpo a una identidad propia a través del
modelo de nación, y a su vez borraran los tiempos heterogéneos, las aprehen-
siones mágicas y las “costumbres atrasadas” de la “población autóctona”? El
lugar reservado al hogar como reducto, a la educación pública como sistema
y a la estadística como discurso, son analizados por la autora en este trabajo.
INTRODUCCIÓN 35
La especie de “anormalidad congénita” que según el discurso médico “asola”
a la nación mexicana es estudiada por la autora en casos especíÀ cos, lo que le
permite explicar de qué manera los vínculos entre indigencia, raza indígena,
ignorancia y locura van formando una argamasa discursiva.
La lucha en contra de esas “patologías” adquiere “carácter de nación”, sal-
varla implica crear “lugares de excepción” (de la ley, de la comunidad y del
tiempo presente del progreso y de la modernidad). García Canal trabaja con
minuciosidad y fortaleza teórica esta modulación circunstancial de la nación
mexicana cuya constitución implica, forzosamente, arrojar a ciertas subjetivi-
dades a la sombra de la historia.
¿Qué sucede con ese tratamiento de la diferencia en el Estado-nación con-
temporáneo? ¿Qué acontece con la parcialización de los sujetos que son enun-
ciados por la norma a la vez que forcluidos por el proceso de normalización? El
texto de Rodrigo Parrini, “La nación invertida. Genealogías del sujeto homo-
sexual. México siglo XX”, dialoga con el anterior capítulo en este punto. Par-
tiendo de una situación particular como la marcha del Orgullo LGTB de 2010 en
la Ciudad de México, una de cuyas consignas fue “¡Vivan los gays y lesbianas
que nos dieron Patria!”, el autor interviene sobre la reÁ exión de esa invocación
a la patria. La lee como una interpelación especíÀ ca a la nación, o más bien a
ella junto con la tensa labor de reconocimiento/exclusión que produce el tantas
veces citado “guión” que la enlaza con el Estado. El autor pregunta, “¿La nación
permanece en el mismo lugar, imaginada del mismo modo, cuando estos grupos
la reivindican y, más aún, cuando gritan que también la crean?”
Para responder, Parrini traza una genealogía del sujeto homosexual (en-
tendiéndolo como una posición discursiva), que es sujeto de la enunciación pero
también (y sobre todo) sujeto del enunciado. Con diversos materiales que van
desde la crónica, los escritos literarios y la hemerografía, Parrini esclarece de
qué manera, en el marco de las formaciones discursivas del Estado-nación, se
transita desde un sujeto producido en la diferencia como amenaza hacia la dife-
rencia como mímesis. En la primera, este sujeto debe ser conÀ nado al lugar de
excepción por la amenaza al orden público y moral de la nación; en la segunda,
36 NACIÓN Y DIFERENCIA
el sujeto homosexual entra en el abanico de las nuevas formaciones de alteridad
que son reconocidas por las políticas de identidad dentro de este Estado-nación
que es simultáneamente alterofílico y alterofóbico, como ya dijimos.
La constatación de estas políticas de tolerancia e inclusión del Estado en
su faceta “multicultural” le permite al autor explicar de qué forma “los sujetos
homosexuales son ‘reconocidos’ a partir de su diferencia y a su vez, son clausu-
rados en ella”, conformados en sujetos parciales frente al Estado, visibilizados
sólo en tanto sujetos de un deseo (diferente) a ser reconocido como posible (no
como excepción), y como toda diferencia debe ser inscrita, formalizada y tutelada.
El trabajo de Rodrigo Parrini toma como punta de lanza la ya célebre “Fies-
ta de los 41” en la Ciudad de México. A través de un análisis y un tratamiento
etnográÀ co del material de archivo, se aborda el escándalo como forma de ins-
cripción y lo abyecto como aquello que excede la identidad y la posibilidad de no-
minación (en tanto no hay signiÀ cante que produzca la resemblance); desde ahí,
este texto aporta un estudio importante sobre la complejidad en la formación
de un sujeto de la enunciación que es cooptado por el discurso jurídico, eyectado
a la ignominia, nombrado a veces desde la abyección, otras incluido desde esa
diferencia mimética en el lenguaje de la ley.
La última parte del libro está integrada por dos trabajos que discuten la pro-
blemática “Etnicidad/Raza/Nación: procesos de identiÀ cación contemporáneos
y formaciones de alteridad”. Hay dos puntos centrales en estos trabajos. Uno es
densiÀ car, a partir de análisis de caso, los procesos históricamente construi-
dos y eÀ caces en los cuales “raza” se calciÀ ca en un sistema de identiÀ cación/
jerarquización con formaciones discursivas precisas. El otro es mostrar cómo
los enunciados de identidad se pueden tornar estrategias mediante la identiÀ -
cación como proceso social (lo cual necesita de la apelación a lenguajes locales y
globales que exceden el ámbito de la comunidad y también al del Estado-nación,
pero que sin duda lo contienen como actor de interlocución, de rechazo a su sis-
tema ideológico-normativo, o de interpelación directa en términos de demanda).
“Mito, identidad-racismo, nación: La Virgen de Guadalupe y Juan Diego” es
el ensayo de Margarita Zires que abre esta sección. En palabras de la autora,
INTRODUCCIÓN 37
“dos binomios conceptuales se anudan en este texto, el mito en la producción de
las identidades y el racismo como mecanismo estructural —aunque no reconocido
siempre— en la construcción de la nación”. A partir de esta constatación, Zires tra-
bajará a contrapelo de la “identidad nacional” para analizar de qué manera cier-
tas instancias de poder institucional echaron a andar estrategias políticas con
mecanismos discursivos que tuvieron poderosa eÀ cacia en la jerarquización de
sujetos e identidades y en la producción de los “discursos de nación” en México.
A partir de un análisis sobre la construcción colonial del mito guadalupano, su
refuncionalización durante la Revolución Mexicana y su expansión y resigniÀ -
cación en el ámbito chicano y diaspórico de la migración, la autora desentraña
los nudos que entrelazan la À gura mítica de la virgen católica y su designación
contextual como nodo central de identiÀ cación.
En este sentido, Zires no sólo apunta a los procesos que amalgaman los
imaginarios religiosos con la construcción supuestamente secular de la noción de
patria, sino que también da un paso más al identiÀ car ciertos mecanismos de je-
rarquización y administración local de poblaciones que se encuentran anudadas
con el mito guadalupano. El desgarro de la identidad liminar chicana en con-
textos contemporáneos encuentra también en la Guadalupe, y fuera del ámbito
secular de banderas y símbolos patrios, una forma de identiÀ cación que se hace
cuerpo, tatuaje, marca de sujeto. En este sentido y recuperando las palabras de
Homi Bhabha, se muestra cómo la nación es también (en una de sus metoni-
mias sígnicas) la que “llena el vacío dejado en el desarraigo de las comunidades
y las familias, y transforma esa pérdida en el lenguaje de la metáfora” (Bhabha,
2002a: 176).
A su vez, la autora analiza algunas representaciones pictóricas del indíge-
na Juan Diego, canonizado en 2002 en México. Mientras algunas reÀ eren al
mito aparicionista, otras aluden “al mito de su vida ejemplar”y a los valores de
la piedad, la humildad y el trabajo, mismos que aparecen en el discurso ecle-
siástico institucional de la canonización como los “valores indígenas”. De esta
manera, Zires aborda también la producción de esa argamasa jerárquica del
reconocimiento-forclusión de los sujetos (en este caso indígenas); reconocidos
38 NACIÓN Y DIFERENCIA
en el mito, lo son sólo para la diferenciación y desde la jerarquía (el indígena,
otra vez en su metonimia des-subjetivada, es necesario para México, siempre y
cuando sea ese indio: humilde, trabajador, católico).
En en el trabajo que cierra esta compilación, “La identidad indígena en
movimiento: el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”, Guiomar
Rovira Sancho busca historizar los principales procesos por los que el movi-
miento zapatista se enmarca y des-enmarca de la identidad indígena canoni-
zada dentro de los discursos hegemónicos del Estado-nación, procesos políticos
que evidencian posicionamientos históricos dinámicos. Partiendo de la noción
de Judith Butler sobre la construcción del actor social a partir de un campo
lingüístico que restringe y posibilita a la vez, Rovira se pregunta “¿Cuáles fue-
ron las restricciones y posibilidades que el EZLN encontró en la interpelación
desde su identidad indígena?” Con esta interrogante como punta de lanza, la
autora va desentrañando históricamente los procesos de formación política y
de identiÀ cación del zapatismo (como posición discursiva) hasta condensar en
el movimiento armado de 1994. Una de las apuestas clave de la autora es des-
esencializar la “identidad indígena” como el sustrato ahistórico y estructural
que daría “voz” a los pueblos, más bien intenta posicionarla como una acción
política que busca formulaciones especíÀ cas y cambiantes de lo que deÀ ne “ser
indio” según lugares de enunciación. A partir de aquí, se encuentra una manera
de enfrentar las estructuras excluyentes del Estado que juega con el signiÀ can-
te vacío de la indianidad.
Pasando revista a actores políticos clave como Samuel Ruiz desde 1960, mo-
mentos importantes como el Primer Congreso Indígena de 1974 y a la constitu-
ción de organizaciones campesinas previas como la CIOAC, Rovira expone que
esa identidad indígena es más bien un proceso de identiÀ cación con actores
políticos locales, con líderes del ámbito católico y con discursos que se alimen-
tan de identidades políticas globales (como el maoísmo). Sus actores incluso
utilizan de manera ambivalente el espacio de la “diferencia como mímesis” que
—siguiendo el argumento de Parrini— el Estado otorgaría a la À gura del indio:
siempre parcializada, reconocida y forcluida en su propia diferencia. Al utilizar
INTRODUCCIÓN 39
este “reconocimiento otorgado” desde la ambivalencia, desde la inscripción para
su desgarro, el movimiento zapatista vuelve a poner un signo de interrogación
sobre las formulaciones cómodas del multiculturalismo mexicano enunciado
desde el Estado y sus aparatos ideológicos centrales.
Para este estudio, la autora desentraña material hemerográÀ co, bibliográÀ -
co, periodístico y entrevistas de campo realizadas durante muchos años de per-
manencia en Chiapas. Con su análisis especiÀ ca cómo el zapatismo se conforma
en ese actor políticamente incómodo que usa la fórmula de la “identidad” indíge-
na para desestabilizarla, que convoca los componentes étnicos para discutirlos,
que se alimenta de procesos globales de circulación e intercambio que escapan
al control del Estado-nación (político, económico, pero también de repertorio de
posibilidades discursivas “a la” Butler); actor que luego re-inscribe dichos proce-
sos en el universo simbólico de la nación (y de sus aparatos eÀ caces de jerarqui-
zación, control y normalización), para producir una À sura desde aquello que es
falta, silenciamiento y continuidad soterrada de violencia desde la Conquista.
Nación y diferencia reúne textos que buscan desentrañar cómo la nación
sigue actuando como signiÀ cante impreciso y ambivalente en varios Á ancos:
discurso hegemónico que debe ser horadado; instancia enunciativa productora
de homogeneización, exclusión y alteridad al mismo tiempo; signiÀ cante que
Á ota en la producción de identiÀ cación y sentido de comunidad en contextos de
migración, diaspóricos o de subalternización especíÀ cos. Término que también
es puesto a funcionar como interlocutor ampliado frente al Estado como espacio
estratégico de juego con procesos globales de identiÀ cación y como interpelación
de los enunciados comunitarios, heterogéneos y subalternos, pero siempre, en
deÀ nitiva, adquiriendo una dimensión política que debe ser rescatada, analiza-
da y comprendida en cada caso en la dinámica de sus lenguajes especíÀ cos y de
sus usos y prácticas históricas.
40 NACIÓN Y DIFERENCIA
BIBLIOGRAFÍA
Anderson, Benedict (1991) [1983], Co munidades imaginadas. ReÁ exiones sobre
el origen y la difusión del nacionalismo, FCE, México.
Bajtín, Mijaíl (2003) [1941], La cultura popular en la Edad Media y el Renaci-
miento. El contexto de François Rabelais, Alianza, Madrid.
Bandieri, Luis M. (2007), “Patria, nación, estado ‘et de quibusdam aliis’”, en Re-
vista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 37, 106, enero-junio, México.
Bhabha, Homi (2002a) [1994], “Diseminación. Tiempo, narrativa y los márgenes
de la nación moderna”, en El lugar de la cultura, Manantial, Buenos Aires.
——— (2002b) [1994], “Interrogar la identidad, Franz Fanon y la prerrogativa
poscolonial”, en El lugar de la cultura, Manantial, Buenos Aires.
Bourdieu, Pierre (1988), “Los usos del pueblo”, en Cosas dichas, Anagrama,
Barcelona.
Briones, Claudia (2005), “Formaciones de alteridad, contextos globales, pro-
cesos nacionales y provinciales”, en Briones, Claudia (ed.) (200%), Car-
tografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de
alteridad, Antropofagia, Buenos Aires.
Burton, Antoinette (2003), “Introduction, on the inadequacy and indispensabil-
ity of the nation”, en Antoinette Burton (ed.) (2003), After the imperial
turn. Thinking with and through the nation, Universidad de Duke, Dur-
ham y Londres.
Butler, Judith, y Gayatri Spivak (2009), ¿Quién le canta al Estado-nación?,
Paidós, Buenos Aires.
Chakrabarty, Dipesh (1999) [1992], “El poscolonialismo y el artilugio de la his-
toria. ¿Quién habla en nombre de los pasados “indios”?, en Saurabh Dube
(comp.), Pasados poscoloniales, El Colegio de México, México.
——— (2008) [2000], “La idea de provincializar Europa”, en Al margen de Eu-
ropa, Tusquets, Madrid.
Chatterjee, Partha (1993), The Nation and its Fragments, Colonial and Post-
colonial Histories, Universidad de Princeton, Princeton.
INTRODUCCIÓN 41
——— (2004), “Communities and the Nation”, en Saurabh Dube (ed.) (2004),
Postcolonial Passages, Universidad de Oxford, Delhi.
——— (2008), La nación en tiempo heterogéneo y otros escritos subalternos,
Siglo XXI, Buenos Aires.
De Certeau, Michel (2009), “Nisard, La belleza del muerto”, en La cultura en
plural, Nueva Visión, Buenos Aires.
De la Peza, Carmen, y Lilia Rebeca Rodríguez Torres (2011), “El cantinÁ eo
como síntoma. Políticas de la lengua, colonialismo y neocolonialismo en
México”, ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Estudios
Culturales, 26-28 de Julio 2011, UAM-A, México, Inédita.
Diouf, Mamadou (2000), “Des historiens et des histoires, pourquoi faire?
L’histoire africaine entre l’état et les communautés”, en Canadian Journal
of African Studies/Revue Canadienne d’Etudes Africaines 34, 2.
Dube, Saurabh (1999), “Introducción, historias e intersecciones de los pasados
poscoloniales”, en Saurabh Dube (comp.) (1999), Pasados poscoloniales, El
Colegio de México, México.
——— (2007), Historias esparcidas, El Colegio de México, México.
Elias, Norbert (1999), Los alemanes, Instituto Mora, México.
Fabian, Johannes (1983), Time and the Other. How Anthropology Makes its
Object, Boulder, Londres.
Fanon, Franz (1983) [1961], Los condenados de la tierra, trad. Julieta Campos,
FCE, México.
Foucault, Michel (1992), “Curso del 14 de enero de 1976”, en La microfísica del
poder, La Piqueta, Madrid.
Funes, Patricia (2007), Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los
años veinte latinoamericanos, Prometeo, Buenos Aires.
Geertz, Clifford (2000) [1980], Negara. El Estado-teatro en Bali en el siglo XIX,
Gedisa, Barcelona.
Gellner, Ernest (2001) [1983], Naciones y nacionalismo, Alianza, Madrid.
42 NACIÓN Y DIFERENCIA
Gorbach, Frida (2008), “Frente a la historia nacional”, en Revista electrónica
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, sección Coloquios 2008, en: http://nuevo-
mundo.revues.org/13952
Grimson, Alejandro (2011), Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la
identidad, Siglo XXI, Buenos Aires.
——— y Mirta Amati (2005), “Sociogénesis de la escisión entre democracia
y nación. La vida social del ritual del 25 de mayo”, en José Nun (comp.)
(2005), Debates de mayo. Nación, cultura y política, Gedisa, Buenos Aires.
Guerrero, Andrés (2010), Administración de poblaciones, ventriloquia y tran-
sescritura, Flacso/Ecuador-IEP, Lima.
Guerrero, Francisco J. (1979), “La cuestión indígena y el indigenismo”, en Héc-
tor Díaz-Polanco (ed) (1979), Indigenismo, modernización y marginalidad,
Juan Pablos, México.
Hobsbawm, Eric (1998) [1990], Naciones y nacionalismos desde 1780, Crítica,
Barcelona.
Martín Barbero, Jesús (1987a), “Redescubriendo al pueblo, la cultura como es-
pacio de hegemonía”, en De los medios a las mediaciones. Comunicación,
cultura y hegemonía, Gustavo Gili, Barcelona.
_____ (1987b), “AÀ rmación y negación del pueblo como sujeto”, en De los me-
dios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Gustavo Gili,
Barcelona.
Mignolo, Walter (2000), “La colonialidad a lo largo y a lo ancho, el hemisferio
occidental en el horizonte colonial de la modernidad”; en Edgardo Lander
(comp.) (2000), La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias socia-
les. Perspectivas latinoamericanas, Clacso, Buenos Aires.
Palti, Elías (2003), La nación como problema, FCE, Buenos Aires.
Quijano, Aníbal (2000), “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América La-
tina”, en Edgardo Lander (comp.) (2000), La colonialidad del poder. Euro-
centrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Clacso, Bue-
nos Aires.
INTRODUCCIÓN 43
Rivera Cusicanqui, Silvia (2010), “Mestizaje colonial andino, una hipótesis de
trabajo”, en Violencias (re)encubiertas en Bolivia, La Mirada, La Paz.
Rufer, Mario (2006), Reinscripciones del pasado. Nación, destino y poscolo-
nialismo en la historiografía de África Occidental, El Colegio de México,
México.
——— (2010a), “La temporalidad como política. Nación, formas de pasado y
perspectivas poscoloniales”, Memoria y sociedad, núm. 14, 28, Bogotá.
——— (2010b), La nación en escenas. Memoria pública y usos del pasado en
contextos posoloniales, El Colegio de México, México.
Segato, Rita (2007a), “El color de la cárcel en América Latina. Apuntes sobre
la colonialidad de la justicia en un continente en desconstrucción”, Nueva
Sociedad, 208, marzo-abril.
——— (2007b), “Raza es signo”, en La nación y sus otros, Prometeo, Buenos
Aires.
Souza Lima, Antonio Carlos de (1995), Um grande cerco de paz. Poder tutelar,
indianidade e formaçao do Estado no Brasil, Vozes, Río de Janeiro.
Spivak, Gayatri (2003) [1988], ¿Puede el subalterno hablar?, Revista Colombia-
na de Antropología, 39, 1, Bogotá.
Taussig, Michael (1995), Un gigante en convulsiones. El mundo como sistema
nervioso en emergencia permanente, Gedisa, Barcelona.
——— (1997), The Magic of the State, Routledge, Londres.
Urías Horcasitas, Beatriz (2000), Indígena y criminal, Interpretación del dere-
cho y la antropología en México 1871-1921, Universidad Iberoamericana,
México.
Zizek, Slavoj (2007), “El espectro de la ideología”, en Ideología. Un mapa de la
cuestión, FCE, México.