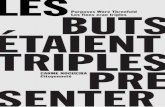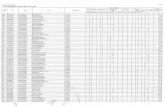Instrumentalización teleológica y acción voluntaria. La dinámica de la función simbólica en el...
Transcript of Instrumentalización teleológica y acción voluntaria. La dinámica de la función simbólica en el...
Instrumentalización teleológica y acción voluntaria.
La dinámica de la función simbólica en el manejo de fines
Luis E. Echarte
1. Finalidad e inteligencia animal
En este artículo pretendo ofrecer algunas claves para en-tender la relación entre lenguaje (comunicación simbólica) yconducta voluntaria. Quizá lo más original de éste sea que,para cumplir con tal objetivo, abordo el problema de manerainterdisciplinar, integrando planteamientos de la Filosofía delo mental con observaciones e hipótesis surgidas en el ámbitode la Psicología del desarrollo y de la Psicopatología.Introduciré la controversia haciendo alusión a una discusión
que mantienen Anthony Kenny y Alasdair MacIntyre acercade si es posible identificar fines en la conducta animal, que esrequisito imprescindible para atribuir a un agente el control desus movimientos. Paralelamente, no hemos de perder de vistaque este control es entendido en el ámbito de la Neuropsico-logía como parte de las hoy llamadas Funciones Ejecutivas:aquellas capaces de la creación de planes y de su selección, eje-cución y monitorización de la acción hasta la consecución delobjetivo establecido. Ahora bien, y la pregunta es válida y lamisma para ambos enfoques: ¿cuál es la naturaleza de eso quedenominamos fin, objetivo o plan motor?Anthony Kenny es probablemente uno de los más famoso
filósofos vivos que se encuentran en el grupo de los que niegan
567
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 567
que la conducta animal esté dirigida hacia fines. Para Kenny,el lenguaje sirve no sólo para informar del contenido de loseventos psíquicos sino que, sobre todo, es el fundamento detoda representación y de la racionalidad misma. En este sen-tido afirma que hay que entender la mente, no como un dentro(poblado, entre otras cosas, por fines que causan o guían laconducta) sino como una capacidad para emitir señales «quedesempeñen el papel que el discurso juega en las vidas huma-nas» [Kenny (1990), p. 167]. Así, si hubiera que definir espa-cialmente la inteligencia humana, el término más acertado seríauno dinámico y opuesto al de dentro: la capacidad para salirhacia, para trascender. En definitiva, parece erróneo creer quea la mente se puede acceder por introspección. De hecho,según Kenny, a ella no se llega por conocimiento de ningúntipo, sino que es el propio llegar, esto es, aquello por lo que,en primera instancia, el hombre puede establecer puentes hacialo real, incluida la propia identidad y, solo en segunda instan-cia, aquello con lo que accede reflexivamente a la mentemisma.Tener racionalidad es poder relacionar dos cosas, del
mismo modo que tener un pensamiento es el aparecer de larelación. Pero es necesario matizar que este planteamiento noconduce a Kenny a negar la existencia de estados subjetivos(experiencias solo accesibles en primera persona), sino simple-mente a relegarlos a mera cuestión trivial en la discusión sobrela inteligencia humana. Después de todo, dichos estados fun-cionarían de manera similar al resto de mecanismos neurona-les, como causas no físicas sino mentales. Para Kenny, loesencial a nuestra inteligencia son los conceptos que manifies-tan, a su vez, la posesión del hábito lingüístico. Y como losanimales no manifiestan dicho hábito, tampoco hay razonespara afirmar, según él, que la conducta de éstos pueda estar di-rigida por fines1.
568
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 568
Profundicemos un poco más en esta idea del hábito lingüís-tico. Para Kenny, la principal diferencia entre el pensamientoanimal y el humano radica no en la capacidad para reflexionar(dirigir la inteligencia sobre el cognoscente), sino para comu-nicarse mediante símbolos. Cierto que la capacidad simbólicapotencia la reflexión, pero no solo; y a la inversa, cabe pensaren actos reflexivos ajenos a la producción de símbolos: el deun perro lamiéndose la pata al sentir picazón. La concienciahumana habría que entenderla, en este sentido, como el pro-ceso de internalización de las capacidades lingüísticas (menta-les), o sea, el conjunto de denotaciones relacionadas con elcognoscente. Por ejemplo: apuntarse la nariz y nombrarla.Análogamente, aquello que llamamos mundo no sería sino laexternalización de las capacidades lingüísticas o conjunto dedenotaciones no relacionadas con el cognoscente: véase,cuando apunto la cima de una montaña para nombrarla.Kenny desarrolla con esta argumentación sus tesis acerca
del origen comunicativo, concretamente simbólico, de los es-tados intencionales. La capacidad simbólica sería aquella porla cual el emisor objetiva y guarda una relación puramentedeíc tica con respecto al mensaje. Pensamiento y el lenguaje se-rían entendidos de manera como realidades inseparables, másaún, como juegos: conductas eminentemente sociales regidaspor reglas y mediadas por símbolos. Que un agente se guíepor reglas significa, para Kenny, que es consciente de la co-rrecta o incorrecta aplicación de las acciones que acomete. Encontrapartida, las causas son aquellas por las que el sujeto esmovido con independencia de que éste sea consciente o no dedicha causa. Ahora bien, también según Kenny, las reglas soloson posibles en comunidades lingüísticas: «No se puede esta-blecer en un contrato que cierta palabra signifique X a menosque se posean los medios lingüísticos para referirnos a X». Y lomismo ocurre para los fines: «No se puede establecer un obje-
569
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 569
tivo para el que el lenguaje pudiera servir y luego crear el len-guaje como medio de alcanzarlo»[Kenny 2000, pp. 207-209].La conclusión a la que el autor llega con esta argumentaciónes rotunda: sin lenguaje no hay fines.Lo arriba expuesto esclarece el sentido del término fin
usado por Kenny: un concepto que, como las reglas de todojuego, está a disposición del agente, ya para cumplirse, ya paraincumplirse o ya para cambiarse, pues las reglas configuran yfundamentan la conducta voluntaria y, al mismo tiempo, estána disposición de los agentes2. Ahora bien, esta propuesta noestá exenta de problemas. Uno de los más importantes, tantoen el contexto teórico como práctico, es el de la naturaleza delo vital. Kenny se acerca peligrosamente a la postura de RenéDescartes acerca de la naturaleza meramente mecánica de lavida no racional, salvando el matiz de las causas mentales. Estainterpretación parece oponerse, sin embargo, a nuestro sentidocomún y modo convencional de entender el mundo y obraren él. Y es que habitualmente no tratamos a los animales igualque a las máquinas porque reconocemos en ellos dos caracte-rísticas diferenciadoras: a) principio interno de movimiento oconducta teleológica (los animales no son percibidos habitual-mente como máquinas, esto es, como realidades para los queel cumplimiento del fin es trivial, inesencial o accidental); y b)los animales no parecen ajenos a los fines que le son propiossino que padecen (a diferencia de las máquinas que sí son au-sentes, indiferentes, a los fines para los que han sido fabrica-das). En torno a estas dos características giran, por ejemplo,los valores ecológicos o el rechazo a causar en los animales do-lores innecesarios.No obstante, el fin puede ser definido en otros términos.
En el planteamiento de Alasdair MacIntyre, por ejemplo, laexpresividad no es condición necesaria a todo evento mental,incluyendo los de índole teleológica. Su argumento se apoya
570
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 570
en los fuertes indicios analógicos relacionados con el compor-tamiento deliberativo y tendencial de ciertos animales3. Y esque MacIntyre reconoce como signo intencional no lingüís-tico la capacidad que manifiestan ciertos animales para realizar,utilizando terminología tomista, juicios naturales, esto es, paraentablar relaciones de valor con su entorno y, consecuente-mente, para errar y corregir sus acciones. Únicamente es ne-cesario poder «atribuir a los animales no humanos ciertascapacidades conceptuales —por ejemplo, la capacidad para re-conocer la semejanza y la diferencia de especie» [MacIntyre2001, p. 82]. En otras palabras, MacIntyre no ve inconvenienteen asignar a ciertos animales especiales habilidades de abstrac-ción, ya que no cree que éstas exijan necesariamente el empleode la función simbólica. Con esta teoría del juicio animal Ma-cIntyre logra acercar la inteligencia animal a la humana, de-masiado desnaturalizada en los planteamientos de Kenny. Sinembargo, la postura de MacIntyre es un arma de doble filoque algunos utilizan, lejos de su propósito inicial, para anima-lizar al hombre, para rebajarlo a una condición puramente fí-sica. Es cierto que el peligro existe pero, en mi opinión, elriesgo es mucho menor y más fácilmente prevenible que sucontrario: tratar de salvar la especificidad humana negando elcontinuum biológico. Si se piensa bien, no tiene porqué ser in-compatible hablar de grados de inteligencia, en según qué as-pectos, y saltos en según qué otros. Además, y como trataréde mostrar a continuación, este enfoque es especialmente fe-cundo en lo que al problema de la finalidad se refiere, puesatribuir consciencia teleológica únicamente al nivel racional esignorar el tempo racional o, como también me gusta expre-sarlo, desconocer su lugar en la acción.
571
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 571
2. Conceptos intensionales y función simbólica
¿A qué está haciendo referencia MacIntyre cuando hablade ciertas capacidades abstractivas? ¿Qué tipo de eventos men-tales son éstos? Algunos de los planteamientos surgidos en elámbito de la Psicología del desarrollo pueden servir para afir-mar su existencia y definir sus cualidades. Uno de los más im-portantes es el de Jean Piaget, probablemente uno de lospsicólogos que más agudamente ha descrito la naturaleza dela inteligencia no racional. El psicólogo suizo defiende que, enla base de toda inteligencia, está la capacidad para crear estruc-turas mentales. Esta capacidad no es innata sino que se cons-truye a través de la organización de acciones sucesivasejercidas sobre objetos. Para Piaget, el conocimiento procedede la acción, una acción que, al repetirse y generalizarse (poraplicación a nuevos objetos), acaba engendrando esquemas,esto es, una especie de conceptos prácticos. Esta tesis no re-sulta hoy nada extraña, todo lo contrario y como las Neuro-ciencias hacen día a día más y más patente, hasta la mismapercepción parece dirigida y encuadrada por esquemas de ac-ción. Los input que estimulan la retina, por ejemplo, son cri-bados e integrados en particular manera antes incluso de quela imagen se haga consciente al agente.La forma inicial de toda inteligencia, la que se encuentra en
el más bajo de los niveles cognitivos, es, según Piaget, la sen-sorio-motriz o práctica: aquella que se desarrolla a partir deun núcleo de programas innatos de acción sensorio-motores4.Y es en la interacción autorreguladora de este programa en elmedio externo donde tienen lugar los conceptos prácticos ointensionales, tal como él los denomina. No es pura especula-ción, Piaget basa esta teoría en sus observaciones de las ope-raciones que realiza un niño antes de los dos años. Porejemplo, frente a un objeto suspendido, Piaget describe cómo
572
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 572
el niño logra descubrir que puede balancearlo. Y es en el mo-mento que adquiere la conducta de empujar todo objeto sus-pendido cuando puede afirmarse que ha adquirido unconcepto práctico sobre dicho objeto5. Ahora bien, afirmarque el niño ha adquirido un esquema de acción sobre una seriede objetos significa que su conocimiento no refiere a la rela-ción que un grupo de objetos guardan entre sí (típico de delos llamados conceptos extensivos (intelectuales u objetivos),sino a la relación que guardan un grupo de objetos con unadeterminada acción o conjunto de acciones6.Aplicando este marco interpretativo al tema de la finalidad,
habremos de concluir que su concepto práctico (el del planmotor) vendría a ser el reconocimiento y la comprensión delbien al que un objeto pueda estar asociado, en ausencia de larepresentación del conjunto de objetos adscritos a dicho bien.La frase beber del río sacia la sed reflejaría un concepto inten-sional; mientras que lo que sacia la sed expresaría un conceptode tipo extensional. Los conceptos intensionales no son espe-cíficos al desarrollo cognoscitivo humano (de tipo racional)pero son, según Piaget, condición necesaria para la formaciónde tales, los de tipo extensional o, como también va a deno-minarlos, simbólicos7. En síntesis, lo que va a aportar la capa-cidad racional o simbólica es «la construcción de la novedad»,una habilidad caracterizada por dos rasgos: a) carecer de pre-cedentes para todo individuo y b) ser susceptible de construc-ciones adicionales.Resulta igual de interesante destacar que, para Piaget como
antes para MacIntyre, la clave en el paso de la lógica de la ac-ción a la lógica conceptual está relacionada con el desarrollolas capacidades de evocación8. Éstas posibilitan lo que el pri-mero denomina la función semiótica: aquella por la que la asi-milación se efectúa entre objetos y no solo entre objetos yesquemas de acción9. La tesis también parece verse confirma-
573
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 573
das en el ámbito de la Psicología Evolutiva, donde se admiteactualmente y casi unánimemente que la capacidad de repre-sentación de conjuntos de objetos con igual cualidad se des-arrolla sólo con la interacción (aprendizaje) del niño en unentorno lingüístico y paralelamente con la adquisición y ma-nejo de símbolos.En definitiva, Kenny parece tener razón al afirmar que, en
tanto que solo el hombre es quien habla de fines, únicamentees él quien piensa en fines a la manera que las palabras son pen-sadas. Pero hay también otras maneras de pensar un fin, comohay también inteligencias no racionales. Presentaré a conti-nuación algunos trabajos experimentales más modernos y queapoyan este planteamiento sobre la existencia de eventos men-tales teleológicos pre-simbólicos.
3. Teoría de la mente y metarrepresentacionismo
En primer lugar, recurriré al planteamiento de David Pre-mack y Guy Woodruff sobre la inteligencia de los primates10.Su aportación es interesante en la discusión que nos ocupaporque, para estos autores, la inteligencia de los chimpancésse asemeja a la del hombre en una habilidad que denominanTeoría de la mente: «la capacidad para atribuir intenciones enotros, y de actuar en consecuencia» [Premack y Woodruff 1978,p. 517]. Y es en esa misma capacidad donde también sitúan ladiferencia: mientras que los chimpancés pueden inferir las in-tenciones de un agente A a partir de su conducta, es decir, em-plear objetos teóricos (deseos, creencias, juicios…) con un finpredictivo, los seres humanos saben hacerlo a partir del en-torno de agentes que rodean al agente A. Dicho de otro modo,los chimpancés poseerían la habilidad para leer otras mentes ydesarrollar respuestas adaptadas a los potenciales mundos de-
574
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 574
rivados de conductas intencionales ajenas, mientras que la es-pecie humana sería la única capaz de inferir que otro agenteestá atribuyendo propósitos, es decir, leyendo mentes.Más polémica resulta las tesis de Premack acerca del porqué
de la tan sofisticada Teoría de la mente en humanos. Segúnéste, la diferencia de grado viene vinculada a la capacidad pararealizar metarrepresentaciones, es decir, para elaborar nuevasemisiones comunicativas a partir del repertorio natural con elque cada especie viene ya programada. Por ejemplo y vol-viendo al problema de la finalidad, de acuerdo a la teoría dePremack, los seres humanos podrían pensar en fines de unamanera distinta a la que lo hacen los animales por su capacidadpara crear nuevas representaciones de lo que ya era una repre-sentación, llamémosle de índole natural. Lo específico a la in-teligencia racional sería, en definitiva, su capacidad paratransformar la vivencia mental beber (esquema)-saciar la sed(bien) en un fenómeno puramente intelectual, desasido de ac-ción alguna: saciar la sed o, si se prefiere, la representación delorganismo saciando la sed.En el ámbito experimental de la Psicología del desarrollo,
Alan M. Leslie es quien, a mi parecer y siguiendo la estela dePiaget, ha presentado las más lúcidas hipótesis metarrepresen-tacionales. La teoría de Leslie surge en el marco explicativodel Trastorno Autista, una dolencia que afecta principalmentea la capacidad comunicativa y que el autor liga a otra más ge-neral y relacionada con una disfunción en las Funciones Eje-cutivas que, como ya he mencionado, son las encargadas delprocesamiento del plan motor. Leslie se da cuenta de que elautismo surge por la misma fecha en el que comienzan a apa-recer en el ser humano los juegos de simulación. Por lo quesabemos, existen dos momentos críticos en el desarrollo de lainteligencia humana. El primero, en torno al segundo año devida, momento en el que el niño sano comienza a manifestar
575
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 575
juegos de simulación: por ejemplo, mover la escoba haciendocomo si barriera. El segundo periodo ocurre alrededor delcuarto o quinto año, es entonces cuando son patentes en elniño los juegos de ficción: por ejemplo, montar la escoba comosi fuera un caballo. Para Leslie, la primera etapa responderíaal inicio de los procesos por los cuales el niño es capaz de des-acoplar las representaciones que configuran los estados sub-jetivos del agente de sus significados naturales. La segundatendría que ver con el momento en el que es capaz de reacoplara voluntad, unos y otros, es decir, de asignar nuevos significa-dos (convencionales o arbitrarios) a objetos y, lo que es másimportante, a las representaciones mentales [Leslie 1987,p.417]. La Teoría de la mente queda redefinida, en síntesis,como la capacidad para realizar estas dos operaciones.La reinterpretación de Leslie de la Teoría de la mente es re-
veladora porque, al mismo tiempo que aporta datos sobre laexistencia de conceptos prácticos, especifica la naturaleza delos procesos metarrepresentacionales. En primer lugar, mues-tra cómo la función simbólica no consiste en una simple re-presentación de representaciones. La Teoría de la mente no esun mapa de mapas, error habitual en los planteamientos ma-nejados en el ámbito de las Neurociencias. No resulta tam-poco necesario que el agente sea capaz de cartografiar porentero su organismo: el pensamiento racional, al contrario delo que defiende, por ejemplo, Antonio Damasio, no exige laexistencia de un de yo ni vivencia alguna de mismidad. Veamosesto utilizando el ejemplo anterior. El concepto práctico beber(esquema)-saciar la sed (bien) no depende de que el agentecomprenda que es él quien bebe. Del mismo modo, tampocoel proceso de desacoplamiento que desvincula ambos términosde la relación exige un mapa global del organismo, conscienciade sí mismo, etc. De hecho, es por dicha separación con la queel agente comienza a ser capaz de pensar, por un lado, en sí
576
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 576
(como aquel que bebe), y por el otro, en el concepto de bien(aquello que sacia). Por supuesto, para ello son necesariosotros eventos mentales que, también disociados, conformenel conjunto conceptual ya relacionado con su agentividad (elque anda, el que ríe, el que enferma…) ya con la finalidad (loque sacia, lo que alivia, lo que descansa...).
4. Polisemia y novedad
La hipótesis de Leslie coincide parcialmente con la deKenny. Para ambos, lo que diferencia esencialmente la mentehumana de la del animal no es la potencia de procesamientode la información, o sea, la habilidad para manejar gran canti-dad de datos. Ambos además están de acuerdo en señalar lacapacidad lingüística como aquella por la que el ser humanopuede instrumentalizar su conducta. Pero no solo la conducta,también la mente, y es en este punto donde Leslie se desmarcade las tesis de Kenny para aproximarse a las de MacIntyre.Para el primero, la existencia de conceptos prácticos es condi-ción sine qua non para que pueda operar la racionalidad, puessi no, ¿sobre qué se habrían de aplicar los procesos de des yre-acoplamiento?La función simbólica refiere a la comunicación, a emisiones
(signos naturales que son transformados en símbolos al serdesacoplados de su significado natural y resignificados), perono solo. También cabría denominarla instrumental, ya queopera sobre objetos físicos (que, estando asociados natural-mente a ciertos usos, pasan a tener nuevos manejos) y menta-les. Comparemos ambos procesos. El concepto práctico quemanifiesta el orangután cuando grita y se golpea el pecho parallamar a las hembras, puede ser transformado por el ser hu-mano y gracias a la función semiótica, en conceptos extensivos
577
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 577
como macho alfa y preservación de la especie. Ambos térmi-nos, en tanto que son ahora pensados separadamente (tareapara la cual las funciones neuronales inhibitorias de la acciónjugarían un papel clave), pueden ser asociados a nuevos pares.Por ejemplo, macho alfa-preservación del individuo. Así escomo el agente puede llegar a preguntarse, por ejemplo, porla relación entre el individuo y su especie. Esto es a lo que Pia-get se refiere con la antes citada expresión de construcción dela novedad: el hombre es el animal capaz de hacer este tipo depreguntas, de establecer dichas asociaciones aunque, y aquí elmatiz importante, no partiendo de la nada. Aún más, la razónpuede operar de modo similar con los objetos asociados, noya a emisiones, sino a acciones. Por ejemplo, si el fuego estáasociado naturalmente al esquema huída, la función instru-mental es la que desligaría tal reacción de respuesta para pro-porcionar un nuevo uso al objeto (véase, uno relacionada conla alimentación). Como puede observarse, tampoco la nove-dad en el ámbito instrumental parte de cero.Ya fue dicho, el hombre es capaz de jugar gracias a la fun-
ción simbólica con los signos comunicativos y también conlos objetos que pueblan su mundo, incluyéndose él mismo.Mucho más problemático es afirmar que los animales puedandesacoplar y reacoplar los significados y valores naturales quemanejan en su hábitat. A este respecto, otro asunto crucial queresuelve la propuesta de Leslie es acerca de cómo el principalcriterio para la identificación de símbolos e instrumentos norecae en el grado de complejidad del sistema comunicativo odel útil, ni siquiera en las propiedades polisémicas y contexto-dependientes de los mensajes o en la multifuncionalidad de losartefactos, sino en la novedad.Veamos la argumentación anterior en un caso concreto.
Hay animales con conducta intencional (comunicativa y nocomunicativa) manifiestamente compleja, un rasgo que, como
578
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 578
no podía ser de otra forma, es proporcional a la riqueza delentramado social de los grupos a los que pertenecen. El pro-blema es que este hecho ha llevado a algunos autores a atri-buirles usos simbólicos. Entre éstos, quiero citar a RobertSeyfarth y Dorothy Cheney, famosos por sus estudios acercade la especificidad de los avisos de alarma emitidos por losmonos totas ante la presencia de distintos depredadores. Segúnlas observaciones de ambos etólogos, los totas no parecían res-ponder automáticamente a las señales de alarma, ni la percep-ción de éstas desencadenaba respuestas emocionales directas.Para ambos queda claro que no son los signos de alarma loque causa temor en el grupo, sino lo que representan: porejemplo, el águila que les amenaza11. Es el rasgo contexto-de-pendiente de las emisiones de los totas lo que lleva a Seyfarthy Cheney a definirlas como simbólicas. Sin embargo, aten-diendo al planteamiento de Leslie, que estos animales puedanmanejar signos con distinto valor informativo, funcional, y de-pendiente del contexto en el que se emiten, no implica nece-sariamente instrumentalización, esto es, que el animal hayadesacoplado y reacoplado sus contenidos. Al contrario, unainflexible conducta comunicativa, por rica que sea, es pruebade que carecen de función semiótica.La capacidad de aprendizaje de algunos animales con sis-
tema nervioso central desarrollado no justifica tampoco quese les atribuyan juegos. Los experimentos con chimpancés(como los famosos Washoe, Sarah o Lana) o con bononos(como Kanzi) ponen de manifiesto la gran capacidad que tie-nen estos primates para ejercitarse en el uso de códigos de sig-nos, pudiendo incluso crear pseudo-oraciones del tipoMary-dar-chocolate-Sarah. Sin embargo, con ninguno de ellosse ha logrado la espontaneidad que caracteriza el juego sim-bólico. Análogamente, es relativamente fácil adiestrar a ciertosprimates en el manejo de utensilios, pero en ninguno se ha
579
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 579
conseguido el hábito de que resuelvan problemas mediante lacreación de herramientas, no importa lo simples que éstas pue-dan ser. La conclusión es clara: la inteligencia animal no puedecalificarse de creadora12. No se quiero decir con esto que mu-chos animales no puedan de descubrir, por si mismos, nuevasfunciones y fines en los objetos de su entorno, sino única-mente que esto ocurrirá siempre en condiciones accidentales13.
5. Nivel cognitivo del fenómeno intencional
Para entender que hay mucho de animal en la mente hu-mana basta comprobar que muchas de nuestras acciones noestán regidas por conceptos teleológicos extensivos. A esto serefiere Wittgenstein en su formulación sobre el movimientointencional: «cuando levanto el brazo, casi nunca intento le-vantarlo» [Wittgenstein, §622, 1988, p. 383]. En efecto, lamayor parte de nuestras acciones no van precedidas por unfin, sino que están constituidas por propósito y ejecución enasociación indefectible. A esto mismo se refiere John Searle aldefinir las conductas teleológicas espontáneas como intencio-nes-en-acción: «Las acciones necesariamente contienen inten-ciones en acción, pero no son causadas necesariamente porintenciones previas a la acción» [Searle 1983, p. 107]. No es,por tanto, la prosecución de fines (que presumimos existenteen ambos) aquello que diferencia esencialmente el comporta-miento humano del animal, sino la presencia de intenciones-previas.Otro punto a favor de la teoría de los conceptos prácticos
es que con ella evitamos la clásica contraposición causafinal/causa eficiente. Un fin puede mover a un agente de ma-nera voluntaria si éste posee la capacidad para instrumentalizarsus propósitos, es decir, para establecer juegos teleológicos,
580
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 580
pero ese mismo fin también puede producir determinista-mente un movimiento sin dejar por ello de ser un fin. Es elcaso de los instintos animales: movimientos teleológicos(eventos mentales) que representan una relación valorativa einevitable entre el objeto y el agente. El mismo asunto es mag-níficamente tratado por Elizabeth Anscombe en su trabajo In-tention. Concretamente en el punto 5 describe las accionesintencionales como «aquellas en las que se aplica cierto sentidode la pregunta ¿por qué?» [Anscombe 1991, pp. 51-52]. Losseres humanos distinguimos las acciones teleológicas de lasque no, no por introspección o reflexión, sino atendiendo a lapresencia de fines que justifiquen nuestro comportamiento,no importa si son queridos o simplemente deseados, es decir,previos o simultáneos al movimiento. Y este criterio de atri-bución es también válido en animales. Por eso tiene sentidoafirmar que el tigre se mantenía agazapado entre el follaje a laespera de la presa, independientemente de que el felino noactúe libremente ni pueda dar razones de su conducta.Demos la vuelta al calcetín. Si pocos son los etólogos que
defienden la presencia de comunicación simbólica en los pri-mates, menos los que niegan que el mundo animal esté ausentede verdaderos signos comunicativos o de conducta teleoló-gica14. Existen algunos detractores, como por ejemplo los au-todenominados conductistas de la comunicación, que son losque rechazan la idea de que un real fenómeno representacionalmedie entre los supuestos emisores no humanos. Pero estatesis, desde la interpretación de Leslie, implicaría vaciar tam-bién de contenido la comunicación y la conducta racional, osea, terminar negando la mente en los seres humanos. Ya se hadicho: no parece posible elaborar un código simbólico sintomar los signos naturales como base, como tampoco crear ymanipular nuevos conceptos teleológicos sin un conocimientoprevio del bien o del valor de un objeto. ¿Pueden darse inten-
581
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 581
ciones previas —parafraseando a Searle— sin intenciones-en-acción? Esta cuestión nos remite de nuevo a la pregunta sobrela naturaleza de los conceptos prácticos.Para Donald R. Griffin, «muchas de las pautas de conducta
sugieren que los animales poseen imágenes mentales de obje-tos, de sucesos, o de relaciones que están muy alejadas de lasituación estimular inmediata...» [Griffin 1978, p. 527]. Esdecir, reconocemos representaciones en los animales, segúnGriffin, por el hecho de que numerosas especies no reaccionenante los estímulos perceptivos de sus congéneres con una con-ducta que pueda interpretarse como respuesta directa a talesseñales. Pero, ¿podemos reducir el fenómeno representacional,las intenciones-en-acción o los conceptos prácticos, a meramediación causal? Una autora que sigue dicha hipótesis es Pa-tricia Churchland, quien, desde su materialismo eliminativista,acaba por identificar representación (y meta-representación)con actividad neuronal.Pero la propuesta eliminativista conculca la definición de
lo mental introducida al principio de este artículo. En la rea-lidad descrita por Churchland no hay un trascender orgánico,únicamente movimientos y funciones que, ya internos, conti-guos o superpuestos, mantienen un equilibrio lo suficiente-mente estable como para poder ser utilizado como criterio deidentidad por un observador externo. Paradójicamente, dichosmovimientos y funciones a los que se pretende reducir la in-teligencia no dan cuenta ni otorgan espacio para la existenciadel observador, que es precisamente quien los detecta e inter-preta. La clave está en entender la radical diferencia que existeentre la acción de moverse y la de trascender, que es la mismaque existe entre la función y la descripción de la función. Laprimera implica un cambio en el ser (por ejemplo, lo movidopierde su posición), mientras que la segunda supone solo —ynada menos que— un cambio intencional (ponerse en relación
582
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 582
con). Llegamos con esta distinción a la última y quizá más im-portante polémica entre Kenny y MacIntyre. Para el primeroes la facultad racional por la que se explica dicho trascender y,en este sentido, se entiende que rechace la idea de que los ani-males experimenten vivencias mentales. Por el contrario, Ma-cIntyre entiende los conceptos prácticos también como untrascender del agente sobre su entorno, una afirmación quefunda la diferencia entre el mero movimiento de las realidadesinertes (inanimadas, sin principio interno de movimiento o fi-nalidad) y la conducta de los seres vivientes.Si MacIntyre tiene razón, entonces hay que entender por
mente no solo el ámbito de los conceptos extensivos sino tam-bién intensivos, es decir, aquellos que tienen lugar en el mundode la subjetividad o, si se prefiere, de lo psíquico. Entiéndaseaquí psique en el sentido dado por Franz Brentano en 1874: loseventos «que contienen intencionalmente a un objeto… En laidea hay algo ideado o representado; en el juicio existe algo afir-mado o rechazado; en el amor, amado; en el odio, odiado; en elapetito, apetecido, etc.» [Brentano, 1996, p. 76]. ¿No se ajustantambién los conceptos prácticos a esta definición? ¿Y no puedepredicarse intencionalidad en la inteligencia no racional? Decirque en la conducta animal hay algo a lo que se aspira, no im-plica atribuir al agente la capacidad para disociar el binomioesquema-objeto, es decir, el plan de la acción motora15.Fue anticipado al inicio del artículo: la alternativa a negar
la existencia de intencionalidad en la inteligencia no racionalhace caer en la visión cartesiana del autómata viviente. Escierto que no podemos llegar a saber con certeza si los anima-les son capaces de relacionar algo, pues eso solo es constatablepor la experiencia directa, en primera persona, del que rela-ciona. Tampoco los animales son capaces de dar testimonio dedicha experiencia trascendente. No está en su naturaleza ni vaa estarlo ya que carecen de la novedad que otorga el lenguaje.
583
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 583
Pero el movimiento de muchas especies es tan similar (en suorigen y esencia) al comportamiento psíquico humano que re-sulta más que improbable que carezcan de experiencias psí-quicas. En definitiva, no es seguro pero sí razonable pensarque un perro que aúlla de dolor, esté verdaderamente sintiendodolor. En contraposición, en una partida de ajedrez en las quedos máquinas se enfrentan, no nos parece que verdaderamenteestén jugando, no importa cuán sofisticadas sean sus cómpu-tos. No hay intencionalidad, ni reglas, ni símbolos en ellas.Solo movimiento. Pero, ¿no se comportan como sí…? En esen-cia sí, pero no en cuanto origen. El origen sirve aquí de como-dín interpretativo: el lugar donde salvaguardamos la respuestaque seguimos buscamos, la de cómo lo real, en un momentodado, puede trascender sobre sí.Una frase de Wittgenstein resulta francamente iluminadora
en el tema que nos ocupa: «Sólo pregunta con sentido por ladenominación quien ya sabe servirse de ella» [Wittgenstein,§31, 1988, p. 49]. Si lo que he dejado dicho aquí es cierto, fun-ción y sentido no guardan una relación bicondicional. Lo ma-nejado por hombres y animales son, primariamente, lasemisiones comunicativas naturales —ya sobre el entorno, yasobre el agente—. Solo a posteriori y en seres humanos, talesemisiones serían usadas con nuevos fines y sentidos. A este se-gundo momento se refiere Wittgenstein cuando habla de jue-gos humanos, una actividad que no está marcada por lacomplejidad, sino por la novedad, que no surge ni puede ha-cerlo partiendo de cero, sino de un movimiento previo. Porsupuesto, no de cualquier movimiento sino uno de tipo teleo -lógico. Como dice el refrán, de donde no hay no se puedesacar. La conclusión es clara: la finalidad es no solo un ingre-diente básico para identificar lo viviente, sino uno de los másprimitivos objetos de todo inteligir. Su acceso solo puede serintuitivo y en el obrar, como también y solo en el obrar es po-
584
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 584
sible adquirir las más simples evidencias perceptivas e intelec-tuales.Concluyo haciendo colación a dos singularidades de la in-
teligencia racional que pueden concluirse tras las argumenta-ciones aquí barajadas. En primer lugar, la relacionada con lainterrupción de la acción. Razonar es, primeramente, pararsea pensar, como tan magistralmente plasma la más famosa es-tatua de Auguste Rodin16. En segundo lugar, las vinculadas alos modos afectivos de la vivencia racional. El animal vive aho-gado en su conducta. Pensar en comer es comer. Y dejar decomer es olvidar el fin perseguido con tal acción. Un olvidoapacible pues su aparato afectivo se adecúa perfectamente adicha condición de incertidumbre. El animal es, metafórica-mente hablando, el buen soldado: presto a obedecer en las cir-cunstancias más extremas o desconcertantes. En contraste, losafectos humanos no parecen diseñados para permitir la puraactividad, la total obediciencia. También ellos exigen respues-tas, requieren la pausa, ahora en forma de contemplación se-rena, de complacencia en los porqués de los hechos y las cosas.
Bibliografía
Anscombe G.E.M., Intención, Paidós, Barcelona 1991.Brentano F., La psicología desde el punto de vista empírico,
en Gondra J.M. (ed.), La psicología moderna. Textos básicos parasu génesis y desarrollo histórico, Desclée de Brouwer, Bilbao 1996.Cheney D.L., Seyfarth R.M., Intention and function in pri-
mate communication, en Dunbar R., Runciman E., y May-nard-Smith A. (eds.), Evolution of primate social systems,Royal Society Meetings, London 1995Griffin D.R., Prospects for a Cognitive Ethology, Behav-
ioural and Brain Sciences, 4, 1978, pp. 527-538.
585
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 585
Kenny A., El legado de Wittgenstein, Siglo XXI Editores,México 1990.Kenny A., Metafísica de la mente, Paidós, Barcelona 2000.Leslie A.M., Pretense and Representation: the origins of
Theory of Mind, Psychological Review, 4, 1987, p. 417.MacIntyre A., Animales racionales y dependientes. Por qué
los seres humanos necesitamos de virtudes, Paidós, Barcelona2001.Piaget J., Esquemas de acción y aprendizaje del lenguaje.
Enn Piattelli-Palmarini M, (ed.). Teorías del lenguaje, Teoríasdel aprendizaje. Crítica, Barcelona 1983.Premack D., Premack A.J., La mente del simio, Debate,
Madrid 1988.Premack D., Woodruff G., Does the Chimpanzee Have a
Theory of Mind? Behavioural and Brain Sciences, 4, 1978, pp.517.Searle J.R., Intentionality, Cambridge Univ. Press, Cam-
bridge 1983.Wittgenstein L., Investigaciones filosóficas, Crítica. Insti-
tuto de Investigaciones Filosóficas UNAM, Barcelona 1988.
NOTAS1 «Cuando un ser humano hace X con el objeto de hacer Y, el logro de
Y es su razón para hacer X. Pero cuando un animal hace X con objeto dehacer Y, no hace X por una razón, aunque persiga un objetivo al hacerlo.¿Por qué no? Porque un animal, a falta de lenguaje, no puede dar razón desu acción» (Kenny (2000), p. 73).
2 Pensemos en el fútbol: todo jugador puede decidir si hacer o no faltaal contrario. Puede incluso reunir a unos cuantos compañeros para inventarun nuevo juego en el que sea válido que todos los jugadores cojan el balóncon las manos.
3 «Es posible decir que un delfín tiene una razón para actuar de ciertamanera cuando actuar así le permite conseguir un bien concreto; así mismo,cuando el delfín actúa de cierta manera, porque se da cuenta de que actuandode ese modo obtendrá ese bien concreto, se puede decir que actúa por unarazón» (MacIntyre 2001, p. 74).
586
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 586
4 Esto no quiere decir que las conductas carezcan de cierto innatismosino simplemente que los esquemas no son intrínsecamente funciones inna-tas.
5 Piaget denomina a este proceso asimilación: «la integración de nuevosobjetos o de nuevas situaciones y acontecimientos a esquemas anteriores»(Piaget 1983, p. 210).
6 «Son conceptos en el sentido de que comportan la comprensión(opongo comprensión a extensión de acuerdo con el uso francés en lógica);son conceptos de comprensión, es decir que hacen referencia a las cualidadesy a los predicados, pero todavía no hay extensión; dicho de otro modo, elniño reconoce un objeto suspendido, esto es comprensión, pero no tienemedios para poder representarse el conjunto de objetos suspendidos» (Pia-get 1983, p. 210-211).
7 De hecho, no es posible pensar un concepto extensional que carezcade intensión.
8 Las capacidades de evocación están integradas, según Piaget, por treshabilidades básicas: la imitación diferida, el juego simbólico y la imagenmental (imitación interiorizada).
9 Por ejemplo, el concepto banco tiene dos intensiones: asiento de parquey lugar de depósito y préstamo de dinero. El conjunto de los objetos a losque se aplica un concepto sería la extensión de dicho concepto.
10 Estos dos primatólogos identifican tres niveles comunicativos en elreino animal En el primer nivel sitúan aquellos animales capaces de tenerintenciones, es decir, un propósito en su conducta. En un segundo nivel seencontrarían los animales con capacidad para atribuir intenciones a otrasmentes. Por último, el tercer nivel correspondería a aquellos que puedenademás «manifestar que otros las atribuyen» (Premack y Premack 1988, p.83-85).
11 «Si aceptamos que la llamada se convierte en palabra cuando las pro-piedades que se le adscriben no son las de un sonido, sino las que el objetodenota, ‘urrs’ y ‘chaters’ parecen haberse convertido en palabras. Los totasparecen poseer un sistema semántico rudimentario en el que algunas llama-das, como las alarmas de leopardo y de serpiente, tienen significados distintos;otras llamadas, así ‘urrs’ y ‘chaters’ remiten a un referente común y repre-sentan matices de significado dentro de una clase general» (D.L. Cheney,Seyfarth 1995, 134).
12 Por ejemplo, los chimpancés de Gombe (Tanzania) modifican lasramas que recogen de los árboles para preparar una vara recta con la que ex-traer hormigas. Pero esto no exige que hayan desacoplado la informacióncon que la percepción de la rama estaba asociada previamente. El hecho deque estos primates no utilicen más tipos de instrumentos apunta a pensarque, más bien, no utilizan instrumento alguno. Esta es la misma argumen-tación que usamos al afirmar que saber sumar hasta cuatro, o solo sabersumar manzanas, no es saber sumar.
13 Por ejemplo, que los osos negros de Yosemite hayan aprendido a abrirlos coches de los turistas y no así los de Yellowstone, no justifica atribuir a
587
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 587
los osos californianos mayor inteligencia o capacidad simbólica alguna.Prueba de ello es que si ambos grupos entraran en contacto, tal habilidad setransmitiría rápidamente pero no así capacidad creativa alguna, inexistenteen ambos grupos.
14 Por función comunicativa entiendo aquí la trasmisión de informaciónmediada, representada, por fenómenos cualitativamente distintos a los con-tenidos expresados.
15 Esta interpretación de la clásica definición de Brentano puede llevarseaún lejos. Resulta legítimo etiquetar las experiencias perceptivas (base detoda cognición) también como eventos psíquicos. Por ejemplo, mirar (noimporta qué) es siempre mirar lo heterogéneo como un todo, es decir, in-terconectar todos los puntos visuales del campo visual. No importa cuál seael sentido perceptivo o el criterio (esquema) de unificación de los input: o elacto de relación es, por definición, trascendente o no hay visión, conoci-miento, alguno.
16 Por supuesto, esto no significa que para razonar baste parar. Actual-mente y especialmente en el ámbito de la Neurociencia, están siendo des-arrolladas algunas teorías sobre la racionalidad que identifican su rasgofundamental en las capacidades de inhibición y de indeterminación. A mijuicio son insuficientes para explicar la intencionalidad, omnipresente en laactividad intelectual. Debate distinto pero igual de interesante es el de si lasoperaciones vinculadas a dicha inhibición de la acción son parte de la racio-nalidad o preámbulo a ésta.
588
Inteligencia y filosofía cd _Maquetación 1 25/10/12 10:07 Página 588