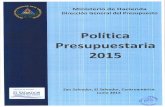Instituciones y Actores de la Política Exterior Argentina como Política Pública
Transcript of Instituciones y Actores de la Política Exterior Argentina como Política Pública
DILEMAS DEL ESTADO ARGENTINOpolítica exterior, económica y de infraestructura en el siglo XXI
carlos h. acuña(compilador)
grupo editorialsiglo veintiuno
siglo xxi editores, méxico siglo xxi editores, argentinaCERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS GUATEMALA 4824, C 1425 BUP
04310 MÉXICO, D.F. BUENOS AIRES, ARGENTINA
www.sigloxxieditores.com.mx www.sigloxxieditores.com.ar
salto de página biblioteca nueva anthroposALMAGRO 38 ALMAGRO 38 DIPUTACIÓN 266, BAJOS
28010 MADRID, ESPAÑA 28010 MADRID, ESPAÑA 08007 BARCELONA, ESPAÑA
www.saltodepagina.com www.bibliotecanueva.es www.anthropos-editorial.com
La Fundación OSDE tiene como uno de sus pilares la defensa delpluralismo, por lo cual el presente trabajo no necesariamente expresa lasideas de la Fundación, siendo el contenido de este ejemplar de exclusivaresponsabilidad del autor.
Acuña, Carlos H.Dilemas del Estado argentino: Política exterior, económica y de infraestructura en el siglo XXI.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2014.320 p.; 23x16 cm. - (Estado y política; 3) ISBN 978-987-629-411-9 1. Ensayo Político.CDD 320
© 2014, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
Diseño de cubierta: Eugenia Lardiés
ISBN 978-987-629-411-9
Impreso en Altuna Impresores // Doblas 1968, Buenos Airesen el mes de octubre de 2014
Hecho el depósito que marca la ley 11.723Impreso en Argentina // Made in Argentina
Índice
Prólogo y agradecimientos del compilador 11Carlos H. Acuña
Introducción: qué hicimos en estos volúmenes y por qué lo hicimos 13Carlos H. Acuña
1. Instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 19José M. Fanelli y Mariano Tommasi
2. Institucionalidad y actores de la política comercial argentina 59Roberto Bouzas y Paula Gosis
3. Política y economía de la política fiscal 105Oscar Cetrángolo
4. La lógica político-institucional de la política energética 141Nicolás Gadano
5. Una asignatura pendiente: Estado, instituciones y política en el sistema de transporte 191José Barbero y Julián Bertranou
6. Instituciones y actores de la política exterior como política pública 245Juan G. Tokatlian y Federico Merke
Referencias bibliográficas 295
Prólogo y agradecimientos del compilador
Cuando me inicié como investigador en los años ochenta me veía obligado a argumentar que para entender la política era necesario prestar atención a las instituciones. Desde entonces, el reconocimiento de la relevancia de las instituciones ha ganado mucho terreno. Tanto es así que ahora me encuentro argumentando que otras cosas también importan.
En este contexto, no dudé en aceptar la oportunidad que me brindó la Fundación OSDE al proponerme diseñar y dirigir la investigación que aquí se publica como serie de libros sobre el Estado y la política en la Argentina.
Este desafío me permitió hacer tres cosas de gran valor para mí. En primer lugar, articular argumentos y líneas de trabajo que durante una década se cruzaron, no siempre de la manera más ordenada. En segun-do lugar, me posibilitó trabajar de forma sistemática con un grupo de expertos y expertas a quienes admiro y de quienes se aprende mucho. A ellos, mi agradecimiento por su disposición a integrarse al equipo de trabajo, por la tolerancia exhibida frente a las críticas y por su apa-sionada participación en nuestros debates. En tercer lugar, y no por menos importante, también me permitió colaborar en el armado del rompecabezas que constituye la dinámica político-institucional argenti-na, con la aspiración de que el conocimiento generado por este trabajo resulte un aporte significativo no sólo a su comprensión sino también a su mejoramiento.
Durante años la Fundación OSDE ha mostrado su compromiso con la investigación y ha contribuido al debate plural y fundado de las cuestio-nes que hacen a nuestra sociedad y nuestra cultura. En este sentido, mi primer agradecimiento es hacia la fundación y su presidente, Tomás Sán-chez de Bustamante, y con especial énfasis hacia Omar Bagnoli y Vilma Paura, quienes desde un principio brindaron a este proyecto su convic-ción, su desvelo y su generosa creatividad. También quiero agradecer el esfuerzo y la calidad de trabajo de Tomás Martínez, quien fue clave en la
12 dilemas del estado argentino
(titánica) tarea de dar consistencia a las citas bibliográficas en el primer volumen de esta serie.
Mis ex alumnas y ahora amigas Fernanda Potenza y Mariana Chudno-vsky, como otras veces y de distinta forma, resultaron pilares fundamen-tales en el exitoso sostén y procesamiento del trabajo conjunto; Jimena Rubio, por su parte, puso su usual inteligencia al servicio de aclarar las ideas. Gracias, como siempre, a las tres.
La investigación insumió algo más de dos años, en los que recorrió diversas instituciones. Se inició en la Universidad de San Andrés, a la que agradezco su apoyo institucional. Por otra parte, fue la Universidad Na-cional de San Martín la que a través de la creación de su programa Estado y Políticas Públicas cobijó la intensidad de los difíciles tramos donde el tra-bajo cobró forma integral. En este sentido, quiero expresar un especial agradecimiento a su rector, Carlos Ruta, y a María Matilde Ollier, decana de la Escuela de Política y Gobierno, quienes me abrieron las puertas de la universidad y recibieron este proyecto con un entusiasmo y un cariño que aprecio hondamente. Finalmente deseo expresar mi reconocimien-to a Daniel Heymann, quien me invitó a incorporarme al Instituto Inter-disciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económi-cas de UBA-Conicet, donde tuve la oportunidad de rever mis ideas a la luz de los debates allí realizados. Fue en estas dos instituciones donde se completaron los volúmenes de esta serie sobre el Estado, la política y las políticas públicas en la Argentina.
Sobre mi hermosa familia, lo que tengo para decir lo digo en la dedicatoria.
carlos h. acuña
IntroducciónQué hicimos en estos volúmenes y por qué lo hicimos
Carlos H. Acuña*
¿Son las instituciones las que forjan los procesos sociales o son los procesos sociales los que crean su institucionalidad? Esta pregunta tiene una dimensión teórica, abstracta, y otra concreta, que está en el co-razón del accionar político cotidiano: para comprender y resolver nues-tros problemas como sociedad y contar con mejores políticas públicas, ¿nos centramos en las instituciones o en otras cuestiones (lo socioeconó-mico, lo ideológico-cultural, la organización y el comportamiento de los actores, alguna otra)?
En la actualidad, la relevancia de las instituciones para explicar los procesos sociopolíticos se da por sentada, así como también se da por sentado que, por el solo hecho de importar, producirán buenos resul-tados. Frente a procesos que muestran comportamientos disfunciona-les, problemas de eficiencia, eficacia, legitimidad o alta conflictividad, se tiende a suponer que en algún lugar de las relaciones sociales existen malas reglas (o buenas reglas que no se cumplen, lo que es lo mismo). De cualquier forma, si el problema es económico, político, cultural o so-cial, la causa que le imputa el sentido común dominante en la sociedad y en la academia es institucional. Sin embargo, no es obvio que las institu-ciones importen y, cuando lo hacen, tampoco son obvias las razones por las que lo hacen o aquellas por las que, por el solo hecho de importar, mostrarán “buenos” resultados (de hecho, tampoco es obvio que los ac-tores importen ni son obvias las razones por las que lo harían).
Aquí adelanto mi respuesta1 a estos interrogantes, una respuesta cu-yas implicancias son el sostén del diseño de la investigación plasmada en estos volúmenes:2 a mi entender, las instituciones primero importan
* UNSAM-IIEP/UBA-Conicet.1 Respuesta basada en los argumentos que desarrollamos con Mariana
Chudnovsky en nuestro capítulo del primer volumen (Acuña y Chudnovsky, 2013).
2 Este y otros dos: Acuña, comp. (2013 y 2014).
14 dilemas del estado argentino
por su potencial de modificar comportamientos (la presencia o ausen-cia de instituciones puede resultar en conductas diversas). Y esto no se debe necesariamente a que las instituciones los “moldeen” en la di-rección de lo establecido por sus reglas (y por tanto permitan prever conductas a partir de la letra de la ley). Importan porque muchas veces modifican comportamientos, aunque lo hagan en una dirección que apunte a evitar la regla o su cumplimiento (lo que sugiere que muchas veces las instituciones influyen sobre las conductas aunque no resulten buenas variables predictivas). Segundo, porque aquellas instituciones que efectivamente logran moldear comportamientos sobre la base de la regla establecida podrían resolver problemas de coordinación y conflic-tos distributivos en una dirección de mayor eficiencia y justicia (como se la quiera definir), lo que es relevante para la sociedad y los intereses y derechos que la atraviesan (aunque también hay veces en que las ins-tituciones, a pesar de moldear conductas, por su contenido lo hacen en una dirección que empeora la coordinación de la sociedad o resuelve conflictos distributivos de manera injusta, por lo que las instituciones que importan y logran moldear comportamientos no necesariamente producen buenos resultados). Tercero, las instituciones no sólo pueden definir el accionar de los actores y la dinámica política, económica e ideológico-cultural en una sociedad, sino que pueden a su vez ser defi-nidas por los actores y por las otras variables de la matriz política donde están inmersas, en cuyo caso no importan para explicar lo que nos pasa –y esta es una información clave para despejar confusiones y entender mejor la política–. Cuarto, al facilitar o dificultar el alcance de obje-tivos y la realización de los intereses de los actores, importan porque distribuyen poder; sin embargo, la distribución de poder no se agota en las instituciones, porque esta también resulta influida por los recur-sos y por las capacidades de origen extrainstitucional con que cuentan los actores, en cuyo caso las instituciones importan aunque no bastan para explicar lo que nos pasa. Quinto, las estructuras institucionales son heterogéneas, y pueden convivir en un mismo momento y lugar par-tes o arenas en las que las instituciones no importan para entender los procesos sociales porque se ven determinados por otras variables o por actores; otras en las que importan y, dentro de las que importan, unas que mejoran la dinámica social y otras que no. Estas son las razones para reconocer que el estudio de las instituciones es ineludible en el entendi-miento de los procesos políticos.
Estas cinco razones tienen tres implicancias relevantes para la forma que adopta nuestro análisis: a) si importan, por qué importan y cuáles
introducción 15
son las implicancias de esa importancia dependerá de la lógica de pro-cesos sociales espacio-temporalmente acotados; en definitiva, dependerá de la historia; b) el análisis del papel político de las instituciones implica ineludiblemente su articulación con el análisis de los actores que interac-túan con ellas; y c) este análisis demanda desagregar el entendimiento al nivel de las partes o arenas que articulan la estructura de la institu-cionalidad política y su dinámica: la de las diversas arenas de gobierno, las distintas áreas temáticas de política pública y la lógica de organiza-ción y comportamiento de actores relevantes en su interacción con las instituciones.
En definitiva, estos son los supuestos en los que se basó el diseño ana-lítico a partir del cual se desarrollaron nuestros tres libros: los estudios incluidos en esta serie sitúan históricamente la interacción entre insti-tuciones y actores, en el primer volumen desagregando el análisis en cuatro arenas institucionales gubernamentales (presidencia y Estado a cargo de Roberto Martínez Nogueira; el Legislativo, Ernesto Calvo; el Poder Judicial, Martín Bohmer; y el federalismo bajo la responsabilidad de Marcelo Leiras) y en la organización y el comportamiento de tres ac-tores clave en su relación con la dinámica gubernamental (partidos polí-ticos a cargo de Ana María Mustapic; sindicatos, Sebastián Etchemendy; y organizaciones de la sociedad civil, Gabriela Ippólito-O’Donnell). El segundo y tercer volumen estudian la interacción entre instituciones y actores con foco en dinámicas de política pública específicas: con aten-ción en la cuestión social, el segundo libro analiza las políticas sociales (a cargo de Fabián Repetto); de transferencia condicionada de ingresos (Rodrigo Zarazaga); laboral (Adrián Goldin); de seguridad (Marcelo Sain); y de comunicación (Luis Alberto Quevedo). Y con foco en lo in-ternacional, las políticas económicas y de infraestructura, este tercer vo-lumen cubre la política exterior (análisis a cargo de Juan G. Tokatlian y Federico Merke); políticas macroeconómicas (José María Fanelli y Mariano Tommasi); comercial (Roberto Bouzas y Paula Gosis); fiscal (Oscar Cetrángolo); de transporte (José Barbero y Julián Bertranou); y energética (a cargo de Nicolás Gadano).
Los trabajos son precedidos por un primer capítulo en el primer vo-lumen (Acuña, 2013) que escribimos con Mariana Chudnovsky, con el ánimo de elaborar una forma de entender las instituciones y su relación con la política que trascienda lo que consideramos debilidades de las teo-rías institucionalistas hoy dominantes en el análisis político. Este marco contiene el herramental analítico que brindó pistas para la confección de los estudios y también consideraciones que para nosotros resultaron
16 dilemas del estado argentino
aprendizajes de los productos y debates que atravesaron los dos años de investigación que insumió este estudio.3
Es en este contexto que la investigación cuenta con un foco de aten-ción y un supuesto común: el foco son las instituciones y los actores de la política en la Argentina, y el supuesto es que estos resultan ineludibles a la hora de explicar aspectos centrales de su historia, su presente y su futu-ro político (un supuesto que, como se dijo, es menos obvio de lo que pa-rece y que no necesariamente debería llevarnos a considerar de manera consistente y excluyente la institucionalidad como causa –y solución– de nuestros problemas). Aparte de estas coincidencias fundamentales a la hora de forjar un lenguaje común para la elaboración conjunta, los tra-bajos comparten las nociones de instituciones, de actores y de elementos para analizarlos. Más allá de estas coincidencias centrales, al desarrollar el proyecto grupal también se persiguió4 que el producto contara con tres pilares que consideramos fundamentales para nuestro entendimien-to de las instituciones y la política en la Argentina. Primero, se buscó que los trabajos se alejasen de las apropiaciones disciplinares excluyentes en el abordaje del objeto de cada estudio y, dada su complejidad, contasen con la ventaja de un diálogo/debate multidisciplinario: el proyecto y su dinámica de discusión en los talleres que organizamos incorporaron po-
3 Completada la serie, estos tres volúmenes brindan una comprensión sobre la lógica de gobierno y forja de políticas en la Argentina, desagregando sus fundamentos, conclusiones y recomendaciones por área o sector de política pública, lo que constituyó su objetivo central. Al inicio de nuestro trabajo se proyectó, además, incorporar, como parte de este tercero y último libro de la serie, un capítulo integrador de conclusiones sobre la institucionalidad política argentina. La razón de su ausencia está en que, si bien la elaboración de los análisis se realizó partiendo de supuestos comunes, simultáneamente persiguió enhebrar un debate entre distintas posturas y formas de entender la realidad y exponerla (como se aclara a continuación de esta nota). La contracara de esta diversidad es que, de este valioso “mosaico”, no necesaria-mente surgen conclusiones comunes al conjunto de los trabajos. El valor de esta diversidad se encuentra en sí misma, y forzar una unidad como corolario de estos textos debilitaría el sentido, estructura y matices que, justamente, ofrece la serie de trabajos. En este contexto, y como tantas veces ocurre en la producción de conocimiento, desde mi lugar este punto de llegada grupal se torna uno de partida en la elaboración de una mirada general sobre las instituciones y la política en la Argentina, aunque no como expresión de una conclusión colectiva de la serie sino, ahora, de carácter personal.
4 Mediante la selección de diversos perfiles entre las expertas y expertos que se integraron al proyecto y una dinámica de trabajo que incluyó talleres de exposición y debate de trabajos.
introducción 17
litólogos, sociólogos, economistas, juristas, historiadores y especialistas en organizaciones.
Segundo, se procuró capitalizar la riqueza de diferencias analíticas y de estrategias expositivas que hoy atraviesan el análisis de las institucio-nes. Consecuentemente, algunos capítulos sustentan su explicación con un mayor peso en las reconstrucciones históricas, otros en formatos más modelizados y otros mediante la conjunción de ambos estilos. Por otra parte, algunos capítulos utilizan con mayor énfasis supuestos de diversos institucionalismos, en tanto otros quedan abiertos al debate sobre si las instituciones son causa o efecto de otras variables. En definitiva, el mosai-co estructurado por los trabajos en estos volúmenes está acotado por un mismo objeto de estudio y por ciertas nociones conceptuales comparti-das para su abordaje, al tiempo que es plural con respecto a sus formatos expositivos y con las cuestiones a priorizar en la observación, cómo pro-cesarlas y sus conclusiones.
Tercero, se buscó ir más allá de la conclusión “lógicamente necesaria” a partir de la evidencia empírica y propia del producto de investigación académica, para también incorporar recomendaciones sobre cursos de acción prioritarios para el mejoramiento de la dinámica político-institu-cional argentina. En este sentido, esta investigación apunta a fortalecer el entendimiento de la lógica político-institucional de nuestra sociedad y también aspira a realizar un aporte a los debates sobre las soluciones a sus problemas.
1. Instituciones y economía política de las políticas macroeconómicasJosé María Fanelli*Mariano Tommasi**
introducción
Este capítulo está dedicado a estudiar el víncu lo entre institu-ciones y políticas económicas en la Argentina y a mostrar su relevancia como factor explicativo del desempeño de la economía. Una motivación básica del trabajo es aportar elementos para contestar la pregunta: ¿por qué la Argentina no ha sido capaz de implementar políticas económicas de calidad –o, incluso, consistentes– para lograr objetivos que, en prin-cipio, la sociedad comparte ampliamente, tales como acelerar el creci-miento o resguardar la estabilidad económica?1
En la Argentina, el interés por analizar las políticas económicas tiene una larga tradición y el hecho dista de ser sorprendente: existe un am-plio y acendrado consenso en la opinión pública respecto de que la mala calidad de las políticas económicas es una de las causas que explican la baja tasa de crecimiento promedio que experimentó el país en la segun-da mitad del siglo pasado. Entre 1950 y 2000, un período signado por la inestabilidad de las políticas y la frecuencia de crisis, la tasa de crecimien-to promedio del ingreso por habitante se ubicó en el 1,5%. En la década posterior a la crisis de 2001-2002 el crecimiento se aceleró de manera sustancial. El aumento promedio de 6,5% en el ingreso por habitante registrado en el período 2003-2010 contrasta fuertemente con el 1,5% de 1950-2000. En función de estos resultados, podría concluirse que la cuestión de las políticas públicas fue perdiendo relevancia. Sin embargo, la intensidad de los debates sobre las políticas económicas no ha dismi-nuido. Esto parece plenamente justificado a la luz de las dificultades eco-nómicas y la de saceleración del crecimiento enfrentados por la Argen-
* Cedes.** Universidad de San Andrés.
1 El capítulo se nutre en diversos momentos de argumentos desarrollados en Fanelli (2012).
20 dilemas del estado argentino
tina a partir de 2012 y en la medida en que deficiencias típicas del siglo pasado, como la volatilidad y la falta de previsibilidad y credibilidad de las políticas, no han de saparecido. Asimismo, en pocos momentos como el actual el víncu lo entre instituciones y políticas estuvo tan claro. Las ini-ciativas del gobierno en los dos mil han incluido medidas que involucran reglas básicas de juego, como los derechos de propiedad, las relaciones del trabajo y la Carta Orgánica del Banco Central. Además, la economía argentina no ha dejado de mostrar de sequilibrios que suelen estar estre-chamente vinculados con ambientes institucionales débiles, como la sa-lida de capitales, el subdesarrollo financiero, la inflación, la propensión a utilizar la acción directa “en las calles” como arma de negociación y las dificultades para pasar legislación económica en el Congreso.
Una razón adicional para explorar el rol de las políticas es que el cre-cimiento de la Argentina en la primera década de los años dos mil sería muy difícil de explicar sin incluir en el análisis los positivos shocks de términos del intercambio ocurridos luego de la crisis de 2001-2002 y la favorable evolución de la demanda de exportaciones desde Brasil (Fa-nelli y Albrieu, 2011). Por lo tanto, una cuestión crucial para evaluar la sostenibilidad del crecimiento es lo que ocurrirá en un contexto inter-nacional menos favorable, de mantenerse las instituciones y las políticas económicas. ¿Será posible sostener tasas aceptables de crecimiento de largo plazo o, por el contrario, las mismas volverán a converger en los valores observados en la segunda mitad del siglo pasado? En un contexto como este, una reflexión sobre los determinantes institucionales de las políticas económicas parece ser en los dos mil tan necesaria como lo era en el siglo pasado: el país está aún muy lejos de tener políticas consisten-tes y sostenibles a largo plazo.
Los estudios académicos y los debates sobre la incidencia de las políti-cas económicas en el mal de sempeño económico argentino han realiza-do contribuciones de indudable valor, pero han mostrado también una debilidad importante: la tendencia a focalizarse en el análisis del conte-nido (u orientación) de las políticas y en la descripción de los resultados obtenidos en el plano macroeconómico, sectorial y distributivo.2 Esto
2 Una muestra de los trabajos sobre política económica incluye, por ejemplo, Brodersohn (1973), Díaz Alejandro (1970a; 1985), Katz y Kosacoff (1989), Kosacoff (1996), Mallon y Sourrouille (1976), y Sourrouille y Lucangeli (1980). Para una visión útil para entender los problemas de política econó-mica de la Argentina desde el punto de vista analítico, véase Heymann (2007: 79-177).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 21
limita la aplicabilidad de los hallazgos de esos estudios en la medida en que se ignoran las restricciones institucionales y de economía política.3
Circunscribir el análisis sólo al víncu lo entre el contenido de la políti-ca económica y los resultados observados es equivalente a asumir implí-citamente que existe una relación unívoca –o función– que vincula las medidas de política con las consecuencias observadas y que tal relación es conocida. Sin embargo, normalmente ocurre que medidas idénticas llevan a resultados diferentes, como si el víncu lo entre políticas y resulta-dos fuera más afín a una correspondencia que a una función.
Tomando como base los hechos que surgen de la literatura sobre po-lítica económica en la Argentina y nuestra propia experiencia de investi-gación en esos temas, es posible señalar a priori un conjunto de factores que operan en el trayecto que va desde el estímulo de política a la res-puesta de los agentes económicos y los resultados observados. Sintética-mente, esos factores son:
• Incertidumbre (exógena): desvíos en los resultados esperados debido a la ocurrencia de eventos inesperados o shocks. Estos últimos pueden ser de diverso tipo: estrictamente económicos (términos del intercambio, financieros) o extraeconómicos (políticos, climáticos). Un shock puede convertir en inade-cuadas medidas que sin este no lo serían. En el caso de la Ar-gentina, los shocks de origen externo han sido históricamente disparadores de reformas en las reglas de juego: cuando las instituciones económicas y las políticas existentes dejan de producir los resultados habitualmente esperados, se activan las fuerzas del cambio. Un ejemplo muy estudiado en la literatura es la crisis del 30. Otros casos fueron las dos guerras mundiales y la crisis de la deuda disparada por la moratoria mexicana de 1982. Asimismo, son frecuentes los originados en cambios de las reglas de juego causados por dinámicas políticas asociadas a conflictos distributivos. El conflicto del campo es un ejemplo reciente.
• Incertidumbre de modelo (endógena): conocimiento imperfecto del funcionamiento de la economía por parte de las autori-dades que se traduce en errores en el cálcu lo respecto de la
3 Para un enfoque de las políticas que tiene en cuenta estas cuestiones, véanse, por ejemplo, Forteza y Tommasi (2006), y Spiller y Tommasi (2010).
22 dilemas del estado argentino
reacción de los agentes ante las medidas de política económi-ca. Las reacciones no esperadas pueden incluir actividades de grupos de presión y otras formas de acción colectiva. En ge-neral, la incertidumbre de modelo se debe al desconocimien-to de las características de los agentes o a la falta de informa-ción sobre la economía en un contexto en que las decisiones se toman en forma descentralizada. Los estudios sobre políti-cas económicas muestran que en la Argentina es importante lo que se denomina “incertidumbre estratégica”: esto ocurre cuando los agentes reaccionan ante las medidas de política y tratan de cambiar las reglas de juego. Un ejemplo obvio es la pesificación asimétrica de deudas y depósitos debido, en bue-na medida, a la presión de los deudores dolarizados, luego de la depreciación de 2002. Si las políticas generan incentivos para la modificación de las reglas de juego, las políticas devie-nen en una fuente adicional de shocks. Los shocks que afectan la estabilidad de las instituciones económicas deterioran el crecimiento por la vía de deprimir la inversión y alimentar los conflictos distributivos.
•Régimen de políticas públicas inadecuado: mala formulación de las políticas económicas por no adaptarse al marco institu-cional existente. Esto puede generar inconsistencias con otras políticas públicas, con la legislación vigente o con otros objetivos valorados por el gobierno o la sociedad. Bajo estas circunstancias, es usual observar conflictos distributivos intrasector público y falta de coordinación en las acciones de gobierno que abonan en vez de suavizar los de sequilibrios económicos. Existe gran cantidad de estudios que documen-tan este tipo de dificultades. Sobresale el caso de la copar-ticipación federal que es una fuente de conflictos entre el gobierno central y las provincias, a tal punto que aún está pendiente de cumplimiento el mandato constitucional de 1994. También están bien documentados los conflictos entre la política fiscal y la monetaria, que dan lugar al fenómeno de dominancia;4 los tres acontecimientos más dramáticos de dominancia de la política fiscal sobre la monetaria fueron las crisis de 1975, 1989 y 2002.
4 Sobre el fenómeno de dominancia, véase Togo (2007).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 23
•Fallas de organización dentro del gobierno: aplicación y gestión defectuosa de las políticas por escasez de recursos materiales u organizacionales en el sector público. Esto puede ocurrir por una gran variedad de razones. La evidencia empírica aportada por los estudios sobre política económica aplicada a la Argentina es contundente: defectos de aplicación por reclutamiento de recursos humanos y asignación de recursos sobre la base de criterios políticos y no técnicos, fallas en los controles que permiten actos de corrupción, cooptación de entes de regulación o aplicación por agentes privados y ca-rencia de poder para hacer cumplir decisiones o morosidad judicial. Las políticas industriales y de obras públicas y la asig-nación de fondos federales para promoción suelen mostrar estas falencias.
Los elementos que inciden sobre el víncu lo estímulo de política-respues-ta pueden analizarse en función de tres factores básicos: los factores de generación de incertidumbre, el conjunto de reglas de juego que ordena la interacción entre los agentes involucrados y las características de las orga-nizaciones públicas a cargo de la ejecución de las políticas.
Este estudio se propone hacer un aporte en relación con esto y espe-ra echar luz sobre la razón por la cual medidas de política económica muy similares pueden llevar a resultados diferentes cuando los actores económicos deciden en distintos contextos institucionales. No obstante, nuestra intención no es abordar todos los factores involucrados. Por lo tanto, será útil explicitar aquí dos presupuestos que son centrales para delimitar nuestro objeto de estudio.
El primero es que las políticas económicas deben concebirse como un proceso que consta de tres etapas básicas: la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas. Esto implica que el análisis tradicional de contenidos debe complementarse con el estudio de las reglas de juego y los procedimientos. Si hiciéramos referencia únicamente a los conteni-dos, sería muy difícil explicar por qué en la Argentina políticas de muy diferente orientación –desde las inspiradas en el Consenso de Washing-ton hasta las de corte decididamente intervencionista– compartieron de-bilidades de procedimiento e implementación similares que les quitaron efectividad y las llevaron al fracaso mientras que algunas de esas políticas tenían un éxito significativo en otros países.
El segundo presupuesto es que las instituciones son un determinante clave del proceso de política económica y, por ende, de los resultados
24 dilemas del estado argentino
observados.5 Las instituciones son reglas de juego generadas por la pro-pia sociedad cuya función es ordenar la interacción estratégica entre los actores –sean ellos privados o públicos, organizaciones o individuos– de manera de arribar a decisiones colectivas en cuestiones que son de inte-rés para los actores involucrados. Como consecuencia de la operación de esas reglas, las decisiones pueden llevar tanto a situaciones de armo-nización de conflictos y cooperación como a situaciones en que los es-fuerzos no se coordinan y, en consecuencia, no se alcanzan los mejores resultados que serían posibles. O, peor aún, no se pueden evitar situa-ciones de conflicto abierto respecto de cuáles deberían ser las reglas de juego de la economía, lo que puede conducir a una situación de anomia. Como las políticas económicas son decisiones colectivas que necesitan coordinación, se sigue que la calidad de las instituciones no sólo tendrá influencia directa sobre la fijación de las metas de política, sino también sobre la capacidad de la autoridad de aplicación para lidiar con los otros dos elementos antes mencionados que actúan entre el estímulo y la res-puesta: la incertidumbre y la efectividad de las organizaciones públicas. Esto implica que aproximarse a las cuestiones de política económica con un enfoque que privilegie lo institucional podría ser muy útil para echar luz sobre todo el proceso.
Por supuesto, colocar a las instituciones en un lugar de relevancia no implica desconocer la importancia del conocimiento sustantivo y experto a la hora de diseñar políticas. Por ejemplo, sería difícil atacar las fuentes de incertidumbre y las falencias de las organizaciones del sector público sin recurrir a ese conocimiento. Sin dudas se requieren conocimientos técnicos para decidir si bajo determinadas circunstancias, para atacar la incertidumbre macroeconómica, es mejor promover la diversificación de las exportaciones o impulsar el de sarrollo financiero y así contar con más instrumentos de cobertura de riesgos. Menos aún se podría prescin-dir de los especialistas en administración y recursos humanos para mejo-rar las organizaciones del sector público. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que muy difícilmente las políticas para fomentar la diver-sificación de exportaciones o incrementar la inversión en capacitación se aplicarán eficientemente si el marco institucional es débil. Por ejem-plo, la literatura sobre políticas públicas muestra que los recursos para promover exportaciones no tradicionales suelen desviarse en función de
5 Sobre los fundamentos de esta hipótesis, véanse Ostrom (2007), Sabatier (2007), Scartascini y otros (2010), y Acuña y Chudnovsky (2013).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 25
presiones de lobby y que la asignación de la inversión en recursos huma-nos en el sector público suele ser muy sensible a las presiones políticas de las diferentes jurisdicciones.
La solución a estos problemas requiere de reglas de juego y de capa-cidad para hacerlas cumplir, y que esto ocurra o no es, en primer lugar, una cuestión político-institucional: la calidad de las reglas de juego es im-portante para la efectividad de las políticas y, a la vez, esa calidad no es independiente de la forma en que funcionan los escenarios en que esas reglas se establecen, a partir de negociaciones políticas para compatibi-lizar intereses y visiones encontrados. Cuando las instituciones económi-cas y los regímenes de política son consistentes, es más probable que las interacciones estratégicas lleven a resultados cooperativos y la resolución de conflictos sea percibida como legítima por parte de los actores. La calidad de los escenarios políticos también es clave para el proceso de evaluación de las medidas y el aprendizaje a partir de los errores. Estos elementos definen la eficacia del proceso de las políticas económicas en general, más allá del contenido específico de estas.
En síntesis, cuando se observa el problema de las políticas económicas desde esta perspectiva, parece difícil exagerar la importancia de las ins-tituciones como factor determinante de la calidad de esas políticas. En línea con este enfoque y en función de los dos presupuestos ya expresa-dos, trataremos de mostrar cómo los diferentes componentes del marco institucional influyen sobre los tres segmentos del proceso de políticas económicas: la formulación, la implementación y la evaluación.
La estrategia que seguiremos tiene un cierto sesgo conceptual. Esto se debe a que consideramos que en nuestro país no está suficientemente arraigado el uso de ciertas herramientas habituales en el análisis institu-cional que son útiles para echar luz sobre nuestras dificultades de políti-ca económica. Una de las razones por las que el uso no se ha difundido lo suficiente en la Argentina probablemente sea que esas herramientas se han utilizado de manera intensiva para elucidar problemas de política en economías que son bastante más estables que la nuestra. Otra razón posible es el uso intensivo de la noción de equilibrio en la literatura ins-titucional.6 Ambas razones pueden haber generado la idea errónea de que esa literatura es irrelevante para un contexto donde la frecuencia
6 Dos trabajos iluminadores sobre este punto son Aoki (2001) y Greif (2006). Muy útiles, también, son Wydick (2008) y Greif y Kingston (2011).
26 dilemas del estado argentino
de de sequilibrios y crisis es alta y se observan a veces situaciones cercanas a la anomia.
Hemos hecho un esfuerzo para de sarrollar conceptos adicionales –como el de espacio de política– a los efectos de facilitar la aplicación de las herramientas de análisis institucional al contexto de nuestro país. También mostramos ejemplos concretos de cómo utilizar el esquema analítico para estudiar políticas económicas. Así, aun cuando este trabajo está lejos de querer realizar un análisis exhaustivo de la relación entre las instituciones y la política económica, sí tiene la pretensión de explo-rar nuevas formas de abordar el tema y ofrecer algunas muestras de los posibles frutos.
La estructura del trabajo es la siguiente. La segunda sección está dedi-cada a discutir los víncu los entre las instituciones y las etapas del proceso de la política económica, desde la formulación hasta la evaluación. El objetivo es ordenar dentro de un marco analítico integrado una serie de contribuciones que son útiles para estudiar el proceso de la política económica en países emergentes y que están algo dispersas en la literatu-ra, o se han discutido sólo para casos de países de sarrollados. La tercera sección explicita en más detalle algunos aspectos del marco conceptual relevantes para analizar el víncu lo entre las instituciones y los procesos de formulación de política económica, y lo aplica al caso argentino. To-mando como dados los escenarios de negociación política y las normas que los definen, el propósito es ver cómo las reglas generadas en esos escenarios influyeron en las características que las políticas económicas muestran en nuestro país, en aspectos como la estabilidad y la flexibili-dad. La cuarta sección utiliza la noción de espacio de política económi-ca para identificar y clasificar una serie de factores que inciden sobre la implementación, la gestión y los resultados de políticas económicas específicas en la Argentina. La quinta sección presenta las conclusiones del trabajo con la mirada puesta en los de safíos actuales y en la cuestión de las políticas de Estado, que es una propuesta que está en el debate público como un instrumento para dar mayor consistencia y continuidad a las políticas públicas.
víncu los entre las instituciones y las políticas económicas
Los debates sobre política económica suelen abordar temas como la per-tinencia del “modelo” que inspira las medidas, la calidad técnica de esas
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 27
medidas y su oportunidad, la coherencia entre la política económica y otras políticas públicas, la capacidad del gobierno para implementarlas, y la de seabilidad y legitimidad de los resultados observados. Estos temas combinan elementos que corresponden a las tres etapas del proceso de la política económica: la formulación, la implementación y la evaluación. Esto es una fuente de confusión desde el punto de vista analítico debido a que los factores institucionales que inciden sobre cada una de esas eta-pas son diferentes.
Un buen punto de partida para motivar el enfoque de las políticas económicas como un proceso es considerar el hecho de que las polí-ticas económicas representan decisiones colectivas de la sociedad cuyo propósito es influir sobre la conducta de los agentes con un objetivo determinado (véase Ostrom, 2007).
Este tipo de acción colectiva genera la necesidad de dar solución a tres problemas. El primero es cómo llegar a esas decisiones colectivas cuando están involucrados agentes heterogéneos (con distintos inte-reses, visiones y preferencias), que toman decisiones en forma descen-tralizada. Este es el tipo de problemas que deben ser abordados en la etapa de formulación de las políticas económicas. En esa etapa son clave las cuestiones de la representación de intereses, la negociación y el diseño de mecanismos de delegación de autoridad para decidir. Los acuerdos a los que se arriba toman típicamente la forma de leyes y regulaciones que se articulan para ir conformando un régimen de políticas económicas. El segundo problema es cómo llevar a la práctica las decisiones colectivas. Se trata de la etapa de la implementación, que incluye tanto la operacionalización de los objetivos e instrumentos de la política económica como la definición de las funciones de reacción y los métodos de gestión de la autoridad de aplicación. El tercer proble-ma es establecer métodos y criterios para sopesar los resultados de todo el proceso. Esto no sólo supone comparar metas con resultados, sino también diseñar mecanismos para capitalizar el conocimiento aporta-do por la experiencia en la implementación y la gestión. Es la etapa de evaluación que, con el paso del tiempo, puede dar lugar a propuestas de reforma en las reglas de juego.
A continuación de sarrollaremos un esquema analítico que nos permi-tirá mostrar los víncu los entre los diferentes elementos del marco insti-tucional, por un lado, y cada una de las tres etapas –formulación, imple-mentación y evaluación– del proceso de políticas públicas, por otro.
28 dilemas del estado argentino
cooperación, reglas de juego y política económicaUna característica distintiva de los agentes económicos es la heteroge-neidad, tanto en lo relativo a las capacidades y los recursos como a las preferencias y las visiones de “cómo y para qué hacer las cosas”. Des-de el punto de vista económico, esta heterogeneidad es una fuente de oportunidades pero también de costos. Los beneficios económicos se dan por la existencia de complementariedades que pueden explotarse para incrementar la productividad por la vía de la cooperación. Estos be-neficios son evidentes en el caso de la división del trabajo, el comercio y las estrategias para compartir riesgos e información. Sin embargo, la cooperación no viene sin costos. Hay dos razones. Por un lado, pueden aparecer conflictos sobre los objetivos y la distribución de los beneficios de la cooperación. Por el otro, para que la cooperación sea posible hay que coordinar las actividades: es necesario transmitir a cada parte información sobre qué debe hacer y motivarla para que lo haga (Milgrom y Roberts, 1992; Gibbons, 2000).
Los costos de manejar conflictos y coordinar pueden ser altos o bajos, pero no son cero. De hecho, no hay nada que impida que los costos de cooperar sean más altos que los beneficios que se esperan de la coopera-ción. Esto último ocurre cuando los agentes poseen poca capacidad para negociar sus diferencias y tienen propensión al conflicto o en contextos en que la coordinación es difícil, sea por dificultades para transmitir in-formación certera, sea porque la motivación para cumplir la tarea asig-nada es baja.
Como la gran mayoría de las actividades económicas son repetitivas, los costos de cooperar serían enormes si los grupos tuvieran que nego-ciar los conflictos de objetivos y coordinarse cada vez que interactúan. Sin embargo, este carácter repetitivo también aporta a la solución: es posible generar reglas para resolver problemas de distribución y coordi-nación en multiplicidad de situaciones parecidas (Gibbons, 2000). Así, ya sea como fruto de las prácticas y las costumbres o a partir de reglas diseñadas expresamente, surgen reglas de juego que permiten bajar los costos de la cooperación. Si llamamos “instituciones económicas” a esas reglas de juego, se sigue que el fin último del marco institucional de la economía es simple: resolver los problemas de conflicto y coordinación para hacer posible la cooperación económica y evitar resultados no de-seados, como la falta de cooperación o el conflicto abierto.
Si bien la calidad de las instituciones económicas varía en función di-recta con el nivel de de sarrollo, lo cierto es que ningún sistema econó-mico podría funcionar en la actualidad sin reglas que sean bastante sofis-
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 29
ticadas. Esas reglas se utilizan tanto para regular las transacciones en los mercados como para estructurar organizaciones específicas –empresas, entes oficiales, ONG– y regular el funcionamiento del sistema económi-co como un todo a través de la intervención del Estado. Ejemplos obvios son los derechos de propiedad, las regulaciones para las transacciones en los mercados –como las leyes de entidades financieras y de protección al consumidor– y la ley de sociedades anónimas.
También forman parte de las instituciones económicas un conjunto de reglas que son centrales para nuestra discusión: las leyes y normas que conforman el régimen de políticas económicas. Las reglas contenidas en este régimen fijan el marco para la toma y aplicación de decisiones colectivas a través de organismos del gobierno. Estas medidas pueden estar orien-tadas a influir en el de sempeño del sistema económico como un todo o en un segmento del mismo. Ejemplos salientes son las normas que regu-lan la política fiscal, la monetaria y el comercio exterior y que establecen los procedimientos para fijar el presupuesto público, regular las activi-dades del Banco Central o regimentar las intervenciones del Ministerio de Economía en lo que hace a aranceles de importación o impuestos a la exportación. El régimen de política también asigna los recursos tanto financieros como organizacionales que requieren los organismos para gestionar las políticas y fija los mecanismos para monitorear y auditar las acciones de la autoridad de aplicación. Se sigue de estos hechos que la so-ciedad debe incurrir en costos significativos para hacer funcionar el sis-tema económico; los llamados “costos de transacción (Williamson, 1985; Milgrom y Roberts, 1992).
Para que las reglas sean efectivas en la resolución de los problemas de conflicto y coordinación, los agentes individuales deben respetarlas y deben asumir, además, que el resto también lo hará. Esto plantea dos problemas.7 El primero es el oportunismo. Si tuvieran la oportunidad, los agentes podrían no acatar las normas que no les convienen; podrían intentar aprovecharse de los frutos de la cooperación sin cooperar o re-duciendo el esfuerzo aportado al mínimo. Incluso podría ocurrir que un gobierno bien intencionado tratara de engañar a los ciudadanos por su propio bien. Para atacar este problema se necesitan normas para hacer cumplir lo que estipulan las instituciones económicas. Por ejemplo, la recaudación fiscal para financiar los bienes públicos sería muy baja sin la amenaza de sanciones penales y sería difícil que se cumplieran los
7 Véase Levitsky y Murillo (2009) para un tratamiento similar.
30 dilemas del estado argentino
contratos si los tribunales no existieran. Obviamente, las costumbres y los valores internalizados por los individuos también contribuyen a hacer cumplir las normas. Por ello, algunos autores hablan de la importancia del capital social como fuente de confianza en las instituciones. Asimis-mo, cuando la reputación importa para la actividad bajo análisis, los pro-blemas de credibilidad se reducen ya que el oportunismo destruye el buen nombre (sobre el capital social, véase Wydick, 2008).
La segunda fuente de problemas para la credibilidad es la inestabili-dad de las reglas. Con el objetivo de sacar más provecho del esfuerzo cooperativo, los agentes podrían tratar de cambiar las instituciones en su favor en vez de intentar no acatar las reglas que existen, como haría un oportunista. Por ejemplo, podrían formar coaliciones políticas para cam-biar las leyes impositivas y tratar de que los impuestos recaigan en otros. O los bancos podrían presionar para cambiar el régimen de políticas de manera que el Banco Central implemente medidas que le reduzcan el costo del fondeo, aun cuando ello generara inflación. Por supuesto, la formación de coaliciones con estos propósitos es una actividad que cae en el campo de la política y depende de las relaciones de poder y autoridad dentro de la sociedad (Drazen, 2000). Por lo tanto, para evitar una guerra hobbesiana, los procedimientos para establecer las reglas que conforman el marco institucional de la economía deben estar, a su vez, regulados por instituciones políticas. Deben definir los escenarios y procedimientos de negociación, así como los principios a seguir al establecer las instituciones económicas. El escenario de negociación por excelencia es el Congreso. En general, la inclusión de reglas se negocia allí, pero por supuesto que no es el único “lugar” de negociación. Existen otros espacios formales (como los neocorporativos), y es común que las reglas informales, como las convenciones y las costumbres, tengan un papel (Acuña y Chudnovs-ky, 2013; Scartascini y otros, 2010; Sabatier, 2007).
Si la sociedad no lograra solucionar los problemas del oportunismo individual y llegar a consensos sobre los procedimientos para cambiar las reglas de la economía, las instituciones económicas funcionarían muy defectuosamente, porque sería posible no cumplir los compromisos sin recibir sanción o porque, al depender del resultado eventual de conflic-tos abiertos de poder, las reglas serían inestables. Bajo estas circunstan-cias, las reglas no serían creíbles, y si no lo fueran no tendrían el poder de motivar los comportamientos de forma de llegar a resultados colecti-vos cooperativos.
Para solucionar estos problemas se necesitan instituciones políticas de orden superior que definan escenarios donde se negocien y establezcan
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 31
los procedimientos para hacer cumplir, evaluar y modificar las normas que conforman las instituciones económicas. Por esta razón, en el proce-so de resolver los problemas de coordinación y conflicto asociados con la cooperación, se genera un marco institucional conformado por normas que se relacionan jerárquicamente entre sí y donde las instituciones eco-nómicas están subordinadas a las instituciones políticas.
las etapas del proceso de política económica y las institucionesLa figura 1.1 será útil para dar una visión integrada de los argumentos que hemos presentado, relativos a los víncu los entre la jerarquía insti-tucional, por un lado, y las tres etapas que conforman el proceso de la política económica, por otro.
En ella se colocan dos escenarios de negociación política8 en el centro de la escena. Estos escenarios están al principio y al final del proceso. En el primer escenario tienen lugar los procesos de formulación de políticas
8 Por “política” se entiende la actividad cuyo propósito es llegar a decisiones colectivas, en este caso, políticas económicas (véase Drazen, 2000).
Figura 1.1. Formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas
(1) Formulación (2) Implementación
PFP Régimen
PIP Instituciones
Escenarios de
de política
Espacio de Respuesta de Resultados
superiores interacción económica
políticas
agentes
observados estratégica económicas
económicos
Propuestas PEP
Instituciones de Escenarios de superiores reformas interacción estratégica
(3) Evaluación
32 dilemas del estado argentino
económicas (PFP) y, en el segundo, los procesos de evaluación de esas po-líticas (PEP). Estos escenarios son espacios de interacción estratégica en los que se producen las transacciones y negociaciones entre los actores relevantes. El conjunto de actores relevantes en la formulación normal-mente difiere del conjunto relevante en la evaluación. Por ejemplo, los actores políticos y grupos de interés pueden tener un papel destacado en impulsar una ley en el Congreso y la evaluación de su aplicación puede estar a cargo de organizaciones sin fines de lucro u organismos estatales que detectan fallas en la implementación de las políticas. Los actores que participan del PFP y del PEP usualmente tienen diferentes preferencias, intereses, visiones y valores.
Los recuadros correspondientes a instituciones superiores en la figura indican que las interacciones dentro de los escenarios PFP y PEP se ri-gen por reglas fijas y de jerarquía superior. Estas guían las negociaciones y los procedimientos para elaborar y evaluar las reglas económicas de nivel inferior. En nuestro caso, el régimen de políticas públicas es el output principal del proceso. En función del grado de formalidad de las reglas superiores, los escenarios presentan distintos grados de institucionaliza-ción legal. Pueden ser ámbitos formales regidos por la Constitución y las leyes, como el Congreso y el gabinete, o menos estructurados e in-formales, como diferentes ámbitos organizacionales de la sociedad civil, incluidas las calles.
Entre los escenarios PFP y PEP se encuentra la etapa correspondien-te al proceso de implementación de políticas (PIP). Las interacciones estratégicas correspondientes a esta etapa, donde tienen protagonis-mo las autoridades de aplicación, se dan dentro del espacio de políticas públicas que, a su vez, está regido por el régimen de políticas públicas surgido del PFP. La implementación de las políticas económicas influ-ye sobre el comportamiento de los agentes económicos que pueden o no reaccionar de la forma esperada. El recuadro de resultados observados simboliza el hecho de que esos resultados son una consecuencia de lo ocurrido durante todo el proceso de política económica que acabamos de describir.
En la figura 1.1 se enfatiza que, además del propósito de realizar una decisión colectiva, es posible que se requiera realizar una evalua-ción colectiva de los resultados observados. Al poner en igual rango de importancia la formulación y la evaluación de las políticas seguimos a Sen y Williams (1982), quienes remarcan que, si bien la economía ha concentrado su atención en los métodos para agregar preferencias y en las decisiones sobre asignación de recursos, los problemas de elección
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 33
social pueden involucrar también intereses, juicios o visiones (véase también Hausman y McPherson, 1996). En el caso de las políticas eco-nómicas, por ejemplo, además de los efectos económicos y distribu-tivos, otras dimensiones de evaluación clave son la transparencia, la responsabilidad y la legitimidad. En este sentido, cabe hacer la distin-ción entre medidas de política con objetivos sustantivos y con objetivos de procedimiento. Los procedimientos ganan protagonismo cuando la sociedad va más allá de una visión consecuencialista de la política y muestra preocupación por ellos, como es el caso del tratamiento justo o el debido proceso.
Se necesita establecer ciertos criterios para evaluar los resultados de las políticas. Por ello es lógico que existan escenarios, formales o informales, para fijar esos criterios a través de la acción política. Son fundamentales para resolver los dilemas de política que surgen porque los recursos e instrumentos son limitados. Asimismo, las políticas no siempre producen los resultados esperados. Por ello, la etapa de evaluación de las políticas debe incluir mecanismos para el aprendizaje a partir de la experiencia. Una dificultad que enfrentan las políticas económicas es que ese apren-dizaje debe ser colectivo y no sólo individual. Por lo tanto, se necesitan mecanismos organizacionales que actúen como reservorios de un cono-cimiento que, en buena medida, no se puede codificar y es tácito (Fanelli y McMahon, 2006).9
El régimen de políticas está constituido por las normas que regulan las diferentes políticas económicas del sector público (fiscal, monetaria, etc.). Sus normas establecen objetivos de política; fijan la autoridad de aplicación, sus recursos y las pautas legales: qué se requiere, permite o prohíbe hacer a las autoridades y los agentes alcanzados por la política. Es una institución clave para la organización de la etapa de implemen-tación, aunque puede también establecer pautas para la evaluación de
9 El feedback existente entre la evaluación y la formulación de nuevas políticas o de cambios de políticas también se ve indirectamente afectado por algunos aspectos sistémicos del equilibrio político institucional que inciden sobre lo que algunos autores (por ejemplo, Nelson y Tommasi, 2001) denominan el “espacio público de elaboración de políticas”. Este espacio no sólo incluye los debates y las interacciones dentro de las áreas técnicas y políticas del Ejecu-tivo y el Legislativo, sino también los canales de articulación con los grupos de interés, la opinión pública y los medios. Varias características del sistema político, así como idiosincrasias de estos espacios público-privados, llevan a que la articulación con el conocimiento técnico sea más o menos virtuosa en distintos países. En el caso argentino, la articulación es especialmente proble-mática.
34 dilemas del estado argentino
los resultados. Cuando esto es así, esas normas incidirán sobre las inte-racciones en el PEP. Sin embargo, usualmente el proceso de evaluación está muy influido por reglas superiores que son generales para todo el régimen de políticas públicas, como los mecanismos de auditoría y con-trol. También son importantes en este proceso algunos valores, como la legitimidad y la confianza, y convenciones no escritas.
En principio, las normas del régimen de políticas económicas deben ser consistentes con el resto de las instituciones formales e informales que existen (consistencia externa) y deben garantizar que no haya con-tradicciones entre las políticas económicas que forman parte del régimen (consistencia interna). No obstante, el cumplimiento de estas relaciones de consistencia no puede darse por descontado, ya que la construcción del régimen de políticas es un proceso gradual y no lineal: las relaciones de poder cambiantes dentro del escenario donde tiene lugar el PFP se re-flejan en las normas que se elaboran. En realidad, la noción de régimen es un recurso analítico para referirse a arreglos complejos de medidas que comparten el rasgo común de buscar incidir sobre el de sempeño del sistema económico.
Si una política económica forma parte de un régimen que presenta fallas de consistencia interna o externa, no se podrá implementar u obli-gará a que no se implemente otra política; así, la necesidad de cumplir con las restricciones de consistencia interna y externa genera dilemas (trade-offs) entre objetivos de política, tanto dentro del régimen de po-líticas económicas (por ejemplo, entre la política fiscal y la monetaria) como entre regímenes de políticas públicas de diferente categoría (por ejemplo, entre las políticas de competitividad y las de protección del me-dio ambiente). La competencia entre políticas se expresa, típicamente, como una lucha por el uso de recursos e instrumentos escasos y da lugar a fenómenos de interacción estratégica entre los actores involucrados. Estos actores comprenden no sólo la autoridad de aplicación, sino tam-bién los grupos de interés con suficiente poder para influir en la fase de gestión de las políticas. Es justamente en función de este hecho que hemos introducido el concepto de espacio de política económica para representar el escenario dentro del cual se dan estas interacciones.
el espacio de política económicaEn la figura 1.2 se muestran las tres categorías de factores que delimitan el espacio de políticas: la estructura socioeconómica, las restricciones de recursos y el conjunto de instituciones existentes (instituciones económi-
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 35
cas, régimen de políticas públicas y la forma de organización del sector público). El círcu lo punteado simboliza las relaciones de consistencia ex-terna entre el espacio de política y las reglas preexistentes, lo cual refleja los argumentos expuestos más arriba.
Tener en cuenta los factores que limitan el espacio es esencial ya que una política podría ser implementable en soledad pero impracticable por las dimensiones del espacio de políticas. También podría ocurrir que la política se implementara pero de manera defectuosa, sin contar con los recursos o instrumentos necesarios. Esto se reflejará, en definitiva, en la gestión efectiva de las políticas. De las interacciones dentro de un espacio dado surgirán finalmente acciones (u omisiones) de la autori-dad que provocarán respuestas (o falta de ellas) de parte de los agentes económicos.
Figura 1.2. Factores que determinan el espacio de política económica
Organización delsector público
Coherencia externa
Coherencia interna
Respuestas de losagentes económicos
Régimen de políticas Instituciones públicas económicas básicas
E S P A C I O D EP O L Í T I C A E C O N Ó M I C A
Política fiscal Política monetaria
Otras políticas Política pro crecimiento
Estructura socioeconómica
•Tipodeshocks•Fallasdemercado•Gruposdepresión
Restricción de recursos
•Materiales;financieros•Organizacionales•Modelo/Información
El recuadro de estructura socioeconómica indica que esta pone límites al espacio de política económica a través de diferentes vías. Una de ellas se relaciona con el tipo de shock que genera la estructura económica. Por ejemplo, un shock de términos del intercambio positivo en una economía con exportaciones muy concentradas puede, por un lado, dar lugar a una amenaza de enfermedad holandesa y así generar demandas de po-líticas pro competitivas que pueden desplazar otras políticas y, por otro,
36 dilemas del estado argentino
puede brindar más recursos al sector público, y así ampliar el espacio fiscal. Este punto es altamente relevante en la Argentina actual. Las fallas de mercado actúan de manera similar. Por un lado, cuanto mayores son las fallas, mayores son las demandas de intervención pública; pero, por otro lado, cuanto más acentuadas están las debilidades, digamos, de los mercados financieros, menor es la posibilidad de recurrir a los mercados de bonos para financiar al gobierno, lo que reduce los recursos disponi-bles y con ello el espacio de política. La estructura socioeconómica tam-bién influye sobre las características de los grupos de interés que operan en el nivel de la implementación y la gestión en la medida en que el poder de negociación de los actores no es independiente de su posición social, sus sistemas de valores y los recursos económicos y políticos que puedan movilizar.
El recuadro de restricción de recursos de la figura señala que, para ser fac-tibles, las políticas demandarán recursos materiales y financieros. Pero muchas veces no se enfatiza lo suficiente que estos recursos serán desper-diciados si no son complementados con recursos organizacionales, cono-cimientos e información. Es difícil que las políticas se gestionen bien si organismos clave como la Secretaría de Hacienda, el Banco Central o los entes de regulación tienen deficiencias importantes, y lo mismo ocurre con los entes del poder judicial que deben hacer cumplir las normas. Es habitual que los bancos y la tesorería usen su poder para presionar al Banco Central, que necesita contar con autonomía para resistir y evitar inconsistencias en el régimen monetario. También ocurre que la autori-dad de aplicación de políticas pro competitivas es cooptada por las cáma-ras sectoriales. Este tipo de hechos sugiere que un diseño correcto de la gestión de las políticas exige un análisis de los incentivos que tienen las autoridades de aplicación para implementar la política adecuadamen-te. Además, los recursos se relacionan con la credibilidad. Una política podría no ser efectiva porque los agentes piensan que el compromiso del gobierno con ella no es creíble en la medida en que este no asigna recursos suficientes para perseguir sus políticas. También puede ocurrir lo contrario: que el gobierno asigne abundantes recursos a una política cuya credibilidad es baja a los efectos de dar una señal.
El conocimiento y la información también aparecen dentro del re-cuadro de restricción de recursos porque, cuando escasean, pueden li-mitar significativamente el espacio de política. Los agentes involucrados deben responder a los estímulos de la forma buscada y las autoridades de aplicación necesitan contar con los conocimientos para, idealmente, estar en condiciones de anticipar las decisiones de los agentes. Esto es
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 37
fundamental para definir operacionalmente las políticas económicas en términos de objetivos e instrumentos. En función de esta necesidad, los organismos de aplicación muchas veces tratan de de sarrollar modelos que representen la forma en que funciona el segmento de la economía sobre el que les toca actuar.
En principio, la elaboración del modelo podría parecer una materia de orden estrictamente técnico. Sin embargo no es así. La teoría econó-mica no está en condiciones de de sarrollar modelos que cuenten con precisión suficiente, y ello da lugar a controversias técnicas. Ya hemos llamado la atención sobre la incertidumbre de modelo. Otro factor que contribuye a abonar este tipo de incertidumbre es que en el nivel de los escenarios de PFP y PEP suele utilizarse la noción de modelo con un sen-tido distinto. En la arena política, por “modelo” se suele entender una suerte de versión paradigmática del tipo de sistema económico que se busca y al cual se le atribuye la propiedad de generar los resultados que se consideran de seables. Por supuesto, cuando existe una contradicción entre las predicciones del modelo técnico y las del paradigmático, resulta difícil argumentar en contra del segundo cuando las opiniones de los expertos sobre las virtudes del modelo técnico son muy divergentes.
Lo anterior implica que la política económica se implementará de la manera prevista a partir del equilibrio logrado por los actores a través del PFP sólo si es posible operacionalizar la política para inducir, a la vez, el equilibrio económico que se de sea a partir de la acción estratégica de la autoridad de aplicación y de los agentes económicos involucrados (sector privado, provincias, etc.). Esto requiere diseñar mecanismos de delegación y de incentivos que pueden ser bastante sofisticados. Cuando este requisito no se satisface, el resultado de aplicar la política puede ser subóptimo o simplemente puede llevar a situaciones de de sequilibrio y conflicto. Los fenómenos de dominancia entre políticas son muy rele-vantes en relación con esto.
las instituciones políticas y el proceso de formulación de políticas económicas en la argentina
Estudios comparativos recientes han señalado que la capacidad de dis-tintos países de de sarrollar políticas económicas consistentes y efectivas a través del tiempo está fuertemente condicionada por el funcionamien-to de su PFP, que a su vez se basa en el funcionamiento de las institucio-
38 dilemas del estado argentino
nes políticas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006). La eficacia de las políticas depende del proceso según el cual se discuten, aprueban, implementan y –como se destaca en este trabajo– evalúan. Estos estudios han encontrado importantes diferencias en la manera en que se hace la política económica (y otras políticas públicas) en distintos países.
Mientras algunos países mantienen políticas encaminadas en la misma dirección básica durante períodos prolongados, creando así un entorno estable y predecible, otros las modifican frecuentemente, a menudo con cada cambio de gobierno. Mientras algunos países adaptan ágilmente sus políticas a los cambios de las circunstancias externas o innovan cuan-do las políticas pierden eficacia, otros reaccionan con lentitud o gran dificultad y se aferran a políticas inapropiadas por demasiado tiempo. Mientras algunos países aplican y hacen cumplir eficazmente las políticas promulgadas por el Parlamento y el Ejecutivo, otros se toman un tiempo considerable para ponerlas en marcha o nunca lo hacen de manera efi-caz. Mientras algunos países adoptan políticas concentradas en el interés público, otros promulgan políticas abundantes en tratamientos especia-les, lagunas legales y excepciones. Lamentablemente, la Argentina suele recaer en el lado menos feliz en la mayoría de estas clasificaciones.
Dichas características de las políticas públicas y de los procesos que las sustentan suelen anclarse en el funcionamiento de instituciones y arenas clave del proceso político. Las buenas políticas suelen darse en aquellos casos en que existen partidos políticos institucionalizados y programá-ticos, en los cuales el Congreso es una arena con fuertes capacidades de análisis y discusión técnica de la política económica, en los cuales existen poderes judiciales fuertes e independientes del poder político, y en los cuales la administración pública cuenta con cuadros estables, de alta capacitación y muy respetados por la opinión pública. La Argentina carece de la mayor parte de estas características y esto se refleja en la baja calidad con que se formulan sus políticas económicas, lo cual incide sobre sus efectos limitados a la hora de estimular comportamientos eco-nómicos y sociales que generen resultados beneficiosos de largo plazo.
Las políticas económicas y sociales en la Argentina son altamente ines-tables, como lo demuestran los vaivenes experimentados en los años noventa y dos mil. Hay múltiples ejemplos que reflejan esta volatilidad, pero quizás el más llamativo haya sido la secuencia de “privatización en los noventa” y “renacionalización en los dos mil” del sistema de jubilacio-nes y pensiones. Este ejemplo también refleja la poca relevancia que en la práctica tiene que un sistema de pensiones sea “privado” o “público” en comparación con determinantes más fundamentales de su funciona-
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 39
miento, tales como la capacidad de enforcement o de cumplir los compro-misos a través del tiempo, capacidad que en última medida es pública en todos los casos.
Esta volatilidad y la falta de predictibilidad que genera son factores im-portantes que limitan el horizonte de los actores económicos y sociales y que impactan sobre los resultados. Conscientes de la escasa credibilidad, los formuladores de política a veces intentan aumentar la durabilidad de las políticas a través de la introducción de mecanismos de implemen-tación extremadamente rígidos, como la Ley de Convertibilidad o el sistema de Coparticipación Federal de Impuestos. Estas rigideces obvia-mente inducen altos costos cuando entran en tensión con la necesidad de ajustar las políticas a los nuevos estados de la naturaleza. Además, las políticas económicas en la Argentina suelen ser poco coordinadas y po-bremente implementadas.
Todas estas características son consistentes con un equilibrio políti-co de baja cooperación intertemporal en el cual aquellos que tempo-rariamente detentan el poder lo explotan al máximo con perspectivas cortoplacistas y no construyen políticas ni instituciones que favorezcan los resultados de largo plazo. En el resto de esta sección se resumen las características del sistema político que llevan a este PFP tan miope.
Las arenas de formulación de políticas económicas en la Argentina son ocupadas por actores con escasos incentivos y pocos instrumentos para la elaboración de acuerdos de largo plazo que sean el resultado de un buen análisis y discusión de alternativas. En tal escenario, las estrategias no cooperativas que maximizan los beneficios individuales de corto plazo son la norma. Los líderes políticos argentinos tienden a llevar a cabo estrategias relativamente miopes, lo que maximiza su be-neficio político de corto plazo y los beneficios económicos de corto pla-zo de determinados sectores. De este modo, generalmente sacrifican objetivos de largo plazo del país, debilitan las instituciones y generan problemas duraderos.
La Argentina es, de hecho, un arquetipo de formulación de políticas no cooperativo, lo cual explica el cortoplacismo, el uso de reglas inflexi-bles que deben violarse o romperse, la falta de capacidad de implemen-tar reformas de política adecuadas a los problemas de las políticas previas y la falta de inversión en capacidades de producción de mejores políticas. La histórica inestabilidad política del país se ha combinado con ciertas características institucionales de la representación política y del federa-lismo fiscal para crear este escenario de formulación de políticas que impide el de sarrollo de políticas eficientes de largo plazo.
40 dilemas del estado argentino
El PFP en la Argentina puede caracterizarse, en líneas generales, de la siguiente manera (Spiller y Tommasi, 2010).
1. El Congreso Nacional no es una arena importante en la for-mulación de las políticas económicas.
2. El Poder Ejecutivo suele tener excesiva discrecionalidad para tomar acciones unilaterales. Este es el caso cuando las circunstancias políticas y fiscales le dan suficiente poder. En ciertos contextos adversos, como en las crisis económicas, se salta al otro extremo, en el cual el Ejecutivo es incapaz de manejar la política económica.
3. Los poderes políticos provinciales, especialmente los gober-nadores, tienen gran poder político y la mayoría de los legis-ladores nacionales argentinos están subordinados a dichos poderes y tienen escasos incentivos a de sarrollar políticas públicas de importancia nacional.
4. Los objetivos de muchos de estos actores suelen centrarse en el logro de privilegios fiscales para sus provincias.
5. Dados los incentivos de los ejecutivos de turno, de los legisla-dores y de los gobernadores provinciales, hay poca inversión en las capacidades de formulación de políticas en diversas áreas.
6. La burocracia no es un cuerpo efectivo al cual delegar la implementación técnica de los acuerdos políticos.
7. El poder judicial no cumple un papel fuerte como mecanis-mo de enforcement de los acuerdos políticos o de políticas.
8. Los actores no gubernamentales (es decir, grupos empresa-riales, sindicatos, trabajadores de sempleados), al carecer de una arena suficientemente institucionalizada para realizar in-tercambios políticos, tienden a seguir estrategias que intentan maximizar los beneficios de corto plazo.
El Congreso argentino presenta capacidades de formulación de políti-cas públicas que son muy bajas, aun en comparación con sus pares lati-noamericanos (Saiegh, 2010). Los legisladores argentinos no tienden a durar mucho en el Congreso, a especializarse en comisiones técnicas ni a demandar insumos técnicos de alto nivel. El Congreso es un lugar con baja institucionalización, tenido en baja estima por la opinión pública y ni siquiera constituye un escalón importante en las carreras políticas profesionales (Jones y otros, 2002).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 41
Esta debilidad del Congreso se debe a una serie de factores que se re-fuerzan en el equilibrio político argentino. El sistema electoral argentino (que, entre otras cosas, es uno de los pocos en el mundo donde los dis-tritos electorales coinciden con las provincias) deposita la conformación de las listas de candidatos al Congreso en las manos de los liderazgos políticos provinciales. Esto tiende a hacer que los legisladores no sean figuras con gran peso propio, sino antes bien peones en el juego político liderado por el Ejecutivo nacional y los gobernadores provinciales. Por otro lado, esta misma debilidad del Congreso en equilibrio refuerza y es reforzada por la tendencia del Ejecutivo de imponer casi de manera pre-potente su presencia en el proceso de formulación de políticas nacional. Esto también es reforzado en equilibrio por la percepción por parte de los actores de la sociedad de que el Congreso no es la arena clave donde se deciden las políticas públicas.
La capacidad del Poder Ejecutivo de “comprar” las políticas que de-sea implementar, ya sea con fondos del federalismo fiscal o con otros instrumentos, depende también de la configuración política en cada momento. Actores político-institucionales, como el Congreso o los go-bernadores, han tendido a utilizar una de dos estrategias extremas: una ha consistido en cooperar “ciegamente” con el Ejecutivo a cambio de algunos favores de corto plazo; la otra, la estrategia confrontacional, en hacer la vida del presidente tan difícil como sea posible. La elec-ción entre estas dos estrategias se ha guiado por una combinación de consideraciones partidarias y de disponibilidad de recursos. Cuando el partido en ejercicio del Poder Ejecutivo no coincide con los colores de losgobernadoresy/olasmayoríasparlamentarias,asícomocuandolosrecursosfiscalesenmanosdelpresidentesonbajosy/odecrecientes,esmás probable la estrategia confrontacional (un ejemplo notable de esto se vivió durante la crisis de 2001, en la cual los gobernadores y legisla-dores peronistas tuvieron comportamientos altamente no cooperativos con el gobierno de De la Rúa).10 Por el contrario, en épocas más “nor-males”, el intercambio de votos por cash es la estrategia predominante.
10 Han existido algunas instancias excepcionales de cooperación en algunos contextos extremos, como el que se dio luego de la caída de De la Rúa, momento en el cual el reclamo “que se vayan todos” ponía en jaque a toda la clase política y las tasas de pobreza superiores al 50% hacían temer estallidos mayores. En ese momento excepcional, el gobierno de Duhalde piloteó la crisis de gobernabilidad de 2002 con la cooperación de actores dentro y fuera de su partido. También de manera excepcional, dichos acuerdos mos-traron al Congreso Nacional como arena.
42 dilemas del estado argentino
En cualquiera de los casos, estos comportamientos reflejan la ausencia de incentivos para cooperar intertemporalmente en la construcción de políticas públicas efectivas.
la experiencia argentina: inestabilidad y malas reglas
La credibilidad es una condición necesaria para que las instituciones económicas puedan hacer su trabajo, y el régimen de políticas económi-cas no es una excepción. Si las normas contenidas en ese régimen son poco creíbles, su efectividad se diluye (Drazen, 2000). Los argumentos expuestos en la sección anterior indican que la credibilidad de las reglas es efectivamente un problema en nuestro país, y que ello se relaciona con las características de los escenarios donde transcurre el PFP.
En lo que sigue, utilizamos el esquema conceptual de la segunda sec-ción para discutir la experiencia argentina en lo que hace a la etapa de implementación del proceso de políticas económicas. Utilizamos las nociones de régimen y espacio de políticas económicas como ejes de la argumentación para mostrar cómo opera la inestabilidad en el régimen de políticas económicas en relación con políticas específicas y en lo ati-nente a la competencia entre políticas dentro del espacio.
el síndrome de debilidad institucional y las políticas económicasEl análisis de la tercera sección identificó dos problemas que alimentan la falta de credibilidad en nuestro país.11 El primero es el problema de “cumplimiento de reglas” (enforcement): la baja capacidad del Estado para hacer cumplir las normas existentes, lo que está muy vinculado con difi-cultades para monitorear y controlar a las autoridades de aplicación del Ejecutivo e ineficiencia del Poder Judicial. El segundo es el problema de “inestabilidad de las reglas” debido a cambios frecuentes y no previstos en el marco institucional (al respecto, véase también el trabajo de Le-vitsky y Murillo, 2009). Esto se relaciona más con el Poder Legislativo: el Congreso –pero también otros escenarios–, donde el marco de inte-
11 Problemas relacionados con los dos ejes de variables que definen Acuña y Chudnovsky (2013) para el análisis de la capacidad institucional.
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 43
racción genera incentivos débiles para las transacciones políticas a largo plazo y fuertes para las de carácter spot (Spiller y Tommasi, 2010).
Nótese que estos dos problemas son distintos del problema de las “ma-las” reglas. Las instituciones económicas y las políticas pueden ser malas y al mismo tiempo creíbles si las autoridades logran generar la expectati-va de que mantendrán y harán cumplir las reglas de juego. En realidad, cuando se produce esta combinación la situación puede ser decepcio-nante: el equilibrio malo puede perpetuarse y dar lugar a una trampa de bajo crecimiento (Wydick, 2008).
La cuestión que enfatizan implícitamente los estudios de política eco-nómica argentina es, justamente, la de evaluar la bondad de un régimen dado de políticas y dar frecuentemente por descontado que esas polí-ticas son efectivas; es decir, creíbles. Esta también es una debilidad de algunos estudios de orientación institucional, que ponen el énfasis en las tradiciones legales y otros rasgos estructurales del marco institucio-nal para explicar el mal de sempeño asumiendo implícitamente que ese marco es percibido como estable por los agentes y se cumple (véase Ace-moglu, 2008). En los análisis de este tipo se privilegia la identificación de las malas reglas que contiene el régimen de políticas con el objetivo de cambiarlas e inducir un equilibrio mejor. Las reformas aplicadas en los años noventa tuvieron esta inspiración; de hecho, todos los grandes programas de reforma desde la creación del Banco Central en los años treinta han tenido esta impronta en la Argentina.
Si el equilibrio es subóptimo debido a los problemas de incumplimien-to o de inestabilidad de las políticas, más allá de cuán buenas sean estas, el primer paso para que sean efectivas es hacerlas creíbles. De lo con-trario, los efectos esperados no ocurrirán, pues los agentes anticiparán que las políticas no serán aplicadas tal como se las anuncia, sea porque sus normativas no se cumplirán, sea porque serán reemplazadas en un plazo breve por otras reglas. Esto es letal sobre todo para las decisiones de largo plazo –como la inversión productiva, la creación de empleo de calidad y la selección de los vehícu los de ahorro– así como también para el de sarrollo de instrumentos para el manejo de riesgos. La falta de cre-dibilidad lleva a equilibrios frágiles e inestables y, por ende, a horizontes de decisión más cortos y exacerbación de los problemas de azar moral.
Dado que en la Argentina los problemas de cumplimiento e inestabili-dad son importantes, hay que hacer lugar en el análisis para los fenóme-nos de de sequilibrio y crisis. En nuestro país, las crisis son muy frecuen-tes y la volatilidad es alta. Además, la literatura sobre el crecimiento ha aportado mucha evidencia respecto de que la volatilidad y las crisis son
44 dilemas del estado argentino
en sí mismas impedimentos para el crecimiento, y ese es el caso de la Argentina.12
No es nuestra intención exagerar la distinción entre los problemas de malas reglas, incumplimiento e inestabilidad más allá de lo analítico. En la práctica, estos tres problemas suelen presentarse simultáneamente; además, el problema del incumplimiento suele afectar a todas las econo-mías que muestran debilidad institucional. Esto último implica que la distinción de mayor relevancia no se refiere tanto al problema de incum-plimiento como esencialmente al del grado de estabilidad de las reglas.
Para reflejar este punto, es útil concebir el problema de la debilidad institucional en términos de síndrome (Dixit, 2005), de conjunto de sín-tomas. Cuando el problema predominante es de malas reglas, esperaría-mos que el síndrome tomara la forma de trampa de bajo crecimiento: la economía se mostraría incapaz de acelerar el crecimiento, pero al tra-tarse de un equilibrio sostenible no estarían necesariamente presentes síntomas como la inestabilidad macroeconómica y los conflictos distri-butivos agudizados. Existe un buen número de ejemplos de países esta-bles y poco conflictivos que no crecen (véase Cepal, 2008). En cambio, cuando el problema básico es de inestabilidad institucional, el síndrome incluiría como síntomas la volatilidad macroeconómica (inestabilidad sistémica) y la conflictividad distributiva. Nótese que nada impide que una economía volátil muestre períodos de aceleración del crecimiento o “saltos” positivos en la tendencia inducidos por shocks fuertes. La evi-dencia empírica sobre economías volátiles indica que este tipo de shock es frecuente (Catao, 2007; Cepal, 2008). La marca distintiva de una eco-nomía volátil es que las aceleraciones del crecimiento, cuando ocurren, no cristalizan en un nuevo régimen de crecimiento sostenible. Albrieu y Fanelli (2008) brindan evidencia de que los shocks de tendencia son muy frecuentes en la Argentina y, sobre esa base, señalan que las fluctuacio-nes de este país son mejor descriptas por una dinámica de “go and fail ”, donde el problema es que las aceleraciones no se sostienen en el tiempo, y no tanto por una dinámica estacionaria tradicional de tipo “stop and go”, donde el problema son las fluctuaciones de corto plazo alrededor de una tendencia. Esta caracterización de la dinámica macroeconómica tiene consecuencias de política económica. En la visión de go and fail,
12 Sobre la volatilidad y el crecimiento, véanse Aizenmann y Pinto (2004), Ca-tao (2007), Cepal (2008), Easterly y otros (2000); y sobre la Argentina, véase Fanelli (2008).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 45
las iniciativas de reforma del régimen de políticas para evitar fenómenos que hacen insostenible el crecimiento (como la acumulación de deuda pública o los de sequilibrios financieros) son tan necesarias como las polí-ticas tradicionales cuyo propósito es estabilizar el ciclo alrededor de una tendencia dada (Cepal, 2008).
Chisari y otros (2007) utilizaron las herramientas aportadas por el enfoque de diagnóstico de crecimiento (Hausmann y otros, 2005) para caracterizar el tipo de síndrome que aqueja a la Argentina y llegaron a dos conclusiones. Primero, el crecimiento enfrenta el de safío de un síndrome de debilidad institucional caracterizado por la inestabilidad de las estructuras de gobernanza. Segundo, esa inestabilidad de las re-glas está muy asociada con malas respuestas de política económica ante la ocurrencia de shocks, incluidos los shocks permanentes que afectan a la tendencia de largo plazo. Las respuestas no son de calidad porque las autoridades no suelen contar con espacio de política económica sufi-ciente para lidiar con la necesidad de dar solución simultáneamente a las fallas de coordinación y a los conflictos distributivos creados por el shock.
Cuando las instituciones económicas y las políticas son inestables, los agentes deben tomar decisiones en el marco de una situación ambigua que está entre el orden y la anomia. Una situación en la que, por un lado, el marco institucional está suficientemente consolidado para evitar situa-ciones hobbesianas de guerra de todos contra todos pero, por el otro, las instituciones económicas que operan al abrigo de ese marco son frágiles y no pueden cumplir de manera eficiente con lo que se espera de una regla: coordinar y administrar conflictos. Desde el punto de vista eco-nómico, se trata de una situación de “anomia parcial”. No hay anarquía pero sí una situación de incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los agentes que de salienta la cooperación, sea por fallas de coordina-ción, sea por exacerbación de los conflictos. Por supuesto, esta situación no es la más propicia para cimentar la legitimidad del orden económico constituido, lo cual tiene repercusiones directas sobre los escenarios de negociación política y el PFP.
Se puede concluir, entonces, que si el problema básico del régimen de política económica y de las políticas específicas que lo conforman es la falta de credibilidad, la prioridad es atacar esa dificultad para asegurar la efectividad de las reglas. Esto es al menos tan importante como iden-tificar las malas políticas y cambiarlas. Las “buenas” políticas aplicadas en contextos institucionales débiles pueden agravar los problemas de credibilidad si no resultan sostenibles. Una gran cantidad de reformas
46 dilemas del estado argentino
fallidas, inspiradas en el Consenso de Washington, mostraron este pro-blema (Fanelli y McMahon, 2006).
el de sempeño económico y la inestabilidad de las políticas La literatura sobre “diagnóstico de crecimiento” ha realizado aportes recientes interesantes en lo que se refiere a la aplicación del enfoque institucional a problemas de política económica en países emergentes, si-milares a la Argentina. Según este enfoque, los obstácu los al crecimiento relacionados con instituciones poco creíbles se manifiestan como:
a) incertidumbre respecto de la apropiación futura de beneficios de la inversión por falta de seguridad en los derechos de pro-piedad; esto puede deberse tanto a fallas de gobierno (riesgo macroeconómico, incertidumbre sobre la carga tributaria y regulaciones) como de mercado (externalidades); y
b) excesivo costo del financiamiento por alto riesgo crediticio y baja protección a los acreedores (Hausmann y otros, 2005).
Esto implica que la efectividad de la política económica para incentivar la inversión y el crecimiento variará de manera significativa en función de la confianza en las reglas. Si la seguridad jurídica es razonablemente buena, medidas de política apropiadas podrían ser suficientes para “em-pujar” a la economía hacia un nuevo equilibrio de mayor crecimiento. En cambio, si la desconfianza es alta, los recursos invertidos en esas polí-ticas se desperdiciarán: no habrá inversión en la medida en que los em-prendedores consideren probable que los beneficios sean expropiados.
Un mensaje central de este enfoque es que el efecto de desconfianza asociado con instituciones débiles es independiente de la orientación de la política. En función de este mensaje, no es de sorprender que en la Argentina fracasaran tanto “políticas industriales” de sesgo más inter-vencionista como las correspondientes al período de sustitución de im-portaciones, como políticas de “liberalización” de mercados, tal como las implementadas a fines de los años setenta y en los años noventa. En aquellos contextos en que los derechos de propiedad, la presión tribu-taria futura o el repago de las deudas son inciertos, las decisiones de inversión privilegian proyectos de corto plazo y la colocación del ahorro de largo plazo se destina a inversión en inmuebles o en activos externos. En todos los casos se sacrifican beneficios en aras de una mayor seguri-dad jurídica.
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 47
Dos ejemplos pueden contribuir a aclarar este punto en relación con el régimen de políticas. El primero: Brasil y México crecieron muchísimo más que la Argentina en la posguerra, aun cuando utilizaron por igual regímenes de políticas públicas inspirados en la sustitución de impor-taciones y otorgaron un papel activo al Estado. El segundo: luego de la crisis de la deuda de los años ochenta, Chile creció mucho más que la Argentina (y, ciertamente, más que Brasil y México) al aplicar políticas afines al Consenso de Washington, que también fueron implementadas en nuestro país, pero que culminaron en la crisis de 2001. Por supuesto, en ambos ejemplos la incertidumbre tuvo un papel. Los shocks recibidos por cada economía en los períodos ejemplificados fueron distintos en tipo y magnitud. Pero sería difícil explicar estas disparidades sólo recurriendo a esos shocks e ignorando el contexto institucional y el proceso de gesta-ción e implementación de las políticas públicas. Por ejemplo, tanto la Argentina como Chile fueron muy golpeados por el shock de la moratoria mexicana que dio lugar a la crisis de la deuda, pero el de sempeño pos-terior de Chile en términos de la calidad de sus políticas económicas fue muy superior. Más allá de la orientación de las políticas, lo cierto es que es posible señalar deficiencias en la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas en la Argentina que no se observaron en Chile (Fanelli, 2007).
También pueden detectarse indicadores del síndrome de inesta-bilidad institucional y de las políticas de baja calidad en los años dos mil, cuando a diferencia de décadas anteriores la economía argentina aceleró su crecimiento. La salida de capitales privados durante el pe-ríodo de crecimiento 2003-2010 llegó a 70 000 millones de dólares y el crédito al sector privado no ha llegado nunca a 15% del PBI. Estas cifras sugieren que existen dudas importantes respecto de la seguri-dad jurídica de la propiedad financiera entre los ahorristas (Fanelli y Albrieu, 2011).
Otro indicador que aporta evidencia en igual sentido es la inflación. La de la primera década de los dos mil está entre las más altas del mun-do y es mucho más alta que la de todos los vecinos de la Argentina. Una inflación tan alta indica que la política fiscal está dominando a la monetaria. Asimismo, es probable que las agresivas políticas de redis-tribución de ingresos entre sectores y segmentos sea una de las causas de que la política fiscal sea dominante. No obstante, la dirección de la redistribución no está clara. Luego de ocho años de crecimiento y a pesar de un aumento del gasto social por habitante que se duplicó en dólares, la pobreza todavía afecta a alrededor de un cuarto de la pobla-
48 dilemas del estado argentino
ción, lo que sugiere que la eficiencia de las políticas públicas para favo-recer a los estratos de menor ingreso es baja (Fanelli y Albrieu, 2011).
En la tercera sección nos hemos ocupado del rol del PFP. En lo que si-gue nos centramos en otra etapa que es crucial: la de la implementación, con especial énfasis en el espacio de política. Pero realizar un análisis exhaustivo de la etapa de implementación supera ampliamente los alcan-ces de este trabajo. Por lo tanto, hemos seleccionado aquellas cuestiones que nos parecen más relevantes tanto para los problemas que enfrenta hoy la Argentina como para mostrar la forma en que puede utilizarse el marco conceptual de la segunda sección para examinar el proceso de política económica.
el espacio de políticas y las fallas de mercadoEntre los factores que señalamos en la segunda sección como fuentes de restricción para el espacio de políticas, en la Argentina las fallas de mercado tienen un rol protagónico por dos razones. Por un lado, esas fa-llas reducen la cantidad de instrumentos disponibles para hacer política –son especialmente importantes las fallas de mercado financiero–; por el otro, las fallas de mercado incrementan las demandas de políticas eco-nómicas en la medida en que la “mano invisible” deja mucho trabajo por hacer. Las tensiones que estas dos fuerzas encontradas generan sobre el espacio de políticas económicas pueden ser enormes ya que suele haber muchas políticas compitiendo por los mismos instrumentos y recursos. Un breve listado de las políticas más relevantes que se implementaron para satisfacer las demandas de paliar fallas de mercado resultará útil para ejemplificar la magnitud de la cuestión (citamos la falla de mercado que justifica el objetivo de política y los instrumentos).
Políticas de créditoJustificación del objetivo: falla de mercado financiero que se expresa como alto costo del crédito y racionamiento a empresas –sobre todo las de tamaño menor y los emprendedores–, familias –crédito hipotecario– y provincias. Instrumentos utilizados: van desde subsidios de tasas hasta la utilización de la banca oficial (Banco Nación, en especial para el sector agropecuario), bancos especializados (Banade, Bice, Hipotecario) o, di-rectamente, el Banco Central (nacionalización y dirección del crédito).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 49
Políticas “industriales”Justificación del objetivo: industria naciente, fallas de coordinación para explotar las economías de escala estáticas y dinámicas, incentivos débiles para innovar. Instrumentos utilizados: gran variedad y número, desde la alta protección mediante tarifas, cuotas y prohibiciones hasta todo tipo de beneficios tributarios; de sarrollo de un sistema nacional de innovación.
Políticas “regionales”Justificación del objetivo: integración física y facilitar economías de aglo-meración. Instrumentos utilizados: coparticipación de impuestos, asig-nación del gasto federal, “promoción industrial” mediante la exención tributaria.
Políticas de “infraestructura”Justificación del objetivo: fallas en la coordinación de inversiones com-plementarias; racionamiento de crédito privado. Instrumentos utiliza-dos: inversión pública, planeamiento estratégico, incentivos al sector privado de varios tipos.
Por supuesto que a esta lista hay que agregar las políticas económicas “clásicas” asociadas con la producción de bienes públicos tradicionales y la estabilización de la economía. La persistencia en el tiempo y la varie-dad de políticas utilizadas históricamente sugieren que en la Argentina las demandas para dar solución a fallas de mercado son un componente estructural del sistema económico. Sin duda, no ignoramos que existen discusiones no cerradas en cuanto al nivel óptimo de intervención. Pero el punto que de seamos remarcar es otro: desde un enfoque político no se pueden ignorar esas demandas, que son incentivadas por problemas reales. La falta de voluntad para llegar a consensos básicos en la etapa de PFP sobre estrategias para enfrentar el problema se ha traducido en cam-bios pendulares. Estos fueron desde una intervención asfixiante y poco profesional a experimentos de liberalización que se lanzaron sin atacar el problema básico de credibilidad de las reglas e ignorando que no es posi-ble que los mercados o los Estados funcionen sin instituciones confiables.
El consenso básico que se requiere establecer en el nivel del PFP no se refiere tanto a la combinación exactade intervención/liberalizacióncomo a los procedimientos para aprender de los errores de implementa-ción de políticas sin tener que comenzar de la nada en cada intento. Los problemas a resolver son cómo de sarrollar los mercados que faltan, qué
50 dilemas del estado argentino
hacer durante la transición y cómo actuar en los casos en que no es posible utilizar mecanismos de mercado. La literatura económica no está lo sufi-cientemente avanzada para dibujar un camino sin ambigüedades. Pero sí hay suficiente experiencia acumulada en la Argentina y, sobre todo, en el mundo emergente, para no repetir errores y para aprender más rápido. Desde este punto de vista, el diseño de buenas políticas es una tarea del de-sarrollo tan relevante como la de asegurar la acumulación de capital físico y humano. Por lo tanto, amerita ser considerada como una opción para la inversión de los recursos de la sociedad. Para el proceso de aprendizaje tiene importancia sustantiva el PEP; la etapa de evaluación.
el espacio de políticas y los shocksOtro factor clave que incide sobre el espacio de políticas son los shocks asociados con la inserción internacional de la Argentina. El país concen-tra sus exportaciones en productos de origen primario y está conectado a los flujos internacionales de capital. Entonces, es muy sensible a los shocks de términos del intercambio y las mudanzas en las condiciones de los mercados financieros internacionales. La adaptación a estos shocks plantea necesidades de política económica que pueden demandar un uso intensivo de instrumentos y recursos que la mayoría de las veces no están disponibles o están asignados a otras políticas.
Si el régimen de políticas económicas estuviera en condiciones de ge-nerar suficiente espacio, el gobierno podría dar respuestas monetarias y fiscales “rutinarias” ante la ocurrencia de shocks, sin recurrir demasiado a la discrecionalidad. Hasta cierto punto, este es el caso de los países de la región que lograron instalar un régimen de objetivos de inflación y reglas fiscales para evitar que la política fiscal domine a la monetaria (véanse Chang, R., 2007, y Fanelli y Jiménez, 2009). Cuando la función de reacción del gobierno ante los shocks se puede anticipar, se refuerza la credibilidad de las políticas debido a que los agentes económicos interna-lizan la respuesta esperada del gobierno al tomar sus propias decisiones. De cualquier forma, incluso para los países que cuentan con regímenes bastante consolidados, como es el caso de Chile, es muy difícil eliminar completamente la discrecionalidad. Por ejemplo, este país y el resto de los que siguen una regla de objetivos de inflación se vieron obligados a realizar intervenciones ad hoc en el mercado de cambios con el objetivo de defender la competitividad en momentos de excesiva entrada de capi-tales o de shocks de términos del intercambio. Asimismo, las políticas de autoseguro basadas en la acumulación de reservas tampoco forman parte
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 51
de la ortodoxia de los objetivos de inflación. No obstante, debemos re-marcar que a pesar de estas intervenciones ad hoc los regímenes no han perdido credibilidad. En realidad, es probable que el efecto haya sido el contrario: la confianza que había ganado el régimen en Chile, por ejem-plo, era suficiente para que el sector privado interpretara correctamente la reacción del gobierno como una decisión necesaria ante shocks de mag-nitud inusual y no como un intento de engañar a los agentes privados.
La Argentina no ha estado en condiciones de establecer un régimen de política macroeconómica creíble en toda la posguerra. Ninguno de los regímenes instaurados pudo crear suficiente espacio para la política macroeconómica. En un contexto de falta de instrumentos, con frecuen-cia las políticas fiscal y monetaria compitieron por instrumentos y recur-sos no sólo entre sí, sino también con las otras políticas económicas antes mencionadas, orientadas a solucionar fallas de mercado. Una política que sufrió históricamente los embates de los ajustes fue la de inversión pública. Esto fue muy evidente en el contexto de los ajustes asociados con la crisis de la deuda en la década perdida de los años ochenta. Es más, en muchas ocasiones el espacio de políticas se achicó tanto que las autoridades optaron por tomar decisiones más profundas que sim-plemente reasignar recursos entre políticas: se modificaron instituciones económicas básicas, como los derechos de propiedad. El corralito y la pesificación asimétrica vinculados a la caída de la convertibilidad son ejemplos de este tipo en la Argentina reciente.
Para tener una visión completa del problema de la inestabilidad de las políticas en nuestro país es importante tener en cuenta que las limitacio-nes en el espacio de política operan tanto en el caso de shocks externos negativos como positivos. Como esto puede parecer paradojal, vale la pena resaltar los siguientes puntos.
Los shocks positivos no necesariamente generan mayor espacio de po-líticas. Si bien es cierto que amplían normalmente la disponibilidad de recursos del Estado y, con ello, el espacio de política, también lo es que suelen crear nuevas demandas de políticas económicas. Hay dos fenó-menos que son particularmente relevantes: la “maldición de los recursos naturales” y la “enfermedad holandesa”. Ambos están relacionados con shocks positivos en los términos del intercambio y los grandes descubri-mientos de recursos naturales.13
13 Para una definición de estos problemas asociados con los recursos naturales, véanse Sinnot y otros (2010) y Ocampo (2007).
52 dilemas del estado argentino
La maldición de los recursos naturales se asocia a pujas por apropia-ción de rentas. Esas pujas suelen inducir modificaciones en el régimen de política económica y esto tiene el efecto de generar inestabilidad de reglas, lo cual alimenta el síndrome de debilidad institucional. Pero las disputas pueden afectar reglas más profundas, como los derechos de propiedad; por ejemplo, mediante la nacionalización o cambios com-pulsivos en los directorios como parte de estrategias de apropiación de rentas extraordinarias.
La Argentina ha mostrado este tipo de fenómenos en la década actual. El hecho más impactante se dio en el plano de la política fiscal: de la mano del shock de términos del intercambio la presión tributaria subió en diez puntos porcentuales del PBI hasta alcanzar el 33% del PBI al tiempo que este aumentaba más de 70%. De todos modos, el gobierno ha expandido tanto el gasto público (subió 9 puntos del PBI) por ra-zones distributivas que en los últimos años también está recurriendo al impuesto inflacionario, que supera 2 puntos porcentuales del PBI.14 Un evento adicional asimilable a una situación de maldición de recursos, que operó en la fase PFP, fue el conflicto con el campo por los cambios en las retenciones. Luego de este evento, la salida de capitales se aceleró, síntoma que marcamos como indicador de la falta de credibilidad insti-tucional. Otros hechos asociados con apropiación de recursos creados por el shock positivo de los términos del intercambio fueron los cambios en el régimen de uso de las reservas del Banco Central y el espectacular aumento de los subsidios a la energía y el transporte que pasaron en poco tiempo de menos de 1% del PBI a 4%.
El hecho de que la mayor recaudación se destinara en gran medida a satisfacer nuevas demandas, sin embargo, no es el único indicador de la presencia de un fenómeno de maldición de recursos. Otro hecho impor-tante es que las demandas no se procesaron sin conflicto. El Congreso tuvo un rol reactivo antes que proactivo, en la distribución de las rentas extraordinarias, y el PFP tuvo lugar en gran medida en escenarios infor-males, como la calle. No es de sorprender, por lo tanto, que la mayor disponibilidad de recursos no se tradujera en mayor previsibilidad en el régimen de políticas. Muchas de las iniciativas fueron discrecionales y no anticipadas y, por ende, no fueron internalizadas ex ante en las deci-siones privadas. Algunas medidas importantes fueron decididas sobre la marcha pari passu con el incremento del gasto público (Resolución 125,
14 Sobre la evolución fiscal de la Argentina, véase Albrieu y Cetrángolo (2011a).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 53
cambio del destino de las reservas del Banco Central, nacionalización de las AFJP). Estas medidas no son otra cosa que la forma que tomó la dominancia de la política fiscal sobre el resto de las políticas, como la monetaria.
Los shocks positivos inducen fenómenos de enfermedad holandesa cuando se traducen en cambios de precios relativos que perjudican al sector transable, particularmente mediante la erosión de la competiti-vidad del sector industrial. En este caso, la presión para cambiar el ré-gimen de políticas se manifiesta como demandas para profundizar las “políticas industriales”, como incrementar la protección para reducir im-portaciones. Otras reglas que suelen afectarse son las que inciden sobre las relaciones del trabajo: reducción de impuestos para compensar los aumentos de costos. Este tipo de políticas se implementó para compen-sar la apreciación cambiaria tanto en el período de la “tablita” de 1978-1981 como en el de la convertibilidad, y por idénticas razones: reducir los costos domésticos. Estas políticas generan inestabilidad en las reglas de juego para solucionar problemas de corto plazo. Normalmente no resultan creíbles porque los empresarios anticipan que serán revertidas si cambia la orientación del gobierno.
En los años dos mil, a pesar del shock externo positivo, la enfermedad holandesa no operó de manera sustancial. En esto tuvieron un rol signi-ficativo la enorme magnitud de la devaluación de 2002 y la política pos-terior de autoseguro basada en la acumulación de reservas. Los dos mil, sin embargo, también aportan evidencia interesante al respecto. Luego de 2007, la política fiscal comenzó a dominar a la monetaria. Como las autoridades no podían recurrir a instrumentos monetarios, comenzaron a utilizar la política cambiaria con objetivos antiinflacionarios y, con ello, el gobierno debió renunciar al objetivo de mantener un tipo de cambio real competitivo. El tipo de cambio real comenzó a apreciarse. Esto plan-tea un cuadro interesante ya que las demandas distributivas asociadas a la maldición de los recursos terminan amenazando con generar una enfermedad holandesa.
la implementación defectuosa y la crisisOtra causa frecuente de implementación defectuosa que se termina traduciendo en cambios inesperados de reglas de juego se asocia con la incertidumbre de modelo. La convertibilidad es un buen ejemplo respecto de este punto. Cuando se implementó el régimen en 1991, el gobierno esperaba que la tasa de inflación cayera de manera más
54 dilemas del estado argentino
o menos automática una vez que los agentes privados internalizaran en sus decisiones la “lógica” de la convertibilidad: bajo un tipo de cambio fijo inamovible, la tasa de inflación doméstica debe ser igual a la internacional. Sin embargo, la reacción del sector privado no fue tan rápida como se esperaba y, durante el período de convergencia, se acumuló una inflación superior al 50%. Esto representó una enorme carga para la competitividad que, en definitiva, se tradujo en excesivo déficit de cuenta corriente y en un cambio abrupto de régimen cam-biario en 2002. Podríamos multiplicar los ejemplos de “incertidumbre de modelo”, pero el mencionado es suficiente para subrayar la rela-ción entre esa incertidumbre y las mudanzas ad hoc en los regímenes para acomodarse a presiones que se acumulan bajo la forma de de-sequilibrios fiscales, financieros o externos y dan lugar a fenómenos de dominancia.
Cualquiera sea la razón, lo cierto es que los cambios de régimen tienen consecuencias deletéreas sobre la confianza al reducir la capacidad de las autoridades para coordinar el sistema económico. Un último punto a subrayar al respecto es que la gravedad de la descoordinación y, por ende, del de sequilibrio que se puede generar en el sistema no es in-dependiente del segmento que es afectado por los problemas de mala implementación y falta de efectividad de las políticas. Un sistema es un arreglo funcional cuya característica específica es mostrar complemen-tariedad estratégica entre sus segmentos. Por lo tanto, si la calidad de las decisiones en un segmento determinado se ve afectada, ello gene-rará efectos de derrame (externalidades) sobre otros. En este sentido, los errores de coordinación de decisiones tienen una tendencia natural a expandirse y, cuanto mayor es el efecto de derrame, mayor es la pro-babilidad de que el problema devenga en sistémico. Por ejemplo, si se afectan los derechos de propiedad, tanto el sistema financiero como las cadenas de distribución de televisores se verán afectados. De todos mo-dos, está claro que los efectos de derrame asociados al sistema financiero serán muy superiores.
Si el segmento afectado por el de sequilibrio tiene capacidad de indu-cir efectos de derrame muy fuertes, se puede generar una crisis. En la Argentina, hay numerosos ejemplos de crisis sistémica disparados por de sequilibrios en dos segmentos clave por los efectos de derrame que provocan: el sistema financiero y las cuentas fiscales. En el último cuarto del siglo pasado, el país sufrió dos crisis financieras severas, en 1980-1981 y 2001-2002, así como dos eventos de no sustentabilidad de la deuda pú-blica (véase Chisari y otros, 2007).
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 55
De lo anterior surge que una crisis económica es una situación de des-coordinación sistémica provocada por la inestabilidad de las reglas de juego. Es una situación de anomia parcial que tiende a convertirse en una situación de anomia general. Como esto generaría un caos econó-mico, las crisis suelen ir acompañadas de medidas draconianas de ajus-te y violación de derechos de propiedad orientadas a restablecer algún equilibrio. Además de destruir instituciones existentes y agregar peso fu-turo en la mochila de la desconfianza, las crisis que se sucedieron en la Argentina desde 1975 en adelante tuvieron como consecuencia un em-peoramiento de la distribución del ingreso y un aumento de la pobreza, que se ubicó en niveles estructuralmente más altos. Este hecho también incide sobre las dimensiones del espacio de política en la medida en que aumenta la demanda de políticas compensadoras.
La crisis de la convertibilidad es un buen ejemplo de cómo los fenó-menos de dominancia pueden escalar hasta generar una crisis, con las consecuencias distributivas ya señaladas. Luego de la década de 1980, cuando los grados de libertad para hacer políticas fueron muy limita-dos, en los años noventa el espacio de autonomía de políticas se am-plió y fue utilizado sobre todo para implementar reformas estructura-les que buscaban reanimar el crecimiento. En realidad, las autoridades trataron de de sentenderse de la política anticíclica mediante la imple-mentación de un esquema afín a una caja de conversión (el plan de “convertibilidad”). Este esquema tenía la ventaja de requerir muy poco en términos de discrecionalidad pero, en compensación, era muy de-mandante en términos de evitar fenómenos de dominancia tanto fiscal como financiera. El esquema fue muy efectivo para reducir la inflación pero terminó por colapsar debido, justamente, a que una política fiscal fuera de línea (alimentada, entre otras cosas, por las provincias) ter-minó por dominar al régimen de convertibilidad. En el mismo sentido actuaron las deficiencias en el diseño de las regulaciones del sistema financiero que permitieron, por un lado, una exposición excesiva al riesgo cambiario de los tomadores de crédito y, por el otro, una toma excesiva de riesgos asociados con las obligaciones del gobierno por par-te de los bancos. La experiencia terminó con una crisis financiera y el default de parte de la deuda pública (véase Chisari y otros, 2007). Los niveles de pobreza subieron al extremo de afectar a la mitad de la po-blación en el momento de la crisis.
56 dilemas del estado argentino
reflexiones finales: sobre las instituciones y las políticas de estado
En este trabajo hemos argumentado que el marco institucional es la ma-triz que da forma a los regímenes de política y que la política económica debe concebirse como un proceso, antes que como un acto. Para el aná-lisis, el proceso se dividió en tres etapas: la formulación, la implementa-ción y la evaluación, y se estudió de qué manera se vincula cada etapa con las instituciones de orden superior.
Para controlar el proceso de las políticas con el fin de incidir sobre el sistema económico se requieren reglas que fomenten los comporta-mientos cooperativos, y esa es una tarea eminentemente política. Uno de los puntos subrayados en este trabajo es que hay configuraciones de escenarios políticos que son más propicias que otras para generar la coo-peración. En este sentido, la calidad de las instituciones y las políticas se mide por la capacidad para procesar conflictos, agregar preferencias e intereses, y llegar a resultados cooperativos. Los escenarios no coope-rativos se caracterizan por generar políticas públicas que carecen de ca-racterísticas tales como la estabilidad, la flexibilidad, la consistencia y la legitimidad, que son esenciales para el logro de los resultados esperados en el largo plazo.
Una conclusión central es que, en la Argentina, la inestabilidad de las reglas y la consecuente falta de credibilidad han sido obstácu los de peso para el logro de los cambios en las conductas privadas y de los segmentos con autonomía dentro del Estado –como las provincias– que las sucesivas políticas se propusieron inducir.
El marco institucional no ha sido propicio para establecer acuerdos de largo plazo entre actores políticos y sociales clave para contar con regímenes de política consistentes, capaces de proteger el espacio de política económica del avance de otras políticas o de las presiones de lobby. Por ello, no puede descartarse la hipótesis de que si las políticas implementadas en la segunda mitad del siglo XX hubiesen sido menos audaces en sus cambios de orientación y contenidos, y hubiesen puesto más énfasis en crear condiciones institucionales que las hicieran creíbles y aseguraran espacios de política suficientemente amplios para hacerlas implementables, probablemente hubieran sido más efectivas para mejo-rar el de sempeño económico.
No son pocos los analistas que, además de proponer ciertos conteni-dos y orientaciones de política económica, enfatizan que ninguna políti-ca puede lograr sus objetivos si no se aplica en forma consistente durante
instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas 57
un período prolongado. Más específicamente, políticos, hacedores de política e investigadores de temas económicos han expresado que sería necesario adoptar un conjunto de “políticas de Estado”. Estas consisti-rían en un número reducido de iniciativas que buscarían cumplir con objetivos económicos estratégicos de largo plazo y consensuados. Los objetivos deberían ser establecidos teniendo en cuenta de manera rele-vante las consideraciones técnicas y los actores políticos deberían com-prometerse a facilitar los recursos e instrumentos para implementar las políticas, cualquiera fuese el color del gobierno de turno.
La idea es atractiva cuando se piensa en lograr coherencia. Sin em-bargo, al tratar de imaginar cómo sería su contexto de aplicación, se revela que la misma adolece de falta de especificidad. En este sentido, no hay que perder de vista dos hechos. El primero es que las políticas no son decisiones de un solo individuo u organización, sino que surgen de pro-cesos de interacción política que tienen lugar en diferentes escenarios, desde el Congreso hasta las calles, pasando por el Mercosur y el FMI. El segundo es que esos escenarios están directamente determinados por el marco político institucional y cultural que los contiene, además de inser-tarse, por supuesto, en una determinada estructura económica, social e internacional. Según la configuración institucional de los escenarios, las decisiones colectivas estarán o no en línea con los objetivos de las políti-cas de Estado y, además, su grado de implementación estará en función de la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las reglas de juego y movilizar los recursos e instrumentos necesarios para crear espacios de política económica de tamaño suficiente.
Cuando se evalúa el problema con esta perspectiva, surge que una propuesta sobre políticas de Estado debería estar en condiciones de res-ponder las siguientes preguntas. ¿Cómo sería el proceso de toma de de-cisiones colectivas si existieran diferencias de enfoque entre los actores políticos o incertidumbre de modelo? ¿En qué escenarios instituciona-les tendrían lugar las negociaciones y los acuerdos entre esos actores? ¿Cómo se lograría un espacio de política económica de suficiente dimen-sión para asegurar la implementabilidad y la gestión? ¿Sobre la base de qué parámetros y principios se evaluarían los resultados y cómo se deci-dirían las correcciones en el rumbo? Un conjunto de políticas de Estado que no tomara en cuenta estas preguntas, no sería viable, más allá de las virtudes de su contenido.
Lograr políticas económicas que reúnan las características de consisten-cia de las políticas de Estado requiere de instituciones formales e infor-males que generen escenarios de interacción estratégica apropiados para
58 dilemas del estado argentino
inducir la cooperación entre los actores involucrados. La cooperación es central para movilizar los recursos, tanto económicos como políticos, que son necesarios para que las decisiones colectivas se hagan efectivas y tomen la forma de políticas económicas creíbles, capaces de influir en la forma es-perada sobre las conductas de los agentes económicos. Para este enfoque, las políticas públicas surgen de un proceso de interacciones estratégicas entre actores sociales, y no de la decisión autónoma del Estado. Cuando la discusión sobre ellas pasa por alto la complejidad de la relación estímulo-respuesta y de los procesos de acción colectiva, el resultado es concebir al “Estado” como un sujeto, como un ente con una volición propia, que se genera de alguna forma dentro de una caja negra.
Durante mucho tiempo la teoría económica pecó de simplicidad al asumir esta visión, que atravesaba transversalmente todas las escuelas de pensamiento, desde el Estado Planificador hasta el Estado Benevolente de la economía del bienestar neoclásica. Pero lo cierto es que la eviden-cia analizada indica que en la Argentina el Estado no cuenta con autono-mía y benevolencia suficientes como para implementar políticas de Esta-do. Recomendar políticas de Estado sin especificar el marco institucional apropiado implica ignorar los importantes avances que la economía y las ciencias políticas han realizado en los últimos treinta años. Las políticas de Estado son el resultado, y no la causa, de las interacciones estratégi-cas necesarias para lograrlas. Si se ignora este hecho, se corre el riesgo de incurrir en la falacia de recomendar salud. Un diagnóstico útil debe incluir la especificación de qué protocolos y estrategias deberían seguir-se para superar la enfermedad y no limitarse a describir cómo sería un organismo sano. Cuando se trata de decisiones colectivas, los protocolos y las estrategias pertenecen al campo de las instituciones y los juegos de acción colectiva.
En resumen, si bien está lejos de nuestra intención quitarle importan-cia a la discusión de los contenidos de las políticas y a la necesidad de contar con políticas de Estado, lo cierto es que en la Argentina ha habido escaso debate sobre el proceso de formulación e implementación de las decisiones colectivas en el campo de la economía. De aquí que tomar tal proceso como un objeto de estudio en sí mismo al abordar el estudio de las políticas económicas parece una buena estrategia.
2. Institucionalidad y actores de la política comercial argentinaRoberto Bouzas*Paula Gosis**
introducción
La configuración estructural de la economía argentina y la fuerte puja distributiva que la caracteriza han hecho de la política co-mercial un ámbito de política muy conflictivo, lo que la colocó en el centro del debate en torno a modelos alternativos de desarrollo. El papel protagónico de la política comercial en la caracterización de los clivajes que organizan la economía y la sociedad argentinas no ha perdido su vigencia en las tres últimas décadas.
Este trabajo se propone analizar el vínculo entre actores e institucio-nes en el diseño y la implementación de la política comercial argentina desde el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983. Sus principales argumentos son dos. El primero es que la política comercial ha sido esencialmente producto de un proceso político doméstico en el que los factores externos desempeñaron un papel secundario y esencial-mente instrumental. El segundo es que, para explicar la dinámica de la política comercial argentina, es necesario no sólo tomar en considera-ción la interacción de los actores internos con el entorno institucional en el que esa política se formuló e implementó, sino que es necesario in-corporar al análisis el papel de las ideas que movilizaron a los principales actores, tanto públicos como privados. Sin este ingrediente, no es posible comprender cabalmente el proceso de formulación e implementación de políticas resultante ni hacer un diagnóstico realista sobre las transfor-maciones necesarias.
El trabajo está organizado en siete secciones. La primera hace refe-rencia a la centralidad de la política comercial en el debate sobre el desarrollo económico argentino. En los dos apartados que le siguen se identifican algunos rasgos estilizados de ese régimen y del proceso de
*UdeSA/Conicet.** FLACSO.
60 dilemas del estado argentino
formulación e implementación de esa política pública a lo largo de las tres últimas décadas. La cuarta sección revisa el papel de los condicio-nantes externos como paso previo a un análisis sobre el rol de los actores internos tomando en consideración dos dimensiones, a saber: los inte-reses y los recursos. La sexta sección pone el foco sobre el papel de las instituciones públicas en el proceso de formulación e implementación de la política comercial, antes de abordar el rol desempeñado por las ideas. Cierra el trabajo una sección de conclusiones.
la política comercial: siempre en el centro de la escena
La orientación de la política comercial (y el control de los recursos in-volucrados) siempre ha sido un tema de intenso debate en la Argentina. En efecto, en los dos primeros tercios del siglo XIX el conflicto entre el puerto de Buenos Aires y las economías regionales, así como la disputa por los recursos de la aduana porteña, fueron ingredientes clave del lar-go y turbulento proceso de organización nacional. Superado el conflicto en el último tercio del siglo XIX, las oportunidades creadas por la abun-dancia de tierra fértil, las innovaciones tecnológicas en los medios de transporte y la disponibilidad de financiamiento externo dieron origen a un período de rápido crecimiento económico e intensa integración a la división internacional del trabajo, inaugurando una “época de oro” de crecimiento (Taylor, 2003).
La historiografía recoge dos visiones sobre el régimen comercial de ese período. Para Ferrer, la adopción “de un tratamiento liberal frente a las importaciones […] frustró la posibilidad de diversificar progresiva-mente la estructura productiva interna” (Ferrer, 1977: 54). Según esta perspectiva, el rápido crecimiento de la demanda mundial de alimentos y la expansión de la frontera agrícola consolidaron un perfil productivo desequilibrado y vulnerable a shocks externos en el que la manufactura ocupó un papel secundario. Los orígenes del subdesarrollo argentino deberían buscarse en las decisiones de política adoptadas en ese perío-do, reflejo de los intereses de una élite exportadora fuertemente integra-da a la economía mundial.
Para Díaz Alejandro, en cambio, no hay evidencia suficiente para sostener que “los intereses rurales y exportadores [diseñaron] la tari-fa de forma tal de proporcionar a la industria una protección efectiva negativa” (Díaz Alejandro, 1970b: 316). Gerchunoff y Llach coinciden
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 61
con este diagnóstico cuando señalan que “es difícil […] reconocer algo como una estrategia de desarrollo en la política comercial de la época. El manejo de los aranceles fue bastante errático y no parece el resultado de un planeamiento de largo plazo, ni pro industrial, ni antiindustrial” (Gerchunoff y Llach, 1998: 40). Sin embargo, e independientemente del diagnóstico que se haga sobre su perfil durante el período, la política comercial estuvo lejos de ser el resultado de un consenso extendido. Al contrario, fue tema de un intenso debate en torno al cual se alinearon intereses diversos.
Después de la Primera Guerra Mundial, la política comercial fue ad-quiriendo un abierto y progresivo sesgo antiexportador (véase el gráfico 2.1). En una primera etapa este régimen tuvo como objetivo administrar el impacto de los shocks externos negativos de fines de la tercera década del siglo XX para luego abrazar de manera explícita la promoción de la industrialización. La producción industrial fue estimulada a expensas de las actividades tradicionales ligadas a la explotación de recursos natura-les, desalentadas a través de impuestos a la exportación y altos aranceles y restricciones cuantitativas a la importación de bienes industriales. En repetidas ocasiones este marco general de política se reforzó con regíme-nes de tipo de cambio múltiple o controles cambiarios que desalentaron las exportaciones y promovieron la sustitución de importaciones.
Gráfico 2.1.Políticacomercialrelativa1913/15=100
300
250
200
150
100
50
1913
-15
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Nota: el índice de política comercial relativa es la relación entre los términos de intercambio y los precios mayoristas relativos de los productos agrope-cuarios y no agropecuarios. Un aumento del índice sería indicativo de una política comercial más restrictiva.
Fuente: Ferreres (2010) e Indec.
Si bien las actividades protegidas se expandieron a lo largo de varias décadas, el sector exportador perdió dinamismo y el desempeño eco-nómico agregado resultó bastante menos satisfactorio que en la etapa
62 dilemas del estado argentino
precedente. Una característica de este período fueron las dificultades recurrentes de balanza de pagos y la sucesión de ciclos de stop and go. Como resultado, hacia principios de la década de 1970 el dinamismo del proceso de sustitución de importaciones parecía agotado, los ciclos de stop and go se habían vuelto cada vez más agudos y los desequilibrios macroeconómicos se habían tornado crecientemente disruptivos. Estos desarrollos estuvieron acompañados por una fuerte distorsión de precios relativos y de una intensificación de la puja distributiva (Mallon y Sou-rrouille, 1975; O’Donnell, 1977).
En este contexto hubo varios intentos frustrados de reforma del régi-men de política comercial. El primero de naturaleza verdaderamente ra-dical tuvo lugar a partir de 1976, cuando el gobierno militar implementó una drástica reducción de los aranceles y de las restricciones cuantitati-vas en el marco de un ambicioso programa de reformas económicas.1 La apertura comercial se combinó con otras medidas que estimularon la apreciación real de la moneda doméstica y un acelerado proceso de en-deudamiento externo. A comienzos de los años ochenta ese experimen-to desembocó en una grave crisis financiera externa que echó por tierra el ensayo liberalizador y abrió la puerta a un período de “proteccionismo forzado”. Cuando se produjo la transición a la democracia a fines de 1983, al todavía elevado nivel promedio de aranceles se sumaba una am-plia batería de restricciones cuantitativas que configuraba un régimen de rigurosa administración del comercio.
el régimen comercial en democracia
En las tres últimas décadas el régimen de política comercial se caracte-rizó por cuatro rasgos estilizados. El primero es la supervivencia, en un contexto relativamente volátil, del sesgo antiexportador. Como se mues-tra en el gráfico 2.2, en el subperíodo 1980-2009 el índice de política co-mercial relativa se mantuvo muy por arriba del correspondiente al perío-do de referencia (1913-1915), pero registró una volatilidad considerable reflejada en un coeficiente de variación superior al 20%.
1 Los intentos previos de reforma no modificaron sustancialmente el perfil del régimen comercial. Para una síntesis de la evolución de largo plazo de la política comercial argentina, véase Berlinski (2003).
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 63
El índice de política comercial relativa registró sus valores máximos en 1985 y, hacia finales del período, en el año 2009. Estos picos coinci-dieron, además, con los valores más altos registrados desde fines de la década de 1940 (véase el gráfico 2.1). El pico del primer período fue simultáneo a la profundización del régimen de comercio administrado que el nuevo gobierno democrático heredó de su predecesor y debió continuar como consecuencia de la aguda crisis de pagos.2
Gráfico 2.2. La política comercial relativa y el tipo de cambio real, 1980-2009
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
600
500
400
300
200
100
0
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Tipo de cambio bilateral 1980=100 (eje izquierdo) Política comercial relativa (eje derecho)
Fuente: Ferreres (2010) e Indec.
El segundo pico coincidió con un período de protección basada en la aplicación de medidas no arancelarias y prácticas de comercio adminis-trado, combinados con una fuerte imposición sobre las exportaciones. En efecto, la crisis de 2001-2002 (y la fuerte desvalorización del peso que la acompañó) llevó al restablecimiento de los impuestos a la exportación una década después de que estos habían sido eliminados en medio de
2ElDecreto319/83creótreslistasdebienesalasqueseaplicabandistintostipos de restricciones cuantitativas y que cubrían más de la mitad de las posi-ciones del nomenclador. Estas medidas se complementaron con impuestos a las exportaciones tradicionales e incentivos fiscales a las manufactureras. En 1985 la relación interna de intercambio (los precios relativos mayoristas de productos agropecuarios e industriales) alcanzó el valor más bajo de la serie histórica con excepción del trienio 1942-1944.
64 dilemas del estado argentino
un ambicioso programa de reformas. La medida, que se justificó como una acción de emergencia dirigida a asegurar la participación del sector público en la renta extraordinaria derivada del nuevo régimen cambia-rio, disminuir el impacto de la brusca modificación del tipo de cambio sobre los salarios reales y aumentar la consistencia de la posición fiscal in-dexando parte de los ingresos públicos a la evolución del tipo de cambio, acabó siendo bastante más duradera que la emergencia económica. En el año 2004 el gobierno implementó un sistema de retenciones móviles para la exportación de hidrocarburos y en 2008 intentó extenderlo a la soja y los cereales, pero su iniciativa fue derrotada en el Congreso. A par-tir de 2005 el carácter crecientemente restrictivo de la política comercial se materializó a través de una variedad de instrumentos no arancelarios y medidas no documentadas que se agudizaron después de la crisis inter-nacional de 2008.
Es interesante observar que en el gráfico 2.2 no se muestra una reduc-ción sensible del indicador de política comercial relativa durante la dé-cada de 1990, cuando se produjo una significativa caída en la protección arancelaria y se eliminaron los impuestos a la exportación. En efecto, a partir de 1988 y en el marco de un programa de reformas estructurales apoyado por financiamiento del Banco Mundial, el gobierno había co-menzado a eliminar gradualmente las restricciones cuantitativas y, pos-teriormente, los aranceles.3 Esta política fue profundizada por la nueva administración que asumió en julio de 1989 como parte de un programa de reformas estructurales que incluyó la adopción de un tipo de cambio fijo y una caja de conversión, la eliminación de todas las restricciones al movimiento de capitales y el mercado cambiario, y la privatización de empresas públicas. Al mismo tiempo, se eliminaron los impuestos a la exportación (con excepción de los que se aplicaban a las semillas olea-ginosas y los cueros sin curtir) y se desmantelaron la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que intervenían en la comerciali-zación de esos productos (ambas creadas después de la crisis de 1930).4
3 Paralelamente introdujo derechos específicos para algunos productos sensi-bles (principalmente textiles) y un mercado cambiario dual con un tipo de cambio más alto para las importaciones. Hacia fines de la década un nuevo fracaso de la política de estabilización y el deterioro de la situación fiscal desembocaron en dos episodios hiperinflacionarios que forzaron una trans-ferencia anticipada del gobierno en 1989.
4 La relación interna de intercambio volvió a tocar un piso histórico en 1991.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 65
En el gráfico 2.2 también se muestra el comportamiento en espejo de los indicadores de tipo de cambio real y de “política comercial relativa”, lo que sugiere la existencia de un vínculo estrecho entre la inestabilidad macroeconómica (y su reflejo sobre el tipo de cambio real) y la volatili-dad de la política comercial.
La supervivencia del sesgo antiexportador en un marco relativamente volátil estuvo acompañada de una cierta estabilidad en la estructura in-tersectorial de protección. En efecto –como muestran Brambilla, Galiani y Porto (2010)– a lo largo del período analizado el ranking de actividades más protegidas se mantuvo bastante estable: tres de los cuatro sectores con aranceles más altos en el período 1991-2005 también estaban al tope de esa lista en los períodos 1966-1970, 1971-1976, 1977-1979 y 1980-1990. La misma tendencia se aprecia entre los sectores con menor protección nominal. Esta estabilidad relativa va más allá del tratamiento arancelario y se replica en el uso de medidas no arancelarias y de la legislación de alivio comercial.
En el cuadro 2.1 se muestra un grupo de actividades que, además de mantener niveles comparativamente altos de protección arancelaria, se beneficiaron de un uso intensivo de otros instrumentos de protección y han recibido tratamientos especiales dentro del Mercosur. Resulta ilus-trativo que los mismos sectores que a principios de los años noventa (en plena etapa de liberalización comercial) se beneficiaron de cronogramas de desgravación más extensos tanto en relación con el libre comercio intrazona como con los plazos de convergencia al arancel externo co-mún (AEC), siguieron favorecidos por regímenes especiales, derechos compensatorios y antidumping, y medidas no arancelarias, incluyendo prácticas de comercio administrado. El tratamiento especial no sólo tuvo lugar en el período posterior a la crisis del 2001-2002, cuando fueron protegidos a través de la aplicación de licencias automáticas y no auto-máticas, requisitos informales de balance de divisas, precios mínimos de referencia, derechos antidumping y acuerdos privados de ordenamiento de mercados, sino también en la segunda mitad de la década de 1990, cuando recibieron la protección de la aplicación de derechos antidum-ping, derechos mínimos de importación y cláusulas de salvaguardia.
Una tercera característica del régimen comercial del período demo-crático fue la tendencia a la reducción de la protección arancelaria que se había iniciado a mediados de la década de 1970 (véase el gráfico 2.3). En efecto, en 1988 y después del período de “proteccionismo forzado” impuesto por la crisis de pagos, el primer gobierno democrático inició un proceso de desmantelamiento de las restricciones cuantitativas y de
66 dilemas del estado argentino
Cua
dro
2.1.
Sec
tore
s co
n u
so in
ten
sivo
de
med
idas
no
aran
cela
rias
y d
e de
fen
sa c
omer
cial
Aut
omóv
iles
y au
topa
rtes
Azú
car
Cal
zado
y
sus
part
esE
lect
rodo
-m
ésti
cos
Jugu
etes
Pap
elA
cero
Tex
tile
s y
vest
imen
ta
Tas
a de
pr
otec
ción
no
min
al (
%)
Alt
aA
lta
Muy
Alt
aIn
term
edia
Alt
aIn
term
edia
Inte
rmed
iaM
uy a
lta
ME
RC
OSU
R
Tra
tam
ient
o ar
ance
lari
oE
spec
ial
Esp
ecia
l
Rég
imen
de
adec
uaci
ón
Exc
epci
ón
tran
sito
ria
AE
C
Rég
imen
de
adec
uaci
ónE
xcep
ción
tr
ansi
tori
a A
EC
Rég
imen
ge
ner
al
Rég
imen
de
adec
uaci
ón
Exc
epci
ón
tran
sito
ria
AE
C
Rég
imen
de
adec
uaci
ónE
xcep
ción
tr
ansi
tori
a A
EC
Rég
imen
de
adec
uaci
ón
Exc
epci
ón
tran
sito
ria
AE
C
Med
idas
no
aran
cela
rias
Req
uisi
tos
de
dese
mpe
ño
Req
uisi
tos
de
bala
nce
de
divi
sas
LA
PI
LN
A
DJN
I
Tar
ifa
vari
able
Clá
usul
a de
sa
lvag
uard
ias
Acu
erdo
s de
or
gan
izac
ión
de
mer
cado
s D
erec
hos
es
pecí
fico
s L
API
L
NA
DJN
I D
erec
hos
an
tidum
ping
R
equi
sito
s de
ba
lan
ce d
e di
visa
s
Clá
usul
a de
sa
lvag
uard
ias
Acu
erdo
s de
or
gan
izac
ión
de
mer
cado
s L
API
L
NA
D
JNI
Der
ech
os
antid
umpi
ng
Req
uisi
tos
de
bala
nce
de
divi
sas
Clá
usul
a de
sa
lvag
uard
ias
Der
ech
os
espe
cífi
cos
LA
PI
LN
A
DJN
I D
erec
hos
an
tidum
ping
R
equi
sito
s de
ba
lan
ce d
e di
visa
s
Clá
usul
a de
sa
lvag
uard
ias
LA
PI
LN
A
DJN
I D
erec
hos
an
tidum
ping
Der
ech
os
antid
umpi
ng
Acu
erdo
s de
or
gan
izac
ión
de
mer
cado
s L
API
D
JNI
Clá
usul
a de
sa
lvag
uard
ias
Acu
erdo
s de
or
gan
izac
ión
de
mer
cado
s D
erec
hos
es
pecí
fico
s L
API
L
NA
D
JNI
Der
ech
os
antid
umpi
ng
Req
uisi
tos
de
bala
nce
de
divi
sas
Fuen
te: B
ouza
s y
Cab
ello
(20
07),
Lei
ras
y So
ltz
(200
6), S
ecre
tarí
a de
Com
erci
o E
xter
ior,
CN
CE
, AFI
P.L
API
: lic
enci
as a
utom
átic
as; L
NA
: lic
enci
as n
o au
tom
átic
as; D
JNI:
Dec
lara
ción
Jur
ada
de N
eces
idad
es d
e Im
port
ació
n.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 67
G
ráfi
co 2
.3. A
ran
cel p
rom
edio
pon
dera
do
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1976
198
8 1
991
199
2 1
993
199
4 1
995
199
6 1
997
199
8 1
999
200
0 2
001
200
2 2
003
200
4 2
005
200
6 2
007
200
8 2
009
201
0
Ara
nce
l pro
med
io p
onde
rado
Not
a: L
os v
alor
es r
elat
ivos
a 1
976,
198
8 y
1991
cor
resp
onde
n a
est
imac
ion
es d
e B
erlin
ski (
2003
). L
os v
alor
es r
esta
nte
s so
n d
e W
ITS.
El
año
1994
no
está
dis
pon
ible
.
Fuen
te: B
erlin
ski (
2003
) y
Wor
ld I
nte
grat
ed T
rade
Sol
utio
ns
(WIT
S) -
Ban
co M
undi
al.
68 dilemas del estado argentino
reducción de la protección nominal. El nuevo gobierno que asumió en 1989 profundizó esas medidas, y logró llevar el arancel promedio (ponde-rado) del 48% en 1998 al 19% en 1991 y al 17% en 1993 (Berlinski, 2003). Un pequeño número de productos (los automóviles, los textiles y el calza-do) quedó sujeto a un tratamiento especial a través de restricciones cuan-titativas, derechos específicos mínimos y exigencias de balance de divisas.
El nuevo gobierno también modificó radicalmente la modalidad de liberalización preferencial adoptada por el Programa de Intercambio y Cooperación Económica (PICE) acordado en julio de 1986. Su objetivo original había sido estimular el “crecimiento equilibrado del comercio bilateral” a través de la apertura administrada y la complementación intrasectorial, combinando el “proteccionismo forzado” con la libera-lización preferencial administrada. Los nuevos acuerdos acortaron los plazos para la creación de un mercado común y dejaron atrás el enfo-que selectivo y gradual. El Acta de Buenos Aires (julio de 1990) abrió la puerta para la adhesión de otros miembros de la Asociación Latinoame-ricana de Integración (ALADI), lo que se formalizó en marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción que creó el Mercado Común del Sur (Mercosur), con la participación de Paraguay y Uruguay.
El Tratado de Asunción tuvo dos implicaciones importantes para la política arancelaria. Por un lado, dispuso la eliminación automática de los aranceles al comercio entre los miembros según un cronograma que debía culminar a fines de 1994.5 Por el otro, estableció el mandato de negociar y adoptar un AEC a partir de 1995. La eliminación completa de los aranceles al comercio intrazona no se alcanzó a fines del año 1994, como había sido originalmente previsto, pero tuvo un alto grado de im-plementación. Un pequeño número de productos (poco más de dos-cientas posiciones arancelarias) continuó gravado con aranceles después de 1994; estos se eliminaron progresivamente siguiendo un cronograma que concluyó cuatro años más tarde. La adopción de un AEC también exigió una compleja negociación, pero se alcanzó un acuerdo dentro del plazo establecido. Una vez que estuviera plenamente implementada, la nueva estructura de protección llevaría el AEC promedio ligeramen-te por encima del 11% (no muy distinto del que entonces aplicaba la Argentina). Las diferencias entre el AEC negociado y los aranceles efec-tivamente aplicados se zanjaron a través de un cronograma de conver-
5 El Tratado y el cronograma automático de desgravación arancelaria (este último incluido en un anexo) fueron ratificados por el Congreso argentino.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 69
gencia (ascendente o descendente) para un número limitado de bienes sensibles.
Otro ingrediente clave de la política comercial de la primera mitad de los años noventa fue la ratificación de los acuerdos de Marrakesh que crearon la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el plano arancelario, esto implicó la consolidación de la totalidad del nomencla-dor a una tasa del 35%. La consolidación fue el resultado de demandas externas pero, sobre todo, del interés del gobierno argentino por poner un techo a una eventual reversión de las políticas de apertura. El hecho de que el arancel consolidado superara el nivel aplicado para la mayo-ría de las posiciones reflejó la decisión de conservar alguna flexibilidad para eventuales aumentos puntuales y de alguna capacidad de regateo para futuras negociaciones de acceso a mercados.6 De hecho, después de la crisis de 2008 el gobierno aprovechó el “agua” existente en las tari-fas consolidadas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para incrementar algunas de ellas (en ciertos casos en coordinación con sus socios del Mercosur). Así, en el año 2010 ya había más de cuatrocien-tas posiciones arancelarias que calificaban como “picos arancelarios” en comparación con apenas un puñado diez años antes, en un contexto de protección nominal promedio relativamente estable.7 A pesar de la reapa-rición de “picos arancelarios” en casi 5% de las posiciones del nomencla-dor, la dispersión siguió siendo notablemente más baja que a comienzos del período, cuando el arancel promedio oscilaba alrededor del 50%.
La tendencia a la caída en la protección nominal, ya sea por iniciativas unilaterales o como resultado de negociaciones preferenciales (princi-palmente en el ámbito del Mercosur), fueron parcialmente compensa-das por una creciente utilización de instrumentos no arancelarios de protección y de prácticas de administración del comercio. La utilización de esos instrumentos fue un rasgo característico de los períodos en que la política comercial adoptó una retórica más proteccionista (como en la década de 1980 o de 2000), pero no fue exclusiva de ellos.
En efecto, después de la reforma comercial de principios de los años noventa, el reclamo de los productores que competían con las impor-taciones por la apertura y la apreciación real del peso fue respondida a través de una batería de medidas ad hoc, como el aumento de la tasa de
6 Históricamente las negociaciones de acceso a mercados se hicieron sobre la base de los aranceles consolidados, y no de los efectivamente aplicados.
7 Los “picos arancelarios” se definen como aquellos aranceles que triplican el promedio nacional (Banco Mundial, WITS).
70 dilemas del estado argentino
estadística del 3 al 10% en 1992, el uso más agresivo de las salvaguardias, la tolerancia (y con frecuencia la promoción) de acuerdos privados de “ordenamiento de mercados” (especialmente en el ámbito del comercio preferencial con Brasil) y una aplicación más agresiva de la legislación de defensa comercial. En particular, entre 1995 y 2001 el promedio anual de apertura de investigaciones y de investigaciones efectivas por denun-cias de dumping fue ligeramente superior al de la década siguiente, a pesar de que la retórica del régimen comercial fuera más “liberal” du-rante el primer período y más “proteccionista” durante el segundo.8 De hecho, durante la segunda mitad de los años noventa la Argentina se convirtió en uno de los usuarios más intensivos de derechos antidumping medidos por el valor de las importaciones totales por unidad de derecho aplicado.9
El uso de medidas no arancelarias se intensificó notablemente después de la devaluación de la moneda brasileña en 1999. Para entonces, una sucesión de shocks externos negativos había vuelto a combinar recesión y déficit externo, ante lo que las autoridades respondieron con nuevas baterías de medidas ad hoc. Entre estas destacó la aplicación de “planes sectoriales de competitividad” (basados en exenciones impositivas selec-
8 El número de derechos definitivos y provisionales efectivamente aplicados, en contraste con el número de investigaciones, fue ligeramente inferior en el primer período, lo cual redujo la relación entre los derechos aplicados y las investigaciones iniciadas (Comisión Nacional de Comercio Exterior, 2011). Si bien es cierto que el período 1995-2001 incluye tres años de recesión y una moneda apreciada (dos variables que se correlacionan positivamente con la intensidad en el uso del antidumping), lo que interesa mostrar aquí es la relativa independencia del uso del instrumento de la orientación declarada de la política comercial.
9 En el período 1995-2001, la relación entre el valor de las importaciones tota-les y la cantidad de medidas aplicadas en la Argentina fue casi cuatro veces superior a la de Brasil (Drope, 2006). En el período 2005-2011, la Argentina también inició un mayor número de investigaciones y aplicó más derechos antidumping que Brasil, a pesar de que el valor de sus importaciones fuera de alrededor de un tercio de las de ese país (Comisión Nacional de Comer-cio Exterior, 2011). La diferencia en el número de medidas se explica, en parte, porque Brasil fue uno de los principales destinatarios de las investiga-ciones y medidas aplicadas por la Argentina. La utilización de instrumentos de defensa comercial por parte de la Argentina contra su principal socio comercial (con el que se registró el proceso más intenso de reducción de aranceles) sugeriría que la protección no arancelaria actuó como sustituto del arancel. Si bien esto no es consistente con la evidencia referida por Kee, Nicita y Olarreaga (2009), la conclusión de estos autores descansa en eviden-cia derivada de un panel de países y productos en un punto en el tiempo, y no de la utilización de esos instrumentos a través del tiempo.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 71
tivas), un nuevo mecanismo contingente de fijación de la paridad y mo-dificaciones unilaterales de los aranceles aplicados (profundizando los desvíos con relación al AEC negociado en Mercosur). El abandono del régimen de convertibilidad en enero de 2002 y la fuerte depreciación del peso que le siguió mejoraron notablemente el precio relativo de los productos exportables y de los sustitutos de importación.10
La fuerte depreciación nominal y real del peso que siguió al abando-no de la convertibilidad actuó como protección natural después de la crisis de 2002. Sin embargo, a partir del año 2004 la moneda domésti-ca volvió a tomar una senda de gradual apreciación real que incentivó un uso más intensivo de las medidas de defensa comercial. Luego de alcanzar un máximo de 83 investigaciones por dumping en 2002 (el ma-yor número desde la creación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior –CNCE– en 1995), las investigaciones cayeron a un mínimo de 30 en 2004, para luego volver a crecer sostenidamente hasta un nuevo pico de 96 en 2009. Entre los sectores que recibieron el mayor número de medidas se encontraban la industria básica de hierro y acero, el cal-zado, la industria textil, los plásticos, los aparatos de uso doméstico y la maquinaria general (Comisión Nacional de Comercio Exterior, 2011).
A medida que la apreciación real de la moneda se agravó, y en el marco de un escenario económico internacional más desfavorable, el gobierno complementó el uso de medidas de defensa comercial con otros instru-mentos no arancelarios, como las licencias automáticas y no automáticas de importación, los precios de referencia y otras prácticas comerciales de carácter restrictivo (algunas de ellas no documentadas). También por el lado de las exportaciones, los instrumentos de precio (como los impuestos a la exportación) fueron complementados con medidas de in-tervención directa, como las restricciones cuantitativas a la exportación de cereales, carne y productos lácteos. La justificación para estas me-didas de control directo fue “garantizar el abastecimiento del mercado interno” y moderar el impacto de la suba en los precios internacionales sobre el precio interno de los alimentos.
La aplicación de licencias no automáticas comenzó en el año 2005, principalmente en el sector de calzados y juguetes, pero se multiplicó después de la crisis internacional de 2008 (Dalle y Lavopa, 2010). Hacia
10 En 2002 el precio relativo mayorista de los productos agropecuarios e industriales creció casi 30% a pesar de una caída del 4% en los términos de intercambio.
72 dilemas del estado argentino
el año 2011 la cobertura de licencias no automáticas se había extendido a más de 600 productos. Como regla, el otorgamiento de estas licencias no respetaba el plazo máximo de 60 días establecido por la normativa in-ternacional, lo que llevó a varios países a solicitar consultas y, más tarde, a iniciar una queja en el mecanismo de solución de controversias de la OMC. Los precios de referencia (o “valores criterio”) también comenza-ron a aplicarse en el año 2005, y su uso se extendió posteriormente.
A partir del año 2011 las restricciones al comercio se intensificaron con la aplicación de medidas no documentadas, como la exigencia de compensar importaciones con exportaciones, incluso en el caso de im-portadores que no desarrollaban actividades de exportación. A princi-pios de 2012 las trabas se extendieron con la implementación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Declara-ción Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI), que exigió la presen-tación de una declaración jurada previa a la nota de pedido, orden de compra o documento utilizado para concertar operaciones de importa-ción. Las DJAI se sometían a un proceso de análisis y autorización por distintos organismos, además de la propia AFIP, como la Secretaría de Comercio Interior y otras agencias del Poder Ejecutivo. Según un rele-vamiento privado de medidas restrictivas del comercio aplicadas desde la crisis internacional del año 2008, la Argentina encabezó el ranking de países con mayor número de sectores afectados por medidas de protec-ción (Evenett, 2012).11 En la práctica, la existencia de disciplinas inter-nacionales más laxas en el campo de las medidas no arancelarias y el cos-to de iniciar procedimientos jurisdiccionales en órganos multilaterales o regionales crearon condiciones favorables para un uso más intensivo de estos instrumentos.12 Lo mismo ocurrió en el plano del comercio
11 Desde la crisis internacional de 2008, Global Trade Alert releva la aplicación de medidas de protección comercial en base a distintas fuentes y clasifica a los países en cuatro categorías según el número de: a) medidas de protección aplicadas, b) posiciones arancelarias afectadas, c) sectores afectados, y d) socios comerciales afectados. En el relevamiento de medidas aplicadas desde 2008, además de encabezar el ranking en la categoría de mayor número de sectores afectados, la Argentina ocupa posiciones destacadas en las otras categorías. Si bien la base de datos tiene diversos problemas metodológicos, es consistente con lo que surge de la evidencia circunstancial.
12 Entre 1995 (año de creación de la OMC) y 2012, la Argentina debió respon-der 22 consultas en el marco del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC. En el mismo período Brasil enfrentó 14 casos. La mayor parte de las consultas correspondieron a medidas de protección aplicadas a textiles, calza-dos y alimentos. En mayo de 2012 la Unión Europea realizó una consulta más
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 73
preferencial: la falta de avance en la implementación de disciplinas que regularan la utilización de medidas no arancelarias en el comercio intra Mercosur permitió recurrir a esos instrumentos de política con bastante flexibilidad.
En resumen, cuando se analizan las características generales del ré-gimen de política comercial de las tres últimas décadas, se destaca la persistencia del sesgo antiexportador (a pesar de los intentos de reforma radical de la política comercial), la relativa estabilidad de la estructura de protección intersectorial, una tendencia a la caída en la protección nominal y su reemplazo por medidas no arancelarias de diverso tipo. En la sección que sigue analizamos las principales características del proceso a través del cual se formuló e implementó esta política a lo largo de ese mismo período.
la formulación y la implementación de la política comercial
Desde el punto de vista de su formulación e implementación, en el pe-ríodo posterior a 1983 la política comercial argentina se caracterizó por tres rasgos principales, a saber: a) el predominio de la macroeconomía, b) la creciente opacidad y discrecionalidad, y c) problemas recurrentes de coordinación y consistencia.
La dominancia de la macroeconomía fue consecuencia directa de la bien documentada volatilidad económica (Fanelli y Albrieu, 2012). Sus fuentes principales fueron la intensa puja distributiva y la exposición de la economía a shocks externos reales y financieros. La primera es una característica de larga data de la Argentina, consolidada durante el período de sustitución de importaciones. La elevada concentración de las exportaciones en pro-ductos intensivos en recursos naturales también expuso la economía a shocks recurrentes de términos de intercambio. Si bien los shocks negativos tuvie-ron efectos particularmente adversos, los shocks positivos también generaron tensiones por la distribución de la renta y la “administración de la bonanza”
general que incluyó prácticas tales como la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones, las Licencias no Automáticas de Importación, las Licencias Au-tomáticas Previas de Importación, los Certificados de Libre Circulación (para alimentos) y los requisitos impuestos a los importadores para que asumieran determinados compromisos que restringen el comercio. Esta consulta fue luego replicada por los Estados Unidos, Japón, México y Panamá.
74 dilemas del estado argentino
con repercusiones sobre la política comercial.13 En las tres últimas décadas, la vulnerabilidad a los shocks reales característicos del patrón de especializa-ción de la Argentina se agravó por una creciente vulnerabilidad financiera que desencadenó varios episodios de grave crisis financiera. Como resul-tado, los ciclos de stop and go característicos del período de sustitución de importaciones fueron reemplazados por dinámicas de go and fail (Fanelli y Albrieu, 2008). En estos ciclos, las fases de aceleración en el crecimiento no se siguen de períodos clásicos de recesión, sino que desembocan en crisis agudas reflejadas en caídas excepcionales del producto, episodios de extre-ma volatilidad macroeconómica y otros comportamientos negativos como la “fuga de capitales”, grandes transferencias interpersonales e intersectoriales de ingresos y riqueza, y un deterioro de la sustentabilidad financiera.
La reiteración de episodios de grave crisis macroeconómica concentró el uso de los instrumentos de política en la administración y el control de sus consecuencias más disruptivas, lo que redujo el “espacio” para la implementación de políticas en otras áreas (Fanelli y Tommasi, en este volumen). El ámbito de la política comercial ha sido un campo en el que estas dinámicas se manifestaron con particular claridad. En contextos de crisis, el papel de la política comercial como proveedora de señales de lar-go plazo fue desplazado a un segundo plano, eclipsado por la necesidad de responder a las urgencias de la coyuntura, que normalmente incluye mejorar el saldo de la balanza comercial, moderar la caída de la actividad económica y proteger el nivel de empleo.
Pero la dominancia de la macroeconomía sobre la política comer-cial no sólo se manifiesta en el clímax de las crisis, sino también en los períodos de auge a través de la emergencia de presiones para que esa política desempeñe un papel “paliativo” o “compensatorio” frente a des-equilibrios sostenidos del tipo de cambio real. Así, durante las fases de apreciación real de la moneda (generalmente asociadas a la vigencia de regímenes cambiarios rígidos en los que el tipo de cambio se utiliza como ancla nominal o mecanismo de credibilidad), la política comercial opera como sustituto de la flexibilidad cambiaria, y así responde a las demandas de protección de los productores de bienes que compiten con las importaciones y de los exportadores que ven caer su rentabilidad. Alternativamente, en los períodos que siguen a una fuerte depreciación
13 Las tensiones experimentadas por la política comercial durante la segunda mitad de la década de 2000, en un contexto de altos precios de los productos primarios, son ilustrativas.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 75
real de la moneda (normalmente en el contexto de una crisis externa), la mejora en el precio relativo de los bienes transables desplaza a un segundo plano los instrumentos de política comercial cuyo propósito es enfrentar fallas de mercado (como los instrumentos de promoción de exportaciones) cuya efectividad depende, además de su diseño, de una implementación adecuada y sostenida en el tiempo. En períodos de fuerte depreciación real de la moneda también aumentan los incentivos para reintroducir o incrementar los impuestos a la exportación con el propósito de mejorar la posición fiscal, contener el impacto sobre los precios domésticos y reducir el efecto negativo sobre los salarios reales.
En síntesis, la política comercial no ha sido ajena al fenómeno más general de subordinación de las distintas áreas de la política pública a las consideraciones y urgencias macroeconómicas. En los períodos de crisis (fail), la política comercial se subordina a los objetivos de la esta-bilización, lo que altera radicalmente su horizonte temporal. Pero dicha dominancia no se limita a esos períodos: en las fases de “normalidad” (go), la inconsistencia de la política macroeconómica (reflejada entre otras cosas en la progresiva acumulación de desequilibrios en el tipo de cambio real) impone a la política comercial roles compensatorios que la desvían de sus objetivos de largo plazo. Esta reducción en el “espacio de política” tiene efectos heterogéneos sobre los agentes económicos según su capacidad de adaptación u obtención de concesiones y tratamientos ad hoc. El resultado no sólo ha sido una sucesión de experiencias truncas de reforma del régimen de política comercial, sino la volatilidad en el uso de instrumentos dentro de un mismo régimen de política.14
14 Un ejemplo ilustrativo fue el tratamiento arancelario a los bienes de capital a lo largo de la década de 1990, cuando durante una fase de apertura comercial y en el marco de una misma administración, la política arance-laria sectorial mostró gran volatilidad. Así, mientras negociaba el AEC del Mercosur en 1993, el gobierno argentino decidió reducir unilateralmente a cero los aranceles que gravaban los bienes de capital con el propósito de alentar la modernización del aparato productivo y, al mismo tiempo, fijar un precedente en las negociaciones con Brasil. El gobierno también estableció un reembolso del 15% para los bienes de capital producidos localmente a fin de que la eliminación de los aranceles no tuviera un efecto negativo sobre los productores establecidos. No obstante, sólo un año más tarde el gobierno ar-gentino se avino a fijar el AEC para los bienes de capital en 14%, incluyendo un cronograma de convergencia ascendente que llevaría el arancel nacional vigente al nivel del AEC negociado en el año 2001. Sin embargo, apremiado por consideraciones fiscales y la crisis mexicana de 1994, a los pocos meses de la entrada en vigor del AEC (enero de 1995) el gobierno argentino deci-dió unilateralmente aumentar el arancel para los bienes de capital impor-
76 dilemas del estado argentino
Un segundo rasgo ha sido la creciente opacidad y discrecionalidad del proceso de formulación e implementación de la política comercial. Tradicionalmente, la complejidad de la estructura de protección arance-laria, los numerosos regímenes especiales y la existencia de impuestos y subsidios a la exportación han planteado graves problemas de transpa-rencia a la política comercial argentina. La existencia de múltiples ni-veles arancelarios y su combinación con instrumentos no arancelarios también resultó en una alta heterogeneidad de las tasas de protección efectiva, lo que incluso produjo fenómenos de protección efectiva decre-ciente según la intensidad del valor agregado.15
La opacidad y la discrecionalidad se agravaron con la utilización más intensa de las medidas no arancelarias y de prácticas de administración del comercio. Esta tendencia fue independiente del régimen más ge-neral de política comercial y se reflejó claramente en la utilización de la legislación de defensa comercial.16 El cuadro se agudizó durante la última década, cuando se generalizó el uso de otras medidas no arance-larias, como las licencias, los precios de referencia (o precios mínimos de importación), las restricciones a la exportación y las declaraciones juradas previas. Durante este período, las medidas no arancelarias no se limitaron a prácticas documentadas, sino que incluyeron intervenciones administrativas ad hoc que tomaron la forma de “acuerdos privados de
tados de extrazona al 10% y reducir en el mismo porcentaje el reembolso otorgado a los productores domésticos. Un año más tarde, a mediados de 1996, el gobierno nuevamente aumentó el arancel sobre los bienes de capital y redujo el subsidio a los productores locales, medida que volvió a revertir en 1999 cuando los aranceles se llevaron otra vez a cero y se restablecieron los reembolsos. Esta última decisión requirió una dispensa del Mercosur ya que el cronograma de convergencia acordado en 1994 establecía que para ese año ya debían regir aranceles positivos, en su trayectoria hacia el nivel acor-dado del 14%. Esta sucesión de modificaciones en un período relativamente breve, en el marco de un mismo gobierno y en el contexto de un régimen de políticas que no experimentó un cambio sustancial de orientación es sólo un ejemplo, pero ilustra el tipo de dinámica a la que se hace referencia.
15 Episodios de este tipo ocurrieron en períodos en que la reducción de la pro-tección arancelaria nominal coincidió con el mantenimiento de restricciones no arancelarias para sectores productores de insumos o bienes intermedios, como a fines de la década de 1970.
16 A pesar de que desde 1995 estas prácticas están reguladas por el Acuerdo sobre Derechos Compensatorios y el Acuerdo sobre Antidumping que admi-nistra la OMC, subsisten importantes elementos de discrecionalidad en su aplicación. Por otra parte, la determinación de la existencia de inconsisten-cias entre la práctica y los compromisos internacionales requiere la interven-ción de mecanismos jurisdiccionales con ritmos de funcionamiento y niveles de eficacia disímiles.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 77
ordenamiento de mercados” (especialmente en el marco del Mercosur) o exigencias de balance de divisas. Así, la reducción de la protección arancelaria pudo ser parcial o totalmente compensada por intervencio-nes más opacas y focalizadas en la protección de intereses especiales. En este contexto, los incentivos para la búsqueda de rentas, previsiblemen-te, se multiplicaron.
Por último, el tercer rasgo del proceso de formulación e implementa-ción de la política comercial argentina fue la ausencia de coordinación y la frágil coherencia en el uso de los distintos instrumentos. Esto es problemático porque la diversidad de instrumentos que se utilizan en la Argentina y la complejidad del marco regulatorio en el que se imple-mentan habrían requerido una intensa coordinación para asegurar su consistencia. Sin embargo, la evidencia indica que esa coordinación ha sido excepcional. La dominancia de la macroeconomía y la volatilidad de las políticas comerciales han dado lugar a “capas” o “generaciones” de medidas que conviven en el tiempo, creando una estructura compleja, poco trasparente y de precaria racionalidad agregada.
Estos problemas han sido particularmente visibles en dos campos in-tensivos en coordinación, a saber: las negociaciones comerciales exter-nas y la política de promoción de exportaciones. En el primer caso, las dificultades de coordinación se reflejaron en divergencias u objetivos contrapuestos por parte de distintas agencias y funcionarios, tanto en el ámbito de las negociaciones multilaterales como preferenciales. Si bien la existencia de divergencias interburocráticas es un hecho previsible, la peculiaridad del caso argentino es que aquellas no se agotan en el pro-ceso de construcción de una posición negociadora, sino que se expresan en el desarrollo mismo de las negociaciones. Si bien la evidencia dispo-nible es anecdótica, la reiteración de episodios en distintos momentos y bajo distintos regímenes de política comercial sugiere determinantes más permanentes. Algunos ejemplos de estos episodios fueron las diver-gencias expresadas por distintas agencias del Ejecutivo en relación con las negociaciones preferenciales con Brasil y los Estados Unidos en la primera mitad de los años noventa, la ausencia de representación minis-terial en la reunión que elaboró el mandato de negociación de la Ronda de Doha (en noviembre de 2001),17 o la imposición en agosto de 2007
17 Esta ausencia resultó más llamativa porque en las reuniones preparatorias la Argentina había asegurado una de las vice-presidencias de la reunión. A modo de comparación, valga señalar que la delegación brasileña estuvo representada en esa ocasión por cuatro ministros.
78 dilemas del estado argentino
de restricciones a la importación de ciertos productos provenientes de China por parte del Ministerio de Economía, en forma sorpresiva y si-multánea al desarrollo de una misión comercial argentina (organizada por la Cancillería) en ese país.
En el campo de la política de promoción de exportaciones, los proble-mas han sido aún más evidentes. La promoción de exportaciones persi-gue dos objetivos no excluyentes, a saber: a) la neutralización del sesgo antiexportador, y b) la compensación de fallas de mercado que obstacu-lizan el desarrollo de las exportaciones. Las evaluaciones disponibles in-dican que la política de promoción de exportaciones argentina ha mos-trado un bajo nivel de coordinación y efectividad: si bien se utiliza una gran cantidad de instrumentos, su eficacia es baja (Bouzas y Pagnotta, 2003: 98). Baruj, Kosacoff y Ramos lo confirman al señalar que el sistema de promoción de exportaciones constituye “un abanico desarticulado de instrumentos” con un impacto “más limitado del que podrían tener si se coordinaran esfuerzos” (Baruj, Koscoff y Ramos, 2009: 119). En el campo de la promoción de exportaciones la debilidad del sistema de evaluación de políticas ha sido particularmente costosa, por cuanto ha limitado las posibilidades de aprendizaje y mejora incremental.
En resumen, las cuatro características del régimen de política comer-cial analizadas antes (“El régimen comercial en democracia”) se com-binaron con un proceso de formulación e implementación de políticas que produjo resultados ineficientes, lo cual consolidó el statu quo y dis-criminó contra la innovación y el riesgo. ¿Cuál fue el impacto de los con-dicionantes externos sobre esa política? ¿Qué papel jugaron los actores domésticos y la organización institucional para producir ese resultado? Las próximas tres secciones se ocupan de estas preguntas.
la política comercial y los condicionantes externos
Aunque la literatura no ofrece una respuesta unívoca, la política co-mercial no puede entenderse adecuadamente al margen de su inte-racción con los condicionantes externos. En efecto, mientras que una tradición intelectual explica el comportamiento externo a partir de las “estructuras domésticas” à-la Katzenstein (1985), otra hace esas “es-tructuras domésticas” endógenas al contexto externo à-la Gourevitch (1978). Según el primer enfoque, los intereses domésticos son una va-riable independiente y constituyen el principal factor explicativo de las
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 79
elecciones de política externa. Para el segundo, son los determinantes externos los que modelan los intereses y acaban impactando sobre las elecciones de política (Keohane y Milner, 1996).18 Pero, en rigor, la identificación de una relación causal válida para todo tiempo y circuns-tancia parece ser una tarea estéril: en efecto, la variable independiente dependerá en buena medida del tipo de problema analizado y de su horizonte temporal.
En una perspectiva de largo plazo, resulta imposible desvincular la configuración de intereses internos y el proceso político resultante de factores como el cambio técnico, el comportamiento de los precios re-lativos o la evolución de la demanda mundial. Todos ellos ejercieron influencias clave en distintos momentos de la historia económica argen-tina. En particular, durante las tres últimas décadas, los shocks financieros externos y las tendencias de la demanda mundial de alimentos jugaron un papel relevante, afectando el comportamiento y el peso relativo de distintos actores e influyendo sobre el contenido de la política comercial. Pero esas influencias operaron sobre estructuras que cambian lentamen-te en el tiempo al crear oportunidades o plantear restricciones que son procesadas por actores e instituciones históricamente situadas.
En vez de indagar sobre la causalidad última de la interacción entre factores domésticos y externos, esta sección tiene un propósito más aco-tado. Lo que nos interesa es clarificar en qué medida los compromisos regulatorios externos plantearon restricciones efectivas a las elecciones internas de política. Cuando se ve desde esta perspectiva, la experiencia argentina de las tres últimas décadas sugiere que los condicionantes ex-ternos jugaron un papel relativamente secundario vis a vis los actores e instituciones domésticas. En efecto, los acuerdos internacionales y sus condicionamientos parecen haber sido más un instrumento de actores internos que intentaron fortalecer su posición en el marco de una políti-ca pública altamente contestada que el resultado de demandas o restric-ciones exógenas.
Durante la mayor parte del período de posguerra, la Argentina pudo sustraerse de las disciplinas y la lógica de la reciprocidad propia del
18 Algunos enfoques más eclécticos (como los “juegos de doble nivel”) han intentado endogeneizar esta relación: las políticas aparecen como el resul-tado de la interacción entre un “nivel doméstico” en el que operan actores sociales y estatales internos y un “nivel internacional” en el que interactúan principalmente gobiernos, que serían una suerte de “mediadores” entre las fuerzas internas y las externas (Cohen, 2008).
80 dilemas del estado argentino
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) a través de su in-corporación tardía y, posteriormente, por medio del uso de excepciones y tratamientos especiales. La incorporación tardía al régimen del GATT fue consistente con la orientación dominante de la política comercial argentina durante la década que siguió al fin de la Segunda Guerra Mun-dial. Posteriormente, en la década de 1960, los obstáculos para obtener concesiones significativas en áreas en las que la Argentina tenía intereses comerciales ofensivos (principalmente el comercio de productos agríco-las de clima templado) desestimularon un involucramiento más activo en negociaciones de acceso a mercados basadas en el principio del inter-cambio de “concesiones equivalentes”.
Este cuadro comenzó a modificarse a fines de los años setenta, cuan-do los países desarrollados aumentaron sus demandas de reciprocidad y redujeron la flexibilidad para tratamientos excepcionales. El restable-cimiento de la democracia coincidió con las negociaciones preparato-rias para el lanzamiento de la Ronda Uruguay, que finalmente ocurrió en 1986. Si bien el inicio de las negociaciones coincidió con la fase de “proteccionismo forzado” del primer gobierno democrático, estas prác-ticamente no registraron avances sino hasta los primeros años de la dé-cada de 1990, cuando la Argentina ya se había embarcado en un ambi-cioso programa de reformas comerciales liberalizadoras. Las demandas crecientes de los países industrializados (principalmente los Estados Unidos) en temas no tradicionales y la inclusión por primera vez en la agenda de negociaciones de la agricultura fueron factores que alentaron un involucramiento más activo. Sin embargo, antes que las demandas externas, el factor crítico para explicar los compromisos asumidos por la Argentina durante la Ronda Uruguay fue el interés por “poner un candado” a las reformas unilaterales implementadas desde fines de la década de 1980.
En efecto, si bien la consolidación de todo el nomenclador a una tasa del 35% no implicó una modificación sustantiva de la política comercial vigente (los aranceles aplicados eran en general inferiores al nivel con-solidado), puso un techo a su aumento futuro. Del mismo modo, si bien las nuevas disciplinas que se acordaron en el ámbito de las prácticas no arancelarias limitaron la discrecionalidad para usar esos instrumentos, la ambigüedad remanente y las dificultades de enforcement acabaron te-niendo una modesta efectividad. Algo similar ocurrió en relación con el nuevo acuerdo sobre “comercio de servicios”: tal como se muestra en Bouzas y Soltz (2006), la construcción de la lista de compromisos de la Argentina también tuvo el propósito de “poner un candado” a las medi-
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 81
das unilaterales de reforma (especialmente en el sector financiero y de telecomunicaciones) a través del expediente de aumentar el costo de futuras reversiones de política.19
El desarrollo de la nueva ronda de negociaciones lanzada en Doha en noviembre de 2001 confirmó que los condicionantes externos dejaban bastante espacio para la elección de políticas. Durante las negociaciones de la Ronda de Doha, la Argentina volvió a adoptar una posición fuerte-mente defensiva en relación con las demandas de reducción de la pro-tección al sector industrial como consecuencia, entre otras razones, de la presión de los intereses domésticos potencialmente afectados por una reducción de la protección y el menor interés en obtener concesiones en materia de comercio agrícola en un contexto de precios en ascenso y rápido crecimiento de nuevos mercados de destino (China).20
Uno de los principales resultados de la Ronda Uruguay y de la crea-ción de la OMC fue la implementación de un mecanismo de solución de controversias más efectivo que los tradicionales paneles del GATT, regidos por la regla del consenso. Si bien el nuevo mecanismo indujo la modificación de algunas medidas de política en la década de 1990 (como los derechos específicos sobre los productos textiles que resulta-ban en aranceles superiores a los consolidados o el aumento de la “tasa de estadística”), la inclinación a cumplir con las determinaciones del me-canismo de solución de controversias fue un factor clave para explicar su efectividad. En efecto, durante la última década la acumulación de “incumplimientos” (aún no sancionados por dictámenes desfavorables) tuvo pocos efectos prácticos, excepto por un impacto reputacional difícil de estimar.21
19 El único aspecto en que las presiones externas tuvieron un efecto significa-tivo sobre el resultado fue en relación con la implementación del Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (AD-PIC), especialmente en materia de protección de las patentes farmacéuticas. En este campo, las resistencias domésticas fueron vencidas más adelante por la amenaza de sanciones por parte de los Estados Unidos en el marco de la sección especial 301 de la Ley de Comercio de ese país.
20 Durante el pico del precio internacional de los alimentos, una preocupación del gobierno argentino fue cómo neutralizar sus efectos sobre el mercado in-terno, para lo que diseñó distintos tipos de intervenciones (como el aumento en los impuestos a la exportación o la restricción cuantitativa de las expor-taciones) que hicieron lucir inconsistente la histórica demanda de apertura de los mercados agrícolas y reducción de los subsidios a la exportación y a la producción.
21 Si bien las consecuencias prácticas podrían hacerse sentir en el futuro a medida que se multipliquen las determinaciones del MSC en relación con
82 dilemas del estado argentino
Los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones prefe-renciales, particularmente en el Mercosur, tuvieron mayor impacto por-que la eliminación de aranceles para todo el comercio intrazona (con excepción del azúcar y el equipo de transporte) limitó considerable-mente la discrecionalidad de la política arancelaria.22 Nuevamente, un determinante importante de los compromisos arancelarios asumidos en el Mercosur fue la intención del gobierno de turno de “consolidar” las reformas unilaterales llevadas a cabo en la política comercial, utilizando los acuerdos preferenciales como “candados” de procesos de reforma que se insertaban en un marco más amplio.23 Sin embargo, la discrecio-nalidad remanente en el campo de las medidas no arancelarias permitió que el activismo de la política comercial se desplazara hacia esos instru-mentos, lo que permitió responder a demandas sectoriales específicas. Esta tendencia se agravó durante la década de 2000, cuando las prác-ticas de comercio administrado con Brasil experimentaron una fuerte expansión. La dependencia de la eficacia del mecanismo de solución de controversias regional, con respecto a la disposición a cumplir con los dictámenes también fue evidente: mientras que en la década de 1990 la Argentina modificó algunas prácticas como consecuencia de resolucio-nes emanadas del órgano de solución de controversias regional, este fue perdiendo dinamismo en forma progresiva hasta quedar prácticamente paralizado durante buena parte de la última década. En la práctica, las amenazas de retorsión quedaron como el único instrumento efectivo para condicionar el unilateralismo en la formulación y la implementa-ción de la política comercial.
En síntesis, en las tres últimas décadas los condicionantes externos para la formulación e implementación de la política comercial argentina parecen haber tenido un carácter instrumental asociado a las hetero-géneas preferencias de política (e intereses) de los actores domésticos.
algunas prácticas argentinas, la discrecionalidad remanente ha sido signifi-cativa y ha permitido una utilización estratégica de instrumentos de política comercial de dudosa consistencia con los compromisos internacionales.
22 La eliminación de los aranceles al comercio intrazona fue incluida en un Anexo del Tratado de Asunción, ratificado por el Congreso argentino y así convertido en norma legal interna. Dado que este compromiso no dejó “agua en el arancel” (como sí ocurrió con la consolidación realizada en la OMC), el margen de flexibilidad fue sustancialmente disminuido.
23 La inclinación del gobierno argentino a notificar el Mercosur a la OMC bajo el Artículo XXIV (y no al amparo de la cláusula de habilitación como insistía Brasil) refuerza esta interpretación.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 83
En el contexto de un régimen comercial contestado, los compromisos internacionales fueron usados con propósitos instrumentales, pero con una eficacia limitada. La principal restricción provino de los compro-misos asumidos en materia arancelaria (especialmente en el Mercosur), originalmente impulsados por el deseo de utilizar los acuerdos interna-cionales como un “candado” para las reformas unilaterales de política. La misma lógica se aplicó en el plano multilateral, aunque en este caso la discrecionalidad remanente fue mayor debido a la persistencia de una brecha entre el arancel consolidado y el efectivamente aplicado. La pro-gresiva transferencia del activismo de la política comercial desde el plano arancelario hacia el no arancelario también hizo posible conservar una dosis significativa de flexibilidad. Dadas las regulaciones más laxas y la mayor sensibilidad de las medidas no arancelarias al modo de implemen-tación, la discrecionalidad remanente fue significativa y, en el caso de la Argentina, se la usó intensivamente. Los mecanismos jurisdiccionales, tanto en el régimen multilateral como en el Mercosur, limitaron sólo parcialmente la discrecionalidad, y así se registró una relación directa entre el grado de cumplimiento y las preferencias de política comercial del Ejecutivo del momento. En síntesis, vistos en perspectiva, los com-promisos internacionales parecen haber sido utilizados con propósitos instrumentales (y efectividad limitada) por parte de distintos actores internos, antes que haber sido el resultado de demandas y condiciona-mientos externos.
la política comercial y los actores domésticos: intereses y recursos
Como señalan Acuña y Chudnovsky (2013), la incorporación de los ac-tores al análisis de la política pública implica identificar sus intereses, los recursos con que cuentan para promoverlos y las interpretaciones que modelan su visión de mundo y su conducta. Ninguno de estos pasos, ni su interacción, resulta un problema sencillo. Los enfoques pluralistas sobre los determinantes de la política comercial han puesto tradicional-mente el foco en el papel clave de los intereses. En los modelos clásicos de comercio internacional, los intereses o preferencias se derivan de la estructura de propiedad de los factores de producción y de otros atribu-tos, como el grado de movilidad intersectorial. Estos modelos enfrentan el problema de la distinción entre intereses “objetivos” y “subjetivos”,
84 dilemas del estado argentino
omitiendo a los segundos e identificando los primeros en base al impac-to de la política comercial sobre el ingreso real.24 Por lo tanto, la prin-cipal dificultad práctica a la que este enfoque debe dar respuesta es la especificación de los agregados de intereses homogéneos que se alinean en torno a diferentes opciones de política comercial. La literatura sobre la economía política de la política comercial complementó el papel de los intereses con la incorporación de otras variables como los recursos y los obstáculos para promoverlos así como la influencia de distintos tipos de arreglos institucionales para procesarlos (como el proceso de toma de decisiones o el sistema electoral y de representación) (Mayer, 1984; Ro-gowski, 1989; Alt y Gilligan, 1994). De este modo, las preferencias “bru-tas” se ajustan por la capacidad para intervenir políticamente con mayor o menor eficacia.
El modelo clásico de Stolper-Samuelson (en su versión à-la Rogows-ki) ha sido usado para explicar la política comercial argentina durante el período de sustitución de importaciones. Según este modelo, los ali-neamientos de política comercial se caracterizaron por un clivaje entre intereses rurales agroexportadores (favorables a la apertura) y una coa-lición urbana de capitalistas y asalariados que promovía la protección del mercado interno. El carácter fuertemente distributivo del protec-cionismo estaba explicado por el sesgo trabajo-intensivo de muchas de las actividades protegidas, la elevada contribución de esas actividades al empleo total y una alta participación de bienes salario en las exportacio-nes (Gerchunoff y Fajgelbaum, 2006). Estos rasgos le otorgaban especial fortaleza a la coalición de intereses urbanos, la que no obstante mostraba recurrentes conflictos internos.
En un trabajo reciente de Galiani y Somaini (2010), se utiliza un mo-delo à-la Ricardo-Viner con tres factores de producción (tierra, capital y trabajo) y tres sectores, dos de ellos productores de bienes transables (agricultura y manufactura) y un tercero productor de bienes no tran-sables (servicios). Mientras que el sector agropecuario emplea tierra y capital y el sector manufacturero capital y trabajo, el sector de servicios utiliza solamente el factor trabajo. En este modelo las dinámicas intersec-toriales están afectadas por el supuesto de que el capital se mueve más lentamente entre el sector agropecuario y el manufacturero que lo que
24 El supuesto implícito es que los agentes económicos son capaces de identi-ficar ex ante los efectos sobre el ingreso real de distintas medidas de política comercial y que conocen el modelo causal con el cual hacerlo.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 85
lo hace que el trabajo entre el sector manufacturero y los servicios. En el largo plazo, la inversión y la asignación de recursos son el resultado de la evolución de los términos del intercambio y de la política comercial. La ventaja de este modelo con relación a la interpretación à-la Rogowski es su mayor generalidad y capacidad explicativa, ya que sus predicciones serían consistentes con las elecciones de política comercial de la Argen-tina, tanto durante el período de autarquía e integración a la economía mundial como durante el régimen de sustitución de importaciones.
La introducción de un sector no transable que usa intensivamente el factor trabajo (los servicios) permite mostrar que con términos de inter-cambio favorables la retribución real del trabajo puede ser más alta en un contexto de liberalización que de proteccionismo, creando condicio-nes para una coalición pro apertura que agrupe a los propietarios del capital y la tierra empleados en la actividad agrícola y a los trabajadores ocupados en el sector servicios. Esta configuración de intereses expli-caría tanto las políticas de apertura en el período previo a la Primera Guerra Mundial como la creciente influencia de una coalición de inte-reses favorable al abandono de la situación de cuasi autarquía a la que la Argentina llegó como consecuencia de las políticas de sustitución de importaciones. En este sentido, las reformas liberalizadoras de la década de 1990 habrían sido una forma abrupta y desordenada de promover la transición desde una situación de cuasi autarquía a otra de diversifica-ción y comercio como resultado de esas transformaciones.25 Dichas refor-mas redireccionaron el capital del sector manufacturero hacia el sector primario y el trabajo desde la industria hacia los servicios, lo cual reforzó el desplazamiento de la economía hacia un esquema de diversificación y comercio. Estas influencias habrían seguido operando durante la última década como consecuencia de la mejora de los términos de intercambio, desplazando así el polo de poder dominante desde la industria y las coa-liciones urbanas favorables a la protección hacia una alianza del campo con el sector servicios. La consecuencia sería un retroceso de la influen-cia de los sectores alineados detrás de las políticas proteccionistas.26
25 El argumento clave es que, en el contexto de una economía con un sector de servicios más desarrollado, un número creciente de trabajadores se beneficia-ría en el largo plazo de los aumentos en la productividad del sector agrícola o de mejores términos de intercambio. Esto resultaría en un debilitamiento de la coalición favorable a la protección.
26 Galiani y Somaini (2010) señalan la derrota de la propuesta de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas en 2008 y la caída en el apoyo electoral al gobierno en el año 2009 como indicadores de la decreciente sustentabili-
86 dilemas del estado argentino
El trabajo de Galiani y Somaini (2010) identifica los intereses de los principales actores internos que participan del juego de la política co-mercial y su cambiante configuración en el tiempo, pero no se ocupa de la asimetría en los recursos de que disponen los distintos actores para influir sobre el proceso de formulación e implementación de esa políti-ca. En un contexto de especificidad factorial (los factores de producción incurren en costos para desplazarse entre actividades), las diferencias en los costos de organización de la acción colectiva implican capacidades diferentes para influir en la política comercial (Alt y Gilligan, 1994). La literatura identifica distintos atributos que pueden afectar los costos de organizar la acción colectiva, como la concentración geográfica o econó-mica o la tradición y preexistencia de asociaciones colectivas.
Sturzenegger y Salazni (2007) aplicaron un enfoque similar a la Argen-tina al hacer referencia a un “mercado político” en el que compiten inte-reses industriales y agropecuarios con capacidades asimétricas: mientras que los primeros constituirían un agregado monolítico y concentrado, los segundos serían un colectivo mucho más numeroso y disperso. En la misma línea, Castro y Díaz Frers (2008) identifican la alta dispersión territorial y la atomización del sector agropecuario como obstáculos para organizar su acción colectiva en comparación con los sectores que com-piten con las importaciones. Los obstáculos se agravarían por la hetero-geneidad estructural del sector reflejada en el bajo nivel de cohesión de sus organizaciones empresarias y su perfil altamente diferenciado.27 Esta
dad del modelo de política comercial basado en la protección y de creciente influencia de la coalición pro apertura. Los acontecimientos que siguieron a estos dos episodios, sin embargo, no fueron en la misma dirección.
27 Las propias organizaciones empresariales del sector agropecuario tienen perfiles fuertemente diferenciados. Por un lado se encuentra la Sociedad Rural Argentina (SRA), que representa a los grandes propietarios, en espe-cial de la Pampa Húmeda, con intereses diversificados hacia otros sectores, mayor acceso a las esferas de poder y estrechos vínculos con otras entidades empresarias (como la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Bancos de la Argentina) (Lissin, 2006). Por otro lado se encuentran las Confedera-ciones Rurales Argentinas (CRA), que representan a productores medianos y grandes con un perfil ideológico más cercano al de la SRA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) que agrupa trece federaciones regionales de cooperativas agrarias (dedicadas principalmente a la industrialización y comercialización de la producción), y la Federación Agraria Argentina (FAA), que representa a los productores pequeños y medianos con fuerte peso de las economías regionales y menos canales de comunicación con los decisores políticos.
La dispersión que se observa entre los productores agrícolas y los obstáculos para la acción colectiva que ella representa contrasta con la concentración
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 87
heterogeneidad es consistente con el hecho de que los episodios de ac-tivismo conjunto (como el que tuvo lugar durante el conflicto sobre las retenciones móviles en 2008) fueron francamente excepcionales.28 Por el contrario, el sector industrial-urbano, y especialmente algunas activi-dades manufactureras, mostraron mayor capacidad para asegurar la pro-tección de sus intereses a través de la política comercial. Esta capacidad no sólo se reflejó en la supervivencia a lo largo del tiempo de un paradig-ma de política inclinado a la protección de las actividades industriales, sino también, lo que resulta aún más ilustrativo, en la influencia selectiva sobre la aplicación de los instrumentos de política comercial (especial-mente de medidas no arancelarias y de administración del comercio) en períodos caracterizados como de apertura. El resultado ha sido una estructura relativa de protección estable para las distintas actividades ma-nufactureras a lo largo del tiempo.
En el sector industrial, Leiras y Soltz (2006) distinguen entre gru-pos de interés con “influencia política” (political influence) y otros cuyo principal recurso es la “visibilidad” (political salience). Los primeros se caracterizarían por su capacidad para imponer costos directos sobre los funcionarios en caso de que estos decidieran aplicar medidas de política comercial contrarias a sus intereses. Los recursos para hacerlo estarían más al alcance de aquellas actividades económica y geográficamente más
que predomina entre las empresas que comercializan esa producción en el mercado externo, que también participan en la cadena agroindustrial como procesadoras de granos y oleaginosas. La importancia de este subsector ha crecido a lo largo del período analizado y su poder como grupo de interés se ha incrementado en forma paralela al crecimiento del complejo oleagi-noso. El tratamiento diferenciado de la política comercial a los productores agropecuarios y a las empresas que se encuentran “aguas arriba” en la cadena agroindustrial (a través de medidas que discriminan contra los insumos para producir harinas, aceites y residuos vegetales) es consistente con la hipótesis de asimetría en los costos de organización de la acción colectiva. Esto ha per-mitido que parte de la carga del sesgo antiexportador de la política comer-cial se haya transferido al sector relativamente más atomizado de productores no integrados.
28 Este excepcional episodio de acción colectiva tuvo lugar cuando los impues-tos a la exportación de soja ya habían alcanzado el 35% y el de los cereales superaban el 20%. Después de la derrota de la iniciativa de implantar reten-ciones móviles, los impuestos a la exportación de soja y cereales se mantu-vieron en los niveles preexistentes. Incluso después de la exitosa experiencia representada por la creación de la “Mesa de Enlace” en el año 2008, la influencia del sector agropecuario como actor colectivo se fue diluyendo, tal como pudo observarse en la pérdida de apoyo que tuvieron otras acciones de fuerza implementadas posteriormente (como los ceses de comercialización de productos agrícolas).
88 dilemas del estado argentino
concentradas. Los autores identifican como sectores con “influencia política” favorecidos por la protección en las últimas décadas a los pro-ductores de bienes intermedios (acero, papel) y de bienes de consumo durable (electrodomésticos, automóviles) intensivos en capital, que se beneficiaron de una protección más o menos continua a través de la uti-lización de distintas herramientas.29 Si bien los sectores con “visibilidad política” no contarían con los mismos instrumentos de presión, también estarían en condiciones de resistir políticas que los afecten negativamen-te debido a su peso en el empleo industrial. Entre estos sectores se desta-can algunos productores de bienes de consumo final como los textiles, el calzado y los juguetes, intensivos en trabajo y fuertemente afectados por la penetración de importaciones en etapas de liberalización.
En resumen, tanto la concentración geográfica y económica (in-fluencia) como la intensidad en el uso del factor trabajo (visibilidad) parecen ser factores relevantes para explicar el mantenimiento en el tiempo de la protección de la que gozan ciertas actividades manufactu-reras, con independencia del régimen más general de política comer-cial. En una perspectiva complementaria, Galiani y Porto (2011) aso-cian las tendencias en la estructura de protección con la existencia de sindicatos capaces de apropiarse de parte de la renta generada por el arancel, y así establecen un vínculo entre la política comercial y el peso de la organización sindical. Estas explicaciones son consistentes con el argumento de que las actividades “perdedoras” con la apertura al co-mercio internacional tienen incentivos para organizarse y “capturar” la política comercial como mecanismo para preservar las rentas derivadas de esa protección y financiar los costos hundidos de la actividad (Bald-win y Robert-Nicoud, 2007).30
29 La transferencia de recursos a estos sectores no sólo se ha dado a través de medidas de política comercial, sino también a través de subsidios directos como los programas de promoción industrial o los regímenes especiales.
30 El argumento de que los “sectores perdedores” tienden a capturar la política comercial asigna un papel clave a los costos hundidos y a las asimetrías en los costos de entrada. Si los costos de entrada a los “sectores ganadores” son bajos, las rentas tenderán a diluirse rápidamente. Por el contrario, si los cos-tos de entrada a los “sectores perdedores” son altos, las rentas derivadas de la protección (combinadas con los costos hundidos en la actividad) generarán incentivos para organizarse y “capturar” la política comercial.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 89
las instituciones y la política comercial
Para explicar la supervivencia del régimen de sustitución de importa-ciones y el carácter radical (con elevado costo social) de las reformas liberalizadoras de los años noventa, Galiani y Somaini (2010) recurren a los argumentos de path dependence y baja calidad institucional, respecti-vamente. La dinámica de path dependence es consecuencia del hecho de que el capital se desplaza lentamente entre sectores (en el corto plazo se asimila a un factor específico del sector industrial) y que los trabaja-dores tienen un horizonte demasiado corto que no les permite advertir las ganancias de largo plazo de la especialización. El mal desempeño de las instituciones políticas sería responsable de la dificultad para llegar a acuerdos intertemporales que permitan doblegar el intenso conflicto distributivo de corto plazo, reemplazándolo por un horizonte de largo plazo en el que todos ganan. Algunas de estas características han sido analizadas por Spiller y Tomassi (2010) y se replican en el caso de la política comercial.
Una primera característica común es el papel marginal del Congreso en el proceso de formulación de la política comercial.31 Esto contrasta con lo establecido por el Artículo 75 de la Constitución, que concede al Congreso la autoridad para fijar derechos de importación y exportación, legislar en materia aduanera, reglamentar el comercio con las naciones extranjeras y aprobar o rechazar tratados internacionales, incluidos los tratados de integración. Para el Ejecutivo, el Artículo 99 reserva el poder de negociar y firmar acuerdos internacionales (que deben ser ratifica-dos por el Poder Legislativo) y el de implementar las leyes y estatutos comerciales. En las tres últimas décadas, el proceso de formulación de la política comercial, a diferencia de las competencias establecidas por la Constitución, ha estado fuertemente centralizado en el Poder Ejecutivo y ha mostrado mucha continuidad con los procedimientos utilizados por los gobiernos de facto que concentraron las competencias legislativas frente a la disolución del Congreso. En efecto, como regla general desde el restablecimiento de la democracia, el Congreso se ha limitado a rati-
31 Spiller y Tommasi (2010) destacan la escasa relevancia del Congreso como una de las características centrales de las instituciones de formulación de políticas públicas en la Argentina. La debilidad del Poder Legislativo sería el resultado de sus precarias capacidades técnicas, la elevada rotación de sus miembros y la escasa relevancia de las carreras legislativas para los políticos ambiciosos.
90 dilemas del estado argentino
ficar tratados internacionales y a aprobar la legislación derivada, en un contexto en el que la iniciativa estuvo claramente en manos del Ejecuti-vo. Por otra parte, varias competencias primarias del Poder Legislativo se mantuvieron delegadas al Poder Ejecutivo por largos períodos.
El antecedente más relevante es la sanción del Código Aduanero a tra-vés de la Ley 22 415 en 1981 (durante el último gobierno de facto). Por este instrumento se delegó al Poder Ejecutivo la autoridad para gravar o desgravar las importaciones y exportaciones, y modificar los derechos de importación y exportación. A pesar de la prohibición de delegar com-petencias legislativas en el Ejecutivo (excepto en situaciones especiales y por plazo determinado) introducida por la nueva Constitución de 1994, la delegación original se prorrogó sucesivamente hasta agosto de 2010, cuando vencieron las facultades extendidas el año anterior mediante la Ley 26 519. Si bien a partir de ese momento el Poder Ejecutivo perdió formalmente la capacidad de decidir en algunos ámbitos de la política comercial (como en el tema sensible de la fijación de los derechos sobre elcomercioexterior),enelaño2012elDecreto1339/12aumentólosimpuestos a la exportación de biodiesel.32 A pesar de las críticas sobre la constitucionalidad de la medida, la decisión siguió vigente en una cen-tralización de facto de atribuciones en el Poder Ejecutivo.
Cabe preguntarse qué factores explican esa delegación, ya que los in-centivos del Poder Legislativo para hacerlo no resultan obvios. Dado que se trata de un rasgo que excede el ámbito de la política comercial, las razones probablemente deberían buscarse fuera de ese ámbito de polí-tica. Algunos factores explicativos podrían ser la alta correlación entre las mayorías que controlaron el Ejecutivo y el Legislativo desde 1983, la debilidad estructural de este último vis a vis el Ejecutivo y la recurren-cia de episodios de crisis que concentran poderes extraordinarios en la Administración. No obstante, el Congreso ha funcionado como un actor de veto en situaciones excepcionales, interviniendo en forma reactiva frente a episodios puntuales en áreas en las que existían fuertes intereses organizados que entraban en colisión con compromisos internaciona-les con las preferencias del Ejecutivo. Algunos ejemplos de lo anterior son la aprobación de la Ley 24 882 por la que el Congreso condicionó la eliminación de los aranceles a la importación de azúcar proveniente de los países del Mercosur (bloqueando de hecho la liberalización del
32 Según se señaló en el mismo decreto, la decisión se tomó en ejercicio de las facultades delegadas por la Ley 22 415 que habían caducado dos años antes.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 91
sector),33 la introducción de modificaciones al proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para incorporar las disposiciones del Acuerdo so-bre Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC) negociado en la Ronda Uruguay en 1995 y la derrota del proyecto de ley de aplica-ción de retenciones móviles para algunos productos agrícolas en el año 2008.34
Sin embargo, no hay ninguna razón a priori por la cual un legislativo más activo debería resultar en “mejores” políticas. Como lo demuestra la experiencia comparada, una participación más activa del Poder Le-gislativo en la política comercial podría introducir un sesgo hacia la pro-tección de intereses particulares, como ocurrió en los Estados Unidos antes de la aprobación de la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos en 1934. En cualquier caso, el papel secundario del Congreso sugiere que los principales rasgos de la política comercial argentina parecerían tener menos que ver con aquel que con las dinámicas que se desatan en el interior mismo del Ejecutivo y en los vínculos que se establecen entre este y los intereses organizados.
En efecto, la centralización del proceso de formulación e implementa-ción de la política comercial en el Poder Ejecutivo no es un rasgo exclu-sivo de la Argentina, aunque entre los sistemas presidencialistas nuestro país se destaca como un caso de marcado predominio del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo (y en particular el Presidente) no solo es un poderoso actor de veto, sino que los presidentes argentinos pueden lanzar nue-vas políticas en forma muy próxima a sus deseos (Leiras y Soltz, 2006). El resultado es una alta dosis de discrecionalidad en la formulación e implementación de políticas. En el campo de la política comercial, esa discrecionalidad se incrementó a través del uso creciente de medidas no arancelarias (aplicadas por agencias del Poder Ejecutivo), lo que hizo posible escapar de las limitaciones legales al aumento de los aranceles.
Dentro del Ejecutivo, sin embargo, el proceso de formulación de polí-ticas muestra graves deficiencias. La centralización de competencias y la decisiva influencia presidencial no aseguran una coordinación efectiva del proceso de formulación e implementación de la política comercial
33 Esta legislación, aprobada en 1997, fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero el veto fue anulado por una mayoría legislativa especial.
34 Este episodio de activismo legislativo parece responder más bien a un grosero error de cálculo del Ejecutivo, que debido a los poderes delegados con que contaba no necesitaba una ratificación de la medida por parte del Congreso.
92 dilemas del estado argentino
porque la cúpula del Poder Ejecutivo se ocupa de esa política pública sólo esporádicamente. Como señalan Jordana y Ramió (2002) analizan-do una muestra de países latinoamericanos, la Argentina aparece como un caso de alta fragmentación y mediana formalización de la coordina-ción entre las instituciones que formulan e implementan la política co-mercial. En los hechos, la fragmentación de responsabilidades funciona-les y de competencias entre agencias del Ejecutivo ha multiplicado los actores con capacidad de intervención en una misma área de política. Para funcionar adecuadamente, la distribución funcional de responsabi-lidades dentro de un mismo ámbito de política requiere procedimientos formales o tradiciones bien asentadas de cooperación y coordinación.
En lo que respecta a los primeros, en el campo de la política comer-cial (incluido el ámbito de las negociaciones internacionales) el des-empeño deja mucho que desear. En efecto, los escasos mecanismos de coordinación formal que se establecieron tuvieron duración y eficacia muy limitadas. La lista puede hacerse tan larga como se desee, pero al-gunos ejemplos destacados son la sección nacional del Grupo Mercado Común del Mercosur (que sólo en sus etapas iniciales operó como un ámbito efectivo de coordinación), la Comisión Interministerial de Co-mercio Internacional creada en el año 2000 y la Oficina del Represen-tante Comercial establecida en el 2001. Otros rasgos del sector público argentino (como la debilidad de la burocracia estable) tampoco ayu-daron a la emergencia de rutinas de cooperación y coordinación que reemplazaran los procedimientos y mecanismos formales. En la medida en que existieron, dichas rutinas estuvieron limitadas a las cúpulas y su eficacia fue muy dependiente de la iniciativa y las inclinaciones perso-nales de esos funcionarios.
Las frecuentes reformas en la organización institucional del sector tampoco contribuyeron a la creación de rutinas de coordinación. En un período de tres décadas, las responsabilidades sobre la formulación e implementación de la política comercial cambiaron varias veces de agen-cia, con frecuencia por razones no vinculadas con consideraciones de orden técnico, sino por la ampliación o reducción del ámbito de com-petencia de un área o funcionario, generalmente en el marco de pugnas personales o interburocráticas. Hasta comienzos de los años noventa, la mayoría de las prerrogativas de política comercial de que disponía el Eje-cutivo estaba concentrada en agencias del Ministerio de Economía. La Ley24290/92distribuyóesascompetenciasentreelMinisteriodeEcono-mía y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (que pasó a llamarse Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 93
Mientras que el primero conservó su autoridad sobre la implementación de la política arancelaria, los impuestos a la exportación, las licencias y los regímenes especiales de importación, el régimen aduanero, los reem-bolsos y reintegros a la exportación y la aplicación de la legislación de ali-vio comercial, el segundo se hizo cargo de las competencias relativas a las negociaciones comerciales internacionales y la promoción comercial en el exterior. Esta distribución de competencias se mantuvo inalterada por más de una década, aunque hubo frecuentes cambios en la organización funcional dentro de cada ministerio, especialmente en el de Economía (Bouzas y Cabello, 2007).
El Decreto 2025 de 2008 modificó el texto ordenado de la Ley de Mi-nisterios de 1992 y creó el Ministerio de Producción, redistribuyendo las competencias entre este y el de Economía y Finanzas Públicas. En su Artículo 4, el mencionado decreto otorgó competencias al nuevo minis-terio para la elaboración de las estructuras arancelarias, la elaboración y ejecución de la política de reembolsos y reintegros a la exportación, la definición de la política comercial externa, la implementación de los regímenes de precios índices y de los mecanismos antidumping y otros instrumentos de regulación del comercio exterior, y el fomento de la producción y el comercio exterior. En una evidente superposición de funciones, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas conservó la competencia de entender en la elaboración, aplicación y fiscalización delrégimenimpositivoyaduanero.Pocodespués,elDecreto1366/09desdobló el Ministerio de Producción en un Ministerio de Industria y otro de Agricultura, y transfirió al primero la gran mayoría de las compe-tencias en materia de política comercial (particularmente a través de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa). Las competencias del Ministerio de Agricultura no incluyeron cuestiones referidas a aranceles o a la política comercial externa, aunque la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) ya había des-empeñado un papel clave en la asignación de cuotas de exportación para productos agropecuarios.35
A fines de 2011, casi veinte años después de la modificación de la Ley deMinisterios,elDecreto2082/11volvióaconcentrarlascompetenciassobre la política comercial en el Ministerio de Economía y Finanzas, don-
35 La ONCCA fue creada como un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y, a partir de 2009, continuó en la órbita del Ministerio de Agricultura hasta su disolución.
94 dilemas del estado argentino
de se creó una Secretaría de Comercio Exterior. Esta nueva dependen-cia absorbió funciones antes dispersas entre el Ministerio de Industria y el de Relaciones Exteriores. Entre las competencias que hasta 2011 se encontraban en la órbita de la Cancillería y pasaron nuevamente a Eco-nomía estaban participar en la ejecución de la política comercial en el exterior, incluidas la promoción y las negociaciones internacionales de naturaleza económica y comercial, así como la conducción del servicio económico y comercial externo y la formulación y definición de la políti-ca comercial externa, además de entender en las relaciones con los orga-nismos económicos y comerciales internacionales. La Cancillería, ahora rebautizada con la vieja denominación de Ministerio de Relaciones Exte-riores y Culto, conservó algunas funciones referidas a las negociaciones internacionales y a la promoción comercial.
Si bien la creación de la Secretaría de Comercio Exterior tuvo como propósito centralizar la gestión de la política comercial externa, otras áreas del Ejecutivo siguieron teniendo un papel relevante en la imple-mentación de esa política, y en algunos casos la incrementaron. Un ejemplo destacado fue el de la Secretaría de Comercio Interior, que ade-más de organizar misiones comerciales al exterior, participó a través de la Dirección de Lealtad Comercial de la política de administración de las importaciones. En efecto, esa dirección fue la encargada de emitir los certificados de adaptación al mercado interno para muchos productos afectados por licencias no automáticas de importación. La Secretaría de Comercio Interior también adhirió al régimen de DJAI que implementó la AFIP, bajo de argumento de que necesitaba contar con información sobre planes de importaciones para impedir que estas afectasen negativa-mente el mercado interno, para hacer evaluaciones de competitividad y para “tipificar” las estructuras de costos.36 La creciente utilización de me-didas no arancelarias y de prácticas no documentadas facilitó la discre-cionalidad y diluyó las fronteras de las responsabilidades administrativas.
La alta concentración de competencias en el Ejecutivo alentó un tipo de vínculo informal y elitista entre funcionarios y actores privados, que fue instrumental para ambos. Esta dinámica resultó atractiva para los funcionarios públicos porque les permitió evitar las complicaciones de los canales formales y más transparentes, lo cual facilitó la interacción con los interlocutores relevantes en un contexto de formulación de po-líticas poco estructurado. Los actores privados, por su parte, se preserva-
36 Resolución1/2012delaSecretaríadeComercioInterior.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 95
ron del escrutinio público y lograron acceso directo a quienes tomaban las decisiones. Para los actores más influyentes con acceso a los niveles superiores de la administración pública (incluidos los ministros), este camino fue una vía práctica para obtener concesiones puntuales y res-puestas a demandas particulares. Este modelo de formulación de política tiene rasgos fuertemente “clientelares” y graves debilidades e inconsis-tencias desde una perspectiva agregada.
Finalmente, un rasgo de las agencias públicas encargadas de la política comercial es el subdesarrollo de una burocracia técnica permanente y calificada (una excepción muy relativa ha sido la Cancillería). La presen-cia de una elevada proporción de funcionarios temporarios en niveles jerárquicos y técnicos ha coexistido con estructuras permanentes frági-les, que con frecuencia se esgrimieron como un justificativo del ensan-chamiento de las plantas transitorias a través de un manejo de recursos presupuestarios que dio flexibilidad a expensas del aprendizaje institu-cional. En efecto, el desequilibrio entre los funcionarios temporarios y “políticos” y la burocracia técnico-administrativa facilitó la volatilidad de las políticas y obstaculizó el “aprendizaje institucional”, ya que cada cam-bio de equipo ejecutivo se suele acompañar con la renovación de buena parte de los cuadros jerárquicos y técnicos. En este marco, la “burocracia permanente” se convirtió en buena medida en una “espectadora” del proceso de formulación de políticas.
La desvinculación entre los cargos decisorios de carácter político y técnico, por una parte, y los cuadros burocráticos intermedios, por la otra, tuvo otra consecuencia negativa, como fue la emergencia de una brecha entre la capacidad para lanzar nuevas iniciativas y la eficacia con que estas se implementaban. El resultado fue un “activismo impotente” y pocos contrapesos burocráticos frente a las preferencias de los funciona-rios electos o designados. Esas preferencias, no obstante, se expresan de manera más efectiva en lo que respecta a la formulación y el lanzamiento de nuevas iniciativas que en su capacidad de implementación sostenida en el tiempo.
La debilidad de la burocracia permanente tiene un componente que se retroalimenta: dado que los actores políticos y sociales perciben esta debilidad, la gestión de intereses se canaliza hacia aquellos actores de la “burocracia paralela” que cuentan con mayor poder de decisión. La burocracia permanente adquirió alguna relevancia en aquellos ámbitos, como las negociaciones internacionales, donde los interlocutores son cuerpos técnicos altamente profesionalizados. Sin embargo, cuando las negociaciones requirieron de mayor poder de decisión política, esta bu-
96 dilemas del estado argentino
rocracia fue reemplazada por el cuerpo “paralelo”. Como efecto lateral, muchas negociaciones se “politizaron” como un modo de desplazar las burocracias estables del centro de la escena. La coexistencia de una fuer-te centralización de competencias en el Ejecutivo y de una alta fragmen-tación y debilidad burocráticas favorecieron un precario aislamiento y una baja estabilidad de las políticas. Como resultado, justamente cuando la coordinación resultó más necesaria (por ejemplo, cuando coexistie-ron distintas visiones), las respuestas fueron políticas paralelas e incluso inconsistentes. Ya se mencionaron como ejemplo las políticas duales y los cambios recurrentes de orientación en la posición negociadora de la Argentina en relación con el Mercosur o a la propuesta del ALCA en dis-tintos momentos de la década de 1990. La existencia de distintas visiones e intereses dentro del propio Poder Ejecutivo –algo que podría mejorar la capacidad de negociación– rara vez pudo capitalizarse. Por el contra-rio, erosionó la credibilidad de los negociadores argentinos y debilitó su capacidad para obtener concesiones.
Este modelo de interacción contribuyó a que las políticas públicas sean el resultado de una sumatoria de demandas particulares a expensas de la consistencia. También hizo posible que la satisfacción de intereses particulares se transformase en un instrumento para obtener el apoyo a políticas que de otro modo resultarían insostenibles. Una burocracia frag-mentada y débil tampoco pudo ser un freno para las demandas del sector privado ni para la discrecionalidad de los funcionarios electos. Este pro-ceso de formulación e implementación de políticas funciona “en equili-brio” consolidando el statu quo porque la mayoría de los actores relevan-tes consigue satisfacer buena parte de sus objetivos individuales a través de un mecanismo informal que, además, los aísla del escrutinio público.
En parte por las mismas razones, la justicia no ha sido un ámbito en el que se hayan dirimido controversias vinculadas a la aplicación de la polí-tica comercial. A diferencia de otros campos en los que la judicialización ha sido muy extendida (como en el sistema de seguridad social), los in-tercambios permitidos y estimulados por los mecanismos institucionales prevalecientes ha relegado este poder público a un lugar poco relevante.
la política comercial y el papel de las ideas
Los intereses y los recursos son los insumos básicos de los enfoques plura-listas que intentan explicar los fundamentos detrás de la política comer-
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 97
cial. La principal contribución de los enfoques institucionalistas es inda-gar acerca de cómo distintos arreglos institucionales transforman esos intereses y recursos en políticas. Sin embargo, en ninguno de estos casos aparecen las ideas como un factor explicativo relevante. La subjetividad en la identificación de los intereses o las diferencias en las interpretacio-nes acerca de “cómo el mundo funciona” no ocupan un lugar destacado. De todos modos, algunos rasgos de la política comercial argentina pare-cen exacerbados por las ideas y la influencia que estas tienen sobre las diversas interpretaciones de la realidad.
Aun así, la influencia sobre las preferencias de atributos diferentes a la propiedad de factores de producción o a la posición en el mercado de trabajo ya comenzó a recibir alguna atención en los enfoques pluralistas sobre los determinantes de la política comercial. Por ejemplo, trabajan-do con encuestas, Blonigen (2011) encontró que en el caso de los Esta-dos Unidos la relación entre los atributos que caracterizan la inserción de los agentes en el mercado de trabajo y las preferencias de política co-mercial no era robusta, excepto por lo que tocaba al nivel de educación. Según su evidencia, otras variables como el género, el nivel de ingresos o la ideología mostraban correlaciones más significativas y robustas con las preferencias de política comercial.
En un plano más fundamental, Rodrik (2013), en coincidencia con lo planteado por Acuña y Chudnovsky (2013) al referirse a la “ideología”, señala que
cualquier modelo de economía política en el que los intereses organizados no ocupen un lugar prominente probablemente será vacuo e incompleto. Pero de esto no se sigue que los inte-reses sean los determinantes últimos de los resultados políticos. [Que exista] un trayecto bien definido que va de los “intereses” a los resultados […] depende de muchos supuestos implícitos sobre las ideas que los agentes políticos tienen acerca de: a) la naturaleza de lo que desean maximizar, b) la forma en que el mundo funciona y c) el conjunto de instrumentos que esos agentes tienen a disposición para promover sus intereses.
Yendo un paso más allá, los enfoques que asignan a las decisiones es-tatales cierto grado de autonomía y que conciben las políticas públicas como algo más que el simple resultado de la interacción de intereses particulares en un contexto institucional determinado asignan una in-fluencia más relevante a las ideas, especialmente las de los formuladores
98 dilemas del estado argentino
de política. Si la política comercial se concibe, por ejemplo, como un ins-trumento de fortalecimiento del poder estatal (reminiscente del rationale mercantilista), las percepciones de los políticos y de los formuladores de política sobre su contribución a ese objetivo no pueden dejar de conside-rarse como un elemento central.37
Esta última consideración es particularmente relevante en el caso de los países en desarrollo, donde la política comercial fue tradicionalmen-te considerada un instrumento clave (y con frecuencia dominante) en el arsenal de políticas para la promoción del desarrollo. Esta centralidad estuvo probablemente basada en las “ventajas” que ofrece la política co-mercial en relación con otros instrumentos de política (como su mayor opacidad y su menor complejidad administrativa), que la hacen más ac-cesible y aumentan su atractivo en el “tablero de control” de los formu-ladores de política. Esta centralidad probablemente haya contribuido a sobredimensionar la percepción del poder y la capacidad de la política comercial para influir en el desempeño económico de largo plazo, eclip-sando otras áreas de política más aptas pero también más complejas de administrar. Adicionalmente, esta jerarquización (sobredimensionada) del rol de la política comercial como política de desarrollo se dio en un contexto de un intenso debate de ideas normativas. En efecto, como señala Irwin (2002: 228), la política comercial ha sido tradicionalmente una de las áreas más contenciosas de la política económica y objeto de un viejo y recurrente debate.
Krugman (1995) ya hizo referencia al carácter cíclico y sucesivo de distintas “modas” en la discusión sobre políticas de desarrollo, incluida la política comercial. Estas ondas sucesivas de “sentido común” dominante influyeron en la visión de las élites políticas y sirvieron como fuente de inspiración y legitimación de sus elecciones. En un estudio clásico, Sik-kink (1991) destaca el papel de las ideas en la consolidación del paradig-ma “desarrollista” desde la década de 1950, tanto en la Argentina como en Brasil. Un impacto similar tuvo la “revolución de mercado” inspirada en las visiones de la llamada “Escuela de Chicago” en la década de 1970, que se transformó en fuente de inspiración para las reformas liberaliza-doras que se pusieron en marcha en ese período no sólo en la Argentina y América Latina, sino también en algunos países desarrollados como
37 Estos enfoques centrados en el Estado (antes que en los intereses de los indi-viduos) se emparentan con la tradición realista en el campo de las relaciones internacionales.
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 99
los Estados Unidos y el Reino Unido. Después del retroceso “obligado” desatado por la crisis de la deuda, el paradigma reformista se reeditó bajo la forma del denominado “Consenso de Washington”, cuyo diagnós-tico y recomendaciones orientaron muchas áreas de la política pública (incluida la política comercial) desde fines de la década de 1980, hasta convertirse en el enfoque dominante durante los años noventa (Bouzas y Keifman, 2003). A comienzos del siglo XXI, un nuevo cambio de marea puso en el centro de la escena un conjunto de visiones más escépticas o críticas de la globalización. En América Latina esta nueva transición alentó el giro a un populismo de centro-izquierda que Castañeda (2006) justificó en base a su atractivo para sociedades donde la pobreza, la in-equidad y la concentración de la riqueza, el poder y las oportunidades eran todavía muy altos.
En el caso particular de la Argentina, estas ondas sucesivas de para-digmas ideológicos alternativos tomó la forma de un contrapunto entre proteccionismo y librecambio a lo largo de toda la historia económica del país desde el siglo XIX. Cuando se recorren los grandes debates en torno a la política comercial y de desarrollo de las tres últimas décadas (proteccionismo versus librecambio, inserción en la economía global versus “desarrollo nacional”, ALCA versus Mercosur, agro versus indus-tria) se advierte una recreación permanente de esa polarización, siempre con nuevos ingredientes pero con una fuerte carga histórica. Esta visión, según la cual hay una competencia permanente entre dos modelos al-ternativos de desarrollo e inserción en la economía global con sus res-pectivos actores dominantes, ha estimulado y se ha acompañado de una lógica política de intenso faccionalismo y conflicto. En un juego de suma cero, el sector manufacturero se concibe como tributario del primario o viceversa (Gerchunoff y Llach, 1998).
Esta noción ha servido a su vez como fundamento y justificación para políticas cuyo propósito fue conseguir la “victoria” de un modelo sobre otro y así debilitar estructuralmente la coalición opuesta y sus actores sociales clave. Por eso no es casual que todos los episodios (o intentos) de reforma del régimen de política comercial durante el período demo-crático hayan estado acompañados de una retórica fundacional o res-tauradora, lo cual ocurrió tanto con las reformas liberalizadoras de la década de 1990 como con la restauración proteccionista que se inició con el nuevo siglo. Esta tradición de polarización en el diagnóstico y en las recomendaciones de política tiene una larga historia de la que han participado destacados intelectuales combinando componentes técnicos e ideológicos en proporciones diferentes.
100 dilemas del estado argentino
El “relato” de la historia económica argentina como la sucesión de un período exitoso de consenso político, crecimiento e integración a la eco-nomía mundial y otro de conflicto, retroceso y desempeño económico pobre ha consolidado una visión de dos modelos en pugna permanente. En este proceso, las ideas jugaron un papel decisivo aportando argumen-tos que modelaron la visión del mundo y la interpretación de los hechos que hicieron las élites políticas, los grupos de interés y los actores sociales. Para los formuladores de políticas públicas, esas ideas proveyeron hojas de ruta que balizaron y legitimaron determinados rumbos de acción. En contextos de crisis, cuando los viejos paradigmas se vuelven incapaces de resolver los problemas e incluso aparecen como responsables de los mis-mos, las ideas alternativas ganan peso como inductoras del cambio. En la medida que las ideas y las percepciones ejercen un papel en la construc-ción de la visión del mundo que tienen los actores, también influyen en su diagnóstico, sus acciones y sus expectativas sobre las consecuencias de las elecciones o inclinaciones de sus contrapartes. En el caso particular de la Argentina, la tradición de faccionalismo y conflicto recurrente tuvo un impacto de desestructuración sobre la política comercial, en la que abundaron iniciativas refundacionales en detrimento de una trayecto-ria incremental que pudiera basarse más en un proceso de aprendizaje y evaluación de resultados. En un contexto institucional de decisiones centralizadas, el peso de las ideas se hizo sentir con particular intensidad.
a modo de conclusión
El propósito de este trabajo fue vincular la evolución y los rasgos salientes de la política comercial argentina de las últimas tres décadas con algunos de sus determinantes estructurales e institucionales. Dada la compleji-dad y las múltiples variables intervinientes, el propósito no fue desarro-llar una explicación causal, sino proponer una lectura que vincule inte-reses, recursos e ideas con el contexto institucional en que se elaboró e implementó dicha política.
En el trabajo argumentamos que, si bien los condicionantes externos crearon nuevas oportunidades y restricciones para el diseño e implemen-tación de la política comercial, los determinantes internos desempeña-ron un papel decisivo. Las transformaciones de la economía modificaron los alineamientos y el peso relativo de intereses que se movilizan alre-dedor de la política comercial y pueden explicar algunas tendencias de
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 101
largo plazo (como la reducción en la protección arancelaria nominal). Sin embargo, no dan cuenta de otros comportamientos (como el uso creciente de medidas no arancelarias o la estabilidad de la protección in-tersectorial) que requieren incorporar variables como la heterogeneidad en los recursos para organizar la acción colectiva y las capacidades para transformar esos intereses en políticas.
Los intereses y recursos operaron en un contexto institucional caracte-rizado por la concentración de la capacidad de decisión en el Ejecutivo, lo que potenció la acción de los grupos de interés. La discrecionalidad en el uso de instrumentos que hizo posible el amplio arsenal de instru-mentos no arancelarios escasamente regulados a disposición de los for-muladores de política también alimentó el vínculo entre los tomadores de decisión y los grupos de interés con capacidad de influencia. Las ca-racterísticas estructurales del sector público (en particular la debilidad de la burocracia) conspiraron contra la estabilidad de las políticas, su solvencia (y el aprendizaje) y un horizonte de largo plazo. Los efectos combinados de la volatilidad del contexto y las debilidades instituciona-les del sector público se mostraron con especial intensidad en el campo de la promoción de exportaciones, cuya efectividad (a pesar de la diver-sidad de instrumentos utilizados) fue muy baja.
Pero resulta difícil comprender las vicisitudes de la política comercial sin hacer referencia al papel que jugaron las ideas, que no sólo operaron como moldeadoras de las interpretaciones del mundo de los actores pri-vados, sino también, y tal vez más importante, como proveedoras de hojas de ruta y fuente de legitimación de las acciones de los actores públicos. En el contexto de un conflicto secular entre visiones alternativas, el espacio para la evaluación de resultados y el aprendizaje ha sido muy reducido.
En el marco de este diagnóstico las recomendaciones instrumentales parecen ser de utilidad limitada. En la medida que prevalezca un con-texto de volatilidad macroeconómica que reduzca el “espacio” de la po-lítica comercial y subordine esta última a las urgencias de la coyuntura, será extremadamente difícil (tanto en la crisis como en el auge) darle consistencia y orientación de largo plazo, invirtiendo en el desarrollo de instrumentos y capacidades basadas en el aprendizaje y la mejora incre-mental. Sin embargo, sería un error concluir que un contexto económi-co de menor volatilidad sería una condición suficiente para el diseño y la implementación de una política comercial más eficaz.
La “mejora” en la calidad de la política comercial exigirá también cambios organizacionales y operativos en la forma en que esta se diseña e implementa. Cambios necesarios parecen ser la mejoría en la coor-
102 dilemas del estado argentino
dinación entre las agencias públicas que participan de ese proceso; la eliminación de la duplicación de esfuerzos y recursos, especialmente en el ámbito de la promoción de exportaciones; y el fortalecimiento de la calidad del apoyo técnico tanto del sector público como del privado.
La experiencia internacional indica que una mayor coordinación puede alcanzarse a través de mecanismos que incluyan dosis mayores o menores de centralización. Pero dada la complejidad creciente de este campo de política pública (especialmente en el plano de las negociacio-nes internacionales), sería importante desarrollar un punto focal que tenga la responsabilidad y cuente con la capacidad para coordinar y dar una dirección estratégica a esa política. La eficacia de este punto focal estará en relación directa con su posición en la estructura jerárquica del sector público, su competencia técnica y su capacidad para desarrollar el diálogo y promover una participación estructurada del sector privado.
La eliminación de la duplicación de esfuerzos y recursos está íntima-mente vinculada con la eficacia que pueda adquirir este punto focal. El cumplimiento de este objetivo también demandará una significativa sim-plificación de los instrumentos de política vigentes. Para ello será nece-sario aumentar la transparencia del proceso de formulación de política y de las políticas mismas, de modo de hacer posible un debate más estruc-turado y un proceso de toma de decisiones más eficaz. El aumento de la transparencia requerirá una simplificación significativa de las regulacio-nes del régimen de comercio exterior y, especialmente, una reducción de la discrecionalidad propia de un régimen de comercio administrado.
El fortalecimiento del apoyo técnico en el sector público implicará mejorar las plantas técnicas permanentes y así poner fin a la elevada rotación de personal que subordina la opinión técnica y profesional a designaciones políticas transitorias. Aun cuando la política comercial no constituye un asunto pasible de tratamiento puramente tecnocrático porque la decisión política (en tanto involucra la transferencia de recur-sos) estará siempre presente, las decisiones deben basarse o contrastarse con fundamentos técnicos que permitan una evaluación adecuada de costos y beneficios. El fortalecimiento de la provisión de apoyo técnico, sin embargo, no es sólo un problema del sector público: en efecto, la provisión de análisis técnicos especializados por parte del sector privado también ha sido modesta, ya que los recursos y la forma de organizar la acción colectiva ha estado más orientada a la obtención de beneficios particulares.
Estas transformaciones requerirán, además, una modificación de las ideas dominantes acerca de lo que la política comercial puede hacer en
institucionalidad y actores de la política comercial argentina 103
el proceso de desarrollo y de la necesaria complementariedad que debe procurar con otros instrumentos de política. La dinámica preexistente ha favorecido el statu quo, discriminando contra el riesgo y la innovación y generando estímulos para comportamientos defensivos y conservado-res. Si bien el conflicto distributivo estará siempre en su base, un desafío principal para desarrollar una política comercial más eficiente es el de romper la lógica de faccionalismo que impone la eliminación recíproca del “modelo alternativo” y de sus actores sociales más representativos.
3. Política y economía de la política fiscalOscar Cetrángolo*
introducción
Desde mediados del siglo XIX el Estado argentino ha mostra-do una historia de aumento de tamaño y ampliación de funciones. Mu-chas veces, los cambios han obedecido a las necesidades del de sarrollo económico y social (incluido el impacto del cambio técnico sobre las áreas de intervención pública); otras fueron la respuesta a dificultades específicas.
Puede afirmarse que, durante las últimas décadas, las reformas han seguido la necesidad de adaptación a crisis de distinto tipo, fundamen-talmente asociadas a un escenario macroeconómico de elevada volatili-dad. Pese al crecimiento del gasto público, han sido pocos los conflictos distributivos y problemas de coordinación que han encontrado una so-lución sostenible. Una parte importante de las deficiencias estructurales del sector público argentino es el resultado de no haber podido resolver problemas fiscales que, en muchos casos, son de larga data y cuando se los enfrentó las soluciones no fueron tales (Anlló y Cetrángolo, 2008). El bajo nivel de carga tributaria y la magnitud de la restricción presupues-taria impuesta desde la crisis de la deuda han sido razones usualmente esgrimidas para explicar la sucesión de medidas de emergencia. Hoy, luego de un crecimiento excepcional de los recursos fiscales y el default de la deuda pública, parece un buen momento para evaluar la existencia de una nueva construcción institucional para mejorar las políticas públi-cas en la Argentina.
Las reflexiones que aquí se presentan tratarán de evitar caer en dos tipos de simplificaciones que suelen inducir errores de apreciación. En
*IIEP/UBA-Untref.ElautoragradeceloscomentariosysugerenciasdeCar-los H. Acuña, Guillermo Anlló, Roberto Bisang, Federico Cetrángolo, Ariela Goldschmit, José Luis Machinea, Juan V. Sourrouille y Daniel Vega.
106 dilemas del estado argentino
primer lugar, no existe una forma clara, evidente y universal de “hacer las cosas bien”. Precisamente, la idea de poner en el centro del análisis la organización institucional y el comportamiento de los actores relevantes remite a cuestiones que no son fáciles de modelar y a las restricciones impuestas por la propia historia de cada sociedad. Más aún, si hay algo que define el comportamiento de las instituciones, es la posibilidad de rupturas y las dificultades en reconocer variables que permitan su mode-lización. Se requerirá, entonces, un estudio de las circunstancias históri-cas que han determinado el de sarrollo de particulares instituciones en respuesta a los diferentes de safíos de las políticas públicas. En segundo lugar, la cabal comprensión de sus condicionantes históricos no debe confundirse con una justificación de cada forma institucional. Entender por qué algo se de sarrolló de una determinada manera no implica evitar un juicio de valor. En general, este se construye a partir de los argumen-tos que definen la necesidad y los alcances de cada tipo de intervención.
La hipótesis central de este capítulo es que la institucionalidad pública en la Argentina se caracteriza hoy por ser el resultado de una sucesión de medidas de emergencia que muchas veces se han convertido en perma-nentes. En tanto medidas dominadas por la emergencia, han resultado inadecuadas para enfrentar los de safíos planteados. Si entendemos por “capacidad institucional” la habilidad para incentivar comportamientos y generar horizontes que trasciendan el corto plazo, mediante la reso-lución de problemas de coordinación y la estructuración, absorción y regulación de conflictos (Acuña y Chudnovsky, 2013), la baja capacidad institucional del país se nota en las dificultades para resolver problemas estructurales y anticiparse a los conflictos (característica de un “buen gobierno”). Pareciera ser que la persistencia de comportamientos cor-toplacistas y de recetas rápidas y provisorias ha permeado de manera irreversible la construcción de instituciones públicas.
A modo de ilustración introductoria, cito algunos ejemplos que serán de sarrollados en las secciones de este capítulo y resultan claros al respec-to. Hace un cuarto de siglo que las relaciones financieras entre la Nación y las provincias están reguladas por una legislación que fue sancionada para durar dos años. El gobierno nacional cobra impuestos a las ganan-cias pese a que la Constitución establece que es un impuesto provincial y las reformas constitucionales nunca han intentado modificar esa norma incumplible. Las moratorias son la modalidad permanentemente transi-toria de resolver la previsión de largo plazo de la población adulta mayor. Se verá que estos casos no son excepciones sino muestras de un compor-tamiento institucional de orden más general.
En concreto, en este capítulo se revisará el funcionamiento de las insti-tuciones fiscales en relación con algunos ámbitos específicos de políticas públicas. El estudio de casos concretos permitirá evitar conclusiones ge-nerales prejuiciadas y sin sustento empírico y, a la vez, testear la hipótesis aquí planteada. De manera especial, serán tratados, en primer lugar, el marco macro fiscal y, luego, la tributación, el federalismo y la descen-tralización, la previsión social y la salud.1 El lector no debe esperar de este capítulo un análisis de la política fiscal diferente del usual por la in-corporación de aspectos institucionales. Esto no debe ser tomado como novedoso, ya que es un rasgo inherente a todo estudio fiscal. Aquí se entiende que, así como no existe un estudio de la economía que no sea política, tampoco puede pensarse en un apropiado análisis de la política fiscal que no tome en cuenta las instituciones y los actores relevantes.
la volatilidad macro, la debilidad institucional y la política fiscal
Durante buena parte de los últimas tres décadas, la definición de la polí-tica fiscal debió tener en cuenta la existencia de un contexto macroeco-nómico de elevada volatilidad, con fuertes cambios en el nivel de activi-dad, generalmente relacionados con la ocurrencia de shocks externos. Más allá de la conocida prociclicidad de la política fiscal, en Albrieu y Cetrángolo (2011b) se presenta evidencia sobre su comportamiento de-sestabilizador ante eventos extremos de colapsos del nivel de actividad, haciendo que los parámetros de la política fiscal hayan sido condiciona-les a la magnitud y el tipo de shock enfrentado por la economía. Es así que debe considerarse que a lo largo de la historia argentina se puede obser-var una elevada tensión entre los diversos objetivos de la política fiscal (fundamentalmente, la estabilización macroeconómica, la sostenibilidad de la deuda, la distribución del ingreso y la eficiencia).
De manera especial, la vuelta a la democracia (a fines de 1983) coinci-dió con la emergencia de eventos extremos de sudden stop, con explosio-
1 Los argumentos aquí presentados son, en muchos casos, tomados de estudios sectoriales realizados en colaboración con otros autores, a quienes se agrade-ce su generosa ayuda, aunque la selección de esos argumentos para la cons-trucción del de sarrollo de este capítulo es sola responsabilidad del autor. Los documentos y sus autores son citados en las diferentes secciones del capítulo.
política y economía de la política fiscal 107
108 dilemas del estado argentino
nes de la deuda pública y colapsos del sistema financiero que obligaron a poner serias restricciones a los márgenes de maniobra, de por sí estre-chos, de la política fiscal. En consecuencia, debieron ser relegados otros objetivos de la política fiscal, sobre los que existían elevadas expectativas al asumir gobiernos democráticos. Finalmente, aquellos márgenes de maniobra lograron cierta recomposición.
La situación de solvencia fiscal alcanzada en la salida de la crisis de 2001-2002, si bien extraordinaria, debe ser entendida como la culmina-ción de un largo y persistente proceso de mejora en el resultado fiscal consolidado. Ese proceso, que se había iniciado en 1984, puede obser-varse a través de la evolución de aquel resultado. Siguió las fluctuaciones del entorno macroeconómico, pero mostrando una clara tendencia po-sitiva hasta lograr la consolidación de equilibrios primarios durante los años noventa y superávit globales luego de la crisis. Es así que una prime-ra mirada de largo plazo de las cuentas públicas argentinas (gráfico 3.1) permite destacar cuatro rasgos distintivos:
1. Durante un largo período, el sector público consolidado ha mostrado un persistente de sequilibrio tanto financiero como primario.
2. Pese a la permanencia de resultados financieros negativos durante casi todos los años del último medio siglo, es notable la tendencia a la recuperación desde los años ochenta.
3. La evolución de las cuentas públicas consolidadas ha estado casi exclusivamente determinada por la trayectoria de las cuentas de la Nación. La situación de las provincias, pese a lo que suele decirse, tiene poco que explicar del resultado fiscal consolidado y relativa importancia en la evaluación de los equilibrios macroeconómicos. No obstante, ha estado vincu-lada con importantes turbulencias políticas y complicaciones de diferente tipo en cada una de las jurisdicciones.
4. En los últimos años, luego de un período de excepcionales resultados positivos, se observa una reemergencia de resul-tados negativos de niveles similares (como porcentaje del PBI) a los del período previo a la crisis de 2001, aunque bajo condiciones económicas y políticas muy diferentes.
política y economía de la política fiscal 109
Grafico 3.1. Resultado financiero por nivel de gobierno
(15.0)
(10.0)
(5.0)
0.0
5.0
10.0
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2012
Total Primario
Total Primario
Total Primario
En
porc
enta
jes
del P
BI
Sector público consolidado
En
porc
enta
jes
del P
BI
En
porc
enta
jes
del P
BI
Sector público nacional
(15.0)
(10.0)
(5.0)
0.0
5.0
10.0
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2012
Sector público provincial
(15.0)
(10.0)
(5.0)
0.0
5.0
10.0
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2012
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda.
110 dilemas del estado argentino
¿Cómo se financiaron de sequilibrios tan importantes y persistentes du-rante tanto tiempo? Resulta difícil explicar estos de sequilibrios sin consi-derar la existencia de financiamiento monetario del déficit fiscal.2 Hasta principios de los años noventa, la emisión monetaria fue una modalidad muy importante de financiamiento del sector público. En el gráfico 3.2 se puede comparar la evolución de largo plazo del resultado fiscal conso-lidado en su versión convencional con el mismo dato neto del financia-miento monetario del déficit. Allí se observa la importancia creciente de ese financiamiento hasta cubrir buena parte de la brecha fiscal, salvo en el período de convertibilidad.
En síntesis, la nueva democracia que surgió a partir de fines de 1983 debió enfrentar serias restricciones financieras para atender reclamos y satisfacer expectativas que la propia vuelta a la democracia había gene-rado. En efecto, la crisis de la deuda de satada a principios de los años ochenta sumó conflictos de difícil resolución a las dificultades políticas que había heredado de los gobiernos de facto que los precedieron.3
El financiamiento monetario no es la única fuente no tributaria de financiamiento público. A lo largo de la historia argentina, el sector pú-blico también se financió con ingresos aduaneros, excedente del sistema previsional, endeudamiento y privatizaciones. La existencia de estos re-cursos había permitido la importante expansión del Estado argentino pese a no tener una elevada presión tributaria.4 Como se verá, en los años posteriores a la crisis, la recaudación impositiva alcanzó niveles nun-
2 De manera vulgar, se suele denominar a este financiamiento “impuesto in-flacionario”, aunque no tiene las características de un impuesto. Más allá de esta aclaración imprescindible, calculándolo sobre la base monetaria, entre 1970 y 1990 los ingresos por el cobro de este pseudoimpuesto promediaron 4,9% del PBI al año (aproximadamente un 40% de la recaudación total de la AFIP y superior a los ingresos por imposiciones a las ventas y las ganancias). Los picos de recaudación se dieron en 1975 y 1989, en coincidencia con dos “explosiones” nominales: el “Rodrigazo” y la hiperinflación. Por supuesto, en la segunda la tasa de inflación (y, por lo tanto, la alícuota del “impuesto infla-cionario”) fue sensiblemente superior: la base imponible se había reducido a mínimos históricos después de quince años de inflación alta.
3 Una de las áreas poco estudiadas que acompañó el profundo cambio institu-cional que implicó la vuelta a gobiernos democráticos en los años ochenta se refiere al gasto militar. El gasto en defensa y seguridad del gobierno nacional pasó de 2,4% del PBI en 1981 a 1,4% del PBI en 1985. En un estudio más abarcador, Acuña y Smith (1984) estimaron que los gastos militares pasaron de 4,7% del PBI en 1981 a 2,8% en 1985.
4 Esta característica es compartida con otros países latinoamericanos, aunque el caso de la Argentina (al igual que Brasil y Uruguay) no presenta una parti-cipación significativa de ingresos provenientes de recursos no renovables.
política y economía de la política fiscal 111
ca antes conocidos en la historia argentina. Coincidentemente, durante estos años también ha sido récord en nivel de erogaciones públicas.
Durante el período dominado por las restricciones financieras im-puestas por la deuda y la necesidad de hacer frente a contextos macro-económicos de elevada volatilidad, las reformas difícilmente siguieron una lógica de mediano plazo ni aportaron soluciones a problemas estruc-turales. En cambio, han sido habituales los intentos de modificaciones institucionales para hacer frente a problemas de corto plazo. Así, se ha sancionado legislación que contiene reglas macrofiscales con el solo ob-jeto de dar señales en el corto plazo sobre una muy improbable (o impo-sible) evolución fiscal de mediano plazo; compromisos de reforma en el régimen de distribución de recursos que no se van a poder implementar; reformas en los sistemas de pensiones para dar señales de corto plazo, aun a costa de mayores de sequilibrios fiscales; cambios en el reparto de
Gráfico 3.2. Resultado fiscal consolidado y financiamiento monetarioResultados en % del PBI (eje izquierdo) y tasa de inflación en % (eje derecho)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
(5)
(10)
(15)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
688% 4924% 1344%
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Resultado Resultado neto de Tasa de in�ación, global �nanciamiento monetario prom. anual
En
por
cen
taje
del
PB
I
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda, Indec, BCRA y Albrieu y Cetrángolo (2011b).
112 dilemas del estado argentino
funciones de gobierno entre sus diferentes niveles con el solo objetivo de mejorar la situación fiscal de la Nación en el corto plazo; cambios en el financiamiento de la seguridad social con el objeto de corregir proble-mas de precios relativos, entre otros ejemplos de este tipo de anomalía.
Además, la historia argentina del último medio siglo exhibe pocos ejemplos de presupuestos sancionados mediante los procedimientos usualmente aconsejados. En adición a los años de gobiernos de facto, las dificultades de presupuestar en períodos de tasas de inflación altas e inciertas, la superposición con negociaciones de la deuda, la rigidez de una parte sustantiva de las erogaciones y el predominio absoluto de un partido político en el parlamento han sido factores, a lo largo del último medio siglo, que han dificultado el accionar de esta institución fiscal clave.5 6
Ese comportamiento cortoplacista tuvo cierta justificación en momen-tos de extrema dificultad macroeconómica, cuando los márgenes de ma-niobra de las políticas públicas, y económicas en general, eran sumamen-te estrechos. No obstante, la persistencia de esta modalidad en reformas estructurales de los últimos años, bajo condiciones macrofiscales mucho más de sahogadas, llama la atención sobre un rasgo que se ha arraigado en la cultura del país y afecta seriamente la credibilidad de las institucio-nes públicas. El descuido en la atención de los efectos de mediano plazo de cada reforma parece haber encontrado su justificación en la atención de intereses particulares asociados al mantenimiento de situaciones de poder. Iniciando la mirada sobre algunos aspectos seleccionados de la política fiscal, revisaremos a continuación los cambios en la tributación y el financiamiento del Estado, ya que ello ha introducido una importante modificación en el entorno para debatir reformas futuras en la modali-dad de intervención.
5 Ese comportamiento cortoplacista para enfrentar problemas estructurales también invadió las negociaciones de programas de estabilización con el FMI, donde se incorporaron compromisos vinculados con varias de las refor-mas citadas en el texto.
6 Cuando el balance de fuerzas se lo permitió, el Poder Ejecutivo también forzó la aprobación de presupuestos bajo supuestos no realistas con el objeto de conseguir apoyo político adicional (con presupuestos excesivamente op-timistas) o forzar programas de ajuste o quedarse con margen de maniobra discrecional (con presupuestos pesimistas).
política y economía de la política fiscal 113
la tributación y el financiamiento del estado
En la literatura sobre los cambios institucionales y las políticas públicas, tal vez el tema más estudiado haya sido el de la tributación. Son conoci-dos los estudios que vinculan el de sarrollo de la democracia moderna y la necesidad de recaudar impuestos por parte de los gobiernos (Gómez Sabaini y O’Farrell, 2009). En el caso argentino, encontramos aquí nue-vos ejemplos acerca de definiciones institucionales transitorias que per-duran en el tiempo y otras que intentan ser permanentes pero que por diferentes razones han perdido vigencia. En consecuencia, la volatilidad institucional ha caracterizado el financiamiento del Estado argentino y, sin duda, las pujas alrededor del reparto de sus ingresos (que será trata-do en la sección siguiente) es el aspecto de mayor interés en este sentido.
fortalecimiento del estado con baja tributaciónUn hecho que resalta en la historia económica argentina en relación con la tributación es el contraste entre la baja presión tributaria y el fuerte y temprano de sarrollo de un aparato público de importantes dimensiones. Seguramente, la conformación institucional del país ha tenido relación con una expansión estatal basada en recursos que no requirieron un fuer-te consenso de la población, como se señaló en la sección precedente.
Hasta los años ochenta, la carga tributaria se mantuvo en el entorno del 15% del PBI; recién con la recuperación de la democracia y la nece-sidad de afrontar la restricción de financiamiento los gobiernos inten-taron incrementar la carga tributaria en un escenario macroeconómico sumamente volátil. Los resultados fueron positivos durante los breves pe-ríodos de estabilidad de precios7 y crecimiento de los años ochenta hasta que, durante la vigencia del programa de convertibilidad, la presión total logró superar el 20% del PBI.8 Durante este período, el gobierno logró
7 Aunque para muchos sea un tema olvidado, conviene refrescar la idea de que, así como la inflación involucra pérdidas en la recaudación real por la existencia de rezagos en la recolección de los tributos, que crecen cuando se acelera el proceso inflacionario, todo programa de estabilización genera incrementos por única vez en la recaudación real por caída de la tasa de inflación (Tanzi, 1977; Cetrángolo, 1984).
8 Durante ese período, se destacan la expansión de la base y alícuota del IVA; la eliminación de gravámenes sobre las exportaciones, la modificación del impuesto a los combustibles acompañando la desregulación del sector y la eliminación de impuestos menores.
114 dilemas del estado argentino
compensar los efectos del ciclo mediante modificaciones discrecionales asociadas a variaciones de bases y alícuotas de tributos tradicionales y la introducción de impuestos de emergencia. Recién después de la crisis de principios de siglo, cambios importantes en el entorno macro y la intro-ducción de recursos heterodoxos permitieron alcanzar un nivel de carga superior a 30% del PBI. Finalmente, la incorporación de importantes cargas sobre la nómina salarial (acompañando reformas en la seguridad social) y el mantenimiento de tributos de emergencia luego de superada la crisis (sobre los débitos y créditos bancarios, ganancia mínima presun-ta, entre otros) permitió alcanzar niveles cercanos a 35% del PBI9 (entre los dos niveles más elevados de la región, junto con Brasil).10
El cuadro 3.1 ofrece la evolución de la presión por tipo de impuestos y por promedios decenales desde 1932, e incorpora los impuestos cobra-dos por las provincias desde 1945.11 Allí se observa la tendencia creciente desde los años ochenta hasta alcanzar, en una presión total de 34,1% del PBI en los años 2010-2011, lo que remite a los logros de haber persistido en este objetivo a lo largo de los años. No obstante, y con el objeto de resaltar la importancia de condiciones macroeconómicas, debe tenerse en cuenta que los cambios en los ingresos fiscales se dieron a saltos bien definidos: uno a principios de la década de 1990 y otro hacia 2002-2003. El primer caso sin duda fue motivado por la dramática caída del finan-ciamiento monetario, que significó el régimen de convertibilidad, y la necesidad de reemplazarlo con recursos tributarios. En segundo lugar, el crecimiento registrado luego de la crisis de 2001, ya comentado.12
9 Desafortunadamente, las dudas que se ciernen sobre la medición del pro-ducto nominal a cargo del Indec no permiten tener certeza sobre el nivel de carga tributaria. No obstante, no existen dudas acerca de su carácter de máximo histórico.
10 Pese a haber experimentado un importante crecimiento durante los últimos años en muchos países de la región, la carga tributaria promedio de América Latina apenas supera la mitad del nivel de la Argentina o Brasil. Aquel pro-medio es del 18,3% del PBI.
11 Lamentablemente, no se disponen datos anteriores para los tributos cobra-dos por el consolidado de provincias.
12 De acuerdo con Cetrángolo y Gómez Sabaini (2012), las principales tenden-cias que caracterizaron ese cambio fueron: el fortalecimiento del Impuesto a las Ganancias, la renovada importancia de las cargas sobre la nómina salarial destinadas al financiamiento de la seguridad social, el sostenido crecimien-to de la tributación sobre los consumos, el resurgimiento de los impuestos sobre el comercio internacional por la reintroducción de los Derechos de Ex-portación a partir del año 2002 y la incorporación de tributos heterodoxos.
política y economía de la política fiscal 115
Cuadro 3.1. Evolución de la presión tributaria consolidada 1932-2012 (en porcentajes del PBI)
Concepto 1932-1944
1945-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2012
Renta, ut. y ganancia de capital
1,2 3,0 3,5 2,4 1,5 1,1 2,1 4,5 5,9
Sobre la propiedad
0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4
Internos sobre bienes y servicios
3,6 3,5 4,8 4,7 5,4 6,3 6,6 10,3 12,3
Comercio trans. intera.
2,6 1,1 0,4 1,6 1,9 1,7 1,0 2,7 3,8
Contribución al Seguro Social
1,4 3,9 5,1 4,1 4,5 3,0 4,5 3,9 7,6
Otros tributarios
0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Recaudación nacional
9,0 11,6 14,4 13,4 14,2 12,9 16,9 22,0 30,2
Recursos provinciales
s.d. 1,8 1,8 2,3 2,2 2,4 3,5 4,0 5,1
Recaudación consolidada
s.d. 13,4 16,1 15,7 16,3 16, 3 20,4 26,1 35,4
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda, BCRA y Cepal.
En resumen, los rasgos más importantes que definen la trayectoria tribu-taria de la Argentina de largo plazo han sido:13
•un sostenido crecimiento de la tributación sobre los consu-mos de bienes y servicios: a partir de la introducción del IVA (en los años setenta) y su generalización y aumento de alícuo-ta (en los años noventa) este tipo de impuestos se convirtió en el centro del esquema tributario argentino, hasta repre-
13 Este tema se desarrolla en Cetrángolo y Gómez Sabaini (2009).
116 dilemas del estado argentino
sentar hoy, con una recaudación que supera 7% del PBI, el 28% del total de impuestos recaudados por la Nación. Dentro de la tributación provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos es el más importante;
•una paulatina pérdida de recursos provenientes de los dere-chos de importación, a medida que avanzó la apertura de la economía, en una tendencia de largo plazo;
•una presencia intermitente pero importante de los derechos de exportación: dependiendo de la particular situación ma-croeconómica, en especial el nivel de tipo de cambio real, en algunos períodos han sido un recurso muy significativo, en especial para el gobierno nacional, ya que no se coparticipan;
•poca significación de la tributación sobre las rentas: este rasgo define las dificultades para lograr un sistema tributa-rio con mayor peso redistributivo, en especial por la poca importancia de la tributación sobre rentas de personas físicas. Este rasgo fue particularmente relevante desde fines de los años cincuenta hasta mediados de los noventa, lo que estaría indicando la dificultad de cobrar este tipo de tributación con altas tasas de inflación. Estudios recientes ubican la evasión de este tributo en el entorno del 50% de la recaudación teóri-ca (Cetrángolo y Gómez Sabaini, 2009);
•poca relevancia de la imposición sobre los patrimonios: ori-ginalmente de potestad provincial pero con la participación de algunos tributos nacionales, no representan una porción importante de los recursos. Por ejemplo, el impuesto inmobi-liario del consolidado de provincias brinda recursos cercanos a 0,6% del PBI;
•una variada importancia de las cargas sobre la nómina salarial: este componente ha variado con la evolución de los esquemas prestacionales que se financian con estos impuestos, en espe-cial el sistema de pensiones, y ha estado sujeto, como el resto, a la evolución de los precios relativos de la economía;
•el uso de impuestos extraordinarios y de emergencia: las deficiencias en materia de solvencia fiscal derivadas de la insuficiente recaudación de impuestos tradicionales ha obli-gado, en muchos períodos, al cobro de variados recursos de emergencia a través de fuentes tributarias no tradicionales;
•una importancia relativa y modalidad discutible de situacio-nes de excepción (los denominados “gastos tributarios”). No
política y economía de la política fiscal 117
sólo el monto de los beneficios otorgados puede ser conside-rado como significativo en términos de la carga tributaria del país, sino que los mecanismos utilizados para la aprobación de proyectos particulares, el sistema de diferimientos imposi-tivos y la inclusión del IVA dentro del conjunto de las herra-mientas tributarias incorporadas han tornado al sistema en altamente proclive a la evasión y corrupción.14
crecimiento con alta carga tributariaDurante los últimos quince años, se produjo un excepcional incremento de recaudación tributaria que ha derivado en una modificación signifi-cativa en la restricción presupuestaria y en la capacidad de financiar po-líticas públicas. Entre 199815 y 2012, la carga tributaria total (Nación más provincias) se incrementó más de 16 puntos del PBI (de 21,0 a 37,4), y se registraron los mayores incrementos en la tributación sobre los salarios, ganancias y derechos de exportación.
Sin llegar a niveles acordes con las posibilidades del tributo, las bajas tasas de inflación y las mejoras administrativas permitieron el paulatino incremento de imposición sobre las ganancias. No obstante, su impacto redistributivo fue limitado porque predomina el componente que recae sobre las empresas (que en muchos casos se puede trasladar a los pre-cios) y las rentas salariales de las personas físicas, y así quedan fuera del alcance del tributo las rentas financieras y de capital.
En consecuencia, teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias de personas físicas recae casi totalmente sobre las rentas salariales, los tributos sobre los salarios mostraron un incremento que podría equi-valer a 6,1% del PBI (38% del total);16 algo menos es explicado por los impuestos sobre las ganancias de empresas y derechos de exportación (4,5% del PBI), mientras que un tercio restante es debido al comporta-
14 Según las estimaciones oficiales (Dirección Nacional de Investigación y Aná-lisis Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el nivel de gastos tributarios se ha mantenido en torno a un valor de 2% del PBI desde 2004. La última estimación disponible, para el año 2012, los ubica en 2,35% del PBI.
15 Se ha tomado como base de comparación el año 1998 para evitar la referen-cia a un año de crisis.
16 Esa cifra surge de sumar el incremento de las contribuciones sobre los sala-rios y el impuesto sobre las ganancias de personas físicas.
118 dilemas del estado argentino
miento de tributos sobre los consumos de bienes y servicios, cheques y otros (cuadro 3.2).17
Cuadro 3.2. Variación de la recaudación tributaria 1998-2012
ImpuestosRecaudación total Participación provincias
% PBI % total % PBI % total
Ganancias 3,3 19,9 1,1 32,3
Empresas 1,7 10,6 0,6 32,3
Personas físicas 1,5 9,3 0,5 0,0
Contribuciones sobre salarios 4,6 28,3 0,0 15,0
Crédito y débito en cuenta corriente 2,0 12,4 0,3 41,2
IVA 1,8 11,2 0,8 100,0
Ingresos brutos 2,0 12,2 2,0 0,0
Derechos de exportación 2,8 17,3 0,0 50,0
Otros -0,2 -1,3 -0,1 24,5
Total 16,3 100,0 4,0
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Dirección Nacional de Inves-tigaciones y Análisis Fiscal, Secretaría de Hacienda.
A los efectos de la argumentación aquí propuesta, resulta de especial interés el análisis de los tributos considerados “heterodoxos”. La aplica-ción de los Derechos de Exportación, que aporta actualmente ingresos tributarios por un monto cercano al 3% del PBI, ha cumplido un rol redistributivo importante a lo largo de la historia argentina al evitar que aumenten los precios domésticos como resultado de una devaluación del tipo de cambio y, al mismo tiempo, gravar a sectores de la pobla-ción que se encuentran en los deciles superiores de ingreso, en especial con rentas agropecuarias.18
Sin embargo, conviene hacer algunos comentarios adicionales en rela-ción con su uso durante la última década.19 En primer lugar, subsistiendo los problemas que detenta la administración tributaria para controlar
17 Allí también se presenta la porción de esos incrementos que recibieron los gobiernos provinciales, que será objeto de análisis en la sección siguiente.
18 Aplicadas sobre otros sectores, por ejemplo el petróleo, los efectos serán diferentes. Aquí nos concentraremos en la incidencia de las retenciones aplicadas sobre el sector agropecuario.
19 En el análisis de esta temática, el autor se ha visto beneficiado por la gene-rosa contribución de Roberto Bisang, con quien ha discutido los complejos efectos de esta tributación sobre el sector agropecuario.
política y economía de la política fiscal 119
las operaciones del sector agropecuario y evitar la evasión impositiva, este mecanismo, aunque no es el óptimo, sigue siendo de suma utilidad. No obstante, debe considerarse que la incidencia distributiva del tribu-to dependerá de la estructura productiva del sector agropecuario y la modalidad de contratación entre diferentes subsectores que participan de la cadena productiva. Estas características del sector han mostrado importantes modificaciones en tiempos recientes que no han sido sufi-cientemente estudiados y, menos aún, tenidos en cuenta al momento de definir los alcances del tributo (Bisang, 2008). La falta de consistencia de la política fiscal respecto del sector parece haber sido la norma seguida. Estas inconsistencias han quedado en evidencia a partir de los intentos de reglamentar retenciones a partir del año 2007,20 ante el importante crecimiento de los precios internacionales.
El sector agropecuario se articula cada vez más sobre la base de múl-tiples contratos,21 lo cual da lugar a una estructura productiva difícil de regular mediante instrumentos tradicionales. Si el impuesto recae sobre una empresa agropecuaria que produce mediante el alquiler de tierras y compra de insumos en un sector proveedor de corte industrial, con-centrado y dolarizado, la incidencia de un aumento en los derechos de exportación difícilmente recaiga en su totalidad, al menos en el corto plazo, sobre los perceptores de la renta (propietarios de la tierra, empre-sas proveedoras de insumos con posiciones dominantes o controladores de las tecnologías críticas). Sólo es posible imaginar que un impuesto “tradicional” de este tipo trasmitirá correctamente la carga del tributo si se considera que cada uno de los mercados de insumos funciona en competencia perfecta y el ciclo de ajuste productivo es simultáneo.22
En segundo lugar, los efectos distributivos eran más claros cuando una parte sustancial de las exportaciones eran carnes y otros bienes salarios,
20 Esta falta de consistencia tuvo su manifestación más clara y conflictiva con lasanciónyposteriorderogacióndelaResolución125/08delMinisteriode Economía y Producción, que fuera objeto de un acalorado y mediático debate parlamentario.
21 Entre dueños de las tierras y empresas de producción, entre contratistas de servicios y otros proveedores de insumos industriales y las empresas agrope-cuarias.
22 La realidad indica, por un lado, que el acceso al mercado de tierras y a los de varios insumos críticos está lejos de operar bajo condiciones de competencia perfecta; por otro lado, el ciclo productivo agrario supone una secuencia temporal de toma de decisiones que lleva al menos 180 días, lapso en el cual pueden variar las condiciones institucionales, regulatorias e incluso climáti-cas generando ajustes asimétricos.
120 dilemas del estado argentino
y la producción agropecuaria estaba en manos de sectores altamente concentrados. Durante los últimos años, las exportaciones son predo-minantemente de soja, un bien no significativo dentro de la canasta de consumo básico en la Argentina.
En tercer lugar, se trata de un tributo que suele ser considerado un instrumento muy apto para acompañar fuertes devaluaciones de la mo-neda doméstica. La tributación de rentas generadas por incrementos en precios internacionales de un bien exportable merece otro tipo de discu-sión (de acuerdo con su permanencia temporal, origen y magnitud). La persistencia de este tributo, si bien justificable ante las actuales circuns-tancias, desnuda la incapacidad que muestra la administración tributaria para alcanzar debidamente al sector agropecuario, en especial a los pro-pietarios de tierras y otros medios de producción agrícola también con-centrados y sujetos a rentas temporales. Mientras esa dificultad persista, no se podrá adoptar decisiones de fondo para los problemas del sistema tributario argentino, tal como lo es la ampliación de la base imponible del impuesto a las ganancias y la reducción de los “gastos tributarios”.
Por último, al competir con instrumentos tributarios coparticipables o subnacionales, la introducción de retenciones determina un mayor fi-nanciamiento del gobierno central en detrimento de las jurisdicciones que tienen a su cargo la mayor proporción del gasto en social y en capital humano.
La Argentina ha sido pionera en la introducción del Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente. Este fue aplicado por primera vez en el año 1983, una segunda vez en 1988 y reintroducido una vez más en la estructura tributaria en el año 2001 para hacer frente a la crisis fiscal que enfrentaba el país. La recaudación generada por su aplicación representa hoy en día una porción importante de los ingresos tributarios totales, que alcanzó en el 2011 un nivel de prácticamente 2 puntos del PBI y un 6,6% del total recaudado a nivel nacional. Respecto de este ins-trumento de política tributaria, se han destacado ciertas ventajas como las facilidades administrativas y sus bajos costos de recolección; no obs-tante suele recomendarse su utilización de forma exclusivamente tem-poral, ya que son varias las objeciones en torno a su uso, especialmente en relación con los efectos negativos que tiene sobre la asignación de recursos, el grado de bancarización y modernización de la economía, y los incentivos a la evasión que genera. Además, se cree que impacta re-gresivamente en la distribución del ingreso porque las empresas suelen internalizarlo como un costo más y, en consecuencia, es trasladado en su totalidad a los precios.
política y economía de la política fiscal 121
Finalmente, y con el antecedente del Impuesto a los Activos durante la década de 1990, desde 1999 se aplica en el país el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) como un tributo mínimo sobre el valor de los bienes de las empresas, el cual interactúa con el Impuesto a las Ganan-cias de Sociedades (y también con el Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente desde 2001) a través de un complejo esquema de pagos a cuenta. En este caso, cabe remarcar que, si bien su razón de ser está más relacionada con los objetivos de control y fiscalización de los contribuyentes por sobre los fines meramente recaudatorios, se ha obser-vado que los ingresos obtenidos a partir de la aplicación de este tributo se han reducido gradualmente durante los últimos años hasta alcanzar valores poco significativos (0,07% del PBI en 2012).
La aplicación de estos tributos, lejos de implicar un cambio estruc-tural significativo en el sistema tributario, ha buscado de alguna forma compensar su debilidad reflejada en las dificultades recaudatorias de los tributos tradicionales, por lo que con su aplicación se evita una solución de fondo a las deficiencias y limitaciones del sistema tributario, que se ven finalmente reflejadas en la incidencia distributiva de la estructura tributaria.
La evasión constituye un problema recurrente para la política y la ad-ministración tributaria en el país, donde se debe reconocer el logro de significativos avances durante las últimas dos décadas, pero donde tam-bién se advierten serias falencias y queda mucho por mejorar. La evasión es un obstácu lo para el de sarrollo, para el crecimiento equilibrado y, en general, para la justicia en que debiera basarse el sistema tributario, dado que un alto nivel de incumplimiento atenta contra la incidencia real de los impuestos sobre los contribuyentes. Asimismo, al disminuir la cantidad de recursos fiscales recaudados por el Estado, la evasión reduce el espacio fiscal disponible, por lo que el Estado contará con menores recursos para cumplir sus habituales funciones por el lado de la política fiscal: la estabilización, la provisión de bienes públicos y la redistribución del ingreso.23
23 Para evaluar adecuadamente la efectividad de la administración tributaria en cuanto al nivel de cumplimiento de los contribuyentes, resulta indis-pensable realizar estimaciones oficiales de manera periódica, algo que la Dirección de Estudios de la AFIP llevó a cabo sólo hasta el año 2007 para el IVA. Así se pudo comprobar que la tasa de evasión en ese tributo se redujo desde un valor de 34,8% en 2002 hasta un 19,8% en 2007, acompañando el incremento de la base gravada por el impuesto y derivando en el cuantioso monto de recursos tributarios que ha venido aportando durante los últimos
122 dilemas del estado argentino
En suma, al parecer en la Argentina la evolución de la recaudación en las últimas tres décadas ha tenido un comportamiento que, en parte, ha compensado la restricción fiscal impuesta por los cambios en el entor-no macroeconómico. De esta manera, ha crecido la recaudación ante la de saparición de fuentes de financiamiento no tributarias. En los últi-mos años, el Estado volvió a financiarse con emisión monetaria, recursos provenientes de derechos aduaneros y un nuevo excedente previsional, como será analizado más adelante. No se vislumbra un debate sobre el nivel y la estructura tributaria que debiera prevalecer en el mediano pla-zo, ni sobre el nivel de gobierno que debiera administrar cada tributo. No obstante, se trata de un área donde el país puede exhibir resultados exitosos, más allá de la dudosa permanencia de ciertos tributos, el creci-miento de la recaudación ha sido espectacular. Ello es un aspecto central en la construcción de una renovada relación fiscal entre el gobierno y la sociedad. Su consolidación dependerá, en gran medida, en la capacidad de los gobiernos de mejorar la calidad de las intervenciones, ganando legitimidad y demostrando a la sociedad la conveniencia de contribuir al financiamiento del estado mediante el cumplimiento de sus obligacio-nes impositivas. En lo que resta del presente capítulo, serán abordadas algunas áreas críticas en ese sentido.
dificultades para consolidar la organización fiscal federal: conflictos por la distribución de recursos
La cuestión de la distribución de funciones y recursos entre el gobierno nacional y las provincias es otro problema fiscal irresuelto desde, al me-nos, el retorno a la democracia. Ha recrudecido a lo largo de los años y, en especial, durante las crisis. Con entornos macroeconómicos favora-bles, el crecimiento de la economía y la expansión de los recursos han permitido una reducción en el grado de conflicto federal. En cambio, en momentos de crisis o de saceleración de la economía, las provincias ven de saparecer los recursos adicionales a la coparticipación, el acceso
años. Lamentablemente, no existen estimaciones oficiales de evasión en el impuesto a las ganancias, como lo hacen con regularidad las administracio-nes tributarias de otros países de la región (Chile y México, por ejemplo). Un ejercicio de estimación realizado por Cetrángolo y Gómez Sabaini (2009) la ubicaba en torno al 50%.
política y economía de la política fiscal 123
a los mercados se dificulta y crece la presión sobre los ingresos naciona-les. En cada momento, las modalidades que han utilizado los diferentes gobiernos para intentar quedar a salvo de las consecuencias más graves de los procesos de ajuste han sido variadas. Muchas veces han derivado en importantes rigideces fiscales que terminaron por generar mayores restricciones al uso del escaso espacio fiscal disponible en cada situa-ción crítica. Otras veces, resultaron en concesiones políticas a cambio de transferencias financieras.
Seguramente, las tensiones vinculadas con las relaciones financieras entre niveles de gobierno han sido las más estudiadas y, más allá de los rasgos específicos del conflicto durante las últimas tres décadas, en un país con un sistema federal de gobierno como el argentino, estas tensio-nes remiten al origen de nuestra Nación, cuando el federalismo era con-cebido como la mejor manera de amortiguar las tensiones provenientes de la existencia de estados autónomos con grandes diferencias económi-cas, culturales, sociales e institucionales.
Sin haber logrado mitigar las fuertes diferencias de capacidades (fi-nancieras y de otro tipo) entre jurisdicciones, durante el último medio siglo la Argentina ha encarado un profundo proceso de descentraliza-ción que ha delegado una parte sustantiva de las políticas públicas en manos de los gobiernos provinciales y municipales, precisamente, aque-llas con un mayor componente de gasto salarial. Ese proceso careció de las motivaciones clásicas de las reformas que tratan de resolver, vía la descentralización, los problemas de revelación de preferencias median-te la participación de los ciudadanos en la definición de las políticas, ni fue precedido por las previsiones en materia de coordinación de las políticas y compensación tan necesarias en servicios públicos tan impor-tantes para la equidad distributiva. Al tratarse de un país con una gran disparidad regional de capacidades tanto económicas como de gestión de políticas, la descentralización motivada por urgencias fiscales sin la previa introducción de mecanismos de compensación y coordinación, antes señalada, muy posiblemente haya agravado los problemas de equi-dad preexistentes.
Actualmente, como consecuencia de una fuerte concentración de la recaudación tributaria en manos del gobierno nacional y los procesos de descentralización del gasto hacia los gobiernos provinciales y municipa-les, el gobierno nacional administra casi el 80% de los recursos totales y gasta sólo el 50% del gasto público consolidado (véase gráfico 3.3). Entonces, el financiamiento de los gobiernos subnacionales se completa con un complejo, parcialmente discrecional y no siempre claro esquema
124 dilemas del estado argentino
Grá
fico
3.3
. La
dist
ribu
ción
de
los
recu
rsos
y lo
s ga
stos
en
los
dist
into
s n
ivel
es d
e go
bier
no
(en
por
cen
taje
s)
Rec
urso
s G
asto
s
196
1 19
61
197
0 19
70
198
4 19
84
199
3 19
93
200
0 20
00
200
2 20
02
200
6 20
06
200
9 20
09
10
0%
80%
60
%
40%
20
%
0%
0%
20
40%
60
80
%
100%
Gob
iern
o n
acio
nal
Pr
ovin
cias
M
unic
ipio
sG
obie
rno
nac
ion
al
Prov
inci
as
Mun
icip
ios
6.
0 24
.7
69.3
72
.1
21.0
6.
8
4.5
28
.0
67.4
66
.6
27.5
5.
8
4.3
27
.6
68.1
64
.5
30.9
4.
5
5.
3 19
.0
75.7
52
.0
37.2
10
.8
5.
5 18
.5
76.0
52
.6
37.9
9.
5
5.
9 19
.7
74.4
51
.4
38.6
10
.0
4.2
17
.5
78.3
50
.9
39.3
9.
8
4.0
15
.7
80.3
52
.0
40.1
7.
9
Fuen
te: E
labo
raci
ón p
ropi
a so
bre
la b
ase
de d
atos
del
Min
iste
rio
de E
con
omía
.
política y economía de la política fiscal 125
de transferencia de recursos desde la Nación hacia las provincias, y de estas a los municipios. En el caso de las provincias, la recaudación pro-vincial (que proviene básicamente de cuatro impuestos: inmobiliario, automotor, a los sellos y a los ingresos brutos), representa el equivalente a un 40% de sus gastos, y el resto se financia mediante transferencias del gobierno central y endeudamiento. Este desbalance financiero interju-risdiccional ha agregado conflictividad a las relaciones entre la Nación y las provincias.
Durante los últimos quince años, pese al notable incremento de recur-sos, la conflictividad no pudo resolverse. La modalidad de negociación salarial docente y la concentración de los nuevos recursos en manos del gobierno nacional hacen que los gobiernos provinciales dependan cada vez más de transferencias no automáticas de la Nación. Como se mostró en el cuadro 3.2, sólo la cuarta parte de los nuevos recursos tributarios percibidos desde fines de los años noventa se destinan a los gobiernos provinciales de manera automática, muy lejos de lo establecido por el régimen de coparticipación de la Ley 23 548. Este había sido sancionado a fines de 1987 como un esquema transitorio y de emergencia con el objeto de facilitar el cambio de gobierno, pero aún sigue vigente, aun-que con múltiples parches. A partir de su sanción, fue haciéndose cre-cientemente complejo debido a la presión ejercida por las demandas de financiamiento de la Nación –en especial motivadas por el sistema previsional–, lo cual derivó en numerosas modificaciones de los mecanis-mos de distribución, multiplicó los canales por los cuales los recursos son derivados a sus destinos finales y aumentó la dependencia de la asistencia nacional por parte de las provincias.
Además, debe mencionarse que, durante el largo período en el cual el Estado nacional se financiaba con emisión monetaria, existía un mecanis-mo institucional por el cual parte de esos recursos terminaban financian-do las arcas provinciales. Las provincias financiaban sus de sequilibrios a través de sus bancos oficiales que luego, a la vez, recibían financiamiento de la Nación mediante redescuentos del Banco Central. Era una suerte de coparticipación ad hoc del impuesto inflacionario que funcionó hasta principios de los años noventa. Este mecanismo, en cambio, no se ha practicado durante la reemergencia de las tasas de inflación de relativa importancia por la de saparición de varios bancos oficiales provinciales que fueron privatizados durante los años noventa y por ausencia de vo-luntad del gobierno nacional de redistribuir esos fondos.
Un caso especial que ejemplifica la escasa vocación por la consolida-ción de instituciones que den soluciones efectivas a los problemas son el
126 dilemas del estado argentino
debate, el diseño y la instrumentación del Fondo del Conurbano Bonae-rense. Con la existencia de un acuerdo inicial entre los gobiernos nacio-nal y de la provincia de Buenos Aires por incrementar el financiamiento de esta jurisdicción, a principios de los años noventa se comenzó a nego-ciar la asignación de parte del impuesto a las ganancias, en oportunidad de una reforma que incluía un incremento de alícuotas.24 Finalmente se decidió que ese porcentaje era del 10%, compensado con un 4% para el resto de provincias y un 2% para ser transferidos también a las provincias por el Ministerio del Interior a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Un par de años más tarde, cuando las relaciones entre los dos gobiernos no era tan fluida como antes, se puso un tope nominal a ese fondo (650 millones de pesos –o dólares– al año); el resto se desvió entre las otras provincias. La no actualización de ese monto nominal luego de la crisis y la salida de la convertibilidad, pese a los importantes aumentos en los índices de precios, terminó erosionando ese fondo que, en 2012, representó menos del 0,5% de la recaudación de ese impuesto. En con-secuencia, muchas provincias25 están recibiendo más recursos del Fondo del Conurbano Bonaerense que la propia provincia de Buenos Aires.
más dificultades para consolidar la organización fiscal federal: las de sigualdades productivas y el financiamiento del gasto social descentralizado
Indagando en las causas del conflicto federal, debe mencionarse que la Argentina ha sido siempre un país de grandes disparidades territo-riales que se han mantenido relativamente estables durante décadas, lo cual muestra una elevada concentración geográfica de las principales actividades económicas. No obstante, la dinámica productiva y la políti-ca y gestión pública provinciales han introducido nuevos elementos de diferenciación a nivel intrajurisdicción, que refuerzan las de sigualdades
24 Originalmente, la asignación iba a provenir de un nuevo impuesto (que nunca llegó a sancionarse): el Impuesto al Excedente Primario de las Empresas (IEPE). Se trataba de una iniciativa con rasgos similares al que actualmente se conoce en México como IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única).
25 Durante 2012, fue el caso de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
política y economía de la política fiscal 127
entre provincias y amplían las brechas dentro de ellas. Este fenómeno ha ido sucediendo en el marco de un cambiante contexto político, ins-titucional, normativo y macroeconómico, donde sobresalen algunos ele-mentos que califican una situación territorial que no ha alcanzado una conformación estable y de una organización institucional relativamente joven. Más del 35% de su población (13 millones de personas) se con-centra en un territorio de muy reducida dimensión (el Gran Buenos Ai-res), y dos jurisdicciones (CABA y la provincia de Buenos Aires) aportan más del 55% del PBI, absorben gran parte de la inversión privada, de los servicios bancarios y financieros, del manejo del comercio exterior, de las actividades de servicios técnicos y profesionales complejos.
Las disparidades se repiten en cada provincia argentina. Casi en la mayoría conviven “lugares” de sarrollados y prósperos, receptores de in-versiones sustantivas y sofisticadas, con “lugares” (o espacios geográficos) marginales, con inserción productiva débil, de baja productividad, nula innovación y altos niveles de pobreza. Esta situación de diferenciación tiene expresiones territoriales concretas y formas de retroalimentación. La actual de sigualdad territorial no sólo se manifiesta en términos de ingreso per cápita y nivel medio de vida, sino principalmente en materia de servicios y activos públicos y privados territoriales per cápita, opor-tunidades de empleos formales y de productividad, capacidad de inno-vación, alternativas de progreso (Cetrángolo y Gatto, 2002; Steingerg, Cetrángolo y Gatto, 2011). El gráfico 3.4 ilustra las diferencias hacia el interior de cada jurisdicción con las tasas de analfabetismo promedio de cada provincia y las correspondientes a los departamentos con valores extremos en cada una de las provincias.
Diversos motivos hacen difícil la asignación de potestades tributarias a los gobiernos subnacionales hasta un nivel que sea suficiente para poder financiar la creciente provisión por parte de estos gobiernos de bienes y servicios. Si bien existe un acuerdo teórico sobre la necesidad de que haya cierta simetría entre las responsabilidades de gasto y las potestades tributarias, en la práctica son pocos los impuestos que pueden ser des-centralizados sin una importante pérdida de eficiencia y equidad.
Los límites a la tributación local se relacionan con la administración tributaria y el de sarrollo productivo regional. En el primero de los sen-tidos, los impuestos que tradicionalmente se reconocen como mejor ad-ministrables por los gobiernos subnacionales son los patrimoniales, de manera coincidente con lo establecido por la Constitución Nacional. En este caso, si bien algunas jurisdicciones podrían incrementar los recursos provenientes de estos tributos, también es cierto que la Nación ha avan-
128 dilemas del estado argentino
Grá
fico
3.4
. Tas
as d
e an
alfa
beti
smo
(201
0)Pr
omed
ios
prov
inci
ales
y d
epar
tam
ento
s, c
on v
alor
es m
áxim
o y
mín
imo
por
prov
inci
a
20,0
%
18,0
%
16,0
%
14,0
%
12,0
%
10,0
%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
CABA
Tierra
del
Fueg
oSa
nta Cru
zBuen
os Aire
s Córdoba Sa
nta Fe La Rio
ja San L
uisLa P
ampa Chubut
Catam
arca Sa
n Juan Entre
Río
s Men
doza Neuquén Río
Neg
ro Tucum
ánJu
juy
Salta
Santia
go d
el Este
ro Form
osa Misi
ones Corrien
tesChac
o
Prom
edio
pro
vin
cial
D
epar
tam
ento
con
val
or m
áxim
o
D
epar
tam
ento
con
val
or m
ínim
o
Fuen
te: E
labo
raci
ón p
ropi
a so
bre
dato
s de
l Cen
so 2
010
(In
dec)
.
política y economía de la política fiscal 129
zado sobre bases tributarias provinciales mediante el cobro de impuestos sobre la propiedad y otros “directos” (incluso las retenciones a las expor-taciones) y así ha reducido el margen para tributación provincial.
En segundo lugar, hay que considerar las disparidades territoriales ya mencionadas. El de sarrollo de sigual entre las regiones se traduce en di-ferentes bases imponibles para financiar una determinada provisión de bienes y servicios a cargo de los sectores públicos subnacionales y dife-rentes capacidades entre los aparatos de gobierno. La dependencia ex-trema de los recursos de origen nacional por parte de las jurisdicciones de menor de sarrollo relativo no está motivada por la poca vocación de grabar sus bases tributarias, sino por la inexistencia de esas bases.
Sumado a ello, el proceso de descentralización del gasto y la concen-tración de recursos en el gobierno central determinan una fuerte pre-sión sobre los sistemas de transferencia para atender la provisión ho-mogénea de bienes públicos al tiempo de cuidar la equidad. Estos datos hacen de sestimar cualquier intento de avanzar decididamente en pro-yectos de corresponsabilidad fiscal (sin por ello desconocer la necesidad de transferir algunas potestades tributarias vinculadas con la imposición a la riqueza hacia las provincias).
Dado que la provisión pública de educación básica, salud, agua y otros servicios sociales esenciales se encuentran descentralizados, resulta im-prescindible que cualquier alternativa de política que intente mejorar la equidad en la Argentina deba incorporar mecanismos que ayuden a compensar diferencias regionales, en particular, las relacionadas con el gasto social descentralizado. Un efectivo diseño del sistema de transfe-rencias, con objetivos explícitos y que genere los incentivos adecuados puede complementar la habitual deficiencia que tienen los sistemas tributarios subnacionales para financiar las competencias que se le han asignado. En principio, sólo el gobierno nacional puede ser el responsa-ble de acortar la distancia que hoy separa a las provincias “ricas” de las “pobres” respecto de la disponibilidad de recursos y capacitación para atender las necesidades en materia de sectores sociales de su población. Por otra parte, como condición necesaria para aprovechar los beneficios potenciales de la descentralización, las provincias deberían recibir asis-tencia en la capacitación de recursos humanos orientados a las activida-des de planificación y gestión de esos servicios.
En síntesis, pese al sustancial incremento de recursos tributarios, el ni-vel y las características del conflicto federal en torno a la distribución de funciones y recursos no se han reducido y siguen siendo muy importan-tes. Esto pone al descubierto la dificultad para debatir la asignación pre-
130 dilemas del estado argentino
supuestaria entre los diferentes sectores. La concentración de ingresos en manos del gobierno central y la ausencia de reglas claras y explícitas para la asignación de fondos entre provincias y municipios atenta contra la construcción de un federalismo estable, eficiente y con instituciones compensadoras de de sequilibrios de de sarrollo. Uno de los principales factores de sestabilizadores de las relaciones financieras entre la Nación y las provincias ha sido el sistema previsional, que será abordado en la sección siguiente.
Aunque pueda parecer contradictorio, los procesos de descentrali-zación requieren de fuertes gobiernos centrales, pero esa fortaleza tie-ne que ser utilizada para asegurar políticas que mejoren la calidad y la distribución territorial de los servicios descentralizados. Esto es muy diferente a su utilización para subordinar los gobiernos subnacionales a los intereses electorales del gobierno central. Un ejemplo de ello se encuentra en los mecanismos de ajuste salarial docente. A partir de la descentralización de servicios públicos, el pago de remuneraciones tiene una importancia significativa en las cuentas provinciales pero de menor importancia para la Nación. Para los gobiernos provinciales, la política de empleo y la negociación salarial definen su propio espacio fiscal. El comportamiento de estos componentes, como es de esperar, resulta al-tamente procíclico, y debe evaluarse la modalidad adoptada por cada gobierno y cada sector en materia de ajuste por inflación de los salarios. El incremento de gasto derivado de la Ley de Financiamiento Educativo estuvo acompañado de una novedosa modalidad de negociación, donde el piso de incremento anual de salarios docentes (los más significativos en cada provincia y con un impacto fuerte sobre el resto de los sectores) es negociado entre la Nación y los gremios, en ausencia del gobierno que debe abonarlos. Claramente se trata de una solución institucional adoptada en función de un objetivo político de corto plazo, en el que ha predominado la búsqueda de mayor apoyo electoral, pero sin posibilida-des de ser adoptada como disposición permanente, al menos sin cambiar otros aspectos del financiamiento provincial.
un sistema previsional escasamente previsible
Difícilmente puedan comprenderse la historia fiscal de la Argentina y la construcción institucional de su Estado sin estudiar en profundidad su sistema previsional. Es que, desde una visión de largo plazo, este ha
política y economía de la política fiscal 131
pasado de ser, en los últimos años, una fuente de generación de espacio fiscal a uno de sus principales limitantes y nuevamente generador. Su ex-cedente inicial financió buena parte de la expansión del sector público durante los años cuarenta, cincuenta y principios de los sesenta; su crisis condicionó la política macroeconómica y fiscal durante los años setenta, ochenta y principios de los noventa; la reforma de los años noventa fue causa central del conflicto federal y la crisis fiscal de fin de siglo; y final-mente, la vuelta al esquema de reparto volvió a ampliar el espacio fiscal para la expansión de políticas públicas durante los últimos años. Lo lla-mativo es que en ninguno de los períodos se logró diseñar e instrumen-tar (ni siquiera discutir de manera razonable) un esquema de cobertura a los adultos mayores sostenible y equitativo.
El agotamiento del excedente inicial propio de todo sistema de repar-to a medida que maduraba el sistema y su utilización para financiar otras finalidades del gasto público derivaron en un temprano de sequilibrio al que contribuyeron de manera sustantiva los factores demográficos y macroeconómicos pero, también –mucho más importante para el ar-gumento aquí sustentado– las propias respuestas dadas por la política sectorial.26 Sirve para ilustrarlo el hecho de que la tasa de sostenimiento descendió hasta 1,3 a principios de los años noventa, después de haber alcanzado un máximo de cargas para financiar al sistema del 26% del salario, lo que ponía en serias dudas la capacidad de cumplir con una tasa de reemplazo cercana al 82% de los salarios al momento del retiro.27 En consecuencia, a lo largo de las últimas tres décadas debió recurrirse a diversos mecanismos de emergencia: el incremento de alícuotas de las cargas sobre los salarios; el financiamiento de otras fuentes; la modifica-ción de la tasa de sostenimiento mediante el cambio en la edad de jubi-lación o no cumplimiento de la legislación. Mucho más llamativo resulta el hecho de que algo tan arraigado en la sociedad como el derecho a ob-tener un haber de jubilación equivalente al 82% del salario en actividad nunca fue debidamente debatido de manera explícita en el Parlamento Nacional, y su adopción en los años cincuenta, cuando el sistema era
26 A medida que caía la tasa de sostenimiento del sistema (entre 1950 y fines de los años sesenta pasó de 11,2 a menos de 3), en lugar de modificar los parámetros del sistema para hacerlo más viable financieramente, se decidió hacer más flexibles los requisitos para acceder a los beneficios,
27 Para una presentación más exhaustiva de las causas de la crisis se puede consultar Cetrángolo y Machinea (1992), Feldman, Golbert e Isuani (1986) y Schulthess y Demarco (1993).
132 dilemas del estado argentino
muy joven y generaba grandes excedentes, fue considerado una medida de emergencia y transitoria hasta el debate de un régimen definitivo, que nunca se realizó (Bertranou y otros, 2011).
El sistema previsional argentino fue reformado en forma tardía e in-conveniente en 1994. Aun cuando no se reconoció originalmente, con el objeto de asegurar la solvencia fiscal de largo plazo (a costa de una peligrosa reducción de cobertura), al permitir el traslado de los aportes personales hacia el sistema privado de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se comprometió seriamente la de corto. La reforma significó una pesada carga financiera sobre las cuentas pú-blicas que (a diferencia del caso chileno) tenía ya serios problemas de solvencia. Además, se sumaron dos elementos que agravaron la situación financiera del sistema. En primer lugar, al haberse realizado esa reforma bajo el funcionamiento del programa de convertibilidad, la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas mediante la reducción de los costos laborales convenció a las autoridades económicas del momento en encarar una paulatina reducción de contribuciones patronales que financiaban el sistema. En segundo lugar, y en el marco de los conflictos y las negociaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos provin-ciales, se acordó la transferencia a la Nación de las cajas provinciales de aquellas jurisdicciones que así lo solicitaran. Como resultado, el sistema de pensiones llegó a tener un de sequilibrio equivalente a 3,3% del PBI en el año 2000.28
Luego de varias reformas parciales al sistema, finalmente se decidió incrementar la cobertura mediante una medida excepcional que había sido adoptada en la Argentina de manera recurrente desde su introduc-ción por el gobierno de facto del general Onganía a fines de los años sesenta. Consiste en permitir el ingreso al sistema a personas que no cumplían los requisitos establecidos por la legislación, otorgando así beneficios contributivos a quienes no habían contribuido de manera parcial o aun total. En efecto, la cobertura logró alcanzar a casi toda la población adulta mayor si bien no se ha asegurado la sostenibilidad en el largo plazo de ese logro y mucho menos el financiamiento de las presta-ciones contributivas.
28 De ese total, la pérdida correspondiente a los aportes transferidos al sistema de capitalización suman 1,5% del PBI; la reducción de contribuciones patro-nales, 1,3% del PBI; y el déficit de las cajas previsionales explican el restante 0,5% del PBI (Cetrángolo y Grushka, 2004).
política y economía de la política fiscal 133
Posteriormente, se eliminó el esquema de capitalización para volver al sistema previo de reparto. De esta manera, el sistema cuenta hoy con el stock de excedentes generados por los aportes individuales capitalizados y con un flujo de ingresos que incluyen la recaudación de tributos que no recaen sobre la nómina salarial. Más allá de estas definiciones, quedan aún por determinarse aspectos esenciales del sistema en el largo plazo, lo que dificulta una adecuada proyección acerca de la trayectoria de me-diano plazo. El aspecto más importante por ser definido se relaciona con la efectiva tasa de reemplazo que se promete y la cobertura que tendrán aquellos trabajadores que no alcancen a cumplir con los requisitos exigi-dos para acceder a los beneficios, de acuerdo con la legislación vigente. Es difícil que un trabajador argentino pueda tener una idea relativamen-te cierta de sus ingresos posteriores a su retiro. Existe una indefinición normativa importante e incomprensible por tratarse de un sistema de previsión. En el mejor de los casos, le cabe esperar una medida de excep-ción que asegure sus ingresos futuros y, en ese caso, los incentivos para aportar al sistema son escasos.
las restricciones institucionales a la construcción de un sistema de salud equitativo y eficiente
La última área de intervención pública que presentaremos en este capí-tulo para ejemplificar la debilidad institucional del sector público argen-tino se refiere a la provisión de servicios para atención de la salud. En la Argentina, la cobertura del sistema de salud alcanza a la totalidad de la población. No obstante, presenta serios problemas en materia de eficien-cia y equidad. En parte, esto se vincula con problemas institucionales re-lacionados con la falta de integración entre los subsectores público, de la seguridad social y privado, las dificultades regulatorias que ha presenta-do la participación de los sindicatos (y sus dirigentes) en la organización del sector y la perversa organización federal del sector. En consecuencia, el sistema se caracteriza por ser muy segmentado, heterogéneo y poco equitativo tanto en relación con la organización y financiamiento como con el acceso a los servicios.
Todos los habitantes del país tienen derecho a la provisión pública, con independencia de que sean beneficiarios, adicionalmente, de al-gún tipo de aseguramiento social o privado. En consecuencia, los sec-tores de menores recursos y los que no tienen empleo formal depen-
134 dilemas del estado argentino
den mayoritariamente de esa cobertura. Por su parte, los trabajadores privados que se de sempeñan en el mercado formal y los del sector pú-blico nacional, así como sus respectivos grupos familiares, tienen una cobertura adicional provista por instituciones de seguridad social. De este segmento no participan los trabajadores que se de sempeñan en los sectores públicos provinciales y sus familias, que están asegurados en las “obras sociales provinciales”. Los jubilados y pensionados y sus gru-pos familiares se encuentran cubiertos por los servicios que brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como “PAMI”. Por último, existen seguros voluntarios en empresas de medicina prepaga del sector privado (Cetrángolo y otros, 2011).
Desde 1970, la Ley 18 610 extendió la cobertura de seguros de salud a toda la población en relación de dependencia, al hacer obligatoria la afi-liación de cada trabajador a la obra social del sindicato correspondiente a su rama de actividad. Bajo un esquema donde predominó el sindicato único por rama de actividad, esto derivó en la existencia de población cautiva de la obra social de su sindicato. Los recursos de cada obra social servían para brindar un nivel de cobertura homogéneo a todos los bene-ficiarios de cada rama de actividad, aunque existían importantes dispari-dades entre las obras sociales, básicamente vinculadas con los diferentes niveles de salario medio y tamaño de los grupos familiares de los trabaja-dores de cada rama.29 Los datos disponibles muestran que la población del país cubierta por el subsector se incrementó en forma sustantiva, desde aproximadamente el 37% en 1967-1968 a 73% en 1985 (Cetrán-golo y Devoto, 2002). Más adelante, las modificaciones en el mercado de trabajo derivaron en cambios en esa participación que luego de una importante caída durante los años noventa habría alcanzado el 68% en el año 2009. Por su parte, la cobertura de prestaciones médicas para los jubilados y pensionados fue institucionalizada a partir de la Ley 19 032 de 1971, que creó el INSSJyP. El de sarrollo del sector estuvo, desde su origen, indisolublemente ligado a la organización sindical. Beneficiado por un acuerdo con el gobierno de facto a fines de los años sesenta, el sindicalismo logró superar los primeros intentos de derogar la legisla-ción cuando se recobró la democracia en 1973 (según lo proponía el
29 El Fondo Solidario de Redistribución, financiado con una proporción que variaba entre el 10 y 15% de los aportes y contribuciones, debía servir para reducir esas brechas.
política y economía de la política fiscal 135
Plan Trienal 1974-1977) hasta convertirse en una fuente importante de financiamiento sindical y de las estrategias de sus dirigentes.
Desde 1993, existe la posibilidad de elección de la institución de la seguridad social donde asociarse, pero sólo para los trabajadores que son beneficiarios del sistema de obras sociales nacionales y PAMI (des-de 1997). En consecuencia, es muy habitual la existencia de múltiple cobertura que resulta no sólo de la duplicación de cobertura entre el sector público y los diferentes tipos de seguros, sino también de la triple cobertura (o más) si los diferentes miembros de un grupo familiar tie-nen derecho a diferentes tipos de instituciones y, aún peor, cuando se agrega la afiliación voluntaria a seguros privados ante la insatisfacción con los servicios recibidos por el sector salud público y seguridad social. EllosedaauncuandoelDecreto576/1993plantealacoberturaúnicayelDecreto292/1995establecelaeliminacióndemúltiplescoberturasyla unificación de aportes para Obras Sociales.
A diferencia de casi todos los países que cuentan con seguros sociales en salud, en el caso argentino no existe una cobertura uniforme para todos los beneficiarios de obras sociales. Por el contrario, desde 1993 depende del nivel salarial del trabajador. Cada uno de ellos decide a qué obra social dirige su aporte. Esta, a su vez, puede brindar una cobertu-ra diferente de acuerdo con el nivel del aporte correspondiente a cada afiliado, ya que sólo está obligada a brindar la cobertura del Programa Médico Obligatorio (subsidiado por el Estado) a los afiliados con esca-sos aportes y, en el otro extremo, los trabajadores con mayores recursos pueden utilizar su aporte como parte de pago de una cobertura privada, lo cual contradice los principios básicos de la seguridad social. En conse-cuencia, si bien existe un mecanismo por el que se asegura un conjunto de prestaciones básicas a todos los beneficiarios del sistema, este tiende a la consolidación de un sistema con menor grado de solidaridad.
Entonces, aun cuando no figura de manera expresa en ninguna nor-ma constitucional, la Argentina se ha preocupado desde la primera mi-tad del siglo pasado por lograr un sistema de cobertura universal, enten-dida como el acceso efectivo a los servicios en tiempo y forma (incluida la protección financiera de los riesgos). Las dificultades encontradas para lograr un sistema eficiente para cubrir las necesidades de toda la pobla-ción han tenido más que ver con la multiplicidad de construcciones ins-titucionales simultáneas y, al menos en parte, contradictorias, que con la ausencia de estas. En algunos momentos, la salud pública fue el eje de las políticas; en otros, la seguridad social; en algunos, incluso, se confió más en la oferta privada, y muchas veces, en los tres de manera simultánea. Es
136 dilemas del estado argentino
así que hoy la sociedad argentina destina una proporción importante de sus ingresos al cuidado de la salud, y los resultados no son los esperables dado ese nivel de gasto. En resumen, no puede decirse que haya una falta de instituciones, sino una ausencia de coherencia de la instituciona-lidad existente en función del objetivo buscado.
Como consecuencia de la superposición de coberturas y la ineficiencia del sistema, los recursos que la Argentina destina al sector salud resultan elevados en comparación internacional. Estos ascendían a un total de 9,4% del PBI en 2009, y así se ubicaban considerablemente por encima del promedio de América Latina y en un nivel similar al de países de-sarrollados con cobertura universal y equitativa (Reino Unido, Canadá, por ejemplo). Un 33,6% del total (3,2% del PBI) es financiado por las propias familias a través de gastos de bolsillo directos o pagos de seguros privados, lo que conforma una fuente importante de inequidad. La par-ticipación del sector público alcanza el 2,6% del PBI (27,3% del total), con una clara preponderancia del gasto provincial, y el restante 3,6% del PBI (38% del total) queda a cargo de obras sociales y otras instituciones de la seguridad social.
Con relación a la provisión pública, el proceso de descentralización (comentado en secciones previas) ha contribuido a una mayor fragmen-tación del sistema de salud, multiplicando al menos por 24 la cantidad de sistemas de salud con significativas diferencias entre ellos y donde se combinan diferentes grados de autonomía hospitalaria, niveles de inte-gración de las redes de atención y recursos disponibles. Esta diversidad determina la ausencia de un nivel único básico de cobertura asegurada por la atención pública de la salud a todos los habitantes del país. Adicio-nalmente, la localización de cada individuo dentro de cada jurisdicción lo coloca en una posición diferencial frente al acceso a cada unidad pú-blica proveedora de servicios de salud.
La expansión del sector privado tuvo un primer impulso como pro-veedor de la seguridad social y luego se convirtió en prestador directo de planes prepagos pagados por los sectores con mayor capacidad finan-ciera. Desde los años noventa, la relación con las obras sociales tomó un giro importante al de sarrollarse un nuevo sector intermediario entre la demanda de la seguridad social y redes de atención, con una importan-te diferenciación de la demanda. Paulatinamente, dirigentes sindicales comenzaron a tomar importante participación en la confección de esas redes y a atender tanto a sus obras sociales como a púbico general. El de-sarrollo de nuevas formas de intermediación en un sector caracterizado por fuertes asimetrías informativas, rentas innovativas y debilidades regu-
política y economía de la política fiscal 137
latorias no es patrimonio exclusivo del sector de la salud, pero tratándo-se de un gasto con sumo impacto sobre la formación de capital humano y la equidad cobra especial interés.
En síntesis, se ha visto que la cobertura universal es realmente efecti-va, aunque restringida. Brinda protección contra los riesgos financieros para toda la población, pero de manera sumamente de sigual debido a la fragmentación de derechos derivada de su particular organización. Lamentablemente, si bien se reconocen algunas políticas de importante impacto en el segmento de la salud pública, no se ha logrado encarar un debate y de sarrollo necesario del sendero de reformas que requiere la construcción de un sector que asegure cobertura universal, equitativa y acorde a los recursos disponibles. La complejidad institucional del sector y la abundante cantidad de actores con capacidad de veto hacen difícil esa construcción. Necesariamente, cualquier intento de reforma será conflictivo, afectará los derechos adquiridos y demandará importantes cambios institucionales.
reflexiones finales
En la introducción de este capítulo se había planteado la hipótesis de que la institucionalidad pública en la Argentina se caracteriza por ser el resultado de una sucesión de medidas de emergencia que muchas veces han devenido en permanentes. Como toda hipótesis general, requiere ser evaluada a la luz de lo sucedido en situaciones particulares. Precisa-mente aquí se ha tratado de discutir el tipo de instituciones fiscales que han predominado bajo distintas circunstancias y en relación con diferen-tes modalidades de intervención pública. Se ha sostenido que la incor-poración de la dinámica institucional no puede ser considerada una ma-nera especial de analizar la política fiscal. Los ejemplos aquí presentados han intentado dar cuenta de la necesidad de considerar ambos aspectos de manera indisoluble.
Ciertamente, las dos primeras décadas de la nueva democracia han es-tado caracterizadas por la necesidad de enfrentar un entorno macroeco-nómico sumamente complejo. Bajo estas circunstancias, los diferentes go-biernos han tratado de incrementar sus márgenes de acción para políticas públicas diseñadas e instrumentadas bajo una gran presión. En general, han sido medidas de corto alcance temporal que han sido ejecutadas con diferente suerte, hasta el estallido de la crisis de principios de este siglo.
138 dilemas del estado argentino
Si se quiere encontrar un cambio significativo en la política fiscal des-de los años ochenta debe buscarse en la excepcional capacidad de los gobiernos democráticos para incrementar la recaudación tributaria, sólo comparable con lo ocurrido en Brasil, bajo circunstancias muy parecidas. Hasta los años ochenta del último siglo, la carga tributaria se había man-tenido en torno al 15% del PBI; hoy alcanza niveles cercanos al 35% del PBI. Durante los años ochenta y noventa, el incremento de la recauda-ción fue posible merced a los efectos de los programas de estabilización (cuando fueron exitosos) y la introducción de impuestos heterodoxos en momentos de crisis.
Durante la década posterior a la crisis de 2001, se han podido lograr niveles extraordinarios de recaudación al mantenerse la imposición “he-terodoxa” luego de haber sido superada la emergencia, y gozar de una coyuntura internacional que permitió el cobro de niveles elevados de imposición sobre el comercio exterior. No obstante, pese a haberse su-perado la situación de emergencia y disponerse de grandes volúmenes de recursos adicionales, no parece haberse modificado la modalidad de diseño y ejecución de las políticas públicas.
Se ha mostrado aquí que buena parte de las instituciones fiscales en la Argentina son el resultado de una sucesión de medidas de emergencia que, o bien por imperio de circunstancias económicas extremas, o bien por la adopción de soluciones de rédito político de corto plazo, no han encontrado (muchas veces ni siquiera buscado) soluciones consistentes a problemas estructurales. A pesar del “gran cambio” que significó el mayor espacio fiscal para reformas, de la mano de modificaciones sus-tantivas en el nivel y la estructura impositiva, no se vio afectada la “gran continuidad” que, a lo largo de décadas, se ha mostrado como la ausen-cia de visión de largo plazo.
Esa falencia ha sido testeada con reformas en varias áreas de las políti-cas públicas. Luego de una necesaria introducción sobre la política fiscal en un entorno macroeconómico de suma volatilidad, se han revisado las alternativas de algunas políticas sectoriales que han servido para ilustrar el argumento del capítulo. También podrían encontrarse ejemplos de fragi-lidad institucional en las políticas que no han sido objeto de comentarios específicos. La descentralización de la educación con el objetivo de me-jorar la situación financiera de la Nación sin el menor resguardo sobre la calidad de los servicios y la tardía e insuficiente regulación del sector podrían ser parte de este argumento. Lo mismo sucede con el fracaso de las instancias de de sarrollo productivo regional, de infraestructura y la po-lítica de seguridad interior, por citar algunos ejemplos adicionales.
política y economía de la política fiscal 139
En tiempos en que los gobiernos democráticos (y también de los otros) eran interrumpidos por golpes de Estado, se elaboraban planes de de sarrollo de mediano plazo. Más allá de esas interrupciones, había entonces importantes debates y preocupación sobre el futuro del país. Lamentablemente, el cambio institucional más importante del último medio siglo –la recuperación de la democracia como forma de elección de los gobiernos– no ha podido revitalizar aquellos debates. Si bien pare-ce difícil hoy replicar ese esfuerzo que significó la confección de aquellos planes, es imprescindible recuperar la necesidad de reinstalar la preocu-pación por el mediano y largo plazo en el diseño de políticas públicas y sus instituciones. Sólo así podrán ser incorporadas iniciativas de reforma que den respuesta a problemas estructurales mediante reglas que sean explícitas, consistentes (tanto internamente como en relación con otras reglas), flexibles y sostenibles en el tiempo (Acuña y Chudnovsky, 2013).
La dificultad para acordar reglas de funcionamiento estables, que se anticipen a las emergencias y no sean el resultado de necesidades de corto plazo, define la precariedad institucional del Estado argentino. El “buen Estado” no es el que encuentra soluciones de emergencia una vez que los problemas son inevitables, sino el que se anticipa a ellos. Como si esas debilidades institucionales fueran insuficientes para definir este Es-tado dominado por la provisoriedad, la manipulación de indicadores y el poco aprecio por diagnósticos precisos se han convertido históricamente en moneda corriente.
A diferencia de lo que muchas veces se pensó, no creemos que se re-quieran reformas drásticas ni cambios institucionales que pretendan so-luciones instantáneas. Se trata, en cambio, de un largo proceso donde secuencias de reformas en cada sector van conformando instituciones fiscales que logran consolidar un sector público sólido pero no rígido, posible de adaptarse a cambios en las circunstancias pero manteniendo la mirada sobre la solución de problemas estructurales y construyendo capacidad para anticiparse a los problemas. La creciente complejidad de las economías hace que la intervención pública deba ser creciente en vo-lumen y sofisticación. No obstante, la debilidad de las políticas públicas en la Argentina para dar solución a viejos y nuevos problemas ha deriva-do en demandas de menor en lugar de mejor intervención.30 Bajo estas
30 Las demandas de Estado mínimo en lugar de un mejor Estado son recu-rrentes cuando las políticas públicas son diseñadas de manera defectuosa. Véanse, por ejemplo, Chang, H. (2007) y Toye (2007).
140 dilemas del estado argentino
circunstancias, el logro de consensos básicos sobre las prioridades de la política fiscal de mediano plazo es un requisito indispensable.
Existe una restricción adicional que no ha sido objeto de análisis aquí. El fortalecimiento de capacidades institucionales requiere la urgente re-construcción de un servicio civil profesional que permita ampliar los már-genes de acción de los gobiernos y mejorar la representación de aquellos sectores de la sociedad con menor capacidad de influir en las políticas. La paulatina –es un proceso complejo y no instantáneo– reconstrucción de una carrera profesional dentro del sector público, con funcionarios con capacidades técnicas que superen la simpatía política del gobierno de turno, resulta indispensable para la consolidación de políticas e ins-tituciones públicas de calidad. Como se trata de consolidar un sector público que se anticipe a los problemas, que aprenda de sus errores y elabore políticas públicas preventivas y no curativas, es necesario recupe-rar la capacidad de hacer diagnósticos acertados y evaluar los impactos de alternativas de reforma. Parece ocioso pero indispensable recordar que la construcción de un sistema estadístico sólido técnicamente resulta esencial para permitir un buen diseño de políticas. Su desprestigio no puede ser nunca razón para negar su valor sino para valorar la necesaria y urgente construcción de un sistema estadístico eficiente y confiable.
4. La lógica político-institucional de la política energéticaNicolás Gadano*
introducción
En este trabajo haremos foco en el impacto de la política pú-blica sobre el sector energético a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en mayo de 2003. A Néstor y Cristina Kirchner y su grupo de colaboradores las cuestiones centrales de la política energética no les resultaban ajenas. Originarios de Santa Cruz, una provincia rica en recursos hidrocarburíferos, participaron desde el gobierno de la provin-cia de las principales discusiones y reformas implementadas en el sector durante la década anterior, como la privatización de YPF, entre otras.
Apenas llegado a la presidencia, Kirchner de signó como ministro de Planificación al arquitecto Julio De Vido, y como secretario de Energía a Daniel Cameron. Ambos funcionarios, máximos responsables de la polí-tica energética, lo habían acompañado en su gestión al frente de la pro-vincia de Santa Cruz y, en lo que probablemente sea un récord histórico de continuidad, han permanecido al frente de sus cargos en el gobierno nacional en forma ininterrumpida durante las tres etapas del kirchneris-mo: la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) y los años transcurridos hasta hoy de su segundo mandato.1
La experiencia de los Kirchner en una provincia petrolera les permitió no solamente estar en contacto con la agenda de la política sectorial, sino también conocer los matices de un marco institucional en el que los principales actores, la Nación y las provincias –particularmente las productoras de petróleo y gas– han jugado a lo largo de la historia un rol central, muchas veces de rivalidad y conflicto.
* CIPPEC.1 En los años noventa, Daniel Cameron fue miembro del Directorio de YPF
en representación de las provincias productoras y secretario general de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
142 dilemas del estado argentino
En la Argentina y en el mundo, acostumbrados a ir allí donde se en-cuentren los recursos, los empresarios petroleros no han dudado en lan-zarse a explorar y explotar recursos en regiones y países con entornos institucionales de todo tipo. Repasando la historia petrolera mundial, podemos encontrar importantes contratos de empresas petroleras pri-vadas con gobiernos democráticos, monarquías, dictaduras, regímenes comunistas y estados teocráticos.2
En todos los casos, sin embargo, los empresarios han procurado en-contrar un horizonte de relativa certidumbre para las condiciones que regirán sus inversiones. La industria petrolera involucra fuertes gastos de capital que muchas veces maduran en plazos muy largos y que, además, cuentan con un riesgo intrínseco a la actividad: el riesgo de hundir mi-llones de dólares en tareas de exploración para finalmente no encontrar hidrocarburos en condiciones técnicas y económicas de ser explotados.
En ese contexto, los petroleros requieren ciertas garantías sobre las condiciones técnicas y económicas en las que se de sarrollará su actividad. Estas pueden ser proporcionadas por el marco regulatorio y contractual en el contexto del funcionamiento fluido de las instituciones formales en una democracia republicana madura o, en el otro extremo, por un monarca o dictador que concentra todo el poder y puede resolver casi personalmente las condiciones contractuales de un proyecto petrolero-gasífero. En este último caso, la continuidad del proyecto estará atada a la suerte personal del poderoso de turno, los riesgos serán más elevados con el tiempo y las tasas de retorno exigidas a la inversión serán mayores.
En la Argentina, la industria de la energía creció y se consolidó du-rante el siglo XX con un marco legal-institucional no siempre acorde a las necesidades del sector y de sus empresas. De hecho, el origen de la industria petrolera local y de su empresa principal, YPF, estuvo signado por una debilidad jurídica que se prolongó durante más de dos décadas. La ley minera vigente en esos primeros años prohibía la explotación es-tatal y establecía la jurisdicción provincial sobre el subsuelo, por lo que el gobierno federal debió apelar a la Ley de Tierras para reservar para el Es-tado los yacimientos descubiertos inicialmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén, y luego en otras zonas del país. Durante los primeros veinti-cinco años de su existencia, la industria petrolera argentina se de sarrolló
2 Véase Yergin (1992) para una descripción de la historia de la industria petro-lera mundial.
sin una legislación específica, y la empresa estatal YPF pasó un período similar sin una ley orgánica que diera respaldo a sus operaciones.
En etapas más recientes, los problemas asociados a iniciativas de polí-tica energética que no cuentan con un marco regulatorio y legal consis-tente reaparecieron con mayor dramatismo. Los tres intentos de incor-poración de capital privado a la industria petrolera argentina, llevados adelante con distinta suerte durante las presidencias de Juan Domingo Perón (1954-1955), Arturo Frondizi (1958-1962) y Carlos Menem (1989-1999) muestran un mismo patrón de fragilidad institucional, en un es-cenario en el que las iniciativas y políticas de reforma sectorial se imple-mentaron en un contexto de urgencia, en contraste con las promesas previas de los entonces candidatos presidenciales y alejándose de normas legales e incluso constitucionales.3
La debilidad institucional no ha sido gratuita para el de sarrollo del sector energético argentino. Junto a otras razones, este déficit institucio-nal explica la escasa sustentabilidad de las políticas en el tiempo, que se ha traducido en una enorme volatilidad de estas. Nuestra historia petro-lera parece mostrar que, cuando se introducen nuevas reglas de juego sin un anclaje profundo en el sistema político-institucional, incluyendo a todos los actores de relevancia en el sector, la durabilidad en el tiem-po de esas nuevas reglas tiende a disminuir. En ese contexto de reglas volátiles, el sector no se ha de sarrollado de acuerdo con el potencial de reservas y recursos, y el país lo ha pagado con largos períodos de déficit energético, crisis de abastecimiento y amplios sectores de la población con energía cara e ineficiente.
Néstor Kirchner llegó a la presidencia en las postrimerías de una de las peores crisis de orden económico, social y político que vivió la Argentina en la era moderna. Estableció un punto de ruptura con la gestión de los años previos y se propuso instrumentar un “modelo” diferente. En este capítulo, analizaremos la lógica político-económica de este proceso y sus resultados en el sector energético argentino.
3 En el caso de Perón y el famoso contrato con la Standard Oil of California de 1954, la Constitución reformada por el mismo peronismo algunos años antes estaba orientada claramente en su art. 40 al monopolio estatal de los recursos energéticos. Frondizi aprobó numerosos contratos con empresas privadas mientras que la ley petrolera que él mismo impulsó en 1958 fijaba condiciones similares a las de la Constitución peronista. En el período presi-dencial de Menem, nunca se modificó la legislación de 1967, y gran parte de las reformas implementadas debieron basarse en tres decretos presidenciales. Véase Gadano (2010).
la lógica político-institucional de la política energética 143
144 dilemas del estado argentino
El trabajo se ha organizado de la siguiente forma: luego de una sec-ción que repasa los antecedentes históricos de la industria, con especial énfasis en las reformas implementadas en los años noventa y en el impac-to de la crisis de 2001, se analiza con particular atención el proceso de la década posterior a la crisis de 2001-2002, tanto en lo que hace a la evo-lución de los principales indicadores del sector, como también en la se-cuencia de las políticas implementadas. En la cuarta sección se analizan las iniciativas más recientes y se finaliza con una sección de conclusiones.
la energía en la argentina: antecedentes históricos
El sector de la energía en la Argentina comenzó el siglo XXI con una matriz primaria fuertemente sesgada a los hidrocarburos, en particular el gas natural. Como se observa en el gráfico 4.1, en el año 2011 el gas natural explicó el 52% del consumo de energía primaria, y el petróleo un 33% adicional. Con incidencias relativamente menores aparecen la hidroelectricidad (4,2%) y la energía nuclear (3,5%).4 Pese a los esfuer-zos de diversificación, somos un país dependiente de los combustibles fósiles.
Gráfico 4.1. Consumo de energía primaria en 2011
Petróleo33%
Gas natural52%
Hidro4%
Otros6%Nuclear
4%Carbón
1%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía.
4 La matriz energética primaria mundial muestra una incidencia menor del gas natural (24%) y similar en el caso del petróleo (34,8%). Datos del año 2009, BP Energy Outlook.
la lógica político-institucional de la política energética 145
La industria argentina del petróleo y el gas tiene una historia centenaria. Los primeros antecedentes de explotación petrolera se remontan a fines del siglo XIX en Mendoza y el norte del país. A partir de 1907, luego del descubrimiento realizado por un equipo de perforadores del gobierno federal en Comodoro Rivadavia, el sector creció y se expandió sostenida-mente, cubriendo los distintos segmentos de la industria (exploración y producción, refinación, comercialización) y en varios puntos del país.5
La explotación petrolera estatal, consecuencia directa del descubri-miento de Comodoro y conocida como la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a partir de 1922, se consolidó rápidamente como un actor central en la industria de la energía, acompañada desde la mitad del siglo XX por otras empresas estatales (Gas del Estado, Agua y Energía, Yacimientos Carboníferos Fiscales) y por empresas privadas principalmente extranjeras (Exxon, Shell y otras), aunque estas últimas en general con un rol secundario y subsidiario de las actividades de la empresa estatal.
El marco regulatorio aplicable a los hidrocarburos se fue transforman-do a lo largo del tiempo. En el origen de la industria, la explotación de hidrocarburos no contaba con una legislación específica y estaba alcan-zada por las disposiciones del Código de Minería de 1886, cuyos rasgos centrales eran el dominio provincial de los recursos del subsuelo, la pro-hibición explícita para la explotación minera estatal y un esquema de otorgamiento de permisos de cateo seguidos de concesiones de explota-ción a perpetuidad, que no preveían pago alguno de regalías al Estado. Ya en el siglo XX, en la medida en que el petróleo se fue consolidando como una mercancía con un valor económico superlativo y un carácter estratégico en términos geopolíticos, las condiciones del Código de Mi-nería se revelaron como demasiado generosas para los inversores priva-dos, lo cual motivó distintos proyectos de legislación nueva y específica para el sector petrolero.
En los años veinte, el fin de la Primera Guerra Mundial y el boom de los automóviles produjeron un creciente interés de las grandes petroleras internacionales por hacerse de reservas alrededor del mundo, incluido el prometedor upstream (esto es, exploración y producción) argentino. El de sembarco local de la Standard Oil, la Anglo Persian y la Shell, que adquirieronpermisosexploratoriosy/oconcesionesmedianteelpago
5 Véase Gadano (2006) para una descripción detallada de la historia de la industria petrolera argentina hasta el año 1955.
146 dilemas del estado argentino
de importantes sumas de dinero a empresarios locales con activos en zonas petroleras del país, puso en evidencia la existencia de una impor-tante renta económica asociada a la explotación de hidrocarburos.6
En la provincia de Salta, la Standard Oil implementó una estrategia territorial complementaria con su expansión en el sur de Bolivia y firmó acuerdos con el gobierno local para de sarrollar y explotar las reservas provinciales, y así obtuvo el control de gran parte del territorio salteño con potencial petrolero.
En ese contexto, el gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear en-vió al Congreso un proyecto de ley para nacionalizar los yacimientos, incorporar el pago de regalías al Estado (en un rango de entre el 5% y el 20%) y dar mayor rigurosidad a la tramitación de permisos de cateo y concesiones de explotación. Alvear consideraba que era el gobierno nacional quien debía regular la industria petrolera, y si había una ren-ta de los hidrocarburos, era el Estado el que debía apropiársela, no los empresarios privados, y menos aún los intermediarios especuladores.7
Sin embargo, la dinámica política del Congreso en los años veinte (fun-damentalmente las divisiones internas de los radicales y los socialistas) no permitió la sanción de los proyectos de reforma a la legislación de los hidrocarburos. Hacia el final de la presidencia de Alvear, el proyecto de nacionalización se radicalizó e incorporó el monopolio estatal de la industria. Con el apoyo del yrigoyenismo y de los socialistas independien-tes, el proyecto consiguió media sanción en la Cámara de Diputados, pero fue rechazado en el Senado, dominado por representantes conser-vadores de las provincias.
El golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 encontró al sector petrolero y a YPF huérfanos de una legislación específica que les diera sustento y con la plena vigencia del Código de Minería del siglo anterior. La empresa estatal nacional YPF aspiraba a jugar un rol central en la
6 En 1922 la Standard Oil of New Jersey (hoy Exxon) adquirió un área petrole-ra en la zona de Plaza Huincul de la compañía Challacó, dirigida inicialmen-te por Leopoldo Sol, quien había estado cargo del yacimiento del Estado en Comodoro Rivadavia. Los términos económicos del acuerdo (un pago de 2 millonesdepesosyunaregalíasobrelaproduccióndel10/12,5%)revolu-cionaron al mercado local. Véase Gadano (2006).
7 Tomas Le Bretón, ministro de Agricultura de Alvear, fue el encargado de defender el proyecto en el Congreso. En el debate de la Cámara de Diputa-dos señaló: “Si hay ventajas que sacar, si hay regalías para obtener, que esas ventajas y regalías sean para el país, y no para determinadas personas que sirven de intermediarios en esas operaciones”, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1923.
la lógica político-institucional de la política energética 147
industria, pero el marco legal le otorgaba el dominio del subsuelo a las provincias y prohibía la actividad minera estatal.
Para evitar la ocupación total de las áreas con interés petrolero por parte de las empresas privadas, el Poder Ejecutivo continuó echando mano al establecimiento de las cuestionadas “zonas de reserva”, que al amparo de la Ley 4167 de Tierras vedaban la solicitud de permisos de cateo y permitían al Estado de sarrollar la explotación a través de YPF. Las reservas establecidas por Alvear en 1924, por un total de 33 millones de hectáreas en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego, no se restringieron solamente a terrenos públicos, sino que también alcanzaron a tierras de particulares, decisión sumamente cuestionada jurídicamente.8
Durante la presidencia de Agustín P. Justo, el Congreso finalmente aprobó la ley orgánica de YPF y la primera ley de hidrocarburos argenti-na. El 13 de diciembre de 1932, el mismo día en que cumplía veinticinco años de existencia, la explotación estatal recibió por primera vez un res-paldo formal del Congreso de la Nación. La ley asignó a YPF responsabi-lidad en exploración, explotación, transporte, refinación y comercializa-ción de hidrocarburos y derivados. El presidente y los directores debían ser nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, y se estableció una contribución mínima obligatoria al Tesoro Nacional del 10% de las utilidades de la empresa (Ley 11 668).
La primera ley del petróleo fue aprobada en 1935, mantuvo el domi-nio compartido entre las provincias y la Nación (en función de la loca-lización de los yacimientos) e incorporó el pago de regalías por la pro-ducción con un máximo del 12%, incluso para las concesiones otorgadas con anterioridad. En relación con la explotación, la ley derogó el artícu-lo que prohibía la explotación estatal, dio respaldo a las áreas en explo-tación existentes (Comodoro y Huincul) y a nuevas reservas a crearse, y habilitó la posibilidad de empresas estatales o mixtas (Ley 12 161).
Tras la sanción de la ley, un decreto del presidente Justo reservó para YPF todo el territorio bajo jurisdicción federal, bloqueando en forma tajante el ingreso de empresas privadas. A lo largo de la década del
8 Horacio Morixe, quien fuera ministro de Agricultura en los años treinta, ca-lificó al alcance de las reservas sobre tierras privadas como “una monstruosi-dad jurídica, que evidencia la irritante ilegalidad en que se ha vivido durante muchos años”. Pero agregó: “Esto no importa desconocer, desde luego, los altos móviles en que se inspiró el Gobierno de la Nación” (cit. en Gadano, 2006).
148 dilemas del estado argentino
treinta, las provincias con recursos petroleros (Mendoza, Salta y Jujuy) replicaron el comportamiento de la Nación y bloquearon el acceso de inversores privados mediante el establecimiento de reservas del territo-rio provincial para luego negociar con YPF convenios de exploración y explotación. De esta forma, si bien la legislación no era claramente esta-tista, en los hechos la década del treinta culminó con una clara tendencia al monopolio estatal de la explotación petrolera y al control federal de los yacimientos y la renta a través de YPF.
Esta tendencia de nacionalización y estatización de la industria de los hidrocarburos llegó a su cenit durante el peronismo. La reforma consti-tucional de 1949 incorporó en el art. 40 de la Carta Magna la “propiedad inalienable e imprescriptible” del Estado Federal de los yacimientos de petróleo, gas y carbón. En los hechos, sin embargo, el monopolio estatal nunca llegó a completarse. La imposibilidad fáctica de alcanzar el autoa-bastecimiento petrolero y la dependencia del suministro importado con-dicionaron las decisiones políticas del peronismo, y tanto la Shell como la Exxon continuaron operando en la Argentina, aunque en posiciones marginales del segmento de refinación y comercialización.
En los años cincuenta, la creciente necesidad de importar combusti-bles para resolver el abastecimiento energético, en el contexto de una escasez generalizada de divisas, llevó a Perón a reformular drásticamente la política de los hidrocarburos, dejando de lado la estrategia nacionalis-ta clásica y convocando a las principales petroleras internacionales para que invirtieran en la Argentina.9
El primer contrato firmado fue con la Standard Oil de California (hoy Chevron) para explorar un área inicial de 49 800 kilómetros cuadrados en Santa Cruz durante cuarenta años. El ambicioso y polémico acuerdo preveía la ratificación del Congreso que nunca llegó. Perón fue derro-
9 Dijo Perón: “Nosotros no producimos más que el 40 o el 50% del petróleo que necesitamos; las compañías petroleras dicen: ‘nosotros venimos y traba-jamos para para YPF y vamos a sacar el petróleo que necesitan ustedes para sus necesidades’. Bueno. Si trabajan para YPF, no perdemos absolutamente nada. Nosotros no podemos extraer nuestro petróleo porque carecemos del enorme monto de dinero que se precisa para invertirlo en una empresa que se ocupe de sacarlo. El petróleo lo tenemos, es cierto, pero ¿de qué nos sirve que se encuentre a dos, tres, o cuatro mil metros de profundidad en la tierra? Para sacarlo necesitamos muchos e inmensos capitales, que desgra-ciadamente, no disponemos por ahora”. “¿Qué ellos sacan su beneficio? Por supuesto que no van a venir por amor al arte. Ellos sacan su ganancia, y nosotros la nuestra: es lo justo” (cit. en Gadano, 2006: 646).
la lógica político-institucional de la política energética 149
cado por un golpe militar en septiembre de 1955 y el acuerdo, atacado duramente de izquierda a derecha, expiró pocas semanas después.
Arturo Frondizi, uno de los principales opositores al contrato con la Standard Oil y autor de Petróleo y política –un conocido libro de corte antiimperialista en materia de política petrolera– fue electo presidente en las elecciones de 1958, en las que el peronismo fue proscrito. En ma-teria legal, y ante la derogación de las disposiciones constitucionales del art. 40 de 1949, el frondicismo impulsó la sanción de una nueva ley pe-trolera que ratificó la “inalienidad e imprescriptibilidad” de los recursos del subsuelo, y así mantuvo el dominio en cabeza de la Nación (aunque participando a las provincias en la renta) y estableció la explotación es-tatal a través de YPF, Gas del Estado y Yacimientos Carboníferos Fiscales. El art. 4º de la nueva ley señalaba:
Queda prohibido en todo el territorio nacional el otorgamien-to de nuevas concesiones que recaigan sobre los yacimientos de hidrocarburos a que se refiere la presente ley, así como tam-bién la celebración de cualquier otro contrato, sea cual fuere su denominación, que contenga cláusulas lesivas de nuestra independencia económica o que de cualquier modo pudiera gravitar en la autodeterminación de la Nación.10
En contraste con la retórica nacionalista-estatista de la ley y de sus escritos y posiciones previas, en los hechos Frondizi llevó adelante un arrollador programa de incorporación de capital privado a la industria petrolera argentina, que rápidamente revolucionó al sector. La implementación del programa, a través de contratos entre YPF y las empresas privadas, provocó un espectacular incremento de la producción petrolera, que sal-tó de 5,6 millones de metros cúbicos en 1958 a 15,6 millones en 1962. En 1960, con todos los contratos en pleno de sarrollo, la Argentina contaba con ciento dos equipos de perforación en actividad, cifra sólo superada en el mundo por los Estados Unidos y Canadá.11
Sin embargo, el marco institucional que dio soporte a la reforma mos-traba varios puntos débiles. Para no violentar –al menos formalmente– la legislación estatista que el propio frondicismo había impulsado en el Congreso, los acuerdos con las empresas privadas fueron implementados
10 Ley 14 773, sancionada en noviembre de 1958.11 Los resultados fueron menos auspiciosos en los contratos de exploración.
150 dilemas del estado argentino
como contratos de servicio con YPF (pese a que se trataba de esquemas muy similares a las tradicionales concesiones) y no fueron remitidos al Congreso para su aprobación (como había hecho Perón). En YPF, avan-zando sobre el directorio y las normas internas de la organización, Fron-dizi nombró como delegado personal al ingeniero Arturo Sábato (cf. Gadano, 2010).
La inestabilidad política minó las débiles bases de sustentación de Frondizi, quien fue derrocado por un nuevo golpe militar en marzo de 1962. Los contratos, motivo de enormes polémicas, fueron declarados nulos por el nuevo presidente electo en 1963, Arturo H. Illia. Con al-gunas excepciones, los decretos de anulación provocaron que las áreas volvieran a ser explotadas por YPF, y las empresas privadas se retiraron y fueron resarcidas económicamente.
Illia fue derrocado por un golpe militar en junio de 1966, y el gobierno de facto, encabezado por el general Onganía, decretó una nueva norma-tiva para la industria de los hidrocarburos, que ha regido hasta nuestros días. La norma, conocida como la Ley 17 319 pese a que el Congreso se encontraba cerrado al momento de su puesta en vigencia, debilitó el ca-rácter nacionalista y estatista de la legislación petrolera previa al habilitar la participación privada. Se mantuvieron el dominio del Estado nacional y el pago de regalías del 12% sobre la producción de petróleo y gas.
Comenzó a gestarse alrededor de YPF el universo de lo que luego se llamaría “la patria contratista”: un grupo creciente de empresas petro-leras privadas locales trabajando mediante contratos para la empresa estatal. En ese contexto, se produjeron aumentos moderados en la pro-ducción de petróleo, y muy importantes en la producción de gas natural, que creció de un promedio de 16 millones de metros cúbicos diarios a 30 millones de metros cúbicos diarios entre 1966 y 1976.
La inestabilidad política y económica de los años setenta influyó ne-gativamente en la industria de los hidrocarburos. Dentro del sector se sumó el shock petrolero de 1973, que elevó los precios del petróleo y sus derivados a niveles nunca vistos, lo que impactó severamente en econo-mías importadoras como la argentina.
Durante la última la dictadura, fue aprobada la Ley de Contratos de Riesgo (Ley 21 778), que provocó inversiones en exploración mediante contratos con empresas internacionales, algunos de ellos con resultados de relativa significación.12 La producción de petróleo aumentó un 23%
12 Es el caso de los contratos con Total, Bridas, Deminex en el off shore de Tierra
la lógica político-institucional de la política energética 151
entre 1976 y 1982, impulsada principalmente por la extracción de los contratistas. YPF, cuya producción aumentó un 8% en el período men-cionado, padeció las consecuencias del ruidoso fracaso del intento esta-bilizador de los militares (la llamada “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz) al ser sometida a un proceso de descapitalización y endeudamiento en moneda extranjera que, con la fuerte devaluación real de la moneda local, provocaría un estado de asfixia financiera en la empresa estatal durante varios años.
En la gestión presidencial de Raúl Alfonsín, con un marco de con-diciones económicas internacionales muy adversas para la economía argentina, el elemento más importante de la política petrolera fue el denominado “Plan Houston”, lanzado en 1985. Luego de sucesivas ron-das, este plan logró atraer nuevas inversiones exploratorias en el upstream argentino, aunque los resultados fueron parciales.13 La producción pe-trolera logró revertir la tendencia declinante y creció un 6% entre 1986 y 1989, pero el sexenio de Alfonsín concluyó con niveles de extracción un 6% inferiores a los registrados en 1983.
Durante los años del gobierno radical se mantuvo el significativo de-sarrollo de la producción de gas, estimulada por la construcción de un nuevo gasoducto troncal que unía los yacimientos de Neuquén con los centros de consumo urbano de Buenos Aires. De esta forma la produc-ción de gas natural creció un 41% entre 1983 y 1989, y permitió mitigar el impacto de los escasos niveles de crecimiento de la producción y refi-nación de petróleo.
La Argentina se consolidó como un país “gas-dependiente”, no sola-mente en el consumo residencial sino en la industria, en la generación de electricidad y también en el transporte. Entre 1970 y 1990, el gas natu-ral incrementó su participación en la matriz energética primaria de 23% a 38%. En la generación eléctrica, la incidencia de gas creció del 18% al 45% en el mismo período (Navajas, 2006).
Hacia fines de los años ochenta, la Argentina producía 26 millones de metros cúbicos de petróleo a través de YPF y sus contratistas. El crudo se distribuía entre los refinadores (un 70% de la capacidad de refinación estaba en cabeza de YPF) con un esquema regulado conocido como “la mesa de crudos”, y los precios de toda la cadena de valor eran controla-
del Fuego, que permitieron el descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo y gas en la cuenca austral.
13 El descubrimiento más importante fue en la zona de Rincón de los Sauces, en la cuenca neuquina.
152 dilemas del estado argentino
dos por las autoridades (véase Gerchunoff, 1992). La producción de gas natural promediaba 66 millones de metros cúbicos diarios, y a través de las redes de Gas del Estado, abastecía a 4 millones de usuarios en todo el país.
La quiebra del Estado de fines de la década de 1990, reflejada con crudeza en el brote hiperinflacionario de mediados de 1989, marcaría también un punto de inflexión para el esquema regulado del sector hi-drocarburos y para YPF y las demás empresas estatales de energía.
la reforma de los años noventaEn el marco de un proceso general de desregulación económica, aper-tura comercial y privatización de las empresas estatales, el sector ener-gético sufrió una profunda transformación durante la década de 1990.14
Pese a los importantes cambios en el funcionamiento del sector, en la industria de los hidrocarburos el núcleo básico de la legislación se mantuvo inalterado. Si bien hubo intentos para aprobar una nueva ley de hidrocarburos, nunca llegaron a contar con sanción legislativa, y se mantuvo vigente el Decreto-ley 17 319 de 1967. En ese contexto, el im-pulso inicial para las reformas se basó en tres decretos firmados por el presidente Menem en la segunda mitad de 1989, mediante los cuales se produjo una importante transferencia de áreas de exploración y produc-ción al sector privado, junto con una serie de medidas que apuntaban a recomponer condiciones de mercado.15
La transferencia de áreas respondía no solamente a la intención de in-corporar capital privado al sector, sino también a la necesidad de hacerse de recursos. Por decisión del Poder Ejecutivo, YPF fue forzada a vender áreas secundarias y a asociarse en cuatro áreas centrales que producían en forma conjunta aproximadamente el 10% de la producción total de crudo.16 La venta de áreas secundarias y de participaciones en áreas cen-trales produjo ingresos por 1250 millones de dólares. La reconversión de contratos de servicios con YPF en concesiones de explotación contribuyó
14 Véase Gadano (1999) para una descripción general del proceso de apertu-ra, privatización y desregulación del sector petrolero durante la década del noventa.
15 Decretos 1055, 1212 y 1589, de 1989.16 En Gerchunoff (1992) se analiza la dominancia fiscal en el proceso de priva-
tizaciones, en particular en el sector petrolero.
la lógica político-institucional de la política energética 153
también a incrementar el volumen de la oferta privada de petróleo, es-timulada por las nuevas reglas de la apertura y desregulación sectorial.17
Bajo la conducción del ingeniero José Estenssoro, YPF inició en 1990 un proceso de reestructuración que culminó con la apertura al capital privado y la venta de la mayoría accionaria de la firma tres años después. El Congreso habilitó la privatización mediante la Ley 21 145 aprobada en 1992, que fijó en un mínimo de 20% la participación accionaria del Estado nacional, cuyas acciones tenían derechos especiales de veto.18 En julio de 1993 se realizó la oferta pública de acciones de YPF en la bolsa, con un esquema de venta atomizada que impedía la toma de control por parte de otra empresa petrolera. Las acciones fueron vendidas a 19 dóla-res, lo que arrojó un valor de 6707 millones de dólares para toda la com-pañía. Cerca del 59% de las acciones pasaron a control privado; el 11% fue otorgado a las provincias petroleras en compensación por deudas previas; el 10%, a los empleados en el marco del Programa de Propiedad Participada, y el 20% restante quedó en manos del Estado nacional, el principal accionista de la empresa.19
El nuevo esquema exploratorio, conocido como “Plan Argentina”, fue tambiénestablecidopordecretopresidencial(Decreto2178/1991).Elmapa exploratorio de todo el país, dividido en ciento cuarenta áreas, se ponía a disposición en su totalidad en licitaciones internacionales en las cuales las empresas ofrecían montos de inversión y plazos para obtener un permiso de exploración de tres años (cuatro en el caso de áreas off shore). En el caso de encontrar hidrocarburos en condiciones de comer-cialización, se otorgaba una concesión de explotación a veinticinco años, con un pago de regalías del 12%. La actividad exploratoria, que se había deprimido en el inicio de la década, se reanimó y llegó a un récord de ciento sesenta y cinco pozos exploratorios terminados durante 1995.
17 En Gadano y Sturzenegger (1998) se evalúan las ventas de áreas a la luz de su de sempeño productivo posterior.
18 Los derechos de veto del Estado nacional incluían, entre otras operaciones, aquellas que produjesen un cambio de control en la empresa.
19 El Programa de Propiedad Participada fue aplicado a todas las privatizacio-nes de empresas estatales y permitía que los propios empleados adquiriesen acciones a ser pagadas en cuotas con los propios dividendos de las empresas. En el caso de YPF, los empleados decidieron en bloque vender su 10% en 1997 pocos años después de haberlas recibido. Gran parte de las provincias productoras también vendieron sus tenencias accionarias con rapidez: en agosto de 1997, la participación de acciones clase “D” (privados) en la pro-piedad de YPF había crecido hasta el 75%.
154 dilemas del estado argentino
La producción de petróleo creció de 26,7 millones de metros cúbicos extraídos en 1989, a 49,1 millones de metros cúbicos en 1998, valor que se convertiría en un récord histórico no superado hasta la fecha. En el caso del gas natural, la producción aumentó de 66,3 a 105,8 millones de metros cúbicos diarios en el mismo período. Las reservas de petróleo aumentaron de 345 millones de metros cúbicos en 1989 a 488,3 millones de metros cúbicos diez años después. Si bien no hubo grandes descubri-mientos, la aplicación de técnicas modernas de recuperación secundaria en yacimientos ya explotados y la intensa exploración en áreas donde ya estaba probada la existencia de hidrocarburos permitieron la expansión de las reservas. En el caso del gas natural, durante la década las reser-vas se mantuvieron estables, en torno a los 740 mil millones de metros cúbicos.
En contraste con lo sucedido en el sector petrolero, para la privatiza-ción y reforma de otros segmentos de la industria energética (transporte y distribución de gas, y electricidad) hubo nuevos marcos regulatorios sancionados en el Congreso. Los resultados exitosos del Plan de Conver-tibilidad implementado en 1991 para reducir la tasa de inflación permi-tieron que estas leyes se discutieran en el Parlamento sin la presión de la urgencia macroeconómica.
En el caso del gas natural, la Ley 24 076, sancionada en 1992, determi-nó la privatización de Gas del Estado (dividida en dos empresas transpor-tadoras, y ocho distribuidoras), estableció un nuevo marco regulatorio para el transporte y la distribución basado en la existencia de un mer-cado competitivo en el upstream del gas y constituyó un nuevo ente de control y regulación, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El precio del gas al consumidor quedó definido como la suma de un pre-cio libre (el precio del gas en boca de pozo), más una tarifa regulada de transporte y otra de distribución, revisables periódicamente.
El Congreso también sancionó un nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico –la Ley 24 065–, en el que quedaron claramente defi-nidos tres segmentos de la industria (generación, transporte y distribu-ción), un esquema de despacho competitivo a partir del costo marginal de generación y tarifas reguladas con revisiones periódicas para los seg-mentos de transporte y distribución, bajo la supervisión de un nuevo ente regulador (el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE).20
20 Véase Romero (2000) para un descripción detallada de la evolución y las reformas del sector eléctrico.
la lógica político-institucional de la política energética 155
Las nuevas reglas de juego en los mercados del gas y la electricidad junto con las mejoras tecnológicas y el abaratamiento de las plantas de ciclo combinado permitieron una fuerte expansión de ambas indus-trias. Entre 1992 y 2002 la potencia eléctrica instalada en la Argentina se duplicó, principalmente sobre la base de la adición de usinas de ciclo combinado, basadas en el consumo de gas natural. El crecimiento de la industria del gas y de la generación térmica a base de gas natural se potenció con las exportaciones a países vecinos, en especial a Chile.21 Se construyeron y pusieron en funcionamiento cinco gasoductos que unían las cuencas noroeste, neuquina y austral con consumidores residencia-les, industriales y eléctricos del vecino país. También se construyeron tendidos binacionales de transporte eléctrico, asociados a proyectos de generación térmica instalados en la Argentina, pero con el objetivo de exportar toda la electricidad generada al mercado chileno.
En este contexto, hacia el final de la década las exportaciones de gas totalizaban en promedio cerca de 17 millones de metros cúbicos dia-rios, equivalente al 10% del total producido. La industria del gas en la Argentina se lanzó a una fuerte expansión en los compromisos internos y externos de abastecimiento, con una percepción de “abundancia” del recurso que podía ser razonable un par de décadas atrás, pero que en los años noventa ya estaba en duda (véase Navajas, 2006). La producción re-accionó positivamente en el corto plazo, pero la evolución de las reservas indicaba los riesgos de la fuerte expansión. El Estado, que podía recha-zar los pedidos de autorización para exportar de los productores ante un eventual riesgo en el abastecimiento interno, avaló prácticamente sin restricciones la estrategia expansiva de los productores privados.
la crisis de 2001A comienzos del nuevo siglo, la inviabilidad del régimen de Convertibi-lidad en un escenario externo deteriorado provocó en la Argentina una crisis económica, política y social de alto impacto, con escasos preceden-tes en el país (véase Levy Yeyati y Valenzuela, 2007). El estallido macro-económico de fines de 2001 tuvo un efecto significativo en la industria de los hidrocarburos. La brusca devaluación del peso y la pesificación
21 Chile, un país prácticamente sin yacimientos de gas y petróleo, percibió en la expansión de la industria de los hidrocarburos en la Argentina una opor-tunidad para integrarse y ampliar la participación directa e indirecta (en generación eléctrica) del gas natural en su matriz energética.
156 dilemas del estado argentino
forzada de contratos que se encontraban denominados en dólares provo-caron fuertes cambios en los precios sectoriales (expresados en dólares, y en términos relativos a otros precios de la economía) y afectaron sig-nificativamente los ingresos de las empresas. Las tarifas de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, por ejemplo, quedaron congeladas en los niveles en pesos previos a la crisis, sufriendo una rápida erosión en términos reales.22
Se crearon comisiones para renegociar los contratos de servicios pú-blicos, pero sin resultados concretos en materia de precios y tarifas.23 En el caso del gas natural, la pesificación alcanzó a todos los contratos del mercado interno (no así a las exportaciones) y el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde impidió aumentos de precios que se trasla-dasen a las distribuidoras y a los consumidores.
La imposición de retenciones a la exportación de hidrocarburos, ori-ginalmente limitada al petróleo por un período de cinco años y pensada para financiar el costo de la intervención en los bancos derivada de la cri-sis cambiaria, fue el primer paso de un proceso en el que los impuestos a la exportación se extenderían a toda la industria de manera permanente, con alícuotas que irían en aumento a lo largo del tiempo.24
Las empresas extranjeras, con una participación muy importante en la inversión sectorial, fueron afectadas también en sus movimientos de fondos con el exterior por el control de cambios.25 Concretamente, las empresas se vieron obligadas a liquidar en forma interna y convertir a pesos todas las divisas provenientes de sus exportaciones. En ese contex-
22 Véanse el art. 11 de la Ley 25 561 y los decretos 214 y 320, de 2002.23 ElDecreto293/2002encomendóalMinisteriodeEconomíalarenegocia-
ción de un amplio conjunto de contratos, incluidos el servicio de distribu-ción y comercialización de energía eléctrica y la provisión de transporte y distribución de gas. En 2003 la responsabilidad fue transferida a una nueva entidad, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en el ámbito de los ministerios de Economía y Planifica-ción.
24 La Ley 25 561, sancionada el 6 de enero de 2002 como principal respuesta a la crisis, establecía en su art. 6º las reglas para la reestructuración de deudas denominadas en dólares en el sistema financiero, con las correspondientes medidas fiscales compensatorias para los bancos. Para financiar esas medidas, el art. 6º estableció derechos de exportación para los hidrocarburos por un período de cinco años.
25 Lasempresasargumentaronqueestabanamparadasporlaregladel70/30de los decretos de desregulación, que les permitía mantener el 70% de las di-visas de exportación en el exterior, pero en algunos casos fueron sumariadas por el Banco Central. En 2003, el presidente en ejercicio, Eduardo Duhalde, reinstalóporDecretodenecesidadyurgencia2703/2002laregladel70/30.
la lógica político-institucional de la política energética 157
to, estas adoptaron actitudes defensivas y la inversión se desplomó. La actividad exploratoria, que históricamente rondaba los cien pozos explo-ratorios por año, cayó a sólo treinta y tres pozos en 2001, treinta pozos en el año 2002 y solo veinticuatro perforaciones en 2003.
La crisis argentina de inicios del nuevo siglo coincidió con un ciclo al-cista de los precios internacionales del petróleo, que arrastraron a otros combustibles. El barril de crudo WTI, que había llegado a valores infe-riores a 15 dólares, creció en forma sostenida para pasar de 25,9 dólares el barril en promedio en el año 2001 a 41 dólares en el año 2006 y 100 dólares en 2008. El precio del gas natural en los Estados Unidos saltó de 4,07 dólares por millón de BTU en 2001 a 7,14 dólares en 2006.
Frente al doble shock de la devaluación y el aumento de los precios internacionales, las autoridades resolvieron amortiguar el impacto local mediante retenciones a la exportación y otros instrumentos informales de control de precios. Como resultado de esta política, iniciada por Du-halde y continuada luego por Néstor Kirchner, la evolución de los pre-cios locales de los combustibles se de senganchó de las tendencias del mercado internacional. En el año 2003, mientras el barril WTI prome-diaba los 31 dólares, el crudo en la Argentina se ubicaba en 24 dólares. Esta brecha, extendida también a los derivados (naftas y gasoil), se pro-fundizaría a lo largo de la década.
la última década
el de sempeño productivoEn la industria de los hidrocarburos, durante los años de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, la actividad exploratoria registró una signi-ficativa caída. En el período 2003-2011 se terminaron en promedio cin-cuenta y cuatro pozos exploratorios anuales (con un piso de apenas vein-ticuatro pozos terminados en 2003 y un máximo de noventa y siete pozos en 2012), poco más de la mitad de la referencia de cien pozos explora-torios anuales de las últimas décadas, e incluso por debajo del promedio histórico registrado desde el inicio de la actividad petrolera, de sesenta y cinco pozos anuales. En ese marco de baja inversión exploratoria, las re-servas cayeron fuertemente. En petróleo, se redujeron de 448,4 millones de metros cúbicos en 2002 a 394 millones en 2011, una caída del 12%. La contracción de las reservas resulta más pronunciada en el caso del gas: de 663 mil millones de metros cúbicos en 2002 (equivalentes a 14,5 años
158 dilemas del estado argentino
de producción) a 332,5 miles de millones de metros cúbicos en 2011 (un horizonte de tan sólo 7,3 años de producción).
La producción de petróleo mantuvo en el período la tendencia des-cendente iniciada a fines de la década del noventa. Luego del pico de casi 50 millones de metros cúbicos producidos en 1998, en 2002 la pro-ducción totalizó 44,1 millones de metros cúbicos, para caer a 33 millones de metros cúbicos en el año 2012.
Gráfico 4.2. Producción petrolera argentina
900
800
700
600
500
400
300
200
100
01912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012
Mile
s de
bar
rile
s di
ario
s
Fuente: Elaboración propia.
La extracción de gas natural registra un máximo en el año 2004 (143 millones de metros cúbicos diarios en promedio anual), que cayó año tras año hasta llegar a un promedio de 120,9 millones de metros cúbicos diarios en 2012. Entre 2002 y 2012, la producción de petróleo cayó un 25%, y la de gas natural, un 3,7%.
Gráfico 4.3. Producción argentina de gas natural160
140
120
100
80
60
40
20
01932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012
Mill
ones
de
met
ros
cúbi
cos
diar
ios
Fuente: Elaboración propia.
la lógica político-institucional de la política energética 159
En ambos casos –petróleo y gas–, las series históricas que se inician a comienzos del siglo XX no registran antecedentes de caídas productivas tan importantes en cuanto a su impacto y duración en el tiempo.
¿Cuáles son los rasgos esenciales que explican el deterioro produc-tivo en hidrocarburos? Como elemento principal, debemos destacar el envejecimiento-madurez y la consecuente caída de la productividad de nuestros yacimientos de petróleo y gas, que no fueron compensados por el descubrimiento, de sarrollo y puesta en producción de nuevas reservas. Los yacimientos de petróleo y gas que soportaron el boom productivo en la década del noventa (fundamentalmente en la cuenca neuquina) fueron descubiertos hace muchos años, han sido explotados por varias décadas con técnicas de extracción primaria y recuperación secundaria y, naturalmente, enfrentan un escenario casi irreversible de pérdida de presión y declinación productiva. La caída de la productividad obliga a las empresas a invertir cada vez más en materia de instalaciones y tecno-logía de extracción para obtener cantidades de petróleo y gas en descen-so. Entre 1998 y 2006, la cantidad de pozos activos en producción de pe-tróleo aumentó de 13 999 a 18 800 (un incremento del 34,3%), mientras que la producción petrolera cayó un 6%. Es decir, la producción media anual de petróleo por pozo cayó un 42% en ese período, de 3510 a 2035 metros cúbicos anuales.26
Loma La Lata (Neuquén), el megayacimiento de gas natural descu-bierto por YPF en la década del setenta que durante años fue el pulmón gasífero del sistema energético argentino, registra una marcada caída de presión, con su consecuente declinación productiva.
Al analizar el comportamiento por cuenca y por empresas, si bien hay una declinación generalizada, se observan particularidades que vale la pena destacar. La cuenca neuquina, principal sostén del boom productivo de los años noventa, es la que más sufre la caída de la productividad de sus principales yacimientos de petróleo y gas. A nivel empresa, el cuadro 4.1 muestra que entre 2005 y 2012, período en el que la producción agregada de petróleo y gas caen un 14%, el de sempeño productivo de la principal empresa petrolera (YPF) es peor que la media (con caídas del 28% y 33%), aunque el comportamiento de otros grandes productores, como Petrobras y Chevron, es también sumamente negativo, con caídas de la producción petrolera aun superiores a la de YPF.
26 Datos del IAPG.
160 dilemas del estado argentino
Cuadro 4.1. Producción de petróleo y gas por empresa
2005 2012 Variación porcentual
Petróleo(m3)
Gas(mm3)
Petróleo(m3)
Gas(mm3)
Petróleo Gas
YPF 15 607 022 15 505 287 11 296 158 10 326 666 -27,6% -33,4%
Panamerican 6 128 371 6 740 490 5 814 466 5 275 505 -5,1% -21,7%
Petrobras Argentina
3 733 051 4 563 254 2 181 373 3 988 136 -41,6% -12,6%
Chevron 3 489 924 861 759 1 724 432 249 270 -50,6% -71,1%
Pluspetrol 846 593 4 719 057 2 189 910 1 268 396 158,7% -73,1%
Tecpetrol 1 896 527 2 477 541 1 285 691 1 456 954 -32,2% -41,2%
Total Fina Elf 1 461 224 12 105 487 712 609 13 262 754 -51,2% 9,6%
Subtotal 33 162 712 46 972 775 25 204 639 35 827 681 -24,0% -23,7%
Total Argentina
38 620 962 51 566 791 32 996 884 44 123 601 -14,6% -14,4%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía.
En la comparación por empresa, merece una mención Panamerican, empresa controlada por la firma local Bridas, que a lo largo de los años logra sostener la producción de petróleo (en 2012 es afectada por una huelga), a partir del excelente de sempeño del yacimiento Cerro Dragón (en la cuenca del golfo de San Jorge), que se convierte en el principal ya-cimiento argentino por su aporte a la producción. La filial de la francesa Total logra aumentar un 9,6% la producción de gas natural entre 2005 y 2012, y así desplaza a YPF en el liderazgo productivo en el principal combustible de la matriz energética argentina.
Llamativamente, la declinación productiva de la industria argentina de los hidrocarburos se produce en un período de altos precios interna-cionales del petróleo, que han fomentado la expansión productiva en muchos países, entre ellos varios de la región latinoamericana.27 En el período 2003-2010, sólo México y Venezuela (ambos con modelos fuer-
27 Los precios del crudo WTI saltaron de un promedio de 25,9 dólares el barril en 2001 a un máximo de 100 dólares en promedio en 2008 (con picos de 150 dólares), y se estabilizaron en torno a los 80 dólares por barril en los últimos años.
la lógica político-institucional de la política energética 161
temente estatistas en el sector hidrocarburos) registran, al igual que la Argentina, tendencias a la baja en la producción petrolera, mientras que Colombia, Brasil, Perú y Ecuador exhiben importantes incrementos.28
El “espejo brasileño” es sin dudas el más impactante para la Argentina. Mientras que en 1994 Brasil registraba niveles de producción petrolera idénticos a los argentinos, en 2012 su producción de crudo casi cuadru-plica a la de nuestro país. Petrobras, que a fines de los años noventa tenía una capitalización de mercado similar a la de YPF, alcanzó a fines de 2012 un valor cercano a los 180 mil millones de dólares; por su parte, el valor de YPF en bolsa apenas superaba los 5 mil millones de dólares.
En el segmento del downstream (refinación y comercialización de de-rivados), el panorama productivo es similar al verificado en el upstream (como se aclaró, exploración y producción). La falta de inversiones hizo que la capacidad de la industria refinadora no registrara incrementos significativos durante el período y, en los últimos años, la falta de crudos livianos de producción local se constituyó como una restricción adicio-nal. En ese marco, el proces amiento de petróleo crudo en las refinerías argentinas se estancó y pasó de 30,2 a 30,7 millones de metros cúbicos entre 2003 y 2012.
Las ventas de combustibles líquidos acompañaron las tendencias de la actividad económica. Entre 1999 y 2003 hay una caída sistemática de las ventas de naftas y gasoil, que se revierte a partir de ese año y aumenta
28 Datos del BP Statistical Review of World Energy 2012.
Gráfico 4.4. Ventas de naftas y gasoil
25 500 000
20 500 000
15 500 000
10 500 000
5 500 000
500 0001999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Naftas Gasoil
Met
ros
cúbi
cos
Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdeIAPG/IAE.
162 dilemas del estado argentino
sostenidamente con la excepción del año 2009, cuando registra una leve contracción anual. Al consolidar ambos combustibles, entre 1999 y 2003 hay una caída acumulada del 19% que llega a un piso de ventas de 13,6 millones de metros cúbicos, y entre 2003 y 2012 se registra un incremen-to acumulado del 54% (31% en gasoil y 125% en naftas). En el mismo período, las ventas de GNC vehicular crecen apenas un 4%, lo que refleja la escasa disponibilidad de ese combustible. Enelsectoreléctrico,elconsumocrecióde82milGigawatt/horaen
elaño2003a116milGigawatt/horaen2011,empujadoprincipalmen-te por los usuarios residenciales. La potencia instalada en el sistema se expandió un 19% entre 2003 y 2011, y llegó a 30 454 Mw. Como puede observarse en el gráfico 4.5, entre 2003 y 2007 hubo un estancamiento en la capacidad instalada, que luego comenzó a crecer gracias al aporte principal de nuevas centrales térmicas (33% de aumento en el período) y de un incremento menor (4%) en hidroelectricidad. El aumento de la potencia instalada en centrales térmicas totalizó poco más de 4 mil Mw; las obras más importantes del período fueron las centrales de ciclo combinado San Martín (en Timbúes) y Manuel Belgrano (en Campana), ambas de 820 Mw de potencia y construidas en el marco del “Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía
Gráfico 4.5. Evolución de la potencia eléctrica instalada
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2001 2003 2005 2007 2009 2011
Mw Hidro
Nuclear
Térmica
Fuente: Elaboración propia con datos del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).
la lógica político-institucional de la política energética 163
Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista” (FONINVEMEM), creado por las autoridades nacionales a fines de 2004.29
En forma complementaria, la Empresa Nacional de Energía SA (ENARSA) puso en marcha un programa para incorporar cinco centra-les térmicas adicionales, por un total aproximado de potencial adicional para el sistema de 1500 Mw.
La pérdida del autoabastecimiento energético y el aumento de las importaciones Consolidando todas las fuentes de energía, las cifras del balance energé-tico muestran que el consumo final de energía creció de 38 millones de toneladas de petróleo equivalente (TEP) registrados para el año 2002 a 51 millones de TEP en 2011, un aumento promedio del 4% anual. En términos per cápita, el consumo final de energía secundaria aumentó de 1,06 TEP en 2002 a 1,3 TEP en 2011. La intensidad energética, medida en unidades del PBI, también creció en el período (Navajas, 2006).
Como se comentó, la producción local de energía –declinante en el caso de los hidrocarburos– no pudo acompañar el ritmo de crecimiento de la demanda de consumo. La brecha entre el consumo local y la pro-ducción fue cubierta de manera creciente con importaciones de ener-gía. Mientras que en 2002 las importaciones equivalían apenas al 1,5% de la producción local de energía primaria y el 1,9% en el caso de la energía secundaria, en 2011 esos porcentajes se elevaron al 11% y 5,7%, respectivamente.30
El caso del gas natural ilustra con dramatismo la fuerte reversión en las tendencias del comercio exterior argentino en materia de energía. El sector de gas natural inició el nuevo siglo con una clara posición ex-portadora, focalizada esencialmente en las ventas al mercado chileno. A través de cinco gasoductos construidos durante los años noventa, el gas argentino comenzó a abastecer el consumo trasandino de generación térmica, residencial e industrial, y así llegó a exportar casi 20 millones de metros cúbicos diarios.
29 El FONINVEMEM fue creado por la Secretaría de Energía, invitando a las empresas generadoras a capitalizar acreencias que poseían por energía generada no pagadas en los años posteriores a la crisis en la construcción de nuevas centrales. Se conformaron dos sociedades (una para cada central), en la que participaron el Estado y empresas privadas. El Banco Industrial y de Comercio Exterior (BICE) actuó como fiduciante.
30 Datos del Balance Energético Nacional publicado por la Secretaría de Ener-gía.
164 dilemas del estado argentino
Como se observa en el gráfico 4.6, la crisis de abastecimiento de gas en el mercado argentino ocurrida en el verano del año 2004 se erige como un punto de inflexión, a partir del cual las exportaciones descienden sis-temáticamente hasta niveles casi nulos y comienzan a crecer fuertemen-te las importaciones, primero desde Bolivia a través del viejo gasoducto existente y luego con embarques de Gas Natural Licuificado (GNL) re-gasificados a través de plantas móviles en muelles de Bahía Blanca y Esco-bar. Las importaciones han alcanzado picos diarios de hasta 45 millones de metros cúbicos día, casi un tercio del consumo doméstico.
Gráfico 4.6. Comercio exterior de gas natural
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Expos Impos
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
En
MM
de
met
ros
cúbi
cos
Fuente: Elaboración propia con datos del IAPG.
En el mercado de los combustibles líquidos, el volumen de importacio-nes de gasoil ha crecido a lo largo de la década hasta alcanzar un máximo de 4,5 millones de metros cúbicos durante 2011, equivalentes a un tercio del total de ventas internas del período, para luego caer a 3,2 millones de metros cúbicos en 2012, en un contexto de de saceleración económica.31 Recientemente, se han sumado también importaciones de naftas para complementar la oferta local, condicionada por la capacidad de refina-ción y la escasez creciente de petróleo crudo en condiciones de refinar.
31 YPF explicó el 61% de las importaciones de gasoil realizadas por empresas petroleras en el año 2011.
la lógica político-institucional de la política energética 165
Gráfico 4.7. Importaciones de gasoil
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
En
mile
s de
met
ros
cúbi
cos
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía.
Hubo también una clara reversión en el comercio exterior de fueloil, combustible utilizado por las centrales térmicas como sustituto del cada vez más escaso gas natural.32 Hasta el año 2008 la Argentina era un expor-tador neto de fueloil pero el aumento del consumo local provocó que en 2011 las exportaciones cayeran prácticamente a cero, mientras que las importaciones saltaron por encima del millón de toneladas anuales. También en el sector eléctrico ha sido necesario recurrir a las importa-ciones para complementar la oferta local.
La dimensión de la reversión de los flujos del comercio exterior ener-gético es tan grande que impactó de lleno en la balanza comercial ar-gentina, lo cual se convirtió en un problema de orden macroeconómico. Como puede verse en el gráfico 4.8, de aportar un superávit de 6027 millones de dólares en 2006, el sector registró un déficit de 2738 millo-nes de dólares en 2012, con importaciones que saltaron de 1730 a 9266 millones de dólares en ese período.
32 El gasoil también ha sido utilizado como combustible en las centrales térmi-cas ante las restricciones del abastecimiento de gas natural.
166 dilemas del estado argentino
Gráfico 4.8. Comercio exterior energético
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
Mill
ones
de
dóla
res
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: Elaboración propia con datos del Indec.
la política energética Desde los primeros meses de su gestión, el presidente Kirchner se pre-sentó frente a la sociedad argentina como liderando un gobierno que representaba un punto histórico de ruptura respecto de las gestiones anteriores, en particular en relación con las “políticas de los noventa”, es decir, las reformas estructurales implementadas durante los diez años de la presidencia de Carlos Menem, entre 1989 y 1999.
Los elementos centrales de las políticas de reforma estatal (privatiza-ción, desregulación, apertura de los mercados), notoriamente presentes en los cambios registrados en el sector de la energía en esos años, fueron criticados severamente por el oficialismo y por referentes académicos vinculados al sector energético y cercanos al gobierno. Sin embargo, ni esta impronta de ruptura propia de la gestión kirchnerista con las políti-cas de las presidencias anteriores (en términos generales, y en particular en lo que hace a la política para el sector de la energía), ni el de sempeño negativo de los principales indicadores productivos gatillaron iniciativas dirigidas a modificar estructuralmente el marco regulatorio sectorial energético.
No hubo en la década cambios de fondo en la legislación del sector energético (hidrocarburos, electricidad, gas natural). Pese a que el en-
la lógica político-institucional de la política energética 167
foque general y las políticas específicas para la energía cambiaron, todo se hizo en el marco de la vigencia de las principales leyes e instituciones sectoriales prácticamente intactas, incluidas las leyes del gas y la elec-tricidad sancionadas en la década del noventa. Debe destacarse que se aprobaron algunas leyes puntuales significativas: la creación de ENAR-SA, la llamada “Ley Corta” que consolidó el dominio provincial sobre el subsuelo establecido en la Constitución y la ley de expropiación de YPF; pero los pilares legales que rigen el funcionamiento del sector (la Ley de Hidrocarburos, la Ley 24 076 que regula del sector gas y la Ley 24 065 que regula al sector eléctrico) no fueron reemplazados.
En toda su historia, la industria de la energía argentina vivió muchas veces con un marco legal débil, poco acorde al enfoque de las políticas implementadas por el Ejecutivo. A modo de ejemplo, como se mencionó en la segunda sección de este trabajo, la primera ley del petróleo y la ley orgánica de YPF fueron sancionadas apenas en los primeros años treinta, y hasta ese momento, la industria en general y la empresa estatal en par-ticular vivieron en un marco de precariedad legal.
En esos años, sin embargo, el vacío legal fue consecuencia de la dificul-tad de los gobiernos a cargo del Ejecutivo (el de Alvear, el de Yrigoyen) para contar con las mayorías en Diputados y el Senado para lograr la aprobación parlamentaria de sus proyectos de ley para el sector. Entre 2003 y 2013, no hubo nuevas leyes energéticas cuya aprobación se traba-ra en la discusión parlamentaria, sino que el Poder Ejecutivo, que contó con amplias mayorías legislativas en gran parte del período considerado, simplemente no elaboró ni impulsó los proyectos para cambiar las leyes centrales que rigen la actividad en la industria de la energía.
Si uno tuviera que definir la política energética de la década kirchne-rista, se encuentra el siguiente patrón: las decisiones parecen haberse tomado en forma reactiva ante el surgimiento puntual de dificultades en el funcionamiento sectorial, con el objetivo de asegurar el abasteci-miento y evitar (o al menos postergar) incrementos en los precios de los combustibles, sosteniendo con un horizonte de corto plazo el flujo de energía barata para los consumidores de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: primero los consumidores residenciales y usuarios del sistema de transporte, luego los comercios y empresas manufactureras, y finalmente los mercados externos, que fueron los primeros en sufrir el impacto del deterioro en la capacidad productiva sectorial.
La decisión de evitar o postergar cualquier incremento de precios a los usuarios provocó un proceso sistemático de descapitalización sectorial, que a partir de cierto momento debió ser acompañado de un creciente
168 dilemas del estado argentino
flujo de subsidios fiscales dirigidos a financiar –al menos parcialmente– los quebrantos originados en la brecha entre los precios de compra y de venta de los principales bienes energéticos. Como se observa en el gráfico 4.9, los subsidios presupuestarios al sector energético fueron cre-ciendo, hasta alcanzar un máximo de 55 mil millones de pesos en el año 2012.
Gráfico 4.9. Subsidios nacionales a la energía
2007 2008 2009 2010 2011 2012
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Mill
ones
de
peso
s
Fuente: Elaboración propia con datos de ASAP.
Cuando los aumentos de precios se hicieron inevitables, el gobierno procuró segmentar el universo de consumidores, para aplicar aumentos diferenciales protegiendo a los consumidores más pequeños. Del lado de la producción de energía, se intentó inducir nuevas inversiones con esquemas de remuneración diferenciada al ofrecer mayores precios para la producción incremental.
A continuación se realiza una breve descripción de las principales ini-ciativas del gobierno durante el período 2003-2011, que abarca la presi-dencia de Néstor Kirchner y la primera presidencia de Cristina Fernán-dez de Kirchner.
Las primeras manifestaciones de la crisis estructural en el upstream Los primeros síntomas de de sequilibrio en el sector energético surgieron a los pocos meses del inicio de la presidencia de Néstor Kirchner en el mercado del principal combustible de nuestra matriz: el gas natural. En el verano 2003-2004, la combinación de la recuperación económica en la salida de la crisis, junto con condiciones de temperatura e hidraulicidad
la lógica político-institucional de la política energética 169
desfavorables (altas temperaturas que provocan mayor demanda, y baja disponibilidad de agua que perjudica la oferta de generación hidroeléc-trica, lo que pone mayor presión sobre la termoelectricidad) produjeron un claro desbalance entre la demanda y la oferta de gas en el mercado local, y esto forzó cortes a los usuarios. A diferencia de lo ocurrido en los inviernos de años anteriores, cuando los cortes estaban asociados a res-tricciones en la capacidad de transporte y se encontraban contemplados en el esquema de funcionamiento normal y eficiente del sistema (afec-tando con restricciones a los usuarios que habían contratado el abasteci-miento interrumPBIle), en este caso los cortes mostraban un problema diferente y más grave: insuficiencia en la producción.
La estructura de precios relativos, sumamente distorsionada como re-sultado de la crisis, provocó comportamientos particulares de la oferta y la demanda que agravaron la situación. Los contratos de compraventa de gas denominados en dólares fueron pesificados, y los precios del gas a los productores provenientes de ventas en el mercado local sufrieron una fuerte contracción medidos en dólares. Los precios al mercado de exportación (fundamentalmente Chile), sin embargo, no fueron alcan-zados por la pesificación, lo cual provocó que destinos alternativos para el gas (mercado internos versus exportación) que antes de la crisis resul-taban económicamente indiferentes mostraran rentabilidades muy dis-tintas, favorables a la exportación y perjudiciales para el abastecimiento interno. En el mercado local, los cambios en la estructura de producción y la existencia de precios relativos de la energía muy bajos indujeron au-mentos del consumo extraordinarios.33
Las respuestas de la política energética a estos primeros síntomas de desbalance en el mercado energético fueron diversas, pero las decisio-nes del gobierno comenzaron a exhibir el patrón que se consolidaría en los años siguientes: maximizar el abastecimiento de energía barata en el corto plazo, y así proteger el consumo de los sectores residenciales y de transporte, en desmedro de otros mercados (exportación, industria, comercio).
En febrero de 2004, el Ejecutivo emitió dos decretos intentando orde-nar la situación en el mercado gasífero (Decretos 180 y 181 de 2004). En-tre otras disposiciones, se creó un Fondo Fiduciario (financiado con un
33 Navajas (2006) analiza los determinantes de la crisis del gas natural y presen-ta indicadores que revelan un fuerte incremento de la intensidad energética durante los primeros años de la gestión Kirchner. Kozulj (2005) presenta una visión alternativa de los determinantes de la crisis de 2004.
170 dilemas del estado argentino
cargo tarifario) para sostener inversiones en transporte y distribución, se modificaron condiciones de funcionamiento para los distintos usuarios regulados dentro del mercado y se le dio a la Secretaría de Energía facul-tades para intervenir cuando “el sistema de gas natural pueda entrar en situacionesdecrisisdeabastecimiento”(art. 29delDecreto180/2004).Al reconocer que el rezago en la remuneración a los productores de gas natural era una de las causas de la crisis, se impulsó la “normalización” del precio del gas, a través de un acuerdo entre la Secretaría de Energía y los productores. Para diferenciar el impacto de los incrementos, la ca-tegoría de usuarios residenciales fue dividida en tres, de acuerdo con los nivelesdeconsumo(Decreto181/2004).
La negociación de los acuerdos con el sendero para los precios del gas entre las autoridades y las empresas fue lenta y trabajosa, y se tradujo en el primer “Acuerdo de Gas” firmado en mayo de 2004, que estable-ció un cronograma de ajustes en el precio del gas destinado a usuarios industriales, generadores de electricidad y GNC, sin incluir a los usua-rios residenciales. Se establecían incrementos a efectivizarse en mayo y octubre de 2004, y en mayo y julio de 2005, con alícuotas diferenciales por cuenca. La meta era llegar a un mercado de precios libres a fines de 2006 (ResoluciónMPF 208/2004). Sin embargo, el objetivo fijadonopudo cumplirse, y en junio de 2007 se implementó el “Segundo Acuer-do del Gas”, que incluyó un nuevo ajuste de precios y compromisos de abastecimiento de todos los productores firmantes, con un cronograma que finalizabaenelaño2011(ResoluciónSE599/2007).También seestablecían criterios para aplicar cortes y redireccionamientos en el caso de problemas de abastecimiento, lo cual afectaba en primer lugar a las exportaciones.
En septiembre de 2008, se firmó un nuevo acuerdo complementario con los productores mediante el cual se instrumentó un incremento de precios para determinado grupo de usuarios (industriales, generadores y GNC, y residenciales), pero dirigido principalmente a financiar un Fon-do Fiduciario oficial encargado de subsidiar las ventas de GLP en garra-fas(ResoluciónSE1070/2008).Tresmesesdespuésseresolvióaplicarun fuerte aumento en el precio del gas boca de pozo para los usuarios residencialesdemayorconsumo(ResoluciónSE1417/2008).
Del lado de los segmentos regulados de la industria del gas (transporte y distribución), la UNIREN avanzó en la renegociación de los contra-tos, pero los compromisos de incremento de tarifas se cumplieron en algunos casos y en otros no. En los hechos, al calor de la inflación y los aumentos salariales, el grueso de las empresas continuó en un proceso
la lógica político-institucional de la política energética 171
continuo de caída real de sus ingresos, que impactó negativamente en la inversión y el mantenimiento de las redes.34
El mercado de los combustibles líquidosAunque sin la contundencia de los shocks sufridos en el mercado gasífero-eléctrico, los síntomas del de sequilibrio se manifestaron también en el mercado de los combustibles líquidos, donde la oferta de producción local mostró cada vez más dificultades para cubrir a una demanda en crecimiento. Los principales problemas se registraron en el mercado del gasoil –el producto refinado del petróleo con mayor consumo relativo en la Argentina–, potenciados luego por la falta de gas natural, que de-rivó en mayor demanda de líquidos (gasoil y fueloil) para generación térmica de electricidad.35 La respuesta de las autoridades fue similar a la observada en el upstream: sostener precios bajos, discriminar consumi-dores para aplicarles precios diferentes y maximizar el crecimiento con abastecimiento de energía barata.
En materia de precios, frente al doble shock que presionaba el alza sobre los precios locales –la fuerte devaluación del peso y el aumento de las cotizaciones internacionales del crudo y los energéticos–, el gobierno hizo uso de una herramienta muy utilizada en el pasado: el pago de de-rechos sobre las exportaciones.
Como fue mencionado anteriormente, en un primer momento las re-tenciones a la exportación de hidrocarburos se pusieron en vigencia con el objetivo principal de recaudar fondos para el fisco federal. Con el co-rrer de los años, sin embargo, el objetivo fiscal fue perdiendo importan-cia relativa (no sólo porque la situación fiscal mejoraba, sino porque las exportaciones sectoriales comenzaron a caer y, con ellas, la recaudación por retenciones), mientras que cobraba relevancia el impacto de los im-
34 La distribuidora GasBAN, la primera en firmar el acuerdo de renegociación en el marco de la UNIREN en 2005, consiguió en abril de 2006 que el pre-sidenteKirchnerfirmaraelDecreto385/2006convalidandounincrementodel 15% en las tarifas que finalmente se implementó en 2007. La otra gran distribuidora de gas de la ciudad de Buenos Aires, Metrogas, firmó un acuer-do transitorio en 2008 que incluía un aumento tarifario promedio del 22%, pero nunca logró que el incremento se aprobara y se llevara a la práctica.
35 Durante décadas, la Argentina fomentó el consumo de gasoil en lugar de naf-tas (con alícuotas impositivas diferenciales). Hacia fines de los años noventa, el consumo de gasoil superaba ampliamente al de naftas.
172 dilemas del estado argentino
puestos a la exportación como herramienta para acotar el incremento de precios locales frente a mayores precios internacionales.
Las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo, fijadas en 20% al inicio del año 2002, fueron creciendo a lo largo del tiempo, acompa-ñando los incrementos en el precio internacional: aumentaron a 25% de alícuota en mayo de 2004; una retención variable en función del valor del barril WTI, con un máximo de 45% en octubre de 2004, y un nuevo incremento en el esquema variable fijado por la polémica Resolución 394 del año 2007, que establecía retenciones del 100% en el margen, lo que fijaba un precio máximo a ser recibido por el productor local de alrededor de 42 dólares por barril (con cierta variabilidad de acuerdo con la calidad del crudo), con independencia del valor que adoptara el crudo en el mercado internacional. Es decir, para cualquier precio de exportación superior a los 42 dólares por barril, el productor se llevaba los 42 dólares (de los que luego se deducen las regalías para las provin-cias y el impuesto a las ganancias), y la diferencia la embolsaba el Estado nacional.36
Una tendencia similar siguieron las exportaciones de gas natural, que fueron afectadas con impuestos del 20% recién a partir de 2004 (Decreto 645/2004).Desde2006,seestablecióunesquemamóviltomandocomobase para el cálcu lo los precios de las importaciones argentinas de gas naturalconorigenboliviano(ResoluciónME534/2006).
En el caso de las exportaciones de derivados (naftas, gasoil, GLP), el esquema de tributación para las exportaciones sufrió idas y vueltas du-rante el período, con alícuotas que oscilaron entre el 5% y el 20%.
La inexistencia de un mercado absolutamente competitivo en el cual la mera imposición de retenciones determinara límites estrictos en el movimiento de los precios internos (como puede suceder en los mer-cados de granos) forzó a las autoridades a utilizar otras herramientas complementarias para lograr que los precios locales de los combustibles no replicaran las tendencias combinadas de los precios internacionales y el tipo de cambio. En los hechos, ante la decisión gubernamental de evitar un control formal de los precios, este objetivo se alcanzó de dis-tintas formas. Inicialmente, en el año 2003, se indujo a las firmas de upstream y downstream a aceptar una suerte de acuerdo de estabilización
36 Esta tendencia incremental en la imposición de retenciones se quiebra en losprimerosdíasde2013.LaResolución1/2013delMinisteriodeEconomíaincrementa de 42 a 70 dólares por barril el valor de corte del esquema de retenciones a la exportación.
la lógica político-institucional de la política energética 173
en el tiempo que fijaba un crudo de referencia a 28,50 dólares el barril, esquema que rápidamente quedó obsoleto por el continuo aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo.
En la medida en que los precios internacionales aumentaban y la ofer-ta local se hacía insuficiente –en especial en el mercado del gasoil–, el go-bierno concentró su presión en las firmas del downstream, para forzarlas a mantener el abastecimiento fluido de la demanda, aun cuando dichas acciones implicaran realizar importaciones de combustibles a pérdida. Comenzó un prolongado período de “regulación sucia”, con problemas puntuales recurrentes de abastecimiento, en el que las firmas procura-ron “orientar” la demanda hacia los combustibles de mayor rentabilidad (naftas y gasoil premium), fijando cupos y restringiendo la oferta en los segmentos menos rentables.
Las relaciones de las empresas con el Gobierno no fueron todas igua-les. Mientras que YPF y la Esso de sarrollaron una estrategia más concilia-dora con el gobierno, la Shell mantuvo posiciones más intransigentes, lo que generó un público hostigamiento por parte del gobierno.
En el caso del gasoil, la estrategia de las empresas más pequeñas forzó a YPF a asumir porciones cada vez mayores del mercado. El market share de YPF en las ventas de gasoil creció del 47% en el año 2000, al 59% en 2011. En el mismo período, la Shell redujo su participación del 17% al 13% y la Esso pasó de 15% a 13%.
Para el segmento de transporte público, se instrumentó un sistema de subsidios al consumo de gasoil por parte de las empresas de transporte de corta, media y larga distancia que permitió a las firmas registradas ante la Secretaría de Transporte acceder a un gasoil a precios preferen-ciales, inferiores a un peso el litro. En los primeros años de funciona-miento del sistema, se permitió a las empresas petroleras vendedoras (principalmente a YPF) compensar la diferencia entre el precio de venta subsidiada y el precio de venta en las estaciones con un crédito a imputar en el pago de retenciones a las exportaciones. Este mecanismo de sub-sidio fiscal encubierto empezó a hacer agua cuando las exportaciones cayeron y, con ellas, los pagos de retenciones de las empresas contra las cuales recuperar los subsidios otorgados. El esquema de precios bajos se mantuvo, pero debió reformularse el mecanismo de pago.
Sin inversiones significativas en la infraestructura de refinación, la ca-pacidad de procesamiento y de producción de derivados del petróleo se mantuvo prácticamente sin cambios.
174 dilemas del estado argentino
La creación de ENARSALa creación de ENARSA, aprobada por la Ley 25 943 en octubre de 2004, seguramente fue pensada como una respuesta de orden más estructu-ral a la crisis energética que se había manifestado a comienzos del año. ENARSA nació con objetivos muy amplios en materia energética, inclui-das actividades en todos los segmentos (upstream, transporte, downstream) y sectores (gas, petróleo, electricidad) de la industria energética, así como también la facultad de “intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conforma-ción de monopolios u oligopolios”. También asumió roles propios del regulador, como la responsabilidad de confeccionar una base de datos con información suministrada por otros permisionarios-concesionarios (Ley 25 943, art. 4º).
Asimismo, le fue adjudicado el dominio de la totalidad de las áreas off shore que al momento de la sanción de la ley no se encontraran adjudi-cadas a través de permisos o concesiones. ENARSA fue diseñada como una sociedad anónima bajo el control del Estado nacional, y se preveía que hasta el 12% de las acciones fueran adquiridas por estados provin-ciales y hasta el 35% permanecieran en manos de accionistas privados mediante una oferta pública. Hasta la fecha, sin embargo, no hubo ningún movimiento en la propiedad de la firma y todas las acciones de ENARSA se mantienen en manos del Estado nacional.
Pese a los amplios objetivos fijados, ENARSA ha quedado instalada en un rol deslucido dentro del sistema energético. La profundización del déficit energético provocó que se convierta en una fuerte importadora de Gas Natural Licuificado (LNG, por sus siglas en inglés), actividad que por su carácter antieconómico (precios de compra muy superiores a los de venta) ha exigido un constante flujo de subsidios del Tesoro hacia la empresa. Entre 2007 y 2012, las transferencias del Tesoro a ENARSA totalizaron 41 500 millones de pesos. Con la estatización de YPF de mayo de 2012, el rol de ENARSA quedó aún más desdibujado, porque la cen-tenaria petrolera volvió a ser la herramienta de gestión e intervención directa estatal en la industria.
La “Ley Corta”A fines del año 2006, el Congreso sancionó la Ley 26 197, conocida como la “Ley Corta” de Hidrocarburos. Esta ley de sólo siete artícu los se limitó a modificar el art. 1º de la Ley de Hidrocarburos 17 319 para poner en
la lógica político-institucional de la política energética 175
práctica el precepto de la Constitución reformada en 1994, al asignar el dominio del subsuelo a las jurisdicciones provinciales.37
La promulgación de la “Ley Corta” permitió a las provincias ejercer plenamente el dominio sobre los yacimientos, por lo que a partir de ese momento asumieron la potestad para otorgar nuevos permisos de explo-ración y concesiones, y también para prorrogar concesiones existentes.
En relación con los nuevos permisos, todas las provincias, incluidas aquellas sin antecedentes de explotación petrolera, se han mostra-do activas para atraer inversiones. Sin embargo, existen características que ensombrecen este proceso. Por un lado, la heterogeneidad en las condiciones otorgadas a los inversores en materia de plazos, regalías y compromisos de inversión. En segundo lugar, de acuerdo con un infor-me preparado por el geólogo del Instituto Argentino de Petróleo y Gas Gualter Chebli, presentado en el Congreso de la Nación en ocasión de discutirse la ley que diera lugar a la expropiación de YPF, gran parte de las nuevas áreas de exploración fueron a parar a grupos empresariales sin experiencia previa en explotación de hidrocarburos y, en general, con fuertes lazos políticos. Estas dinámicas, en un contexto de tensión entre los productores privados y las estrategias del gobierno, sumado al escaso impacto de ENARSA en la resolución de los problemas enfrenta-dos, obstaculizaron más la posibilidad de contar con políticas nacionales consistentes, incentivando su cortoplacismo.
El sector eléctrico Las medidas tomadas como respuesta a la crisis de 2001, principalmente la pesificación y el congelamiento de los precios y las tarifas, afectaron a toda la cadena de valor del sector eléctrico. Las dificultades de abas-tecimiento surgidas tempranamente en la industria del gas natural se trasladaron enseguida al sector, lo que agregó presión en la debilitada rentabilidad de los generadores, que debieron enfrentar la recurrente escasez de gas natural con combustibles alternativos (fueloil y gasoil) más caros. A estos problemas se sumó la dificultad de las firmas para pagar sus deudas en el exterior en moneda extranjera, situación que indujo im-portantes reestructuraciones y dificultó el acceso a nuevo financiamiento externo. En ese contexto, las inversiones privadas en nueva capacidad
37 Quedaron bajo jurisdicción nacional los yacimientos localizados en la plata-forma continental.
176 dilemas del estado argentino
de saparecieron y el sistema comenzó a operar con márgenes de potencia disponible muy ajustados, más aún cuando la economía comenzó a recu-perarse y con ella, la demanda de electricidad.
Hacia fines de 2004 el gobierno creó el FONINVEMEM, un fondo fi-duciario financiado con ingresos surgidos de la propia operación del sistema y cargos tarifarios específicamente asignados, cuya finalidad fue construir dos nuevas centrales térmicas de ciclo combinado para agregar potencia al sistema.
Entretanto, las autoridades comenzaron a utilizar el Fondo de Esta-bilización –un fondo creado en la regulación de los años noventa que, como su nombre lo indica, tenía como objetivo amortiguar la volatilidad de los precios al consumidor absorbiendo diferencias entre los precios estacionales pagados por las distribuidoras y los precios spot recibidos por los generadores de acuerdo con las condiciones puntuales del mercado– para canalizar subsidios al sector. La permanente fijación de precios por debajo del precio spot llevó al fondo a un déficit permanente, que fue fi-nanciado con aportes y préstamos sistemáticos del Tesoro Nacional. Los fondos del Tesoro también fueron necesarios para cubrir la diferencia entre el precio spot y los verdaderos costos de generación de las centrales térmicas, no reconocidos en el precio spot sancionado.38
Dejando de lado el modelo de despacho por costo marginal imple-mentado durante la década del noventa, CAMMESA comenzó a conver-tirse en el organizador y planificador central del mercado, asignando la energía y el transporte disponible a los distintos actores del mercado.
A fines de 2006, la Secretaría de Energía puso en marcha el programa “EnergíaPlus”(ResoluciónSE1281/06).Comoenotrossegmentosdelsector energético, el objetivo del programa era incentivar a la oferta con precios diferenciales más altos para la capacidad adicional de generación puesta en el sistema. Del lado de la demanda, se protegió a los consumi-dores más pequeños, obligando a los grandes consumidores a satisfacer sus necesidades incrementales de energía negociando contratos a pre-cios libres con los oferentes del esquema “Plus”.
En noviembre de 2010, la Secretaría de Energía firmó un acuerdo con un conjunto de generadores para establecer bases que permitiesen in-crementar la capacidad instalada mediante nuevas inversiones privadas. El acuerdo permitió incrementos para los generadores en concepto de
38 De acuerdo con ASAP; entre 2007 y 2012 las transferencias a CAMMESA totalizaron más de 83 mil millones de pesos.
la lógica político-institucional de la política energética 177
remuneración por capacidad, y costos por mantenimiento y uso de com-bustibles líquidos.
Del lado de la demanda, el gobierno procuró segmentar a los usuarios para discriminar los incrementos de precios y tarifas, lo que afectó a los grandes usuarios con tarifas más altas y protegió a los consumidores re-sidenciales con consumos más bajos (véase Greco y otros, 2011). A fines de 2008 se establecieron incrementos significativos a los usuarios resi-denciales de mayor consumo, aunque su implementación práctica sufrió marchas y contramarchas.39
Pese a todas estas iniciativas, el sector eléctrico ha continuado desca-pitalizándose en todos sus segmentos, requiriendo de un flujo creciente de subsidios para asegurar la generación, y con un marcado deterioro de la red de transmisión y distribución (en particular en el área urbana de Buenos Aires, que explica casi la mitad del consumo nacional), que se traduce en cortes en las áreas de mayor densidad poblacional.
De acuerdo con datos de Navajas (2012), la brecha entre el precio me-diopagadoporlademandayeldelaofertacrecióde71pesosporMw/horaen2009a270pesosporMw/horaen laprimeramitadde2012,producto de un incremento del 35% en el precio medio de la demanda, largamente superado por un incremento del 160% en los costos medios de generación, fruto de la mayor incidencia de combustibles líquidos de importación (Navajas, 2012).
las medidas de política recientes como respuesta a la crisis: ¿un nuevo ciclo de política energética?
En el inicio de la segunda gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, los de sequilibrios del sector energético encendieron las luces de alarma en el propio gobierno nacional y lo obligaron a ac-tuar. En un marco de deterioro de los dos pilares del modelo macroeco-nómico de los primeros años kirchneristas –los superávit gemelos en el sector externo y en el balance fiscal–, el ritmo vertiginoso de crecimiento de las importaciones de energía y de los subsidios fiscales dirigidos al sector forzó intervenciones dirigidas a detener, o al menos de sacelerar, esa trayectoria expansiva.
39 Los aumentos fueron suspendidos en el invierno de 2009.
178 dilemas del estado argentino
Hacia fines de 2011, el gobierno nacional ensayó una publicitada “re-nuncia voluntaria a los subsidios” como primer paso para un incremento generalizado de tarifas y precios en el sector de servicios públicos. Pese al enorme esfuerzo publicitario inicial y al involucramiento de las principa-les figuras del gobierno –al frente de la lista de renunciantes aparecieron la presidenta Fernández de Kirchner, el ministro Julio De Vido y el vice-presidente Amado Boudou–, con el paso de los días el esquema comenzó a desdibujarse. Hubo incrementos de tarifas en algunos barrios de altos ingresos de la ciudad de Buenos Aires, pero el programa de quita de subsidios, que nunca fue explicado con claridad por los funcionarios, quedó en los hechos prácticamente descontinuado. En cuanto a las re-nuncias voluntarias, en diciembre de 2012, la página web del Ministerio de Planificación indicaba la adhesión de apenas 21 493 usuarios de gas y 23 629 usuarios de electricidad, menos del 1% del universo de usuarios.40
la expropiación de ypfComenzado el año 2012, las principales figuras del oficialismo –incluidos la presidenta y gobernadores de provincias petroleras– abordaron el de-bate público sobre los problemas energéticos argentinos, pero colocan-do el foco en YPF, empresa que –gestionada desde 1999 por la empresa española Repsol (y en sociedad desde 2008 con el grupo local Eskenazi)–,41 terminó siendo caracterizada como la principal responsable del pobre de sempeño sectorial.
Durante el primer cuatrimestre del año, el gobierno nacional inició una ofensiva contra YPF, que incluyó la coordinación con todas las provin-cias petroleras que, con distinto grado de intensidad, confrontaron con la empresa y le revocaron concesiones de áreas petroleras y gasíferas.42
40 Véase<www.minplan.gov.ar/subsidios>.41 En 2008 el grupo Eskenazi adquirió el 15% de YPF (con una opción para
comprar un 10% adicional que ejerció tiempo después) mediante una operación financiada en gran medida por el vendedor (Repsol). Repsol, que presentó a su nuevo socio en YPF como un “experto en mercados regulados”, cedió la presidencia ejecutiva de la empresa y posiciones importantes del management al nuevo socio minoritario.
42 Mostrando disparidades en las posiciones provinciales de acompañamien-to de esta estrategia nacional, se observaron actitudes más proactivas y otras menos: mientras que Chubut fue la provincia más agresiva al revocar concesiones con niveles importantes de producción, Neuquén y Mendoza acompañaron la estrategia del gobierno nacional con revocaciones de áreas de muy bajo impacto productivo.
la lógica político-institucional de la política energética 179
Finalmente, en un clima de creciente tensión, el Ejecutivo anunció en abril el envío de un proyecto de ley de expropiación del 51% de las ac-ciones de YPF en poder de Repsol, y la simultánea e inmediata interven-ción a la empresa. El proyecto del Ejecutivo fue aprobado sin cambios y con amplias mayorías (incluidas fuerzas oficialistas y opositoras) en el Congreso, y la Ley 26 741 entró en vigencia el 4 de mayo. Amén de la expropiación de YPF, la ley incluyó una declaración de interés público para todo el sector hidrocarburífero y también la creación de una nueva institución sectorial, el Consejo Federal de Hidrocarburos.
Al frente de YPF fue de signado Miguel Galuccio, un ingeniero argen-tino con una amplia trayectoria internacional que había trabajado ya en la empresa bajo la conducción de José Estenssoro, dando una clara señal de gestión profesional para la nueva etapa. El directorio se completó con representantes de los distintos “grupos de interés”: sindicatos, goberna-dores de provincias petroleras, miembros de la línea ejecutiva de Galuc-cio, académicos y representantes de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.
A cien días de asumir el control de la empresa, la nueva conducción de YPF anunció un plan orientado a revertir el deterioro productivo en todos los segmentos. En el segmento de Exploración y Producción, el programa se orientó hacia el rejuvenecimiento de yacimientos maduros y al de sarrollo de reservas no convencionales, el atractivo “shale oil y shale gas” de la formación Vaca Muerta.
El potencial de los campos argentinos en explotación no convencional de petróleo y gas natural ha generado un gran interés entre los big players del mundo petrolero internacional. El disparador fue un informe pu-blicado por la Energy Information Administration (EIA) de los Estados Unidos en 2011, que ubicó a la Argentina en el puesto número tres en un ranking internacional de recursos no convencionales de gas natural en el mundo, con 774 trillones de pies cúbicos (TCF) de recursos, equi-valentes a casi cuatrocientos años del consumo actual del país. También la International Energy Agency (IEA) de la OECD, en su informe de 2012, “Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook. Special Report on Unconventional Gas”, proyecta un fuerte crecimien-to de la producción de shale gas en la Argentina. Las proyecciones de la IEA en el escenario base llevan la producción argentina a casi 200 millones de metros cúbicos diarios en 2035, de los cuales la mitad es no convencional.
Sin embargo, el esfuerzo inversor requerido para movilizar dichos re-cursos no convencionales es muy significativo y claramente supera cual-
180 dilemas del estado argentino
quier posibilidad de YPF. A modo de ejemplo, un ejercicio de simula-ción realizado para recuperar autoabastecimiento de gas y eliminar las importaciones de LNG en 2030 supone inversiones acumuladas en el de sarrollo del shale de 65 mil millones de dólares.
Con metas sumamente ambiciosas de perforación de pozos (que im-plicarían aumentar un 50% la cantidad anual de pozos perforados en sólo dos años y duplicarlos en cinco años), las proyecciones de YPF pre-vieron mantener los niveles de producción de petróleo y gas en 2012, para incrementarlos un 3% en el año 2013 y llegar a un incremento acumulado del 35% en 2017.
En exploración, YPF proyectó elevar la cantidad de pozos explorato-rios a cincuenta por año, muy por encima del promedio de diecisiete pozos perforados en el trienio 2009-2011, mientras que en refinación y marketing, el efecto combinado de una mayor utilización de las refine-rías y una ampliación de la capacidad de procesamiento de las mismas llevaría a un incremento en cinco años del 43% en la producción de combustibles líquidos.
Los interrogantes en relación con el plan quinquenal de YPF surgen cuando se advierte que el nivel de inversión requerido es enorme. A par-tir de 2013 se proyectan 7 mil millones de dólares anuales hasta 2017, una necesidad de fondos que supera ampliamente el cash flow habitual de la empresa. ¿YPF podrá mejorar sustancialmente su flujo operativo con miras a financiar semejante esfuerzo inversor? Para ello debería con-tar principalmente con precios más elevados para sus productos. Lasegundaalternativa,apelaralendeudamientode laempresay/o
la búsqueda de socios para explotar el potencial de reservas, enfrentaba una coyuntura complicada para la Argentina en relación con el mercado internacional de capitales, que dificultaba significativamente la posibili-dad de encontrar financiamiento externo en condiciones razonables de tasa y plazo. En la segunda mitad de 2012, YPF colocó deuda denomi-nada en pesos en el mercado local por cerca de 10 mil millones de pe-sos, con plazos relativamente cortos y costos que superan el 15% anual. Al quedar restringida al mercado local, YPF desplaza financiamiento a otras empresas y al propio Estado (el ANSES fue un activo protagonista del financiamiento a la petrolera estatal). En 2013, algunas acciones del gobierno argentino para resolver cuestiones pendientes en el mercado internacional de crédito (acuerdos para cancelar las deudas con fallo firme en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a In-versiones, CIADI; el preacuerdo con el gobierno español para cancelar la expropiación de acciones de YPF) contribuyeron a mejorar la capacidad
la lógica político-institucional de la política energética 181
de endeudamiento de YPF. Amén de continuar con colocaciones en el mercado local, hacia finales del año YPF colocó Obligaciones Negocia-bles por 500 millones de dólares en el mercado internacional a cinco años, con condiciones de tasa de interés (8,875% anual) que, si bien son caras para la media del mercado internacional, resultan razonables dada la situación argentina.
2013: ¿el inicio de un nuevo ciclo de política energética?Pocos meses después de expropiar YPF, el gobierno decidió avanzar en el camino de una mayor regulación y un mayor control estatal en el sector con la emisión del Decreto 1277 del 27 de julio de 2012, regla-mentario de la Ley 26 741. La norma derogó artícu los centrales de los decretos de desregulación sectorial de fines de los años ochenta: la libre disponibilidad de los hidrocarburos para los productores, la libertad en la fijación de precios y la libre importación-exportación de crudo, gas y derivados.
Se creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (CPCEPNIH), presidi-da por el secretario de Política Económica e integrada también por re-presentantes de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Comercio Interior.43 La nueva comisión fue facultada para fijar inversiones, regular el funcionamiento de las refinerías y controlar la comercialización de combustibles para “asegurar precios razonables”. Su poder sancionatorio incluye las previsiones de la Ley de Abastecimiento sancionada en 1974, y en el caso del upstream llegaría a la posibilidad de revocar concesiones de explotación, facultad que colisiona con los derechos constitucionales de dominio de las administraciones provinciales luego de la reforma y la “Ley Corta”.
Durante la segunda mitad de 2012, la flamante comisión se dedicó fundamentalmente a recabar información de las empresas petroleras privadas, en el marco del creado Registro Nacional de Inversiones Hi-drocarburíferas.44 Más allá de un incremento en el precio al productor
43 Esta composición tripartita de la nueva comisión reflejó las pujas por hacerse del control de la política petrolera de tres actores dentro del Ejecutivo: el secretario de Política Económica Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura Julio De Vido y el secretario de Comercio Guillermo Moreno.
44 LaResolución3/2012delacomisión,del17/9/2012,solicitóungrancaudalde información a las empresas para incorporarlas al registro.
182 dilemas del estado argentino
del gas destinado al GNC, no hubo inicialmente decisiones ejecutivas dirigidas a marcar un nuevo rumbo para el sector, incluyendo al actor estatal, YPF.
Hacia el final del año, el gobierno dio señales claras de estar impulsan-do una mejora de precios para los productores, como condición necesa-ria para recuperar el ritmo inversor y revertir la crisis. En el segmento de la distribución de gas y electricidad, se dispuso un incremento de tarifas, bajo la forma de la incorporación de cargos fijos, con montos de entre 4 y 150 pesos para usuarios residenciales y superiores para comercios (en función del nivel de consumo), a ser cobrados por las empresas distribui-doras, pero destinados a financiar inversiones.45
En paralelo, el gobierno anunció un precio de 7,5 dólares por millón de BTU para el gas natural producido a partir de nuevas inversiones, iniciativa que fue convalidada en febrero de 2013 por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica.46 En el marco de un esquema bautizado como “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural”, las autoridades ofrecieron el nuevo precio a aquellas empresas que comprometiesen incrementos de producción y asumiesen además el riesgo de compensar las brechas en caso de no poder alcanzar los au-mentos de producción comprometidos. Con el correr del año, las prin-cipales empresas productoras de gas natural, incluida YPF, recibieron fondos asociados a este programa.47 En el caso de la petrolera estatal, el programa oficial permitió un fuerte aumento en el precio medio de comercialización del gas natural producido, que creció de 1,86 dólares por millón de BTU en el segundo trimestre de 2012, cuando la empresa fue expropiada, a 3,91 dólares por millón de BTU en el tercer trimestre de 2013.
En el mercado de combustibles líquidos, una suerte de esquema de precios máximos por región establecido por la Secretaría de Comercio no fue obstácu lo para que YPF liderara un importante incremento del
45 En forma contemporánea a este incremento, YPF (y a través de ella el Esta-do) se hizo del control de la distribuidora Metrogas, al ejercer una opción de compra sobre las acciones de la inglesa BG en la firma GASA, controlante del 70% de Metrogas.
46 Resolución1/2013delaCPYCEPNIH.47 La resolución establece que el esquema se financia con recursos del Tesoro
Nacional, elemento que introduce dudas respecto de su sustentabilidad futura. Durante la segunda mitad de 2013, el presupuesto del Ministerio de Economía recibió 7155 millones de pesos adicionales para el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas.
la lógica político-institucional de la política energética 183
precio de las naftas y el gasoil, con un ritmo superior a la inflación. De acuerdo con los datos del balance de la firma, en el segundo trimestre de 2013 el precio medio de la nafta comercializada ascendió a 740 dólares por metro cúbico, frente a 676 dólares observados en el mismo período de 2012. En el caso del gasoil, el precio medio creció de 769 a 802 dóla-res por metro cubico en el mismo período.
Todos estos incrementos de precios permitieron una mejora impor-tante del cash flow de las empresas. En el caso de YPF, la utilidad opera-tiva aumentó un 35% interanual en los primeros nueve meses del año, y las inversiones se incrementaron un 95% interanual, concentradas en la exploración y la producción. El primer año de producción de la YPF esta-tizada arrojó una mejora de 2,7% en la producción de petróleo, mientras que mantuvo disminuciones en la producción de gas (aunque aminoró su caída).
En este contexto de relativa mejora, al iniciarse la segunda mitad de 2013 se anunciaron acuerdos con la petrolera norteamericana Chevron para la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta en Neu-quén. Si bien el acuerdo compromete montos relativamente pequeños con respecto a la magnitud de las necesidades de inversión, constituye una señal clara sobre el nuevo rumbo al que apunta YPF y la política de inversiones externas.
En octubre de 2013 el gobierno enfrentó una importante derrota en las elecciones legislativas de medio término (al perder a nivel nacional alrededor de un millón de votos con respecto al 2009 y sufrir la derrota electoral en la estratégica provincia de Buenos Aires). Si bien esta de-rrota lo mantuvo como primera minoría a nivel nacional y no puso en jaque el control oficialista del Congreso, sí constituyó un claro mensaje sobre la forma en que la falta de acción, cortoplacismo e inconsistencia de políticas estaban afectando el apoyo electoral con el que el gobierno había sostenido sus políticas desde 2003.
Este resultado provocó un recambio en el Gabinete que alcanzó a posiciones importantes en cuanto a la política económica y energética: fueron reemplazados el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Economía, la presidente del Banco Central y el polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien había ejercido un rol de importante influencia en el sector de la energía. Pese al reconocimiento de la crisis energética y al incipiente cambio de rumbo, el recambio no incluyó a los principales responsables de la política energética.
Con el objetivo de recomponer el crédito internacional de la Argenti-na, abandonado durante años, se anunciaron acuerdos en varios de los
184 dilemas del estado argentino
juicios con empresas en el CIADI, se aceleró la negociación con el Club de París y los holdouts y, finalmente, a fines de noviembre se hizo público un acuerdo con la española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF llevada a cabo en abril de 2012 (acuerdo largamente negociado con la ayuda de actores como el gobierno mexicano, accio-nista de la propia Repsol y con interés en que PEMEX participase de la explotación de Vaca Muerta). Aunque no hubo comunicaciones oficiales al respecto, el acuerdo incluiría un pago con títulos públicos de 5 mil millones de dólares del gobierno argentino a Repsol.
De esta forma, hacia fines de 2013 la política petrolera mostraba en el downstream un incremento de precios de los combustibles por sobre la inflación; en el gas natural, programas de subsidios para aumentos de producción; mayores inversiones de YPF en exploración y de sarrollo, y el intento del gobierno de mejorar el acceso al financiamiento e inver-siones internacionales. Por otra parte, la política energética en general se encaminaba hacia la disminución de subsidios no sólo de los combus-tibles sino del gas y la electricidad. La política de reducción de subsidios al consumo de energía, tantas veces anunciada, seguía manteniendo un alcance muy limitado.
Todo indica que el gobierno se encamina hacia el difícil rumbo de mejorar las condiciones del sector energético para evitar una crisis ma-yor y recomponer cierta solidez económica hacia 2015, aun a expensas de afectar los ingresos de los asalariados y la clase media. A la hora de completar este análisis, este era todavía un camino de final abierto.
conclusiones
En sus más de cien años de existencia, el sector energético argentino no ha podido mantenerse ajeno a la inestabilidad y volatilidad que caracte-rizó a la historia política y económica del país. El sector, dominado por la industria de los hidrocarburos, ha crecido de la mano de actores mu-chas veces en pugna entre sí (empresas públicas y privadas, autoridades nacionales y provinciales), y con un andamiaje institucional no siempre adecuado y consistente con la orientación de las políticas en curso.
En 2003, al iniciar su presidencia, Néstor Kirchner debió enfrentar el impacto de la crisis de 2001 en el sector energético. El peso de la “heren-cia recibida” en esos primeros años le permitió justificar una política de precios bajos y subsidios que mejoraba la situación social y fomentaba el
la lógica político-institucional de la política energética 185
crecimiento de corto plazo, a costa de menores inversiones, caídas de la producción y una descapitalización sectorial creciente. Con el paso del tiempo, y tras años de gestión, la justificación inicial se había diluido y el oficialismo debió enfrentar los problemas resultantes de su propio accio-nar en materia de política energética.
La estrategia de postergar durante un período prolongado cualquier medida de incremento de precios descapitalizó muchos segmentos de una industria que habían recibido fuertes inversiones en la década an-terior y puso a las mismas autoridades ante la difícil encrucijada de im-pulsar abruptos ajustes económicos (por ejemplo, llevar el precio del gas a 7,5 dólares por millón de BTU, casi tres veces el precio que recibían los productores, el aumento de los precios de los combustibles por so-bre la inflación y la disminución de subsidios al consumo y la produc-ción) como única forma de revertir el deterioro productivo sectorial. La presión creciente del de sequilibrio sectorial sobre las cuentas fiscales y externas no dejó margen para eludir la necesidad de realizar ajustes de precios, aunque estos se volvieran más difíciles en un entorno de infla-ción elevada (aproximadamente un 20% en 2010, para incrementarse al 24% a partir de 2011 y con estimaciones del 27% para 2013).
El esquema de salida de los precios bajos que ha iniciado el gobierno muestra rasgos ya vistos en procesos similares. Del lado de la demanda, un esfuerzo por implementar incrementos de precios y tarifas diferen-ciales que protejan a los segmentos de menores ingresos y castiguen a los consumidores más ricos. Del lado de la oferta, un esquema que mantiene precios bajos para la producción asociada al capital hundido y precios más elevados y atractivos para la “producción nueva”, asociada a las ma-yores inversiones.48 Más allá de las buenas intenciones, la experiencia histórica local e internacional muestra que siempre es difícil administrar durante períodos prolongados esquemas con precios muy distintos para un mismo bien.
La orientación del actual gobierno respecto del rol del Estado y del sector privado en la industria energética ha mostrado vaivenes en los últimos años. La imposibilidad de sostener niveles de producción que respondiesen a una creciente demanda doméstica, en un contexto de elevados precios internacionales y sin que resultase en magnitudes de
48 Esquemas marginales de este tipo ya se usaron en la Argentina (por ejemplo, para la producción primaria y secundaria de petróleo en los años ochenta) y también en otros países del mundo, como Brasil y los Estados Unidos.
186 dilemas del estado argentino
importación de energía que pusiesen en jaque la estabilidad macroeco-nómica, así como el fracaso de la estrategia de impulsar incrementos de inversión y producción a través del ingreso de “capitales nacionales”, cuyo ejemplo principal fue el arribo de la familia Eskenazi a YPF, pare-cen haber mudado hacia una estrategia mixta: la estatización del princi-pal jugador del mercado, para perseguir –bajo su liderazgo– alianzas con el resto de las empresas. Esta inestabilidad en cuanto a roles no ayudó a movilizar positivamente las inversiones privadas, en un sector que requie-re regulaciones medianamente estables durante períodos prolongados.
Pasados ya más de diez años desde la crisis de 2001, las empresas con-cesionarias de servicios públicos no han logrado recomponer plenamen-te el funcionamiento de sus contratos. Si bien la UNIREN llegó a firmar acuerdos de renegociación con las empresas, varios de los compromisos allí asumidos, especialmente los que implicaban aumentos de precios, no fueron implementados, o se los implementó parcialmente.49
Durante años, y aún hoy, las señales oficiales respecto del rol que se espera de las empresas privadas no han sido claras, por lo que varias empresas petroleras internacionales han decidido retirarse o disminuir su presencia en la Argentina.50 La creación de la comisión del Decreto 1277/2012yeldiscursodealgunosdesusintegrantesdieronseñalesdeuna concepción estatista y regulada del sector. Por otro lado, YPF firmó acuerdos con Chevron, y su presidente y otros funcionarios con roles re-levantes en las definiciones de la política energética convocan de manera sistemática a los inversores privados locales e internacionales para que amplíen su participación en el sector.
En esta década de despliegue de su política energética, la administra-ción gubernamental ha mostrado cierta indiferencia (o impotencia polí-tica) respecto de la elaboración y puesta en vigencia de normas, regula-ciones e instituciones que le den respaldo a la orientación de la política elegida. En este sentido, el gobierno ha optado por convivir con leyes anteriores, de sactualizadas en muchos casos, y que, como en el caso de las leyes de la electricidad y el gas, son el reflejo de la política económica
49 A modo de ejemplo, Edenor firmó su acta acuerdo en febrero de 2006; hubo un incremento de tarifas para usuarios comerciales y residenciales apro-bado en febrero de 2007. Metrogas firmó en 2008 un acuerdo transitorio que incluía aumentos de tarifas de alrededor del 22% que no se aplicó, y la renegociación integral del contrato de licencia nunca se firmó.
50 Es el caso de la Esso (vendió sus activos del downstream), British Gas (vendió su participación en Metrogas) y Petrobras Argentina (puso en venta activos del downstream adquiridos durante la década anterior).
la lógica político-institucional de la política energética 187
implementada en la década del noventa, con una orientación distinta a la del “modelo” en vigencia.
Gran parte de las decisiones más importantes de la política energéti-ca –el control de los precios de los combustibles, el control estatal del despacho de gas natural, entre otros– se llevaron a la práctica forzando al marco regulatorio existente, o de manera informal. En muchos casos, las instituciones creadas y pensadas en el marco de la política energética de la década previa, como el Fondo de Estabilización de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) en el mercado eléctrico, fueron distorsionadas para hacerlas funcionales a la nueva orientación de la política. Los concesionarios privados de algunos servicios públicos han debido asumir la responsabilidad formal de obras de infraestructura que en realidad son prácticamente gestionadas por el sector público.
¿La debilidad institucional es el reflejo de un descuido de parte de las autoridades? ¿O se trata de un objetivo buscado? Para un gobierno que nació signado por el fantasma de la crisis y por una legitimidad limitada en términos de votos, la existencia de reglas estables para los negocios energéticos puede haber sido percibida como un elemento de debilidad en su poder de negociación frente a actores de enorme poder econó-mico, como las grandes petroleras internacionales, y de enorme poder político en la Argentina, como las provincias. Por el contrario, en esa concepción, un poder mayor de los funcionarios públicos para resolver el devenir de los negocios diarios puede fortalecer la posición del Estado federal.
El problema es que ese esquema puede funcionar en el corto plazo, pero resulta perjudicial para fomentar nuevas inversiones que aseguren la sustentabilidad sectorial en horizontes más largos. Una empresa ya instalada en la Argentina puede ser obligada a importar gasoil sin renta-bilidad por algún tiempo, pero difícilmente se la pueda obligar a invertir varios miles de millones de dólares para construir una nueva refinería mientras las condiciones económicas no justifiquen dicha inversión.
Con el paso de los años, el ejercicio de un poder insuficientemen-te institucionalizado orientado a resolver los problemas energéticos de corto plazo provocó resultados negativos. El “largo plazo” se hizo pre-sente y la realidad mostró que, pese al conocimiento previo del sector, el significativo poder político en el Congreso y en las provincias, y la abundancia de recursos fiscales, luego de diez años el gobierno no pudo exhibir –como hace en otras áreas de la economía– indicadores positivos en materia de energía, por lo que se vio obligado a mudar el rumbo. La
188 dilemas del estado argentino
energía barata fue puesta al servicio de objetivos de política –crecimiento económico acelerado, transporte barato, bienestar en los hogares–, sin contemplar las necesidades del sector que tornasen factible la dirección distribucionista a lo largo del tiempo.
Frente al vertiginoso e insostenible aumento de importaciones y subsi-dios, el gobierno se ha visto en la necesidad de actuar para evitar que la crisis continúe profundizándose. Algunos actores del espacio oficialista buscaron que el cambio se orientase a revertir por completo el esquema privado y desregulado de los años noventa, con un modelo basado en la regulación y el control estatal de las empresas. En esa línea podrían inscribirse decisiones como la expropiación de YPF, la CPCEPNIH del Decreto1277/2012ylatomadecontrolestatalenMetrogas.Sinembar-go, se de sechó la posibilidad de que, por el camino del mayor control estatal de la industria, el gobierno pudiese revertir las dificultades de la coyuntura energética. Así, se reconoció que los montos de inversiones necesarias para poner en producción los yacimientos envejecidos y las nuevas reservas del shale y del off shore no pueden ser solventados ni por YPF, ni por un Estado nacional ya en déficit fiscal y con crecientes difi-cultades para financiarse. Y aquí es donde “entra” la relevancia de las variables estructural-económicas: si las ideológicas parecen explicar una buena parte del proceso de política energética en la última década, su (hasta ahora) resultado es inexplicable sin incorporar los límites de lo factible de la estructura socioeconómica argentina.
La de signación de Miguel Galuccio al frente de YPF y su permanente esfuerzo por atraer inversores externos, junto con la defensa de la propia Cristina Fernández de Kirchner del esquema de la YPF privada de los primeros años noventa, ya indicaban en 2012 que el gobierno descartaba el modelo del monopolio estatal pleno y aspiraba a revertir la crisis de la mano de un shock inversor privado, liderado por YPF y protagonizado por las principales empresas petroleras del mundo.51
Es probable entonces, que en el contexto del acuerdo con Repsol, se intensifiquen los esfuerzos por atraer inversores privados, complementa-rios del esfuerzo estatal. En ese escenario, el gobierno deberá construir condiciones contractuales que resulten atractivas para esos potenciales inversores. Una alternativa para alcanzar la necesaria articulación públi-
51 La defensa de la YPF de Estenssoro quedó reflejada en el documento titulado “Informe Mosconi”, con el que el gobierno justificó la expropiación de las acciones de YPF a Repsol.
la lógica político-institucional de la política energética 189
co-privada sería encarar finalmente una revisión y actualización integral del marco regulatorio, empezando por la Ley de Hidrocarburos y las le-yes de Electricidad y Gas Natural. Sin embargo, como muestra la historia, esta revisión institucional demandaría discusiones parlamentarias com-plejas, que en el caso de la Ley de Hidrocarburos implicarían una intensa y difícil negociación con las provincias productoras –que gozan de una posición negociadora de fuerza a partir de la disposición constitucional que les dio el dominio de los recursos naturales– y no productoras –que, también con claros intereses en la distribución de la renta petrolera, go-zan de importantes recursos de poder por la estructura del federalismo argentino–.
Frente a este panorama, el gobierno podría optar por mantener el marco legal sin cambios, y así evitar habilitar con un proyecto de ley lo que podría convertirse en una suerte de “caja de Pandora” parlamenta-ria, sin garantías sobre el resultado final y, como estrategia alternativa, construir un conglomerado de reglas informales lo suficientemente creí-bles para gatillar un proceso de inversión público-privada, de la mano de la nueva YPF estatal y de disposiciones e iniciativas parciales surgidas de lanuevacomisióny/odeotrasáreasdelEstado.
Puede parecer un camino más sencillo, pero el riesgo es que, al igual que en el pasado, la fragilidad institucional y la contradicción entre el discurso, las normas vigentes y la práctica deslegitimen el proceso in-versor y nos lleven a repetir las experiencias fallidas que han teñido de inestabilidad y subdesarrollo al sector energético argentino.
5. Una asignatura pendiente Estado, instituciones y política en el sistema de transporte*José Barbero**Julián Bertranou***
introducción
El transporte tiene su origen en la necesidad de movimiento que se deriva de la propia existencia del espacio geográfico: en la medida en que los fenómenos se localizan en diferentes sitios, el desplazamiento de bienes y personas se torna imperativo. Salvo algunos casos excepcio-nales, el transporte no es un fin en sí mismo, sino una actividad que per-mite la efectiva realización de otras, y su demanda es percibida como una demanda derivada. Para poder satisfacerla se han desarrollado –a través del tiempo– diversas opciones tecnológicas, que constituyen la oferta: los diversos modos de transporte (carretero, ferroviario, aéreo y marítimo, entre otros). De la interacción entre las necesidades de movimiento (la demanda) y las opciones para llevarlas a cabo (la oferta) resulta un con-junto de flujos que constituyen la actividad del sistema de transporte.
La demanda de transporte incluye dos grandes componentes –los pa-sajeros y las cargas– y una dimensión espacial que puede extenderse en distintas escalas: movimientos locales o urbanos, movimientos entre pun-tos dentro de un mismo país (interurbanos) y movimientos que vinculen distintos países (internacionales), incluidos los tráficos con países relati-vamente cercanos (regionales) y alejados (de ultramar). Considerando los dos grandes tipos de demanda y las diversas escalas geográficas de los flujos, pueden resumirse los distintos segmentos del sistema de trans-porte y ubicar la actividad que prestan los diversos modos en cada uno de ellos: urbano de pasajeros, interurbano de cargas y internacional de cargas, sólo para nombrar algunos. En cada uno de ellos se desempeñan
* Los autores agradecen los comentarios de Carlos H. Acuña, Tomás Bril Mascarenhas, Sebastián López Auzmendi, Laura Pérez y Rodrigo Rodríguez Tornquist.
**IT/UNSAM.***EPyG-IT/UNSAM.
192 dilemas del estado argentino
diversos modos de transporte, incluidos la infraestructura y los servicios (gráfico 5.1).
Gráfico 5.1. Los segmentos del sistema de transporte
Escala de los flujos
Rural
Urbano Periurbano Intraurbano Regional Global
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS
PERSONAS
BIENES
Tip
o de
dem
anda
Automóviles, Aviones, ómnibus,bicicletas, peatones, barcos, automóviles, Aviones, automóviles,subterráneos, trenes, ferrocarriles, etc. ómnibus, barcos, etc.taxis, etc.
Camiones, Barcos, aviones, Camiones, ferrocarriles, barcos, camiones, tuberías, etc. tuberías, aviones, ferrocarriles, tuberías, cintas, etc. etc.
Fuente: Elaboración propia.
La infraestructura y los servicios de transporte en algunos casos sirven flujos en forma exclusiva dentro de uno de estos segmentos; por ejem-plo, los subterráneos (o metros) en el transporte urbano de pasajeros y las tuberías en el transporte interurbano o internacional de cargas. En otros casos –seguramente la mayoría–, sirven flujos de diverso tipo y al-cance; por ejemplo, los aeropuertos, las vías férreas, las carreteras o los puertos, que atienden flujos interurbanos e internacionales de pasajeros y cargas en forma simultánea.
El transporte es una actividad fundamental para diversas dimensiones del desarrollo económico y social; su relevancia va más allá de su peso dentro del PBI (del orden del 5%). Incide en la competitividad de la eco-nomía a través de su impacto sobre la productividad y de las empresas, y condiciona la accesibilidad de las personas por su peso en la canasta de consumo de los hogares, en particular de aquellos de menor ingreso relativo (en la Argentina, el gasto en transporte equivale a un 10% del ingreso del hogar promedio y supera el 12% para el quintil de la pobla-ción de más bajos recursos; Barbero y otros, 2011). El transporte también cumple un rol fundamental en la cohesión del territorio nacional al ar-ticular distintas regiones entre sí y con países vecinos. Con la reducción de los costos de movilizar bienes y personas en el espacio, el transporte
una asignatura pendiente 193
integra mercados nacionales y más allá de las fronteras, lo que permite explotar ventajas comparativas y economías de escala.
Sin embargo, así como contribuye al desarrollo económico y social, el transporte genera impactos negativos de gran magnitud, como la congestión, los accidentes, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, y diversos efectos sobre el medio ambiente (ruidos, degradación urbana, impactos hidráulicos). Utiliza recursos de manera intensa, especialmente energéticos; por ejemplo, es responsable de un 15% de la energía y de un 30% de los combustibles que se consumen en la Argentina. También “consume” espacio, particularmente en el ámbito urbano, y tiempo: el que deben aportar las personas y los bienes en el proceso de su movilización.
A pesar de la relevancia del sector y la complejidad del entramado de normas, entidades y actores que brindan soporte a su funcionamien-to (que presentaremos más adelante), son muy escasos los trabajos que analizan en forma integral el sector, en especial desde una perspectiva institucional, contemplando las reglas de juego existentes y su efecto en la dinámica de los actores y en los resultados de política pública. Exis-te una fuerte tendencia a la visualización de los modos de transporte en forma independiente, perdiendo la perspectiva integral de sistema y dejando de lado los múltiples vínculos que existen entre ellos (por ejem-plo, el desempeño del ferrocarril de cargas está estrechamente vinculado al marco regulatorio de los camiones, o las tarifas del transporte aéreo son críticas para las de los ómnibus de larga distancia). Además, en los análisis modales, la atención se concentra en los numerosos y diversos aspectos de orden técnico y económico, relegando la perspectiva institu-cional y de proceso de política pública. Y esto sucede a pesar de que es muy probable que una parte sustancial de los desafíos que hoy enfrenta el sector en la Argentina –a partir de su evolución después de la crisis de principio de siglo– se ubique principalmente en el plano institucional antes que en cualquier otro lugar (Barbero, 2013).
Aun con la mejora general del país en el último decenio, el sector transporte aparece como una de las áreas de política pública en donde más se observan falencias e insuficiencias.1
1 El sector tiene en las tragedias ferroviarias, en particular la de la Estación Once en febrero de 2012, imágenes emblemáticas de la desorganización y el deterioro.
194 dilemas del estado argentino
Este capítulo dará cuenta de esta situación, además de indagar en las complejas causas que han suscitado este estancamiento o regresión. Pero algunos anticipos son útiles para apuntalar esta apreciación: no ha existido una política sectorial, las capacidades estatales están debilitadas, se ha distorsionado la matriz de carga hacia el transporte automotor, el transporte colectivo de pasajeros ha perdido relevancia ante el trans-porte individual,2 se han distorsionado los compromisos contractuales y se han degradado algunas infraestructuras y servicios. Atendiendo a la importancia estratégica del sector, es de suma relevancia identificar los factores que inhiben su pleno desarrollo y emprender acciones que permitan revertir la tendencia a la desorganización y el estancamiento vividos en los últimos años.
Los objetivos de este capítulo son múltiples: caracterizar la evolución reciente del sector transporte; analizar los marcos institucionales, los ac-tores y la dinámica política que explican los desenlaces observados; y proponer orientaciones para una futura agenda de cambio. El trabajo se organizará de la siguiente forma: en el segundo apartado, podrá en-contrarse un relato sucinto de la evolución del sector transporte en la Argentina hasta nuestros días; en el tercer apartado, luego de una breve referencia al marco conceptual utilizado, se hará una descripción de las instituciones (reglas de juego) que actualmente rigen la prestación de servicios; en el cuarto apartado, se describirá la principal red de actores que opera en el sector (el Estado, identificando las capacidades y cuali-dades de planificación y coordinación de sus organizaciones); en el quin-to apartado, se describirá a otros actores relevantes, en especial, los sin-dicatos, las empresas operadoras y los proveedores de bienes y servicios, revisando sus orientaciones, capacidades y comportamientos. En el sexto apartado se resumirá lo ocurrido en el último decenio a partir de una serie de rasgos que han caracterizado la dinámica político-institucional de producción de las políticas de transporte; y en el séptimo apartado, el trabajo propondrá una visión sobre el transporte y sus nexos con otros sectores de política pública, y una serie de acciones para acercarse a esa visión.
2 El Observatorio de Movilidad Urbana de la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2011) muestra datos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde la proporción de los viajes en transporte público se redujo en los años 2000.Véase también la tabla 5.1.
una asignatura pendiente 195
breve reseña de la evolución del sector hasta nuestros días
El sector transporte fue objeto de numerosos cambios en los últimos veinticinco años. Una revisión de su evolución reciente permite iden-tificar tres etapas, que reflejan distintas modalidades de organización y regulación de los servicios:
1. el modelo de organización “tradicional”, aún vigente al final de los años ochenta;
2. el modelo detrás de las reformas de los años noventa, que impulsaron la participación privada, la desregulación y la descentralización; y
3. el modelo que se desprende de los cambios operados a partir de 2003, hasta 2013.
el modelo tradicionalHacia finales de los años ochenta, los distintos segmentos del sistema de transporte se caracterizaban por una fuerte presencia del Estado en la operación (navegación, transporte aéreo, aeropuertos, ferrocarriles, puertos), una profusa regulación económica, laboral, técnica y de se-guridad, y una cierta confusión de roles institucionales en lo referente a la fijación de políticas, la regulación y la prestación de los servicios. Se trataba del modelo de organización típico de la posguerra, que tenía al Estado como un actor central, a cargo de la operación de muchos servi-cios, de la mayor parte de la inversión y de las innovaciones. Las provin-cias participaban de la política sectorial sólo en el transporte carretero, a través de organismos como el Consejo Vial Federal y el Comité Federal de Transporte; en otros modos, su participación era mínima (ferroca-rriles, puertos, transporte aéreo o marítimo). El soporte jurídico de este modelo eran leyes nacionales organizadas sobre la base de los distintos modos de transporte: de vialidad (1932), de autotransporte (1936), de ferrocarriles (fines del siglo XIX) y de navegación y transporte aeroco-mercial (años sesenta y setenta).
La demanda de transporte tuvo un crecimiento moderado durante los años setenta y ochenta; no creaba una presión intensa sobre el sistema que –como se verá más adelante– fue el caso en los años noventa y en la primera década del dos mil. Como se muestra en el gráfico 5.2, la ma-triz modal (las participaciones relativas de los modos de transporte) se fue volcando paulatinamente hacia el transporte automotor, tanto en el
196 dilemas del estado argentino
movimiento de cargas como en el de personas. Los niveles de inversión fueron relativamente bajos, resultantes de las limitaciones de las finanzas públicas en los años ochenta; hubo escasa innovación y fuertes déficits financieros.
Gráfico 5.2. Evolución de la matriz modal en el período 1965-1980
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%1965 1970 1975 1980 1965 1970 1975 1980
Tubería (petróleo y derivados)
Cabotaje marítimo y fluvial
Transporte carretero
Ferrocarril
Automóvil particular
Aéreo
Ómnibus - Jurisdicc. Provincial (*)
Ómnibus - Jurisdicc. Nacional
Ferrocarril
Participación modal en el transporte nacional interurbano de cargas
En tons-km
Participación modal en el transporte nacional interurbano de pasajeros
En pax-km
Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Transporte - Plan de Corto Plazo. Publicados por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Nación (SETOP, 1978-1982).
La organización institucional fue poco estable durante los años setenta y ochenta. En general, el sector mostraba una atomización por modo, ya que el transporte terrestre estaba conducido desde la Secretaría de Transporte mientras que al marítimo y fluvial los atendía un área espe-cífica (de marina mercante o intereses marítimos), y el transporte aero-comercial estaba en su mayor parte bajo el control de la Fuerza Aérea. La Dirección Nacional de Vialidad dependía de la misma Secretaría (de Transporte y Obras Públicas). Una característica distintiva de este mode-lo tradicional es que la acción del Estado estaba orientada básicamente hacia los transportadores, con escasa consideración hacia los usuarios o a los impactos indeseados que podría generar la actividad.
Un trabajo de 1984 resumía la situación del sector en estos términos:
una asignatura pendiente 197
un sector público particionado en múltiples jurisdicciones y or-ganismos, concentrado en el Estado nacional y con escasa parti-cipación provincial, en el que se desempeña un sector privado heterogéneo al que el Estado no suele dar un trato equitativo, ejerciendo sobre ambos una fuerte influencia los proveedores de equipos e infraestructura (Barbero, 1984).
Hacia fines de los años ochenta, el sector enfrentaba algunos problemas serios. Un informe de la Secretaría de Transporte de junio de 1987 brin-da una fotografía de la situación:
la infraestructura básica se estaba deteriorando, con un 63% de la red vial y un 58% de la red ferroviaria en estado regular o malo, los puertos limitados por falta de profundidad en los accesos náuticos y obsolescencia en sus equipos, la inversión insuficiente y las grandes empresas públicas del sector con un abultado endeudamiento (particularmente Ferrocarriles Ar-gentinos y Aerolíneas Argentinas: los intereses representaban el 40% de los ingresos por ventas) (MOSP-ST, 1987).
las reformas de los años noventaA pesar de estas debilidades manifiestas, las reformas aplicadas en los años noventa en el sector transporte no fueron impulsadas por una po-lítica sectorial propia que intentara revertirlas. Antes bien, obedecieron a las grandes estrategias nacionales (y tendencias internacionales) de privatización, desregulación y descentralización, y a las restricciones im-puestas por la crisis fiscal de fines de los años ochenta y principios de los años noventa. Si bien hubo lineamientos comunes, estos se vieron refle-jados luego en un menú diverso de opciones de reforma: privatizaciones (Aerolíneas Argentinas, AA), concesiones (carreteras, ferrocarriles, vías navegables), desregulaciones de servicios (transporte carretero de cargas y de pasajeros), descentralización (puertos) y liquidación de empresas públicas (navieras, fluviales) (Barbero, 2000). El proceso estuvo acom-pañado de un profundo reordenamiento institucional, resultado de la sanción de nuevas normas (fundamentalmente decretos y resoluciones ministeriales, y leyes en algunos casos) y la creación de diversos organis-mos regulatorios de distintas características.
La demanda de transporte tuvo, en el primer lustro de la década, com-portamientos variados en el transporte de pasajeros, con un crecimiento
198 dilemas del estado argentino
en los modos “guiados” (ferrocarriles y subterráneos) y cierto estanca-miento en los autobuses en el AMBA (gráficos 5.3 y 5.4), y un importante crecimiento en el transporte de cargas (gráfico 5.5). Los efectos del pro-ceso de reformas al mismo tiempo fueron muy diversos, con algunos re-sultados netos positivos (como las reformas en puertos, vías navegables y accesos urbanos a la ciudad de Buenos Aires), grandes fracasos (como en la privatización de la línea aérea) y resultados intermedios, con facetas positivas y negativas (como en las carreteras, los ferrocarriles y los aero-puertos). Se trata de un tema altamente controvertido, cuyo análisis –en el marco de las reformas generales de la economía y de otros servicios de infraestructura– excede el alcance de este capítulo. Algunos trabajos que han tratado este tema en profundidad son el de Heymann y Kosakoff (2000), Gerchunoff y otros (2003) y los diversos estudios realizados por Flacso en su Área de Economía y Tecnología. Un aspecto a destacar es que la recesión y las restricciones fiscales de fines del siglo XX tuvieron un fuerte impacto negativo en el sector, lo cual obstaculizó la inversión, tanto pública como privada y produjo una contracción en la demanda en todos sus servicios. Estas tendencias se agudizaron con la crisis de 2001-2002, que dislocó los marcos normativos de las concesiones y licencias a través del congelamiento de tarifas y la concentración de la inversión en el sector público.
Gráfico 5.3. Evolución de pasajeros pagos en modos guiados en el AMBA
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0 1993
2001
1997
2005
1995
2003
1999
2007
2010
1994
2002
1998
2006
2009
1996
2004
2000
2008
2011
Ferrocarriles Subte
Pasajeros pagos por año (millones)
Fuente: Barbero (2012).
una asignatura pendiente 199
Gráfico 5.4. Evolución de pasajeros pagos en el AMBA (sólo autobuses de jurisdicción nacional)
Pasajeros AMBA (millones anuales)
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1993
1999
2007
1996
2002
2010
1994
2000
2008
1997
2005
2003
2011
1995
2001
2009
1998
2006
2004
2012
Ferrocarril Autobuses Subterráneo Total
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Gráfico 5.5. Evolución del transporte interurbano de cargas (por modo)
Camión Ferrocarril Mercado de cargas
1993
1999
2007
1996
2002
2010
1994
2000
2008
1997
2005
2003
1995
2001
2009
1998
2006
2004
350
300
250
200
150
100
50
0
Fuente: Barbero y otros (2011).
200 dilemas del estado argentino
la década 2003-2013A partir del año 2003 se fueron incorporando algunas modificaciones en el sector, en un contexto de fuerte recuperación de la demanda (gráficos 5.3 a 5.6). Cabe recordar que desde ese año la economía argentina tuvo un crecimiento sostenido: entre 2003 y 2008 el PBI se expandió a una tasa promedio anual del 8,5%, impulsado tanto por el comercio exterior –particularmente las exportaciones de origen agropecuario– como por el consumo interno, incluido el sector de la construcción. Desde la pers-pectiva del transporte, ambas actividades son intensivas en la necesidad de movimiento de cargas. El incremento de la actividad económica y una mejor distribución del ingreso, por su parte, propiciaron también el cre-cimiento de la demanda de viajes de pasajeros. Junto con el crecimiento de la demanda de transporte de personas y cargas se produjo un fuerte incremento en el parque automotor: la tasa de motorización pasó de 143 vehículos por cada mil habitantes en 2003 a aproximadamente 250 en 2012, tasa impulsada por las mejoras en el ingreso, la expansión del crédito al consumo, la reducción del precio relativo de los combustibles y las políticas activas de apoyo a la producción nacional de vehículos. La mayor motorización se asocia a un incremento en la tasa de generación de viajes, reduce la utilización del transporte público y produce una fuer-te presión sobre la infraestructura vial, cuya capacidad crece a un ritmo menor, y así se incrementa la congestión vehicular (tabla 5.1).
Gráfico 5.6. Evolución de pasajeros interurbanos (sólo autobuses de jurisdicción nacional)
70
60
50
40
30
20
10
0
Autobuses FFCC Avión
Pasajeros interurbanos (millones anuales)
1993
1999
2007
1996
2002
2010
2012
1994
2000
2008
1997
2005
2003
1995
2001
2009
2011
1998
2006
2004
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CNRT e Indec.
una asignatura pendiente 201
Tabla 5.1. Evolución de la distribución modal en el AMBA (en %)
Modo 1972 1992 1996 2007 2012
Colectivo 54,3 49,9 42,7 31,3 38,6
Subterráneo 5,4 3,6 4,3 3,7 2,6
Tren 7,0 6,4 6,5 5,1 3,1
Automóvil particular 15,4 24,3 34,1 41,9 37,8
Taxi 6,7 3,2 4,1 4,2 3,8
Otro 11,2 12,7 8,4 13,7 14,1
Total de viajes (en millones) 17,4 18,0 19,3 26,3 29,1
Fuente: Brennan (2013).
Si bien el crecimiento de la demanda agregada en el transporte público ha sido significativo durante el período reciente, el comportamiento por modo revela importantes diferencias, producto de la incidencia relativa de factores mencionados anteriormente, como el crecimiento económi-co por sectores, la influencia diferenciada de los sindicatos, el incremen-to del parque automotor, y las orientaciones y perfiles de las políticas públicas, entre otros. El transporte automotor de cargas experimentó un fuerte crecimiento, no así el ferrocarril de cargas. El transporte pú-blico de pasajeros en el AMBA tuvo un crecimiento más moderado y alcanzó, como mucho, los niveles de los años noventa.3 Los pasajeros aé-reos también crecieron de manera significativa, pero desde niveles muy rezagados.
A pesar de la actitud de fuerte crítica hacia las reformas de los años noventa que caracterizó al nuevo gobierno, sólo algunos de los múltiples componentes del sector transporte fueron objeto de cambios. Los más destacados fueron la estatización de la línea aérea de bandera (2008), la caída de varias concesiones ferroviarias y su reemplazo por operadoras de emergencia (desde 2005, seguida por el traspaso al estado de una lí-nea en 2013), el establecimiento de un nuevo marco institucional para el sector ferroviario basado en un modelo de separación vertical (entre la operación del servicio y la administración de la infraestructura; 2008) y
3 La estadística registra sólo los pasajeros pagos. En 2012 la cifra de pasajeros totales fue mayor, pero no se registra debido a la evasión.
202 dilemas del estado argentino
la transferencia de la gestión del transporte aerocomercial al ámbito civil (2007). Las tarifas se mantuvieron en muchos casos en valores muy redu-cidos (peajes nacionales, ferrocarriles, autotransporte urbano de pasaje-ros), compensando a los prestadores con subsidios públicos crecientes. La inversión se concentró en forma casi excluyente en el sector público.
Una evaluación general del desempeño del sector en la década 2003-2013 pone en evidencia que las políticas nacionales de transporte se ca-racterizaron por ser el resultado de medidas aisladas, sin una estrategia que las orientase, constituyéndose en una respuesta insuficiente a los re-tos que presentó el crecimiento de las necesidades (Barbero, 2013). Las políticas alentaron la ineficiencia, la degradación de servicios e infraes-tructuras, y la descoordinación institucional. Sin lugar a dudas, hubo al-gunos avances y mejoras, como la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el incremento de la inversión en carreteras y el fuerte impulso dado a la seguridad vial.4 Pero se acentuaron algunos problemas preexistentes, tales como la concentración de la matriz de cargas en el transporte automotor, y se crearon otros nuevos, como la implementación de una vasta red de subsidios de fuerte peso fiscal (1% del PBI) y reducida eficacia social (Bril Mascarenhas y Post, 2012; Castro y Szenkman, 2012). En términos generales, la gestión pública nacional del transporte en la última década se ha caracterizado por su falta de res-puesta estratégica para atender los desafíos que enfrenta el sector ante un crecimiento sostenido de la demanda. La calidad y la dimensión de las respuestas no han guardado relación con la creciente necesidad de desplazamientos de personas y bienes, ni con los retos que plantea el desarrollo sustentable (en términos económicos, sociales y ambientales).
Si bien durante el año 2012 se produjo un cambio de dirección es-tratégica en el área de transporte con su paso a la órbita del Ministerio del Interior y se retomaron las postergadas inversiones en equipamiento (sobre todo en el ámbito ferroviario: renovación de vías y material ro-dante), el nuevo perfil político-directivo adolece de dos características ya presentes anteriormente: a) la ausencia de una visión integral, sistémica y de mediano y largo plazo, aun en un marco de crecientes inversiones, y b) un proceso de toma de decisiones activado sólo a partir del colapso
4 Según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia Na-cional de Seguridad Vial (ANSV), las víctimas en el lugar del hecho disminu-yeron cerca de un 11% entre 2008 y 2011. Según el organismo internacional IRTAD, en el mismo período las víctimas totales cayeron un 12,5%, y la tasa de víctimas en relación con el parque automotor registrado, un 29,4%.
una asignatura pendiente 203
de los servicios existentes (cuya expresión más cabal son las tragedias ferroviarias), lo cual tiene costos de recuperación muy altos en términos económicos y sociales.
La tabla 5.2 resume las principales características de los modelos de organización que tuvieron los diversos subsectores que conforman la ac-tividad del transporte en las tres etapas arriba descriptas. Este rápido recorrido por la evolución del sector transporte en la Argentina nos ha-bilita ahora a realizar una aproximación mayor a la dinámica de produc-ción de políticas durante el decenio 2003-2013, considerando de manera principal la existencia o no de contrapuntos en relación con las reformas de la década anterior. En los siguientes cuatro apartados, analizaremos con más detalle este último decenio, abordando sucesivamente las insti-tuciones o reglas de juego imperantes en los distintos subsectores, las ca-racterísticas del Estado en este sector, la presencia y el comportamiento de los actores no estatales, y los rasgos principales de la dinámica político institucional de las políticas de transporte.
Tabla 5.2. Reseña de la evolución en la organización de los subsectores del transporte
Subsector El modelo tradicional
Reformas de los años noventa La década 2003-2013
Red vial nacional Gestión pública de la vialidad, de las inversiones y la conservación.
Concesión por peaje de tramos principa-les, con manteni-miento y rehabilita-ción. Tercerización del mantenimiento.
Ajustes en el modelo. Peajes bajos. Obras a cargo del Estado. Expansión de la tercerización.
Accesos viales al AMBA
Gestión pública. Concesión por peaje con fuerte amplia-ción de capacidad.
Se mantuvo con po-cos cambios; escasa expansión.
Terminales portuarias
Empresa portuaria nacional. Opera-dores de servicios privados.
Concesión de las ter-minales de contene-dores. Desregulación de puertos privados.
Se mantuvo con pocos cambios. Inversión en puertos patagónicos.
Vías navegables Entidad de dragado estatal.
Concesiones de dragado con pago de subsidio.
Se expandió la con-cesión sin subsidios.
Navegación flu-vial y marítima
Tráficos regulados. Reservas de cargas. Empresas públicas marítima y fluvial.
Desregulación de los tráficos. Importación de buques. Cese de reservas de carga. Liquidación de em-presas públicas.
Se mantuvo con pocos cambios.
204 dilemas del estado argentino
Subsector El modelo tradicional
Reformas de los años noventa La década 2003-2013
Ferrocarriles de carga
Empresa ferroviaria nacional integrada.
Concesión de la red. Excepción: FFCC Belgrano (concesio-nado al sindicato).
Se mantuvo en tres redes. Se estatizaron dos redes. Inten-tos, sin éxito, de concesionar el FFCC Belgrano.
Ferrocarriles interurbanos de pasajeros
Empresa ferroviaria nacional integrada.
Transferencia de los servicios a las provin-cias, cancelados en la mayoría de los casos.
Intentos de nuevos servicios con escaso resultado. Propues-ta de tren de alta velocidad.
Ferrocarriles metropolitanos
Empresa ferroviaria nacional integrada.
Concesiones parcial-mente subsidiadas con planes de inver-sión financiados por el Estado.
Escasas inversiones. Fuertes subsidios. Reemplazo de conce-siones por operado-res de emergencia.
Transporte aerocomercial
Empresa pública nacional y otros operadores menores. Acuerdos bilaterales. Alta participación militar.
Desregulación del transporte de cabo-taje. Fuerte apertura en el transporte internacional.
Estatización de la línea aérea. Poca competencia interna. Alta participación de otras banderas en el internacional. Transferencia al ámbito civil.
Aeropuertos Gestión pública (Fuerza Aérea).
Concesión de los principales aeropuertos.
Se mantuvo con pocos cambios.
Autotranspor-te urbano de pasajeros
Rutas, frecuencias y tarifas establecidas por el Estado.
Mantenimiento del marco regula-torio con cambios menores.
Marco regulatorio similar. Tarifas bajas. Altos subsidios operativos. Fuerte concentración.
Autotransporte de pasajeros de larga distancia
Rutas, frecuencias y tarifas establecidas por el Estado.
Desregulación par-cial (tráfico libre) y liberalizando las acti-vidades de turismo.
Se mantuvo con po-cos cambios. Fuerte concentración.
Autotransporte de cargas
Transporte interno poco regulado (más en las provincias). Transporte interna-cional con cuotas.
Desregulación del transporte internacional. Completamiento de la desregulación de los servicios provinciales.
Se mantuvo con pocos cambios.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Barbero (2000).
una asignatura pendiente 205
instituciones y transporte
el sentido de las institucionesEn contraposición al período de los años noventa, donde la intervención pública sobre el sector transporte, si bien distante de sus necesidades endógenas, tuvo una lógica general relativamente homogénea (aunque, como vimos, se materializó instrumentalmente de manera diferenciada según los modos), los años posteriores a la crisis de 2001-2002 muestran que el tratamiento de los problemas no siguió lineamientos únicos, sino diferenciados, al implementar normas y patrones de gestión diversos, muchos de los cuales reforzaron los vigentes.
La variedad de marcos regulatorios e institucionales aplicables al sec-tor transporte se explica entre otras razones por:
1. las trayectorias organizacionales previas de cada subsector; 2. el impacto que tuvieron los marcos regulatorios instaurados
en los años noventa sobre la prestación de los servicios y la organización de los proveedores; y
3. la vinculación que se ha establecido entre los actores del sistema (y sus capacidades) y las reglas que rigen su accionar, que al mismo tiempo son modificadas a instancias de estos mismos actores.
En ese sentido, los años posteriores a la crisis muestran dos planos en términos normativos y de política pública del sector. Por un lado, rasgos de cierta uniformidad, la mayor parte de los cuales tuvo efectos negativos, como es el caso de la ausencia de una política integral de transporte, el debilitamiento de las capacidades estatales y la frecuente captura de las instituciones estatales por parte de actores vinculados al transporte. Por otro lado, rasgos de diferenciación normativa, producto de procesos y di-námicas mencionadas en los párrafos anteriores.
En los siguientes apartados, pondremos el foco en las características institucionales y políticas del sector transporte tal y como se han ido construyendo en los últimos diez años. En especial, y en función del mar-co conceptual ofrecido por Acuña y Chudnovsky (2013) en el primer volumen de esta serie, identificaremos las reglas de juego (instituciones) del sector y de los diferentes subsectores, y sus principales actores y sus capacidades, buscando explicar los resultados de política pública a partir de la influencia de estos dos grandes componentes, así como explicar la incidencia mutua que existe entre los marcos institucionales y el compor-
206 dilemas del estado argentino
tamiento y las capacidades de los distintos actores del sector. Adicional-mente, el trabajo intentará identificar los patrones de producción de po-líticas en el sector transporte en estos últimos años, que son el resultado de la interacción dinámica entre normas, actores y sus capacidades, y que han dado lugar a un desempeño que mantienen al sector sumido en un deterioro ostensible y que pone trabas serias a los intentos de mejorar la competitividad de la economía y de brindar servicios públicos de calidad que integren ciudadanos y territorios.
El capítulo introductorio del primen volumen de esta serie define a las instituciones como “el conjunto de reglas que apuntan a resolver proble-mas de coordinación y conflictos distributivos en una sociedad” (Acuña y Chudnovsky, 2013: 49). Para los autores mencionados, “las instituciones distribuyen poder y recursos y son, a su vez, el producto de la lucha entre sectores desiguales (consecuencia de previas distribuciones de poder y capacidades/recursos)”(2013:49).Lasinstituciones(quedenominare-mos también “reglas”, “normas” o “regulaciones”) “tienden a solucionar problemas de coordinación estabilizando expectativas sociales por me-dio de la provisión de información y sanciones, estructurando comporta-mientos en una dirección que apunta a equilibrios” (2013: 51). Al mismo tiempo, constituyen un marco de referencia dentro del cual los actores (jugadores) despliegan sus estrategias de acción tendientes a alcanzar sus propios objetivos. Al estabilizar expectativas y generar incentivos, las instituciones (reglas de juego) condicionan los comportamientos de los actores, por lo que se constituyen en una llave maestra para entender por qué las políticas públicas son como son. Las reglas condicionan el comportamiento de todos los actores intervinientes (organizaciones pú-blicas, empresas, usuarios) y de esa manera afectan los patrones de po-lítica pública en el sector y, en consecuencia, los resultados en términos de indicadores de eficacia, calidad, eficiencia, igualdad e integralidad, entre otros criterios de evaluación.
cambios y continuidades en los años recientesEn los últimos diez años, según los distintos modos de transporte exis-tentes, se han producido tanto continuidades como cambios en las reglas de juego. En el apartado anterior, anticipamos que, por un lado, existe un grupo de modos cuyas reglas no variaron significativamente desde los años noventa y, por el otro, hay un grupo de modos cuyas instituciones han experimentado algunos cambios más significativos aunque no nece-sariamente coincidentes entre sí.
una asignatura pendiente 207
El primer grupo está integrado principalmente por las carreteras, el autotransporte interurbano de pasajeros y de cargas, y el transporte fe-rroviario y fluvial de cargas.
•En materia de carreteras (de jurisdicción nacional), se rene-gociaron los contratos de concesión vial, manteniendo una política de peajes bajos. La inversión nacional en la red vial fue muy importante (cerca de 70% de la inversión pública total) pero sus efectos fueron parcialmente menguados por costos crecientes de construcción.
•En materia de tránsito y seguridad vial, se sancionó en 2008 un nuevo marco institucional y se creó la ANSV con el objeto de mejorar el desempeño del sector público en la disminución de la siniestralidad vial. Ha habido avances importantes pero, hasta el momento, los alcances de los nuevos convenios inter-jurisdiccionales con las provincias son muy acotados (Bertra-nou, 2013a).
•El autotransporte de cargas, un sector heterogéneo y de disímil regulación, no tuvo mayores cambios. Se aplicó el Registro Unificado del Transporte Automotor de Cargas (RUTA), un registro que contribuyó a reducir la informalidad. Es una acti-vidad que incluye segmentos más dinámicos y rentables (ope-radores logísticos, transportistas de cargas peligrosas, servicios internacionales) y otros donde predominan los pequeños operadores, atomizados, con bajo rendimiento y competencia predatoria. La regulación económica del sector es baja, con tarifas libres y facilidad de entrada. En la regulación técnica se destaca la postergación, desde el año 2000, de los topes en larelaciónpotencia/pesodeloscamiones(consuincidencianegativa en la seguridad vial, el consumo de combustibles y la generación de emisiones) y el escaso control de pesos y dimensiones.
•En cuanto al autotransporte de pasajeros de larga distancia, a principios de la década la regulación de los servicios estaba en proceso de cambio, pasando de un esquema de competen-cia en el mercado a otro de restricción a la competencia, limi-tando la ampliación de la oferta y permitiendo la libre adqui-sición de empresas. El marco regulatorio se mantuvo durante los últimos diez años y se enfocó en la tarifa mediante bandas en la regulación económica, y en las diversas regulaciones téc-
208 dilemas del estado argentino
nicas. Las tarifas tuvieron un aumento considerable, lo cual reflejaba los incrementos de costos de los insumos y la falta de subsidios en la cuantía que los recibían otros modos en competencia (como el transporte aéreo o el ferrocarril). El proceso de concentración ha sido notable: los tres principales operadores pasaron de representar el 27% de la flota en 1998 al 60% en 2012 (Brennan, 2013)
•El ferrocarril de carga ha crecido ligeramente en su actividad en los últimos años, pero ha reducido su participación relativa. El marco regulatorio no promueve la competencia, y la incer-tidumbre regulatoria durante largos períodos no contribuyó al desarrollo de inversiones privadas. La renegociación de va-rios de los contratos intentó avanzar en el sentido de mejorar el marco competitivo, pero sus resultados fueron mínimos. A estos datos debe agregarse la competencia desigual con el transporte automotor (subsidios a peajes, incumplimiento de cargas máximas y condiciones técnicas de los vehículos), la falta de inversión privada, y los desatinos institucionales y or-ganizacionales que generaron el colapso del Ferrocarril Bel-grano Cargas, que culminó en el año 2013 con su estatización en la forma de la nueva empresa de capital estatal, Belgrano Cargas y Logística SA. En la actualidad, con la estatización de las redes operadas por América Latina Logística SA (ALL), la mitad de la red ferroviaria de cargas se encuentra actualmen-te en la órbita estatal.
•En el caso de los puertos, se mantuvo el mismo modelo im-plantado en los años noventa y se modificó el alcance de la Administración General de Puertos respecto de las terminales de Buenos Aires. Hubo una inversión pública considerable en puertos patagónicos y en el de Quequén; el régimen de puertos privados permitió la expansión de las terminales en el litoral fluvial.
•En materia de dragado, se continuó con el modelo de con-cesionamiento de la principal vía fluvial (Río de la Plata y Paraná Inferior), se quitaron los subsidios que inicialmente tenía este servicio y se expandió el alcance de la concesión al tramo medio del Río Paraná (hasta Confluencia).
Otro grupo de subsectores del transporte ha sufrido algunos cambios mayores en sus marcos de reglas de juego, sea porque se crearon nue-
una asignatura pendiente 209
vas organizaciones con sus competencias (transporte aerocomercial, ferrocarriles), porque hubo modificaciones en la responsabilidad de la operación (estatizaciones), o porque se introdujeron factores que altera-ron marcadamente los incentivos (subsidios). Entre ellos, encontramos el autotransporte urbano en el AMBA y en otras ciudades, el sistema ferroviario y el ferrocarril metropolitano en particular, y el transporte aerocomercial.
•En el ámbito del AMBA, la falta de coordinación e inte-gración interjurisdiccional es un dato permanente, en un marco de brechas tarifarias crecientes. Para continuar con los servicios se instrumentaron mecanismos de subsidio a la oferta y se transfirieron recursos a modo de compensación tarifaria como una forma indirecta de ayudar a los usuarios. En el año 2012 los subsidios al transporte urbano del AMBA alcanzaron los 16 300 millones de pesos, equivalente al 0,8% del PBI (70% destinado al transporte automotor, 28% a los trenes y 2% a los subtes; tabla 5.3). El alto nivel de subsidio a los operadores (que representa más del 70% de sus ingresos) desnaturalizó los marcos regulatorios y eliminó los incentivos para mejorar el servicio. Si bien se produjeron algunas nove-dades con gran potencialidad, como la implementación de la tarjeta SUBE y el establecimiento de ciertos incentivos a la movilidad no motorizada, la ausencia de visión conjunta es la
Tabla 5.3. Subsidios al transporte público de pasajeros en el año 2012
Área
Subsidio anual 2012(millones de pesos)
Pasajeros anuales2010
(millones)
Compensación equivalente
(pesos/pasajero)
Autobús CABA 1172 354 3,31
Autobús resto del AMBA 10 192 2 752 3,70
Autobús resto del país 4543 1 826 2,49
Ferrocarril (AMBA) 4582 344 13,31
Subte 360 310 1,16
Ferrocarril (interior) 47,5
Total 20 896,5
Fuente: Brennan (2013) sobre la base de datos del Ministerio del Interior.
210 dilemas del estado argentino
norma, y más aún cuando se incluye la resolución del trans-porte de cargas en el AMBA, donde existen serios problemas deintegraciónciudad/puertoyunamarcadaausenciaderegulaciones integrales.
•El autotransporte de pasajeros en el AMBA mostró, a partir de la sancióndelDecreto678/06,nivelesdeinversiónyrenova-ción de flotas muy significativas en un contexto de marcos regulatorios rígidos, subsidios crecientes y una mayor concen-tración empresarial. En lo últimos años, la antigüedad prome-dio del parque automotor pasó de 8,3 a 5,9 años, aunque todavía está por encima de la del año 1999.5 El cambio más significativo en este sector es la creciente incidencia de los subsidios, aunque contrariamente a lo observado en los fe-rrocarriles metropolitanos, los niveles de eficiencia no fueron comprometidos. En otro orden de cosas, en la actualidad se registran 64 grupos empresarios (6 de los cuales concentran más del 40% del parque) frente a los 120 del año 1987. El marco regulatorio debe ser actualizado: los permisos están vencidos en promedio hace cinco años.6 Existe una enorme rigidez para modificar los parámetros operativos del servi-cio (recorridos, parque móvil, etc.): los trámites son largos y complejos, y requieren la autorización de la Secretaría de Transporte. En términos generales, no se han autorizado modificaciones hace más de seis años, aunque muchas se han efectuado sin autorización. La asignación del subsidio es regresiva y beneficia a las empresas con mayor recaudación y volumen de pasajeros, lo cual acentúa la concentración empresarial. Los niveles de concentración también son importantes en otras ciudades, pero con niveles de inversión menores debido a un cuadro de subsidios menos generoso (en promedio, un 35% menores a los del AMBA; Brennan, 2013).
5 Cabe mencionar que durante los primeros años de la gestión del presidente Néstor Kirchner, y con el objeto de morigerar los impactos de los costos crecientes en las tarifas congeladas, la Secretaría de Transporte flexibilizó los requerimientosderenovacióndeunidades(Resoluciones424/03,867/04y1025/05).
6 Se ha cumplido sobradamente el plazo de diez años de los permisos otorga-dosapartirdelDecreto656/94.
una asignatura pendiente 211
•Los ferrocarriles metropolitanos representan la imagen más di-vulgada del deterioro del transporte en el país. La década de 2000 ha mostrado un modelo de gestión apoyado en subsi-dios operativos masivos bajo reglas poco transparentes, que no promovieron el mejor servicio ni la eficiencia en la pres-tación y que absorbieron cuantiosos recursos que podrían haberse direccionado a inversiones para rehabilitar y mejorar los sistemas. La inversión pública estuvo claramente por deba-jo de los requerimientos de reposición del capital y el marco regulatorio de las concesiones fue desnaturalizado a partir de la creación de las Unidades de Gestión Operativa (UGO) que suplantaron a las concesiones caídas con ayuda de los concesionarios que continuaban vigentes. De contratos de concesión se pasó a contratos de gestión en cinco de las siete líneas, con escasos incentivos para la mejora de los servicios y el aumento de la recaudación.7 La Ley de reordenamiento fe-rroviario de 2008, con la creación de dos nuevas entidades de administración de infraestructuras y de operación ferroviarias (Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE, ADIF, y SOF, respectivamente) no ha sido implementada de manera completa, por lo que subsisten ambigüedades importantes encuantoaregulacionesyorganismoscompetentes(ITF/UNSAM, 2012).
•Finalmente, el transporte aerocomercial es otro de los modos en que se produjeron algunos cambios significativos, pero cuyo desenlace ha sido desalentador. Por un lado, la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el ejercicio del poder de policía en el transporte aerocomercial ha sido un dato positivo en la medida en que se apartó a la Fuerza Aérea de esa actividad, pero las disputas burocráti-cas con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) por la infraestructura aeroportuaria y el retorno de los controladores aéreos al ámbito militar debilitaron su alcance normalizador. Sería necesario agregar que también se producen disputas por la responsabilidad
7 En octubre de 2013, y tras dos nuevos accidentes ferroviarios en la Línea Sarmiento, el Estado nacional canceló el contrato de gestión, reestatizó la operación de esa línea y la puso bajo responsabilidad de la Sociedad Opera-dora Ferroviaria SE (SOF).
212 dilemas del estado argentino
de regulación operativa y de servicios entre la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial (SSTAe) y la ANAC. Por otro lado, se produjo la reestatización de AA y Austral, luego del traumático derrotero de la empresa a lo largo de los distin-tos momentos de la privatización. Sin embargo, el modelo de gestión de la nueva empresa pública no fue acompañado por ningún tipo de acuerdo, programa o instrumento similar que estableciera metas de desempeño, ni existe un proce-so formal de rendición de cuentas. Adicionalmente, se ha producido un bloqueo a la entrada de nuevos operadores de cabotaje. Aerolíneas ejerce un cuasi monopolio en el merca-do interno (70% de los pasajeros) y, en la medida en que no se celebran audiencias públicas para la aprobación de nuevos servicios desde 2005, ningún operador nuevo puede ingre-sar, ni tampoco se expanden los servicios de los operadores existentes (tal el caso de Líneas Aéreas Nacionales de Chile, LAN). Más allá de esto, el sector está afectado también por un desarrollo limitado de la infraestructura aeroportuaria (centrada más en el área de tierra que en el de aire) y por una escasa modernización del equipamiento de apoyo a la navegación aérea. Estos aspectos institucionales, regulatorios y de gestión empresarial han incidido en el bajo desempeño del sector comparado con sus pares de la región.8
En resumen, se observan los siguientes fenómenos.
•No se estableció en este período un marco normativo nue-vo y homogéneo para el sector. Este aspecto no representa en sí mismo un problema: cada uno de los modos tiene sus condiciones particulares de producción, que dependen de factores tecnológicos, de mercado, de organización empresa-rial y de competencia intra e intermodal, entre otros. Si bien estas particularidades necesitan ser integradas en un marco global de políticas para el sector, la regulación específica de cada modo debe hacerse de manera particularizada y puede
8 La comparación con Chile es un buen ejemplo. Entre 2002 y 2012, la cantidad de pasajeros anuales de cabotaje en la Argentina pasó de 4,4 a 7,5 millones. En Chile, con menos de la mitad de la población argentina, pasó de 2,9 a 8,3 millones (datos de Indec y de Junta de Aeronáutica Civil - Chile).
una asignatura pendiente 213
mostrar tratamientos diferentes pero justificables en función de la contribución que ese modo debe hacer al plan integral: pensar el sistema en forma integrada, regularlo modo por modo.
•Los tratamientos particulares de los modos no han obedecido a análisis proactivos y de carácter integrador, sino que en mu-chos casos reflejan respuestas parciales y reactivas, que se van sucediendo unas a otras constituyendo un complejo entrama-do de instituciones y reglas operativas.
•Si bien no hay un tratamiento uniforme, existen iniciativas que se aplican de manera consistente. Una de ellas es la extensión del subsidio a las empresas para neutralizar los aumentos tarifarios y su impacto en la población. En sus comienzos durante la crisis del año 2002, la medida fue muy positiva para no trasladar a los usuarios el costo creciente de los servicios. Sin embargo, el temor a la reacción popular por los posibles aumentos de las tarifas ha generado un volumen de recursos sin precedentes, que hace cada vez más costosa políticamente su reducción (Bril Mascarenhas y Post, 2012).9
•Existen modos en los que hubo cambios menores respecto de las reglas establecidas en los años noventa, y otros en los que los cambios fueron más significativos, donde los ejes fueron las estatizaciones, la desnaturalización de los contratos de servicios y el cambio de la estructura de financiamiento a raíz de los crecientes subsidios.
el estado y sus capacidades
Analizar el derrotero reciente del transporte obliga a estudiar el rol que ha cumplido el Estado y sus distintas organizaciones, sobre todo en el nivel nacional. El Estado, siguiendo una definición clásica de tinte we-beriano, es un complejo entramado de organizaciones e instituciones
9 El trabajo de Bril Mascarenhas y Post (2012) encuadra la situación de los ser-vicios públicos subsidiados (en particular, el gas y el autotransporte urbano en el AMBA, objetos de su análisis) dentro del término policy traps, que des-cribe una situación en que se consolidan políticas de las cuales no se puede “salir” sin un costo político considerable, lo cual posterga una resolución estructural del problema.
214 dilemas del estado argentino
que reclaman el control de un territorio para desplegar acciones y cum-plir finalidades que no son simples reflejos de las demandas sociales. El Estado puede ser considerado una estructura o una arena desde la que actores individuales y colectivos (agencias, organizaciones) desarrollan estrategias públicas (políticas públicas) o, en sí, un actor colectivo de gran escala, dotado de capacidades y recursos, y relacionado de distintas formas con los actores no estatales (Skocpol, 1985; Acuña y Chudnovsky, 2013: 33). Esta arena de actores o este actor está a su vez integrado por dotaciones de funcionarios que integran el gobierno (ápice político es-tratégico), y por funcionarios y agentes que conforman las burocracias relativamente permanentes.10
Para abordar de manera más detallada el papel del Estado en el ni-vel nacional, desagregaremos su estudio siguiendo dimensiones que lo caracterizan: el complejo estructural de las organizaciones que lo com-ponen y los niveles de coordinación, las intenciones de política de su ápice político, su relación con actores no estatales (autonomía), sus ca-pacidades y recursos, y el tipo de coordinación interjurisdiccional con gobiernos subnacionales.
la organización del estado en el transporte y la coordinación interorganizacionalEl Estado nacional actúa a través de una estructura en la Administración Central y de una compleja gama de organismos descentralizados y em-presas con capital estatal mayoritario. En el nivel central, la Secretaría de Transporte de la Nación (ST; que ahora depende del Ministerio del Interior y Transporte, pero que durante casi toda la década 2003-2013 estuvo en la órbita del Ministerio de Planificación Federal) está organi-zada en subsecretarías que responden a los distintos modos: Transporte Automotor, Transporte Ferroviario, Transporte Aerocomercial y Puertos y Vías Navegables. A partir de su incorporación al Ministerio del Inte-rior, se crearon dos nuevas subsecretarías transversales: la de Regulación Normativa del Transporte y la de Gestión Administrativa del Transporte (Decreto1438/2012),conelobjetomitigarelfuncionamientofragmen-tado de las subsecretarías modales. A su vez, la ST ejerce la superinten-dencia de organismos descentralizados como la ANAC, el ORSNA, la Ad-
10 Véase el análisis del Poder Ejecutivo y sus organizaciones que Martínez No-gueira (2013) preparó para el primer volumen de esta serie.
una asignatura pendiente 215
ministración General de Puertos (AGP) y la CNRT. Con la Ley 26 352 de Reordenamiento Ferroviario, la ADIF y la SOF quedaron también bajo su influencia, a lo que se suma la supervisión de las empresas de cuyo capital social el Estado nacional es accionario, como es el caso de Ferro-carril General Belgrano SA, Intercargo SAC y Líneas Aéreas Federales SA (LAFSA), entre otras.
Las funciones que el Estado debe cumplir en este campo son amplias, pero precisas: planificación, diseño de políticas, regulación, operación, fiscalización y control, para lo cual la ST dispone de los organismos cen-tralizados y descentralizados mencionados más arriba. Sin embargo, la asignación (y asunción) de funciones no es clara observándose significa-tivas superposiciones tanto en la planificación (entre la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, SSTF, y la ADIF, o entre la SSTA y la ANAC), la regulación (entre la CNRT; la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Transporte, SSGAT; y la Subsecretaría de Regulación Normativa del Transporte, SSRNT; o entre la ANAC y el ORSNA) y el control (entre la CNRT y la ADIF), para citar sólo algunos ejemplos. Adicionalmente, la creación reciente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (DecretodeNecesidadyUrgencia,DNU,1382/2012)lerestacompeten-cias a la ADIF en materia de infraestructura ferroviaria, así como existen obras ferroviarias administradas por otros organismos (Agua y Sanea-mientos Argentinos SA, AySA, por ejemplo, en vez de ADIF).
Los marcos de funciones y competencias de todas estas organizacio-nes consolidan superposiciones que luego no son revertidas en la activi-dad cotidiana, por razones no sólo de autorreferencia burocrática sino de rivalidad política. La falta de coherencia y coordinación dentro del sector transporte y entre este sector y otros (energía, medio ambiente, desarrollo territorial, desarrollo social), cualidades esenciales que deben estar presentes en un Estado moderno (Martínez Nogueira, 2010) repre-sentan una característica que se ha agudizado. A este rasgo es necesario agregar que hay funciones que no se cumplen (planificación, diseño de políticas) o se cumplen de manera imperfecta o ineficiente, como la ope-ración de los servicios (SOF, AA). Retomaremos este tema a partir de un análisis más amplio de los actores.
las motivaciones de los gobernantesLos analistas del desempeño público reconocen la importancia de las orientaciones que imprimen los líderes políticos en el vértice estratégico del Estado. Desentrañar estas orientaciones (a veces poco explícitas) ayu-
216 dilemas del estado argentino
da a entender el desarrollo institucional de un sector, los niveles de coor-dinación, la capacidad de intervención estatal y los resultados esperados de las políticas públicas. En el sector transporte es posible identificar, para el período estudiado, distintas motivaciones de acción, no todas de la misma intensidad y profundidad, y donde pueden encontrarse tanto compatibilidades como tensiones.11 Podemos identificar tentativamente cuatro de estas motivaciones:
a) Una motivación “estatista”, expresión de las aspiraciones (ge-nuinas o ingenuas) de la nueva élite gobernante que busca recuperar para el Estado un rol más protagónico en contra-posición con los años noventa y así mejorar el acceso de los ciudadanos y territorios a los servicios. Tuvo sus expresiones con la estatización de AA y las tiene en relación con el ferro-carril y la marina mercante.
b) Una motivación “hipermodernizante”, expresión de los de-seos de dar grandes saltos de calidad tecnológica que pongan a la Argentina en un plano de mayor relieve mundial. Una manifestación de estas aspiraciones (frecuentemente carentes de sustento técnico y económico) es el “tren bala” a Rosario, así como otros proyectos de trenes interurbanos de pasajeros de altas prestaciones.
c) Una motivación de “gobernabilidad”, expresión de la ne-cesidad de utilizar el sector transporte como instrumento para contribuir a la gobernabilidad de una presidencia que comenzó en un contexto de debilidad política y de confronta-ción social posterior a la crisis de 2001-2002. Esta orientación se ha manifestado recurrentemente; por ejemplo, a través de la ocupación de cargos por parte de representantes sindica-les, cuestión que mencionaremos más adelante, o a través de las demandas por nuevos servicios de los gobernadores de provincia.
11 Estas motivaciones se basan en lo que Acuña y Chudnovsky (2013) denomi-nan “ideologías”. Para los autores, la ideología de un actor es el “mapa cogni-tivo, normativo e identitario que le dice al sujeto cómo funcionan y deberían funcionar las relaciones sociales, lo cual incluye los modelos causales con los que piensa el actor, así como sus valores e identidades y las normas que inter-nalizó como pautas de comportamiento” (Acuña y Chudnovsky, 2013: 45).
una asignatura pendiente 217
d) Una motivación de “acumulación político-partidaria”, de difícil constatación, que expresa la decisión de utilizar los dis-tintos medios de interrelación público-privada para apuntalar el financiamiento de la maquinaria electoral del gobierno. Las denuncias que pesan sobre el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, tanto de negligencia, ocultamiento de prue-bas y dádivas como de negociaciones incompatibles con la función pública, ponen de manifiesto esta posible estrategia. Otra línea que respaldaría esta estrategia es la existencia de colusión de intereses y sobrecostos en las grandes obras de vialidad, que son también objeto de investigación judicial.
Estas orientaciones de política se han manifestado en diversos momentos y muchas veces a través de diferentes actores. El resultado fue la ausencia de una estrategia clara, sustentable e integrada que apuntase a la mejora de los servicios de transporte.
la autonomía u ocupación del estadoLa última década ha sido testigo de modalidades preocupantes de ocu-pación de los cargos de conducción estratégica en el Estado que han de-rivado en un debilitamiento de su autonomía y de sus capacidades. Estas modalidades reflejan un aspecto común: la captura del Estado por parte de representantes de intereses que tienden a limitar la visión estratégi-ca y de servicio que debe contener una política de transporte. El papel de los principales actores del sector –organizaciones estatales naciona-les y subnacionales, operadores empresarios y sus encadenamientos de provisión, sindicatos de trabajadores y sus alianzas– no ha sido siempre claro, ya que sus roles y funciones se entremezclan. Además, la principal organización de fiscalización y control del sector en el nivel nacional, la CNRT, ha estado intervenida por más de diez años, lo que afectó se-riamente su autonomía en relación con las autoridades políticas de la Secretaría de Transporte.
La discusión sobre la autonomía del Estado vis a vis los actores no estatales y en especial, los poderes económicos, es de muy larga data, pero recobró fuerza a partir del despliegue de la bibliografía sobre Esta-dos Desarrollistas de los últimos veinte años (Skocpol, 1985; Evans, 1996; Chibber, 2002; Wade; 2008; Kohli, 2009). La existencia de un Estado autónomo (aunque no aislado) de los actores no estatales, representado entre otros por una burocracia profesional estable, ha facilitado el des-
218 dilemas del estado argentino
pliegue de estrategias desarrollistas que han aspirado a finalidades pú-blicas más integradas y social y económicamente más efectivas. También para la teoría democrática, la existencia de un Estado no capturado por intereses de poderes fácticos facilita la vigencia de la efectividad de la ley pública en todo el territorio (O’Donnell, 2010).
Las modalidades de captura estatal que se han experimentado en el sector transporte son de dos tipos. Una primera modalidad, que llama-remos “dura”, ha sido la captura empresarial. Numerosas investigacio-nes periodísticas y judiciales han asociado el accionar de la Secretaría de Transporte con la función de recaudar fondos para sostener las ne-cesidades de reproducción político-partidaria del gobierno nacional.12 Lo concreto es que esta confusión de roles, la falta de planificación y regulación y la falta de aplicación de normas y sanciones por parte de la Secretaría de Transporte ante los muy graves incumplimientos por parte de los concesionarios lleva inexorablemente a la conclusión de que el sector privado ejercía un fuerte condicionamiento del Estado.
La otra modalidad, que llamaremos “blanda”, es la de captura o pe-netración sindical. Ese modelo de funcionamiento estuvo asociado a la designación, a partir de 2003, de representantes sindicales como titula-res en cada una de las subsecretarías modales, resultado de las negocia-ciones que el gobierno entrante realizó para obtener mayores niveles de gobernabilidad política. Los responsables percibían a sus áreas de gobierno como un espacio ganado en una transacción, lo que les daba independencia en su gestión. Además de las propias limitaciones norma-tivas, este tipo de ocupación estatal acentuó la falta de coordinación en-tre las subsecretarías y entre la Secretaría de Transporte y los organismos descentralizados; en ese contexto de funcionamiento institucional no pudo aspirarse a formular y ejecutar una política sectorial consistente. Otra expresión de esta captura sindical (consentida) tiene que ver con la integración original de las sociedades del Estado creadas con la Ley
12 El trabajo periodístico más conocido es el de Omar Lavieri (2011), referido al accionar del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Actualmente, Jaime tiene una veintena de causas en su contra. Al momento en que se es-criben estas líneas, ha sido condenado por ocultamiento de pruebas en una causa iniciada por la justicia de Córdoba y estaría pronto a comparecer en el juicio oral por la tragedia ferroviaria de la Estación Once de 2012, trámite que acaba de ser confirmado por la Cámara de Casación. Cabe recordar también la difusión pública de miles de mensajes electrónicos de su secre-tario, que ofrecen amplia evidencia (discutida judicialmente) de relaciones espurias con el sector privado.
una asignatura pendiente 219
de Reordenamiento Ferroviario: la ADIF fue asignada a La Fraternidad (LF) y la SOF a la Unión Ferroviaria (UF), y ambas sociedades en la actualidad son socias de la nueva empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística SA.13 Otro caso interesante que abordaremos luego es el de la integración del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y otros sindicatos marítimos y fluviales a la gestión (y propiedad) de la naviera nacional Maruba. En el caso de AA y Austral, si bien la pluralidad de sin-dicatos no ha gobernado directamente la empresa, su injerencia ha sido muy alta, y eso afectó en muchas oportunidades la eficiencia y la calidad de los servicios.
No es intención de este trabajo equiparar estas dos modalidades. En numerosos casos, los sindicatos han realizado aportes muy significativos al diseño y la puesta en marcha de un servicio público en función de in-tereses estratégicos. No obstante, en el período bajo estudio, el rol de los sindicatos contribuyó, al menos en varios casos, a la ausencia de políticas estratégicas y al deterioro de los servicios.
capacidades estatales La posibilidad de que el Estado ejerza plenamente su rol como actor estratégico y refuerce su autonomía de los poderes no estatales depende del desarrollo de capacidades y del acceso a distintos recursos (Acuña y Chudnosvky, 2013; Bertranou, 2013b). El Estado en el sector transporte se ha debilitado considerablemente por distintos factores, que se suman a lo ya mencionado acerca de la pérdida de autonomía: sus cuadros pro-fesionales han sido raleados o están marginados en el proceso de toma de decisiones, no se han desarrollado sistemas de información, los estudios técnicos y el diseño de alternativas de gestión son muy escasos y la prác-tica de la planificación estratégica y sectorial es inexistente. Si bien los recursos públicos han sido cuantiosos, no han sido orientados siguiendo una estrategia integral de desarrollo del sector, sino que han sido aplica-dos para sostener una gestión operativa crecientemente ineficiente. Es decir, el recurso financiero no se transformó en capacidad estatal estra-tégica. Podemos ofrecer algunos ejemplos de este debilitamiento.
13 La UF fue la concesionaria fallida del Ferrocarril Belgrano Cargas durante el período bajo análisis.
220 dilemas del estado argentino
•Las subsecretarías por modo de transporte, así como la pro-pia Secretaría, fueron vaciándose de profesionales y técnicos, y sus funciones de planificación y regulación se debilitaron. A principios de los años ochenta, la Secretaría contaba con más de 100 técnicos (muchos formados en el marco de un Plan Nacional de Transporte). Esta dotación fue cayendo en los años noventa con las privatizaciones, las concesiones y los retiros voluntarios. Pero el proceso continuó luego de 2003. Un caso emblemático es el de la SSTF, que contaba con 8 profesionales ese año, y que actualmente carece de apoyo técnico. Similar caso de vaciamiento ha sido el de la Subse-cretaría de Transporte Automotor (SSTAut) con la gestión asociada al Sindicato de Camioneros. La escasez de profe-sionales idóneos también ha incidido en la ausencia total de planificación en el sector.
•Otro ejemplo es el de la CNRT. El Estado nacional a través de este ente (intervenido desde 2001) ha tenido plena facultad para fiscalizar la calidad del servicio y las condiciones de los activos cedidos en concesión, independientemente de que los ingresos de los concesionarios hayan sido generados por tarifas o por subsidios y del uso que les dieron. Las conce-sionarias tienen obligaciones contractuales en materia de servicios y mantenimiento; si no las cumplen, el Estado cuen-ta con atribuciones como para cancelar la concesión, como ocurrió con tres líneas ferroviarias metropolitanas en 2005 y 2007. Sin embargo, ante el deterioro acumulado en las líneas Mitre y Sarmiento no hubo acciones oportunas y contunden-tes de parte del poder público, lo cual aviva la discusión no sólo sobre las capacidades operativas para la fiscalización, sino también sobre la autonomía de la CNRT para aplicar las sanciones y los remedios correspondientes. Las principales fortalezas de la CNRT como órgano fiscalizador están en la aceptable calidad y experiencia de sus técnicos y profesiona-les. Las principales debilidades pueden observarse en la insu-ficiencia de tecnologías de apoyo para la función de control, la falta de independencia institucional y cierta desestructura-ción en materia de asignación de misiones y funciones entre sus gerencias.
una asignatura pendiente 221
Los problemas de capacidad estatal también pueden observarse en la improvisación y en la falta de sustentos técnicos en la aprobación de nuevos proyectos. Un ejemplo de proyecto improvisado es el tren de alta velocidad (tren bala), que más allá de la conveniencia o no de llevarlo a cabo, se lanzó sin los estudios básicos o la estructuración financiera imprescindible para emprendimientos de esa envergadura. Otro ejem-plo de ausencia de estudios de ingeniería adecuados es el proyecto del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Como ya mencionamos, la inversión pública creció fuertemente du-rante esta década y el transporte fue paradójicamente “la estrella” de este incremento. Pero la gran mayoría de los recursos asignados al sector (81,4%) fueron direccionados a la inversión en carreteras, lo que per-mitió completar algunas obras importantes e iniciar otras nuevas (Bar-bero y otros, 2011). La inversión provincial ha sido muy limitada, y la inversión privada en infraestructura se redujo al mínimo, concentrada en terminales portuarias y aeropuertos. El proceso de inversión vial no parece responder a una planificación (se concentra en forma notable en algunas jurisdicciones: el 22% en Santa Cruz) y muestra problemas en su programación: se inician numerosas obras que no tienen el financia-miento asegurado, lo que lleva a paralizar su ejecución e incrementar los costos. Cabe destacar que, a pesar de su crecimiento, la inversión en in-fraestructura de transporte en la Argentina (0,7% del PBI) sigue siendo menor que la media de América Latina (0,9%) y que el promedio de un conjunto de países analizados por Cepal (1,3%) (CAF, 2012).
los estados subnacionales y la coordinación interjurisdiccionalOtras dos dimensiones de estatalidad son especialmente relevantes: el rol que cumplen los estados subnacionales y la necesaria coordinación inter-jurisdiccional. Las provincias (y muchos municipios) tienen competen-cia directa sobre el autotransporte de pasajeros (urbano e interurbano) y de cargas, sobre la red vial, sobre los puertos y sobre otros componentes del sistema de transporte (por ejemplo, algunos aeropuertos o servicios ferroviarios). Estas dimensiones adquieren una relevancia especial cuan-do se trata del AMBA, que constituye un caso emblemático de falta de cooperación, y donde tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires (PBA) y los municipios prestan servicios que deberían planificarse y ope-rarse de manera integrada en función de las necesidades de una misma población. Tampoco ha habido mayor coordinación federal (por ejem-plo, a través del Comité Federal de Transporte), ni coordinación entre el
222 dilemas del estado argentino
transporte y otras políticas nacionales, lo que constituye una notable des-ventaja: en el mundo, la política de transporte tiende a ser multimodal (abarca los diferentes modos de transporte y su integración) y procura cada vez más vincularse con otras políticas públicas, particularmente la ambiental, la energética y la de ordenamiento urbano y territorial.
Luego del accidente ferroviario ocurrido en la Estación Once en Bue-nos Aires, hubo un intento de reinstaurar un proceso de coordinación interjurisdiccional en el AMBA a través de la creación efectiva de la Auto-ridad Metropolitana de Transporte (AMT). Los comportamientos opor-tunistas de los eventuales integrantes (Nación; PBA; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA) y las divergencias sobre los roles que debería cumplir esta agencia han postergado su lanzamiento formal, impidiendo la coordinación en la planificación de la movilidad urbana. La gestión de los servicios de transporte en esta región ha sido objeto de luchas mezquinas (como en el caso de la transferencia de los subterráneos a la CABA) y de tratamientos unilaterales (fijación de tarifas) que perjudican la visión conjunta, integrada y cooperativa de los servicios.
el complejo entramado de actores no estatales
El Estado es un actor (o un conjunto de actores en función de sus dis-tintas manifestaciones) relevante e imprescindible en la formulación de políticas públicas de transporte. No obstante, una multiplicidad de otros actores conforma el espacio de interacción en el marco de las reglas de juego existentes. Estos deben ser analizados de acuerdo con su integra-ción, intereses y expectativas vinculados al ejercicio de su actividad, los recursos disponibles y los incentivos que tienen para cumplir (o no) el marco institucional y para promover cambios institucionales que mejo-ren su posición relativa.
En el caso de las políticas de transporte, es posible identificar y anali-zar estos actores como parte de una compleja trama donde se producen múltiples interacciones e interdependencias, y que conforma una ‘cade-na de valor’ donde los aportes se suministran de maneras más o menos efectivas en función de la provisión de un servicio final de transporte a un ciudadano o a un generador de carga. En el gráfico 5.7 se muestra esta cadena de valor y sus distintos componentes.
una asignatura pendiente 223
Gráfico 5.7. Cadena de valor en el sector transporte
CLIENTE• Pasajero OPERADOR DE• Generador TRANSPORTE de carga
EJEMPLOS
• Constructoresy operadores de carreteras
• Constructores-reparadoresde infraestructura ferroviaria
• Constructoresdepuertosy aeropuertos
• Industriaautomotriz y autopartes
• Industriaferroviaria• Astilleros,grúas• TIC,controldetráfico
• Derivadosdelpetróleo• Comercializadoresdegas• Distribuidoreseléctricos
• Operariosypersonalde dirección
• Profesionales,consultores• ONG• Agentes,intermediarios
• Bancamultilateral• Fondosdeinversión• Bancacomercial,sistema
de pago• Bancapública
PROVEEDORES DEBIENES Y SERVICIOS
Proveedores de infraestructura
Proveedores de vehículos y equipos
Proveedores de energía y combustibles
Trabajadores y servicios profesionales
Financieros
En el gráfico se muestra la compleja red de provisión de bienes y servi-cios que se orientan hacia los operadores del servicio de transporte, los cuales, en principio, responden a las necesidades de los usuarios fina-les, pasajeros o generadores de carga. El análisis de esta cadena de valor general requiere luego desagregaciones por modo de transporte para poder identificar las tramas de relaciones entre las distintas empresas y organizaciones. De todas maneras, algunos comentarios más generales son importantes para comprender su funcionamiento:
1. Los operadores de transporte tienden a actuar con márge-nes de rentabilidad relativamente más bajos que las em-presas proveedoras y están sujetos a eventuales cambios de demanda.
2. En función de ello, en el campo de los operadores se va pro-duciendo un proceso de concentración creciente de empre-sas, para aprovechar economías de escala. Por otro lado, estos operadores integran empresas de provisión de insumos para reducir riesgos y fortalecer su posición (integración vertical).
3. En el mercado de la provisión de bienes y servicios (equi-pos, infraestructura, tecnologías), las empresas proveedoras
224 dilemas del estado argentino
ejercen una presión muy fuerte sobre los operadores y sobre el Estado para la aprobación de estándares de operación y la ejecución de obras compatibles con sus intereses.
4. En la relación de los operadores con sus clientes, el Estado cumple un rol central en el establecimiento de regulaciones y en su fiscalización.
En el análisis del comportamiento de este entramado de actores, se pon-drá especial atención en los operadores y en algunos de sus nexos con la provisión de insumos, y paralelamente en actores como las asociaciones sindicales del sector (ya que su desempeño debe ser leído también en clave política) y los usuarios de los servicios.
las empresasEl mundo empresarial vinculado a la operación de servicios de transpor-te y a la provisión de bienes y servicios del sector sufrió cambios en los años recientes. Los cambios tuvieron que ver con modificaciones tanto en las reglas de juego como en los operadores internacionales y las ten-dencias de organización empresarial en el nivel local. Estos cambios es-taban relacionados con procesos de concentración intra e intermodal de empresas, con la integración de la provisión de bienes y servicios, y con la introducción de operadores internacionales.
Fue notoria la concentración en la oferta del autotransporte de larga distancia: los tres mayores operadores ya dan cuenta del 60% de la flota (en el año 1998 representaban el 27%). El poder de mercado de los prin-cipales operadores –muy acentuado en algunos corredores– probable-mente incidió en la calidad de los servicios y los precios, aunque no hay estudios que lo confirmen. El proceso de concentración en las empresas de jurisdicción nacional probablemente haya generado una evolución similar en las jurisdicciones provinciales.
En los servicios urbanos del AMBA el proceso de concentración viene produciéndose desde 1994 por los nuevos requisitos para los permisos, por los cambios en el perfil empresarial (antiguos dueños venden) y por las nuevas escalas requeridas para la gestión de los servicios, más allá de que no existen problemas estructurales de rentabilidad. La concentra-ción empresarial se da también en el interior de los paquetes accionarios de las empresas.
En materia ferroviaria, la caída de las concesiones metropolitanas, pri-mero de la empresa Metropolitano (2005 y 2007) y luego de Trenes de
una asignatura pendiente 225
Buenos Aires SA (TBA; 2012), fue concentrando la gestión en los dos concesionarios remanentes: el grupo EMEPA (Ferrovías) y el grupo Rog-gio (Metrovías), que además de sus respectivos servicios concesionados asumieron la gestión de las UGO (Unidad de Gestión Operativa Ferrovia-ria de Emergencia, UGOFE, y Unidad de Gestión Operativa del Ferroca-rril Mitre y Sarmiento, UGOMS) para las cinco concesiones caídas. Uno de los aspectos salientes del período en este ámbito tiene que ver con la integración vertical en la provisión de bienes y servicios intermedios: los operadores compensan las posibles bajas en la rentabilidad del servicio a través de una participación privilegiada en la provisión de bienes y servi-cios (reparaciones, mantenimiento, refacciones y otros). Esta práctica ha generado problemas de transparencia en toda la cadena de suministros y ha restado la atención debido a la prestación básica del servicio, lo que ha sido acompañado por la pasividad de los controles públicos.
En los servicios ferroviarios de carga, el marco regulatorio vigente mi-nimiza la competencia intramodal, ya que cada concesión tiene un área exclusiva de actuación; sólo en condiciones excepcionales un operador entra en territorio de otro. Se destacan algunos casos de integración ver-tical entre prestadores de servicio y generadores de carga que pueden implicar un trato discriminatorio con los clientes y favorecer la carga propia en detrimento de otros generadores de carga que compitan en el mismo mercado. Cabe destacar que aproximadamente la mitad de la red ferroviaria nacional es ahora gestionada por una empresa propiedad del Estado (Belgrano Cargas y Logística SA), responsable por el sistema de trocha angosta y por dos redes concesionadas que volvieron a la órbita pública por incumplimientos de los operadores.
La actividad portuaria se caracteriza por la presencia de grandes ope-radores internacionales. Los puertos de exportación de agrograneles son generalmente propiedad de exportadores, que incluye traders de alcance global, algunas empresas nacionales y cooperativas de productores. Las terminales de contenedores, por su parte, son operadas por firmas de alcance global, basadas en Dubai, Hong Kong, Singapur, Filipinas y paí-ses europeos, en algunos casos asociadas con operadores nacionales.14 Esta tendencia a la globalización de las terminales de contenedores es general, no exclusiva de la Argentina; continúan –no obstante– algunas desarrolladas y gestionadas por empresas nacionales (por ejemplo, la
14 Los depósitos fiscales, que actúan como virtuales extensiones de las termina-les portuarias, presentan una propiedad más distribuida.
226 dilemas del estado argentino
Terminal Zárate). El Estado (nacional y de provincias) mantiene un rol rector y regulatorio, y gestiona e invierte en algunos puertos.
Las terminales aeroportuarias han sido cedidas en concesión en for-ma agrupada, de manera de consolidar algunas de alto movimiento y resultado comercial positivo (Ezeiza, Aeroparque) con otras que tienen un movimiento sustancialmente menor y que no serían comercialmente viables en forma aislada. Ello lleva a concentrar la operación en una fir-ma (nacional, hoy expandida internacionalmente) que el Estado regula a través de un ente (ORSNA) que fundamentalmente regula a esa em-presa (lo que puede facilitar su captura). Otro concesionario, de origen internacional, opera unos pocos centros turísticos (Calafate, Ushuaia). Los servicios de rampa han quedado mayoritariamente a cargo de una empresa pública.
El autotransporte de cargas presenta una estructura empresarial muy heterogénea, en el que en general existe una fuerte competencia. Sólo en algunos segmentos muy especializados puede verificarse alguna con-centración. Es un sector donde suele hacerse referencia a la existencia de competencia predatoria, debido a que existen numerosos operadores pequeños (uno o dos camiones), que presentan una posición débil fren-te a sus clientes y que suelen establecer precios por debajo de los costos totales, lo que los lleva a presionar ante el Estado por tarifas mínimas, o tarifas de referencia al menos, que tienen escaso cumplimiento. Este tipo de comportamiento es típico en transportadores de agrograneles y productos de la construcción, donde predominan pequeños operadores. En otros segmentos ha habido un desarrollo empresario notable, con empresas de alta eficiencia (transporte internacional, logística, cargas peligrosas).
Probablemente el sector empresario más importante en el ámbito del transporte y la movilidad sea el vinculado a la construcción vial; las empresas que desarrollan esa actividad suelen compartirla con otros trabajos de construcción pública y privada. Se trata en gran medida de empresas nacionales, aunque participan también importantes actores internacionales que se han globalizado (por ejemplo, firmas brasileñas o españolas). Es un sector en el que el poder del Estado es determinan-te, ya que el grueso de los trabajos resulta de contrataciones públicas, concentradas en el nivel nacional. En este sector la captura del Estado y la corrupción pueden alcanzar los mayores niveles; un análisis compa-rativo realizado por Transparencia Internacional (Bribe Payers Index) en un nivel mundial ubica a los contratos de obras públicas y al sector de la construcción como el área de actividad más proclive al pago de sobor-
una asignatura pendiente 227
nos, más que los de defensa, petróleo o gas. En la Argentina la actividad de la construcción vial se ha concentrado, lo que facilita el desarrollo de prácticas de cartelización.
los sindicatosLos sindicatos vinculados al transporte tuvieron una fuerte gravitación en las políticas públicas, en especial durante el modelo de gestión tradi-cional. Se constituyeron en espacios de formación de técnicos y profesio-nales que alimentaron las distintas empresas públicas. Con las reformas de los años noventa, su rol declinó parcialmente por su relación con-flictiva (aunque ambivalente) con el gobierno y por cierto deterioro de las bases mismas de la representación. A partir de 2003, nuevamente se llama al movimiento sindical a desempeñar un rol más significativo ofre-ciendo apoyo político a un gobierno asumido con un menguado apoyo electoral.15 La Secretaría de Transporte y las actividades reguladas por ella fueron uno de los escenarios donde ese apoyo se vio recompensa-do con la posibilidad de acceder a decisiones públicas relevantes. Como ya fue mencionado, las subsecretarías por modo de transporte fueron asignadas a cuadros de los gremios más representativos de cada sector, y se abrieron disputas y preferencias allí donde la representación estaba compartida. No obstante, el apoyo sindical al nuevo gobierno se consoli-dó en los primeros años en el marco de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). La unidad del apoyo gremial se vio luego debilitada por dos factores: la aparición de acciones gremiales independientes de la mano de delegados y el resquebrajamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT), que afectó a la mayoría de los gremios del transporte.
Más allá de esta impronta de apoyo político, algunos rasgos caracteri-zan también la dinámica sindical durante este período:
1. la ausencia de una demanda conjunta y articulada de los gre-mios en pos de una política integrada de transporte, lo que derivó en una competencia por la preeminencia modal y en la ausencia de crítica a la gestión;
15 Para una visión coincidente, aunque más abarcativa de la relación gobierno-sindicatos, véase Etchemendy (2013), en el primer volumen de esta serie.
228 dilemas del estado argentino
2. un mecanismo de subsidios que permitió obtener aumentos salariales comparativamente superiores y ampliar las bases de afiliados; y
3. el involucramiento sindical en funciones empresariales.
La ausencia de visión y demanda conjunta abrió la puerta a la disputa intermodal por beneficios y nuevos posicionamientos. Un ejemplo ge-neralmente difundido es el alto poder relativo del gremio del autotrans-porte de cargas, que reforzó una matriz de cargas volcada al camión; aun cuando hay casos que claramente sugieren acciones en este sentido,16 el rezago del ferrocarril obedece a una abanico de causas muy amplio, máspropiasdelapolíticaferroviariaquedelaspresionesexternas(ITF/UNSAM, 2012).
El segundo rasgo destacable del período ha sido la funcionalidad sin-dical a la ampliación de los subsidios al transporte, en especial en el AMBA. El temor gubernamental a las sanciones políticas por el aumento de tarifas amplió de manera notable el volumen de subsidios operativos a las empresas y esta respuesta encontró eco en los sindicatos más fuer-tes del sector (Unión Tranviarios Automotor, UTA; UF; LF), que vieron también en ese mecanismo una posibilidad de financiar aumentos sala-riales y de los planteles, por sobre los observados en el promedio de la economía. Al representar el componente salarial más del 50% de los cos-tos operativos, los subsidios se destinaron principalmente a financiarlo. Las negociaciones salariales se desarrollaron directamente con la Secre-taria de Transporte, excluyendo en los hechos a los propios concesiona-rios privados. El círculo vicioso subsidio creciente-temor ante el costo político de su eliminación-subsidio creciente alimentó (y fue alimentado por) aumentos salariales significativos. Más allá de los subsidios, en el sector autotrans-porte se mantuvieron niveles de eficiencia a cuanto a tasas de personal ocupado, siendo el sector ferroviario metropolitano el caso contrario.
Finalmente, el rol de los sindicatos se extendió también a la gestión empresarial de servicios de transporte, con resultados poco favorables. El caso del servicio de cargas del Ferrocarril Belgrano es una de las ex-periencias más ilustrativas. El servicio fue dado en concesión a la Unión Ferroviaria en 1999, pero la inexperiencia de la concesionaria y la crisis
16 Por ejemplo, el transporte de metanol de Plaza Huincul a Ensenada, que no puede realizarse por ferrocarril debido a medidas cautelares (recientemente caducas por disposición de la Corte Suprema), que involucra el despacho de entre 20 y 30 camiones diarios.
una asignatura pendiente 229
fiscal que impidió efectivizar los subsidios prometidos redujeron la carga transportada a mínimos históricos. Un derrotero de medidas transitorias y licitaciones fallidas desembocó en la constitución de la Sociedad Ope-radora de Emergencia SA (SOESA), integrada por la UF, LF, Camione-ros y una empresa china, entre otros, para la explotación temporaria de los servicios concesionados. Ante recurrentes falencias en el servicio, se intervino administrativamente la SOE en el año 2012 y luego se estable-ció la conclusión del contrato de gerenciamiento, y el Estado asumió la creación de una nueva empresa para gestionar el servicio. En el universo ferroviario metropolitano se observó también una participación sindical en la tercerización de servicios por parte de los concesionarios, donde los sindicatos se vieron involucrados en la represión de los reclamos de los trabajadores tercerizados.17
Otro caso destacado es el de la naviera Maruba, empresa de capitales nacionales dedicada principalmente al transporte de contenedores que estaba al borde de la quiebra luego de la crisis de la actividad marítima en un nivel mundial en 2008-2009. Con fuerte apoyo gubernamental, los sindicatos asociados a la Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naviera de la República Argentina (FEMPINRA), liderados por el Secre-tario General de SOMU, accedieron al directorio de la nueva empresa con la promesa de mejorar la situación económico-financiera y con la ex-pectativa de contribuir a reconstruir una marina mercante nacional. La participación del SOMU, de la mano del apoyo gubernamental, produjo algunos cambios en la operatoria de la empresa: se orientó al transporte marítimo de graneles en vez de contenedores mediante contratos espe-ciales con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) para el transporte de hidrocarburos18 y una reserva de carga para el transporte de mineral.19 La imbricación SOMU-Maruba se
17 El ex secretario general de la UF José Pedraza fue condenado por el homici-dio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
18 Con respecto a los buques necesarios para tal actividad, Maruba logró la posibilidad de ingresar buques cisterna bajo importación temporaria con un leasing con opción a compra (prohibido por la Aduana según la circular 512/91).LohizoalamparodelDecreto1010/04,normaquecondicionael tratamiento de bandera nacional a un buque extranjero si cumple con el régimen de importación temporaria (art. 8 del decreto). Diario La Nación, 31 de mayo de 2011.
19 Resolución12/12,SecretaríadeMinería,quediceque“lasempresastitula-res de proyectos mineros aprobados por la Secretaría de Minería deberán contratar sus fletes (marítimos, fluviales, aéreos y terrestres) de exportación de minerales y subproductos con empresas argentinas, salvo que estas no
230 dilemas del estado argentino
manifestó también en acciones sindicales de denegación de servicios de remolque a empresas competidoras. Los resultados finales no han sido convincentes, razón por la cual la alianza de los empresarios con el sindi-cato podría verse afectada.
Finalmente, cabe destacar en este recorrido la gravitación que tiene la UTA en los procesos de transferencia de licencias a empresas de auto-transporte de pasajeros cuando se producen quiebras en el sector. Los dirigentes se comportan como empresarios en las sombras que inciden en la conformación del parque de operadores.
Los usuariosAtento a la amplitud del sector transporte, existen muy diversos grupos de usuarios. En términos generales, los pasajeros son usuarios atomiza-dos, a quienes en la práctica les resulta muy difícil organizarse para de-fender sus intereses. Dependen fundamentalmente de la regulación y el control que haga el sector público. Es el caso típico de los usuarios del autotransporte, el transporte aerocomercial y los ferrocarriles. En el caso de las cargas, el escenario es diverso, pero con frecuencia el usuario (quien produce o comercializa la mercadería) tiene una dimensión em-presarial mayor que el transportista; por ejemplo, exportadores de gra-nos, grandes industrias y supermercados. Incluso en la navegación marí-tima y fluvial, los usuarios son buques propiedad de navieras de grandes dimensiones, mucho mayores que las firmas responsables del dragado y balizamiento. Los generadores de carga, en particular los del comercio exterior, han formado asociaciones para defender sus intereses ante los transportistas, que han tenido un accionar débil en los últimos años.
la dinámica político-institucional de las políticas de transporte
La política de transporte del último decenio muestra que el compor-tamiento de los principales actores se explica por las estipulaciones y
puedan efectuarlo, ya sea por insuficiencia de bodega o por no contar con buque, vehículo o aeronave en posición. También quedan exceptuados de esta obligación las cargas que se contraten conforme los acuerdos de cargas, ya sean bilaterales o multilaterales”.
una asignatura pendiente 231
oportunidades que se desprenden del marco de reglas de juego, por las propias visiones y expectativas que cada uno de los actores tiene y que puede vehiculizar apelando a sus capacidades, y por la naturaleza de la interacción que se da entre ellos. Los actores pueden reforzar los marcos vigentes, así como promover reglas nuevas que los favorezcan. Así, reglas, actores, estrategias, capacidades y nuevas reglas se van encadenando en un proceso social muy dinámico.
Algunos aspectos comentados en las secciones anteriores permiten ilustrar este punto en términos de interconexiones. Visiones acotadas y el uso político del sector promueven tratamientos fragmentados y casuís-ticos, y coadyuvan al debilitamiento de las capacidades de acción. Visio-nes cortoplacistas desalientan el planeamiento estratégico y promueven evaluaciones políticas inmediatistas, como en el caso del aumento del costo social de los subsidios al transporte, sobre todo en el AMBA. El incremento de los subsidios modifica las reglas de juego de los conce-sionarios, lo cual genera comportamientos adaptativos ineficientes (y eventualmente irresponsables) al debilitarse los incentivos para mejorar o incluso mantener los servicios actuales. Los subsidios desproporciona-dos redefinen las reglas y los actores de la negociación salarial, produ-ciéndose un refuerzo del descompromiso empresarial y de la escalada de los costos para el Estado y la sociedad.
El debilitamiento de la capacidad estatal, producido también por la captura del Estado en el marco de requerimientos de apoyo político, inhibe luego al propio Estado para asumir la gestión de servicios degra-dados e ineficientes, como lo demuestra la falta de respuesta de la SOF. Este debilitamiento y captura habilitan la entrada de actores que, en fun-ción de visiones restringidas, afectan los marcos regulatorios y hasta las mismas empresas que prestan servicios, como lo demuestran los casos del Belgrano Cargas, Maruba y AA. La falta de visión integral para el de-sarrollo del sector habilita el comportamiento oportunista de empresas y sindicatos, lo que profundiza las asimetrías y los desajustes de la matriz actual de transporte, por ejemplo, a favor del autotransporte. Una visión fragmentada de las políticas fomenta la descoordinación en el nivel na-cional y en el nivel interjurisdiccional, con especial impacto en el AMBA, lo cual promueve acciones unilaterales sobre tarifas y servicios que afec-tan la matriz de oferta.
Las interconexiones que hemos efectuado en el párrafo anterior re-presentan una parte importante de lo acontecido durante este último decenio en materia de transporte. A partir de lo analizado hasta aquí, y considerando también estas interconexiones, nos parece oportuno iden-
232 dilemas del estado argentino
tificar los rasgos más significativos que caracterizan este período y que resultan de un patrón de producción de políticas en el que se destacan marcos regulatorios heredados y redefinidos, perfiles de accionar públi-co y comportamientos adaptativos de actores estatales y no estatales. Los principales rasgos identificados son: el debilitamiento del rol estratégico e integrador del Estado nacional, el incremento del financiamiento pú-blico (caracterizado por la ineficiencia, la inequidad y el sesgo modal), la ambivalencia en la regulación de los prestadores privados y la distorsión de los contratos, la orientación al operador o sus proveedores, y la falta de coordinación en todos los niveles. A continuación, desarrollaremos de manera sucinta estos rasgos.
el debilitamiento del rol estratégico e integrador del estado nacionalUno de los aspectos más distintivos del sector en el período 2003-2013 fue el mecanismo de toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales. En términos generales, las acciones llevadas a cabo resul-taron de iniciativas aisladas, reactivas, que no han respondido a una estrategia general; incluso en el último año del período, cuando se revirtió la tendencia a la desinversión. En diez años no se ha dado a conocer ningún documento que proponga una política integral para el sector; tan sólo se han estructurado algunos programas sectoriales. Se han sucedido numerosos anuncios, que en muchos casos no han tenido ejecución real (los servicios ferroviarios interurbanos son el ejemplo más claro). Algunas iniciativas privadas parecen haber venido a reem-plazar la iniciativa que debería haber tenido el Estado (pasos de fronte-ra, puertos). Las decisiones han respondido a iniciativas improvisadas, que no parecen haber seguido un proceso de análisis y consulta propio de este tipo de desafíos. Ello se verifica tanto en las políticas como en los proyectos.
El debilitamiento de la capacidad estatal tiene razones muy claras: la captura de muchos de sus puestos y decisiones por parte de actores claramente vinculados a intereses sectoriales, sean estos empresariales o sindicales; el vaciamiento técnico y profesional de sus estructuras de gestión; el abandono de sus responsabilidades de planificación y el debi-litamiento de las prácticas de fiscalización y control; y la desactualización tecnológica y de sistemas de información.
una asignatura pendiente 233
el incremento de la inversión y el gasto públicos, caracterizados por la ineficiencia, la inequidad y el sesgo modalDurante este período, el país experimentó una de sus etapas de mayor crecimiento y esto se vio luego reflejado en el incremento del gasto pú-blico en general y de la inversión en particular. Aunque resulte sorpren-dente, el incremento de la inversión pública tuvo al sector transporte en general como un destinatario privilegiado, y el gasto público incluyó también cuantiosos recursos en la forma de subsidios a los operadores privados con el fin de mantener los servicios ante el congelamiento de las tarifas. Sin embargo, este volumen sin precedentes de recursos no se tra-dujo en un cambio significativo favorable en el sector. Incluso, como lo mencionamos en el trabajo, hay subsectores sumamente sensibles, como el ferroviario, que experimentaron un nuevo capítulo de degradación de la infraestructura y de los servicios. ¿Cuál fue la lógica del uso de los recursos públicos y qué efectos produjo? Es posible caracterizarlo a partir de los siguientes rasgos:
•La inversión pública estuvo dirigida fundamentalmente al sector carretero y se caracterizó por los elevados costos. Las inversiones ferroviarias fueron insuficientes para contra-rrestar la depreciación del capital. La inversión privada se concentró en los puertos y aeropuertos.
•La inversión pública reforzó el sesgo proautomotor de la matriz modal.
•Los altos subsidios a la operación de los servicios promo-vieron la ineficiencia al quitar incentivos a los operadores y promover el incremento no justificado de los planteles.
•Los altos subsidios al transporte son socialmente regresivos al aplicarse de manera universal y sobre servicios proporcional-mente concentrados en áreas más urbanizadas (elevado error de inclusión). Al mismo tiempo, la política de subsidios es inequitativa desde el punto de vista regional, y su aplicación se concentró en el AMBA.
la ambivalencia en la regulación de los prestadores privados y la distorsión de los contratosLa relación del gobierno nacional con el sector privado ha sido cuanto menos ambivalente. En esta relación (o relaciones) han incidido las dis-
234 dilemas del estado argentino
tintas motivaciones mencionadas anteriormente, que han tenido como efecto actitudes de connivencia o cooptación, de destrato o de indife-rencia. No parece haber sido la regla aquella relación con un prestador privado basada en un contrato explícito con obligaciones para las dos partes y con la voluntad explícita de no contaminar estas obligaciones de fiscalización por parte del sector público con motivos espurios. En cambio, es común ver claudicaciones al deber de controlar (ferrocarri-les, autotransporte), trabas al marco regulatorio competitivo (aviación comercial, marina mercante), incumplimientos de compromisos con-tractuales (ferrocarril de cargas) o carencia de respuestas (terminales portuarias del AMBA).
Los subsidios al transporte ferroviario suburbano y las prácticas ha-cia los prestadores privados han distorsionado de manera completa los contratos originarios y los incentivos de los distintos actores involucra-dos. En los nuevos contratos de gestión con los concesionarios rema-nentes en el marco de las UGO, estos no controlan el acceso y pago de los usuarios, no persiguen la eficiencia operativa, no ejercen políticas claras de recursos humanos, habilitan directivas contradictorias, facilitan el debilitamiento de la disciplina de gestión, postergan actividades de mantenimiento operativo y promueven la diversificación de sus intereses a través de la integración de los suministros. El Estado, que no ha podido desarrollar una capacidad de gestión independiente y propia, es rehén de los concesionarios para prestar servicios y carece de la capacidad para aplicar sanciones, lo cual refuerza la ineficiencia y la degradación de los servicios.
la orientación al operador y a sus proveedores, no al usuarioLas áreas de política pública que atienden al transporte deberían centrar su atención en el cumplimiento de la función, considerando tanto la perspectiva de los usuarios (pasajeros, generadores de carga) como la de los prestadores de los servicios. La carencia de organizaciones de usua-rios indica un cierto sesgo institucional (común en países en desarrollo), por el que la atención se inclina claramente hacia los prestadores de los servicios y al conjunto de actores detrás de ellos que se presentan en el gráfico 5.7. Los mecanismos de participación de los usuarios no han tenido mayor desarrollo; cabe destacar que en el caso de las cargas hubo experiencias anteriores de consejos de usuarios en el país que hoy no están activos. En otros países se está avanzando en la creación de conse-jos logísticos nacionales como ámbitos para articular los actores, tanto
una asignatura pendiente 235
usuarios como prestadores de servicios, incluyendo el sector público y el sector privado.
la falta de integración y de coordinación interorganizacional e interjurisdiccionalLas políticas de transporte deben responder a diversos requerimientos públicos; no sólo deben asegurar la movilidad de personas y bienes, sino también atender a los diversos impactos –positivos y negativos– que gene-ra el sector. Los ejemplos más salientes son la política energética (atento al consumo de combustibles del sector), la política ambiental (por la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero), la po-lítica de empleo, la política industrial (por la integración nacional de equipos e instalaciones), la política social (por los efectos de la movilidad sobre la inclusión) y la política territorial, tanto en lo referente a la cohe-sión del territorio como a la integración regional. Esto implica la necesi-dad de vínculos institucionales entre diversas áreas de política, lo que es difícil en estructuras de gobiernos caracterizadas por una organización y una cultura de silos. Si bien esta dificultad se presenta en general en numerosos países, en la Argentina se ha visto exacerbada: las áreas del transporte se manejan en forma autónoma, con una mínima vinculación con otras áreas de política.
Otra perspectiva igualmente importante es la de la coordinación inter-jurisdiccional. El régimen federal de la Argentina implica que funciones importantes del sector son prestadas por entidades subnacionales (pro-vincias y municipios). Las entidades de coordinación federal han tenido muy escaso desarrollo; tal es el caso del Comité Federal de Transporte o del Consejo Portuario Nacional. El Consejo Vial Federal es probable-mente el único caso que muestra alguna vitalidad. La falta de coordi-nación en el AMBA constituye probablemente el mejor ejemplo de la debilidad en la coordinación interjurisdiccional; a pesar del consenso generalizado respecto de la necesidad de integrar una entidad tripartita para coordinar las políticas de movilidad de la región, los avances han sido mínimos. Finalmente, la falta de coordinación también fue un sín-toma en el propio nivel nacional, donde –como se analizó anteriormen-te– las funciones de planificación, regulación, fiscalización y ejecución se encuentran débilmente articuladas entre los distintos organismos in-tervinientes, lo que también repercute en la falta de integración modal.
236 dilemas del estado argentino
las necesidades: una visión del transporte y una agenda para el cambio
los requerimientos futuros del sector Una visión de los requerimientos que tendrá el transporte en la Argenti-na, proponiendo pautas de política sectorial, excedería el alcance de este capítulo. No obstante, a efectos de prever el funcionamiento institucio-nal que pueda requerir el sector en el futuro, se anticipan algunos de los desafíos que deberá enfrentar próximamente:20
•Un sistema de transporte que responda a múltiples demandas. Las sociedades tienen requerimientos de transporte que trascien-den la movilidad de cargas y personas y se vinculan con obje-tivos de inclusión y cohesión social, integración del territorio, desarrollo sustentable y competitividad. El sector transporte debe procurar responder a un amplio espectro de demandas de manera eficiente.
•Hacia una matriz productiva más diversificada, balanceada territo-rialmente y con mayor valor agregado. Una mirada hacia el futuro muestra que el país va a procurar un crecimiento sostenido de su economía, que contemple tanto el incremento de la producción de productos agropecuarios como la diversifi-cación de su matriz productiva, incorporando mayor valor agregado en sus exportaciones de bienes y servicios y buscan-do un mayor equilibrio en su organización territorial en el contexto del desarrollo sostenible.
•El desafío de la logística para las exportaciones de graneles. El incremento de las exportaciones de graneles –expresado en las metas del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindus-trial de 160 millones de toneladas en el año 2020– implica un enorme desafío logístico para la exportación de granos, oleaginosas y sus derivados. Es imperioso definir una estra-tegia que haga viable el movimiento de volúmenes de esa magnitud a través de nuestras redes terrestres, puertos y vías navegables, en forma eficiente, minimizando las externalida-des negativas que puedan generar y reduciendo los riesgos y la vulnerabilidad de la cadena logística.
20 Basado en Barbero y otros (2011) y Barbero y Castro (2013).
una asignatura pendiente 237
•La necesidad de asegurar un servicio de transporte de cargas de calidad y desarrollar logísticas especializadas. La diversificación de la matriz productiva, por su parte, va a requerir de la mejora en las logísticas especializadas, por ejemplo las de la minería y las cadenas de frío, y de asegurar la capacidad y calidad de servicio en todos los eslabones del movimiento de cargas generales, tanto en la distribución interna como en los flujos del comercio exterior.
•Adecuar la red vial y los pasos de frontera para afrontar un mayor comercio físico con la región y mercados no tradicionales. El direc-cionamiento del comercio exterior será, en parte, hacia los mercados tradicionales y a los de Asia y, en parte, hacia la región, lo que significa un crecimiento en el intercambio físi-co con los países vecinos que pondrá mayor presión sobre la red vial y los pasos de frontera, que ya se encuentran compro-metidos en varios nodos y tramos. Su adecuación, en cuanto a capacidad y calidad de servicio, será otro de los grandes desafíos.
•Mayores demandas de movilidad urbana en el AMBA. Es de esperar un avance sostenido hacia una mayor equidad en la sociedad, lo que implica mayores demandas de movilidad de personas de alcance urbano e interurbano. En el ámbito urbano, el país enfrentará el enorme desafío de asegurar la movilidad en la región metropolitana de Buenos Aires, como condición necesaria para la inclusión social y la eliminación de la pobreza.
•La importancia de una mayor coordinación interjurisdiccional en el AMBA. La dimensión de la región urbana implicará gran-des desafíos, no sólo en cuanto a inversiones en sistemas de transporte masivo, transporte no motorizado, logística urbana y circulación general, sino también en cuanto a la capaci-dad institucional para coordinar el accionar de las diversas jurisdicciones intervinientes y elaborar planes de movilidad vinculados al desarrollo urbano.
• Incorporación de sistemas de transporte masivo en centros urbanos de menor tamaño y aseguramiento de la conectividad interurbana. Otras grandes ciudades del país deberán incorporar también sistemas de transporte masivo; las ciudades medianas y chicas, de crecimiento poblacional más que proporcional, requeri-rán una atención que no han merecido hasta el presente, al
238 dilemas del estado argentino
igual que el transporte de personas en áreas rurales. En el ámbito interurbano, las mayores demandas deberán asegurar competencia y regulación en los servicios para garantizar la conectividad. El incremento del turismo generará demandas especiales en materia de servicios de transporte internacional e interno de calidad.
•Hacia un sistema nacional de transporte medioambientalmente sustentable. El contexto local e internacional tendrá sin dudas incidencia en una visión del futuro transporte en la Argenti-na. Es de esperar que los aspectos energéticos y ambientales tengan un rol destacado. En el primero, tendrá que impulsar una mayor eficiencia, atendiendo a que el transporte es el principal consumidor de combustibles. En el segundo, de-berá acompañar responsablemente a la comunidad mundial en el esfuerzo por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Otros retos a considerar son la creciente relevancia social de la seguridad vial, una mayor participación de la sociedad en la definición de políticas y proyectos, la consideración creciente de los aspectos ambientales desde el inicio de las definiciones de políticas y proyectos, la adaptación al cam-bio climático, la política de desarrollo urbano y los planes de vivienda.
Las iniciativas de mejora del transporte público deberán considerar los aspectos institucionales, así como las variantes tecnológicas, econó-micas y sociales, y en todos los casos, deberían contemplar las buenas prácticas internacionales.
la mejor institucionalidad como un requisitoLa revisión de los grandes retos que enfrenta el transporte en la Argen-tina y el reconocimiento de algunos ejemplos internacionales (que se resumen en el Apéndice) indican que el sector transporte requiere una atención, en términos de políticas públicas, que no ha recibido en los últimos años y que le permita armonizar los diversos objetivos a cumplir, que van más allá de asegurar la buena movilidad. Una política nacional de transporte debe articularse con otras políticas nacionales, con otras jurisdicciones y con el sector privado. Y para elaborarla e implementarla, las instituciones aparecen como un requisito imprescindible, actuando, entre otros, sobre el Estado de manera de fortalecer sus capacidades. Sin ello, se torna difícil resolver los desafíos que presenta el sector atendien-
una asignatura pendiente 239
do al bien común y desligándose del complejo entramado de intereses a que se hacía referencia en secciones anteriores. Ello implica fortalecer las capacidades del Estado en la planificación, la regulación, el control y la eventual operación, mediante la reconstrucción de equipos de ges-tión autónomos, el desarrollo de nuevos procedimientos y sistemas de información, la profesionalización de la gestión pública y la inversión en nuevas tecnologías. Implica también el diseño de reglas de juego que hagan posible mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia en un marco de crecientes inversiones públicas y privadas.
Dada la magnitud de esta construcción institucional –construcción que por lo argumentado trasciende los límites del sector transporte para incluir instancias de coordinación e integralidad con otras políticas públicas tanto en el nivel nacional como subnacional– el otro requisito ineludible es la presencia de actores gubernamentales que reconozcan la necesidad de esta institucionalidad y estén decididos a sostener el es-fuerzo de su construcción en el tiempo. En las políticas de transporte, al igual que en el resto de las políticas públicas, la institucionalidad jue-ga en diálogo y tensión con diversos actores, intereses e ideologías que conviven en el dominio sobre el que las reglas operan. El éxito de la institucionalidad o de las reglas en ordenar este dominio depende de la capacidad pública tanto para arribar a consensos como para neutra-lizar oposiciones oportunistas, disruptivas de un accionar colectivo más eficiente, eficaz y funcional a las necesidades sociales. Y sin la decisión y el compromiso de un actor nacional del más alto rango (presidencia, jefatura de Gabinete, Ministerio), es muy posible que esta construcción institucional esté condenada a mantenerse como una ilusión.
ApéndiceEnseñanzas de las buenas prácticas internacionales
La revisión de qué hacen otros países para establecer la agen-da del sector permite reconocer algunas buenas prácticas. Es muy difícil encontrar un ejemplo que pueda ser replicado, ya que todos obedecen a contextos diferentes; pero sí es posible identificar algunas prácticas que resultan de utilidad a la hora de establecer una agenda que pueda inspirar la acción. En este apéndice se analizan tres casos: la Unión Eu-ropea, que ha elaborado una estrategia de tipo regional para el transpor-te; Australia, con su nuevo plan; y Brasil, que impulsa un plan logístico nacional.21
la unión europea y su estrategia de desarrollo de infraestructura de transporte
En 2011, la Unión Europea publicó un Libro Blanco que presenta su estrategia para el sector transporte al horizonte 2050. El documento co-mienza con un diagnóstico crudo: el sistema europeo de transporte ha permitido un período de gran crecimiento económico y de mejora de accesibilidad y seguridad en el transporte, pero está llegando a sus lími-tes. Las proyecciones para 2030 muestran aumentos en costos y deterio-ros en los niveles de accesibilidad que plantearán un grave problema de competitividad y de bienestar a los europeos. El documento señala que
la prosperidad futura de nuestro continente dependerá de la capacidad de todas sus regiones de integrarse plenamente a la economía mundial. Las conexiones eficientes de transporte se-
21 Las buenas prácticas han sido tomadas de CAF (2012).
una asignatura pendiente 241
rán vitales para cumplir estos objetivos; limitar la movilidad no es una opción.22
Estos desafíos abren una gran oportunidad para 2050: se proponen cambios estructurales en el sistema de transporte que permitan al mis-mo tiempo mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental, preservar la libertad de los individuos para moverse y fortalecer la competitividad de la industria europea. El Libro Blanco propone una visión para 2050 denominada “Un sistema de movilidad integrado, sostenible y eficiente”. Esta visión se expresa en cuatro áreas estratégicas:
1. un sistema de movilidad integrado y eficiente; 2. una política europea de investigación e innovación en el
transporte;3. una infraestructura moderna y un financiamiento “inteligen-
te”; y 4. la dimensión internacional (incluida la promoción de las
tecnologías europeas de movilidad).
australia y su estrategia de transporte como “un nuevo comienzo”
A partir de 2008, el gobierno australiano organizó el Grupo de Trabajo Interestatal e Interministerial para asegurar que el transporte, definido como la “sala de máquinas” de la economía, permitiera asegurar el ob-jetivo de mantener al país “en movimiento”. Ante las crecientes deman-das de transporte ligadas al rápido crecimiento del país, se reconoció la necesidad de encarar una nueva etapa de reformas basadas en una visión integrada de la red de transportes y nuevas formas de liderazgo, participación y un nuevo paradigma para el diseño de políticas. En ese contexto, se definieron diez áreas de prioridad que abarcan temas tan diversos como las regulaciones en los mercados de transporte, el planea-miento de infraestructura y la inversión, el medio ambiente y la energía, la inclusión social, y el planeamiento de recursos humanos y formación de los trabajadores. Para cada una de estas diez áreas se realizó un diag-
22 European Commission (2011: 5).
242 dilemas del estado argentino
nóstico de los desafíos que enfrenta el país y se definieron los resultados buscados. A modo de ejemplo, la estrategia procura proveer un sistema de transporte seguro que contribuya con los objetivos nacionales de mo-vilidad sin generar muertes o accidentar a sus usuarios, que promueva la inclusión social a través de la conexión de las comunidades remotas o desaventajadas y que mejore el acceso a la red de transporte para ase-gurar el disfrute equitativo de los recursos por parte de la comunidad. Igualmente, la estrategia busca proteger el medio ambiente y mejorar la salud con inversión en un sistema de transporte que minimice las emi-siones y el consumo de recursos y energía, y que asegure la mayor trans-parencia en el fondeo y la tarificación de los servicios de transporte. Para avanzar en la implementación de esta nueva estrategia, se asegura su co-herencia con la Visión Nacional de Australia y se fortalecen los aspectos institucionales a través de un marco unificado de políticas, un acuerdo entre todos los estados que constituyen la Nación, y grupos de trabajo interestaduales e interministeriales para avanzar en la implementación de la visión.
brasil y su plan nacional de logística y transporte
El Plan Nacional de Logística y Transporte (PNLT) fue desarrollado para formalizar y perpetuar los instrumentos de análisis desde la pers-pectiva de la logística, para apoyar la planificación de las intervenciones públicas y privadas en infraestructura y la organización de los servicios de transporte. Procura que el sector contribuya de manera efectiva a la consecución de los objetivos económicos, sociales y ambientales del país en horizontes de mediano y largo plazo, con miras al desarrollo sosteni-ble. Es un plan indicativo, sujeto a un proceso de revisión periódica, que orientará el desarrollo del sector de acuerdo con las demandas futuras como resultado de la evolución de la economía nacional y su inserción en el mundo globalizado. El PNLT surgió de la decisión de reanudar el proceso de planificación (el último esfuerzo integrado en este sentido se remonta a 1985). El PNLT se apoya en un enfoque territorial y procura reducir las desigualdades regionales, propiciar la integración de Amé-rica del Sur, favorecer la ocupación del territorio y facilitar la defensa de la franja fronteriza. Su confección adopta un proceso participativo, con la participación activa de los sectores involucrados e interesados en el tema mediante talleres periódicos y reuniones regionales. Su versión
una asignatura pendiente 243
actualizada propone inversiones que se destinarán en un 45% al sistema ferroviario, un 31% al transporte carretero, un 13% a la infraestructura portuaria, un 5% a la navegación fluvial, un 5% a la infraestructura aero-portuaria y un 1% a las tuberías.23
23 Plano Nacional de Logística e Transportes - Edição 2011.
6. Instituciones y actores de la política exterior como política públicaJuan Gabriel Tokatlian*Federico Merke**
introducción
El objetivo de este trabajo1 es analizar la política exterior de la Argentina en tanto política pública.2 Para ello articula las herramientas analíticas de dos campos, el del análisis de política exterior y el del análi-sis de la política pública, e indaga acerca de los factores internacionales e internos que influyen en la orientación externa del país. En resumen, an-tes que observar y explicar algunos componentes de la política exterior (trayectoria, alianzas, posiciones, etc.) se busca identificar y discernir aquellos elementos del ambiente internacional y del interno que inciden en el diseño y la implementación de la política exterior.
Los estudiosos de las políticas públicas y de la política exterior rara vez han dialogado entre sí. Por una parte, y en general, los especialistas en políticas públicas en el país no han considerado a la política exterior como un objeto de estudio relevante, lo cual ha conducido a colocar el acento en las políticas sociales, educativas, económicas y de otra índole. Por otra parte, y también de modo usual, los especialistas en relacio-
* Universidad Torcuato Di Tella.** Universidad de San Andrés.
1 Para este trabajo se contó con la asistencia de Andrea Vilán. Asimismo, de-seamos agradecer las observaciones, los comentarios y las críticas formulados por Carlos H. Acuña a las versiones preliminares del texto.
2 Cabe aclarar que este trabajo no se ocupa ni de la política de defensa ni de la política comercial, dos ámbitos típicamente conectados con la inserción internacional de la Argentina. Sin embargo, vale la pena destacar que la política de defensa, al menos desde el advenimiento de la democracia en 1983, ha tenido ciertas continuidades, producto de un consenso político: la estricta separación entre defensa externa y seguridad interna; control políti-co y civil de las fuerzas armadas; bajos presupuestos militares y búsqueda de la cooperación regional. Al contrario, la política comercial muestra en este mismo período ciertas discontinuidades que han oscilado entre una apertura plena y un proteccionismo limitado; entre ‘venderle al mundo’ y ‘vivir con lo nuestro’ y entre sujetarse a las reglas de juego global y tratar de reformarlas.
246 dilemas del estado argentino
nes internacionales no han considerado a la política exterior como una política pública sujeta a instituciones, reglas y actores domésticos que ordenan y condicionan dicha política. Por estas razones, la literatura so-bre política exterior argentina ha estado más dirigida al análisis de su agenda, su contenido, sus motivaciones y resultados que a la evaluación del conjunto de factores internacionales e internos que moldea a la polí-tica externa, tanto en cuanto incentivo como en términos de restricción.
El punto de partida para articular ambos campos implica una aproxi-mación estratégico-relacional. La dimensión estratégica alude al hecho de que los actores internos procuran ciertos objetivos y que, para alcan-zarlos, deben tomar en consideración las estrategias de otros jugadores. La dimensión relacional implica que el contexto –tanto interno como externo– es clave. Asimismo, el contexto remite al papel de los factores tangibles (por ejemplo, recursos de poder de los actores) así como el de losintangibles(comolasideas/ideologías).Enesadirecciónyendichocontexto interno, el peso específico de las instituciones, así como el com-portamiento concreto de los actores,3 son relevantes.
Cabe reiterar, entonces, que no es un objeto central de este escrito el análisis de la política exterior del país en su dimensión sustantiva sobre, por ejemplo, la naturaleza de la relación con los Estados Unidos o el lugar del Mercosur en la política externa argentina. Se hará referencia a estos y otros asuntos. Sin embargo, el principal objetivo es pensar y ponderar la política exterior como una política pública de características particulares, sujeta a los cambiantes retos y oportunidades del ambien-te internacional, así como a las alternativas y limitaciones derivadas del entramado institucional, las pujas domésticas y la matriz de ideas y per-cepciones que afectan el armado y el despliegue de la política exterior. En este sentido, el trabajo presenta una foto de estos rasgos, iluminando algunos aspectos más que otros, pero siempre apuntando a presentar una mirada integral sobre el tema en cuestión. Además, el presente tra-bajo se concentra en las lógicas políticas que inciden en el diseño y la implementación de la política exterior, esencialmente en su dimensión política y diplomática, y deja de lado el rol de ciertos actores como las organizaciones empresariales.
Buena parte de la literatura sobre política exterior supone, en general, que la estructura determina la agencia y que, en consecuencia, los países
3 Sobre el papel de las instituciones y los actores, véase el capítulo que introdu-ce esta serie de volúmenes (Acuña y Chudnovsky, 2013).
instituciones y actores de la política exterior... 247
pequeños e intermedios (en esta última categoría se ubica la Argenti-na) están fuertemente restringidos por factores y fuerzas internaciona-les. Este trabajo parte de una premisa expresada por Peter Gourevitch: las relaciones internacionales y la política doméstica tienen un “carácter interpenetrado”, por lo que “las presiones (externas) no suelen ser to-talmente determinantes” (Gourevitch, 1996: 67). En pocas palabras, las variables domésticas son cruciales para comprender las opciones y los límites de la política exterior. Ello, a su vez, se vincula a la necesidad de contemplar un análisis dialéctico en el que lo global y lo local se interre-lacionan. Ahora bien, se da prioridad introductoria a los procesos inter-nacionales con el propósito de observar de qué manera el Estado orienta su política exterior a partir de acciones propositivas o reactivas, ofensivas o defensivas, activas o pasivas, ante los cambiantes patrones del ambiente internacional, ya sea en su dimensión mundial o regional. Estos patrones generan restricciones y ventajas para hacer política exterior.
El ambiente internacional, sin embargo, no está sujeto a una lógica sino a varias. En ese sentido, cabe remarcar cuatro dinámicas básicas. Respecto a las relaciones interestatales propiamente dichas corresponde subrayar tres notas: el aceleramiento de la redistribución de poder en el nivel internacional; la progresiva consolidación de Brasil como prin-cipal potencia regional y la relativa pérdida de centralidad de los Esta-dos Unidos para el Cono Sur. A los fines del diseño y la práctica de la política exterior, es crucial que los tomadores de decisión cuenten con un diagnóstico riguroso (pues un país debe operar con las cambiantes situaciones derivadas del entorno geopolítico global, regional y vecinal) y una estrategia acorde (pues resulta esencial preservar y acumular po-der interno para trasladarlo al campo externo). Respecto de la política mundial en un sentido amplio –esto es, incorporando el papel de los actores no estatales y las fuerzas transnacionales–, el dato principal es el estado de la globalización. Esta –que encierra fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, culturales y políticos que generan expansión y des-trucción, inclusión y de sintegración, homogeneización y concentración, igualación y diferenciación– atraviesa una fase de fuerte volatilidad eco-nómica y activa impugnación social. Ante tal condición, el despliegue de una política exterior se torna más exigente: se debe contar con una di-plomacia apta y adaptable, buenos recursos tangibles e intangibles, una atención mayor a lo regional y un elemental consenso doméstico ante la envergadura de los de safíos actuales y por venir.
Respecto del terreno de las organizaciones y los compromisos inter-nacionales, son clave la legalización de la política mundial y la construc-
248 dilemas del estado argentino
ción de regímenes que procuran regular el comportamiento de los ac-tores. La evolución y la extensión de intrincadas estructuras normativas constituyen un dato crucial para los estados; en particular, el derecho internacional es un elemento central en la política exterior de estados con menor poder relativo. En el presente, si bien hay múltiples áreas de acción global que son reguladas por alguna convención, tratado o juris-prudencia, también es notorio el peligro de la de sinstitucionalización, ya que se advierten signos de parálisis y modalidades de retroceso en materia de regímenes internacionales. En ese marco, una política exte-rior debería ser lo suficientemente flexible, innovadora y activa para sal-vaguardar más y mejor los intereses nacionales, al tiempo que el espacio multilateral se convierte, para los estados medios, en el lugar privilegiado para hacerlos avanzar y protegerlos al mismo tiempo.
Por último, y respecto del doble proceso histórico de democratización interna e internacional, las señales son ambiguas y preocupantes. Por un lado, nuevas prácticas de articulación de la sociedad civil internacional y formas de ampliación de derechos a nivel interno expresan un movi-miento global que procura más democracia. Por el otro, una combina-ción de regresiones democráticas, avance de plutocracias, persistencia de autocracias, junto a la ausencia de democratización de organismos y ámbitos mundiales, produce crecientes tensiones intra e interestatales. El efecto de lo anterior sobre la política exterior es notorio: ello incide en la constitución de la propia identidad, genera tensiones naturales en-tre el principismo (por ejemplo, la defensa de los derechos humanos) y el pragmatismo (por ejemplo, la salvaguardia de la soberanía) y deman-da aprovechar las oportunidades y prevenir riesgos.
Como consecuencia de lo señalado, y en el caso específico de la Argen-tina, es posible hacer las siguientes seis precisiones:
•La redistribución de poder a nivel global, factor que produ-ce nuevos beneficios y potenciales perjuicios, otorga nuevas alternativas de inserción internacional.
•El ascenso relativo de Brasil, principal potencia regional con posibilidades de proyección global, plantea el de safío y la necesidad de establecer un nuevo marco de acción (tanto conjunta como individual) con el país vecino.
•La pérdida de centralidad de los Estados Unidos para los paí-ses del Cono Sur, factor que por definición tiende a ampliar la autonomía relativa del Estado, puede contribuir a potenciar –si es bien aprovechado– un mayor margen de maniobra externo.
instituciones y actores de la política exterior... 249
•El turbulento momento que atraviesa la globalización coloca enormes presiones sobre las estructuras (productivas, socia-les, institucionales) domésticas, a la vez que aumenta la cen-tralidad del Poder Ejecutivo y fomenta la aparición de nuevos actores interesados en los asuntos internacionales.
•La contradictoria legalización de la política mundial, con sus marchas y contramarchas, “atan” significativamente el accio-nar internacional del país, al tiempo que lo obligan a tener un perfil más consistente.
•El delicado proceso de democratización y promoción de los derechos humanos genera dilemas importantes entre intere-ses materiales e imperativos éticos, e incide sobre la visibili-dad, reputación y proyección internacionales.
Ahora bien, la política exterior argentina no es el resultado de un aco-modamiento racional y consistente a los factores arriba mencionados. El Estado no es una correa de transmisión eficiente entre las oportunidades externas y las demandas internas y, en consecuencia, resulta imprescindi-ble analizar los condicionantes domésticos. Este será el foco del presente capítulo.4
la influencia del ambiente interno
El estudio del ambiente interno es fundamental para comprender de qué manera los estados hacen política exterior. El punto de partida es que los estados no toman decisiones. Las decisiones las toman los líde-res del gobierno en el contexto de restricciones y ventajas del ambien-te internacional pero también en un contexto doméstico poblado por instituciones, actores e ideas que dan forma a las decisiones de política exterior. El objetivo de esta sección es identificar algunos actores que
4 En los últimos años, la literatura de RRII viene explorando con mayor intensidad el modo en que los estados procesan el ambiente internacional y responden a él a partir de las restricciones domésticas. Tanto el realismo (en particular el llamado “realismo neoclásico”) como el liberalismo (en particular los enfoques de formación doméstica de las preferencias) lideran esta indagación. Véanse, entre otros, Moravcsik (1997) y Rose (1998).
250 dilemas del estado argentino
influyen en el diseño e implementación de la política exterior.5 Específi-camente: (a) el Ejecutivo; (b) gabinetes y burocracias; (c) las provincias; (d) el Legislativo y los partidos políticos; y (e) elites, opinión pública y minorías.6
Ahora bien, antes de comenzar con un análisis de sagregado de los fac-tores domésticos, es importante observar que la política exterior ha esta-do influida por los modelos de de sarrollo, implícitos o explícitos, que los distintos gobiernos pusieron en marcha. La literatura sobre este punto
5 Resulta clave introducir algunas observaciones generales sobre las políticas públicas en la Argentina y ver hasta qué punto la política exterior comparte similitudes y manifiesta diferencias en relación con la política pública en su sentido más amplio. En esa dirección, autores como Spiller y Tommasi (2010) analizan cómo se llevan a cabo las políticas públicas. Ellos parten de una suerte de “equilibrio” institucional (aunque con valores negativos) que explica los elementos que condicionan el diseño y la implementación de la política pública. Así, al evaluarla, resulta útil comenzar por el equilibrio institucional y después inferir resultados particulares para cada una de las políticas. Aunque los hallazgos presentados por Spiller y Tommasi resultan valiosos para comprender las dinámicas profundas de la política pública en la Argentina, cabe advertir acerca de los límites relativos de este enfoque para comprender cómo se hace política exterior. El punto de partida de estos autores es que el problema de las políticas públicas argentinas no necesaria-mente es el contenido de ellas sino sus características (Spiller y Tommasi, 2010: 76). Las políticas argentinas son “inestables”, “pobremente coordinadas” y carecen de las “capacidades necesarias para producir políticas efectivas” (2010: 76). Para los autores, el dato central de las políticas públicas “es la volatilidad” (2010: 77). Ellos presentan un conjunto de observaciones sobre el proceso de formulación de políticas públicas que se derivan del marco que de sarrollaron. Del total de observaciones, interesa destacar aquellas que son relevantes para comprender la formulación de la política exterior. Se trata de cuatro puntos. Primero, que el “Ejecutivo tiene, a menudo, excesiva discrecionalidad para llevar a cabo acciones políticas en forma unilateral”. Segundo, que el Legislativo “no es un escenario importante en el proceso de formulación de políticas públicas”. Tercero, que la burocracia “no es un cuerpo efectivo al cual delegar la implementación técnica de los acuerdos políticos”. Y cuarto, que los actores no gubernamentales, “al carecer de una arena suficientemente institucionalizada para realizar intercambios políticos, tienden a seguir estrategias que intentan maximizar los beneficios de corto plazo” (2010: 85). En resumen, se buscará evaluar hasta qué punto estas pro-posiciones generales sobre las políticas públicas en el país son consistentes con las que hacen específicamente a la política exterior.
6 Como se mencionó al comienzo, dadas las restricciones de espacio, el análisis está puesto en la lógica política doméstica de la política exterior y, por lo tan-to, deja de lado a los grupos económicos y las organizaciones de la sociedad civil. Aunque se reconoce la creciente importancia de estas dos familias de actores no estatales, también cabe subrayar la baja cuantía de trabajos que analizan el rol de estos en la política exterior argentina.
instituciones y actores de la política exterior... 251
es más abundante que acerca de otros temas más adelante analizados.7 En ese sentido, la trayectoria de la política exterior argentina muestra que su lógica de despliegue ha estado íntimamente vinculada con las orientaciones económicas aplicadas por distintas coaliciones sociopolí-ticas y en diversos momentos históricos. No es posible comprender, por ejemplo, la Argentina abierta y aliada a Europa de fines del siglo XIX sin introducirla en el marco más general del modelo agroexportador. Los dos elementos centrales del programa liberal (inmigración y comercio) fueron la quintaesencia de la política exterior argentina hasta comienzos del siglo XX. El regreso del liberalismo se dio en otros contextos domés-ticos e internacionales, pero las líneas dominantes continuaron siendo similares: Estado pequeño, indiferencias hacia la inclusión social, escaso acento sobre la producción industrial, apertura comercial y alineamien-to con la potencia hegemónica.
Más adelante, las distintas tentativas –obviamente con diferentes ma-tices e intensidades– de construir una política exterior de carácter más independiente (fuera con Perón, Frondizi o Illia) estuvieron ligadas con los diversos intentos de implementar o reforzar un proceso de indus-trialización por sustitución de importaciones que disminuyera la depen-dencia argentina de los centros de poder mundial. El de sarrollismo, por ejemplo, pensó la identidad de la Argentina a través de las categorías de (sub)de sarrollo económico y, por lo tanto, su ideal fue construir una nación industrial. Las consecuencias en política exterior fueron claras: esta debía ser un instrumento para el de sarrollo económico, lo cual posi-bilitaría una mayor industrialización del país y la integración económica y social entre sus diversas regiones.
Desde el desplazamiento de Frondizi hasta la presidencia de Raúl Al-fonsín, “la vida del país estuvo fuertemente condicionada por la puja entredossistemasde ideas:desarrollismoestructuralista/políticaexte-riorindependienteversusortodoxiaeconómica/alineamientoproocci-dental” (Paradiso, 2007: 22). Alfonsín tuvo que lidiar entre un modelo económico cerrado y agotado y un modelo de apertura no querido. Este dilema trabajó en paralelo con una orientación internacional que privi-legió cierta autonomía buscando mantener una distancia prudente de los Estados Unidos, acercarse a Europa, mirar más a América Latina y trabajar activamente dentro del Movimiento de No Alineados, asumien-do que la Argentina era, al decir del canciller Dante Caputo, “un país
7 Véanse, entre otros, Paradiso (1993; 2007) y Rapoport y Spiguel (2006).
252 dilemas del estado argentino
occidental, no alineado y en vías de de sarrollo, tres elementos básicos de nuestra realidad nacional a partir de la cual construimos nuestra vincula-ción con el mundo” (cit. en Lechini, 2006: 55).
Más próximo en el tiempo, la política exterior de Carlos Menem fue un instrumento fundamental para justificar y anclar las reformas domés-ticas.8 Menem construyó un mito, el “regreso” al Primer Mundo, que sirvió como principio de legitimidad de las transformaciones internas y externas. La política exterior se plegó estratégicamente a los Estados Unidos, se apoyó económicamente en el Mercosur, se alejó del Tercer Mundo y se involucró más activamente en misiones de paz bajo el para-guas de Naciones Unidas. El peronismo de Menem abandonó las ban-deras tradicionales de independencia económica y soberanía política, abrazó las best practices del Consenso de Washington e intentó proyectar la imagen de un país “normal” o de un buen ciudadano de la sociedad internacional.9
La renuncia de Fernando de la Rúa, el posterior default sobre la deuda y el abandono de la convertibilidad terminaron definitivamente con el mito del retorno al Primer Mundo. Después de la transición adminis-trada por Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner buscó articular un nuevo esquema que enfatizó la soberanía política, la revalorización del papel del Estado en la economía, la integración latinoamericana y el distancia-miento respecto de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Junto a un Estado más intervencionista, volvió a asomar un mo-delo más de sarrollista en lo económico y un proyecto más autonomista
8 En 1995, el canciller Guido Di Tella pronosticó lo siguiente: “Yo creo que las reglas que seguimos en política exterior y las reglas que seguimos en política económica no van a ser objeto de discusión, no son objeto de discusión en otros países. Hay matices, nadie va a decir de vuelta que queremos reestatizar las empresas públicas, nadie va a decir que queremos apartarnos de las leyes del mercado, nadie va a decir que tenemos que pelearnos con Chile o Brasil, con Estados Unidos ni con nadie […] va a ser el tipo de discusión que hay en España, o dentro de Francia o dentro de Italia, en el tipo de países en el cual hemos terminado, no es nada raro que, después de todas estas vueltas haya-mos terminado habiendo construido un país del nivel europeo” (Di Tella, 1995). Y sin embargo, casi diez años después, el canciller Rafael Bielsa afir-maría: “Hemos cambiado la matriz sobre la cual articulamos nuestra política exterior. No adscribimos a concepciones providencialistas del relacionamien-to externo y sus consiguientes ilusiones de poder aparente” (Bielsa, 2004).
9 Basta con mencionar, a título ilustrativo, el envío de naves al Golfo, el cambio de voto en Naciones Unidas, la intervención humanitaria en Haití, la salida del Movimiento de países No Alineados, la ratificación de Tratado de Tlatelolco y el Tratado de No Priliferación Nuclear, la condena a Cuba en Naciones Unidas y la cancelación del proyecto misilístico Cóndor.
instituciones y actores de la política exterior... 253
en política externa. Sin embargo, ni el Estado tiene la fortaleza (recursos clave a su disposición, capacidades burocráticas, etc.) del pasado, ni la economía posee la estructura diversificada de otros tiempos (su mayor dinámica aún gira alrededor de productos primarios como la soja), ni el entorno internacional está supeditado a parámetros (ideológicos, por ejemplo) típicos de la Guerra Fría ni de la inmediata Posguerra Fría. En todo caso, no se trata de la ortodoxia neoliberal de los años noventa ni de un neode sarrollismo pleno. En ese contexto, asuntos presuntamente tan disímiles como los acuerdos de 2004 con Venezuela para reparar y construir barcos de ese país en astilleros argentinos, el plan de reactiva-ción nuclear de 2006, la Resolución 125 de 2008 sobre retenciones mó-viles, el lanzamiento del cuarto satélite argentino (SAC-D Aquarius) en 2011 y la delicada situación de la matriz energética nacional, entre varios otros, expresan las opciones, tensiones, dinámicas y ambigüedades del modelo en ciernes en este comienzo del siglo XXI.
En síntesis, la política exterior argentina ha estado influenciada por los modelos de de sarrollo. Aunque, como se verá, hay otros factores que contribuyen a precisar la orientación internacional del país, las oscilacio-nes y contradicciones entre más Estado o más mercado, entre estructura productiva y tipo de inserción, entre industria y agro, entre mayor protec-cionismo o mayor aperturismo, entre el acento social y el énfasis en la efi-ciencia, entre la complementación o segmentación entre manufacturas y bienes primarios, no sólo han marcado la política interna sino que han tenido notable influencia en la política exterior. En este último sentido, aspectos tan dispares como las preferencias por el tipo de socios externos, la satisfacción de unos intereses por sobre otros, el alcance de la influen-cia de agentes externos en la esfera doméstica, el manejo de la agenda mundial, la aptitud para resistir presiones internacionales, entre otros, se entrelazan y moldean la “política” de la política exterior. En esa direc-ción, retomamos la cuestión de los actores específicos que inciden en ella.
el poder ejecutivo
Según la literatura especializada, el análisis de política exterior supone, por definición, la centralidad que ocupa el Poder Ejecutivo en su diseño e implementación. Los presidentes son, en esencia, las unidades últimas de decisión. En la Argentina, el régimen político hace del presidente un actor fundamental en el proceso de formulación de políticas, y la política
254 dilemas del estado argentino
exterior no es una excepción. El poder presidencial argentino depende de los atributos consagrados constitucionalmente, ya sean de carácter le-gislativo (como el veto o los decretos de necesidad y urgencia) o no legis-lativos (como el control del Gabinete o los jueces), así como de poderes partidarios, expresados en el tamaño que su partido tiene en el Congreso y los niveles de disciplina que su grupo manifiesta (Scartascini, 2010: 37).
En términos constitucionales, el presidente es quien está a cargo de la política exterior, asunto que fue delegado por las provincias al gobierno federal.10 Es él quien puede firmar acuerdos internacionales (art. 11), comandar a las fuerzas armadas (art. 12), declarar la guerra con aproba-ción del congreso (art. 15) y declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior (art. 16).11
En términos políticos, el presidente goza de un amplio margen para fijar la orientación internacional del país. Es por eso que muchos aná-lisis de política exterior se concentran en conocer las características de los líderes, desde sus preferencias hasta su personalidad, pasando por las concepciones y percepciones que tienen del ambiente internacional. Más aún, dado que las reglas electorales argentinas no incentivan las coaliciones en primera vuelta, el presidente electo es libre de tener que acordar una política exterior con sus pares de la coalición. Finalmente, ni los gobernadores ni los legisladores han hecho de la política exterior un asunto prioritario o una moneda de intercambio para demandar ac-ciones en otras áreas de la política pública.
La teoría de los juegos (Fudenberg y Tirole, 1991) señala que en una estructura de pagos constante un aumento en los jugadores trabajará a favor de equilibrios menos cooperativos. Dicho de otro modo, cuanto más grande sea el número de jugadores, más difícil será cooperar (Scar-tascini y otros, 2010: 18). No sólo los recursos se dividen entre más juga-dores sino que también afloran problemas de coordinación y distribu-ción de la información, lo cual aumenta la incertidumbre. ¿Qué sucede
10 Curiosamente, la política exterior tiene un mandato concreto de rango cons-titucional que se relaciona con el Artícu lo transitorio sobre las Islas Malvinas y la necesidad de que su recuperación sea una prioridad para cada gobierno. Desde ya que este artícu lo no indica el camino a seguir, pero sí establece un horizonte donde Malvinas se convierte en un asunto ineludible para cual-quier presidente.
11 Más allá de estos atributos, vale aclarar que la reforma de la Constitución de 1994 ligó internacionalmente al país en materia de derechos humanos al reconocer la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre esta materia firmados por la Argentina (art. 75, inc. 22).
instituciones y actores de la política exterior... 255
con la política exterior en la Argentina? Más allá del presidente, la políti-ca exterior se formula en diálogo con el ministro de Relaciones Exterio-res. A este dúo suele sumarse el ministro de Economía y, eventualmente, áreas afines a las relaciones económicas. Además, el ministro de Defensa aparece cuando se trata de discutir el instrumento militar que acompañe a la política exterior. No ha sido usual en la Argentina –como sí lo es en países como los Estados Unidos, China, Rusia, India y Francia, entre varios otros– una interacción estrecha entre la presidencia, Cancillería y Defensa en el diseño de una gran estrategia internacional.12 Si bien es posible mencionar otros jugadores adicionales13 complementarios (de acuerdo con algún tema específico),14 el punto a realizar es que el nú-mero de funcionarios involucrados en el diseño y la formulación de la política exterior es relativamente bajo.
Aquellos que ocupan los cargos más altos en la estructura de gobierno suelen tener en su poder los recursos del Estado. Dado que la política exterior es una política pública que requiere escasa legislación, resulta más accesible a quienes están al frente de su conducción contar con un marco decisorio más de sestructurado y relativamente pequeño. Esta si-tuación permite que los funcionarios puedan trabajar lejos de la mirada ciudadana, ejerciendo liderazgo en política exterior e incluso personi-ficando al Estado en sus acciones externas (Hill, 2003: 56). En general, los funcionarios oficiales a cargo de la política exterior detentan cuatro “cartas en la manga” relevantes:
1. poseen el poder de iniciativa; 2. ostentan la capacidad para definir el ambiente internacional
y las amenazas externas;
12 Se entiende que una grand strategy procura “identificar las amenazas proba-bles a la seguridad del Estado y planear los antídotos políticos, económicos, militares y de otra índole para afrontar dichas amenazas” (Posen, 1984: 13). En ese contexto, la dimensión externa de una gran estrategia se entiende como “los estímulos internacionales que proporcionan incentivos o requie-ren que un Estado haga algo y los constreñimientos internacionales que inhi-ben o previenen que un Estado haga algo” (Rosencrance y Stein, 1993: 17).
13 Por ejemplo, ante una crisis financiera de envergadura, el Banco Central pasaría a tener un rol mayor.
14 Por ejemplo, el auge del precio de los productos primarios convierte al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en un jugador importante. En otro ámbito, las trabas comerciales entre la Argentina y Brasil hacen del Ministerio de Industria una voz autorizada en el manejo de los conflictos con el país vecino.
256 dilemas del estado argentino
3. tienen el control sobre la información y la propaganda; y 4. retienen el poder último del Estado para ejercer la coerción
externa.15
Además de estos rasgos de la política exterior típicos de una democra-cia, hay cinco elementos del caso argentino que conviene destacar. En primer lugar, es posible afirmar que el sistema presidencial, las particu-laridades del federalismo argentino (véase Leiras, 2013) y el personalis-mo que atraviesa la política nacional han contribuido a robustecer el rol de los individuos (en especial de los presidentes) en la formulación y práctica de las relaciones internacionales. La pregunta fundamental es, ¿cuándo se agiganta este papel? Byman y Pollack (2001) formulan ese interrogante y encuentran dos respuestas: cuando los individuos logran una alta concentración de poder y en circunstancias fluidas (por ejem-plo, grandes crisis o cambios). Nuevamente, quizás eso ayude a entender por qué Kirchner (al igual que Menem en su momento) supo gravitar tanto en la política exterior y volver al canciller y la Cancillería un ins-trumento de su visión del mundo. En pocas palabras, si se suma una crisis de envergadura (por ejemplo, la de 2001-2002)16 a los elementos ya
15 Christopher Hill (2003) señala al menos tres motivos por los cuales la políti-ca exterior es un área de acción altamente susceptible de ser manejada por un Ejecutivo relativamente pequeño. Primero, por lo general los políticos están más interesados en los asuntos domésticos que en los asuntos externos. La explicación más sencilla consiste en observar que “la paga” o la “ganancia política” es mayor en el frente interno que en el externo. Dedicar tiempo, interés y recursos en estrechar lazos con estados y grupos del exterior puede ser una actividad intelectual y socialmente reconfortante, pero difícilmente aumente la cantidad de votos en la siguiente elección. Segundo, es común observar que la curva de aprendizaje para los políticos que se involucran en los asuntos externos es alta y costosa. Aprender a manejar los asuntos exter-nos implica conocer la composición, las reglas, la agenda y los intereses de un sinnúmero de siglas (ONU, OEA, OMC, OCDE, FMI, OTAN, UE, etc.). Implica tener que adaptarse y prepararse a una agenda internacional que rara vez es manejada por países en de sarrollo, con tiempos y dinámicas muy distintas de las que funcionan en el ambiente interno. Y tercero, la política exterior es una actividad que está siempre abierta a imprevistos, a altercados con vecinos, a la turbulencia producto de guerras, conflictos o incluso de huracanes. Esto significa que, aunque la política exterior no se conduce todo el tiempo en situaciones de crisis, su dinámica requiere tomar decisiones en tiempos siempre limitados. Esto, sin duda, favorece a aquellos que tienen po-der de respuesta y que se constituyen en las “unidades últimas de decisión”.
16 Algunos análisis (Charap, 2007) sobre el caso de Rusia, por ejemplo, han señalado los méritos de la fortaleza del Ejecutivo en política exterior, en particular después de procesos de desestatización, inestabilidad y retraimien-
instituciones y actores de la política exterior... 257
mencionados (presidencialismo, personalismo y federalismo) y a los que caracterizan a la institucionalidad argentina (siguiendo a Spiller y Tom-masi, 2010), entonces es de suponer que la figura del ejecutivo, su estilo, sus creencias y su mirada internacional son fundamentales tanto para la práctica de la política exterior como para el eventual mejoramiento, o no, de las instituciones.
En segundo lugar, algunos autores (Acuña y Chudnovsky, 2013; Young y Schafer, 1998) han remitido al mapa cognitivo de los líderes como un componente clave al momento de evaluar el peso específico y la orien-tación que el Ejecutivo otorga a la política exterior. Obviamente, hay una interacción entre tal mapa y la coyuntura concreta de una adminis-tración. No existe un determinismo de aquel mapa sobre la conducta específica de la política exterior. A los fines de este análisis, se asume una confluencia de factores personales, estructurales y coyunturales que interactúan en la adopción de una estrategia internacional. Así, por ejemplo, se ha señalado que la “lección” que extrajo Carlos Menem de las experiencias del peronismo era que no había que antagonizar con la elite empresarial, con la Iglesia Católica, con los Estados Unidos ni con los militares. Si su propósito era permanecer y perpetuar su poder, re-sultaba crucial contar con el apoyo de esos actores y no diseñar políticas refractarias o antagónicas frente a ellos. En cambio, el recorrido de Nés-tor Kirchner fue otro. Heredero de otra experiencia –los años setenta–, su mirada sobre aquellos mismos actores fue distinta. Allí donde Menem buscó conciliar y unificar, Kirchner buscó distanciar y fragmentar. Con propuestas distintas, Menem y Kirchner asumieron el reto del unipola-rismo y la globalización. Cada uno, sin embargo, los leyó y procesó de modo diferente.
En tercer lugar, y vinculado con lo anterior, los mapas cognitivos están estrechamente relacionados con las identidades políticas que los presi-dentes traen consigo pero que, al mismo tiempo, buscan reconstruir. A diferencia de algunos enfoques institucionalistas de políticas públicas que consideran las ideas e ideologías un asunto menor –porque lo que influye es la estructura de incentivos–, el análisis de la política exterior pone en el centro de la discusión las ideas e identidades que circulan por el Ejecutivo.17 Es cierto que las identidades resultan de procesos sociales
to. Ese robustecimiento del Ejecutivo posterior a una crisis otorgaría más estabilidad y consistencia a la política exterior.
17 Precisamente, el texto de Acuña y Chudnovsky (2013) recupera el valor analítico de estudiar las ideologías y su influencia en las políticas públicas.
258 dilemas del estado argentino
domésticos, pero también son el resultado de la interacción con otras contrapartes ubicadas en el exterior. La identidad expresa un hecho his-tórico, con elementos de continuidad y cambio, un contexto que exige discernir el marco institucional en que se expresa y una realidad relacio-nal que surge de los modos de contacto con diversos actores externos. La identidad propia es, por lo tanto, el producto de múltiples factores geo-gráficos, demográficos, políticos, étnicos, culturales, tecnológicos y eco-nómicos, y está influenciada por un amplio conjunto de fuerzas y fenó-menos exógenos. Así, la identidad incide sobre la definición y el alcance de los intereses nacionales y, por tanto, en el esbozo, la implementación y el perfil de la política exterior. Esta observación cobra relevancia en el caso argentino: el presidencialismo, la desnacionalización de los partidos políticos (véase Mustapic, 2013), la naturaleza del federalismo y las defi-ciencias del Congreso trabajan a favor de que el presidente no sólo tenga un mayor margen de acción político-institucional sino también una ma-yor capacidad política y discursiva para (re)construir identidades en el terreno externo. El discurso recurrente de la “reinserción internacional” expresa de alguna manera esta aspiración de todo mandatario que llega al gobierno para comenzar todo de nuevo, en especial en materia de política exterior.18
En cuarto lugar, el estudio de la política exterior argentina aún no ha ofrecido explicaciones en profundidad sobre la relación entre la crisis política y la política exterior. Si tenemos en cuenta que entre 1930 y 2007 sólo una transferencia del poder entre presidentes siguió lo establecido por la Constitución y que, entre 1930 y 1982, 12 presidentes fueron re-movidosdelpoderpormediodeaccionesviolentas,lainestabilidady/ocrisis política merece ser tomada más en serio a la hora de explicar la política exterior. La hipótesis tentativa es que una crisis de proporcio-nes tiende a generar una concepción exaltada del poder presidencial, lo que Arthur Schlesinger (1973) denominó una “presidencia imperial”, entendida como un “agrandamiento extremo” del poder del Ejecutivo. Salvando las distancias y las analogías, Néstor Kirchner –más que Cristina Fernández de Kirchner– desplegó algo así como un estilo típico de una presidencia imperial, pero derivada de una debilidad de origen (la crisis del 2001-2002 y su votación a la presidencia) antes que de una fenome-
18 Estas aspiraciones, sin embargo, han estado matizadas por restricciones materiales (poder militar y económico, entre otros), institucionales (normas, hábitos, memoria institucional de la Cancillería, etc.) y sociales (opinión pública, grupos de presión, etc.).
instituciones y actores de la política exterior... 259
nal acumulación de atributos de poder. No al azar, en ese contexto él se proclamó “dueño” de las relaciones exteriores más importantes (Brasil y los Estados Unidos) y dejó a Cancillería el “resto” (Russell, 2010). Esto, a su vez, incrementó el grado de discrecionalidad en el manejo de los asuntos externos, lo cual lo sometió a vaivenes inesperados, personales y/ocoyunturales.19 Finalmente, ser “dueño” de las relaciones exteriores le dio un amplio margen de centralización en el proceso de toma de decisiones, algo que fue positivo en el caso de la negociación de la deu-da con el FMI y negativo en el manejo del conflicto con Uruguay por la instalación de la planta Botnia en Fray Bentos.20
Y en quinto lugar, y siguiendo a Durant y Diehl (1989), quienes recu-rren al trabajo de Kingdom sobre agenda setting (usualmente utilizado para el frente interno) para analizar la política exterior, el ejemplo de la Argentina muestra que el Ejecutivo posee una alta capacidad de “crea-ción de agenda”. Si bien en el terreno de la política internacional el agenda setting está seriamente restringido por el papel y las medidas de actores externos, en lo que hace a la dimensión doméstica es relevante el poderío relativo de la presidencia. Ello se ha facilitado pues: a) existe un esquema decisional más segmentado y jerárquico (que el de la polí-tica interna); b) hay más participación y control del mandatario en el proceso de toma de decisiones; y c) prevalece un partidismo más silen-ciado; entre otras razones. En general, las constituciones asignan un rol primario y único al Ejecutivo en el manejo de la política exterior. A ello se agregan, en el caso argentino, tradiciones y hábitos que han reforzado lo anterior. A su vez, tal concentración en el Ejecutivo tiende a reducir el rango de actores y organizaciones domésticas en la identificación de
19 Por ejemplo, cuando hizo presión para que Carlos “Chacho” Álvarez, y no José Luis Machinea (como fue luego el caso), fuera el director ejecutivo de la Cepal, lo cual lo llevó a quitarle por un tiempo el saludo al secretario general de la ONU, Kofi Annan. Algo similar ocurrió cuando decidió no asistir a la gestación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (previa a su transfor-mación en la Unión de Naciones Suramericanas) en 2004 por considerar que se trataba de un instrumento creado por Brasil para proyectar y garantizar su propio poder. Años después, el entonces ex presidente Kirchner alcanzó la secretaría general de Unasur y desde allí jugó un rol central en la distensión entre Colombia y Venezuela y la pronta reacción del área ante la intentona golpista en Ecuador.
20 Este último ejemplo es congruente con la llamada “tesis de los dos presiden-tes” (Lindsey y Ripley, 1992) que supone contar, al mismo tiempo, con un presidente muy fuerte a la hora de decidir sobre asuntos clave de política exterior y con un presidente más restringido por las provincias y el Congreso a la hora de decidir sobre asuntos trascendentes de política interna.
260 dilemas del estado argentino
problemas (de política exterior) y la selección de cursos alternativos de acción. La decisión de la participación argentina en la Misión de Nacio-nes Unidas para Haití en 2004 fue un buen ejemplo en ese sentido.
En síntesis, tanto los atributos presidenciales en materia de política exterior (estructura) como el estilo de liderazgo (agente), así como los factores tangibles (recursos a disposición del Ejecutivo) e intangibles (la cosmovisión del mandatario) son componentes importantes que influ-yen en cómo se hace política exterior en la Argentina.
gabinetes y burocracias
Quienes estudian políticas públicas se preocupan por analizar, entre otras cosas, el proceso de formación de los gabinetes y su estabilidad de (Scartascini, 2010: 42). Lo primero es importante pues tiene que ver con el margen de maniobra que tiene el partido del presidente para nom-brar a los ministros. Este proceso está influido, a su vez, por las reglas electorales. En este caso, muestra que el mandatario ha tenido amplia capacidad para nombrar ministros de Relaciones Exteriores de su ente-ra confianza. En cuanto a la estabilidad de los gabinetes, esta se perci-be como fundamental para garantizar políticas públicas de largo plazo. “Una alta inestabilidad del gabinete”, afirma Scartascini, conduce en úl-tima instancia “a una alta inestabilidad en las políticas, baja acumulación de la experiencia y, al mismo tiempo, a políticas de baja calidad y menos adaptables” (2010: 43). En otras palabras, a mayor rotación de ministros, menos son los incentivos para invertir en capacidades y políticas de lar-go plazo. El caso argentino muestra un importante grado de estabilidad relativa del ministro de Relaciones Exteriores si se lo compara con otras carteras. Desde 1983 a 2013, la Argentina contó con diez ministros de Relaciones Exteriores. En el mismo período, por Economía pasaron 22 ministros; por Interior, 16; y por Defensa, 15. La diferencia de duración es elocuente. Esta diferencia aumenta si se considera que en ese mismo período sólo tres ministros de Relaciones Exteriores (Dante Caputo, Gui-do Di Tella y Jorge Taiana) concentraron el 63% del tiempo total. Para alcanzar el mismo porcentaje en el ministerio de Economía es preciso contar 8 ministros. La Cancillería ha sido, en efecto, uno de los minis-terios menos afectados por la alta rotación de funcionarios. Hay varios factores que explican esto.
instituciones y actores de la política exterior... 261
Primero, rara vez la política exterior es un “fusible” que necesita ser cambiado frente a situaciones críticas domésticas, tal como suele suceder con el ministro de Economía o del Interior. Segundo, desde el regreso a la democracia, la tendencia general ha sido contar con ministros bas-tante capacitados para manejar los asuntos internacionales del país y, en consecuencia, la Cancillería no ha funcionado como un destino político “de paso” hacia otra instancia del gobierno o del partido. Tercero, la Cancillería argentina gasta poco. Su presupuesto de 2010 representó el 0,7% de la distribución jurisdiccional del gasto, porcentaje que contras-ta con el 38% destinado al ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el 14% asignado al Ministerio de Planificación Federal, con el 5,2% asignado al Ministerio de Desarrollo Social y con el casi 5% desti-nado al (ex) Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.21 En parte, esta menor disposición de recursos implica una menor capacidad de acción política autónoma en las “internas” gubernamentales.
En cuanto a las burocracias, el análisis de políticas públicas apunta a comprender el grado de autonomía que tienen y las aptitudes técni-cas con que cuentan los empleados públicos (Iacovello y Zuvanic, 2010; Scartascini, 2010: 70).22 Cruzando estas dos dimensiones, Scartascini (2010: 70) señala que puede haber burocracias autónomas y capacitadas (meritocráticas), burocracias autónomas pero poco capacitadas (admi-nistrativas), burocracias capacitadas pero no autónomas (paralelas) y bu-rocracias poco capacitadas y poco autónomas (clientelares).
La calidad de una burocracia, por su independencia y su aptitud, hace a la calidad de una política pública. Spiller y Tommasi afirman que una forma de “instrumentar acuerdos políticos intertemporales es delegar la implementación de las políticas a una administración pública técnica-mente calificada y relativamente independiente. Argentina, sin embar-go, no tiene tal burocracia” (Spiller y Tommasi, 2010: 107). El argumen-to de estos autores es que en la Argentina, tanto el mandatario como los congresistas trabajan con horizontes temporales de corto plazo y, en con-
21 Estos datos fueron extraídos del Presupuesto Nacional, Presidencia de la Nación,disponiblesen<www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum10.pdf>(accedidoel22demarzode2011).
22 El grado de autonomía, en particular, hace referencia a la capacidad que tiene una burocracia de conducir sus asuntos con profesionalismo y fuera del alcance de ciertas arbitrariedades políticas. Las competencias técnicas hacen referencia no sólo a la preparación del funcionario, sino también a qué tipo de reconocimiento institucional recibe mediante sistemas de evaluación y ascensos, además de los ajustes salariales correspondientes.
262 dilemas del estado argentino
secuencia, no están dispuestos a invertir en burocracias que aumenten la calidad de las políticas públicas. Para resolver esto de un modo rápido, la solución típica consiste en crear burocracias paralelas, que bien pueden ser altamente capaces pero que de saparecerán una vez que el presidente, o incluso el jefe inmediato, abandonen el cargo. El resultado son medi-das de corto plazo, heterogéneas y sin memoria institucional.
¿En qué medida estas observaciones se aplican a la Cancillería y los diplomáticos? ¿Qué tipo de burocracia son los funcionarios del servicio exterior de la nación? Estas preguntas exigen detenerse, primero, en la naturaleza del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, segundo, en las características del Servicio Exterior de la Nación.
La Cancillería argentina es la principal encargada de asistir al presi-dente en el diseño e implementación de política exterior. En particular, la Cancillería (conocida como “la casa” entre los cercanos a ella) lleva adelante tres funciones. Primero, reúne información. Una red de diplo-máticos dentro y fuera del país hace circular información relativa a los in-tereses de la Argentina en el mundo. Por encima de otras fuentes, como la periodística o de instituciones de investigación, la información que los diplomáticos destinados recogen de primera mano en cada uno de los países contiene un valor agregado que sigue siendo inigualado a la hora analizar los intereses del país. Segundo, aunque generalmente son los políticos quienes deciden la orientación internacional del país, la Canci-llería asiste y pone en marcha la maquinaria diplomática necesaria para comunicar, representar y negociar los intereses argentinos en el mundo. La relación entre la Cancillería y la presidencia ha variado con el tiempo, desde ministros subordinados por completo al mandatario hasta minis-tros con juego propio, capaces de hacer llegar ideas al presidente para que este las adopte con cierta facilidad en función de mutuas ganancias. Aunque la Constitución establezca que el diseño de la política exterior compete al presidente, en la práctica los ministros de Relaciones Exterio-res han trabajado para dotar de contenido a la política exterior, mucho más cuando el presidente electo no resulta un conocedor de los asuntos internacionales. Por último, la Cancillería hace también de memoria ins-titucional de la política exterior. Esto implica que quienes arriban a ella con un nuevo gobierno deben descansar necesariamente en la memoria de sus funcionarios y sus archivos.
Como política pública, la política exterior no está sujeta sólo a compro-misos domésticos sino también a compromisos internacionales que casi siempre son compromisos de Estado. Como se mencionó en la primera parte de este trabajo, las normas del derecho internacional limitan de
instituciones y actores de la política exterior... 263
manera sustantiva los cambios bruscos en muchas áreas de la política ex-terior, además de que demandan un importante grado de conocimiento de cada vez más regímenes internacionales. Así, un nuevo funcionario político debe lidiar con una miríada de protocolos, tratados, arreglos in-formales, hábitos, alianzas no escritas o entendidos históricos que, sin la ayuda de un cuerpo profesional, no podrían entender y, mucho menos, hacer funcionar.
Ahora bien, cuando las memorias institucionales son fuertes, producen un sesgo hacia el statu quo. El punto a señalar, en todo caso, es de qué ma-nera las nuevas autoridades y sus respectivas bases políticas buscan sacar el mejor provecho de esa memoria o jugar en los márgenes intentando readecuaciones generales y posiciones particulares muy dependientes de la trayectoria. Esta característica particular de la política exterior –estar atada a una trayectoria y a compromisos normativos internacionales– ha servido en la Argentina como un anclaje que evitó torcer el rumbo brus-camente en aspectos puntuales de su política exterior. Es más, en distin-tas ocasiones, los presidentes han buscado comprometer a la Argentina en acuerdos bilaterales (por ejemplo, los acuerdos de cooperación entre Raúl Alfonsín y José Sarney) o multilaterales (el ingreso de la Argentina al Tratado de No Proliferación) precisamente para evitar que facciones domésticas en las antípodas impusieran sus preferencias en otro período presidencial. También es evidente que en algunas ocasiones la Cancille-ría opera como una suerte de “disco duro” con capacidad de reubicar en un sendero convencional algún aspecto de la política exterior del país.23
Aunque el foco político y administrativo de la política exterior resi-da en la Cancillería, el cuadro doméstico es más complejo. Primero, los ministerios de Relaciones Exteriores no suelen demandar mucho pre-supuesto nacional. Como política pública es quizás de las más económi-cas. Mantener diplomáticos y embajadas, organizar ferias comerciales,
23 Por ejemplo, al comienzo del primer mandato de Menem, el canciller Guido Di Tella determinó que la Argentina cambiara su pauta de votación en Naciones Unidas en una línea de mayor consonancia con los Estados Unidos (véase el cuadro 6.1 en el Anexo) y de menor identificación con el mundo en de sarrollo. Por unos pocos años, eso fue posible, pero otros temas de la agenda externa (entre otros, preservar el respaldo de la periferia a la de-manda en favor de una solución negociada en el caso Malvinas) condujeron a readecuar los votos del país en la ONU. Este ejemplo ilustra una tensión recurrente entre preferencias, sostenidas en mapas cognitivos, ideologías o identidades políticas, e intereses materiales, sean estos económicos, territo-riales o de seguridad.
264 dilemas del estado argentino
otorgar ayuda económica o pagar cuotas de organismos internacionales pueden ser gastos importantes, pero no se comparan con los ministerios a cargo de la salud, la educación o el de sarrollo social.
Segundo, dado que la política exterior no requiere mucha legislación, los funcionaros de la Cancillería suelen quedar afuera del regateo do-méstico entre agencias y legisladores que intercambian votos y recursos. Esta característica hace que muchas veces los funcionarios queden aisla-dos del juego político interno pues no tienen qué ofrecer internamente para conseguir apoyos en materia externa.
Tercero, la difusión de “minicancillerías” en los distintos ministerios complejiza aún más la inserción internacional del país. Hoy cada minis-terio o secretaría tiene de jure o de facto un área reservada a los asuntos mundiales que le competen por su área de acción, sea medio ambiente, energía, agricultura, industria o ciencia y tecnología.24
Cuarto, otro de safío creciente son las dificultades de contar con fun-cionarios técnicamente preparados en los más diversos temas de alta complejidad de la agenda internacional, así como también funcionarios con dominio de varios idiomas. Por ejemplo, la legalización y democrati-zación exigen contar con un cuerpo de funcionarios altamente dotados e instrucciones muy precisas. Aunque la Cancillería cuenta con funcio-narios altamente calificados, es evidente que sigue pendiente una mo-dernización a profundidad de “la casa”.
Quinto, están las agencias que han rivalizado con la Cancillería por el manejo de los asuntos internacionales. En la Argentina, los rivales han sido las Fuerzas Armadas y los ministros de Economía. Históricamen-te, las Fuerzas Armadas se representaron como las mejores intérpretes del interés nacional y por mucho tiempo mantuvieron el monopolio de la definición de las amenazas. El regreso de la democracia implicó un proceso tendiente a limitar el poder de los militares y a dotar al sistema de un fuerte control político. En la práctica, las Fuerzas Arma-das están hoy subordinadas a las definiciones que establecen tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa: desde ambos ministerios el lugar decisivo de la estrategia en materia de derechos humanos se ha ido convirtiendo en lo más próximo a una política de Estado. A su vez, el Ministerio de Economía aún goza de un considerable margen de
24 En palabras del embajador Julio Miller: “Antes las cancillerías tenían, por decirlo de un modo extremo, el monopolio en el relacionamiento exterior; eso se acabó” (Miller, 2010: 38).
instituciones y actores de la política exterior... 265
maniobra que aumenta o decae según las características del ministro en cuestión, de los vaivenes por los que atraviese la situación argentina, de la atención del presidente a temas como el comercio y las finanzas, y del contexto internacional.
Este escenario implica distinguir entre política exterior y política co-mercial. Aunque la segunda se supone que cae dentro de la órbita de la Cancillería, en la práctica ha estado más sujeta a la naturaleza cambiante del modelo económico doméstico y las externalidades negativas que sus crisis y giros han tenido en la inserción internacional del país. Desde 2003 en adelante, por ejemplo, la presidencia ha consolidado una mayor supervisión, influencia y control sobre diferentes agendas externas en las que intervienen, con o sin coordinación, la diplomacia y la economía, lo cual ha generado una tensa interacción entre la Cancillería, la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Industria. La decisión adoptada por la presidenta en diciembre de 2011 resulta inquietante. El hecho de que la Cancillería haya perdido un tercio de su denominación –de ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercial Internacional y Culto pasó a ser, en la inauguración del segundo mandato de Cristina Fer-nández, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto– no es un buen indicador. No es un dato menor que la Cancillería pierda una “pata” clave de los asuntos exteriores que le da sentido a una diplomacia de los negocios. En consecuencia, sería esperable que el comercio exterior se subordine al comercio interno. Ello, a su turno, hará más complejo el manejo de la estrategia económica internacional del país ya que se afecta la estructura organizativa de la Cancillería, que era, desde los años no-venta, la responsable de la inserción económica externa de la Argentina.
En síntesis, podemos hablar de una creciente incidencia en los asun-tos externos del país por parte de otros ministerios y agencias. Esto res-ponde a dos procesos, uno internacional y otro doméstico. En el plano internacional, existe una agenda cada vez más diversificada en sus temas que demanda mayor conocimiento técnico, lo cual involucra a distintos funcionarios de diversas entidades. En el plano doméstico, influye la cer-canía de distintos funcionarios en torno a presidencia, conformando un círcu lo de confianza que abarca y gestiona no sólo los asuntos domésti-cos sino también los internacionales. ¿Quién gana más poder a partir de esta dispersión? Evidentemente, es el jefe o la jefa de gobierno. Dicho de otro modo, la declinación relativa del ministro de Relaciones Exteriores termina fortaleciendo aún más el perfil del mandatario de turno en po-lítica exterior. Este proceso se ve reforzado por otra tendencia regional y global: el intenso proceso de cumbres presidenciales que tienen lugar
266 dilemas del estado argentino
cada año. En la práctica, esta intensificación de lo que se llama la “diplo-macia presidencial” no hace otra cosa que reforzar el poder del Ejecuti-vo. Los compromisos asumidos en distintas cumbres internacionales, la resolución de tensiones en la región (en la vecindad próxima) y el papel de los mandatarios en momentos críticos (por ejemplo, en las relaciones de la Argentina con países clave de América Latina, en temas tanto polí-ticos como económicos) apuntan en esa dirección.
Ahora bien, una particularidad de la diplomacia es la existencia de funcionarios destinados al servicio exterior. Pocas áreas de la adminis-tración pública argentina tienen un cuerpo profesional como el de los diplomáticos. Desde 1963 el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) es la agencia encargada de reclutar y formar a los futuros diplo-máticos. La Cancillería es el único órgano del Ejecutivo que incorpora a su personal, al menos una parte, a través de un concurso basado en el mérito. Aunque existan otros concursos por cargos dentro del Estado, el de la diplomacia se hace de modo institucional, sostenido y estructurado en una carrera, con plazos, rangos y normas específicas, como la Ley 20 957 del Servicio Exterior de 1975. Esta ley regula el funcionamiento de la diplomacia, los escalafones, las evaluaciones, los traslados, los mo-dos de ascenso, los haberes y las licencias, entre otras cosas. A su vez, los diplomáticos cuentan con una asociación profesional,25 creada en 1985 y con personería gremial desde 1989, cuyo objetivo central es defender los intereses del cuerpo diplomático, asegurar su estabilidad y profesionalis-mo, velar por el cumplimiento de la ley orgánica del servicio exterior y ser parte interesada en toda reforma legislativa vinculada al servicio exte-rior. Esto hace del diplomático una rara avis dentro de la administración pública.26
El diplomático argentino es un funcionario cuya continuidad dentro de la burocracia está mucho más asegurada que la de otros funcionarios. La base es una carrera profesional estructurada por una jerarquía de as-censos y promociones. Esta estructura jerárquica genera un funcionario público con importantes incentivos para permanecer en la carrera bajo la promesa del ascenso. Trabaja, además, a favor de funcionarios con
25 Se trata de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio ExteriordelaNación,APSEN.Véasesusitioweb<www.apcpsen.org.ar>.
26 Como bien expresa Hernán Santivañez Vieyra, “la política exterior no es un gasto, es una inversión: Pocas áreas del Estado nacional, con tan poco presupuesto, han contribuido tanto a la construcción argentina” (Santivañez Vieyra, 2008: 113).
instituciones y actores de la política exterior... 267
horizontes temporales extensos. A medida que un diplomático perdura en el tiempo y asciende en la jerarquía, aumenta su tendencia a pen-sar en políticas de Estado o a representarse como el mejor intérprete del interés nacional. En el imaginario social y político, el diplomático es visto como un funcionario leal al Estado y a quien ocupa su conduc-ción, desprovisto de ideología y experto en el contenido y las formas de las relaciones internacionales. Dado que se presume que no representa intereses particulares, el diplomático expresa, en este imaginario, los in-tereses nacionales. El resultado es que la preferencia de este tipo de fun-cionario consiste en cumplir su trabajo de manera autónoma, para así evitar que “el juego político” irrumpa y lo desvíe de su labor. En teoría, el diplomático argentino es el que más se acerca al ideal weberiano de una burocracia autónoma y preparada. En la práctica, el cuadro es más complejo y contradictorio.
Los diplomáticos podrán preferir menor interferencia de los polí-ticos pero al mismo tiempo dependen de ellos para ser promovidos a cargosy/odestinos.Elresultadoesunatensiónpermanenteentreeldiplomático y los políticos que típicamente ocupan la punta de la pi-rámide de la Cancillería. Mientras los primeros demandan autonomía, los segundos demandan lealtad. Mientras los primeros poseen horizon-tes temporales largos, los segundos tienden a descontar el futuro en mayor medida que los primeros. En términos de la teoría principal-agente, se puede decir que existe un jugador llamado “principal” (en nuestro caso el político a cargo del ministerio) y uno o más jugadores llamados “agentes” (los diplomáticos), con funciones de utilidad (as-censo) que son diferentes de las del principal (poder). Como señala Carlos Scartascini, “el principal puede actuar más efectivamente a tra-vés de los agentes que directamente pero, para que los agentes tengan el comportamiento esperado, debe construir un esquema de incentivos adecuado” (Scartascini, 2010: 50). En breve, existe el temor por parte del principal de que los agentes persigan otros intereses. Esta proble-mática mandato-independencia o principal-agente no es únicamente argentina sino que emerge en el contexto típico de asimetría de infor-mación y delegación de tareas. La diferencia empírica reside, en todo caso, en el grado de institucionalización que ostente la Cancillería y el grado de autonomía del campo diplomático existente en el interior del subsistema de política exterior.
Tanto la institucionalización de la Cancillería como la autonomía del campo diplomático descansan en reglas y procedimientos escritos y no escritos. La existencia del ISEN y la limitación legal de nombramien-
268 dilemas del estado argentino
tos políticos para el cargo de embajador, por ejemplo, disminuyen la injerencia política en el campo diplomático.27 Aunque el diplomático debe ser responsable y leal a los políticos electos, en la práctica tiene en sus manos el conocimiento de lo internacional y la memoria institucio-nal. Esos elementos inclinan la balanza a su favor. Pero en la Argentina (como en tantos otros casos), toda política pública es política y la política exterior no escapa a esta dinámica. Tanto el presidente como el canci-ller continúan gozando de un amplio margen para definir la orientación internacional del país.
De algún modo, el juego termina más o menos empatado o quizás funciona en dos niveles. En un primer nivel, el mandatario decide so-bre los temas que considera más importantes y encara personalmente la relación con aquellos países que son definidos como estratégicos en la inserción del país.28 En este caso, el peso de la Cancillería queda supe-ditado al espacio que el gobierno de turno, incluido el canciller, decida darle. En un segundo nivel, los diplomáticos manejan un conjunto de temas que no son considerados prioritarios por parte del gobierno y, por lo tanto, gozan de mayor autonomía relativa para decidir una postura oficial o un voto en algún organismo. El Canciller juega, en todo caso, en los dos niveles, al encauzar las decisiones del presidente “hacia abajo” e impulsar “hacia arriba” las decisiones diplomáticas que vienen desde las bases cuando están en línea con sus propias preferencias.
Finalmente, las presiones derivadas de la distribución de poder, las transformaciones hemisféricas (ascenso de Brasil, menor centralidad de
27 El artícu lo 5 de la Ley del Servicio Exterior establece la posibilidad de de-signar embajadores a personas que no forman parte del Servicio Exterior. El límite establecido por la normativa es de 25 embajadores políticos. Esta norma, sin embargo, hoy parece estar en retroceso si se observa que todos los países de América Latina, los Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Naciones Unidas, OEA, Reino Unido y Unión Europea, entre otros, están en manos de embajadores “artícu lo 5”. Tomando como base las 40 embajadas más importantes del país, entre 2007 y 2012, el 65% de los nombramientos de Cristina Fernández de Kirchner fueron nombramientos “artícu lo 5” (Bo-nardi, 2013).
28 Es acá donde entra a jugar la posibilidad del presidente de hacer nombra-mientos políticos al cargo de embajador, posibilidad legal que tanto Néstor Kichner como Cristina Fernández de Kirchner aprovecharon al máximo. Basta con señalar, por ejemplo, que los embajadores en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Uruguay, Paraguay y Venezuela (los países más importantes de América Latina en materia de política exterior) son todos políticos. Más aún, también lo son los embajadores en España, Italia y Francia, tres de los países más importantes en nuestra relación con Europa, además del embajador ante la Unión Europea.
instituciones y actores de la política exterior... 269
los Estados Unidos), la globalización, la legalización y la democratiza-ción –con una agenda temática internacional más compleja y con falta de recursos internos para abordar dicha complejidad– de sembocan en la existencia de burocracias administrativas que conservan el control de los asuntos pero que carecen del expertise o la masa crítica necesaria para encarar negociaciones internacionales complicadas o representar con eficiencia los intereses argentinos en el exterior. Dicho de otro modo, el servicio exterior argentino fue diseñado para funcionar como una bu-rocracia meritocrática y aún conserva los contornos principales de este tipo de empleado público; sin embargo, la evolución del sistema político e institucional la lleva, en ocasiones y según los asuntos en cuestión, a comportarse más como una burocracia paralela (cuando quedan muy dependientes del poder político) o como una burocracia administrativa (cuando quedan escasos de recursos humanos y financieros para hacer más eficiente y moderna la gestión).
En síntesis, es posible afirmar lo siguiente: la burocracia argentina des-tinada a los asuntos internacionales es quizás de las más autónomas y preparadas de la administración pública. Esto debería acercarla al tipo de burocracia meritocrática. Pero se trata de una burocracia que mues-tra varias y persistentes limitaciones. Dado el presidencialismo, las reglas electorales, la declinación relativa de la Cancillería y la competencia con otros ministerios, los diplomáticos pueden quedar relegados a un segun-do plano, conservando las capacidades pero perdiendo autonomía, lo cual irónicamente lo acerca al tipo de burocracia paralela. Así, uno de los problemas y de safíos centrales tiene que ver con la coordinación ne-cesaria entre las agencias vinculadas con el frente externo. La experien-cia señala que cuando esta coordinación es positiva la política exterior puede arrojar resultados notables (como en la política nuclear o espa-cial), pero cuando la falta de coordinación domina la escena afloran las contradicciones (como en el plano comercial o ambiental).
las provincias
Diversos autores (Hill, 2003; Michelmann, 2009) señalan las dificultades para encontrar un patrón específico que explique de qué manera el fede-ralismo influye en la política exterior. Entre las variables más trabajadas a la hora de evaluar distintas trayectorias aparece la ubicación geográfica de la federación, su nivel de de sarrollo económico, su tipo de régimen
270 dilemas del estado argentino
político y los arreglos constitucionales que fijan las reglas de juego entre la Nación y las provincias. Según cómo se articulen estas dimensiones, es posible encontrar federaciones con ejecutivos más restringidos en su po-lítica exterior a raíz del poder de las unidades y de sus representantes en el Congreso (como es el caso de los Estados Unidos) o federaciones con un patrón más convencional donde el Ejecutivo domina ampliamente la política exterior (como son los casos de Brasil y Nigeria).
La literatura especializada (Leiras, 2013; Ardanaz y otros, 2010) señala que la Argentina presenta un caso de federalismo robusto. Los gober-nadores son actores centrales en la política nacional y no es posible en-tender lo que sucede a nivel nacional sin comprender la dinámica entre las provincias y la Nación. Luego de la presidencia nacional, el segundo locus de poder son las provincias. Ardanaz y otros (2010) afirman que gran parte del proceso de formulación de políticas públicas tiene que ver con la relación entre la Nación y las provincias. De manera resumida, tres características definen este proceso (Ardanaz y otros, 2010: 6). Prime-ro, consiste en intercambios entre el presidente y los gobernadores. Se-gundo, estos intercambios se expresan típicamente en apoyo a políticas nacionales a cambio de transferencias fiscales. Tercero, el lugar de esta transacción no es el Congreso sino un conjunto de espacios informales.
¿De qué modo estas características generales del proceso de formula-ción de políticas públicas explican también la política exterior? La res-puesta más general apunta a señalar que la política exterior, a diferencia de otras políticas nacionales, no es un asunto negociado entre el Ejecu-tivo y los gobernadores. Esta respuesta, sin embargo, debe ser matizada por dos observaciones de carácter más particular. Primero, aunque la política exterior no es materia de regateo entre la Nación y las provin-cias, ello no debe entenderse como el hecho de que el federalismo no presente problemas de coordinación que afecten la inserción internacio-nal argentina. Segundo, algunas provincias han mostrado un creciente interés en los asuntos internacionales, en especial, los referidos a comer-cio e integración regional.29 De este modo, el impacto del federalismo en
29 Para el caso argentino, Talin Terzakyan (2006) concluye que para compren-der el activismo internacional de las provincias en materia económica es im-portante conocer el empuje del empresariado local, la disponibilidad fiscal de la provincia y su competitividad. Entre los elementos políticos, Tersakyan observa que es importante conocer el alineamiento (o no) del gobernador respecto del Ejecutivo nacional y las aspiraciones del gobernador a ocupar cargos nacionales. Ambos datos explican también en parte el activismo inter-nacional de las provincias.
instituciones y actores de la política exterior... 271
la política exterior de la Argentina puede ser analizado de dos maneras. Por una parte, tiene que ver con el alcance y el sentido de la participa-ción de los gobernadores en la política exterior. Por la otra, remite al activismo internacional que tienen las provincias. Lo que sigue es un conjunto de observaciones sobre estos dos aspectos.30
La falta de estudios empíricos sobre el rol de los gobernadores en la política exterior de la Argentina no permite presentar hallazgos definiti-vos. Esta ausencia bien puede señalar el impacto relativamente bajo que los gobernadores han tenido en la política exterior. Una vez que la Ar-gentina consolidó su sistema político y el Estado terminó por centralizar las funciones que le competían constitucionalmente, las elites locales se mostraron poco interesadas en la política exterior. Este interés escaso también tuvo que ver con la naturaleza de los temas que la Argentina encaró en su inserción internacional; esto es, por un lado, asuntos vincu-lados con la diplomacia y el derecho internacional, y por el otro, asuntos vinculados con definiciones territoriales y de seguridad internacional, temas en que los gobernadores no percibieron un interés concreto ni costos distributivos sustantivos.
Sin embargo, este cuadro se ha venido modificando desde la década de 1980 a partir del regreso a la democracia, del inicio de un proceso de integración regional y del aumento de transacciones internacionales a escala global. Así, el paso de los asuntos de “alta política” a temas liga-dos con el turismo, el comercio y la cooperación internacional –entre muchos otros– ha elevado los costos distributivos de las posturas que la Argentina ha ido tomando en materia de política exterior. Claro que el impacto de esta tendencia ha sido muy de sigual. Si se parte del hecho que la Ciudad de Buenos Aires, junto con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe concentran cerca del 85% del pro-ducto bruto geográfico, se entiende por qué estas unidades han sido las más activas, por ejemplo, a la hora de discutir cuestiones vinculadas con el comercio internacional.
Cabe resaltar que estas transformaciones se encuentran estrechamen-te vinculadas con el paso de los asuntos comerciales del área de Econo-mía a la Cancillería que tuvo lugar en 1992. Esta decisión administrativa implicó en la práctica un cada vez mayor acercamiento entre la Cancille-
30 La literatura sobre el federalismo y la política exterior en la Argentina ha crecido en los últimos años, acompañando el proceso de internacionaliza-ción de las provincias. Véanse, por ejemplo, Iglesias y otros (2008) e Iglesias y otros (2009).
272 dilemas del estado argentino
ría y los gobiernos provinciales.31 Sin embargo, más allá de estos avances, el lugar de los gobiernos provinciales en las negociaciones comerciales que la Argentina realizó y realiza ha sido bastante reducido. Por ejemplo, ningún representante provincial ha participado en las negociaciones de la Ronda Doha de comercio. En todo caso, el rol de las principales pro-vincias consistió en acercar al gobierno federal listas de productos sus-ceptibles de ser liberalizados. Con la excepción de Córdoba, Santa Fe y Mendoza –provincias que han demostrado mayor interés en las políticas comerciales–, las provincias se han limitado a acompañar las gestiones de la Cancillería. Puesto de otro modo, las demandas de participación de los gobernadores han tenido una lógica más defensiva y reactiva que ofensiva y propositiva.
Si las provincias más de sarrolladas han intentado acercar su visión al gobierno central en materia comercial, las provincias limítrofes con los países vecinos han buscado acercarse a la Cancillería para discutir te-mas vinculados con integración física, recursos naturales compartidos, migraciones y seguridad en las fronteras; cuatro temas de política exte-rior donde se han visto afectadas.32 El caso de los recursos naturales es
31 Los resultados fueron varios. Primero, la Cancillería estableció una Dirección de Asuntos Federales, que sirve como canal de comunicación con las pro-vincias en temas de común interés. Segundo, implementó programas como “Cancillería en el Interior” (2004), “Interior: Prioridad para Exteriores” (2004) y el “Programa de Federalización de Comercio Exterior” (2006), con el objetivo de acercar a las provincias la agenda comercial del país y asesorar en cuanto a las oportunidades de comercio e inversión. Tercero, se pusieron en marcha canales de asesoramiento y consulta sobre comercio exterior, arti-culados a través de la Fundación Exportar, y sobre inversiones, articulados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
32 Un aspecto que merece ser destacado tienen que ver con el art. 124 de la Constitución nacional, incorporado en la reforma de 1994. Dicho artícu-lo autoriza a las provincias a celebrar convenios internacionales en tanto no contradigan la política exterior del país ni comprometan los recursos financieros del Estado. El artícu lo establece que la celebración de dichos convenios se hará “con conocimiento” del Congreso. No está claro qué significa “con conocimiento” y este asunto divide aguas entre aquellos que creen que el Congreso debería autorizar estos convenios y quienes creen que “conocimiento” implica sencillamente informar al Congreso una vez que el convenio ha sido celebrado. Este debate cobra singular importancia al observar que el propio art. 124 otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio. Esto plantea un importante de safío de coordinación de políticas entre la Nación y las provincias. El reciente caso del acuerdo entre la provincia de Río Negro y la empresa estatal china Beidahuang Group por la utilización inicial de 3 mil hectáreas para una expe-riencia agrícola piloto ilustra el problema aquí señalado. Más aún cuando se estima que, de ser exitosa esta experiencia, las hectáreas utilizadas podrían
instituciones y actores de la política exterior... 273
de especial interés. Constitucionalmente, las provincias argentinas gozan del control de dichos recursos (art. 124) y, por lo tanto, han sido parte de negociaciones internacionales de la Argentina en materia de recursos naturales, en ámbitos multilaterales, en general, y con los países vecinos, en particular.33
Evidentemente, las provincias son importantes porque una buena parte de los compromisos internacionales que asume la Argentina de manera bilateral o multilateral necesita de la cooperación de ellas para implementar dichos acuerdos. Esto significa que las provincias deben receptarlos en sus ordenamientos jurídicos, hecho que no siempre es lineal (de la comunidad internacional a la nación, de la nación a las provincias) o consistente (que lo que firme la Nación sea lo mismo que lo que tipifiquen las provincias).
En resumen, los gobernadores tienen pocos incentivos para partici-par de la discusión más general sobre la política exterior, asunto dele-gado a la Nación. Dado que la política exterior no requiere de mucha legislación y no demanda mucho gasto, las provincias no se ven atraí-das a negociar posicionamientos internacionales que no exigen leyes ni comprometen recursos. Tampoco está claro que dedicando tiempo a los asuntos internacionales un gobernador extienda su período de gobierno. En materia de preferencias y política exterior, los gobernado-
ascender a 250 mil. Más allá del art. 124, cabe destacar los arts. 125 (que afirma que las provincias pueden promover la inmigración y la importación de capitales extranjeros) y 126 (que establece que las provincias no ejercen el poder delegado de la Nación; tampoco pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, ni dictar leyes sobre ciudadanía y naturalización; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo en caso de invasión exterior; ni nombrar o recibir agentes extranjeros).
33 Un ejemplo significativo es el proyecto minero argentino-chileno de Pascua Lama, en cuya iniciativa y negociaciones bilaterales con Chile estuvo invo-lucrada la provincia de San Juan directamente. Otro ejemplo es el proyecto de la hidroeléctrica Garabí, ubicada entre la Argentina y Brasil, en el que las provincias de Misiones y Corrientes, por el lado argentino, y el Estado de Rio Grande do Sul, por el lado brasileño, están teniendo un rol central en la evaluación y negociación de cuestiones relativas al impacto ambiental. Por úl-timo, uno de los casos más notables de involucramiento internacional de una provincia ha sido el conflicto entre la Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos, sobre el margen del río Uruguay. En esta ocasión, el rol de la provincia de Entre Ríos no fue gestionar el diálo-go y la negociación, sino presionar a la Cancillería para endurecer la relación con Uruguay. El punto a destacar es cómo en ese caso un interés provincial fue luego transformado en interés nacional, al hacer del “no a las papeleras” la postura oficial argentina.
274 dilemas del estado argentino
res tienen poco que decir. El cuadro se altera, sin embargo, cuando la acción internacional pasa de las preferencias a los intereses materiales. Cuando las provincias perciben que sus intereses materiales pueden ver-se afectados por asuntos externos es cuando deciden tener más voz en la política exterior.
Entonces, tres asuntos comprometen a las provincias en materia in-ternacional. El primero tiene que ver con el manejo de los recursos na-turales, en particular cuando estos se comparten con países vecinos e involucran obras de infraestructura binacional. El segundo se relaciona con los costos distributivos de las decisiones adoptadas por la Nación en materia comercial y de inversiones. Por último, está el flujo de personas entre la Argentina y los países vecinos que afecta a las provincias fronte-rizas en materia de narcotráfico, crimen organizado y acceso al empleo y al sistema de salud.34
En síntesis, las provincias no participan del diseño estratégico de la política exterior, pero pueden ser actores gravitantes cuando se trata de la relación con los países vecinos que involucran intereses materiales. El peso específico de los gobernadores, por un lado, y la concentración de la política exterior en pocos jugadores, por el otro, convierten a la relación Nación-provincias en un ejemplo de tensión entre centralismo y descentralización. Si dicha tensión se maneja con recelo y obstrucción recíproca, la política exterior se puede tornar ineficaz. Si, por el contra-rio, se manifiesta una complementariedad, la política exterior tiende a ser más eficaz. En los últimos años se puede observar –y esto requiere más trabajos empíricos– una relación Nación-provincia en materia inter-nacional (en especial, en cuanto a los países vecinos) algo más fluida y con menos entorpecimiento recíproco.
34 Resulta curioso advertir que el proceso de internacionalización de las provincias es muchas veces reproducido a su vez en los niveles municipales. Distintos municipios, desde Pergamino a Rosario, han ensayado formas de tener vinculaciones internacionales propias, típicamente referidas al turismo, el comercio, la inversión o la cooperación en ciencia y tecnología. El caso más reciente, sólo como ejemplo, es el del partido de San Martín y su apertu-ra, en Lituania, de una Oficina de Promoción de San Martín en Europa. El hecho de que la oficina se haya abierto en Lituania no es casualidad y tiene que ver con el origen del propio intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, de familia proveniente de ese país.
instituciones y actores de la política exterior... 275
el poder legislativo y los partidos políticos
Pocos trabajos en la Argentina y la región han reflexionado sobre el rol de los políticos, ya sea como legisladores o como líderes de partidos, en la formulación e implementación de la política exterior. Lo que sigue es un conjunto de observaciones iniciales sobre un aspecto que merece mucho mayor estudio empírico que con el que se cuenta.
El Poder Legislativo constituye un espacio fundamental en la división de poderes dentro de una democracia, tanto para producir leyes como para controlar al Poder Ejecutivo. La literatura de políticas públicas ha estudiado importantes aspectos del Poder Legislativo,35 entre ellos, las reglas electorales (por ejemplo, sistemas uninominales o multinomina-les), la estructura legislativa (unicameral o bicameral), el modo en que se organizan (comisiones y mecanismos de agenda) y el tiempo de per-manencia de los legisladores.
La literatura sobre el rol del Congreso en América Latina señala tres factores que explican su baja participación en la formulación de la po-lítica exterior (Lima y Santos, 2001; Diniz y Ribeiro 2008). Primero, la concentración del proceso de formulación de política exterior en po-cas manos, comenzando por el presidente, el canciller, otros ministros y asesores de confianza. Segundo, la falta de articulación institucional y la escasez de recursos técnicos y humanos para convertir al Congreso en un espacio de discusión y legislación en materia de política exterior. Tercero, el bajo rendimiento electoral que trae discutir la agenda inter-nacional del país (Onuki y otros, 2009: 139).
Lo descrito explica también, y a grandes rasgos, el papel del Congreso en la política exterior argentina. Así, la observación más general que se presenta en este trabajo es que la formulación de políticas vinculadas con la política exterior no tiene lugar en el Congreso. Los legisladores que ocupan las respectivas comisiones de Relaciones Exteriores, o de Defensa o del Mercosur encuentran serias limitaciones para hacer que trabajen de un modo efectivo e impacten en el debate y la formulación de la política exterior. Primero, no todos los legisladores que integran estas comisiones muestran un interés o conocimiento sostenido por los asuntos internacionales. Segundo, quienes sí lo muestran no tienen a su disposición recursos legislativos importantes para influir en la políti-
35 Para un de sarrollo en profundidad sobre este tema, véase el trabajo de Ernes-to Calvo (2013).
276 dilemas del estado argentino
ca exterior. Dado que la política exterior necesita poca legislación, más allá de pedir informes o emitir declaraciones o resoluciones, es escaso lo que se puede hacer desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Aunque el Congreso tiene atributos en materia de relaciones exteriores (como aprobar una declaración de guerra, la salida de tropas argentinas o aran-celes comerciales), en realidad el grueso de estas decisiones se toman dentro del Ejecutivo y el Legislativo dicta su consentimiento. En este sentido, funciona más de manera pasiva que activa.36 Pero esto no quita que el Congreso haya jugado un papel importante, y con amplios niveles de consenso entre partidos, ante diversos acuerdos internacionales que despertaron el debate político, por ejemplo los tratados limítrofes con Chile, la creación del Mercosur o el ingreso de la Argentina al régimen de no proliferación. La reciente discusión en el Congreso para aprobar el Memorándum de entendimiento firmado por la Argentina e Irán en enero de 2013, sin embargo, atestigua un hecho bastante inédito: el bajo consenso interpartidario con que se aprobó el acuerdo.
Estas observaciones llevan a considerar el lugar de los partidos polí-ticos en la política nacional, en particular la política exterior. Sobre la cuestión, hay tres elementos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el grado de fragmentación de partidos, que tiene que ver con el número de partidos (y sus facciones internas) que participa de un modo significativo en la vida política del país (véase Mustapic, 2013). Cuanto mayor es este número, más dificultades existen para acordar políticas y hacerlas adaptables en el tiempo. James Fearon (1997) argumenta que la existencia de un partido atomizado o dividido en facciones contribuye a la discontinuidad en la política exterior y que, a su vez, un mayor per-sonalismo con fragmentación política conduce a la discontinuidad en la política externa entre una administración y otra. Esto explicaría cómo un peronismo (el de Carlos Menem) buscó alinearse con los Estados
36 Es importante mencionar las atribuciones del Congreso en materia interna-cional que en la práctica se ejercen con notables limitaciones. Nos referimos al art. 75, inc. 1 (establecer los derechos de importación y exportación), inc. 4 (contraer empréstitos), inc. 7 (arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación), inc. 13 (reglar el comercio con las naciones extranje-ras), inc. 15 (arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación), inc. 18 (proveer lo conducente a la prosperidad del país […] promoviendo […] la inmigración […], la importación de capitales extranjeros), inc. 22 (aprobar o de sechar tratados), inc. 24 (aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales), inc. 25 (autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz) e inc. 28 (permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación).
instituciones y actores de la política exterior... 277
Unidos y abrirse a los capitales y organismos financieros internacionales, y cómo otro peronismo (el de Néstor Kirchner) se orientó en la direc-ción contraria. Inversamente, el predominio de una misma facción –si se acepta el argumento anterior– en el tránsito de Néstor Kirchner a Cris-tina Fernández de Kirchner (CFK) le brindaron más continuidad. En efecto, las expresiones electorales de CFK en 2007, que anunciaba una etapa de mejor o mayor institucionalidad, eran en parte resultado de la posibilidad de persistir con la reorientación de Néstor Kirchner.
En segundo lugar, cabe destacar el grado de polarización ideológica presente en los partidos más significativos del campo político. Nueva-mente, cuanto mayor es el grado de polarización, más dificultades exis-ten para arribar a diagnósticos compartidos sobre el país, el mundo y los modos de acción.
Por último, el grado de nacionalización de los partidos (consisten-cia en los resultados electorales a lo largo del país) también es un dato importante. Menos nacionalización implica más jugadores locales con poder de veto a políticas nacionales y más dificultades para armados po-líticos nacionales.
El argumento, entonces, es que un sistema de partidos poco institu-cionalizado, fragmentado, polarizado y poco nacionalizado es un siste-ma que dificulta arribar a una definición del interés nacional de cara a la política exterior. Esta afirmación se puede de sagregar en dos ob-servaciones. Por un lado, la polarización trabaja en contra de que las orientaciones internacionales del país se mantengan en el tiempo, de un gobierno a otro, generando una dinámica de “reinserción internacional” permanente.37
Por otro lado (tal como destaca Mustapic, 2013), una alta fragmen-tación y una baja nacionalización trabajan a favor de miradas muy en-simismadas en las dinámicas internas del país y, por lo tanto, con poca capacidad para pensar más ampliamente los intereses clave del país en la interacción con un mundo complejo y contradictorio. Inversamente, un sistema de partidos institucionalizado, poco fragmentado, poco po-larizado y nacionalizado trabajará a favor de definiciones consensuadas sobre el interés nacional del país en política exterior y sostendrá esos consensos en el tiempo.
37 Esto pasó cuando Carlos Menem asumió la presidencia en 1989 y cuando Néstor Kirchner hizo lo propio en 2003. No es casualidad que estas presi-dencias hayan reorientado la política exterior en función de percepciones y preferencias distintas acerca del lugar de la Argentina en el mundo.
278 dilemas del estado argentino
El paso de las hipótesis al análisis empírico es más difícil aún. No hay en la Argentina estudios empíricos recientes sobre, por ejemplo, el com-portamientodelosmovimientosy/odelospartidospolíticosenmateriade política exterior. Aunque en los orígenes de los dos partidos mayo-ritarios argentinos es posible identificar orientaciones internacionales (el principismo radical o la tercera posición peronista), el regreso de la democracia alteró estas líneas de modo significativo. La política exterior de Perón (y acá ya hay variaciones según qué período se tome) fue muy distinta de la de Carlos Menem, que a su vez tuvo importantes diferencias con la de Néstor Kirchner y CFK. Asimismo, la política exterior de Fer-nando de la Rúa mostró diferencias importantes con la política exterior de Raúl Alfonsín. Hay, en ese sentido, cinco observaciones a realizar.
Primero, que los contenidos de política exterior, como se observó al comienzo de este capítulo, tienen mucho que ver con las dinámicas in-ternacionales y por lo tanto no es posible comparar, por ejemplo, a Raúl Alfonsín con Fernando de la Rúa sin tener en cuenta los cambios inter-nacionales y regionales que operaron de un momento a otro. Segundo, que para comprender los contenidos de la política exterior también es importante considerar, como ya se mencionó, el modelo económico que el gobierno intenta poner en marcha, para luego considerar cómo la política exterior deviene en la manifestación externa de dicho modelo. Tercero, que es posible identificar distintas miradas internacionales den-tro de los partidos políticos mayoritarios y reflejar, al mismo tiempo, las diferentes líneas ideológicas que existen en el interior de estos dos gran-des partidos. Así, aun cuando los partidos políticos tienen plataformas electorales, lo que conviene observar son las ideas y creencias que existen en las diversas facciones que componen el partido y que terminan arri-bando al poder. Quinto, que hoy los partidos políticos han abdicado de su responsabilidad de contar con cuadros preparados en política inter-nacional encargados de pensar, diseñar y discutir públicamente la políti-ca exterior argentina, además de plasmarla en plataformas electorales. Y sexto, que es errático el patrón de búsqueda de acompañamiento “extra-partidista” en cuestiones clave de la política exterior. El actual gobierno fue, en varios momentos y temas, refractario a incluir a miembros de la oposición en la agenda internacional del país. Sin embargo, la existen-cia de asuntos vitales conduce, más temprano que tarde, a procurar una convergencia elemental.38
38 Un ejemplo es la reciente sesión del Comité Especial de Descolonización de
instituciones y actores de la política exterior... 279
En síntesis, el análisis de lo “micro” (la política exterior en el Con-greso) no podría haber sido muy distinto al análisis de lo “macro” (la política “política” en el Congreso). Es muy difícil pensar en un alto ac-tivismo legislativo en materia de política exterior cuando la estructura de incentivos (cosas en juego, duración en el Congreso) y las lógicas de principal-agente (gobernador-legislador) hacen menos visibles los asun-tos de política exterior. Finalmente, la declinación relativa de la Argen-tina sumada a la provincialización y fragmentación del sistema partidista no estimulan a los políticos a discutir asuntos internacionales ni a pensar en términos de intereses nacionales.
las elites, la opinión pública y las minorías
Los primeros estudios de opinión pública y política exterior de sarrollados en los Estados Unidos concluyeron que el público era indiferente a los temas internacionales, sus opiniones eran volátiles, incoherentes y, por lo tanto, de muy poca influencia en la política exterior (Foyle y Van Be-lle, 2010). Más adelante, a partir de los años setenta, los estudios arro-jaron una mayor comprensión e interés por parte de la opinión pública y un conjunto de preferencias relativamente estable entre la población. Aunque este es el consenso dominante, aún continúa el debate acerca de la influencia de la opinión pública en la toma de decisiones de po-lítica exterior. La literatura divide aguas entre quienes consideran que las preferencias del público son independientes de las elites políticas y que, por ende, pueden influir sobre ellas, y quienes consideran, más en clave realista, que las preferencias del público son un reflejo de las prefe-rencias de los grupos dominantes en política exterior (Robinson, 2008). Por último, otros estudios consideran que la influencia de la opinión pública en la política exterior está sujeta a otras variables intervinientes y, en consecuencia, aunque la opinión pública permanece relativamente poco influyente, en determinados momentos puede convertirse en un asunto crucial que los gobiernos no pueden dejar de lado (Powlick y Katz, 1998).
Naciones Unidas. En una nueva coyuntura ríspida con Gran Bretaña, el can-ciller Héctor Timerman hizo su alocución acompañado de un cuadro plural de legisladores: Ruperto Godoy (Frente para la Victoria), Federico Pinedo (PRO), Julio Martínez (UCR) y Rubén Giustiniani (Partido Socialista).
280 dilemas del estado argentino
En la Argentina, al igual que en el resto de América Latina, también en este aspecto son pocos los estudios sistemáticos que se han llevado a cabo para comprender las creencias, por un lado, y la influencia, por el otro, de la opinión pública en la política exterior. Sin embargo, una herramienta importante para introducir un conjunto de observaciones iniciales es la Encuesta de Política Exterior y Defensa que el Consejo Argenti-no para las Relaciones Internacionales (CARI) realiza cada cuatro años desde 1998.39 En las cuatro ediciones (1998, 2002, 2006 y 2010) el CARI ha repetido un conjunto de preguntas e introducido nuevas a los efectos de seguir la agenda internacional y regional. Lo interesante del cuestio-nario es que no sólo es posible observar variaciones en las respuestas a lo largo de los años sino también comparar la respuesta que da la opinión pública en general con la respuesta que brindan las elites.
En la edición de 2006, el informe realizó un conjunto de observaciones deducidas de un análisis de las primeras tres ediciones. Esencialmente, los hallazgos fueron cuatro. Primero, la evidencia empírica encontrada en los informes de 1998, 2002 y 2006 sirve para confirmar que la opinión de las elites y de la población general, salvo excepciones, suele coincidir, a veces variando el porcentaje, pero con variaciones dentro de una mis-ma selección de respuestas.
Segundo, tanto los líderes como la población general muestran un conjunto relativamente estable de preferencias de largo plazo. Aunque se observan variaciones en temas de coyuntura, existen cuestiones so-bre las cuales el acuerdo predomina no sólo entre elites y población sino también a lo largo de los tres períodos observados. Principalmen-te, ambos grupos coinciden, por ejemplo, en la importancia que tiene el Mercosur para la Argentina, el apoyo a una estrecha relación con Brasil, el respaldo al de sarrollo nuclear con fines pacíficos, la necesi-dad de hacer del comercio internacional una de las prioridades de la
39 Se trata de una encuesta de alcance nacional. El muestreo es probabilístico por área y el tipo de selección es polietápico, con cuotas de edad, sexo y relevamiento de las características de instrucción y nivel socioeconómico. La adecuación muestral se elabora sobre la base de niveles demográficos de grandes, medianas y pequeñas ciudades de todo el país. La encuesta de 1998 se hizo con 2784 casos para población general y 233 casos para líderes de opinión. La edición de 2002 se llevó a cabo con 2408 casos para población general y 192 para líderes de opinión. La versión de 2006 contó con 1616 muestras válidas para la población general y 175 entrevistas a líderes de opinión. La edición de 2010 se llevó adelante con 1603 casos para población general y 170 entrevistas a líderes de opinión.
instituciones y actores de la política exterior... 281
política exterior, la participación del país en operaciones de paz de Naciones Unidas y la importancia de mantener un equilibro de poder en la región.
De lo anterior se puede derivar un punto de importancia. A pesar de las dificultades en encontrar soluciones duraderas, el Mercosur sigue go-zando de alta legitimidad entre los líderes y la población. Esta afirmación se sostiene incluso tras constatar que, para la mayoría de los argentinos, Brasil es el país que más se benefició con el Mercosur.
¿De qué modo varían esas conclusiones de 2006 si se observan los resultados de la última edición de 2010? La respuesta es que, en tér-minos generales, muy poco. De 28 asuntos identificados, la opinión pública y las elites coinciden en 19 y muestran diferencias en 9. Sin embargo, un punto a destacar es el acercamiento que muestra la elite hacia Brasil y el alejamiento de los Estados Unidos. En 2003, el 38% de la elite consideraba que la relación más estrecha debía ser con los Estados Unidos. En 2006 este porcentaje bajó a 19% y en 2010 a sólo 6%, lo cual cedió terreno a quienes creen, en un 42%, que la relación más estrecha debería ser con Brasil. Otro dato importante es la cam-biante percepción acerca de la relación con los Estados Unidos. En la edición de 1998, el 66% de las elites consultadas consideraba que la relación beneficiaba al país. Este porcentaje desciende en 2010 al 25% y da lugar a quienes creen (55%) que la relación con los Estados Unidos ni beneficia ni perjudica al país. Este dato muestra que la elite percibe que hoy el margen de maniobra es mayor, que el nivel de di-versificación es alto y que la relación con los Estados Unidos no es el punto central desde donde diseñar una política exterior. Junto al tema de la percepción sobre Brasil y los Estados Unidos, la edición de 2010 incorpora otros datos relativos, por ejemplo, al mejor orden interna-cional para la Argentina, el lugar de la Unasur o la percepción positiva de los líderes de la región.
Resumiendo los resultados de la edición de 2010, la foto de las prefe-rencias de la elite argentina en materia de política exterior es la siguiente:
1. la pobreza es el problema global central; 2. la globalización trae beneficios al país; 3. el multipolarismo es el mejor esquema de orden
internacional; 4. la Unasur es algo muy positivo; 5. Lula y Mujica son los líderes de mayor prestigio en la
región;
282 dilemas del estado argentino
6. la región está hoy más integrada; 7. el Mercosur es importante; 8. la Argentina es más importante hoy que hace diez años; 9. el comercio y la integración regional son prioridades de polí-
tica exterior; 10. la Argentina debe seguir participando en las operaciones de
paz de Naciones Unidas; 11. la Argentina debe continuar con su programa nuclear; 12. Brasil tiene que ser el principal socio; y 13. la relación con los Estados Unidos no beneficia ni perjudica
al país.
En síntesis, cabe subrayar dos consideraciones. Primero, que es difícil hablar de una polarización política en términos de orientaciones inter-nacionales en el interior de la elite. Los porcentajes que sostienen estos 13 puntos muestran, por el contrario, un importante grado de consenso dentro de la elite. Segundo, que es posible hablar de un stock consoli-dado de posiciones que tiene que ver con el contenido de la agenda internacional, el lugar asignado a Sudamérica, el Mercosur, Brasil, el co-mercio y la integración, el de sarrollo nuclear y las operaciones de paz, entre otros temas. Aunque los porcentajes varíen de edición a edición, las continuidades son más importantes que los cambios. A contrapelo de lo que sugieren algunos observadores y medios de comunicación, habría un suelo relativamente firme desde donde de sarrollar mayores consen-sos en el frente internacional.
Finalmente, vale la pena considerar un asunto que ha estado lejos de las investigaciones de política exterior en la Argentina y que representa un de safío por delante. Se trata del rol que tuvieron y tienen las organi-zaciones que nuclean a las colectividades de inmigrantes, en particular aquellas de menor cuantía, como el caso de los armenios, los judíos o los árabes. La experiencia argentina muestra una muy intensa actividad, por ejemplo, de la colectividad armenia para el reconocimiento del ge-nocidio turco. También es conocido el cabildeo judío por las cuestiones vinculadas con el Medio Oriente o con el esclarecimiento de los atenta-dos que tuvieron lugar en Buenos Aires en la Embajada de Israel y en la AMIA. Por último, queda mucho por conocer acerca del peso de la colectividad de origen árabe, que ha llevado a una mayor visibilidad de la Argentina en la cuestión de Palestina. Estos y otros casos ilustran una relación fluida entre las minorías y la política exterior que aún perma-nece poco explorada por la literatura y que constituye una dimensión
instituciones y actores de la política exterior... 283
importante a la hora de explicar posturas internacionales sobre aspectos puntuales de la política exterior.
conclusión
El principal objetivo de este trabajo ha sido presentar y evaluar la política exterior de la Argentina como una política pública de características dis-tintivas, moldeada por los de safíos y las alternativas del ambiente inter-nacional, así como por las disyuntivas y las peculiaridades derivadas del entramado institucional, las pujas internas y la matriz de ideas y percep-ciones que inciden en el trazado y la ejecución de la política internacio-nal del país. Las sucesivas fotos de estos rasgos contribuyeron a entender la compleja y contradictoria película que ha constituido la formulación y la praxis de la inserción externa de la Argentina. A lo largo del texto, se ha podido observar la significación, el impacto y el entrecruzamiento del ámbito internacional y el interno.
Al ver la política exterior argentina en el contexto de otras políti-cas públicas, existen varios puntos de contacto. Primero, el poder del Ejecutivo –y dentro del mismo, centralmente el de la presidencia– es clave para comprender cómo se hace e implementa la política exterior. Segundo, el Congreso no aparece como un actor significativo para di-señar o discutir la política exterior. Tercero, la provincialización y la fragmentación partidaria no trabajan a favor de pensar en términos de intereses agregados a nivel nacional. Cuarto, la disputa entre las burocracias (que es natural) y la falta de coordinación (que se podría mejorar) dificulta muchas veces la implementación de una acción in-ternacional coherente.
Dicho esto, sin embargo, este trabajo sostiene que la política exte-rior argentina tiene seis características que la distinguen del resto de las políticas públicas. En primer lugar, la política exterior argentina no muestra los grados de volatilidad de otras políticas públicas. Aunque no se pueden negar las diferencias entre la orientación internacional de Alfonsín, Menem y Kirchner, tampoco se puede obviar que respondían a tres contextos mundiales notablemente distintos. Una política pública no es buena sólo por ser estable sino también por ser adaptable a los contextos externos e internos. Al final del día, las tres administraciones, aunque con retóricas y caminos diferentes, trabajaron por la integración regional, se apoyaron en el derecho internacional, aportaron a la segu-
284 dilemas del estado argentino
ridad internacional y regional, trabajaron en el fortalecimiento del mul-tilateralismo y defendieron la democracia y los derechos humanos. En síntesis, podría decirse que la política exterior argentina ha mostrado continuidad y adaptabilidad en un grado relativamente mayor a otras políticas domésticas.40
En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, la política exterior de la Argentina democrática tiene un “acumulado” de posiciones que repre-sentan ya una tradición internacional del país. Esto tiene que ver con la búsqueda recurrente de la integración regional, la apertura permanen-te de nuevos mercados para aumentar y diversificar la exportación, el apoyo constante en el derecho internacional, el auspicio de instancias multilaterales de diálogo, la continuidad del programa nuclear para usos pacíficos, la participación activa en los mecanismos de seguridad colec-tiva de Naciones Unidas, la defensa de la democracia como principio de legitimidad internacional y el fortalecimiento de los derechos humanos. Decir esto no significa afirmar que la Argentina haya sido coherente, consistente y eficiente para alcanzar estas metas. Como se observó más arriba, la orientación presidencial, los compromisos internacionales, la memoria diplomática y las divisiones entre agencias no siempre han tra-bajado en la misma dirección.
En tercer lugar, a diferencia de otras políticas públicas, la política ex-terior argentina está muy supeditada a los compromisos internacionales asumidos en distintos foros y frente a distintos actores. La diplomacia y el derecho internacional son los dos instrumentos privilegiados por la política exterior argentina y se basan en la confianza que genera un país al respetar sus acuerdos.41 Si algo ha sido el leit motiv de la política exte-
40 De algún modo, esto ratifica la constatación hecha en su momento por Juan Carlos Puig (1984), para quien, si bien la política exterior de la Argentina mostraba cierta “incongruencia epidérmica”, en el fondo se sustentaba en una determinada “coherencia estructural”.
41 Decir eso, sin embargo, no omite aceptar que la Argentina haya incumplido en determinadas circunstancias. Como se ejemplificó más arriba, la declara-ción del cese de pagos de la deuda externa en diciembre de 2001 tuvo como consecuencia la pérdida de capital simbólico a nivel internacional. Entre otros costos de política exterior, se puede observar que desde 2001 ningún mandatario de un país que integra el G7 visitó oficialmente la Argentina. Recién en 2011 la presidenta argentina fue recibida por Nicholas Sarkozy en Francia y por Silvio Berlusconi en Italia, aunque no de manera oficial. En este sentido, la percepción dominante es que un eventual acuerdo con el Club de París implicaría por fin una normalización de las relaciones argenti-nas con los organismos internacionales de crédito.
instituciones y actores de la política exterior... 285
rior brasileña es el acento en el de sarrollo; si algo ha sido el leit motiv de la política internacional argentina es el apego al derecho internacional.
En cuarto lugar, la continuidad y la adaptabilidad relativas de la po-lítica exterior tienen que ver con tres cuestiones adicionales. Por una parte, los objetivos e intereses de un país medio de la periferia tienden a ser constantes en el tiempo: para el caso, la diversificación política y económica, la búsqueda de mayor autonomía, las condiciones regionales pacíficas para poder incrementar los atributos materiales de influencia y el reforzamiento del multilateralismo son propósitos centrales. Por otra parte, un grado mayor de estabilidad ministerial –los ministros de Rela-ciones Exteriores duran más que otros– facilitan la relativa persistencia de metas y prácticas: ello refuerza la consistencia, ya sea gubernamental o estatal, que da a la política exterior el presidente de turno. Por último, la existencia de una burocracia –la diplomática– diseñada sobre bases meritocráticas brinda estabilidad a los actores ligados a la implementa-ción de la política exterior: los diplomáticos son dueños de la memoria internacional del país y procuran que los políticos que ocupan el Palacio San Martín la interpreten adecuadamente. Decir esto no significa que no existan clivajes en el interior del cuerpo diplomático entre, por ejemplo, liberales, internacionalistas o nacionalistas, entre “sudamericanistas” y “latinoamericanistas”, entre ortodoxos y heterodoxos, entre grupos mo-dernizadores y grupos tradicionalistas. Decir esto no significa que el ser-vicio exterior no haya sido “perforado” (y esta es una expresión utilizada por los propios funcionarios) por cargos políticos, sean estos embajado-res o asesores. Decir esto no significa que el deterioro administrativo del Estado argentino no se haya extendido a su frente externo. Decir esto no significa que la Cancillería no necesite un aggiornamiento importante. Lo que quiere decir es que, en comparación con el resto de las áreas del Estado, la Cancillería muestra más autonomía relativa y un mayor profe-sionalismo en términos comparados.
En quinto lugar, a diferencia de las políticas públicas en materia fis-cal, social, educativa, de seguridad y de justicia, donde las provincias son importantes jugadores de veto, la política exterior no entra en la canasta de temas a regatear entre la Nación y las provincias. Pero esto no implica ignorar el creciente rol que están asumiendo las provincias en cuestiones internacionales. Lo dicho apunta a separar el papel de las provincias en asuntos internacionales que tocan de cerca sus intereses materiales de asuntos internacionales vinculados con la política exterior y la diplomacia, aún hoy lejanos al menú de asuntos provinciales. Los procesos de globalización, integración y democratización probablemen-
286 dilemas del estado argentino
te empujen, en el futuro, a un activismo provincial mayor que el que hoy se conoce.
Y en sexto lugar, en materia de política exterior, las elites y la opinión pública muestran importantes grados de continuidad y coincidencia. Existen, como en muchos otros países, discontinuidades y divergencias, pero no son ni abruptas ni extremas. En cierta forma, expresan el plura-lismo que debe existir en toda sociedad democrática.
las cuentas pendientesLo que sigue busca identificar los de safíos actuales que se presentan en la política exterior. Siempre habrá que reconocer que el tamaño de la crisis de 2001-2002 fue formidable y sus efectos para el comportamien-to externo fueron relativamente previsibles. En medio de tal situación, los componentes básicos de la política exterior argentina –centralismo y personalismo– se reforzaron. Pero esto no debe interpretarse como una manifestación de gran fortaleza del Ejecutivo42 ni como signo de aislacionismo.43
42 El Ejecutivo argentino tiende a ser analizado por los especialistas en dos cla-ves distintas: como muy poderoso o como bastante impotente, como excesivo o atenuado, como inepto o eficaz. Cada crisis y cada poscrisis renueva ese debate. Este ensayo no penetra en ese tema pero asume que el presidencialis-mo debe ser abordado de manera integral con otras dimensiones del sistema político-institucional.
43 Varios observadores han indicando, de manera reiterada, que la Argentina se aisló a partir de la crisis de 2001-2002. Esto habría sucedido como producto del aislacionismo (estrategia) o el aislamiento (política) del país. Ahora bien, es importante distinguir entre aislacionismo, aislamiento y aislado. El aislacionismo es una de las grandes estrategias a disposición de un Estado. Se basa en el rechazo a compromisos político-militares férreos, por ejemplo, me-diante un sistema específico de alianzas, pero no rehúsa desplegar una activa inserción económica internacional. El aislamiento es una política que devie-nededecisionespropiasy/oajenasyquepuedeserparcialointegral.Así,por ejemplo, un país que sufre una crisis de envergadura (pierde una guerra, vive un colapso interno masivo, opta por una ideología refractaria a los lazos conelexterior)y/oqueresultasancionadoporlacomunidadinternacional(a raíz del estado deplorable de los derechos humanos, sus prácticas externas provocadoras o su de sacato a las mínimas normas del derecho internacional) esuncasotípicodeaislamientoautoinfligidoy/oimpuesto.Elaislamientopuede ser sólo diplomático o puede abarcar completamente la economía, la política, lo militar, lo cultural, la ciencia y el turismo. El encontrarse aislado es una condición que puede tener un origen interno o externo. La Argen-tina después de 2001-2002, bajo tres mandatos justicialistas con dos matices diferentes (el duhaldismo y el kirchnerismo), nunca recurrió a una estrategia aislacionista. A pesar del tamaño de la crisis, y con formatos distintos, Duhal-
instituciones y actores de la política exterior... 287
Si se entiende la “estructura institucional” en tres niveles,44 el caso de la Argentina en la primera fase poscrisis muestra la preeminencia de la presidencia como sitio fundamental para el diseño y la implementación de la política exterior del país. Tal como anticipa la literatura sobre el tema, en la Argentina ocurrió lo usual: en momentos de crisis predomi-na la “dinámica de pequeño grupo”45 en el manejo de los asuntos exter-nos, así como una acentuada capacidad decisoria localizada en el líder. La combinación de crisis aguda, dispositivo institucional y tradiciones sociopolíticas arraigadas se reflejaron, al inicio del mandato de Néstor Kirchner, en lo que se podría denominar “decisionismo diplomático”.46 Se entiende por ello una práctica gubernamental en política exterior concentrada en un individuo (o muy pocos individuos), surgida al calor de una emergencia de envergadura, facilitada por ciertas reglas y cos-tumbres en el manejo del frente externo, librada de restricciones forma-les, aceptada tácita o expresamente por la sociedad civil y dirigida a res-ponder o resolver cuestiones externas clave que están, de algún modo, entrelazadas con la crisis interna.
de, Kirchner y Fernández han buscado no “caerse del mundo” y reorientar, con el escaso repertorio a su alcance, la política exterior del país intentando dejar atrás otro legado justicialista; el de Menem. La Argentina del 2003 y la de hoy, así como la comunidad internacional, no han procurado prácticas de aislamiento que sólo ahondarían y degradarían el legado de la crisis de principios de siglo o generarían un país revanchista o revisionista.
44 En el sentido más estricto, por ejemplo, las normas, los procedimientos y las regulaciones formales que afectan la toma de decisiones y las políticas públi-cas; en un sentido más amplio, los patrones y parámetros que inciden sobre el balance de poderes (Ejecutivo-Legislativo), la capacidad de las burocracias y los instrumentos de política al alcance de los actores; y en un sentido aún más genérico, las pautas y reglas que influyen en la relación Estado-sociedad y sobre la legitimidad (o no) de las políticas alternativas.
45 Valerie Hudson afirma que en situaciones críticas “most high-level foreign policy decisions are made in small groups, meaning approximately fifteen persons or less” (Hudson, 2007: 66).
46 En el marco de la política interna Quiroga recurre a la noción de “decisionis-mo democrático” definida como una praxis gubernamental “que se ubica en una zona ambigua e incierta, entre los imperativos de la política y la vigencia del Estado de derecho” (Quiroga, 2005: XX). En cierto modo, el “decisio-nismo democrático” y el “decisionismo diplomático” están emparentados: ambos suponen que el decisor último y fundamental opera en un marco en el que el régimen prevaleciente es la democracia, enfrenta una contingencia crítica objetiva, se de sentiende de determinaciones políticas y normativas, y dispone de los atributos básicos y respaldos indispensables para establecer e imponer su decisión.
288 dilemas del estado argentino
En la medida en que la crisis fue menguando, en que el país se topó con un escenario económico favorable y en que la agenda política en el campo diplomático cobró relevancia, se produjeron dos hechos: por un lado, se incrementó paulatina y relativamente el margen de acción regional e internacional de la Argentina y, por el otro, se generó un progresivo reacomodo interno que contribuyó, por ejemplo, a un mayor perfil de la Cancillería.47 Ahora bien, una serie de dinámicas de más lar-ga data también fue incidiendo, con más fuerza, en la política exterior argentina. Procesos no necesariamente lineales pero sí intensos como la globalización, la legalización, la integración y la democratización, entre otros, fueron impactando tanto en la política interna como en la política exterior. La Argentina no fue ajena a eso: más aún, en algunas de ellas la participación y el aporte del país fue en ascenso desde el advenimiento de la democracia y, tiempo después, con el fin de la Guerra Fría.
Así, se pone de manifiesto algo importante: como consecuencia de factores estructurales (internacionales e internos) y fenómenos coyuntu-rales (externos y domésticos) surge una intrincada variedad de asuntos, actores y arenas que inciden –como restricción y oportunidad, simultá-neamente– en la política exterior del país. Eso exige, como es obvio, una significativa adaptación política, organizativa y recursiva. En un mundo y un país en los que tiende a primar lo “interméstico”, aquello que es “simultánea, profunda e inseparablemente internacional y doméstico” (Manning, 1977: 309) y avanza lo “postinternacional”, donde la interac-ción mundial no es sólo entre estados sino que “denota la presencia de nuevas estructuras y procesos” no estatales (Rosenau, 1990: 6), resulta fundamental contar con una gran estrategia internacional, una sólida institucionalidad y políticas públicas consistentes.
Stephen Van Evera (2003) ha remarcado la importancia de que los es-tados tengan internamente la aptitud para comprender mejor y aprove-char más el sistema internacional. Para ello es esencial tener la voluntad y disposición de evaluar el entorno global y el propio. Una buena eva-luación “genera innovación y cambio”. Sin embargo, la innovación y el
47 Entre 2003 y 2005, el estancamiento del Mercosur y la necesidad de revitali-zarlo, las negociaciones que finalmente fracasaron en torno al ALCA, el ma-nejo frente el FMI y ante los bonistas privados, el tratamiento de la deuda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el auge de la demanda asiática por productos primarios (mayoritariamente, alimentos) y la venta de bonos nacionales a Venezuela elevaron el perfil del Ministerio de Economía en relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
instituciones y actores de la política exterior... 289
cambio producen reacciones y resistencias. En efecto, Van Evera indica que las organizaciones gubernamentales tienden a reprimir la evalua-ción interna ya que, como resultado de ella, se pueden perder empleos, influencia, prebendas, contactos y recursos.
Uno de los antídotos frente a este síndrome es estimular, proteger y premiar social, cultural e institucionalmente la evaluación, tanto de propios como de ajenos. Uno de los modos de superar, en materia de po-lítica exterior, el “síndrome Van Evera” es discernir una gran estrategia internacional. En esa dirección, una grand strategy precisa las amenazas probables a la seguridad del Estado y a la sociedad, así como los retos al bienestar y a la autonomía. En consecuencia, se trata de diseñar los remedios y las respuestas políticas, económicas, militares, tecnológicas, educativas y de otro tipo para hacer frente a esos peligros y de safíos. Las mutaciones de orden externo y las transformaciones de orden interno que vienen produciendo ya una constelación de encrucijadas obligan a esclarecer la naturaleza y el alcance de dicha gran estrategia. En ese sentido, y previo a cualquier evaluación, es importante distinguir los ele-mentos clave para una eventual buena estrategia internacional.
En primer lugar, es esencial asumir que las relaciones externas y la política interna están –como se dijo– fuerte e inexorablemente entre-lazadas. Un país puede asumir los estímulos y las restricciones interna-cionales de un modo distinto en razón de su poder relativo en el plano exterior y de la capacidad recursiva en el terreno doméstico. En todo caso, es clave una “inversión” interna en fortalezas estatales.
En segundo lugar, las instituciones son fundamentales en tanto facili-tan o inhiben distintos fenómenos (acceso a recursos de influencia, mo-dos de incidir sobre el proceso de toma de decisiones, las alternativas disponibles de los actores involucrados –estatales y no gubernamenta-les–, etc.). Pero ello no debe confundirse con “neutralidad”: determi-nados arreglos institucionales contribuyen a fortalecer los privilegios y las posiciones de ciertos grupos e individuos. Ante la envergadura de las transformaciones internacionales, un Estado no tiene otra alternativa que asumirlas. Una fuerte rigidez institucional hace difícil la adaptación y, por lo tanto, el cambio interno tiende a posponerse. Por ejemplo, la permanencia de un Estado copado y maniatado por intereses particula-res y sin una autonomía elemental lo hace inflexible y, en consecuencia, con una profunda aversión a la reforma y la renovación.48
48 Cabe subrayar que aunque exista, por ejemplo, una extendida “insatisfacción
290 dilemas del estado argentino
En tercer lugar, una gran estrategia debe asimilar el hecho de que hay que combinar la política exterior y la política de defensa, y que se nece-sita más complementariedad entre el ámbito estatal y el no estatal. Así, lo interno y lo externo, lo político y lo militar, lo estatal y lo no estatal deben verse, analizarse e instrumentarse de manera mancomunada. Eso, a su vez, demanda una notable capacidad de coordinación burocrática y un esquema de funcionarios altamente competentes.
En cuarto lugar, la ausencia de una gran estrategia es funesta para los intereses nacionales. El retraimiento político, la desconexión económica con el exterior y el ensimismamiento cultural; la fragmentación entre diplomacia y defensa; y la ausencia de concertación entre los sectores estatal y no estatal (por ejemplo, sectores productivos, ONG, científicos y trabajadores, entre otros) son nocivos para un país que aspira a lograr un bienestar material extendido y una influencia externa reconocida.
Después de 2005-2006, el gobierno tuvo un espacio algo más holgado para desplegar una política exterior un tanto más activa (es el caso de Brasil) y propositiva (es el caso de Chile).49 La continuidad en el coman-do del gobierno en el plano matrimonial, en cuanto al Frente para la Victoria como fuerza predominante y en relación al doble control po-lítico del Ejecutivo y el Legislativo en 2007 pudieron haber creado un conjunto de incentivos para catalizar un debate y procurar modificacio-nes institucionales. Sin embargo, ello no ocurrió en lo que respecta a la política exterior de la Argentina. La presidencia no se autolimitó –como lo hizo con el caso de la de signación de la Corte Suprema– en materia in-ternacional.50 No se produjo una reforma a fondo o significativa del ser-
con un particular conjunto de instituciones, podría ser irracional cambiarlas. El costo variable de mantener las instituciones existentes puede ser menor que el costo total de crear y mantener nuevas” (Krasner, 2009: 4). Por lo tanto, hay que contemplar que aun las malas instituciones tienen una larga vida y que los intentos de cambio resulten episódicos y limitados.
49 Una política específica que avanzó muy significativamente y en diversos frentes –el diplomático, el de la defensa, el del comercio y las inversiones, el de las regiones de frontera– ha sido la que caracteriza la relación entre la Argentina y Chile en los años recientes. Los niveles de cooperación bilateral alcanzados son relevantes. La condición de posibilidad de esta se deriva de la existencia de un sustrato (político, económico, militar y social) histórico reciente que ha cimentado muchos valores comunes, varios intereses mutuos y ciertos objetivos compartidos. Ahora bien, la vigencia y la continuidad de la cooperación binacional suponen no sólo que los países se conciban como amigos sino que también tengan el anhelo y la disposición de transformarse en aliados.
50 Por ejemplo, reduciendo drásticamente el número (25) máximo posible de
instituciones y actores de la política exterior... 291
vicio exterior. No se asignaron de manera sistemática y por años nuevas y mayores partidas presupuestales para incrementar y mejorar el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores. No se avanzó en una coordi-nación interministerial eficiente para hacer frente a múltiples asuntos temáticos que involucran varias entidades del Ejecutivo. No se elevaron, por iniciativa de la presidencia o la Cancillería, la cantidad y la calidad de los debates legislativos en materia de política internacional. Hay sí ya una decidida internalización en la política exterior del país de la cues-tión de la defensa y promoción de los derechos humanos.51 Asimismo, hay más contacto entre la Cancillería y la ciudadanía y el ministerio y las provincias mediante, entre otros, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y la Dirección de Asuntos Federales (de la Subsecretaría de Rela-ciones Institucionales), respectivamente. Hay una mayor atención y más labor interburocrática en el terreno de la cooperación Sur-Sur como una palanca de influencia externa que le otorga al país, en ese campo, una suerte de soft power. Hay, en general en los últimos años, un incipiente reconocimiento de la importancia de la “diplomacia pública”, aunque es poco lo que esta se ha de sarrollado.52
Toda política exterior se mueve entre imperativos domésticos y res-ponsabilidades internacionales. En tiempos de crisis domésticas, los go-biernos pueden incumplir sus compromisos bajo la idea de que la socie-dad internacional comprenderá la gravedad de la crisis. Sin embargo, una vez superada la crisis, alcanzada la estabilidad política y puesto en marcha el crecimiento, los gobiernos deben equilibrar las demandas do-mésticas y los compromisos internacionales. La primacía de lo doméstico no es una buena receta para una política exterior que busca prestigio normativo, oportunidades económicas y nichos internacionales donde
embajadores políticos y, en consecuencia, incrementando la de signación de embajadores de carrera; en especial, en destinos de alta significación para el país.
51 Por ejemplo, junto a la habitual realización de foros regionales y encuentros internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, la Cancillería estableció en 2007 el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone. Las premiaciones han sido otorgadas a la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (ASOFAMD) en 2007, a la Comisión Co-lombiana de Juristas (CCJ) en 2008, al Washington Office on Latin America (WOLA) en 2009 y a la Zimbabwe Lawyers for Human Rights de la República de Zimbabwe en 2010.
52 El adjetivo “pública” supone que el objetivo de esta diplomacia no son los gobiernos de otros países sino más bien sus ciudadanos.
292 dilemas del estado argentino
hacer una diferencia. Paradójicamente, a pesar de que la Argentina goza de espacios de mayor autonomía relativa en el frente externo, los impe-rativos de la política interna (ya sea electoral, política o coyuntural)53 pa-recen estar muy vigentes y, en consecuencia, debilitan la posibilidad de introducir cambios institucionales necesarios que el diseño de una gran estrategia demanda. Un contexto internacional relativamente favorable y una próxima contienda presidencial en 2015 presentan la oportunidad para comenzar un debate nacional sobre nuestro modelo de inserción en el mundo –o quizás lo hacen imperativo–.
53 Los imperativos de la política interna en relación con la política exterior no son un patrimonio del comportamiento argentino, en general, y de los últimos dos gobiernos, en particular. La conducta de los Estados Unidos en una amplia gama de asuntos y la creciente primacía de lo interno en las políticas externas de los países de la Unión Europea confirman lo señala-do. Más aún, desde la crisis económico-financiera de 2008 en adelante, la prevalencia de la “lógica doméstica” en materia internacional caracteriza la conducta de los principales países de sarrollados de Occidente. Sin embargo, el dato fundamental en el caso de la Argentina es que la crisis de 2001-2002 ocurrió hace más de una década y las tasas de crecimiento económico más los mejores indicadores sociales y la relativa estabilidad política permitirían suponer que habría un contexto propicio para elevar la calidad institucional en la formulación y práctica de la política exterior del país.
Anexo
Tabla 6.1. Porcentaje de coincidencia con los Estados Unidos de votos en la Asamblea General de la ONU, excluyendo resoluciones por consenso
Año Argentina
1990 12,5
1991 41,0
1992 44,4
1993 53,8
1994 67,9
1995 68,8
1996 60,7
1997 56,1
1998 50,0
1999 44,4
2000 44,2
2001 32,8
2002 34,2
2003 24,3
2004 25,0
2005 26,9
2006 24,1
2007 15,8
2008 25,6
2009 36,4
2010 39,7
Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos, disponible en <www.state.gov/p/io/rls/rpt/index.htm>.
Referencias bibliográficas
Acemoglu, D. (2008), “Growth and institutions”, en S. Durlauf y L. E. Blume, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2.ª ed.
Acuña C. H. (comp.) (2013), ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política Argentina, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
— (2014), El Estado en acción. Fortalezas y debilidades de las políticas sociales en la Argentina, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
Acuña, C. H. y M. Chudnovsky (2013), “Cómo entender a las instituciones y su relación con la política: Lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los institucionalismos”, en C. H. Acuña (comp.), ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
Acuña, C. H. y W. Smith (1984), “Política y ‘Economía Militar’ en el Cono Sur: Democracia, producción de armamentos y carrera armamentista en Argentina, Brasil y Chile”, Desarrollo Económico, 34: 135.
Aizenman, J. y B. Pinto (eds.) (2004), Managing Volatility and Crisis. A Practitioner’s Guide”, World Bank, disponible en <www.worldbank.org/economicpolicy/mv/mvcguide.html>.
Albrieu, R. y J. M. Fanelli (2008), “Stop & go o go and fail? Sobre aceleraciones, crisis e instituciones en la Argentina”, Desarrollo Económico, 48(190-191), julio-diciembre.
Albrieu, R. y O. Cetrángolo (2011a), “Política fiscal en contextos volátiles. El caso de Argentina”, mimeo, Cepal Chile - Cedes.
— (2011b), “Volatilidad macroeconómica y política fiscal en Argentina”, en Fanelli, Jiménez y Kacef (comps.), Volatilidad macroeconómica y respuestas de política, Santiago de Chile, Cepal - AECID - Unión Europea.
296 dilemas del estado argentino
Alt, J. y M. Gilligan (1994), “The Political Economy of Trading States”, The Journal of Political Philosophy, 4(2).
Anlló, G. y O. Cetrángolo (2008), “Políticas sociales en Argen-tina. Viejos problemas, nuevos de safíos”, en Kosakoff (ed.), Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007, Buenos Aires, Cepal.
Aoki, M. (2001), Toward a Comparative Institutional Analysis, Cam-bridge, MIT Press.
Ardanaz, M., M. Leiras y M. Tommasi (2010), “The politics of federalism in Argentina and its effects on governance and accountability”, Buenos Aires, mimeo, disponible en <www.faculty.udesa.edu.ar/tommasi/papers/wp/Ardanaz%20Lei-ras%20Tommasi.pdf>.
Baldwin, R. y F. Robert-Nicoud (2007), “Entry and Asymmetric Lobbying. Why governments pick loosers”, Political Science and Political Economy Working Paper,3/2007,LondonSchoolofEconomics.
Banco Interamericano de Desarrollo (2006), La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina. Informe 2006, Washington, BID.
Barbero, J. (1984), Bases para una política nacional de transporte, noviembre, Buenos Aires, mimeo.
— (2000), El transporte en Argentina: los de safíos del siglo XXI, mimeo.
— (2012), “Ferrocarriles metropolitanos: de la tragedia de Once a una política integral de transporte de calidad para la equi-dad”, Documento de Trabajo, nº 105, Buenos Aires, CIPPEC.
— (2013), “Corregir el rumbo tras diez años a la deriva: el trans-porte en argentina en el período 2003-2012”, en R. Lavagna, Un futuro posible, Buenos Aires, El Ateneo.
Barbero, J. y L. Castro (2013), “Infraestructura logística. Hacia una matriz de cargas para la competitividad y el de sarrollo sustentable”, Documento de Políticas Públicas, nº 123, Buenos Aires, CIPPEC.
Barbero, J., L. Castro, J. Abad y P. Szenkman (2011), “Un transporte para la equidad y el crecimiento. Aportes para una estrategia nacional de movilidad y logística para la Argentina del Bicentenario”, Documento de Trabajo, nº 79, Buenos Aires, CIPPEC.
referencias bibliográficas 297
Barbero, J. y R. Rodríguez Tornquist (2012), “Transporte y cam-bio climático: hacia un de sarrollo sostenible y de bajo carbo-no”, Revista Transporte y Territorio, 6: 8-26, Universidad de Bue-nosAires,disponibleen<www.rtt.filo.uba.ar/RTT00 602 008.pdf>.
Baruj, G., B. Kosacoff y A. Ramos (2009), “Las políticas de promoción de la competitividad en la Argentina. Principales instituciones e instrumentos de apoyo y mecanismos de arti-culación público-privada”, Documento de Proyecto LC/W257-LC/BUE/W38, Buenos Aires, Cepal.
Berlinski, J. (2003), “International trade and commercial policy”, en G. Della Paolera y A. Taylor (eds.), A New Economic History of Argentina, Cambridge, Cambridge University Press.
Bertranou, F., O. Cetrángolo, C. Grushka y L. Casanova (2011), Encrucijadas en la Seguridad Social Argentina: reformas, cobertura y de safíos para el sistema de pensiones, Buenos Aires, Cepal - OIT.
Bertranou, J. (2013a), “Creación de agencias especializadas, capacidad estatal y coordinación interinstitucional. El caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Argentina”, Revista Perspectivas de Políticas Públicas, 4, enero-junio, Buenos Aires, UNLa.
— (2013b), “Capacidad estatal: Aportes al debate conceptual”, ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de Adminis-tración Pública, Mendoza.
Bielsa, R. (2004), Presentación del libro La Nación Sudamericana, de Carlos Piñeiro Iñiguez, Consejo Argentino para las Relacio-nes Internacionales, 7 de octubre, disponible en <www.mrecic.gov.ar>.
Bisang, R. (2008), “El de sarrollo agropecuario en las últimas dé-cadas: ¿volver a creer?”, en Kosakoff (ed.), Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007, Buenos Aires, Cepal.
Blonigen, B. (2011), “Revisiting the Evidence on Trade Poli-cy Preferences”, Journal of International Economics, vol. 85-1; 129-135.
Bonardi, L. (2013), La politización de las embajadas argentinas (1983-2012), tesis de graduación, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Buenos Aires, Universidad de San Andrés.
298 dilemas del estado argentino
Bouzas, R. y S. Cabello (2007), “La formulación de la política comercial en la Argentina: Fundamentos estructurales e insti-tucionales de la volatilidad”, en M. S. Jank y S. D. Silber (eds.), Políticas comerciais comparadas, San Pablo, Singular.
Bouzas, R. y S. Keifman (2003), “Making Trade Liberalization Work”, en P. P. Kuczynski y J. Williamson (eds.), After the Wash-ington Consensus: Re-starting Growth and Reform in Latin America, Washington, Peterson Institute for International Economics.
Bouzas, R. y E. Pagnotta (2003), Dilemas de la política comercial externa argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.
Bouzas, R. y H. Soltz (2006), “Argentina and GATS: A Study on the Domestic determinants of GATS commitments”, en P. Gallaher, P. Low y A. Stoller (eds.), Managing the Challenges of WTO Participation, Cambridge, Cambridge University Press.
Brambilla, I., S. Galiani y G. Porto (2010), “Argentine Trade Policies in the XXth century: 60 years of solitude”, disponible en<ssrn.com/abstract=1680606>.
Brennan, P. (2013), “Presentación en el Seminario de Gobierno del Transporte Público Metropolitano”, Instituto del Conurba-no, Universidad Nacional de General Sarmiento, 18 de junio.
Bril Mascarenhas, T. y A. Post (2012), Broad-Based Consumer Sub-sidies as “Policy Traps”: The Case of Utilities Subsidies in Post-Crisis Argentina, documento presentado en la Conferencia Anual de la American Political Science Association.
Brodersohn, M. (ed.) (1973), Estrategias de industrialización para la Argentina, Buenos Aires, Instituto Di Tella.
Byman, D. y K. Pollack (2001), “Let us now praise great men: Bringing the statesman back in”, International Security, 25(4): 107-146.
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina (2011), Desarrollo urbano y movilidad en América Latina, Caracas, CAF.
— (2012), Infraestructura para el de sarrollo integral de América Lati-na, Caracas, CAF.
Calvo, E. (2013), “Representación política, política pública y estabilidad institucional en el Congreso argentino”, en C. H. Acuña (comp.), ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
referencias bibliográficas 299
Castañeda, J. (2006), “Latin America left’s turn”, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, mayo-junio.
Castro, L. y L. Díaz Frers (2008), “Las retenciones sobre la mesa: del conflicto a una estrategia de desarrollo”, Documento de Trabajo, n° 14, Buenos Aires: CIPPEC
Castro, L. y P. Szenkman (2012), “El ABC de los subsidios al transporte”, Documento de Trabajo, nº 102, Buenos Aires, CIPPEC.
Catao, L. A. V. (2007), “Retrospectiva latinoamericana”, Finanzas y Desarrollo, diciembre.
Cepal (2008), Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007-2008, Santiago de Chile, Cepal.
Cetrángolo, O. (1984), “Rezagos Fiscales”, en Anales de las XVII Jornadas de Finanzas Públicas, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.
Cetrángolo, O. y F. Devoto (2002), “Organización de la salud en Argentina y equidad. Una reflexión sobre las reformas de los años noventa e impacto de la crisis actual”, documento pre-sentado en el taller “Regional Consultation on Policy Tools: Equity in Population Health”, Toronto, PAHO - Universidad de Toronto, 17 de junio.
Cetrángolo, O. y F. Gatto (2002), “Dinámica productiva provin-cial a fines de los años noventa”, Serie Estudios y Perspectivas, 14, Buenos Aires, Cepal.
Cetrángolo, O. y J. C. Gómez Sabaini (2009), “La imposición en Argentina: un análisis de la imposición a la renta, a los patri-monios y otros tributos considerados directos”, Serie Macro-economía del Desarrollo, 84, Santiago de Chile, Cepal.
— (2010), “Tax Policy in Argentina: between solvency and emer-gency”, en R. Gordon (ed.), Taxation in Developing Countries, Nueva York, Columbia University Press.
— (2012), “Evolución reciente, raíces pasadas y principales pro-blemas de las cuentas públicas argentinas”, Boletín Informativo Techint, 338, Buenos Aires.
Cetrángolo. O. y C. Grushka (2004), “Sistema previsional argenti-no: crisis, reforma y crisis de la reforma”, Serie Financiamiento del Desarrollo, 151, Santiago de Chile, Cepal.
300 dilemas del estado argentino
Cetrángolo, O. y J. L. Machinea (1992), “El sistema previsional Argentino: crisis, reforma y transición”, Estudios del Trabajo, 4, Buenos Aires, Asociación Argentina de Especialistas en Estu-dios del Trabajo (ASET).
Cetrángolo, O., M. San Martín, L. Lima Quintana, A. Goldschmit y M. Aprile (2011), “El sistema de salud argentino y su trayec-toria de largo plazo: logros alcanzados y de safíos futuros”, en Aportes para el de sarrollo humano en Argentina 2011, 6, Buenos Aires, PNUD - OPS - Cepal.
Chang, H. (2007), “Institutional change and economic deve-lopment: an Introduction”, en H. Chang (ed.), Institutional Change and Economic Development, Nueva York, United Nations University Press.
Chang, R. (2007), “Inflation targeting, reserves accumulation, and exchange rate management in Latin America”, mimeo, FLAR - Banco de la República de Colombia.
Charap, S. (2007), “Inside out: Domestic change and foreign policy in Vladimir Putin’s first term”, Demokratizatsiya, 15(3).
Chibber, V. (2002), “Bureaucratic Rationality and the Develop-mental State”, American Journal of Sociology, 107(4).
Chisari, O., E. A. Corso, J. M. Fanelli y C. Romero (2007), “Growth diagnostics for Argentina”, mimeo, Cedes.
Cohen, B. (2008), International Political Economy, Princeton, Prin-ceton University Press.
Comisión Nacional de Comercio Exterior (2011), Informe Anual 2011, Buenos Aires, CNCE.
Dalle, D. y F. Lavopa (2010), “In case of fire, break the glass: Argentina’s border emergency-kit in times of global crisis”, en S. Evenett (ed.), Managed Exports and the Recovery of World Trade: The 7th GTA Trade Report, CEPR - Global Trade Alert, disponibleen<www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA7_dalle_lavopa.pdf>.
Di Tella, G. (1995), discurso presentado en el Centro Argentino de Ingenieros, 29 de mayo, Buenos Aires.
Díaz Alejandro, C. (1970a), Essays on the Economic History of the Argentine Republic, Yale University Press.
referencias bibliográficas 301
Díaz Alejandro, C. F. (1970b), “Etapas de la industrialización argentina”, en M. Brodersohn (ed.), Estrategias de industrializa-ción para la Argentina, Buenos Aires, Editorial del Instituto.
— (1985), “Good-bye financial repression, hello financial crash”, Journal of Development Economics, 19(1-2): 1-24.
Diniz, S y C. O. Ribeiro (2008), “The role of the Brazilian Con-gress in Foreign Policy, Brazilian Political Science Review, 2(2), 10-38.
Dixit, A. K. (2005), “Evaluating recipes for development success”, Documento de Trabajo, nº 3859, World Bank Policy Research.
Drazen, A. (2000), Political Economy in Macroeconomics, Nueva Jersey, Princeton University Press.
Drope, Jeffrey (2006), “Don’t buy from me Argentina: Poli-tics, economics and trade liberalization in Argentina, 1992-2001”, Studies in Comparative International Development, 41(1), primavera.
Durant, R. y P. Diehl (1989), “Agendas, alternatives, and public policy: Lessons from the U.S. foreign policy arena”, Journal of Public Policy, 9(2): 179-205.
Dye, T. (1987), Understanding Public Policy, Englewoods Cliffs, Prentice-Hall.
Easterly, W., R. Islam y J. E. Stiglitz (2000), “Shaken and stirred: Explaining growth volatility”, Annual World Bank Conference on Development Economics.
Etchemendy, S. (2013), “La ‘doble alianza’ gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012): orígenes, evidencia y perspec-tivas”, en C. Acuña (comp.), ¿Cuánto importan las instituciones?, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
European Commission (2011), “Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system”, Bruselas, 28 de marzo.
Evans, P. (1996), “El Estado como problema y como solución”, Desarrollo Económico, 35(140), enero-marzo.
Evenett, S. (ed.) (2012), “Debacle: The 11th GTA report on protectionism”, Global Trade Alert, junio.
302 dilemas del estado argentino
Fanelli, J. M. (ed.) (2007), Understanding Market Reform in Latin America. Similar Reforms, Diverse Constituencies, Varied Results, Nueva York, Palgrave - Macmillan.
— (ed.) (2008), Macroeconomic Volatility, Institutions, and Finan-cial Architectures. The Developing World Experience, Nueva York, Palgrave - Macmillan.
— (2012), La Argentina y el desarrollo económico en el siglo XXI, Bue-nos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
Fanelli, J. M. y R. Albrieu (2008), “Stop-and-go o Go-and-fail? Sobre aceleraciones, crisis e instituciones en la Argentina”, Revista de Desarrollo Económico, 48(90-91).
— (2011), “Fluctuaciones agregadas y crecimiento en Argentina: una visión de largo plazo”, mimeo, PNUD Argentina - Cedes.
— (2012), “Fluctuaciones macroeconómicas y crecimiento en Argentina: una visión de largo plazo”, en R. Mercado, B. Ko-sacoff y F. Porta (eds.), La Argentina del largo plazo: crecimiento, fluctuaciones y cambio estructural, Buenos Aires, PNUD.
Fanelli, J. M. y J. P. Jiménez (2009), “Crisis, volatilidad, ciclo y po-lítica fiscal”, trabajo preparado para el Foro Unión Europea, América Latina y el Caribe, Montevideo, 19-20 de mayo.
Fanelli, J. M. y G. McMahon (eds.) (2006), Understanding Market Reforms, vol. II, Nueva York, Palgrave - Macmillan.
Fanelli, J. M. y M. Tomassi (2014), “Instituciones y economía política de las políticas macroeconómicas”, en este volumen.
Fearon, J. (1997), “Signaling foreign policy interests: Tying hands versus sinking costs”, Journal of Conflict Resolution, 41(1): 68-90.
Feldman, J., L. Golbert y E. Isuani (1986), “Maduración y crisis del sistema previsional argentino”, Boletín informativo Techint, 240, Buenos Aires, enero-febrero.
Ferrer, A. (1977), Crisis y alternativas de la política económica argenti-na, Buenos Aires, FCE.
Ferreres, O. (2010), Dos siglos de economía argentina, Buenos Aires, Norte y Sur.
FET - Fundación Estudios del Transporte (2008), Buenos Aires: Metrópolis y transporte. Antecedentes, diagnóstico, propuestas, Bue-nos Aires, FET.
referencias bibliográficas 303
Forteza, Á. y M. Tommasi (2006), “On the political economy of pro-market reform in Latin America”, en J. M. Fanelli y G. McMahon (eds.) (2006), Understanding Market Reforms, vol. II, Nueva York, Palgrave - Macmillan.
Foyle, D. C. y D. Van Belle (2010), “Domestic politics and foreign policy analysis: public opinion, elections, interest groups, and the media”, en International Studies Encyclopedia Online, Robert Denmark, Blackwell Publishing.
Fundenberg, D. y J. Tirole (1991), Game Theory, Cambridge, MIT.
Gadano, N. (1999), “Determinantes de la inversión en el sector de petróleo y gas en Argentina”, Serie Reformas Económicas, Cepal.
— (2006), Historia del petróleo en la Argentina, Buenos Aires, Edhasa.
— (2010) “Urgency and Betrayal”, en W. Hogan y F. Sturzene-gger, The Natural Resources Trap. Private Investment without Public Commitment, MIT Press.
Gadano, N. y F. Sturzenegger (1998), “La privatización de reservas en el sector hidrocarburífero. El caso de Argentina”, Revista de Análisis Económico, 13(1), Santiago de Chile.
Galiani, S. y G. Porto (2011), “Trends in tariff reforms and trends in the structure of wages”, Documento de Trabajo, n° 124, Universidad de La Plata, CEDLAS, octubre.
Galiani, S. y Somaini (2010), “Path dependence import substi-tution policies: the case of Argentina in the XXth century”, disponibleen<ssrn.com/abstract=1681757>.
Gerchunoff, P. (ed.) (1992), “Las privatizaciones en la Argenti-na”, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella.
Gerchunoff, P. y P. Fajgelbaum (2006), ¿Por qué la Argentina no fue Australia? Una hipótesis sobre un cambio de rumbo, Buenos Aires, Siglo XXI.
Gerchunoff, P., E. Greco y D. Bondorevsky (2003), “Comienzos diversos, distintas trayectorias y final abierto: una década de privatizaciones en Argentina, 1990-2002”, Serie Gestión Pública, 108, Santiago de Chile, Cepal.
Gerchunoff, P. y L. Llach (1998), El ciclo de la ilusión y el desencan-to, Buenos Aires, Emecé.
304 dilemas del estado argentino
Gibbons, R. (2000), “Why organizations are such a mess (and what an economist might do about it)”, mimeo, MIT.
Gómez Sabaini, J. C. y J. O’Farrell (2009), “La economía política de la política tributaria en América Latina”, 21 Seminario Regio-nal de Política Fiscal, Santiago de Chile, ILPES - Cepal, enero.
Gourevitch, P. (1978), “The second image reversed: the interna-tional sources of domestic politics”, International Organization, 32(4), otoño.
— (1996), “La ‘segunda imagen’ invertida: Orígenes internacio-nales de las políticas domésticas”, Zona Abierta, 44: 21-68.
Greco, E., D. Petrecolla y C. Romero (2011), “Argentina Gas and Electricity Reform”, en W. Baer y D. Fleischer, The Economies of Argentina and Brazil, a Comparative Perspective.
Greif, A. (2006), Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press.
Greif, A. y C. Kingston (2011), “Institutions: Rules or Equili-bria?”, en Schofield y Caballero (eds.), Political Economy of Institutions, Democracy, and Voting, Berlín, Springer Verlag.
Hausman, D. M. y M. McPherson (1996), Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press.
Hausmann, R., D. Rodrik y A. Velasco (2005), “Growth diagnos-tics”, Cambridge, The John F. Kennedy School of Govern-ment, Harvard University, marzo.
Heymann, D. (ed.) (2007), “Desarrollos y alternativas: algunas perspectivas del análisis macroeconómico”, en D. Heymann (ed.), Progresos en macroeconomía, Buenos Aires, Temas.
Heymann, D. y B. Kosacoff (2000), La Argentina de los 90. Desem-peño económico en un contexto de reformas, Buenos Aires, Eudeba - Cepal.
Hill, C. (2003), The Changing Politics of Foreign Policy, Nueva York, Palgrave.
Hudson, V. (2007), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham, Rowman & Littlefield.
— (2008), “The history and evolution of foreign policy analysis”, en S. Smith, A. Hadfield y T. Dunne (eds.), Foreign Policy: Theo-ries, Actors, Cases, Nueva York, Oxford University Press.
referencias bibliográficas 305
Iacovello, M. y L. Zuvanic (2010), “The weakest link: The bureaucracy and civil service systems in Latin America”, en C. Scartascini, E. Stein y M. Tommasi (eds.), How Democracy Works: Political Institutions, Actors, and Arenas in Latin American Policymaking, Nueva York, David Rockefeller Center for Latin American Studies.
Iglesias, E., V. Iglesias y G. Zubelzú (eds.) (2008), Las provincias argentinas en el escenario internacional, Buenos Aires, PNUD.
— (2009), “The case of Argentina”, en H. Michelmann (ed.), Foreign Relations in Federal Countries, Montreal, McGill - Queen’s University Press, pp. 10-35.
Irwin, D. (2002), Free Trade Under Fire, Princeton, Princeton Uni-versity Press.
ITF/UNSAM(2012),Informe Final del Foro de ferrocarriles metro-politanos. Una estrategia para la rehabilitación de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, San Martín, PBA.
Jones, M. y otros (2002), “Amateur legislators, professional politicians: The consequences of party-centered electoral rules in federal systems”, American Journal of Political Science, 46(3): 656-669.
Jordana, J. y C. Ramió (2002), “Diseños institucionales y gestión de la política comercial exterior en América Latina”, Documen-to de Divulgación, n° 15, Buenos Aires, INTAL - ITD - STA.
Katz, J. y B. Kosacoff (1989), El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y prospectiva, Buenos Aires, CEAL.
Katzenstein, O. (1985), Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe, Ítaca, Cornell University Press.
Kee, H. L., A. Nicita y M. Olarreaga (2009), “Estimating trade restrictiveness indices”, The Economic Journal, 119: 172–199, enero.
Keohane, R. O. y H. V. Milner (1996), Internationalization and Domestic Politics, Nueva York, Cambridge University Press.
Kohli, A. (2009), “Estado y de sarrollo económico”, Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal, 12, enero-junio, Santa Fe, UNL.
Kosacoff, B. (1996), “Estrategias empresariales en la transforma-ción industrial argentina”, Revista Techint, 288.
306 dilemas del estado argentino
Kozulj, R. (2005), “Crisis de la industria del gas natural en Argentina”, Cepal, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, 88, Santiago de Chile.
Krasner, S. D. (2009), Power, the State, and Sovereignty: Essays in International Relations, Nueva York, Routledge.
Krugman, P. (1995), “Cycles of conventional wisdom on econo-mic development”, International Affairs, 71(4), octubre.
Lavieri, O. (2011), El ReKaudador, Buenos Aires, Planeta.
Lechini, G. (2006), Argentina y África en el espejo de Brasil, Buenos Aires, CLACSO.
Leiras, M. (2013), “Las contradicciones aparentes del federalis-mo argentino y sus consecuencias políticas y sociales”, en C. H. Acuña (comp.), ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
Leiras, M. y H. Soltz (2006), “The political economy of interna-tional trade policy in Argentina”, en R. Bouzas (ed.), Domestic Determinants of National Trade Strategies: A Comparative Analysis of Mercosur countries, Mexico and Chile, París, Chaire Mercosur de Sciences-Po.
Levitsky S. y M. V. Murillo (2009), “Variation in institutional strength”, Annual Review of Political Science, 12: 115-133.
Levy Yeyati, E. y D. Valenzuela (2007), La resurrección: historia de la poscrisis argentina, Buenos Aires, Sudamericana.
Lima, M. R. S. y F. Santos (2001), “O congresso e a política de comércio exterior”, Lua Nova, 52, 121-149.
Lindsay, J. M. y R. B. Ripley (1992), “Foreign and Defense Policy in Congress: A Research Agenda for the 1990s”, Legislative Studies Quarterly, 17, 417-49.
Lissin, L. (2006), “Acción colectiva empresaria: ¿homogenei-dad dada o construida?: un análisis a la luz de estudio de las corporaciones empresarias en la crisis del 2001”, Documentos de Investigación Social, nº 3; IDAES - UNSAM, disponible en <www.idaes.edu.ar/sitio/publicaciones/DocIS_3_LautaroLissin.pdf>.
Mallon, R. y J. Sourrouille (1976), La política económica en una sociedad conflictiva, Buenos Aires, Amorrortu.
referencias bibliográficas 307
Manning, B. (1977), “The Congress, the Executive, and inter-mestic affairs: Three proposals”, Foreign Affairs, 55(1).
Martínez Nogueira, R. (2010), “La coherencia y la coordinación de las políticas públicas. Aspectos conceptuales y experien-cias”, en Jefatura de Gabinete de Ministros, Los de safíos de la coordinación y la integralidad de las políticas y gestión pública en América Latina, Buenos Aires.
— (2013), “La presidencia y las organizaciones estatales como constructoras de institucionalidad en la Argentina”, en C. H. Acuña (comp.), ¿Cuánto importan las instituciones?, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
Mayer, W. (1984), “Endogenous tariff formation”, The American Economic Review, 74 (5), American Economic Association, agosto.
Michelmann, H. (2009), “Introduction”, en H. Michelmann (ed.), Foreign Relations in Federal Countries, Montreal, McGill - Queen’s University Press, pp. 3-8.
Milgrom, P. y J. Roberts (1992), Economics, Organization & Mana-gement, Nueva Jersey, Prentice-Hall.
Miller, J. (2010), disertación, en varios autores, Las Cancillerías y los diplomáticos del siglo XXI: Enfrentando los nuevos desafíos, Buenos Aires, APSEN.
Mondino, G., F. Sturzenegger y M. Tommasi (1996), “Recurrent high inflation and stabilization: A dynamic game”, International Economic Review, 37(4): 981-996.
Moravcsik, A. (1997), “Taking preferences seriously: A liberal theory of international politics”, International Organization, 51(4): 513-553.
MOSP-ST (1987), Políticas de transporte para el corto y mediano plazo, Buenos Aires, mimeo.
Mustapic, A. M. (2013), “Los partidos políticos en la Argentina: condiciones y oportunidades de su fragmentación”, en C. H. Acuña (comp.), ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina, Buenos Aires, Fundación OSDE - Siglo XXI.
Navajas, F. (2006), “Energo-Crunch Argentino 2002-20XX”, Documento de Trabajo, nº 89, Buenos Aires, FIEL.
308 dilemas del estado argentino
— (2012), “El sector eléctrico en desequilibrio: algunas reflexio-nes”, presentación en el seminario “El Potencial Energético Argentina”, Fundación Pensar, Buenos Aires, 17 de agosto.
Nelson, J. y M. Tommasi (2001), “Politicians, public support, and social equity reforms”, Documento de Trabajo, nº 51, Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional, Fundación Gobierno y Sociedad.
O’Donnell, G. (1977), “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-76”, Revista de Desarrollo Económico, 16(64), enero-marzo.
— (2010), Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa, Buenos Aires, Prometeo.
Ocampo, J. A. (2007), “The macroeconomics of the Latin Ameri-can boom”, Cepal Review, 93: 7-28.
OMC (2007), Informe sobre el comercio mundial 2007, Ginebra, OMC,disponibleen<www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report07_s.pdf>.
Onuki, J., P. Ribeiro y A. J. de Oliveira (2009), “Political parties, foreign policy and ideology: Argentina and Chile in com-parative perspective”, Brazilian Political Science Review, 3(2): 127-154.
Ostrom, E. (2007), “Institutional rational choice: An assessment of the institutional analysis and development framework”, en P. A. Sabatier (ed.) (2007), Theories of the Policy Process, Cam-bridge, Westview Press.
Paradiso, J. (1993), Debates y trayectorias en la política exterior argenti-na, Buenos Aires, GEL.
— (2007), “Ideas, ideologías y política exterior argentina”, Diplo-macia, Estrategia y Política, enero-marzo, 5-25.
Posen, B. (1984), The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between the World Wars, Ítaca, Cornell University Press.
Powlick, P. y A. Katz (1998), “Defining the American Public Opi-nion/foreignpolicynexus”,International Studies Review, 42(1), 29-61.
Puig, J. C. (1984), “Política exterior argentina: incongruencia epidérmica, coherencia estructural”, en J. C. Puig (ed.), Amé-rica Latina: políticas exteriores comparadas, Buenos Aires, GEL, 91-169.
referencias bibliográficas 309
Quiroga, H. (2005), La Argentina en emergencia permanente, Buenos Aires, Edhasa.
Rapoport, M. y C. Spiguel (2006), Política exterior argentina, Bue-nos Aires, Capital Intelectual.
Robinson, P. (2008), “The role of media and public opinion”, en S. Smith, A. Hadfield y T. Dunne (eds.), Foreign Policy. Theories, Actors, Cases, Oxford, Oxford University Press, pp. 137-153.
Rodrik, D. (2007), “The inescapable trilemma of the world eco-nomy”,disponibleen<rodrik.typepad.com/dani_rodriks_we-blog/2007/06/the-inescapable.html>.
— (2013), “When ideas trump interests: preferences, world views and policy innovations”, NBER Working Paper 19631, disponi-bleen<www.nber.org/papers/w19631>.
Rogowski, R. (1989), Commerce and Coalitions, Princeton, Prince-ton University Press.
Romero, C. (2000), “Regulación de las inversiones en el sector eléctrico argentino”, en D. Heymann y B. Kosacoff (eds.), La Argentina de los noventa. Desempeño económico en un contexto de reformas, Eudeba - Cepal.
Rose, G. (1998), “Neoclasical realism and theories of foreign policies”, World Politics, 51(1): 144-172.
Rosecrance, R. y A. Stein (1993), “Beyond Realism: The Study of Grand Strategy”, en R. Rosecrance y A. Stein (eds.), Domestic Bases of Grand Strategy, Ítaca, Nueva York, Cornell University, pp. 3-21.
Rosenau, J. (1990), Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press.
Russell, R. (2010), “La Argentina del segundo centenario: ficcio-nes y realidades de la política exterior”, en R. Russell (ed.), Argentina 1901-2010: balance del siglo, Buenos Aires, Taurus, 227-307.
Sabatier, P. A. (ed.) (2007), Theories of the Policy Process, Cambrid-ge, Westview Press.
Saiegh, S. (2010), “Active players or rubber-stamps? An evalua-tion of the policy-making role of Latin American legislatures”, en C. Scartascini, E. Stein y M. Tommasi, How Democracy Works: Political Institutions, Actors and Arenas in Latin American Poli-cymaking, Cambridge, Harvard University, David Rockefeller Center for Latin American Studies.
310 dilemas del estado argentino
Santivañez Vieyra, H. (2008), “La Argentina y los desafíos del servicio exterior”, Temas de Política Exterior, Comercio y Relaciones Internacionales, 1(1).
Scartascini, C. (2010), “¿Quién es quién en el juego político? Describiendo a los actores que intervienen, y sus incentivos y funciones”, en C. Scartascini y otros (eds.), El juego político en América Latina, Bogotá, Banco Interamericano de Desarrollo, 33-74.
Scartascini, C. y otros (2010), “¿Cómo se juega en América Lati-na? Instituciones políticas, procesos de negociación y políticas públicas”, en C. Scartascini y otros (eds.), El juego político en América Latina, Bogotá, Banco Interamericano de Desarrollo, 1-31.
Scartascini, C., P. Spiller, E. Stein y M. Tommasi (eds.) (2010), El juego político en América Latina ¿Cómo se deciden las políticas públicas?, Washington, BID - Mayol Ediciones.
Scheimberg, S. (2007), “Experiencia reciente y de safíos para la generación de renta petrolera ‘aguas arriba’ en la Argentina”, Cepal, Santiago de Chile.
Schlesinger, A. (1973), The Imperial Presidency, Boston, Houghton Mifflin.
Schulthess, W. y G. Demarco (1993), Argentina: Evolución del Siste-ma Nacional de Previsión Social y propuesta de reforma, Santiago de Chile, PNUD - Cepal.
Sen, A. y B. Williams (eds.) (1982), Utilitarianism and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press.
SETOP (1978-1982), Plan Nacional de Transporte - Plan de Corto Plazo, Buenos Aires, SETOP.
Sikkink, K. (1991), Ideas and Institutions. Developmentalism in Brazil and Argentina, Ítaca, Cornell University Press.
Sinnot, E., J. Nash y A. de la Torre (2010), Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas y crisis?, Washington, Banco Mundial.
Skocpol, T. (1985), “Bringing the state back in”, en P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (eds.), Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press.
referencias bibliográficas 311
Sourrouille, J. V. y J. Lucangeli (1980), “Apuntes sobre la historia reciente de la industrialización argentina”, Revista Techint, 219.
Spiller, P. T. y M. Tommasi (2010), “Un país sin rumbo. ¿Cómo se hacen las políticas públicas en Argentina?”, en C. Scartasci-ni, P. Spiller, E. Stein y M. Tommasi (eds.), El juego político en América Latina. ¿Cómo se deciden las políticas públicas?, Washing-ton, BID - Mayol Ediciones.
Steingerg, C., O. Cetrángolo y F. Gatto (2011), “Desigualdades territoriales en la Argentina. Insumos para el planeamiento estratégico del sector educativo”, documento de proyecto, Buenos Aires, Cepal - Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina (Presidencia de la Nación).
Sturzenegger, A. y M. Salazni (2007), “Distortions to agricultural incentives in Argentina”, Documento de Trabajo, n° 11, disponi-bleen<siteresources.worldbank.org/INTTRADERESEARCH/Resources/544824-1146153362267/Argentina_1207.pdf>.
Tanzi, V. (1977), “Inflation, lags in collection and real value of tax revenue”, IMF Staff Papers, Washington, DC, Fondo Mone-tario Internacional.
Taylor, A. (2003); “Capital accumulation”, en G. Della Paolera y A. Taylor (eds.), A New Economic History of Argentina, Cambrid-ge, Cambridge University Press.
Terzakyan, T. (2006), “La participación de las provincias argenti-nas en las relaciones internacionales”, tesis de licenciatura en RRII, Buenos Aires, Universidad de San Andrés.
Togo, E. (2007), “Coordinating public debt management with fiscal and monetary policies. An analytical framework”, Docu-mento de Trabajo, nº 4369, World Bank Policy Research.
Toye, J. (2007), “Modern bureaucracy”, en H. Chang (ed.), Insti-tutional Change and Economic Development, Nueva York, United Nations University Press.
Van Evera, S. (2003), “Why states believe foolish ideas: Non-self-evaluation by states and societies”, en A. K. Hanami (ed.), Pers-pectives on Structural Realism, Nueva York, Palgrave, pp. 163-198.
Wade, R. (2008), “Reubicando al Estado: Lecciones de la expe-riencia de de sarrollo del este asiático”, Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal, 10: 10-28, junio, Santa Fe, UNL.
312 dilemas del estado argentino
Weimer, D. y A. Vining (1999), Policy Analysis: Concepts and Practi-ce, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
Williamson, O. (1985), Las instituciones económicas del capitalismo, México, FCE.
Wydick, B. (2008), Games in Economic Development, Cambridge, Cambridge University Press.
Yergin, D. (1992), The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, Free Press.
Young, M. y M. Schafer (1998), “Is there method in our mad-ness? Ways of assessing cognition in international relations”, Mershon International Studies Review, 42(1): 63-96.
Índice del primer volumen
1. Cómo entender las instituciones y su relación con la política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los institucionalismos Carlos H. Acuña y Mariana Chudnovsky
parte i. la institucionalidad y la dinámica polÍtica de las arenas gubernamentales
2. La presidencia y las organizaciones estatales como constructoras de institucionalidad en la Argentina Roberto Martínez Nogueira
3. Representación política, política pública y estabilidad institucional en el Congreso argentinoErnesto Calvo
4. La lógica político-institucional del Poder Judicial en la ArgentinaMartín Böhmer
5. Las contradicciones aparentes del federalismo argentino y sus consecuencias políticas y socialesMarcelo Leiras
parte ii. instituciones, organización y comportamiento de los actores sociopolÍticos
6. Los partidos políticos en la Argentina: condiciones y oportunidades de su fragmentaciónAna María Mustapic
7. La “doble alianza” gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012): orígenes, evidencia y perspectivasSebastián Etchemendy
8. Calidad institucional y sociedad civil en la ArgentinaGabriela Ippolito-O’Donnell
Índice del segundo volumen
1. Políticas sociales: una mirada político-institucional a sus reformas, desafíos e impactosFabián Repetto
2. Política y necesidad en Programas de Transferencias Condicionadas: la Asignación Universal por Hijo y el Programa de Inclusión Social con Trabajo “Argentina Trabaja”Rodrigo Zarazaga S. J.
3. Políticas laborales: rupturas, continuidades y retos en contextos cambiantesAdrián Goldin
4. Políticas de seguridad pública: “surfeando” la ola de inseguridad en la poscrisis de 2001 Marcelo Fabián Sain
5. Políticas de comunicación: la Ley de Servicios de Comunicación AudiovisualLuis Alberto Quevedo