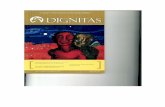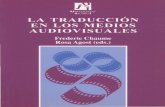Infancia y televisión. Políticas de protección de los menores ante los contenidos audiovisuales
-
Upload
villanueva -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Infancia y televisión. Políticas de protección de los menores ante los contenidos audiovisuales
Carmen Fuente Cobo (coordinadora)
madrid mmix
Infancia y televisiónPolíticas de protección de los menores
ante los contenidos audiovisuales
Belén Fernández Fuentes • Elena Fernández Martín Carmen Fuente Cobo • Juan José Muñoz García • Patricia Núñez Gómez
María José Rodríguez-Campra García • Raquel Urquiza García
PrólogoLuis Núñez Ladevéze
Director de la colección: Ignacio Muñoz Maestre
Diseño de Colección: Pedro J. Crespo, Estudio de Diseño Editorial.
© by los autores, 2009.© Editorial Fraguac/ Andrés Mellado 64. 28015 MadridTlf. 915 491 806 y 915 442 297Fax. 915 431 794E-mail: [email protected]
ISBN: 978-84-7074-296-5
Depósito Legal: SE-
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos sin el permiso por escrito del Editor y del Autor.
5
Índice
Prólogo por Luis Núñez Ladevéze ...................................... 13
Introducción por José Antonio Ruiz San Román ................. 21
1. Principios y políticas de regulación para la protección de la infancia frente a contenidos nocivos o no deseados por Carmen Fuente Cobo ........................... 24
1.1. Introducción .......................................................... 241.2. El derecho de los menores a una protección especial ... 251.3. La protección de los menores, eje de la política audiovisual de la UE ..................................................... 321.4. Quién fi ja las normas y vela por su cumplimiento .... 401.5. ¿Qué contenidos son nocivos? ................................... 431.6. La califi cación de los contenidos .............................. 531.7. La protección de los menores en el entorno digital ..... 601.8. Conclusión ............................................................ 67
2. La protección de los menores en el ámbito de la publicidad audiovisual. Principios, normas y criterios de aplicación por Mª José Rodríguez-Campra García ...... 82
2.1. Rol consumidor del niño ......................................... 822.2. Efectos de la publicidad televisiva en niños .............. 85
6
infancia y televisión
2.3. Principios, normas, criterios de aplicación y organismos de regulación y autorregulación de la normativa publicitaria de protección de menores en Europa y EE.UU. .............................................. 86
2.4. Conclusiones ........................................................ 107
3. Consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades independientes de regulación del audiovisual por Patricia Núñez Gómez y Elena Fernández Martín ... 121
3.1. Introducción ........................................................ 1213.2. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) ............. 1223.3. Federal Communications Commission (FCC) ........ 1273.4. Offi ce of Communications (OFCOM) ................. 1313.5. Hacia la creación de un Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales en España ....................................... 134
4. Criterios de clasifi cación de contenidos audiovisuales para la protección de los menores. Análisis comparativo de la normativa de España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Holanda por Juan José Muñoz García ........................................ 160
4.1 Introducción ......................................................... 1614.2. La infl uencia de los medios en el desarrollo
de los jóvenes ........................................................ 1624.3. Tipología de contenidos de riesgo ........................... 1634.4. Posibles efectos perjudiciales .................................. 1644.5. Esfuerzos de clasifi cación de contenidos .................. 1664.6. Estricta limitación de ciertos materiales ................. 1724.7. Disparidad de pautas de califi cación ..................... 1754.8. Criterios para asignar categorías ............................ 1774.9. Conclusión .......................................................... 192
7
índice
5. Herramientas tecnológicas para el control parental de contenidos audiovisuales: el nuevo escenario digital en Estados Unidos por Raquel Urquiza García . 213
5.1. Introducción ........................................................ 2135.2. Las herramientas de control: regulación,
dispositivos y TV Parental Guidelines ................... 2185.3. El CP en Estados Unidos y la Unión Europea ....... 2205.4. Nuevas herramientas de control en
el escenario digital ................................................ 2275.5. Conclusiones ....................................................... 232
6. Procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales por medio de metadatos para el control parental en entornos televisivos digitales por Belén Fernández Fuentes ........................................ 235
6.1. Introducción ........................................................ 2356.2. Los sistemas automatizados de control
de contenidos en entornos audiovisuales ................. 2376.3. ¿Qué son los metadatos y qué utilidad tienen en el
control de contenidos de la televisión digital? .......... 2386.4. Utilización y objetivo de los metadatos en
el marcado de documentos ..................................... 2436.5. Estándares y formatos de metadatos para la
descripción de documentos audiovisuales ................ 2456.6. Estructuras generales de metadatos para control
documental .......................................................... 2466.7. Aplicaciones concretas de metadatos
en televisión digital .............................................. 2486.8. Control del vocabulario y control parental ............. 2516.9. Modelo de aplicación de metadatos para el control
parental de contenidos .......................................... 253
9
Índice de autores
Carmen Fuente Cobo
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, es tam-bién titulada por el Programa de Dirección General (PDG) del IESE. A lo largo de su trayectoria profesional ha alternado la dedicación académica con la actividad en empresas de comu-nicación ocupando, entre otras, las posiciones de Directora de Contenidos de ONO y Directora de canales temáticos y servi-cios de televisión digital e interactiva de Planeta 2010 (Grupo Planeta). Becaria del Programa Fleming y de la Fundación Del Amo, research fellow en el European Institute for the Media (Manchester. R.U.) y miembro de la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AEIC), en la actualidad es profesora de Ética y Deontología de la Información en el Cen-tro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Com-plutense.
María José Rodríguez-Campra García
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Univer-sidad de Navarra. Ha desarrollado su carrera profesional como planifi cadora de medios publicitarios. Actualmente imparte la asignatura de Investigación y Planifi cación de Medios Publi-citarios en el Centro Universitario Villanueva, donde durante
10
infancia y televisión
varios años ha coordinado el Master de Gestión de Medios Publicitarios, en colaboración con la Asociación de Medios Publicitarios de España (AMPE). Desarrolla su tesis doctoral sobre la efi cacia de la publicidad en niños en videojuegos.
Patricia Núñez Gómez
Doctora en CC Información. Premio Extraordinario de Tesis doctoral. Profesora titular de la asignatura Teoría de la Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Autora, entre otras, de las siguientes obras: Imagen Pública de las entidades no lu-crativas (Fundación Luis Vives, febrero 2003), La dirección de comunicación (Fundación Luis Vives, mayo 2003), Guía de la Inmigración (Fundación Profi s, Univ Francisco de Vitoria, 2005), La socialización del niño a través de la publicidad televisi-va (Madrid, Cersa, Septiembre 2008), Los niños y la televisión, Los niños y los medios de comunicación. (Ed. Uerga. Madrid. 2002).
Elena Fernández Martín
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (con estudios cursados en el Centro Universitario Villanueva) y diplomada en Magisterio de Educación Prima-ria y Lengua Extranjera, en la actualidad es profesora de las asignaturas Análisis e Investigación en Comunicación en la licenciatura de Periodismo (Centro Universitario Villanueva) y Lengua Española en distintas especialidades de la diploma-tura de Magisterio (CES Don Bosco). Además ha realizado un máster sobre técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre sondeos electo-rales en el departamento de Sociología VI de la Universidad Complutense de Madrid.
11
índice de autores
Juan José Muñoz García
Profesor de Ética y Deontología de la Imagen del Centro Universitario Villanueva (adscrito a la Universidad Complu-tense de Madrid), y de Crítica de Cine y Televisión en la Uni-versidad San Pablo-CEU. Su tarea investigadora se centra en los criterios y procedimientos que se emplean para hacer efec-tivos los códigos deontológicos, y el impacto de los contenidos de violencia y sexo, presentes en los medios de comunicación, en los niños y los jóvenes. Es autor de diversos artículos y libros sobre ética en el ámbito audiovisual y antropología del cine: «Ética, autorregulación y creatividad televisiva. La imagen de los adolescentes y la violencia doméstica» en Transformar la televisión. Otra televisión es posible (Sevilla, 2008). De Casa-blanca a Solas. La creatividad ética en cine y televisión (Madrid, 2005). Blade Runner. Más humanos que los humanos (Madrid, 2008). El cine como experiencia antropológica y ética, en Revista de Comunicación (Piura, 2007). Cine y misterio humano (Ma-drid, 2003)
Raquel Urquiza García
Licenciada en Comunicación Audiovisual y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Profe-sora de Publicidad en dicha universidad y de Comunicación Audiovisual en el Centro Universitario Villanueva. Colabo-ra realizando tareas de investigación en el Departamento de Marketing del IESE Business School. Ha sido Visiting Research en las Universidades de Glasgow y Westminster (Londres). Su trabajo de investigación se centra en el estudio y análisis de la industria audiovisual.
Belén Fernández Fuentes
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de Documentación In-formativa en la Facultad de Ciencias de la Información y de
12
infancia y televisión
Representación y recuperación de información en la Facultad de Ciencias de la Documentación de dicha universidad. Está especializada en representación y recuperación de la informa-ción, análisis y representación del conocimiento y usabilidad y accesibilidad de las tecnologías de la Información y la Comu-nicación. Su actividad investigadora gira en torno a los tesauros para tratamiento de materiales audiovisuales y a la vigilancia tecnológica, formando parte como investigador coordinador del proyecto CENIT «Interfaces de interacción entre el entor-no y las personas con discapacidad-INREDIS». Ha publicado diversos artículos sobre biblioteconomía y documentación y realizado informes sobre uso de las tecnologías de la informa-ción para diversas empresas y presentado comunicaciones y ponencias sobre sindicación de contenidos, archivos audiovi-suales y metadatos en foros internacionales.
13
Prólogo
No está muy claro en qué ha de consistir una «política de protección de los menores» en una sociedad que, a pesar de estar ofi cialmente muy sensibilizada sobre el trato que ha de darse a los niños, no acaba de conformarse con los resultados de sus inquietudes. Coincidiendo con el Año Internacional de la Infancia en el Cincuentenario de la Declaración de los Derechos del Niño, muestra de esa creciente preocupación, in-crementada ahora por la multiplicación de nuevas formas de acceso a toda suerte de contenidos por internet y los móviles, la decisión 1351 del Parlamento Europeo acaba de establecer un programa comunitario, plurianual, a partir de 2009, sobre la protección de los niños en el uso de las tecnologías de la comunicación1…
A pesar de las propuestas políticas para estudiar y corregir en lo posible la facilidad de los niños para acceder a conteni-dos audiovisuales inconvenientes o perjudiciales, la preocu-pación no hace sino aumentar a medida que se renuevan los procedimientos tecnológicos de comunicación. Como se dice en las páginas de este libro, cuya coordinadora Carmen Fuen-te Cobo me ha invitado amablemente a prologar, no cabe duda de que hay un acuerdo en lo esencial acerca de la nece-sidad de asegurar un entorno comunicativo que no perturbe un sosegado desarrollo del equilibrio emocional de los niños, que los preserve de la infl uencia de contenidos que alteren la estabilidad de su proceso de socialización, que garantice el
Luis Núñez Ladevéze
14
luis núñez ladevéze
cumplimiento de los derechos relativos a la salvaguarda de su intimidad. Acuerdo, pues, en lo esencial. Preocupación uná-nime. Respaldo institucional. Fomento de iniciativas políti-cas. Entonces, ¿qué más?
A la vista de que las iniciativas se suceden unas a otras, resulta poco dudoso que las respuestas que se han venido fomentando para abordar este problema no dan resultados satisfactorios. Cabría presumir incluso que, si hubiera correspondencia entre criterios y comportamientos sociales, no sería necesario recu-rrir a planes específi cos de protección. La cuestión principal, pues, no consiste en preguntarse sobre cómo han de ser los planes de protección de la infancia, sino por qué es necesa-rio disponer de algún tipo de plan para proteger a los niños cuando, en principio, hay un consenso social sin fi suras sobre el requerimiento de una protección especial. Entonces, prote-gerlos… ¿de qué y por qué?
Esta sociedad nuestra, occidental y, al menos en su origen y tradición, cristiana, es la que más se preocupa por asegurar un marco de protección del menor y la que más se queja por los resultados de sus medidas. El asunto es complejo. La misma alternancia de estudios que describen una situación preocu-pante y de propuestas enfocadas a enderezar esa descripción, invita a refl exionar sobre si no habrá algún aspecto que escapa a las previsiones y a los reglamentos. ¿No cabe pensar que el aseguramiento de la estabilidad de la infancia no depende solo de las políticas desiderativas, o sea de las intenciones derivadas de actitudes ideológicas preconcebidas, que nadie discute y que todos aprobamos? El problema, entonces, puede que esté en otro lugar: ¿por qué los niños necesitan ser especialmente protegidos si, justamente, lo que sugieren, por no decir, lo que revelan, las políticas de protección es el consenso institucio-nal y social de que tal protección especial sea necesaria? ¿Qué pasa en nuestra sociedad para que, estando todos de acuerdo, aceptando métodos y renovando las iniciativas, sea necesario insistir sobre métodos e iniciativas? ¿Hace falta una encuesta para saber si es verdad que coincidimos en que los niños son dignos de una protección especial?
15
prólogo
Esta es la cuestión de fondo. No se trata de que los niños merezcan ser protegidos, cosa que todos compartimos, sino de que las quejas y los confl ictos surgen en una sociedad que ha acordado protegerlos más que ninguna otra. La enseñanza universal obligatoria y gratuita es la norma central, patrocina-da sin reservas, en nuestras homogéneas sociedades avanzadas. Y si observamos las directrices dominantes que se aplican a las políticas educativas, como la coeducación de sexos en las au-las, el relajamiento de la disciplina escolar, la condescendencia igualitaria para adaptarse a los menos favorecidos por Minerva, la general repulsa del autoritarismo en las familias y en las au-las, el paso del modelo ancestral del pater familias al moderno de la corresponsabilidad igualitaria, la extensa irritación que provocan las noticias sobre abusos, el sentimiento compartido de malestar que suscita la desatención cuando se manifi esta… Y tantas otras cosas que pueden enumerarse propiciadas por la política institucionalmente correcta, el lenguaje políticamente correcto y la actitud socialmente correcta… Estamos de acuer-do y, sin embargo, no parece que las cosas cambien tanto como para que el sentimiento de preocupación disminuya.
Estamos todos de acuerdo en que hay que cuidar a la infan-cia de los peligros que la acechan y esa coincidencia es lo que conduce a preguntarse por qué, a pesar de ser una preocupa-ción intensamente compartida, y de las medidas que se aplican, los peligros en lugar de menguar, aumentan. Este incremento debería llevar a la refl exión: algo está mal planteado. O bien, alguna de las recetas aplicadas no se adapta al diagnóstico co-mún. O bien, hay directrices o instancias normativas que go-zan de no menor grado de aceptación que la preocupación por los menores y que colisionan con esa pretensión. O bien, como yo creo, ambas cosas. Ya sabemos, y a nadie debería ex-trañar, que en una sociedad abierta, basada en el supuesto de libertad de ideas y planes, no es posible que coincidan todos los planteamientos y, menos todavía, todas las conductas. Las contradicciones entre criterios y conductas son continuas, y como ocurre en este tema que motiva la refl exión de estas lí-neas, especialmente manifi estas y preocupantes.
16
luis núñez ladevéze
Veamos el caso más concreto de la protección del niño frente a las agresiones de la programación, justamente el que resulta objeto de estudio y refl exión de estas páginas que la indulgen-te amabilidad de su coordinadora me ha incitado a prologar. Hace ya mucho tiempo que la programación televisiva es tema de preocupación sobre el que se han propuesto formas de con-tención casi tanto como se ha escrito sobre el asunto. ¿Y qué es lo que se ha avanzado? Algo, sí. No tanto como cabía esperar. Y ¿la razón? No por falta de propuestas, sino por las contradiccio-nes que es necesario afrontar y que no dependen ni de la polí-tica ni de los condicionantes legales. Dependen, a mi modo de ver, del confl icto que inevitablemente contribuyen a reproducir tendencias en litigio. Las pretensiones reformistas se basan en el equívoco de que hay que limitar la libertad social, porque es necesario encauzarla por los derroteros políticamente previstos, mientras, a la vez, suscitan la debilidad de la sociedad al consi-derar que las propias tradiciones y costumbres que servían de contenciones espontáneas de la libertad son el obstáculo que hay que vencer para orientarla hacia esos derroteros.
El aumento de la preocupación por el niño es una muestra de esta esquizofrenia. Nunca como ahora, y posiblemente en ninguna parte como en la cultura occidental, los niños han estado o están, al menos en la letra, tan protegidos. Para com-probarlo basta con repasar los elaborados trabajos recopilados en este volumen titulado Infancia y Televisión y dedicado a es-tudiar las Políticas de protección de los menores ante a los conte-nidos audiovisuales. Y, sin embargo…
Aunque los textos reunidos en este libro se ocupen de temas concretos de la regulación, la corregulación, el control y los sis-temas de clasifi cación y etiquetado, tal vez el mayor mérito del conjunto radique en que obligan al lector a trascender de los datos y a procurarse esa perspectiva más amplia desde la que poder comprender las implicaciones de un asunto complejo. De esa lectura proceden mis refl exiones iniciales. Por supuesto, el valor directo de los textos reunidos no es el meramente tes-timonial, procede del rigor analítico, de la adecuación descrip-tiva, de la selección documental, pero, lo más importante, a
17
prólogo
mi modo de ver, es que la documentación aportada implícita-mente invita a pensar sobre qué hay en el entorno para que no acabe de darse por satisfecho de los resultados de su aplicación. Precisaré que el inventario informativo de los textos arranca de lejos para llegar a la actualidad y atisbar el futuro, desde los años ya lejanos en que la televisión se hubo convertido en el principal electrodoméstico del mobiliario hogareño y en que su infl uencia se había consagrado como un condicionante principal de los procesos de socialización en general y de la socialización del niño en particular.
Al leer los trabajos, se confi rma la intuición inicial, que la preocupación por esa infl uencia y sus inherentes condicionan-tes no ha hecho más que aumentar con el tiempo. Como dice Juanjo Muñoz en uno de los artículos recogidos, es posible que «los medios de comunicación no corrompen al hombre, pero sí lo transforman». Es una observación de resonancia macluhia-na. Pero justamente esa es la experiencia que ha de afrontarse mediante la refl exión, a la que en última instancia apelan estas páginas. Porque hace ya veinte años que se rubricó la directiva de «televisión sin fronteras» y desde entonces se ha escrito y re-glamentado mucho. La pregunta se impone: pero ¿se ha avan-zado algo? Y, en todo caso, ¿ hacia dónde hay qué avanzar?
Estoy seguro de que, en las actuales circunstancias, el único camino transitable es el que los autores de este libro descri-ben, estudian y analizan. Veamos los temas concretos que se tratan en sus páginas. Me son familiares. Pues de ellos me he ocupado en bastantes publicaciones durante los últimos años. Todos proceden de la misma inquietud de preocupación por la pertinaz exposición que sufren los niños a contenidos de pro-gramación inconvenientes, cuando no perniciosos o dañinos, para su proceso de socialización y de afi anzamiento moral. Se buscan fórmulas sobre la base de directrices y restricciones. Po-líticas de protección, límites a la publicidad, procedimientos de clasifi cación, instrumentos para facilitar el control parental, sistemas de clasifi cación de la programación que sirvan de guía para la adopción de decisiones por parte de los responsables familiares de los niños.
18
luis núñez ladevéze
La recopilación de estos trabajos es una contribución impor-tante a esa tarea institucionalmente promovida por la política compartida de las naciones europeas. Lo es por la calidad de la información aportada, la competencia intelectual de los auto-res, el rigor conceptual del tratamiento. ¿Qué puedo añadir sino que conozco personalmente a todos ellos? Y, justamente, al leer este volumen que me incitan a prologar y recapacitar sobre la información aportada, aumenta mi inquietud. Pero, ¿no hemos avanzado lo sufi ciente o no hemos hecho lo necesario? ¿No dis-ponemos de sufi ciente regulación, de declaraciones de principios, de procedimientos de autocontrol, de legislación consistente, de advertencias y recomendaciones institucionales? Y, sin embargo, las cosas siguen como estaban. Por supuesto, toda esa tarea es necesaria, pero cabe la duda, al menos a mí, de si ya no puede esperarse de ella la solución a un problema que posiblemente desborda la letra pequeña de los códigos y los reglamentos y la más grandes de las declaraciones y exhortaciones.
Creo que la cuestión estriba en que los remedios que se pro-mueven no son los adecuados a las condiciones que hay que afrontar. Se trata de un asunto que no se puede resolver me-diante recetas ni fórmulas. En su ponderado estudio sobre los principios y políticas de regulación para la protección de la infancia, Carmen Fuente Cobo razona los motivos por los que está justifi cado adoptar medidas de control y enumera los fun-damentos y los rasgos de las vigentes regulaciones específi cas. Pero, si como dice en sus conclusiones Carmen Fuente, «hay importantes discrepancias sobre los valores que deben ser pro-tegidos», puede ocurrir que la promoción de los remedios para protegerlos sirvan de aliciente para aumentar los estímulos que los deterioran. Si fuera así, como se puede desprender de algu-nas de las estimulantes páginas de este libro, la irritación por la programación de la televisión, la que pueda añadirse por la difi cultad de encauzar los nuevos fl ujos de la red, y las medi-das que se concretan, siempre serán insufi cientes y resultarán incompletas incluso antes de aplicarse.
Creo que, al fi nal de todo, se trata de una cuestión de fi loso-fía moral. Quienes patrocinan fórmulas políticas lo hacen por-
19
prólogo
que desconfían de la sociedad y se erigen, o tratan de hacerlo, en vigilantes y celadores de su libertad. Al suscitar los motivos de recelo y desconfi anza de las normas y tradiciones sociales, liberan a los individuos de la función de contención de esas normas y tradiciones tratando de sustituir la espontánea adhe-sión a las normas heredadas, por reglas impositivas de natura-leza política. La cuestión es: ¿no disponemos de una herencia, posiblemente la única, que hace compatible la libertad con la tradición? ¿Por qué enfrentarlas como si fueran antagónicas?
Se trata de un procedimiento esquizofrénico. Por un lado, se promueve algo así como la liberación o emancipación de tra-diciones y costumbres, deshojando sus principios normativos del tronco que los nutre de efi cacia social o, lo que es equiva-lente, relegándolos, como se dice, al ámbito de validez de lo exclusivamente privado; por otro, se quiere limitar el campo mediante decretos y reglamentos que obliguen a la adopción de virtudes públicas preceptivamente impuestas. Pero las vir-tudes públicas son como los deseos, tienen validez desiderativa y, parodiando a Hume, ya debería saberse que de un deseo, aunque se haya elevado a precepto público, no se puede dedu-cir una conducta libre o responsable.
Antes de concluir este prólogo dejando esa incitación, a la que me ha conducido la lectura de estas páginas sin respuesta, voy a hacer una glosa fi nal sobre los Consejos Audiovisuales, que en la jerga administrativa se llaman «autoridades independientes». En estos trabajos se habla mucho sobre este particular. Creo que conozco bien los orígenes de la implantación de este recurso en España. Mi experiencia se remonta al año 1995, cuando la pro-fesora Victoria Camps, presidenta de la Comisión Especial de Contenidos Televisivos, creada por entonces en el Senado, antes de terminar sus trabajos, nos propuso al profesor Pere Oriol Cos-ta y a mí, que elaboráramos una propuesta de regulación o de reglamento de una institución administrativa independiente que se ocupara del seguimiento y vigilancia de los contenidos televisi-vos con especial atención a la programación en horario infantil.
Nuestra ponencia se discutió en una sesión abierta en el Se-nado con especialistas y profesionales del mundo audiovisual.
20
luis núñez ladevéze
Resultado de las deliberaciones y del estudio realizado fue la propuesta consensuada de una autoridad independiente que denominamos Consejo Superior de los Medios Audiovisuales. Durante bastante tiempo me sentí muy satisfecho del proyecto que Costa y yo presentamos. El tiempo se encargó de ir desco-locando poco a poco las cosas de su sitio. Habíamos pensado en una autoridad independiente, constituida por vocales cuya autoridad intelectual y seriedad moral se impusieran por su solo nombre, compuesta por profesionales de prestigio, acadé-micos, funcionarios selectos de las escalas superiores y especia-listas en medios de comunicación. Una institución preservada de las apetencias y rivalidades de los políticos y, por supuesto, que no se convirtiera en un instrumento de dádiva o recom-pensa por los servicios antes prestados o en un compromiso por los que en el futuro hubiera que prestar.
Al conocer las entrañas del proceso, las discusiones acerca de su composición y competencias, pues una condición esencial era que careciera de facultades de sanción, las expectativas a que dio lugar, basadas más en confl ictos de intereses y de cuo-tas de representación, comprendí que aquello no tenía sentido, pues no había forma de que el nombre de «autoridad indepen-diente» hiciera la independencia efectiva de la cosa. Fuera de la espontaneidad de la sociedad civil, un órgano de esta natu-raleza corre el riesgo de convertirse en un instrumento de lo que a toda costa debe evitarse. La ruta emprendida en algunas comunidades autónomas no ha apaciguado mis recelos.
Luis Núñez Ladevéze Catedrático de Ciencias de la Información
Director del Instituto de Estudios de la Democracia (USP-CEU)
Notas al prólogo
1 Diario Ofi cial de la Unión Europea, 24.12.2008. L 348/119.
21
Introducción
José A. Ruiz San Román
El CES Villanueva (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) desarrolla, desde hace algunos años, una línea de investigación en infancia y comunicación que ha dado intere-santes resultados en forma de reuniones científi cas, comunica-ciones a congresos nacionales e internacionales, publicaciones, proyectos de investigación, etc. Este libro es un nuevo paso en el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo por poner a disposi-ción de la comunidad investigadora los resultados de nuestras investigaciones.
Esta investigación toma como punto de partida una premisa clara: los estudios académicos y los responsables de políticas sociales coinciden en la necesidad de proteger a la infancia de agresiones externas o comportamientos propios o ajenos que puedan perjudicar su desarrollo. La cuestión resulta obvia y, planteada en sentido negativo se nos muestra aún más eviden-te: nadie es partidario de perjudicar a los más pequeños.
Sin embargo, a pesar de lo claro que resulta el principio ge-neral, la variedad de enfoques para su aplicación hace que la premisa general resulte de todo punto insufi ciente y sea preci-so poner en marcha medidas concretas para proteger a la in-fancia de las agresiones. Así, han surgido numerosas iniciativas legales, administrativas, de autorregulación, políticas públicas, subvenciones, etc.
El mundo audiovisual no es una excepción a este multipli-carse de iniciativas encaminadas a la protección de la infancia.
22
josé antonio ruiz san román
En distintos países y desde distintas perspectivas aparecen pro-puestas o se ponen en marcha instituciones que trabajan para una mejor protección de la infancia frente a posibles perjuicios que se puedan derivar de un inadecuado consumo de conteni-dos audiovisuales.
Lógicamente, la investigación social en comunicación, cada vez con más frecuencia, se ocupa de analizar los modelos de protección y su efi cacia con vistas a que vayan siendo mejo-rados de manera que redunde en benefi cio del conjunto de la sociedad y, de manera especial, de los menores, principales destinatarios de estas iniciativas. A título de ejemplo, nuestro equipo viene haciendo un seguimiento semestral del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia fi rmado en diciembre de 2004 por las cadenas de televisión española. Se trata del conocido Informe ATR-Villanueva de seguimiento del Código de Autorregulación. Otros trabajos de seguimiento del Código han sido realizados por el profesor Pérez Amat en la Universidad Rey Juan Carlos, por Teleespectadors Associats de Catalunya (TAC), etc. Es decir, nos encontramos con que las iniciativas más interesantes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, reclaman la atención de sistemas de evalua-ción académicos o profesionales que garanticen un mínimo ni-vel de cumplimiento de los objetivos que las múltiples inicia-tivas se proponen. De ese modo se podrá poner a disposición de los responsables de las políticas públicas y de la ciudadanía recursos de conocimiento que permitan decidir qué medidas deben fomentarse y cuáles rechazarse por poco operativas o inefi caces.
Nuestro grupo de investigación, a partir de la experiencia en trabajos personales y de los trabajos anteriores como grupo de investigación emergente, ha desarrollado la investigación de la que ahora damos cuenta. Nos planteamos como objetivo una tarea exploratoria de carácter taxonómico —tanto nacio-nal como internacional— de los recursos de protección de la infancia frente a posibles intervenciones indeseables en la vida de los menores desde el mundo audiovisual. Si bien es cierto que no hemos podido abarcar la cuestión con la amplitud y ex-
23
introducción
tensión que nos hubiera gustado, hemos pretendido referirnos a instituciones y recursos que nos parecen relevantes, inclu-so podríamos decir que imprescindibles, en este momento en materia de protección de la infancia en el mundo audiovisual.
El equipo se articuló con una perspectiva plural a partir del objetivo investigador de señalar las diversas visiones desde las que la protección se viene abordando. Así, la investigación en-trelaza aportaciones de diversos especialistas con metodologías adecuadas a los particulares objetivos de cada capítulo: desde el mundo del etiquetado documental al de la estructura em-presarial, desde la publicidad a la ética. Creemos haber trazado un adecuado marco que puede ser utilizado como referencia para investigaciones posteriores, pero pensamos que los re-sultados de la investigación que ahora se publican tienen un considerable interés en sí mismos: son una ajustada referencia de la situación de las políticas de protección y sus retos en este momento.
No podemos dejar de subrayar que esta tarea ha sido puesto al servicio de un proyecto de investigación más amplio —el Proyecto Coordinado de Televisión e Infancia (PROCO-TIN)— en el que el grupo del Observatorio Publicidad y So-ciedad (OPS) del CES Villanueva colabora junto con los gru-pos de otras universidades (UNED, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos) coordinados por la Universidad San Pablo CEU.
Publicar los resultados de esta investigación multidisciplinar al servicio de un proyecto de investigación más amplio (PRO-COTIN) y en el marco de una línea de investigación duradera y estable (OPS) es motivo de satisfacción y sobrada justifi ca-ción para felicitar a todos los autores por la tarea realizada. Será la comunidad investigadora en infancia y comunicación la que juzgue la calidad y la pertinencia de los resultados que ahora ven la luz.
José A. Ruiz San RománObservatorio Publicidad y Sociedad (OPS)
CES Villanueva, mayo 2009.
24
1
Principios y políticas de regulación para la protección de la infanciafrente a contenidos nocivos
o no deseados
Carmen Fuente Cobo
1.1. Introducción
Aunque con signifi cativas diferencias en los enfoques y al-cances de las regulaciones adoptadas en cada país, existe un consenso generalizado desde hace décadas acerca de la necesi-dad de establecer ciertos mecanismos de protección para mini-mizar el impacto negativo que puede derivarse de una exposi-ción no adecuada o no deseada, por parte de niños y jóvenes, a contenidos que se perciben como potencialmente perjudiciales para su desarrollo intelectual, psicológico y moral.
En el capítulo se pasa revista a los principios que han guia-do hasta la fecha la intervención pública en el ámbito de los contenidos audiovisuales con objeto de proteger a los menores, así como a las regulaciones específi cas adoptadas con este fi n. Avanzando de lo general a lo particular, se pasa revista a los principios refl ejados en los instrumentos interna-cionales y en la legislación general española en relación con los derechos generales de la infancia frente a los medios de comunicación, para centrarse después en el comentario de la regulación específi ca sobre contenidos audiovisuales, con especial atención a las directivas comunitarias y en particular a los debates que introduce la Directiva sobre Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada el 11 de diciembre de 2007.
25
principios y políticas de regulación para la protección de...
1.2. El derecho de los menores a una protección especial
La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959, señala en su preámbulo que «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento», y remite, a este respecto, a la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que enuncian y reconocen la necesidad de dicha protección especial que es preciso prestar a la infancia.
Tres décadas después, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la fi rma y ratifi cación por la Asam-blea General de Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989,1 insiste en la necesidad de propor-cionar al niño una protección especial y recuerda una vez más que dicha necesidad se justifi ca precisamente por razón de las carencias de la infancia en relación con los adultos. En la Con-vención se identifi ca como niño a «todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad» (art.1), formulación que se mantendrá en los instrumentos legales in-ternacionales aprobados a partir de entonces.
La Carta Europea de los Derechos del Niño, de 21 de sep-tiembre de 1992,2 es aún más explícita al señalar que los niños «son una de las categorías más sensibles de la población, con unas necesidades especifi cas que hay que satisfacer y prote-ger» (Considerando C) y que numerosos textos internacio-nales han reconocido «que dichas necesidades engendran una serie de derechos para los niños y generan en consecuencia, obligaciones para los padres, el Estado y la sociedad» (Consi-derando D).
El mismo principio aparece recogido en la Constitución Es-pañola de 1978, que en el capítulo III del Título I, dentro de los Principios rectores de la Política Social y Económica , señala la obligación de los poderes públicos de asegurar la pro-
26
carmen fuente cobo
tección social, jurídica y económica de la familia y, dentro de ésta, de manera singular, de los menores.3
Por tanto, los niños tienen una serie de derechos que se de-rivan directamente de su condición de menores. Entre estos derechos se encuentran algunos relacionados con los medios de comunicación, que podrían agruparse en dos grandes ca-tegorías: los que se refi eren a la presencia o participación de menores en los contenidos de los mismos; y los que atienden al impacto que determinados contenidos puedan tener sobre su desarrollo psicológico, moral y social.
El establecimiento de regulaciones específi cas en materia de protección de los menores en relación con el contenido de los medios y, más específi camente, de la televisión, se justifi ca a partir de un conjunto de razones que atienden a las caracte-rísticas específi cas del medio, tal como éste se ha desarrollado hasta entrada la década de los 90. Así, entre los argumentos que justifi can la intervención del regulador con objeto de sal-vaguardar los derechos de los menores se incluye la escasez de espectro propia de un entorno analógico, que no facilita el control y la selección por parte de los usuarios. Se argumenta también a partir de la observación del efecto que tiene la te-levisión en la confi guración de la opinión pública. Se alude a su efecto multiplicador, que le permite llegar a millones de personas obteniendo un impacto simultáneo en todas ellas; su capacidad de sugestión; su inmediatez a la hora de dar acceso a acontecimientos mientras están sucediendo; el control unila-teral ejercido sobre los contenidos por el emisor, etc. (Valcke, Stevens, 2007: 288,289).
1.2.1. Derechos de los menores y medios de comunicación
La formulación de los derechos generales de los menores en relación con los medios ha evolucionado en los documentos ci-tados. En la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 no existe una referencia explícita a esta cuestión pero sí se estable-ce que el niño «gozará de una protección especial y dispondrá
27
principios y políticas de regulación para la protección de...
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fi n, la consideración fundamental a que se aten-derá será el interés superior del niño» (Principio 2).
El enfoque adoptado por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 otorga al niño un papel más autónomo y activo y a este respecto se le reconocen derechos específi cos en relación con los medios de comunicación:
• Derecho a la libertad de expresión (Artículo 13) en los mis-mos términos en que dicho derecho aparece expresado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
• Derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen (Artículo 16).
• Derecho al acceso a contenidos de calidad y adecuados para él, a través de los medios de comunicación, y en especial «la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y men-tal» (Artículo 17). Con tal objeto, se insta a los Estados a pro-mover la difusión por parte de los medios de comunicación, de información y materiales «de interés social y cultural para el niño» y a promover también la cooperación internacional en la producción y difusión de dichos contenidos; a impulsar que los medios de comunicación tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas de niños pertenecientes a grupos minoritarios; y a promover la elaboración de «direc-trices apropiadas para proteger al niño contra toda informa-ción y material perjudicial para su bienestar.»
• Derecho a la máxima protección, nacional e internacional, contra toda forma de explotación y abuso sexual, incluida su explotación en espectáculos o materiales pornográficos (Artículo 34).
La Carta Europea de los Derechos del Niño de 1992, por su parte, recoge los siguientes derechos relacionados con los medios de comunicación:
28
carmen fuente cobo
• Derecho a la intimidad y al honor: «Todo niño tiene dere-cho a no ser objeto por parte de un tercero de intrusiones injustificadas en su vida privada, en la de su familia, ni a sufrir atentados ilegales contra su honor.»
• Derecho a protección frente a contenidos nocivos: «Co-rresponde a los Estados proteger en particular a los niños, en relación con su edad, de los mensajes pornográficos y violentos.»
• Derecho a protección frente a la explotación sexual: «Todo niño deberá ser protegido contra toda forma de esclavitud, de violencia o explotación sexuales. Se adoptarán las medidas oportunas para impedir que ningún niño sea, en el territorio de la Comunidad, secuestrado, vendido o explotado con fi-nes de prostitución o de producciones pornográficas (…)»
• Derecho a la propia imagen: «Todo niño tiene derecho a ser protegido contra la utilización de su imagen de forma lesiva para su dignidad.»
Como hemos visto, las referencias relativas a la protección de los menores en relación con los medios de comunicación contenidas en las declaraciones e instrumentos jurídicos co-mentados, pueden agruparse en tres grandes bloques. a) Por una parte, nos encontramos con un conjunto de dere-
chos que tienen como objetivo proteger al niño frente a su explotación o tratamiento degradante como protagonista de los contenidos de los medios (derecho a ser protegido contra intrusiones en su intimidad, honor e imagen; dere-cho a ser protegido frente a su explotación en contenidos pornográficos).
b) Por otra, distinguimos su derecho a ser protegido fren-te a los mensajes y contenidos que puedan perjudicar su desarrollo y bienestar físico, psicológico y moral, incluida la publicidad y otras formas de comunicación comercial, que no abordamos aquí por ser objeto de desarrollo espe-cífico en el siguiente capítulo.
c) Finalmente, forma parte también del conjunto de prin-cipios que tienen que ver con la protección debida a la
29
principios y políticas de regulación para la protección de...
infancia en relación con los medios de comunicación, el derecho de los menores a contenidos adecuados, que faci-liten su desarrollo cultural y social.
1.2.2. Principios generales sobre menores y medios de comunicación contenidos en el ordenamiento jurídico español
Estos principios se encuentran también recogidos y desarro-llados en el ordenamiento jurídico español. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurí-dica del Menor, de modifi cación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prohíbe la difusión de datos o imágenes de menores en los medios de comunicación que sea contraria a sus intereses o implique intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, incluso aunque haya sido au-torizada por el menor o sus representantes legales (artículo 4). Establece también que los menores tienen derecho a informa-ción «adecuada a su desarrollo» (art.5,1), para lo que se insta a las administraciones públicas a que promuevan la producción y difusión de materiales informativos y otros destinados a los menores y señala la obligación de aquéllas de velar por que los medios de comunicación «eviten imágenes de violencia, explo-tación en las relaciones interpersonales o que refl ejen un trato degradante o sexista» (art.5,3). El Código Penal, por su parte, tipifi ca no sólo los delitos de explotación de menores en espec-táculos y producción, venta y difusión de material pornográ-fi co, sino también la venta, difusión o exhibición de material pornográfi co entre menores, castigado con pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses (art.186).
La atención a las necesidades especiales de los jóvenes y el deber de protegerlos tanto frente a su explotación por parte de los medios audiovisuales —es decir, como protagonistas o sujetos de los contenidos emitidos por éstos—4 como frente a los posibles efectos nocivos de una exposición indebida a con-tenidos poco adecuados para su nivel de madurez, forma parte, como no puede ser de otra manera, de los principios básicos
30
carmen fuente cobo
en torno a los cuales gira la política regulatoria en materia de medios, tanto en los ámbitos internacionales como en las nor-mativas nacionales sobre medios de comunicación.
En el caso español, la protección de la juventud y la infancia frente a posibles efectos perjudiciales derivados de su expo-sición a determinados contenidos difundidos por los medios de comunicación, está incluido, por exigencia constitucional, dentro de los principios que deben inspirar tanto la acción reguladora de los poderes públicos como la actividad y pro-gramación de los medios audiovisuales públicos y privados. Algunos de estos principios inspiradores están contenidos en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978: el dere-cho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión; el acceso de los grupos sociales y políticos signifi cativos a los medios de comunicación; el respe-to al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y la protección de la infancia y de la juventud. Sin embargo, como señalan Linde y Vidal (2007: 494), estos principios constitu-cionales no han tenido el desarrollo normativo que cabía es-perar, salvo excepciones generales, y podría asumirse que en la actualidad los medios solamente están sujetos a las libertades de expresión e información y a determinados límites que la Constitución establece sobre tales libertades, algunos de los cuales —el respeto al honor, la intimidad y la propia imagen y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz— sí han sido objeto de desarrollo normativo específi co a través de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen, la Ley Orgánica del Derecho de Rectifi cación, las le-yes orgánicas sobre régimen y publicidad electoral, o el Código Penal, como hemos visto más arriba.
A pesar de ello y aunque sea con carácter general, la protec-ción de la infancia y de la juventud se ha ido trasladando en cascada hacia todos los medios audiovisuales como un prin-cipio genérico que debe inspirar los contenidos de la progra-mación. Así, la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, por la que se encomienda a la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. el servicio público de la
31
principios y políticas de regulación para la protección de...
radio y la televisión pública de ámbito estatal, establece en su art.3.2 que, en el ejercicio de su actividad, la CRTVE debe, entre otros principios5, «preservar los derechos de los meno-res». Por otra parte, el art.25.3 establece que la programación de servicio público encomendada a la Corporación RTVE de-berá atender a los colectivos que requieran atención especial, como la infancia y la juventud.
La protección de la juventud y la infancia forma parte tam-bién del conjunto de principios en los que debe inspirarse la actividad y la programación de los canales de las Comunidades Autónomas6, principio que, junto con los demás enumerados por la citada Ley, se han ido incluyendo de manera casi mecá-nica en las leyes de creación de los Entes Públicos Autónomos que gestionan las radios y las televisiones públicas de las Co-munidades Autónomas.
De la misma manera, el principio se ha trasladado también a la televisión local7; a la televisión privada de ámbito estatal, su-jeta al cumplimiento de las normas relativas a protección de la infancia y la juventud contenidas en la normativa de la Unión Europea y trasladadas al ordenamiento jurídico español, a las que nos referiremos más abajo8; a la televisión por cable, que es requerida por ley a bloquear el acceso a los contenidos para adultos, facilitando procedimientos técnicos para que dichos contenidos sólo sean accesibles a quienes deseen contratarlos9; a la televisión por satélite, cuya programación, sea o no codifi -cada, debe respetar los mismos principios que se exigían para la radio y la televisión públicas en el Estatuto de Radio y Tele-visión de 1980 así como las normas de ámbito comunitario a las que nos referiremos de manera inmediata10; y, fi nalmente, a la televisión digital, a la que le son aplicables las mismas nor-mas que a los distintos sistemas comentados aquí, admitiendo el regulador la posibilidad de que las exigencias generales en materia de contenidos y principios inspiradores de la actividad puedan ser ampliadas por parte de las administraciones co-rrespondientes en los procesos de concesión de adjudicaciones puestos en marcha tanto en el ámbito estatal como en los au-tonómicos y locales (Linde y Vidal, 2007: 514, 515).
32
carmen fuente cobo
1.3. La protección de los menores, eje de la política audiovisual de la UE
Como hemos visto hasta aquí, la mayor parte de la regula-ción dictada en materia de protección de los menores en sus relaciones con los medios de comunicación se sitúa o bien en el ámbito de la legislación general (Código Penal, Ley Orgáni-ca de Protección de la Intimidad, el Honor y la Imagen, etc) o bien, cuando se trata de normas específi cas sobre programa-ción y contenidos, éstas se enuncian de manera genérica, poco concreta. A pesar de la proclamación insistente del derecho de los menores a una protección específi ca ante y frente a efectos no deseados de los medios, la adopción de medidas concretas en España en relación con este objetivo de protección sólo ha venido de la mano de la regulación dictada al respecto en el ámbito de la Unión Europea.
Esta regulación específi ca del contenido de los medios au-diovisuales en relación con los objetivos de protección de la infancia y la juventud está sujeta en Europa a unos principios comunes, establecidos principalmente a través de una norma central, la Directiva 89/552/CEE, conocida como Directiva de Televisión sin Fronteras, junto a la que actúan otros documen-tos de referencia entre los que cabe citar, fundamentalmente, la Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiem-bre, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un ni-vel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana, y la Recomendación del Parlamento Eu-ropeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se amplía el alcance de la anterior al ámbito de los servicios en línea en materia de protección de los menores y de la dignidad humana y el derecho de réplica. A estos dos últimos documen-tos nos referiremos con mayor detalle más adelante, al abordar la regulación en el ámbito de los contenidos en línea.
La Directiva de Televisión sin Fronteras fue modifi cada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
33
principios y políticas de regulación para la protección de...
de 30 de junio de 1997 y, muy recientemente, por la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.
Si atendemos a las declaraciones de principios contenidas en prácticamente todos los documentos generados desde las insti-tuciones reguladoras comunitarias, la protección de los niños y los jóvenes se sitúa como uno de los ejes centrales de la política comunitaria en materia audiovisual. «La política comunitaria en el sector audiovisual tiene como fi nalidad promover el de-sarrollo de este sector en la Unión, perfeccionando el mercado interior que le corresponde al tiempo que se trabaja para alcan-zar objetivos globales de interés general, como son la diversi-dad cultural y lingüística y la protección de los menores y de la dignidad humana, así como la protección de los consumido-res», señala la Comisión en su Comunicación sobre el futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual, de 15 de diciembre de 200311 . La protección de los menores es considerada, por tanto, un objetivo de interés general que jus-tifi ca la adopción de normas relativas a contenidos, entendi-das siempre con un criterio restringido, de «límites mínimos» exigibles en una sociedad libre, democrática y solidaria. Estos niveles mínimos que inspiran la Directiva de Televisión sin Fronteras obligan a adoptar medidas para garantizar el acceso de los ciudadanos a los eventos de gran importancia social; promover la producción y difusión de programas televisivos europeos; proteger a los consumidores en relación con la pu-blicidad, el patrocinio y la televenta; proteger a los menores y el orden público; y proteger el derecho de réplica12.
1.3.1. Normas generales sobre transmisión de contenidos que pueden perjudicar a los menores
La Directiva de Televisión sin Fronteras, en su artículo 22, relativo a la protección de los menores, distingue entre pro-gramas ilegales, esto es, que no deben ser emitidos en ningún caso dado que pueden perjudicar «seriamente» el desarrollo
34
carmen fuente cobo
físico, mental o moral de los menores y respecto de los cuales corresponde a los Estados miembros dictar normas al respecto, señalando la Directiva, en particular, los «programas que inclu-yan escenas de pornografía o violencia gratuita»; y programas que pueden perjudicar a los menores pero cuya difusión queda autorizada si se emiten codifi cados o, en caso de emitirse en abierto, se programan en horarios restringidos.
Directiva 89/552/CEECapítulo V
Protección de los menoresArtículo 22
Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sus emisiones de televisión no incluyan pro-gramas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. Esta dis-posición se extenderá asimismo a los programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, salvo que se garantice, por la elección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que dichos menores en el campo de la difusión no ven ni escuchan normalmente dichas emisiones.Los Estados miembros velarán asimismo para que las emisio-nes no contengan ninguna incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad.
En la Directiva 97/36/CE, por la que se modifi ca la Directiva 89/552/CE, se amplía el alcance de la protección contemplada en la Directiva anterior, adaptándola a las nuevas realidades de un mercado en el que la televisión multicanal, por satélite y cable, abierta y de pago, es ya una realidad ampliamente implantada en la mayoría de los países. Así, en la nueva re-dacción se exige a los operadores de televisión que incorporen a las emisiones que vayan sin codifi car advertencias visuales y
35
principios y políticas de regulación para la protección de...
acústicas que acompañen a los programas no adecuados para los menores. Además, signo también de la necesidad creciente de hacer frente a problemas específi cos relacionados con la di-fusión de mensajes de incitación al odio y la discriminación, la nueva directiva separa la protección requerida para la infancia, de la protección de la dignidad humana frente a la incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad.
Directiva 97/36/CECapítulo V
Protección de los menores y orden públicoArtículo 22
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que las emisiones de televisión de los organis-mos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción no incluyan ningún programa que pueda perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, progra-mas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. 2. Las medidas a que se refi ere el apartado 1 se extenderán asi-mismo a otros programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, salvo que se garantice, por la elección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que, normalmente, los menores que se en-cuentren en su zona de difusión no verán ni escucharán dichas emisiones. 3. Además, cuando tales programas se emitan sin codifi car, los Estados miembros velarán por que vayan precedidos de una señal de advertencia acústica o estén identifi cados mediante la presencia de un símbolo visual durante toda su duración. Artículo 22 bis Los Estados miembros velarán por que las emisiones no con-tengan ninguna incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Artículo 22 ter 1. La Comisión prestará especial atención a la aplicación de las disposiciones del presente capítulo en el informe previsto en el artículo 26.
36
carmen fuente cobo
2. La Comisión, en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la presente Directiva, en contacto con las auto-ridades competentes del Estado miembro, llevará a cabo una investigación de las posibles ventajas e inconvenientes de otras medidas destinadas a facilitar el control ejercido por los padres o tutores sobre los programas que pueden ver los menores. Este estudio abarcará, entre otras cosas: —la necesidad de que los aparatos de televisión nuevos estén equipados con un dispositivo técnico que permita a los padres o tutores fi ltrar determinados programas, —el establecimiento de sistemas adecuados de clasifi cación, —el fomento de políticas de televisión familiar y de otras me-didas educativas y de sensibilización, —la toma en consideración de la experiencia adquirida en este ámbito dentro y fuera de Europa, así como las opiniones de las partes interesadas tales como los productores, educadores, especialistas en medios de comunicación y asociaciones perti-nentes.
Finalmente, la Directiva 2007/65/CE, que amplía el alcance de las disposiciones de la Directiva de Televisión sin Fronteras al ámbito de los contenidos en línea, y a la que nos referiremos más adelante en detalle, separa totalmente las obligaciones que se refi eren expresamente a la protección de los menores de las relativas a la protección de la dignidad humana. En particular, la prohibición absoluta de contenidos que inciten al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, se ha llevado a un nuevo artículo para asegurar que dicha prohibición se extiende a todos los servicios de comunicación audiovisual, lo cual no suce-de con las normas relativas a contenidos que puedan perjudicar a los menores, permitidos, como hemos visto, en determinadas condiciones de acceso restringido en función de horarios de emi-sión o mediante procedimientos técnicos de control de acceso.
De esta manera, las obligaciones específi cas relativas a la pro-tección de los menores contenidas en el artículo 22 perma-necen inalteradas respecto de su formulación en la Directiva 97/36/CE y son, en síntesis, las siguientes:
37
principios y políticas de regulación para la protección de...
1. Prohibición de emitir «ningún programa que pueda perju-dicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita».
2. Prohibición de emitir «otros programas que puedan per-judicar el desarrollo físico, mental o moral de los meno-res» salvo en horarios restringidos o utilizando medidas técnicas que aseguren que los menores no ven o escuchan dichos programas.
3. Obligación de acompañar la emisión de estos programas, cuando se realice en abierto, de señales o advertencias acústicas y/o visuales.
1.3.2. Traslación al ordenamiento jurídico español
En la transposición de las normas comunitarias a los diversos ordenamientos nacionales no siempre se ha seguido estricta-mente el contenido de las mismas. Por ejemplo, en la norma española se elimina, dentro de los contenidos cuya emisión queda prohibida con carácter absoluto, la referencia explícita a los programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita (art.17,1)13, lo que da pie a entender que podrían emi-tirse pero sujetos a determinadas restricciones aunque, como hemos visto más arriba, la prohibición de difundir contenidos pornográfi cos, haciéndolos accesibles a los niños, está conte-nida dentro de las disposiciones del Código Penal español. La redacción completa del párrafo relativo a contenidos ilícitos en la norma española es la siguiente: «Las emisiones de televisión no incluirán programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circuns-tancia personal o social» (art.18,1).
En la adaptación de la Directiva de Televisión sin Fronteras al ordenamiento francés también se elimina la prohibición to-
38
carmen fuente cobo
tal y explícita de pornografía y violencia gratuita contenida en el texto de la norma comunitaria14, al igual que sucede en el caso de la regulación vigente en el Reino Unido.15 Por el con-trario, la Ley de la Comunicación de Cataluña de 2005 sigue de manera textual la Directiva16.
En su traslación al ordenamiento jurídico español, las obli-gaciones relativas a emisión en horarios restringidos de progra-mas susceptibles de perjudicar a los menores pero cuya difu-sión es autorizada con limitaciones, han quedado concretadas de la siguiente manera (art.18, 2 y 3):1. El artículo 18, relativo a la «protección de los menores
frente a la programación», establece una norma general por la cual se obliga a que todos los programas incorporen, tanto al comienzo de su emisión como al reanudarse tras cada pausa publicitaria, una advertencia visual mediante la cual debe informarse de la calificación orientativa de di-cho programa. Los programas calificados para mayores de 18 años deberán incorporar, además, una señal acústica17.
2. Por otra parte, se establece un régimen diferenciado para los programas «susceptibles de perjudicar el desarrollo fí-sico, mental o moral de los menores», cuya emisión sólo podrá realizarse entre las diez de la noche y las seis de la mañana y deberán emitirse acompañados de advertencias acústicas y ópticas sobre su contenido. Cuando se emitan sin codificar, la señal visual deberá permanecer durante todo el tiempo de emisión del programa. Estas disposicio-nes se aplican también a la publicidad, a la televenta y a la promoción de la propia programación.
LEY 25/1994 , de 12 de julio, por la que se incorpora al Or-denamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y ad-ministrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Modifi cada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, por la que se incorpora la Directiva 97/36 CE de 30 de junio
39
principios y políticas de regulación para la protección de...
Artículo 17. Protección de los menores frente a la programación. 1. Las emisiones de televisión no incluirán programas ni es-cenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar se-riamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni programas que fomenten el odio, el desprecio o la discri-minación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, na-cionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.2. La emisión de programas susceptibles de perjudicar el de-sarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrá rea-lizarse entre las veintidós horas del día y las seis horas del día siguiente, y deberá ser objeto de advertencia sobre su conteni-do por medios acústicos y ópticos.Cuando tales programas se emitan sin codifi car, deberán ser identifi cados mediante la presencia de un símbolo visual du-rante toda su duración.Lo aquí dispuesto será también de aplicación a las emisiones dedicadas a la publicidad, a la televenta y a la promoción de la propia programación.3. Al comienzo de la emisión de cada programa de televisión y al reanudarse la misma, después de cada interrupción para insertar publicidad y anuncios de televenta, una advertencia, realizada por medios ópticos y acústicos, y que contendrá una califi cación orientativa, informará a los espectadores de su ma-yor o menor idoneidad para los menores de edad.En el caso de películas cinematográfi cas esta califi cación será la que hayan recibido para su difusión en salas de cine o en el mercado del vídeo, de acuerdo con su regulación específi ca. Ello se entiende sin perjuicio de que los operadores de tele-visión puedan completar la califi cación con indicaciones más detalladas para mejor información de los padres o responsables de los menores. En los restantes programas, corresponderá a los operadores, individualmente o de manera coordinada, la califi cación de sus emisiones.En el supuesto de que en el plazo de tres meses desde la en-trada en vigor de la Ley, los operadores de televisión no se hubieran puesto de acuerdo respecto de un sistema uniforme de presentación de estas califi caciones, el Gobierno dictará las normas precisas para asegurar su funcionamiento.
40
carmen fuente cobo
4. En las emisiones realizadas por operadores de televisión bajo jurisdicción española, habrán de respetarse, en todo caso, los preceptos constitucionales.
Los destinatarios de las obligaciones contenidas en las Di-rectivas 89/552/CEE y 97/36/CE son los «organismos de ra-diodifusión televisiva», que en la Directiva de 1989 aparecen identifi cados en función de su actividad radiodifusora (art.2) y en la Directiva de 1997 se identifi can fundamentalmente por su función editora, en la medida en que asumen la res-ponsabilidad editorial de la composición de las parrillas de los programas televisados y los transmiten o hacen transmitir a un tercero (art.1,b) por tierra o por satélite, con o sin hilo, de manera codifi cada o sin codifi car (art.1,a).
1.4. Quién fi ja las normas y vela por su cumplimiento
En todos los países de la Unión Europea18, con la excepción de España, el control del cumplimiento de estas obligaciones ha sido depositado en manos de organismos independientes a partir de la premisa de que no sólo es poco conveniente dejar al Gobierno el control de un sector en el que éste es parte interesa-da, como titular y gestor de medios de titularidad pública, sino que además debe evitarse el riesgo de una intervención política sobre los contenidos por parte de los poderes públicos. Son éstas las razones que explican, en el panorama del derecho compa-rado, la necesidad de crear entidades independientes (Tornos, 2007:157-186), aunque también se aducen razones de efi cacia y efi ciencia —la justicia es lenta y costosa— para justifi car la puesta en marcha de este tipo de organismos, con carácter casi inevitable, frente al modelo tradicional de reparto de funciones entre el poder legislativo, que establece límites, y el poder judi-cial, que administra castigos (Betancor, 2007:31-82).
En un capítulo posterior se repasan las principales caracterís-ticas de algunos de los organismos reguladores independientes
41
principios y políticas de regulación para la protección de...
más destacados, por lo que en esta sección se abordan única-mente los aspectos más generales. Las entidades de este tipo más relevantes tienen atribuidas no sólo potestades de control y sanción, sino también de regulación, no tanto porque dicten normas o leyes, como sucede en el caso de la FCC americana, sino porque las interpretan y se encargan de aplicarlas (Arnanz, G.Castillejo y Fernández, 2004: 32 y ss). Esta interpretación es, por otra parte, inevitable cuando se trata de asegurar el cumpli-miento de las normas sobre contenidos audiovisuales, algunas de las cuales exigen una interpretación caso por caso.19
Desde las instituciones comunitarias se viene insistiendo des-de hace años en la necesidad de establecer en todos los Estados miembros autoridades reguladoras independientes, dotadas de capacidad y poderes sufi cientes para desarrollar su misión y con independencia asegurada a través de requerimientos exi-gentes en cuanto a su composición, organización y estatuto20. Cabe recordar, a este respecto, la comparecencia del comisario Marcelino Oreja ante la subcomisión de RTVE en el Congreso de los Diputados el 11 de diciembre de 1998, durante la cual explicó que «la mejor forma de desempeñar estas funciones [de regulación] es a través de la creación de un organismo inde-pendiente de regulación del sector audiovisual, tanto público como privado, dotado de independencia, autonomía y medios que le permitan desarrollar estas funciones», citado por García Castillejo, (2003:12).
La situación de España en el conjunto de países de la Unión Europea puede califi carse, sin duda, de anómala no sólo porque constituye uno de los escasos ejemplos de regulación deman-dada por todas las partes, sin excepciones signifi cativas21, sino porque —en la autorizada opinión de Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la Plataforma Europea de Autoridades Regu-ladoras entre 2006 y 2007—, «lo que no tiene equivalente en las democracias avanzadas actuales es el hecho de que las fun-ciones reguladoras más básicas están en manos de la autoridad política» (Botella, 2007;18). Esta autoridad, por otra parte, parece haber consolidado una posición de pasividad, de la que
42
carmen fuente cobo
son prueba los informes de actividad de los últimos años, en los que las vacías casillas relativas a los expedientes incoados contrastan con una opinión pública preocupada por los con-tenidos que emiten las televisiones. Esta inactividad parece ha-ber encontrado su coartada, por otra parte, en la adopción de un Código de Autorregulación22, al que se hace referencia en diferentes partes de este texto, fi rmado por todas las televisio-nes de cobertura nacional y que hasta la fecha no solamente se ha revelado inefi caz23, a la luz de los diferentes informes hechos públicos principalmente desde instancias universitarias, sino que difícilmente podía esperarse otra cosa a la luz de su com-posición, organización y procedimientos24, hasta el punto de que algunos observadores califi can la puesta en marcha de este código de cortina de humo ya que no tiene sentido asumir que los operadores puedan cumplir un código voluntariamente asumido, existiendo una regulación que no se cumple (Écija, 2005:396).
Este panorama de pasividad central contrasta, por otra parte, con la actividad e iniciativas de puesta en marcha de consejos audiovisuales por parte de diferentes administraciones auto-nómicas, entre las que destaca el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, organismo de referencia no sólo en España sino también fuera, como lo acredita, por ejemplo, su relevante participación y contribución en reuniones y comités interna-cionales.
La esperada puesta en marcha, fi nalmente, de un Consejo Audiovisual de ámbito estatal, anticipada incluso por la legis-lación vigente en materia de la radiotelevisión de titularidad estatal25, posiblemente reciba su impulso fi nal tras la entrada en vigor de la Directiva 2007/65/CE, que obliga a los Estados miembros a promover no sólo mecanismos de autorregulación, sino también de corregulación, señalando que la autorregula-ción en ningún caso es sufi ciente y que la corregulación sirve, en este contexto, de «vínculo jurídico» entre la autorregulación y el poder legislativo nacional. No obstante, la Directiva, que deberá ser transpuesta al ordenamiento español en un plazo máximo de dos años, no obliga a poner en marcha sistemas de
43
principios y políticas de regulación para la protección de...
corregulación o autorregulación por más que los impulsa me-diante la exigencia a los Estados miembros de establecer meca-nismos de cooperación a través de sus «organismos reguladores independientes»26, lo que en una interpretación generosa del texto, podría permitir deducir que no sólo se da por supuesta la existencia de este tipo de organismos, sino que se les exige, por defi nición, que sean independientes (Jakubowicz, 2007).
1.5. ¿Qué contenidos son nocivos?
Como hemos visto anteriormente, uno de los conceptos cla-ves sobre los que se asienta la regulación en materia de pro-tección de la infancia frente a la televisión es el de que existen determinados contenidos que pueden perjudicarles. Algunos de estos contenidos, los de carácter pornográfi co y los que con-tengan escenas de violencia extrema y gratuita, pueden generar un daño a los menores que justifi ca su prohibición absoluta dentro de canales o emisiones que sean accesibles de una ma-nera general. Otros contenidos, no detallados, que también pueden perjudicar a los menores y cuya identifi cación queda a criterio de los reguladores nacionales, pueden incluirse en las emisiones destinadas a un público general, siempre y cuando se programen en las horas en las que se presume que no hay audiencia infantil y vayan acompañados de señales acústicas y visuales que permitan advertir a los padres o tutores sobre el carácter y adecuación de tales contenidos para su consumo por parte de menores. Esta obligación de señalizar los conte-nidos ha dado lugar a los diferentes sistemas de califi cación de los contenidos emitidos por televisión vigentes actualmente en Europa, a los que nos referiremos muy brevemente dado que son objeto de consideración diferenciada en otros capítulos de esta obra.
¿Qué contenidos pueden califi carse de nocivos o perjudiciales para los niños? Resulta evidente, a la luz de lo que se ha venido comentando hasta aquí, que la regulación comunitaria en ma-teria de contenidos y protección de la infancia gira en torno a
44
carmen fuente cobo
conceptos de muy difícil defi nición, que aparecen volcados con similar falta de concreción y precisión en los diferentes orde-namientos nacionales. Varios ejemplos permiten ilustrar hasta qué punto esta indefi nición general obliga a extremar las pre-cauciones cuando lo que se ve afectado, como consecuencia de un posible incumplimiento por parte de una televisión de alguna norma en materia de contenidos que afecten a menores, es el principio sustancial de libertad de expresión. En el caso de la regulación británica, la Communications Act de 2003 exige a Ofcom que establezca las reglas que deben seguirse en los contenidos de televisión y radio, señalando que dichas reglas deben tener como objetivo, entre otros, el asegurar que se apli-can «normas generalmente aceptadas»27. El Broadcasting Code elaborado por Ofcom en cumplimiento de este mandato no entra en la precisión del concepto y se limita a transcribirlo casi literalmente28. La respuesta de esta autoridad reguladora a las 71 instituciones y personas que presentaron comentarios a la redacción del Broadcasting Code durante la fase de discusión pública del mismo, solicitando una defi nición más precisa, es un claro ejemplo de hasta qué punto son abiertos los conceptos manejados en el ordenamiento de contenidos audiovisuales. En su respuesta, Ofcom se niega a entrar en defi niciones, admi-tiendo que tanto el concepto de «normas generalmente acepta-das» como el de «daño y ofensa» son conceptos que cambian, que deben ir siendo precisados a partir de investigación sobre audiencias y que por lo tanto no debe incluirse una defi nición de los mismos en el Broadcasting Code29.
Abundando en la misma idea, desde el propio Broadcasting Code se advierte a los operadores que Ofcom puede ofrecer asesoramiento general sobre la interpretación de dicho código, en el entendimiento de que tal asesoramiento en ningún caso podrá afectar a la capacidad discrecional de la entidad para juz-gar, lo que equivale a decir que incluso la propia interpretación que Ofcom haga de sus normas en respuesta a la consulta de un potencial afectado por la instrucción de un caso, podría no ser la interpretación que se aplique luego a la decisión sobre dicho caso.30
45
principios y políticas de regulación para la protección de...
Otro ejemplo lo encontramos en la Ley de la Comunica-ción Audiovisual de Cataluña de 2005, que a la hora de ti-pifi car las infracciones muy graves, cuya sanción directa es la suspensión de la actividad durante un plazo de hasta tres meses (Art.136,1), incluye el incumplimiento de los principios bási-cos de la regulación de los contenidos audiovisuales, entre ellos el de «respetar el deber de protección de la infancia y la juven-tud de acuerdo con los términos que establecen esta ley y la legislación aplicable en esta materia» (art.80,h). Lo relevante, a los efectos que comentamos, es que para determinar si se ha cometido esta infracción, la ley remite a la propia instrucción del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (art.132,b), es decir, se tipifi ca como infracción el cumplimiento de unos principios indeterminados, lo que se trata de compensar, en palabras de Joaquín Tornos, «mediante la discutible remisión que realiza la propia ley a una instrucción del CAC para defi nir y explicitar tales principios. La indeterminada tipifi cación legal, así como la remisión, entendemos que puede ser cuestionada desde el punto de vista del respeto al principio de legalidad» (Tornos Mas, 2007).
1.5.1. Conceptos en torno a los que gira el debate
Como vemos, entre los conceptos que no están claramente defi nidos en las regulaciones europea y nacionales aparece, en primer lugar, el de «perjuicio» causado a los menores como consecuencia de la exposición a determinado tipo de mensajes e imágenes. La regulación distingue también entre contenidos ilegales —aquellos que, como hemos visto, no pueden ser di-fundidos en abierto—y contenidos autorizados. Y, fi nalmente, identifi ca un tipo de contenidos, los de carácter pornográfi co y los de violencia gratuita, como categoría que se sostiene tanto sobre la atribución de un efecto seriamente perjudicial para el desarrollo de los niños, como sobre la califi cación legal por razón precisamente de dicho efecto.
46
carmen fuente cobo
A. Contenidos perjudiciales
La regulación parte, así pues, de la distinción entre conteni-dos que pueden ser perjudiciales para los menores y aquellos que no lo son, distinguiendo a su vez, dentro de los primeros, entre aquellos que pueden perjudicarles «seriamente» y los que producen un efecto nocivo menor. Se trata, por tanto, de una aproximación a los contenidos basada de manera general en los efectos de los mismos o en la expectativa de unos efectos negativos, y no tanto en el mensaje y escenas que contienen. Es decir, la intervención pública sobre los contenidos en relación con la protección de la infancia se justifi ca a partir de la atri-bución de una relación causa-efecto entre contenidos emitidos por los medios y modifi cación de conductas, actitudes o senti-mientos en los menores expuestos a dichos contenidos.
La primera cuestión que cabe plantearse es de qué tipo de perjuicio estamos hablando. Si atendemos a la literalidad de los textos jurídicos internacionales y nacionales podemos com-probar cómo el consenso general en todas las sociedades acerca de la necesidad percibida de proteger a los menores frente a riesgos que no se sabe bien cómo identifi car pero que se per-ciben como reales, se quiebra ya en el mismo momento en que el regulador trata de acotar el carácter de tales riesgos. Así, mientras que en la Declaración de Derechos del Niño de 1959 el desarrollo del niño no es completo ni queda sufi cientemen-te protegido si no se incluye también la dimensión moral y espiritual31, la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 se limita a señalar la obligación que incumbe a la sociedad de proteger a los niños «contra toda información y material perjudicial para su bienestar» (art.34). La Carta Europea de los Derechos del Niño de 1992 no hace referencia a qué tipo de perjuicio puede ser causado a los menores pero sí apunta directamente al derecho de los menores a ser protegidos de los mensajes pornográfi cos y violentos. La Directiva de Televisión sin Fronteras, por su parte, incorporó en su primera redacción la enumeración de tres dimensiones del desarrollo de los me-nores que pueden verse perjudicadas por la recepción o consu-
47
principios y políticas de regulación para la protección de...
mo de determinados tipos de contenidos. Así, se apunta que el tipo de potencial perjuicio puede ser de carácter físico, mental o moral. Esta triple dimensión se mantuvo en la modifi cación a la que sometió a la Directiva en 1997 y así se ha trasladado a la norma española, como vimos anteriormente.
Es importante subrayar la existencia de estas tres áreas de riesgo, especialmente en estos momentos en los que no sola-mente se abren nuevos retos para la protección de los menores en los entornos digitales y en línea, sino que urge además que la investigación empírica sobre los riesgos efectivos de los me-dios centrada en la búsqueda de evidencias objetivas de daño real perseguible penalmente (p,ej., incidencia de abusos sexua-les) o médico (p.ej., incidencia sobre suicidios o lesiones auto-infl ingidas) venga acompañada también de sufi ciente análisis, refl exión y debate sobre las dimensiones morales de los proce-sos de socialización de los niños.
En relación con estas cuestiones, la evidencia empírica su-giere que parece inviable, de momento, fundamentar la ac-ción regulatoria sobre la certeza de que unos determinados contenidos generan unos determinados efectos sobre una población identifi cada de manera homogénea en función de su edad (Millwood y Livingstone, 2006). Admitir que no existe base científi ca sufi ciente sobre la que sustentar de ma-nera unívoca y universal el concepto de «efectos perjudiciales sobre los menores», clave de la intervención pública en los contenidos audiovisuales, implica, por encima de cualquier otra consideración, asumir la necesidad de una actuación caso por caso basada no tanto sobre la existencia inevitable de un perjuicio cierto, sino sobre el riesgo, igualmente temible, de que dicho daño pueda producirse. El objetivo de la inter-vención pública, en este sentido, debe ser reducir al máximo dicho riesgo. «Lo que está en juego —escriben Millwood y Livingstone— es la probabilidad de riesgo más que de daño inevitable ya que, como también demuestra la investigación, no todos los que integran una audiencia son afectados de igual manera y muchos, parece, no son afectados de ninguna manera. Los radiodifusores, los reguladores y los padres tie-
48
carmen fuente cobo
nen que seguir haciendo juicios equilibrados sobre el riesgo probable para algunos niños, teniendo en cuenta las condi-ciones de acceso a los contenidos (p.ej., horarios de emisión, audiencia a la que van dirigidos, contexto narrativo) y las condiciones de mediación (p.ej., papel de la intervención de los padres o restricciones sobre el acceso)» (Millwood y Li-vingstone, 2006:199).
El proyecto EU Kids Online, puesto en marcha en el contex-to y con la fi nanciación del programa para la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comu-nicación, lanzado por la Comisión Europea en enero de 1999 y ampliado sucesivamente en mayo de 2005 y en diciembre de 2008, ha identifi cado cuatro grandes categorías de riesgos para los menores en las relaciones que éstos mantienen con los medios (Livingstone, Haddon, 2008):
a) Riesgos asociados a los contenidos:• Exposición a contenidos ilegales.• Exposición a contenidos potencialmente nocivos.• Acceso a material sexual /violento / racista / incitador al
odio.• Desinformación.• Contenidos peligrosos generados por otros usuarios.• Contenidos que incitan a riesgos graves (suicidio, ano-
rexia, drogas).b) Riesgos asociados a un contacto perjudicial con otras perso-
nas:• Contacto con extraños.• Cyber-bullying (acoso en la red).c) Riesgos asociados a la comunicación y servicios comerciales.• Explotación publicitaria o comercial.• Descargas ilegales.• Juegos y apuestas.d) Riesgos para la privacidad:• Facilitación de información personal.• Invasión de la intimidad.• Piratería de datos.
49
principios y políticas de regulación para la protección de...
B. Contenidos ilícitos
En segundo lugar, al distinguir entre contenidos perjudicia-les que pueden ser emitidos, aunque sea sujetos a determina-das condiciones de horario o advertencia, y aquellos conte-nidos que, por presumirse de ellos la existencia de un riesgo de perjuicio serio para los menores, quedan expresamente prohibidos, se establece también una separación entre conte-nidos perjudiciales y contenidos ilegales, reduciendo a estas dos categorías el conjunto de contenidos sujetos a regulación. Así, el concepto de contenido perjudicial es defi nido como «el contenido que es legal pero susceptible de dañar a los meno-res al perjudicar a su desarrollo físico, moral o mental», dis-tinguiéndose de los «contenidos ilícitos que atentan contra la dignidad humana»32, y como «el contenido que los adultos responsables de los niños (padres o educadores) consideran perjudicial para esos niños»33. La diferencia fundamental entre un tipo y otro de contenidos estriba, para algunos autores, en que la identifi cación de contenido perjudicial es subjetiva, está basada en las convicciones personales y en el contexto cultu-ral y social, mientras que la identifi cación de qué contenidos deben ser considerados ilícitos y las consecuencias derivadas de dicha clasifi cación, corresponde al Estado (Lievens, Valc-ke, Stevens, 2005). En la actualidad existe un cierto consenso sobre qué contenidos deben ser considerados ilícitos, indepen-dientemente de las diferencias que puedan existir entre las le-gislaciones nacionales, porque violan la dignidad humana. En esta categoría de contenidos cuya difusión debe ser prohibida con carácter general independientemente de la edad de la au-diencia potencial o del medio utilizado, el Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información, publicado en 1996, señala que deben ser incluidos principalmente la pornografía infantil, la «violencia extrema y gratuita» y la incitación al odio racial o de otro tipo, a la discriminación y a la violencia34.
En esa misma línea, la Decisión 1351/2008/CE del Parla-mento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
50
carmen fuente cobo
por la que se establece un programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y otras tecnologías de la comunicación, distingue entre «contenidos potencialmente nocivos para los niños, en particular el mate-rial pornográfi co», y «contenidos ilícitos, en particular el mate-rial sobre abuso infantil» a la hora de señalar que sigue siendo necesario actuar en ambos ámbitos (considerando 4).
La distinción entre contenidos ilícitos y contenidos que, aunque puedan perjudicar a los menores, sí pueden ser acce-sibles a los adultos, es fundamental para entender la razón de la existencia de sistemas diferenciados para cada una de las dos categorías de contenidos. Para los contenidos susceptibles de generar un perjuicio de intensidad no determinada, se tiende en la actualidad a la adopción de sistemas de corregulación y a la participación de los agentes sociales y la industria en la califi cación de contenidos, como mecanismo a la vez de «em-poderamiento» ciudadano y de protección frente a los riesgos que para la libertad de expresión puede plantear una regula-ción apoyada en conceptos sobre los que no hay consenso glo-bal, como los que aquí se manejan (Lievens, Dumortier, Ryan, 2006).
C. Pornografía
En tercer lugar, cabe hacer también un comentario sobre el concepto de pornografía, que aparece identifi cado precisamen-te como contenido de difusión prohibida o restringida si se realiza a través de sistemas accesibles a los menores, a pesar de lo cual plantea difi cultades a la hora de ser defi nido de mane-ra concreta, tal como se reconoce en la propia jurisprudencia española. Así, el Tribunal Supremo recuerda en una sentencia que nuestro ordenamiento jurídico no realiza defi nición algu-na sobre el concepto y que la jurisprudencia «ha sido reacia a descripciones semánticas sobre esta cuestión, sin duda por entender que el concepto de pornografía está en función de las costumbres y pensamiento social, distinto en cada época, cambiante, y conectado con los usos sociales de cada momento
51
principios y políticas de regulación para la protección de...
histórico. La Sentencia de esta sala de 5 de febrero de 1991 —continúa el Tribunal Supremo—, llegó a enfatizar que se trataba en suma de material capaz de perturbar, en los aspectos sexuales, el normal curso de la personalidad en formación de los menores o adolescentes. Parece conforme con esta interpre-tación que la pornografía es aquello que desborda los límites de lo ético, de lo erótico y de lo estético, con fi nalidad de pro-vocación sexual, constituyendo por tanto imágenes obscenas o situaciones impúdicas»35. Este objetivo de provocación, es decir, la existencia de una intención de excitación sexual en la exhibición de órganos y acciones explícitas, forma parte de la doctrina comúnmente aceptada sobre el concepto de por-nografía (Malem Seña, 1992) y es el corazón de la regulación norteamericana en materia de contenidos obscenos (no prote-gidos por la Primera Enmienda), contenidos indecentes (pro-tegidos por la Primera Enmienda), y utilización de lenguaje ofensivo (Rubí Puig, 2006).
1.5.2. Otros debates
Puede comprobarse, en defi nitiva, en qué medida la regu-lación en materia de contenidos descansa sobre conceptos abiertos, hasta el punto de que puede afi rmarse, con Ladevéze y Torrecillas (2007), que «no hay un consenso generalizado sobre el contenido de un conjunto de ‘valores’ que puedan califi carse de ‘fácilmente vulnerables’, y cuyo amparo, frente a posibles agresiones de la programación, haya de ser conside-rado como condición de la protección de la infancia exigida por las normas. Especialmente se tienen en cuenta los valores democráticos de igualdad y libertad, así como la exclusión de la incitación a la violencia y a la pornografía; pero tampoco están claros los límites de esos conceptos».
A esta difi cultad de precisar el contenido y alcance de los conceptos de pornografía y violencia y su califi cación a efec-tos legales, se añade la vinculación de este tipo de contenidos, que pueden resultar perjudiciales para los menores, con otros
52
carmen fuente cobo
contenidos cuya limitación o prohibición está basada en otros principios y, más en concreto, en el principio exigible de respe-to por la dignidad humana frente al racismo, la discriminación o la incitación al odio por razones de raza, religión, origen, etc. En este sentido, la mayor parte de los ordenamientos tienden a considerar conjuntamente la protección de los menores y de la dignidad humana (Écija, 2005:377), a pesar de la recomen-dación expresa del Consejo, como hemos visto antes, que con-sidera «fundamental» tratar por separado ambas problemáticas dado pueden requerir planteamientos y soluciones distintas36. Esta separación, que ha sido recogida en el texto de la nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, como vimos anteriormente, está tratada de manera notable en la re-gulación británica, que exige leer e interpretar conjuntamente las dos primeras secciones del Broadcasting Code, dedicada la primera de ellas a la protección de los menores de 18 años, y la segunda a los contenidos que puedan producir daño u ofensa («harm and off ence») a cualquier persona, independientemen-te de su edad.
Un problema adicional es el de la identifi cación de la uni-dad de observación. ¿Qué quiere decir el regulador cuando establece, por ejemplo en el ordenamiento español, que «las emisiones de televisión no incluirán programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo» que puedan perjudicar seriamente el desarrollo de los menores? ¿Tienen el mismo valor, en este caso, escenas concretas contenidas en un programa o en una obra cinematográfi ca, que los programas u obras completas? La tesis comúnmente aceptada es que para la determinación del grado de perjuicio que puede derivarse de la emisión de escenas dentro de un programa u obra cinematográfi ca, debe atenderse al contexto de la misma, valorando el conjunto del programa para tratar de precisar qué tipo de actitudes está fomentando o discriminando (Linde y Vidal, 2007:523). La norma 2.3. del Broadcasting Code detalla qué se entiende por «contexto», señalando que incluye, entre otros, el contenido editorial general del programa, programas o serie en el que un contenido ofensivo pueda ser emitido; la hora de emisión y
53
principios y políticas de regulación para la protección de...
qué otros programas están ubicados antes y después; la dimen-sión y composición previsible de la audiencia y las expectativas de la misma; el impacto de ese material sobre telespectadores que puedan haberse encontrado con él de manera accidental o no buscada, etc.
Como conclusión de este apartado cabría apuntar que, aun-que aparentemente existe un consenso respecto a lo que se en-tiende por contenidos ilícitos frente a la falta de unidad de criterio respecto a qué se consideran contenidos perjudiciales o nocivos para los menores —cuya identifi cación depende más de lo que padres y educadores entienden en cada momento—, se hace cada vez más necesario abordar con rigor, profundidad y sufi ciente debate el análisis de los conceptos manejados con objeto de llegar a un consenso básico sobre su contenido y alcance (Millwood, Livingstone, 2006: 15).
1.6. La califi cación de los contenidos
Como veíamos más arriba, la regulación en materia de con-tenidos desarrollada con el objetivo de proteger a la infancia ha terminado desembocando en la puesta en marcha de procedi-mientos de califi cación de contenidos. Esta califi cación persi-gue, por una parte, adecuar la programación de las televisiones a los horarios de consumo infantil y, por otra, advertir a los padres para que puedan actuar en relación con la programa-ción que ven sus hijos.
En el caso español, el artículo 18 de la Ley 25/1994, modi-fi cada por la Ley 22/1999, mencionado más arriba, señala el procedimiento para la determinación de las califi caciones co-rrespondientes a cada programa, distinguiendo entre películas cinematográfi cas y otros contenidos televisivos. Respecto de las películas emitidas por televisión, se establece que deberán tener la misma califi cación que hayan obtenido para su difusión en salas de cine o en vídeo, sin perjuicio de que a dicha informa-ción los operadores de televisión puedan añadir información adicional de interés para los padres. En el resto de programas,
54
carmen fuente cobo
corresponde a los operadores de televisión, «individualmente o de manera coordinada», la califi cación de sus emisiones. Nos encontramos, por tanto, con un sistema en el que la califi ca-ción no viene dada en origen, por las productoras o por las dis-tribuidoras, sino que dicha califi cación es adoptada por el ente emisor, independientemente del origen del producto emitido, salvo para un tipo de producto concreto: el cine.
1.6.1. España: autorregulación insufi ciente
Aunque corresponde a cada operador, de manera individual o coordinándose con otros, la califi cación de todos aquellos programas que no sean películas cinematográfi cas, se exige que haya un criterio uniforme en cuanto a la presentación de las califi caciones, mediante símbolos comunes que puedan ser identifi cados por los telespectadores de manera unívoca en to-das las televisiones. La ley da un plazo de tres meses a los ope-radores de televisión para que se pongan de acuerdo respecto a dicho sistema uniforme de representación de las califi caciones. En su defecto, será el Gobierno quien dicte las normas precisas. Esta disposición fue incluida en la Ley 22/1999, que entró en vigor el 9 de junio de 1999. En cumplimiento de este manda-to, el 21 de octubre de 1999 las televisiones públicas y privadas de ámbito estatal y la mayoría de las de ámbito autonómico fi rmaron un convenio por el que se establecía un sistema uni-forme de señalización de la clasifi cación de la programación, con señales visuales y sonoras y orientativo por edades.
A pesar de la buena disposición inicial, pasados más de dos años varios operadores seguían sin adherirse al convenio y la aplicación por parte de otros dejaba bastante que desear, hasta el punto de que el Gobierno, haciendo uso de la posibilidad contemplada en la ley citada, aprobó un Real Decreto adop-tando los mismos criterios de clasifi cación y señalización que estaban contenidos en el convenio de 1999, extendiendo la obligatoriedad de su cumplimiento a todos los operadores de televisión bajo jurisdicción española. Dicho Real Decreto en-
55
principios y políticas de regulación para la protección de...
tró en vigor el 24 de mayo de 200237. Resulta especialmente notable el vacío sobre el que se construyen las disposiciones de este Real Decreto, cuyos seis artículos están dedicados a descri-bir el formato y signifi cación de las señales visuales mediante las cuales deberá advertirse la califi cación de cada programa, agrupándolos en seis grandes categorías que van desde los pro-gramas especialmente recomendados para la infancia hasta los programas X, pasando por los programas aptos para todos los públicos, los no recomendados para menores de siete años, los no recomendados para menores de trece años y los no reco-mendados para menores de 18 años. Y todo ello sin una sola referencia a los criterios aplicables para califi car cada programa como susceptible de una califi cación u otra. No es de extrañar, a este respecto, la escasa efi cacia de la norma, tanto más eviden-te cuanto mayor ha ido haciéndose la desproporción entre las sanciones impuestas por el incumplimiento de las disposicio-nes en materia de horarios de emisión y señalización de conte-nidos no adecuados para menores, y el clamor social frente al fenómeno de la «telebasura». No fue hasta pasados dos años, en diciembre de 2004, cuando las televisiones nacionales, a instancias del propio Gobierno, volvieron a recurrir a la vía de la autorregulación para adoptar de nuevo un código que venía a recoger básicamente lo mismo que ya estaba contemplado y exigido por ley, con la particularidad de que en esta ocasión se incorpora un conjunto de criterios orientativos para que cada operador pueda proceder a la califi cación de los programas de conformidad con un marco de referencia.
Este Código de Autorregulación fi rmado inicialmente por RTVE, Antena 3, Tele 5 y Sogecable y al que se adhirieron en junio de 2006 todas las televisiones autonómicas a través de la Forta y los tres nuevos concesionarios con emisiones de ámbito nacional, añadió por otra parte al horario legal de protección vigente, varias franjas horarias adicionales, califi cadas como de «protección reforzada», durante las cuales quedan excluidos también los contenidos califi cados para mayores de 13 años. Estas franjas coinciden con las horas del día que, en principio, se supone que concentran más audiencia infantil: a diario, jus-
56
carmen fuente cobo
to antes de salir para el colegio (de 8 a 9 de la mañana) y tras volver del mismo (de 5 a 8 de la tarde) y en fi nes de semana, de 9 a 12 de la mañana.
El Código de Autorregulación es acompañado de unos «cri-terios orientadores para la clasifi cación de programas televisi-vos», cuyo objetivo es, según se indica en el propio encabezado de los mismos, «ofrecer a los responsables de aplicar en los servicios de televisión la califi cación de programas, unos ele-mentos de referencia homogéneos que faciliten su labor». Los criterios aportados giran en torno a dos grandes ejes: com-portamientos sociales, y temática confl ictiva. Además, «por su especial signifi cación social», se establecen criterios específi cos para el tratamiento de la violencia y el sexo.
El gran problema de estos criterios es que, a pesar de redu-cir el margen de discrecionalidad por cuanto introducen, al menos, un marco de referencia mínimo que permite guiar el juicio de quienes califi can los programas en las televisiones, difícilmente pueden ser asumidos con valor absoluto como referente legal a la hora de que la administración competen-te pueda valorar los incumplimientos por parte de las cade-nas. Por ejemplo, ¿qué signifi ca presentar de manera positiva «situaciones de corrupción institucional (pública o privada)», que es uno de los criterios que se establecen para determinar que un programa no es adecuado para menores de 13 años, según se defi ne en el Código de Autorregulación comentado? A este respecto, la Instrucción publicada en diciembre de 2007 por el Consejo del Audiovisual de Cataluña relativa a seña-lización orientativa representa, sin duda alguna, un esfuerzo notable para objetivar los criterios de califi cación de los pro-gramas. Dicha Instrucción, que parece inspirada en el modelo holandés que se comenta más abajo, establece que a la hora de clasifi car y señalizar los programas que emiten, los prestadores de los servicios de televisión deben atender a la presencia en los mismos de un conjunto de siete variables (violencia, sexo, mie-do y angustia, drogas, discriminación, racismo y xenofobia, lenguaje grosero, y conductas y valores incívicos), para cada una de las cuales se introducen además variables de intensidad
57
principios y políticas de regulación para la protección de...
(número de veces, etc) y contextualización.38 Este afán objeti-vador y cuantifi cador no elimina, como es obvio, la necesidad de una interpretación para cada caso, pero reduce, al menos aparentemente, la amplitud de dicha interpretación.
1.6.2. El modelo holandés
De entre los modelos puestos en marcha en diferentes países europeos para la clasifi cación y etiquetado de contenidos au-diovisuales destaca de manera especial el sistema holandés, ba-sado en el principio de corregulación y que se articula en torno a un procedimiento de califi cación de contenidos en origen, en el que participa la industria y que se gestiona de manera transparente, en cascada («Código Kijkwijzer»). Dado que este modelo se describe en detalle en otro capítulo, mencionamos aquí únicamente el hecho de que a la hora de determinar qué contenidos pueden ser considerados perjudiciales o nocivos y por tanto sujetos a determinadas califi caciones, en el modelo holandés se ha partido de dos estudios de mercado realizados entre padres en 1997 y 1999 mediante los cuales se ha tratado de suplir la carencia de investigación académica sobre efectos de los medios en la infancia —excepto en lo que se refi ere al estudio de los efectos de los contenidos violentos—, a partir de la cual desarrollar un sistema de califi cación fi able y cohe-rente. De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas por el NICAM, entidad que tiene encomendada la gestión del sistema de califi cación, la mayoría de los padres querrían ser advertidos en relación con los contenidos que incluyeran esce-nas de violencia, miedo, contenidos sexuales, discriminación, abuso de drogas y lenguaje soez39.
El modelo holandés ilustra, por otra parte, las ventajas de un sistema de califi cación horizontal en el que, a diferencia de la mayoría de modelos implantados en la actualidad, entre ellos el español, los contenidos son califi cados independientemente del soporte utilizado para su difusión. Las ventajas evidentes de este modelo han sido utilizadas como argumento para recla-
58
carmen fuente cobo
mar la puesta en marcha de un sistema pan-europeo de califi -cación de contenidos, similar al Código PEGI desarrollado en el sector de videojuegos y juegos de ordenador. La unifi cación de criterios es, de hecho, un objetivo largamente reclamado y perseguido desde las instancias comunitarias40, a pesar de que los expertos advierten de la difi cultad de una estandarización que vaya más allá de los criterios de descripción de contenidos, dejando a cada país, en función de sus particulares característi-cas culturales, la califi cación de los mismos (Palzer, 2003).
Finalmente, cabe advertir que, a pesar de su implantación, los modelos de califi cación de contenidos no dejan de estar exentos de críticas, algunas de las cuales apuntan directamente a su efectividad en relación con su objetivo principal, que es el de prevenir e impedir que los contenidos no deseados lleguen a los niños, objetivo que no sólo no se cumple sino que, señalan los críticos, incluso genera un deslizamiento progresivo hacia contenidos con mayor carga potencialmente nociva, por sim-ple proceso de relajamiento de la industria en sus compromi-sos y prácticas de autorregulación, como señalan algunos críti-cos que sucede en los Estados Unidos (Garry, Spurlin, 2008). Por otra parte, la educación del público en general y de los padres en particular, se revela como una de las claves centrales de la efi cacia de este tipo de modelos basados en la califi cación de contenidos y en la restricción de determinados horarios de emisión. De acuerdo con datos de Ofcom, el organismo regu-lador británico, alrededor del 90% de la población británica está familiarizado en la actualidad (2006) con el sistema de horarios limitados de emisión de contenidos no adecuados para menores o «watershed». Sin embargo, este nivel de noto-riedad sólo se ha alcanzado treinta años después de la puesta en marcha de las restricciones y tras una campaña intensiva de publicidad lanzada en 198641.
Po otra parte, algunas de las críticas que se dirigen a este tipo de sistemas apuntan a su carácter negativo en cuanto que se utilizan fundamentalmente para prevenir riesgos o daños efectivos por la vía bien de impedir que determinados conte-nidos sean emitidos, bien de advertir sobre la inconveniencia
59
principios y políticas de regulación para la protección de...
de que los vean los niños. Pero estas estrategias reguladoras no han sido capaces, de momento, de actuar con sentido positivo, como mecanismos de promoción de contenidos que pueden contribuir positivamente al desarrollo de los menores, razón por la cual junto con los esfuerzos de califi cación de carácter preventivo o sancionador, también se trabaja en la actualidad en el desarrollo de indicadores de calidad de los contenidos que permitan distinguir aquellos contenidos especialmente ade-cuados para los menores, de los que no lo son (Tur, 2006:57). El objetivo es «aumentar el repertorio de indicaciones sobre el tipo de contenidos, para incrementar la información que se sirve a padres, educadores y niños, con el fi n de fomentar su competencia audiovisual y mejorar la toma de decisiones sobre el uso del medio» (Tur, Lozano, Romero, 2008 : 59).
En los últimos años, en la medida en que se ha ido avanzan-do en la comprensión de los efectos de determinadas políticas reguladoras —o de la ausencia de dicha políticas—, el foco de la acción pública ha ido deslizándose hacia la percepción de que en el universo interconectado y sin fronteras entre redes, contenidos y servicios hacia el que avanzamos apresuradamen-te, no es posible conseguir el objetivo de protección de los menores mediante la adopción de políticas unidireccionales o basadas en un único instrumento. Por el contrario, cada vez está más extendida la visión de que la protección de los meno-res en este nuevo entorno debe ser abordada mediante la com-binación de cuatro tipos de instrumentos y acciones: sistemas de opt-out (para salir, antes hay que entrar) como son los mo-delos de califi cación de contenidos; sistemas de opt-in (barreras para el acceso a contenidos no deseados) del tipo fi ltros, siste-mas de bloqueo de canales y otros procedimientos técnicos, a los que nos referiremos con detalle en otro capítulo; adopción de códigos de conducta por parte de la industria, producto-res, distribuidores y proveedores de acceso; y una educación mediática intensiva de usuarios infantiles y juveniles, padres y educadores en general42.
60
carmen fuente cobo
1.7. La protección de los menores en el entorno digital
Todos los comentarios y observaciones realizados hasta aquí han tenido como objeto de análisis la regulación de contenidos de emisiones televisivas realizadas por tierra, por satélite o por cable por parte de sujetos que, como vimos anteriormente, en la norma comunitaria aparecen defi nidos como «organismos de radiodifusión televisiva» y en la espa-ñola como «operadores de televisión». Lo que caracteriza y defi ne a estos organismos de radiodifusión u operadores de televisión es su responsabilidad editorial sobre la composi-ción de las parrillas de los canales o servicios radiodifundi-dos, es decir, son responsables del contenido de un programa determinado en cuanto que forma parte de una determinada composición, sobre cuya selección y organización tiene com-petencia exclusiva el editor del canal o servicio. El carácter abierto o codifi cado de la emisión no afecta a la califi cación de las emisiones y de los contenidos sujetos a regulación. El escenario descrito corresponde, por tanto, al propio de la ra-diodifusión, que en la doctrina común incluye no sólo las señales de televisión analógica y las de televisión digital, sino también todos aquellos servicios que, tal como son defi nidos en la nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audio-visual aprobada en diciembre de 2007, se caracterizan por su linealidad, es decir, por permitir «el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación»43. Entre éstos se incluyen, por ejemplo, la emisión en directo en tiempo real por Internet (live treaming), la difusión web (webcasting) y los servicios de pago por visión y los cuasi ví-deo a petición (NVOD), que emplean varios canales para la transmisión de películas organizadas a modo de sesión conti-nua. Lo que defi ne y caracteriza fundamentalmente a este en-torno y justifi ca la intervención reguladora es que, de manera general, la televisión ofrece escasa capacidad de control al telespectador y usuario, cuyas opciones de selección y consu-mo están preseleccionadas por el operador y organizadas en torno a una determinada parrilla de emisión.
61
principios y políticas de regulación para la protección de...
Pero en la medida en que comienza a desplegarse la televi-sión digital en todas sus modalidades, la capacidad de control del usuario crece también de forma paralela a la vez que se multiplican los modelos de presentación y servicio de conteni-dos y la aproximación entre unos tipos de contenidos y otros, dentro de un proceso de convergencia que obliga a replantear parte de las normas consideradas hasta la fecha.
1.7.1. De la televisión lineal a los servicios en línea
El Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de informa-ción, al que se ha hecho referencia más arriba, es el primer documento que aborda de manera comprehensiva y a escala comunitaria este fenómeno del cambio tecnológico y su ne-cesario impacto sobre la regulación en materia de contenidos, inaugurando un amplio debate sobre los problemas asociados a la protección de los menores y la dignidad humana en el nuevo entorno de servicios audiovisuales y de información ac-cesibles no sólo a través de televisión, sino también en línea y a través de Internet. Se trata de un tránsito, apunta el Libro Verde, que nos lleva de un modelo de «mass media» a otro que cada vez se parece más al editorial, en el que la escasez de fre-cuencias ya no es obstáculo para la proliferación de servicios; la diversifi cación de servicios trae como consecuencia que su impacto ya no es global, sino que depende del número total de servicios disponibles; y el telespectador tiene un abanico de opciones mucho mayor a la hora de elegir entre programas y servicios. La consecuencia de estas transformaciones en lo que se refi ere a protección de los menores es clara: «La emergen-cia de nuevos servicios audiovisuales y de información cambia radicalmente el contexto de protección de los menores y de la dignidad humana», señala el Libro Verde44.
Los trabajos y consensos generados en torno a la necesidad de adoptar nuevas directrices y políticas encaminadas a la pro-tección de la infancia en relación con los medios electrónicos
62
carmen fuente cobo
tuvieron su refl ejo en la Recomendación 98/560/CE del Con-sejo45, primer instrumento jurídico de ámbito europeo en el que se aborda la protección de los menores y de la dignidad humana en relación con los servicios audiovisuales y de in-formación en línea. En el texto, las autoridades comunitarias se pronuncian de manera clara a favor de la autorregulación como marco más adecuado para la consecución de los objeti-vos de protección de los menores y de la dignidad humana en el nuevo entorno tecnológico. Instan también al desarrollo y adopción de medios técnicos que faciliten el control de acceso a contenidos no adecuados para los menores; a la adopción de sistemas de califi cación de contenidos; a la puesta en marcha de acciones de educación mediática de padres, educadores y profesores; al establecimiento de sistemas efi caces de gestión de reclamaciones, y a la adopción de códigos de conducta por parte de la industria y partes interesadas. La Recomendación incorpora como anexo un conjunto de directrices que sirvan de referente para la puesta en marcha de marcos de autorregu-lación enfocados a la protección de los menores.
La Recomendación de 1998 fue ampliada en diciembre de 2006 por medio de una nueva Recomendación del Parlamento y del Consejo46 en la que se señala que, «debido al desarrollo constante de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, es urgente que la Comunidad asegure de for-ma completa y adecuada la protección de los intereses de los ciudadanos en este ámbito, por una parte garantizando la libre difusión y la libre prestación de servicios de la información y, por otra, garantizando que los contenidos son lícitos, res-petan el principio de la dignidad humana y no perjudican el desarrollo integral de los menores» (Considerando 4). En la nueva Recomendación el énfasis se reparte entre la necesidad de proteger a los menores y la de combatir la incitación a la discriminación y se reconoce que la autorregulación, tan im-pulsada en el documento anterior, es un medio insufi ciente para proteger a los menores frente a los mensajes de conte-nido perjudicial (Considerando 12). Respecto a las recomen-daciones específi cas, se insta especialmente a la alfabetización
63
principios y políticas de regulación para la protección de...
mediática; a la adopción de herramientas de promoción de la calidad de los contenidos, como pueden ser las etiquetas de calidad; a la elaboración de un código de conducta mediante la cooperación de los profesionales y las autoridades nacionales y comunitaria; a la adopción de sistemas de fi ltrado basados en la califi cación de contenidos, y a la armonización de los mis-mos entre los Estados miembros.
1.7.2. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual
La necesidad de abordar determinados aspectos regula-torios de los nuevos medios con vistas a la unifi cación de normas entre los Estados miembros de la UE, adaptando la Directiva de Televisión sin Fronteras al nuevo contexto tec-nológico, se plasmó fi nalmente en la aprobación de una nue-va Directiva que modifi ca parcialmente la anterior. La nueva Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Con-sejo, de 11 de diciembre de 2007, conocida como Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual en los textos ofi -ciales españoles aunque la traducción exacta de su referencia original en inglés sería la de Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, deberá ser trasladada a los ordenamientos na-cionales antes del 19 de diciembre de 2009. Mientras tanto, permanecen plenamente en vigor las disposiciones dictadas en aplicación de la Directiva de Televisión sin Fronteras. Los conceptos centrales de la nueva Directiva son (Valcke, Ste-vens 2007: 294-296):—Enfoque horizontal: el objetivo es cubrir todos los servicios
de comunicación audiovisual.—Neutralidad tecnológica y de plataformas: aplicación de nor-
mas comunes y mínimas a todos los servicios de comunica-ción audiovisual independientemente de la plataforma de transmisión o de la tecnología empleada.
—Regulación gradual: establecimiento de un régimen dual en función del grado de control del usuario sobre los conte-nidos.
64
carmen fuente cobo
—Corregulación: la autorregulación es insuficiente y debe in-tegrarse en marcos en los que se vincule con la capacidad de actuación de los Gobiernos.
Los contenidos y novedades introducidas por la nueva Di-rectiva de Servicios de Comunicación Audiovisual pueden agruparse en torno a dos grandes ámbitos de regulación. Por una parte, se aborda lo que se defi ne como «comunicación comercial», concepto que integra la publicidad, la televenta, el patrocinio y el emplazamiento de producto, entre otros, y al que no hacemos referencia en este texto dado que es objeto de tratamiento en otro capítulo. Por otra parte, se contemplan modifi caciones en las normas relativas a protección de meno-res y de la dignidad humana. Los principios sobre los que se asienta la nueva Directiva relativos o aplicables a la protección de los menores son los siguientes:a) Independientemente del soporte a través del cual se dis-
tribuya, del modo de acceso que se habilite o del tipo de consumo que genere, es posible identificar un tipo de ser-vicios, los denominados «servicios de comunicación au-diovisual», que se caracterizan por encajar dentro de lo que puede entenderse por televisión en un sentido amplio.
b) Dentro de las diferentes modalidades de distribución, presentación y acceso a este tipo de servicios, puede dis-tinguirse entre aquellos que se denominan servicios de co-municación audiovisual de radiodifusión televisiva, y los «servicios de comunicación audiovisual a petición», que permiten un mayor control por parte del usuario en re-lación con los procedimientos de selección y consumo de los mismos. Estos servicios son definidos como aquellos que permiten «el visionado de programas en el momento elegido por el espectador y a petición propia sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación» (art.1, g).
c) Dicha distinción da lugar a un doble modelo regulato-rio (principio de regulación gradual), más estricto para los servicios de radiodifusión televisiva, sobre los que el
65
principios y políticas de regulación para la protección de...
usuario tiene menos control, y menos estricto para los de consumo a petición47.
• Servicios de radiodifusión televisiva: se mantienen las obli-gaciones y restricciones de la Directiva de Televisión sin Fronteras —prohibición de emitir programas que puedan perjudicar seriamente a los menores, especialmente porno-grafía y violencia gratuita, y obligación de respetar horarios de emisión restringida o establecer mecanismos de control de acceso para programas que puedan perjudicar a los me-nores—, además de reforzarse las relativas a la protección de la dignidad humana frente a las incitaciones al odio por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad (art.3 ter).
• Servicios de comunicación audiovisual a petición: al desapa-recer la organización de los contenidos en torno a parrillas de emisión lineal (un contenido tras otro), resultan ob-viamente inaplicables las normas relativas a horarios pro-tegidos durante los cuales no deben emitirse contenidos adecuados sólo para adultos. Para los servicios de comu-nicación audiovisual a petición, recordamos que la nueva directiva establece únicamente la obligación de adoptar medidas encaminadas a evitar que los menores accedan «normalmente» a servicios que puedan afectar seriamen-te a su desarrollo: «Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para velar por que los servicios de co-municación audiovisual a petición ofrecidos por los pres-tadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción que puedan dañar gravemente el desarrollo físico, mental o moral de los menores se faciliten únicamente de manera que se garantice que, normalmente, los menores no verán ni escucharán dichos servicios de comunicación audiovi-sual a petición» (Artículo 3 nonies). En este sentido, la Directiva no impone directamente la adopción de siste-mas de fi ltrado pero sí remite a la Recomendación relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica, donde se insta a la adopción de este tipo de medidas, a la vez que recuerda la necesidad de «equilibrar cuidadosamente» la adopción de este tipo de
66
carmen fuente cobo
medidas técnicas encaminadas a proteger a los menores y la dignidad humana —uso de códigos PIN y sistemas de fi ltrado o identifi cación— , con el derecho fundamental a la libertad de expresión (considerando 45).
1.7.3. Debates abiertos
La nueva Directiva ha suscitado un intenso debate sobre su alcance por cuanto no resulta fácil, a la luz de los procesos tec-nológicos actuales que nos abocan a una convergencia plena de formatos, contenidos, soportes y medios, distinguir qué tipos de servicios entran dentro del ámbito de cobertura de la Direc-tiva y por tanto están sujetos a las normas en ella contenidas, y cuáles quedan fuera. Son tres las cuestiones a las que deben en-frentarse los reguladores a la hora de califi car un servicio con-creto: ¿se trata de un servicio de comunicación audiovisual en los términos que establece la Directiva? ¿Es un servicio lineal o no lineal? ¿Quién es el proveedor del servicio? Si atendemos a la respuesta que se da a estas cuestiones tanto en los diferen-tes ordenamientos nacionales, que deberán ser revisados para tratar de unifi carse en torno a criterios comunes, como en las refl exiones y análisis suscitados en diferentes foros regulato-rios, podemos comprobar que no hay un consenso claro sobre estas cuestiones48. No obstante, dada la celeridad e intensidad de los procesos convergentes, algunos autores plantean hasta qué punto los enfoques reguladores centrados en la televisión, como es el caso de la nueva Directiva, son correctos o si de-ben dar paso, por el contrario, a otros nuevos enfoques (Ariño 2007), por ejemplo que incorporen el fenómeno progresivo de desbordamiento entre medios, que comienza a dejar obsoleta la tradicional distinción entre medios impresos y medios elec-trónicos (Valcke, Stevens, Lievens, Werkers, 2008:111).
Por otra parte, cabe preguntarse en qué medida la nueva Di-rectiva de Servicios de Comunicación Audiovisual añade algo nuevo a las obligaciones ya exigibles a los servicios no lineales. De hecho, como hemos ido viendo, en la práctica no se requie-
67
principios y políticas de regulación para la protección de...
re a los servicios a petición nada que no venga ya requerido por la legislación civil y penal en la mayoría de los países de la UE y en particular, la prevención de la pornografía infantil y el «discurso del odio» (Valcke, Stevens, 2007:297,298). Pero, ¿cómo establecer regulaciones sobre contenidos en un sector que se parece cada vez más al editorial, sin afectar de manera directa a la libertad de expresión?
Estas son algunas de las razones que subyacen tras los enfo-ques que reclaman la adopción de modelos de corregulación para los medios, servicios y contenidos de la era digital y que parten de una idea de «responsabilidad distribuida» entre los diferentes elementos de la cadena de valor del audiovisual, en el que el papel de los reguladores ya no está limitado al esta-blecimiento de normas sino que también actúan de árbitros e impulsores de la autorregulación de la industria y de la parti-cipación de los consumidores (Ariño, 2008). En este contexto, la educación mediática de usuarios, padres y educadores ad-quiere un papel esencial49. Si la efectividad de sistemas como el de los horarios protegidos en las emisiones de la televisión lineal depende fundamentalmente, como hemos visto en el caso británico, del conocimiento y consciencia que de los mis-mos pueda tener la audiencia, los nuevos servicios y las nuevas tecnologías permiten un entorno regulatorio más fl exible pero, a la vez, mucho más exigente para los propios consumidores, que no sólo deben saber en qué tipo de entorno regulatorio están y qué tipo de protecciones pueden esperar en el mismo, sino que deben ser educados también en relación con las res-ponsabilidades que les incumben directamente, por ejemplo en materia de horarios protegidos o sobre cómo confi gurar un fi ltro de Internet (Purvis, 2008).
1.8. Conclusión
Quizás una de las tareas más complejas a las que deben en-frentarse con urgencia investigadores, agentes sociales y regu-ladores es la de identifi car y precisar el contenido y alcance
68
carmen fuente cobo
de los consensos sociales básicos en materia de los valores que deben ser protegidos en relación con los contenidos y servicios de comunicación accesibles a los menores. De momento, el consenso global sobre la necesidad de velar por la integridad física, mental y moral de los menores en sus relaciones con los contenidos televisivos no sólo sigue inspirando las políti-cas audiovisuales y sociales de nuestro entorno, sino que dicha necesidad es reclamada con cada vez mayor insistencia y pre-ocupación por padres, educadores y agentes sociales (Martínez Otero, 2009).
Esta urgencia viene exigida, además, por la propia dinámica de cambio y evolución en el ámbito de la comunicación, que deja rápidamente obsoletas las conclusiones y observaciones sobre los hábitos de consumo y de relación de los niños y jó-venes con un universo tecnológico y de servicios en continua transformación y en el que las percepciones de riesgo que tie-nen los menores no coinciden con las de sus padres y educado-res (Garaitaonandia, Garmendia, Martínez, 2008).
Pero más allá de la existencia de dicho consenso sobre la ne-cesidad de contar con políticas encaminadas tanto a proteger a los menores frente a contenidos y servicios que pueden afec-tar negativamente a su desarrollo, como a facilitar el acceso de éstos a contenidos que pueden resultar benefi ciosos para ellos, hay importantes discrepancias respecto de los valores que deben ser protegidos. Esta falta de consenso se pone de mani-fi esto a la hora de concretar el contenido y alcance de deter-minados conceptos a los que, sin embargo, se dota de efectos legales (qué es pornografía, qué es violencia, qué contenidos pueden perjudicar a los menores, qué tipo de perjuicios pue-den derivarse, etc.) al concretarse en normas sobre emisión de determinados tipos de contenidos.
Ante la difi cultad de abordar un consenso sobre conceptos cuya concreción depende en gran medida del contexto social y cultural de cada país, la atención se dirige actualmente ha-cia la mejora de los sistemas de información sobre contenidos. En este sentido, se apunta como una de las misiones centrales de los reguladores la de «asegurar que los padres y los niños
69
principios y políticas de regulación para la protección de...
reciben información actualizada, comprensible y ajustada a la familia moderna (en toda su diversidad), apropiada a los usos y costumbres sociales (en toda su diversidad cultural) y accesible a todos (independientemente de la estratifi cación económica o de la base educativa)» (Livingstone, Haddon, 2008). Se tra-ta, en defi nitiva, de facilitar a padres y educadores las herra-mientas necesarias para que puedan actuar de manera directa, controlando y eligiendo aquellos contenidos que consideren más adecuados para el normal desarrollo de los menores, y restringiendo el acceso de éstos a los contenidos que puedan afectar de manera negativa a su desarrollo psicológico, moral y social, en el entendimiento de que en una sociedad plural y libre no basta con exigir el respeto de unos estándares míni-mos, sino que debe garantizarse, al mismo tiempo, la libertad de individuos y familias para mantener y acrecentar su propio universo de valores.
Notas al capítulo 1
1 En vigor desde el 2 de septiembre de 1990 y ratifi cada por España el 6 de diciembre del mismo año.
2 Resolución A3-0172/92, de 8 de julio de 1992, del Parla-mento Europeo, sobre una Carta Europea de los derechos del niño (DOCE nº C 241, de 21 de septiembre de 1992).
3 Así reza en el Art.39: «1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su fi liación y de la madre (…). 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos (…) durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».
4 El Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, adoptado por las televisiones nacionales y auto-nómicas y el Gobierno el 9 de diciembre de 2004, añade
70
carmen fuente cobo
a las obligaciones sobre protección de la intimidad, el ho-nor y la propia imagen contenidas en la regulación vigente, otros compromisos adoptados por las televisiones relativos a la presencia de los menores en la programación televisiva (programas, informativos y publicidad). Estas obligaciones incluyen las siguientes:• Compromiso de no emitir imágenes ni menciones iden-
tificativas de menores como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos.
• Compromiso de no utilizar imágenes ni menciones identificativas de menores con graves patologías o inca-pacidades con objeto propagandístico o en contra de su dignidad.
• Compromiso de no mostrar a menores identificados con-sumiendo alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes.
• Compromiso de no entrevistar a menores identificados en situaciones de crisis (fugados de su casa, que hayan in-tentado el suicidio, instrumentalizados por adultos para el crimen, involucrados en la prostitución, con sus padres o familiares allegados implicados en procesos judiciales o recluidos en la cárcel, etc.).
• Compromiso de no permitir la participación de menores en los programas en los que se discuta sobre el otorgamien-to de su tutela en favor de cualquiera de sus progenitores o sobre la conducta de los mismos.
• Compromiso de no utilizar a los menores en imitaciones de comportamientos adultos que resulten vejatorias.
5 Se enumeran 19, ampliando de manera considerable el al-cance de los principios más generales contenidos en el art. 4 de la norma predecesora, el Estatuto de la Radio y la tele-visión de 1980.
6 Art.5 de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión.
7 Art.6 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres
8 Art. 14 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada.
71
principios y políticas de regulación para la protección de...
9 Art. 11 del Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de prestación del ser-vicio de difusión de radio y televisión por cable.
10 Ley 37/1995, de 12 de diciembre, reguladora de las Teleco-municaciones por Satélite y Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio de telecomunicaciones por satélite.
11 COM(2003) 784 fi nal, p. 3.12 Ibídem, p.15.13 Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al or-
denamiento jurídico español la Directiva 89/552/CE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros, relativas al ejer-cicio de actividades de radiodifusión televisiva. Modifi cada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, por la que se incorpora la Directiva 97/36/CE de 30 de junio.
14 Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 15 (modifi é par la loi nº 2000-719 du 1er août 2000 et par la loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004).
15 Actualizada en el código publicado por OFCOM que entró en vigor el 25 de julio de 2005 y que unifi ca las normas exis-tentes hasta la fecha. La norma equivalente a la original de la Directiva comunitaria establece que «El material que pueda perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de 18 años no debe ser emitido» (Th e Ofcom Broadcasting Code, Section 1, 1.1).
16 Art.81,3. «Los prestadores de servicios de radio o televisión no pueden ofrecer ningún contenido que pueda perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los meno-res. De una manera particular, se prohíbe la difusión, por parte de dichos prestadores, de contenidos pornográfi cos o de violencia gratuita».
17 Esta obligación fue incorporada por el Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, por el que se desarrolla el aparta-do 3 del artículo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, mo-difi cada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, y se establecen
72
carmen fuente cobo
criterios uniformes de clasifi cación y señalización para los programas de televisión.
18 La relación completa de países y sus respectivos organismos regulatorios puede consultarse en la web de la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras, www.epra.org
19 Betancor señala que no es posible la administrativización del control de los contenidos en el sentido de un control mecánico, de simple comprobación de ciertas reglas y de aplicación de sanciones consiguientes porque este proceso de comprobación, cuando se trata del cumplimiento de los límites constitucionales a las libertades del artículo 20 de la Constitución Española, lleva aparejada una doble actividad adicional de fi jación del alcance de los límites y de ponderación de los bienes y derechos en confl icto, y todo ello para cada caso. «En defi nitiva —concluye—, el poder de control de los contenidos incorpora necesaria-mente un margen de apreciación que, en algunos casos, puede ser de gran amplitud, como sucede, por ejemplo, con el control de la veracidad de la información» (Betan-cor, 2007:61).
20 Recommendation (2000) 23 of the Committee of Minis-ters to member states on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector (20 de diciembre de 2000).
21 Por ejemplo, según una encuesta realizada en 2004 por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión entre pro-fesionales de los medios de diferentes procedencias y posi-cionamientos, el 90% se manifestaron a favor de la creación de un Consejo Audiovisual de ámbito estatal; el 82,7% di-jeron que eran partidarios de que se cree como autoridad in-dependiente, de nueva planta; el 76,9% reclamaban amplias competencias de control y vigilancia del cumplimiento de la legislación, y el 61,5% opinaban que debía tener poder san-cionador (Arnanz, G.Castillejo y Fernández, 2004:18,19).
22 Acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre con-tenidos televisivos e infancia, fi rmado el 9 de diciembre de 2004 por los representantes de RTVE, Antena 3, Telecinco
73
principios y políticas de regulación para la protección de...
y Sogecable. En junio de 2006 se adhirieron al mismo La Forta, Veo, Net TV y La Sexta.
23 En el segundo año de funcionamiento, el Comité de Auto-rregulación recibió un total de 359 quejas relativas a todos los canales, cifra que contrasta con las 2.179 reclamaciones recibidas en sus cuatro primeros meses de existencia por la Ofi cina del Defensor del Telespectador y del Radioyente de TVE, creada el 2 de febrero de 2006 (fuente: Aurora García González y Lorena Tenreiro Blanco, «Las reclamaciones de los telespectadores y radioyentes de RTVE», en La ética y el derecho en la producción y el consumo del entretenimiento. 4º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, Fundación COSO, 2006).
24 De acuerdo con lo previsto en el Código de Autorregula-ción sobre contenidos televisivos e infancia, el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas recae sobre un Comité de Autorregulación integrado por los propios ope-radores fi rmantes, productoras de contenidos y periodistas. Este Comité actúa a partir de la recepción de quejas de los usuarios, que no pueden dirigirlas directamente, sino a tra-vés de alguna de las cuatro asociaciones que integran la Co-misión Mixta de Seguimiento. En el primer año se tramita-ron 120 quejas y en el segundo, 359.
25 La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, atribuye a la todavía inexistente au-toridad audiovisual la supervisión del cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a RTVE (artícu-lo 40).
26 Directiva 2007/65/CE. Considerando 36 y art.23 ter.27 Communications Act 2003, 319(1)(f ).28 Rule 2.1. «Generally accepted standards must be applied to
the contents of televisión and radio services so as to provide adequate protection for members of the public from the inclu-sion in such services of harmful and/or off ensive material.»
29 «We recognise the concern that many respondents express about the change in language in this area of regulation. However, this directly refl ects the change in the law as dra-
74
carmen fuente cobo
fted in the Act. Th e terminology of ‘harmful and off ensive’ material and ‘generally accepted standards’ has replaced the previous wording which required that material should not off end against ‘good taste and decency (…) We do not be-lieve that a meaning of ‘generally accepted standards’ should be contained within the Broadcasting Code, as it is an issue which is subject to change, and our understanding will be underpinned by on-going audience research». Consultation on the proposed Ofcom Broadcasting Code, section two, Gene-ral Summary of Responses.
30 Th e Ofcom Broadcasting Code (introducción).31 Entre los principios contenidos en dicha declaración se
incluye, en efecto, «que el niño pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal» (principio 2).
32 Recomendación 98/560/CE, de 24 de septiembre, consi-derando 17.
33 Commission Proposal for a Decision of the European Par-liament and of the Council on establishing a multi-annual Community programme on promoting safer use of the In-ternet and new online technologies, COM(2004) 91fi nal, 12 March 2004, 142.
34 Commission of the European Communities. Green Paper on the protection of minors and human dignity in Au-diovisual and Information services. Brussels, 16.10.199. COM(96) 483 fi nal, 6.
35 Sentencia 1058/2006 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 2 de noviembre de 2006.
36 Recomendación 98/560/CE, de 24 de septiembre de 1998, considerando 12.
37 Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, por el que se desa-rrolla el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modifi cada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, y se establecen criterios uniformes de clasifi cación y señalización para los programas de televisión.
38 Acuerdo del CAC 296/2007, de 19 de diciembre, por el cual se aprueba la Instrucción general del Consejo del
75
principios y políticas de regulación para la protección de...
Audiovisual de Cataluña sobre protección de la infancia y la adolescencia, señalización orientativa y derecho a la información de las personas usuarias de los servicios de televisión.
39 NICAM: Kijkwijzer: Th e Dutch Rating System for Audiovi-sual Productions, 2007. www.kijkwijzer.nl
40 Tanto la Comunicación de la Comisión El futuro de la polí-tica reguladora europea en el sector audiovisual (COM (2003) 784 fi nal), de 15 de diciembre de 2003, como la Recomen-dación del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de di-ciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audio-visuales y de información en línea, reclaman esta armoniza-ción como una de las prioridades de la política comunitaria en materia audiovisual. Desde la Recomendación citada se insta de manera expresa a las empresas relacionadas con la producción, distribución y acceso a contenidos audiovisua-les, al desarrollo de iniciativas que permitan un acceso más amplio de los menores a los servicios audiovisuales que a la vez eviten los contenidos que puedan ser perjudiciales. Entre estas iniciativas señala el interés de lograr una armo-nización, mediante procedimientos de cooperación entre la industria y los organismos reguladores, autorreguladores y correguladores, que pueda llevar a la adopción de un siste-ma de símbolos descriptivos o mensajes de aviso comunes relativos a la edad recomendada para cada programa (Reco-mendación II,1).
41 Ofcom’s Submission to the Byron Review. Annex 3: TV Con-tent regulation and child protection: policy, practice and user tools. Submission date: 30 November 2007, p 3.
42 Green Paper on the protection of the minors and human dig-nity, op.cit., pp 15-21.
43 Directiva 2007/65/CE, art 1, e).44 Green paper on the protection of minors, p. 6.45 Recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998
relativa al desarrollo de la competitividad de la industria eu-
76
carmen fuente cobo
ropea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana.
46 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 relativa a la protección de los me-nores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea.
47 «Los servicios de comunicación audiovisual a petición son distintos de la radiodifusión televisiva por lo que respecta tanto a la capacidad de elección y el control que puede ejer-cer el usuario, como a su incidencia sobre la sociedad. Ello justifi ca la imposición de una reglamentación más liviana a los servicios de comunicación audiovisual a petición, que sólo deben observar las normas básicas contenidas en la pre-sente Directiva» (Considerando 42).
48 Ver, por ejemplo, el documento de trabajo elaborado por el Secretariado de la Plataforma Europea de Entidades Regu-ladoras para su discusión en la Asamblea Plenaria de dicha organización celebrada en octubre de 2008, en el que se propone un ejercicio práctico de clasifi cación de servicios aplicando para ello los criterios contenidos en la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (Emmanuelle Machet, «Towards a Common Interpretation of Audiovi-sual Media Services?» 28th EPRA Meeting. Dublin, 29-31 October 2008). El Commissariaat voor de Media, ente re-gulador holandés con competencias en materia de medios audiovisuales, ha desarrollado, siguiendo un modelo similar de análisis de características presentes en cada tipo de ser-vicio, un procedimiento muy detallado de clasifi cación de servicios de comunicación audiovisual (Marcel Betzel, Ed-mund Lauf, «Audiovisual Media Services: Th e Dutch Clas-sifi cation concept». EPRA, Dublin, 29 October 2008).
49 La necesidad de poner en marcha acciones educativas y de apoyo al usuario fi nal es uno de los ejes del programa Safer Internet Plus lanzado por la Unión Europea para el periodo
77
principios y políticas de regulación para la protección de...
2009-2013, que amplia y complementa las iniciativas pre-vias y que cuenta con una dotación de 55 millones de euros (Decisión nº 1351/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se estable-ce un programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación).
Bibliografía
Ariño, M (2007). «Contingut de vídeo en línia: regulación 2.0? Un análisis en el context de la nova Directiva de ser-veis de mitjans audiovisuals.» Quaderns del CAC. Regula-ció i Canvi en l’audiovisual. N.29, septiembre-diciembre. Disponible en http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/
—2008: «La regulación audiovisual en la era de la conver-gencia digital.» IV Congreso Internet, Derecho y Política (IDP). Software social y WEB 2.0: Implicaciones jurídico-políticas. (monográfi co en línea). IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. Nº 7 (2008). Universitat Oberta de Ca-talunya. Disponible en http://www.uoc.edu/idp/7/dt/esp/arino.pdf
Arnanz, C., Garcia Castillejo, A. Y Fernández, B. (2003). ¿Queréis un buen Consejo? El sector ante el Consejo Audiovi-sual. Madrid, Academia de las Ciencias y las Artes de Tele-visión.
Betancor Rodríguez, A. (2007). ¿Están justifi cadas las auto-ridades administrativas de control del contenido de las emi-siones? Revista catalana de dret públic, núm 34, pp 31-82. Disponible en http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/
Betzel, M., Lauf, E. (2008): «Audiovisual Media Services: Th e Dutch Classifi cation Concept.» 28th Meeting of the Eu-ropean Platform of Regulatory Authorities. Dublin, 29-31 October. Disponible en http://www.epra.org/content/en-glish/press/papers/Dublin/Plenary_scope_cvdm_NL.pdf
78
carmen fuente cobo
Botella Corral, J. (2007). «La regulación independiente del sector audiovisual español: una refl exión sobre problemas, perspectivas y posibilidades.» Revista catalana de dret públic, núm. 34, pp.15-19. Disponible en http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/
Écija Bernal, H., Sánchez-Bleda, P. (2005). Libro Blanco del Audiovisual. Hacia una nueva política audiovisual. Mo-delos de televisión, regulación de contenidos y consejos audiovi-suales en España, Europa y EE.UU. Madrid, Écija & Asocia-dos Abogados.
Garitaonandia, C.; Garmendia, M.; Martínez, G. (2008). «Internet use among young people, 12 to 17, in Spain: qua-litative research fi ndings on perceptions of risk.» IAMCR Media Education and Research Section. Stockholm, 20th-25th June, 2008. Disponible en http://eukidsonline.net
García González, A, Tenreiro Blanco, L. (2006). «Las re-clamaciones de los telespectadores y radioyentes de RTVE». En VV.AA., La Ética y el Derecho en la producción y el con-sumo de entretenimiento. 4º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, Fundación Coso.
Garry, P.M, Spurlin, C.J. (2008): «Th e Eff ectiveness of Media Rating Systems in Preventing Children`s Exposure to Vio-lent and Sexually Explicit Media Content: An Empirical Stu-dy.» Oklahoma City University Law Review, vol. 32, 2008, pp 215-236. Disponible en http://rrsn.com/abstract=1139167
Jakubowicz, K (2007). «Th e Independence of Regulatory Authorities.» 25th Meeting of the European Platform of Re-gulatory Authorities (EPRA). Prague, 16-19 May. Disponi-ble en http://www.epra.org/content/english/press/papers/EPRA_keynote_KJ.pdf
Lievens, E.; Dumortier, J.; Ryan, P.S (2006): «Th e Co-Protection of Minors in New Media: A European Appro-ach to Co-Regulation». U.C.Davis Journal of Juvenile Law and Policy. Vol.10, 2006. Disponible en http://ssrn.com/abstract=872329
Lievens, E.; Valckle, P.; Stevens, D. (2005). «Protecting minors against harmful content: towards a regulatory chec-
79
principios y políticas de regulación para la protección de...
klist». Conference Safety and Security in a Networked World: Balancing Cyber-Rights and Responsibilities, 8-10 September 2005, Oxford. Disponible en http://www.oii.ox.ac.uk/re-search/cybersafety/?view=papers
Linde Paniagua, E.; Vidal Beltrán, J.M. (2007). Derecho Audiovisual (2ª edición). Madrid, Editorial Colex.
Livingstone, S. (2007). «Los niños en Europa. Evaluación de los riesgos de Internet». Telos. Cuadernos de Comunicación e Innova-ción. Nº 73, octubre-diciembre. Disponible en http://www.cam-pusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=73
Livingstone, S.; Haddon, L. (2008). «Risky experiences for children online: Charting European research on children and the Internet». Children and Society, Vol 22, Issue 4, July, pp.314-323, disponible en http://www.eukidsonline.net
Machet, E. (2008). «Scope of the AVMA Directive: Towards a Common Interpretation of Audiovisual Media Services?». 28th EPRA Meeting. Dublin, 29-31 October 2008. Plenary Session. Backgorund Paper. Disponible en http://www.epra.org/content/english/press/papers/Dubli50n/AVMS_Dublin_Plenary_paper_fi nal.pdf
Malem Seña, J.F. (1992). «Acerca de la pornografía.» Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm.11, enero-abril, pp.219-237. Disponible en http://www.cepc.es/rap/Publi-caciones/Revistas/15/RCEC_11_217.pdf
Martínez Otero, J, (2009). «La protección de los menores ante los medios audiovisuales en el Reino Unido». Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, nº 20. Pamplona, pp. 85-106.
Millwood Hargrave, A., Livingstone, S. (2006). Harm and Off ence in Media Content. A review of the evidence. Bris-tol/Portland, Intellect Books, 2006.
NICAM (2007). Kijkwijzer: Th e Dutch Rating System for Au-diovisual Productions. Disponible en http://www.kijkwi-jzer.nl/upload/download_pc/24_Overview_Kijkwijzer_version_41__eng.pdf.
Núñez Ladevéze, L.; Torrecillas L.T. (2007). «El contexto de recepción infantil.» Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación, núm.73, octubre-diciembre.
80
carmen fuente cobo
OFCOM. Submission to the Byron Review. Annex 3: TV Content regulation and child protection: policy, practice and user tools. Sub-mission date: 30 November 2007. Disponible en http://www.ofcom.org.uk/research/telecoms/reports/byron/annex3.pdf
Palzer, C. (2003). «Horizontal Rating of Audiovisual Con-tent in Europe. An Alternative to Multi-Level Classifi ca-tion?» Iris Plus. Legal Observations of the European Audiovi-sual Observatory. Issue 2003-10. Disponible en http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus10_2003.pdf.en
Purvis, S. (2008). «Th e Future of Content Regulation». EPRA Meeting 15 may. Disponible en http://www.epra.org/content/english/press/papers/Dublin/WG1_PSB_Su-pervision_Ofcom_UK.pdf
Rubí Puig, A. (2006). «Potestades sancionadoras de la Fede-ral Communications Commission en materia audiovisual.» InDret. Revista para el Análisis del Derecho. Nº 331, enero. Disponible en www.indret.com
Tornos Mas, J. (2007). «El Consejo Audiovisual de Catalu-ña.» Revista catalana de dret públic, núm 34, pp 157-186. Disponible en http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/
Tur, V. (2006). Proyecto de investigación: Calidad de los con-tenidos audiovisuales infantiles (Calconinf ). Informe relativo al marco teórico y el estado de la cuestión sobre experiencias de certifi cación. Ministerio de Educación y Ciencia-FEDER. Secretaría de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa I+D+i 2004-2007 (SEJ2004-01830/CPOL). Investigado-ra principal: Victoria Tur Viñes. Sevilla, 25 de febrero de 2006. Disponible en http://web.ua.es/es/comunicacione-infancia/documentos/doc-grupo-invest/informes/informe-sobre-experiencias-de-certifi caci-n.pdf
—2007: Proyecto de investigación: Calidad de los contenidos au-diovisuales infantiles (Calconinf ). Informe relativo a la norma de calidad de los contenidos dirigidos a los menores. Minis-terio de Educación y Ciencia-FEDER. Secretaría de Hu-manidades y Ciencias Sociales. Programa I+D+i 2004-2007 (SEJ2004-01830/CPOL). Investigadora principal: Victoria Tur Viñes. Sevilla, 5 de febrero de 2007. Disponible en
81
principios y políticas de regulación para la protección de...
http://web.ua.es/es/comunicacioneinfancia/documentos/doc-grupo-invest/informes/informe-sobre-norma-de-cali-dad-para-los-contenidos-televisivos-dirigidos-a-menores.pdf
Tur, V.; Lozano, M.; Romero, L.(2008). «Contenidos programáticos audiovisuales: Experiencias internacionales en regulación.» Sphera Publica. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, núm 8, pp. 41-63.
Valcke, P., Stevens, D. (2007). «Graduated regulation of regulatable content and the European Audiovisual Media Services Directive. One small step for the industry and one giant leap for the legislator?» Telematics and Informatics, núm. 24, pp 285-302 . Disponible en http://law.kuleuven.be/icri/publications/948ti2007.pdf
Valcke, P.; Stevens, D.; Lievens, E. y Werkers, E. (2008). «Audiovisual Media Services in the EU. Next Generation Approach or Old Wine in New Barrels?» Communications & Strategies no. 71, pp 103-118. Disponible en http://law.kuleuven.be/icri/publications/1149CS71_VALCKE_et_al.pdf
82
La protección de los menores en el ámbito de la publicidad audiovisual.
Principios, normas y criterios de aplicación
2
María José Rodríguez-Campra García
La publicidad dirigida a niños puede dar lugar a situaciones de abuso, engaño o violencia que afectan a la infancia. De ahí que el ordenamiento jurídico muestre su preocupación por refl ejar, de manera progresiva, una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creati-vos, con capacidad de modifi car su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus nece-sidades y de la de los demás. En este capítulo revisaremos las medidas legislativas que Europa y Estados Unidos toman para proteger al menor.
2.1. Rol consumidor del niño
La población infantil es un público cada vez más codiciado por los grandes anunciantes. Los niños, a pesar de su corta edad y escasa capacidad económica, son grandes consumido-res que infl uyen de una manera muy directa en la toma de de-cisiones de compra de sus padres. Estos menores están adop-tando un papel consumidor y prescriptor de compra. El niño está en el mercado y consume no sólo productos destinados exclusivamente a él (juguetes, golosinas, bollería, cereales…) sino también otro tipo de productos impensables hace unos años: servicios bancarios, teléfonos móviles o alta tecnología. Además, como son los clientes del futuro, las compañías no
83
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
los dejan de lado e invierten en acciones de marketing y publi-cidad dirigidas al público infantil, porque de ellos obtendrán respuesta a largo plazo.
Cuando hablamos del público infantil hay que tener en cuenta que se trata de un sector muy heterogéneo, compuesto por distintos niveles, hecho que nos lleva a pensar que, desde el punto de vista de la comunicación comercial, sería un error dirigirse a todos con el mismo mensaje.
La consultora italiana Future Concept Lab identifi ca ocho perfi les que defi nen a los consumidores del futuro. Uno de ellos es el de los niños de 8 a 12 años a los que, con el término posh-tweens1, los perfi la de la siguiente manera: niños para los que la opinión de los padres no es tan determinante como lo ha sido en generaciones anteriores. Este grupo, a su vez, se divide en dos subgrupos. Al primero pertenecen los de edades comprendidas entre 8 y 10 años: su principal característica es su relación con las marcas como refugio tras la huida de sus padres, la adopción como referentes de los protagonistas de sus series favoritas. El segundo grupo viene formado por los niños de 10 a 12 años, para los que resulta más evidente la búsqueda de su propia identidad que para los del subgrupo anterior. Internet tiene también una mayor importancia para ellos, y sus referentes ya no son personajes de fi cción, sino rea-les (Brandlife, marzo 2008, p.20).
El Director General de la Agencia de Publicidad especiali-zada en público infantil Arista Kids&Teens, Miguel González, establece la siguiente división: los niños propiamente como tal (entre 3 y 8 años), los tweens2 (entre 8 y 13 años) y los adoles-centes. Añadiendo que cada grupo tiene características propias y metodologías de aproximación diferentes.
Al interés de los anunciantes por captar a este público, hay que añadir que los niños están más abiertos y capacitados para recibir los mensajes que le lanzan en los medios de comuni-cación. A esto se suma que, «los espacios de socialización del niño actual han cambiado, pierde protagonismo la familia y lo ganan el colegio, la cultura visual que los rodea y los nuevos medios de interacción. Están sustancialmente más expuestos a
84
maría josé rodríguez-campra garcía
medios y publicidad que otras generaciones»4. Las pautas de consumo del niño llegan a ser adultas aunque mentalmente no hayan madurado. «Les gustan más y acuden más a tiendas de adultos que a las de juguetes tradicionales. Las marcas es-tán presentes en todos los contextos del niño. Este comienza a darse cuenta de ellas alrededor de los seis años. Están en el entorno familiar y en el escolar. En el primero, se utilizan como recompensa y, en el segundo, como identifi cación con sus iguales»5.
Según el Análisis del Consumidor Infantil (Kids-Verbraucher-Analyse, KVA)6 de 2005, los niños consumen y se fi jan en la marca, en productos como la indumentaria de calle y deporti-va, mochilas y bolsos, alimentación (chocolates, dulces, bebi-
NIÑOS(de 3 a 8 años)
—Desde pequeños aprenden a tomar sus propias decisiones.—Infl uyen en el comportamiento familiar.—Más consentidos por varios factores: disminución de la natalidad en
los últimos años, por tanto, menor número de hermanos; disminución del tiempo que los padres dedican a sus hijos, hecho que suelen suplir con regalos.
—Son «hijos» de la tecnología, su interacción con la red los ha hecho expertos conocedores de lo que ofrece el mercado.
—A todos los niños les gustan los mismos personajes, series, mascotas, películas, libros, etc. Por ello se ha defi nido un mundo emocional infantil concreto con pocas variantes respecto a ideologías o emociones.
—Existen algunas diferencias por edad y sexo, pero los valores van en la misma dirección. Por ejemplo: juegan en torno a las historias aprendidas en la televisión, los videojuegos, etc. Sus temas de conversación giran en torno a ellos. Sus juguetes pertenecen a las nuevas tecnologías.
TWEENS(de 8 a 13 años)
—Les gusta la interactividad y la mezclan entre el mundo real y el virtual.
—No disfrutan de la individualidad, quieren pertenencia y sentirse aceptados dentro de su grupo.
—Son maduros para su edad aunque siguen siendo niños (esto no se debe olvidar a la hora de comunicar)
ADOLESCENTES(de 13 a 17 años)
—Quieren diferenciarse del resto, ser únicos y romper esquemas.—Son los que más tiempo pasan conectados a Internet.
Clasifi cación del target niños por franjas de edad
Fuente: Elaboración propia a partir de las clasifi caciones de Miguel González, Director General de Arista Kids&Teens y Helena Figuerola, Directora General de PAC Barcelona3.
85
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
das, helados, cereales de desayuno, yogures y derivados), aseo personal y cosmética. Además de la importancia que le dan al consumo de medios y de telefonía móvil. Lo más importante para ellos es la marca de los zapatos deportivos.
2.2. Efectos de la publicidad televisiva en niños
El niño, por tanto, es consumidor, con unas pautas de com-portamiento de compra muy determinadas. Pero, ¿qué tipo de mensajes son los que le llevan a este acto de compra? ¿Cómo perciben los mensajes publicitarios? ¿De qué manera les afecta? ¿Qué medios de comunicación se utilizan para llegar a ellos?
Para establecer una comunicación con un niño hay que ha-cer un esfuerzo doble. En primer lugar, es necesario ponerse a su altura, saber agacharse para manejar un lenguaje que pueda entender. En segundo lugar, el niño es una persona que está bajo la estrecha tutela de padres y agentes sociales. Su vida está inmersa en un mundo de continua persuasión: ser niño signifi ca tener siempre cerca a alguien que le muestra lo bueno y valioso, y cómo conseguirlo.
Según los resultados de un estudio sobre el comportamiento de los niños ante la publicidad televisiva, realizado por cuenta de TF1 Publicité, Diapason y el Centro Pedagógico del Juguete, en 1991, con una muestra representativa de 637 niños de tres a catorce años7: entre los 3 y 5 años, los pequeños telespecta-dores no tienen conciencia de la fi nalidad comercial de la pu-blicidad: la publicidad es una historia contada que les fascina y en la cual se proyectan fácilmente, sobre todo cuando pone en escena a niños de su misma edad. Se acuerdan poco de las marcas promocionadas (7% de los anuncios vistos) y retienen sobre todo el nombre de los productos ya conocidos y que les conciernen de cerca (juguetes o golosinas). De los 6 a 8 años, toman progresivamente conciencia del papel de la publicidad y memorizan mejor las marcas (la memorización espontánea sube al 13% de los anuncios); sin embargo, el hecho de saber que la publicidad pretende seducir no impide que los niños
86
maría josé rodríguez-campra garcía
sean receptivos ante ella: los espacios publicitarios resultan ante todo momentos placenteros. De los 9 a 10 años, la actitud de los niños cambia profundamente: conscientes de la función económica de la publicidad, rehúsan dejarse engañar y pueden apreciar un producto aunque juzguen que su publicidad es mala o al revés. Respecto al conjunto de productos, memori-zan mejor que los niños más pequeños la marcas anunciadas (la memorización espontánea alcanza el 21% de los anuncios), sobre todo si la publicidad aparece en programas destinados a la juventud. Entre los 11 y los 14 años, su mirada se hace aún más crítica y hasta sarcástica. La publicidad es despellejada, y para que los niños de esas edades pongan en juego su gran capacidad de memorización (31% de los anuncios vistos) han de sentirse atraídos tanto por el producto como por su pu-blicidad. En cambio, hasta los diez años, no es la forma del mensaje publicitario, sino el interés que el producto presenta directamente para los niños, lo que les hace retener o no el nombre de las marcas.
Partiendo de los datos de este estudio, se puede afi rmar que los niños de seis a ocho años son los más vulnerables a la pu-blicidad en televisión, ya que la entienden, disfrutan y hacen suya. En este caso, la publicidad que va dirigida a estas edades, es principalmente de juguetes.
2.3. Principios, normas, criterios de aplicación y organismos de regulación y autorregulación de la normativa publicitaria de protección de menores en Europa y EE.UU.
Ante este panorama, es lógico prever un aumento de la pre-sión persuasiva hacia el niño porque el mercado así lo demanda. Y también lleva a pensar que, si esto ocurre, la clase política y la sociedad pueden reaccionar tal como lo hizo Suecia, exigiendo mayores restricciones ¿Qué medidas se toman en cada país para evitar una posible agresión a la infancia por parte del sector pu-blicitario en televisión? ¿Qué organismos se responsabilizan de que se cumplan? En este apartado presentaremos los principios,
87
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
normas y criterios de aplicación comunes en todos los países de la Unión Europea, por un lado, y en los Estados Unidos por otro; así como los aplicados de forma particular en cada país.
Unión Europea
La Directiva de Televisión sin Fronteras (DTVF) adopta-da el 3 de octubre de 1989 y modifi cada el 30 de junio de 1997, «fue concebida para armonizar el marco jurídico de las actividades de las cadenas de televisión en la Unión Europea.Fuera de ese marco, cada país miembro es libre de aplicar sus propias reglas. Como veremos mas adelante, en Suecia, por ejemplo, la publicidad por televisión dirigida a los niños está absolutamente prohibida. En Italia, los dibujos animados no pueden ser interrumpidos con anuncios publicitarios. Y en Dinamarca, existe un acuerdo entre el Estado y TV2 sobre las restricciones a la publicidad destinada a los niños» (Unesco, IX.2001). La Directiva presta una especial atención a la pu-blicidad dirigida a menores. En su artículo 16, obliga a que la publicidad dirigida a niños respete unos criterios específi cos para evitar perjudicar moral o físicamente a los menores.
En Bruselas, a fi nales del 2007, el Europarlamento reformó esta Directiva, fl exibilizando las reglas de difusión de la publi-cidad en televisión. En ese sentido, para los fi lmes, telefi lmes, las emisiones para niños y los programas de información, el plazo mínimo entre cada pausa publicitaria pasa a ser reducido de 45 a 30 minutos. Así mismo, se autoriza la exhibición de un producto (publicidad indirecta), por ejemplo, que el héroe de un fi lm utilice la marca de un vehículo determinada, excepto para las emisiones dirigidas a niños y de información. Queda reglamentado por vez primera a nivel europeo.
En el capítulo IV de la Ley, relativo a la protección de los menores, se introducen unas mínimas modifi caciones, funda-mentalmente para dar entrada a un tratamiento independiente a la televenta y, en el capítulo VI, sobre el régimen sancionador, se incorpora expresamente el procedimiento para que terceros interesados, incluidos los nacionales de otros Estados miem-
88
maría josé rodríguez-campra garcía
bros de la Unión Europea, puedan reclamar en caso de posible incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.
El Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza establece en su artículo 11, como norma general para la publicidad en te-levisión destinada a niños o que utiliza a niños, la obligación de evitar que pueda perjudicar a los intereses de los menores y tener en cuenta su sensibilidad particular. Y en su artículo 15.2.a) ex-pone que: «No deberán dirigirse en particular a los menores de edad y no deberá asociarse al consumo de bebidas alcohólicas a ninguna persona que pueda ser considerada menor de edad».
La Cámara Internacional de Comercio elaboró en 1997 el Código Internacional de las Prácticas Publicitarias (Internacio-nal Code of Advertising Practice) con la fi nalidad de establecer comunicaciones comerciales veraces, legales, honestas y leales. En este código se ha apoyado la European Advertising Standards Alliance (EASA), que engloba 24 organismos de autorregula-ción, la mayoría de países de la UE, aunque también acoge a otros organismos internacionales como Turquía, Canadá o Sudáfrica. EASA anima a sus organismos a la resolución de controversias transfronterizas, permitiendo a cualquier consu-midor de la Unión Europea someter un asunto al organismo de autorregulación publicitaria competente en el extranjero, a través del órgano homólogo existente en su propio país. Sus principales actividades son: promover la autorregulación en Europa, coordinar el sistema de reclamaciones transfronterizas, difundir el conocimiento sobre la autorregulación, facilitar la creación de sistemas de autorregulación publicitaria allí donde todavía no existen, y sustentar y apoyar la consolidación de los mecanismos de reciente creación9.
Destacamos también el Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audio-visuales y de información de 16 de octubre de 199610. En lo referente a la publicidad y los menores aclara que: la publi-cidad televisada no deberá perjudicar moral o físicamente a los menores, no incitándoles directamente a la compra de un producto o de un servicio, explotando su inexperiencia o su credulidad; ni incitar directamente a los menores a persuadir
89
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
a sus padres o a terceros a que compren los productos o ser-vicios anunciados; no deberá explotar la especial confi anza de los menores en sus padres, profesores u otras personas y, por último, no deberá presentar a menores en situaciones peligro-sas si no hay motivo.
En septiembre de 2007, EASA presentó el Blue Book, una publicación dirigida a publicitarios, reguladores e investigado-res, que se edita cada tres años. Contiene un resumen de la vi-sión y actividades de los sistemas de autorregulación existentes y proporciona un análisis detallado del papel de la autorregula-ción, códigos de autorregulación, estadísticas de reclamaciones nacionales, europeas y de fuera de Europa; así como una visión general de la legislación que afecta a la publicidad. La edición de 2007 incluye información sobre temas importantes como la publicidad de la comida y el alcohol, y la publicidad dirigida a menores.
España
Las principales leyes concernientes a la publicidad dirigida a menores en televisión las encontramos en:
1) La Ley 25/1994 y su posterior reforma de 1997, abordó y reguló de manera específi ca la publicidad televisiva y televenta dirigida a niños. El capítulo IV está destinado a la protección de los menores en la programación televisiva, tanto frente al contenido de la publicidad, para no explotar su inexperiencia, la confi anza en sus padres o tutores o su credulidad sobre las características de los productos anunciados, como frente al res-to de la programación, a fi n de preservar su correcto desarrollo físico11, mental y moral, estableciendo para ello la necesidad de advertir sobre el contenido de la programación que pueda atentar al desarrollo del menor. El capítulo V se ocupa del régi-men sancionador, atribuyendo las competencias sancionadoras, según la gravedad de la infracción, al Consejo de Ministros y al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
2) Ley General de la Publicidad de 1988, que conside-ra ilícita «la publicidad que atente contra la dignidad de la
90
maría josé rodríguez-campra garcía
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución»(Ley La Ley 25/1994 y su posterior reforma de 1997, General de la Publicidad, 1988, art. 3). No hace referen-cia directa a los niños, si a la mujer.
3) La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Me-nor, en su art. 5.4. defi ende que, «para garantizar que la publi-cidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la progra-mación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por normas especiales».
4) Código Deontológico para Publicidad Infantil, elabora-do de forma conjunta por la Asociación Española de Fabri-cantes de Juguetes (AEFJ) y la Unión de Consumidores de España (UCE); que presenta las siguientes directrices: «pre-sentación de los productos y reclamaciones, identifi cación de la publicidad, previsión de ventas, información y rectifi cacio-nes, presentaciones comparativas, apoyo y promoción a través de personajes de programas y personajes del mundo editorial, premios, promociones y concursos». (Código deontológico de publicidad infantil. 14.XII.1993). La AEFJ junto con AUTO-CONTROL, desarrollaron el Convenio para la Aplicación del Código de 9 de junio de 2003.
5) En lo que respecta al patrocinio no hay ninguna prohi-bición expresa en la ley 22/1994 respecto a la programación dirigida al público infantil. No obstante, habrá que atenerse a las normas generales sobre patrocinio y, los operadores y pa-trocinadores, deberán tener en cuenta la capacidad y aptitudes de los niños para evitar patrocinios en programas infantiles de productos cuyo consumo pertenece al público adulto. (Dere-cho audiovisual, 2007).
6) Las Comunidades Autónomas, a partir de las compe-tencias recogidas en sus propios Estatutos de Autonomía, han desarrollado una normativa específi ca sobre programación te-levisiva que también afectan a la publicidad infantil12.
España cuenta también con un organismo de autorregula-ción: Autocontrol, miembro de la EASA. Una de sus activida-des más importantes es la elaboración de códigos de conducta
91
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
publicitaria generales o sectoriales como el Código Deonto-lógico para Publicidad Infantil, expuesto anteriormente, o el Código de la Autorregulación de la Publicidad de Alimentos (PAOS)13, dirigida a menores, prevención de la obesidad y Salud mediante el cual las empresas adheridas a este Código reiteran su compromiso en el respeto a la legislación general publicitaria, así como la legislación vigente en materia de pu-blicidad de alimentos, y las disposiciones legales referidas a la protección de los menores de edad, con independencia del medio o soporte empleado para la difusión de su publicidad. Asimismo las empresas adheridas se comprometen a respetar en su publicidad dirigida a menores las normas contenidas en este Código, a través de las cuales se precisa y amplía el alcance de las obligaciones legales exigibles a la publicidad y promo-ción de alimentos y bebidas dirigida a menores, en benefi cio del interés general, de los consumidores y del mercado. (Có-digo PAOS, P.4).
Apoyándose en estos códigos, pone al servicio de la sociedad una herramienta ágil y efi caz para resolver sus reclamaciones contra anuncios concretos y lograr así una publicidad mas res-ponsable. Tanto particulares y asociaciones de consumidores, como empresas pueden presentar una reclamación cuando consideren que una publicidad vulnera las normas de buenas prácticas. El Jurado, formado por expertos independientes, re-suelve el confl icto extrajudicialmente, determinando si se ha infringido alguna norma.
Cuando el Jurado de la Publicidad de Autocontrol con-sidera que se han vulnerado las normas (códigos éticos in-cluyendo el respeto a la legislación vigente) se solicita la modifi cación o cese de las campañas al anunciante o medio reclamado. Ofrece también un servicio de Copy-Advice, una valoración no vinculante sobre la corrección de anuncios o proyectos de anuncios, antes de su emisión, a solicitud del propio anunciante, su agencia o el medio donde se vaya a emitir la campaña14.
92
maría josé rodríguez-campra garcía
Reino Unido
En Reino Unido la regulación televisiva está prevista ac-tualmente en la Ley de Radiodifusión (Broadcasting Act) y desarrollada en los Códigos de Normativa Publicitaria (Co-des of Advertising Standards)15. La Ofi cina de Comunicación (OFCOM) delega en el Comité de Radiodifusión del CAP para que redacte y haga cumplir los códigos.
Actualmente se aplica el Código de Publicidad (revisa-do en 2002) y el Código de regulación de la programación y tiempos publicitarios (ITC Code on amount and scheduling of advertisement)16 que se aplican a las cadenas privadas17 que hayan obtenido la licencia de la Comisión independiente de televisión (Independent Television Commision, ITC). Son las propias cadenas las que velan por el cumplimiento del Código. Aunque, en la práctica, los anuncios se revisan por el Centro británico de la regulación publicitaria18 (British Advertising Clearance Centre, BACC), emitiendo un certifi cado para cada anuncio. Éste, en la sección 7, contempla que se debe vigilar con especial atención todo anuncio dirigido a los niños o que sea de su interés, que muestre a los niños como profesionales o afi cionados, y que pueda infl uir negativamente en los niños, incluso no siendo de su interés directo. Por tanto, antes de su difusión, todos los anuncios dirigidos a niños son revisados.
Respecto al proceso de regulación televisiva, encontramos algunas reglas, en otras secciones del código, aplicables a la publicidad dirigida a menores (tales como bebidas alcohólicas, medicinas o alimentos).
En septiembre de 2007 se estableció un código social y res-ponsable en materia de publicidad para la industria del juego (gambling) desarrollado conjuntamente por las mayores aso-ciaciones de comercio y en consulta con el Departamento de Medios Culturales y Deportes (DCMS), la Comisión de Jue-go, el Gamcare19 y un amplio grupo de intereses de la industria. En lo que respecta al público infantil, éste quedará protegido ya que hasta después de las 21:00 horas no se puede emitir anuncios de juego en televisión. Así mismo, los logos y ma-
93
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
terial promocional no podrán aparecer en el merchandising comercial diseñado para niños.
En materia de autorregulación publicitaria, Reino Unido cuenta con la Autoridad para la normativa publicitaria (Ad-vertising Standards Authority, ASA), miembro de la EASA, que recibe y gestiona gratuitamente las quejas de la competencia, los consumidores y de otras partes interesadas. Las quejas se deben presentar generalmente por escrito, por correo, fax o vía on line por el website del ASA, con los detalles del anuncio referido. Aplica el código del CAP20.
Desde enero de 2008, Reino Unido cuenta con la ONG Clearcast, miembro de la EASA, que pre-aprueba la publicidad para televisión aplicando el Código de la normativa publicita-ria en televisión (TV Advertising Standards Code). Esta ONG pertenece a ocho canales de televisión21 y tiene dos funciones principales: examinar los documentos de preproducción así como los anuncios ya terminados y dispuestos a emitirse en televisión. Clearcast asesora a las agencias de publicidad con los anuncios que tiene que elaborar para las televisiones antes de la difusión22.
Fuente: elaboración propia.
94
maría josé rodríguez-campra garcía
Irlanda
El control de la publicidad en Irlanda en su mayor parte viene de la mano de la autorregulación. La Autoridad irlandesa para la normativa publicitaria (Advertising Standards Authority for Ireland, ASAI), organismo de autorregulación por el que se guía la industria publicitaria, se basa en dos códigos: el Código de la normativa publicitaria (Code of Advertising Standards) y el Código sobre la práctica de la venta y promoción (Code of Sales Promotion Practice), los cuales están basados en los esta-blecidos por la Cámara de Comercio Internacional. Estos Có-digos requieren que las promociones y la publicidad comercial sea legal, decente, honesta y veraz; que trate con sentido de la responsabilidad a los consumidores; que respete los principios de la competencia justa, aceptada por las empresas.
El Código de la normativa publicitaria centra la regulación de la publicidad dirigida a niños: la publicidad no contendrá nada que pueda causar daño psicológico o moral a los niños; no explotará su credulidad, vulnerabilidad, o poca experiencia de éstos; no les presentará productos inadecuados ni exagerará el uso o tamaño del producto.
En el caso concreto de las bebidas alcohólicas, los anuncios no deberán dirigirse a gente joven y, en modo alguno, animar al consumo23.
Alemania
El Código Civil alemán defi ne al menor de edad como la persona que está por debajo de los 18 años. Pero la legislación específi ca para la protección de los menores considera niño a aquel que tiene una edad por debajo de los 14 años.
Las normas sobre la publicidad en Alemania se establecen en diferentes cuerpos normativos, entre los que destacamos:• El Tratado Interestatal sobre la Radiotelevisión de 1991.• Los tratados constituidos entre los diferentes estados federa-
les, entre los que destacamos el Código de Autorregulación Publicitario Alemán de 1997. Estos tratados, respecto a la
95
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
publicidad dirigida a niños, presentan las siguientes pro-hibiciones: los anuncios no pueden interrumpir la progra-mación infantil y los que están en esas franjas horarias no pueden ser de alcohol, tabaco o medicamentos; la publi-cidad no puede incluir apelaciones directas a los niños ni usar juegos que inciten a la compra de productos; tampoco debe explicar ventajas o características de un producto inne-cesario para un niño; no se puede simular ni utilizar niños con productos relacionados con temas sexuales, ni emular ofensas criminales o de índole similar. Por último, prohíbe que los anuncios sobre productos relacionados con una serie infantil, se anuncien antes o después de la emisión de ésta. Otro modo mediante el cual Alemania protege a los niños es mediante la creación de canales infantiles sin publicidad24.
En materia de autorregulación, Alemania cuenta con:• Consejo Alemán de Publicidad (Deutscher Werberat, DW).
Miembro de EASA. El sector publicitario alemán se adhiere al Código de la Corte Penal Internacional, adoptando una serie de códigos específicos del sector. Basándose en dicho Código, es posible presentar quejas a la DW de forma gra-tuita, en materia de publicidad y alegando competencia des-leal o engaño, de cualquier medio de comunicación. Como regla general, la DW no da asesoramiento previo a la publi-cación, ya que esto podría ser percibido como censura25.
• Central para combatir la competencia desleal (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs: Wettbewerbszentrale, WBZ). Miembro de EASA. Aplica la ley relativa a la com-petencia desleal. Las denuncias se presentan por escrito u on line, adjuntando la identidad del autor y una copia del anuncio infractor o una descripción exacta de las prácticas desleales de comercialización26.
Francia
La publicidad televisiva en Francia está regulada principal-mente en la ley número 86-1067, de 30 de septiembre de
96
maría josé rodríguez-campra garcía
1986, relativa a la libertad de comunicación; y por el decreto número 92-280, de 27 de marzo de 1992, modifi cado por el decreto número 2001-1331, de 28 de diciembre de 2001 y es-tablece, entre otras reglas, qué publicidad está permitida y cuál no. Una de las reglas principales es que la publicidad no debe provocar un perjuicio moral o físico a los menores. Mantiene, además, que «la publicidad no debe incitar directamente a los menores a la compra de un producto o de un servicio explo-tando su inexperiencia o su credulidad; tampoco incitarles a que convenzan a sus padres o terceros a comprar los productos o servicios en cuestión; explotar o alterar la confi anza parti-cular que los menores tienen en sus padres, sus profesores u otras personas; presentar, sin motivo, a menores en situaciones peligrosas27.
Existen, así mismo, un organismo de autorregulación per-tenecientes a la EASA: Autoridad reguladora de la práctica de la publicidad (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité,ARPP). Es un organismo de reglamento profesional de la publicidad. Tiene por objeto realizar toda acción en favor de una publicidad honesta, veraz y leal, en interés de los con-sumidores, del público y los profesionales de la publicidad. Sus acciones son: la elaboración de recomendaciones, aprobacio-nes antes de la difusión, intervenciones en caso de incumpli-miento después de la difusión, interfaz con los públicos y desa-rrollo del reglamento profesional28. Con la publicidad emitida en televisión, los publicistas deben presentar sus anuncios a la ARPP antes de ser emitidos. Como requisito legal, cualquier persona que desee hacer publicidad en televisión, debe rellenar un boletín de inscripción a la ARPP29.
Junto a la ARPP existe tres instancias asociadas: el Consejo Paritario de la Publicidad, el Consejo de la Ética Publicitaria y el Jurado de la Deontología Publicitaria (instituido en ju-nio de 2008 por profesionales de la publicidad). La fi nalidad del Jurado es garantizar un reglamento profesional aún más abierto y más efi caz. Cualquier persona física o jurídica pue-de realizar una consulta y el Jurado, para admitir la denuncia, requiere que sea: un problema de publicidad, una publicidad
97
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
claramente defi nida y efectivamente difundida en Francia, o un problema relativo a las normas deontológicas de la profe-sión. El Jurado se debe reunir con una frecuencia que el trata-miento de un expediente nunca exceda a un mes30.
Italia
La publicidad en Italia es un sector autorregulado, ya que las leyes existentes se muestran insufi cientes para ordenar de una manera efi caz la totalidad de la publicidad italiana, limitándose más a la transposición de las directivas comu-nitarias y a ciertos aspectos concretos como la publicidad comparativa o la que versa sobre materias sanitarias31. La au-
Fuente: elaboración propia.
Organismos de regulación en Francia
98
maría josé rodríguez-campra garcía
torregulación publicitaria tiene como referente fundamental el llamado Código de Autorregulación Publicitaria (Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria) que en su artículo 11 recoge la normativa referente a la protección de los niños y adoles-centes. Se debe tener especial cuidado en los mensajes que están dirigidos a niños, niñas y adolescentes o que puedan ser recibidos por ellos. «En particular, esta comunicación no debe conducir a:
—Violar las normas sociales de conducta generalmente acep-tadas.
—Acciones o estar expuesto a situaciones peligrosas.—Disminuir el papel de los padres y otros educadores en el
suministro de la orientación alimentaria. —Adoptar el hábito de una alimentación no equilibrada o
negligencia en la necesidad de seguir un estilo de vida sa-ludable.
—Convencer a otras personas a comprar el producto en el anuncio.
La utilización de niños, niñas y adolescentes en la Comisión debe evitar cualquier abuso de los sentimientos naturales de los adultos a los jóvenes»32.
En relación con la inserción y duración de la publicidad, se encuentran prohibidas las interrupciones en las emisiones de dibujos animados (entre otros programas).
El incumplimiento de esta normativa es castigado con san-ciones económicas. El procedimiento sancionador es el si-guiente: el Jurado, junto con el Comité de Control, serán los órganos encargados de examinar la publicidad que se emite a la luz del Código de Autorregulación Publicitaria y garantizar su cumplimiento mediante la imposición de sanciones. Sus miembros y el presidente son elegidos por el Intituto de Auto-rregulación Publicitaria (L’Instituto dell’Autodisciplina Pubbli-citaria, IAP), creado por decreto de 13 de junio de 2003 y de corte gubernamental.
99
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
Países Bajos
En la legislación de los Países Bajos, en lo referente a la regu-lación de la publicidad dirigida a menores, existen unas normas generales que protegen a los consumidores y a los anunciantes contra la publicidad comparativa y engañosa, establecida en el Código Civil Holandés, así como normas de autorregulación contenidas en el Código Holandés de Publicidad (Duch Ad-vertising Code) y en la Ley de medios de comunicación holan-deses (Dutch Media Act-Mediawet).
La Ley de medios de comunicación sigue un patrón distinto al previsto en la normativa de la Directiva de Televisión Sin Fronteras, distinguiendo «expresión publicitaria» de «mensaje publicitario», radicando la diferencia entre ambos en la inten-ción de promover la compra, que en el mensaje es lo esencial y en la expresión no. Protege al menor33 ante los mensajes pu-blicitarios mediante las siguientes cláusulas:
—El artículo 53 expone que el Ministro de Cultura puede aprobar una organización independiente que cumpla los requisitos adicionales de este nuevo artículo. Entre otros, la organización tiene que proporcionar un sistema de ca-lificación con respecto a la difusión de programas, que podrían afectar a los menores.
—El artículo 1.11 contiene una definición de patrocinio de los programas más restrictiva que la de la Directiva de Televisión sin Fronteras (nº 97/36/EG, 30 de junio de 1997). Define patrocinio como el suministro de recursos financieros u otras contribuciones por parte de una institución gubernamen-tal o empresa privada, que normalmente no participan en actividades de radiodifusión o realización de producciones audiovisuales, hacia la producción o la compra de un pro-grama con el propósito de facilitar o permitir su emisión». En su defecto, los organismos públicos de radiodifusión no podrán ser patrocinados en el caso de que los programas están especialmente dirigidos a los menores de 12 años.
—En cuanto a la venta por televisión (teleshoping) y menores, el artículo 13.3 lo regula con estos criterios: No deberá
100
maría josé rodríguez-campra garcía
incitar directamente a los menores a persuadir a sus padres o terceros para que compren los productos anunciados; no se aprovecharán de la especial confianza que tienen los menores en sus padres, profesores u otras personas; no deberá, sin motivo, presentar a menores en situaciones peligrosas
—En lo referente a la publicidad de bebidas alcohólicas, el artículo 16 expone que no podrá ser transmitido por la radio y la televisión inmediatamente antes o después o durante los programas que son vistos o escuchados por más del 25% de los menores.
—En lo referente al juego, el artículo 7.4. expone que los programas de radio o televisión destinados total o par-cialmente a menores, no podrán estar patrocinados por el Holland Casino y sus sucursales o por las máquinas traga-perras.
El proyecto de ley de 14 de diciembre de 2000 con respecto a la revisión de la Ley de medios de comunicación holandeses, el Código Penal y la Ley sobre la ejecución pública de pelícu-las, establece una protección más efi caz de los menores ante la emisión de publicidad, en los medios audiovisuales, de pro-ductos que se consideran perjudiciales. Esta ley entró en vigor el 22 de febrero de 2001.
La protección de los menores contra daños físicos o morales por causa de la publicidad, está prevista en el Código holan-dés de publicidad (Duch Advertising Code), transponiendo éste literalmente la Directiva: «Los anuncios dirigidos manifi esta-mente a los menores no contendrán ningún discurso, sonido o imagen que de cualquier manera pueda engañarles sobre la capacidad y las calidades del producto referido. Cuando la pu-blicidad esté dirigida a niños debe tenerse en cuenta su nivel de comprensión, especialmente con respecto al funcionamien-to del producto. La publicidad en televisión no causará ningún daño mental o físico a los menores de edad»34.
En cuanto a las reglas de inserción de la publicidad, se hace distinción entre las televisiones públicas y privadas. En las pú-
101
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
blicas, los programas destinados a niños menores de 12 años o de contenido religioso, no pueden ser interrumpidos. En el caso de las televisiones privadas, los programas infantiles, informativos, de carácter religioso, y los documentales, sólo pueden ser interrumpidos si duran más de 30 minutos.
En cuanto a materia de autorregulación, los Países Bajos cuentan con el Código de publicidad (Stichting Reclame Code, SRC), por el cual, cualquier persona pública puede presentar una queja escrita con la descripción detallada del anuncio. El servicio es gratuito. Los anuncios de medicamentos, tratamien-tos o salud deben ser aprobados previamente por el Organis-mo de regulación de la publicidad de medicamentos/ Consejo de Inspección de Sanidad (Keuringsraat Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproduc-ten, KOAG/KAG)35.
La aprobación previa también es obligatoria para la publi-cidad de alcohol en radio y televisión, la hace la Fundación para el uso responsable del alcohol ( Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, STIVA)36.
Portugal
En Portugal, el decreto-ley 330/90, de 23 de octubre, recoge el denominado Código de Publicidad, modifi cado en 1993 y 1997, y cuyo objeto es regular cualquier forma de publicidad, independientemente del soporte utilizado para su difusión. Respecto a la publicidad dirigida especialmente a menores, el artículo 14 señala que ésta deberá respetar ciertas cautelas, como la de no incitar directamente al consumo, no anunciar productos susceptibles de hacer peligrar su integridad física o moral, respetar siempre la vulnerabilidad psicológica de los menores, o la de no minar la confi anza que éstos depositan en sus padres, tutores o profesores. El artículo 25 pone especial hincapié en las pausas publicitarias. Por lo tanto, los boletines informativos, programas políticos, de actualidad, religiosos y de niños, que no duren más de 30 minutos, no podrán ser interrumpidos por la publicidad.
102
maría josé rodríguez-campra garcía
La ley de televisión 32/2003, de 22 de agosto, también dedi-ca una parte de su articulado a la ordenación de la publicidad. El artículo 36 está dedicado al tiempo reservado a la emisión de la publicidad.
En materia de autorregulación, Portugal cuenta con el Ins-tituto civil de autorregulación publicitaria (Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade, ICAP). Basándose en el Código de buenas prácticas, el ICAP se ocupa de las denuncias presen-tadas por los competidores (miembros o no), los consumido-res, las asociaciones de consumidores, los organismos y otras partes interesadas. Para los consumidores y asociaciones este servicio es gratuito, a los no miembros se les cobra una tasa por las quejas37.
Dinamarca
En Dinamarca, la publicidad dirigida a menores no podrá presentarse de tal manera que tenga un efecto perjudicial mo-ral o mental en ellos, ni presentarse de tal manera que explote su natural confi anza y credulidad, principalmente en sus pa-dres o profesores, y no debe socavar la autoridad de éstos. No debe presentar a menores en situaciones peligrosas sin motivo o incitar a los menores a estar o entrar en áreas peligrosas, usar sustancias peligrosas o ponerse a sí mismos en situaciones de peligro. No debe apelar a los menores directamente para que persuadan a otros de comprar productos publicitarios, o pro-meter premios o recompensas por captar nuevos compradores. No debe socavar los valores sociales. No debe engañar a los menores sobre el tamaño, valor, tipo y duración o rendimiento de los productos anunciados. Los anuncios de juguetes indica-rán el tamaño real del mismo, el nivel de habilidad requerido, así como si se requiere pilas, o forma parte de una serie. Las declaraciones sobre el precio no deben dar a los menores una idea poco realista del valor del producto, ni debe dar a enten-der que cualquier familia se lo puede permitir. Los muñecos o personas que sean importantes o habituales en los programas de televisión dirigidos a menores de 14 años, no pueden apa-
103
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
recer en los anuncios de productos infantiles emitidos en dicha cadena. La publicidad de chocolate, dulces, refrescos, snacks y similares no puede afi rmar que el producto puede reemplazar a las comidas regulares. Los menores de 14 años sólo pueden aparecer en publicidad cuando sean un elemento natural del ambiente representado o bien necesario para explicar o demos-trar el uso de productos asociados a niños. Los niños menores de 14 años no pueden recomendar o dar testimonio promo-cionando productos o servicios de ninguna clase.
La publicidad de alcohol tiene algunas prohibiciones, ente la que destacamos la que protege al menor: «No puede estar diri-gida a menores, ni especialmente mostrar a estos bebiendo».
En lo que se refi ere al patrocinio televisivo, si el programa está dirigido especialmente a niños, la aparición deberá ser mediante imágenes estáticas. No pudiendo aparecer con un sonido de fondo asociado al patrocinador o a sus productos.
En competiciones y eventos similares dirigidos a niños me-nores de 14 años, donde los productos o servicios de los patro-cinadores son ofrecidos como premios, no pueden ser mostra-dos, sino solamente presentados con detalles neutros sobre su naturaleza y características.
En materia de autorregulación, Dinamarca contó hasta fi na-les de 2008 con el Foro de Publicidad (Reklame Forum, RF)38.
Suecia
En Suecia, la Ley de Marketing de1995 establece los princi-pios generales en relación con las reglas de marketing, inclu-yéndose en este concepto la publicidad.
La Ley de Radio y Televisión establece las normas que rigen la publicidad en televisión, las cuales están divididas en dos ca-tegorías: inserción y duración de la publicidad y contenido de la misma. Añade que, para emitir, debe otorgarse una licencia en la cual se establece qué organismos de radiodifusión están autorizados a emitir publicidad39. La Autoridad Sueca de Ra-dio y Televisión concede y supervisa las licencias. La Comisión Sueca de Radio y Televisión, examina los programas.
104
maría josé rodríguez-campra garcía
El principio general de la inserción de publicidad es que ésta debe ir entre programas, pero los programas religiosos y los dedicados a niños menores de 12 años no pueden ser inte-rrumpidos por la publicidad.
En materia de autorregulación, Suecia cuenta con el Con-sejo de Ética del Mercado (MarknadsEtiska Rådet, MER), que se acoge al Código Internacional del Prácticas de publicidad. Cualquiera puede presentar una queja, en principio gratuita, aunque existe una tasa base por otras denuncias que el MER aplica según la denuncia. El MER no ofrece asesoramien-to, pero sí emite declaraciones que proporcionan una mayor orientación sobre determinadas prácticas publicitarias40.
República Checa
La normativa sobre publicidad contenida en el título IV de la Ley Audiovisual es fi el a la Directiva, aunque contiene algu-nas normas peculiares y algunas reglas especiales más estrictas para los operadores televisivos públicos.
En relación con la protección de menores se prohíbe la publicidad que esté dirigida a ellos en la cual aparezcan me-nores, siempre que dicha publicidad promueva conductas que pongan en peligro su desarrollo físico, mental o moral. Además, la publicidad y televenta no podrán exhortar direc-tamente a los menores a comprar ciertos productos o ser-vicios aprovechándose de su inexperiencia y credulidad, ni animar directamente a los menores a persuadir a sus padres u otras personas a comprar los bienes o servicios anunciados. La publicidad y televenta tampoco podrá aprovecharse de la especial confi anza de los menores en sus padres u otras per-sonas, ni mostrar a los menores en situaciones peligrosas sin una justifi cación.
La ley estipula que será el anunciante el responsable de la veracidad de la información contenida en la publicidad y te-leventa, salvo en el caso de que el anunciante no pueda ser identifi cado, en cuyo caso lo será el operador de televisión.
La publicidad de bebidas alcohólicas tiene unas normas es-
105
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
peciales entre la que destacamos la que protege a los menores, impidiendo que la publicidad se dirija directamente a ellos o representar a menores consumiendo alcohol.
En materia de autorregulación, la República Checa cuenta con el Consejo para la publicidad (Rada pro Reklamu, RPR), miembro de la EASA, utiliza el Código de Publicidad Checa para regular la publicidad no televisiva y los aspectos éticos de la emisión de la publicidad (otros aspectos se rigen por los controles). Cualquiera puede presentar una queja, siempre por escrito u on line, y de forma gratuita41.
Polonia
Las normas sobre la publicidad televisiva son refl ejo de lo dispuesto en la Directiva. No obstante, existen dos reglas más estrictas: una hace referencia a la prohibición de la interrup-ción de la programación de informativos, telediarios, emisio-nes religiosas o para niños. La otra prohíbe la interrupción de los programas en las televisiones y radios públicas.
El reglamento de emisión de publicidad y televenta en tele-visión, así como el uso de voz e imágenes de personas, viene regulado por el Consejo Nacional Audiovisual.
En lo que respecta al público infantil, se prohíbe emitir pu-blicidad que incite directamente a los niños a comprar pro-ductos o servicios, anime a los menores a ejercer presión sobre sus padres u otras personas para persuadirles de comprar los productos o servicios anunciados, explote la confi anza que los niños tienen en sus padres y profesores, o muestre a los me-nores en situación de peligro sin ninguna razón. Se prohíbe también la publicidad de naturaleza subliminal.
En materia de autorregulación publicitaria, Polonia cuenta con la Asociación de Autorregulación Publicitaria (Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, Rada Reklamy). Aplica el Código Polaco de Autorregulación a todas las formas de comunicación de la comercialización y tramita, de forma gratuita, las quejas de los consumidores y competidores42.
106
maría josé rodríguez-campra garcía
Estados Unidos
La protección de los menores frente a los contenidos de la televisión comercial y de la publicidad, despierta gran interés en la legislación estadounidense.
El tiempo de emisión publicitaria, número de cortes o el coste de los anuncios, es totalmente libre. Por tanto, es fi jado por cada una de las emisoras. De esta libertad deriva que la regulación publicitaria en EE.UU. se centre principalmente en el menor que es el que más desprotegido puede estar.
La Comisión Federal de Comunicación (Federal Communi-cation Comision, FCC)43 establece ciertos límites a las televi-siones comerciales respecto a la publicidad emitida durante la programación infantil:
Lunes a viernes Fin de semana
Tiempo de emisión publicitaria permitido 12’ / hora 10’ y 30’’ / hora
Los operadores de televisión y cable pueden ser objeto de inspección pública. Además tienen la obligación de elaborar informes que relacionen los anunciantes, los anuncios y su ex-tensión, a fi n de que se pueda realizar un adecuado control de las emisoras.
La FCC también prohíbe el host-selling44 para evitar la posi-ble confusión de los menores que están viendo un programa y el anuncio llevado a cabo por los protagonistas y decorados de la serie, generalmente45.
En materia de autorregulación, Estados Unidos cuenta con el Consejo Nacional para la Revisión de la Publicidad (Natio-nal Advertising Review Council, NARC), en el que destaca el programa de autorregulación Unidad de Control de la Publi-cidad Infantil (Children’s Advertising Review Unit, CARU), de 1974, que promueve la publicidad infantil responsable como parte de una alianza estratégica con las principales asociacio-nes comerciales46 de publicidad. Además, dirige la publicidad
107
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
y material promocional en todos los medios para avanzar en la veracidad, exactitud y coherencia con su Programa de Au-torregulación de la Publicidad para la Infancia (Self-Regulatory Program for the Children’s Advertising) y las leyes pertinentes. En enero de 2001, se convirtió en el primer programa aproba-do por la FCC, siguiendo la Ley de Protección Infantil Online (Children’s Online Privacy Protection Act , COPPA) de 199847.
El Consejo Nacional para la Revisión de la Publicidad, dis-pone también del Libro Blanco, es una guía para la autorre-gulación de la publicidad de alimentos que la Junta Directiva publicó con la misión de proporcionar liderazgo a la publici-dad y aumentar la comprensión del papel de la autorregula-ción publicitaria de alimentos para niños y adultos. Con éste se pretende, además, crear una conciencia generalizada de la autorregulación del sistema de trabajo con la publicidad de los alimentos48.
2.4. Conclusiones
Como podemos comprobar, la preocupación por la protec-ción de los menores ante los mensajes publicitarios es paten-te, tanto en Estados Unidos, como en los países de la Unión Europea. En mayor o menor medida, todos contemplan su protección mediante el establecimiento de una normativa que oriente a los anunciantes y cadenas de televisión, y crean unos organismos que les regulan, asesoran y sancionan.
Dinamarca y los Países Bajos destacan por ser los que poseen mayor número de leyes que protegen al menor ante la publi-cidad televisiva En un nivel intermedio se situan España, Ale-mania, República Checa y Polonia. Los que menor regulación presentan son Gran Bretaña, Irlanda, Suecia y Portugal.
Todos los países estudiados cuentan con un organismo de autorregulación publicitaria que apoya y vela por el respeto y cumplimiento de las leyes establecidas por el Gobierno de cada país. A su vez, dictan otras normas de autorregulación que aplican a las demandas que le son presentadas. En el caso
108
maría josé rodríguez-campra garcía
de Italia e Irlanda, el Instituto de autorregulación publicitaria (IAP) y la Autoridad irlandesa para la normativa publicitaria (ASAI) , respectivamente, son los únicos organismos que velan por la protección del receptor de la comunicación comercial. Estos datos guardan una relación alta con lo expuesto en el párrafo anterior: Italia e Irlanda son dos de los países que tie-nen menos legislación sobre publicidad y menores. Esto viene como consecuencia del poco interés que muestran sus respec-tivos Gobiernos, delegando en el organismo de autocontrol del país toda la responsabilidad de la legislación de sus meno-res ante la publicidad.
El Gobierno de Estados Unidos es más permisivo con la re-gulación de la publicidad en televisión, ya que delega la res-ponsabilidad en las propias cadenas. Sin embargo, cuando se trata del menor este grado de delegación se debilita, ya que pone mayor énfasis en el control de la comunicación comer-cial dirigida a éste.
De los trece países analizados, nueve49 coinciden en que la publicidad televisiva no deberá perjudicar moral o físicamente a los menores, ni deberá incitarles directamente a la compra de un producto. Este último punto es de especial difi cultad para los anunciantes y agencias de publicidad, ya que el fi n que persiguen con sus campañas es aumentar las ventas de su pro-ducto. Por tanto, la creatividad de la publicidad en televisión entraña esta gran difi cultad para los creativos y copys de las agencias encargados de redactar los textos: una difi cultad que se convierte en reto en ese camino hacia la especialización en la comunicación comercial dirigida a menores. Por otro lado, siguiendo la línea de lo comentado en el apartado 2.2 de este capítulo, según los resultados del estudio sobre el comporta-miento de los niños ante la publicidad televisiva, realizado por cuenta de TF1 Publicité, Diapason y el Centro Pedagógico del Juguete, los niños de seis a ocho años son los más vulnerables a la publicidad en televisión, ya que la entienden, disfrutan y la hacen suya, y la publicidad que va dirigida a estas edades es principalmente de juguetes. Por tanto, tiene toda su lógica el Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil que en
109
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
España ha elaborado la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, junto con la Unión de Consumidores de España (UCE), que busca precisamente la autorregular al sector jugue-tero ante la comunicación comercial que dirige a niños.
De estos nueve países, seis coinciden en que la protección moral y física de los menores debe completarse con la regu-lación de los contenidos del anuncio o patrocinio para no explotar la inexperiencia de los niños, la confi anza en sus padres o tutores, y su credulidad frente los productos anun-ciados. Son los mismos los que coinciden en prohibir la pre-sentación de los menores en situaciones peligrosas sin motivo justifi cado.
En lo que a la inserción y duración de los espacios publici-tarios se refi ere, son sólo cinco países los que han elaborado leyes al respecto, siguiendo las indicaciones de la Directiva de la Unión Europea. De estos cabe destacar cómo los Paí-ses Bajos establecen diferencias entre las televisiones públicas y privadas. Con las públicas son más restrictivos prohibién-doles por completo cualquier interrupción de la emisión de los dibujos animados, y a las privadas sólo les prohíbe cortes publicitarios en los programas con duración inferior a los 30 minutos.
Cabe destacar la autorregulación por parte de España, Italia, Dinamarca y Estados Unidos, de la publicidad de alimentos dirigida a niños. Esto parte de la preocupación por el incre-mento de la obesidad infantil en los países desarrollados que ha desembocado en la divulgación, en Europa y EE.UU., de mensajes que apoyen la alimentación saludable de los meno-res. Éste mensaje llega, inevitablemente, a la comunicación comercial de las empresas alimenticias. En el caso de Estados Unidos, la empresa Nestlé, comprometida con la Comisión de Deborah Taylor50, se comprometió a fi nales del 2008 a que la publicidad que fuera dirigida a los niños menores de 12 años, fuera solamente de los productos better-for-you. En el caso de Europa, once fi rmas de alimentos y bebidas: Burguer King, Coca-Cola, Danone, Ferrero, General Mills, Kelloggs, Kraft, Mars, Nestlé, PepsiCo y Unilever, que concentran dos tercios
110
maría josé rodríguez-campra garcía
de la inversión publicitaria en Europa, acordaron a fi nales del 2007 utilizar sus spots para informar a los padres sobre dietas saludables. El acuerdo se logró a través de las recomendaciones de la Unión Europea, previendo la creación de un ente contro-lador de las normas para 2009.
Se puede afi rmar que la preocupación por la protección de los menores ante la comunicación comercial en televisión es un hecho evidente en Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Aunque dicha preocupación no se convierte en ocupación en algunos países, a pesar de la insistencia y apoyo por parte de la UE presentando la Directiva de Televi-sión Sin Fronteras, con la que reconoce a los Estados miem-bros la facultad de introducir criterios propios y diferenciales a la hora de incorporar la norma al ordenamiento jurídico de cada país. Esta facultad se orienta, en la mayoría de los casos, a la posibilidad de establecer criterios de regulación más restrictivos, convirtiendo así a la norma europea en un texto de mínimos. También se habla de condiciones distintas (no necesariamente más restrictivas) en materia de tiempo de transmisión e interrupciones publicitarias, siempre que las emisiones estén destinadas exclusivamente al territorio na-cional y no puedan ser recibidas directa o indirectamente en uno o más de los restantes Estados miembros (art. 20). Pero, como podemos comprobar, estos mínimos no están siendo adoptados por todos los países. Si se pretende una mayor efectividad en la protección del menor, el Parlamento Euro-peo debería regular, de alguna manera, la puesta en práctica de la normativa.
A estos efectos, Estados Unidos cuenta con la NARC y Eu-ropa con la EASA, voces autoritarias en la autorregulación pu-blicitaria de EE.UU. y Europa que promueven modelos éticos de comunicación comercial, por medio de la autorregulación efi caz. Pero el sistema de la autorregulación, a pesar de ser el único que regula la publicidad en algunos países, no deja de ser una iniciativa de los agentes del propio sector publicitario (anunciantes, agencias y medios de comunicación), a través de la cual se procura que el ejercicio de la actividad publicitaria se
111
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
haga de forma legal, honesta y responsable, en benefi cio de los consumidores, de los competidores, del mercado publicitario y de la sociedad en general. Para ello, quienes se adhieren a un sistema de autorregulación, se someten voluntariamente a unas normas de conducta cuyo cumplimiento es encomenda-do a un órgano independiente de control.
NO
RM
ATIV
A P
UB
LIC
ITA
RIA
EN
EU
RO
PA Y
ES
TAD
OS
UN
IDO
SU
nión
Eur
opea
Esp
aña
Gra
n
Bre
taña
Irlan
daA
lem
ania
Fran
cia
Italia
Paí
ses
Baj
osP
ortu
gal
Din
amar
caS
ueci
aR
ep.
Che
caP
olon
iaE
E.U
U.
Inse
rció
n y
dura
ción
de
la
publ
icid
ad.
Pro
híbe
cor
tes
publ
icita
rios
en u
n pr
ogra
ma
con
dura
ción
infe
rior
a 30
min
utos
.*
*S
ólo
en T
V
priv
adas
*
Pro
híbe
anu
ncia
rse,
a lo
s an
unci
os re
laci
onad
os c
on u
na
serie
infa
ntil,
ant
es o
des
pués
de
la e
mis
ión
de é
sta.
**
Pro
híbe
la in
terr
upci
ón d
e la
em
isió
n de
los
dibu
jos
anim
ados
.*
Sól
o en
TV
públ
icas
**
Tiem
po d
e em
isió
n pu
blic
itaria
lim
itado
.*
Con
teni
dos
Pro
híbe
la p
ublic
idad
indi
rect
a en
em
isio
nes
dirig
idas
a
niño
s.*
*
Pro
híbe
la p
ublic
idad
com
para
tiva
o en
gaño
sa.
*
Reg
ula
el c
onte
nido
de
la p
ublic
idad
par
a no
exp
lota
r la
inex
perie
ncia
de
los
niño
s, la
con
fi anz
a en
sus
pad
res
o
tuto
res,
y s
u cr
edul
idad
fren
te lo
s pr
oduc
tos
anun
ciad
os.
**
**
**
La p
ublic
idad
tele
visi
va n
o de
berá
per
judi
car
mor
al o
físic
amen
te a
los
men
ores
no
inci
tánd
oles
dire
ctam
ente
a
la c
ompr
a de
un
prod
ucto
o s
ervi
cio.
**
**
**
**
*
Pro
híbe
la e
xplic
ació
n de
atr
ibut
os d
el p
rodu
cto
inne
cesa
-
rios
para
el n
iño.
*
Pro
híbe
la in
clus
ión
en lo
s sp
ots
de s
onid
os, i
mág
enes
o
disc
urso
s qu
e pu
edan
dis
tors
iona
r la
real
idad
del
pro
duct
o.*
*
Pro
híbe
anu
ncia
r pr
oduc
tos
perju
dici
ales
par
a la
infa
ncia
,
en fr
anja
s in
fant
iles.
*
Reg
ula
anun
cios
de
jugu
etes
.*
*
Pro
híbe
anu
ncio
s de
alc
ohol
diri
gido
s a
men
ores
o q
ue
mue
stre
n a
ésto
s be
bien
do.
**
Pro
híbe
anu
ncio
s de
alc
ohol
, tab
aco
o m
edic
amen
tos
en
franj
as in
fant
iles.
**
NO
RM
ATIV
A P
UB
LIC
ITA
RIA
EN
EU
RO
PA Y
ES
TAD
OS
UN
IDO
SU
nión
Eur
opea
Esp
aña
Gra
n
Bre
taña
Irlan
daA
lem
ania
Fran
cia
Italia
Paí
ses
Baj
osP
ortu
gal
Din
amar
caS
ueci
aR
ep.
Che
caP
olon
iaE
E.U
U.
Men
ores
o p
erso
naje
s
fam
osos
com
o ac
tore
s.
Pro
híbe
la p
rese
ntac
ión
de m
enor
es e
n
situ
acio
nes
pelig
rosa
s (s
i no
hay
mot
ivo)
.*
**
**
*
Pro
híbe
act
uaci
ón d
e ni
ños
en a
nunc
ios
rela
cion
ados
con
tem
as s
exua
les.
*
Pro
hibi
da la
em
isió
n de
anu
ncio
s
prot
agon
izad
os p
or m
uñec
os o
per
sona
s
impo
rtan
tes
para
los
niño
s, e
n la
s ca
dena
s
dond
e se
em
itan
las
serie
s do
nde
apar
ecen
.
**
Los
niño
s só
lo p
uede
n ap
arec
er s
i son
un
elem
ento
más
del
am
bien
te o
es
nece
sario
para
la d
emos
trac
ión
del p
rodu
cto.
*
Pro
híbe
la a
paric
ión
de n
iños
en
anun
cios
dirig
idos
al p
úblic
o in
fant
il.*
Pro
híbe
test
imon
iale
s de
niñ
os m
enor
es d
e
14 a
ños.
*
Reg
ula
los
anun
cios
diri
gido
s a
niño
s o
que
sean
de
su in
teré
s, q
ue m
uest
ren
a lo
s ni
ños
com
o pr
ofes
iona
les
o afi
cio
nado
s.
*
Pat
roci
nio
Pro
híbe
el p
atro
cini
o en
pro
gram
as in
fant
iles
de p
rodu
ctos
de
cons
umo
de p
úblic
o ad
ulto
.*
Pro
híbe
el p
atro
cini
o en
los
prog
ram
as
infa
ntile
s de
em
pres
as re
laci
onad
as c
on
el ju
ego.
*
Per
mite
el p
atro
cini
o m
edia
nte
imág
enes
está
ticas
.*
Pro
híbe
el p
atro
cini
o en
los
prog
ram
as
infa
ntile
s em
itido
s en
org
anis
mos
púb
licos
de
radi
odifu
sión
.
*
Aut
orre
gula
ción
Aut
orre
gula
la p
ublic
idad
de
alim
ento
s
dirig
idos
a n
iños
.*
**
*
Org
anis
mo
de a
utor
regu
laci
ón.
**
**
**
**
**
**
**
Fuen
te: E
labo
raci
ón p
ropi
a.
114
maría josé rodríguez-campra garcía
Notas al capítulo 2
1 «Pijos preadolescentes.»2 Preadolescentes.3 Un Pequeño gran target. El Publicista. Nº190. 16-30 sept.
2008. Pp 22-29.4 Comunicación NEWS, 2006, p.13.5 Op. cit, p. 13.6 El Kids-Verbraucher-Analyse (KVA), estudio anual que se
realiza en Alemania sobre los hábitos de consumo de niños con edades entre 6 y 13 años. En el 2005 dedicó una espe-cial atención a la publicidad.
7 Le Monde de l’Education, enero 1993.8 El futuro de la publicidad infantil en Europa. Perspectivas del
mundo de la comunicación, septiembre-octubre 2002. p.3.9 En el apartado de cada país se presentará el organismo/s au-
torregulador competente.10 Libro Blanco del Audiovisual. Hacia una nueva política au-
diovisual. 2005. Parte de la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de abril de 2004, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y el derecho de réplica, en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de informa-ción que completa la recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitivi-dad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana (publicada en el Diario Ofi cial, L 270 de 7.10.1998, p. 48).
11 Esta referencia al «desarrollo físico», copiada literalmente de la Directiva, es incorrecta ya que es imposible que un mensaje publicitario agreda físicamente a los menores.
12 Generalitat de Cataluña: Ley 8/1996 de 5 de julio, de regu-lación de la programación audiovisual distribuida por cable (BOE 12.8.1996). Comunidad de Madrid: Ley 2/2001, de
115
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
18 de abril de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicio-nales (BOE 22.6.2000). Comunidad Foral de Navarra: Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, de regulación de la actividad audiovisual en Navarra y Creación del Consejo Audiovisual en Navarra.
13 El Código se inserta en el marco de la Estrategia NAOS lanzada recientemente por el Ministerio español de Sanidad y Consumo y cuyo objetivo es «disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso y sus consecuencias, tanto en el ám-bito de la salud pública como en sus repercusiones sociales». Objetivo éste, compartido por la Organización Mundial de la Salud y por las instituciones comunitarias.
14 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Co-mercial . En: http://www.autocontrol.es/que_reclam.shtml. Última consulta: 26.II.2009.
15 Redactados por la ITC, uno de los organismos de control del sector televisivo, que ha sido sustituido por el OFCOM (Offi ce of Communicaction).
16 Regula la separación y la cantidad máxima de anuncios que se pueden emitir.
17 La BBC, emisora pública, no puede emitir anuncios.18 Se fi nancia con contribuciones de las televisiones. No tiene
poder legal, su dictamen no vincula, pero el 95% de los anuncios pasan por este organismo.
19 Centro nacional de información, asesoramiento y ayuda práctica del Reino Unido dedicado al impacto social del juego y la ludopatía.
20 Advertising Standards Authority (ASA). En: http://www.asa.org.uk/asa/codes/. Última consulta: 16 de febrero de 2009.
21 ITV, Channel 4, Five, British Sky Broadcasting, GMTV, Turner, IDS and Viacom.
22 http://www.clearcast.co.uk/clearcast. Última consulta: 3 de abril de 2009.
23 Regulation on Advertising Aimed at Children. European Au-diovisual Observatory. P.37. En: www.obs.coe.int.
24 Esta postura ha sido seguida , desde febrero de 2002, por Inglaterra, Noruega, Dinamarca y la Flandes belga.
116
maría josé rodríguez-campra garcía
25 http://www.werberat.de/. Última consulta: 16.II.0926 http://www.easa-alliance.org/About-EASA/EASA-Mem-
bers/European-SRO-Members/Germany/page.aspx/130. Última consulta: 16.II.09
27 Le service public de la difusión du droit. En : http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/penal_textE.htm. Última consulta: 6.II.2009
28 ARPP. Rôle et missions. En: http://www.arpp-pub.org/Role-et-missions.html. Última consulta: 13 de febrero de 2009.
29 About EASA, France. En: http://www.easa-alliance.org/About-EASA/EASA-Members/European-SRO-Members/Germany/page.aspx/130. Última consulta: 17.II.09.
30 ancement du Jury de Déontologie Publicitaire. En: http://www.arpp-pub.org/Lancement-du-Jury-de-Deontologie.html. Última consulta: 12.XI.08.
31 Écija Bernal, Hugo y Sánchez Blada, Pilar (2005). Libro Blanco del Audiovisual. Hacia una nueva política audiovisual. P. 377.
32 Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commercia-le (16.I.2009). Art. 11-Bambini e adolescenti.47º Edición. En: http://www.iap.it/it/codice.htm (Última consulta: 3 de abril de 2009).
33 El art. 1:233 del Código Civil, defi ne al menor como la persona que no ha alcanzado los 18 años
34 Écija Bernal, Hugo y Sánchez Blada, Pilar (2005). Libro Blanco del Audiovisual. Hacia una nueva política audiovisual. P. 429.
35 Organismo no estatal encargado de la inspección de la pu-blicidad de medicamentos y productos de salud.
36 Stichting Reclame Code, en: http://www.reclamecode.nl/. Última consulta: 17.II.2009
37 Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade. En: http://www.icap.pt. Última consulta: 17.II.2009
38 Foro de la publicidad.39 SVT y UR, son dos televisiones públicas que no lo tienen
permitido según la licencia de LRT. TV4 es privada y ofre-
117
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
ce espacios publicitarios, pero tiene prohibido discriminar entre anunciantes.
40 Eklamombudsmannen tar över MER:s verksamhet från 1 januari 2009. En: http://www.marknadsetiskaradet.org/. Última consulta: 17.II.2009
41 Rada pro Reklamu. En: http://www.rpr.cz/cz/index.php. Última consulta: 17 de febrero de 2009.
42 Rada Reklamy. En: http://www.radareklamy.org/. Última consulta: 17 de febrero de 2009.
43 Para ampliar información sobre la FCC, consultar capítulo siguiente.
44 Host-selling: Anunciar un producto o servicio a cargo de los personajes de un programa o serie infantil, inmediatamente anterior o posterior al programa en el que aparece.
45 Commercial Limits in Children’s Programming. En: http://www.fcc.gov/parents/commercials.html. Última consulta: 18 de febrero de 2009.
46 Comprende la AAAA, la AAF, la ANA y el CBBB.47 About the Children’s Advertising Review Unit (CARU). En:
http://www.caru.org/about/index.aspx. Última consulta: 18.II.2009
48 NARC White paper. En: http://www.narcpartners.org/reports/whitepaper.aspx . Última consulta: 18 de febrero de 2009.
49 Se puede consultar a qué países se hace referencia en la tabla que cierra el capítulo.
50 Deborah Taylor es una de los cinco delegados de la FCC. Republicana, jurada como delegada en Enero de 2006.
Bibliografía
About EASA, France. Obtenida el 17 de febrero de 2009, de http://www.easa-alliance.org/About-EASA/EASA-Mem-bers/European-SRO-Members/France/page.aspx/129.
About the Children’s Advertising Review Unit (CARU). En: http://www.caru.org/about/index.aspx. Última consulta: 18 de febrero de 2009.
118
maría josé rodríguez-campra garcía
Advertising Standards Authority (ASA). Obtenida el 16 de fe-brero de 2009, de http://www.asa.org.uk/asa/codes/.
ARPP. Rôle et missions. En: http://www.arpp-pub.org/Role-et-missions.html. Última consulta: 13 de febrero de 2009.
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comer-cial. En de http://www.autocontrol.es/codigos. Última con-sulta: 26 de febrero de 2009.
Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos dirigida a Menores, prevención de la obesidad y salud (29.III.2005).19 páginas.
Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (47ª edic. 16 de enero de 2009). Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria . Art. 11.
Código deontológico de publicidad infantil. (14.XII.1993). Aso-ciación Española de Fabricantes de Juguetes y Unión de Consumidores de España.11 páginas.
Colinas G., J.M. (16-30 septiembre, 2008). Un pequeño gran target. En El Publicista, 98 páginas.
Commercial Limits in Children’s Programming. En: http://www.fcc.gov/parents/commercials.html. Última consulta: 18 de febrero de 2009.Comunicación NEWS, p.18.
Consumidores del futuro. (2008, 10 de marzo). Brandlife, p. 20.Dumont, P. (Septiembre, 2001). «Los niños, blanco de la publi-
cidad televisiva». Obtenida el 4 de marzo de 2009, de http://www.unesco.org/courier/2001_09/sp/medias.htm#e1.
Dutch Media Act (22.Febrero.2001). «Audiovisual and Media Policies. European Commission», en: http://ec.europa.eu/ Última consulta: 9.II.2009.
Écija Bernal, H. y Sánchez Blada, P. (2005). Libro Blanco del Audiovisual. Hacia una nueva política audiovisual. Écija. P. 377-429.«El futuro de la publicidad infantil en Europa» (2002, septiembre/ octubre). En Perspectivas del mundo de la comunicación, nº 12. 8 páginas.
Fairness im Wettbewerb. En: http://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/. Última consulta: 16 de febrero de 2009.
H.A. Bijmolt’, Tammo, Claassen, Wilma y Brus, Britta. (2006). Children’s Understanding of TV Advertising: Eff ects
119
la protección de menores en el ámbito de la publicidad...
of Age, Gender and Parental Infl uence. Th e Netherlands: Tilburg University, Department of Business Administra-tion. Pp. 1.
Helfer, C. (1993, enero). El comportamiento de los niños ante la publicidad televisiva. Le Monde de l’Education.
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. En: http://www.iap.it/it/codice.htm. Última consulta:15 de febrero de 2009.
Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade. En: http://www.icap.pt. Última consulta:29 de febrero de 2009.
KidsVerbraucherAnalyse (Agosto de 2005). Egmont Ehapa Verlag. Legifrance. Le service public de la diff usion de droit. En: http://
www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631936&dateTexte=20090206#LEGIARTI000006427145. Última consulta: 06.II.2009.
Lancement du Jury de Déontologie Publicitaire (12.11.2008). En: http://www.arpp-pub.org/Lancement-du-Jury-de-Deonto-logie.html. Última consulta: 13.02.2009
Le service public de la difusión du droit. En : http://www.legi-france.gouv.fr/home.jsp. Última consulta: 6 de febrero de 2009.
Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de publi-cidad. Art. 3.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modifi cación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Art. 5.4.
Linde Paniagua, E. y Vidal Beltrán, J.Mª (2007). Derecho Audiovisual. Ed. Cedex, Pp. 574-575
—2006: «Los niños y la publicidad.» Madrid: Comunicación NEWS nº7. Optimedia.. P. 13.
NARC White paper. En: http://www.narcpartners.org/reports/whitepaper.aspx . Última consulta: 18 de febrero de 2009.
Rada pro Reklamu. En: http://www.rpr.cz/cz/index.php. 17 de febrero de 2009.
Rada Reklamy. En: http://www.radareklamy.org/. Última con-sulta: 17 de febrero de 2009.
Regulation on Advertising Aimed at Children. European Audio-visual Observatory. En: www.obs.coe.int. 68 páginas.
120
maría josé rodríguez-campra garcía
Reklamombudsmannen tar över MER:s verksamhet från 1 janua-ri 2009. En: http://www.marknadsetiskaradet.org/. Última consulta: 17.II.2009
Stichting Reclame Code, en: http://www.reclamecode.nl/. Últi-ma consulta: 17.II.2009
Statement of commissioner Deborah Taylor Tate regarding Nestlé’s pledge to advertise only better-for-you products to children un-der 12 (4 de diciembre, 2008) News Media Information 202/418-0500. Tilburg University, 2006 p. 1.
Van Strien-Reney, C. (Galway) Regulation on Advertising Aimed at Children. In EU-Member States and some neigh-bouring States. Th e leg51al framebook. National University of Ireland. Observatory on-line. Última consulta: diciem-bre de 2008. 68 páginas. En: http://www.obs.coe.int.
Werberat. Obtenido el 16.II.09, de http://www.werberat.de/
121
Consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades independientes de regulación del audiovisual
Patricia Núñez GómezElena Fernández Martín
3.1. Introducción
Cada vez son más los países que crean o conforman orga-nismos y/o comisiones que se encargan de forma específi ca de la regulación de los contenidos audiovisuales con el principal objetivo de velar por los derechos e intereses de los agentes y usuarios del mundo audiovisual. En el ámbito europeo son ya 49 países los que integran la llamada Plataforma Europea de Autoridades Audiovisuales (EPRA).
El objetivo de este capítulo es hacer un repaso general de los organismos de regulación audiovisual más importantes a partir del cual el lector pueda hacerse una idea lo más aproximada posible acerca de qué son exactamente este tipo de organismos, cómo se crean, qué funciones y competencias tienen, cómo se organizan, etc.
Dada la abundancia, diversidad y diferenciación que existe en-tre todas las autoridades audiovisuales que operan actualmente en nuestro entorno, el análisis se centra en varios modelos selec-cionados de entre todos los posibles, que actúan como referente del resto bien por su tradición, por la amplitud de sus funciones o por la relevancia de su actividad en el seno de las sociedades en las que actúan. Los modelos seleccionados en el ámbito internacio-nal son la Offi ce of Communications (Ofcom) del Reino Unido, el Conseil Supérieur de l’Audiovisual (CSA) francés y la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos.
3
122
patricia núñez gómez; elena fernández martín
El análisis se completa con una descripción del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) y de otras autoridades au-diovisuales de ámbito autonómico que operan en la actualidad en España, dentro del vacío general que supone la inexistencia de una autoridad de ámbito estatal, reclamada desde hace dé-cadas en nuestro país.
3.2. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) (www.csa.fr)
El Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) inició su anda-dura el 17 de enero de 1989 como un organismo independien-te, creado con el principal objetivo de salvaguardar el ejercicio de la libertad de comunicación audiovisual en el país. El CSA, que goza de personalidad jurídica propia y se fi nancia con los presupuestos del Estado francés, contempla sus actuaciones bajo el marco jurídico de la ley del 30 de septiembre de 1986, modifi cada.
Esta ley, que ha sido repetidamente enmendada a lo largo del tiempo hasta el año 2004, en el que fue objeto de un profundo cambio, proporciona al Consejo un marco de actuación muy amplio con el fi n de garantizar el cumplimiento de los dere-chos y las obligaciones de todos los agentes implicados en el desarrollo del ámbito audiovisual francés.
3.2.1. Composición y organización: el Colegio del CSA
El Consejo está formado por un Colegio integrado por nueve miembros que son elegidos por medio de un decreto presiden-cial y cuyo mandato tiene una duración de seis años. El proceso de elección de estos miembros es diferente: tres de ellos, entre los que se encuentra el Presidente, son elegidos por el Presiden-te de la República; otros tres son designados por el Presidente del Senado y fi nalmente, los otros tres miembros restantes son llamados por el Presidente de la Cámara de Diputados.
123
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
El Colegio se renueva por tercios cada dos años y la perte-nencia al mismo es incompatible con cualquier otro tipo de actividad profesional, independientemente de que ésta sea de naturaleza pública o privada.
Se organiza en grupos de trabajo que permiten llevar a cabo las diferentes tareas que éste asume como propias. Cada uno de estos grupos está presidido por uno de los miembros del Colegio que se encarga de coordinar y organizar las diferen-tes actividades del grupo. Además, el presidente del grupo, o el suplente en su defecto, actúa también como portavoz del mismo frente a las propias asambleas del Colegio y frente a terceros en caso de que fuera necesario.
3.2.2. Funciones, potestades y competencias
De forma general se podría decir que la principal función del Consejo Superior del Audiovisual de Francia pasa por garan-tizar e incentivar la libertad de comunicación en el país. Sin embargo, el CSA es uno de los organismos de regulación que mayor número de competencias tiene atribuidas a su cargo. Tanto es así, que la naturaleza de sus funciones llega a ser muy distinta por encontrarse enmarcadas en campos de acción muy diferentes.
Con ánimo de exponer de forma un poco más precisa cuales son esas funciones y/o competencias, a continuación se deta-llan algunas de las más importantes.
a) La designación de cargos.El CSA tiene potestad para elegir los presidentes de las em-
presas públicas de contenidos audiovisuales; es decir, es el Consejo el encargado de designar los presidentes de France Télévision, Radio France y Radio France Internationale.
Adicionalmente, el Consejo Superior del Audiovisual se en-carga también de elegir a cuatro miembros que formarán parte del consejo de administración del Instituto Nacional de lo Au-diovisual (INA). Sin embargo, en cuanto al presidente de INA se refi ere, esta vez la elección corre a cargo del gobierno.
124
patricia núñez gómez; elena fernández martín
Por otro lado, los cargos relativos a los comités técnicos ra-diofónicos (CTR) también son competencia del CSA siendo el vicepresidente del Consejo de Estado quien asigna la presi-dencia de estos comités.
Finalmente, el Consejo se encarga de escoger a tres repre-sentantes para la Comisión de clasifi cación de obras cinema-tográfi cas y otro para la Agencia nacional de frecuencias que deberá ocupar su cargo dentro del consejo de administración de la misma.
b) Los dictámenes.Entre sus obligaciones, el CSA debe emitir una serie de dic-
támenes cuando éstos sean requeridos por el gobierno, el Pre-sidente de la Asamblea Nacional o del Senado o bien por las comisiones competentes de estas dos asambleas.
Estos dictámenes o estudios, que deben ser publicados de forma ofi cial, por lo general versan en torno a diferentes te-máticas de carácter legislativo o formal como pueden ser, por ejemplo, los proyectos de ley que puedan estar vinculados a lo audiovisual; la concesión de las bandas de frecuencia; las nor-mas y reglas aplicables a la radio y televisión; el cumplimiento de las obligaciones en el campo audiovisual; las modifi cacio-nes relativas a las misiones y obligaciones de la radio y la tele-visión públicas o del Instituto Nacional de lo Audiovisual; y la creación de posibles especifi caciones técnicas aplicables a las señales emitidas por vía hertziana en radio y/o televisión.
c) Gestión y atribución de frecuencias.Como ya se ha mencionado anteriormente, el Consejo tiene
de forma exclusiva la potestad de tramitar todas las acciones relativas a la concesión y atribución de las frecuencias y canales de radio y televisión (tanto analógica como terrestre).
Además, el CSA se encarga también de atender todas las po-sibles reclamaciones de los usuarios en lo que a la recepción de las señales televisivas o radiofónicas se refi ere.
d) Autorizaciones.La gestión de las autorizaciones de emisión, que suelen ser
por un periodo de entre cinco y diez años, corresponde tam-bién al Consejo Superior del Audiovisual de Francia. Tanto las
125
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
cadenas públicas como privadas del sector hertziano dependen de él en este sentido; sin embargo, las cadenas públicas tienen preferencia a la hora de recibir prórrogas de emisión.
Anteriormente, las redes de televisión por cable también es-taban sujetas a la decisión fi nal del CSA, sin embargo, a partir de la modifi cación de la legislatura en el año 2004 este tipo de redes tan solo responden ante el Consejo con una simple declaración.
En cuanto a los canales por satélite extranjeros, éstos no de-penden en ningún caso de la autorización de emisión otorgada por el CSA. Sin embargo, estos canales deben ajustarse a la legislación vigente siendo posible que en caso de no hacerlo el Consejo solicite al Consejo de Estado la interrupción de la difusión del canal.
e) El control.Desde el CSA se entiende que hacer efectivo el cumplimien-
to de las normas y leyes vigentes del mundo audiovisual ga-rantiza la salvaguarda de los derechos y obligaciones de todos los usuarios del mismo. Esta es la razón por la que el Consejo Superior del Audiovisual ejerce un exhaustivo control sobre todos los contenidos, bien sean radiofónicos o televisivos, que se emiten en el país.
De este modo, el CSA pretende velar por el cumplimiento de unos principios fundamentales que defi endan el respeto a la in-tegridad de la persona por parte de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, desde el Consejo se exige a los productores y emisores de programas que se cumplan unos requisitos míni-mos, siempre de acuerdo con la legislación vigente, a la hora de crear los diferentes programas. En este sentido hay una serie de temas que son contemplados como esenciales desde el CSA; es-tos son, por ejemplo, el respeto al pluralismo y honestidad de la información o la protección de la infancia y de la adolescencia. También desde el organismo se controla la contribución de los canales de televisión al desarrollo de la producción cinemato-gráfi ca y audiovisual; el cumplimiento de las normas relativas a la publicidad, el patrocinio y las telecompras o la defensa de la lengua francesa, tanto en la radio como en la televisión.
126
patricia núñez gómez; elena fernández martín
Además, el Consejo vigila todos los aspectos que conciernen a la competencia y a la concentración en el sector de la comu-nicación audiovisual
Para poder llevar a cabo una función tan compleja como es la de control, el Consejo ha desarrollado una serie de mecanis-mos concretos que permiten su ejecución. Estas acciones van desde el visionado de en torno a unas 50.000 horas anuales de contenidos televisivos de programas nacionales hasta la reali-zación de encuestas de opinión a los usuarios sobre las radios y/o televisiones pasando por la aplicación de diversos tipos de sanciones cuando el caso así lo requiera.
f ) Informes de seguimiento. Otra de las competencias que sustenta el CSA es la realiza-
ción de los informes de seguimiento de las empresas audiovi-suales. En este aspecto, no sólo las empresas se ven afectadas ya que el CSA elabora también los balances de los servicios privados que se emiten en Francia, los canales locales y las emisoras de ultramar. Además, desde el año 1994, también se realizan los balances relativos a los canales de cable y de satélite, y de los servicios locales de cable.
Estos balances se gestionan a partir de una acción de recogi-da de datos que efectúa el Consejo y en el que participan las propias empresas proporcionando al CSA todas las cifras y da-tos que éste requiere. Estos balances permiten al Consejo eva-luar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las empresas que acometen su función en el campo audiovisual.
g) Sanciones.Como organismo regulador que es el Consejo Superior del
Audiovisual, éste tiene la potestad de aplicar sanciones sobre las empresas o medios de comunicación que no cumplan con las obligaciones anteriormente señaladas.
Las sanciones que el CSA puede imponer son diferentes de-pendiendo siempre de la gravedad de la infracción cometida por la empresa. Pueden ir desde la imposición de multas o de la obligación de elaborar comunicados de rectifi cación por parte de la empresa infractora, a la suspensión de la autoriza-ción a la reducción de la duración de la misma, o incluso su
127
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
retirada, en los casos más graves. Además, en caso extremo el Consejo puede pedir al gobierno que se sancione jurídicamen-te algunas infracciones.
h) Otras Competencias.Finalmente, el CSA de Francia tiene asignadas otras com-
petencias relativas al control de todas las actividades audiovi-suales de las campañas electorales o la deontología relativa a la protección de la infancia y adolescencia.
3.3. Federal Communications Commission (FCC) (www.fcc.gov)
Defi nida como una agencia gubernamental independiente, la Federal Communications Commission es la entidad en-cargada de regular los medios audiovisuales (radio, televisión por cable y satélite) de los Estados Unidos. Creada en 1934 mediante la ley de Comunicaciones de ese mismo año (Com-munications Act) es responsable de sus actuaciones frente al Congreso.
3.3.1. Composición y organización
La FCC está dirigida por cinco comisarios (commissioners) que son elegidos por el Presidente del país; al mismo tiempo, y de entre esos cinco comisarios, será también el Presidente de los EE.UU. quien elija al Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Los cargos, que tienen una duración de cinco años, deben ser ratifi cados por el Senado. Además, de esos cinco comisarios elegidos, sólo tres pueden ser del mismo partido político y ninguno puede tener un interés fi nanciero en ninguno de los negocios relacionados con la Comisión.
Los cinco comisarios son los encargados de supervisar todas las actividades de la FCC pudiendo siempre delegar en las di-ferentes ofi cinas o despachos que componen la organización.
La FCC está subdividida en siete departamentos (bureaus) y diez ofi cinas (offi ces) que tienen atribuidas las diferentes
128
patricia núñez gómez; elena fernández martín
actividades que lleva a cabo la Comision. Cada uno de los miembros de los departamentos u ofi cinas trabaja inmerso en los asuntos relacionados con su departamento; sin embargo, dependiendo de las necesidades, es frecuente que estos depar-tamentos u ofi cinas se unan para trabajar en cuestiones más generales que afectan a la Comisión.
3.3.2. Funciones, potestades y competencias
Las funciones y potestades que tiene atribuidas la FCC a su cargo son muchas y de distinta naturaleza. En una primera instancia cabe destacar que la FCC se hace responsable de las siguientes acciones:
—Promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones para todos los estadounidenses.
—Garantizar que los consumidores puedan elegir entre los diferentes servicios de comunicaciones de forma segura y asequible.
—Promover la libre competencia de forma sostenible para todo el sector.
—Informar a los consumidores estadounidenses acerca de sus derechos y responsabilidades en el mercado de las co-municaciones.
—Hacer cumplir las normas de la Comisión para el benefi -cio de los consumidores.
Para poder llevar a cabo estos objetivos, la FCC señala las siguientes competencias generales:
a) Gestión y concesión de las solicitudes de licencias y de-más prestaciones.
b) Tramitación de las denuncias de los usuarios.c) Desarrollo y aplicación de la normativa reguladora para
con los diferentes programas.d) Participación activa en el proceso de control de las audiencias.e) Investigación.
129
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
Además, hay que tener en cuenta que cada uno de los des-pachos u ofi cinas a los que se hacía referencia más arriba tie-nen asignadas una serie de competencias específi cas destinadas a cubrir las necesidades por las que fueron creados. De este modo, las funciones de las subdivisiones de la FCC quedarían así:
—Ofi cina Legal (Derecho Administrativo): se encarga de la toma de decisiones y cuestiones legales de mayor relevancia.
—Ofi cina de Oportunidades de Negocio: proporciona aseso-ramiento a la FCC sobre cuestiones relativas a las políticas de oportunidades de negocio para las pequeñas empresas, la mujer en el mundo laboral, minorías…
—Ofi cina de Ingeniería y Tecnología: es la encargada de la concesión y asignación del espacio radiotelevisivo para uso no gubernamental. Además, asesora a la FCC sobre cualquier problema técnico que pueda surgir.
—Ofi cina de Asesoramiento General: presta asesoramiento jurídico a la FCC y cada uno de sus despachos u ofi cinas.
—Ofi cina de Inspección General: supervisa y lleva a cabo las diferentes actividades de investigación y auditoría con res-pecto a las operaciones que se realizan desde la Comisión Federal de las Comunicaciones.
—Ofi cina para los Asuntos Legislativos: esta ofi cina ejerce como mediador entre la FCC y el Congreso de los Esta-dos Unidos de América.
—Ofi cina del Director Gerente: es la ofi cina del responsable en funciones. Actúa bajo la supervisión del Presidente de la FCC.
—Ofi cina de Relaciones con los MMCC: desde esta ofi cina se gestionan todas las informaciones que desde la FCC se les proporciona a los medios de comunicación. Es el punto de encuentro entre éstos y la Comisión.
—Ofi cina para la Planifi cación y Análisis de Políticas Estra-tégicas: es la encargada de estudiar las diferentes políticas o planes estratégicos que la FCC debe poner en marcha. En ella trabajan el Presidente y los demás Comisarios de la Comisión.
130
patricia núñez gómez; elena fernández martín
—Ofi cina para la Diversidad en el Trabajo: asesora a la FCC sobre todos los asuntos enmarcados en el ámbito estricta-mente laboral (recursos humanos).
—Departamento del Consumidor y Asuntos gubernamenta-les: este despacho asesora y aconseja al consumidor sobre los diferentes productos y servicios del campo de las tele-comunicaciones.
—Departamento para el Cumplimiento de la Ley Commu-nications Act: es este despacho el encargado de hacer cum-plir la normativa vigente relativa al campo audiovisual e imponer las sanciones pertinentes.
—Departamento Internacional: este despacho funciona como representante internacional de la FCC.
—Departamento de los Medios de Comunicación: desde este despacho se regulan y controlan las frecuencias de radio y las emisoras de televisión, bien sean por cable o por satélite.
—Departamento de las Telecomunicaciones Inalámbricas: actúa en el ámbito de las telecomunicaciones inalámbricas como la telefonía móvil o las radios bidireccionales. Se en-carga también de satisfacer las necesidades radioeléctricas de buques, aeronaves y/o empresas.
—Departamento para la Seguridad Pública y Seguridad del País: es el despacho encargado de la Seguridad Nacional y la gestión de planes de emergencia.
—Departamento de las Telecomunicaciones por Cable: es el responsable de la gestión, normativa y política que regu-lan a los servicios de telecomunicaciones por cable.
Finalmente, desde la FCC se señalan una serie de iniciativas que se concretan en diferentes funciones o campos de actua-ción. Estas propuestas son:
a) Atención al Consumidor.b) Investigación y desarrollo de las tecnologías emergentesc) Protección a la infancia. Familia y educación.d) Apuesta por el desarrollo para una Comunicación Mundial.e) Calidad de la Información.
131
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
3.4. Offi ce of Communications (OFCOM) (www.ofcom.org.uk)
A pesar de ser uno de los países con mayor volumen norma-tivo y legislativo con respecto a los medios de comunicación, hasta el año 2003 no quedó constituido de forma defi nitiva un órgano regulador sobre los derechos y obligaciones de éstos.
Durante años, la regulación de los medios de comunicación en Reino Unido estuvo segmentada en cinco organismos dife-rentes que se repartían las distintas competencias y responsa-bilidades del campo audiovisual. Estos cinco organismos eran: la Comisión para los Estándares de Difusión, la Comisión Independiente de la Televisión, la Ofi cina de Telecomunica-ciones, la Autoridad de Radio y la Agencia de Radiocomuni-caciones.
Sin embargo, será a partir de la ley del 2002 cuando el OFCOM se constituya como un organismo empresarial de la Ofi cina de Comunicaciones. En esta línea, el OFCOM se de-fi ne a sí mismo como el organismo regulador del Reino Unido para las industrias de comunicaciones que tiene responsabilida-des sobre la televisión, la radio, telecomunicaciones y servicios de comunicaciones móviles del país. Así, la OFCOM nació como un organismo integrador que permitiera el reemplazo de aquellos cinco organismos previamente mencionados.
3.4.1. Composición y Organización
La estructura de la OFCOM resulta algo peculiar ya que no responde a un modelo de organización típico de un organismo público sino que, por el contrario, la estructura del OFCOM guarda mayores coincidencias con lo que podría ser el modelo organizativo de una entidad de carácter privado.
En esta línea, la OFCOM está organizado en base a una serie de juntas, comités y consejos de administración que se distribuyen cada una de las labores y responsabilidades que tiene atribuidas el organismo.
132
patricia núñez gómez; elena fernández martín
En un primer nivel, la OFCOM está formado por una junta directiva. Esta Junta puede estar compuesta por un máximo de hasta nueve miembros. De estos nueve integrantes seis, entre los que se encuentra el Presidente de la Junta, son elegidos por los Secretarios de Estado para el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte y para el Departamento de Comer-cio e Industria. Estos seis son los denominados «Members». Los otros tres posibles miembros de la junta son designados por los miembros ya integrantes y se les conoce como «Staff members».
Independientemente de cuál sea la naturaleza de su elección, todos ellos deben renunciar durante su mandato a tener cual-quier tipo de relación laboral y/o empresarial con las socieda-des reguladas por la OFCOM. Además, los miembros de la junta están obligados a fi rmar la cláusula de confi dencialidad (cláusula 393 de la Communications Act ) que les impide la divulgación de información privilegiada. Esta cláusula estable-ce la continuidad de esta restricción una vez que fi naliza el mandato de los miembros de la junta.
Finalmente, los miembros de la junta deben cumplir en todo momento con un Código de Conducta interno y actuar de buena fe y en el mejor interés de la OFCOM.
En un segundo plano, la OFCOM cuenta con un Comité Ejecutivo que se compone de dos «subcomités»: un comité ejecutivo, llamado EXCO (Executive comittee) y un órgano ejecutivo político (PE: Policy Executive).
El primero de ellos es responsable de la supervisión de la gestión y actuación del organismo. Así, es el EXO quién lleva a cabo la toma de decisiones en las materias fi nancieras y admi-nistrativas de la organización. Este comité es también respon-sable de las relaciones entre los diferentes grupos que integran la OFCOM. Además, el EXCO es el encargado de dirimir las cuestiones relativas a las gestiones de comunicación del orga-nismo, ya sea ésta de carácter externo y/o interno.
Dentro de este mismo Comité Ejecutivo, el PE es el encargado de llevar la agenda global de la OFCOM. Y es también el encar-gado de proporcionar una serie de guías o directrices que confor-man la política del organismo de regulación de Reino Unido.
133
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
Por otro lado, la OFCOM cuenta con un amplio conjun-to de Comisiones del Consejo de Administración. Estas Co-misiones tienen encomendadas una amplia gama de distintas actividades y labores dependiendo del campo de acción en el que funcionen.
En este sentido, las diferentes Comisiones del Consejo de Administración se encargan de la ejecución de las sanciones, la concesión de las licencias de radio, la tramitación de las quejas, la asignación de las frecuencias TDT, la gestión de las emisiones de los partidos políticos en tiempo de campaña electoral, las labores de auditoría, la tramitación de todos los aspectos relativos al contrato laboral de sus miembros (re-muneraciones, condiciones de empleo, jubilaciones, gratifi -caciones, prestaciones, etc.), la concesión de subvenciones en el panel de radio, la evaluación de la gestión de la Junta Directiva…
Finalmente, la OFCOM cuenta con un Comité Consultivo cuyas funciones se podría decir que están enfocadas al servi-cio a la sociedad. Este Comité Consultivo está subdividido en varias secciones. Así, el Comité Consultivo de las Naciones es el encargado de identifi car aquellos aspectos que son de par-ticular importancia para su nación mientras que el Comité Consultivo para las personas mayores y/o con discapacidad es el responsable de velar por los intereses y derechos de estas personas y el Panel de Consumidores ejerce, de forma inde-pendiente, como asesor y defensor de los intereses de los con-sumidores de radio y/o televisión.
3.4.2. Funciones, potestades y competencias
Aunque las potestades y competencias de la OFCOM son muy amplias debido a que, como ya hemos explicado anterior-mente, éste integra cinco organismos previos de regulación, su línea de actuación se puede resumir en seis funciones especí-fi cas que desde el organismo señalan como columna vertebral de su labor en el campo audiovisual.
134
patricia núñez gómez; elena fernández martín
1. Garantizar el uso óptimo del espectro electromagnético.2. Garantizar que los servicios de comunicaciones electró-
nicas —incluyendo los servicios de datos de alta veloci-dad— estén disponibles en todo el Reino Unido.
3. Garantizar una amplia gama de servicios de radio y tele-visión de alta calidad y amplio atractivo.
4. Mantener la pluralidad en los servicios de radiodifusión.5. La aplicación de una protección adecuada para el público
frente al material que pueda resultar ofensivo y/o perjudi-cial para los consumidores.
6. La aplicación de una protección adecuada para el público en contra de la injusticia o la violación de la intimidad.
3.5. Hacia la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en España
La legislación española sobre el sector audiovisual tiene como característica principal la falta de orden y está inmersa en una gran confusión. La radio está todavía sin regular y la televisión ha sido regulada por normas sucesivas concebidas como aplicables a un solo tipo de transmisión televisiva (ley de televisiones privadas, ley de televisión local,..) carente de una verdadera visión global (Botella Corral, 2007).
El panorama del sector audiovisual al que nos enfrentamos está en permanente cambio, la población accede cada vez más a los servicios audiovisuales a través de las Nuevas Tecnologías y el sector está sujeto cada vez más a una progresiva liberaliza-ción. Hay una modifi cación de los límites a la concentración empresarial en radio y las emisiones han pasado de codifi cado a abierto en la mayoría de los casos; en defi nitiva, decisiones que no pueden ser solo tomadas desde el punto de vista político.
La necesidad de que una autoridad nacional independiente gestione la política audiovisual es una demanda con consenso generalizado tanto en Europa como en América. Como se ha visto antes, en la actualidad la mayoría de los países europeos tienen consejos regulatorios con capacidad normativa y ejecu-
135
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
tiva en unos casos o asesoras y consultivas en otros. En nuestro país, muchos agentes justifi can la creación de este consejo cu-yas funciones deben ser de asesoramiento, vigilancia del cum-plimiento de la normativa audiovisual y con capacidad sancio-nadora como notas principales. Lo que no tiene equivalente es el hecho de que las funciones reguladoras más básicas estén en manos de la autoridad política.
El panorama en España es complejo: operadores públicos y privados, que emiten en abierto y de pago, de ámbito nacional, local y autonómico y el inminente apagón analógico. En este sentido cabe hacer referencia a la incorporación de la tecnolo-gía digital, con la multiplicación de canales que eso implica y la prestación de servicios adicionales a la programación como la utilización, por ejemplo, de internet y el móvil para difundir contenidos de radio y televisión; en defi nitiva, la interacción de los diferentes medios que hará que los contenidos audiovi-suales y los operadores se multipliquen. En la emisión de tales contenidos, sea por el medio que sea, confl uyen y se contra-ponen diferentes derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
Por una parte la libertad de expresión, el derecho a la pro-ducción y creación artística científi ca y técnica y el derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cual-quier medio de difusión. De otra la libertad religiosa e ideoló-gica, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen o el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional de los comunicadores (Zallo, 2006).
Además de la Constitución, también se deben cumplir las normas sobre telecomunicaciones y comunicación audiovisual y diversas normas sectoriales que afectan a los contenidos au-diovisuales. Aunque en un principio se diferencia entre teleco-municaciones, como competencia estatal, y medios de comu-nicación social, con competencias compartidas, para separar las responsabilidades (Constitución española de 1978), en la actualidad es muy difícil mantener esa distinción debido a la convergencia de los diferentes medios. La digitalización elimi-na barreras y la interacción entre los diferentes medios es ya
136
patricia núñez gómez; elena fernández martín
una realidad. En este sentido, muchos países han fundido en una sola autoridad la regulación de las telecomunicaciones y lo audiovisual. (Ofcom en Gran Bretaña o en Italia Agcom).
Al mismo tiempo existen diversos temas que continuamente crean polémica: igualdad, protección de menores, programas de telebasura, contenidos violentos, etc. No existe ningún ór-gano en el aparato nacional que vele por esos aspectos, sin vinculación partidista y que tenga en su composición expertos sobre la materia. Los sucesivos gobiernos no han avanzado en el tema bien en la creación de una autoridad ex novo, bien mediante la posibilidad de ampliación de las funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
3.5.1. El papel de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Or-ganismo Público regulador independiente de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios au-diovisuales, fue creada por el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio. Dicho Real Decreto-Ley fue convalidado mediante la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Tele-comunicaciones, a través de la cual se ampliaron y perfi laron las funciones que fueron inicialmente atribuidas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y se defi nió una nueva composición del Consejo que ejercita dichas funciones.
La Ley 12/1997 fue derogada al entrar en vigor la vigente Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunica-ciones, en cuyo artículo 48 se establece el régimen jurídico, patrimonial y presupuestario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, así como su objeto y funciones, y la composición de su Consejo.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un Organismo Público dotado de personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada (artículo 48.1 de la Ley 32/2003), así como de patrimonio propio, independiente del patrimonio
137
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
del Estado (artículo 48.13 de la Ley 32/2003). La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto el es-tablecimiento y supervisión de las obligaciones específi cas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de teleco-municaciones y el fomento de la competencia en los merca-dos de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los confl ictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos (artículo 48.2 de la Ley 32/2003).
3.5.1.1. Funciones
a) Arbitra los principales conflictos que puedan surgir entre los operadores del sector de las comunicaciones electró-nicas.
b) Asigna la numeración a operadores y vigila la correcta utilización de los recursos públicos de numeración. Asi-mismo, autoriza la transmisión de dichos recursos.
c) Garantiza la adecuada financiación de las obligaciones de servicio público impuestas a los operadores, incluidas las de prestación de servicio universal.
d) Interviene en conflictos planteados entre operadores en materia de acceso e interconexión, así como en materias relacionadas con las guías telefónicas, la financiación del servicio universal y el uso compartido de infraestructuras, dictando resolución vinculante sobre los mismos.
e) Adopta las medidas necesarias para salvaguardar la plura-lidad de oferta del servicio, el acceso a las redes de comuni-caciones electrónicas por los operadores, la interconexión de las redes y la explotación de red en condiciones de red abierta, y la política de precios y comercialización por los prestadores de los servicios.
f ) Informa de forma obligada en los procedimientos ini-ciados para la autorización de las operaciones de con-centración de operadores o de toma de control de uno o
138
patricia núñez gómez; elena fernández martín
varios operadores del sector de las comunicaciones elec-trónicas.
g) Define, mediante Resolución publicada en el BOE, los mercados de referencia relativos a redes y servicios de co-municaciones electrónicas, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características puedan justificar la imposi-ción de obligaciones. En este sentido, llevará a cabo un análisis de los citados mercados que tendrá como finali-dad determinar si los mismos se desarrollan en un entor-no de competencia efectiva.
h) Puede imponer, mantener o modificar obligaciones es-pecíficas a los operadores que hayan sido declarados con poder significativo en el mercado en materia de transpa-rencia, no discriminación, separación de cuentas, acceso a recursos específicos y control de precios.
i) Asesora al Gobierno y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a solicitud de éstos o por propia iniciativa, en los asuntos concernientes al mercado y a la regulación de las comunicaciones, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado.
j) Informa de forma obligada en los procedimientos trami-tados por la Administración General del Estado para la elaboración de disposiciones normativas en materia de comunicaciones electrónicas.
k) Igualmente, asesora a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a solicitud de las mismas, en re-lación con el ejercicio de competencias propias de dichas Administraciones Públicas que entren en relación con la competencia estatal en materia de telecomunicaciones.
l) Ejerce las funciones inspectoras en aquellos asuntos so-bre los que tenga atribuida la potestad sancionadora y solicita la intervención de la Agencia Estatal de Radio-comunicaciones para la inspección técnica de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en aquellos supuestos en que sea necesario para el desempeño de sus funciones.
139
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
ll) Ejerce la potestad sancionadora respecto a los incumpli-mientos de las Instrucciones o Resoluciones que dicte en el ejercicio de sus competencias, así como respecto al in-cumplimiento de los requerimientos de información.
m) A su vez, tiene otorgada la potestad sancionadora por los incumplimientos de las condiciones y requisitos para el ejercicio de la actividad de prestación de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, así como de las obligaciones que la ley y su normativa de desarro-llo impongan en materia de acceso e interconexión, y el incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación de los recursos de numera-ción incluidos en los planes de numeración debidamente aprobados.
n) Denuncia ante los servicios de inspección de telecomu-nicaciones de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, las conductas contrarias a la legislación general de las tele-comunicaciones cuando no le corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.
ñ) Gestiona el Registro de Operadores, en el que se inscribi-rán todos aquellos operadores cuya actividad requiera de notificación fehaciente, para la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
3.5.2. Hacia la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
La comisión especial sobre contenidos televisivos puesta en marcha en el Senado(1995), dirigida por la senadora Victoria Camps, recomendaba ya la creación de una autoridad audiovi-sual. Dicha comisión pedía que esta autoridad ejerciera como fi gura equivalente del «defensor del pueblo» respecto de los canales de televisión y asumiera funciones de vigilancia de los contenidos, con el objeto de proteger los derechos de la infan-cia y de la juventud y, en general, de todos los espectadores (García Castillejo, 2003).
140
patricia núñez gómez; elena fernández martín
La creación de un Consejo Estatal de los medios audiovisua-les es una materia demandada por varios sectores de la pobla-ción y no exenta de controversia. En el año 2005, el Consejo de Ministros aprobó tres anteproyectos de Ley vinculados al Plan Reforma del sector audiovisual: la Ley de Radio y de te-levisión de titularidad Estatal, el de la Ley general audiovisual y el de la Ley de creación del Consejo Estatal de los medios audiovisuales. Los dos primeros fueron aprobados, mientras que los dos últimos aún no lo están.
Crear el nuevo consejo de los Medios Audiovisuales supo-ne revisar las competencias en materia audiovisual que ejer-cen otros poderes del Estado. Deben también marcarse bien sus límites. Implica revisar los poderes que han ejercido desde el ejecutivo y el legislativo y establecer los límites con otras Comisiones que tienen competencia en la materia como la CMT. Hoy, el nivel de autoridad de un Consejo se mide (Za-llo, 2007).
—Por sus ámbitos de intervención y por cómo y entre quié-nes se les elige para que disponga de la máxima autoridad derivado de su independencia y prestigio.
—Por sus competencias si regula o sólo controla, vigila y ase-sora.
—Por lo que regula y/o vigila (si sólo los contenidos audio-visuales o los contenidos, mercado, agentes y derechos ciudadanos).
—Si dispone de competencia sancionadora.—Por la aceptación e infl uencia de sus decisiones, informes
y recomendaciones sobre el ámbito audiovisual y sobre el conjunto del sector de comunicación.
Por lo que se refi ere al nombramiento de sus miembros, la fórmula que García Castillejo sugiere para evitar politizacio-nes vendría dada por adjudicar por parte del Parlamento los miembros principales y éstos nombrarían a un director Ge-neral o bien directamente el Parlamento encomendaría pleno poder ejecutivo a ese director con la supervisión de un Con-sejo de Administración, siendo indispensable que la misma
141
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
autoridad que establezca las normas no sea la que se encargue de su control. Este consejo debería ser especializado y neutral. La elección se debe realizar mediante mecanismos de mayoría reforzada que obliguen a los diferentes Grupos Parlamentarios con presencia en la Cámara a alcanzar acuerdos respecto de los perfi les concretos y personas que formen parte del Consejo. Dos tercios o tres quintos de la Cámara.
El procedimiento de elección de sus miembros debe ser democrático y transparente, de modo que la elección de sus miembros esté ampliamente consensuada, lo que garantiza la independencia tanto de sus miembros como de la entidad en sí sin exclusión de ninguna fuerza política o social.
Con un organismo independiente hubiera crecido la consi-deración de los operadores hacia los derechos del televidente en un sector que, como el televisivo es, lamentablemente muy dado a la infracción de normas legales. Cambios en la progra-mación diaria, vulneración de la ley de contraprogramación e incumplimiento de horarios ( Palacio, 2006).
3.5.3. Los consejos audiovisuales autonómicos
Sea cual sea la forma y competencias que adopte el futu-ro Consejo estatal, deberá tener en cuenta, en todo caso, la existencia de los diferentes consejos audiovisuales de ámbito autonómico que se han ido poniendo en marcha en España. el Consejo Audiovisual de España debe contar con mecanismos de coordinación y participación de las respectivas autoridades audiovisuales autonómicas.
Las funciones de administración de la legislación audiovisual corresponden, en el ámbito del Estado a las autoridades del gobierno y el esquema ha sido reproducido, en los correspon-dientes ámbitos de atribuciones, por las comunidades autó-nomas, salvo Cataluña, Navarra y Andalucía , dónde existen Consejos Audiovisuales con poderes importantes, homologa-bles a los que existen en Europa como lo demuestra su admi-sión en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras.
142
patricia núñez gómez; elena fernández martín
Las funciones reguladoras más básicas las ha detentado el Gobierno: la autorización de una nueva cadena de televisión de ámbito nacional o la modifi cación de límites de concentra-ción empresarial en el ámbito radiofónico entre otros.
La división competencial que existe en España y la vincula-ción de la radiodifusión en el ámbito de la cultura —donde las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas—, justifi can su implantación.
La unión del modelo estatal con el autonómico se podría hacer de dos maneras:a) Atribuir las funciones de regulación audiovisual general a
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ase-gurando la cooperación con las autonomías, con la fi nali-dad de fi jar unos mínimos comunes compartidos.
b) Asegurar la presencia de representantes en el seno de la autoridad reguladora estatal.
Las funciones de los Consejos son las siguientes:—Velar por la calidad, pluralidad y objetividad informati-
va, cultural y comunicativa de los medios de su entorno realizando informes sobre los medios y efectuando reco-mendaciones.
—Velar por los contenidos bien como asesoría o como au-toridad.
—Velar por la transparencia y canalizar quejas de usuarios.—Animar procesos de autorregulación profesionales.
Las Comunidades Autónomas se inclinan por dos tipos de mo-delos que, en general tienen como misión lograr que la sociedad cuente con un sistema de radio y televisión libre, plural, respon-sable y apto a sus necesidades de información, comunicación y promoción cultural. Su papel es ser intérprete de la normativa, educador y referente colectivo. Pero no todos pueden cumplir estos aspectos. La clave está en qué tratamiento se da a tres áreas: las competencias, tipo de composición y modo de elección. En este sentido, algunos consejos asumen competencias directas en materia de regulación y sanción y otros asumen un papel asesor.
143
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
Todos velan por la calidad, pluralidad y objetividad informa-tiva, cultural y comunicativa de los medios de su entorno, ha-ciendo seguimiento del sistema mediático y cooperando con la autoridad en aras de la pluralidad. Pero sólo algunos formulan recomendaciones, informes y dictámenes. Esa vigilancia sobre los contenidos se puede hacer como una asesoría o asumiendo un rol de autoridad garantizando dónde se cumplan las leyes.
Igualmente todos hacen hincapié en promover la transparen-cia y vigilar los procesos de concentración. Su efi cacia consiste en poder intervenir en dichos procesos y gestionar las quejas de los ciudadanos.
La ayuda a la toma de decisiones de Gobiernos y Parlamen-tos, como órgano asesor también es común a todos pero es diferente si es preceptiva, si se produce por iniciativa propia o si es de obligado cumplimiento.
Animan procesos de autorregulación profesional y pueden ser o no sancionadores. Los más activos en todos estos sentidos son los de Cataluña, Navarra y el nuevo de Andalucía. El de la Co-munidad Valenciana posee una capacidad sancionadora parcial. Otras Comunidades no quieren que sus Consejos vayan más allá de la asesoría y vigilancia haciéndolos disfuncionales.
En cuanto a la elección de sus miembros, algunos Conse-jos son elegidos entera y mayoritariamente por su Parlamento Autonómico en forma de organismo con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y orgánica y presupuesto propio, con competencias para las emisiones de la Comunidad Autó-noma y otros tienen menos competencias y son representados por intereses del sector, mundo profesional y diputados po-niendo el énfasis más en la representatividad, asesoría al Go-bierno y control.
También el modo de elección varía, hay Consejos cuyos miembros son elegidos entre personas de reconocido prestigio e independientes y su mandato tiende a superar el del Gobierno manteniendo un criterio de mayorías absolutas y una composi-ción plural. En otros casos, la independencia no es tan clara.
Los Consejos operativos e independientes, además de las fun-ciones de asesoría, consulta, vigilancia, arbitraje, canalización
144
patricia núñez gómez; elena fernández martín
de quejas e informes de contenidos, tienen funciones decisivas de regulación, incluso desde la sanción.
3.5.3.1. El Consejo Audiovisual de Cataluña (www.cac.cat)
El Consejo del Audiovisual de Cataluña fue creado por la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1996, de 5 de Julio, de regula-ción de la programación audiovisual distribuida por cable.
En 1996, la Generalitat de Cataluña decretó la creación de un consejo audiovisual, con funciones solamente asesoras pero que culminó cuatro años más tarde en una ley por la que se constituía el Consell de l´Audiovisual de Catalunya, inspirado en el Consell Supérieur de l´Audiovisuel francés.
Después de cuatro años de experiencia, la Ley 2/2000 del 4 de Mayo del Parlamento de Cataluña, sitúa a esta entidad como autoridad independiente dotada de personalidad jurídi-ca propia y plena capacidad de obrar, tanto en el ámbito pú-blico como privado. Es independiente de las Administraciones públicas y posee autonomía orgánica y funcional, situándola al nivel de las entidades reguladoras existentes en Europa.
Algunas otras leyes como son las leyes del 2002,2004 y 2005 refuerzan sus facultades y sus potestades de actuación.
El Consell de l´Audiovisual de Catalunya —CAC— tiene su origen fi losófi co en la comisión en dirigida por Dª Victoria Camps y surge como organismo asesor de la Generalitat para velar por la objetividad y transparencia de la programación audiovisual.
En la actualidad es un ente público de carácter institucio-nal que actúa como autoridad reguladora y ejecutiva dotada de plena independencia respecto del Gobierno y de las admi-nistraciones públicas para el ejercicio de sus funciones. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. Así, la defensa de valores como la libertad de expresión e informa-ción, el pluralismo, la neutralidad y la honestidad informativas y la libre concurrencia del sector son algunas de las principales líneas de actuación que desde el CAC se llevan a cabo.
145
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
Este Consejo está integrado por diez miembros, nueve de los cuales los elige el Parlamento de Cataluña, a propuesta como mínimo de tres grupos parlamentarios y por mayoría de dos tercios. El noveno miembro, su Presidente, es propuesto y nombrado por el Gobierno catalán con el consejo de nueve miembros ya electos. Todos los miembros deben tener presti-gio reconocido en el sector audiovisual.
Son nombrados de manera irrevocable y solo pueden cesar por causas muy específi cas. Su duración es de seis años no re-novable. Cada dos años se debe hacer la renovación parcial de un tercio. Tienen dedicación exclusiva y no están sometidos a instrucción de ningún tipo. El mandato está sujeto a normas de incompatibilidad que prohíben las relaciones de interés con cualquier empresa de comunicación. El Consejo tiene 80 per-sonas a su servicio y el órgano de decisión es el Pleno.
El Consejo está organizado en cuatro áreas: de Contenidos, Jurídica, de Estudios e Investigación y de Servicios.
El CAC se confi gura como un ente público de carácter ins-titucional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el ámbito privado y público, independiente de las administraciones públicas pero ejerciendo funciones asesores para el Gobierno de la Generalitat.
La segunda característica del Consejo es que funciona como «autoridad reguladora», con capacidad para interpretar y de-sarrollar la normativa vigente y hacerla cumplir imponiendo sanciones si es necesario.
Una de las actividades de este Consejo es impulsar la auto-rregulación .Un Consejo Audiovisual tiene como obligación el contribuir a crear doctrina y opinión sobre ciertas materias so-bre las que no es fácil formarse un juicio. Las libertades deben ir parejas a las responsabilidades.
Sus funciones son en cuatro áreas principales: títulos, conte-nidos, informes, regulación y arbitraje. Más concretamente:
—Otorgamiento de licencias y renovación de las mismas, or-denación del cese de las emisiones.
—Ejercer la potestad reglamentaria, inspectora y sanciona-dora, imposición de multas y función recaudadora.
146
patricia núñez gómez; elena fernández martín
—Emitir informes relativos al sector audiovisual.—Informar de las convocatorias de concesiones para adjudi-
car televisiones o radios.—Velar por los valores constitucionales y por las normas re-
guladoras del sector audiovisual y velar por la pluralidad política, social y religiosa.
—Velar por la pluralidad lingüística y cultural del sistema audiovisual catalán y por el cumplimiento de la legislación relativa a la preservación de la lengua y cultura catalanas.
—Resolver las quejas de los usuarios.—Incoar y resolver en el ámbito de sus competencias, los
correspondientes procedimientos sancionadores por las infracciones de la legislación relativa a audiovisuales y pu-blicidad.
—Obtener de los operadores de los servicios de comunica-ción audiovisual toda la información requerida por el ejer-cicio de las funciones del Consejo.
—Velar por el cumplimiento de la legislación sobre publi-cidad.
—Velar por los niños y adolescentes. Asegurar el cumpli-miento y la observancia de lo dispuesto en la ley 8/1995 de 27 de Julio de atención y protección de los niños y adolescentes.
—Velar por el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea.
—Garantizar el cumplimiento de las misiones de servicio público asignadas a los medios de comunicación audiovi-sual de gestión pública.
—Ejercer funciones arbitrales y de mediación en el sector audiovisual.
—Promover normas de autorregulación del sector audiovi-sual.
—Elaborar anualmente un informe sobre su actuación y el sector audiovisual catalán.
—Adoptar las medidas necesarias, según sus atribuciones, para restablecer los efectos de la difusión de programación o publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra
147
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
la dignidad humana y el principio de igualdad, y particu-larmente, cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en horario de audiencia infantil o juvenil.
Para resolver todo lo anterior, el CAC tiene tres potestades principales:
1. Reglamentaria: El CAC dispone de potestad para apro-bar disposiciones reglamentarias que permitan poner en práctica la legislación existente y son vinculantes para los prestadores de servicios audiovisuales.
2. Sancionadora: puede imponer las sanciones previstas en la legislación audiovisual.
3. Inspectora: puede requerir información y pedir la com-parecencia de los prestadores y distribuidores de servicios de comunicación audiovisual.
Tiene competencia sobre los prestadores de servicios audio-visuales de ámbito autonómico y local y las desconexiones en Cataluña de ámbito estatal. Además puede adoptar instruc-ciones de carácter vinculante dirigidos a los operadores para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
En los últimos años, el CAC ha destacado por la elaboración de informes relacionados con el panorama audiovisual. Los análisis de carácter más teórico se publican en la revista «Qua-derns del CAC».
Es miembro de la Red de Autoridades de Regulación Me-diterránea y es impulsor de la red de Broadcasting Regulation and Cultural Diversity .Esta red tiene como fi nalidad el inter-cambio de información y de experiencias para promover y pro-teger la diversidad cultural en los medios de ámbito mundial.
3.5.3.2. El Consejo Audiovisual de Andalucía (www.consejoaudiovisualdeandalucia.es)
El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) es la autoridad más reciente del sector audiovisual. Creado por la Ley 1/2004,
148
patricia núñez gómez; elena fernández martín
de 17 de Diciembre, anteriormente se había creado el Progra-ma de apoyo al sector Audiovisual de esta Comunidad y el Consejo Superior Andaluz del Audiovisual, Decreto 52/2000, de 7 de Febrero, órgano colegiado de carácter consultivo de la Administración de la Junta de Andalucía adscrito a la Conse-jería de Cultura.
Lo preside el titular de la Consejería de Cultura con re-presentantes de asociaciones profesionales, del sector audio-visual, sindicatos y patronal y representantes de diferentes consejerías.
Sus fi nes se relacionan con el estudio de la actividad audio-visual y la constitución del marco de consulta referido a la política audiovisual de Andalucía. Esto es lo que le diferencia fundamentalmente de los restantes órganos reguladores y con-sultivos cuya principal competencia es asesorar a las diferentes administraciones en materia audiovisual. Sus funciones son de informe y consulta.
El Consejo debería ayudar a garantizar la libertad de expre-sión, el derecho a la información y la pluralidad informativa. Se confi gura como autoridad independiente. Sus competen-cias abarcan tanto los medios gestionados por la Junta de An-dalucía como los que realicen emisiones específi cas para An-dalucía.
Las funciones del actual Consejo son:—Velar por el cumplimiento de los principios constitucio-
nales y estatutarios, en especial los referentes a los de plu-ralismo político, social, religioso, cultural , de objetividad y veracidad informativa en el marco de una cultura de-mocrática y de una comunicación libre y plural (órganos de regulación: consejos audiovisuales, consejos asesores y consejos arbitrales).
—Asesorar al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Go-bierno y a las Corporaciones Locales de Andalucía en ma-terias relacionadas con la ordenación y la regulación del sistema audiovisual.
—Informar preceptivamente, a los efectos de garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector con los pro-
149
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
cesos relacionados con las adjudicaciones de licencias, así como informar de la composición del accionariado.
—Poner en marcha las medidas necesarias contra los men-sajes que no respeten la dignidad humana, en particular cuando se difundan en horario infantil o juvenil.
—Proteger las minorías y colectivos más vulnerables, promo-viendo la igualdad y accesibilidad.
—Fomentar las tradiciones locales.—Incentivar la elaboración de códigos deontológicos y la
adopción de normas de autorregulación.—Apoyar la emisión de programas educativos, formativos
destinados a los niños y jóvenes.—Vigilar la ley y la normativa estatal, europea , tanto en
contenidos como en publicidad.—Garantizar el cumplimiento de las funciones de servicio
público asignadas a los medios audiovisuales.—Ser el medio por el que se reciban las sugerencias, quejas
y canalizarlas hacia los diferentes estamentos para su reso-lución.
—Incoar y resolver los procedimientos sancionadores. Tiene atribuida la potestad sancionadora.
—Realizar estudios sobre los diversos aspectos del sistema audiovisual.
—Ser mediador entre los diferentes agentes sociales en ma-teria audiovisual.
—Coordinarse con los diferentes órganos relacionados con el tema de las diferentes comunidades y también a nivel estatal.
Está integrado por un presidente y diez consejeros , elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos. El presidente será propuesto por el Consejo de Gobierno, asis-tido por un secretario. Son elegidos entre personas de reco-nocido prestigio en el sector audiovisual, científi co, educativo, cultural o social. Su mandato dura cinco años y solo pueden ser reelegidos una vez tienen dedicación exclusiva, actuando con plena neutralidad.
150
patricia núñez gómez; elena fernández martín
Debe presentar anualmente un informe sobre sus actuacio-nes y organizará y promoverá jornadas, estudios, investigacio-nes y publicaciones sobre sus competencias.
3.5.3.3. El Consejo Audiovisual de Madrid
El Consejo Audiovisual de Madrid (CAM) guardaba gran-des similitudes, en un principio, con el existente en Andalucía y Galicia.
El CACM, creado por la Ley 2/2001 de 18 de Abril, de Con-tenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales, era un órgano de carácter consultivo que asesoraba al gobierno, que gozaba de autonomía en sus funciones y desarrollaba funciones de segui-miento en materia audiovisual, materia regulada por la Ley de Contenidos Audiovisuales de la Comunidad de Madrid (LCA) .
El Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid y la Comisión Técnica Audiovisual, creada a la vez que el primero fueron suprimidos por la Ley 2/2006, de 21 de Junio. La jus-tifi cación para esa supresión se basaba en la necesidad de no poner ningún obstáculo para la libertad de expresión.
En cuanto a su régimen jurídico carecía de personalidad ju-rídica propia. El Consejo se encontraba adscrito a la Conseje-ría competente en materia de medios audiovisuales de comu-nicación social, sin participar en la estructura jerárquica de ésta. En la práctica es una parte más de la Administración del Gobierno autonómico, en el que existía la posibilidad de parti-cipación a título consultivo de expertos en materia audiovisual designados por la Asamblea de Madrid, careciendo de compe-tencias efectivas.
A pesar del reconocimiento de su autonomía, cuatro de sus nueve vocales eran representantes de la Administración de la Comunidad de Madrid y un presidente, titular de la Conser-jería dónde está adscrito, que puede delegar en el titular de la viceconsejería y los vocales que tienen que ser profesionales del sector elegidos por la Asamblea de Madrid, cuatro representan-tes de los órganos de la administración madrileña relacionados
151
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
con la materia, un representante de la ofi cina del menor y otro de usuarios. Todos los miembros eran nombrados y cesados mediante Acuerdo del Gobierno.
Sus funciones principales (arbitrar y asesorar) estaban bas-tante mediatizadas puesto que solamente arbitraría si las partes se someten a ello y sus informes no tenían carácter vinculante. Sus funciones eran preferentemente de consulta e informe.
Por su parte, la Comisión Técnica Audiovisual, cuya regula-ción se desarrolló por Decreto 42/2002, de 7 de Marzo, era un órgano administrativo de carácter colegiado. Sus miembros eran un presidente, dos vocales y un secretario, nombrados por el titular de la secretaría de adscripción entre funcionarios de la Administración autonómica. Encargado de desempeñar las fun-ciones que la LCA atribuye a la Administración Autonómica y de prestar el apoyo técnico que precise el CACM. La comisión podía recabar toda la información de las compañías vinculadas al sector telecomunicaciones. A diferencia del Consejo, la comi-sión sí estaba integrada en la estructura jerárquica de la Presiden-cia y sujeto a instrucciones, por lo que no tenía independencia, convirtiéndose en un órgano puramente administrativo.
A diferencia del Consejo de Madrid y del de Galicia, gozaba de potestades ejecutivas en relación a la salvaguarda de la libre competencia en el mercado y al cumplimiento por parte de los operadores de obligaciones sobre programación y publicidad. Podía sancionar y recabar información de las entidades que operaban en el sector de las telecomunicaciones.
En defi nitiva las funciones del Consejo se podían resumir en:
—Asesorar al gobierno en materia audiovisual regulada por la LAC.
—Emitir informes con carácter preceptivo a la hora de ela-borar normas del sector, regulación de la programación, por ejemplo.
—Emitir informes facultativos solicitados por la Comuni-dad o que considere convenientes.
—Ser informado de las convocatorias sobre servicios audio-visuales.
152
patricia núñez gómez; elena fernández martín
—Recoger demandas de los ciudadanos y mantener una re-lación constante y fl uida con las asociaciones del sector. Proteger el pluralismo y los derechos fundamentales espe-cialmente a la infancia.
—Velar porque se cumpla la ley que lo creó.—Ejercer funciones de arbitraje para ofrecer a los ciudada-
nos una oferta competitiva.
3.5.3.4. El Consejo Audiovisual de Navarra (www.consejoaudiovisualdenavarra.es)
El Consejo Audiovisual de Navarra se crea por la Ley Foral 18/2001, de 5 de Julio, por la que se regula también la activi-dad audiovisual de Navarra, como órgano independiente que garantice los derechos constitucionales y en especial el plura-lismo y los derechos de la infancia y la juventud. Con persona-lidad jurídica propia, independiente de las Administraciones públicas con plena capacidad para desarrollar sus competen-cias. El Consejo Audiovisual de Navarra (CoAN) está dotado de competencias sancionadoras.
Así no depende de ninguna institución de la Comunidad Foral de Navarra ni se integra en ningún departamento de la Administración. Toma sus decisiones con total independencia de los órganos a los que asesora e informa, aprueba su estatuto y fi gura como un órgano de la Comunidad Foral independien-te en los presupuestos.
Este Consejo es el que tiene una composición más reducida y que presenta un mayor protagonismo del Gobierno en la elección de sus miembros. Integrado por siete miembros, elegidos cinco de ellos por el Parlamento de Navarra entre personas relevantes de los sectores audiovisual, cultural y universitario y dos por el gobierno de Navarra. Los demás cargos son elegidos de entre sus miembros. El mandato del presidente del Consejo tendrá, en todo caso una duración de seis años. Cada dos años se renuevan parcialmente. Los miembros del Consejo sólo pueden ser reelegi-dos una vez y no reciben instrucciones de ninguna autoridad.
153
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
El CoAN se convierte en la autoridad audiovisual de Navarra y en el encargado de velar por el cumplimiento de la legislación vigente tanto en Europa como en la propia Comunidad. El Consejo del Audiovisual de Navarra toma sus decisiones con total independencia de los órganos a los que asesora e informa.
Sus funciones son:—Asesorar al gobierno en el ámbito de materias audiovisua-
les relacionadas con la legislación.—Ejercer la potestad sancionadora en relación con las leyes
reguladoras de la comunicación audiovisual y de la publi-cidad referidas a la ley foral.
—Informar preceptivamente y de manera positiva o devolver al Gobierno de Navarra para una nueva formulación, la pro-puesta del pliego de condiciones formulada por el Gobierno de Navarra con carácter previo a la convocatoria de cada concurso de adjudicación referido a lo audiovisual o sonoro. En este sentido, también informar sobre la composición del accionariado para garantizar la libre competencia y el plura-lismo. Informar sobre la renovación de las peticiones.
—Ser informado de los medios de comunicación que reci-ban ayudas públicas.
—Controlar el volumen de publicidad institucional de los medios de comunicación.
—Realizar informe anual de su actividad y del sector audiovisual a iniciativa propia o a solicitud del Gobierno de Navarra.
—Realizar estudios sobre el sistema audiovisual.—Proteger los derechos de los colectivos vulnerables, infancia
y juventud y velar por la dignidad de las personas tanto en la programación como en la publicidad, asimismo vigilar que se cumpla el respeto a la ubicación de programas que pudieran resultar lesivos para la infancia o juventud fuera de los horarios de protección legalmente establecidos.
—Ejercer funciones de arbitraje para hacer efectivo el dere-cho de rectifi cación y evitar la contraprogramación.
—Velar por el cumplimiento de la normativa audiovisual y la publicidad, velar por el pluralismo ideológico, político, religioso.
154
patricia núñez gómez; elena fernández martín
—Velar por la directiva de Televisión sin Fronteras y norma-tivas europeas.
—Promover los valores constitucionales.—Promover medidas de autorregulación.—Recoger las quejas de usuarios y asociaciones y mantener
fl uidas relaciones con ellos.—Informar positivamente o devolver al Gobierno de Nava-
rra para su nueva formulación el otorgamiento de títulos para prestar servicios de radiodifusión sonora y televisiva y gestiona el registro donde deben inscribirse los medios de comunicación audiovisual.
Tiene atribuidos, por tanto, poderes de recomendación, re-querimiento, informe, inspección y control, y de sanción. No ostenta la potestad normativa. Estas potestades están más limi-tadas que en el CAC.
En el año 2004, este Consejo junto con otras consejerías del Gobierno Foral, presentaron un protocolo que pretendía asentar los principios éticos para regular las programaciones y los contenidos de la radio y la televisión en Navarra.
En este protocolo se muestra la inquietud por la infl uencia que los contenidos de los medios dirigidos a menores tengan sobre ellos y se hace hincapié en la obligación que los medios tienen como modelo educativo. Se recoge un modelo de au-torregulación para que los medios desarrollen su actividad respetando la libertad de cada emisora.
Este protocolo marca la defensa de derechos fundamenta-les de los ciudadanos de modo que los contenidos televisivos no vulneren la protección a la infancia y juventud ni atenten contra la dignidad de las personas, asimismo deberán respon-sabilizarse de difundir valores educativos y formativos y evi-tar la difusión de imágenes y mensajes que vulneren de forma perjudicial los valores relativos a la protección de la infancia y la juventud, por ejemplo, violencia gratuita que se presente como digna de imitación.
El Consejo Audiovisual se compromete a seguir el acuerdo para cumplir los compromisos. Estas iniciativas se prolongarán
155
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
en colegios, padres y otros colectivos para ayudar al desarrollo de los alumnos.
Por parte de este Consejo también se solicita que se cree una Autoridad audiovisual con competencia nacional.
El Consejo Audiovisual de Cataluña y el Consejo Audio-visual de Navarra actúan con independencia respecto de las Administraciones Públicas, dotados de personalidad jurídica propia, con potestad regulatoria, normativas sobre competen-cias de control y potestades sancionadoras.
3.5.3.5. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del Audiovisual de Galicia (http://www.consorcioaudiovisualdegalicia.org )
El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del Audiovi-sual de Galicia se confi gura como un órgano de integración y participación de las instituciones, empresa y agentes relaciona-das con el mundo de las telecomunicaciones y del audiovisual.
Regulado por la Ley 6/99, del 1 de Septiembre, que regula la actividad audiovisual de Galicia y completado con un decreto posterior que regula su composición y funciones, modifi cado en 2003.
Esta Ley pretende darle un mayor impulso, por considerarle muy importante para el sector audiovisual gallego. El Conse-jo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia ya había sido creado y regulado por el Decreto 307/1995, del 13 de Julio.
Este órgano posee funciones asesoras y de consulta para la Administración para ejercer arbitrajes y controlar a los medios de la autonomía gallega que se quieran someter de manera voluntaria.
El Consejo Asesor se adscribe, sin perjuicio de su indepen-dencia funcional, a la Secretaría General de Comunicación, a través de la dirección General de Comunicación Audiovisual.
La composición del pleno del Consejo es claramente despro-porcionada, lo que puede condicionar su operatividad. Está
156
patricia núñez gómez; elena fernández martín
compuesto por sesenta y nueve vocalías como mínimo y el secretario, siendo el Presidente del Consejo el Presidente de la Xunta y sus vicepresidentes el Consejero de Cultura, Comu-nicación social y Turismo, Consejero de Innovación, industria y comercio y el Director General de Comunicación Social y Audiovisual.
Los vocales son representantes de la Administración autonó-mica, representantes de la Administración local, cada una de las universidades de Galicia relacionadas con la telecomunica-ción y comunicación audiovisual, un representante de los sin-dicatos, otro de los usuarios, en representación de la industria, un representante por cada uno de los operadores, representan-tes de la Compañía de Radiotelevisión de Galicia,, represen-tante del Consorcio Audiovisual de Galicia, representante de cada uno de los diarios gallegos, asociaciones del audiovisual de Galicia, un representante de la Fundación Galicia-Europa.
Para una mayor efi cacia, no sólo funciona en pleno sino tam-bién en comisión permanente y a través de las comisiones del audiovisual, de usuarios y operadores y del cine de Galicia.
Sus funciones principales son:—Proponer a la Xunta de Galicia medidas relacionadas con
las telecomunicaciones y el sector audiovisual.—Emitir informes sobre las estrategias recogidas tanto en el
libro blanco de las telecomunicaciones, como en el libro blanco del audiovisual de Galicia o sobre toda la legisla-ción relacionada con estos temas.
—Conocer, mediar y arbitrar confl ictos que tengan que ver con esta área.
—Propiciar el control de los contenidos audiovisuales y su califi cación en coordinación con la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
El Consejo Asesor se encargará de elaborar un informe anual de carácter público sobre la actividad de los diferentes sectores en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
157
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
3.5.3.6. Los consejos audiovisuales de Valencia e Islas Baleares
El artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía de la Comu-nidad Valenciana, y el artículo 5 de la Ley 1/2006 , de 19 de Abril del sector audiovisual de la misma comunidad, prevén la creación por Ley del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana que velará por respetar los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito del audio-visual.
El Estatuto de autonomía de las Islas Baleares incluye entre los órganos de consulta y asesoramiento el Consejo Audiovi-sual de las Islas Baleares, con entidad pública independiente cuya misión es velar por el cumplimiento de los principios rectores del modelo audiovisual, concretamente garantizar la información veraz, fomentar el pluralismo lingüístico, favo-recer el acceso a personas con discapacidad.
Sus miembros serán nombrados por el Parlamento por las tres quintas partes de sus miembros.
3.5.3.7. Conclusiones
En España se han creado, mantenido en algunos casos y desaparecidos en otros Consejos Audiovisuales autonómicos con diferente alcance y confi guración, pudiéndose distinguir claramente dos categorías: en primer lugar, la protagonizada por un órgano colegiado adscrito o integrado en la adminis-tración autonómica, sin personalidad jurídica propia, con funciones limitadas referidas sobre todo al asesoramiento y arbitraje y cuyos miembros son designados total o parcial-mente por el Gobierno o forman parte incluso del mismo. Sus funciones se limitan al informe, asesoramiento y arbi-traje.
Aquí se sitúan el Consejo Asesor de las Telecomunicacio-nes y del Audiovisual de Galicia, además de los desaparecidos Consejo Audiovisual y Comisión Técnica Audiovisual de la Comunidad de Madrid.
158
patricia núñez gómez; elena fernández martín
En segundo lugar, se sitúan los que son más independientes, con autoridad orgánica y funcional, cuyos miembros los desig-na el Parlamento, con múltiples funciones y potestades admi-nistrativas para desarrollarlas, como pueden ser los Consejos Audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andalucía.
El CAC fue el ejemplo para crear el modelo andaluz y Nava-rro. Sin embargo, poco a poco el Consejo Audiovisual de Ca-taluña ha ido reforzando su capacidad de intervención, debido a dos Leyes (3/2004 y 22/2005) y fortaleciendo su autoridad, alejándose de los otros dos citados.
Por último, en los Estatutos de Autonomía de las Comuni-dades Autónomas de Valencia y de las Illes Balears, se prevé la creación de Consejos Audiovisuales. Parece que se tiende al modelo independiente en ambos casos.
Existe un gran vacío a nivel nacional por la inexistencia de ninguna entidad reguladora, a pesar de las voces levantadas por buena parte de la sociedad y de la existencia en toda Euro-pa de Consejos Estatales que han demostrado su utilidad.
En lo relativo a la infancia y la juventud, todos los Consejos son bastante similares, limitándose a recomendaciones genera-les sin mucha especifi cidad.
Bibliografía
Arnanz,C, García Castillejo A. y González B.(2004): ¿Queréis un Buen Consejo? El sector ante el Consejo Audiovi-sual. Gabinete de Estudios de la ATV, Madrid.
AA.VV. (2007) Las autoridades de regulación del audiovisual, en Revista catalana de dret públic. Barcelona.
Botella Corral, J. (2007:) «La regulación independiente del sector audiovisual español», en Revista catalana de dret pú-blic, Monográfi co dedicado a Las autoridades de regulación del Audiovisual. Barcelona.
Bustamante, E. (1999): La televisión económica, fi nanciación, estrategias y mercados. Barcelona. Gedisa.
Camps, V. (2006): «Del senado a la experiencia del Consejo Audiovisual de Cataluña», en Telos, nº 68, Madrid.
159
consejos audiovisuales y otros modelos de autoridades...
García Castillejo, A. (2003): «El Consejo Audiovisual de España» en Laboratorio de alternativas. Resúmen ejecutivo. Madrid.
—(2006): Una laguna fundamental del sistema democrático: El Consejo Estatal De Medios Audiovisuales de España en Telos nº 68,Madrid.
Milian i Massana A. y Pons Cánovas, F.(2004): «Los Con-sejos Audiovisuales de las Comunidades Autónomas» en Los retos de las televisiones públicas: fi nanciación, servicio público y libre mercado. Ministerio de Educación y Ciencia.
Orriols y Salles, M.A. y Pons Cánovas, F. (2004) La futura regulación de un consejo estatal de los medios audiovisuales en Los retos de las televisiones públicas: fi nanciación, servicio público y libre mercado. Ministerio de Educación y Ciencia.
Palacio, M. (2006): Ciudadanía televisiva y autoridad inde-pendiente en Telos, nº 68, Madrid.
Tomás, F. (2003): Las autoridades de regulación de la Televi-sión en España. Tesis Doctoral, Barcelona.
—(2003): «Equilibrios internos y externos de los consejos au-diovisuales. Un nuevo sistema de autoridades para el audio-visual español», en Telos nº 68,Madrid.
Tornos Más, J. (2000) Los organismos reguladores de lo audiovisual en El régimen jurídico del audiovisual Madrid/Barcelona,Marcial Pons/Institut d´Estudis Autonómics.
Zallo, R. (2006): Dos modelos opuestos .Consejos del au-diovisual en las Comunidades Autónomas en Telos ,nº 68 Madrid.
160
Criterios de clasifi cación de contenidos audiovisuales para la protección
de los menores. Análisis comparativo de la normativa de España, Francia, Reino
Unido, Estados Unidos y Holanda
4
Juan José Muñoz García
4.1. Introducción
Aunque suene a tópico no está de más recordar que todo poder conlleva siempre una responsabilidad. Un axioma aún más pertinente, si cabe, en el ámbito de la imagen. Y es que nadie en su sano juicio pondría en duda el alcance y la pode-rosa capacidad de confi guración social que poseen el cine, la televisión, los videojuegos, internet, etc. Parece evidente que grandes masas de población han alimentado su concepción de la vida con los contenidos ofrecidos por los medios audiovi-suales1. Los deseos, proyectos y sueños de muchos individuos están poblados de imágenes publicitarias, televisivas y fílmicas. Muchos besan como se besa en la pequeña pantalla, hacen ne-gocios, o incluso matan imitando a personajes del cine y la televisión.
Ese potencial educador de la imagen juega un papel funda-mental en la formación de la individualidad de los más jóvenes, de las ideas que obtienen acerca de las demás personas, y del lugar que pueden ocupar en el mundo. El cine y la televisión se transforman en agentes de socialización primaria, comple-mentando o sustituyendo a otras instituciones (escuela, familia, Iglesia, etc.) (Arza, 2008: 9-11). Al mismo tiempo, y en com-paración con los métodos educativos tradicionales —gracias a su capacidad para recrear de manera verosímil mundos reales o virtuales— la pantalla consigue que los espectadores más vul-
161
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
nerables —niños y adolescentes— acaben concediendo una credibilidad tal a los contenidos audiovisuales que, en algunos casos, pueden ocasionar en estos chavales una total confusión y desconcierto con respecto a los más básicos criterios cognos-citivos y morales (Pérez Tornero, 2003: 28).
Asimismo, un producto cultural como la televisión nunca debe sustituir a una institución natural como la familia. «Los niños crecen y se desarrollan en familia (...) La familia es, en primera y última instancia, la que más puede hacer por cons-truir, fomentar y mantener un comportamiento y hábitos te-levisivos adecuados de los niños y jóvenes.» (IORTV; 2005: 17) Sobre todo, si se tiene en cuenta que la televisión no sólo refl eja lo que percibe en la realidad social, sino que es capaz «de crear modelos de conducta, patrones culturales, que aca-ban siendo asumidos en algún grado por esa misma sociedad.» (Pardo, 2001: 130)2.
Los estudios realizados desde los años setenta hasta nuestros días confi rman esta infl uencia social del cine y la televisión. Y aunque es imposible establecer una relación causa-efecto en este asunto, podemos convenir en que los medios de comu-nicación no corrompen al hombre pero sí lo transforman. El cine, por ejemplo, nos suministra una determinada interpreta-ción del mundo y recursos para justifi car o legitimar creencias, actos e ideas (Pérez, 2003: 25-26). Tal infl uencia viene facili-tada por el hecho de que nuestra personalidad se constituye de modo narrativo. Ya que desde tiempos inmemoriales el ser hu-mano ha contado historias, relatos y mitos. Con ellos preten-día llegar a conocerse mejor y transmitir sus creencias, valores, miedos y proyectos. El ámbito de lo audiovisual, continuando esta antigua tradición, multiplicó de un modo insospechado la contribución de las narraciones al proceso de formación de la persona.
Por todo ello, siempre se muestra como algo más creativo, como advierte el productor David Puttnam, promover valores que negarlos y convertir a la persona (público, actores, mode-los, etc.) en mero objeto o en mercancía: «Me duele que las películas de hoy día se vendan como productos incapaces de
162
juan josé muñoz garcía
mantener aquellos estándares creativos y éticos que el público tiene derecho a esperar de ellas. (…) con frecuencia somos abandonados a la tiranía de la taquilla, o reducidos al más bajo común denominador del gusto del público. Este ‘gusto’ o ‘apetito’ del público está condicionado por una dieta que con frecuencia produce sólo malnutriciones emocionales» (Pardo, 2001: 135).
4.2. La infl uencia de los medios en el desarrollo de los jóvenes
Se considera algo pacífi camente admitido que algunos con-tenidos audiovisuales pueden ser califi cados de riesgo porque entrañan un peligro potencial para el desarrollo físico, mental o moral de los más jóvenes. Y eso a pesar de que «tengan o no consecuencias directas en los comportamientos individuales, ya que —como señala el Libro Blanco del CAC— a la larga y considerados en su conjunto, pueden resultar perjudiciales para la sociedad y la cultura en general.» Y como avalan muchos estudios y encuestas en el ámbito europeo, estos contenidos «son motivo de preocupación para las familias y los educadores. La actitud generalizada —prosigue el Libro Blanco— frente a tales contenidos ha generado la necesidad de establecer unos criterios de calidad consensuados que ayuden a discernir posi-bles riesgos o perjuicios.»(Pérez Tornero, 2003: 28)3
Obviamente, no siempre es fácil señalar qué contenidos son potencialmente perjudiciales y cómo clasifi carlos y además es-quivar el riesgo de la casuística. Ahora bien, se puede señalar que, después de analizar las normativas de diversos países eu-ropeos y de Estados Unidos, es posible detectar con facilidad un amplio consenso a la hora de disponer de una idea global sobre estos contenidos. Y además, se pone de manifi esto la existencia de una fuerte convicción social sobre la importancia que debe atribuirse a la califi cación de los contenidos que afec-tan a la infancia y la juventud, y que la refl exión o discusión sobre estos temas tiende a facilitar un acuerdo general sobre la materia (Pérez Tornero, 2003: 24-25).
163
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
En este caso, la ética de la imagen, la deontología y la co-rregulación acuden en ayuda del espectador más desprotegi-do, pues los mensajes audiovisuales serán más peligrosos en la «medida en que su efecto sea más o menos determinante para el espectador, es decir, cuanto menor sea el poder de éste último para contrarrestar la presumible potencia del mensaje.» (Pérez Tornero, 2003: 25). Puede que los efectos del consumo de contenido perjudiciales no siempre se manifi esten como una imitación de esos comportamientos. Pero es indudable que pueden darse secuelas de otro orden, como la infl uencia en la formación del imaginario de las audiencias más jóvenes o en su educación emocional, y que tal vez lleguen a modifi car sus actitudes y modelar sus valores. Con todas las consecuen-cias que de ello se derivan para nuestra salud cultural y social basada en valores positivos y enriquecedores.
El público, por tanto, puede exigir que se protejan una serie de valores, sobre todo si son fundamentales para la formación de la infancia y la juventud. Ante esta responsabilidad claman muchos profesionales del mundo audiovisual, «que se sienten, a veces, inseguros sobre las consecuencias de su propio trabajo» (Pérez Tornero, 2003: 7).4
4.3. Tipología de contenidos de riesgo
Nuestra indagación se orienta al estudio de los criterios empleados en la normativa de países como España, Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Y en la medida de lo posible nos centraremos en los elementos comunes hallados en los diversos códigos y, cuando sea signifi cativo, citaremos las diferencias.
En todas las normativas analizadas para este trabajo se inclu-yen como contenidos potencialmente perjudiciales la violencia, cuando representa acciones de agresión directa o indirecta a la integridad de las personas y demás seres vivos. Los conte-nidos sexistas o racistas, que degradan la dignidad y la imagen de la mujer, o de ciertos colectivos, provocando segregación o
164
juan josé muñoz garcía
desigualdad. La pornografía, que representa aspectos de la vida íntima, relacionados con la actividad sexual, sin el pudor o la reserva que habitualmente se aceptan como válidos y oportu-nos en determinadas culturas y sociedades. Tales contenidos suelen fomentar, por lo general, una actitud voyeurista y ob-sesiva. Otros contenidos detectados son los que tienden a la corrupción del lenguaje ya que presentan una comunicación de-gradada, tanto desde el punto de vista lingüístico como social y de respeto al otro. También se suele aludir a materiales, ya sea en documentales, realities o producciones de fi cción, que pueden provocar traumas o miedos en los más jóvenes, o que les inciten al consumo de sustancias perjudiciales para su desa-rrollo físico, mental o emocional.
4.4. Posibles efectos perjudiciales
Parece probado que los contenidos violentos pueden causar cierta des-sensibilización en el espectador. Como se afi rma en el informe Kriegel, «a largo plazo, la exposición frecuente a escenas de violencia contribuye a una des-sensibilización del espectador que se habitúa a la violencia. Los resultados de las investigaciones han demostrado que los niños que habían sido expuestos a un fi lme violento reaccionaban mucho menos rá-pidamente que los demás a lo que ellos consideraban un al-tercado y tardaban más tiempo que los demás en intervenir para poner fi n al mismo» (Kriegel, 2002: 17). En otros casos el riesgo estriba en un enfoque de la violencia como única solución posible a los confl ictos5 o que la misma se naturalice, por ejemplo la mostrada por los videojuegos, que se suele re-presentar como algo absolutamente natural, casi físico, fruto de una pasión irrefrenable y fatal. Otro riesgo añadido consiste en asociar violencia con el éxito y el poder, al margen de todo juicio moral. «En este sentido, es imaginable que muchos de los niños que contemplan este espectáculo, se vean incitados a colocar en segundo plano la moralidad de su comportamien-to.» (Pérez Tornero, 2003: 27).
165
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
Respecto a los contenidos sexistas y racistas, el peligro reside en que los más jóvenes incorporen a su vida, de modo acrítico, este tipo de prejuicios y actitudes. Junto a ello, el peligro de «desarrollar, justifi car o legitimar actitudes xenófobas. (…) Im-poner temores fantasmales en los niños, además de potenciar la intransigencia y la intolerancia» (Pérez Tornero, 2003: 27). Incluso se puede llegar a enlazar violencia, racismo y sexismo, lo que puede ser considerado por los niños y niñas como una invitación a favorecer actitudes de marginación.
Los contenidos pornográfi cos pueden alterar la maduración normal de los niños. «La representación visual brutal o repe-tida de escenas pornográfi cas en un estadio demasiado precoz puede crear una emoción capaz de infl uir en el curso normal de la evolución del cerebro, perturbar su equilibrio interior y, en todo caso, afectar permanentemente su concepción de la sexualidad» (Kriegel, 2002: 25). Además, se da el inconve-niente de brindar una visión deformada sobre el papel de la sexualidad en la vida adulta. Ya que el «espectáculo pornográ-fi co, donde emoción y sexualidad se separan, y donde los sen-timientos no parecen contar, puede provocar el que los niños acaben confundiendo una de las dimensiones importantes de la vida humana, precisamente, perdiendo el sentido relacional y personal que juega la sexualidad en la vida de los seres huma-nos.» (Pérez Tornero, 2003: 28).
Por otra parte, tanto la pornografía como los programas que airean la vida íntima de personajes más o menos famosos indu-cen a los menores a concebir la privacidad y la intimidad como esferas que no es necesario preservar, y la falta de respeto a este ámbito de la vida personal se acaba considerando algo natural.
La corrupción del lenguaje supone una degeneración del pen-samiento debido al abuso de abreviaturas, palabras comodín o hechos sobreentendidos que eluden la matización y convierten el razonamiento humano en un proceso superfi cial. En el caso del abuso del lenguaje soez, se vulneran las normas sociales de respeto al otro y del buen gusto.
Como consecuencia de todo esto deben establecerse regula-ciones específi cas que defi nan —de un modo consensuado y
166
juan josé muñoz garcía
participativo— los deberes de los medios y los educadores en relación con los menores y, en general, con el universo educa-tivo. Un compromiso de «especial sensibilidad y cuidado» para con los más jóvenes, pues el gran principio que debe informar estas normas es establecer unos criterios mínimos para prote-ger a los niños y a los adolescentes a la hora de enfrentarse a los medios audiovisuales. Para ello se requiere también un com-portamiento activo por parte de quienes tienen encomendada, de forma indirecta, la educación de niños y jóvenes, como su-cede con los profesionales de la imagen.
Por todo esto, sería deseable que una parte especial de la producción audiovisual no sólo estuviera libre de contenidos perjudiciales sino que tuviera un marcado carácter formativo, de modo que los padres pudieran contar con el cine, la televi-sión y los videojuegos como agentes de socialización fi ables.
4.5. Esfuerzos de clasifi cación de contenidos
Debido al aparente fracaso de la autorregulación en esta ma-teria (Muñoz y Mora-Figueroa, 2007: 425-426), todas las mi-radas se dirigen esperanzadas al ámbito de la corregulación. Y es en este terreno donde han surgido las más efi caces medidas para otorgar unos criterios fi ables de califi cación de los con-tenidos audiovisuales. Comenzamos exponiendo la propuesta de la corporación holandesa que ha desarrollado un sistema efi caz para califi car los contenidos, y completaremos sus posi-bles defi ciencias con referencias a la metodología del resto de países objeto de este estudio.
a) El sistema holandés
El NICAM (the Netherlands Institute for the Classifi cation of Audiovisual Media) es el organismo holandés que otorga las califi caciones a las películas, programas de televisión, DVD y videos musicales. Para ello ha creado el sistema Kijkwijzer, cuyo manual de procedimientos está disponible al público y consiste
167
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
en un sistema ágil, transparente, y sometido a continua revisión y ajustes de calidad y que insiste en los contenidos y no sólo en la clasifi cación por edades. Su meta es informar a los padres de posibles infl uencias dañinas de las diversas pantallas y ayudarles a supervisar el uso que sus hijos hacen de los medios.
Las categorías del NICAM6 son bastante detalladas, aunque responden a parámetros similares a los expuestos en el Libro Blanco del CAC:—Violencia: su representación visual puede promover compor-
tamientos agresivos, desensibilizar ante ellos o crear chicos temerosos. No siempre se producen los dos primeros resul-tados: no es lo mismo un documental sobre los efectos de la violencia en los que las escenas tienen como misión informar, que un fi lme de terror en el que alguien agrede a otro con una sierra eléctrica. Por eso es vital el contexto en el que apa-rece el motivo violento y el grado de realismo, sabiendo que lo que es inocente (Pokémon o Power Rangers), o deliberada-mente exagerado (James Bond) para un adulto, puede ser rea-lista para un niño. También el alcance de las consecuencias de la violencia (sangre, gravedad de las heridas y mutilación) infl uye en la apatía ante la misma. Si el agresor es atractivo o puede suscitar identifi cación con el espectador, la violencia es más perjudicial. O si se justifi ca, por ejemplo para salvar inocentes o prevenir desastres naturales. Si la brutalidad re-cibe un justo castigo su efecto se atenúa, pero en caso de ser premiada sus efectos se vuelven más dañinos.
—Terror: aunque sea implícito se suele refl ejar en los protago-nistas, con los que se identifi ca el espectador. Por eso si el peligro es cercano, verosímil, asociado a objetos cotidianos o a situaciones y viajes habituales para el espectador, puede ocasionar temores más duraderos (por ejemplo, el miedo causado por Poltergeist, Tiburón o Psicosis a diferencia del inducido por Alien). También los efectos sonoros y la mú-sica pueden incrementar el terror. Como siempre, estas ac-titudes dependen del desarrollo cognitivo del menor.
—Contenido sexual: desde fi nal de los noventa ha aumentado la representación visual del sexo (en sentido amplio, desde
168
juan josé muñoz garcía
gente ligera de ropa o vestida de modo provocativo a con-versaciones sexuales, además de caricias, besos y relaciones sexuales) lo que preocupa a los padres holandeses. Y aunque no hay estudios sobre este tema en el caso de niños, y en re-lación a los adolescentes se trata de trabajos muy dispersos, muchos padres están convencidos de que no es aconsejable permitir que los niños vean este tipo de escenas. Como no hay datos empíricos, el NICAM recurre a conjeturas educacionales. Parece asumido que los niños no pueden ver este tipo de escenas porque al no tener experiencia del sexo les causaría confusión. Algunos estudios entre niños de ocho y doce años muestran que se sienten incómodos ante imágenes sexuales o de otro comportamiento íntimo. Otra difi cultad añadida se refi ere a la idea que podrían ad-quirir los chavales acerca del sexo a través de la pantalla, pues con frecuencia difi ere de la auténtica realidad sobre esta materia (por ejemplo, en la pantalla casi nunca es algo planeado sino fruto de un frenesí pasional más o menos inmediato, y las mujeres reacias a tener una relación, ceden a la mínima persuasión). El mayor riesgo se da en el caso de los adolescentes, que están en vías de formación de su identidad sexual y están ávidos de información sobre estos asuntos.
—Discriminación: Se puede distinguir entre discriminación directa (contribuir a estereotipos negativos, reivindicar la existencia de la misma discriminación o negar el derecho de ciudadanía a los otros); o indirecta (insultos, bromas, in-timidación física, agresiones). Sin embargo, si el insulto se refi ere a un grupo como tal se considera directa, como la afi rmación del protagonista de Mejor imposible a una pareja judía en un restaurante: «el apetito no es tan grande como vuestras narices»7. El sexismo también puede producir efec-tos perniciosos en chicos y chicas, sobre todo la imagen de las mujeres-objeto propia de los video-clips. Se las repre-senta en una actitud fogosa, con roles sumisos y su única función es entretener al personaje principal o a la audiencia o proporcionar excitación sexual. Un factor que mitiga el
169
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
riesgo es que el personaje no sea realista y que, por tanto, impida que los niños se identifi quen con él, o que se trate de una crítica explícita a las pautas sexistas o racistas.
—Drogas: el consumo de drogas duras y el abuso de drogas blandas y alcohol, mostrados en la pequeña y gran pantalla, posee el posible efecto pernicioso de que los niños y adoles-centes acepten este consumo como normal, y si se muestra de modo positivo juzgarán que merece la pena imitar tal conducta.
—Lenguaje grosero: a diferencia de los anteriores contenidos, las expresiones soeces no están asociadas a ninguna edad concreta en el sistema holandés. Pero eso no impide consi-derar que incluso a la edad de dos años los niños imitan los eslóganes o lemas y frases que oyen en la televisión. Las pa-labrotas y el lenguaje obsceno aparecen dentro de subcultu-ras de niños mayores y adolescentes, por lo que Kijkwijzer incluye información para los padres sobre este contenido, pero sin asociarlo a ninguna edad en particular.
b) El modelo del CAC
El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) realiza se-guimientos de programas y de series de televisión, a veces dia-rios8, para velar por la idoneidad de los contenidos emitidos en horario protegido. Junto a este seguimiento, también acepta reclamaciones presentadas por los usuarios en la sección de Defensa de la audiencia.
Por otra parte, el último documento emanado sobre este tema es la Instrucción general del Consejo del Audiovisual de Catalu-ña sobre protección de la infancia y la adolescencia, señalización orientativa y derecho a la información de las personas usuarias de los servicios de televisión. En él, se establecen los criterios orien-tadores sobre la califi cación, integrados por siete variables, en el caso de que los contenidos televisivos no hayan sido objeto de una califi cación previa del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña o del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura (ICAA).
170
juan josé muñoz garcía
La prevalencia de estas siete variables en los contenidos de los programas determinará su grado de idoneidad para cada categoría de edad. Aunque no está disponible al público el manual de procedimientos que los técnicos del CAC utilizan para califi car los contenidos, la Instrucción general citada (en el artículo 4) establece unas variables que deberán analizarse en el caso de que los contenidos no hayan sido objeto de una califi cación previa y son las siguientes9:—Violencia: en este parámetro se evaluará la frecuencia e in-
tensidad de las manifestaciones violentas y su grado de ve-rosimilitud y de explicitación, así como la representación en positivo o en negativo de los actos de violencia.
—Sexo: en este parámetro se evaluará la representación de re-laciones sexuales y la frecuencia y explicitación de las esce-nas con contenido erótico.
—Miedo y angustia: en este parámetro se evaluará la reiteración de las situaciones susceptibles de provocar estas reacciones y el grado potencial de afectación en el público menor de edad.
—Drogas: en este parámetro se evaluará la presencia en el re-lato de estas sustancias y la representación de los efectos de su consumo.
—Discriminación, racismo y xenofobia: en este parámetro se evaluará la presencia y sanción en el relato de comporta-mientos discriminatorios, racistas o xenófobos.
—Lenguaje grosero: en este parámetro se evaluará la frecuen-cia de aparición, intensidad y naturaleza de las expresiones empleadas.
—Conductas y valores incívicos: en este parámetro se evaluará su presencia y sanción en el relato.
Tomando como referencia este esquema general, y para con-seguir un análisis lo más objetivo posible, los servicios técnicos del CAC han establecido un «sistema de gradación y combi-nación de variables —el cual se conforma como una tabla de múltiple entrada— para poder determinar cuál es la califi ca-ción, por edad, de un determinado contenido televisivo. La
171
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
gradación, en todos aquellos casos en que es posible, ha sido establecida a partir de parámetros cuantifi cables. En la com-binación, la variable que adquiere el valor de edad más alto determina la califi cación del programa.»
Por ejemplo, si el análisis de un determinado contenido te-levisivo descubre que «hay una presencia ocasional de actos de violencia (7 años); ésta tiene carácter irreal o fantástico (7 años); no está explicitada (7 años); es de intensidad leve (7 años) y no está legitimada (7 años), pero sin embargo el ma-terial de análisis contiene una frecuencia reiterada de lenguaje grosero de intensidad alta (13 años), el contenido será califi -cado como «no recomendado para menores de 13 años». En cada uno de los contenidos analizados se aplica este mismo sistema de gradación y combinación con la totalidad de las variables anteriormente mencionadas.»10
c) El código de OFCOM
El OFCOM (Offi ce of Communications) dispone de un có-digo que no incide tanto en los contenidos mismos como en los criterios para su evaluación11. Aunque, como se explicará más adelante, a través de la Ofi cina de califi cación de películas (BBFC), el sistema inglés, junto con el americano (MPAA), también ofrecen una descripción detallada de los contenidos y del porqué de sus decisiones a la hora de califi car por edades las películas.
Para la aplicación del código, los operadores deben ser cons-cientes de que es crucial el contexto en el que un contenido se emite. Th e Ofcom Broadcasting Code no pretende ser exhaus-tivo sino ayudar para que los operadores emitan sus juicios y adquieran criterio. Para ello hay que tener en cuenta lo si-guiente:
El grado de ofensa, daño o infracción causado por la inclu-sión de un determinado contenido en un determinado pro-grama.
La edad y composición probable de la audiencia potencial de esos programas.
172
juan josé muñoz garcía
Lo que espera la audiencia sobre la naturaleza del contenido de ese tipo de programa y hasta qué punto la naturaleza de esos contenidos puede llamar la atención de los miembros po-tenciales de la audiencia.
La probabilidad de que personas que no sean conscientes de la naturaleza del contenido del programa se vean involuntaria-mente expuestas a esos contenidos.
El deseo de asegurar que los contenidos identifi can cuando hay un cambio que afecta a la naturaleza de lo emitido y sobre todo un cambio relevante para la aplicación de los criterios del código.
El deseo de mantener la independencia del control editorial sobre el contenido de los programas.
Es responsabilidad de los operadores cumplir este código y de modo especial los realizadores de programas12.
4.6. Estricta limitación de ciertos materiales
De los contenidos citados anteriormente hay algunos que reciben, en los diferentes reglamentos deontológicos, una es-pecial atención por su condición específi camente dañina para los menores. Por ejemplo, la Instrucción general del CAC a la que se ha hecho referencia establece que los programas de con-tenido pornográfi co y de violencia gratuita no se podrán emitir por televisión, salvo en los casos en que los distribuidores de servicios de televisión los incluyan en su oferta, y su recepción sea consentida expresamente por el consumidor y su acceso condicionado por medios técnicos adecuados13.
También otros países establecen estrictas limitaciones para este tipo de componentes. Los procedimientos de la FCC (Th e Federal Communications Commission)14 se remiten a la Primera Enmienda de la Constitución Americana, que no protege el material obsceno (pornografía) y, por tanto, se prohíbe total-mente su emisión. Para que un contenido se considere obsce-no debe reunir las siguientes características: Que una persona promedio, según los estándares, normas o criterios actualmen-
173
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
te admitidos por la sociedad, debe considerar que el material, como un todo, es lascivo; el material debe describir o represen-tar, de manera evidentemente ofensiva, un comportamiento sexual defi nido de manera específi ca en la ley correspondiente (de un estado o federal); y la obra en cuestión, como un todo, debe carecer de importante valor literario, artístico, político o científi co.
La FCC defi ne la indecencia en la programación como «el lenguaje o el material que, en contexto, representa o describe en términos evidentemente ofensivos, según los estándares de programación actuales, los órganos o las actividades sexuales y excretoras». Los programas indecentes contienen referencias sexuales o excretoras claramente ofensivas pero que no llegan a ser obscenas. De esta manera, los tribunales han determinado que el material indecente esté protegido por la Primera En-mienda y no pueda prohibirse totalmente. Sin embargo, puede restringirse para evitar su transmisión en los horarios diurnos (entre 6 y 22 horas) cuando haya un riesgo razonable de que los niños sean parte de la audiencia. El mismo régimen sirve para el lenguaje profano, defi nido por la FCC como aquel len-guaje que resulta «tan ofensivo a los miembros del público que el hecho de escucharlo les causa gran molestia.»15
El contexto es clave para determinar si una transmisión es obscena, indecente o profana. El personal de la FCC tiene que analizar lo que realmente se dijo o mostró durante la emisión de radio o televisión, el signifi cado de lo que se dijo y el con-texto en el que se dijo16: a) Si la descripción o representación fue explícita o gráfi ca; b) si el contenido se explayó o repitió largamente con representaciones o descripciones de órganos o actividades sexuales y excretoras; y c) si el contenido aparece de un modo complaciente o para excitar o escandalizar. No es determinante un solo factor. La FCC sopesa y equilibra esos factores porque cada caso presenta su propia combinación de estos, y posiblemente otros, factores17.
El OFCOM inglés recuerda lo establecido en otras normati-vas18 sobre la prohibición de emitir material que afecte grave-mente al desarrollo físico, mental o moral de los jóvenes. Tam-
174
juan josé muñoz garcía
bién advierte sobre la necesidad de juzgar si una determinada programación es apropiada en función de la naturaleza de los contenidos emitidos, el público potencial (teniendo en cuenta los horarios escolares, el tiempo de desayuno y los fi nes de semana y vacaciones), y las expectativas del público sobre ese programa y emisora en un día y hora particulares.
Lo mismo ocurre con las drogas ilegales, el consumo de dro-gas, el tabaco y uso indebido de alcohol, que no deben aparecer en la pantalla durante la franja protegida o en programas que se supone que pueden ser ampliamente vistos por menores de 18 años, salvo grave necesidad editorial y en ningún caso se debe justifi car, fomentar o hacer atractivo su consumo.
La representación del acto sexual no debe hacerse en horario protegido o cuando sea probable que los niños se encuentren viendo la televisión, a no ser que acontezca un serio motivo pe-dagógico, o un debate respecto a alguna conducta sexual, que pueda justifi car, por motivos editoriales, esa representación de conductas sexuales; pero si es emitida en horario protegido debe ser limitada y nunca explícita.
Lo mismo ocurre con la emisión de violencia (verbal o física), de comportamientos arriesgados o de lenguaje ofensivo, al tra-tarse de comportamientos que pueden ser fácilmente imitados por los menores, por lo que se debe limitar su exposición du-rante la franja protegida, salvo grave necesidad editorial.19
El CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) advierte del fácil acceso que tienen los jóvenes a los medios y su infl uencia, a veces perjudicial, y la poca comprensión por parte del especta-dor de los criterios de clasifi cación, lo que hace necesario pro-mover la colaboración de operadores, padres y el organismo regulador20. Para ello se establecen restricciones para películas V (mayores de 18 años, pay per view, PIN etc.), tal y como se explica con detalle en otro capítulo de este libro.
Respecto a los programas de contenido esotérico (aquellos en los que se ponen en práctica, entre otras, técnicas como la ma-gia negra o la videncia) la Instrucción general del CAC indica que los prestadores de servicios de televisión deberán califi -carlos como «no recomendados para menores de 18 años» y
175
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
deberán respetar la señalización y el horario de emisión pre-vistos.
El OFCOM también establece que la presentación de exor-cismos o prácticas de ocultismo o fenómenos paranormales (cuando se da a entender que son reales) no se puede emitir nunca, salvo que su fi n sea el entretenimiento y siempre que no se suponga la audiencia infantil en esos momentos; quedan excluidas de esta regla las producciones de fi cción21.
4.7. Disparidad de pautas de califi cación
Aunque ya se han mencionado algunos ejemplos, vamos a ex-poner a continuación un elenco completo de todas las catego-rías de clasifi cación por edades encontradas en las normativas objeto de este estudio. En muchos casos, dichos criterios son adoptados por el organismo regulador (CAC, CSA, OFCOM, FCC y CvdM, en Holanda) a partir de las directrices emitidas por la ofi cina encargada de la califi cación de películas cinema-tográfi cas22, lo cual no impide que cada Consejo Audiovisual posea sus propios criterios para califi car los programas televisi-vos. Pero el hecho de que exista otro organismo califi cador nos ofrece la oportunidad de hacer comparaciones y solventar las omisiones que se den en la normativa de algún país.
Pero lo que más llama la atención a primera vista es la dis-paridad de califi caciones entre los diversos países. Un infor-me realizado para la Unión Europea en 2003 (Olsberg-SPI)23
comparó los diferentes criterios de evaluación en los países de la UE y la EEA (Área Económica Europea), y también USA. Su fi nalidad era examinar el impacto económico de estas dife-rentes califi caciones y el desconcierto creado en padres, tutores y otros educadores. Una de las conclusiones que obtuvo es que de las cinco categorías de clasifi cación: (0) para todos los públicos; (1) no permitido para menores de 7 años; (2) no permitido para menores de 13 años; (3) no permitido para menores de 16 años y (4) sólo adultos; la más alta califi cación, sólo unos pocos países poseen el elenco completo. De las na-
176
juan josé muñoz garcía
ciones examinadas en nuestro artículo, sólo Inglaterra y USA poseen todo el repertorio. A España le falta el (3) y a Francia el (1) en cine, aunque para televisión el CSA asume la categoría «-10». Holanda carece del (1) y el (4), aunque tiene uno similar al (1): no recomendado para menores de 6 años. No obstante, Holanda está en el cuarto puesto de países europeos, según el informe Olsberg, lo que indica gran rigor a la hora de aplicar los criterios de califi cación, mientras que España está entre los seis últimos24.
Analizando el promedio, Francia queda en último lugar y USA el primero, e Inglaterra e Irlanda los primeros de la UE. El informe Olsberg también analiza los criterios del califi ca-ción, la señalización, etiquetado, la autoridad que vela por su cumplimento y el alcance de su autoridad. De los países exami-nados en este trabajo, Francia, España e Inglaterra establecen como obligatorio califi car un fi lm para su estreno. En Holanda el sistema de califi cación del NICAM (Netherlands Institute for the Classifi cation of Audio-visual Media) es voluntario, aunque en la práctica todos los fi lmes estrenados en Holanda son cali-fi cados por los criterios del NICAM, sobre todo desde que el entero sector del fi lme es miembro de esa organización y sus-cribe sus reglas; algo similar ocurre en USA. Francia, España e Inglaterra tienen categorías específi cas para fi lmes de extrema violencia y pornografía. En USA emitir este tipo de fi lmes en televisión, como se dijo antes, es un delito federal.
En Inglaterra la misma autoridad que cataloga las películas puede solicitar de nuevo un fi lme para califi carlo en su edi-ción en video o DVD25 y dispone de estrictas medidas para califi car los videos, pues las escenas más dañinas pueden ser reproducidas de nuevo sin el control parental que puede haber a la hora de ir al cine. Asimismo, la inclusión de ciertos extras nocivos para los más jóvenes demanda una nueva valoración de contenidos. Por otra parte, los consumidores se enfrentan a una gran confusión no sólo por la disparidad de criterios entre países sino entre los diferentes medios. Sólo en Holanda, Fran-cia, y hasta cierto punto España, hay un cierto acuerdo en los criterios de todos los canales de TV. En Inglaterra, el acuerdo
177
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
de licencia de emisión permite a los operadores el derecho de reducir o cortar un fi lm para emitirlo dentro de un horario adecuado o en función de su contenido, aunque la Ofi cina de califi cación de películas también tiene facultad para hacerlo.
En general estas medidas se aplican excepcionalmente. Fran-cia o USA permiten que el propio productor o distribuidor pueda libremente cortar o reeditar la película si la clasifi cación propuesta por él ha sido rechazada. En el resto de países exa-minados, aunque esta práctica no se ejercite, es factible que un fi lme pueda caer bajo sanciones legales. En Holanda, Inglate-rra y USA se ofrece una descripción de los contenidos de los fi lmes estrenados en salas y en video o DVD, para informar a los padres; en España y Francia esto no ocurre.
4.8. Criterios para asignar categorías
A la hora de evaluar es conveniente tener en cuenta el tipo o género de la producción porque eso condicionará el posible peligro, daños, desensibilización o miedo provocado por los contenidos. Al mismo tiempo, y debido a la hibridación de gé-neros, cada vez resulta más difi cultosa la tipifi cación. Hace años era más sencillo predeterminar según el género los contenidos, pero ahora no lo es tanto; por ejemplo, si nos centramos en los dibujos animados, se emiten series como South Park que con-tienen imágenes de gente real, contenido sexual o lenguaje obs-ceno y discriminador, del que carecían los antiguos cartoons.
Por otra parte, la costumbre del zapeo en los chicos provoca que puedan encontrarse con una escena descontextualizada y perjudicial, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de califi car una producción audiovisual. También se pretende (por ejem-plo, el NICAM) califi car en un futuro los talk shows, realities, documentales y programas grabados con anterioridad a su emi-sión (los informativos no se someten a este criterio), porque incluyen contenidos realistas que pueden ser perjudiciales para los niños. Como anticipo de esta propuesta, el NICAM ya po-see criterios propios para califi car los videoclips musicales.
178
juan josé muñoz garcía
Pasamos ahora a ofrecer un elenco de las posibles categorías de califi cación por edades, pues como ya se dijo, salvo algunas excepciones, la mayoría suelen coincidir en los diversos países.
a) Especialmente recomendados para la infancia.La categoría de programas «especialmente indicados para la
infancia» no se halla en todos los países, lo cual indica un ám-bito de audiencia descuidado por los operadores. De entre los cinco analizados en este trabajo, sí poseen esta variedad USA, España e Inglaterra26. Se aplica a películas o programas que aportan una imagen positiva de comportamientos infantiles y que promueven valores como la solidaridad, la igualdad, la co-operación, la no violencia y la protección del medio ambiente. Por supuesto, la violencia debe estar ausente y los confl ictos limitados a los propios de la infancia y con una resolución positiva. Pueden admitirse películas de carácter educativo o pedagógico para la formación sexual, específi camente dirigi-das a menores de siete años, pero sin desnudos.
b) Para todos los públicos.Esta clase de programas admite algún ligero matiz en los
diversos países, pues no signifi ca que el programa esté especial-mente destinado a los niños. Esta califi cación, según establece el ICAA, permite la descripción de comportamientos adultos, no confl ictivos, aunque puedan no ser inteligibles para meno-res de siete años, siempre que no logren perturbar su desarrollo. Igualmente se permite la presencia de una violencia mínima, angustia o miedo que no afecte a personajes similares a los del entorno afectivo del menor, o que facilite el distanciamiento por su tratamiento paródico o humorístico. Esta califi cación permite el desnudo casual o inocente, sin manifestación eró-tica ni califi caciones vejatorias, o la presentación de relaciones afectivas sin connotaciones sexuales. En USA, la MPAA ma-tiza más al excluir el lenguaje inadecuado, la violencia, el sexo o los desnudos. Puede aparecer alguna breve expresión poco educada, pero habitual. La violencia es mínima y no se mues-tra el uso de drogas.
179
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
El sistema inglés especifi ca que, aunque no es posible pre-decir que puede afectar a un niño en particular, esta categoría abarca sobre todo a críos a partir de los cuatro años. Son pelí-culas o programas situados en un marco moralmente positivo y que deben ofrecer un contrapeso alentador a los confl ictos. El comportamiento sexual se reduce a besos o referencias a hacer el amor; tampoco se pone énfasis o realismo al describir el uso de armas o comportamientos potencialmente peligrosos que pueden ser imitados por los niños. Y no hay referencias a las drogas ilegales o al abuso de drogas, a menos que sea con un claro propósito educativo y preventivo.
c) No recomendados para menores de 7 años.La categoría de programas «no recomendados para menores
de 7 años», es más habitual y todos los países la tienen (el caso de Holanda es 6 años). Son apropiados para niños que han adquirido las destrezas necesarias para distinguir entre realidad y fi cción. Parece algo reconocido en los diversos estudios que los niños hasta los siete años no distinguen entre realidad y fantasía. A partir de los siete se reducen los efectos de cierta violencia representada, por ejemplo, en dibujos animados. En cambio, son muy infl uenciables o se pueden asustar con cier-tas imágenes específi cas, o ciertas producciones a base de seres o monstruos que infunden temor, o con un look amenazante o transformista (Hulk o Power Rangers), en este caso reciben esta califi cación o incluso otra mayor.
Los comportamientos, actitudes y costumbres que no son comprensibles para el menor de siete años y le pueden crear confusión se incluyen en este nivel. Igualmente las actitudes intolerantes o que impliquen menosprecio a un semejante, la utilización, muestra o mención de drogas ilícitas, salvo con una fi nalidad educativa o pedagógica. Para la valoración de la violencia presente en la película, el ICAA recomienda que se tenga en cuenta si los personajes o las situaciones forman parte del imaginario infantil, es decir, si corresponden a narraciones o personajes (cuentos infantiles, brujas, ogros etc.) integrados en el proceso habitual de aprendizaje de un menor de siete
180
juan josé muñoz garcía
años. Si estas situaciones violentas afectan a personajes reales y/o están tratadas en clave de humor o con una intención paródica comprensible para el menor, y la morosidad e inten-sidad con que se presenten los actos o situaciones de violencia o los confl ictos (sociales, culturales, religiosos, etc.), y si éstos afectan al entorno familiar del menor. En Solo en casa, por ejemplo, aunque la violencia es realista y se desarrolla en un entorno habitual para el menor, al ser un contexto de comedia (slapstick) el NICAM la califi ca como 6 y no como 12. Pero si un programa incluye violencia fantástica más intensa de lo ha-bitual para esta categoría el sistema americano introduce una denominación especial: TV-Y7-FV.
Las películas en las cuales el menor de siete años no pueda distinguir fácilmente entre «buenos» y «malos», se deben in-cluir, según el ICAA, en esta categoría de edad. Lo mismo su-cede con las imágenes, incluso esporádicas, que pueden impac-tar al menor provocándole angustia o miedo, como aquellas relativas a fenómenos paranormales, exorcismos, vampirismo o apariciones diabólicas, etc. En el caso de otras produccio-nes que intenten comunicar horror a la audiencia (accidentes, guerra, desastres o actos violentos hechos por seres vivos) si tienen un resultado inmediato siempre feliz, aunque puedan afectar al público, el NICAM las califi ca como 6. Con sólo uno de estos ejemplos (efectos de terror, heridas graves, gente asustada o sonidos aterradores) en un entorno no cotidiano, el NICAM otorga la misma califi cación. Equivalente valoración (NR7) recibe la presentación explícita e inútil de cadáveres y restos humanos, aun cuando no afecten a personajes próximos al entorno familiar o afectivo de un menor, y los materiales de carácter educativo o pedagógico para la formación sexual, no específi camente dirigidos a menores de siete años.
En el caso de programas de tele-realidad, como los talk shows, el punto de partida en estos casos es el realismo de la violencia de estos programas, pues las amenazas son reales y se humilla públicamente a los participantes. Además, si tal actitud es aprobada o estimulada por el presentador o la au-diencia, el NICAM los califi ca como no recomendados para
181
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
menores de 12 años. Si el presentador rechaza explícitamente esas actuaciones se califi ca como no recomendado para me-nores de 6.
d) Categorías que refuerzan el control parental (PG).Algunos países, como Inglaterra o Estados Unidos, no saltan
directamente a la categoría de 12 ó 13 años (cosa que sí hacen el ICAA en España y el NICAM en Holanda, aunque el CAC posee la categoría NR10 al igual que el CSA francés),27 sino que incluyen algunas intermedias, orientadas sobre todo a fa-cilitar y fomentar el control parental. El NICAM aunque no las incluye, sí introduce unos pictogramas28 que aluden a los contenidos de riesgo de la película en cuestión.
Esa referencia a la guía paterna PG (Parental Guidance) tan-to en cine como en televisión, atiende a contenidos similares a los de la categoría NR7 pero que los padres pueden considerar inadecuados para sus hijos más jóvenes, por lo que muchos querrán acompañar a sus hijos durante su visionado. En es-tos casos se requiere la guía o consejo de los padres porque el programa contiene alguno, o más de uno, de estos elementos: violencia moderada (V), alguna situación sexual (S), lenguaje áspero poco frecuente (L) y algún diálogo indecente (D). La califi cación PG advierte a los padres sobre la necesidad de in-formarse sobre un fi lm o programa que muestra contenidos inadecuados para los niños, pero ellos deben decidir.
En general son fi lmes o programas, matiza la BBFC, que no afectan o molestan a un niño de ocho o más años, pero se avisa a los padres para que consideren si puede alterar a los críos más jóvenes o sensibles. Pueden aparecer temas más serios, como la violencia doméstica o el insulto racista, pero nunca justifi -cados. La desnudez natural sin contexto sexual y la actividad sexual debe ser implícita, discreta e infrecuente, y las referen-cias sexuales indirectas y leves. La violencia moderada —sin detalles— puede ser permitida por el género: histórico, fanta-sía o comedia29. Tampoco debe aparecer como algo atractivo o fácil el acceso al uso de armas y tampoco se deben detallar comportamientos potencialmente peligrosos imitables por los
182
juan josé muñoz garcía
niños jóvenes; las secuencias espantosas no deben prolongarse o ser intensas salvo que el género fantástico las mitigue; algu-nas referencias a las drogas ilegales o al abuso de drogas puede ser inocuo o conllevar un conveniente mensaje antidroga.
e) Menores de 12 años solos o acompañados.Entre los 10 y 12 años los chavales empiezan a ver el mundo
de un modo diferente y comienzan a ser conscientes de que las personas pertenecen a grupos sociales diferentes entre sí. Desde los diez años aumenta su capacidad de pensar abstrac-tamente y son capaces de apreciar mejor la ironía, la parodia o la sátira. Y como sufren grandes cambios en este periodo se puede ubicar, según el NICAM, un punto de infl exión en esta edad para los contenidos de violencia, sexuales, amenazadores, discriminativos y los referentes al abuso de drogas.
El BBFC inglés tiene una doble categoría: 12 ó 12A, ningún menor de 12 años puede entrar en el cine sin un adulto en una película ‘12A’, ni alquilar o comprar un video o DVD califi cado como ‘12’; los temas adultos pueden aparecer en este nivel, pero con un tratamiento adecuado para ellos. El uso de lenguaje fuerte (por ejemplo, Fuck o bitch) debe ser infre-cuente. En cambio, para el NICAM este tipo de lenguaje no da lugar a una califi cación por edades porque no hay estudios que demuestren que es potencialmente más perjudicial para un grupo de edad que para otro, aunque se incluye el pictogra-ma de lenguaje grosero.
Asimismo, se deben evitar los insultos racistas (o limitarse a casos concretos). El NICAM incluye en este apartado aquellos talk shows en los que la violencia es aprobada o estimulada por el presentador o la audiencia.
Se permite la desnudez natural en un contexto sexual breve y discreto, y la actividad sexual implícita, aunque pueden re-fl ejar lo que probablemente es familiar para la mayoría de los adolescentes pero sin ir más allá de lo conveniente para ellos (como en Juno). Para que los contenidos sexuales se califi quen como 12, el NICAM establece que haya uno o dos casos de actos sexuales claramente visibles (entendidos como todo acto
183
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
orientado a provocar excitación en el actor o actriz, otra per-sona del equipo de producción o en el espectador), o si hay frecuentes actos sexuales pero no son claramente visibles, o si hay situaciones ocasionales de actos sexuales visibles con len-guaje orientado al sexo, en estos casos se añade el pictograma o símbolo de sexo y de lenguaje soez. Uno o dos actos sexuales no claramente visibles no conllevan una califi cación por edad y lo mismo el lenguaje sexual que no va acompañado del acto sexual, sin embargo aparece el pictograma de lenguaje obsce-no. Para los videos musicales la califi cación de 12 se aplica en dos casos: si contiene frecuentes actos sexuales, o donde hay casos de actos sexuales claramente visibles y uno o dos explíci-tos primeros planos de entrepiernas y traseros.
En este ámbito, y en otros como el del consumo de drogas, parece que el sistema holandés es menos riguroso incluso que países que están por debajo de él en el ranking del informe Olsberg antes citado. Por ejemplo, casi todos los ejemplos de películas que se citan en la página del NICAM para esta ca-tegoría (12 años), en España reciben la califi cación de «no re-comendado para menores de 18 años» (NR18): American Pie, Th e Sweetest Th ing [La cosa más dulce] y Not Another Teen Movie [No es otra estúpida película americana].
La violencia no debe recrearse en las heridas o la sangre, es decir, que si es verosímil e intensa pero sin heridas graves (una pequeña herida de bala con poca sangre, romper una nariz o el labio y un ojo morado) da lugar a esta clasifi cación de «no recomendado para menores de 12 años». Lo mismo sucede si la violencia es factible, pero no intensa y con heridas graves (sangre a borbotones, gargantas cortadas, huesos rotos, gente amoratada, miembros cortados o alguien malherido por una brutal paliza). Y también en el caso de que la furia o la ira no sean realistas, pero sí intensas y con heridas graves. Si la pelícu-la es de animación y muestra violencia verosímil, intensa y que causa graves heridas recibe la califi cación 12. Para todo tipo de producciones de fi cción, en el caso de que la violencia tenga lugar en un contexto de slapstick la califi cación del NICAM desciende de 16 a 12 y de 12 a 6.
184
juan josé muñoz garcía
Del mismo modo, la violencia sexual debe ser implícita y sólo indicada de modo discreto y brevemente30, es decir, que los actos sexuales no consentidos, pero sin el recurso a la vio-lencia física o a una amenaza inminente reciben esta misma ca-lifi cación. En las películas de animación, reciben la califi cación 12 cuando contienen escenas de actos sexuales no consentidos. Si estos actos son representados en combinación con violencia explícita o amenaza de violencia, estos cartoons son califi cados como 16.
En cuanto a las prácticas peligrosas (como técnicas de com-bate, ahorcamientos, suicidio y daños personales a uno mis-mo) el fi lme o el programa en cuestión no debe recrearse en ellas u ofrecer detalles imitables, o mostrar dolor o sufrimiento gratuitos. Tampoco debe hacerse atractivo el uso de armas ac-cesibles a los jóvenes. Los peligros continuos son permitidos, pero si sólo se muestran ocasionales momentos sangrientos. El abuso de drogas debe ser infrecuente y nunca atractivo o ini-ciático31.
En algunas producciones, junto a las imágenes pueden apare-cer otros elementos orientados a provocar miedo: sonidos ate-rradores como en Psicosis o en El proyecto de la bruja de Blair, o el silencio opresivo de El silencio de los corderos (califi cadas las dos últimas como 16). Para otorgar la califi cación de no reco-mendado para menores de 12 años, el NICAM establece que aparezcan dos o más de estos contenidos: a) Efectos de horror extremos, b) gente sumamente asustada, c) efectos de sonido extremadamente aterradores, d) heridas graves y/o cuerpos mu-tilados y e) entorno habitual o cotidiano. Para recibir la misma califi cación en producciones de no-fi cción basta que se den el punto b, c y d. (Ejemplos de horror débil serían Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, los ojos fl uorescentes de los personajes poseídos en Embrujadas y la horripilante escena del autobús en Th e Horror bus. Y ejemplos de horror extremo son la atmósfera siniestra de El sexto sentido, los ataques de pájaros en Los pájaros, el hombre con un hacha en El resplandor, la escena de la ducha en Psicosis, la presencia en la oscuridad del asesino en El Silencio de los corderos y la posesión diabólica en El exorcista).
185
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
f ) No recomendado para menores de 13 años.Llama la atención que la califi cación de «no recomendado
para menores de 13 años» sea la más desarrollada en la norma-tiva española. Según el ICAA, caben bajo esta denominación los contenidos que, sin una fi nalidad educativa, informativa o preventiva, inciten la imitación de actitudes intolerantes, ra-cistas, sexistas y violentas; las conductas competitivas que no respeten las reglas o los derechos de los demás; el arribismo a cualquier precio y la presentación positiva de situaciones de corrupción institucional (pública o privada); el lenguaje soez, o blasfemo; la prostitución y la exposición no detallada de la corrupción de menores y la trata de blancas; situaciones y ma-nifestaciones denigratorias hacia religiones, culturas, ideolo-gías, fi losofías etc., salvo que el contexto histórico o geográfi co permita el distanciamiento del menor de trece años. El mismo baremo se emplea en el caso de la presentación del uso habi-tual y los efectos del consumo de drogas ilícitas, sustancias perjudiciales para la salud o el culto a la extrema delgadez.
Cuando la violencia física produce daños graves a personas, se emplea como forma de solucionar los problemas, es sus-ceptible de crear conductas imitativas y es mostrada de forma realista, cruel o detallada recibe esta califi cación de NR13. Lo mismo si se trata de violencia gratuita, aunque sea de bajo nivel de intensidad, o llevada a cabo por protagonistas o personajes «positivos». Como suele ser habitual, para valorar el grado de violencia presente en las películas de fi cción se tendrá en cuen-ta el «género del fi lme» (oeste, policiaco, bélico, de romanos, ciencia-fi cción, etc.). Así mismo deberá apreciarse el contexto histórico en que se desarrolle el argumento, entendiendo que existen una serie de convenciones narrativas que pueden hacer asumible una mayor presencia de violencia. También se valo-rará si el comportamiento violento ha sido recompensado o si la violencia injustifi cada ha quedado sin castigo.
Con respecto a los graves confl ictos emocionales (por ejem-plo, la venganza, el odio en el seno de la familia, los malos tratos, los problemas de identidad sexual, el incesto, el divor-cio traumático, la violencia doméstica, etc.) y a los confl ictos
186
juan josé muñoz garcía
exacerbados de carácter racial, político, social, religioso, etc. si se presentan de modo explícito y sin resultados positivos. O los dilemas morales generadores de angustia, por la ausencia de solución positiva y sus consecuencias negativas irreversibles, y la aparición de escenas e imágenes basadas en el predominio del miedo y el terror, con abuso de éste o la presentación ex-plícita de la muerte de personajes próximos al entorno familiar o afectivo de un menor, cuando la situación no se resuelve sin ocasionar angustia.
Este tipo de fi lmes suele presentar relaciones afectivo-senti-mentales que aparecen con manifestaciones sexuales explícitas o la insinuación procaz de actos de carácter sexual o erótico, ex-ceptuando aquellos casos en que el romanticismo sea predomi-nante, o su tratamiento cómico o paródico produzca un efecto de distanciamiento y atenuación de su condición erótica.
g) Califi cadas R y PG-13.La califi cación PG-13 americana, más realista y efi caz que la
española NR13 y similar a la 12A inglesa, advierte a los padres para que sean muy cuidadosos a la hora de permitir la asisten-cia al cine de sus hijos menores de 13 años. Esta califi cación se refi ere a fi lmes que van más allá, o saltan la barrera de la ante-rior (PG), respecto a la violencia, los desnudos, la sensualidad, el lenguaje inadecuado u otros contenidos, pero sin llegar a un nivel que la haga merecedora de la califi cación R. Es el caso, por ejemplo, de Juno (Esp: NR13, UK:12A, USA: PG-13, Hol: AL, Fr: U). Se advierte que contiene lenguaje grosero, pero que solo se refi ere a exclamaciones y no a ofensas, y las breves referencias sexuales son implícitas (escena sexual inclui-da), familiares a un adolescente y tienen un sentido educativo sobre los riesgos del sexo para los menores.
En un fi lme así califi cado (PG-13) puede aparecer, por ejemplo, cierto consumo de drogas. Si la violencia es intensa y persistente y el desnudo se orienta al sexo habría que califi -carla como R. Un solo uso de una palabra fuerte de contenido sexual o derivado, aunque sea una mera exclamación, es sufi -ciente para incluir un fi lme en PG-13. Si son más de una se
187
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
suele incluir en R, aunque por un voto especial podría redu-cirse a PG-13 si el MPAA estima que la mayoría de los padres americanos creen que es apropiada porque el contexto o el modo en que se pronuncian esas palabras es discreto. La cali-fi cación R exige que el menor de 17 años asista acompañado por los padres o un adulto, y urge estrictamente a los padres a investigar el contenido del fi lm antes de permitir que sus hijos les acompañen a verlo. Son fi lmes que incluyen lenguaje fuerte, violencia dura, desnudos dentro de una relación sexual y abuso de drogas o la combinación de varios de estos elementos. En general, se recomienda a los padres que no lleven a sus hijos con ellos al cine a ver este tipo de fi lmes32. De hecho muchas películas califi cadas en España como NR13 reciben la califi ca-ción R en USA33.
Otras califi caciones intermedias de las que carece la norma-tiva española son la TV-14 del FCC, que advierte que los pa-dres tienen que estar fuertemente precavidos ante el material inconveniente para menores de 14 años por lo que deben con-trolar el programa de televisión y no dejar que sus hijos lo vean solos, pues contiene uno o más de los siguientes contenidos: violencia intensa (V), situaciones sexuales intensas (S), mucho lenguaje grosero (L) y diálogo muy indecente (D).
h) No recomendado para menores de 15 años.La BBFC establece una categoría que indica que ningún
menor de 15 años puede ver en un cine una película ‘15’ ni alquilar o comprar un video o DVD califi cado como ‘15’. Las películas así evaluadas pueden tratar cualquier tema con la condición de que la forma sea apropiada a esa edad.
Puede ser frecuente el lenguaje soez, pero los términos más fuertes (por ejemplo, cunt)34 serán permitidos si vienen justi-fi cados por el contexto. El uso continuado y agresivo del len-guaje más ofensivo no es aceptable. La desnudez es permitida en un contexto sexual pero sin mostrar muchos detalles. No hay restricción para ella en el caso de contextos educacionales o no sexuales. La actividad sexual también puede ser repre-sentada, pero sin ofrecer muchos pormenores35. La violencia
188
juan josé muñoz garcía
puede ser intensa pero no debe explayarse en infl igir dolor o heridas. Las escenas de violencia sexual deben ser breves y dis-cretas. En cuanto a las prácticas peligrosas (como técnicas de combate, suicidio, etc.) el fi lme o el programa en cuestión no debe recrearse en ellas u ofrecer detalles imitables. Tampoco debe hacerse atractivo el uso de armas accesibles. Las amenazas o peligros graves se permiten, pero las imágenes más sangrien-tas no son aceptables. El consumo de drogas puede mostrarse, pero el fi lme en su conjunto no debe alentar o estimular el abuso de las mismas.
A lo largo de estas páginas se advierte cierta divergencia de criterios incluso entre países que están a la cabeza en el rigor al aplicar las reglas. Por ejemplo, parece que el MPAA es más estricto con el sexo y los desnudos y la BBFC y el NICAM con la violencia y el terror. Algunos ejemplos de ello son: Soy leyenda (Holanda: 12) Monstruoso y Disturbia, califi cadas en USA como PG-13, en UK: 15, y como 16 en Holanda para las dos últimas. Francia e Inglaterra son polos opuestos en el tema de la exposición de los niños ante la representación explícita del sexo. El concepto de daño parece reducido a las diferencias culturales y, por eso, todo intento de una clasifi cación paneu-ropea ha fracasado al primer obstáculo36.
A pesar de todo, se intenta ofrecer una exposición razonada de los motivos de califi cación. En su informe anual, la BBFC argumenta el porqué sus decisiones. En 2007, Beowulf, que fue tipifi cada como 12A (en España NR13) recibió 53 protes-tas por violencia, referencias sexuales y algún desnudo, pero la Ofi cina ha justifi cado su decisión diciendo que ofrecen infor-mación detallada para que los padres puedan elegir lo que ven sus hijos. En este caso el escenario mítico y el hecho de que la mayor parte de la violencia se muestre fugazmente, u ocurra fuera de la imagen, o en sombras, permite ajustar el fi lm a esta categoría.
En otros casos se ha pedido a la BBFC la reducción de una película a un nivel inferior de edad, como en Th is is England debido a su potencial educativo para evitar el racismo, pero al fi nal ha permanecido la valoración inicial de «no recomen-
189
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
dada para menores de 18 años». Otro ejemplo de consulta o reclamación sobre algunas valoraciones fue El Ilusionista, que recibió la califi cación PG a pesar de mostrar una escena erótica con primeros planos de miembros desnudos. La BBFC con-testa que es una escena breve en un contexto romántico y sin mostrar detalles.
Filmes como La noche es nuestra reciben la califi cación de 15, lo cual puede ser discutible debido a su crudeza y al carácter más inocuo de Soy leyenda, que recibe la misma valoración, pero la BBFC argumenta que el entorno realista, desolador y nada fantástico de Soy leyenda impide darla una califi cación más baja y, por el contrario, el carácter presuntamente aleccio-nador y nada glamuroso de las consecuencias de la violencia y las drogas, refl ejado en La noche es nuestra, da razón de su valoración como «no recomendada para menores de 15 años».
Y llama poderosamente la atención que 300 (con su extrema violencia: empalamientos, decapitaciones, desmembramientos, etc.) que en España está califi cada como NR18, sin embargo la BBFC inglesa se limite a situarla en la categoría 15. La razón que alega la ofi cina británica es que la puesta en escena de 300 es claramente irreal debito al uso de efectos digitales y, por otra parte, la película se centra más en la hazaña de los espartanos que en la violencia en sí.
i) No recomendado para menores de 18 años.La califi cación de «no recomendado para menores de 18
años» es algo ambigua en la normativa del ICAA y no ofrece, como ocurre en otros países, una defi nición específi ca de obs-cenidad (aunque conserva la categoría de películas X). Cosa que sí hace la FCC, como se citó más arriba al exponer la estricta limitación que establecen algunas normativas para la emisión de ciertos contenidos audiovisuales. Por eso la catego-ría americana NC-17 (no permitido el acceso a menores de 18 años), es una evaluación que se distingue de la denominación legal estadounidense sobre obscenidad o pornografía, y que el MPAA no emite. El motivo de esta califi cación, por tanto, es señalar comportamientos violentos, sexo o comportamiento
190
juan josé muñoz garcía
aberrante y abuso de drogas u otros contenidos que los padres pueden considerar excesivos para que los vean sus hijos. El organismo norteamericano no concreta mucho más los cri-terios aplicables en este caso porque su política tiende, sobre todo, a que los productores reediten la película eliminando las escenas más explícitas y problemáticas, y así puedan lograr una califi cación más benigna, como por ejemplo «R». Por lo demás, también se publican en internet (en IMDB y en la web del MPAA) descripciones detalladas referentes a las razones de la valoración37.
El NICAM hace una distinción sobre el contenido sexual en las producciones audiovisuales y en los videos musicales. Para las producciones audiovisuales se observa primero el len-guaje de tipo sexual y la frecuencia de actos sexuales (que ocu-pen gran proporción del metraje del fi lm, e incluyen actos de striptease, caricias y tocamientos de partes del cuerpo, como las nalgas, ingle y pechos, de un modo calculado para provo-car excitación). También considera si se representan los actos sexuales de modo que produzcan el mayor impacto posible (por ejemplo: planos largos de zonas erógenas, moviendo la cámara a lo largo del cuerpo con especial atención a pechos y nalgas, cámara lenta o primeros planos, como ocurre en Ins-tinto Básico, pero no en Pretty Woman). Finalmente, el sistema holandés tiene en cuenta, a la hora de emitir un juicio sobre los contenidos, si aparecen o se ven los genitales. La violación y otras formas de violencia sexual se sitúan en el apartado de violencia no en el de sexo.
Para emitir la califi cación de «no recomendado para me-nores de 16 años» la producción audiovisual o video musi-cal en cuestión tiene que mostrar frecuentes actos sexuales38 de modo que puedan producir el mayor impacto posible y mostrar detalles de los genitales durante los actos sexuales. También incluye el NICAM en esta sección el sexismo que retrata a la mujer como alguien inferior porque: desempeña un papel subordinado; varias mujeres se presentan a sí mis-mas como exclusivamente disponibles para los hombres; la mujer parece actuar como un objeto fácil para la lujuria del
191
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
varón. Muestras de todo esto son: las palmadas en el trasero; la mujer situada en un contexto pornográfi co, como una sala de espejos propia de un sex-shop o un peep-show39, o realizan-do o representando actos sexuales con una o más mujeres; o representarla con parafernalia sadomasoquista como esposas o correas de perro.
Estas directrices, aclara la BBFC, no impiden la libertad de los adultos para elegir el tipo de entretenimiento que deseen, dentro de lo legal40. Pero hay excepciones: si el contenido o el tratamiento tiene riesgo de infl uir en el individuo y a través de él en la sociedad, porque describe con detalle actos violentos y peligrosos41, consumo de drogas ilegales42 y probablemente su promoción, o en los casos de representación intensa de la violencia sexual o la justifi cación o erotización de violaciones. Y las más explícitas imágenes de la actividad sexual, a no ser que excepcionalmente se justifi quen por el contexto y no sean una producción sexual43. Se pone más cuidado en el caso de videos, DVD o juegos digitales que son más accesibles a los jóvenes. Cuando el material sexual busca informar o educar, esos detalles de interés general o público tienen que reducirse al mínimo necesario para su función educativa.
El NICAM44 concreta mucho más estos factores, aunque tiene el matiz problemático de que su máxima categoría es «no recomendado para menores de 16 años». Si la violencia es creíble (peleas de karate en Karate Kid o Power Rangers, peleas de puños en Hércules o Xena, luchas con armas o tanques), in-tensa y produce heridas graves (sangre a borbotones, gargantas cortadas, huesos rotos, gente amoratada, miembros cortados o alguien malherido por una brutal paliza)45 el NICAM la califi -ca como 16; por ejemplo: Taxi Driver, El silencio de los corderos, La Pasión de Cristo, Pulp Fiction, Instinto básico y Salvar al soldado Ryan. Y a pesar de que bastantes de estos fi lmes, como El exorcista o Hannibal, pocos adultos son capaces de resistirlos, reciben la califi cación de 16 porque se debe consentir que el espectador asuma la responsabilidad de verlos o no. En el caso de documentales o realities los criterios son más estrictos que en series de fi cción, pues la violencia es siempre realista.
192
juan josé muñoz garcía
Los actos sexuales no consentidos unidos a violencia física actual o inminente amenaza de ella reciben la califi cación de no recomendado para menores de 16 años (American History X). A pesar de lo cual, sorprende que Dogville se califi que en Holanda como 12, cuando en España es valorada como «no recomendada para menores de 18 años».
Las producciones de animación no suelen recibir en esta ca-tegoría una califi cación mayor de 12 años, salvo que contengan violencia intensa (y sus secuelas: gente sumamente asustada, efectos de sonido extremadamente aterradores y heridas graves y/o cuerpos mutilados) en un entorno familiar o habitual para los niños, en este caso no se recomiendan para menores de 16 años.
Pero lo más sorprendente es que la califi cación de prohibi-do para menores de 18 años apenas se aplica en Francia.46 El presidente de la Comisión francesa para la califi cación de las películas se justifi ca diciendo que en otros países, como España, la califi cación no es vinculante pero en Francia está prohibido (bajo pena de multa para el cine que lo admita) que vea un fi lme un menor de la edad establecida en la califi cación47.
4.9. Conclusión
A pesar de la disparidad de criterios a la hora de califi car por edades los productos audiovisuales, se puede buscar una cierta unifi cación entre los diversos países por la vía de los contenidos. Para ello tendrían que implantarse y potenciarse las siguientes estrategias:
Adoptar como medida paneuropea la información sobre los contenidos de violencia, sexo, miedo, drogas y alcohol, discri-minación o lenguaje grosero mediante el uso de pictogramas, al uso holandés, o de indicadores lingüísticos (V, D, S, etc.).
Ofrecer información detallada de esos contenidos a los pa-dres, tutores o educadores, como ya se hace en Inglaterra o Estados Unidos, mediante el análisis concreto de cada película o realización televisiva.
193
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
Notas al capítulo 4
1 «En función de los datos de audiencia registrados en España durante los últimos años, el consumo anual de horas de te-levisión de un niño/a, de entre 4 y 12 años, es de unas 990 horas. En ese mismo período —calculando 5 horas de clase al día, 1 hora de estudio, y multiplicando esas horas por unos 160 días lectivos— se deduce que los menores dedican 960 horas a la escuela. Esto es, destinan al año 30 horas más a ver la televisión (990 horas) que a la escuela.» (…)«Si se analizan con detalle los hábitos de consumo infantil, se aprecia que las franjas de mayor consumo entre niños de 4 a 12 años son las denominadas de prime time, es decir, las que transcurren entre las 21 y las 24 horas. Duran-te ese período, por ejemplo en el año 2002, un 37% del total de los potenciales espectadores niños o niñas se en-contraba delante del televisor. En cambio, la denominada franja despertador (de 7.30 a 9.00 horas), en la que se pro-grama específi camente para niños/as en muchas cadenas, sólo alcanza un 6% de la audiencia —hay que destacar que las empresas de medición de audiencias no contabi-lizan la franja preescolar, comprendida entre los 0 y los 4 años—; y en la que transcurre entre las 18 y las 20 horas
—también con emisiones infantiles— se llega sólo a un 17% (Pérez Ornia y Núñez Ladevéze, «Programación in-fantil en la televisión española. Inadecuada relación entre la oferta y la demanda». Estudio elaborado por GECA a partir de datos de TNSofres. Madrid, 2002. pág. 103)». (Pérez, 2003: 30)
2 La cita continúa: «La imagen del matrimonio y la familia presentes en algunas películas o series de televisión quizá no refl eja la situación media de muchos hogares, pero segura-mente acabe siendo asumida por los espectadores como un estereotipo social, es decir, como una realidad consolidada. Lo mismo cabría afi rmar de los problemas de la juventud, la violencia, el mayor protagonismo de la mujer en la so-ciedad o la nueva sensibilidad social hacia valores como la
194
juan josé muñoz garcía
tolerancia y la solidaridad hacia determinadas minorías o el cuidado del medio ambiente.»
3 La cita continúa: «Aunque es difícil hablar del efecto direc-to de los contenidos de riesgo sobre los comportamientos personales, sí se puede hablar de un efecto acumulativo que acabe degradando el contexto social y cultural y, más espe-cialmente, que produzca una total confusión y desconcierto con respecto a los principios morales más fundamentales.»
4 La cita continúa: «Se preguntan sobre si la creciente y obliga-da búsqueda de audiencia masiva no irá demasiado lejos: la espectacularización de la violencia, la potenciación de con-tenidos de transgresión, o la falta de respeto por la vida pri-vada. Se preguntan, con intensidad más o menos silenciada, si el marco industrial y comercial en que desarrollan su tarea no acaba, a la larga, por menoscabar, en bastantes ocasiones, sus obligaciones éticas con respecto a la misión de servicio público y al desarrollo de la educación».
5 Muchas veces, la televisión y las películas presentan la vio-lencia como un recurso con éxito. Se corre así el riesgo de que los niños acaben entendiendo que es razonable y factible recurrir a la misma: algunos autores afi rman —según el infor-me de Lasagni y Richeri «I bambini e il consumo televisivo. La ricerca nei principali paesi europei». Roma: Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni, 2003, pág. 8— que «la representación televisiva de la violencia se hace problemática cuando los comportamientos agresivos llevan a un resultado positivo o son presentados como normales y obvios. El temor es que los modelos de comportamiento agresivo puedan ser considerados adecuados. Así en una investigación una buena proporción de niños (un tercio) defi nió como normales los actos de violencia que había visto hacía muy poco. No se tra-ta, aquí, de un riesgo de imitación directa, sino más bien de un cambio en los términos de referencia: cuando la violencia extrema parece normal, cualquier forma más ligera puede pa-recer inofensiva» (Pérez, 2003: 27).
6 Kijkwijzer: Th e Dutch Rating System for Audiovisual Pro-ductions, disponible en: [www.Kijkwijzer.nl], pp.8-13. A
195
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
este sistema le interesa sobremanera la opinión y deseos de los padres, pues un informe de 1997 manifestaba su pre-ocupación por el aprendizaje de palabrotas de sus hijos, el aumento de miedo y pesadillas y la imitación del compor-tamiento violento entre ellos y la exposición a contenidos sexuales a una edad demasiado temprana. Y un 70% de los padres afi rmaron, en otra encuesta, desear un sistema de ca-lifi cación que incluyera descripción de contenidos: lenguaje indecente, abuso de drogas, contenido sexual, discrimina-ción, escenas violentas o terror. Para lograr mayor efi cacia, en futuras versiones de Kijkwijzer se pretende sustituir el texto por ejemplos audiovisuales para ejemplifi car de modo más claro las categorías temáticas y así facilitar la labor de los codifi cadores. Cabe destacar también la rapidez con que este procedimiento emite la califi cación de las películas pues los datos del cuestionario escrito por el personal codifi cador se introducen en un programa informático que establece la califi cación en pocos minutos, lo que aligera bastante los trá-mites que en otros países pueden llegar a durar dos meses.
7 En este caso, la expresión discriminatoria es pronunciada por un antihéroe cómico o ridículo y no se debe tomar en serio (Melvin Udall en Mejor imposible). Por eso el fi lme recibe la califi cación de no recomendado para menores de 12 años.
8 Consúltese la Memoria del CAC del 2007, p.24: Durante el primer trimestre se realizó un análisis diario de la progra-mación y las series en horario protegido de TV3 y K3/33 para ver la idoneidad de la califi cación, con 397 programas analizados y 40 irregularidades en la califi cación (menor de la debida), y a partir de abril otras cadenas diferentes de ám-bito local. Se ha comunicado a las cadenas esa advertencia y se les insta a que introduzcan señalización correspondiente si es el caso. Pero hay que ver cómo funciona después de la Instrucción general de diciembre de 2007, pues todavía no ha aparecido la memoria de 2008. Tenemos datos de 2006 y 2007 y algunas valoraciones y recomendaciones elabora-das por el CAC en 2008 sobre violencia doméstica y sobre
196
juan josé muñoz garcía
el tratamiento espectacular de algunos sucesos trágicos. En 2007 se recibieron 535 reclamaciones, consultas y sugeren-cias. Más del 16% se referían a la protección de infancia y juventud. Asimismo, hay tres expedientes de 2007 sobre incumplimiento de la normativa y la ley acerca de progra-mas concretos cuyos contenidos afectan al desarrollo físico, mental o moral de la infancia y la juventud, y uno de ellos ha desembocado en sanción económica.
9 En este caso se hizo una consulta por correo electrónico el 26 de febrero de 2009 a la responsable del Área de con-tenidos, Mònica Gasol, que contestó ese mismo día infor-mando de que el manual no está disponible para el público pero aportando los criterios que utilizan para catalogar los contenidos televisivos.
10 Respuesta de la responsable del Área de contenidos del CAC, Mónica Gasol, a la consulta realizada por el autor (26-02-2009). La misma Instrucción general, en su artículo 7, establece que para informar a las personas adultas de la idoneidad de los programas para el público menor de edad, los prestadores de servicios de televisión estarán obligados a señalizar toda la programación, a excepción de los informa-tivos, de acuerdo con la califi cación que hayan obtenido, en función de la edad del público destinatario y según catego-rías de edad. También, para llegar a interpretaciones comu-nes y armonizar la aplicación de los criterios orientadores sobre califi cación, el Consejo del Audiovisual de Cataluña convoca periódicamente sesiones de trabajo con los presta-dores de servicios de televisión. Las categorías de clasifi ca-ción por edades del CAC son las siguientes: Especialmente recomendados para la infancia. Para todos los públicos. No recomendados para menores de 7 años. No recomendados para menores de 10 años. No recomendados para menores de 13 años. No recomendados para menores de 18 años.Sorprende que se haya eliminado la califi cación «no reco-mendado para menores de 16 años», pues es una categoría que poseen muchos países de la Unión Europea. Asimismo, en la versión en catalán de la citada Instrucción aparece la ca-
197
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
lifi cación de «no recomendado para menores de 10 años» y en la versión castellana no aparece. Se hizo una consulta por mail el 12 de febrero de 2009 a Rafael Jorba, Consejero del CAC, que contestó ese mismo día informando de que había remitido la consulta a la responsable del Área de conteni-dos, Mònica Gasol, que respondió el día 26 de febrero lo siguiente: «En lo referente a los motivos de la abolición de la califi cación «no recomendado para menores de 16 años» en la Instrucción general del Consejo del Audiovisual de Cataluña sobre protección de la infancia y la adolescencia, señalización orientativa y derecho a la información de las personas usuarias de los servicios de televisión, se tuvieron en cuenta dos cues-tiones: «La primera fue el hecho de que los operadores de televisión que emitían en un mismo territorio (Cataluña) pero que se hallaban bajo la competencia de administraciones distintas —y de normativas diferentes— presentaban disparidad de códigos de califi cación. Entendimos que ésta dualidad de códigos difi cultaba la misión básica que ha de tener la se-ñalización de programas, y que es informar a las personas adultas sobre la idoneidad de los contenidos televisivos para los menores de edad. Por tanto, adaptamos nuestro sistema de códigos para intentar facilitar al máximo la comprensión del mismo y, así, intentar mejorar su efi cacia.» «La segunda cuestión tenida en cuenta fue la difi cultad que presentaba diferenciar los contenidos que debían ser califi -cados como «no recomendados para menores de 16 años» de los dirigidos al público adulto. Ésta difi cultad, consta-tada por los servicios técnicos del Consejo —a lo largo de los años en que fue vigente la normativa anterior— en la sistemática elaboración de informes de califi cación de la programación que estos servicios llevan a cabo, conllevaba —excepto en aquellos casos en los que no hay duda posible respecto a que nos hallamos ante contenidos dirigidos a la población adulta— una tendencia por parte de los operado-res de televisión a incluir dentro del horario protegido con-tenidos de dudosa idoneidad para los menores de edad. Así
198
juan josé muñoz garcía
pues, se consideró que la abolición de la categoría «no reco-mendado para menores de 16 años» garantizaba una mayor protección de los menores de edad.» Finalmente, y en lo referente a las diferencias entre la versión catalana y castella-na de la Instrucción, confi rmarle que se trata de un error en la versión castellana. Agradecemos que nos haya advertido de dicho error, y le informamos que ya hemos adoptado las medidas oportunas para publicar su corrección.»
11 Cuando se viola dicho código el Ofcom emite un comuni-cado y explica por qué se ha violado el código. Cuando el emisor deliberadamente, gravemente y repetidamente viola el código, Ofcom impone una sanción establecida contra él. Los procedimientos del Ofcom para investigar casos cuan-do se recibe una queja, por email o por otras vías, y aplicar sanciones son publicados en internet. (Th e Ofcom Broadcas-ting Code, Octubre 2008, p.4. www.ofcom.org.uk).
12 El CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) francés, no pre-tende ser excesivamente restrictivo o riguroso respecto de los criterios y se limita a ofrecer unas indicaciones genéricas, porque considera que no es posible ni deseable establecer una lista exhaustiva de criterios, y con la recomendación de que se estudie caso a caso y cada episodio de las series televisivas. De todos modos, el CSA insta a otorgar una ca-lifi cación sobre todo cuando es previsible que un programa pueda afectar u ofender la sensibilidad de los más jóvenes y teniendo en cuenta que el objetivo principal es advertir e informar a los padres. También advierte sobre la emisión de imágenes inconvenientes en telediarios y sobre las películas de cine que pueden ver modifi cada su califi cación al emitir-se en TV (si tratan temas confl ictivos o que pueden afectar a los niños o tienen alguna escena de violencia intensa o reite-rada). Además, una serie de comités de cada cadena, de cuya composición el CSA está informado para asegurar la tras-parencia, propone un sistema de califi cación de programas (TF1, que posee un comité de jefes de publicidad, juventud, fi cción, etc.; el M6 un comité de cinco madres que ve todos los programas de fi cción que van a ser emitidos y les asigna
199
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
una califi cación, e incluso pueden infl uir en el cambio de emisión de un programa inconveniente, o en la elimina-ción de escenas, y sus decisiones son respetadas en la gran mayoría de los casos por el departamento de programación; los comités de visionado de France 2 y France 3 están bajo la responsabilidad de un ofi cial de Ética y Regulación que revisa los programas más problemáticos. La composición de este comité se ha hecho con vistas a incrementar año tras año, entre los profesionales, la conciencia de que deben involucrarse en todo lo referente a la protección de los me-nores).CSA BROCHURES, Mayo 2005, p.18, disponible en: [http://www.csa.fr].
13 Con relación a este último aspecto, se incorpora la distin-ción comunitaria entre los contenidos que pueden perju-dicar seriamente el desarrollo de los menores, los cuales se prohíben genéricamente en el marco de la difusión de la televisión, y los contenidos que también perjudican a los menores pero no seriamente, los cuales se someten a cier-tos límites, especialmente la no difusión dentro del llamado «horario protegido». En la norma catalana, la recepción de los mencionados contenidos debe ser consentida expresa-mente y por escrito por los usuarios o abonados mayores de edad que estén interesados en los mismos. La prestación de dicho consentimiento no puede comportar en ningún caso el disfrute de condiciones económicas más favorables, y el acceso específi co y en cada momento a dichos contenidos audiovisuales debe estar condicionado, por medios técnicos adecuados, a la introducción de un código personal de ac-ceso, con el objetivo de garantizar que está bajo la responsa-bilidad de los usuarios o abonados.
14 La FCC americana admite reclamaciones (pero no controla los programas de radio y televisión, aunque emite informes sobre temas concretos), que pueden llevar a multas (entre 7.000 y 32.500 dólares la máxima) o incluso cárcel (emi-tidas por un tribunal tras ser enviadas las reclamaciones al Departamento de Justicia) si la reclamación se refi ere a emisiones de contenidos obscenos, indecentes e irreveren-
200
juan josé muñoz garcía
tes o blasfemos. En 2004 la suma de dinero recaudado por incumplimientos de la normativa en este tema (contenidos indecentes) fue de 1.183.000 dólares. Aunque ingresos añadidos por denuncias sobre este tema dieron un total de 7.928.080 dólares a la Hacienda norteamericana. (www.fcc.gov, página consultada el 16/01/2009).
15 La FCC debe velar por el cumplimiento de las leyes ame-ricanas sobre la prohibición de emitir materiales obscenos, indecentes o profanos de 6 a 22 horas pero teniendo en cuenta la primera Enmienda de la Constitución que prote-ge la libertad de expresión. Transmitir programas obscenos en cualquier horario es una violación de las leyes federales. Asimismo lo es transmitir programas indecentes o profanos en ciertos horarios. El Congreso le ha otorgado a la Comi-sión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) la responsabilidad de hacer cumplir, desde el pun-to de vista administrativo, la ley que gobierna este tipo de programas. La Comisión puede revocar la licencia de una estación, imponer una multa o expedir una amonestación por la transmisión de material obsceno, indecente o pro-fano. (Información de la FCC para el consumidor, agosto 2008, p. 1).
16 www.fcc.gov, página consultada el 12/01/2009. 17 Por lo tanto, la FCC le pide al reclamante que suministre
información lo sufi cientemente detallada para que se pueda determinar las palabras o el lenguaje que se usaron, o las imágenes o escenas que se mostraron en la transmisión y el contexto de dichas palabras, lenguaje, imágenes o escenas. El tema en sí no es sufi ciente para determinar si el material es obsceno, indecente o blasfemo. Por ejemplo, sólo decir que durante un programa se «discutió sobre sexo» o se tuvo una «repugnante discusión sobre sexo», no es sufi ciente. Más aún, la FCC debe conocer el contexto en el que se usaron las palabras o imágenes específi cas o aisladas para analizar si son obscenas, indecentes o blasfemas. La Comi-sión no solicita que se presenten grabaciones o transcripcio-nes como material de apoyo a sus quejas. Sin embargo, este
201
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
material es útil para resolver una reclamación por lo que si el reclamante tiene ese material, debe presentarlo. Si la Comisión determina que, en efecto, la queja se refi ere a una emisión cierta de material obsceno, indecente y/o profano, puede emitir una Notifi cación de Responsabilidad Aparen-te (NAL, por sus siglas en inglés), que es una nota prelimi-nar de que la ley o las normas de la FCC han sido violadas. Lo que puede dar lugar a acciones judiciales. En 2004 de las 314 reclamaciones presentadas sólo 12 llegaron a ser NAL y 11 fueron multadas, en 2005 ninguna de las 1.550 reclama-ciones acabó en multa y en 2006 de las 1.191 quejas sólo 7 dieron lugar a una NAL con multa correspondiente.
18 Cita el artículo 22 de la Directiva Europea de Televisión sin fronteras, y especifi ca la diferencia entre menor de 18 y niños, que son los menores de 15 años. También estable-ce el horario protegido de 5:30 de la mañana hasta las 21 horas. De todos modos la transición del horario protegido al no protegido debe ser gradual por lo que se recomienda no emitir contenidos fuertes hasta más tarde (sin especifi -car la hora). O el uso de recursos técnicos para bloquear la programación inconveniente en cadenas de pago que no es-tán sometidas al horario protegido. También se recomienda precaución a las emisoras de radio que emitan en hora de probable audiencia infantil.
19 Th e Ofcom Broadcasting Code, pp.10-11, disponible en:[www.ofcom.org.uk].
20 El CSA también realiza un seguimiento de la programación en los horarios de protección. En la televisión por cable ese seguimiento no es tan exhaustivo. Si la califi cación de un programa parece no ser conforme un comité especializado en la protección de los menores y la ética, presidido por el miembro del CSA responsable de las cuestiones relativas a la protección del menor, estudia el caso. También se exami-nan todas las reclamaciones presentadas por telespectadores o asociaciones de telespectadores y asociaciones de familias. Esas reclamaciones pueden llevar a hacer que el programa cambie su horario o la califi cación. Las decisiones de la co-
202
juan josé muñoz garcía
misión plenaria del CSA sobre estos temas son publicadas en la web del CSA en las siguientes semanas y en el boletín mensual del Consejo. Si este aviso no es sufi ciente el CSA en casos de especial negligencia envía al canal un aviso for-mal y si la infracción se repitiera en similares circunstancias se impondría una multa, pero sólo ocurre en casos extre-mos (casi nunca) o graves, para no socavar la libertad de expresión. Basta con alertar para que el propio canal se au-torregule y tome sus medidas. Th e protection of children and adolescents on French televisión, CSA BROCHURES, Mayo 2005, pp.8, 15, 25, 26; disponible en: [http://www.csa.fr].
21 Th e Ofcom Broadcasting Code, Ibíd., p.11.22 En España el ICAA (Instituto de la Cinematografía y las
Artes Audiovisuales), en Inglaterra la BBFC (British Board of Film Classifi cation), en USA la MPAA (Motion Picture Association of America), la French Commission of fi lm classifi -cation dependiente del CNC (Centre National de la Ciné-matographie) dependiente del Ministerio de Cultura y en el que el CSA está representado con un miembro de los 25 de que consta la Comisión, en Holanda el NICAM (Nether-lands Institute for the Classifi cation of Audiovisual Media).
23 Olsberg-SPI y KEA European Aff airs in association with KPMG (2003): Empirical Study on the Practice of the Ra-ting of Films Distributed in Cinemas, Television, DVD and Videocassettes in the EU and EEA Member States, disponible en: [http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/fi na-lised/studpdf/rating_fi nalrep2.pdf ].
24 Ejemplos de esa disparidad son los siguientes fi lmes. Un caso llamativo Love actually con varias escenas de sexo y des-nudos, y referencias verbales al tema, califi cada R en USA y apta para todos los públicos en España. Lo mismo ¡Cá-sate conmigo! (UK:15, ESP:TP, Hol:6), 11:14 Destino fatal (ESP: 13, USA: R, Fr: -12, Hol:12), Ojalá fuera cierto (ESP: TP, USA: PG-13, UK: PG, Hol:6), Manderlay (ESP: 13, UK:15, Hol:12), V de Vendetta (ESP: 13, USA: R, UK: 15, Hol:16, Fr: U (universal) with warning), Los fantasmas de Goya (ESP: 13, USA: R, Hol:12), Babel (ESP: 13, USA:
203
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
R, UK:15, Hol:12, Fr:U), Maria Antonieta (ESP: TP, USA: PG-13, UK:12A, Hol: AL (Todos), F: U), El último rey de Escocia (ESP: 13, USA: R, UK:15, Hol:16, Fr-12), Diario de un escándalo (ESP: 13, USA: R, UK:15, Hol:12), Venus (ESP: 7, USA: R, UK:15, Hol:6), Retrato de una obsesión (ESP: 13, USA: R, UK:15, Hol:12), La vida de los otros (ESP: 7, USA: R, UK:15, Hol:12), El buen pastor (ESP: 13, USA: R, UK:15, Hol:16), Th is is England (ESP: 13, UK:18, Hol:16, Fr: U with warning). Después de la boda (ESP: 7, USA: R, Hol: 12).
25 La película Weeds. Season 2 (En España NR13) ha sido re-chazada por un extra de la edición en DVD que contiene 5 minutos de un programa en el que el actor invita al consu-mo de marihuana. También se eliminan o modifi can deta-lles para permitir la clasifi cación ‘U’: Se cambia un aerosol infl amable por un chaparrón en Bee Movie, o se retira una escena eliminada de la edición de DVD de Meet the Ro-binsons en la que un personaje mete el dedo en el enchufe como algo divertido.
26 www.fcc.gov; www.tvinfancia.es y www.bbfc.co.uk.27 Category I, (no certifi cate rating) programmes suitable for
all audiences. Category II, -10, programmes including some scenes liable to harm minors under 10; Category III, -12, cinematographic works prohibited for minors under twelve, and programmes that may disturb minors under 12, parti-cularly when the scene recourses to the systematic or repea-ted use of physical or psychological violence; Category IV, -16, cinematographic works prohibited for minors under sixteen, and programmes of an erotic or extremely violent character, liable to undermine the physical, mental or moral development of minors under 16 ; Category V, -18, cine-matographic works prohibited for minors under eighteen and pornographic or extremely violent programmes reser-ved for informed adult viewers and liable to undermine the physical, mental or moral development of minors under 18. (Th e protection of children and adolescents on French televisión, CSA BROCHURES; cit., p.15)
204
juan josé muñoz garcía
28 Violence Sex Fear
Drugs & alcohol Discrimination Swearing
29 Basta una pelea intensa entre osos polares en el entorno fantástico de La brújula dorada para otorgarle esa califi ca-ción (PG) o una escena, por lo demás poco frecuente, en el fi lme de Los cuatro Fantásticos y Silver Surfer en la que un personaje muere aniquilado y convertido en ceniza por la energía de un villano. Informe anual de la BBFC, 2007, pp.49-54, disponible en: [http://www.bbfc.co.uk/downloads/pub/BBFC%20Annual%20Reports/BBFC_AnnualReport_2007.pdf ]
30 Un criterio del BBFC es que las películas clasifi cadas como 12A sean permitidas para el mayor espectro de audiencia adecuada al tema y al tratamiento del mismo, por eso se in-cluye en esta categoría Cometas en el cielo, a pesar de que un momento dramático en el fi lm es la violación de uno de los chicos, pero el tratamiento es delicado e implícito. Incluso muchas películas de éxito como Harry Potter y la orden del Fénix o Spider-Man 3 han recibido la califi cación 12A por-que ocasionalmente contienen violencia fuerte y amenazas pero en un contexto fantástico de magia y superhéroes. No son recomendables para los más jóvenes, por eso se insta a los padres a leer los avisos al consumidor sobre los motivos de la califi cación. En El ultimátum de Bourne que contiene cierto número de secuencias de peleas impactantes pero sin detalles y en una alguien resulta tiroteado y como resultado se esparce un chorro de sangre, pero el plano es breve y fi l-mado a distancia.
205
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
31 El NICAM tiene un criterio un poco más relajado en este aspecto, pues si un fi lme muestra el consumo de drogas du-ras o el abuso de blandas y alcohol se califi ca como 12. Sólo si se justifi ca dicho consumo se califi ca como 16, o si se reprueba explícitamente, para todos los públicos. Si el toxi-cómano es un antihéroe cómico no debe tomarse en serio.
32 Classifi cation and Rating rules, abril 2007, MPAA, p.8.33 Igualmente, muchos programas de televisión califi cados
como NR13 en España recibirían la califi cación TV-MA del FCC, destinada sólo para adultos por su contenido in-adecuado para menores de 17 años, al contener uno o más de los siguientes contenidos: violencia gráfi ca (V), actividad sexual explícita (S) y lenguaje muy crudo e indecente (L).
34 Por ejemplo, las seis veces que aparece «cunt» en Expiación tampoco permiten subir la califi cación del fi lme, pues no buscan ofender o normalizar la palabra.
35 En algunos casos, como Brokeback Mountain (USA: R, Es-paña NR13, UK: 15, Hol:12, Fr:U) la decisión de la BBFC causó cierta polémica. La BBFC advierte que sus directrices se aplican con el mismo criterio a la actividad heterosexual que a la homosexual, por eso en este caso el aviso incluido al consumidor dice: «Contiene lenguaje fuerte, sexo mode-rado y violencia». Sin embargo en USA se califi có como R y el BBFC recibió alguna protesta. Para justifi car la califi -cación otorgada a Happy Together (España NR18, UK: 15, Hol:12, Fr:U), la BBFC alega que las escenas no muestran en absoluto desnudez genital y los detalles de la actividad homosexual se realizan fuera de cuadro. En Hable con ella (Esp: NR13, UK: 15, USA: R, Hol:16, F:U) la polémica se centra en el protagonista, un enfermero que viola a una paciente en coma. No se muestra el acto en sí, pero hay una representación surrealista del hecho en un cortometraje introducido en la película. La BBFC justifi ca la califi cación diciendo que el corto en blanco y negro es claramente sim-bólico, cómico y absurdo, lo que reduce el potencial ofen-sivo de una supuesta violación y además el fi lme condena la actitud de Benigno, un personaje trágico que abusa de
206
juan josé muñoz garcía
su paciente y acaba suicidándose. Respecto a las escenas de desnudos se aclara que son naturales en un hospital. Y la corrida de toros es fruto del montaje, como pudo probar el distribuidor a petición del BBFC, por lo que ningún animal sufrió durante el rodaje. Case studies of BBFC, disponible en: [www.sbbfc.co.uk].
36 Informe anual de la BBFC, 2007, pp.10-17. 37 Classifi cation and Rating rules, april 2007, MPAA, NATO,
p.8. Algunas películas que han recibido esta califi cación (NC-17) en USA son: La mala educación, Boys Don’t Cry, Eyes Wide Shut, Saw, Showgirls y El último tango en París, que en España reciben la calificación NR18. Esta categoría del ICAA también incluye contenidos que presentan de modo positivo y complaciente actitudes intolerantes o discriminatorias y conductas delic-tivas. Las películas que basen su contenido en la presenta-ción o análisis del ejercicio de la prostitución, o contengan la descripción explícita de la corrupción de menores o de la trata de blancas, salvo que la fi nalidad sea específi camente informativa, o educativa para alertar a los menores. La exal-tación de conductas violentas o que presenten la violencia como la mejor forma de solucionar confl ictos. También el culto a la extrema delgadez es motivo para que el ICAA otorgue esta califi cación.
38 En los videos musicales se defi ne este término como todo acto orientado a provocar excitación en el actor o actriz, otra persona del equipo de producción o en el espectador.
39 Una escena de este tipo se muestra en Amélie y sin embargo recibe la califi cación de AL (Todos) en Holanda.
40 La BBFC también ofrece una categoría restrictiva, R18 (Restricted), similar a la X española (fi lmes pornográfi cos o que hacen apología de la violencia, los cuales no pueden recibir ayudas, protección o subvenciones de las Adminis-traciones públicas españolas, y quedan excluidos de la pu-blicidad. Su proyección queda limitada a las salas X, en las que se prohíbe la exhibición de otro tipo de películas y el acceso a menores de edad. Lo mismo ocurre con la venta o alquiler de este tipo de producciones). De modo similar a
207
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
lo que sucede en España, las películas califi cadas como R18 en Inglaterra sólo se exhiben en salas autorizadas en parti-cular, o se distribuyen sólo a adultos en sex-shops. Es una categoría especial y legal de clasifi cación para producciones que contienen sexo explícito consentido entre adultos. Y lo mismo los DVD o videos, que no pueden ser distribui-dos por correo ordinario. Los siguientes contenidos no son aceptables: material que incurre en infracción del derecho penal; los contenidos o diálogos que alientan la actividad de abuso sexual como pedofi lia, violación, incesto, aunque sean interpretados por adultos haciendo de niños, la repre-sentación de actividad sexual sin consentimiento, sea real o simulada, o cualquier tipo de disuasión física para reducir el consentimiento de los participantes. Infl igir dolor o daños físicos en un contexto sexual (sea real o simulado). El abu-so intenso, aunque sea consentido, probablemente conlleve un rechazo de la clasifi cación —con el consiguiente des-crédito para el fi lme en cuestión—; tampoco las amenazas sexuales, humillaciones y abusos son aceptables a no ser que formen parte, de modo patente, de un juego interpretati-vo. Estas directrices se aplican con el mismo patrón para el comportamiento heterosexual u homosexual. Este tipo de contenidos, igual que los que fomentan el odio y la violen-cia racial, describen gráfi camente la tortura o violaciones, la violencia sádica, representación de niños en un contexto sexual y abusivo y el material considerado obsceno por los tribunales debe ser rechazado a no ser que se someta a cortes o muestre señales de alarma, pero si esto no es aceptado por el distribuidor debe ser totalmente rechazada de la clasifi ca-ción. En este caso el distribuidor puede apelar a la BBFC o a otras instancias.
41 Escogemos dos casos analizados por la BBFC: Reservoir dogs (Esp: NR18, UK: 18, USA: R, Hol:16, F: -16) recibe esta califi cación aunque gran parte de la violencia ocurre fuera de plano o está relatada, y existe el precedente de fi lmes como Uno de los nuestros. Pero el posterior debate se centró en la escena sádica de tortura al policía, rodada de modo
208
juan josé muñoz garcía
atractivo, con música de fondo. Pero se afi rma que los cor-tes no se muestran con detalle y el horror es sugerido sólo por los gritos de la víctima. Después de rociarle con gaso-lina, se ve al asesino encender una cerilla y luego al policía muerto. Por tanto, según el BBFC hay factores que mitigan la escena y que permiten incluirla en la categoría 18 y no en otra mayor, pues no se explaya en el hecho de infl igir heri-das y el dolor. Además, la acción se sitúa en un contexto de búsqueda de la identidad del personaje (un agente secreto infi ltrado), por tanto en una trama de lealtad y traición. Y el personaje psicópata que protagoniza la escena comentada no suscita que el espectador se identifi que con él debido a su carácter antipático. Por todo esto, el fi lme se ha califi cado como 18 sin cortes.El otro fi lme es La Pasión de Cristo (UK: 18 y15, Fr: -12, Hol: 16, Esp: NR18, USA: R). En un principio, dos exa-minadores sénior de la BBFC pensaron que sería probable otorgarle la califi cación que deseaban la distribuidora Icon (15), debido a la fuerte violencia presentada en un contexto conocido por el público. Pero las directrices del BBFC in-dican que para otorgar la califi cación '15' es necesario que no haya morosidad o complacencia en la violencia. Por eso, cuando fue formalmente presentada, los examinadores dis-cutieron y pensaron que debido a la larga escena de la fl age-lación (10 minutos) tenía que califi carse como '18', por el sadismo y realismo de la escena, junto a los primeros planos de las heridas durante la crucifi xión. Aunque la historia es bien conocida, el detallismo realista y la focalización en la tortura de un personaje amable (con el que se empatiza) es motivo sufi ciente como para situarla en la categoría adulta. El fi lme fue un éxito mundial y la BBFCC recibió cartas pidiendo que se califi cara como '15' al igual que Gladiador. En 2005 se editó una versión recortada Th e Passion RECUT, cinco minutos más corta que la versión original, reducien-do así las largas escenas de tortura individual. Se otorgó la califi cación '15' para la versión Recut pero para video y TV se queda en '18'.
209
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
42 Un fi lme como Shrooms, (Cabeza de muerte, NR18 también en España) recibe la clasifi cación 18 por el uso y los graves efectos de la droga, pero no es rechazada porque no la exalta ni la promueve y ofrece, en un entorno de cine de terror, mortales consecuencias por la ingesta de esas setas alucinó-genas. Lo mismo ocurre con American Gangster (Fr: U with warning, Esp: NR18, USA: R).
43 La BBFC defi ne las producciones sexuales como obras, ge-neralmente en video o DVD, que buscan principalmente la estimulación o provocación sexual. Contienen material simulado, pero si contienen sexo real pasarían a la clasifi ca-ción R18 a no ser que se corten esos detalles. Ningún fi lm cortado, como condición de clasifi cación de la BBFC, debe ser emitido sin esos cortes y es necesario que la BBFC con-fi rme que el material ha sido cortado para que el fi lme pase a una categoría de edad inferior. BBFC Guidelines, 2005; disponible en: [www.bbfc.co.uk].
44 Kijkwijzer: Th e Dutch Rating System for Audiovisual Pro-ductions, pp.14-23.
45 Sweeney Todd (Esp: NR13, Hol: 16, Fr: -12) ha recibido en Inglaterra la califi cación de no permitido para menores de 18 años (por los sucesivos cortes de garganta y chorros de sangre que muestra el fi lme), y ello a pesar de la fama de Tim Burton y Johnny Depp. No son heridas graves una pequeña herida de bala con poca sangre, romper una nariz o el labio y un ojo morado. Tampoco es violencia creíble las luchas laser en Star Wars o Superman llevándose gente por el aire. En estos casos reciben una califi cación inferior.
46 En la práctica, aproximadamente el 83 % de las películas son califi cadas para todos los públicos, el 13 % prohibidas para menores de 12 años y el 4% prohibidas para menores de 16. Las prohibidas para menores de 18, se aplican a fi l-mes pornográfi cos limitados a cines específi cos. (Th e French experience: from censorship to classifi cation. By Francis Delon, chairman of the French Commission of fi lm classifi cation, 2003, p.4). En el año 2005-2006 se reduce más la propor-ción: 86 % para todos los públicos, 7 % las prohibidas para
210
juan josé muñoz garcía
menores de 12 años y sólo un 2 % de no permitidas para menores de 16 años. Algunos casos llamativos son: Ameri-can Beauty: -12, España NR18, USA R e Inglaterra18; Bo-rat: Cultural Learnings of America for Make Benefi t Glorious Nation of Kazakhstan, U (para todos) en Francia, R en USA, NR13 España; Eyes Wide Shut: U en Francia, NC-17 en USA y NR18 España; Taxi Driver: -16, reclasifi cada como -12 en Francia, NR13 España, Inglaterra 18 y USA R).
47 Todo ello junto a la ausencia en Francia de criterios o direc-trices para la clasifi cación, excepto en el caso de la pornogra-fía o violencia extrema. Hay que recurrir a la jurisprudencia de la comisión para obtener criterios, de todos modos se citan algunos: Violencia gratuita y sobre todo si es ensalzada hasta el punto de hacerla atractiva. Las drogas si se presen-tan con excesiva indulgencia, complacencia o satisfacción y o si son ensalzadas. El suicidio si se presenta de un modo susceptible de crear un impacto negativo en los más jóvenes. La sexualidad cuando es gráfi ca y peor si incluye violencia o crímenes (violación, incesto), pero el mero hecho de in-cluir algún contenido sexual no conduce a la Comisión a tomar medidas restrictivas, decidiendo caso a caso según la apreciación del contexto de la escena y su posible infl uen-cia en los más jóvenes. Tampoco la homosexualidad merece, como tal, una medida especial de restricción. Se reconoce que en este campo la Comisión de clasifi cación de Francia es una de las más liberales de Europa, incluso no se fi ja en el lenguaje de los personajes, cosa que si hace Inglaterra. Th e French experience: from censorship to classifi cation. By Francis Delon, chairman of the French Commission of fi lm classi-fi cation, 2003, pp.5-6.
Bibliografía
Arza, J. (2008): Familia, televisión y otras pantallas, Consejo Audiovisual de Navarra.
211
criterios de clasificación de contenidos audiovisuales...
Delon, F. (2003): Th e French experience: from censorship to classifi cation. Chairman of the French Commission of fi lm classifi cation, disponible en: [http://www.classifi cation.gov.au/resource.html?resource=253&fi lename=253.pdf ]
IORTV, (2005): Programación Infantil de Televisión: Orienta-ciones y Contenidos Prioritarios. Instituto Ofi cial de Radio y Televisión. Dirección General de las Familias y la infancia (MTAS). Madrid.
Kriegel, B. (2002): La violence a la television. Informe al mi-nistro de Cultura y Comunicación. Ministerio de Cultura de Francia; referencias disponibles en: [http://www.conse-joaudiovisualdenavarra.es/menor/masinfo.htm].
Muñoz Saldaña, M. Y Mora-Figueroa, B. (2007): La co-rregulación: nuevos compromisos y nuevos métodos para la pro-tección del menor de los contenidos televisivos. El caso holandés. La ética y el derecho de la información en los tiempos del postperiodismo, pp. 421-438. Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información (5. Valencia).
Olsberg-Spi y Kea European Aff airs in association with KPMG (2003): Empirical Study on the Practice of the Ra-ting of Films Distributed in Cinemas, Television, DVD and Videocassettes in the EU and EEA Member States, disponible en: [http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/fi na-lised/studpdf/rating_fi nalrep2.pdf ]
Pardo, A. (2001): «El cine como medio de comunicación y la responsabilidad social del cineasta», en Codina, M. (ed.): De la ética desprotegida, Pamplona: Eunsa, pp.117-141.
Pérez Tornero, J.M. (2003): Libro Blanco: La educación en el entorno audiovisual, Quaderns del CAC. Número extraordi-nario, Noviembre 2003.
Páginas web
Página web de BBFC: http://www.bbfc.co.uk/ Página web del CAC: www.cac.catPágina web de CSA: http://www.csa.frPágina web de FCC: www.fcc.gov
212
juan josé muñoz garcía
Página web de Film Classifi cation Committee del CNC: http://www.cnc.fr/
Página web del ICAA: http://www.mcu.es/bbddpeliculas/bus-carPeliculas.do.
Página web de Kijkwijzer: www.Kijkwijzer.nlPágina web de Motion Picture Association of America (MPAA):
http://www.mpaa.orgPágina web de OFCOM: www.ofcom.org.uk
213
Herramientas tecnológicas para el control parental de contenidos
audiovisuales: el nuevo escenario digital en Estados Unidos
5
Raquel Urquiza García
5.1. Introducción
La calidad de las emisiones televisivas ha sido objeto de de-bate desde siempre. El tradicional valor de Servicio Público que poseía la televisión en muchos países europeos, en contra-posición a Estados Unidos, ha suscitado en numerosas ocasio-nes grandes polémicas sobre la transmisión, adecuada o no, de ciertos contenidos considerados perjudiciales para el público más joven. Sin embargo, las nuevas plataformas de distribu-ción de productos audiovisuales y sus nuevos modelos de ne-gocio, así como la subasta del espectro, diluyen la obligada cautela que debían tener los radiodifusores sobre sus emisiones, quedando en interrogante quién controla los contenidos tele-visivos que pueden hacer daño al público infantil. La pregunta es ¿sobre quién recae la responsabilidad de restringir el acceso de contenidos inadecuados a una audiencia infantil? El medio televisivo posee cada vez una mayor oferta de contenidos y su control, desde los medios humanos, resulta difícil.
Este capítulo tiene como objetivo realizar un análisis sobre cuáles son las herramientas tecnológicas y regulatorias existen-tes en el mercado europeo y estadounidense para el Control Parental (CP), así como bajo qué argumentos sociales o insti-tucionales quedan establecidas. Para esto nos basamos en las investigaciones llevadas a cabo por Th ierer (2007, 2008, 2009) conforme al uso técnico del CP en los grabadores de video
214
raquel urquiza garcía
digital (DVR) y el video bajo demanda (VoD) en Estados Uni-dos, la regulación europea que aboga por la protección de la infancia (Saldaña, 2007; Garmendia y Garaitonandía, 2007), así como la discusión sobre este tema tanto en el entorno de la Televisión Pública estadounidense, donde tiene su origen el CP, como en los documentos publicados por el órgano de regulación británico Ofcom (2007). También ha sido objeto de estudio los documentos e informes publicados en los foros sociales en Estados Unidos que abogan por la protección de la infancia (Parents Television Council, Center for Digital Media Freedom y Th e Progress Freedom Foundation).
5.1.1. Repaso bibliográfi co
La principal difi cultad para realizar un estudio del CP desde el ámbito académico es la ausencia de investigación europea duran-te los últimos años, quedando ésta reducida al estudio de paten-tes sobre nuevos dispositivos de control. La Comisión Europea cerraría el debate sobre la necesidad de establecer herramientas tecnológicas para el CP con el estudio llevado a cabo por la Uni-versidad de Oxford en el 2000 (Keller & Verhulst, 2000). Des-de Estados Unidos, autores como Th ierer (2007, 2008, 2009) sí afrontan la cuestión sobre la necesidad y la justifi cación de dispositivos de control, además de los propios portales web don-de se promocionan y se informa de las principales herramientas técnicas de control (familysafemedia.com) y la propia Federal Communication Commission (FCC). Con anterioridad, otros autores afrontaron el CP desde el punto de vista tecnológico, aunque su investigación quedaba anclada en el mundo analó-gico y el estudio de V-chip (Price, 1998), aunque en algunos casos se hacía una previsión sobre el futuro del CP en el mundo digital (Stefaan & Verhulst, 2002). También otros autores se han enfrentado al estudio de los dispositivos de control desde la perspectiva de los niños y los medios de comunicación (Singer & Singer, 2001) o desde la visión puramente de la regulación y la política europea (Marsden & Verhulst, 1999).
215
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
El acotamiento de este tema (CP) que engloba tantos facto-res relacionados cómo son tecnología, regulación y sociedad es la segunda difi cultad con la que nos encontramos a la hora de cumplir con el objetivo de este capítulo, por ello, en oca-siones ha resultado difícil no hacer referencia a aquellos temas que podrían considerarse, a priori, que no forman parte del ámbito técnico, pero que justifi can el empleo de este tipo de dispositivos.
Defi nir qué es el CP no es fácil, ya que el concepto no sólo se expande al ámbito político, regulatorio y social, sino que tam-bién abarca el tecnológico. El objetivo del CP es aumentar el poder y la capacidad de los padres para controlar que ven sus hijos cuando ellos no están presentes (Price & Verhulst, 2002). El objetivo del CP sería la principal razón para emplear un dispositivo tecnológico que facilitara la elección de los adultos a la hora de elaborar una programación para sus hijos.
Existe un sólido consenso por parte de la comunidad inter-nacional sobre el perjuicio que causa a la audiencia infantil el consumo de contenidos inadecuados. Sin embargo, la uti-lización de un dispositivo técnico de control es debatido en Europa, ya que podría ser considerado como un mecanismo que viola los derechos de libertad de expresión. Otros, argu-mentan que los derechos de los niños podrían verse coartados ante la imposibilidad de recibir una información incompleta. Son razones que hace que el CP sea considerado una medida de protección, más que de control, para que los niños puedan disfrutar de una recepción adecuada de contenidos informati-vos y de entretenimiento.
5.1.2. El control de los contenidos como medida de protección: modelos y componentes
En Europa, el punto de partida sobre el interés por controlar los contenidos audiovisuales para proteger a la audiencia débil, se incrementará en la década de los 90 con la multiplicación de la oferta televisiva y el surgimiento de las plataformas de pago.
216
raquel urquiza garcía
La Directiva de Televisión sin fronteras (DTVSF) también re-cogerá, aunque no de forma concreta, medidas que faciliten el control de los contenidos no adecuados para los menores, aun-que como siempre, dejando amplia fl exibilidad a la normativa específi ca de cada uno de sus Estados Miembros.
En este contexto, tanto en Europa como en Estados Unidos, el dispositivo más recomendado, y a la vez el más polémico, es el V-chip, sobre el que realizaremos un breve análisis para conocer como es su adecuación a los nuevos usos y modelos de contenidos audiovisuales.
La sistemática del CP se adapta a diferentes casos, aunque pueden reducirse a dos modelos:
1) Califi cación intermediada: Este sistema queda reducido al juicio realizado por terceros sobre la adecuada visualización de un contenido por grupos segmentados en edades, sin entrar en describir qué propiedades posee el contenido para ser califi -cado como inadecuado para una determinada audiencia.
2) Filtrado de consumidores, dependiente de un sistema que fi ltre los contenidos previamente etiquetados. Este tipo de CP obliga a los padres a confi ar en la evaluación realizada por otras partes. Sin embargo, a diferencia de la califi cación intermediada, su descentralización, basada en la descripción de los contenidos, no en su evaluación, deja una mayor fl exi-bilidad a los adultos para juzgar sobre la visualización o no de los contenidos (ver cuadro 1).
El CP no es una labor aislada, sino una tarea conjunta de creadores de contenidos, radiodifusores, operadores de plata-formas de distribución, fabricantes de dispositivos auxiliares y fi nalmente la decisión y la acción del consumidor, éste último como pieza clave para la efi cacia del sistema (ver cuadro 2). En Estados Unidos hay una campaña permanente promovida por asociaciones y fundaciones de protección a la infancia que insisten de manera constante en la formación de los padres. El objetivo es crear una alta concienciación ciudadana sobre la importancia de restringir contenidos audiovisuales inadecua-dos, sobre todo en un entorno donde la televisión ya no es el único medio de acceso a los contenidos.
217
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
Para entender cómo funciona el proceso completo del CP es necesario analizar algunos de los conceptos a los que se hace referencia en el cuadro 2:—Número de Identifi cación Personal (Personal Identifi cation
Number, PIN): actúa a modo de llave para bloquear el ac-ceso a un determinado contenido o a la gestión del sistema a través del menú.
—Encriptación: este proceso permite denegar el acceso a de-terminados servicios dentro del modelo de televisión de
Cuadro 1. Modelos de Control Parental
Cuadro 2. Cadena de funcionamiento para el CIP
218
raquel urquiza garcía
pago. La encriptación permite que los servicios sólo sean abiertos para aquellos hogares que lo han elegido previa suscripción. Ofcom (2007) distingue dos tipos de suscrip-ción posibles dentro del modelo de la TV de pago: servi-cios Premium, abiertos para los abonados que han optado por ellos y pago por visión (ppv) cuyo acceso requiere la introducción de un código PIN vía teléfono. La principal ventaja de este último sistema es que no es necesaria la uti-lización de servicios encriptados o plataformas con vía de retorno, ampliando el margen del CP.
5.2. Las herramientas de control: regulación, dispositivos y TV Parental Guidelines
En los últimos años hemos asistido a un diálogo continuo sobre la necesidad de establecer una serie de medidas de regu-lación que infl uyeran en la mejora de los contenidos televisivos. Estas iniciativas tenían una base programática, estableciéndo-se un horario infantil o unas horas consideradas «familiares», ubicadas en la primera parte del prime-time (Th ierer, 2007). En Europa se lanzarían a mediados de los años 90, algunos códigos de autorregulación, tras la insistencia de muchas voces que exigían el amparo legal sobre la protección de los menores frente a un consumo indiscriminado de contenidos audiovi-suales. Sin embargo, aunque tanto en Europa como en Esta-dos Unidos se publican documentos desde la Comisión y la FCC, respectivamente, en ambos órganos se siguen caminos diferentes.
En 2006, el Parlamento Europeo recomendaría una serie de medidas a escala de la Unión para controlar el acceso de los menores a contenidos audiovisuales y servicios en línea cali-fi cados como inapropiados. En cualquier caso, la autorregu-lación como medida inmediata era un medio efi caz, aunque no sufi ciente (Saldaña, 2007). Gran parte del problema reside en la ausencia de criterios comunes para el etiquetado de los contenidos que podrían ser considerados perjudiciales para la
219
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
audiencia, refl ejados en éstos códigos de autorregulación. La señalización de los programas se constituye como criterio base y en algunos países como criterio único, para fomentar el CP. Con esta medida, las televisiones adscritas, como sucede en el caso español, se comprometen a señalar su programación para así orientar a los padres y tutores sobre qué tipo de contenido se emitirá.
En los Estados Unidos se impondrán desde la Ley de Tele-comunicaciones de 1996 medidas concretas en base a la nece-sidad de crear una herramienta tecnológica que fi ltre aquellos contenidos que vayan contra la integridad del menor. La Co-misión Federal de Comunicaciones (FCC) anunciaría que a partir del año 2000 todos aquellos televisores que se vendieran en Estados Unidos debían incluir un sistema —chip antivio-lenci— (V-chip) que bloqueara aquellas escenas de violencia o sexo, inadecuadas para la audiencia infantil. La normativa también afectaría a los ordenadores, pero sólo cuando éstos actuaban como plataforma de contenidos televisivos. El blo-queo no se extendería para el resto de imágenes y contenidos que circulan por la red. El CP en Estados Unidos no reside en manos del gobierno, ya que «éste no puede seleccionar que tipo de programa debe o no ver los niños americanos, pero sí puede mostrarle al público los mecanismos de bloqueo» (Ste-vens, 2006).
El escenario televisivo ha cambiado con el exceso de oferta televisiva, acompañada del aumento de televisores por hogar. Esta situación complica el control personal de los padres sobre la adecuación de los contenidos que consumen sus hijos.
La Unión Europea alegó en sus recomendaciones que el uso del V-chip, en un escenario audiovisual en transición, no era adecuado ni recomendable, ya que las herramientas que se aconsejaran debían de ser adaptadas al entorno digital. Esta conclusión cobra una especial relevancia cuando la modifi ca-ción de la DTVSF, pasa a incluir como contenidos audiovisua-les no solo aquellos distribuidos por los sistemas tradicionales, sino también aquellos que se distribuyen a través de la red. De esta forma, el concepto de contenido audiovisual se extendía
220
raquel urquiza garcía
con independencia del sistema de distribución adoptado para su recepción.
5.3. El CP en Estados Unidos y la Unión Europea
Th iefer (2009) plantea si existe una verdadera necesidad en el establecimiento del CP, dado que en el 2007, tan solo un 32% de los hogares americanos tenían niños pequeños en casa. De este universo, sólo una parte utilizaba un sistema tecnoló-gico de fi ltrado de contenidos.
Más que Europa, Estados Unidos ha insistido en la justifi ca-da necesidad de la implantación del censorchip como medida de protección hacia la audiencia infantil.
5.3.1. El caso Estadounidense V-chip trabaja desde el año 2000 junto a la industria televisiva
para bloquear el acceso a contenidos califi cados como perju-diciales para el menor. La Ley de Comunicaciones de 1934 en Estados Unidos aseguraba el apoyo del gobierno a los padres de este país para la supervisión de los hábitos televisivos de sus hijos. Años más tarde, estas indicaciones quedarían materiali-zadas en la ley de Telecomunicaciones de 1996. El Congreso de los Estados Unidos ha barajado diferentes posibilidades y opciones que ofrezcan a los padres el control del acceso de sus hijos a la programación televisiva. Algunas de estas acciones recaen en una fuerte campaña educativa, otras opciones son de ámbito legislativo. La Public Broadcasting Service (PBS) ha realizado interesantes campañas de formación para adultos («Getting Along: Taming the TV» en 2004) en la que se infor-ma a los padres sobre los usos adecuados de la televisión con una audiencia infantil en el hogar.
Según se acordaba en la Ley de Telecomunicaciones de 1996, desde el año 2000, la FCC exigiría que todos los televisores con una pantalla mínima de 13 pulgadas tuvieran integrado el
221
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
V-chip. Además de esto, dos años antes, la FCC abogaría por la creación de un sistema de califi cación de los programas que se trabajaría junto con el V-chip. A pesar de que su introduc-ción estuviese regulada, su uso no era obligatorio. Un estudio llevado a cabo por la Kayes Family Foundation revelaba en el año 2004 que sólo un 15% de los padres estadounidenses lo utilizaban, aunque este mismo estudio indicaba que un 89% de los padres eran conscientes de que sus hijos eran expuestos diariamente a una gran cantidad de contenidos inapropiados ofrecidos por los medios de comunicación.
En un primer momento, V-chip fue creado para el mundo analógico, por lo que tendría que sufrir una adaptación para poder ser utilizado en el nuevo sistema de transmisión. Marzo de 2006 fue la fecha impuesta a los fabricantes de televisores para dar el pistoletazo a una segunda generación de este dis-positivo, adaptado a la tecnología digital. Este nuevo mandato de la FCC se integra dentro de los planes de transición hacia la televisión digital, coincidiendo con el primer aplazamiento para el apagón analógico en este país.
5.3.1.1. TV Parental Guidelines y su relación con V-chip
El sistema de indicadores (Ratings System) se desarrollaría durante 1996 y 1997, entrando en vigor en octubre de ese último año. Se basaba en un sistema propuesto en 1968 por la Motion Picture Association of America (MPAA) para la califi -cación de películas. El nuevo sistema (TV Parental Guidelines) cubriría la información ofrecida a los padres sobre el grado de sexo, violencia y otros materiales inapropiados para ser percibidos por los niños. Este sistema sería aplicado a todos los programas, a excepción de aquellos de género informati-vo y deportes. Aunque en un principio la elaboración de un sistema de califi cación de contenidos etiquetados por niveles de violencia, sexo y otras referencias poco apropiadas, no se consideraba una medida urgente, la administración Clinton sí lo consideró así en 1996. La industria televisiva y del en-
222
raquel urquiza garcía
tretenimiento comenzó a elaborar un sistema, a pesar de sus reticencias, ya que la censura traería con ella la reducción de la audiencia en algunos de sus programas y, por tanto, de sus ingresos publicitarios. Incluso algunos focos del sector de la industria televisiva cuestionaron si esta medida no era contra-dictoria con la primera enmienda.
En Marzo de 1996, casi un mes después de la aprobación del presidente Clinton del empleo de medidas a favor del CP, al-gunos directivos de networks, afi liadas, independientes y ope-radores de cable y satélite, liderados por el entonces presidente de la MPAA —Jack Valenti—, establecerían un primer siste-ma de califi cación a fi nales de ese mismo año. Las indicaciones sobre la valoración de cada contenido emitido comenzaron a difundirse a comienzos del año siguiente, antes que la im-plantación de V-chip en los televisores. En 1998, el sistema perfeccionado tendría el visto bueno por la FCC (ver cuadro 3). Junto a la TV Parental Guidelines también aparece una serie de descriptores (ver cuadro 4) que ofrece una información más completa sobre el contenido emitido. Así, tanto los índices como los descriptores son mostrados en las pantallas de los televisores, en las guías interactivas y en los portales webs de cada radiodifusor.
Cuadro 3. TV Parental Guidelines 2008 USA
223
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
Esta información es también fi ltrada por V-chip, permi-tiendo bloquear el contenido anteriormente programado. El funcionamiento de V-chip se basa en la lectura de un código electrónico transmitido por la señal televisiva, en conjunción con el sistema de indicadores. El dispositivo bloquea automá-ticamente la exposición de aquellos contenidos previamente considerados inaceptables.
5.3.1.2. La necesidad de un sistema abierto para el entorno digital
La compatibilidad con otros sistemas es el gran handicap al que se ha enfrentado V-chip durante los últimos años. La le-gislación obligaba al V-chip sólo a leer la pautas de CP (TV parental guidelines) y los índices establecidos por la MPAA. Su sistema cerrado conlleva que se cree una incompatibilidad de lectura entre V-chip y otros sistemas independientes que ofre-cen una información adicional sobre los contenidos. Sin em-bargo, el periodo de transición hacia la televisión digital parece dar luz a este aspecto tan limitado. La renovación del parqué televisivo y la introducción de sintonizadores representan una oportunidad para la reprogramación de V-chip, pudiendo ser rediseñado para poder leer diferentes índices de califi cación
Cuadro 4. Descriptores TV Parental Guidelines
224
raquel urquiza garcía
de contenidos. Las prestaciones de V-chip se concentran en cuatro servicios básicos:—Bloqueo de canales completos.—Bloqueo de periodos de programación. —Bloqueo de programas concretos, en función de su índice
o grado de catalogación. —Una combinación de los tres servicios básicos.
5.3.2. El caso europeo
La UE estudió a fi nales de la década de los noventa las posi-bles técnicas y dispositivos disponibles para facilitar el CP. El interés parte de las medidas adoptadas en Estados Unidos y Canadá sobre los mecanismos existentes en el mercado para proteger a la audiencia más joven (V-Chip). En Febrero de 1996, el Parlamento Europeo votó a favor de añadir una en-mienda a la Directiva de Televisión sin Fronteras de 1989, en la que se instaba a la adopción del V-chip. Esa enmienda nunca sería añadida a la Directiva, aunque, en 1997 el Parlamento y el Consejo Europeo acordaron que la Comisión Europea lle-varía a cabo un estudio sobre el sistema de etiquetado de con-tenidos, dispositivos técnicos y políticas de protección familiar. El documento se concluiría en el 2000 cuando el escenario digital en Europa aún no estaba defi nido.
La nueva Directiva de Servicios Audiovisuales, aunque da un marco más fl exible para acoger el amplio espectro del contenido audiovisual, deja muy reducida su posición so-bre el CP. El legislador sólo refl eja «su preocupación» por la disponibilidad de los contenidos nocivos en los servicios de comunicación audiovisual (PE, 2007) y aunque reconoce la existencia de técnicas que facilitan el fi ltrado de contenidos perjudiciales para los niños, también reclama un equilibrio con la libertad de expresión. El documento sólo hace refe-rencia a la posibilidad de dotar al usuario de un sistema de fi ltrado a la hora de suscribirse a un proveedor de acceso a contenidos. En este caso, deja en manos del proveedor la
225
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
integración del dispositivo de fi ltrado, no del fabricante de receptores.
La UE, como en la mayoría de sus medidas que afectan al terreno del audiovisual, deja amplia libertad para que cada uno de sus Estados Miembros adopte, dentro de unos amplios márgenes, sus indicaciones. Algunos órganos europeos como el Conseil Supereur de l´Audiovisuel (CSA, Francia) o la British Standards Commission en el Reino Unido, establecen medidas regulatorias sobre la protección del menor, aunque no esta-bleciendo una medida técnica concreta como lo hizo Estados Unidos (Telecommunications Act, 1996). En España se llegó a fi rmar un acuerdo entre gobierno y radiodifusores nacionales, autonómicos y locales en el 2004, el denominado «Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia» que se ceñiría al establecimiento de una serie de franjas de programa-ción para la protección infantil. Las alusiones que se efectúan en este código sobre CP quedan bajo una medida adicional ante el nuevo escenario digital: «Los operadores fi rmantes de este código colaborarán y promoverán la mejor utilización, en el ámbito de la televisión digital, de medios técnicos tales como códigos personales de acceso, programas informáticos de «bloqueo», guías electrónicas de programación (EPG). En especial, se seguirán las decisiones o directrices que provengan del Grupo de trabajo constituido en el foro DVB para desarro-llar sistemas clasifi cación y de fi ltrado aplicables a contenidos audiovisuales» (Ministerio de la Presidencia, 2004). Aunque se parte de la buena voluntad, la disposición y el uso de dispo-sitivos de fi ltrado se deja en última instancia en manos de los padres, aunque sí se impulsa la promoción y la información de la existencia de estos dispositivos por parte de los operadores, pero sin ninguna medida concreta.
La transición hacia la televisión digital era propuesta como el momento oportuno para dar un impulso a las técnicas de fi ltrado y bloqueo de contenidos en Europa, dada las limita-ciones que presentaba V-Chip para la televisión digital. La si-tuación en la que se encontraba la tecnología de fi ltrado exis-tente en la UE en el año 2000 era poco operativa y quedaba
226
raquel urquiza garcía
pronto obsoleta con la digitalización. Se esperaba el momento como una oportunidad para desarrollar dispositivos que ofre-cieran un mayor nivel de protección mediante la Electronic Programme Guide (EPG), sin embargo esta expectativa no ha sido cubierta más allá de la información aportada por la EPG sobre la adecuación o inadecuación de un programa para la audiencia juvenil e infantil.
Otro de los problemas a los que se ha enfrentado el CP en Europa, a nivel técnico, ha sido la competencia tecnológica y la diferenciación en materia de clasifi cación de contenidos, como consecuencia del interés por crear un mercado abierto, competitivo y neutral en materia tecnológica.
La EPG ha sido adoptada por algunos países como sistema de fi ltrado y bloqueo de programas. La plataforma Premiere en Alemania, sería de las primeras en valerse de la EPG para bloquear una programación determinada, directamente desde su menú. El dispositivo utilizado era un sintonizador (set top box) denominado D-box, cuyo funcionamiento recibiría du-ras críticas por utilizar un sistema que resultaba excesivamente complejo para los usuarios. Digital Plus en España y Sky en Reino Unido, también se valdrían de un sistema de bloqueo de programación a través de la EPG, previa introducción de un código PIN.
Por otro lado, el Reino Unido es uno de los países europeos en los que mayor incidencia tiene la regulación televisiva. No es extraño por tanto que desde su órgano de regulación de comunicaciones (Ofcom) se contemple el CP como medida urgente para la protección de la audiencia infantil.
Según describe Ofcom en el mercado hay diferentes técnicas de CP. La variedad de éstos se encuentran en las característi-cas de las propias plataformas, no en los canales. No todas las plataformas tienen las mismas características. En el caso de Freeview (plataforma digital terrestre), la mayoría de sus sinto-nizadores no tienen capacidad para recibir canales encriptados. Esto será otro problema más al que se tendrá que enfrentar la televisión terrestre digitalizada, dentro de las difi cultades que ya presenta la expansión de los servicios interactivos.
227
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
5.4. Nuevas herramientas de control en el escenario digital
La creación de nuevas herramientas dentro del universo di-gital, no sólo debe conceder a los padres el bloqueo de los contenidos, sino también un fácil acceso a los contenidos que pueden ser consumidos por toda la familia. Es el paso del llamado Control Parental 1.0, al nuevo Control Parental 2.0, que concede al adulto un contenido más adaptado. En Estados Unidos, operadores de cable y satélite han desarrolla-do un sistema para el índice de contenidos y un conjunto de herramientas de CP.
El informe anual de la FCC en 2006 refl ejaba que el 86% de los hogares estadounidenses estaban abonados a plataformas de cable, satélite o algún otro modelo de distribución de oferta multicanal. La mayoría de estas plataformas ofrecen a sus abo-nados sistemas de CP. El mecanismo se activa desde el mando a distancia y el sintonizador. Todos los sintonizadores de cable y satélite, tanto analógico como digital, permiten bloquear el acceso de canales individuales a los niños, tras la previa in-troducción de una contraseña. Además, algunos sintonizado-res digitales permiten mayores posibilidades de fi ltrado: por índice de catalogación, canal, título o incluso desde la guía electrónica de programación, desde esta última opción se evita el acceso a los contenidos para adultos que utilizan la fórmula del pago por visión (ppv).
La tecnología digital ha marcado algunas diferencias en cuanto a la confi guración y a las prestaciones que ofrece el dis-positivo de CP integrado en los sintonizadores. En el caso del cable analógico, los sintonizadores concedían un control sobre el propio aparato receptor. El bloqueo de un determinado ca-nal se producía tras la introducción previa de un número PIN. En cambio, en el cable digital, las funciones de control son más avanzadas, ya que el bloqueo no se limita a un determi-nado canal, el usuario puede bloquear un programa concreto, así como aquellos programas catalogados con un determinado etiquetado (TV control guidelines).
228
raquel urquiza garcía
5.4.1. Dispositivos para el fi ltrado de contenidos digitales en Estados Unidos
Además de estas fórmulas, los operadores de cable, bajo la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones (NCTA) promueven una iniciativa común denominada Control your TV 2. En el mercado del CP también nos encontramos otro sistema denominado TV Channel Blocker, dirigido al bloqueo de canales de cable analógico.
En Estados Unidos, los operadores de satélite, EchoStar´s y Direct TV también ofrecen su propio sistema, integrado en el propio sintonizador. Lo mismo ocurre con los distribuidores de contenidos vía DSL. Además, las plataformas no terrestres han optado por ofrecer a sus abonados paquetes de canales y contenidos familiares, como alternativa a los sistemas técnicos de CP.
Fuera del sector de las plataformas hay otras alternativas para el control de los contenidos. El portal «Family Safe Media» ofrece casi media docena de productos que ayudan a los pa-dres a controlar los contenidos televisivos2. Estas herramientas actúan como gestoras del tiempo en el que los niños tienen ac-ceso a la televisión. Otra opción es el llamado «the weemote», un mando a distancia diseñado especialmente para niños. El dispositivo, con un precio aproximado de 25 dólares, consiste en un número reducido de botones con acceso a canales pro-gramados previamente por los adultos.
A pesar de que el CP tiene como fi n la protección de la au-diencia infantil, también algunos de los sistemas ofertados se promocionan como dispositivos que facilitan una recepción abierta para toda la familia. El sistema que ofrece TV Guar-dian a través del programa «The Foul Language Filter» fi ltra y bloquea el sonido de las emisiones con lenguaje ofensivo. Mediante una biblioteca de más de 150 palabras y frases, ca-talogadas como inadecuadas, se produce el reconocimiento de las palabras emitidas con las almacenadas; además el propio usuario puede programar el dispositivo con algunas opciones preferentes. TV Guardian también ofrece un sistema DVD
229
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
con fi ltrado de escenas clasifi cadas por grado de violencia, sexo o consumo explícito de drogas. El modelo de negocio de TV Guardian se basa en la compra del lector de DVD más la sus-cripción anual al servicio de fi ltros (130 dólares). El contrato para la renovación de los fi ltros puede ser mensual o anual. El abonado al servicio puede descargarse todos los meses en un disco duro los fi ltros actualizados y conectarlos a través del puerto USB que incluye el lector de DVD.
La oferta de sistemas en el mercado como TV Guardian con-ceden un servicio que no sólo queda reducido al CP, también facilitan una opción al público que restringe el consumo te-levisivo ante la presencia, cada vez mayor, de contenidos mo-lestos o inapropiados para una audiencia sensible a un con-junto de valores morales tradicionales. El sistema de fi ltrado de escenas y sonidos favorece a un determinado sector de la población que sacrifi ca el visionado completo de un determi-nado contenido, repercutiendo directamente en la audiencia del canal, en los benefi cios de éste si emplea la fórmula bajo demanda y, en último término, en la inversión publicitaria. A fi nales de 2008, casi siete millones de americanos utilizaban TV Guardian (Th ierer, 2008). Sin embargo, este sistema posee incompatibilidad con algunos fabricantes de reproductores de DVD, así como con los contenidos distribuidos por algunos estudios; aunque sin duda su mayor debilidad recae en su in-compatibilidad con la Alta Defi nición, sobre todo cuando la industria televisiva y de contenidos miran hacia la Alta Defi -nición como modelo de negocio tras el apagón analógico en Estados Unidos.
5.4.1.2. El CP en los PVR y en el VoD
La extensión del CP, en diferentes sistemas, ha venido pro-piciado por el lanzamiento de los nuevos dispositivos digita-les. La aparición en el mercado de las nuevas herramientas de grabación digital, Personal Video Recording (PVR) y Digital Video Recording (DVR) junto con el Video on Demand (VoD),
230
raquel urquiza garcía
han facilitado una mayor abanico de posibilidades a los pa-dres a la hora de seleccionar los contenidos. El hecho de crear inmensos archivos almacenados en un disco duro, de sólo contenidos considerados apropiados, constituye ya un fl exi-ble control parental a través del denominado time-shifting. La oferta de nuevos servicios audiovisuales implica una mayor fl exibilidad para las familias a la hora de elegir una programa-ción adecuada.
La llegada de Tivo y Replay TV, dentro de la gama de los PVR´s, al mercado estadounidense ha supuesto una verdadera revolución en los modos de adaptar la programación televisiva al usuario. La mayoría de los operadores de cable y satélite ofertan en sus suscripciones el alquiler o compra de estos dis-positivos. Su rápida expansión se debe a la estrategia llevada a cabo por estos proveedores y a la bajada de su precio en el mercado, a medida que aumentaban las ventas.
El auge de los PVR´s en Estados Unidos viene acompañado de una cada vez más amplia gama de prestaciones, que no sólo se limita a la eliminación de la publicidad en aquellos progra-mas que quedan almacenados. Tivo anunció en el 2007 el lan-zamiento de una nueva línea capaz de almacenar hasta 20 ho-ras de contenidos en HD o 180 horas en Standard Defi nition (SD). Además de esto, Tivo también incluye un sistema de CP, como lo hicieron con anterioridad los dispositivos auxiliares de recepción (sintonizadores, VCR y DVD).
El VoD ofrecido por los operadores de cable y satélite permi-te ver a sus abonados sus programas favoritos sin tener que es-perar su turno en una programación cerrada. En Estados Uni-dos, los operadores que cuentan con los programas de mayor éxito entre los niños han puesto a disposición de la audiencia algunos de sus contenidos bajo este nuevo modelo de negocio, aunque de forma gratuita generalmente para el usuario. En 2006, Comcast, el mayor operador de cable de Estados Unidos llegó a ofrecer miles de horas de contenidos bajo demanda en sus sistemas locales.
231
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
5.4.2. El CP en los dispositivos digitales en Europa
El estudio llevado a cabo por la UE rechazaba el empleo de V-chip por no adaptarse bien a los requisitos de la digitaliza-ción. Se insistía en que estos dispositivos no podían nunca sus-tituir a la responsabilidad de los radiodifusores, sobretodo la de aquellos que poseen una licencia terrestre. Por el contrario, sí se valoraba su contribución al sistema de pago por visión y al video bajo demanda, aunque el asegurar su funcionamien-to también caía bajo la responsabilidad de cada operador. De esta forma, la UE priorizaba más sobre la autorregulación que sobre la implantación de dispositivos de control.
En su estudio se reclamaba un estándar abierto e interopera-ble para televisores y sintonizadores, compatible con sistemas de fi ltrado, así como la estandarización de un protocolo para la transmisión de la información etiquetada sobre un deter-minado programa. Con esta medida se consideraba un apro-vechamiento plural de sistemas de fi ltrado y etiquetado, más tarde cada país aplicaría estas sugerencia a su propia realidad nacional. Una vez más, los intereses técnicos y comerciales de la UE volverían a encontrarse.
Casi todas las plataformas digitales de pago poseen un sis-tema técnico de CP, además en Reino Unido, Freeview, tam-bién lo contempla aunque de manera más reducida, sí per-mite el bloqueo de canales, pero no de programas completos. El bloqueo vía PIN depende del grado de interactividad de su sintonizador y del uso de otros sistemas auxiliares como el PVR.
El resto de plataformas de pago, como son Sky, BT, Virgin Media o Tiscali, están dotadas de mecanismos técnicos para el control. En parte, la compra de contenidos, requiere el encrip-tado de los mismos, facilitando a su vez un CP abierto y fl exi-ble. Es por tanto, en el sector de la televisión por ondas donde se necesitan medidas que faciliten el acceso al CP, teniendo en cuenta que la transmisión terrestre es el medio televisivo mayoritario en Europa y el de mayor cobertura.
232
raquel urquiza garcía
5.5. Conclusiones
La integración de los dispositivos de control de contenidos como medida de protección para la audiencia infantil, cobra diferente matiz en Estados Unidos y en la Unión Europea. Mientras que la regulación estadounidense obliga la integra-ción de este tipo de dispositivos y un amplio mercado alterna-tivo ofrece diferentes mecanismos de fi ltrado, la UE, a través una política más fl exible, no obliga a los fabricantes a integrar sistemas de CP, aunque sí recomienda e impulsa su uso. Se puede apreciar un mayor interés por el uso de este tipo de sistemas, sobre todo ante la multiplicación de la oferta de ca-nales y la aparición del VoD y el PVR, donde por una parte la propia tematización y clasifi cación de los contenidos puede constituirse ya como propiamente un sistema de CP.
Por otro lado, aunque en Estados Unidos el CP recae más sobre el propio usuario, ya que se le conceden variedad de dispositivos para prevenir la visualización de contenidos in-adecuados, en la UE hay un mayor interés en responsabilizar a los radiodifusores sobre la emisión de contenidos dentro de las franjas de protección infantil. En ambos casos, el nuevo escenario digital y multiplataforma puede generar grandes ex-pectativas en el sector, ya que cada vez más, los sistemas de control resultan más fl exibles y adaptados a las necesidades del consumidor. Estos dispositivos de control pueden crear un amplio mercado a largo plazo, donde no sólo el consumidor busque el CP, sino también el acceso a una televisión de mayor calidad.
Notas al capítulo 5
1 http://controlyourtv.org2 http://www.familysafemedia.com
233
herramientas tecnológicas para el control parental de ...
Bibliografía
Garmendia, C.; Garaitonandia, C.: «Como usan Internet los jóvenes: hábitos, riesgos y Control Parental» Proyecto Europeo Eurokids online 2006-2007. Disponible en: http://www.ehu.es/eukidsonline/investigaciones.htm
Kaiser Family Foundation: «Parents, Media and Public Poli-cy: A Kaiser Family Foundation Survey», Otoño 2004. Dis-ponible en: http://www.kff org/entmedia/entmedia092304-pkg.cfm
Keller, D.; Verhulst, S. (2000): «Parental Control in Con-verged Communications Environment Self-Regulating, Technical-Devices and Meta-Information» Final Report for Th e DVB Regulatory Group. Programme in comparative media law and policy, University of Oxford.
Marsden, C.; Verhulst, S. (1999): Convergence in European Digital TV Regulating, Oxford University Press.
Moloney, P.: «V-Chip and TV Ratings: Monitoring Children´s Access to TV Programming» CRS Report for Congress. 2 de mayo, 2005. Disponible en: http://lieberman.senate.gov/documents/crs/vchilpchildren.pdf
Muñoz Saldaña, M.; Mora-Figueroa, B. (2007): «La Co-rregulación: nuevos compromisos y nuevos métodos para la protección del menor de los contenidos televisivos. El caso holandés» La ética y el derecho de la información en los tiem-pos del postperiodismo, Valencia: Fundación Coso.
OFCOM, Ofcom´s Submission to the Byron Review, Anex 3: TV Content regulation and child protection: policy, practice and user tools, 30 noviembre 2007.
Price, M.E.; Verhulst, S. (2002): Parental Control of Televi-sion of Broadcasting. Routledge.
Price, M.E. (1998): Th e V-Chip Debate: Content Filtering from Television to the Internet. Lawrence Erlbaum Associates.
Parent Television Council: Annual Report 2007.Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
(PE): Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifi ca la Directiva 89/522/CE del
234
raquel urquiza garcía
Consejo sobre la determinadas disposiciones legales, reglamen-tarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de radiodifusión televisiva.
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (PE): Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y del derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria de servicios audiovisuales y de información en línea.
Thierer, A. (2009): «Who needs Parental Controls? Assesing the relevant market for Parental Control Technologies» Th e Progress Freedom Foundations, Vol.16 (5).
—(2008): «Parental Controls and on line child protection: A survey tools and methods» Th e Progress Freedom Founda-tions.
—(2007): «Parental Control perfection? Th e impact of the DVR and VoD boom on the debate over TV content regu-lation» Th e Progress Freedom Foundations.
Singer, D. Singer, J.L. (2001): Handbook of Children and the Media, SAGE.
Stevens, T. (2006): «Guest columnist: State of Decency in DC» Cablefax, 17 (69), 10 abril.
Wood, H. (2007): «Television is happening: methodological considerations for capturing digital reception» European Jo-urnal Cultural Studies, Vol. 10 (4).
235
Procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales por medio de
metadatos para el control parental en entornos televisivos digitales
6
Belén Fernández Fuentes
6.1. Introducción
Las técnicas documentales aplicadas al control de contenidos en televisión digital facilitan indudablemente la tarea de vigi-lancia sobre los elementos de programación que van en contra de la protección de la infancia en la programación audiovisual y en concreto televisiva. Es más, teniendo en cuenta que actual-mente la tendencia en documentación audiovisual en entornos digitales es utilizar diversos lenguajes de marcado con el fi n de preservar, organizar y clasifi car los contenidos, en un mismo «gesto» se podría realizar el marcado para protección de la in-fancia y adolescencia. Ya en 1934 Paul Otlet en su Tratado de Documentación citaba la necesidad de utilizar las técnicas docu-mentales para control parental (Otlet, 1934: 231)
Una de las funciones básicas de la documentación es la iden-tifi cación, clasifi cación y análisis de contenidos para su poste-rior recuperación y utilización por parte del usuario del docu-mento. Las técnicas para realizar esta operación se encuadran dentro del análisis documental que, como toda representación, exige «un código que deberá aplicarse por parte del analista-documentalista a cada uno de los documentos y por el usuario del sistema a sus necesidades de información» (Valle, 2001). Dicho código constituye un punto de conexión entre los men-sajes contenidos en los documentos y las necesidades de los usuarios y se representa, por lo general, en forma de índice con
236
belén fernández fuentes
un lenguaje más o menos controlado dependiendo del tipo de servicio que el centro documental quiera o deba ofrecer a sus usuarios; intentando siempre controlar los problemas de sino-nimia, polisemia y ambigüedad que suelen presentarse en el lenguaje natural, para lo que se establecen relaciones de distin-to tipo entre términos a fi n de delimitar el alcance semántico unívoco de los mismos.
El conjunto de estas operaciones se conoce con el nombre de análisis documental de contenido y acompaña siempre al análisis documental formal, cuyo fi n es codifi car las caracterís-ticas físicas del documento para su más efi caz almacenamiento, conservación y localización.
Desde la publicación del Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios au-diovisuales y de información (1996)1 se ha apostado por la adopción de medidas tecnológicas que faciliten el marcado de contenidos a través de sistemas de identifi cación visual.
En este sentido de recomendar la utilización de las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para marcar el contenido audiovisual en defensa de la infancia y la adolescencia, apare-ce también la Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea, que «invita a dar un paso más hacia la instauración de una cooperación efi caz entre los Estados miembros, la in-dustria y las demás partes interesadas en materia de protección de los menores y de la dignidad humana en los sectores de la radiodifusión y de los servicios de internet. Completa la Recomendación 98/560/CE del Consejo, que trata el mismo tema, teniendo en cuenta los avances tecnológicos recientes y la evolución del panorama mediático» (Actividades de la UE, Síntesis de legislación)2.
237
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
6.2. Los sistemas automatizados de control de contenido en entornos audiovisuales
El avance de la tecnología, en efecto, ha propiciado la apari-ción de sistemas de marcado basados fundamentalmente en el hipertexto y en la codifi cación HTML y XML, lo que supone la creación, por así decirlo, de bases de datos subyacentes den-tro de los propios documentos, de tal manera que se permite al usuario el conocimiento del contenido documental sin ne-cesidad de realizar una lectura completa del mismo. Así mismo los lenguajes de marcado han avanzado de forma considerable hacia la web semántica; es decir, hacia la posibilidad de in-terrogar sobre cuestiones complejas al documento y obtener respuestas muy concretas. Esta facilidad de recuperación de los datos referidos a cuestiones relacionadas resulta, a priori, útil para aplicarse a algún tipo de normativa sobre marcaje de documentos audiovisuales para control parental.
Mª Jesús Lamarca (2006) reseña dos grandes tipos de len-guaje de marcado:1. Lenguaje de marcado de procedimiento o procesado:
describe la forma y el significado de las operaciones tipo-gráficas que se aplicarán a cada uno de los elementos del documento. Por ejemplo, una regla de un lenguaje de pro-cedimiento indicaría que el título de la sección de un texto debe ser impreso en una sola línea con una fuente de seis puntos más grande que el resto del texto, con objeto de que los lectores puedan inferir que es el título. Se refiere, pues, a la apariencia física o formato (fuente, estilo de letra, tamaño, etc.) tanto del documento en pantalla como del documento impreso.
2. Lenguaje de marcado estructural o descriptivo: las marcas o anotaciones únicamente describen la estructura lógica del documento digital y/o la descripción del contenido, no su tipografía.
A grandes rasgos, los lenguajes de marcado surgen con la idea de establecer marcas en el documento que permitan de-
238
belén fernández fuentes
terminar la importancia o relevancia de los datos que se con-tienen en el mismo a fi n de que su recuperación sea lo más efi -caz posible. Gracias a los avances tecnológicos, estos lenguajes han ido evolucionando hasta posibilitar la aparición de la web semántica a la que ya se ha hecho referencia anteriormente. Dicho esto, se puede intuir que el tipo de lenguaje de marcado que interesa en estas líneas es el que se refi ere a la descripción del contenido en el documento audiovisual.
Este marcado de documentos facilita la organización y orde-nación de los metadatos o estructuras subyacentes en los do-cumentos a fi n de describir con la mayor exactitud y claridad posibles los contenidos del documento digital, tanto para su recuperación como para su control e —incluso— para deter-minar la accesibilidad a los mismos3.
6.3. ¿Qué son los metadatos y qué utilidad tienen en el control de contenidos de la televisión digital?
Los metadatos nacen con el fi n de facilitar la búsqueda y recuperación de la información en internet y existen diferen-tes tipos de metadatos, cada uno con esquemas propios de descripción que conforman diversos modelos cuyo objetivo es recuperar una información contenida en un tipo documen-tal. De este modo, se pueden encontrar metadatos referidos al contenido del documento (entendiendo contenido como concepto), a los aspectos formales (tipo de documento, tama-ño, fecha de creación, idioma en el que aparece…), informa-ción sobre derechos de uso y de autoría, información de la autentifi cación del documento o recurso, información sobre el contexto (calidad, condiciones o características de acceso, uso, etc.). Existen también metadatos encaminados a marcar «alertas» referentes a contenido no adecuado, de ellas se habla en este trabajo más adelante, prestando especial atención a las que aparecen en los estándares PBCore y el EBU Metadata Exchange Scheme, los más completos y de más fácil aplicación que se han estudiado.
239
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
El término metadatos no cuenta con una defi nición única, aunque la más extendida es la que hace mención a su raíz eti-mológica. El vocablo procede del griego «meta» (sobre, acer-ca de), por lo que el término metadatos signifi ca literalmente «sobre los datos o acerca de los datos», es decir, los metadatos, desde el punto de vista de la documentación, proporcionan información y datos sobre distintos aspectos contenidos en el documento.
Se considera, según la defi nición recogida en el glosario del e-archivo de la Universidad Carlos III4, que los metadatos son datos asociados a un documento digital que recogen informa-ción fundamentalmente descriptiva (autor, título, etc.). Tam-bién pueden incluir información de administración (creación del recurso, derechos, control de acceso …), y preservación (tipo de formato, etc.).
Así mismo, otras defi niciones reconocen los metadatos como información acerca de una publicación en oposición al conte-nido de la misma, incluyendo no sólo la descripción bibliográ-fi ca tradicional sino también otras informaciones pertinentes entre las que se encuentra su objeto, precio, condiciones de uso, etc... esta es la visión que ofrece, por ejemplo, el glosario realizado por el proyecto europeo Schemas5, ocupado en el desarrollo de directrices de buenas prácticas para el uso de es-tándares en la implementación de metadatos.
Igualmente existen defi niciones que tratan de precisar el término como «descripciones estructuradas y opcionales que están disponibles de forma pública para ayudar a localizar ob-jetos» (Bultermann, 2004) o como «datos estructurados y co-difi cados que describen características de instancias contenien-do informaciones para ayudar a identifi car, descubrir, valorar y administrar las instancias descritas» (Durrell, 1985).
Según el proyecto UKOLN en su parte referida a aplica-ción de metadatos para el control de contenidos digitales (UK Offi ce for Library and Information Networking)6, la expresión metadatos podría defi nirse literalmente como «datos sobre da-tos», entendiéndose como datos estructurados. Éstos podrían incluir descripción y descubrimiento de recursos, gestión de
240
belén fernández fuentes
los recursos de información (incluida la gestión de derechos) y su preservación a largo plazo, etc... En el contexto digital se puede hablar de metadatos en diversos sentidos; desde los uti-lizados por los robots de búsqueda (los más básicos) a través de formatos relativamente simples como la Dublin Core Metada-ta Element Set (DCMES), la Text Encoding Initiative (TEI) o los formatos MARC, hasta formatos muy específi cos como el FGDC Content Standard for Digital Geospatial Metadata, la descripción de archivos codifi cados (EAD) y la Iniciativa de Datos de Documentación (DDI) Codebook (Michael Day’s, 2001).
Por su parte, la profesora Eva Méndez de la Universidad Carlos III de Madrid, considera que los metadatos son «datos cuando se usan para hablar de ellos mismos», es decir, los me-tadatos aportan información sobre elementos de los datos de un documento, por ejemplo atributos de nombre, tamaño, ti-pos de datos y otros que proveen de información sobre los pro-pios datos. En el caso que nos ocupa, los metadatos proveen información sobre, valga la redundancia, los contenidos de los contenidos televisivos, etiquetando el tipo de contenidos que aparecen a través de la utilización de criterios consensuados que facilitarán la inclusión de información descriptiva sobre el contenido del documento, su calidad y sus características. Para un bibliotecario o un documentalista, según Méndez, los metadatos son «un tipo de datos que usamos para describir el contenido, la estructura, la representación y el contexto de algún conjunto de datos específi co» (Méndez, 2002: 35).
Para no alargar este punto y como defi nición más cercana al objeto que ocupa estas líneas, diremos que los metadatos «son datos asociados a objetos que liberan a sus usuarios po-tenciales (personas o programas) de la necesidad de tener un conocimiento avanzado o completo sobre su existencia o ca-racterísticas (…) son conocimiento que permite a los usuarios (humanos y automatizados) comportarse de manera inteligen-te (Dempsey and Heery, 1998: 149). Esta defi nición de meta-datos lleva en sí misma la idea de recuperación inteligente de la información; es decir: aplicando determinados metadatos al
241
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
contenido de un documento estamos permitiendo a los usua-rios del mismo que conozcan de antemano si este contenido les interesa o no y facilitando, por tanto, la libertad de elección sobre el acceso o no a dicho contenido. Evidentemente, una aplicación clara al control parental; más teniendo en cuenta que los metadatos facilitan además la interoperabilidad técni-ca de tal modo que el marcado o etiquetado de contenidos se hace común y universal a distintos entornos tecnológicos.
Quedaría, en este punto, determinar hasta qué grado de granularidad se quieren delimitar los datos para defi nir el nivel de detalle de la descripción, es decir, qué partes del documento pueden entenderse como objetos individuales a fi n de asignar-les los metadatos. La aplicación de metadatos está destinada, en el ámbito que nos ocupa, a revelar el contenido del docu-mento audiovisual —concretamente televisivo— con el fi n de facilitar la discriminación de la adecuación o no al público de dicho contenido de forma personalizada. Personalización que afectará también a la descripción del contenido del documen-to; cada uno de los datos seleccionados producirán un tipo de metadato. Así, el título del documento ya está advirtiendo de alguna manera del contenido, por lo que los metadatos sobre el título podrían marcar determinadas palabras como adecua-das o no a determinadas situaciones o edades, e incluso relacio-nar determinados signifi cados con determinados signifi cantes con el objeto de marcar su adecuación.
Cualquiera de estas defi niciones son útiles al planteamiento que se realiza desde estas páginas y que defi ende, en primer lugar, la utilización de metadatos como herramienta de infor-mación sobre contenidos en televisión digital; y, por otra parte, el planteamiento de la necesidad de estándares que faciliten y normalicen el marcado del contenido en los materiales tele-visivos a fi n de obtener un patrón detallado y uniforme que sirva como ayuda para el control en el acceso a los mismos por parte del público infantil. Este patrón deberá ir más allá que los habituales marcados por edades, detallando el contenido del documento televisivo con el fi n de facilitar datos más per-sonalizados y adecuados a cada uno de los posibles usuarios. El
242
belén fernández fuentes
planteamiento está sobradamente aceptado e incluso, como se verá más adelante, implantado en algunos casos. Ahora bien, se pretende también plantear la posibilidad de que el marcaje a través de metadatos sea lo sufi cientemente fl exible, interopera-ble y útil como para «educar» a los sistemas de fi ltrado a fi n de que no impidan el acceso a contenidos digamos «permitidos» o viceversa7.
En cuanto a los sistemas de fi ltrado, es importante reseñar que —como se ha visto ya en otros capítulos de este trabajo— continúan apareciendo dispositivos que facilitan la interacción en el sentido del control parental. La última información de la que se ha tenido noticia en este aspecto tiene que ver con una patente de sistemas multimodales de clasifi cación de conteni-dos para adultos en entornos tecnológicos; el invento consiste en un dispositivo que facilita el bloqueo de contenidos clasi-fi cados por tipos de usuarios. Una vez recibido el contenido es analizado utilizando una serie de técnicas de clasifi cación secuenciales de manera que el «contenido adulto» pueda ser identifi cado a través de distintos medios (por ejemplo, texto, imágenes, vídeo, etc.) y además ser identifi cado en tiempo real y bloqueado en el momento del acceso o de forma previa al mismo8.
Los metadatos, como conjunto de información (datos) que informan sobre los aspectos relacionados con los datos, fun-cionan de la siguiente manera: si se toma como ejemplo un archivo de imagen, cada una de las imágenes que conforman el archivo serían los datos, mientras que los metadatos estarían constituidos por los datos relativos a dichas imágenes (autor de la imagen, fecha de toma, exposición y otros detalles técnicos, personas presentes en la imagen, actitudes de estas personas, cosas presentes, lugares, etc...). Existen en internet programas de uso gratuito que permiten e incluyen la gestión de meta-datos en archivos fotográfi cos (Xnview9 es uno de ellos); así mismo se ha utilizado la descripción de contenidos para adver-tir de cuestiones éticas o morales en el contenido de algunas películas como ayuda para el control parental, por ejemplo en la IMDB (internet Movie Data Base)10, este sistema de des-
243
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
cripción podría ser perfectamente acoplado a un archivo de metadatos con el mismo fi n.
6.4. Utilización y objetivo de los metadatos en el marcado de documentos
¿Qué facilitan los metadatos?
Los metadatos posibilitan la comunicación y la interoperabi-lidad entre sistemas porque facilitan información sobre la rela-ción entre datos. Además, los metadatos facilitan la conversión automática de un formato a otro; es decir si se etiquetan los contenidos de acuerdo a un estándar establecido, no será nece-sario volver a describir ese contenido nuevamente.
¿Cómo se clasifi can los metadatos?
Los metadatos se clasifi can usando tres criterios:—Criterios de contenido. Son aquellos que describen los con-
tenidos del documento o recurso que etiquetan. Existirán metadatos según la necesidad de marcado. Por ejemplo, podrían separarse metadatos que describan el sentido del contenido de un documento de los que describan la estruc-tura del mismo contenido.
—Criterios de Variabilidad. Según la variabilidad se puede dis-tinguir metadatos mutables e inmutables. Los metadatos inmutables no cambian, no importa qué parte del recurso se vea, por ejemplo el nombre de un fi chero. Los mutables difi eren de parte a parte, por ejemplo el contenido de un vídeo.
—Criterios de Función. Los datos pueden ser parte de una de las tres capas de funciones: subsimbólicos, simbólicos o lógicos. Los datos subsimbólicos no contienen informa-ción sobre su signifi cado. Los simbólicos describen datos subsimbólicos, es decir añaden sentido. Los datos lógicos describen cómo los datos simbólicos pueden ser usados
244
belén fernández fuentes
para deducir conclusiones lógicas, es decir añaden com-prensión.
¿Cuál es el proceso de creación de los metadatos?
Aunque se pueden crear metadatos de forma manual, existe software adecuado para realizar esta tarea de forma automática, aunque se recomienda el sistema semiautomático, más en el terreno en que nos movemos, y que requiere que el etique-tado sea muy exacto. En algunos ámbitos se recomienda que los metadatos se archiven en el mismo momento en el que el recurso se origina a fi n de evitar una reconstrucción posterior, por lo que un estándar o una norma en la determinación de metadatos para el control parental de contenidos televisivos se-ría muy útil en estos momentos en los que la televisión digital está en sus comienzos. En otros lugares de este libro se habla de la normativa existente en torno al momento adecuado en el que se deben implementar los metadatos dentro del sistema de etiquetado por lo que no vamos a extendernos a cerca de este particular en el presente capítulo. En cualquier caso, se pueden reciclar recursos para crear otros, fusionando metada-tos de otros lugares; sin embargo habría que tener en cuenta cuestiones de autoría referentes a ellos.
En cuanto al almacenamiento de metadatos, existen dos po-sibilidades: depositarlos internamente, en el mismo documento que los datos, o depositarlos externamente, en su mismo recurso. Inicialmente, los metadatos se almacenaban internamente para facilitar la administración. Hoy, por lo general, se considera me-jor opción la localización externa porque hace posible la concen-tración de metadatos para optimizar operaciones de búsqueda y recuperación. Por el contrario, existe el problema de cómo se liga un recurso con sus metadatos. La mayoría de los estándares usa URIs, la técnica de localizar documentos en la World Wide Web, pero este método propone otras preguntas, por ejemplo qué hacer con documentos que no tienen URI.
Otro aspecto a tener en cuenta en la creación de metadatos es el control léxico o de vocabulario. Dicho control garantiza
245
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
la uniformidad y compatibilidad de los metadatos por lo que se sugiere la utilización de tesauros u ontologías que controlen la terminología. En el caso de la sinonimia o cuasisinonimia se podrían dar confl ictos, por ejemplo, evitando que el dato se etiquete unas veces como banco y otras como entidad bancaria, lo que provocaría equívocos. Una ontología es útil en la defi ni-ción de los términos del vocabulario de tal manera que deter-mina relaciones entre ellos, así sería posible saber que «violen-cia» y «sangre» son términos relacionados y pueden equivaler en algunos casos. En el caso del control parental, más adelante se verán posibles soluciones al problema, ya que los estándares existentes cuentan con campos especiales para este fi n.
6.5. Estándares y formatos de metadatos para la descripción de documentos audiovisuales
La descripción de recursos electrónicos a través de metadatos se ha realizado desde diversos puntos de vista que abarcan las más diversas formas de representación de los datos sobre los datos. Estas iniciativas normalizan y estandarizan la forma en que se describen los documentos y recursos tratados. Estas ini-ciativas, además, son clasifi cadas de muy diversas formas por los autores que tratan el tema de los metadatos desde puntos de vista muy distintos. Aquí se ha decidido adaptar la clasifi -cación del Departamento de Preservación y Conservación de la Biblioteca de Cornell que es la más completa y concisa que se ha encontrado11. Se presta especial atención a los metadatos descriptivos, que son los que interesan al objeto de estudio en el presente trabajo:
En efecto, los metadatos descriptivos son los que interesa estudiar para lograr el objetivo de determinar la forma más adecuada de marcado de documentos televisivos digitales con el fi n de facilitar el control de acceso a los menores a conteni-dos inadecuados o dañinos.
Dicho todo esto, podría pasarse ya a estudiar la cuestión de forma más centrada en la utilización de metadatos para con-
246
belén fernández fuentes
trol de contenido en Televisión Digital. Para ello, en primer lu-gar, se ofrecerá una revisión de las más signifi cativas iniciativas en torno a este tema con el fi n de ofrecer criterios que justifi -quen la utilización de una u otra; posteriormente, se realizará el análisis de los dos estándares que parecen más adecuados para proponer un modelo de descripción para control parental útil y fl exible.
6.6. Estructuras generales de metadatos para control documental
—Dublin Core (http://dublincore.org/). El grupo Dublin Core constituye fundamentalmente una lista de campos de metadatos que pueden aplicarse a diversos tipos de for-
Tipo Objetivo
Metadatos descriptivos
Descripción e identifi cación de recursos de información:—en el nivel (sistema) local para permitir la búsqueda y la
recuperación (por ejemplo, búsqueda de una colección de imágenes para encontrar pinturas con ilustraciones de animales);
—en el nivel Web, permite a los usuarios descubrir recursos (por ejemplo, búsqueda en la Web para encontrar colecciones digitalizadas sobre poesía).
Metadatos estructurales
Facilitan la navegación y presentación de recursos electrónicos:—proporcionan información sobre la estructura interna
de los recursos, incluyendo página, sección, capítulo, numeración, índices, y tabla de contenidos;
—describen la relación entre los materiales (por ejemplo, la fotografía B fue incluida en el manuscrito A);
—unen los archivos y los textos relacionados (por ejemplo, el ArchivoA es el formato JPEG de la imagen de archivo del ArchivoB).
Metadatos administrativos
Facilitan la gestión y procesamiento de las colecciones digitales tanto a corto como a largo plazo:—incluyen datos técnicos sobre la creación y el control de
calidad;—incluyen gestión de derechos y requisitos de control de
acceso y utilización;—información sobre acción de preservación.
247
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
matos y fuentes sin restricción. Contiene quince elemen-tos básicos descriptivos, cada uno de los cuales puede ser modifi cado por un índice, ambos conforman campos re-petibles. Dublin Core ha sido aplicado exitosamente con el objetivo de traducir información interna compleja para facilitar su uso por parte de usuarios externos. PBCore es la aplicación concreta de Dublin Core para vídeo. El estándar Dublin Core constituye una de las bases más importantes para el establecimiento de campos de metadatos ya que, a pesar de su origen bibliográfi co, la adaptación de la nor-ma a las necesidades y características de los documentos audiovisuales está siendo continuamente mejorada y cada vez más implementada, como lo demuestra la utilización extendida de PBCore.
—MARC (http://www.loc.gov/marc). MARC es una estruc-tura de datos de catalogación utilizada en bibliotecas de EE. UU. y Canadá fundamentalmente. Permite que todas las bibliotecas que lo usen puedan compartir la catalogación de sus fondos. Marc tiene ocho categorías dentro de cada una de las cuales existen numerosos campos y subcampos. MARC es por su naturaleza la estructura más asentada en entornos librarios y, aunque ha intentado cubrir las necesi-dades de marcado de documentos audiovisuales no ha teni-do la relevancia de Dublin Core.
—FIAT/IFTA Minimum Data List (http://www.fi atifta.org). La Federación Internacional de Archivos de Televisión publicó, en 1992, una lista de datos mínimos para cata-logar material televisivo a través de tres áreas principales (identifi cación, técnica y legal). El área de identifi cación incluye ocho campos que combinan la información per-sonal, identifi cativa y descriptiva. El área técnica incluye nueve campos entre los que se encuentran cuestiones des-criptivas como contenido y palabras clave. El área legal incluye por su parte cuestiones sobre derechos de autor y otros derechos específi cos. Existe una lista de elementos de metadatos de acceso restringido para miembros de la FIAT. Estos datos mínimos han sido ampliados y revisados
248
belén fernández fuentes
a medida que el documento audiovisual ha evoluciona-do tecnológicamente. Además, hay que destacar que este listado de datos mínimos que deben contenerse en una «fi cha» de catalogación de televisión está recomendado por la Asociación más importante que se encarga de la docu-mentación de archivos televisivos por lo que constituye una norma muy extendida y utilizada que es de obligación tener en cuenta.
—FRBR (http://www.frbr.org). Los Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográfi cos (FRBR)surgen como una necesidad para catalogar los nuevos documentos surgidos por los avances tecnológicos. En concreto, las FRBR pre-tenden facilitar la posibilidad de recuperar distintas versio-nes de una misma obra de forma que se pueda recuperar, por ejemplo, la obra en papel y su versión iconográfi ca, ci-nematográfi ca, radiofónica, televisiva o multimedia. Para lograr estos objetivos, las FRBR dictan la forma en que los datos que es necesario recopilar del documento deben ser tratados. La iniciativa es muy interesante desde el punto de vista documental y funciona muy bien en la aplicación de ontologías para la recuperación de información; sin embargo, no está demostrado que sirva para describir con exactitud registros audiovisuales, salvo en los casos en los que éstos están en relación directa con otro tipo de regis-tros. Junto con las FRBR se están desarrollando las normas RCAA para descripción de documentos especiales y tradi-cionales en una sola fi cha descriptiva. Esta norma sería, por tanto, interesante de tratar como base para proponer un modelo de marcaje para documentos representados sobre distintos soportes12.
6.7. Aplicaciones concretas de metadatos en televisión digital
—EBU (http://tech.ebu.ch/lang/en/MetadataSpecifi cations). La Unión Europea de Radiodifusión realizó sus primeros estándares con la fi nalidad de intercambiar la información
249
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
entre todos sus miembros de la forma más efi caz y rápi-da posible. Los grupos de metadatos pueden granularse de forma muy fl exible.
—CPB o PB Core (http://www.utah.edu/cpbmetadata) Este diccionario de metadatos ha sido creado por la Corporación para la retransmisión pública en EE. UU. y su propósito es ofrecer una estructura que, basada en Dublin Core, brinde elementos que faciliten el control de contenido en cualquier ámbito audiovisual (TV, DVD, CDrom, etc…). Los ele-mentos de PBCore se dividen en tres categorías: Contenido (describen el contenido del trabajo intelectual), propiedad intelectual (personas y datos legales sobre derechos de autor) e instanciación (elementos que describen el ítem físico y digi-tal, entre los que se encuentran la duración y las restricciones de acceso, por ejemplo)13.
—MPEG-7 (http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) El estándar MPEG-7 tiene como objetivo la indización, búsqueda, recuperación, fi ltración y acceso al contenido de los documentos audiovisuales, ha-ciendo posible la interoperabilidad entre diversos tipos de aplicaciones. El estándar especifi ca cuatro tipos de com-ponentes: descriptores, esquemas de descripción, esquema de codifi cación e idioma. Lo importante de este estándar es su intención de facilitar la interacción entre máquina y usuario14, concretado en la creación de un grupo de he-rramientas usables por el usuario que convierte a MPEG-7 en una aplicación para producir herramientas que creen descripciones. Entre los principales componentes que constituyen este estándar se encuentran el MPEG-7 visual, herramientas de descripción visual que cubren las carac-terísticas básicas de imagen y el MPEG-7 audio, exacta-mente lo mismo para sonidos, lo que facilita la descrip-ción de audio y vídeo al mismo tiempo. En cuanto a las herramientas de descripción de contenido facilitadas por este estándar, éstas miran hacia la descripción de conteni-do (representación de información perceptible), dirección de contenido (representación de características, creación y
250
belén fernández fuentes
uso del contenido), organización (análisis y clasifi cación de diversos contenidos), navegación y acceso (resúmenes y va-riaciones en contenidos audiovisuales) e interacción con el usuario (descripción de preferencias de uso, historia de uso y consumo del material multimedia). Existen herramientas de prueba de estos estándares (software y conformance tes-ting) y pautas de aplicación, entre las cuales es importante citar aquí la «MPEG-7 extracción y uso de descripciones», informe técnico sobre el uso de las herramientas de des-cripción de MPEG-7, disponible en ISO bajo pago. En el mismo entorno que MPEG, es necesario nombrar también MPEG-21 que pretende lograr el mayor índice de intero-perabilidad posible entre estándares y que se caracteriza por el uso de metadatos que describen el contenido en térmi-nos de producción e interacción entre el usuario y el propio contenido, metadatos que pueden ser utilizados para inter-cambio y mejora de contenidos y metadatos que describen los derechos y el uso permitido de los contenidos.
—SMPTE (http://www.smpte-ra.org/mdd/index.html). La Asociación de ingenieros de televisión comenzó sus trabajos basándolos en la necesidad de intercambiar metadatos téc-nicos con rapidez, lo que exigía una estandarización pronta. La importancia de este estándar para el tema que ocupa estas líneas, reside en la existencia de nodos para elementos registrados para uso público por parte de organizaciones de usuarios o incluso por parte de organizaciones de usua-rios para uso privado. SMPTE desarrolla un vocabulario controlado que ofrece una lista de términos enumerados y controlados que se utilizan para etiquetar datos de vídeo de forma única y especializada.
—SMEF de BBC (http://www.bbc.co.uk/guidelines/smef ). El modelo creado por la BBC cubre todos los metadatos del documento audiovisual, desde los técnicos hasta los descriptivos y tiene libre autorización, utilizándose desde la creación del documento (preproducción) hasta su distri-bución. Se puede solicitar en la página de la SMEF dentro de la BBC.
251
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
6.8. Control del vocabulario y control parental
A lo largo de este trabajo ya se ha reiterado en diversas oca-siones la importancia de constituir una norma general que uni-fi que y convierta en más fl exible y personalizado el control de contenidos en televisión digital a fi n de proteger a la infancia y a la adolescencia de agresiones no deseadas. De hecho se han revisado algunas de las pautas y normas que se están utilizando en el entorno europeo con este fi n. En el presente capítulo se pretende plantear la necesidad de crear un vocabulario contro-lado y multilingüe que, valga la expresión, «llame a cada cosa por su nombre» a fi n de evitar sinonimias, cuasisinonimias y equívocos y que a su vez permita un control más inteligente del contenido, personalizándolo según las necesidades de cada usuario y que permita la discriminación de contenidos ade-cuados y no adecuados a fi n de evitar «falsas alarmas», pero también errores o vacíos.
Ya se ha visto anteriormente que algunos de los estándares de metadatos proponen listados de términos para el control pa-rental. Se plantea en estas páginas el estudio de estos listados y guías ya existentes y que han sido estudiadas en otros capítulos de esta obra, así como su adecuación tanto a las nuevas posibi-lidades tecnológicas como a las necesidades reales de los usua-rios potenciales de los contenidos digitales. Ello sin olvidar la importancia que los metadatos ofrecen a la interoperabilidad y que supone la facilidad para reutilizar estos esquemas en di-versos ámbitos (por ejemplo en Televisión e internet, dado que son dos medios cada vez más cercanos).
Efectivamente, en diciembre de 2008 el Parents Council Te-levision publicó un informe sobre el contenido que ven los ni-ños en Youtube15 que resta intensidad al que se ofrece en tele-visión, más si tenemos en cuenta que la televisión es un medio tradicionalmente más familiar que el ordenador (aunque sólo sea por encontrarse en una zona de la casa más transitada por todos). Sólo se quiere reseñar aquí, a modo de ejemplo, que del informe se desprenden datos como que en búsquedas en principio no arriesgadas ni expuestas se logran un cincuenta
252
belén fernández fuentes
por ciento de resultados con contenido sexual o violento, un sesenta por ciento de imágenes de sexo explícito y un número elevado de enlaces a otros vídeos de contenido no deseado. El control y normalización del vocabulario, en este sentido, solucionaría en gran medida este problema. Otro caso que po-dría servir de ejemplo es el conocido en España de programas que ocultan palabras malsonantes dichas por sus protagonistas, aunque permiten que se oigan blasfemias o expresiones duras referentes a actos violentos, sexuales o racistas; el control de vocabulario también facilitaría la vigilancia sobre los conte-nidos no adecuados. Igualmente podría servir de ejemplo la cuestión contraria: bases de datos de control que impiden el acceso a determinadas obras de arte considerándolas material pornográfi co o erótico cuando no son otra cosa que una escul-tura o icono clásicos de reconocido valor artístico o estético. Todo esto podría hacerse extensible a los documentos de audio, aunque no es este el lugar para ello (canciones, programas ra-diofónicos, etc.).
Sin afán de redundar en un tema que se ha comentado so-bradamente en otros capítulos de este libro, se considera desde estas líneas que deberían ser estudiados en profundidad y desde un ámbito multilingüe y uniforme los siguientes sistemas de clasifi cación y códigos a fi n de unifi car los sistemas de control: Código Kijkwijzer, las ya anunciadas Parental Guidelines del PBCore y Alert Contents de EBU y el sistema de clasifi cación utilizado por la IMDB, basado en la Motion Picture Associa-tion of America.15
El sistema de califi cación y señalización de contenidos audio-visuales que más ha dado que hablar en este ámbito ha sido el holandés que, además, fue secundado por muchos de los sec-tores de la industria audiovisual. El código holandés (del que ya se ha hablado en otros capítulos de este libro) es un sistema que consiste en califi car los contenidos haciendo hincapié en la información y facilitando a los padres y educadores los datos necesarios para conocer los motivos por los que determinados contenidos pueden ser o no idóneos. Es decir, funciona como control parental en un doble sentido: vigilancia y guía (Muñoz
253
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
Saldaña, 2007; 431). Es importante saber que el sistema partió de una investigación de mercado en la que intervinieron un número elevado de padres. Esto es importante ya que se basa en la experiencia, además de que se da a conocer entre los pro-pios usuarios. La diferencia de este sistema con el empleado en otros países es su fl exibilidad para ser retroalimentado y por la inclusión de otras categorías al margen de las que hablan de sexo o violencia, como miedo, abuso y presentación de drogas y alcohol, etc. Este sistema sería, por tanto, una buena base para construir uno más universal. Si además se utilizan los otros modelos ya citados en este capítulo (EBU, CPB, MPAA) en combinación se podría obtener un resultado muy adecuado, fl exible e inteligente además de interoperable.
6.9. Modelo de aplicación de metadatos para el control parental de contenidos
Dicho lo anterior, ya sólo quedaría plantear una propuesta de fi cha de recopilación de metadatos para el control paren-tal de contenido que contemplara las normas existentes y que aglutinara, de alguna manera, las necesidades generales de los usuarios de televisión digital y de las productoras y empresas informativas.
Existen —como ya se ha anunciado anteriormente— distin-tas iniciativas de control documental que contemplan en sus propuestas el control parental; sin embargo, en todos los casos se observa una digresión entre ellas que podría ser fácilmente salvada si se unifi caran los campos de trabajo de cada uno de los estándares existentes. Esta unifi cación de campos facilitaría, además, la fl exibilidad y por lo tanto el control adecuado de forma que los sistemas de fi ltrado actuaran más inteligente-mente, es decir, de manera personalizada; ofreciendo a cada cual el servicio que plantean sus necesidades e impidiendo errores por exceso o por defecto.
Como modelos adecuados al fi n que se pretende no cabe duda que, por la experiencia documental y por uso los más
254
belén fernández fuentes
importantes son los que han evolucionado y están ya prácti-camente establecidos de forma universal, es decir PB Core y el modelo de la EBU; ambos están sufi cientemente probados como para conocerse su funcionamiento y su efi cacia y ambos son sufi cientemente compatibles como para plantear una fi cha con elementos conjuntos.
A la luz de la Minimum Data List de la FIAT, se recogen los campos de control de contenido que deberían servir para el control parental. Estos campos van más allá de los que se proponen en los estándares citados anteriormente (PBCore y EBU) en los que sólo se hace hincapié para el control parental en los campos llamados de «alerta». Así, se considera que el campo título también puede ser contemplado por los sistemas de fi ltrado o de control parental, ya que ofrece información
—si bien no siempre relevante, pero sí en muchas ocasiones— sobre el posible contenido no deseado.
La metodología que se seguirá a continuación consistirá en extraer de la Lista de datos mínimos de FIAT esos datos que se consideran adecuados para ayudar al control parental y acompañarlos de una breve descripción justifi cativa, siem-pre teniendo en cuenta que la lista de datos de FIAT sirve al documentalista y no al espectador; sin embargo se considera que la obligación de recoger datos mínimos puede ayudar a que se exija a los productores de televisión digital que los da-tos necesarios para el control parental sean recogidos desde el primer momento. En cualquier caso, la gestión de estos datos por parte del centro de documentación de la televisión con-creta puede ayudar a la utilización de los mismos para control parental.
A continuación se extraerán los campos que aparecen en PB Core y que hacen alusión al control parental y se estudiarán en el mismo sentido; igualmente se actuará en cuanto a EBU. Por último se propondrá una fi cha conjunta y relacionada con los datos obtenidos.
255
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
6.9.1. Minimum Data List
La Minimum Data List establece tres áreas de datos para la catalogación del documento televisivo: la de identifi cación, el área técnica y el área de derechos.
El área de identifi cación contiene los elementos básicos para identifi car el documento, entre ellos el título, considerado como la denominación ofrecida por el productor, pero tam-bién como aquellos otros títulos ofrecidos por el «archivero» cuando el título del documento no existe o ha desaparecido. La Minimun Data List ofrece tres clases de título según esta defi nición. Desde estas líneas se propone que exista un título descriptivo que facilite el conocimiento del contenido del do-cumento en cuanto a control parental.
En el área técnica de la MDL se plantean los siguientes campos interesantes para el objeto de esta investigación: contenido y pa-labras clave. En cuanto al campo contenido se exige la realización de un resumen de la «materia descrita en una producción» y en cuanto a palabras clave, se trata de palabras o grupos de palabras, en algunos casos estandarizadas que caractericen y describan el contenido del documento. En ambos casos el campo es útil al objeto de este estudio. Como ya se ha comentado y se ha tratado en otros capítulos y como se verá inmediatamente, la propuesta en cuanto a palabras clave consistiría en mantener listados de descriptores que se acogieran a los diversos sistemas de control parental existentes pero que fueran descriptivos y clasifi catorios y no sólo hicieran alusión al nivel de la audiencia por edades.
En lo referente al área legal se recomienda recoger los cam-pos indicativos de los derechos de uso del documento. Sin em-bargo no existe ningún campo que recoja información sobre la clasifi cación del documento en referencia al nivel de la audien-cia o a advertencias referentes a clasifi caciones por edades.
6.9.2. PBCore
PBCore cuenta con dos áreas preestablecidas que tienen que ver con el control parental de contenidos: PB Metadata Au-
256
belén fernández fuentes
dience Level y PB Metadata Audience Rating. Ambos grupos pertenecientes a los elementos que defi nen el contenido inte-lectual del documento, en PBCore llamados PBCore Intellec-tual Content y recogidos bajo el epígrafe «Content Classes». Tanto los metadatos de nivel de audiencia como los de clasifi -cación de audiencia se consideran de importancia como para tener clase propia independientemente unos de otros.
La diferencia entre el nivel de audiencia (AudienceLevel) y la clasifi cación de audiencia (AudienceRating) se verá a con-tinuación.
El descriptor «Nivel de audiencia» o «AudienceLevel» iden-tifi ca el tipo de audiencia al cual se dirige el contenido del documento; podría hablarse de un «nivel educativo», para ello PBCore se vale de la lista utilizada por la Biblioteca del Con-greso de Washington que agrupa los sectores educacionales. Esta lista es la siguiente:
K-12 (general)Pre-school (kindergarten)Primary (grades 1-6)Intermediate (grades 7-9)High School (grades 10-12)CollegePost GraduateGeneral EducationEducatorVocationalAdultSpecial AudiencesGeneralMaleFemaleOther
El listado es cerrado y la propuesta desde estas páginas sería defi nir notas de alcance de cada uno de los niveles que sirvieran para determinar en cada país las necesidades concretas. Es decir, se eliminarían los «cursos» y se cambiarían por otros datos más
257
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
descriptivos, igualmente se propone que se actúe en lo referente a «hombres», «mujeres» y «adultos» o «audiencias especiales.»
Por su parte, el descriptor «Clasifi cación de audiencia» o «AudienceRating» designa el tipo de usuarios para los que se juzga inapropiado el contenido del documento. Para ello se basa en las normas y estándares existentes que ya se han estu-diado en otros lugares de este libro y que determinan los mate-riales apropiados o inapropiados para las diversas edades.
PB Core combina en una sola lista las dos referencias de la industria del cine y televisión estadounidenses: las del Vchip y las de la MPAA de las que ya se ha hablado en estas páginas. La propuesta en este caso sería añadir integrar otras listas a las ya existentes, adaptándolas al espacio paneuropeo además de al estadounidense.16
En cuanto a obligatoriedad de uso, en ambos casos, la cum-plimentación del código de metadatos para AudienceLevel y AudienceRating, es opcional, cuestión que, según nuestro cri-terio debería revisarse y convertirse en preceptiva.
6.9.3. EBU
Del mismo modo que PBCore es la aplicación de Dublin Core a los documentos audiovisuales en EE.UU., el EBUCore es la aplicación del mismo estándar a los documentos audio-visuales de los países pertenecientes a la Unión Europea de Radiodifusión.
En el estándar de la EBU, el control de contenidos recibe el nombre de «Content Alert» y se encuentra en el área «Type», el área referente a la naturaleza o género del contenido del docu-mento. Esta área incluye términos que describen las categorías generales, funciones, géneros o niveles de agregación de con-tenidos y es de carácter recomendado; es decir no obligatorio pero sí conveniente. En cuanto a las «Content Alerts», éstas son de varios tipos:—Ebu-Content Alert Scheme Code: En este caso se presen-
tan los distintos códigos de alerta o de control parental existentes en Europa y se elige aquél que más interese, un
258
belén fernández fuentes
ejemplo sería la elección del código NICAM en lugar de cualquier otro17.
—Tva-Content Alert: Recoge distintos tipos de contenido perfectamente categorizados y clasifi cados de forma que no dan lugar a errores interpretativos. Es el más completo de los códigos de control parental que hemos encontrado, así como el más fl exible y el que nos parece más adecuado18.
—Intended Audience Code: Recoge la clasifi cación por edades y formación del espectador. No pertenece propia-mente a los códigos de control parental, pero puede ser utilizado como tal para completar los otros campos men-cionados19.
6.9.4. Propuesta de fi cha
La fi cha de control parental que se propone aglutinaría los tres sistemas que se acaban de describir.
En primer lugar se recomendaría que el área en la que se recogiera la descripción del recurso fuera en el área técnica en la parte correspondiente a la descripción. En este lugar se reco-gerían los códigos del EBU Content Alert, el que más descien-de al detalle del contenido del documento. Se podría recoger como campo cerrado seleccionable.
En cuanto al control que se realiza a través de los códigos de alerta de EBU y clasifi cación de audiencia de PBCore se propone aglutinarlos en un solo campo, logrando así un doble objetivo: tener juntos los códigos europeos y extraeuropeos y realizar un solo marcado para cualquier tipo de documento, más teniendo en cuenta que la televisión digital en internet no tiene barreras por lo que sería adecuada una iniciativa universal conjunta. Es-tos datos podrían aparecer en el área legal de la Minimum Data List, aunque también podrían estar en el control de contenido; lo que sí sería necesario es que fueran de obligada cumplimenta-ción, no como ahora que son nada más «recomendables».
Por último nos parece muy adecuado contar con el Intended Audience Code en relación con los niveles de audiencia del
259
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
PBCore. Aunque hay que decir que parecen más exhaustivos los primeros, pertenecientes a EBU Core. Podría llegarse a un planteamiento conjunto de ambos campos. Este código iría ubicado en los campos de contenido.
Como conclusiones, podría decirse que: 1. Se hace necesaria una iniciativa consensuada que facilite el
trabajo conjunto a nivel europeo para determinar los conte-nidos que deben ser marcados y el vocabulario para marcar-los a fin de lograr un etiquetado coherente, flexible y más eficaz que el actual y que impida errores en la posibilidad de acceso a contenidos no idóneos; evitando la ambigüedad.
2. Se recomienda la revisión de todos los procedimientos de marcado y etiquetado existentes en el mercado y de libre acceso desde el punto de vista de la interoperabilidad a fin de que puedan ser extensibles a otros sistemas distintos a la televisión como internet, juegos, etc… con el objeto de seleccionar el más adecuado.
3. Se propone la realización (en futuros trabajos) de un mo-delo-base granularizando al máximo los ya descritos a fin de facilitar el estudio de las posibilidades de estandariza-ción de los modelos de metadatos ya conocidos o utiliza-dos en el control parental (EBU Scheme en su parte de alert Schemes; PBCore y los demás reseñados aquí).
Notas al capítulo 6
1 Libro Verde sobre la protección de los menores y de la digni-dad humana en los servicios audiovisuales y de información [COM(96) 483 fi nal] consultable online en http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l24030.htm (realizada consulta en marzo de 2009).
2 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l24030a.htm (consulta marzo 2009), el subrayado es de la autora.
3 La norma ISO 23081 sobre metadatos para la gestión de documentos de archivo afi rma que uno de los objetivos y benefi cios del marcado de metadatos en documentos es el
260
belén fernández fuentes
control del acceso por parte del usuario a los mismos (pre-vención de acceso no autorizado a los documentos, página 10). Si bien la referencia es a documentos de archivo y el be-nefi cio es por cuestiones de seguridad, esto es extrapolable a cuestiones de protección del menor.
4 http://e-archivo.uc3m.es/dspace/help/glosario.html5 http://www.schemas-forum.org 6 http://www.ukoln.ac.uk7 En lo referente a sistemas de fi ltrado, la autora no está con-
vencida de que constituyan la forma más adecuada de con-trol parental: en primer lugar porque son demasiado genera-les y no atienden a la diversidad; en segundo porque nunca un sistema automático de fi ltrado puede suplir la tarea edu-cativa de los padres, educadores y tutores. Se entiende que, de momento, podría ser una opción válida; sin embargo se propone buscar otras opciones más objetivas y fl exibles que sean más referente que censura de contenidos no deseados.
8 Fan Xiadong [Us]; Qian Richard [Us] Multimodal classifi -cation of Adult content. Appliant: Microsoft Corp. [US]. Publication number: US2009034851 (A1) Publication date: 2009-02-05. Accesible en http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?adjacent=true&KC=A1&date=20090205&NR=2009034851A1&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&FT=D [última consulta 30 de abril de 2009].
9 http://www.xnview.com10 Un ejemplo de esta cuestión puede verse en http://www.
imdb.com/title/tt03388795/parentalguide#certification. 11 http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/metadata/table5-1.html
12 Para entender en profundidad la utilidad de FRBR y RCAA se recomienda el trabajo del profesor Ariel Alejandro Ro-dríguez García, del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, recogido en la bibliografía del presente capítulo.
13 De hecho en el estándar MPEG se basan algunos de los sistemas de fi ltrado utilizados actualmente, o las guías de
261
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
contenido, cada vez más presentes en los ámbitos de in-vestigación y mercado de usabilidad e interacción entre el usuario y el contenido televisivo digital.
14 Th e «New» Tube. A Content Analysis of YouTube-the Most Popular Online Video Destination, en http://www.parents-tv.org/PTC/publications/reports/YouTube/main.asp (con-sultado marzo de 2009)
15 http://www.fi lmratings.com/ Buscar Ratings Rules16 No se quiere redundar en el tema por haber sido tratado en
otros capítulos; pero sí dejar aquí las direcciones en las que pueden consultarse las guías parentales a las que aluden los ele-mentos de PB Core. http://www.fcc.gov/vchip/#guidelines http://www.mpaa.org/tv/index.htm https://secure.connect.pbs.org/pbsdocuments/pbs/PBCore/#Vchip http://www.mpaa.org/movieratings/index.htm
17 http://www.ebu.ch/metadata/cs/web/ebu_ContentAlertSchemeCodeCS_p.xml.htm
18 http://www.ebu.ch/metadata/cs/web/tva_ContentAlertCS_p.xml.htm
19 http://www.ebu.ch/metadata/cs/web/ebu_IntendedAudienceCodeCS_p.xml.htm
Bibliografía
Bultermann, Dick. C.A. (2004): «Is It Time for a Morato-rium on Metadata?» IEEE Multimedia, 11(4):10-17, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Ca, USA, octubre-diciembre 2004.
Cox, M.; Tadic, L.; Mulder, E. (2006). Descriptive Metadata for Television. Elsevier Inc.
Day’s, Michael (2001) «Metadata in a nutshell». http://www.ukoln.ac.uk/metadata/publications/nutshell/
Durrell, W.R. (1985). Data Administration. A practical guide to data administration. Mc Graw-Hill, 1985.
EBU Tech 3295. Th e EBU Metadata Exchange Scheme version 1.2. European Broadcasting Union, 2005.
262
belén fernández fuentes
European Broadcasting Union (EBU). Consultation pu-blique de la Commission européenne sur le réexamen de la Directive «Télévision sans frontières» Contribution del UER Julliet, 2003.
Foulonneau, M.; Riley, J. (2008). Metadata for Digital Re-sources. Implementation, Systems Design and Interoperability. Chandos Publishing.
Jackson-McCoy, M. (2008). Th e «New» Tube. A Content Analysis of YouTube-the Most Popular Online Video Des-tination.
Jong, A. de (2001). «Los metadatos en el entorno de la pro-ducción audiovisual.» International Federation of Televi-sion Archives Fiat/Ifta. http://www.parentstv.org/PTC/pu-blications/reports/YouTube/NewTube.pdf
Keller, D.; Verhulst, S.G. (2000). Parental Control in a Converged Communications Environment. Self-Regula-tion Technical Devices and Meta-Information.
Lamarca, M.J. (2007). «Hipertexto: el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen». http://www.hiper-texto.info
Lugmayr, A.; Niiranen, S.; Kalli , S. (2004). Digital Inte-ractive TV and Metadata. Future Broadcast Multimedia. Springer.
McGonagle, T. (2007). «La protection de la dignité humai-ne Dans le secteur européen de l’audiovisuel.» Iris Plus. Observations juridiques de l’Observatoire européen de l’audiovisuel.
Medina Laverón, M. (2006). Calidad y contenidos audiovi-suales. Eunsa.
Méndez Rodríguez, E.M. (2002). Metadatos y recuperación de información : estándares, problemas y aplicabilidad en bi-bliotecas digitales. Ediciones Trea.
Muñoz Saldaña, M.; Mora-Figueroa Monfort, B. (2007). «La corregulación: nuevos compromisos y nuevos métodos para la protección del menor de los contenidos televisivos. El caso holandés.» La ética y el derecho de la información en los tiempos del postperiodismo, 2007, pags. 421-438.
263
procedimientos de etiquetado de contenidos audiovisuales...
Otlet, P. (1934). Tratado de Documentación. El libro sobre el libro. Murcia, Universidad de Murcia, 2007.
Palzer, C. (2003). «La classifi cation horizontale des con-tenus audiovisuels en Europe. Une alternative à la classi-fi cation multiple?» Iris Plus. Observations juridiques de l’Observatoire européen de l’audiovisuel.
Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protec-ción de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea [Diario Ofi cial L 378 de 27.12.2006].
Rodríguez García, A.A. (2006). «La unifi cación en la des-cripción: el modelo FRBR y las RCAA2C.» En Investigación Bibliotecológica, vol. 20, num. 40; pp. 149-169
UNE-ISO 15836 (2007). Información y documentación. Conjunto de elementos de metadatos Dublin Core (ISO 15836:2003.)
Valkenburg, Patti et al. (2002). «Kijkwijzer: Th e Dutch Ra-ting System for Audiovisual Productions.» Communications 2002, vol. 27, no1, pp. 79-102.
colección fragua comunicación
1. Cuesta, Ubaldo: Psicología social cognitiva de la publicidad.2. Aladro Vico, Eva: Comunicación y retroalimentación.3. Muñoz-Alonso López, Sonia: Sistemas de gestión bibliográfi ca:
ProCite.4. Videla Rodríguez, José Juan: La ética como fundamento de la
actividad periodística.5. Yanes Mesa, Rafael: Géneros periodísticos y géneros anexos.6. Blanco Alfonso, Ignacio-Fernández Martínez, Pilar (coord.): El
lenguaje radiofónico: la comunicación oral.7. García González, Mª Nieves: Periodistas, ciudadanos del mundo.
Fundamentos del periodismo.8. Flores Vivar, Jesús. Miguel Arruti, Alberto: Gestión del conocimiento
en los medios de comunicación.9. Zapatero, Angélica: Manual de información y documentación
ambiental.10. Sahagún, Felipe: De Gutenberg a Internet. La sociedad internacional
de la información.11. Martín Martín, Fernando: Diccionario de Comunicación
Corporativa e Institucional y Relaciones Públicas.12. Marín Calahorro, Francisco. El protocolo en los actos de empresa.
La gestión de eventos corporativos.13. Clemente Mediavilla, Jorge.-Introducción al software de gestión en
la producción audiovisual.14. Martínez Solana,Yolanda. La Comunicación institucional. Análisis
de sus problemas y soluciones.15. Marta Lazo, Carmen. La televisión en la mirada de los niños.16. Guerra Gómez, Amparo. De emisarios a protagonistas. Boceto para
una historia del periodismo corresponsal.17. López Yepes, José et al. Las tesis doctorales. Producción, evaluación
y defensa.18. García González, Mª. Nieves. Fundamentos del periodismo.
Conceptos teóricos y aplicaciones prácticas.19. Marín Calahorro, Francisco. Gestión técnica y de la comunicación
en las situaciones especiales: (crisis, emergencias y negociación).20. Sánchez Calero, María Luisa. La información especializada en la
gestión de crisis.21. Flores, Vivar, Jesús-Aguado Guadalupe, Guadalupe. Modelos de
negocio en el Ciberperiodismo.22. Fernández Sande, Manuel. Los orígenes de la Radio en España.
Volumen I: Historia de Radio Ibérica (1916-1925).23. Fernández Sande, Manuel. Los orígenes de la Radio en España.
Volumen II: La competencia entre Unión Radio y Radio Ibérica (1925-1927)
24. Franco Alvarez, Guillermina. Tecnologías de la comunicación.25. Sánchez González, Santiago- Sanz, Beatriz S. La melancolía de la
revolución. Panorama del cine europeo moderno.26. García Fernández, Emilio C. et al. La cultura de la imagen.27. Tamarit, Ana.- Periodistas locales. El caso de Castilla y León.28. Arroyo, María.-Roel, Marta. Los Medios de Comunicación en la
Democracia (1982-2005). Prensa, radio y televisión. Internet y grupos de comunicación.
29. Chicote, Javier. El periodismo de investigación en España. Causas y efectos de su marginación.
30. Urgoiti González, Cecilio José. Mundialización, comunicación y política.
31. Alcudia Borreguero, Mario. Los boletines horarios radiofónicos.32. López Yepes, Alfonso. Cine en la era digital. Aplicaciones de la
documentación cinematográfi ca (1992-2005).33. Parrat, Sonia F. Medios de comunicación y medio ambiente.34. Iglesias, Zulima. Información en la televisión local. Las emisoras de
Castilla y León.35. Rueda Laffond, José Carlos-Chicharro Merayo, Mª del Mar. La
televisión en España (1956-2006). Política, consumo y cultura televisiva.36. Puyal, Alfonso.- Teoría de la comunicación audiovisual.. Baraybar Fernández, Antonio. Marketing en televisión. Su gestión
en la televisión publicitaria en abierto.38. García González, Nieves. La entrevista.39. Hernando Cuadrado, Luis Alberto. Lengua y comunicación en el
discurso periodístico de divulgación científi ca y tecnológica.40. Santiago Barnés, Jorge. Gestos políticos presidenciales: Asesoría de
imagen.41. Gutiérrez David, Mª Estrella. Justicia y medios de comunicación.
Claves para la buena praxis de los derechos informativos.42. Castañares, Wenceslao. La televisión moralista. Valores y sentimientos
en el discurso televisivo.43. García Guardia, Mª Luisa. Menéndez Hevia, Tania.-El diseño
digital, mimesis del espacio pictórico.44. Zugasti, Ricardo. La forja de la complicidad. Monarquía y prensa en
la transición española (1978-1978).45. García Guardia, Mª Luisa- Menéndez Hevia, Tania. Fundamentos
de la realización publicitaria.46. Cebrián Herreros, Mariano. Modelos de radio. Desarrollos e
innovaciones.47. Argerich Pérez, Javier. Comunicación y franquicia. La Comunicación
como herramienta de gestión en las franquicias españolas.
48. Perales Bazo, Francisco (Coord.). Cine y publicidad.49. Rivas Nieto, Pedro-Rey García, Pablo. Oriente Próximo y el nuevo
terrorismo.50. Quintana Paz, Nuria. Televisión y Prensa durante la UCD. Premios
y castigos mediático-gubernamentales.51. Jiménez Soler, Ignacio. Comunicación e innovación. Atributos de la
innovación y claves para darla a conocer.52. Santiago Barnés, Jorge. El candidato ante los medios: Telegenia e
imagen política.53. García González, Nieves. Metodología de aprendizaje activo para
la comunicación.54. Marchis, Giorgio de-Gil-Casares, María-Lanzas, Fco. Javier-
Organización y psicología en la comunicación interna.55. Marín Calahorro, Fco. Responsabilidad social corporativa y
comunicación.56. Alcudia Borreguero, Mario (Coord.) Nuevas perspectivas sobre los
géneros radiofónicos.57. Meneses, María Dolores. Noticias sobre la prensa. Imagen propia
durante la transición democrática.58. Valdés, Salvador. La Televisión pública desde dentro.59. Alcolea, Gema. Una semana sin televisión en el siglo XXI.60. Jiménez, Silvia. Creatividad en los informativos radiofónicos.61. García González, Nieves. Periodismo, Publicidad, Cine,
Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas. Iconos para un lenguaje democrático.
62. Fanjul Peyró, Carlos. Vigorexia: una mirada desde la publicidad.63. Urgoiti González, Cecilio José. Un viaje a Occidente. Comunicación
e inmigración en la globalización.64. Chivite, Santiago. COPE: una cadena de radio en busca de su
identidad.65. Fernández Vicente, Antonio. El presente virtual. Cadenas digitales.66. Manzano Espinosa, Cristina. La adaptación como metamorfosis.
Transferencias entre el cine y la literatura.67. Abuín VenceS, Natalia. La efi cacia publicitaria en prensa digital.68. Yanes Mesa, Rafael- Comunicación política y periodismo. Apuntes
para la efi cacia del mensaje persuasivo.69. Gimenez, Pilar-Berganza, Rosa. Género y medios de comunicación.
Un análisis desde la objetividad y la teoría del Framing.70. Solano Santos, Luís Felipe. Patrocinio y Mecenazgo: Instrumentos
de responsabilidad social corporativa.71. Fernández Martínez, Pilar (Coord.)-Blanco Alfonso, Ignacio
(Coord.). Diccionarios y Libros de Estilo.72. Blanco Mallada, Lucio. La intuición de la razón. Por un discurso
audiovisual científi co.
colección Biblioteca de Ciencias de la Comunicación
73. Marcos, Mar. Elementos estéticos del cine. Manual de dirección cinematográfi ca.
74. González Conde, M. Julia- Barceló Ugarte, Teresa. La Televisión. Estrategia audiovisual.
75. Ruiz López, José Antonio. El apagón analógico. La herencia mediática de PSOE y PP.
76. Zamora Medina, Rocío. El candidato marca: Cómo gestionar la imagen del líder político.
77. Rajas Fernández, Mario. Tecnología de los efectos visuales en el cine digital.
78. Ruano López, Soledad. Contenidos culturales de las televisiones generalistas: Análisis de los formatos televisivos de las cadenas públicas y privadas.
79. Linares Palomar, Rafael. La promoción cinematográfi ca. Estrategias de comunicación y distribución de películas.
80. Trapero De La Vega, José Ignacio. PublicidADD en la Sociedad de la Imaginación: Analogías, datos y digitalizaciones.
81. Jiménez Varea, Jesús (Ed.). Th e End. El Apocalipsis en la pantalla.82. Fuente Cobo, Carmen (Coord.).- Infancia y televisión. Políticas de
protección de los menores ante los contenidos audiovisuales.83. Rueda Laffond, José Carlos-Coronado Ruiz, Carlota. La mirada
televisiva. Ficción y representación histórica en España.84. Fernández Martínez, Pilar (Coord.)-Blanco Alfonso, Ignacio
(Coord). Lengua y televisión.
1 Davara Torrego, Javier et al. España en portada. Análisis de las 2 Garbisu, Margarita. Iglesias, Montserrat. Índices de La Estafeta Literaria (1944-2001). Contenidos literarios de la revista.
3. Casals Carro, Mª. Jesús. Periodismo y sentido de la realidad. Teoría y análisis de la narrativa periodística.
4. Bartolomé Martínez, Gregorio et al. La lengua, compañera de la transición política española. Un estudio sobre el lenguaje del cambio democrático.
5. Barrera, Carlos. Nogué, Anna. La Vanguardia, del franquismo a la Democracia.
6. Cebrián Herreros, Mariano. Flores Vivar, Jesús. Blogs y periodismo en la red.
7. Fernández, Maximiliano. De la tramas contra El Independiente a la concentración mediática actual.
8. Esteve Ramírez, Fco. Fernández Del Moral, Javier. Áreas de especialización periodística.
9. Fernández Martínez, Pilar-Pedrero González, Amalia (Coord.). La mujer y la Sociedad de la Información: ¿Existe un lenguaje sexista?
10. Artero Muñoz, Juan Pablo. Modelos estratégicos de Telecinco (1990-2005).
11. Alcalde De Isla, Jesús. Música y comunicación. Puntos de encuentro básicos.
12. Bernárdez Rodal, Asunción (Dir.). Mujeres inmigrantes en España: representaciones en la información y percepción social.
13. Checa, Antonio (Coord.). La Comunicación durante la II República y la Guerra Civil.
14. Esteve, Francisco-Moncholi, Miguel Ángel (Eds.). Teoría y técnicas del periodismo especializado.
15. Mesquita, Mario. El Cuarto equívoco.16. Martínez-Fresneda Osorio, Humberto. Comunicación a través del
diseño periodístico.17. Flores Vivar, Jesús (Ed.). Blogalaxia y el periodismo en la red.
Estudios, análisis y refl exiones.18. García González, Mª. Nieves (Coord.). Violencia de género:
investigaciones y aportaciones pluridisciplinares. Signifi cado de su tratamiento en los Medios.
19. López Zuazo, Antonio. Diccionario de periódicos diarios españoles del siglo XX.
20. López Zuazo, Antonio. Diccionario de seudónimos periodísticos españoles del siglo XX.
21. Varios. Comunicación, identidad y género. Volumen 1º.22. Varios. Comunicación, identidad y género. Volumen 2º.23. Barrero Muñoz, José. Periodistas deportivos: contra la violencia en
el fútbol, al pie de la letra.24. Gay Fuentes, Celeste. Derecho de la Comunicación Audiovisual.25. García González, Nieves. Violencia machista contra las mujeres en
la Sociedad de la Información.26. Casero Ripollés, Andreu. La construcción mediática de las crisis
políticas.27. Flores Vivar, Jesús (Ed.).- Periodismo Web 2.0.28. Beceiro, Sagrario. La televisión por satélite en España: del servicio
público a la televisión de pago.29. Barrero Muñoz, José. Protagonistas contra la violencia en el
deporte.
1. Vega, Miel: Cruel como la vida. Del relato al guión.2. Manzano Espinosa, Cristina: El espejo, el aviador y el barco pirata.
(Lewis Carroll, Antoine de Saint-Exupéry y James M. Barrie).3. Rebollo Sánchez, Félix: Antonio Machado: entre la literatura y el
periodismo.4. Aladro Vico, Eva: Salvar el teatro Albéniz.5. Gómez-Elegido Centeno, A.M.: Gonzalo Torrente Ballester y su
escritura en los periódicos. De letras, de vida, de historias.6. Chivite Fernádez. J. José Luis Castiillo-Puchhe: un periodista
viajero.
colección Druida