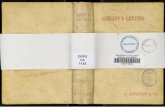Historia-Medieval_22.pdf - RUA - Universidad de Alicante
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Historia-Medieval_22.pdf - RUA - Universidad de Alicante
ANALES Ð LAUNIVERSIDADÐ ALICANTEHISTORIAMEDIEVALNº 22 . 2021
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV)
Environment, natural resources and agrarian landscape in medieval spaces (8th-15th centuries)
ANALES Ð LA UNIVERSIDAD Ð ALICANTEREVISTA Ð HISTORIA MEDIEVAL / Nº 22 . 2021
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV) Environment, natural resources and agrarian landscape in medieval spaces (8th-15th centuries)
Joaquín aparici Martí
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports de Morella durante los siglos XIV y XV
ISSN
269
5-97
47
Coordinado por/Coordinated byMiriam Parra Villaescusa
Los artículos publicados en esta revista han sido evaluados por informantes exter-nos, que en pares y de forma anónima han recomendado su publicación.
The articles published in this journal have been evaluated by external informants, who in pairs and anonymously have recommended their publication.
Universidad de Alicante 03690 Sant Vicent del Raspeig
Área de Historia Medieval. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Web departamento: https://dhmmo.ua.es/Web revista: https://revistes.ua.es/medieval/index
© los autores, 2021© de esta edición: Universitat d’Alacant
ISSN 2695-9747DOI: 10.14198/medieval
Diseño de cubierta: Composición: Página Maestra (Miguel Ángel Sánchez Hernández)
Los contenidos están sujetos a la licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons. Esta licencia permite que los contenidos de los artículos de Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval se puedan copiar y redistribuir en cualquier medio y formato, así como su adaptación (remezclando, transformando o construyendo a partir del material) para cualquier propósito, incluso para un uso comercial. En cualquier caso, el usuario que utilice sus contenidos debe citar de forma adecuada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Los términos de la licencia se encuentran disponibles en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.HISTORIA MEDIEVAL, núm. 22. 2021
ISSN 2695-9747
https://revistes.ua.es/medieval/index
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PAISAJE AGRARIO EN LOS ESPACIOS MEDIEVALES
(SIGLOS VIII-XV)
ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES AND AGRARIAN LANDSCAPE IN MEDIEVAL SPACES
(8TH-15TH CENTURIES)
Coordinado por/Coordinated byMiriam Parra Villaescusa
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVALN.º 22. AÑO 2021ISSN 2695-9747
La revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval nació en 1982 en el marco del Área de Historia Medieval del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Alicante, con el objetivo de crear un foro abierto de comunicación y debate sobre la investigación en el conocimiento del pasado medieval valenciano, hispánico, mediterráneo y europeo.Aplica los requisitos exigidos de calidad y evaluación anónima por pares y tiene un sistema de intercambio con revistas afines. Asimismo, es una publicación digital de acceso abierto y gratuita.
The Anales magazine of the University of Alicante. Medieval History was born in 1982 within the framework of the Medieval History Area of the Department of Medieval History, Modern History and Historiographic Sciences and Techniques of the University of Alicante, with the aim of creating an open forum for communication and debate on research in knowledge from the Valencian, Hispanic, Mediterranean and European medieval past.
It applies the required quality requirements and anonymous peer evaluation and has an exchange system with related journals. It is also a free and open access digital publication.
Área de Historia MedievalDepartamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Universidad de Alicantehttps://dhmmo.ua.es/
Envíos en línea:https://revistes.ua.es/medieval/about/submissions#onlineSubmissions
Directrices para autores:https://revistes.ua.es/medieval/about/submissions#authorGuidelines
EQUIPO EDITORIAL/ EDITORIAL TEAM
DIRECCCIÓN/ MANAGEMENT José Vicente CABEZUELO PLIEGO, Universidad de Alicante, España Juan Antonio BARRIO BARRIO, Universidad de Alicante, España
SECRETARÍA/ SECRETARY’S OFFICE Juan Leonardo SOLER MILLA, Universidad de Alicante, España Miriam PARRA VILLAESCUSA, Universidad de Alicante, España
CONSEJO DE REDACCIÓN/ EDITORIAL BOARD Carlos de AYALA MARTÍNEZ, Universidad Autónoma de Madrid, España Francisco GARCÍA FITZ, Universidad de Extremadura, España Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR, Universidad de Murcia, España Flocel SABATÉ I CURULL, Universitat de Lleida, España Roser SALICRÚ I LLUCH, CSIC, Barcelona, España María Isabel DEL VAL VALDIVIESO, Universidad de Valladolid, España
CONSEJO CIENTÍFICO/ SCIENTIFIC BOARD Enrico BASSO, Università degli Studi di Torino, Italia Beatrice DEL BO, Università degli Studi di Milano, Italia Maria BONET I DONATO, Universitat Rovira i Virgili, España Maria Eugenia CADEDDU, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia Damien COULON, Université du Strasbourg, Francia Luís Miguel DUARTE, Universidade do Porto, Portugal Ana María ECHEVARRÍA ARSUAGA, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Universidad de Sevilla, España David Igual Luis, Universidad de Castilla-La Mancha, España Cristina JULAR PÉREZ-ALFARO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España Antonio MALPICA CUELLO, Universidad de Granada, España Rafael NARBONA VIZCAÍNO, Universitat de València, España Germán NAVARRO ESPINACH, Universidad de Zaragoza, España Angela ORLANDI, Università degli Studi di Firenze, Italia Gerardo F. RODRÍGUEZ, Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina
ÍNDICE/CONTENTSAnales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval,
núm. 22, 2021
INTRODUCCIÓN/INTRODUCTION
MiriaM Parra Villaescusa
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción ............................................... 9-26
DOSSIER MONOGRÁFICO/SPECIAL ISSUEMedio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV)Environment, natural resources and agrarian landscape in medieval spaces (8th-15th centuries)
Helena KircHner, antoni Virgili
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) ... 27-55River islands in the lower Ebro in medieval times (12th and 13th centuries)
Julián cleMente raMos
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) ........................................................................ 57-79Agrarian growth and environmental crisis/transformation in the crown of Castile (15-16 centuries)
José Juan cobos rodríguez
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV al siglo XVI.................................... 81-103Transformation in the landscape of the region of Antequera (Málaga) during the course of the 15 century to the 16 century
giusePPe gardoni
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) ................................................................................................ 105-131Metamorphosis of the landscape in the Mantuan river plain (8-13th centuries)
eMilio Martín gutiérrez
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción sociedad-medio ambiente .. 133-163The tidal mills in the Bay of Cádiz at the end of the Middle Ages: a case study of society-environment interaction
Ferran esquilacHe
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería andalusí desde la arqueología del paisaje .................................................................................................... 165-189Grazing areas and management of wetlands in balad Balansiya. Some hypotheses for the study of Andalusi livestock from Landscape Archaeology
Marta sancHo Planas
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio en zonas de media montaña mediterránea .......................................................................................... 191-217Use of forest resources in the Middle Ages: an interdisciplinary approach to the study in Mediterranean mid-mountain areas
JaVier lóPez rider
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval ............................................................................. 219-245Vegetable tannin. Exploitation and uses of the gallnut in late medieval Spain
guillerMo garcía-contreras ruiz
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII .................................... 247-273Salt peasants in the interior of al-Andalus. The saltworks of Guadalajara and Soria between the 8th and 12th centuries
lluís sales i FaVà, alexandra saPozniK y MarK WHelan
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts ................................................................................. 275-296La apicultura en la Europa medieval tardía: un estudio de su entorno ecológico y sus impactos sociales
Joaquín aParici Martí Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports de Morella durante los siglos XIV y XV .............................................................................................. 297-317
Honey and beeswaxes from Valencia. Exploitation and trade of the natural resources from the Maestrat and Ports of Morella during the 14th and 15th centuries
Pablo José alcoVer cateura
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) ...................................................................................... 319-339The fishing of sturgeon in the Kingdom of Valencia, Aragon and Catalonia (XIVth - XVth centuries)
MISCELÁNEA/MISCELLANEOUS
siMone rosati
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) ..................................................... 341-361The medieval guilds of farmers and their statutes in the pontifical lands (14th-15th centuries)
José antonio lóPez sabatel
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación ......................................... 363-383Farming tools and pulling force in medieval Galicia (9th -14th centuries). A first approach
RESEÑAS/BOOK REVIEW
Javier lóPez rider. Paisajes medievales en la campiña sur de Córdoba, por Clara Almagro Vidal ....................................................................... 385-388
Guillem roca cabau. Pobresa i hospitals a la Lleida baixmedieval, por Frederic Aparisi Romero ....................................................................... 389-391
Antoni riera i Melis. “Un regne dins en la mar”. Estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la baixa edat mitjana, por Antoni Mas Forners ........................................................................................... 393-396
Antoni Mas i Forners. Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles XIV-XVII), por Brauli Montoya Abat ........................... 397-401
Javier albarrán iruela. Ejércitos benditos: Yihad y memoria en Al-Andalus (siglos X-XIII), por David Porrinas González .......................... 403-408
Vicent JoseP escartí y Rafael roca ricart. En los márgenes de la Historia: marginales y minorías, por Héctor Sanchis Mollà ................... 409-411
Antoni Furió. En torno a la economía mediterránea medieval. Estudios dedicados a Paulino Iradiel, por Esther Tello Hernández ...................... 413-415
Alejandro ríos coneJero. La caballería villana del Teruel bajomedieval. Aproximación al estudio de la élite urbana en la extremadura aragonesa (siglos XIII-XV), por Raúl Villagrasa-Elías ............................................ 417-419
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 9
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20985
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 9-25DOI:10.14198/medieval.20985
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrarioen los espacios medievales (siglos VIII-XV)
Introducción
Miriam Parra Villaescusa
La organización del paisaje, ya sea agrario, pe-cuario u otro, es resultado de una lógica social. Como sistema socio-ecológico, el paisaje no es una realidad estática, más bien todo lo contrario. Como construcción social es dinámico, estuvo y está en continua transformación, ya sea en clave de desarrollo o de retroceso. En los últimos años el estudio de la mutación del medio ambiente, del paisaje, los ya definidos paisajes históricos, o la explotación de los recursos naturales en el pasado, ha sido una cuestión de creciente interés analizada desde diferentes ópticas. Las preocupaciones de nuestro mundo actual por un cambio climático que plantea la búsqueda de conformar una sim-biosis sostenible entre la vida humana y la natural, ha provocado que haya una mayor atención por el conocimiento de estos asuntos, por el uso de los recursos naturales, por las viabilidades de las relaciones ser humano-medio ambiente, por mirar hacia atrás lanzando preguntas sobre cómo fue su uso y gestión y cómo hemos ido avanzando has-ta nuestra realidad paisajística y medioambiental actual. Incluso sobre cómo se consideraron e inte-riorizaron, desde un plano mental, socio-cultural o ideológico, las relaciones naturaleza y sociedad.
La observación histórica de los paisajes rurales engloba variados aspectos a través de los cuales podemos vislumbrar la realidad socioeconómica de las sociedades medievales. La sincronía entre los desarrollos ambientales y humanos impli-
Author:Miriam Parra VillaescusaDepartamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Universidad de Alicante (Alicante, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0003-0714-6216
Acknowledgment: Mi agradecimiento a todos los autores y las autoras que han participado en este número de la revista por su accesibilidad, disponibilidad, es-fuerzo y trabajo para formar parte de esta publicación.
Citation:Parra Villaescusa, M. (2021). Medio am-biente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción. Anales de la Univer-sidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 9-25. https://doi.org/10.14198/medieval.20985
© 2021 Miriam Parra Villaescusa
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Introduction
Miriam Parra Villaescusa10
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
có la existencia de importantes sinergias entre ellos (Campbell, 2016, pp. 20-21; Mouthon, 2017). Durante la Edad Media en el Occidente europeo se fue produ-ciendo un progresivo aumento de la presión antrópica sobre el medio y en especial sobre los espacios incultos. Fue un periodo de la Historia de gran mutabilidad ambiental y de cambios de escala en la gestión del espacio. Así, por ejemplo, la di-námica de ampliación de fronteras en la construcción política de las entidades de la Cristiandad latina medieval, significó un largo proceso de anexión de tierras entre los siglos centrales y finales del Medievo, como el acaecido en la Península Ibérica a costa de al- Andalus, que produjo modificaciones en los paisajes ocupados. En ellos se fue instaurando una antropización del entorno marcada por la potenciación de una agricultura extensiva basada en la ampliación de tierras cultivadas a costa de la reducción de la masa vegetal, los bosques o las marimas, para lograr maximizar la producción de cereales, la denominada “cerealización” o “agrarización” (Bartlett, 1993, pp. 152- 156; Torró, 2019, p. 28). Dinámica que “agrarizó” la economía ru-ral y en la cual se experimentó un control cada vez más acérrimo de los espacios ganaderos. La agricultura y la ganadería comenzaron a organizarse a una magnitud superior, orientadas hacia especializaciones que permitieran sostener los requeri-mientos de las rentas señoriales, el aprovisionamiento de las ciudades y de los mer-cados. Comportamientos similares que se desarrollaron con sus singularidades en distintas partes europeas, y que suscita la necesidad de establecer comparativas entre distintos observatorios teniendo presente las condiciones ambientales que pudieron favorecer el desarrollo de opciones socio-económicas más ligadas al pasturaje o a las transformaciones agrarias, a ambas, o a otras relacionadas con la explotación de otros espacios del entorno natural.
Este proceso tuvo importantes consecuencias medioambientales y la creación de nuevos ecosistemas antropizados constituidos en relación a la complejidad de los sistemas socio-económicos de aquellos que los crearon, adaptaron y/o modificaron en base a sus intereses (Hoffmann, 2014, pp. 113-148). El incremento de tierras cultivadas, esquilmó áreas de alto valor productivo de ribera o boscosas, transfor-mando el medio ecológico y originando una ruptura medioambiental en la explo-tación socio-económica de los recursos nutridos del bosque, el monte o el marjal. Roturaciones a gran escala, proyectos de irrigación y/o drenaje, nuevos recorridos ganaderos sobre las masas forestales, influido también por los operadores mercanti-les, que coexistieron en diferentes grados y combinaciones, muestran que se produ-jeron señales de estrés ambiental (Hoffamann, 2014, pp. 156-158).
Las huellas de esta humanización progresiva del medio natural rompió los equi-librios socio-ecológicos de los paisajes que habían sido configurados por las socie-dades o culturas preexistentes. De ahí que sea ineludible analizar la realidad mate-rial de estas realidades paisajísticas precedentes para calibrar las alteraciones y los impactos que pudo generar fenómenos como la privatización creciente de espacios
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 11
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
comunales, la disminución de espacios incultos y la domesticación antrópica de los restantes espacios naturales. Metamorfosis que no fueron ajenas a disputas sociales y de poder por el uso de esos espacios, y a una necesidad de una mayor regulación y control de su aprovechamiento para conseguir una cierta “sostenibilidad” en la explotación económica del espacio rural. Búsqueda de un nueva sintonía socio-ecológica que no fue incompatible con los cambios, sino que se intentó conseguir a partir de ellos. Es por ello crucial centrar la mirada en el estudio de los paisajes medievales en las transformaciones, en los factores del cambio, del equilibrio o el desequilibrio. Así, la historiografía medieval ibérica ya ha desterrado la idea de continuidad en los asentamientos, la organización del espacio, del paisaje y de la gestión de los recursos naturales tras las conquistas cristianas peninsulares sobre los territorios bajo dominio de al-Andalus.
Desde el Medievalismo, los paisajes rurales han sido observados desde distintos planteamientos devenido del sentido poliédrico del término paisaje, que ha impli-cado progresivamente la necesidad de acometer su observación desde la multidisci-plinareidad, cada vez más instaurada con éxito en la ciencia histórica. Son muchas las aportaciones que han abierto la vía hacia el análisis más detallado y perfilado de cuestiones asumidas conceptual y metodológicamente desde la Historia Rural, la Historia Agraria, la Historia Medioambiental, como desde la Arqueología medioam-biental y del Paisaje (donde se engloban la Hidráulica y la Agraria). Este avance en la investigación y la combinación de diversas perspectivas historiográficas ha introducido un nuevo vocabulario y método en la indagación de los paisajes his-tóricos medievales, insertándose en la reflexión teórica y analítica los conceptos de riesgos y vulnerabilidades de las sociedades y la naturaleza ante los cambios climáticos y la transformación de los entornos producto del intercambio vital entre ambas (Soens, 2018; Gerrard et al, 2013). Las transiciones en la naturaleza y en la sociedad generaron “regímenes socio-ecológicos” donde clima y sociedad, biología y ecología, microorganismos y humanos, comprendieron distintos componentes de la dinámica de dichos sistemas (Campbell, 2016, pp. 19-29). Por ello, la historia rural medieval, no puede abordarse sin una perspectiva ecológica, puesto que las sociedades cambiaron y adaptaron los diversos espacios que ocuparon para ajus-tarlos a sus necesidades en una interacción inherente entre las mismas y el medio ambiente.
En este sentido, se ha aumentado el conocimiento sobre los paisajes, el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, en el territorio de la Europa medieval. En el caso peninsular, se ha priorizado en la observación de los paisajes agrarios irrigados, de los sistemas hidráulicos andalusíes y de los feudales. Por lo que refiere a estos últimos, principalmente se ha puesto el foco en los efectos generados tras las conquistas cristianas, hecho que implicó adaptaciones y cambios de los espacios cultivados bajo la órbita de las exigencias de los poderes cristiano-feudales, con la
Miriam Parra Villaescusa12
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
roturación de tierras sobre espacios incultos como humedales o montes1. Asimismo, temáticas que habían sido menos analizadas, como los espacios de secano o la ganadería están siendo cada vez más abordadas, aunque con menos aportaciones hasta la fecha para el periodo andalusí2. Asuntos de estudio en el ámbito ibérico pero también extrapolables al europeo en general, donde se busca integrar el examen de los registros documentales escritos y arqueológicos, con la introducción cada vez más presente de técnicas arqueológicas para acometer lecturas arqueomorfológicas del paisaje, análisis geoarqueológicos o paleobotánicos (García-Contreras et al, (2020); Pluskowski, et al, 2011) y zooarqueológicos (Villar y García, 2017; García y Moreno, 2018; García, García-Contreras y Pluskowski, 2021). Una combinación metodológica y de fuentes que aboga por la multidisciplinareidad para reconstruir los paisajes rurales medievales, incluyendo no sólo los agrarios o ganaderos, sino también las marismas o los medios acuáticos (Vanslembrouk, Alexander y Thoen, 2005; Arias, García-Contreras y Malpica, 2019; Haidvogl, Hoffmann, Didier, Jungwirth y Winiwarter, 2015). Así, las últimas aportaciones historiográficas muestran que la clave es continuar en esta línea de interdisciplinareidad; llave para el enriquecimiento metodológico desde los nuevos avances tecnológicos y teóricos ligados a ellos. Todo un progreso investigador que ha supuesto que se abandone la postulación de un mundo rural medieval que creó un paisaje inamovible. Las investigaciones mediante análisis combinados, han mostrado las grandes posibilidades de reconstrucción paleoambiental en cronologías de larga duración y la comprensión del entorno natural no como escenario pasivo, sino como un factor cambiante con sustratos movibles naturales y humanos que produjeron diversos resultados, variados paisajes o ecosistemas humanizados.
Del mismo modo, la línea actual que se busca desarrollar dentro de la historio-grafía medieval es tratar de asumir el estudio del mundo y el paisaje rural desde una perspectiva más amplia y global, aunque todavía quede por aportar y avanzar en este sentido. Los paisajes rurales medievales fueron mucho más que agrarios y ganade-ros, sino que fue una realidad más extensa y sobre todo más diversa3. El espacio rural debe ser comprendido inserto en la interrelación entre lo culto y lo inculto, en la diversidad natural y paisajística de un todo orgánico. Se ha de tener presente en su
1 Entre otras muchas referencias a estudios en este sentido: Esquilache, 2018, 2019; Kirchner y Virgili, 2019; Glick, 2007; Malpica y García-Contreras, 2017; Martín Viso, 2016; Rao, 2015; Retamero y Torró, 2018; Torró y Guinot, 2012, 2018. Tengo presente el extenso listado de trabajos que no son recogidos; no es pretensión de esta “Introducción” realizar todo un vaciado historiográfico de todas las aportaciones en estas temáticas, sino reflejar un elenco general de destacadas publicaciones que son muestra de este avance en el conocimiento de los paisajes rurales medievales.
2 A este respecto, entre otras publicaciones, puede consultarse: Retamero, 2010; Villar Mañas, 2013; Pascua Echegaray, 2012.
3 Valga como muestra de apertura y amplitud de miras de larga trayectoria historiográfica, la reciente pu-blicación: Müller, 2021.
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 13
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
observación histórico la globalidad de los recursos naturales que comprendía el área rural y su importancia en las economías medievales: desde los campos cultivados a las redes pecuarias, desde el agua a los pastos, desde el bosque a los ríos, desde las marismas a las plantas vegetales. La explotación del medio natural y antropi-zado, devino en el desarrollo y potenciación de actividades como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la caza, la pesca, la recolección, pero también en procesos de transformación de materias primas (con el uso de la molinería, la obtención de tintes o manufacturas), siendo estas el elemento primigenio de sectores como el alimentario, el textil o el constructivo. Por ello, el medio, el entorno, los recursos naturales fueron entes de un paisaje en mutación por su propio uso humano, como bienes de producción, de consumo, de intercambio, de mercado, fuentes de energía, entre otros.
En este contexto historiográfico y en esta línea presentada, se enmarca la pro-puesta y fruto de la temática elegida para presidir el dosier monográfico contenido en este número 22 de la revista “Anales de la Universidad de Alicante. Historia Me-dieval”. Bajo el título “Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV)” este apartado especial de la publicación preten-de mostrar la amplitud de temas en la indagación histórica del medioambiente y de los paisajes en cronología medieval, partiendo de la idea de la necesidad de unir los tres términos, medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario, para su propia comprensión entendiéndolos como un todo interconectado. Con ello, la idea que preside y es nexo de unión de los artículos recogidos, busca mostrar la variabilidad de estos tres términos y su interrelación en su empleo y cambio, que derivó en la construcción de espacios rurales, agrarios, ganaderos u otros que englobamos en naturales. El propio enunciado que titula el monográfico muestra la perspectiva de larga duración y amplia espacialización de su contenido, para manifestar la diver-sidad de los tiempos y de los ecosistemas configurados. Los trabajos reunidos han sido realizados por grupos de investigación e investigadores del panorama nacional e internacional que centran sus líneas de estudio histórico, directa o indirectamente, en el paisaje y los recursos naturales desde un punto de vista amplio. Abordan dis-tintas temáticas relacionadas con la cuestión que preside este número en diferentes áreas peninsulares y más allá del territorio ibérico: la transformación del paisaje rural como resultado de la roturación de tierras y la consecuente pérdida de los espacios incultos (marismas, pastos, bosque), así como sus efectos sobre el medio ambiente (flora y fauna); el uso de recursos naturales como fuente de energía; la relación recursos naturales, espacio agrario y ganadería, y la delimitación de pastos para el desarrollo de la actividad ganadera; la explotación de los recursos aportados por el bosque como materias primas; la explotación de humedales, en este caso, del humedal salino, salinas para la extracción de sal; y por último, el análisis del uso, obtención, producción y destino de otros recursos naturales que permitieron
Miriam Parra Villaescusa14
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
el desarrollo de actividades productivas que han ocupado un lugar secundario en la historiografía medieval como la apicultura o la pesca.
En el marco de la expansión agraria y colonizadora de la Europa cristiana latina occidental, es donde se inscriben los cuatro primeros artículos. De esta manera, Helena Kirchner y Antoni Virgili, producto de la investigación que han llevado a término en los últimos diez años en los espacios agrarios del bajo Ebro –a partir del estudio de documentación escrita (repartos, traspasos y transacciones de tierras) y datos procedentes de la práctica arqueológica–, abordan los resultados obtenidos del examen de los espacios agrarios de ribera vinculados a ciertos asentamientos rurales andalusíes y a la ciudad islámica de Madina Turtusa (actual Tortosa (Ta-rragona), poniendo el foco en las transformaciones producidas sobre los mismos tras la conquista cristiano-feudal en los siglos XII y XIII. Estos espacios de ribera aparecen denominados en la documentación escrita como “algeziras” o “insulae” y se constata por los autores su localización, delimitación y realidad material en las riberas del Ebro, en los meandros y en las desembocaduras de los torrentes, rodea-dos totalmente o parcialmente por el agua fluvial, y expuestos a continuos cambios por las inundaciones, la sedimentación y la erosión, pero estables para otorgarles un destino agrícola. Tal y como exponen los autores, una explotación agrícola perma-nente que “salvo excepciones” no se puso en práctica en época andalusí –aunque sí de los recursos naturales que podían aportar tales como pastos, caza, sal, sosa o recursos forestales de acceso libre–, pero que sí fue impulsada por los señores feu-dales en la dinámica de asentamiento de colonos, repartimiento de tierras y coloni-zación catalana del espacio en el Doscientos. Tras la conquista, los señores feudales, a partir de los intereses de la oligarquía dirigente y bajo el impulso del cabildo de Tortosa o la encomienda del Temple, adaptaron el aprovechamiento del entorno en base a sus nuevos requerimientos con una nueva administración de los recursos y una sustitución parcial de su utilización a partir de “programas de colonización agraria de sectores hasta entonces incultos” como eran estas áreas de ribera, con la consecuente ampliación del área cultivada –principalmente con cereal y viña– que a menudo precisó de la construcción de canales de drenaje.
En relación con estos procesos de ampliación del espacio cultivado y sus conse-cuencias sobre el medio, Julián Clemente Ramos plantea los cambios y desequili-brios medioambientales producto del aumento demográfico y la expansión de una economía agraria extensiva –a partir del crecimiento del terrazgo cerealista– que se desarrolló en el territorio castellano, en concreto, en el área de la meseta y las zonas meridionales, entre las primeras décadas del siglo XV y finales del siglo XVI. Se trata de una reflexión de carácter general en la que los aspectos ambientales se contextualizan en el contexto demográfico y socioeconómico castellano y dentro de los procesos de cambio europeos, no necesariamente de la misma cronología. El autor focaliza su discurso en las consecuencias de la extensión de la agricultura
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 15
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
sobre el medio ambiente, en especial sobre los espacios boscosos que vieron reduci-da su extensión y con ello la fauna salvaje alterado su ecosistema vital. Indicadores de transformaciones y desequilibrios medioambientales producto de una creciente presión humana ante el aumento demográfico, la agrarización de la economía rural y un mayor control del tránsito del ganado, al hilo de la expansión castellana en las tierras situadas al sur del Tajo. Desarrollo que facultó una “profunda transformación ambiental” en la que se pasó de un paisaje dominado por el bosque, la vegetación natural y los pastos a otro de predominio agrícola, sobre todo cerealícola, donde el territorio se ordenó en favor de la agricultura. Más aún, el bosque comenzó a perci-birse como un recurso limitado y necesitado de protección. Hecho que tuvo como resultado buscar la potenciación de una nueva silvicultura para pretender estabilizar un “modelo de explotación sostenible” con un control más acérrimo de su uso y me-diante la repoblación vegetal de montes emprendida por iniciativa privada (monas-terios), real, y/o municipal, donde los oficiales intentaron promover una utilización más racional de los recursos forestales y de la actividad cinegética.
Por su parte, en estrecha relación con los procesos descritos por el profesor Julián Clemente, el texto de José Juan Cobos presenta las modificaciones en el paisaje durante el transcurso del siglo XV al siglo XVI en la comarca de Antequera (Málaga). La ampliación de tierras de cultivo significó una presión humana sobre la vegetación original y la fauna salvaje. Un proceso no exento de polémica entre las instituciones y las comunidades rurales que el autor expone a partir del análisis de documentación escrita de distintos fondos archivísticos. La conquista cristiana de este territorio nazarí fue el arranque de litigios por la delimitación del territorio y por el uso de los recursos naturales en relación a los intereses de los señores feu-dales, y de un proceso de apropiación de tierras en consonancia con los intentos de repoblar el territorio anexionado. Unas tierras que se destinaron preferentemente a la agricultura cerealícola mediante nuevas roturaciones sobre humedales y/o espa-cios de monte que habían tenido un uso silvicultor anterior (madera, corcho, caza), que experimentó un claro retroceso. De esta manera, José Juan Cobos enlaza con la idea señalada también por Julián Clemente, en torno a la ruptura del equilibrio en la explotación del medio, de la “sostenibilidad ecológica” con las conquistas territoriales de los cristianos en el ámbito ibérico, que conllevó la pérdida de ve-getación propia del bosque mediterráneo. Del mismo modo, ejemplariza concesio-nes de tierras a favor de conservar el área arbórea y controlar en cierta manera la presión sobre la fauna objeto de caza. A pesar de ello, el avance de la agrarización, alteró la obligación de no ocupar los terrenos de uso comunal que pasaron a ser de utilidad agraria, mutó el paisaje y se convirtió en causa de múltiples pleitos entre vecinos, unido a una mayor definición del control sobre el entorno natural por el órgano municipal de Antequera y el real, no exento de disparidades entre ambos niveles de poder.
Miriam Parra Villaescusa16
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
Fuera del territorio peninsular, desde el ámbito italiano, Giuseppe Gardoni, esbo-za la metamorfosis que el paisaje rural del valle del Po (Italia) experimentó entre los siglos VIII-XIII desde un examen paisajístico retrospectivo. El autor ha indagado en el estudio de documentación escrita editada e inédita (donaciones, repartos, traspa-sos de tierras, ordenanzas, pleitos) relativa al territorio de Mantua y, en particular, la zona cercana al río Po, constatando grandes y pequeñas empresas agrícolas destina-das a ampliar las áreas cultivadas “ad usum panis reducte”. Iniciativas emprendidas desde la Iglesia Mantua y el monasterio de San Benedetto Polirone, aunque también por la ciudadanía común entre los siglos XII y XIII, que significaron un retroceso de las zonas boscosas, con la consecuente deforestación, pérdida de prados, y la realización de zanjas de drenaje para la desecación de marismas, espacios de ribera o en islas formadas por el Po y sus afluentes, para destinarlas al cultivo preferente de cereal y viña. Cuestión que fue elemento de controversias por la destinación productiva, el control de los recursos de ribera (recolección, pesca, pastos), y los trabajos emprendidos para su drenaje entre las comunidades rurales y los poderes señoriales monásticos. Las riberas a orillas del río, constituyeron entornos destina-dos principalmente a la caza y la pesca durante los siglos VIII-X. Los monasterios se beneficiaron de la concesión de grandes extensiones de esas tierras donde podían pastar sus animales y capturar peces y caza, como pretexto para atraer a la gente. Si bien, entre los siglos X-XII, los litigios se refieren en su mayor parte a las pretensio-nes de convertir en suelos agrícolas franjas fronterizas de bosques, valles y arroyos que trajeron consigo un desequilibrio entre la explotación de los recursos forestales, pastos, tierras, pesca o caza. Por ejemplo, el autor constata documentalmente en las marismas de Bagnolo y Formigada, propiedad del monasterio de Sant Andrea, la ini-ciativa a principios del siglo XIII de emprender la recuperación forestal exigiendo la plantación y cría de sauces, pero reservando derechos de pesca y caza. No obstante, a comienzos del Doscientos las tierras cercanas al Po habían cambiado su apariencia fruto de un poderoso programa de roturaciones agrarias que necesariamente implicó trabajos de contención de las aguas aunque en ocasiones fueran empresas que se consiguieran solamente a corto plazo.
En relación con esta tendencia al incremento de tierras cultivadas, de la demo-grafía y de la producción agrícola, se sitúa el aumento de la edificación de molinos que utilizaban el agua como fuente de energía para su funcionamiento. Cuestión que también suponía un elemento de actividad antrópica sobre el medio natural ante el uso de los recursos hidráulicos como fuerza motriz para la molienda, como por la propia edificación de estas construcciones que no era sino otra acción humana sobre el paisaje. En este sentido, el artículo de Emilio Martín Gutiérrez analiza la problemática de los molinos de mareas de la bahía de Cádiz a finales del periodo me-dieval, cuya principal función fue transformar el trigo en harina para hacer pan. Un patrimonio inmueble que todavía puede contemplarse en muchos lugares de la costa
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 17
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
atlántica europea. El aumento de la población y, por ende, la necesidad de una mayor producción alimentaria, entrañó que en el siglo XV e inicios del XVI se potenciara su edificación a partir de la utilización de las mareas como fuente de energía. Si bien, su construcción también estuvo relacionada con el mantenimiento de las explotaciones salineras. Así, asumiendo la interacción sociedad-medio ambiente, el autor entronca la construcción de estas infraestructuras con una problemática global, “la gobernan-za en torno al aprovechamiento de los recursos naturales”, conectando el caso de estudio de los molinos mareales en la bahía de Cádiz con otros en la fachada atlán-tica europea. Realiza un minucioso estudio analítico, proponiendo la necesidad de abordar la funcionalidad y los mecanismos hidrológicos de estos ingenios, desde una perspectiva interdisciplinar y dentro de una nueva lectura del paisaje. Asimismo, recoge una cartografía que permite vislumbrar una panorámica sobre la presencia de estas infraestructuras en las costas atlánticas españolas, portuguesas, francesas, holandesas, inglesas y belgas. De todo ello, extrae que los molinos de marea estu-vieron asociados a ecosistemas marismeños en relación a explotaciones salineras, la pesca y la producción de las cosechas, en cuyas inmediaciones se situaban ciudades portuarias con entidad comercial, formando parte de conjuntos portuarios, donde se intentó “dompter la mer”. Más en concreto, destaca casos de estudio de estas edifica-ciones en los estuarios del Loira y del Gironda y principalmente del Golfo de Cádiz donde ante el dinamismo poblacional, productivo (agrícola, pesquero y salinero) y comercial del último cuarto del siglo XV, el municipio, la oligarquía ciudadana y comerciantes genoveses, mostraron un interés creciente por la construcción de estos molinos. Peticiones, solicitudes y concesiones de su construcción que no estuvieron al margen de conflictos por el uso de las mareas, dentro del juego de intereses de poder y económicos de sus principales propietarios, fundamentalmente miembros de las oligarquías urbanas, que muestra la alta estima de estos ecosistemas de riparia.
No podemos comprender este avance en progresivo de ocupación agraria, o de la propia actividad agrícola en la Edad Media, sin tener presente la simbiosis ne-cesaria que hubo entre agricultura y ganadería. La actividad ganadera se enmarca en el aprovechamiento de los recursos naturales derivado del uso de pastos para el sustento alimenticio y vital del tránsito y el apacentamiento de las reses y en su in-terrelación con los espacios cultivados e incultos. Se ha hablado con más incidencia de los paisajes agrarios, o los paisajes rurales como paisajes agrarios, pero sin duda en conexión a ellos ocuparon una parte fundamental los paisajes ganaderos. En este sentido, el artículo de Ferran Esquilache emprende una primera aproximación al análisis de los paisajes ganaderos andalusíes en el área valenciana; en concreto en el territorio que dependió fiscal y jurisdiccionalmente de Madīnat Balansiya. La ac-tividad ganadera en época andalusí ha sido menos tratada dentro del Medievalismo que los aspectos relativos a la agricultura islámica peninsular, fruto en parte a la falta de fuentes escritas existentes al respecto y a las mayores dificultades para constatar
Miriam Parra Villaescusa18
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
la materialidad de los espacios ganaderos en el paisaje. No obstante, como señala Esquilache, la combinación en esta observación de un vaciado analítico de docu-mentos escritos de época cristiana unido a la lectura de las morfologías del paisaje, faculta proponer ciertas hipótesis para identificar zonas de pasto, su uso y gestión en el periodo islámico. Siguiendo estas premisas metodológicas, postula que existió un movimiento del ganado local por dentro de los términos de las alquerías islá-micas existentes en el área de estudio, en el que las comunidades rurales buscarían combinar el uso ganadero de dos tipos de pastos, de marjal y de montaña; cuestión que permitiría complementar la dieta de los animales, evitar el agotamiento de los pastos y garantizar el movimiento del ganado a partir de pactos entre las mismas. A ello se uniría, la existencia de una trashumancia o quizá trasterminancia, entre las montañas del interior y los marjales de la costa valenciana, basada en acuerdos tribales. Asimismo, para el final del periodo andalusí, propone la identificación de una privatización de los espacios comunales con la formación de rahales pertene-cientes a la aristocracia estatal para su explotación al margen de las alquerías. Este planteamiento señalaría una evolución y cambio en la gestión y posesión de los suelos ganaderos en las centurias de dominación islámica, al igual que ocurrió en los espacios y sistemas hidráulicos agrarios. La posibilidad de la existencia de una ganadería trashumante basada en acuerdos tribales pone sobre la mesa la necesidad de intentar identificar y datar sus fases, su origen y evolución en los siglos X y XI en adelante. Como resalta el autor, “los estudios de ganadería andalusí deben ser siempre diacrónicos, o al menos presentar esta perspectiva, pues su funcionamien-to no pudo ser exactamente el mismo durante todo el período andalusí porque la evolución de la sociedad debió influir en ella”. Añade el requisito de analizar las áreas de pasto en relación con las zonas de cultivo y en especial con los marjales que debieron ocupar un lugar destacable en la economía campesina como pastos sin requerir grandes transformaciones. Si bien, señala la posible acción antrópica en el marjal de Pego y en Alfàndec/Valdigna mediante la realización de canales de drenaje para regular y controlar el exceso de agua con el objetivo de mantener o aumentar la superficie disponible para pastos.
Siguiendo el contenido del dosier, Marta Sancho Planas trata la importancia de la explotación de los recursos forestales en época medieval; tema poco tratado como objeto principal de estudio en la investigación hispánica medieval. La autora realiza un balance y visión global de los usos y actividades productivas ligadas a la reco-lección y la semi-agricultura que aprovechaba los recursos forestales, y la disponi-bilidad de datos en las fuentes escritas, arqueológicas, iconográficas y etnográficas para su investigación sobre todo por lo que refiere a los territorios catalanes y los Pirineos. El objetivo que prima es la identificación de actividades productivas vincu-ladas a especies vegetales no cultivadas en la Edad Media y plantea la posibilidad de que algunas de ellas fueran cuidadas o potenciadas en el mismo lugar en el que se
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 19
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
desarrollaban espontáneamente a modo de semi-agricultura. Asimismo, apunta una metodología capaz de superar el silencio de las fuentes documentales y la escasez de los datos arqueológicos para estudiar el aprovechamiento de la vegetación silvestre, que permita poder comprender el encaje de los usos y las gestiones de los recursos forestales dentro de las economías rurales medievales. En intrínseca vinculación con esta línea de conocimiento del uso del bosque, se encuentra el trabajo de Javier Ló-pez Rider, que analiza la utilización de la agalla vegetal extraída de diferentes árbo-les, sobre todo robles y encinas, en el espacio peninsular durante los siglos bajome-dievales. La agalla vegetal se extraía y solía triturarse para usarse en trozos pequeños o en forma de polvo para procedimientos técnicos, a veces disuelto en líquidos como agua, aceite de oliva o vino, dependiendo del producto que se pretendiera elaborar. Principalmente, se empleó para obtener el color negro en tintas de escritura ferro-gálicas y como curtiente en pieles y mordiente en la industria textil, pero también tuvo un destino medicinal y cosmético. Su destacable uso y consumo se refleja en su presencia desde las primeras décadas del siglo XIII en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla en el tráfico mercantil, junto a otras materias primas, que se mantuvo en las siguientes dos centurias, y también por su comercialización por el Mediterráneo Oriental. Recurso natural como materia prima para la elaboración de distintos productos, cuyas referencias, tal y como recoge el autor, son contenidas sobre todo en recetarios donde se menciona las sustancias empleadas, cantidades y método de trabajo para su conversión en bien de consumo, de intercambio y base de una actividad productiva complementaria a la agroganadera.
La siguiente publicación, enlaza con la explotación del humedal, en concreto del salino y la extracción de la sal. Su autor, Guillermo García-Contreras Ruiz, examina la organización social del espacio y la distribución de los asentamientos andalusíes en relación a la explotación de ciertas salinas del norte y este de Guadalajara y el sur de Soria, desde el asentamiento de las comunidades islámicas (siglos VIII al IX) hasta la conquista y colonización feudal de este territorio (XI-XII). Una investiga-ción que construye metodológicamente a partir del análisis de fuentes arqueológicas y escritas. Estas salinas por sus propios condicionantes medioambientales, han sido explotadas a partir de complejos hidráulicos en los que se extrae el agua salada mediante norias de los manantiales de salmuera o endorreicos –fruto de la carga de sales del acuífero subterráneo–, para acumularla en balsas donde por evaporación solar y del viento se forma el grano del mineral. Si bien, como alude el autor, aunque se ha constata el uso de una veintena de salinas en la Edad Media, no se ha podido evidenciar restos arqueológicos de estas instalaciones fechables para esta cronología. Su reutilización a lo largo de los siglos ha supuesto continuas reformas y alteracio-nes de los materiales o elementos constructivos empleados para su explotación en el periodo medieval. Por ello, García-Contreras se aproxima a aprehender el uso de estas explotaciones salineras en relación al resto de elementos que generaron su uti-
Miriam Parra Villaescusa20
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
lización. Estos son, el componente y organización social de las comunidades anda-lusíes que las utilizaron y los núcleos de poblamiento y otros espacios productivos, agrícolas o ganaderos, ubicados en sus inmediaciones, mediante una observación del territorio desde la Arqueología del Paisaje. Con todo, vincula el aprovechamiento de estas salinas con ciertos asentamientos andalusíes –alquerías y poblados en al-tura– ubicados en las medias laderas de los cerros y sierras alejadas de los fondos de valle de la zona estudiada, cuyas poblaciones combinarían la extracción de la sal con la práctica ganadera y agrícola. La organización del poblamiento y la falta de estructuras constructivas relacionadas con el Estado, entre otros indicadores, le llevan a proponer “un aprovechamiento directo” e independiente de las salinas “por las comunidades rurales de base campesina”, no de tendencia autárquica ni en una “horizontalidad social” del campesinado, y desarrollado “siempre que mantuviese una relación fluida en el pago de impuestos al Estado”.
Los últimos tres artículos abordan otras dos actividades del mundo rural: la apicultura y la pesca. Por lo que refiere a la primera, en la Edad Media las abejas tuvieron una economía significativa devenida de una importancia social y cultural de sus producciones. Así, la cera fue impulsada por la práctica religiosa cristiana entre muchos otros usos, mientras que la miel proporcionaba el único edulcorante accesible antes que las importaciones de azúcar a gran escala. De esta manera, la apicultura fue una parte notable de la economía rural con la participación de campesinos con sólo unas pocas colmenas para una producción a pequeña escala, hasta apicultores especializados que la insertaban en un comercio internacional. En este marco, Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan, presentan un análisis de una amplia variedad de documentos del norte y del sur de Europa, que ejemplifican la importancia de la apicultura en el período medieval tardío en diferentes contextos ecológicos, economías y organizaciones sociales, que supusieron diferentes formas de esta actividad, tanto en su destino, como en su producción y gestión, entre el norte y el sur europeo. Los autores analizan el proceso de extracción de la miel y la cera de las colmenas, su manejo por los apicultores y la necesidad para su obtención de la instalación de colmenas. Proceso productivo que comprendía un uso del entorno y de otros recursos naturales, y que no estuvo exento de disputas y acuerdos en su gobierno y posesión. Los derechos para instalar colmenas y extraer el producto del interior a menudo estaban estrictamente regulados, bajo diversas formas, donde se vislumbra el interés de los señores en las colmenas y en los derechos sobre las tierras donde se instalaban. Los autores reflejan que los trabajos apícolas, con la presencia de una variedad de actores, no era una actividad aislada, sino que competía con otras. Así, en sus palabras, la apicultura proporciona una “lens through which to consider human intervention in the natural environment, demonstrating the extent to which the medieval landscape was regulated, managed, mediated and anthropized”. Un bien natural que, aunque
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 21
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
originalmente proporcionado por el contexto ecológico, fue modificado y utilizado para satisfacer una demanda social específica, y cuya apropiación, extracción y transmutación tuvo también un impacto ecológico sostenido, como indican, por soluciones técnicas y legales.
Más delimitado en el ámbito ibérico y también en torno a la actividad apícola, el artículo de Joaquín Aparici Martí se enmarca en el desarrollo del sector apícola en las comarcas del Maestrat y Els Ports de Morella en las tierras interiores caste-llonenses pero también en áreas limítrofes con el antiguo reino de Aragón y del sur de Cataluña. En esta área, examina a través de distintos tipos documentales (cartas de población, inventarios, testamentos, mandas pías, transacciones), la inserción de los productos relacionados con la apicultura en los circuitos de exportación de lanas y en las redes locales de captación y distribución que conectaban con los tráficos comerciales internacionales de Berbería, Francia o Italia durante los siglos XIV y XV. Además, atiende a las repercusiones que este sector tuvo en la vida cotidiana y en el devenir económico de las comunidades de la zona que dedicaban parte de su tiempo a las labores que conllevaba esta actividad productiva para, bien la obtención de miel como alimento, o su transformación en manufactura como cirios. En defi-nitiva, Aparici da muestra de la existencia y el desarrollo de la utilidad productiva de las abejas en la zona septentrional del reino de Valencia, exponiendo desde la producción inicial de la miel hasta la comercialización del producto y los elementos que la rodearon. Muestra que se pusieron en práctica acuerdos de reciprocidad entre localidades vecinas como también permisos temporales para facilitar la ubicación de las colmenas en uno u otro término municipal con el fin de mejorar los trabajos de obtención y la calidad, así como convenios para la exención de pago de tasas que conllevaron la estipulación de ordenanzas que regulaban y controlaban la produc-ción apícola y su redistribución.
Por último, Pablo José Alcover Cateura centra su artículo en la pesca. En concre-to, el tema que guía su trabajo es la pesca del esturión en el reino de Valencia, Ara-gón y Cataluña durante los siglos XIV-XV, examinando su consumo como alimento. Como señala el autor, la ingesta de este pescado se convirtió en un indicador de rango social elevado, siendo utilizado para diferenciar las mesas de las clases altas de las no privilegiadas. Aportaba un elemento de distinción, como indicador de os-tentación y poder social. El control de su pesca por parte de las monarquías y los poderes locales catalano-aragoneses, como en otros estados occidentales, es muestra que se intentó asegurar su abastecimiento controlando su precio y regulando su cap-tura y pesca en distintos territorios de la Corona de Aragón. El autor proporciona datos obtenidos de la documentación escrita así como de estudios publicados de ar-queofauna y realiza una panorámica comparativa de su pesca en los cursos fluviales de la Corona de Aragón con la acometida en los del reino de Inglaterra, Hungría, Croacia o Italia para resaltar elementos de similitud. Alcover entiende que el estudio
Miriam Parra Villaescusa22
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
de la pesca “no puede ser comprendida sólo desde la economía, sino que formaba parte de un todo relacionado”.
Al apartado del dossier monográfico, se une el de Miscelánea, donde en este número de la revista se recogen dos aportaciones que aunque singularizadas, se interrelacionan con la temática del monográfico. En la primera de ellas, el profesor Simone Rosati plantea una reconstrucción de la explotación y gestión de los recursos naturales en los territorios pontificios en los siglos XIV y XV a partir de un estudio histórico- jurídico de los testimonios dejados por las corporaciones o gremios de agricultores de la zona geográfica consideradas de Tarquinia, Viterbo, Tuscania y Roma. Realiza una exploración de su estructura y funcionamiento, desde el punto de vista organizativo, jurídico y estatuario que nos faculta a aproximarnos al co-nocimiento del uso y gestión de los recursos naturales en los dominios temporales de la Iglesia. Por otra parte, José Antonio López Sabatel asume una investigación panorámica que pretende recopilar la información relativa al utillaje agrícola em-pleado por el campesinado gallego en las fuentes escritas medievales de la Alta y Plena Edad Media.
En definitiva, esta publicación recoge un conjunto de trabajos acometidas por un elenco de investigadores que ofrece una panorámica representativa de distintas líneas de análisis histórico del medio ambiente, de los recursos naturales y de los paisajes, con una variedad de casos notables tanto en lo que refiere al aspecto crono-lógico como el espacial. Unos artículos de investigación que resaltan la importancia de estas cuestiones para conocer las sociedades y el mundo rural medieval en toda su amplitud socio-cultural y medioambiental. Todos ellos, ponen de relieve la im-portancia de proseguir indagando en la mutación de los sistemas socio-ecológicos para caracterizar con más detalle los ecosistemas humanizados y las lógicas socio- culturales que se dieron en la simbiosis entre utilización, adaptación y modificación de los paisajes rurales medievales. Manifiestan la necesidad de abordar el estudio de recursos naturales y actividades menos analizadas hasta la fecha que las puramente agrícolas, como la ganadería en interrelación con los espacios agrarios, la pesca, la apicultura, los recursos forestales o vegetales, u otros tantos que aquí no son tra-tados. Además, se señala por todos los autores, de una u otra manera, el necesario ímpetu en seguir o poner en práctica, la interdisciplinariedad y la combinación de distintas técnicas, fuentes y especialistas para avanzar en la investigación de los te-mas tratados, más aún para las ocasiones en las que se atisba una carencia de dispo-nibilidad de documentos escritos o restos arqueológicos. En esta línea, para concluir, cabe apuntar que en el caso ibérico, esta amplitud de miras en la comprensión de la explotación socio-económica del medio ambiente, debe proseguir y enfatizarse para la observación del mundo rural feudal tras las conquistas cristianas, pero del mismo modo debe ser para el andalusí -del que disponemos de menos aportaciones hasta la fecha-, intentando salvar mediante la innovación metodológica, los obstáculos
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 23
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
devenidos de la posible falta de fuentes. Esta ausencia de conocimiento constatada, en ocasiones, sobre el aprovechamiento del paisaje, más allá del agrario, por los an-dalusíes, puede dificultar calibrar la irrupción de las conquistas cristianas sobre las actividades y espacios productivos andalusíes, lo cual puede conducirnos a equívo-cos en las valoraciones de los alcances, las transformaciones y/o las continuidades.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
arias-garcía, J., garcía-contreras ruiz, g. y MalPica cuello, a. (eds.) (2019). Los humedales de Andalucía como sistemas socio-ecológicos: aproximaciones multidisciplinares. Editorial Alhulia.
bartlett, r. (1993). The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change (950-1350). Princeton University Press: London.
caMPbell, b. M. s. (2016). The great transition: climate, disease and society in the Late-Medieval World. Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139031110esquilacHe Martí, F. (2018). Els constructors de l’Horta de València. Origen, evolució
i estructura social d’una gran horta andalusina entre els segles VIII y XIII. Valencia: PUV.
– (2019). Una herencia reconstruïda. Canvis físics i institucionals en les hortes fluvials andalusines després de la conquesta cristiana. En E. Vicedo (ed.), Recs històrics: pagesia, història i patrimoni. IX Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, (pp. 449-474). Edició d’Enric Vicedo.
HaidVogl, g., HoFFMann, r., didier, P., JungWirtH, M., WiniWarter, V. (2015). Historical ecology of riverine fish in Europe. Acquat Sciences, (77), 315-324. https://doi.org/10.1007/s00027-015-0400-0
HoFFaMann, r. c. (2014). An Environmental History of Medieval Europe. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139050937
garcía-contreras ruiz, g. et al (2020). Lansdcapes of (re)conquest: dynamics of multicultural frontiers in medieval South-west Europe. Antiquity, 94, (375), el5, 1-8. https://doi.org/10.15184/aqy.2020.76;
garcía, M. y Moreno, M. (2018). De huertas y rebaños: reflexiones históricas y ecológicas sobre el papel de la ganadería en al-Ándalus y aportaciones arqueozo-lógicas para su estudio. Historia Agraria, (76), 7-48.
https://doi.org/10.26882/histagrar.076e01ggarcía, M., garcía-contreras, g. y PlusKoWsKi, a. (2021). The zooarchaeological
identification of a ‘Morisco’ community after the Christian conquest of Granada (Spain, early 16th century): sociocultural continuities and economic innovations. Archaeological and Anthropological Sciences. 17-57.
https://doi.org/10.1007/s12520-021-01288-2;
gerrard, c. M. and Petley, d. n. (2013). A risk society? Environmental hazards, risk and resilience in the later Middle Ages in Europe. Nat Hazards (69), 1051- 1079. https://doi.org/10.1007/s11069-013-0750-7
glicK, Th. F. (2007). Paisajes de conquista. Cambio cultural y geográfico en la España medieval. Valencia: PUV.
guinot, e. y torró, J. (eds.) (2018). Trigo y ovejas. El impacto de las conquistas en los paisajes andalusíes (siglos XI-XVI). Valencia: PUV.
KircHner, H. y Virgili, A. (2019). Espacios de cultivo vinculados a Madinat Turtusa (Tortosa, Cataluña): norias, drenajes y campesinos (siglos VIII-XII). Edad Media. Revista de Historia, (20), 83-112. https://doi.org/10.24197/em.20.2019.83-112
soens, T. (2018). Resilient societies, vulnerable people: coping with Nort Sea Floods before 1800. Past & Present, 241 (1), 143-177. https://doi.org/10.1093/pastj/gty018
MalPica cuello, a. y garcía-contreras, g. (2019). La gestió de l’aigua en les zones humides de l’actual Andalusia en época andalusina. Afers. Fulls de recerca i pensament, 93, 409-434.
Martín Viso, i. (2016). Asentamientos y paisajes rurales en el Occidente Medieval. Madrid: Síntesis.
MoutHon, F. (2017). Le sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Âge, Paris: La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.mouth.2017.01
Müller, M. (2021). The Routledge Handbook of Medieval Rural Life. Routledge Handbooks.
Pascua ecHegaray, e. (2012). Señores del paisaje. Ganadería y recursos naturales en Aragón, siglos XIII-XVII. PUV: Valencia.
PlusKoWsKi, a. et al (2011). The ecology of crusading: investigating the environmental impact of holy war and colonisation at the frontiers of medieval Europe. Medieval Archaeology (55), 192-225.
https://doi.org/10.1179/174581711X13103897378564rao, r. (2015). I paesaggi dell’Italia Medievale, Torino: Carocci editore. retaMero, F. (2010). Pautes per a l’estudi dels espais de secà a al- Andalus. Els
espais de secà, en J. Brufal (ed.) (2010). IV Curs d’Arqueologia Medieval (pp. 31-49).
retaMero, F. y torró, J. (eds.) (2018). From al-Andalus to the Americas (13th-17th centuries). Destruction and Construction of Societies. Leiden.
torró, J. (2019). Paisajes de frontera: conquistas cristianas y transformaciones agrarias (siglos XII al XIV). Edad Media. Revista de Historia (20), 13-46. https://doi.org/10.24197/em.20.2019.13-46
torró, J. y guinot, E. (eds.) (2012). Hidráulica agraria y sociedad feudal. Prácticas, técnicas, espacios. Valencia: PUV.
Villar Mañas, s. (ed.) (2013). Sal, agricultura y ganadería: la formación de los paisajes rurales en la Edad Media. Granada.
Medio ambiente, recursos naturales y paisaje agrario en los espacios medievales (siglos VIII-XV). Introducción 25
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 9-25
Villar Mañas, s. y garcía, M. (eds.) (2017). Ganadería y arqueología medieval. Granada: Alhulia.
VansleMbrouK, n., alexander l. y tHoen, E. (2005). Past landscapes and present- day techniques: reconstructing submerged medieval landscapes in the western part of Sealand Flanders. Landscape History, 27, 52-64.
https://doi.org/10.1080/01433768.2005.10594571
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 27
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19542
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 27-55DOI:10.14198/medieval.19542
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII)
River islands in the lower Ebro in medieval times(12th and 13th centuries)
Helena KircHner y Antoni Virgili
RESUMEN
La investigación llevada a cabo en los últimos diez años en el bajo Ebro ha permitido, a partir del aná-lisis de la documentación y mediante recursos ar- de la documentación y mediante recursos ar-queológicos, estudiar los espacios agrarios de ribera vinculados a los asentamientos rurales andalusíes y a Madīnat Ṭurṭūša, así como las transformaciones producidas en estos espacios a raíz de la coloniza-ción feudal tras la conquista cristiana, en 1148. En la documentación escrita destacan las referencias a algeziras o insulae para referirse a unos espacios de ribera fluvial rodeados total o parcialmente por brazos del río, fácilmente inundables y sujetos a modificaciones frecuentes aunque lo bastante esta-bles como para suscitar el interés para explotar sus recursos y por su posterior ocupación y coloniza-ción. En época andalusí, salvo excepciones, estos espacios no fueron objeto de cultivo permanente, sino de aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecía la vegetación de ribera, en especial, pas-tos. Tras la conquista, los señores feudales impulsa-ron significativas transformaciones en los espacios agrarios ya existentes. Se promocionó el cultivo de los cereales y la viña, pero destacan especialmente los procesos de roturación de las áreas incultas. En-tre estas se cuentan amplios sectores en la llanura deltaica, pero también algunos espacios de ribera, como las algeziras. Su puesta en cultivo se produjo
Authors:Helena KirchnerCatedràtica d’Història Medieval. Departa-ment de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Universitat Autònoma de Barce-lona (Barcelona, Spain)[email protected] https://orcid.org/0000-0002-3877-4138
Antoni VirgiliProfessor Agregat d’Història Medieval. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0001-5952-9791
Date of reception: 13/04/21Date of acceptance: 28/05/21
Citation:Kirchner, H. y Virgili, A. (2021). Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 27-55. https://doi.org/10.14198/medieval.19542
Funding: Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto Órdenes agra-rios y conquistas ibéricas (siglos XII-XVI). Estudios desde la arqueología histórica (HAR2017-82157-P), Ministerio de Eco-nomía, Industria y Competitividad.
© 2021 Helena Kirchner y Antoni Virgili Colet
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Helena Kirchner, Antoni Virgili28
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
décadas después de la conquista, ya a finales del siglo XII o inicios del XIII, a medida que se establecían nuevos colonos en la región y aumentaba la demanda de recursos. PALABRAS CLAVE: algezira; insula; riparia; arqueología agraria; al-Andalus; con-quista feudal.
ABSTRACT.
The documentary and archaeological research conducted in the Lower Ebro Valley for the last decade has allowed us to study the riparian agrarian spaces that were associated with Andalusi rural settlements and Madīnat Ṭurṭūša. It has also enabled us to identify the transformations that were introduced by the feudal colonisation that followed the Christian occupation of the area in 1148. Mentions of algeziras or insulae are frequent in the written record generated by the conquerors. Both terms referred to riverbank areas that were totally or partially surrounded by rivers branches. These spaces were prone to flooding and subject to frequent changes but, at the same time, they were stable enough to spark settlers’ interest in their exploitation and later colonisation. The Andalusi had not regularly cultivated these riparian environments. For them, their wild vegetation was the main resource to be utilised, primarily for pasture. After the conquest, feudal lords promoted the cultivation of cereals and vines and, especially, the ploughing of previously uncultivated areas. Among these were large sectors of the Ebro Delta, but also parts of its riverbanks, such as the algeziras. Their ploughing took place decades after the initial invasion, towards the late-twelfth and the early-thirteenth-centuries, as more settlers established themselves in the region and the demand for resources grew. KEYWORDS: algezira; insula; riparia; agrarian archaeology; Al-Andalus; feudal conquest.
1. INTRODUCCIÓN
Ramon Berenguer IV, príncipe de Aragón y conde de Barcelona, y sus aliados con-quistaron las plazas de Tortosa y Lleida en 1148 y 1149, respectivamente. Con el dominio de los principales centros urbanos el resto del territorio no tardó en caer bajo poder cristiano. Hacia 1153 culminaban las campañas militares con la toma de los grandes distritos de Miravet y Siurana. El repartimiento de los espacios urbanos y rurales y el proceso de colonización mediante el asentamiento de colonos cristianos generaron la redacción de centenares de documentos, en gran parte alienaciones de inmuebles.1 Estas contienen numerosas referencias a los componentes del espacio
1 Las referencias a los documentos procedentes de repertorios publicados se citan con el acrónimo co-rrespondiente seguido del número del documento (DCT 1: 90; CTT: 45, por ejemplo). Los acrónimos, seguidos del autor o autores de la edición y el título figuran en la relación Siglas y fuentes primarias. Las referencias a la documentación inédita se citan en nota a pie de página. En los topónimos y antropónimos se ha mantenido el nombre en catalán. Por ejemplo, Santa Maria de Tortosa, en lugar de Santa María.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 29
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
agrario: cultivos, plantas, espacios incultos diversos, caminos y vías públicas, ba-rrancos y torrentes, sistemas hidráulicos y molinos, núcleos de población, etc. Así mismo figuran constantes menciones a los ríos (el Segre y el Ebro) y sus orillas. La investigación llevada a cabo en los últimos 10 años en el bajo Ebro ha permitido, a partir de esta documentación y mediante recursos arqueológicos, estudiar los espacios agrarios de ribera vinculados a los asentamientos rurales andalusíes y a Madīnat Ṭurṭūša, así como las transformaciones producidas en estos espacios por la colonización feudal tras la conquista.2 Hemos delimitado y descrito diversos es-pacios de cultivo en la llanura fluvial y su localización está estrechamente asociada a los lugares de residencia andalusí. Su disposición a lo largo de ambas riberas del Ebro es discontinua, dejando espacios incultos entre cada agrupación de parcelas. Se caracterizan por su situación habitualmente justo por encima de las cotas de inun-dación, preferentemente en las desembocaduras de los torrentes, donde se acumulan sedimentos. El procedimiento utilizado para la irrigación fue el de los pozos con noria. No existe ningún indicio ni documental ni arqueológico de un canal derivado del río Ebro. En algunas zonas (las Arenas y el prado de Tortosa, al sur de la ciudad, en el margen izquierdo del Ebro, y, en el margen derecho y enfrente de Tortosa) se documentan numerosas acequias de drenaje y espacios destinados principalmente al cereal (Puy, Balbo, Virgili y Kirchner, 2014; Kirchner, Virgili y Antolín, 2014; Kirch-ner i Virgili, 2018 y 2019; Virgili, 2019 y 2020; Virgili y Kirchner, 2019) (Figura 1).
2 La zona de investigación incluye el tramo del valle del Ebro de la comarca del Baix Ebre.
Figura 1: Asentamientos y espacios de cultivo en el bajo Ebre
Helena Kirchner, Antoni Virgili30
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
2. ALGEZIRAS, SOTOS, MEDIANAS Y GALACHOS
En la documentación estudiada destacan las referencias a algeziras o insulae, según se utilice el término derivado del árabe (al-jazira) o el término latino, para referirse a unos espacios de ribera fluvial rodeados totalmente o parcialmente por brazos del río. El nombre popular y tradicional usado en las comarcas de la Ribera d'Ebre y Baix Ebre para designarlos es xiquina.3 Se trata de ámbitos de ribera fácilmente inundables y sujetos a modificaciones frecuentes aunque suficientemente estables como para suscitar el interés por su ocupación y explotación. Las avenidas o el flujo del río y de los torrentes tributarios podían arrancar o aportar sedimentos, así como cambiar sus contornos y las cotas de la superficie de estas islas fluviales. Estas suelen formarse en tramos de escaso gradiente, donde el curso del río tiende a trazar meandros y donde la deposición de sedimentos finos en el lecho fluvial se acentúa por la dismi-nución de la velocidad de la escorrentía. Algunos márgenes rocosos pueden facilitar la acumulación de sedimentos y la formación de meandros o en la desembocadura de torrentes tributarios del río, donde también se acumulan los sedimentos aporta-dos por éstos. Estos espacios de acumulación de sedimentos son los que reciben la denominación de islas en la documentación medieval.
Las islas fluviales las encontramos bien documentadas en el Ter, el Segre, el Llo-bregat y el Besós. También se encuentran abundantes menciones en el Ebro nava-rroaragonés y sus principales afluentes (Frago, 1979). Este tipo de espacio podía ser explotado como zona de pasto, con herbajes frescos todo el año, como suministro de materiales de construcción (arenas, cañas), o como áreas de cultivo, con planta-ciones de lino, cáñamo, árboles frutales, hortalizas o viñas, a menudo con cultivo promiscuo. También se documentan molinos hidráulicos con sus canales y presas asociados a las islas (Martí, 1988). En el Ars Gramatica de Gisemundo, un tratado de agrimensura de finales del IX o principios del X, conocido por un manuscrito procedente de Santa Maria de Ripoll, se mencionan las insulae fluviales y cómo los cambios de curso de un río pueden hacerlas emerger (Martí, 1988; Toneatto, 1982).
Antes de que fuera posible la capacidad técnica para regular el caudal del Ebro o de construir azudes para derivar canales a finales del siglo XIX (Fabregat y Vidal, 2007; Vidal, 2010), el Ebro tenía un cauce mucho más amplio que en la actualidad, formado por diversos brazos de río que podían cambiar de curso fácilmente tras los periodos de crecida en primavera (deshielo de la nieve de las montañas) u otoño (lluvias torrenciales). Además de las islas fluviales, la documentación menciona sotos, medianas y lejas (sots i mitjanes en Catalunya), antiguos cauces y áreas inun-dables de ribera fluvial, delimitados a veces por una riba (o riber) que constituía el límite de lo que se puede considerar el cauce inundable del río, y solían ser espacios incultos (Monjo, 2012; Marfull, 2014; Lacámara, 2020). La documentación escrita
3 La xiquina se define como un brazo de tierra que penetra en el río (DCVB, 10, 948).
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 31
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
alude, pues, a unos ámbitos de ribera fluvial, con un vocabulario diverso, como las insulae, algeziras, sotos y medianas, que pueden asociarse al concepto más genérico de riparia. Este concepto engloba diversas realidades de espacios ribereños, en este caso de tipo fluvial, en los que se desarrollaban relaciones de equilibrio entre el me-dio y las comunidades humanas que lo explotaban mediante distintos mecanismos de gestión del agua (Hermon 2014).
Al referirse a estas islas, los documentos mencionan a veces otro término: el al-falig (también, alhalig, alhalegium, alalix). Es una palabra de origen árabe (al-halij), que significa golfo, y que designaba el remanso de una corriente, un lugar de aguas tranquilas (Bramon, 2012, p. 17). Algunas de las islas documentadas en el Bajo Ebro tenían en sus límites un alfalig que separaba la isla de la tierra firme, cuyo origen era un antiguo brazo de río o un cauce seco en tiempos de estiaje. En algunos casos, parece que estos lechos secundarios fueron canalizados para estabilizar los límites de las islas y de los espacios de cultivo que contenían. En diversas localidades catalanas del valle del Ebro reciben el nombre de galarxos o galatxos, y en Aragón, galachos. El significado original de remanso es, pues, coherente con áreas de escaso gradiente que propician la formación de meandros. Los espacios comprendidos en los límites del meandro recibían el nombre de algezira o insula y podían tener un alfalig, brazo de río o canal que podía separar la isla de la orilla. Esta configuración del espacio de ribera con todos los componentes descritos (meandro pronunciado, isla fluvial, alfalig o galatxo) se encuentran, por ejemplo, en Xerta y en Miravet (Kirchner y Vir-gili, 2018, p. 29-33; Kirchner, Virgili, Rovira y Pica, 2020). El topónimo Flix, aguas arriba, probablemente alude también a un alfalig. Así mismo, son particularmente significativos los existentes en el curso medio del Ebro en torno a Zaragoza (Pellicer y Yetano, 1985; Pellicer, 2018; Najes, Ollero y Sánchez, 2019).
3. TESTIMONIOS DOCUMENTALES DE LA INESTABILIDAD DE LOS ESPACIOS RIBEREÑOS
En la documentación escrita medieval existen diversas referencias a la inestabilidad de los terrenos de las islas y a los conflictos de derechos que ello podía ocasionar. Uno de los preceptos de las “Costums de Tortosa”, la compilación del derecho con-suetudinario tortosino (1272), promulgadas en 1279, legisla con gran precisión so-bre los efectos de las riadas con respecto a la propiedad de los depósitos de sedimen-tos y de las islas que puedan formarse en medio del río o en contacto con la orilla.4
4 Item, per alluvione. Item, per amagat creixement. Que si la força d’aygua a la honor d’alcú crex terra o la y aporta, aquel creximent o aquel aterra que axi y és aportada o lexada poc a poc, que hom no pot conéxer d’on s’i és venguda ne d’on és, és del señor d’aquela honor tot aquel creximent quant que sia. Però si arbres o ceps o plantes aquel alluvió en honor d’altre aportarà, són d’aquel e romanen de qui l’alluvió los pres, los ne pot portar e fer sa volentat. Mas si enans que el señor de qui foren, los prenga o·ls vula prendre, auran meses
Helena Kirchner, Antoni Virgili32
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
Además de los textos legales, se documentan casos concretos en previsión de los efectos de eventuales inundaciones reproduciendo las mismas condiciones. El 8 de marzo de 1268, Berenguer de Entença y su mujer Galbors, señores de la baronía de Entença, vendieron en alodio a la encomienda templaria de Miravet la insula llamada Algezira, en término de Tivissa y Miravet, con los árboles, la caza, la pesca y todos los derechos, por 500 morabetinos. El topónimo Algezira debía designar el lugar desde época andalusí. La transferencia se hacía con el consentimiento de los campesinos de Tivissa que trabajaban las parcelas, y se determinaba que éstos no pudiesen promover pleitos sobre los vasallos a los que la orden hubiera estableci-do. El documento refleja de manera fehaciente la inestabilidad de estos espacios a causa de los efectos de las crecidas del río, que podían modificar el lecho, inundar la isla, destruirla totalmente o en parte, provocar la pérdida de terreno (detrimen-tum) y, después, recuperar su estado inicial total o parcialmente. También se hace referencia a la posibilidad de que se acumulen sedimentos en toda la superficie o en una parte, que se partiera en dos o más sectores o que el lecho del río cambiara. El lecho antiguo sería ocupado por los señores eminentes, la orden del Temple, en compensación por los efectos de la creación de un nuevo cauce fluvial. Todas estas condiciones se enuncian para no perjudicar los intereses de la parte compradora en caso de avenidas suficientemente importantes como para que pudieran modificar los espacios de cultivo ribereños.5
rayls e·l loc on són venguts, són d’aquel de qui són los locs o nauran meses rayls. Ínsula, ço és, exequina que·s faça en mig de flum, és d’aquels que han les honors deçà e delà del flum, que·s tenen ab la riba del flum, ço és que cascú hi a frontera e guayna sa part en la ínsula, segons que ha frontera e·l flum de lonc en lonc del flum. Mas si la dita ínsula és pus prop de la una riba del flum que de l’altra, la sobredita ínsula és d’aquels de qui són les honors que són prop de la riba, e segons que cascú d’aquels hi han frontera en la riba del flum, deu aver part d’aquela ínsula o algezira o exsequina. Si la força de l’aygua del flum partex honor d’alcú, e la una part roman là on s’està, e l’altra en forma d’ínsula, o l’aygua·s muda, que partex la honor, ço és que roman part là on se era, e part que·s tén ab la terra que·l flum ha delenquida, tota via roman e és seynor d’aquela terra aquel qui abans n’era señor, e tot creximent que lo flum d’aquí enant faça a aquela honor e locs partits, atressí és seu. Item, si alguna ínsula té lo cap ab una de les honors que són en aquel loc, e no·s té ab neguna de les altres honors, per gran ne per longua ne per ampla que la dita ínsula sia, e tot lo creximent que fa ne farà, és d’aquel de qui és la honor ab qui té lo cap (Costums, Libre 9, rúbrica 21, costum 1, p. 475) . Disposiciones similares son las que se registran en las Partidas de Alfonso X y en algunos fueros de la corona castellana (Bonachía 2012: p. 40-43; Del Val Valdivieso 2012: p. 81).
5 [...] dicta insula aliquo tempore per inundationem fluminis Iberi vel mutationem alvey vel aliqua alia rationem que dici vel excogitari possit occuparetur in totum vel in parte vel destrueretur vel in aliquo detrimentum pateretur, et postea r[ev]ertet insula vel alveus ad pristinum statum in totum vel in partem, quod tota sit vestra et sub vestro dominio consistat in perpetuum […]. Item si per alluvionem aliquid adiciatur dicte insule ex quecumque parte vel alio quocumque modo, totum sit vestrum iure emptionis vestre. Et quamvis flumen Iberi per medium dividiretur et in medio esset insula vel divideret insula in duas partes vel plures, totum sit vestrum et non illorum qui prope ripam predia possiderent. Item si flumen naturalem alveum dereliquerit et alia parte fluere ceperit, totus alveus consuetus dicte insule sit vester et sub hac venditione consistat. Archivo Histórico Nacional, Madrid (desde ahora AHN). Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén, Castellanía de Amposta, Miravet, carp. 609, perg. 45; Arxiu de la Corona d’Aragó (desde ahora, ACA). Registro 15, f. 47v-48r.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 33
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
Otro documento, fechado el 18 de julio de 1318, referido a un establecimiento sobre una ‘parellada’ situada delante mismo de Miravet, adyacente a la ribera fluvial, hace referencia al sedimento que el río podría añadir a esta parcela, haciendo constar que la totalidad de los derechos serían para la señoría y no para el campesino.6 El detalle con el que se explican todas las posibilidades que podían afectar los espacios adyacentes al lecho fluvial demuestra que estos fenómenos eran habituales en las riberas del Ebro y que sus consecuencias eran bien conocidas.
El 5 de junio de 1383, Miquel Cirera, prior de la iglesia de Tortosa, reconocía a Pere Mascarell, ciudadano de Tortosa, que Joan de Naters, jurispérito, también ciu-dadano de Tortosa, había dado al prior y al priorato dos jornales y medio de tierra campa que ya tenía para él en enfiteusis, a censo de quince sueldos a pagar por San Miguel, en el término de Tortosa, en Pimpí, cerca de “las eras de Vimpeçol”. La do-nación estuvo motivada por una crecida del Ebro y la consecuente inundación que provocó que aquella pieza de tierra prácticamente desapareciera. El prior daba lo que quedaba de la pieza a Pere Mascarell para que la trabajara, sin ningún censo. Sin embargo, si a causa de una nueva crecida del río, los dos jornales y medio de tierra volvían a su estado inicial, el receptor debía entregar quince sueldos de Barcelona al año por San Miguel en concepto de censo.7
Justamente, para prevenir los estragos de las inundaciones sobre la ribera, en el año 1416, las dignidades hospitalarias ordenaron construir una peixera en el Ebro, para evitar la entrada de agua en una pieza de tierra del término de Miravet, llama-da Illa, que los frailes concedieron a la aljama del lugar, a condición de roturarla y ponerla en cultivo ya que estaba llena de maleza, inculta e infructífera. Se trataba de una franja de tierra lindante con el río, tal como se indica en uno de sus límites.8 La peixera era un muro de contención construido en la ribera para evitar la desviación del río o las inundaciones. El muro consistía en una serie de postes clavados en el suelo que servían de soporte a unas tablas colocadas horizontalmente con la finali-dad de contener la corriente fluvial y evitar la entrada del agua en las parcelas de la orilla (DCVB, 8, p. 386). La construcción de otra peixera está también documentada en el sector de Giramascor, cerca del camino de València, en la orilla derecha del Ebro, al sur de la ciudad de Tortosa (Vidal, 2008, p. 186). Así mismo, las Costums preveían levantar diques (peixeres) con la finalidad de proteger las tierras de cultivo, siempre y cuando no obstaculizaran la navegación fluvial.9
6 Et si forte predictum flumine ubi a ripibus que modo sunt usque in aquam aliquod riber seu ribers dimi-serit, totum illud quantum sit penes nos retinemus et successores nostros. AHN. Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén, Castellanía de Amposta. Miravet, carpeta 610, perg. 94.
7 ACT. Cajón 53. Tevizola, Anglerola, Bítem, legajo 3, perg. s. n.8 AHN. Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén, Castellanía de Amposta. Miravet, carpeta 614, perg. 165.9 E poden fer pexeres e·ls flums e e·ls torrents a defensió de lurs honors (Costums, Llibre 1, rúbrica 2, cos-
tum 4, p. 18).
Helena Kirchner, Antoni Virgili34
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
La documentación posterior, de época moderna, deja constancia de que los cam-bios morfológicos en el cauce del río y la ribera fluvial eran un fenómeno habitual y recurrente a lo largo de los siglos. Un documento del año 1606, hace constar que si el río se lleva la tierra de una heredad y luego la restituye, la tierra depositada pertenecerá al señor.10
También en la llanura deltaica, como depositaria de la mayor parte de los sedi-mentos arrastrados por el río y, a la vez, por ser un espacio con marjales y lagunas abundantes, se producían transformaciones importantes. La documentación me-dieval alude a estas características a menudo (Virgili, Mateu y Pacheco, 2020). Los efectos de la erosión y la sedimentación provocados por las avenidas están también evidenciados en la cartografía de época moderna (siglos XVII y XVIII) custodiada en los archivos de Tortosa. Los textos que acompañan los planos hacen referencia a la formación de islas o a su desaparición: “esta illa se l’enporta lo riu després de 1700”; “illa, y ia no la roda lo riu, antes sí”; “Esta illa se va doent lo riu en la part de Carlet 1720”; “illa que ia no és, pues ia no la roda lo riu”.11
4. LOS RECURSOS DE LOS ESPACIOS DE RIBERA
Parece que en época andalusí estos espacios ribereños, tanto los sotos como las islas, habían sido aprovechados mayoritariamente como áreas de caza, recolección y pasto, donde obtener recursos forestales, sosa, sal y materiales de construcción (arena y cañas) y eran de acceso libre. Estas actividades habrían tenido una escasa incidencia transformadora sobre el medio. El aprovechamiento de estos espacios incultos, entre los que figuran los humedales, cuestiona la visión negativa de unos ecosistemas aparentemente hostiles al desarrollo de la vida humana. Sin embargo, los espacios ribereños también podían ser en parte cultivados, ya que se mencionan árboles y parcelas en cultivo desde fechas simultáneas o cercanas a la conquista cristiana, como en Xerta (Kirchner y Virgili, 2018; Virgili y Kirchner, 2019), en los alrededores de Zaragoza (Lacámara 2020) y en otros lugares a los que haremos re-ferencia en este estudio.
Tras la conquista, los señores feudales adaptaron el paisaje rural según nuevos in-tereses, lo que se tradujo en otras formas de gestionar los recursos y transformacio-nes profundas en los espacios de cultivo. Entre otras acciones, pusieron en marcha
10 “... de tot en tot se’n portarà alguna heretat que no reste res de aquella e après torna dit riu a leixar terra en lo lloch on estava la tal heretat, la dita terra leixada es en tot y per tot de dit senyor castellà”; y añade que las islas que se formen en el Ebro pertenecerán al señor sin que nadie pueda reclamar derechos sobre ellas: “les illes que’s fan y naixen, que’s faran y naixeran en lo dit riu Ebro dins lo dit terme són totes y se esguarden a dit senyor (..) y a llíbera diposició de aquell, sense que cap terratinent veí hi pugui reclamar dret algún”. AHN. OOMM, San Juan de Jerusalén, Castellanía de Amposta, libro 1849.
11 Arxiu Comarcal del Baix Ebre (desde ahora, ACBE). Sección Cartográfica. Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa (desde ahora ACT). Cajón 45, Rectoria de l’Aldea.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 35
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
programas de colonización agraria de sectores hasta entonces incultos, ampliando el área cultivada.12 Este proceso afectó, sobre todo, los terrenos adyacentes a las orillas fluviales y las zonas de prado y marjal, al sur de Tortosa, en los tramos más cerca-nos a la desembocadura del Ebro. Las zonas húmedas del curso bajo del Ebro, entre Tortosa y la desembocadura, son denominadas en los documentos como pratum (prado). Los colonizadores tenían ante sí grandes extensiones de terreno que podían convertir en tierra de labor, previo acondicionamiento de los marjales y las ínsulas fluviales (Virgili, 2019 y 2020). El proceso afectó poderosamente al medio y supuso la sustitución parcial de unos aprovechamientos ancestrales de caza, recolección y pastos para la ganadería, por cultivos especulativos de viña, cereal y frutales, según los intereses de la oligarquía dirigente. A pesar de las dinámicas de colonización agraria a partir de la conquista cristiana, la actividad ganadera se intensificó, como pone de manifiesto el interés señorial por el monopolio y el control de los pastos (Fabregat, 2006: p. 151-158; Royo, 2020; Virgili, 2020).
5. LAS ALGEZIRAS DEL BAJO EBRO
La documentación de los siglos XII y XIII menciona varias algeziras en ambas orillas del Ebro. Desde Benifallet, el asentamiento más septentrional, hasta el distrito del Castillo de Amposta, bajo señoría de la orden del Hospital, en la ribera derecha, y hasta la desembocadura en el lóbulo izquierdo del delta. Benifallet es el único asen-tamiento cuyo término abraza uno y otro lado del Ebro.
5.1. Las algeziras de Benifallet
En Benifallet se documentan varias algeziras o ínsulas. En 1167, Alegret de Altafu-lla y su mujer Berenguera confirmaban la división de la algezira de Benifallet que compartían con el obispo de Tortosa y el cabildo (DCT 1: 170). Unos años después, en 1173, Alegret hacía donación de su parte de esta insula que est ante Benifelet a la mitra y los canónigos (DCT 1: 248). Limitaba al este con el alodio del obispo y el cabildo, y con el Ebro por el resto de lados. Consta que el donador tenía la isla por donación condal, con la tierra y los árboles existentes. Se refiere, sin ninguna duda, al mismo espacio. La localización de la isla delante de Benifallet indica que estaba a la altura de este lugar. Según los límites consignados en el segundo de los docu-mentos se desprende que podría estar a la izquierda del Ebro, puesto que limita con
12 Estos procesos de creación de nuevos espacios de cultivo a costa de sectores incultos son característicos de las zonas de conquista y colonización como, por ejemplo, en el Reino de Valencia (Torró, 2010, 2016 y 2019). David Lacámara documenta acciones de roturación agraria y actividades extractivas e industriales en ámbitos de ribera fluvial en los alrededores de Zaragoza desde fines de la Edad Media y sitúa en este instante el inicio de la degradación del entorno natural a raíz de la intervención humana (Lacámara, 2020).
Helena Kirchner, Antoni Virgili36
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
el río a poniente. En la actualidad existe la llamada isla de Benifallet, justo delante de la población, pero queda pegada a la orilla derecha y separada de esta por un es-trecho brazo de río, un galacho, el Galatxo de Benifallet, tal como es conocido hoy en día. La localización actual, pues, no permite identificar esta isla y galacho con la isla medieval, aunque sí que indica que este tramo de río favorece la formación de este tipo de acumulación de sedimentos.
En los primeros momentos después de la conquista consta otra algezira conocida como Astet, o Anastet, un topónimo que se ha conservado y designa una partida situada en el norte del municipio, a la izquierda del Ebro, limítrofe con Rasquera y Miravet, en un pronunciado meandro. En octubre del año 1154, Ramón Berenguer IV, entre otros bienes, entregaba a la iglesia de Santa María de Tortosa y al obispo Gaufred todo lo que tenía en Anastet (DCT 1: 47). Tres meses después, el conde confirmaba la donación (DCT 1: 52), y el año siguiente, lo hacía el papa Adriano IV (DCT 1: 64). Pocos años después, en julio de 1158, Pere Forbidor y su mujer Ricsenda dieron a la iglesia y al obispo los derechos que tenían en Anasteth (DCT 1: 91). Hay que esperar a abril de 1199 para caracterizar y situar este paraje, cuan-do el obispo y el prior de Tortosa dieron a los hermanos Bernat y Arnau Pinyol la algezira Anastet, que estaba en el lugar de Benifallet, término de Tortosa, a censo de 14 cántaros de aceite, con la condición de trabajarla y plantarla, y no enajenarla durante los siguientes veinte años (DCT 2: 586). Esta algezira se puede localizar gracias a la pervivencia del topónimo –camino de Astet– que sigue paralelo al río y en el lado interior del paquete de sedimentación completamente llano de casi 80ha de superficie, situado entre la sierra, al este, y el Ebro, a poniente. No está en la desembocadura de ningún torrente, por lo que parece el resultado de un proceso de acumulación de sedimentos generado por el propio río justo detrás del relieve abrupto que sobresale en el margen izquierdo (Figura 2).
En 1227, el obispo y el cabildo establecían a un grupo de sarracenos de Benifa-llet –parecen los representantes de la aljama del lugar, puesto que se mencionan el alcaide y el alamín– sobre una pieza de tierra situada en el lugar de la Cova de la vall del Cavall (DCT 3: 879). Limitaba al sur con el Ebro, a levante con una algezira y a poniente con la montaña. Esta algezira consta tan solo en los límites, pero parece que cabe situarla claramente en la orilla derecha.
En el límite meridional del término de Benifallet, en la orilla derecha del río, se localiza el manso de la Xalamera, justo donde el barranco del mismo nombre vierte sus aguas al Ebro. El edificio y las tierras de cultivo adyacentes se encuentran en la acumulación sedimentaria formada por la desembocadura de este torrente; tal vez por ello, el primer documento que menciona Xalamera califica este espacio de algezira. En efecto, en junio de 1157, el conde Ramon Berenguer IV hizo donación a la orden del Hospital, en mano del maestre de Amposta, de ipsam algediram de Xalamera, en heredad propia y franca, y Guillem Ramon de Montcada renunciaba a
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 37
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
Figura 2: La algezira de Anastet (Benifallet)
Figura 3: La algezira de Xalamera (Benifallet)
Helena Kirchner, Antoni Virgili38
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
los derechos que le correspondían por acción de conquista favor de la orden (DCT 3: 1334 (80 bis)). El parcelario de la ínsula ha sido intensamente modificado por obras de concentración parcelaria y la plantación de cítricos. Cerca de la masía de Xalame-ra se conservan restos de un pozo con noria de tracción animal. Las norias eran los procedimientos característicos de regadío de los espacios de cultivo de origen anda-lusí en las orillas fluviales del Bajo Ebro, por lo que se podría pensar en un origen andalusí de esta estructura hidráulica. La prospección del lugar permitió localizar restos de una acequia y del azud que recogía el agua del barranco de Xalamera. La acequia salvaba un torrente lateral a través de un espectacular acueducto conocido como los Arquets de Xalamera, cuya factura arquitectónica parece ser bajomedieval. Así mismo, en el edificio de la masía se conservan arcos de diafragma típicamente bajomedievales y en un extremo se observan contrafuertes que parecen evidenciar los restos de una torre de planta cuadrangular (Figura 3).
5.2. Las algeziras de la orilla derecha
a) Las algeziras de Xerta
En el límite septentrional del actual término municipal de Xerta se encuentra la masía del Arram y un espacio de cultivo adyacente, situado en la desembocadura del barranco del mismo nombre.
De este asentamiento se conserva muy poca documentación escrita. En una relación de bienes de la mezquita de Xerta se mencionan unas piezas de tierra en Abdalaram y también en Azaned, iuxta viam que vadit ad Pauls (DCT 1: 495). En una lista de bienes del monasterio de Poblet constan unas piezas de tierra en Assanet, en el lugar de Alaran (o Alairan) (CP: 185). Parece claro que ambos topónimos están estrechamente relacionados. En 1196, hay un reconocimiento de los derechos que Poblet tenía en el castello Alaran, en el que había un campo y una algezira con una cueva, al lado de una vía pública, con un canal a mediodía y con la montaña de di-cho castillo a levante (CP: 186). Esta mención, pues, sitúa una algezira en el mismo lugar. La “montaña del castillo” sería el promontorio situado en el lado derecho de la desembocadura del torrente y en la orilla del río Ebro, donde se ha encontrado cerámica andalusí en superficie y restos de muros. Ello permite localizar el cam-po y la algezira al oeste del promontorio, en el espacio agrario de fondo de valle, acondicionado en los sedimentos aportados por el barranco del Arram y conocido como Caldera de l’Arram. Este espacio podría haber sido regado por dos norias hoy desaparecidas (Figura 4).
En Xerta, la mayoría de las parcelas cultivadas documentadas tras la conquista constituyen un parcelario compacto, sin apenas contacto con la orilla fluvial, si nos atenemos a la ausencia de lindes con el Ebro. Es probable, por tanto, que este parce-
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 39
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
Figura 4: La algezira del Arram (Xerta)
Figura 5: La algezira de Xerta
Helena Kirchner, Antoni Virgili40
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
lario se correspondiera, a grandes rasgos, con el antiguo espacio de cultivo andalusí, regado mediante pozos y norias (Kirchner y Virgili, 2018; Virgili y Kirchner, 2019) (Figura 5-C, D).
La primera mención a la algezira de Xerta consta en un documento del año 1167, en una venta al prior del cabildo de Tortosa de la cuarta parte de los derechos so-bre una algezira situada inter duas aquas inter Exerta et Tivenix (DCT 1: 174). Poco después tenía lugar una nueva venta al prior de la cuarta parte de una algezira que est inter ambas aquas ante Tivenx (DCT 1: 177). En ambos casos, los vendedores manifiestan que tenían sus respectivas porciones por concesión de Ramon Berenguer IV, y constan los antiguos poseedores andalusíes, calificados de exaricos. No existe ningún indicio de un eventual cultivo en este espacio.
Todo parece indicar que esta algezira no fue objeto de cultivo generalizado antes de la conquista. A pesar de su temprana posesión por la sede de Tortosa, no se ob-servan los primeros impulsos de colonización hasta inicios del siglo XIII, en fechas alejadas de la conquista, por iniciativa del obispo y el prior. En la década que trans-curre entre 1205 y 1216 se formalizaron seis establecimientos sobre parcelas situadas en esta algezira que, además, limitaba con un alfalig.13 Una de las condiciones im-puestas a los censatarios era roturar las tierras incultas y plantar, circunstancia que debe relacionarse con los nuevos procesos de colonización agraria en estos espacios adyacentes a la orilla. Sin embargo, se advierte la presencia de otros poseedores, ade-más de los receptores de los contratos, los cuales figuran en los lindes de las parcelas que probablemente se habían puesto en cultivo con anterioridad.
No resulta fácil la reconstrucción del espacio que ocupan el alfalig y la algezira de Xerta a partir de los documentos, ya que desconocemos como era entonces el cau-ce del Ebro en aquel lugar. No obstante, se pueden observar algunas agrupaciones parcelarias y diferencias microtopográficas en la fotografía aérea y los mapas topo-gráficos, respectivamente, y que se han plasmado en la reconstrucción planimétrica. En primer lugar, el alfalig y la algezira eran contiguos puesto que en dos ocasiones el primero figura al norte y la segunda a poniente. El alfalig de Xerta siempre linda con la algezira y también con otras parcelas u honores (DCT: 649, 652). Las distintas piezas de la algezira lindaban con el Ebro, ya al norte, al este o al sur. Estas informa-ciones parecen situar esos espacios, el alfalig y la algezira, en el gran meandro que el Ebro traza delante de Xerta, y que actualmente constituye la parte más extensa de la huerta. El hecho de que el río figure al oeste en dos ocasiones, tanto del alfalig como de la parte sur de la algezira, sugiere que podía ser mucho más cerrado por los extremos que en la actualidad.
En el meandro de Xerta, en su extremo norte, existe un Mas del Galatxo en una partida rural llamada Les Illes. A la misma zona llega un camino procedente de Xer-
13 DCT 2: 649, 652, 653 y 698; DCT 3: 777 y 831.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 41
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
ta llamado Camí de les Illes que en su tramo final se divide en tres. Uno de ellos se dirige hacia el Mas del Galatxo. Este camino y sus brazales transcurren por encima de la cota de 12 msm y delimitan la actual partida de las Illes. Este sería el espacio donde se produjo esta operación de colonización agrícola dirigida por la sede de Tortosa (Figura 5-B).
b) Algeziras en Palomera y Caborrec
Alrededor del actual barrio de Jesús (Tortosa) se extiende la partida rural llamada Molins del Comte, en alusión al área de molienda que concedieron los condes de Barcelona a la sede de Tortosa (Kirchner, en prensa). En la documentación medieval se hace constar que los molinos estaban en Palomera, un topónimo que designa todo el área del curso bajo del barranco de la Vall Cervera, que desemboca en el Ebro. En 1190, la encomienda del Temple de Tortosa compró un campo en Palomera, el cual limitaba a levante con el alfalig (galatxo) y con una algezira (CTT: 97); en el resto de lados del campo había posesiones de la propia orden, con lo cual, ésta completa-ba el dominio territorial de este sector. No hay duda, pues, de la existencia de una ínsula separada de la orilla por un brazo de río, el alfalig (o galacho). Esta algezira es difícil de identificar en el parcelario actual, aunque podría estar situada en la zona de la desembocadura del torrente de Cervera (Figura 6).
En la documentación inmediata a la conquista consta un topónimo, Caborrec, que parece designar el arranque de una acequia, que no ha podido ser localizado, aunque podría ser contiguo al sector de Palomera.14 En 1192, Vicenç, hospitalario del cabildo de Tortosa formalizaba un establecimiento sobre una algezira en Ca-borrec que limitaba a levante con una acequia y en el resto de puntos con piezas calificadas de honores, sin especificar los cultivos (DCT 1: 479). De esta algezira se dice que había tierra cultivada y yerma con distintos árboles. El receptor tenía que poner la tierra en cultivo y podar los árboles, a censo de una cuarta parte de la cosecha. La condición de cultivar y la demanda de una renta tan onerosa parecen indicar la inminente puesta en cultivo de una explotación de la que se esperaban rendimientos seguros. La algezira no limitaba con el Ebro, por lo que probablemen-te, la acumulación de sedimentos y cambios del cauce fluvial habían provocado su integración en la ribera.
14 En el Archivo Capitular de la Catedral de Tortosa, el cajón 59 alberga los pergaminos de Molins del Comte, Palomera, Caborrec y Castellnou. Caborrec es el único sin identificar, pero a partir de esta referencia se puede sugerir un emplazamiento adyacente o cercano a los anteriores.
Helena Kirchner, Antoni Virgili42
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
Figura 6: La zona de ultra Iberis (algeziras de Palomera, Caborrec, insula Iberis) y la Algezira Mascor y su entorno.
c) La insula Iberis
En noviembre de 1148, en pleno asedio de Tortosa, Ramon Berenguer IV concedió dos tercios de la insula Iberis (isla del Ebro) a la iglesia episcopal de San Lorenzo de Génova.15 El tercio restante correspondía al Común de la misma ciudad, en virtud de
15 CDRG, I: 190.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 43
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
los pactos de repartimiento firmados con el conde de Barcelona. En enero de 1151, el Común de Génova hizo entrega de su porción a la sede genovesa, por lo que el cabildo de San Lorenzo pasó a ejercer el dominio completo de este sector.16 Una de las cláusulas de la cesión era no poner obstáculos a una eventual construcción de un puente que enlazara ambas orillas y que se pudiera fijar en la ribera de la isla.17 Esta disposición demuestra que la insula Iberis estaba ya unida a la orilla derecha; si no fuera así no tendría sentido instalar allí la cabeza de puente. En el último tercio del siglo XIII consta la existencia de un puente de barcas que unía ambas riberas (Curto, 1993, p. 17-43).
Los documentos de la segunda mitad del siglo XII identifican este sector con dos denominaciones: ultra Iberis (más allá del Ebro) y Arrabal (también Arrabat, Rabat, o Ravat), los cuales comprendían el área central de la margen derecha del Ebro, justo enfrente de la ciudad, y corresponden a la insula Iberis. La expresión ultra Iberis se ha de entender desde la perspectiva de Tortosa, ya que se refiere a la orilla opuesta respecto de la ciudad. El 19 de abril de 1289, el cabildo de San Lorenzo vendió la insula que sita est ante civitate Tortose in flumine Iberi a Arnau de Jardí, obispo de Tor-tosa.18 Este documento y una memoria correspondiente al año 1705, la cual recoge escrituras de fechas anteriores, permiten identificar, sin ninguna duda, la insula Ibe-ris con la zona de ultra Iberis y el topónimo de Arrabal19. Uno de los asentamientos de la memoria hace referencia a un campo cerca del puente de barcas, en el arrabal, vulgarmente conocido como el Campo de la Parellada y antiguamente Isla de San Lorenzo. Dice también que, según la tradición, un gran brazo de río rodeaba esta área generando lagunas y charcas. A tenor de lo dicho, se trataría de un cauce seco que recuperaría la corriente en caso de riadas y desbordamientos ocasionales. En la actualidad, este sector está urbanizado en su totalidad, y corresponde al barrio de Ferreries, antiguamente conocido con el nombre de “dellà lo pont” (Miravall, 1998), y también, como hemos dicho, la Parellada, la insula Iberis o Isla de los Genoveses. Sin embargo, las cotas indican la existencia de áreas ligeramente sobre elevadas respecto al espacio circundante de la ribera que bien podrían fosilizar las antiguas islas (Figura 6).
A raíz de la conquista, este sector fue objeto de un repartimiento intensivo. La mayor parte de los receptores eran genoveses, lo que concuerda con el dominio eminente del común y de la Iglesia de Génova20. Esta información revela, a su vez, que todo este sector constituía un espacio agrario en el momento de la conquista
16 CDRG: 203 y DCT: 25.17 (...) si in predicto flumine pontem aut molendinos fieri contigerit prephata ecclesia vel aliquis per eam
prohibere non possit, quin pons in ripa insula firmetur (CDRG, I: 190).18 ACT. Cajón 56, Génova, Vila-roja, perg. 8/48.19 ACT. Cajón 59, Pescatería, legajo 75: escrituras y establecimientos de la Parellada.20 ACA. Órdenes Militares, Gran Priorat, Tortosa, Códice 115, d. 14, f. 5v; CTT: 21, 25, 27, 28, 40, 41.
Helena Kirchner, Antoni Virgili44
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
cristiana, puesto que los documentos mencionan acequias, pozos, norias y albercas (DCT 1: 368; CTT: 27 y 29).
La Encomienda del Temple de Tortosa acumuló un importante patrimonio en este sector tras la compra de muchos inmuebles; la mayoría de ellos limitaban con otras parcelas de su propiedad,21 en torno de un núcleo que los documentos mencionan como almunia, parellada, manso, y también torre.22 Además, el sector descrito estaba situado en parte en la orilla del Ebro, puesto que el río consta a levante de distintas parcelas.23 La cercana presencia del Ebro, así como la existencia de un cruce de ca-minos sugieren que la zona se encontraba enfrente de la ciudad de Tortosa, donde se asentará la cabeza del puente de barcas a finales del siglo XIII. Al tratarse de un sec-tor muy urbanizado, entre los barrios de Tortosa y la villa de Roquetes, núcleo muy cercano, un poco al interior, y el hecho de encontrarse en los límites de inundación no permite reproducir el parcelario que reflejan los documentos. En este sector, las curvas de nivel ponen de relieve que la cota alrededor de la cabeza de puente era ligeramente más elevada que los terrenos adyacentes. Esta cota sería el resultado de las aportaciones de sedimentos del barranco de la Cervera (Figura 6).
Los inmuebles documentados son calificados de terra o campus, sin mencionar en ningún caso cultivos específicos: viñas, huertos u olivares, habituales en los otros espacios de cultivo del bajo Ebre. A tenor de estas calificaciones el espacio se destinaría de forma preferente al cultivo de cereales, pero también podía designar terrenos de prado, inundables, susceptibles de ser cultivados o aprovechar los pas-tos. Las acequias podrían referirse a una misma canalización, cuya finalidad sería el drenaje y en ningún caso el regadío, puesto que nunca se relacionan con huertos. Las acequias de drenaje eran necesarias para evacuar las aguas acumuladas por los desbordamientos del río o las aportaciones de los barrancos. Los espacios destina-dos a huerto, situados en algún lugar de las parcelas alienadas, como el de Raval (o Arrabal), serían regados con el agua de los pozos elevada mediante norias, según revelan los pozos y las albercas documentadas.24 Ese sector tenía su continuidad hacia el sur, en Castellnou, que la documentación revela como un gran espacio de aguazales equipado con una red de acequias de drenaje, pero no menciona ninguna algezira (Figura 6).
d) Algezira Mascor y su entorno
Los documentos de los siglos XII y XIII mencionan los topónimos Algezira Mascor, o Mazcor, (luego Giramascor), Alcántara, Beniguerau y Quarto (o Quart). A pesar de no haberse conservado en la actualidad, la información de los textos permite si-
21 CTT: 17, 20, 21, 25, etc.22 Almunia (CTT: 27, 30 y 31); parellada (CTT: 38); manso (CTT: 29); torre (DCT 1: 341; CTT: 77).23 CTT: 21, 31, 34 y 41.24 ACA. Órdenes Militares, Gran Priorat, Tortosa, Códice 115, d. 3, f. 2v.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 45
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
tuarlos en torno a la desembocadura del barranco de Sant Antoni, en la confluencia de los actuales términos municipales de Tortosa y Roquetes, y que los cuatro eran adyacentes. La llanura fluvial situada entre el camino y el cauce actual era una zona de aguazales con la presencia de brazos de río que rodeaban franjas de terreno ines-tables y constituía una extensa área de prado.
La isla a la que hace referencia el topónimo Algezira Mascor podría estar situada en este sector, como muestra una donación a favor de los templarios de una algezi-ra rodeada por el Ebro al norte, este y sur, y adherida a poniente con la Algezira Mascor, nombre que designaría el lugar en su conjunto (CTT: 126). En el punto de intersección con la vía de Valencia había un campo con un pozo y una alberca (puteo et zafareg), junto a la algezira que había pertenecido a Zahada, y al puente seco (pontem siccum) (DCT 1: 63). Otra pieza de tierra en Algezira Mascor estaba prope ipsam Alcantaram (puente, en árabe) (DCT 1: 69). En este sector había un lugar llamado Quart (o Quarto), como atestigua la existencia de un campo situado en Alcántara de Quarto, que limitaba al norte con la vía de Valencia y a levante con el camino del castrum de Amposta (DSC: 79); consta también un campo de la Sede de Tortosa situado in ipsa planicie ante castrum de Quart (DCT 1: 54 y 81). En un documento de 1229, se menciona una parellada en Beniguerau, la cual limitaba al sur con una acequia y Alcántara (a meridie in chechia et in Alcantara) y al este con la vía que se dirigía a Alcántara (in via qua transitur aput Alcantaram) (TTE: 35). Estas referencias demuestran la proximidad de los lugares designados con esos topó-nimos. El puente ha de referirse al que atravesaba el barranco de Sant Antoni antes de desembocar en el Ebro.
Solo la algezira mencionada y dos piezas, una en Giramascor y otra en Alcántara limitaban con el río, a levante (CTT: 26 y 89). Un solo documento cita tres algezi-ras en Beniguerau, pero sin detalles en cuanto a su situación ni otros elementos del paisaje (DCT 2: 743).
El repartimiento y las posteriores transacciones a favor de la Sede de Tortosa, y en especial, de la encomienda del Temple de Tortosa, dieron lugar a la redacción de documentos que han puesto de relieve alrededor de cuarenta poseedores de parce-las.25 Todas son calificadas de terra o de campus, de lo que se deduce que la tierra se destinaba de manera preferente a la siembra de cereales o no estaban en cultivo. No consta un solo huerto, aunque la mención de un pozo podría indicar la presencia de otros, asociados a huertos dispersos.
En esta zona, también se mencionan diversas acequias. Consta una acequia mayor al oeste de un campo, y por tanto, paralela al Ebro (DCT 1: 212), y otra
25 El Temple adquirió seis inmuebles mediante cuatro compras (CTT: 26, 32, 44 y 45), una permuta (CTT: 74) y una donación (CTT: 126). En esas adquisiciones se observa una clara estrategia de concentrar las parcelas, puesto que la mayoría tenían otras piezas de la orden en sus límites.
Helena Kirchner, Antoni Virgili46
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
acequia al lado de un campo en Beniguerau, perpendicular al río.26 En documen-tos del siglo XIII figuran acequias en los límites de un campo adyacente al Ebro, y de una pieza de tierra en Giramascor (DCT 3: 1041; TTE: 109). La ausencia de menciones a huertos parece indicar que las acequias no se utilizaban para regar, sino para drenar, y el hecho que una de ellas sea calificada de mayor le confie-re la función de captación de otros canales secundarios que vertían el agua a la principal. De hecho, existen referencias al prado en este sector meridional, por tanto, una zona inculta y con vegetación natural; una pieza de tierra lindaba con un cañaveral (in cannar).27
Sólo consta una acequia que no era de drenaje: la que procedía de Marenxa y desembocaba en el Ebro en Algezira Mascor: cequia illa maiori inferius que descendit de Marenxa et venit per Algevira Mazcor ad Yberum (DCT 1: 398). La prospección ha dado las claves de su función: abastecer un molino harinero llamado de Sedó, situado en la parte baja de su recorrido. En el Llibre del Pastoret, del siglo XVI, se menciona una acequia procedente del Canyeret de Maranxa hasta el camino de Se-dó.28 Por lo tanto, la acequia procedente de Marenxa solo puede ser esta.29
El elevado número de islas fluviales sería coherente con la descripción de los pai-sajes situados justo al norte, en la llanura de Castellnou, como de humedal fluvial. Al sur de la llanura, junto al barranco de Sant Antoni, la aportación de sedimentos de este barranco y la creación de brazos fluviales en la parte baja habría propiciado la formación de islas con suficiente estabilidad como para que llegaran a tener incluso un topónimo, como Algezira Mascor (o Giramascor) (Figura 6).
Este paisaje tenía continuidad hacia el sur a través de la orilla fluvial, en los asen-tamientos y espacios agrarios discontinuos de Vinallop y Mianes. Las características eran las mismas: la existencia de un parcelario limítrofe con el Ebro, a tenor de las lindes, con menciones exclusivamente de campos y piezas de tierra y ausencia absoluta de huertos y viñas. La existencia de acequias, una de ellas calificada como mayor, revela un sistema de drenaje de esta zona de prado en la desembocadura de los barrancos del Roer y del Pasqualet.
26 ACA. Órdenes Militares, Gran Priorat, Tortosa, Códice 115, d. 3, f. 2v.27 ACA. Órdenes Militares, Gran Priorat, Tortosa, Códice 115, d. 109, f. 34r.28 Este códice desapareció del Archivo Municipal de Cantavieja durante la Guerra Civil de 1936-1939. Existe
una copia mecanografiada en el Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta): MTE. Llibre del Pastoret, ps. 100-102.
29 J. Negre considera que esta acequia era captada mediante un azud en el río Ebro, aguas arriba (Negre, 2014 y 2015). Su interpretación es completamente errónea. Ver la crítica detallada en Kirchner y Virgili (2019).
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 47
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
5.3. Las algeziras de la margen izquierda
a) La algezira de Som y Tivenys
En la documentación de los siglos XII y XIII, Som y Tivenys constituyen dos grandes espacios de cultivo. El primero está asociado a un asentamiento andalusí de altura (en el cerro del coll de Som), donde existe un yacimiento con restos de cerámica y muros. Bajo dominio cristiano parece que no se reocupó el núcleo. Tivenys, en cambio, era una alquería (se menciona la mezquita) y consta como una villa a partir de la conquista. En la actualidad, Som pertenece al término municipal de Tivenys.
Antes se ha hecho mención a una algezira situada entre Xerta y Tivenys, que pasó bajo dominio de la sede de Tortosa y que fue colonizada a partir de sus iniciativas. En otros documentos consta, al menos, otra algezira situada entre Som y Tivenys. En 1178, Pere Joan retuvo una algezira al vender sus inmuebles de Som y Tivenys (DCT 1: 295). Asimismo, en 1231, el maestro Guillem, en su testamento, dispone que sus albaceas rediman una algezira que tenía en prenda el judío Bonafós por el prior de Tortosa (DCT 3: 908). Esta orden debió cumplirse, ya que en 1272, el prior del cabildo figuraba como poseedor de una algezira en Tivenys (DCT 3: 1326). No existe ninguna información respecto de la explotación agraria de esta pieza y no es posible localizarla en el valle fluvial.
b) La algezira de Bítem
Bítem era una alquería andalusí con un espacio agrario caracterizado por la variedad de sus cultivos, entre los que destacaban huertos, viñas y árboles, y donde el rega-dío se efectuaba con el agua de pozos elevada mediante norias (Kirchner y Virgili 2019). En 1154, Ramon Berenguer IV donó al obispo y a la catedral de Tortosa un campo en Bítem que había pertenecido al gobernador andalusí de Tortosa (quod in tempore sarracenorum fuit regis), y añadía la parte que había pertenecido a Gandulfo Carbonera en aquel lugar, en el caso de poderla conseguir (si predicta ecclesia … de Gandulfo Carbonera partem suam quoquomodo adquirere poterit, illud … dono et concedo) (DCT 1: 47). Esta posibilidad se hizo realidad, ya que en 1173 se confirmó la existencia de un campo situado en Bítem y también una ínsula en poder de la sede de Tortosa, que habían pertenecido antes a los genoveses Martí Gòlia y Gan-dulf Carbonera (DCT 1: 244). El documento no explicita que la ínsula estuviera en Bítem, pero es muy probable que así fuera, a tenor de un documento anterior que menciona la existencia de un campo de estos dos individuos lindante con la orilla del Ebro (DCT 1: 56), y no ofrece información sobre si estaba o no en cultivo. Ac-tualmente, existe una gran isla fluvial ante Bítem, llamada Isla de Audí, pero no se puede asegurar que se trate de la misma o que sus contornos sean los mismos de la que se menciona en el siglo XII.
Helena Kirchner, Antoni Virgili48
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
c) La algezira de Abnabicorta
Los documentos contemporáneos a la conquista designan el espacio agrario situado al norte del muro septentrional de la ciudad como huerta de Pimpí (orta de Pimpino, Pampino, Punpí). Ante este espacio se extiende una isla fluvial llamada de Jesús o Xiquina, topónimo que designa también la parte meridional de orilla izquierda de Pimpí (playa de la Xiquina). Es posible que esta isla corresponda a la algedira de Abnabicorta, adjudicada, juntamente con la atarazana y otros bienes, a la comuni-dad judía de Tortosa por Ramon Berenguer IV, en noviembre de 1149 (CPFC: 76). En la isla constan cinco huertos, cuyos dueños andalusíes son identificados en el texto. No existe ninguna otra referencia a esta isla, ni el topónimo, ni alienaciones documentadas que afectaran alguno de estos huertos. Desconocemos si esta algezira tiene alguna relación con la que consta en sendos documentos fechados en 1241, en los que un herreñal situado en Vimpeçol lindaba a poniente con una algezira, llamada de Sant Llorenç (DCT 3: 1005 y 1006).30 Vimpeçol era la puerta del muro septentrional de la ciudad de Tortosa, y daba nombre también al sector adyacente y en contacto con la huerta de Pimpí.
d) La algezira de las Arenes
Arenes es el topónimo que en los documentos de los siglos XII y XIII designaba la gran llanura que ocupa el meandro que traza el Ebro justo al sur de Tortosa, en la orilla izquierda. Este espacio estaba equipado con una red ortogonal de acequias de drenaje con el fin de evacuar el agua que aportaban los barrancos y el propio río al desbordarse el cauce; destacan las menciones a tierras y campos (asociados a tierras eventualmente destinadas al cultivo de cereales) y a viña, cuyo cultivo se potenció tras la conquista (Virgili, 2010; Puy, Balbo, Virgili Kirchner, 2014). En 1159, Guerau de Salvanyac obtenía mediante permuta un campo con un pozo (campum cum puteo) y una alzezira que formaba parte de una heredad en las Arenas que había poseído un sarraceno escribano, de nombre Galib; el campo y la algezira estaban separados por una acequia: et cum isto campo tenet se alzezira ista una esequia media (DCT 1: 97). No existen referencias al río ni ninguna pista que permita su localización.
En 1230, Dolça, esposa de Ramon de Conies, vendió a Maria de Calders una viña con dos algeziras; el conjunto estaba situado en Arenes, en el lugar llamado Cony de Vaca (Vulva Vacce),31 no localizado, pero en sus límites no constan ni el Ebro ni acequias; sí un camino que va a la fuente (DCT 3: 905), de la cual tampoco tenemos noticias, y no parece haber contacto ni cercanía con la algezira anterior.
30 Sant Llorenç, en este caso, no puede identificarse con la reseñada insula Iberis, adherida ya a la orilla derecha.
31 Uno de los cajones del ACT, donde se custodia este documento, lleva la etiqueta Cony de Vaca, topónimo que hoy no se conserva.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 49
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
e) La algezira de Aquilen (Campredó)
Al sur de las Arenes se extiende otra llanura fluvial caracterizada por ser una zona de prado, con la existencia de numerosos manantiales de agua que surge del subsuelo debido a la proximidad de acuíferos y de la capa freática; en la región se conocen con el nombre de ullals. Los topónimos reflejados en la documentación de los siglos XII y XIII son Aquilen (también Aguilen y Aquileny), Quint (o Quinto) y Pedrera, que hoy se asocian al núcleo de Campredó (EMD del municipio de Tortosa). En este espacio las parcelas son calificadas de tierra y campo casi en su totalidad, por tanto, eventualmente roturables. La catedral de Tortosa y la encomienda del Temple acumularon un extenso patrimonio en este sector.
El 3 de noviembre de 1196, Bernat de Godall vendió a Ramon de Xerta la algezi-ra de Aguilen, un espacio rodeado por el Ebro, excepto por el lado oriental, donde se mencionan unas honores.32 Un documento de 1243 se refiere a la alienación de una honor en el que constan tierra cultivada y yerma, plantas, árboles, acequias y fuentes, tal vez referidas a los manantiales (ullals). Al describir el límite occidental indica la presencia del Ebro y la algezira de Joan Arnau, que antes había sido de Albert de Xerta, tal vez un hijo del Ramon de Xerta, quien la había comprado ini-cialmente (DCT 3: 1037 y 1132). Ambas menciones se refieren, inequívocamente, a la misma algezira.
Ramon de Tons delimitó la honor en parcelas que estableció a campesinos. En los límites de éstas figuran el Ebro, siempre a occidente, y la algezira de Joan Arnau (DCT 3: 1241). Asimismo, se menciona una acequia del mismo Joan Arnau, casi con toda seguridad, un canal de drenaje. (DCT 3: 1274 y 1277).
Otros documentos del primer cuarto de la centuria siguiente confirman la ubi-cación del espacio de cultivo de Aguilen, que se extendía hasta la orilla del Ebro, y cuyas piezas se distribuían entre una red de acequias. A principios del siglo XIV, se formalizaron establecimientos sobre piezas de tierra campa citra Iberis […] in algira nostra.33 Entre los límites constaban el Ebro y acequias: una de ellas era la cequia vocata mare. En 1356, Arnau de Prat, procurador del prior, establecía in enphiteosim ad bene laborandum a Berenguer Arnau dos porciones de tierra campa con plantas y árboles, in partita de Aguilleyn.34 Los límites precisan la situación de estas piezas: confrontatas in cequia de la mare departin ab la alguira.
Posiblemente, la situación de este espacio, encajonado entre el río y las acequias, le confiere el carácter de isla (algira, algeira o algezira), y se trata de la misma ya mencionada en los documentos del siglo XII. Y esta acequia llamada “madre” no es otra que la acequia mayor, el colector principal de una red de canales de drenaje.
32 ACA. Órdenes Militares, Gran Priorat, Tortosa, Códice 115, d. 159, f. 52r.33 ACT. Cajón 53, Coves de Naguillem, etc., perg. s. n. (tres pergaminos, inéditos).34 ACT. Cajón 53, Coves de Naguillem, etc., perg. s. n. (pergamino inédito)
Helena Kirchner, Antoni Virgili50
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
El espacio situado entre las acequias y el Ebro es lo que los documentos designan con el nombre de algezira. La construcción de esta infraestructura habría permitido el acceso a este espacio, tanto para aprovechar los recursos del prado, como para poner en marcha un proceso de colonización agraria como el que impulsaron los conquistadores. Es plausible que la algezira corresponda a una franja de tierra fir-me situada entre la acequia y el río, con un límite redondeado y fosilizado en un camino que lleva el significativo nombre de Camí de Salvaigües y encajada entre la desembocadura de dos torrentes (Figura 7).
6. CONCLUSIONES
En el momento de proceder al repartimiento y ocupar los parcelarios andalusíes del curso bajo del Ebro, los conquistadores cristianos se encontraron con un nombre
Figura 7. La algezira de Aquilen (Campredó).
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 51
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
de origen árabe, algezira (isla), utilizado para designar unos espacios de ribera ro-deados en parte por el cauce. Se trataba de paquetes de sedimentación depositados por el Ebro en zonas de pronunciados meandros y, a menudo, estaban adheridos a la orilla por uno de sus límites, aunque también podían estar separados de ésta por un canal fluvial, el alfalig (o galacho). En los sectores objeto de estudio, las grandes algeziras y sus componentes más llamativos, los galatxos, están situados sobre todo en la orilla derecha del Ebro. Así parece ocurrir también más al norte, en la comar-ca de la Ribera del Ebro, aunque faltan estudios para poderlo afirmar de manera fehaciente. Algunos de estos espacios de ribera han podido ser bien localizados e, incluso, delimitados. Se trata especialmente de aquellas algeziras que han quedado adheridas a la ribera por uno de sus lados, formando parcelarios con una morfología característica (de forma redondeada, de huso alargado o de abanico), en los mean-dros y en las desembocaduras de los torrentes.
Por su proximidad al cauce, las algeziras estaban muy expuestas al impacto de la corriente cuando se producían grandes avenidas, y sujetas a procesos de erosión o sedimentación, tal como lo recogen los textos. Por lo que hemos observado en el Baix Ebre, estas islas también se formaban cerca de la desembocadura de algunos barrancos. En los sectores más meridionales del curso bajo del río, al sur de Torto-sa, los documentos califican de prado a amplios sectores de la llanura fluvial. Eran zonas eventualmente inundadas por las aguas de los torrentes, del propio río o por la presencia de aguazales. A menudo, la gestión de estos espacios húmedos requería la construcción de una red de acequias de drenaje para hacerlos accesibles y elimi-nar los excesos de agua. Así se ha constatado, por ejemplo, en Algezira Mascor (o Giramascor), en la orilla derecha, en las Arenas o en Aquilen (Campredó), en la izquierda, donde la algezira parece estar encajonada entre las acequias y el Ebro.
Tal vez por tratarse de espacios poco estables, parece que en época andalusí las algeziras, salvo excepciones como la de Abnabicorta, no fueron objeto de cultivo permanente, sino de aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecía la ve-getación de ribera, especialmente, pastos. Tras la conquista, los señores feudales impulsaron significativas transformaciones en los espacios agrarios; una de estas consistió en la ampliación del área de cultivo para extender los cereales y la viña de manera preferente, unos procesos que afectaron de manera especial las áreas de prado, hacia la llanura deltaica, pero también las de ribera, como las algeziras. Los procesos de colonización agraria de las algeziras estudiadas se produjeron décadas después de la conquista, ya a partir del siglo XIII, como hemos visto en Xerta y Aquilen, bajo el impulso del cabildo de Tortosa, o en la insula Iberis por parte de la encomienda del Temple, a medida que se asentaban nuevos colonos cristianos en la región y aumentaba la demanda de recursos.
Helena Kirchner, Antoni Virgili52
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SIGLAS Y FUENTES PRIMARIAS
CDRG: Imperiale di Sant’Angelo, C. (1936). Codice Diplomatico della Repubblica di Genova dal MCLXIIII al MCLXXXX, Roma: Istituto Storico Italiano.
CP: Pons Marquès, J. (1938). Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de Tarragona. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Costums: Massip, J. (ed.) (1996). Costums de Tortosa. Barcelona: Fundació Noguera. CPFC: Font Rius, J. M. (1969). Cartas de población y franquicias de Cataluña, 2 vols.
Madrid – Barcelona: CSIC.CTT: Pagarolas, L. (1984). La Comanda del Temple de Tortosa, primer període (1148-
1213). Tortosa: Dertosa.dct 1: Virgili, A. (1997). Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193). Barcelona:
Fundació Noguera.DCT 2: Virgili, A. (2001). Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1193-1212). Episcopat
de Gombau de Santaoliva. Barcelona: Fundació Noguera.DCT 3: Virgili, A.; Escolà, J. M.; Pica, M. y Rovira, M. (2018). Diplomatari de la
Catedral de Tortosa. Episcopats de Ponç de Torrella (1212-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272). Barcelona: Fundació Noguera.
DCVB: Alcover, A. M., Moll, F. de B. (1988). Diccionari català – valencià – balear. Palma de Mallorca: Ed. Moll.
DSC: Papell, J. (2005). Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225), Barcelona: Fundació Noguera.
TTE: Pagarolas, L. (1999). Els Templers de les Terres de l’Ebre (Tortosa): de Jaume I fins a l’abolició de l’Orde: 1213-1312, 2 vols, (vol. 2). Tarragona: Diputació de Tarragona.
BIBLIOGRAFÍA
bonacHía, J. a. (2012). El agua en las Partidas. En M.I. del Val Valdivieso, J.A. Bonachía (Coord.), Agua y sociedad en la Edad Media hispana (p. 13-64). Granada: Universidad de Granada.
braMon, d. (2012). Reivindicació catalana del geògraf al-Idrisi. Discurs de recepció de Dolors Bramon i Planas com a membre numerària de la Secció Històrico- Arqueològica, llegit el dia 20 de novembre de 2012. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
curto, a. (1993). Notes biogràfiques de l’antic pont de Tortosa. En AADD. Lo pont de barques. L’antic pas de l’Ebre a Tortosa. Barcelona: Llibres de l’Índex.
del Val ValdiVieso, M. I. (2012). El agua en los fueros medievales de la corona castellana. En M.I. del Val Valdivieso, J.A. Bonachía (Coord.), Agua y sociedad en la Edad Media hispana (p. 64-94). Granada: Universidad de Granada.
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 53
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
Fabregat, e. (2006). Burgesos contra senyors. La lluita per la terra a Tortosa (1148- 1299). Tortosa: Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre; Consell Comarcal del Baix Ebre.
Fabregat, e. y Vidal, J. (2007). La canalització de l’Ebre a la regió de Tortosa (1347- 1851). Quaderns de la història de la enginyeria, (8), 3-49.
Frago, J. a. (1979). Toponimia navarroaragonesa del Ebro. I. Islas y señales de delimitación del terreno. Príncipe de Viana, 154-155, 51-64.
HerMon, e. (2014). Concepts environnementaux et la gestión integrée des bords de l’eau (riparia) dans l’Empire Romain: Une leçon du passé? En E. Hermon & A. Watelet (Dirs.), Riparia, un patrimoine culturel: La gestión intégrée des bords de l’eau: Actes de l’atelier Savoirs et practiques de gestión intégrée des bords de l’eau: Riparia, Sudbury, 12-14 avril 2012 (pp. 9-18). Oxford: BAR International Series, Archeopress. https://doi.org/10.30861/9781407312156
KircHner, H. (en prensa). Hydraulic technology as means of Christian colonisation. Watermills and channels in the Lower Ebro (Catalonia). World Archaeology.
KircHner, H. y Virgili, a. (2018). Espacios agrarios en el Bajo Ebro en época andalusí y después de la conquista catalana (siglos XI-XIII). En J. Torró, J. y Guinot, E. (eds). Trigo y ovejas. El impacto de las conquistas en los paisajes andalusíes (siglos XI-XVI) (pp. 15-49), València: PUV.
KircHner, H. y Virgili, a. (2019). Espacios de cultivo vinculados a Madînat Ṭurṭūša (Tortosa, Cataluña): norias, drenajes y campesinos (siglos VIII-XII). Edad Media. Revista de Historia, (20), 83-112. https://doi.org/10.24197/em.20.2019.83-112
KircHner, H., Virgili, a. y antolín, F. (2014). Un espacio de cultivo urbano en al- Andalus: Madînat Ṭurṭūša (Tortosa) antes de 1148. Historia Agraria, 62, 11-45. En H. Kirchner, A. Virgili, M. Rovira y M. Pica (2020). Espais agraris de l’entorn del castell de Miravet abans i després de la conquesta cristiana (segles X-XVII). Miscel·lània del CERE, 30 (pp. 249-272).
lacáMara, d. (2020). La ruptura de un equilibrio. El siglo XV y la paulatina ocupación y degradación de los espacios naturales zaragozanos. Espacio, Tiempo y Forma, (13), 169-189. https://doi.org/10.5944/etfvi.13.2020.25526
MarFull, J. (2014). Un sistema hidráulico feudal en el valle del Segre: la acequia de Torres. En C. Sanchis Ibor, G. Palau-Salvador, I. Mangue Alférez, L. Pablo Martínez; Th. F. Glick (Eds.). Irrigation, society and landscape: tribute to Thomas F. Glick: proceedings [of the] International Conference, Valencia, September 25th, 26th and 27th (p. 155-171), València: Editorial Universitat Politècnica de València.
Martí, r. (1988). Les insulae medievals catalanes. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 44, 111-123.
MiraVall, r. (1998). Dellà lo pont de barques, Tortosa: Dertosa.
Helena Kirchner, Antoni Virgili54
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
MonJo, M. (2012). La pervivencia del regadío andalusí en la Aitona bajomedieval. En J. Torró y E. Guinot (Eds.). Hidráulica agraria y sociedad feudal: prácticas, técnicas, espacios (pp. 207-224), València: PUV.
naJes, l.; ollero, a.; sáncHez, M. (2019). Evolución y dinámica geomorfológica actual del río Ebro en la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos (Zaragoza). Cuaternario y Geomorfología, 1-2, 47-64. https://doi.org/10.17735/cyg.v33i1-2.67874
negre, J. (2014). Poblamiento rural en el distrito islámico de Turtuša: resultados de las campañas de prospección arqueológica en les Terres de l’Ebre (2010-2011). En F. Sabaté, J. Brufal (dirs.). La Ciutat Medieval i Arqueologia, VI Curs Internacional d’Arqueologia Medieval (pp. 241-262). Lleida: Pagès Editors.
negre, J. (2015). Origen y desarrollo de la huerta de Tortosa (siglos IV-XII). El proceso de formación de un macro-espacio irrigado en el levante peninsular. Historia Agraria, (66), 11-40.
Pellicer, F. (2018). Los paisajes del Ebro en las puertas de la Ciudad de Zaragoza. En F. J. Monclús y C. Díez (eds.), Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales. Vol. 7: Formas urbanas, paisaje, ecourbanismo (pp. 117-131). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza; Institución Fernando el Católico. https://doi.org/10.18172/cig.948
Pellicer, F. y yetano, M. l. (1985). El galacho de Juslibol. Un ejemplo de meandro abandonado. Cuadernos de Investigación Geográfica, 11, 113-124.
Puy, a., balbo, a., Virgili, a. y KircHner, H. (2014). Wetland reclamation in al-Andalus. The drainage of Les Arenes floodplain (Tortosa, Spain, 7th-10th centuries AD). Geoderma, 232-234, 219-235. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2014.05.001
royo, V. (2020). Ganadería e integración del espacio regional: la organización y la gestión de las pasturas en las fronteras de la Corona de Aragón, siglos XII-XIV. Historia Agraria, (80), 1-33.
toneatto, l. (1982). Note sulla tradizione del Corpus agrimensorum Romanorum. I. Contenuti e struttura dell’Ars gromatica di Gisemundus (IX sec.). Mélanges de l’École Française de Rome, 94 (1), 191-313. https://doi.org/10.3406/mefr.1982.2645
torró, J. (2010). Tierras ganadas. Aterrazamiento de pendientes y desecación de marjales en la colonización cristiana del territorio valenciano. En H. Kirchner (ed.). Por una arqueología agraria: perpectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas (pp. 157-172). Oxford: BAR International Series, Archeopress.
torró, J. (2016). Agricultural drainage technology in medieval Mediterranean Iberia (13th-16th centuries). J. Klápste (ed.). Agrarian technology in the Medieval landscape, (pp. 309-323). Ruralia X. Turnhout: Brepols.
https://doi.org/10.1484/M.RURALIA-EB.5.110474
Islas fluviales en el bajo Ebro en época medieval (siglos XII y XIII) 55
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 27-55
torró, J. (2019). Paisajes de frontera: Conquistas cristianas y transformaciones agrarias (siglos XII al XIV). Edad Media. Revista de Historia, (20), 13-46. DOI: https://doi.org/10.24197/em.20.2019.13-46.
Vidal, J. (2008). Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva de la Universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Vidal, J. (2010). La continuidad de una obra medieval: azud, acequias, molinos y pesquera del Bajo Ebro en la época del Renacimiento. Quaderns d’Història de l’Enginyeria, (11), 129-174.
Virgili, a. (2010). Espacios drenados andalusíes y la imposición de las pautas agrarias feudales en el prado de Tortosa (segunda mitad del siglo XII). En H. Kirchner (ed.). Por una arqueología agraria: perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas (pp. 147-155). Oxford: BAR International Series, Archeopress.
Virgili, a. (2019). Els primers processos de colonització agrària del prat de Tortosa: l’Aldea (segles XII-XIII). Afers, (34), 453-478.
Virgili, a. (2020). Conquista feudal y transformaciones agrarias: colonización agrícola y ganadería en el prado de Tortosa, siglos XII-XIII. Historia Agraria, (81), 1-30. https://doi.org/10.26882/histagrar.081e05v
Virgili, a. y KircHner, H. (2019). The impact of the Christian conquest on the agrarian areas in the low Ebro valley. The case of Xerta (Spain). En N. Brady and C. Theune (eds.). Settlement Change Across Medieval Europe. Old Paradigms and New Vistas (pp. 413-420), Ruralia XII. Leiden: Sidestone press Academia.
Virgili, a., Mateu, M. y PacHeco, n. (2020). Els paisatges agraris del curs baix de l’Ebre a l’edat mitjana. En Autores Diversos. Paisatge històric i canvi climàtic (pp. 207-238). Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Silva Editorial.
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 57
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19596
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 57-79DOI:10.14198/medieval.19596
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI)
Agrarian growth and environmental crisis/transformation in the crown of Castile (15-16 centuries)
Julián cleMente raMos
RESUMEN
El crecimiento demográfico fue intenso y sostenido en la corona de Castilla durante los siglos XV y XVI. Las zonas meridionales, tardía e insuficiente-mente ocupadas, van a alcanzar niveles poblacio-nales relativamente importantes. Esta nueva reali-dad tendrá efectos intensos en una economía de carácter extensivo. Una población en aumento va a generar un sensible aumento del terrazgo cerea-lista y la definitiva agrarización del espacio. Este proceso de antropización afectará de modo sen-sible a la vegetación natural. El bosque sufre un claro retroceso. Frente a la situación anterior de abundancia se empieza a percibir como un recurso escaso y sobre todo limitado. Las ordenanzas de montes muestran la necesidad de desarrollar una explotación sostenible y regularán estrictamente su aprovechamiento. Estos cambios incidirán de modo sensible sobre la fauna salvaje y la caza. Los grandes herbívoros, necesitados de una abundante cubierta forestal, se verán especialmente afectados. El lobo, ante la reducción de sus fuentes de alimentación, se convertirá en una clara amenaza para la ganadería. La lucha contra este animal, que comienza ahora de modo sistemático, es un indicador de las transfor-maciones y los desequilibrios ambientales.PALABRAS CLAVE: baja Edad Media; siglo XVI; historia ambiental; monte; fauna; lobo.
Author:Julián Clemente RamosCatedrático de Historia Medieval. Univer-sidad de Extremadura (Cáceres, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0001-8900-9754
Date of reception: 16/04/21Date of acceptance: 19/05/21
Citation:Clemente Ramos, J. (2021). Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 57-79. https://doi.org/10.14198/medieval.19596
Funding: Grupo HUM023 (Junta de Ex-tremadura). La elaboración de este trabajo se ha beneficiado de fondos destinados a los grupos de investigación por la Junta de Extremadura (Consejería de Economía e Infraestructuras; financiado con fondos FEDER) para el periodo 2018-2021.
© 2021 Julián Clemente Ramos
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Julián Clemente Ramos58
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
ABSTRACT
The demographic growth was intense and sustained in the crown of Castile during the fifteenth and sixteenth centuries. The late and under-occupied southern areas reached relatively significant population levels. This new reality had an intense effect on an extensive economy. A growing population generated a significant increase in cereal land and the definitive agrarization of the space. This process of anthropization significantly affected natural vegetation. The forest suffered a clear setback. Faced with the previous situation of abundance, it was beginning to be perceived as a scarce and above all limited resource. Forest ordinances show the need to develop sustainable exploitation and strictly regulated its use. These changes had a significant impact on wildlife and hunting. Large herbivores, in need of abundant forest cover, will be particularly affected. The wolf, faced with the reduction of its food sources, became a clear threat to livestock. The fight against this animal, which was in that moment when began systematically, is an indicator of environmental transformations and imbalances.KEYWORDS: Later Middle Ages; sixteenth century; environmental history; forest; wildlife; wolf.
1. INTRODUCCIÓN
Los estudios ambientales forman parte de las preocupaciones del mundo actual por razones que no es necesario explicar. No sorprende, por ello, que esta temática haya generado un interés creciente en el ámbito de la historia. El medievalismo de la corona de Castilla ha mostrado, sin embargo, una atención limitada. De hecho, la mayor parte de la información disponible sobre la materia se encuentra en trabajos que no presentan un interés específico en la problemática ambiental/ecológica.
La historia ambiental se ha estado haciendo realmente antes del desarrollo de esta línea. La historia rural ha estado suministrando una información valiosa. Una roza, un adehesamiento o una captura cinegética nos revelan partes de un todo, al margen de que el interés pueda centrarse en la producción cerealista, los pastos o la caza. Los modelos ecológicos integran todos los elementos de una realidad de forma integrada e interrelacionada. Una buena compresión de la problemática ambiental exige una metodología precisa y clara que permita entender el funcionamiento de un ecosistema, entendido en su globalidad, y de sus cambios y desequilibrios. La historia rural, además, entendemos que no puede abordarse adecuadamente sin una perspectiva ecológica, puesto que el hombre destruye, cambia y, sobre todo, adapta los diversos espacios para ajustarlos a sus necesidades.
La Edad Media es un periodo de una profunda transformación ambiental en el occidente europeo. En el milenio que transcurre entre los años 500 y 1500, se asis-te a una antropización creciente del paisaje debido al crecimiento demográfico, la
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 59
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
agrarización de la economía rural y el control cada vez más estricto de los espacios de pastos. Esta evolución afectó profundamente a la vegetación natural y, consi-guientemente, a la fauna salvaje. Todo esto no puede explicarse si no consideramos que el crecimiento medieval es fundamental y casi exclusivamente extensivo. Las sociedades precapitalistas o tradicionales no tienen capacidad para incrementar la productividad del trabajo al ritmo del crecimiento demográfico. Su crecimiento es, en términos anuales, tendencialmente cero (lo cual no significa que no se registren cambios, mal comprendidos, a medio y sobre todo largo plazo). Las crecientes ne-cesidades alimenticias se obtienen con la ampliación del terrazgo agrario y específi-camente cerealista por la necesidad de producir más calorías por unidad espacial. Se produce, de este modo, un claro cambio paisajístico. De modo creciente, el paisaje se ajusta de forma intensa y creciente a las necesidades humanas. Este proceso afecta de modo sensible al bosque y la fauna.
En el presente artículo intentaremos relacionar la problemática ambiental con el crecimiento demográfico y agrario que se registra en Castilla entre las primeras décadas del siglo XV y finales del XVI. Nos centraremos fundamentalmente en la meseta y zonas meridionales. Debemos precisar que no pretendemos abordar nin-gún estado de la cuestión, algo totalmente fuera de nuestras intenciones, sino una explicación sistémica de los cambios y desequilibrios ambientales y de sus causas. Esto nos permitirá no ser exhaustivos en la información suministrada y elegir los entornos espaciales (las zonas meridionales, la meseta y especialmente Extremadu-ra) más cercanos o sobre los que hemos centrado nuestra investigación.
2. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y AGRARIZACIÓN DEL ESPACIO
La corona de Castilla, y específicamente las zonas meridionales (para la baja Edad Media, el sur del Sistema Central), desarrolló más tardíamente que otras zonas eu-ropeas intensamente ocupadas hacia 1300 el proceso de agrarización del espacio1. El espacio situado al sur del Tajo sólo se controla de modo definitivo después de las Navas de Tolosa (1212). La rápida expansión castellana subsiguiente, que supuso un aumento territorial en torno al 50 %, y la amplia limpieza étnica sólo permitió una ocupación lenta y desigual que estaba muy lejos de alcanzar su madurez cuando las pestes bajomedievales rompieron una clara dinámica de crecimiento. Con ex-cepciones, las zonas meridionales sólo dispondrán de una ocupación relativamente madura, dentro de los modelos y formas de explotación imperantes, en el siglo XV.
Desde las primeras décadas del siglo XV y hasta las últimas del XVI, periodo raramente abordado de modo unitario por razones académicas, se desarrolla un
1 Un ejemplo claro y preciso en Rösener, 1990, p. 49, fig. 1 –mapas de la región del Diemel hacia los años 500 y 1290– (el mapa es de H. Jäger).
Julián Clemente Ramos60
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
crecimiento demográfico sostenido en Castilla. Los espacios meridionales pasan a estar suficiente o densamente ocupados y a presentar conflictos derivados de esta situación. El motor ineludiblemente, por las razones indicadas, es la población. Los datos demográficos, tanto cuantitativos como cualitativos, son relativamente abun-dantes. La población en muchos casos se duplicó. En otros, menos, no alcanzó este punto, pero en muchos más lo superó.
El crecimiento demográfico, que comienza en el primer cuarto del siglo XV, ad-quiere fuerza en la segunda mitad. Los datos disponibles indican un crecimiento muy fuerte entre principios del XV, o antes, y finales del XVI. Los sexmos sorianos presen-tan incrementos de entre el 175,21 y el 297,81 % para el periodo 1352-1527 (Asen-jo, 1999, p. 201). Baeza contaba con mil vecinos en 1368, 1.774 en 1407 y 6.798 en 1588 (Rodríguez Molina, 1978, p. 134). Sevilla pasa de 2.613 vecinos en 1384 a rondar los diez mil en 1533 (Collantes de Terán, 1984, pp. 156 y 169-170). La tierra de Plasencia, sin la ciudad, albergaba 1.546 vecinos en 1395 y 3.675 en 1494 (Santos Canalejo, 1986, p. 100). La información de carácter cualitativo nos permite constatar que ese incremento es sostenido y generalizado. Este crecimiento se mantuvo hasta las últimas décadas del siglo XVI. Retengamos sólo algunos datos. Entre 1530 y 1591, la población española creció un 41,2 %, a un ritmo medio acumulativo del 0,57 %, que se eleva para la corona de Castilla al 0,59 %. Extremadura alcanza en 1550 una densidad de 9 habs./km2 que no volverá a tener hasta la década de 1830 (Marcos Martín, 2000, p. 322; Blanco Carrasco, 1999, p. 238). Este incremento demográfico, especialmente fuerte en el sur, rompe con el contraste poblacional que presentaban estas regiones y las del norte del Sistema Central hacia 1400. En torno a 1492, cuando este proceso de crecimiento no se había agotado, las zonas meridionales han alcanza-do una densidad demográfica no muy alejada de la media a pesar de la importancia de formas de explotación menos intensivas como las dehesas2.
La población no es, en las sociedades precapitalista o tradicionales, un factor autónomo. Una mayor población necesita más alimentos, que es tanto como decir más pan y necesariamente más espacio para el cereal. Consiguientemente, se inicia un proceso de roturación intenso y sostenido a lo largo de un siglo y medio largo. Asistimos de este modo a una definitiva agrarización del espacio que va a ocasionar una profunda transformación ambiental. Pasamos de un paisaje dominado por el monte, la vegetación natural y los espacios de pastos a otro con una presencia mu-cho más importante de la agricultura.
Algunas informaciones presentan el dominio de la vegetación natural y el monte antes del siglo XV. La imagen de la Extremadura histórica como una “terram de ur-sorum” a principios del siglo XII nos muestra una escasa transformación ambiental y
2 Ladero Quesada, 1978, p. 31 (sus datos permiten calcular una densidad para la corona de Castilla de 11,17 habs./km2 y de 9-10, o cercana a esta cantidad, para Galicia, Asturias, Andalucía, Extremadura, reino de Toledo o Murcia).
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 61
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
un importante componente forestal (Clement, 1993, p. 62). Las fórmulas notariales de donación de términos en Extremadura registran una escasa transformación del paisaje vegetal en los siglos XIII-XIV (Clemente Ramos, 2001, p. 34). Los mismos deslindes presentan claras diferencias antes y después del 1400. Los accidentes geo-gráficos son sustituidos en el siglo XV por mojones de piedras y árboles que denotan un estricto control del espacio (Clemente Ramos, 2003). Esta situación inicial, con una escasa agrarización, es compatible con un aprovechamiento de cierta entidad. El mapa del oso en Extremadura a mediados del siglo XIV refleja como este animal empieza a sufrir la competencia por el espacio. Animal muy sensible a la presencia humana, ha quedado relegado en este momento a las zonas de orografía más acci-dentada y montañosa (Clemente Ramos, 2015, p. 566).
El incremento del terrazgo agrario tuvo una intensidad considerable y produjo un notable impacto paisajístico. Los diezmos sevillanos en el siglo XV registran un importante crecimiento. En el primer cuarto de siglo XV, la producción cerealista se sitúa entre seiscientas y menos de ochocientas mil fanegas, con un pico en 1425, y en el tercer cuarto y la ultima década del siglo, en torno al millón y medio, con oscilaciones, y los dos millones (Ladero Quesada y González Jiménez, 1979, pp. 45 y 77). El crecimiento se mantuvo en el siglo XVI. En diversas zonas castellanas (Segovia, Zamora, Palencia, Valladolid, etc.) o la Bureba la producción cerealista alcanza su nivel más alto en la década de 1580 ó poco más tarde (Marcos Martín, 2000, pp. 351-2). Las rozas continúan en las dehesas del Campo de Montiel durante prácticamente todo el siglo. En la zona castellano-manchega, también hay un pico hacia 1580 (Fernández Petrement, 1988, pp. 99-103; Marcos Martín, 200, p. 355).
De modo general, se empieza a percibir una cierta presión sobre los recursos. Un documento de Piedrahíta alude, de modo significativo y creemos que paradigmático, a las “muchas estrechuras, a causa de la multiplicaçion de las gentes e los ganados” (Martín Martín, 1990, p. 38)3. En Huete, las parcelas yermas son raras en el siglo XV y los campesinos han ocupado “el espacio que se considera arable sin dejar apenas superficies a sus espaldas” (Sánchez Benito, 1999, p. 536). En el maestrazgo santia-guista murciano, las roturaciones se realizan a partir de 1525 sobre zonas alejadas, con orografía accidentada y suelos de baja calidad (Rodríguez Llopis, 1984, pp. 212-3). Enrique Díez Sanz señala como, en Soria, desde las primeras décadas del siglo XVI “el equilibrio se rompe a favor de la agricultura”, la población presiona “sobre los recursos” y se debe implementar “un nuevo sistema que haga posible que un mayor número de personas puedan vivir en un mismo territorio”( Díez Sanz, 1995, p. 327).
El crecimiento del espacio agrario ha incidido de modo global sobre el paisaje y la economía rural. Los indicios se acumulan en la submeseta norte. Se empieza a limitar el número de cabezas que puede tener cada propietario. Esto se produce
3 Este autor no deja de precisar que “se generaliza en los territorios que observamos, quizá por primera vez en su historia, la idea de escasez de tierra”.
Julián Clemente Ramos62
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
en Paredes de Nava, donde se desarrolla una trashumancia veraniega, en 1529; en Burgos y otras pequeñas localidades de la zona entre 1458 y 1524; en Valladolid a partir de 1485; en Haro en 1465 y 1491; en Segovia en 1483; y en Alba de Tormes a partir de 1458 (Martín Cea, 1991, pp. 124-5; Casado Alonso, 1987, pp. 230, 247, 248; Bennassar, 1983, p. 292, Goicolea Julián, 1999, p. 87; Asenjo, 1986, p. 169; Monsalvo Antón, 1988, pp. 433-5). La incidencia sobre la ganadería estante es evi-dente y será una constante en la época moderna4.
Las hojas de cultivo, un fiable indicador cualitativo, indican simultáneamente una alta densidad poblacional y una relativa escasez de pastos. Sólo necesidades acuciantes justifican la reducción de la libertad económica campesina para permitir un óptimo aprovechamiento pecuario del espacio cerealista. Un procurador de la Puebla de Don Rodrigo (La Mancha) considera que la creación de las hojas se debe a que “se pueden mejor aprovechar los términos e pastarlos con sus ganados” en una situación de “mucha estrechura de términos” (López-Salazar, 1986, pp. 194 y 195). Las hojas inician su desarrollo en el último cuarto del siglo XV. Se documentan o conforman en Zapardiel (Ávila) a mediados del XV, en Ávila en 1487, en Fregeneda (Salamanca) en 1497, en Talavera de la Reina entre 1480-1500, en la zona soriana desde principios del siglo XVI, en la comarca burgalesa en algún momento de la primera mitad del XVI y en este siglo en comarcas segovianas (García Fernández, 1965, p. 703; Suárez Álvarez, 1982, pp. 331-32; Asenjo, 1999, p. 330, n. 285; Díez Sanz, 1995, p. 295; Casado Alonso, 1987, p. 166; García Sanz, 1977, p. 30). En Extremadura, las hojas aparecen entre finales del siglo XV y primera mitad del XVI en Valencia de Alcántara, Plasencia, tierra de Galisteo, Montánchez o Villar de Rena –Medellín– (Clemente Ramos, 2005, p. 62).
Otro elemento a considerar es el desarrollo de la ganadería trashumante en el siglo XV. Sin que tuviera nunca la importancia que se le llegó a conceder, la dupli-cación de su número a lo largo de este siglo tuvo una incidencia indudable. La ca-baña trashumante supera los dos millones y medios de cabezas ovinas en el último cuarto del siglo XV y los tres millones en 1519, para luego descender fuertemente en la segunda mitad del siglo, con menos de dos millones (Le Flem, 1972, p. 38). El equilibrio entre agricultura/ganadería estante y ganadería trashumante se rompe en el reinado de los Reyes Católicos5. Las instancias judiciales se llenan de pleitos entre
4 Huetz de Lemps, 1962, p. 248, señala como “Le contingentement des troupeaux apparaît donc comme une disposition fréquente des Ordonnances municipales, partout où la majeure partie du terroir est cultivé, ou de trop faible étendue pour accueillir de nombreuses bêtes”; sobre las limitaciones de la cabaña estante en la época moderna, pp. 247-8.
5 García Sanz, 1998, p. 77, señala como en este momento “se inicia una etapa nueva en la historia de la Mesta: aquella en que es permanente la pugna entre, por una parte, la agricultura integrada con la ganade-ría estante, que era la base del régimen agrario característico de Castilla durante la época moderna, y, por otra, la ganadería trashumante, completamente ajena a la actividad agrícola”; en un sentido similar, Marín Barriguete, 1992, p. 133.
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 63
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
la Mesta y los concejos. Se registra con claridad la contradicción entre la dedicación pecuaria de las dehesas y la necesidad de tierras de cultivo. En un documento de Enrique IV se precisa que muchos propietarios pertenecientes a las élites “han fecho e fasen dehesas dehesadas la mayor parte de los terminos desa dicha çibdad [Toledo] e su tierra e jurediçion, de que se ha seguido que esa dicha çibdad e los vesinos della e su tierra han padeçido e padesçen mucha hanbre e detrimento asi de pan, porque no hay en que labren los labradores, como de carne, que no ay en que anden e pastan los ganados que son nesçesarios para el proveymiento desa dicha çibdad e su tierra” (Molenat, 1997, p. 509). En Plasencia se registra una situación muy similar. Álvaro de Estúñiga dispuso en 1471 el cultivo del cuarto de las dehesas porque debido a que “les davan por el pasto de las yervas grandes quantías de maravedís, mucho más de lo que por ellas solían dar... no se labravan por pan en esta mi çiudad y su término, en aquella manera que hera nesçesario según la poblaçión de la dicha çiudad y su tierra” (Clemente Ramos y Rodríguez Grajera, 2007, p. 758).
El mundo rural sufre una importante transformación en el siglo XV. En un con-texto de fuerte crecimiento demográfico, expansión del espacio agrario, particular-mente cerealista, y aumento de la ganadería trashumante, se genera un problema entre el pan, el pasto y, en un claro contexto de retroceso del bosque e incremento de la demanda de productos silvícolas, la madera. Muchas zonas castellanas empiezan a presentar una presión sobre los recursos producto de una ocupación madura, siem-pre entendida dentro de la estructura de la propiedad y las formas de explotación.
3. EL MONTE: REDUCCIÓN, ANTROPIZACIÓN Y NUEVAS FORMAS DE EXPLO-TACIÓN
El crecimiento demográfico y la ampliación del terrazgo agrario, dos variables ínti-mamente relacionadas, van a tener un impacto extraordinario sobre el monte y la vegetación natural. Se va a producir una aguda antropización del paisaje, una clara disminución del bosque y una mayor demanda, estructural y coyuntural, de produc-tos forestales. El monte empieza a percibirse como un recurso limitado y necesitado de protección. Hasta la segunda mitad del siglo XV, ha sido un bien abundante. No debe extrañarnos ante la limpieza étnica y el vaciamiento demográfico que supuso el proceso expansivo que denominamos reconquista. Algunas fuentes extremeñas presentan con nitidez esta situación. En un documento cauriense de 1553, se alude a un “tienpo ynmemorial” en que no se requería licencia alguna para cortar la ma-dera necesaria y “los montes estaban tan abundosos que llegavan casi a los muros de la çibdad y muy enteros” (Clemente Ramos, 2001, p. 19). En Galisteo, las cercas agrarias se hacían hasta finales del siglo XV con madera de encina y otras quercíneas, pese a la disponibilidad de “otros arvoles que no llevan fruto e como xara, madroño, guadaperales, escobales e azabuches” (Clemente Ramos, 2005, p. 64 y n. 53). Las
Julián Clemente Ramos64
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
dehesas de Zafra y Zafrilla (Cáceres) eran hacia 1280 “dehesas de coger lande todos aquellos que la quisieren coger asi los de fuera parte como los de la villa et del ter-mino” (Floriano, 1987, doc. 10). Difícilmente podemos imaginarnos una situación más permisiva. Las mismas Cortes de Valladolid de 1351 implícitamente presentan una situación de abundancia donde sólo se intentan corregir unos usos muy agresi-vos (Clement, 1993, p. 111, n. 103)6.
El retroceso del bosque y su consiguiente protección y percepción como bien escaso es algo generalizado desde mediados del siglo XV7. Se registra en la zona cantábrica (García de Cortázar, et al., 1985, vol. II, pp. 82-93; Sánchez Carrera, 1997, p. 70), la submeseta norte (Casado Alonso, 1987, pp. 37-8, 235; Bennassar, 1983, pp. 36-40; Asenjo, 1999, pp. 346-7, y 1986, pp. 180-2; Clement, 1993, p. 243; Bernal Estévez, 1989, p. 390, n. 102) y sur (Clemente Ramos, 2001 pp. 22-3; Solano Ruiz, 1978, pp. 339-341; Suárez Álvarez, 1982, pp. 402-5; García Díez, 1987, pp. 73-4) o Andalucía (Borrero, 1982, pp. 106-8; Martín Gutiérrez, 2003, p. 128). Sólo las zonas montañosas y pocas más escaparían a esta situación. Un primer indicador de esta realidad son las ordenanzas de montes. Las ordenanzas contarán con una normativa precisa sobre la protección y explotación del bosque con la clara finalidad de garantizar la sostenibilidad de un recurso limitado (Lu-chía, 2014). Las normativas proteccionistas se desarrollan con fuerza en Extrema-dura a finales del siglo XV (Valencia de Alcántara, 1489; Cáceres, 1494; Trujillo, 1499; Coria, 1502), dinámica que seguirá en el siglo siguiente (Clemente Ramos, 2001, p. 25).
La problemática del bosque trasciende el ámbito local desde finales del siglo XV. Los Reyes Católicos promulgan las primeras normativas proteccionistas de carácter general. Carlos I y Felipe II continúan esta política. Las Cortes, igualmente, presen-tan un interés creciente sobre la materia (1538, 1573 ó 1576). Las de Madrid de 1573 señalan, quizás de modo un tanto exagerado, que en Andalucía y el reino de Toledo “ya no se halla ni puede quemar sino sarmientos y paja”. En las de 1576, se solicita que se priorice la aprobación de las ordenanzas de montes pendientes (Bauer, 1980, pp. 54-5 y 63).
La problemática del bosque parece intensificarse en el siglo XVI. En una provi-sión de 1567 que autoriza la repoblación forestal en Burgos se precisa que “la tierra
6 “se destruyen de cada dia de mala manera los montes, senalada miente los pinares e enzinares, porque derriban çinco o seyx pinnos por tirar dende tres o quatro rrayeros de tea que non valen tres dineros, et que en los enzinares, por un palo muy sotil que ayan menester que cortan un enzina por pie” (cit. Clé-ment, “Frontière”, 111, n. 103).
7 Una sensibilidad distinta se detecta ya en la segunda mitad del XIV, aunque de forma un tanto tímida e incipiente, en zonas de antigua ocupación. El monasterio de San Bartolomé de Navas (Asturias) muestra un interés en 1362-6 en la conservación del bosque y prohíbe la tala de árboles. El cabildo de la iglesia de Santa María de Valladolid exige en 1338 a los arrendatarios de las huertas del Pisuerga la plantación de árboles para la construcción y otros usos (Torrente Fernández, 1982, pp. 97-8; Rucquoi, 1997, p. 297).
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 65
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
en la mayor parte destos reynos esta yerma y rasa sin arboles algunos y que la leña y madera a benido a faltar de manera que ya en muchas partes no se puede vivir” (Coronas Vida, 2004, p. 159). En Asturias, La Junta General del Principado (1595) señala que en los montes concejiles y comunes se han realizado “muchos cortes de enzinas y robres y otras frutas, de cuia causa vienen en disminucion y no se con-servan” (Barreiro, 1992, 248). En Alcaraz, a raíz de la provisión de Felipe II sobre los montes, una investigación concluye que las encinas son “pocas segund los que solia aver”. En este lugar y en Almansa, la repoblación parece una vía ineludible (Pereda Hernández, 1988, pp. 90-1). La tierra de Soria es un ejemplo paradigmático. En 1518, fue necesario elaborar unas ordenanzas de montes. A mediados de siglo, Juan Ochoa de Urquizu se quejó ante el Consejo Real de que los montes, antes muy poblados, “se habían alargado mucho por las cortas y talas”, por lo que el radio del abastecimiento de leña había aumentado de tres a ocho-diez leguas. En 1582, los regidores constatan el deterioro del monte de Valonsadero y prohíben “cortar o rozar cualquier genero de arbol, ya sea seco o verde”. Ese mismo año, Soria alarga la veda por dos años más de los habituales en el monte de la Aldehuela de Periáñez, propio de la ciudad. En 1593, la Junta de la Tierra precisa que “en muy pocas aldeas había montes de bellota de los que se pudiera sacar algún aprovechamiento”. Algunas al-deas intentarán aumentar la protección de sus montes para facilitar su recuperación. Sin embargo, el procurador de causas de la ciudad acusa a los vecinos de cuarenta y seis aldeas en 1600 de “haber cortado mucha cantidad de pies y ramas de roble y carrasca”. Los acusados arguyen que se trata de comunes y propios de las aldeas y que pueden cortar “pie y por rama” sin autorización de la ciudad, lo que finalmente ratificó la justicia (Díez Sanz, 1995, pp. 119-121 y 124). Sin entrar en la inciden-cia que las demandas de la marina real va a tener sobre el bosque, lo que será una constante para el periodo moderno, es significativo que se tendrá que considerar la replantación como una política necesaria e ineludible (Rey Castelao, 1995, pp. 167-8; Rivero Rodríguez, 2005, pp. 355-6).
El retroceso del bosque va a producir el aumento de los precios y el desarrollo de un comercio intercomarcal (mal conocido) e interregional de los productos foresta-les. Los datos sobre precios son escasos pero significativos. En Medellín, el precio de las barcas del Guadiana, según las estimaciones más moderadas de diversos tes-tigos, se duplica o triplica en el tercer cuarto del siglo XV (Clemente Ramos, 2016, pp. 138-140). En Soria, la carretada de leña pasa de 1,5 reales a principios del XVI a seis a mediados de siglo, aunque su precio legal estaba limitado a tres, por lo que los pobres “llegaban a gastar mas en leña que en comer” (Díez Sanz, 1995, 117). En 1595, la situación del bosque como hemos visto parece complicada en Asturias. No sorprende que en las décadas siguientes el precio de la madera suba mucho más deprisa que el de la paja o el cereal sin que se registre un claro aumento demográfico (Barreiro, 1992, pp. 248-9).
Julián Clemente Ramos66
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
La nueva situación del bosque y su percepción como un recurso limitado va a generar un nueva silvicultura que intenta desarrollar un modelo de explotación sostenible. La tala de un árbol o la saca de madera van a requerir una previa auto-rización. En el bajo Miño, los foros privados prohíben la tala “por pee” a la vez que limitan o reservan al propietario el aprovechamiento de la madera (Sánchez Carrera, 1997, p. 70). Las ordenanzas de Soria de 1497 también prohíben la tala de hayas, encinas, robles o pinos (Asenjo, 1999, pp.346-7). Diversas ordenanzas de la vertien-te meridional del Duero siguen esta línea proteccionista desde finales del siglo XV al XVI –Cuellar, 1493 y 1546-8, Riaza, 1572; Coca, 1623– (Clement, 1993, p. 243). La escasez de madera en Talavera obligará a la redacción de las ordenanzas de 1508 (Suárez Álvarez, 1982, pp. 402-5). Las ordenanzas de Alcaraz de 1521 intentan po-ner coto a la tala abusiva y proteger un recurso en claro retroceso. La tala por el pie queda reservada a arbustos como enebros, madroños y aladiernos, considerados de menor interés (García Díaz, 1987, pp. 85-90). Alcántara sostendrá en un conflicto con la Mesta en 1523 que en su término “no avia monte que se avastase para haser puentes sy no dexasen horca e aljuma” (Clemente Ramos, 2000, p. 327). En defini-tiva, el abastecimiento de madera se intentará realizar siempre que sea posible con el adecuado desmochado (poda) del arbolado y no con la tala de ejemplares.
El desarrollo de nuevas estrategias y su generalización, al menos en contextos de escasez, está relacionado con la necesaria sostenibilidad forestal. La repoblación empieza a aparecer como un política ineludible. A finales de la Edad Media está ampliamente asentada incluso en zonas cantábricas. Bilbao la desarrolla desde 1495. También lo hace el monasterio de Meira en tierras del Eo y en la ribera monfortina del Sil (García de Cortázar, 1985, II, p. 8; Mariño Veirás, 1983, 318-9). En Burgos, la reina Juana I dispone la plantación de pinos, sauces y álamos, lo que repetirá su hijo Carlos I y se continuará especialmente en el último tercio del siglo XVI (Casado Alonso, 1987, pp. 37-8 y 235; Coronas Vida, 2004, pp. 157-183). El caso de Valla-dolid está bien estudiado. Desde 1495 se plantan pinos y encinas. En el siglo XVI el panorama forestal cambia completamente. Se desarrollan grandes pinares, sobre todo al sur de la ciudad, convirtiéndose en la asociación vegetal dominante (Bennas-sar, 1983, pp. 36-40). En Andalucía también se práctica la repoblación. En Sevilla, durante el siglo XVI se desarrolla en “montes y pinares” y en las riberas, con “salzes y alamos” (Borrero, 1983, p. 97). Unas ordenanzas de 1538 de Úbeda recomiendan la plantación de álamos y pinos por cada árbol que se tale (Parejo, 1988, p. 106).
El uso creciente del matorral y de los árboles y arbustos de menor interés econó-mico intentará aliviar la presión sobre el bosque. El ejemplo de Galisteo, que estudié hace algunos años, es claro en este sentido. Tradicionalmente se llevaba leña verde y seca a Plasencia y se introducía de esta jurisdicción madera para la construcción. Esto indica una relativa escasez de monte alto. Los oficiales intentan promover una explotación más racional de los recursos mediante el aprovechamiento de los bos-
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 67
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
ques “espesos e renesidos”, que de este modo se preparaban para un aprovechamien-to pecuario, y la prohibición de cortar leña verde “para quemar ni haser arados, ni para cerrar sus huertos, ni para dar de comer a las reses flacas, ni para los bueyes de arada, ni para otra cosa ninguna”. Consideran fundamental utilizar “otros arvo-les que no llevan fruto [bellota] e como xara, madroño, guadaperales, escobales e azabuches” (Clemente Ramos, 2005, pp. 62-4).
La información sobre la explotación del matorral y de arbustos, o de árboles que ofrecen un menor interés, se acumula desde finales del siglo XV. En Cáceres (a. 1494), se ordena la sustitución de la leña de alcornoque por la de “escoba, e xara, e lantisca e otras lennas”. En Coria (Cáceres), los hornos de pan deberán utilizar “xara e madroño e hornija” (Clemente Ramos, 2001, p. 26). En Becerril de Campos, con una limitada riqueza forestal, se utilizan como combustible los cardos, las escobas o las zarzas (Oliva Herrer, 2002, pp. 129-130). En Alcaraz, en las ordenanzas de la caballería de la sierra de 1521, bastantes restrictivas, se permite cortar por el pie todo el año enebros, madroños y aladiernos y las ramas de sauces, fresnos y coscojas (García Díaz, 1987, pp. 85-90). La evolución de las condiciones de arrendamiento de las dehesas del linaje toledano de los Niño es muy indicativa. En la primera mitad del XV, los arrendadores podían hacer un uso prácticamente ilimitado de la retama. A partir de 1485, se prohíbe o limita su aprovechamiento de forma precisa y a su vez se ponen condiciones mucho más restrictivas para la explotación de los productos forestales (Franco Silva, 2005, pp. 157-166). Las Relaciones Topográficas de Felipe II registran en la provincia de Madrid el aprovechamiento para leña, además de las quercíneas, de la jara, el romero, la retama, la aliaga, el tomillo, el labiérnago, la cornicabra o el enebro (Bauer, 1980, pp. 115-6).
El comercio de los productos forestales y especialmente de la madera pasará a estar crecientemente controlado por los concejos. En general, se desarrolla una oposición entre zonas de montaña y llanura, con pocos bosques o sin monte alto, que sin duda fijaría con precisión una investigación sistemática. La montaña extre-meña presenta un perfil paisajístico preciso caracterizado por una mayor riqueza forestal. Plasencia alegará frente a la provisión real de 1567 que cuenta con bosques abundantes. Se localizan, de modo preferente, en las zonas de montaña (Clemente Ramos, 2015, pp. 544-549; Clemente Ramos & Rodríguez Grajera, 2007, pp. 739-741). No es raro que el comercio de la madera afecte a otros productos. Talavera permite a principios del XVI la saca de pan en momento de aguda penuria cerealista a Mombeltrán o Arenas de San Pedro, puntos habituales de abastecimiento de ma-dera (Suárez Álvarez, 1982, 402-5). Alcaraz presenta la situación contraria: obliga a los forasteros a la introducción de pan para la saca de madera desde 1462 (García Díaz, 1987, pp. 73-4).
Plasencia, en Extremadura, es un ejemplo del comercio intercomarcal de madera. La ciudad y su término es excedentaria con sus pinares, que jalonan el río Tiétar,
Julián Clemente Ramos68
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
y los castañares serranos. Se exporta madera hacia Galisteo, Alconétar, Alcántara o Trujillo. El control de este comercio se hace cada vez más riguroso y la ciudad se hace confirmar por Carlos I, de modo sólo preventivo, su prohibición (Clemente Ramos, 1999, pp. 6-7). Otras zonas presentan un modelo diferente, con montes que sostienen un comercio interregional. Las encomiendas santiaguistas del reino de Murcia y la sierra de Segura, predominantemente montañosas, suministran madera a la región y a Andalucía, sobre todo a partir de 1480 (Rodríguez Llopis, 1984, pp. 238-43). En la Sierra Pinariega, al noroeste de Soria, lugares pertenecientes a dis-tintas jurisdicciones forman la Hermandad de Pinares. La madera de la zona llega a Burgos, Zamora, Palencia, León y Astorga, Valladolid o Medina del Campo a finales del siglo XV (Asenjo, 1999, p. 347). Córdoba puede ser un buen ejemplo de la difi-cultad que presentaba el abastecimiento de madera. Recibía madera de pino funda-mentalmente de la Sierra de Segura. La madera local se obtenía en zonas montañosas (Pedroches, Sierra de Hornachuelos) o en unos montes concejiles muy protegidos y sujetos a un control riguroso. Con todo, se debió realizar una ordenanzas de car-pinteros para responder “a la poca madera que hay en esta ciudad” (Córdoba de la Llave, 1990, p.276; en general pp. 272-7).
Las nuevas formas de explotación maderera han introducido cambios en el bos-que. En casos específicos, va perdiendo su carácter estrictamente natural. Sin duda, es un tema que merecería estudios detenidos. Hasta el siglo XV, la madera utilizada ha debido provenir sobre todo de especies climácicas o de ribera y su abastecimien-to ha debido realizarse preferentemente dentro de cada jurisdicción o en un radio reducido. Su comercio ha generado, por ello, una escasa información. A lo largo del siglo XV, cada vez es más frecuente un déficit total o más habitualmente parcial de recursos forestales, especialmente de monte alto. Este recurso sólo esta disponible en situaciones de explotación equilibrada, puesto que la sobrexplotación reduce el porte del arbolado. Por otro lado, un suministro abundante y regular de madera exige la explotación de especies de rápido crecimiento como el pino. La vegetación de ribera ha sufrido un retroceso muy importante por la calidad de los espacios que ocupa y su limitado interés pecuario (Clemente Ramos, 2001, 36-42; Clemente Ramos y Martín Gutiérrez, 2018, 43-50). En los grandes macizos forestales vemos la explotación de pinares, de origen probablemente espontáneo. En otros casos, como los pinares que jalonan el Tiétar en la tierra placentina, es probable un origen o un componente an-trópico, algo documentado en el caso vallisoletano para el siglo XVI.
4. CAZA Y FAUNA: LA LUCHA CONTRA EL LOBO
La antropización del paisaje y el retroceso de la vegetación natural incidieron fuer-temente sobre la fauna salvaje. La lucha contra el lobo es un claro indicador de los desequilibrios generados. Otras especies como el oso y el cebro/encebro (asno
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 69
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
salvaje), se han visto condicionadas ya desde el siglo XIII por las transformaciones ambientales. El oso es un animal muy sensible a la actuación humana (Clevenger y Purroy, 1991, p. 90). La Extremadura histórica contaba a finales del siglo XI, como hemos indicado, con una abundante población (Clément, 1993, p. 92). A mediados del siglo XIV, ha ido abandonando la llanura y se ha convertido en un animal de montaña, lo que se ha cartografiado con precisión para la Extremadura actual. Igual-mente, estaba ausente en la depresión del Guadalquivir (Clemente Ramos, 2015, p. 566, mapa 1; López Ontiveros et al., 1988, p. 294). En el siglo XVI, el espacio del oso se va reduciendo lentamente: no se documenta en Madrid, Cuenca o el reino de Granada. Esta dinámica se mantendrá a lo largo del periodo moderno. El oso pierde presencia en la literatura cinegética (Nores y Naves, 1993, pp. 4-5). Otro ejemplo de la creciente antropización del paisaje y de su incidencia sobre los grandes herbí-voros es el cebro (¿equus hydrauntinus?). Ampliamente extendido en el siglo XII en el occidente y centro peninsular, desde el siglo XIV sólo se documentan en la zona de Murcia/Albacete. Las relaciones Topográficas de Felipe II certifican su extinción (Nores Quesada y Liesau, 1992, pp. 65 y 68-9). Estos dos ejemplos nos muestran la temprana incidencia de la creciente antropización del espacio antes de su definitiva agrarización sobre las especies más sensibles y con menos capacidad de adaptación.
El problema del lobo se manifiesta tempranamente, en el siglo XIII y primera mi-tad del XIV, en las zonas más humanizadas como Galicia (Sobrado, 2003, pp. 107-8). En la segunda mitad de este siglo se registra el pago de recompensas por capturas en Murcia (Menjot, 1980, p. 264). La lucha contra el lobo se va a generalizar a finales del siglo XV en Extremadura, Andalucía, Murcia o el espacio castellano-manchego. También en el norte. En todo caso, parece un problema percibido dentro del ám-bito local. En el siglo XVI, las Cortes le otorgan ya una dimensión interregional. No sorprende, por la íntima relación entre paisaje vegetal y fauna salvaje, que esta preocupación presente a grandes rasgos una cronología coincidente con la evolución del bosque y su protección.
Las grandes transformaciones económicas bajomedievales alteraron significati-vamente el hábitat de la fauna salvaje y, especialmente, de los grandes herbívoros, básicos en la alimentación del lobo. La caza menor se vio menos afectada. En todo caso, la proliferación de ordenanzas de caza está indicando el retroceso de todas las poblaciones animales. Las cortes de Madrid de 1435 ya muestran la incidencia que sobre liebres y perdices tienen las técnicas más indiscriminadas (Torquemada, 1997, p. 99). La novedad de las nuevas medidas de protección no deja lugar a dudas. En 1492, el común de los vecinos de Cáceres se posiciona contra las nuevas normas que rompen con lo que “antiguamente solian usar” (Clemente Ramos, 2001, p. 45). En Extremadura, se perfilan unas pautas sobre la caza, particularmente la menor, que creemos que en líneas generales puede extenderse a otros muchos territorios. Se prohíben las técnicas más mortíferas e indiscriminadas, se establecen vedas en
Julián Clemente Ramos70
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
la época de cría y se reservan los productos cinegéticos para el consumo local (Cle-mente Ramos, 2001, p. 45: Ladero Quesada, 1980, pp. 201 y 216-7). Todo indica, aunque faltan estudios consistentes y rigurosos, que estas medidas permitieron man-tener las poblaciones de caza menor. Muchas de estas especies se adaptan mejor a una mayor presencia de la agricultura (perdiz, liebre, conejo, etc.). Esto explicaría situaciones puntuales de abundancia, que en todo caso parecen excepcionales, en el siglo XVI (Clemente Ramos, 2001, p. 48; Goicolea Julián, 1999, p. 91, n. 292; Del Pino García, 1996, p. 105).
Los profundos cambios ambientales que se desarrollan a lo largo del siglo XV in-cidieron muy fuertemente sobre los grandes herbívoros, más dependientes del mon-te y las densas manchas forestales. Sobre el particular, es muy significativo el interés preferente de las ordenanzas en la caza menor (Ladero, 1980, pp. 201 y 216-7). En un tema particularmente mal estudiado, donde hay que moverse con informaciones de carácter cualitativo no exentas de ambigüedad, quizás sea muy significativa la proliferación de sitios reales y cotos señoriales. Los sitios reales eran, al igual que las grandes fincas cinegéticas actuales, cotos y criaderos de caza. En 1579, aldeas próximas al monte del Pardo entregaron un memorial sobre los daños producidos por los animales salvajes para su compensación (Rivero Rodríguez, 2005, p. 358). En 1494, el monte del cazadero real del Lomo del Grullo, junto a Doñana, quedó vetado al ganado y se prohibió que nadie cazara jabalíes o ciervos entre otras espe-cies cinegéticas en una legua alrededor del palacio. En 1495, este espacio se repobló con ciervos. En 1534, se prohibió la entrada de ganado y la bellota se reservó para las especies cinegéticas, especialmente el jabalí (López Viera, 2002, pp. 403-4).
La nobleza también estableció cotos de caza. En Haro, el condestable Iñigo Fernández de Velasco acordó en 1525 con el concejo el vedamiento de la caza y la pesca en el soto situado a orillas del río Oja a cambio de la cesión de sus derechos sobre las alcabalas de Naharruri (Goicolea, 1999, p. 91, n. 300). En 1504, la dehesa del Bodegón (Puebla de Alcocer, Badajoz), propiedad del duque de Béjar, era “un coto con mucha caza y una casa de recreación en las riberas de Guadiana” (Torres y Tapia, 1999, vol. II, p. 614). Las relaciones topográficas de Felipe II nos ofrecen algunos ejemplos muy claros. En Taragudo (Guadalajara) ) las “alimañas salvajinas” sólo se crían en los vedados del Duque del Infantado porque el resto del término “es tierra rasa y no hay montes”. En San Martín de Valdepusa (Toledo) hay un contraste entre la dehesa señorial de Pedro de Ribera, en la que se crían “muchas perdices, conejos y liebres y gamos y venados algunos, y puercos jabalies” y el resto del término, labrantíos que sólo permiten la “caza menuda” (Arroyo Llera, 1991, p. 190). En 1543, en un pleito contra el conde de Medellín se detalla su intento de monopolizar la caza del término, vedándola a los vecinos y la oligarquía local, y las violencias cometidas contra personas y animales (perros)8. Todos estos elementos
8 A. G. Simancas, Consejo Real, leg. 230, exp. 2-1, preg. 11, fols. 11r.
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 71
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
indican un claro retroceso de la caza y particularmente de los grandes herbívoros. Los intentos de protección y el desarrollo de zonas reservadas (sitios reales o cotos señoriales) tienen una clara significación. En Castilla, sin embargo, no se llegará al monopolio de la caza por las élites como en otros entornos europeos (Montanari, 1984, pp. 180-3; Almond, 2003, pp. 33, 93-4 y 141).
Las profundas transformaciones ecológicas bajomedievales van a cambiar la rela-ción entre el hombre y el lobo. Situado en la cúspide de la cadena trófica, la presen-cia del lobo va adquiriendo un perfil conflictivo en Europa a lo largo del periodo me-dieval. Esta situación está estrictamente relacionada con la antropización del paisaje y el subsiguiente retroceso de los grandes herbívoros. Los espacios del hombre y el lobo chocan cuando este animal, privado de sus fuentes naturales de alimentación, se convierte en una importante amenaza para la ganadería.
Los problemas planteados por el lobo tienen un evidente componente trófico. Varios indicadores apuntan en este sentido. Debemos considerar, en primer lugar, el papel central que tienen los grandes herbívoros en su alimentación (Grande del Brío, 1984, pp. 44-5; Gil Cubillo, 1991, pp. 149-50; Kemp, 1990, p. 79). Ante su escasez, la ganadería cumple un papel sustitutivo, al menos estacionalmente. La informa-ción sobre el particular es clara y precisa. Las ordenanzas de Chinchilla indican que “façian muchos daños e muertes [los lobos] en los ganados mayores, e menores, e bestiales”. En Jerez o Lorca, los ganaderos pagan las recompensas por las capturas (Torquemada, 1997, pp. 76-7; Carmona, 1998, p. 413; Jiménez Alcázar, 1997, pp. 113-4). En Extremadura, los datos son relativamente abundantes. Las cuentas mu-nicipales de Cáceres de 1519 registran veinticinco más un número indeterminado de carneros víctimas del lobo. En 1508, la aldea de Garciaz (Trujillo) solicita que-mar una mancha con mucho monte porque “reçiben mucho daño en sus ganados de lobos”. Las ordenanzas de Valencia de Alcántara (a. 1486) también aluden a las reses muertas por estos animales. El lobo también ataca al ganado mayor como hacen constar las ordenanzas de Villalba (a. 1549) y Solana de Barros (a. 1554). Los mastines se convierten en imprescindibles. Los monjes de Guadalupe, ante la eventualidad de mantener atados a sus perros por haber atacado a ganado doméstico de Rena y Villar (Medellín), argumentan que en ese caso “les comerian los lobos el dicho ganado”, prioritariamente bovino. En Haro, el uso de mastines parece tener la misma finalidad (Clemente Ramos, 2000, p. 370 y n. 163, y 2001, pp. 48-9; A. Mon. Guadalupe, leg. 131, doc. 56; Goicolea Julián, 1999, p. 89).
La estacionalidad de las capturas es otro claro indicador de la naturaleza del conflicto9. Las capturas dibujan a lo largo del año una línea invertida respecto de la disponibilidad de alimentos. De este modo, registran un pico en invierno y son
9 Cherubini, 1996, p. 203, señalaba en un trabajo clásico que “i lupi adulti risultino presi nel periodo invernale, quando evidentemente essi si facevano più imprudenti a causa della fame, mentre la tarda primavera e l’estate erano la stagione della cattura dei cuccioli nelle boscaglie”; en general, págs. 203-6
Julián Clemente Ramos72
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
más abundantes en el primer semestre del año, mientras que escasean en el verano y el otoño. En Extremadura, con datos de varios concejos para finales del siglo XV y primera mitad del XVI, se alcanza un máximo en enero-febrero y un segundo en mayo. Las camadas de lobeznos se capturan, por razones obvias, en abril-mayo. En Lugo, para el periodo moderno, el máximo de capturas también se sitúa en enero-febrero (Clemente Ramos, 2001, p. 49; Sobrado, 20003, p. 111)10.
Pese a su gran capacidad de adaptación, el lobo acusa los cambios y aunque puede considerarse omnipresente, algo facilitado por su movilidad, prolifera en las zonas con menos transformación ambiental11. Sólo podemos esbozar algunas líneas, ante la inexistencia de estudios sobre la materia. Aunque presente en el llano, se asienta preferentemente en las zonas de montaña o donde la existencia de abundantes matas permite su proliferación. Las cortes de Valladolid de 1548 y las de Madrid de 1551 señalan esa vinculación del lobo y de otras alimañas con las montañas de Galicia y Extremadura. En esta última región, tiene una presencia especial en la Sierra de Guadalupe, Sierra Morena y zonas colindantes de Portugal (Ladero, 1980, p. 202). Las montañas lucenses albergan una abundante población en el siglo XVIII (Sobra-do, 2003, pp. 120-1). En Extremadura se ha podido estudiar su reparto en algunos términos concejiles. En la tierra de Cáceres, parecen abundantes en la Sierra de San Pedro y en las estribaciones montañosas que separan la villa de Sierra de Fuentes. En Mérida, proliferan en las proximidades de la Sierra de San Pedro y Montánchez al norte y junto a la Sierra de San Serván al sur (Clemente Ramos, 2001, p. 51).
Este relación entre poblaciones de lobos y zonas de monte y matorral nos indica la relación estrecha entre paisaje vegetal y fauna. El hombre medieval y moderno era consciente de la dificultad de eliminar al lobo y una de sus estrategias será la eliminación de su hábitat. La dehesa de Cíjara (Montes de Toledo) era “muy lobo-sa por las grandes malesa”, por lo que Toledo autorizó la roturación de espacios agrarios (Molenat, 1997, p. 266, n. 112). La Sierra de Baza se aprovechaba poco en el primer cuarto del siglo XVI porque “en la espesura dellos se crian muchos lobos e otros anymales” (Tristán García, 2000, p. 243). Del mismo modo, en Trujillo se piden desbroces para controlar su población –“quemar un pedaço de la dehesa, que esta muy montosa y reçiben mucho daño en sus ganados de lobos”– (Sánchez Rubio, Trujillo, pp. 201 y 205-6, notas 200 y 202). La dehesa de Castilrubio (Me-dellín), con una gran presencia de montes bravos y abundante vegetación era un lugar perfecto para la proliferación del lobo y los grandes herbívoros al menos has-ta 1450 –“muchos javalies e venados e caça e muchos lobos”– (Clemente Ramos, 2019, p. 137, n. 12).
10 Igualmente, las capturas de lobos en Castellón entre 1566-1624 se realizan también de modo muy acusado entre enero y julio (Rosas, 2009, p. 7).
11 Sobre la proliferación del lobo en entornos con bosque, ganadería ovina y poca población en la Francia del siglo XVIII, cf. Molinier y Molinier-Meyer, 1981, pp. 231-4.
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 73
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
Esta necesidad de alterar los ecosistemas vegetales es un indicador de la difi-cultad de eliminar o reducir la población de lobos. Los éxitos fueron escasos y las capturas no supusieron un claro retroceso salvo en espacios y zonas muy puntua-les o insulares (Ortalli, 1997, pp. 79-82; Almond, 2003, p. 71, Grau, Puig y Ruiz-Olmo 1990, p. 221; Rosas, 2009, p. 8). No estamos en condiciones de establecer la evolución de sus poblaciones, pero todo hace indicar que de modo general se mantuvieron en la baja Edad Media y el periodo moderno. Cuando vemos grandes zonas, los cambios no parecen importantes. En Galicia siguen siendo abundantes en el periodo moderno y suponen un claro problema (Sobrado, 2003, pp. 120-1). En la baja Extremadura, a través del interrogatorio de la Real Audiencia de 1791 se registra la presencia del lobo en el 83 % de los municipios (Grajera, 1996, pp. 30-1).
El problema del lobo, endémico entre la baja Edad Media y el siglo XIX, hunde sus raíces en las transformaciones y desequilibrios ambientales de los siglos XV-XVI. Los espacios del hombre y el lobo chocan sin que, debido a la adaptabilidad de este animal, pueda eliminarse su presencia. El mundo rural ha terminado interiorizan-do una amenaza que aún se manifiesta de forma clara frente a los actuales intentos conservacionistas.
5. CONCLUSIONES
La fase de crecimiento que se extiende entre comienzos del siglo XV y gran parte del siglo XVI, generó un aumento considerable de la población. Las zonas y territorios con menor ocupación, situadas al sur del Sistema Central y conquistadas tardíamen-te, alcanzan ahora un nivel demográfico importante considerando las estructuras de la propiedad y las formas de explotación. Esto produjo, dentro de un modelo de crecimiento de carácter extensivo, una proliferación de roturaciones ante las crecien-tes demandas alimenticias. El paisaje se agrariza y el monte y la vegetación natural sufren un claro retroceso. El bosque se ha visto hasta el siglo XV, sobre todo en las zonas meridionales, como un recurso abundante. Desde mediados de este siglo, las ordenanzas de monte empiezan a manifestar una clara preocupación y la existencia de una nueva realidad definida por la escasez relativa. Las nuevas medidas conser-vacionistas se convierten en imprescindibles. En el siglo XVI, la legislación real y las Cortes se harán eco de la situación. Asistimos al desarrollo de repoblaciones forestales. A partir de ahora, el trigo y la madera aparecen como dos productos im-prescindibles pero con requerimientos opuestos. La comercialización de la madera estará crecientemente controlada.
El importante retroceso del bosque y la vegetación natural ha tenido una fuerte incidencia sobre la caza y la fauna salvaje. Antes del siglo XV, sólo las especies con una menor adaptabilidad, como el oso o el cebro/encebro, acusan la creciente trans-
Julián Clemente Ramos74
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
formación del espacio. En los siglos XV y XVI, la intensa agrarización y antropiza-ción produjo efectos generales sobre la fauna. Las ordenanzas de caza y el desarrollo de cotos reales y señoriales son un claro indicador de esta realidad. Los grandes herbívoros se han visto especialmente afectados. Privado de su principal fuente de alimentación, el lobo se convierte en una amenaza para la ganadería. Las recom-pensas por sus capturas se generalizan. Animal con gran capacidad de adaptación, seguirá siendo omnipresente, especialmente en las zonas menos transformadas, y mantendrá sus poblaciones salvo contadas excepciones durante siglos. A pequeña escala, la eliminación de las manchas densas que le sirven de refugio parece la forma más sencilla de limitar su proliferación.
Hacia 1500, agricultura, monte y fauna aparecen como tres elementos clara e íntimamente relacionados. El crecimiento de la población y la antropización y agrarización del espacio han producido un claro retroceso del bosque y la caza, que pasarán a estar creciente y sistemáticamente protegidos, y el conflicto con el lobo, que ve reducido drásticamente su hábitat y su base alimenticia.
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
alMond, R. (2003). Medieval hunting. Stroud (Gloucestershire): Sutton Publishing.arroyo llera, F. (1991). Caza y fauna en Castilla la Nueva en el siglo XVI según las
Relaciones Topográficas de Felipe II. En Actas del VI Coloquio de Geografia Rural (pp. 183-196). Madrid: UAM.
asenJo gonzález, Mª (1986). Segovia. La ciudad y su tierra a fines del medievo. Segovia: Diputación de Segovia.
asenJo gonzález, Mª (1999). Espacio y sociedad en la Soria medieval (siglos XIII-XV). Soria: Diputación de Soria.
barreiro Mallón, b. (1992). Masa arbórea y su producto en Asturias durante la Edad Moderna. En V. Cabero, J. M. Llorente Pinto, J. I. Plaza Gutiérrez y C. Pol Ménde (Eds.), El medio rural español. Cultura, paisaje y naturaleza (pp. 240-252). Salamanca: Universidad de Salamanca.
bauer ManderscHeid, e. (1980). Los montes de España en la historia. Madrid: Ministerio de Agricultura.
bernal estéVez, a. (1989). El concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra durante el siglo XV. Salamanca: Diputación de Salamanca.
bennassar, b. (1983). Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.
blanco carrasco, J. P. (1999). Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna, (1500-1860). Cáceres: Universidad de Extremadura.
borrero Fernández, M. (1983). El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 75
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
carMona ruiz, Mª a. (1998). La ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. Sevilla : Diputación de Sevilla.
casado alonso, H. (1987). Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines de la Edad Media. Valladolid: Junta de Castilla y León.
cHerubini, g. (1996). Lupo e mondo rurale. En G. Cherubini, L’Italia rurale del basso Medioevo. Roma-Bari: Laterza
cléMent, V. (1993). Frontière, reconquête et mutation des paysages végetaux entre Duero et système central du XIe au milieu du XVe siècle. Melanges de la Casa de Velázquez, XXIX/1, 87-126. https://doi.org/10.3406/casa.1993.2640
cleMente raMos, J. (2003). Los deslindes: una fuente para el estudio de la vegetación natural. En J. Pérez-Embid (Ed.), La Andalucía Medieval. Actas de la I Jornadas sobre Historia rural y medio ambiente (pp. 129-142). Huelva: Universidad de Huelva.
cleMente raMos, J. (2005). Desarrollo agrario y explotación forestal en la tierra de Galisteo a finales de la Edad Media. En Clemente Ramos y J. L. de la Montaña Conchiña, II Jornadas de Historia Medieval de Extremadura. Ponencias y comunicaciones (pp. 57-74). Mérida: Editora Regional de Extremadura.
cleMente raMos, J. (2015). La montaña extremeña (ss. XV-XVI). Paisaje y economía. Revista de Estudios Extremeños, (71/1), 539-568.
cleMente raMos, J. (2005). La organización del terrazgo agropecuario en Extremadura (siglos XV-XVI). En la España Medieval, (28), 49-80.
cleMente raMos, J. (2016). Barcas y barcaje en Medellín (c. 1449-c. 1511). Riparia, (2), 133-152. https://doi.org/10.25267/RIPARIA.2016.v2.07
cleMente raMos, J. (2019). Una dehesa por dentro: Castilrubio (1290-c. 1545). Paisaje, explotación y usurpación de términos. Espacio, Tiempo y Forma. III. Historia Medieval, (32) , 133-160. https://doi.org/10.5944/etfiii.32.2019.22235
cleMente raMos, J. y Martín gutiérrez, e. (2018). I paesaggi d’acqua e le loro utilizzazioni nella Spagna sudoccidentale tra il tredicesimo e il sedicesimo secolo. En Gestione dell’acqua in europa (XII-XVIII Secc.) - WaterManagement in Europe (12th-18th centuries): selezione di ricerche - Selection of essays (pp. 41-61). Firenze: Firenze University Press.
cleMente raMos, J. y rodríguez graJera, a. (2007). Plasencia y su tierra en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. Un estudio de sus ordenanzas (1469-1593). Revista de Estudios Extremeños, LXIII/2, 725-789.
cleVenger, a. P. y Purroy, F. J. (1991). Ecología del oso pardo en España, Madrid: CSIC.
collantes de terán, a. (1984). Sevilla en la baja edad media. La ciudad y sus hombres. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.
córdoba de la llaVe, r. (1990). La industria medieval de Córdoba. Córdoba: Universidad de Córdoba.
Julián Clemente Ramos76
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
coronas Vida, Luis Javier (2004). Montes, comunales y repoblación forestal en la jurisdicción de Burgos durante el siglo XVI. Boletín de la Institución Fernán González, 228, 153-192.
díez sanz, e. (1995). La tierra de Soria. Un universo campesino en la Castilla oriental del siglo XVI. Madrid: Siglo XXI.
Fernández PetreMent, l. (1988): Licencias de Rotura y cerramientos de dehesas en el Campo de Montiel (s. XVI). En I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. 7. Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (pp. 97-105). Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Floriano, a. c. (1987). Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1229-1471). Cáceres: Diputación de Cáceres.
Franco silVa, a. (2005). Los Niño. Un linaje de la oligarquía municipal de Toledo en el siglo XV. En A. Franco Silva, Estudios sobre la nobleza y el régimen señorial en el reino de Castilla (pp. 127-213): Cádiz: Universidad de Cádiz.
garcía de cortázar, J. a.; arízaba boluMburu, b; luz rodriguez, Mª l.; y del Val ValdiVieso, i. (1985): Bizcaya en la Edad Media. Evolución demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, 3 vols. San Sebastián: Haranburu Editor.
garcía díaz, i. (1987). Agricultura, ganadería y bosque: la explotación económica de la tierra de Alcaraz (1475-1530). Albacete.
garcía Fernández, J. (1965). “Champs ouverts et champs clôtures en Vieille-Castille”. Annales. E.S.C, 20/3-4, 692-718. https://doi.org/10.3406/ahess.1965.421817
garcía sanz, a. (1977). Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814. Madrid: Akal.
garcía sanz, a. (1998). Los privilegios mesteños en el tiempo, 1273-1836: una revisión de la obra de Julius Klein. En F. Ruiz Martín y A. García Sanz (Eds.), Mesta, trashumancia y lana en la España moderna (pp. 65-89). Barcelona: Crítica y Fundación Duques de Soria.
gil cubillo, J. c. (1991). El lobo. Enigmas de un depredador. Madrid: Cairel Ediciones.goicolea Julián, F. J. (1999). Haro: una villa riojana del linaje Velasco a fines del
Medievo. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.graJera díaz, F. (1996). El lobo ibérico en la Baja Extremadura. Badajoz: Universitas.Grande del Brío, R. (1984). El lobo ibérico. Biología y mitología. Madrid: Ed. Hermann
Blume.grau, J.M.t., Puig, r. y ruiz-olMo, J. (1990). Persecución del lobo (Canis lupus L.,
1758) en Girona (NE Ibérico) durante los siglos XVIII y XIX: ejemplo de utilización de datos de archivo. Miscelánea Zoológica, 14, 217-223.
Huetz de leMPs, a. (1962). Les terroirs en Vieille Castille et Léon: un type de structure agraire. Annales. E.SC., 17/2, 239-251. https://doi.org/10.3406/ahess.1962.420816
rösener, W. (1990). Los campesinos en la Edad Media. Barcelona: Crítica.
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 77
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
JiMénez alcázar J. F. (1997). Un concejo de Castilla en la frontera de Granada: Lorca 1460-1521. Granada: Universidad de Granada y Ayunt. Lorca.
KeMP, Ch. (1990). Los señores del bosque. Conservación del lobo, el lince, el oso y el bisonte en Europa. Barcelona: Lyns Edicions.
ladero quesada, M. a. (1978). España en 1492. Madrid: Ed. Hernando.ladero quesada, M. a. (1980). La caza en la legislación municipal castellana siglos
XIII a XVIII. En la España medieval, (1), 193-222.ladero quesada, M. a. y gonzález JiMénez, M. (1979). Diezmo eclesiástico y
producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503). Sevilla: Universidad de Sevilla.
le FleM, J. P. (1972). Las cuentas de la Mesta (1510-1709). Moneda y Crédito, 121, 23-104.
loPez ontiVeros, a., Valle buenestado, b. y garcía Verdugo, F. c. (1988). Caza y paisaje geográfico en las tierras Béticas según el Libro de la Montería. En en E. Cabrera (Coord.), Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492) (pp. 281-308). Córdoba: Diputación de Córdoba.
lóPez Viera, d. (2002). El cazadero real del Lomo del Grullo durante el bajo medievo e inicios de la modernidad: una reserva cinegética de la Corona. En F. J. Pérez-Embid (Coord.), La Andalucía medieval. Actas I Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente (pp. 395-408). Huelva: Universidad de Huelva.
lóPez-salazar Pérez, J. (1986). Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (siglos XVI-XVII). Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos.
lucHía, c. (2020). ‘Por que los montes de esta villa se conserben, e no se disipen como al presente estan’: la regulación de los recursos forestales en la corona de Castilla (siglos XIV-XVI). Espacio, Tiempo y Forma. III. Historia Medieval, (33), pp. 303-332.
Marcos Martín, a. (2000). España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad. Barcelona: Ed.Crítica.
Marín barriguete, F. (1992). Los Reyes Católicos y el Honrado Concejo de la Mesta. Una desmitificación necesaria”. Cuadernos de Historia Moderna, (13), 110-141.
Mariño Veirás, d. (1983). Señorío de Santa María de Meira (de 1150 a 1525). Espacio rural, régimen de propiedad y régimen de explotación en la Galicia Medieval. La Coruña.
Martín cea, J. c. (1991). El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. El ejemplo de Paredes de Nava en el siglo XV. Valladolid: Junta de Castilla y León.
Martín gutiérrez, e. (2003). La identidad rural de Jerez de la Frontera. Territorio y poblamiento durante la baja Edad Media. Cádiz, Universidad de Cádiz.
Martín Martín, J. l. (1990). Evolución de los bienes comunales en el siglo XV. Studia Historica. Historia Medieval, (8), 7-46.
Julián Clemente Ramos78
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
MenJot, d. (1980). Les murciens du Bas Moyen Âge à la chasse. En La chasse au Moyen Âge: Actes du Colloque Nice [22-24 juin 1979] (pp. 254-273). Paris, les Belles Lettres.
Molenat, J.-P. (1997). Campagnes et monts de Tolede du XIe au XVe siécle. Madrid: Casa de Velázquez.
Molinier, a. y Molinier-Meyer, n. (1981). Environnement et histoire: les loups et l’homme en France. Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, (28/2), 225-245. https://doi.org/10.3406/rhmc.1981.1140
MonsalVo antón, J. Mª (1988). El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra. Salamanca: Universidad de Salamanca.
Montanari, M. (1984). Vicende di un’espropriazione: il ruolo della caccia nell’economia e nell’alimentazione di ceti rurali. En M. Montanari, Campagne medievale. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari (pp. 174-190). Torino: Einaudi.
nores, c. y naVes, J. (1993). Distribución histórica del oso pardo en la península Ibérica. En J. Naves y G. Palomero (Eds.), El oso pardo (Ursus arctos) en España (pp. 13-33). Madrid: ICONA.
nores quesada, c. y liesau, c. (1992). La Zoología Histórica como complemento de la Arqueozoología. El caso de Zebro. Archaeofauna. International Journal of Archaeozoology, (1), 61-71.
oliVa Herrer, r. H. (2002). La Tierra de Campos a fines de la Edad Media. Economía, sociedad y acción política campesina. Valladolid: Universidad de Valladolid.
ortalli, g. (1997). Natura, storia e mitografia del lupo nel medioevo. En G. Ortalli, Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel medioevo (pp. 57-122). Turín: Einaudi.
PareJo delgado, M. J. (1988). Baeza y Úbeda en la baja Edad Media. Granada: Don Quijote.
Pereda Hernández, J. (1988). Conservación y repoblación de arbolado en Almansa a mediados del siglo XVI. En Actas del I Congreso de Historia de Castilla la Mancha. 7: Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (pp. 89- 96). Toledo: Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Pino garcía, J. L. del (1996). Caza y cazadores en la Castilla bajomedieval. Meridies, III, 89-118.
rey castelao, o. (1995). Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
riVero rodríguez, M. (2005). Caza, monarquía y cultura cortesana. En J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (coords.), La monarquía de Felipe II: la Casa del Rey, vol. 1 (pp. 351-376). Madrid: Fundación Mapfre-Tavera.
rodríguez Molina, J. (1978): El reino de Jaén en la baja Edad Media. Aspectos demográficos y económicos. Granada: Universidad de Granada.
Crecimiento agrario y crisis/transformación ambiental en la corona de Castilla (siglos XV-XVI) 79
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 57-79
rodríguez lloPis, M. (1984). Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia. Los dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515. Murcia: Universidad de Murcia.
rosas, M. (2009). Dinámica poblacional del lobo (Canis lupus Linnaeus, 1758) en la zona este de la provincia de Castelló de la Plana durante los siglos XVI-XVII (1566-1624). Galemys, 21/1, 3-15.
rucquoi, a. (1997). Valladolid en la Edad Media. Genesis de un poder. Valladolid: Junta de Castilla y León.
sáncHez benito, J. Mª (1999). Organización y explotación de la tierra de Huete (siglo XV). Historia. Instituciones. Documentos, (26), 491-546.
sáncHez carrera, Mª c. (1997). El bajo Miño en el siglo XV. El espacio y los hombres. La Coruña: Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.
sáncHez rubio, Mª a. (1993). El concejo de Trujillo y su alfoz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Cáceres: Universidad de Extremadura.
santos canaleJo, e. c. de (1986). La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-historico: la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos. Cáceres: Diputación de Cáceres.
sobrado correa, H. (2003). Los enemigos del campesino. La lucha contra el lobo y otras alimañas nocivas en la Galicia de la Edad Moderna. Obradoiro de Historia Moderna, (12), 105-139.
solano ruiz, e. (1978). La Orden de Calatrava en el siglo XV: los señoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media. Sevilla: Universidad de Sevilla.
suárez alVarez, Mª J. (1982). La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369- 1504). Oviedo: Universidad de Oviedo.
torqueMada, Mª J. (1997). La protección ecológica en la Castilla bajomedieval. Ma-drid: UCM.
torrente Fernández, i. (1982). El dominio del monasterio de San Bartolomé de Nava (siglos XIII-XVI). Oviedo: Universidad de Oviedo.
torres y taPia, a. de (1999). Crónica de la Orden de Alcántara. Mérida: Junta de Extremadura y Asamblea de Extremadura (facsímil edic. 1763).
tristán garcía, F. (2000). ‘Va el lobo’. Aproximación histórica al depredador en la tierra de Baza en la alta edad moderna. Chronica Nova, (27), 239-281.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 81
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19083
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 81-103DOI:10.14198/medieval.19083
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV al siglo XVI
Transformation in the landscape of the region of Antequera (Málaga) during the course of the 15 century to the 16 century
José Juan cobos rodríguez
“usted aprendey usa lo aprendido
para volverse lentamente sabio”(Currículum, M. Benedetti)
RESUMEN
La necesidad del ser humano de obtener más tierras de cultivo llevó a la transformación del paisaje natural de un sector central de la actual Andalucía a finales de la Edad Media, entre los siglos XV y XVI, como es la comarca de Anteque-ra al norte de la provincia de Málaga (Andalucía, España). En este trabajo comprobamos, gracias a la documentación de archivo analizada, cómo este proceso afectó a una vegetación original (en-cina, alcornoque, matorral) y a una fauna salvaje (lobos, ciervos, tal vez osos) que fueron desapa-reciendo. Un monte mediterráneo, considerado en ocasiones un espacio de poco provecho, es el escenario donde se producen los cambios que lo convierten en tierras adecuadas para la ex-plotación agrícola, dotadas, incluso, de agua. De este modo, un paisaje caracterizado por cierta diversidad natural pasará a ser humanizado, a ser dominado por la sociedad castellana de aquel momento, hasta lograr una imagen más uniforme del mismo. Un importante crecimiento de pobla-ción llevó a que se realizaran diversos procesos de reparto de tierras que provocaron la transfor-
Author:José Juan Cobos RodríguezDoctor en Historia MedievalProfesor de Enseñanza SecundariaJunta de Andalucía (Málaga, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0003-1616-3392
Date of reception: 11/03/21Date of acceptance: 14/06/21
Citation:Cobos Rodríguez, J. J. (2021). Transfor-mación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcur-so del siglo XV al siglo XVI. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 81-103. https://doi.org/10.14198/medieval.19083
Acknowledgments: Agradezco a María Remedios Gómez Leiva la ayuda prestada en la traducción del resumen al inglés.
© 2021 José Juan Cobos Rodríguez
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
José Juan Cobos Rodríguez82
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
mación del monte o bosque en espacios para el cultivo, después de un duro trabajo campesino. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de polémica, con vecinos a favor y en contra de tales roturaciones sobre zonas que hasta entonces habían sido de aprovechamiento común. PALABRAS CLAVE: Andalucía; Antequera (Málaga); explotación agrícola; fauna; pai-saje; transformación.
ABSTRACT:
The human need to obtain more fields led to the transformation of the natural landscape of a central sector of the present-day Andalusia at the end of the Middle Ages, between the 15th and 16th centuries, such as the Antequera region to the north of the Malaga province (Andalusia, Spain). Through this paper we verify, mainly thanks to the analysed archive work, how this process affected an original vegetation (holm oak, cork oak, brushwood) and a savage fauna (wolves, deer and maybe bears) that gradually disappeared. A Mediterranean hill considered, on occasion, a little benefit area, is the scene where some changes, that turn it into suitable lands for agricultural production, even endowed with water, take place. This way, a landscape characterised by a certain natural diversity will be humanized, controlled by the Castilian society from that time, until it reaches a more uniform image from itself. An important population growth led to various land distribution processes that led to the transformation of the hill, or of the forest, into spaces for cultivation, after hard peasant work. However, this process was not without controversy, with neighbors in favor and against such breakings on areas that had been of collective use. KEYWORDS: Andalusia; Antequera (Málaga); agricultural production; fauna; landscape; transformation.
1. INTRODUCCIÓN1
El Convenio de Florencia sobre el paisaje estableció que éste podía ser definido como “una parte del territorio tal como es percibido por la población, cuyo carác-ter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (Cortina Ramos y Queralt, 2007, p. 38). Por ello, debemos de considerar el carácter dinámico del medio natural y la capacidad de poder ser transformado (Zoido Na-ranjo, 2011, p. 12).
1 Abreviaturas utilizadas: AACC: Actas Capitulares; AGS: Archivo General de Simancas; AHMA: Archivo Histórico Municipal de Antequera; CC-P: Cámara de Castilla, sección Pueblos; f. (ff.): folio (folios); LDR: Libro de Documentos Reales; leg.: legajo; LRA: Libro de Repartimientos de Antequera; p. (pp.): página (páginas); RGS: Registro General del Sello; s/f.: sin foliar.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 83
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
Diversos estudios han señalado que la forma distinta de organizarse de cada sociedad del pasado sobre un mismo espacio ha influido en la metamorfosis de su paisaje por medio de la actividad del ser humano, que deja su huella cuando adapta el entorno que encuentra a sus intereses y necesidades (Barceló, 1988; Buxó, 2006, García de Cortázar, 1988; Garrabou y Naredo, 2008; Kirchner, 2010; Malpica Cuello, 1996 y 2009). Tales investigaciones no dejan de señalar la importancia que posee el estudio de los paisajes históricos para conocer la evolución del territorio, siem-pre sobre la base de una metodología multidisciplinar, que nos acerque finalmente al conocimiento de la sociedad concreta que intervino en su transformación en un momento determinado de nuestro pasado.
Para advertir qué cambios se producen hay que partir de un paisaje previo, de época nazarí, conocido sobre todo por documentación posterior a la conquista cristiana, que nos devela puntos de continuidad y puntos de ruptura. El mundo rural en el reino de Granada (Trillo San José, 2004) se caracterizaba por su diver-sidad. El paisaje que conocen los castellanos se compone de una parte principal de espacios de regadío de trabajo intensivo ligados al hábitat, sea éste rural o urbano; un sector de tierras generalmente de secano tras ser vivificadas con su roturación para su puesta en cultivo; y otro de tierras comunales, que podían ser comparti-das con vecinos de otras localidades. Será en estas tierras de uso común donde más claramente se pueda observar el cambio de paisaje, en espacios de monte y bosque antes no cultivados, que verán alterado en gran manera su papel dentro de la economía rural.
Nuestra intención en este trabajo es comprobar cómo se produce tal transfor-mación a través de algunos de los elementos naturales del paisaje, como la flora, la fauna y el agua, en un territorio que actualmente se sitúa en la comarca andaluza de Antequera, al norte de Málaga, y que limita al este con Granada, al sur con Córdoba y al sudeste respecto con Sevilla. Tal sector fue centro de litigio por límites desde finales del siglo XV entre localidades de diferentes provincias, como la sevillana de Estepa, las malagueñas de Teba, Archidona y Antequera o las cordobesas de Priego, Benamejí e Iznájar, todas ellas localizadas en el área central de la actual comuni-dad autónoma de Andalucía (Alijo Hidalgo, 1983, pp. 128-129; Gozalbes Cravioto, 2015, p. 133). El aumento demográfico parece explicar que todos estos territorios iniciaran sucesivos pleitos en defensa de distintos intereses: ganado, madera o tierras para cultivo (Pérez Gallego, 1992, p. 28).
La información que analizamos, datada a partir de los últimos años del cuatro-cientos, procede de distintos fondos archivísticos, como Actas Capitulares, Repar-timientos, Ordenanzas municipales y Documentos Reales del Archivo Histórico Municipal de Antequera (Málaga), junto a otros documentos del Registro General del Sello y de la Sección Pueblos del Archivo General de Simancas (Valladolid). En todos ellos hallamos una temática común, la transformación del paisaje natural por
José Juan Cobos Rodríguez84
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
medio de la apropiación de tierras que se van a destinar, sobre todo, a un aprove-chamiento agrícola.
2. “MONTES PARA HAZER ROÇAS”
Tras la conquista castellana de la ciudad nazarí de Antequera en 1410 (Torres Fontes, 1972; Peláez Rovira, 2016, pp. 163-165), se va a desarrollar un largo proceso de re-parto de tierras en consonancia con los intentos de repoblar un territorio que había sido vaciado de su población anterior. A lo largo de más de 80 años se suceden varias fases de repartimiento que culminará con lo que se conoció como la reformación, cuando los Reyes Católicos encargan al entonces corregidor de Málaga, Juan Alonso Serrano, que se ocupase de conocer el estado de las propiedades repartidas hasta ese momento y de realizar un nuevo reparto de tierras entre una población que desde entonces iba en aumento, entre otros cometidos. Todo ello aparece recogido en el Libro de Repartimientos de Antequera (Alijo Hidalgo, 1983), un complejo texto sin orden aparente, que muestra cómo se produjeron de forma oficial, es decir, con el beneplácito del poder real, las distintas fases de ampliación de las zonas de cultivo. Pero al mismo tiempo otros procesos, no tan reglados, fueron llevados a cabo por el cabildo de la ciudad y tildados en su momento de irregulares y arbitrarios2. De este modo se sobrepasó en mucho el primer repartimiento (iniciado en torno a 1414) al ir ampliándose el radio de la superficie a distribuir desde los sectores más cercanos al núcleo urbano hasta alcanzar los límites de su territorio, por medio de nuevas roturaciones sobre espacios dotados de una cubierta vegetal diversa y en pleno re-troceso. Estos son señalados por la documentación como “montes”, “tierras e mon-tes”, “sotos”, “pedaços”, “çerrillos”, “montes e çerradas”, “monte çerrado bravo” o “montes grandes”3.
De un modo u otro, los nuevos vecinos se asientan en la ciudad con la promesa de recibir un solar donde construir su vivienda y un lote de tierras para roturar4. A cambio, se comprometían a no vender ni enajenar sus nuevas propiedades y a poner en cultivo las parcelas concedidas en un plazo de 3 años, salvo aquéllas otorgadas por medio de una merced real, que podían roturarse cuando sus dueños lo estimasen5.
Terminados los primeros repartimientos, y ante la falta de espacios agrícolas, las siguientes zonas que van a ser esquilmadas para ello se hallan en los campos más
2 “el conçejo de la çibdad hazia repartimiento de las dichas tierras sin nuestro mandado, quitando a unos y dando a otros”, AHMA, LRA, f. 5v.
3 Ejemplo de ello en AHMA, Ordenanzas, ff. 63v-65r; AHMA, LRA, ff. 2r y 234v; AHMA, LDR, ff. 46v-47v; AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
4 “aquellos se an de medir e señalar en los montes brabos [en otro lugar, çerrados] fuera de lo medido”, AHMA, LRA, f. 223v.
5 “aquellos que por merçed o enmienda de alguna cosa o vezindad se le oviere dado puedalo rasgar quando quisiere”, AHMA, LRA, ff. 223rv.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 85
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
llanos de la vega, un sector tradicionalmente vinculado a zonas de cultivo, pero no de forma exclusiva, cuando, para entonces, encontramos en la misma terrenos que no habían sido roturados aún6, que incluso aparecen dotados de importante masa forestal7, o lo que algunos textos mencionan como “manchones”, áreas des- algunos textos mencionan como “manchones”, áreas des-tinadas al descanso de ganado de labor y que se situaban entre tierras dedicadas al regadío8. Algunas otras zonas boscosas habían quedado como lugares de separación entre los partidos en los que se había dividido el territorio durante los procesos de repartimiento realizados a lo largo del siglo XV9 y que funcionaban como ámbitos reservados para aprovechamiento comunal.
Tras la conquista, este tipo de espacios naturales se intentaron salvaguardar para el uso común, en calidad de tierras destinadas al beneficio de los vecinos de la población, de la comunidad, por mandato del monarca (Carmona Ruiz, 1995, pp. 60-61), y se referían a todo aquello entendido como propiedad no particular, áreas bajo la gestión del poder municipal y que no podían ser ocupadas (Luchía, 2005). Ni siquiera estaba permitido lucrarse con la venta de los recursos naturales que procedían de tales tierras, como establecía la regulación municipal al incluir “por común, espárrago e turma e cardo e tagurnina, esparto e yerva de hoçino e toda madera e alcarchofa e caça e lenna conforme a las hordenanças…e que en ningún tiempo lo puedan vender por cossa alguna”10. En otros documentos se señala de forma amplia que los vecinos podían hacer uso de los recursos contenidos en esos lugares “para los ganados”, por ser “útile e provechoso…para pasto comund”, al igual que el agua y la bellota de alcornoques y encinas para su alimento11, además de servir de cobijo o “manparo”12 a animales de todo tipo: bueyes, yeguas, ovejas o cerdos13.
En el caso de la dehesa concejil que el cabildo municipal poseía para arrendarla a ganaderos foráneos, concretas “Condiçiones” limitaban su aprovechamiento, ya
6 “çien fanegas de monte para roças, las quales tomase en sus partidos de tierras…abajo de la Bega”, AHMA, LRA, f. 97r.
7 Como “el chaparral que está en la Vega…en el rincón de la vega en medio de las aguas”, el almendralejo o los carrascales, también señalados “en lo mejor” o “en medio de la vega”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
8 AHMA, Ordenanzas, f. 55r.9 “monte çerrado…en el partido que dizen entre Herrera e Molina”, AHMA, LRA, ff. 239v-240r.10 AHMA, LRA, ff. 141v-142r y 222r. 11 AHMA, AACC, f. 100v, sesión de 20 de septiembre de 1496.12 “donde se guareçe al ynvierno”; “debaxo de las enzinas e álamos que el ganado puede muy bien pastar”;
“de todos los bueyes de los vezinos en todo el tienpo del año”; “ay de yrvierno e de verano boyadas e yeguadas”; “e los pueden bien calar”; “sostienen de ynvierno aun de verano el ganado en ellas”; “donde se guareçe mucho el ganado de los veçinos en el ynvierno e en pro de neçesydad”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f. También las oquedades del terreno, como abrigos o cuevas, se utilizaban para el refugio del ganado: “La tercera cueva…llamase de Albacar, y es tan grande, que se suelen recojer en ella docientas vacas en tiempo de lluvias sin peligro de moharse” (TEJADA Y NAVA, siglo XVII, Capítulo IX).
13 Los cerdos debían pastar lejos de las tierras dedicadas al regadío por el daño que podían hacer en parcelas y acequias, AHMA, AACC, f. 83v, sesión de 24 de noviembre de 1495; AHMA, Ordenanzas, f. 53r
José Juan Cobos Rodríguez86
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
que el arrendatario sólo podía disponer de la hierba para alimentar sus animales y de la madera necesaria para la construcción de chozas. El resto debía dejarse para beneficio de los vecinos14.
También eran ámbitos en los que los vecinos más pobres, necesitados y “menesterosos” encontraban su sustento por medio de actividades que realizaban para sobrevivir o como complemento en los periodos del año en el que no había trabajo (Clemente Ramos, 2014). Ejemplo de ello era la producción y venta de carbón vegetal15, la caza sin permiso16 o el cultivo de cereal que se osaba practicar en espacios no permitidos, como veredas, vados y baldíos17.
La labor del cabildo de la ciudad tendía a la protección de esos bienes comunales, sobre todo ante la mala praxis en la que caían algunos vecinos a la hora de su explotación18. Así mismo, se observa la especial atención señalada en algunas concesiones de tierra en favor de conservar el área arbórea que pudieran contener: “dadselas señaladamente en las tierras y heredades del rincón de Herrera con los árboles que en ella obiere sin se los cortar ni quitar”. En relación a ello, en 1496 el reformador del repartimiento estableció una serie de condiciones a la hora de dar “montes para roças” con el objeto de proteger el aprovechamiento común19.
Sin embargo, pronto se alteró la obligación de no ocupar los terrenos de uso comunal. Si en el primer repartimiento se indicaba que “quedan reservadas las baderas y beredas, rodeos y cannadas e abrebaderos como quedan sennalados para el usso e pro común de todos los vezinos”, ya en la segunda fase (desde 1438), el entonces alcaide:
no repartió las tierras e cavallerías según devía, antes diz que las repartió por pedaços dando mayores cantidades que el dicho su padre dava, e que aquella causa algunos veçinos de la dicha çibdad avian entrado e tomado muchas tierras que quedaron realengas, baldías que no se avian repartido20.
Al crecer la necesidad de áreas que cultivar, los “montes públicos”, que en prin-cipio tenían un destino silvicultor para el bien de los vecinos en los momentos que necesitaran madera, corcho o cazar, van a pasar a tener un uso privado con cada nuevo proceso de roturación. El destino de estas nuevas tierras era dedicarlas prin-
14 Así ocurre con la denominada Dehesa de la Cuevas que era ofrecida a ganaderos sobre todo de localidades sevillanas y cordobesas, “quedando a salvo toda madera, de monte o de río, o otra qualquier madera e esparto y villota e caça”, AHMA, AACC, f. sesión de 22 de agosto de 1494.
15 “por ser él onbre neçesitado y porque la çibdad sea proveyda”, AHMA, AACC, f. 22v, sesión de 18 de agosto de 1495.
16 AHMA, AACC, f. 10r, sesión de 4 de febrero de 1494.17 AHMA, AACC, f. 129r, sesión de 23 de mayo de 1497; “que es cosa esas roças para los pobres en que
mucho se remedian”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f.18 Se denuncia que “para cortar una carga de leña cortavan un enzina por el pie”, AHMA, AACC, f. 58v,
sesión de 24 de marzo de 1495.19 Ambas referencias en AHMA, LRA, ff. 57r y 234r.20 AHMA, LRA, ff. 2r y 107r.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 87
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
cipalmente a “senbrar pan”, cereal, aunque también hay espacios que en principio se destinaron al cultivo de la uva, con majuelos y viñas nuevas21. De esta manera las tierras del monte pasaban a tener utilidad agraria para tareas como la labranza, la siembra, alimentar al ganado tras la cosecha22 o el “quemar los montes”, actividades que no habían sido posibles de realizar hasta entonces ante la “bravería y espesura” del terreno23.
Los modelos de títulos de concesión que recogen los Repartimientos hacen ver también que los vecinos podían dedicar los nuevos terrenos a establecer molinos, colmenares, tejares, casas o ventas24, a condición de no desprenderse de la nueva propiedad, bajo pena de perderla. Así comprobamos que son múltiples las activida-des que se fomentan en las zonas que iban ganándose al monte: agrícolas, ganaderas, artesanas o de servicios25.
El crecimiento de población que va a conocer la ciudad desde la última década del siglo XV no se interrumpe en las primeras décadas de la siguiente centuria hasta convertirse Antequera y su territorio en uno de los lugares más poblados de España en el siglo XVI (Parejo, 2002, pp. 19-21). Ello provocó que, ya finalizada la reforma-ción, aumentase la necesidad de nuevas tierras y al mismo tiempo la presión sobre los montes (Luchía, 2020, p. 325), un nuevo proceso que ya no recoge el Libro de Repartimientos. En algunos casos, ciertos pobladores se habían quedado fuera del reparto26 y en otros, el “poco término para labrar para pan” se aduce como motivo para realizar nuevas rozas en “otros muchos montes”27. Si en un primer momento las tierras a desmontar, como hemos señalado, se dedican a cereal y viña, ya en las tierras para rozar a inicios del siglo XVI aparecen destinadas casi de forma exclusiva a cereal.
En este sentido, un revelador documento para el tema en cuestión, a lo largo de unos 20 folios y fechado en el verano de 1515, hace ver que tal aumento demográ-fico28 lleva a la necesidad de ampliar las zonas de cultivo, la base del trabajo campe-sino, porque, como varios vecinos atestiguan, “no ay tierras las que basten para los vezinos e alguno se va a labrar a lugar de señoríos por falta de tierras”29. Por ello,
21 AHMA, LRA, ff. 169v-171r y AACC, f. 59v, sesión de 7 de abril de 1495.22 Los primeros nueve días se destinaban al ganado del dueño de la tierra, AHMA, Ordenanzas, ff. 50v-51v.23 AHMA, LDR, ff. 66v-67r. AGS, CC-P, leg. 2, s/f.: “alçando el fruto, syrven de pasto”.24 Para ello se permitía cortar “toda la madera asy para faser e edificar la dicha venta como para quemar en
ella…de los montes públicos e labrar la tierra que fuere menester para labrar e senbrar vuestro pan e para faser una huerta”, AGS, RGS, 148704, 14.
25 AHMA, LRA, ff. 169v-172r.26 “pareçió que algunas personas no yban probeydos e otros pedian de nuevo tierras e solares e montes e
otras cossas”, AHMA, LRA, f. 216r.27 Los fragmentos de texto recogidos a continuación pertenecen a AGS, CC-P, leg. 2, s/f.28 “porque como esta çiudad ha creçido en vecindad, ay mucha neçesydad de las dichas roças”.29 Testimonios similares reflejan la misma problemática: “que sy más roças se hiziesen, avía donde senbrar
más e donde se estendiesen los labradores e comiesen los ganados, porque ay poco término e los labradores se van fuera del término a labrar e los ganados a ervajar”; “ve e ay muchos vezinos que van a labrar fuera del termino e sy oviesen roças travajarian en lo suyo”.
José Juan Cobos Rodríguez88
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
terminada la reformación del bachiller Serrano en la última década del siglo XV, es el momento para que el cabildo local fuera concediendo nuevos terrenos para roturar.
Sin embargo, la acción del poder municipal de permitir la roturación en deter-minados espacios naturales terminó por provocar que algunos vecinos acudieran a la corte a denunciar la destrucción de lo que consideraban zonas de aprovecha-miento para la comunidad. Gracias a ello, se comprueba la existencia de posturas contrapuestas, como puede leerse a través de diversos testimonios recogidos en el mencionado documento y que aportan un destacado volumen de información.
Unos vecinos son presentados como testigos conocedores de las tierras por un jurado del cabildo30 y otros son convocados por el personero31 que representa a la “comunidad”32. Todos ellos responden por separado a similares interrogatorios con el objetivo de: averiguar qué zonas fueron consideradas aptas para roturar; qué ne-cesidad existió para hacerlo; qué beneficio se había obtenido con ello, respecto al esfuerzo empleado por sus propietarios; y, sobre todo, qué tierras fueron roturadas de forma conveniente y cuáles no debieron haberse concedido nunca. Las respuestas no difieren mucho entre los dos grupos de testigos, aunque notamos que al primero de ellos les preocupaba el estado de inseguridad de determinadas tierras antes de que fueran roturadas, mientras que el segundo grupo mostraba más inquietud por la pérdida de lugares destinados al ganado.
De todo ello parece deducirse que el cabildo local se había excedido en la entre-ga de tierras para roturar sin el permiso pertinente del poder regio33, irregularidades que, como hemos señalado más arriba, ya habían sucedido durante el siglo XV. En esta ocasión el regimiento de la ciudad se escudaba en considerar que eran “montes bravos e syn provecho y donde no ay agua correntía”, “montes perdidos” e incluso “sequedales”34, pero que eran zonas ideales para convertirlas en nuevos espacios para el cereal, donde se “coxe más pan”35. La mayor parte de testimonios confirman el nulo aprovechamiento de algunas de las tierras que se concedieron, señalando a lo sumo que podían servir de pasto para cierto tipo de ganado menor: “no es de ningund pro-vecho para cosa ninguna, syno para cabras, e aun todo ello no es bueno para cabras”36.
30 “yo me ynformé particularmente de personas antiguas e sabidores”.31 Sobre este representante del común en Castilla (Rodríguez Molina, 2003).32 En algún caso se refleja el bajo nivel cultural de los testigos del común: “no lo firmó porque no sabía
fyrmar”.33 “las roças que se an dado tras la syerra pareçe e se averigua que ha sydo en deserviçio de vuestra alteza
y en perjuyzio de la vezindad de esta çiudad por ser la tierra dispuesta e gruesa para los ganados”; “las roças que allí se an dado a sydo de mucho perjuyzio”. Tras el interrogatorio se comprueba que la reina había sido “deservida en lo que se a dado”.
34 En otro punto se señala que “ninguna agua tiene que corra ni que mane”.35 Un proceso similar hallamos para el siglo XVI en términos de la ciudad de Málaga, donde se rotura zona de
bosque con el fin de aumentar la superficie destinada a la vid, cuya producción era orientada al comercio exterior (Gómez Moreno, 1989, p. 248).
36 A ello se suma que “los ganados se aprovechan muy poco”.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 89
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
De la lectura del documento que aquí seguimos, se desprende la existencia de dos áreas muy distintas, claramente definibles en el paisaje por la línea que sirve de separación entre ambas y que es constituida por una destacada vía fluvial que hallamos a 4 kms. al norte de la actual ciudad de Antequera y que cruza su vega de este a oeste, el río Guadalhorce: “la çiudad a dado asy de aquel cabo del río de Guadalhorze como hazia la parte de la syerra, que a visto hartas roças de ellas”. Un primer sector lo forman tierras situadas al norte de la línea señalada hasta alcanzar otra corriente de agua, el río Genil, a 20 kms de la ciudad. Responde a un paisaje de monte bajo37 (“los dichos montes no son de madera”), difícil de transitar (“que no se puede hender”, montes “muy çerrados”), caracterizado por considerarse tierras inútiles (“por ser como es tierra esterile e syn fruto”), pero con gran potencialidad agrícola38. Se trataba de un espacio con un relieve de suaves lomas que tienden a lo llano, sin fuertes pendientes, y tal como lo indica algún vecino “son como canpiñas”. Una referencia a esta zona ya roturada la hallamos más tarde en un texto del siglo XVIII: “Después de haber atravesado grandes barrizales pelados y tierras buenas para granos, se pasa el río Guadalhorce” (Ponz, 1989, p. 764).
Además, era el sector que más preocupación daba a los vecinos. La transforma-ción de los montes no sólo se produce con la intención de obtener cierto beneficio económico, sino también por acabar con un destacado foco de inseguridad, ya que servía de refugio al bandidaje (“aunque vaya gente en pos de ellos non los halla-ran”), en unas tierras consideradas para “daño de ladrones” o “salteadores”, que “estavan muy peligrosas e aparejados para saltear ladrones” y donde “se podrían esconder en ellos malhechores e estando rasos e aconpañados de gentes estarán más seguros”. Así, conocemos que eran áreas de paso para quienes frecuentaban los caminos que salían de la ciudad en dirección norte, especialmente inseguras, si se viajaba sin compañía a la hora de atravesar tierras que guardaban huellas de los hechos criminales cometidos a su paso39. Precisamente esas vías de comunicación se muestran como los ejes a partir de los cuales se realiza la distribución de las parce-las más favorables a ser roturadas40, a diferencia de otras zonas más alejadas de los caminos, que coinciden con los terrenos más frondosos que los vecinos no quieren ver roturados.
37 “espeçialmente los términos que están de aquella parte del río de Guadalhorze e los otros donde están señalados lugares e parte”.
38 “todos los otros montes que están del Guadalhorze aquel cabo hazia la parte de GuadalXenil es muy útil e provechoso, que se reparta por roças a los vezinos de esta çiudad”; “la çibdad a dado hartas roças para rasgar e coger pan en este término de aquel cabo de Guadalhorze hazia el Almendralejo, a la Laguna Salada, camino de Luçena”.
39 “ay mataron un onbre e se fue a la justiçia por los montes e que camino de los Ojos e en otras partes ay mojones e señales de personas que an muerto por los caminos”; “ay otros hartos montes camino de Luçena e camino de Santaella e en hartas partes que ay aparejo para se esconder ladrones en ellos son montes çerrados”.
40 “se an dado orilla de los caminos»; “algunos montes ay bravos e çerca de caminos reales”.
José Juan Cobos Rodríguez90
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
Así parece defenderlo la comunidad, cuando se considera que las roturaciones a discreción permitidas por el poder local habían llegado a no respetar sectores con una capacidad arbórea importante: “guardando el chaparral y el enzinar de los Ojos de Güécar e la cañada del Almendro, porque esto sería muy dañoso sy se repartiese a los vezinos”. Son aquellas áreas de las que los vecinos, al contrario de lo considerado para las tierras mencionadas más arriba, sí se podían ver beneficiados, si se man-tenían intactas, “porque son montes provechosos”, ya que “todos con sus ganados comen en ellos e cortan madera”.
Por otro lado, donde la vegetación aún va a ser más valorada por su variedad y su aprovechamiento, será en los extensos espacios situados al sur del Guadalhorce en dirección a las sierras que cierran la depresión antequerana por su sector meri-dional, “montes muy altos” con características totalmente contrarias a los términos roturados en la zona ya señalada, al mencionarse como “monte muy provechoso”41. La existencia de agua y la marcada fertilidad de estas tierras (“tras la syerra son montes donde ay agua e pasto”) llevan a que los vecinos pidan su protección y, por tanto, se opongan totalmente a su destino para rozas con expresiones como “no se deve repartir cosa ninguna”, “no se deve dar roça ninguna”, “que en ella no se dé cosa ninguna para roças” o “no son para dar”. De esta manera, la pérdida de la riqueza de estas zonas, “por ser la dicha tierra fuerte e de mucha agua e madera e vellota e corchos, corteza e otras cosas”, se concibe por parte de la población local como perjudicial, respecto al aprovechamiento que hasta ahora se venía disfrutando:
las dichas roças que se an dado de esta parte de Guadalhorze y en la Syerra para senbrar pan son perjudiçiales e de abellas dado viene mucho perjuyzio a esta çiudad e vezinos e moradores de ella e a los ganados, por ser como es la dicha tierra de esa parte de Guadalhorze muy gruesa e provechosa para los dichos ganados e la leña que en los dichos montes se cría buena para serviçio de los vezinos42.
Un documento de 1495, veinte años antes de estas denuncias vecinales, mues-tra cómo el cabildo municipal ya trató de prohibir los trabajos agrícolas en deter-minados lugares en este mismo sector sur: “de aquí adelante no se a de dar roça tras la syerra”43. Sin embargo, como comprobamos, la necesidad de más tierras de cultivo llevó a la ciudad, con el tiempo, a permitir nuevas roturaciones en esa misma área.
41 “y en lo que toca a los montes e tierras que están de Guadalhorze a esta parte hazia la syerra, asy de este cabo como de aquel cabo de la dicha syerra, no se deve repartir cosa ninguna se para roçar porque los dichos montes e tierras son tierras fértiles, gruesas de mucha agua”.
42 En otros pasajes se insiste en que “es mucho perjuyzio, porque las an dado en partes donde ay agua e ay montes que se pueden muy bien pastar e tierras de que los vezinos se pueden muy bien aprovechar”; “provechosos para madera e carretas e para ganados, que debaxo de las enzinas e alamos que el ganado puede muy bien pastar espeçialmente en lo que se vio hazia alcornocal e en barias partes tras la syerra e por esto son perjudiçiales las roças que se dieran tras la syerra”.
43 Sobre todo en los alcornocales, AHMA, AACC, f. 36r, sesión de 3 de febrero de 1495.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 91
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
Otra cuestión, que se nos muestra transparente a la luz del documento de 1515 que estamos comentando, se refiere a los duros trabajos que los campesinos debían realizar para lograr poner en cultivo (en “cultura”) las distintas tierras concedidas. Estas labores incluían limpiar de vegetación y piedra el terreno, allanarlo, reducir su pendiente, drenarlo donde fuese necesario o buscar agua, en definitiva poder lograr una superficie útil. Todo ello queda reflejado en la variada terminología utilizada en la documentación para referirse a esa roturación de los montes. El verbo más co-mún es el de “desmontar”, en alusión a la tala de árboles y limpieza de matorrales, pero con un significado similar podemos encontrar otros como “roçar”, “rasgar”, “alçar”, “ronper”, “enxerir”44, además de “enrasar”, “arrasar”, “meter en labor” o simplemente “labrar”. Así, el objetivo último era preparar la tierra para el trabajo agrícola: “hazer tierras de labor”45, “tierras de pan llevar” o “tierras de montes para desmontar e fazer tierras de labor”.
Tales labores implicaban una fuerte inversión para los vecinos ocupados en ellas, incluso cayendo en la ruina, como señalan algunos testimonios46: “las personas a quien se an dado las dichas suertes para hazer las dichas roças an gastado mucha parte de sus haziendas en desmontar, allanar e despedregar…más que las dichas tierras valen”47. El alto coste era claro, pero iba más allá de una cuestión monetaria. Las palabras de los vecinos expresan que las faenas a realizar en el campo eran exte-nuantes, que incluso implicaban la pérdida de los medios de trabajo animal: “porque an gastado e travajado e muerto bueyes para los abrir”48. Tan duro parecía la tarea a acometer, que determinados propietarios tuvieron dificultades para contratar a trabajadores que pudieran y aceptaran realizar las labores necesarias: “dan por cada hanega de desmontar un ducado e aún dos en lo muy bravo e que se tomase la leña, e non lo quisyeron fazer”.
Por ello, se antojaba que todas las zonas concedidas no eran fáciles de transformar, aún más si cabe, cuando en ocasiones eran áreas muy en relación con la existencia de aguas lacustres, que había que desecar para poner en cultivo, labor que resultaba vana en los momentos en las que puntuales y excesivas precipitaciones volvían a inutilizar la tierra (Tejada Páez, 2005, p. 182). Esto ocurría en distintas partes del término de Antequera, como en las Lagunillas, al sudeste de la ciudad49, en “el agua
44 Este término lo leemos en AHMA, LRA, f. 234r.45 AHMA, LRA, ff. 239v-240r.46 “e personas ay que han fecho roças e se an perdido e quedan destruydos de ellos”, de nuevo, como las
siguientes, en AGS, CC-P, leg. 2, s/f.47 “en una roça que ha fecho, a gastado mas de çient mill maravedis e no vale çinquenta mill maravedis lo
que a fecho”. 48 “gastan más que valen las tierras e matan sus bueyes”.49 “las roças que se an dado en el partido de las Lagunillas tanbien son muy perjudiçiales porque la dicha
tierra no es buena para pan”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f. En este sector se consideraba que “los montes e chaparrales son muy flacos e de poco provecho”, AHMA, Ordenanzas, f. 66v.
José Juan Cobos Rodríguez92
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
de Santillán e Fuente la Piedra”50, al noroeste, pertenecientes actualmente a los mu-nicipios de Mollina y de Fuente de Piedra, o en las aguas de Herrera51, hoy tierras de cultivo que se extienden en la zona norte, más allá del río Guadalhorce.
En suma, a pesar de las quejas vecinales ante la destrucción de puntos claves para el beneficio de la comunidad, volver atrás ya era imposible. La transformación del entorno natural supuso un proceso irreversible, y de ello eran conscientes los propios vecinos, como puede comprobarse por medio de los testimonios aporta-dos52. De ahí que, terminadas las necesarias averiguaciones, se solicitase a la reina doña Juana la aprobación de las licencias de roturación concedidas por el cabildo de Antequera. Además, así mismo se obtenía el beneplácito real para continuar con futuras roturaciones, en esta ocasión, en tierras que verdaderamente “no aprovecha a ninguna cosa”53.
De este modo, la múltiple función del monte a finales de la Edad Media (apro-vechamiento forestal, reserva de tierra para cultivar, evitar el peligro de alimañas a las poblaciones, permitir el pasto del ganado o capa protectora para las frágiles áreas irrigadas, Malpica Cuello, 2000, pp. 148-149) se vio alterada por la necesidad de los castellanos de nuevas tierras que cultivar, en terrenos que nunca se habían dedicado antes a terreno de labor54.
3. LA VEGETACIÓN PERDIDA
En un clásico trabajo, pero de obligada consulta, sobre la depresión malagueña de Antequera, ya se señalaba que la vegetación climácica había casi desaparecido en las zonas más llanas y se hallaba muy degradada en las más elevadas (Guarnido Olmedo, 1977, p. 49). Para entonces, se hacía alusión a especies arbóreas típicas del bosque mediterráneo, como el pino carrasco, la encina y sus variantes (como el chaparro o la carrasca), el alcornoque y el acebuche, que aún se podían hallar de forma residual y periférica. La instantánea que sobre la vegetación recogía tal estudio no era muy di-ferente a la imagen que podemos encontrar en los momentos actuales, cuando tales áreas boscosas prácticamente no existen en el entorno de la vega antequerana y en
50 Un vecino concreta que la zona ahora roturada se dejó como baldío en la reformación del bachiller Serrano, “desde el agua e su rodeo los juncales abaxo e desde allí el camino abaxo sobre la mano ysquierda hasta abajo del Algarvejo”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
51 Sector que era considerado de “mala tierra”, AHMA, LRA, f. 164r.52 “sy a los que han dado las roças se las quitasen, çierto reçibirían mucho daño e perjuyzio”; “sy agora ge
lo quitase, era dexallos destruydos y echados a perder”; “e que sy los quitasen a los que los tienen mucho perjuyzio les sería, porque an gastado más que vale las tierras”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
53 Mientras que las tierras “que están por dar, vuestra alteza deve mandar dar liçençia e facultad para que se puedan dar”, las situadas al sur, en dirección a la sierra, “vuestra alteza deve mandar que no se den las dichas roças ni se ronpan las dichas tierras”, Ibidem.
54 Procesos similares se han estudiado para el reino de Granada (Malpica Cuello, 1993, p. 543) y para el Levante peninsular (Torró, 2003, pp. 174-181).
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 93
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
las zonas más montuosas muchas de las especies mediterráneas han sido sustituidas por otras, generalmente coníferas, por medio de la reforestación (Rodrigo Comino, 2014, pp. 69-78 y 151-153). Las especies mencionadas formarían lo que podríamos denominar la vegetación tipo de tales tierras, relacionadas con un ecosistema muy definido de carácter mediterráneo. Todo ello responde a un proceso histórico de re-plegamiento vegetal que ha conocido distintas etapas a lo largo del tiempo55, siendo el que estamos mostrando en este estudio uno más de sus episodios56.
La cubierta vegetal que aparece en las tierras que se rozaban para cultivo durante los últimos tiempos medievales destacaba por su variedad y se puede disponer en dos grandes grupos. De forma clara se distinguen los espacios de monte bajo, res-pecto a los de ámbito forestal, dotados éstos de una masa arbórea uniforme57. Por un lado, hallamos cierta vegetación que es considerada reiteradamente de escaso provecho, de matorral en gran parte. Se caracteriza por presentar “espesos xarales e madroñales e çaguançales”58; “romerales, espartales, syn provecho ninguno, asy para ganado como para leña por ser como es tierra estérile e syn fruto”; coscojales, “tañizares”59, lentiscos “e de otras fustas syn provecho”60. Todo ello corresponde con aquellas zonas naturales elegidas como las más aptas para ser arrasadas y ponerlas en cultivo. Por las especies señaladas, estamos ante un sector natural que contaba con un medio mediterráneo degradado y con suelos de escaso espesor, donde la característica más patente es la ausencia de árboles (Rodrigo Comino, 2014, p. 74).
Por otro lado, se hace referencia a montes dominados por especies forestales propias del bosque mediterráneo (Trillo San José, 1999) no distribuidas de forma dispersa, sino concentradas en determinados lugares y que la documentación recoge en forma de sustantivos colectivos y a menudo, además, en plural. Así sucede con la encina, el chaparro, la carrasca, el quejigo, el alcornoque, el acebuche, en menor
55 Desde los primeros cambios realizados por las poblaciones neolíticas, como refleja el único estudio coral que ha incidido en la transformación del paisaje en el pasado de la zona (Caballero Sánchez, 2011).
56 Falta aún por hacer un análisis diacrónico y multidisciplinar que sume datos procedentes de diversos documentos para trazar con mayor exactitud la evolución del paisaje natural a lo largo de los últimos siglos. Ejemplo de ello sería el Catastro de Ensenada, que a mediados del siglo XVIII proporciona una estampa fija en ese momento al mostrar ya la disposición dispersa de las especies arbóreas mediterráneas en la zona (Fernández Paradas, 2004, p. 344).
57 Sea bosque o monte son espacios mencionados de forma muy genérica en la documentación (Trillo San José, 1999, p. 131) e incluso menospreciados por los análisis históricos (García Latorre y García Latorre, 1996).
58 Zagua: arbusto similar a la barrilla de la que se extrae la sosa, del árabe sawda (Blanca López, 2009, p. 176).
59 Aunque podría leerse cañizares, sin conocer el área exacta de la que habla el documento y ante la necesidad de agua para que estos aparezcan, podemos apuntar la posibilidad de que se trate de un lugar poblado de taños, vocablo muy en relación con el proceso del curtido de pieles, labor artesanal de destacado desarrollo en la zona (Pérez Gallego, 1992, pp. 48-52).
60 AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
José Juan Cobos Rodríguez94
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
medida el enebro, y también con vegetación de ribera como el álamo o el fresno61. A todos estos tipos de árboles podríamos añadir el almendro, presente en espacios no cultivados62. Se trata de todas las especies que forman arboledas y que son objetivo de las roturaciones permitidas por el cabildo, a pesar de hallarse en áreas considera-das por los vecinos de importante uso común, por lo que sufren un paulatino retro-ceso al ritmo del aumento de las concesiones de tierras para convertirlas en cultivo.
El principal aprovechamiento relacionado con tal variedad de especies arbóreas, y que resaltan los textos estudiados, es la obtención de madera, actividad que afectaba a todo tipo de arboleda “de monte o de río”63. La salvedad la hallamos en ciertas variedades cuya tala se prohíbe, como las señaladas por los documentos como “can-peras”, en referencia a determinados espacios de encinas y fresnos, aunque también en ocasiones se vetaba cortar determinados alcornoques, acebuches, quejigos y al-mendros64. El destino de la madera era muy diverso. Podía usarse como leña para combustible65, para la construcción de viviendas o de puentes, para realizar distin-tos componentes de arados o de molinos, y como base para recipientes domésticos como dornillos y escudillas66.
Llama la atención el dato de que, durante el momento mismo de la conquista en 1410, distintas máquinas de asalto, como las bastidas, no fueran construidas in situ con madera del entorno, como sí ocurrió en otros asedios, lo que puede explicarse por la escasez o ausencia en el entorno de especies como el pino o el castaño67. A pesar de ello, lo que podemos comprobar es que, durante el espacio temporal es-tudiado, la explotación de la madera aparece como una destacada actividad para numerosas localidades vecinas. Esto queda reflejado, por ejemplo, en los litigios que involucran a varias localidades, como Antequera, Estepa, Benamejí o Archidona, cuando quieren apropiarse de forma exclusiva de áreas forestales que en otro tiem-po sus pobladores pudieron gozar de forma compartida68. Sin embargo, el radio de
61 Como los álamos que se talan en el entorno del río Genil o las referencias a la alameda del Espino, Alameda Blanca o Alamedilla AHMA, LRA, ff. 15v, 17r, 154r, 236; AHMA, AACC, f. 83r, sesiones de 13 de noviembre de 1495 y f. 101v, 7 de marzo de 1497; AGS, RGS, 150012, 163; y AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
62 Sobre su forma asilvestrada en Andalucía (Blanca López, 2009, 3, p. 43).63 AHMA, AACC, f. 22v, sesión de 22 de agosto de 149464 El cabildo recomendaba realizar la tala “en monte çerrado”, AHMA, AACC, f. 87v, sesión de 4 de diciembre
de 1495; el acebuche estaba especialmente afectado por la acción de los pastores, f. 83v, sesión de 24 de noviembre de 1495; se prohíbe la tala de estas especies en AHMA, Ordenanzas, ff. 63r-64v.
65 Cuando sólo tenían permiso para cargas de leña seca, algunos vecinos se sobrepasaban al cortar encinas y chaparros por el pie, AHMA, AACC, f. 58v, sesión de 24 de marzo de 1495.
66 AHMA, AACC, f. 58v, 24 de marzo de 1495; f. 83r, sesión de 13 de noviembre de 1495; en diversas cartas de enero de 1496 en una sesión sin fecha, f. 78; y en f. 127r de diciembre de este último año.
67 Como en el caso de Setenil, Cádiz, (García de Santamaría, 1982, p. 174); sobre las bastidas realizadas en Sevilla (Ibidem, pp. 298 y 378); sobre el envío de madera de pino durante el asedio a la ciudad nazarí de Antequera, (Ibidem, p. 320).
68 “os çerteficamos que esta çibdad tiene tan talados sus términos de los vesinos comarcanos y otras personas”, AHMA, AACC, f. 95v, sesión de 23 de enero de 1496; (Pérez Gallego, 1992, p. 28).
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 95
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
demanda de este producto era más amplio, al atraer no sólo a poblaciones limítro-fes. Es así cuando vemos que la necesidad de madera procedente de los montes de Antequera lleva a vecinos de lugares más o menos lejanos a solicitar permiso para realizar talas en determinados puntos del término, lo que hace ver la importancia de tal actividad para los ingresos de las arcas municipales (Luchía, 2020, p. 321). De este modo ocurre con localidades cordobesas como Montilla, Lucena, Aguilar de la Frontera o La Rambla69, esta última a más de 80 kms de distancia; o con las sevillanas de Osuna o Écija, a más de 90 kms70.
En ocasiones las talas se realizaban de forma ilícita, por ejemplo, cuando vecinos de esas mismas localidades señaladas son sorprendidos cortándola y transportán-dola sin permiso; cuando se hacía en espacios no permitidos; o cuando afectaba a especies que se quería proteger, como fresnos, álamos, encinas o alcornoques71. Esto ocurría también en propiedades privadas, donde se internaban tanto vecinos como forasteros para sacar madera sin autorización del dueño72. En otros casos, incluso, se llegaba a situaciones tan picarescas como hacer acopio de madera que se hallaba ya “cortada e apilada”73. No faltan tampoco casos de corrupción, cuando la corta de ár-boles se hacía en zonas prohibidas con el consentimiento de los arrendadores de las penas del campo y de guardas, que no lo impiden, “dando liçençia…a otros que pu-diesen cortar las maderas en logares de vedados…reçibiendo dádivas y cohechos”74.
El corcho de la corteza de los alcornoques era otro de los productos apreciados de la zona. Su recogida estaba limitada a una época del año concreta, entre finales de la primavera e inicios del verano. Servía como materia prima para zapateros y curtidores y se prohibía específicamente que se utilizase para techar las viviendas. También era un producto demandado por otras localidades como la ciudad de Gra-nada o la población sevillana de Osuna75.
En entornos de monte bajo, el aprovechamiento observado se limitaba, cuando era posible, a la recogida de leña en zonas de abundantes lentiscos76 y a la recolec-ción de esparto y recoba con destino artesanal. Esta última actividad era rematada por la ciudad al mejor postor y solía llevarse a cabo a finales de verano77.
69 AHMA, AACC, f. 2r, sesión de 21 de enero de 1494; f. 37v, sesión de 12 de diciembre de 1494; f. 95v, sesión de 23 de enero de 1496; AGS, RGS, 150012, 163.
70 AHMA, AACC, f. 81v, sesión de 23 de octubre de 1495; f. 95r, sesión de 15 de enero de 1496.71 Como les sucede a vecinos mudéjares de la población de Olías (de Álora, Málaga) cuando son sorprendidos
cortando madera de ribera, AHMA, AACC, f. 40r, sesión de 19 de diciembre de 1494; para otros ejemplos, f. 81v, sesión de 23 de octubre de 1495; y AGS, RGS, 150012, 163.
72 AHMA, AACC, f. 87r, sesión de 4 de diciembre de 1495.73 AHMA, AACC, f. 67v, sesión de 28 de agosto de 1495.74 AGS, RGS, 150112, 72.75 AHMA, AACC, f. 13v, sesión de 15 de abril de 1494; f. 4, sesión de 30 de agosto de 1513; (Tejada Páez,
2005, I, p. 191).76 AHMA, AACC, f. 58v, sesión de 24 de marzo de 1495.77 AHMA, AACC, f. 24v, sesión de 29 de agosto de 1494 y f. 37v, sesión de 12 de diciembre de 1494.
José Juan Cobos Rodríguez96
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
4. LA FAUNA, OBJETO DE CAZA
Asociada a toda esa vegetación que se va eliminando, recordemos, esos “montes bra-vos”, toda una rica fauna, que debía ser frecuente en estas zonas, va ir desaparecien-do, siendo las especies de gran porte las primeras en ser objeto de extinción. En la documentación analizada se señala la existencia de fieros animales que poblaban los montes con términos tales como “la caça”, “malas alimañas”, “salvaginas” y “otras cosas malas”, que esconden la alusión a jabalíes, lobos, venados78 e incluso osos79. No faltaban tampoco otras especies de menor porte como conejos o codornices80. Con palabras similares se expresaba el Libro de la montería de Alfonso XI en el siglo XIV en relación con ese medio natural tildado de “peor andar” en áreas también del interior de Andalucía81, donde era habitual hallar los mismos tipos de animales de caza mayor, como el ciervo82.
Por otro lado, los restos óseos que se han podido estudiar procedentes del entor-no periurbano de Antequera confirman la existencia de esas mismas especies como el lobo83, el ciervo o el corzo84, para el periodo anterior a la conquista castellana (1410), momento en el que más patente se reproduce en las fuentes escritas la idea de espacio estratégico de frontera para el territorio antequerano (Peláez Rovira, 2016 p. 158). A tales ejemplos se añaden el lince, el jabalí, el conejo y el erizo (Alonso Valladares y Garrido-García, 2015, p. 27)85. Las ordenanzas de la ciudad y las actas capitulares, ya en época castellana, mencionan como ejemplares habituales de caza de nuevo al conejo, la liebre, la perdiz y sus crías, los perdigones, y la tórtola86. Todo ello muestra, gracias a los estudios arqueológicos y al análisis de la documentación, la importancia de la actividad cinegética como complemento para la alimentación de la población, aprovechando las especies del entorno, tanto en época nazarí, como posteriormente.
Entre finales del siglo XV e inicios del XVI toda esa variada fauna era consi-derada como dañina por los vecinos, por lo que pasó entonces a ser objeto de
78 AHMA, LDR, f. 4v.79 AGS, CC-P, leg. 2, s/f. Sobre la presencia histórica del oso y otras especies en latitudes tan meridionales
de la península ibérica (Garrido-García, 2008).80 AHMA, LRA, f. 110r81 Como, por ejemplo, el entorno de Locubín (Jaén), los montes de Estepa (Sevilla), el término de Iznájar
o el de Priego (Córdoba), (Alfonso XI, 1992, pp. 146, 169, 174, 176, 180, 204, 652, 662-663, 679, 683 y 684), todas ellas zonas de frontera en distintos puntos entre Granada y Castilla (Gozalbes Cravioto, 2006).
82 Una imagen similar es la que transmite J. Münzer tras la conquista de Granada durante su estancia en la que había sido hasta hace poco capital nazarí: “En los montes tiene tantos ciervos, osos, gamos, conejos y principalmente jabalíes que parece increíble” (Münzer, 1991, p. 46).
83 Los restos hallados de canis lupus podían referirse tanto a su versión doméstica, el perro, como al tipo salvaje (Alonso Valladares y Garrido-García, 2015, p. 24).
84 El segundo tipo animal más representado es el de los cérvidos, después de los ovicaprinos, (Ibidem, p. 27).85 El consumo de erizo es mencionado por Ibn al-Jaṭīb en el siglo XIV (García Sánchez, 2011, p. 126, n. 19).86 AHMA, Ordenanzas, ff. 55r-55v; AHMA, AACC, f. 5v.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 97
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
control y, por tanto, de obligada caza. Al mismo tiempo, como ya hemos señalado, se estaba produciendo la desaparición del monte, es decir, del ámbito natural de tales especies. Ya en 1494 uno de los motivos aducidos para desmontar los carras-cales de la vega fue el peligro que los lobos, que ahí se guarecían, representaban para el ganado87, sobre todo al comprobar que ningún cazador estaba dispuesto a salir en su búsqueda, cuando en otras comarcas se les pagaba mejor por su cap-tura, fuesen ejemplares adultos o camadas de lobeznos88. En otras ocasiones son los alguaciles con ayuda de agricultores y ganaderos los que tratan de limpiar el campo de estas alimañas89. De esta forma, se aprecian las medidas que se podían tomar para acabar con tales animales salvajes, terminar con su hábitat natural, al talar el espacio que les servía de refugio, y cazarlos. A su vez, ello provocaría su huida a sectores más resguardados, altos y alejados de la actividad humana, como las zonas de sierra.
Otras quejas vecinales también daban motivos para eliminar aquellos animales, como los daños que causaban en las cosechas, algo que vemos que ocurre cuando éstos se ven obligados a alimentarse en lugares que anteriormente habían estado ocupados por un monte ya perdido90. Una de esas especies consideradas dañinas era el conejo91, cuya carne, junto a la del venado o “carne de monte”, podía ser consumida en los mesones de la ciudad92. Todas las piezas obtenidas en el monte eran pesadas en una tienda específica, establecida en Antequera ad hoc por el ca-bildo municipal93. Por su parte, las pieles eran aprovechadas por el pellejero de la ciudad94.
De este modo, comprobamos cómo va desapareciendo cierto tipo de fauna que refleja un sistema ecológico concreto, necesario para su supervivencia (Alonso Va-lladares y Garrido-García, 2015, p. 32), sito en un amplio territorio, cuyas extensas masas forestales, no carentes de agua en las cercanías para su adecuado desarrollo, van a conocer una mayor presión antrópica.
87 AHMA, AACC, f. 13v, sesión de 15 de abril de 1494.88 “a cabsa de los muchos lobos que avía en los términos de esta çibdad…no los avia gana de matar”, AHMA,
AACC, ff. 2rv, sesión de 21 de enero de 1494.89 Así ocurre por orden del corregidor de la ciudad: “dixo un criador de ovejas que en el carrascal que está
en la vega andavan lobos…perdieron todos los labradores e trabajadores de ganado su jornal…que no hallaron lobo ninguno”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f, 17 de febrero de 1514.
90 “senbrada se lo an comido la caça”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f.91 “que por razón del daño que reçiben los labradores en los panes…que los caçen en todo el tienpo del año
syn pena alguna”, AHMA, AACC, f. 68v, sesión de 7 de septiembre de 1495.92 A diferencia de las perdices que sólo podían adquirirse en el mercado, AHMA, AACC, f. 51r, sesión de 27
de enero de 1495.93 AHMA, AACC, ff. 29r y 31v, sesiones de 14 y 21 de octubre de 1494.94 AHMA, AACC, f. 100v, sesión de 20 de septiembre de 1496.
José Juan Cobos Rodríguez98
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
5. EL AGUA
El agua destaca como elemento clave para entender la dinámica del paisaje antes y después de la conquista castellana, en relación a la intensa ocupación del territorio95. Tanto su presencia como su ausencia son muestras del valor que poseen determi-nadas tierras para una población que busca y necesita destinarlas a un aprovecha-miento diverso. Por ello, la reserva de agua en sí es considerada por los vecinos la clave por la cual un determinado terreno va a ser considerado útil y provechoso para sus cultivos y su ganado (González Villaescusa, 2002, p. 452). Esto se aprecia en zonas de sierra, donde “ay agua a cada parte” o en la propia vega antequerana, donde distintos pasajes señalan su abundancia mediante distintas fórmulas, siem-pre en plural, como “en medio de”, “çerca de” o “junto con” las aguas. Cuando no era tan abundante, había que proteger su presencia, como podemos observar por medio de referencias a fuentes de vital importancia por constituir el único punto de abastecimiento para determinadas tierras, como sucede con la fuente de Santillán al noroeste de la ciudad96. Por ello, se trata de reservar el espacio más cercano a esos manantiales, impidiendo que fuese roturado y asegurando su acceso al ganado97.
Otra cuestión diferente es lo que ocurre con las tierras que carecen de agua y que son consideradas a priori de poco provecho y de mala calidad. Son aquéllas que coinciden con la mayor parte de terrenos concedidos para ser roturados, a lo cuales, de todas formas, había que dotarlos de agua. La falta o “defeto” de agua en superfi-cie98 es un rasgo común de todos estos sectores caracterizados por ser “tierra estérile de agua”, al hallarse alejados de las principales vías fluviales, lo que también aprecia algún autor local tiempo después, ante un paisaje que ya había sido transformado: “asta Genil, por ser más altas no alcanza el agua…donde se coje mucho trigo y ze-bada” (Tejada y Nava, siglo XVII, cap. III, s. p.).
La necesidad de agua en terrenos que iban a ser dedicados al secano supone un serio problema que los campesinos tratan de solventar con la búsqueda de aguas subterráneas y la creación de pozos y balsas, tal y como algunos vecinos señalan al hablar de “edefiçios para agua”, de “cogedores de agua” y de “estancos”, cuyo des-tino principal era abastecer al ganado de labor99. Para ello, la documentación revela
95 Así se considera en el estudio del paisaje que se realizó en el contexto del proyecto de trabajo sobre los Dólmenes de Antequera (Caballero Sánchez, 2011, p. 52); a nivel más general (Malpica Cuello, 1995-1998).
96 “en una legua e aun a legua media no ay…otra agua para vever, salvo aquella…e no tiene otra agua”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
97 AHMA, LRA, ff. 152v-154v; “por ser la dicha tierra fuerte e de mucha agua e madera e vellota e corchos, corteza e otras cosas…tiene neçesydad de mucho baldío e desenbargado en ella, porque aquella parte anda mucho ganado”, AGS, CC-P, leg. 2, s/f.
98 “no ay fuente ni río ni agua”; “ninguna agua tiene que corra ni que mane”; “no ay agua ninguna de pie ni que mane”, Ibidem.
99 “tierras donde no ay agua ninguna, salbo la que los dichos vezinos han fecho a mucha costa porque son muy fondos”; “quien no haze pozo se le pierde el ganado”; “an fecho pozos a su costa para abrevar sus ganados e que antes no lo solían tener ni tenían agua ninguna”, Ibidem.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 99
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
el alto coste económico y de esfuerzo que se derivaba de la búsqueda de “lugares de agua” y de su extracción a través de pozos en aquellos puntos donde no existía. Era, en suma, una labor que formaba parte de los duros trabajos a realizar en los campos que se querían roturar, entre otras cuestiones, porque “se abren a mano”. A ello hay que añadir la profundidad necesaria a alcanzar, los sondeos erróneos o la escasa cantidad de agua hallada, si atendemos a las palabras que muestran cómo los vecinos “sacan pozos”:
hazen pozos e muy hondos e no hallan agua e tornar a lo hazer en otra parte e [a] mucha costa hallan al agua…con mucho travajo; este testigo tiene una roça e ha fecho en ella tres pozos que ha gastado más que vale la roça e no tiene agua para todo el año e asy han fecho los otros que tienen roças que sy pozos no hazen, todo no es nada…e no tiene agua en ellos; este testigo tiene un pedaço de roças e a gastado más de veynte mill maravedís e tiene fecho en ella muy poco e a gastado en pozos más de quatro mill maravedís e a començado abrir pozos en quatro partes e en la una de ellas con mucho travajo a hallado agua e asy an fecho todos los otros vezinos, porque allí tienen roças…an fecho pozos e muchos de ellos no tienen agua100.
6. CONCLUSIONES: ¿OSOS ENTRE ALCORNOQUES?
Hemos querido encabezar estas conclusiones con las dos especies registradas por la documentación entre finales del siglo XV e inicios del XVI, que pueden servir de indicadores de la transformación de un monte de caracteres típicamente medi-terráneos. En ese mismo periodo de tiempo aún se constata su presencia y será el momento en el que comiencen a desaparecer del medio natural, de una manera más rápida en el caso de la fauna, más paulatina respecto a la vegetación.
Tras la conquista del territorio nazarí se iniciaron una serie de procesos, los repar-timientos, con la intención de adaptar el espacio rural a las necesidades de la nueva sociedad castellana asentada, lo cual se hace más patente con el éxito repoblador que desembocó en un importante aumento demográfico. Esa adaptación trajo consigo la transformación del medio menos humanizado, que hemos delimitado en la co-marca malagueña de Antequera, y que aparece como destacado foco de interés para otras poblaciones del centro de la actual comunidad autónoma de Andalucía. Las especies vegetales señaladas se relacionan con un medio natural diverso y dotado de contrastes. Por un lado, encontramos un monte bajo sobre suelos en proceso de degradación y, por otro, áreas boscosas de cierta densidad y sin falta de humedad, como muestra la presencia de quejigos o alcornoques.
La información analizada muestra que en cada fase del largo proceso de repar-timiento se hace patente el acopio de más cantidad de tierras en sectores cada vez
100 Ibidem.
José Juan Cobos Rodríguez100
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
más alejados de la propia ciudad. El avance de la actividad humana por los entornos naturales, con el fin claro de obtener terrenos para el cultivo y para pastos, provo-có que la fauna salvaje, que la usaba como refugio, pasara entonces a ser objeto de control por medio de la caza. Además, los espacios en retroceso de monte bajo y de áreas forestales pasaron a ser utilizados, a modo de establo natural, por especies domésticas como el cerdo o el vacuno.
La necesidad de mayor extensión de tierras para cumplir con las nuevas vecinda-des hace inevitable que se concedan zonas incultas, cuya roturación desvela que no siempre se hizo en beneficio de la comunidad, esquilmando áreas de destacado valor como fuente de aprovechamiento económico. Esto llevó a los vecinos a la defensa de áreas boscosas de cierta calidad que, en principio, el cabildo municipal estaba señalando para su destrucción y transformación en tierras de cultivo. Ello produjo una profunda mutación en el paisaje de forma irremediable, lo cual se logró con un gran esfuerzo y un alto coste económico a la hora de rozar estos espacios y poder aprovisionarlos de agua. Donde hasta entonces existía un monte variado en especies vegetales y animales, le siguió, al aplicar el sistema de rozas, la implantación de un campo especializado mayormente en un cultivo, el cereal. Tal fenómeno puede tener visos de especulación, quizás en relación con el reciente proceso de conquista espa-ñola de América, lo cual habrá que ir comprobando por medio de la consulta de otro tipo de documentos que desvelen el destino concreto de la producción obtenida en esos campos. En definitiva, todo ello se traduce en un destacado cambio ecológico del paisaje, cuya imagen seguirá siendo transformada durante el periodo moderno y que es prácticamente desconocida para las poblaciones actuales.
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
alFonso XI. (1992). Libro de la montería. Granada: Universidad de Granada.aliJo Hidalgo, F. (1983). Antequera y su tierra: libro de repartimientos, 1410-1510.
Málaga: Arguval.alonso Valladares, M. y garrido-garcía, J. a. (2015). La explotación de los
recursos cárnicos en la frontera del Reino Nazarí de Granada. Un estudio de caso en el yacimiento de La Moraleda (Antequera, Málaga). Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, (27), 21-39.
barceló, M. (1988). La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espa-cio rural. Arqueología medieval: en las afueras del “medievalismo” (pp. 195-274). Barcelona: Crítica.
blanca lóPez, g. (2009). Flora vascular de Andalucía Oriental. Sevilla: Junta de Andalucía.
buxó, r. (2006). Paisajes culturales y reconstrucción histórica de la vegetación. Ecosistemas: Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente, (15-1), 1-6.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 101
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
caballero sáncHez, J. V. (Coord.). (2011). El paisaje en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Sevilla: Junta de Andalucía.
carMona ruiz, M. a. (1995). Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su “Tierra” durante el siglo XV. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
cleMente raMos, (2014). La sociedad rural en Medellín (c 1450-c 1550). Éli-tes, labradores y pobres. Studia Historica. Historia Medieval, (32), 47-72. https://doi.org/10.14201/shhme2014324772
cortina raMos, a. y queralt, a. (Coords.). (2007). Convenio Europeo del Paisaje: textos y comentarios. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente.
Fernández Paradas, M. (2004). Las respuestas generales del Catastro de Ensenada de Antequera (1753). Revista de Estudios Antequeranos, (14), 321-383.
garcía de cortázar, J. a. (1988). Organización social del espacio: propuestas de reflexión y análisis histórico de sus unidades en la España medieval. Studia Hi-storica. Historia Medieval, (6), 195-236.
garcía de santaMaría, a. (1982). Crónica de Juan II de Castilla. Madrid: Real Aca-demia de la Historia.
garcía latorre, J. y garcía latorre, J. (1996). Los bosques ignorados de la Alme-ría árida: Una interpretación histórica y ecológica. En A. Sánchez Picón (Col.), Historia y Medio Ambiente en el Territorio Almeriense (pp. 99-126). Almería: Uni-versidad de Almería.
garcía sáncHez, e. (2011). La alimentación de los andalusíes: Entre las normas médicas y la vida cotidiana. En J. M. Carabaza Bravo (Dir.), El saber en al-Anda-lus: textos y estudios, V. Homenaje a la profesora Dña. Carmen Ruiz Bravo-Villasante (pp. 121-134). Sevilla: Universidad de Sevilla.
garrabou, r. y naredo, J. M. (Eds.). (2008) El paisaje en perspectiva histórica: Formación y transformación del paisaje en el mundo mediterráneo. Zaragoza: Uni-versidad de Zaragoza.
garrido-garcía, J. a. (2008). Las comunidades de mamíferos del sureste de la Península Ibérica: Elementos para un análisis histórico. Galemys, (20/1), 3-46.
góMez Moreno, Mª l. (1989). La montaña malagueña: Estudio ambiental y evolución de su paisaje. Málaga: Diputación Provincial de Málaga.
gonzález Villaescusa, r. (2002). Las formas de los paisajes mediterráneos. Jaén: Universidad de Jaén.
gozalbes craVioto, c. (2006). En torno a la primera frontera medieval de Anteque-ra: las torres de frontera entre Antequera y Estepa. En F. Toro Ceballos, VI Estudio de Fronteras: población y poblamiento: homenaje a Manuel González Jiménez (pp. 313-324). Jáen: Diputación Provincial de Jaén.
gozalbes craVioto, c. (2015). Fuentes y métodos para el estudio de la frontera antequerana. Revista de Estudios Antequeranos, (18), 125-147.
José Juan Cobos Rodríguez102
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
guarnido olMedo, V., (1977). La depresión de Antequera. Cuadernos de Geografía, (7), 39-70.
KircHner, H. (Ed.). (2010). Por una arqueología agraria: Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas. Oxford: Archaeopress. https://doi.org/10.30861/9781407305530
lucHía, c. (2005). Propiedad comunal y dedicaciones productivas en el área con-cejil castellana bajomedieval. Studia Historica. Historia Medieval, (23), 275-295.
lucHía, c. (2020). Por que los montes de esta villa se conserben, e no se disipen como al presente estan: la regulación de los recursos forestales en la Corona de Castilla (siglos XIV-XVI). Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, (33), 303-332. https://doi.org/10.5944/etfiii.33.2020.25624
MalPica cuello, a. (1993). Repoblaciones y nueva organización del espacio en zo-nas costeras granadinas. En M. A. Ladero Quesada, La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Symposium conmemorativo del V Centenario (pp. 513-558) Granada: Diputación Provincial de Granada.
MalPica cuello, a. (1995-1998). Relaciones entre el medio físico y los campos de cultivo en el reino de Granada antes y después de la conquista castellana (siglos XIII-XVI). Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, (21-23), 417-434.
MalPica cuello, a. (1996). El paisaje vivido y el visto: Asentamientos y territorio en el Reino de Granada al final de la Edad Media. Arqueología Medieval, (4), 37-58.
MalPica cuello, a. (2000). La vida cotidiana. El paisaje rural nazarí. En Mª J. Viguera Molins (Coord.), El Reino Nazarí de Granada (1232-1492): sociedad, vida y cultura. Historia de España Menéndez Pidal, VIII-IV (pp. 73-156). Madrid: Espasa-Calpe.
MalPica cuello, a. (2009). El estudio del paisaje y la práctica de la arqueología del paisaje en el antiguo reino de Granada. Análisis de los paisajes históricos: de al-Andalus a la sociedad feudal. Granada: Alhulia.
Münzer, J. (1991). Viaje por España y Portugal: 1494-1495. Madrid: Polifemo.PareJo, a. (2002). Una lectura simbólica de la Antequera barroca (fragmentos). Má-
laga: Unicaja.Peláez roVira, a. M. (2016). La imagen fronteriza de Antequera en los textos an-
dalusíes. Anaquel de Estudios Árabes, (27), 151-167 https://doi.org/10.5209/rev_ANQE.2016.v27.47974Pérez gallego, M. (1992). Antequera a fines del siglo XV. Málaga: Algazara.Ponz, a. (1989). Viaje de España, 4. Madrid: Aguilar.rodrigo coMino, J. (2014). Los suelos de la provincia de Málaga: revisión y actua-
lización de las fuentes edafológicas según la clasificación de FAO-WRB. Málaga: Universidad de Málaga.
Transformación en el paisaje de la comarca de Antequera (Málaga) durante el transcurso del siglo XV... 103
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 81-103
rodríguez Molina, J. (2003). El personero: Portavoz y defensor de la comunidad ciu-dadana. Jaén; Diputación Provincial de Jaén.
teJada y naVa, F. (Siglo XVII). Historia de la ciudad de Antequera. [Manuscrito in-édito].
teJada Páez, A. de (2005). Discursos históricos de Antequera. Málaga: Diputación Provincial de Málaga.
torres Fontes, J. (1972). La segunda campaña: Antequera 1410. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam, (21), 37-84.
torró, J. (2003). Arqueologia de la conquesta. Registre material, substitució de po-Arqueologia de la conquesta. Registre material, substitució de po-blacions i transformació de l’espai rural valencià (segles XIII-XIV). En M. Barceló (Ed.), Feudalisme comptat e debatut: formació i expansió del feudalisme català (pp. 174-181). València: Publicacions de la Universitat de València (PUV).
trillo san José, c. (1999). El paisaje vegetal en la Granada islámica y sus transfor-maciones tras la conquista castellana. Historia Agraria, (17), 131-152.
trillo san José, c. (2004). Agua, tierra y hombres en al-Andalus: la dimensión agrí-cola del mundo nazarí. Granada: THARG.
zoido naranJo, F. (2011). La dimensión paisajística de los conjuntos arqueológi-cos: aplicaciones y enseñanzas. En J. V. Caballero Sánchez (Coord.), El paisaje en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (pp. 12-23). Sevilla: Junta de Andalucía.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 105
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19812
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 105-131DOI:10.14198/medieval.19812
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII)
Metamorphosis of the landscape in the Mantuan river plain (8-13th centuries)
giusePPe gardoni
Tosto che l’acqua a correr mette co,non più Benaco, ma Mencio si chiama
fino a Governol, dove cade in Po.Non molto ha corso, ch’el trova una lama,
ne la qual si distende e la ‘mpaluda;e suol di stare talor esser grama
(Dante Alighieri, Inferno, XX, 76)
ESTRATTO
Il presente lavoro delinea le metamorfosi che il pa-esaggio della campagna ha subito nel cuore della Pianura Padana nei secoli VIII-XIII. Viene presa in esame la documentazione edita e inedita riguar-dante il territorio mantovano e in modo partico-lare la zona a ridosso del fiume Po. Per seguire i cambiamenti che l’area oggetto d’esame subì nel periodo considerato ci si soffermerà sulla presenza di aziende agrarie grandi e piccole nell’alto me-dioevo e i successivi interventi volti a ampliare le superfici coltivate. In quei secoli gli uomini, soprattutto per iniziativa soprattutto della Chiesa mantovana e del monastero di San Benedetto Poli-rone (ma anche il comune cittadino fra XII e XIII secolo favorì la messa a coltura di zone boschive), iniziarono una vera e propria lotta all’incolto con opere di disboscamento e di bonifica delle paludi, attività che qualche volta dovettero essere inutili per la forza delle acque: ciò emerge con evidenza soprattutto relativamente alle terre del monastero
Author:Giuseppe GardoniAccademia Nazionale Virgiliana (Mantova, Italy)[email protected]://orcid.org/0000-0003-1703-0487
Date of reception: 26/04/21Date of acceptance: 02/08/21
Citation:Gardoni, G. (2021). Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale manto-vana (secoli VIII-XIII). Anales de la Univer-sidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 105-131. https://doi.org/10.14198/medieval.19812
© 2021 Giuseppe Gardoni
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Giuseppe Gardoni106
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
di San Benedetto grazie ad alcune lunghe deposizioni rese nel corso di una contro-versia. Tuttavia al principio del secolo XIII in vari luoghi le terre coltivate avevano preso il posto dei boschi tanto che risultavano essere “ad usum panis reducte”.PAROLE CHIAVE: secoli VIII-XIII; Pianura Padana; territorio mantovano; boschi; paludi; acque; aziende agrarie.
ABSTRACT
This essay depicts the transformation that the agricultural landscape underwent in the Po valley between the 8th and 13th centuries. Documents concerning the Mantuan territory, and especially the area next to the Po river, were taken into consideration. Mainly at the behest of the Mantuan Church and of Saint Benedict Polirone’s monastery, people started to chop trees down and to reclaim swamps, which often resulted in being useless owing to the water strength. However, at the beginning of the 13th century farmed fields had already replaced plenty of woods, which turned out to be “ad usum panis reducte”.KEYWORDS: 8th-13th centuries; the Po valley; Mantuan territory; woods; swamps; water; farms.
Agli inizi del Duecento nella pianura mantovana gli interventi di colonizzazione apparivano essere stati tanto massicci che in vari luoghi le terre incolte risultavano essere già ridotte a coltura. Dovette trattarsi di un processo di ampia portata se i vertici del capitolo della cattedrale nel 12231 osservarono, con sorpresa, che quelle a loro appartenenti site in Casaletto – località posta sulla sinistra del fiume Mincio – erano “roncate et arate, et de nemoribus et paludibus tracte et ad usum panis re-ducte” (Torelli, 1930, pp. 153-154). Sembrerebbe d’essere di fronte ad un’eloquente attestazione della definitiva vittoria del coltivato sull’incolto, la cui diffusa presenza si è soliti additare quale caratteristica precipua del paesaggio del primo medioevo. Non solo: è quello un indizio della nuova attenzione e della preoccupazione per i destini del patrimonio boschivo (Cortonesi, 2006, p. 23).
Nelle pagine che seguono, per illustrare le metamorfosi subite dal paesaggio agrario padano dall’alto al pieno medioevo, prenderò in esame a titolo d’esempio il territorio mantovano, ricco di corsi d’acqua piccoli e grandi, e altrettanto ricco di paludi e di boschi (Gardoni, 2010). In quei secoli l’uomo intervenne per sottrarre ampie porzioni di terra alla natura per renderla coltivabile ma non di rado tale fa-ticosa ‘lotta’ all’incolto – dal quale peraltro si traevano importanti risorse – si rivelò
1 Torelli, 1924, n. LXIV, 1223 ottobre 10. Abbreviature utilizzate: AG: Archivio Gonzaga; ASMi: Archivio di Stato di Milano; ASMn: Archivio di Stato
di Mantova; PF: Pergamene per Fondi.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 107
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
effimera. E ciò è vero soprattutto per le terre a ridosso del grande fiume Po. Là la forza delle acque rendeva ancor più arduo, e qualche volta persino inutile, l’inter-vento dell’uomo, tant’è che nel corso dei secoli considerati e a seconda dei luoghi anche il paesaggio mantovano conobbe varie metamorfosi (Sereni, 1963; Comba, 1983; Montanari, 1984; Menant, 1993; Cortonesi, 2006; Andreolli 2015; Rao, 2015; Rao, 2016). Lo farò non mediante una disamina esaustiva delle fonti disponibili, bensì attraverso qualche significativa esemplificazione, quindi senza avere la pretesa d’essere esaustivi; i limiti di spazio imposti non permettono neppure di considerare la contrattualistica e le fonti normative (Andreolli, 1999; Cortonesi, 2006, pp. 36-39; Pasquali, 2008), ad esempio; né d’indugiare in comparazioni con aree finitime a quella qui presa in esame (Castagnetti, 1977, pp. 35-138; Menant, 1993; Varanini, Saggioro, 2008; Saggioro, 2010; Mancassola, 2012, pp. 115-129; Varanini, Saggioro, 2012; Galetti, 2019; Cavalazzi, Mancassola, 2021).
1. TRA PICCOLI E GRANDI FIUMI
Solcato dal Mincio e delimitato a sud dall’instabile e mutevole corso del fiume Po (Calzolari, 1998, pp. 4-6; Parmigiani, 2016; Parmigiani, 2019), il Mantovano era segnato ad ovest dall’Oglio e dal Chiese, mentre ad est lo era dal sistema Tartaro-Tione e dall’Allegrezza (Figura 1). A questi corsi va aggiunta la ricca rete di fiumi minori dell’alta pianura alimentati anche dalla fascia dei fontanili: ricordiamo l’Oso-ne, il Birbesi e il Solfero che sfociavano entrambi nel Caldone e quindi nel Mincio, per tacere di tutti gli altri canali e fossati. Il Mincio attorno e oltre la città originava i noti laghi che facevano – e fanno – da corona a Mantova. Appena dopo la città si restringeva a Formigosa per allargarsi poi, ancora con il nome di lago di Mantova, in nuove paludi (Virgiliana, Bugni della Zaita, Bagnolo) che si estendevano fin quasi alla foce in Po (Torelli, 1930, pp. 99-104; Camerlenghi, 2005).
Pure sulla sinistra del Mincio, verso il Veronese, scorrevano acque minori, come l’Essere, e nell’estremo oriente il Tartaro che s’impaludava presso Ostiglia, dopo aver comunicato con il Po mediante una fossa detta Olobia (Libiola).
Nella fascia meridionale la situazione idraulica doveva presentarsi assai più intricata. È necessario al riguardo precisare che, come ho fatto poco sopra, non mi addentrerò nemmeno per quest’area in una dettagliata analisi geomorfologica, aspetto che esula dal presente lavoro, così come non indugerò neppure sul pro-gressivo spostamento dell’alveo del Po o sulle modificazioni dei corsi di altri fiumi rinviando alla letteratura disponibile (Calzolari, 1989, Calzolari, 1998; Marchet-ti, 2002; Marchetti, 2010; Brandolini, 2018; Brandolini, 2019; Brandolini, 2020; Brandolini, Carrer, 2020). Il Po dall’età tardoantica ebbe vari corsi. Quello che in età altomedievale lambiva Luzzara, Suzzara, Gonzaga e l’odierno San Benedetto Po si disattivò nel corso dell’XI secolo e venne denominato Padus vetus, mentre
Giuseppe Gardoni108
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
Figura 1. Il territorio mantovano con le principali località menzionate nel testo (disegno dell’arch. Silvia Longo).
un altro ramo, il Larione/Largione/Lirone, finì per diventare il nuovo corso del fiu-me. Un altro percorso secondario prendeva il nome di Zara e confluiva nel ramo principale del Po vecchio vicino a Pegognaga (Bonacini, 2001; Cavalazzi, 2019). Si devono poi menzionare altri corsi d’acqua che attraversavano le terre poste a ridosso del grande collettore padano: fra i maggiori il Crostolo, il Secchia, il Bondeno (Calzolari, 1998, pp. 7-14). Tra i vari rami del Po si svilupparono vere e proprie isole, spazi insediativi e fondiari (ad esempio le isole di Suzzara, Mauritula, Polirone
e Revere). Quella porzione di pianura padana si caratterizzava insomma
per la presenza d’un complicato reticolo idrografico, di grande instabilità, causa dell’impaludamento delle aree poste tra dossi fluviali e vaste aree vallive, indicate nei documenti con i termini lacus, palus, vallis.
Erano proprio i principali di tali fiumi, primi fra tutti il Mincio e il Po, a costi-tuire i punti di riferimento utilizzati nella documentazione pubblica per delimitare i confini entro i quali si andò definendo il Mantovano (Colorni, 1959, pp. 53-67). Pur senza entrare in una esaustiva analisi dei diversi esempi adducibili, sarà sufficiente richiamare la descrizione presente nel diploma di Berengario alla Chiesa di Mantova
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 109
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
dell’anno 8942, ripetuta in varie conferme successive (Colorni, 1959, p. 53). Merita d’essere ricordato che con la concessione berengariana vengono riconosciuti all’e-piscopio importanti diritti fiscali: il teloneo, il ripatico, la palifittura sulle rive della città e nel porto, ed anche i diritti sui mercati annuali di tutto il comitato e quelli derivanti dai mulini alimentati dai fiumi (Gardoni, 2006, p. 199). Nel 9973 Ottone III conferma la Chiesa vescovile nel possesso di tutti i suoi beni e riconosce la de-tenzione dei diritti di teloneo e di ripatico nella città e nel porto di Mantova, quelli su tutti i mercati annuali che si tengono nell’ambito del comitato, la cui estensione è circoscritta dal Mincio, Larione, Zara, Oglio, Po, Quistello.
2. PAESAGGI DELLA PIANURA TRA PICCOLE E GRANDI CURTES
Da tempo la storiografia ha evidenziato, sia pur con diverse sfumature, che la pia-nura padana doveva in gran parte essere dominata da un paesaggio selvaggio ancora nel secolo XI mettendo peraltro in luce la stretta interdipendenza tra incolto e spazi coltivati già nell’alto medioevo (Fumagalli, 1976, pp. 3-49; Cortonesi, 2006, pp. 16-17; Mancassola, 2012, pp. 116-117; Andreolli, 2015, pp. 400-404). Ne è un esempio la corte mantovana di Formigosa, posta fra la città di Mantova ed il Po, che attorno alla metà di quel secolo misurava 3.032 iugeri dei quali ben 3.000 erano ricoperti dal bosco e dalla palude4. Pur costituendo un caso limite della bassa padana, esso restituisce un’immagine eloquente della situazione ambientale e del tipo di econo-mia – solitamente definita silvo-pastorale – che vi predominava (Fumagalli, 1986, pp. 57-100; Fumagalli, 1985, p. 31; Fumagalli, 1989, pp. 67-92). Dalle aree incolte gli uomini continuavano a trarre un’infinità di risorse: vi si praticava la caccia e la pesca e si pascolava il bestiame, si raccoglievano i frutti spontanei e si tagliava la legna (Fumagalli, 1992; Andreolli B., Fumagalli V., Montanari M., 1985; Andreolli B., Montanari M., 1988). Tuttavia, come recenti approfondimenti hanno messo in luce, i terreni posti a coltura non costituivano una presenza insignificante nemme-no nel Mantovano anche in età longobarda e carolingia: diversamente da quanto la tradizione storiografica locale asserisce, l’agricoltura non era marginale (Pasquali, 2005, pp. 155-168).
All’età longobarda ci rimanda la conferma di beni al monastero di San Salvatore di Brescia – la dedica a Santa Giulia sarà successiva – effettuata dai re dei Longobardi Adelchi e Desiderio nel 7605 che riguarda anche 150 iugeri (circa 120 ha) di terre,
2 Schiaparelli, 1903, n. XII, 894 novembre 21: “[...] ambe ripe Mincii de Valegio usque in Largionem flu-vium et per Largionem sursum usque Zaram et Olium et deorsum usque Padum per Largionem et per Padum sursum et deorsum usque in Crustellum et Borrigianam”.
3 Sickel, 1893, n. 255, 997 ottobre 1.4 Nicolini, 1949, n. IX, 1072 gennaio 19; osserviamo che vi è una cappella e che fra i confini v’è il fiume
“quod dicitur Lario”, una fossa “que vocatur Fornicata”, il Mincio “quod est lacus”. 5 Brühl, 1973, n. 33.
Giuseppe Gardoni110
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
in parte selvosi, posti nel territorio di San Martino Gusnago e in particolare un ca-sale Secunciolum vicino a Cicognara – nell’odierno comune di Viadana, si suppone, quindi nella bassa mantovana – (Torelli, 1930, p. 119; Pasquali, 2005, pp. 150-160). Doveva trattarsi di un insieme di poderi (si badi, non una curtis) coltivati da 4 mas-sari con le loro famiglie (non è detto se fossero affiancati da servi) i quali avevano a disposizione 300 iugeri di terra (circa 240 ha). È impossibile dire se fosse tutta terra coltivabile e non fossero presenti aree incolte (Pasquali, 2005, p. 160). Il casale situato presso Cicognara – un complesso di beni pari a 300 iugeri – era coltivato da quattro massari con le loro famiglie, ognuna delle quali aveva con ogni probabilità a disposizione dei terreni coltivabili.
Il polittico di Santa Giulia risalente agli anni 879-9066, registra la presenza sempre in Cicognara di due curtes (Andreolli, Montanari, 1985; Mancassola, 2008; Devroey, Montanari, 2009): una era assai piccola – meno d’un ettaro –, aveva una cappella dotata di sei altari, con ricchi arredi sacri e libri; sull’altra, decisamente più ampia – oltre 400 ha – v’erano 3 case. La pars dominica – quella gestita direttamen-te – era costituita da quasi 90 ettari di terre coltivate a frumenti, segale, orzo, fava, viti, prato; un mulino ad acqua macinava parecchio grano, rendeva infatti 52 moggi di grano; c’era anche una selva nella quale si potevano ingrassare 200 maiali; ma nell’inventario ne risultano presenti 51. Vi dovevano vivere un centinaio di persone: 20 schiavi sul dominico, 23 famiglie di coloni sulle 10 sortes del massaricio (terra concessa a massari o coloni). Ogni gruppo familiare doveva corrispondere 3 giornate di lavoro alla settimana. Sul dominico lavoravano numerosi schiavi.
Nell’area più settentrionale del Mantovano erano altresì presenti la corte regia di Pozzolo, sul Mincio (Torelli 1930, p. 117), e almeno una delle diverse curtis possedute da Engelberto di Grimoaldo d’Erbè, così come risulta da un documento dell’846, quella sita “ubi vocabulum est Cereto” – toponimo eloquente, identificabile con approssimazione con l’odierna Cereta, sotto Volta Mantovana, dove è attestata una corte fortificata dal secolo XI (Torelli, 1930, p. 12) –, mentre un’altra era dislo-cata in Villimpenta (Castagnetti, 1969).
Tra VIII e IX secolo dunque in quella zona l’esistenza di aziende agricole di una qualche consistenza è certa, la loro presenza, le funzioni connesse, dovevano aver in qualche modo intaccato e quindi modificato il paesaggio preesistente; non possiamo però ricostruire in quale maniera la presenza di acque e boschi abbia nel tempo osta-colato quelle attività agricole. Né conosciamo – di queste e pure di quelle di seguito elencate – le vicende successive, sicché, almeno per ora, non si è in grado di dire se la loro attività sia proseguita o quali eventuali modifiche abbiano subito.
Nel polittico del monastero bresciano ci sono altre corti site nel Mantovano: 19 in tutto – 5 nell’alta pianura, 14 tra media e bassa pianura –, che costituiscono un
6 Castagnetti et al., 1979, pp. 84-85.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 111
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
quarto del totale delle aziende curtensi descritte (70) (Pasquali, 2005, p. 160). Un primo gruppo è dato da piccole corti: Cardulina, Palleriana, Glociano, Cardena, che non sono state identificate, e Cabriana, che si ritiene identificabile con l’odierna Cavriana, in area collinare. Insieme contano un centinaio di ettari di terre coltivate; quella di Cavriana, una delle più grandi, aveva un’ampiezza di 32 ha con oltre 25 individui che vi risiedevano. Non sono menzionati boschi – né altri incolti – ma si conta la presenza di 45 maiali. Ci sono 39 schiavi; sappiamo che a Cavriana sul dominico v’erano 15 servi, 5 maschi, 3 donne, 7 giovani tra maschi e femmine. In quelle cinque corti risalta il ruolo occupato dalla coltivazione della vigna: a Pal-leriana su 4 ettari di terra coltivata c’è un vigneto di mezzo ettaro. C’era un’altra coltura specialistica, quella dell’olivo. Nei magazzini erano presenti miglio, meliga e panico, che si può ritenere fossero proprio il prodotto della lavorazione di quel-le terre. Vengono elencati i coloni (20 capofamiglia) insediati sul massaricio, una piccola società con una sua propria gerarchia. Insomma, quelle descritte sono terre particolarmente vocate a colture specializzate per la loro ubicazione e erano di certo da tempo intensamente coltivate.
La stessa fonte ci informa della presenza di un altro gruppo di corti mantovane, sempre sulla destra del Mincio: Gummolfi, Gutus, Marcharegia, Capadello, Cubolas, Riveriolas, Mativado. Di queste, 5 hanno una cappella, ognuna delle quali ha propri libri e arredi sacri; 6 sono dotate di un mulino ad acqua. Le terre del dominico sono complessivamente pari a quasi 600 ettari (Pasquali, 2005, pp. 164-165); erano abitate da 89 prebendarii. Quelle massarice invece si estendevano per circa 350 ha e le col-tivavano 62 famiglie di manenti e 4 famiglie di liberi; tra il personale ‘specializzato’ si elenca un porcaio. In questo secondo gruppo di corti c’erano cospicue selve: vi si potevano allevare 1271 maiali – la più grande è quella di Riveriolas, nella quale era possibile ingrassare fino a 560 porci –, ma nell’elenco se ne enumerano 382. Bassa è la presenza della vite. Da quanto detto è possibile dunque sottolineare come anche la bassa pianura nel secolo VIII e soprattutto nel IX fosse interessata da uno sviluppo agricolo di una certa importanza sia pur condizionato dalla presenza delle acque e dove meno importante era, ovviamente, la coltivazione della vite. Nel comitato man-tovano Santa Giulia aveva beni siti anche nel luogo denominato Lauriolo vel Canedolo – potrebbe trattarsi dell’odierno Canneto sull’Oglio – dove l’insieme delle proprietà – case, sedimi, viti, prati, boschi e paludi – avevano un’estensione pari a 247 iugeri7.
Un altro inventario ci dice qualcosa anche del territorio sinistra Mincio e di altre corti, questa volta soggette al monastero di San Colombano di Bobbio8. Sono atte-state tre piccole corti: Portu de Mantua, Adarbassio, Fraxeneta, che si reputa fossero dislocate nei pressi delle attuali località di Porto Mantovano, Barbasso e Frassinara. Si tratta di aziende di estensione modesta: due hanno solo il dominico (pochi ettari a
7 Archetti, 2019, n. 8, 980 [maggio 23 o giugno 22].8 Castagnetti et al., 1979, pp. 121-144: 138-139, 145-165:159-160.
Giuseppe Gardoni112
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
Porto e dieci circa Barbasso); quella di Frassinara invece ha i caratteri di una classica curtis: dominico e massaricio sono quasi equivalenti, vi abitano 4 famiglie di livellari che non devono alcuna prestazione d’opera, prevalgono i seminativi ma non sono assenti la vite e i prati. Nella parte dominicale della corte di Adarbassio ogni anno si potevano seminare 30 moggia di grano e si producevano 30 anfore di vino, 12 carri di fieno; in quella di Fraxeneta si seminavano 20 moggia di grano, si producevano 20 anfore di vino e 20 carri di fieno. Non c’è cenno alla presenza di aree boschive, né si menzionano maiali. Anche tali aziende, al pari di quelle emerse dall’inventario bresciano, al pari di quelle site nella media pianura, non costituiscono delle aziende di tipo pioneristico (Pasquali, 2005, p. 166).
Nemmeno la media e bassa pianura mantovana, dunque, nei primi secoli del me-dioevo era del tutto priva di aree intensamente coltivate, in molti casi erano piccole aziende, ma di certo non v’erano solo ampie distese di boschi. Non pare inutile tener conto del fatto che per quell’area sono emerse testimonianze eloquenti della cen-turiazione romana (Buonopane, 2003, pp. 111-124; Calzolari, 2003, pp. 139-161; Tamassia, 2003, pp. 163-182): in sinistra Mincio, tra il Mincio e il Tione, su una superficie di circa 40 kmq a nord della città, e nelle valli di Roncoferraro su un’area di oltre 70 kmq (Calzolari, 1989, pp. 111-140; Calzolari, 2003, p. 141); nella zona della pianura tra Oglio, Chiese, Po e Mincio se ne riconoscono tracce che giungono contro l’odierno corso del Po; a nord, analoghi interventi dovettero interessare i margini delle colline gardesane. Nel complesso si stima che l’area complessiva abbia interessato circa 450-500 kmq e comprendesse terreni tanto dell’alta quanto della media pianura (Calzolari, 2003, p. 144). Tracce numerose di ville rustiche sono emerse nella zona di Sermide, deducendone che l’area doveva essere densamente abitata, il che non esclude che vi fossero, assieme ad aree coltivate a cereali e a prato, zone boschive, ovvero i saliceti ricordati da Plinio sul corso del Po; una villa con necropoli è emersa a Felonica; manufatti d’età romana sono stati messi in luce a Bagnolo San Vito e a Cicognara (Tamassia, 2003, pp. 167-172). Per l’area dell’Ol-trepò spicca la località di Pegognaga (Tamassia, 1996); è poi nota una necropoli nei pressi di San Benedetto Po e qualche reperto è stato rinvenuto pure a Nuvolato (Tamassia, 2003, p. 169). L’elenco potrebbe continuare e potremmo annoverare San Martino Gusnago e ancora più a Nord, il territorio di Cavriana (Tamassia, 2003, pp. 175-176) che parrebbe essere stato molto abitato.
3. NELLA BASSA PIANURA TRA ACQUE, ISOLE E BOSCHI
La fascia di pianura costeggiante il Po, per alcuni chilometri a partire dalle rive del fiume, per la sua natura paludosa e per il ricorrente pericolo di piene, non era di cer-to facilmente colonizzabile, sicché boschi e paludi ne costituiranno a lungo il tratto distintivo (Figg. 2-6) e a lungo quelli saranno ambienti destinati in prevalenza alla
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 113
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
Figura 2. Il territorio di Ostiglia in una mappa su pergamena di fine XV-inizi XVI secolo (ASMn, AG, b. 90, c. 49r).
Figura 3. Il territorio di San Benedetto Polirone in una mappa del 1533 (ASMn, AG, b. 90, c. 35r).
Giuseppe Gardoni114
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
Figura 4. La golena di Dosolo, mappa di metà XVII secolo (ASMn, AG, b. 90, c. 18r).
Figura 5. Il territorio dell’Ol trepò mantovano, mappa del secolo XVII (ASMn, AG, b. 91, c. 36r).
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 115
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
pesca e alla caccia. Quella parte della pianura mantovana per i secoli anteriori alla dominazione canossiana è scarsamente documentata. Diversa è invece la situazione per le aree contermini alle quali possiamo guardare come a dei termini di paragone (Rinaldi, 2005b, pp. 39-50; Galetti, 2019).
I monasteri traevano indubbi vantaggi e profitti dal farsi concedere ampie esten-sioni di quelle terre che a noi appaiono selvagge ma dove potevano far pascolare le loro mandrie di animali e catturare pesci e selvaggina, attrarre persone e favorire il sorgere di nuovi stanziamenti o dare vigore a quelli preesistenti. Nell’Oltrepò, tra Sermide e Bondeno, ad esempio, l’abate di Nonantola aveva il diritto sulla metà delle prede catturate da uomini “piscantes et aucupantes”9. Nell’853 quello di San Zeno di Verona ottenne la conferma della concessione di poter pascolare “in regalibus tam silvis quam in ceteris pascuis … greges ovium … nec non et pecorum imento-rumque vel ceterorum animalium” (Fumagalli, 1967, p. 142). Nella prima metà del secolo IX si fece concedere la porzione della foresta ostigliese che non era toccata a Nonantola (Fumagalli, 1976).
L’area più difficilmente colonizzabile doveva essere, come detto, proprio quella prospiciente il Po. Disboscamenti prima del secolo X sono testimoniati per varie località del Modenese: il presule di Modena nei suoi contratti con liberi coltivatori pattuì l’obbligo di scavare fossati per lo scolo delle acque, costruire l’abitazione e gli edifici agricoli, adattare il terreno alla coltivazione della vigna. Solo in una occasio-
9 Manaresi, 1955, n. 30 (a. 818).
Figura 6. Il corso del fiume Po dalla foce del Mincio sino a Ostiglia in una mappa del 1726 (ASMn, AG, b. 3193, c. 534r).
Giuseppe Gardoni116
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
ne si ordina di procedere al disboscamento (“runcare”) (Fumagalli, 1967, p. 143; Castagnetti, Ciaralli, 2011; Mancassola, 2018, p. 89-90). E non si può omettere di fare riferimento ai noti contratti di livello stipulati a Ostiglia per il dissodamento di quella foresta fra l’abate di Nonantola e i liberi livellari ai quali numerose volte ha guardato Vito Fumagalli (Fumagalli, 1967, p. 143;) che tante pagine ha dedicato al nostro argomento (Andreolli, Galetti, Lazzari, Montanari, 2010) parlando proprio di terre e uomini della pianura, impiegando tanto gli esempi già addotti quanto molti di quelli che seguiranno (Fumagalli, 1976). L’abbazia di Nonantola negli anni Venti del IX secolo concesse a livello terre a Ostiglia in parte già ridotte a coltura (“ad lavorando”) e altre da sottrarre all’incolto (“ad roncando”). E lì vi si producevano grano grosso e minuto, legumi e lino, si prevedeva anche l’impianto della vite (To-relli, 1930, p. 119-120). In anni non lontani da quelli, il medesimo ente concedeva terre presso la “fossa Lubiola” con l’obbligo di realizzarvi casa, corte e orto e di “claudere vineam, pastenare, propaginare, silva infructuosa roncare” (Torelli, 1930, p. 120). Qui dunque da tempo il potente monastero doveva aver avviato un’azione di dissodamento con continuità e con risultati duraturi: anche per gli anni successivi si conoscono infatti contratti di livello aventi per oggetto terre aratorie, orti e vigneti (Torelli, 1930, p. 120).
Sempre al monastero di Nonantola re Astolfo concesse nel 753 metà di Sermide, una proprietà regia dalla quale si ricavava pesce (Torelli, 1930, p. 116). Al principio del secolo successivo da quelle terre si traevano sempre pesce e porci e vi si prati-cava la caccia (Torelli, 1930, p. 116). Dal già citato elenco dei beni di Santa Giulia di Brescia si apprende che l’ente possedeva un complesso di beni dominici con una peschiera e una selva in Sarmida – identificabile proprio con Sermide –, beni am-ministrati da un funzionario che vi risiedeva. La curtis di Sermide torna ad essere elencata, assieme a quella di Migliarina (Andreolli, 2000, pp. 423-426) – altra grande proprietà del monastero giuliano – nel documento di Bonifacio di Canossa del marzo 105210. E lì il monastero bresciano continuerà a detenere beni nell’XI secolo e in quello successivo (Mancassola, 2019, p. 29).
E sempre nell’inventario dei possessi di Santa Giulia di Brescia si menziona anche Gonzaga, che, citata in documenti successivi, era dotata di 420 iugeri di selva (To-relli, 1930, p. 124 e 137)11. Nel 967 la corte di Gonzaga – già incastellata da almeno un anno – i cui confini sono segnati dai fiumi Bondeno, Gonzaga, Po – contava 320 iugeri di selva, quattro tra “sedimina” e viti, 76 di arativo (Torelli, 1930, p. 124). Il fundus di Nuvolato nel 962 era invece costituito da quattro iugeri di terra arativa e 96 di selva (Torelli, 1930, p. 124).
Il bosco dunque doveva essere il tratto distintivo di quel paesaggio (Andreolli, Montanari, 1988), ma la presenza di terre coltivate è segno di un intervento umano
10 Archetti, 2019, n. 15, 1052 marzo 29.11 Torelli, 1914, n. 34, 967 aprile 22.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 117
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
già avviato per non dire consolidato. Infatti già nel corso del secolo IX lungo il Po l’attività di disboscamento in varie località aveva assunto una qualche importanza. Più volte Vito Fumagalli ha addotto ad esempio un falso diploma carolingio datato 781 con il quale si concedevano alla Chiesa di Reggio vari beni tra i quali un bosco regio posto nell’isola di Luzzara – una delle tante isole formate dal Po e dai suoi af-fluenti – “quod nunc noviter excolitur” (Fumagalli, 1967, p. 141). Su un’altra isola, quella di Suzzara, alla fine del IX secolo c’era una curtis (Torelli, 1930, pp. 122-123): da bene regio divenne proprietà del vescovo di Reggio; vi si trovavano molini, pe-schiere, paludi e boschi, prati e mansi compresi tra i corsi del Po e del fiume Zara. Su quell’insula doveva trovarsi Torricella, dove tra IX e X secolo erano presenti pic-coli poderi (Torelli, 1930, p. 123). Tra le acque del fiume, che non di rado le doveva sommergere, erano site le terre presso Guastalla che alcuni livellari, così come i loro contratti contemplavano, avrebbero potuto abbandonare se fossero state allagate dal Po senza incorrere in alcuna ammenda (Fumagalli, 1967, p. 141; Andreolli, 2000, p. 415). Il pericolo dell’acqua era sempre incombente e poteva in un breve lasso di tempo rendere vano il decennale lavoro dei contadini e quindi mutare il paesaggio e la sua utilizzazione.
4. PAESAGGI DINAMICI
Come è stato detto, anche il tratto di pianura delimitato a sud dal Po, ad occidente dal Mincio e ad oriente dal Tartaro, era solcato da numerosi corsi d’acqua, alcuni dei quali anche assai modesti (Calzolari, 1989). Di un tale intricato sistema idrico oggi non permangono che poche tracce: molti dei corsi d’acqua minori sono scomparsi; altri presentano una portata molto ridotta. Dovettero, tuttavia, essere proprio quei corsi d’acqua a costituire la principale via di penetrazione dell’uomo in quelle terre in gran parte ricoperte da boschi caratterizzati dalla presenza di essenze arboree come l’olmo, il carpine, e da numerose valli acquitrinose, laghi più o meno estesi e paludi, una situazione idrografica che ha lasciato testimonianze anche nell’odierna toponomastica. Tra Mantovano e Veronese doveva estendersi un bosco enorme che si dilatava nella pianura veronese sino alla zona paludosa di Ostiglia e Sustinente. Tale foresta dovette essere interessata da azioni di disboscamento e bonifica nel se-colo IX che proseguirono sino a quando nella seconda metà del secolo XII ne restava oramai ben poca cosa (Mor, 1964, pp. 57-60; Castagnetti, 1972, p. 32).
Gran parte di questi beni boschivi di proprietà pubblica passò, grazie a dona-zioni di re e imperatori, ai maggiori enti ecclesiastici dell’Italia padana. Infatti vi possedevano ampiamente – lo si è già rilevato – il monastero di San Silvestro di No-nantola, quello di San Zeno di Verona (Castagnetti, 1977, p. 45) e di San Benedetto Polirone, oltre a chiese vescovili e numerosi altri enti ecclesiastici. Fra i possessi concessi al monastero di San Zeno nel centro demico di Villimpenta – allora in ter-
Giuseppe Gardoni118
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
ritorio veronese – da Berengario I nell’anno 90512, compare una “silva que vocatur Carpeneda”, confinante con Nosedole – oggi frazione di Roncoferraro –, la fossa Pomanon, l’Agricia e Corvolata (Castagnetti, 1974-1975, pp. 85-88; Calzolari, 1989, pp. 51-54). Non è possibile appurare con certezza se questa Carpeneda sia la stessa Carpeneta che sappiamo essere appartenuta fra i secoli XI e XII ai cittadini-arimanni di Mantova (Castagnetti, 1996, pp. 117-147; Gardoni, 2007): è più realistico pensare a diversi lembi di quella vasta area boschiva estendentesi a cavallo fra i territori di Verona e Mantova cui si è accennato sopra, separati dall’Agricia maior, il cavo Alle-grezza (Castagnetti, 1974-1975, p. 88). Tale ipotesi sembra trovare conferma nella documentazione mantovana del secolo XII, che permette di constatare l’ubicazione di Carpeneta, fitotoponimo che tradisce la presenza di carpini (Calzolari, 1989, p. 66). Nel 1125 vengono citati, uno dopo l’altro, i boschi di Vallarsa, Poletto “et Carpineta”13. Qualche decennio più tardi14, fra le coerenze di appezzamenti posti nel territorio di Carzedole – identificabile con l’odierna Villa Garibaldi in comune di Roncoferraro – si citano il “nemus Carpenete” ed il “nemus comunis”, parti di una stessa area boschiva (Torelli, 1930, p. 36). In un documento del 117615 i con-fini della corte di Barbasso sono dati dal corso d’acqua Derbasco (Paglia, 1879, p. 268), dal “tilionem que apellabatur Agritia” – il cavo Allegrezza, già menzionato –, “tillionus” che “claudit Carpenetam totam et Cuguzum et Silvorum et Valarsam et Nivilariam et Politum usque in Diruptam” (Castagnetti, 1974-1975, pp. 84-85 e 88-89). La selva Carpeneta insisteva quindi all’interno di una ben più vasta area posta sulla sinistra del fiume Mincio, posta ad ovest del Tione, a nord di Nosedole e di Vallarsa – località quest’ultima non molto discosta da quella denominata Poletto –, e a est dei territori di Carzedole e Barbasso.
Entrambi i lembi boschivi nel corso del secolo XIII vennero sottoposti ad un’in-tensa azione colonizzatrice: quello veronese, ad oriente dell’Allegrezza, fu preso d’assalto sotto la guida di enti ecclesiastici – San Zeno e Santa Maria in Organo – e spezzettato in unità minori (Calzolari, 1989, p. 57); quello mantovano, ad occi-dente dell’Allegrezza, risulta essere, in parte, anche nella disponibilità del comune cittadino che, seguendo forse un sistema di ripartizione in mansi messo in atto in altre località del territorio soggetto, fra le quali va annoverata Poletto, lo assegnò a privati promuovendone la messa a coltura (Torelli, 1930, pp. 149-154). Nel 120216, ad esempio, il comune urbano cedette a dei privati due mansi di terra con bosco “in nemore Carpenete, loco et fundo qui dicitur Coazia”. Immobili del comune in questa medesima località continueranno ad essere menzionati nella documentazione
12 Schiaparelli, 1903, n. LXII.13 Rinaldi et al., 1993, n. 113, 1125 dicembre 1.14 Torelli, 1914, n. 325, 1164 aprile 6.15 Torelli, 1924, n. XXIX, 1176 giugno 11.16 ASMn, AG, b. 302, n. 415, 1202 settembre 23.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 119
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
degli anni successivi17. Le attestazioni posteriori sino ad ora raccolte permettono di constatare18, oltre alla persistenza del toponimo, l’esistenza di aree incolte, la pro-secuzione dell’attività di messa a coltura di nuove terre destinate a coltivazioni ce-realicole nonché all’impianto della vite (Pini, 1989; Gaulin, Grieco, 1994; Archetti, 1998).
Quelle terre furono al centro di più contese tra XII e XIII secolo. Un documen-to del 112519 riferisce infatti di una lite avente per oggetto i confini di terre site in Vallarsa, Poletto e Carpeneta e lo sfruttamento delle stesse da parte degli abitanti di Casale, Sustinente e Libiola; sennonché tale documento è stato recentemente ritenuto un falso la cui ‘fabbricazione’ risalirebbe ad un secolo dopo, quando, come vedremo oltre, appaiono testimonianze certe dell’esistenza di una vertenza fra i due enti concernente quegli stessi beni.
Sul finire del secolo evidenti appaiono i tentativi del comune di Mantova di su-perare i confini del suo contado verso il territorio di Verona, e viceversa. Nella pace stipulata fra le due città nel 1202, dopo il divieto di erigere castra e munimenta sino a quando la quaestio “de episcopatu vel districtu” non sarà definita – termini indicanti i territori afferenti ai centri urbani – e dopo la promessa di osservare un arbitrato per la “discordia campanee” (Castagnetti, 1990, pp. 153-160), si assicura di mantenere fede agli accordi che saranno raggiunti in merito alla “discordia Poleti”20. Nei decen-ni seguenti i contrasti non vennero meno. Il documento seguente mostra in partico-lare come il comune mantovano tutelando il monastero di San Benedetto tutelasse i propri interessi da minacce esterne. Sul finire del 122821 sono in atto tentativi per la composizione del contenzioso “super facto concordie de Poleto et Busca inter abbas Sancti Benedicti et Sancti Zenonis”. Gli incaricati della composizione della vertenza da parte del legato pontificio – l’arciprete mantovano e futuro vescovo Pellizzario ed un canonico bresciano – esposero alle autorità pubbliche della città di Mantova i termini dell’accordo: il territorio di Poletto avrebbe dovuto essere diviso in due parti uguali da assegnare a San Benedetto e al monastero veronese di San Zeno. Il podestà ed il consiglio espressero parere favorevole in merito alla ratifica della concordia nei termini esposti qualora “conditiones pro nostro comuni Mantue et nostro abbate Sancti Benedicti meliorari non possunt”. La vicenda vedeva coincidere gli interessi
17 Tra i vari esempi adducibili si vedano ASMn, AG, b. 302, n. 435, 1202 ottobre 17; ASMn, AG, b. 302, n. 440, 1202 novembre 19; ASMn, AG, b. 302, n. 461, 1203 gennaio 31.
18 ASMn, AG, b. 303, 1225 gennaio 31; ASMn, AG, b, 303, 1225 giugno 30; ASMn, AG, b. 303 bis, 1228 febbraio 11; ASMn, AG, b. 303 bis, 1228 maggio 24; ASMn, AG, b. 303 bis, 1228 ottobre 30; ASMn, AG, b. 303 bis, 1228 febbraio 4; ASMn, AG, b. 303 bis, 1229 settembre 16; ASMn, AG, b. 303 bis, 1229 ottobre 30; ASMn, AG, b. 303 bis, 1235 maggio 2; ASMn, AG, b. 303 bis, 1239 novembre 28; ASMn, AG, b. 304 bis, 1250 maggio 11; ASMn, AG, b. 238, 1252 marzo 13; ASMn, AG, b. 304 bis, 1260 gennaio 12.
19 Rinaldi et al., 1993, n. 113, 1125 dicembre 10. 20 Navarrini, 1988, nn. 31-32, [1202].21 ASMi, PF, b. 208, 1228 novembre 9.
Giuseppe Gardoni120
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
di San Benedetto con quelli del comune cittadino, entrambi interessati a controlla-re aree poste sull’importante confine con il Veronese, anche se per motivi diversi ancorché complementari. Al comune premeva il controllo di un’area di confine di notevole importanza politica e militare, importanza sottolineata dal divieto di erigere “munitionem” o “hedifitium ad guerram” che, tanto al comune mantovano quanto a quello veronese, venne richiesto di rispettare. Venti giorni più tardi i monasteri di San Zeno e di San Benedetto provvidero a dividere i loro beni presso Poletto22. Nel relativo documento si dispose che entrambi gli enti potessero erigere una villa sulla parte di proprietà loro spettante, ma per evitare che l’una potesse minacciare l’altra si vietò, fra le altre cose, di edificare “castrum”, “motta”, casatorre o altri edifici fru-ibili per scopi di difesa e di offesa; ogni nuovo centro demico avrebbe potuto essere cinto da un fossato e circondato solo da una siepe e da due porte lignee (Castagnetti, 1977, 81-82).
Il territorio di Poletto continuò ad essere al centro di contrastanti interessi anche negli anni successivi. Il comune di Mantova tentò di ottenerne il controllo a detri-mento del cenobio polironiano, come attesta l’intervento a difesa delle prerogative di San Benedetto, su incarico del legato pontificio, del frate predicatore Guala nell’anno 122923. Nonostante tale intervento, il comune di Mantova non desistette dai propri intenti. Nel 123524 il podestà Giacomo “de Mellate”, togliere la virgola incaricò tre uomini affinché indagassero “super comunibus civitatis Mantue” e specificatamente “super determinatione, dessignatione, divisione et confinatione in Polleto facienda”. Essi procedettero all’escussione di numerosi testimoni e all’esame di numerose prove documentarie, fra le quali viene annoverato il citato atto divisionale del 1228 con San Zeno, giungendo al riconoscimento dei diritti che San Benedetto vantava su Poletto, compreso quello di “claudere et cavare sine molestatione comunis Mantue”
25 (Castagnetti, 1974-1975, pp. 103-104).Un esempio ulteriore di un insediamento sviluppatosi in prossimità dell’alveo
padano è costituito da Sermide, dove, come detto, vantava diritti sin dal secolo IX il monastero di San Silvestro di Nonantola ed anche quello bresciano di Santa Giulia (Castagnetti, 1982, 78-79; Castagnetti, 2006, p. 33). La corte fu assegnata con il relativo castello all’episcopio mantovano nel secolo X, come appare dal privilegio di Ottone III del 99726 (Gardoni, 2006, p. 215). La pieve locale è contemplata fra quelle soggette alla Chiesa di Mantova27. Stando ad un noto documento del 108228 – docu-mento di dubbia autenticità invero (Gardoni, 2007, pp. 329-334) – il vescovo man-
22 ASMn, AG, b. 10, n. 39, 1228 novembre 28.23 ASMi, PF, b. 208, 1229 giugno 14.24 ASMi, PF, b. 208, 1235 settembre 13.25 ASMi, PF, b. 208, 1235 settembre 18.26 Sickel, 1893, n. 225, 997 ottobre 1.27 Bresslau, 1909, n. 235, 1037 marzo 31.28 Torelli, 1914, n. 101, [1082] maggio 5; Goez, Goez, 1998, pp. 470-474, + A3.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 121
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
tovano Ubaldo, su sollecitazione della contessa Matilde, investì il nipote Ubaldo, a nome dei figli del fratello, di una vera e propria signoria su Sermide, concedendo ad essi la curtis e ampi diritti giurisdizionali con esclusione dei beni dell’abbazia di San Maria di Felonica, della chiesa locale e dei diritti di pesca dei monasteri di San-ta Giulia di Brescia e di San Ruffino di Mantova. Ai nuovi domini spetterà ricevere la terza parte del pesce pescato in tutto il territorio concesso, le decime di tutti i frutti della terra, delle viti, dei maiali e degli animali da cortile, delle uova e “duos sturiones magnos de Pado” (Fumagalli, 1976, pp. 10-11). Nel 1205 metà della cu-ria di Sermide risulta soggetta al monastero bresciano di Santa Giulia che l’aliena in quell’anno assieme ai diritti giurisdizionali29: nel documento viene fatto riferi-mento ad otto piscatores, soggetti al monastero che hanno diritto di pesca. Questi otto dipendenti del monastero bresciano, abitanti in Sermide e dediti appunto alla pesca, erano già eccettuati nell’investitura vescovile sopra citata del 1082. Importa richiamare anche una convenzione stretta fra i Visdomini e gli abitanti di Sermide nell’anno 120730 nell’ambito della quale si regolamenta l’uso delle acque e dei canali comuni, un uso che viene riconosciuto alla comunità rurale dietro la corresponsione di un terzo dei pesci, e dove si fa riferimento anche alla possibilità che il Po inondi e alle consuetudini di pesca proprie di quegli uomini (Torelli, 1930, p. 196, nota 1).
5. PAESAGGI INSTABILI A RIDOSSO DEL PO TRA X E XII SECOLO: NUOVI EQUILIBRI
In quelle terre della bassa padana, “nella solitudine di un paesaggio ancora in gran parte deserto” (Fumagalli, 1976, p. 9), Tedaldo di Canossa fondò, nell’isola fluviale omonima, circondata dalle acque del Po e del Lirone, il monastero di San Benedetto (Rinaldi 1998; Bonacini, 2000; Golinelli, 2008). Il fondatore cedette alla neonata comunità numerosi beni e un piccolo gruppo di servi31. Ad essi doveva spettare la cura dei campi, delle valli, dei boschi, dei canali come a quella coppia di coniugi, con figlio, che assieme ad altri quattro uomini erano deputati allo sfruttamento fo-restale e vallivo. Negli anni successivi con numerosissime donazioni il patrimonio monastico si ampliò notevolmente arricchendosi, tra l’altro, di ampie porzioni di suolo limitrofo al Po, donazioni che comprendevano tanto aree incolte quanto terre coltivate da tempo. Non è mia intenzione soffermarmi su di esse e nemmeno adden-trarmi in una esaustiva ricostruzione del patrimonio terriero dell’ente, basterà anche in questo caso qualche esempio (Andreolli, 1998, 141-151). Nel 1110 in quel luogo risulta sorgere già un centro fortificato e vi sono attestati 1000 iugeri di terra (Torelli, 1930, p. 122). Nel 1074 erano stati donati al monastero campi e vigneti in località
29 Franceschini, 1991, n. 46, 1205 dicembre 1.30 ASMn, AG, b. 3385, 1207 maggio 13 (copia autentica del secolo XIII).31 Rinaldi et al., 1993, n. 14, 1007 giugno.
Giuseppe Gardoni122
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
prossime a Roncoferraro: terre per complessivi 3 iugeri lavorate da due fratelli32. Nel 1096 Matilde dovette invece intervenire per risolvere una vecchia questione centrata su terreni sull’isola di San Benedetto di fresca messa a coltura circondati da ogni parte dall’acqua e dalla palude33. Ebbene, in un paesaggio dominato da fossi, canali navi-gabili, e macchie selvose – un paesaggio destinato a rimanere tale a lungo (Figura 3) –, vi si coltivavano cereali. Nel 1113 Matilde donerà un manso in insula Reveris con bosco e pascolo34. Con un’altra delle tante donazioni matildiche ai monaci sono con-cessi diritti legati allo sfruttamento dei boschi e in modo particolare per l’allevamento allo stato brado dei porci con limitazioni per la cattura della selvaggina35: in questo documento si legge che “homines monasterii ad aidam que ad bestias capiendas in forestis fieri solebat ulterius non conpellantur, aut etiam vocentur ut eam faciant” (Torelli, 1930, p. 118). Ecco dunque una bella immagine degli uomini che sulle terre monastiche esercitavano la caccia. L’anno prima36, Matilde di Canossa autorizzò l’uso d’un bosco nella pianura mantovana prescrivendo precisi limiti al taglio degli alberi, tanto da stabilire che ogni anno se ne sarebbero potuto utilizzare solo 12 unità tra roveri e cerri, mentre per le altre specie non venne previsto alcun limite (Fumagalli, 1976, p. 10). Ancora boschi, sfruttati questa volta per il taglio della legna, materiale di valore da impiegare per molteplici scopi, soprattutto le essenze più pregiate, quelle che opportunamente vennero tutelate (Cortonesi, 2006, pp. 23-24) impedendone il taglio indiscriminato (Andreolli 2000, p. 435). Tra quanto la contessa trasferì a Po-lirone nel 1115 v’erano uomini addetti allo svolgimento di diverse attività legate al fiume, allo sfruttamento delle terre, delle selve e delle valli, e pure alla navigazione, al trasporto e alla pesca. Alla fine degli anni Venti, il marchese Alberto di San Bonifacio donò all’abate di San Benedetto alcuni mansi siti nella selva di Pegognaga, ubicati nel luogo chiamato Castiniolo, confinanti con altri beni del donatore e del destinatario e a settentrione con il Po vecchio, nonché tutta la terra “que noviter runcata erat iuxta ipsam silvam Castiniolo et iuxta silvam que dicitur Carpaneda”, la cui estensione superava di poco i nove iugeri37. Detti mansi non dovevano essere stati sino ad allora resi coltivabili se all’abate si riconobbe proprio il diritto di roncarli. Meno di tre mesi dopo, lo stesso marchese investirà il priore del monastero della restante parte della silva de Casteniolo: nel frattempo, sul confine che delimitava questa parte di selva con quella già assegnata all’ente monastico, era stato scavato un fossato; tra i termini di confine, oltre al Po, si citano degli argini, uno dei quali è ‘antico’38.
32 Rinaldi et al., 1993, n. 32, 1074 giugno 25.33 Rinaldi et al., 1993, n. 50, 1096 agosto 13.34 Rinaldi et al., 1993, n. 83, 1113.35 Rinaldi et al., 1993, n. 86, 1114 novembre 8.36 Rinaldi et al., 1993, n. 84, 1113.37 Rinaldi, Golinelli, 2011, n. 8, 1129 gennaio 25.38 Rinaldi, Golinelli, 2011, n. 9, 1129 aprile 10. Nel 1134 il marchese Alberto investirà il monastero di San
Benedetto di altri beni fondiari posti in Pegognaga: Rinaldi, Golinelli, 2011, n. 26, 1134 febbraio 4.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 123
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
Per i nostri scopi sono di particolare utilità alcuni testimoniali prodotti in occa-sione di controversie giudiziarie aventi per oggetto possedimenti proprio nell’area di nostro interesse. Le ragioni del contendere tra l’ente monastico e diversi soggetti istituzionali – e in particolare l’episcopio mantovano – mettevano a repentaglio la possibilità per gli uomini dell’abbazia – e non solo per loro invero – di cacciare e di allevare liberamente animali, di frequentare boschi e paludi (Rinaldi, 2008, p. 17). Le liti infatti riguardavano per la maggior parte estensioni e fasce confinarie di fore-ste, valli e corsi d’acqua. In verità, in anni successivi alla morte di Matilde, molti di quei terreni furono convertiti in suolo agricolo: i campi erano ritagliati anche nella striscia di territorio che separava il Po vecchio – in lenta fase di abbandono – dal Po Lirone, destinato come si è detto a divenirne il corso principale, luoghi dove il pericolo di rotte ed esondazioni era costante, luoghi che potevano quindi tornare allo stato ‘selvaggio’.
Nell’impossibilità di fornire una minuta disamina di tutta la documentazione, conviene soffermarsi sulle testimonianze rese nel 118939, quando l’abate di San Bene-detto dovette difendere le proprie prerogative – nel corso di una controversia che si doveva trascinare da decenni – contro le rivendicazioni del vescovo di Mantova40 in merito ai diritti di sfruttamento dei terreni e delle acque sull’isola di San Benedetto. I testi ascoltati prodotti da entrambe le parti in causa sono un centinaio e provengono per lo più dagli abitati di Governolo, Nuvolato e Revere. Poco importa a noi a favore di chi essi deponessero, ci interessa richiamare l’attenzione sugli elementi che ci aiu-tano a comprendere i rapporti tra l’uomo e l’ambiente naturale e come si cercasse di intervenire su di esso per modificarlo. Si narra che il vescovo di Mantova da tempo possedeva un nemus magnum delimitato da fossati – v’erano roveri e ulivastri – con-trollato da due guardaboschi, uno dipendente da lui e uno dipendente dall’abate di San Benedetto: Ruzmento de Nubilario dice che da quarant’anni “predictum nemus est destructum”. È un’affermazione eloquente, che pone in risalto quanto incisiva fosse stata l’azione dell’uomo. A promuoverne il dissodamento erano stati i monaci: “ceperunt runchare in predictis locis”. Le paludi da tempo erano meta di diversi pescatori; un fossato (il fossato di San Siro) da trent’anni era stato riempito con gli scarti del taglio degli alberi, ed in particolare dei salici. La sua chiusura arrecò gravi perdite all’episcopio al quale venne in quel modo impedita la possibilità di accedere alle paludi per praticarvi la pesca; quando invece era praticabile lo si percorreva “cum navibus”. Altri testi scandiscono nel tempo l’attività di bonifica, iniziata da quarant’anni, ad intervalli vari (30, 20, 10, 5 e 3 anni). Gli uomini del vescovo re-sidenti in Nuvolato erano avvezzi a pascolarvi gli animali, tagliavano legna, caccia-vano e pescavano. L’episcopio mantovano vi aveva propri cacciatori sin dagli anni
39 Rinaldi, Golinelli, 2011, n. 145, 1189 <maggio 30, luglio 5 e 6>; n. 146, 1189 giugno 2, luglio 4 e 27.40 Il vescovo di Mantova disporrà di diritti di pesca su queste stesse aree ancora al principio del Trecento:
ASMn, AG, b. 3174, Fascicolo XIII, anni 1311-1317.
Giuseppe Gardoni124
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
dell’episcopato di Manfredo; essi cacciavano in “quadam sua propria aia, quam ipse habebat supra dictum fosatum”. In quello stesso torno di tempo un polesino era stato reso coltivabile tanto che ora lo si poteva lavorare e arare, come lo stesso teste aveva fatto. Nel corso delle deposizioni si parla spesso di rotte, alla cui riparazione gli uomini delle comunità venivano invitati a collaborare trattandosi di interventi di comune utilità. Gli uomini di Governolo ebbero libera possibilità di pascolare, tagliare legna, tagliare erba, pescare nelle paludi e anche nell’insula di San Benedet-to. Sono diversi i fossati nominati (Anguillara, San Siro, Frisia, Lonello) e molte le paludi: Tencacrossam, Salceretum, Cicogneram, Pasenaticum, Brusacos, Marcignagam, Scardevarola). Il teste di nome Sparata dichiarò che gli uomini di San Benedetto inquietarono anche quelli della cattedrale mantovana confermando come i primi da decenni avessero intrapresero opere di messa a coltura che erano ancora in corso.
In quell’area da decenni dunque si operava per sottrarre la terra al bosco e alle acque. I primi attori di quegli interventi erano i membri delle comunità che vi si formarono e consolidarono. Con queste comunità negli anni Novanta del secolo l’abate siglò vari atti d’investitura “ad habitandum”: sono i noti ‘patti collettivi’ (To-relli, 1930, pp. 184-195; Rinaldi, 2005a, pp. 128-129; Rinaldi, 2005b, p. 185) siglati a partire dall’anno 1197 con uomini di Villabona, San Siro e Quistello41. I terreni concessi comprendevano porzioni di bosco da roncare e convertire in suolo agricolo: “de terra vero roncanda usque ad tres fruges nichil preter decimam dare debet; din-de rectum quartum et decimam de omnibus in integrum solvat, sicut de roncata ut supra dictum est”. L’abitato di Villabona era cresciuto nelle braide abbaziali, ovvero nelle terre agricole di antica acquisizione, solcate da scoli di drenaggio: l’abitato era posto tra il mexonem Padi (area golenale seminata), il nemus de Olmeda e la rotta de Mezopane. Le terre date in concessione si estendono sulle rive del Po Lirone, a sud dell’alveo fluviale, e l’abitato di Governolo e “ubi terra laboratoria poterit inveniri”. È evidente: l’abate intese incentivare nuovi interventi di messa a coltura promuo-vendo nuovi insediamenti, richiamando su quelle terre nuovi abitanti favorendo quindi la mobilità di persone gratificate dalla possibilità di ottenere nuove terra a canoni vantaggiosi. Ad ognuno dei concessionari doveva spettare una unità fondiaria di estensione variabile – analogamente, vien da supporre, al modello dei ‘campi a strisce’ e ai piani di divisione in mansi noti anche per altre aree (Torelli, 1930, pp. 143-154; Castagnetti, 1974; Camerlenghi, 2010, pp. 85-87) riconoscibili anche nella cartografia storica posteriore (Figura 4) –, una parte della quale doveva essere desti-nata alla costruzione del casamento. I concessionari erano tenuti alla corresponsione di un canone e di alcune prestazioni d’opera oltre che alla manutenzione degli argini: “aggeres quidem pro defensione suarum terrarum quisque facere tenetur; ad ruptas fondales per totam abaciam pro voluntate nunciorum monasterii venire et laborare
41 Rinaldi, Golinelli, 2011, n. 181, 1197 aprile 24; n. 182, 1197 aprile 24; n. 183, 1197 aprile 24.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 125
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
debet”. La lotta all’acqua era ancora l’indispensabile garanzia per la buona riuscita di ogni azione di messa a coltura di nuovi terreni. A segnare ancor più la metamorfosi di quei luoghi s’univa la diffusione della vite: “et quisque de uno manso et pro uno plantare debet bubulcam unam ad vineam”. Un’altra concessione doveva invoglia-re ad intraprendere la lotta al bosco (Rinaldi, 2005, p. 118): “de lignis terre quam roncabunt et zapulabunt per II annos nichil dabunt nisi decimam”. Sono interventi che proseguiranno nel tempo: l’ente monastico favorisce la mobilità degli uomini, il consolidarsi delle comunità e dei loro abitati, l’agrarizzazione delle sue terre. Nel 1204, ad esempio, una trentina d’uomini vengono investiti dell’isola di Gorgo in modo del tutto simile a quanto era stato pattuito nei contratti del 119742. L’anno dopo l’abate Alberto investirà un gruppo di uomini “de tota terra que est posita iuxta ripa Padi veteris, in insula Sancti Benedicti, apud tegetem Sancri Bartolomei, ad habitandum in perpetuum” ovvero di circa tre mansi (i cui confini sono: “a mane, versus Custellum, Padus vetus, a meridie idem Padus, a sero terra monasterii Sancti Bartholomei, a monte nemus”), con l’obbligo di impiantarvi viti43. Nel 1221 in una nuova investitura a favore di una sessantina di persone di terre aratorie e prative di 193 biolche ripartite in 49 lotti di diversa consistenza, si fa diretto riferimento alle pattuizioni del 1197 e i confini dei beni tradiscono il lavoro nel frattempo condotto dagli uomini in quelle terre: “a mane laborationes veteras Sancti Syri, a meridie, via nova, a sera dugalem novum”44.
Parrebbe insomma che al principio del Duecento anche le terre prossime al Po avessero oramai mutato il loro aspetto a seguito di un poderoso programma di messa a coltura che implicava necessariamente opere di contenimento delle acque (Andreolli, 2000, pp. 426-431; Gardoni, 2010, pp. 171-175; Mancassola, 2012, pp. 126-127). Non è qui il caso di procedere oltre, magari per mostrare come quel pro-cesso fosse in corso ancora molti decenni dopo o per cercare di appurare se quegli interventi di bonifica non siano stati in qualche caso assai precari ed abbiano portato a risultati di breve durata. Di certo non si può mettere in dubbio il fatto che anche quell’area perifluviale avesse subito una metamorfosi al pari di quel che, ad esempio, doveva essere accaduto nelle paludi di Bagnolo e Formigada di proprietà del mo-nastero cittadino di Sant’Andrea che agli inizi del secolo XIII ne aveva intrapreso la bonifica imponendo di piantare ed allevare salici ma riservandosi i diritti di pesca e di caccia45. Non molto lontane erano poi quei beni della cattedrale mantovana che in quel medesimo periodo risultavano essere state dissodate da 25 anni ed essere – come si è detto all’inizio di questi appunti – “ad usum panis reducte”.
42 ASMn, Corporazioni religiose soppresse. San Benedetto, vol. 526, c. 8r, 1204 marzo 3.43 ASMn, Corporazioni religiose soppresse. San Benedetto, vol. 526, c. 21r, 1205 novembre 8.44 ASMn, Corporazioni religiose soppresse. San Benedetto, vol. 526, c. 17r, 1221 febbraio 21.45 Nicolini, 1949, n. LXXIV, 1208 marzo 5; n. LXXVIII, 1209 marzo 22; n. LXXXII, 1210 febbraio 7; n.
LXXXIII, 1210 maggio 30.
Giuseppe Gardoni126
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
6. REFERENZE BIBLIOGRAFICHE
andreolli b. (1998). «De nemore inciso et pasquo arato». I caratteri originali della patrimonialità polironiana, En P. Golinelli (ed.), Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125) (pp. 141-151). Bologna: Pàtron.
andreolli b. (1999). Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell’Italia medievale. Bologna: Clueb.
andreolli b. (2000). Il Po tra alto e basso Medioevo: una civiltà idraulica, En C. Ferrari, L. Gambi (Ed.). Un Po di terra. Guida all’ambiente della bassa pianura padana e alla sua storia (pp. 415-443). Reggio Emilia: Diabasis.
andreolli b. (2015). Selve, boschi, foreste tra alto e basso medioevo. En I paesaggi agrari d’Europa (secoli XIII-XV) (pp. 385-431). Roma: Viella.
andreolli b., FuMagalli V., Montanari M. (Ed.). (1985). Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione. Bologna: Clueb.
andreolli b., galetti P., lazzari t., Montanari M. (Ed.). (2010). Il medioevo di Vito Fumagalli. Spoleto: CISAM.
andreolli b., Montanari M. (1985). L’azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI. Bologna: Clueb.
andreolli b., Montanari M. (Ed.). (1988). Il bosco nel medioevo. Bologna: Clueb. arcHetti g. (1998), Tempus vindemie. Per la storia delle vigne e del vino nell’Europa
medievale. Brescia: Civiltà bresciana.arcHetti g. (Ed.). (2019). Le carte della «curtis» di Migliarina, 767-1200. Roma:
Studium.bonacini P.P. (2000). Il monastero di San Benedetto Polirone: formazione del
patrimonio fondiario e rapporti con l’aristocrazia italica nei secoli XI e XII, Archivio storico italiano, CLVIII, 623-678.
BONACINI P.P. (2001). Terre d’Emilia. Distretti pubblici, comunità locali e poteri signorili nell’esperienza di una regione italiana (secoli VIII-XII). Bologna: Clueb.
brandolini F. (2018). The Impact of Late Holocene Flood Management on the Central Po Plain (Northen Italy), Sustainability, 10, https://doi.org/10.3390/su10113968
brandolini F., creMascHi M. (2018). Valli-Paludi nel Medioevo: il rapporto tra uomo e acque nella Bassa Pianura Reggiana. Le bonifiche “laiche” per colmata. En Sogliani F., Gargiulo B., Annunziata E., Vitale V. (Eds), VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, 2, Territorio e Paesaggio (pp. 72–78). Sesto Fiorentino (FI): All’Insegna del Giglio.
brandolini F. (2019). Estimating the Potential of Archaeo-historical Data in the Defi-nition of Geomorphosites and Geo-educational Itineraries in the Central Po Plain (N Italy), Geoheritage, (11), 1371-1396. https://doi.org/10.1007/s12371-019-00370-5
brandolini F. (2020). Late-Holocene human resilience in a fluvial environment: a geoarchaeological database for the Central Po Plain (N Italy). The Journal of Open Archaelogy Data, (8). https://doi.org/10.5334/joad.62.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 127
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
brandolini F., carrer F. (2020). Terra, Silva et Paludes. Assessing the Role of Alluvial Geomorpghology for Late-Holocene Settlement Strategies (Po Plain-N. Italy) Through Point Pattern Analys, Environmental Archaelogy. The Journal of Human Palaeoecology, 1-15. https://doi.org/10.1080/14614103.2020.1740866
caValazzi M., Mancassola n. (2021). L’insediamento rurale nel territorio ravennate tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo (IV-XI secolo), En Galetti P. (Ed.), Una terra antica. Paesaggi e insediamenti nella Romania dei secoli V-XI (pp. 63-72). Sesto Fiorentino (FI): All’Insegna del Giglio.
bresslau H. (Ed.). (1909). Diplomata regum et imperatorum Germaniae, IV, Die Urkunden Konrads II. Hannover: Monumenta Germaniae Historica.
brüHl c. (Ed.). (1973). Codice diplomatico longobardo, III. Roma: Istituto storico italiano per il Medioevo.
buonoPane a. (2003). Il popolamento nell’ager di Mantua: la documentazione epigrafica, En Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, I, Dalla preistoria all’età tardo romana (pp. 111- 124). Firenze: Olschki.
calzolari M. (1989). Padania romana. Ricerche archeologiche e paleoambientali nella pianura tra il Mincio e il Tartaro. Mantova: Tipo-Litografia Dini.
calzolari M. (1998). Il territorio di San Benedetto di Polirone: idrografia e topografia nell’alto medioevo. En P. Golinelli (ed), Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125) (pp. 1-33). Bologna: Pàtron.
calzolari M. (2003). Divisioni agrarie di età romana nel territorio mantovano: problemi e ipotesi, En Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, I, Dalla preistoria all’età tardo romana (pp. 139-161). Firenze: Olschki.
caMerlengHi e. (2005). Agricoltura e paesaggio agrario medievale nell’opera di Pietro Torelli. En Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, II, Il paesaggio mantovano nel Medioevo (pp. 133-153). Firenze: Olschki.
caMerlengHi e. (2010). Il monastero e l’economia rurale, En Ambrosini C., De Marchi P.M. (Ed). Uomini e acque a San Benedetto Po. Il governo del territorio tra passato e futuro (pp. 85-89). Borgo San Lorenzo (FI): All’Insegna del Giglio.
castagnetti a. (1969). La distribuzione geografica dei possessi di un grande proprietario veronese del secolo IX: Enghelberto del fu Grimoaldo di Erbè. Rivista di storia dell’agricoltura, (IX/1), 15-26.
castagnetti a. (1972). I possessi del monastero di San Zeno di Verona a Bardolino. Studi medievali, XIII, 95-159.
castagnetti a. (1974). Primi aspetti di politica annonaria nell’Italia comunale. La bonifica della ‘palus comunis Verone’ (1194-1999). Studi medievali, (15), 363-481.
castagnetti a. (1974-1975). Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo. En Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, CXXXIII, 81-137.
Giuseppe Gardoni128
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
castagnetti a. (1977). La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque. En G. Borrelli (Ed). Una città e il suo fiume. Verona e l’Adige (pp. 35-138). Verona: Banca Popolare di Verona.
castagnetti a., luzzati M., Pasquali g., Vasina a. (Ed.) (1979). Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi. Roma: Istituto storico italiano per il Medioevo.
castagnetti a. (1990). La “campanea” e i beni comuni delle città. En L’ambiente vegetale nell’alto medioevo (pp. 137-174). Spoleto: CISAM.
castagnetti a. (1996). Arimanni in ‘Langobardia’ e in ‘Romania’ dall’età carolingia all’età comunale. Verona: Libreria universitaria editrice.
castagnetti a., ciaralli a. (2011). Falsari a Nonantola. I placiti di Ostiglia (820-827) e le donazioni di Nogara (910-911). Spoleto: CISAM.
caValazzi M. (2019). Un ordine fragile. La costruzione del distretto del Comune di Reggio Emilia (XII-XIII secolo). Bologna: Bononia University Press.
colorni V. (1959). Il territorio mantovano nel sacro romano impero, I, Periodo comitale e periodo comunale (800-1274). Milano: Giuffré.
coMba r. (1983). Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale dal X al XVI secolo. Torino: Celid.
cortonesi a. (1995). Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano. Roma: il Calamo.
cortonesi a., Montanari M. (Ed.) (2001). Medievistica italiana e storia agraria. Bologna: Clueb.
cortonesi a. (2006). L’agricoltura italiana fra XIII e XIV secolo: vecchi e nuovi paesaggi. En Cortonesi A., Piccinni G. (ed), Medioevo delle campagne (pp. 15-55). Roma: Viella.
deVroey J.P., Montanari M. (2009), Città, campagna, sistema curtense (secoli IX-X), in Città e campagna nei secoli altomedievali (pp. 777-808). Spoleto: Cisam.
FrancescHini a. (1991). Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopolesane. Bergantino Melara Bariano Trecenta [sec. X-XIV]. Documenti. Bologna: Pàtron.
FuMagalli V. (1976). Terra e società nell’Italia padana. I secoli IX e X, Torino: Einaudi. FuMagalli V. (1985). Città e campagna nell’Italia medievale. Bologna: Pàtron. FuMagalli V. (1986). Il Regno italico. Torino: Utet. FuMagalli V. (1989). Uomini e paesaggi medievali. Bologna: Il Mulino.FuMagalli V. (1992). L’uomo e l’ambiente nel medioevo. Roma-Bari: Laterza. galetti P. (2019). Paesaggi agrari della bassa pianura emiliana tra XI-XIII secolo:
il caso del territorio reggiano, Edad Media. Revista de Historia, (20), 113-156. https://doi.org/10.24197/em.20.2019.113-156
gardoni g. (2006). Vescovi e città a Mantova dall’età carolingia al secolo XI. En Le origini della diocesi di Mantova e le sedi episcopali dell’Italia settentrionale (IV-XI secolo) (pp.183-246). Trieste: Editreg.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 129
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
gardoni g. (2007). Élites cittadine fra XI e XII secolo: il caso mantovano. En A. Castagnetti, A. Ciaralli, G.M. Varanini (Ed.). Medioevo. Studi e documenti, II (pp. 279-348). Verona: Libreria universitaria editrice.
gardoni g. (2010). Uomini e acque nel territorio mantovano (secoli XI-XIII). En Calzona A., Lamberini D. (Ed.), La civiltà delle acque tra Medioevo e Rinascimento (pp. 143-176). Firenze: Olschki.
gaulin J.l., grieco a. (Ed.). (1994). Dalla vite al vino. Fonti e problemi della vitivinicoltura italiana medievale. Bologna: Clueb.
goez e., goez W. (Ed). (1998). Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien. Hannover: Hahnsche Buchhandlung.
golinelli P. (Ed). (1998). Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125). Bologna: Pàtron.
golinelli P. (Ed.). (2008). L’abbazia di Matilde. Arte e storia in un grande monastero dell’Europa benedettina. Bologna: Pàtron.
Manaresi c. (Ed.). (1955). I placiti del Regnum Italiae. Roma: Istituto storico italiano per il Medioevo.
Mancassola n. (2008). L’azienda curtense tra Longobardia e Romania. Rapporto di lavoro e patti colonici dall’età carolingia al Mille. Bologna: Clueb.
Mancassola n. (2012). Uomini e acque nella pianura reggiana durante il Medioevo (secoli IX-XIV). En D. Canzian, R. Simonetti (Ed.). Acque e territorio nel Veneto medievale (pp. 115-129). Roma: Viella.
Mancassola n. (2018). Il patrimonio fondiario del monastero di San Silvestro di Nonantola in età carolingia: insediamenti e comunità nella bassa pianura lungo il corso del Po. En P. Golinelli, G. Malaguti (Ed.). Nonantola e il territorio modenese in età carolingia (pp. 87-103). Bologna: Pàtron.
Mancassola n. (2019). La corte di Migliarina. Signori, rustici e comunità nella valle del Po tra VIII e XII secolo. En G. Archetti (Ed.). Le carte della «curtis» di Migliarina, 767-1200 (pp. 11-47). Roma: Studium.
MarcHetti M. (2002). Environmental changes in the Central Po Plain (northern Italy) due to fluvial modifications and anthropogenic activities, Geomorphology, (44), 361–373. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(01)00183-0
MarcHetti M. (2010). Persistenze di morfologie originali e loro relazione con la struttura antropica. En Ambrosini C., De Marchi P.M. (Ed). Uomini e acque a San Benedetto Po. Il governo del territorio tra passato e futuro (pp. 25-30). Borgo San Lorenzo (FI): All’Insegna del Giglio.
Menant F. (1993). Campagnes lombardes du Moyen Âge. L’économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siécle. Rome: Ècole française de Rome. https://doi.org/10.3406/befar.1993.1232
Montanari M. (1984). Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari. Torino: Einaudi.
Giuseppe Gardoni130
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
Mor c.g. (1964). Dalla caduta dell’Impero al Comune. En, Verona e il suo territorio, II, Verona medioevale. (pp. 5-242). Verona: Istituto per gli studi storici veronesi.
naVarrini r. (Ed.) (1988). Liber privilegiorum comunis Mantue. Mantova: Arcari.Nicolini U. (Ed.) (1949). L’archivio del monastero di Sant’Andrea di Mantova. Mantova:
Accademia Virgiliana.Paglia e. (1879). Saggio di studi naturali sul territorio mantovano. Mantova: Guastalla.ParMigiani c. (2016). Dal Padus al Po. Origini, evoluzione e cartografia del Po
mantovano. Mantova: Sometti.ParMigiani c. (2019). Mantova e l’acqua amore antico. Storia per immagini del governo
delle acque in città e nel contado, dal Medioevo alle soglie del Novecento. Mantova: Sometti.
Pasquali g. (2005). Il lavoro contadino e la produzione agricola: tradizione e innovazione sulle terre mantovane (secoli VIII-X). En Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, II, Il paesaggio mantovano nel Medioevo (pp. 155-168). Firenze: Olschki.
Pasquali g. (2008). Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell’Italia altomedievale. Bologna: Clueb.
Pini a.i. (1989). Vite e vino nel medioevo. Bologna: Clueb. rao r. (2015). I paesaggi dell’Italia medievale. Roma: Carocci. rao r. (2016). Metamorfosi di un paesaggio fluviale: uomini e luoghi sulla sponda
sinistra del Po vercellese dal X al XV secolo. En Medioevo vissuto. Studi per Rinaldo Comba fra Piemonte e Lombardia (pp. 63-82). Roma: Viella.
rinaldi r. (1998). Un’abbazia di famiglia. La fondazione di Polirone e i Canossa. En P. Golinelli (ed.), Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125) (pp. 35-54). Bologna: Pàtron.
rinaldi r. (2005a). Il fiume mobile. Il Po mantovano tra monaci-signori, vescovi cittadini e comunità (secoli XI-XII), En Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, II, Il paesaggio mantovano nel Medioevo (pp. 113-131). Firenze: Olschki.
rinaldi r. (2005b). Dalla via Emilia al Po. Il disegno del territorio e i segni del popolamento (secc. VIII-XIV). Bologna: Clueb.
rinaldi r. (2008). Monaci, contadini e ambiente (secc. X-XII). En P. Golinelli (Ed.). L’abbazia di Matilde. Arte e storia in un grande monastero dell’Europa benedettina (pp. 13-19). Bologna: Pàtron.
rinaldi r., Villani c., golinelli P. (Ed.). (1993). Codice diplomatico polironiano (961-1125). Bologna: Pàtron.
rinaldi r., golinelli P. (Ed.). (2011). Codice diplomatico polironiano, II (1126-1200). Bologna: Pàtron.
saggioro F. (2010). Paesaggi di pianura: trasformazioni del popolamento tra Età romana e Medioevo. Borgo S. Lorenzo (FI): All’Insegna del Giglio.
Metamorfosi del paesaggio nella pianura fluviale mantovana (secoli VIII-XIII) 131
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 105-131
scHiaParelli l. (Ed.) (1903). I diplomi di Berengario I, Roma: Forzani.sereni e. (1963). Storia del paesaggio agrario italiano. Bari: Laterza. sicKel t. (Ed.). (1893). Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II/2. Die
Urkunden Otto des III. Hannover: Monumenta Germaniae Historica.taMassia a.M. (Ed.) (1996). Archeologia di un ambiente padano. S. Lorenzo di
Pegognaga (Mantova). Firenze: Olschki.taMassia a.M. (2003). Stanziamenti e frequentazione nel territorio mantovano in età
romana, En Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, I, Dalla preistoria all’età tardo romana (pp. 163-182). Firenze: Olschki.
torelli P. (1930). Un comune cittadino in territorio ad economia agricola, I, Distri-buzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari. Mantova: Accademia Virgiliana.
torelli P. (Ed.). (1914). Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri Mantovani soppressi (Archivio di Stato di Milano). Roma: Ermanno Loescher.
torelli P. (Ed.). (1924). L’archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi. Verona: Mondadori.
Varanini g.M., saggioro F. (2008). Ricerche sul paesaggio e sull’insediamento d’età medievale in area veronese. En S. Lusuardi Sena (Ed.). Dalla curtis alla pieve fra archeologia e storia. Territori a confronto: l’oltrepo’ pavese e la pianura veronese (pp. 101-160). Mantova: SAP.
Varanini g. M., saggioro F. (2010). Insediamento umano, terra e acque nella pianura veronese (IX-XIV secolo): archeologia e fonti scritte. En D. Canzian, R. Simonetti (Ed.). Acque e territorio nel Veneto medievale (pp. 95-114). Roma: Viella.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 133
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19282
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 133-163DOI:10.14198/medieval.19282
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finalesde la Edad Media: un caso de estudio de interacción
sociedad-medio ambiente
The tidal mills in the Bay of Cádiz at the end of the Middle Ages:a case study of society-environment interaction
Emilio Martín gutiérrez
RESUMEN
En este artículo se analiza la problemática de los mo-linos de mareas cuyo patrimonio aún puede contem-plarse en muchos lugares de la costa atlántica europea. El estudio de la interacción sociedad-medio ambiente permite abordar el desarrollo de estas edificaciones en diversos ecosistemas del litoral atlántico europeo, por ejemplo, entre los estuarios del Loira y del Gironda y en El Golfo de Cádiz. La función principal de los mo-linos de marea era transformar el trigo en harina para hacer pan y fue la respuesta dada por la sociedad ante los problemas alimenticios. En efecto, la necesidad de alimentar a un mayor número de personas provocó que se apostase por su edificación y por la utilización de las mareas como fuente de energía. A finales de la Edad Media la construcción de los molinos mareales en la Bahía de Cádiz también estuvo relacionada con el mantenimiento de las explotaciones salineras. El estudio del aprovechamiento de una fuente de energía limpia y sostenible permite profundizar en el análisis de la interacción sociedad-medio ambiente. Actual-mente, el estudio de los molinos de marea forma par-te de una sólida línea de investigación a partir de la información procedente del registro documental y del arqueológico a finales de la Edad Media.PALABRAS CLAVES: molinos de mareas; bahía de Cá-diz; medio ambiente; siglo XV.
Author:Emilio Martín GutiérrezProfesor Titular. Área de Historia Medieval. Departamento de Historia, Geografía y Filo-sofía. Universidad de Cádiz (Cádiz, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0001-5283-7257
Date of reception: 11/03/21Date of acceptance: 18/04/21
Citation:Martín Gutiérrez, E. (2021). Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finalesde la Edad Media: un caso de estudio de interacción sociedad-medio ambiente. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 133-163. https://doi.org/10.14198/medieval.19282
Funding: Este artículo se inserta en el marco del Proyecto de Investigación “La interacción sociedad-medio ambiente en la cuenca del Guadalete en la Edad Me-dia (GUADAMED)”, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Progra-ma Operativo FEDER 2014-2020 y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Referencia 108201.
Acknowledgments: Agradezco las valora-ciones y consideraciones de los evaluadores externos de este artículo: en la redacción final del texto he intentado dar respuestas a buena parte de sus indicaciones.
© 2021 Emilio Martín Gutiérrez
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Emilio Martín Gutiérrez134
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
ABSTRACTS
This article analyzes the problem of tidal mills whose heritage can still be seen in many places on the European Atlantic coast. The study of the society-environment interaction makes it that allows the development of these buildings in various ecosystems of the European Atlantic coast, for example, between the Loire and Gironde estuaries and in the Gulf of Cádiz. The main function of the tide mills was to transform wheat into flour to make bread and was the response given by society to food problems. Indeed, the need to feed a greater number of people caused him to bet on construction and the use of the tides as a source of energy. At the end of the Middle Ages, the construction of the tidal mills in the Bay of Cádiz was also related to the maintenance of the salt mines. The study of the use of a clean and sustainable energy source allows to deepen the analysis of the society-environment interaction. Currently, the study of tide mills is part of a solid line of research based on information from the documentary and archaeological record at the end of the Middle Ages.KEYWORDS: tidal mills; bay of Cádiz; environment; 14th century.
1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
En el pasado, las recesiones y depresiones económicas han provocado tradicionalmente una ralentización en la apropiación de la naturaleza,un paradójico beneficio ambiental en medio de la miseria económica.
Con la intensificación de la naturaleza como estrategia de acumulación,sin embargo, la destrucción del valor que incorporan tanto los productos
ecológicos como las cuotas ecológicas llegan al corazón del capital y amenazan con una enorme destrucción de la naturaleza.
(Smith, 2015, p. 260)
Los dichos Garçía Dáuila e Juan de Santiago e Alfonso Díaz e Diego Gonçales e Gomes Patiño e Fernando Ruys e Nuño Fernandes e don Ystropo, veynte e quatros, dixeron quellos eran en que al dicho Aluar Lopes sea dado e fagan merçed del estero que pide para faser e hedeificar el dicho molino e açeñas que quiere faser e hedificar. Porque es grand pro de la república aver moliendas en ella en el mismo logar quél declarare. E que lo aya para sy. E como a los otros que dieron molinos ge los dio esta çibdad de que le fisieron merçed non perjudicando a ninguna merçed de molino que Xeres aya fecho a otras personas […] E luego el dicho Aluar Lopes dixo quel logar donde lo pide es, para las dichas açeñas e molino, el estero de Mingues que es [en blanco] allende del río de Guadalete e baxo de la Torre de Gonçalo Dias, donde es vn hedifiçio antiguo1.
1 (A)rchivo (M)unicipal de (J)erez de la (F)rontera, (A)ctas (C)apitulares, Año 1482, fol. 53r y 54r-54v.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 135
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Estas palabras fueron pronunciadas el viernes 6 de febrero de 1482. En aquella sesión del cabildo jerezano se debatió, como ya se había hecho en otras ocasiones, la pertinencia de conceder una licencia para la construcción de un molino mareal. Estas peticiones de los veinticuatros jerezanos muestran el control del órgano de poder urbano y la defensa de sus propios intereses económicos. El lugar designado para la construcción de este molino fue el estero de Mingues en la bahía gaditana: un ecosistema que, al igual que sucedió en otras comarcas del litoral atlántico euro-peo, fue transformado mediante la creación de explotaciones salineras. Ciertamente, este episodio local entronca con una problemática global: la gobernanza en torno al aprovechamiento de los recursos naturales. Esta es la principal línea argumental que abordaré en este artículo: el estudio de los molinos mareales en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media y su conexión con otros casos de estudios de la fachada atlántica europea.
En 1983 Claude Rivals abogaba por estudiar los molinos mareales desde una perspectiva interdisciplinar en la que confluyesen investigadores de distintas disci-plinas: historiadores, arqueólogos, geógrafos, etnógrafos, arquitectos o ingenieros (Rivals, 1983, p. 53-54). Vista desde el año 2021, esta propuesta me parece razona-ble y entronca con una nueva lectura del paisaje, del medio ambiente y del patrimo-nio en clave histórica (Tosco, 2020). A modo de ejemplo, este es el punto de partida sostenido por Loïc Ménanteau y Marja Kostrowicka quienes incluyen en la narrativa una serie de variables que van desde la comprensión del coeficiente mareal hasta la configuración de la línea de costa pasando por la entidad portuaria de los núcleos urbanos ubicados en las proximidades (Ménanteau y Kostrowicka, 2005, p. 97-98; Sarrazin, 2018, p. 127). En mi opinión, este discurso también tiene cabida dentro del concepto “Riparia” ya que permite profundizar en el análisis de la interacción sociedad-medioambiente desde un punto de visto diacrónico (Hermon, 2014). Des-de esta perspectiva, el estudio de los molinos mareales es un caso paradigmático de gestión sostenible de los recursos naturales e integra “la dimension historique et les savoirs traditionnels dans l’élaboration des politiques de gestion”. La reflexión en torno a los “espaces intégrés”, según la terminología de la historiadora Ella Hermon, aborda diferentes lecturas “du concept d’espace: environnement, économie, culture, religion, etc., espaces interagissant dans le cadre de la gestion des ressources natu-relles” (Hermon, 2015, p. 7-8). Los molinos mareales encuentran su razón de ser en la sociedad en la que fueron construidos. En efecto, las investigaciones de los historiadores en torno al aprovechamiento de los recursos naturales –entre los que se encuentra las fuentes de energía– aportan una clave interpretativa para una mejor comprensión de las sociedades del pasado (Parra Villaescusa, 2015, p. 39-40).
A la hora de reflexionar en torno a la capacidad para acceder a las fuentes de energía, Richard Hoffmann ha subrayado que las sociedades medievales alternaron los esfuerzos por encontrar nuevos recursos energéticos junto con el aprovecha-
Emilio Martín Gutiérrez136
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
miento de los ya conocidos. “Both of these processes serving to shape and alter re-lationships of people to their surroundings” (Hoffmann, 2015, p. 198). Como vengo sosteniendo, esta perspectiva mete en consideración la problemática ambiental y su traducción en un paisaje, en el que los molinos de mareas encuentran acomodo, mediante la interacción de la sociedad con el medio ambiente.
En contraposición a las energías hidráulica y eólica, “la marée est une source d’énergie sure, inépuisable mais discontinue, ses variations mêmes sont prévisibles” (Rivals, 1983, p. 57). Su aprovechamiento se llevó a cabo en aquellos ecosistemas atlánticos con un coeficiente mareal significativo –igual o superior a 65 ó 70– que facilitaba que un molino pudiese estar operativo durante 12,4 horas al día. Asimi-lada, pues, la capacidad para controlar el flujo y reflujo de las mareas, “le problème technique consistait, como ha señalado Pierre Racine, donc à remplir un réservoir au moment du flux montant pour le décharger au flux descendant” (Racine, 2003, p. 4). El funcionamiento de los molinos mareales ha sido descrito por varios investiga-dores; valgan, pues, las siguientes palabras de Loïc Ménanteau y Marja Kostrowicka:
Durante el flujo el mar llena el estanque, penetrando –unas tres horas antes de la pleamar– por una o más puertas que se cierran bajo el efecto de la presión del agua acumulada, en cuanto comienza el reflujo. A media marea saliente, cuando el nivel entre el estanque y el mar es suficiente, se vacía el agua del estanque que vuelve al mar a través de compuertas de salida. La fuerza del agua que sale mueve las ruedas verticales u horizontales (Ménanteau y Kostrowicka, 2005, p. 89).
La función principal de los molinos mareales es transformar el trigo en harina para hacer pan2. A la hora de abordar su difusión en la bahía gaditana entre los siglos XVIII y XIX, Juan Carlos Mendoza ha señalado que su construcción fue la respuesta dada por aquella sociedad a los problemas generados por “las necesidades alimenticias”; además, este historiador aboga por estudiar estas edificaciones “en íntima relación con el medio ambiente” (Mendoza Sánchez, 2014). En efecto, según las investigacio-nes de Loïc Ménanteau y Marja Kostrowicka, estos ingenios se construyeron “en los bordes de canales de marea que alimentan los esteros de las salinas” con el objeto de limpiarlos y lograr una profundidad adecuada “para que el agua llegue a las salinas” y para permitir “el acceso a los embarcaderos y así poder cargar la sal directamente en los barcos”. Estas prácticas han sido documentadas en La Rochelle o en la Bahía de Cádiz (Ménanteau y Kostrowicka, 2005, p. 94). Esta idea ha sido recogida por otros investigadores que han subrayado la relación estrecha entre los molinos mareales y las explotaciones salineras (Silveira, 2010, p. 589; Martín Gutiérrez, 2019).
En la actualidad, su estudio forma parte de una sólida línea de investigación, de gran predicamento en la historiografía, centrada en los molinos hidráulicos y eóli-
2 La tipología y el funcionamiento de los molinos mareales han sido abordados en diferentes ocasiones por los investigadores como es el caso, por citar un único ejemplo, del estudio de Molina Font, 2004, pp. 69-70.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 137
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
cos. Los investigadores –basándose, fundamentalmente, en el registro documental y, en menor medida, en el arqueológico– han delineado la cartografía de los molinos mareales en la fachada atlántica europea (Figura 1)3. Actualmente, los datos dispo-nibles más antiguos apuntan a Irlanda del Norte donde –en las proximidades del monasterio de Nendrum en la isla Mahee en Strangford Lough, en el Condado de Down– se localizaron las estructuras de un molino mareal fechadas entre los años 619 y 788; muy cerca de este lugar, fue construido otro que ha sido datado en 789. También se han hallado otros restos en la República de Irlanda y en Inglaterra entre los años 684 y 720. A ello hay que sumar, como es sabido, las referencias documen-tales incluidas en el Domesday Book y también en otras zonas europeas como es el caso de la laguna de Venecia. Pero es a partir del siglo XII cuando las referencias empiezan a ser más abundantes en diversas comarcas del litoral atlántico europeo: en las costas españolas, portuguesas, francesas, holandesas o belgas (White, 1990, p. 101-102; Bas López, 1990, p. 45; Rivals, 1983, p. 60-66; Galetti e Racine, 2003; Ménanteau y Kostrowicka, 2005, p. 94-95; Silveira, 2010, p. 590-591; Galetti, 2014, p. 101; Mendoza Sánchez, 2014; Martín Gutiérrez, 2019, p. 101).
Figura 1. Molinos de mareas en la fachada atlántica europea4.
3 La cartografía SIG ha sido realizada por Enrique José Ruiz Pilares y Pablo Jesús Fernández Lozano en el Seminario Agustín de Horozco de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
4 A partir de los datos de Ménanteau y Kostrowicka, 2005, p. 97.
Emilio Martín Gutiérrez138
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
De este panorama historiográfico, que acabo de resumir de manera sucinta, se desprende que los molinos de mareas estuvieron asociados a ecosistemas ma-rismeños en los que hubo una apuesta decidida por las explotaciones salineras y en cuyas cercanías se ubicaron ciudades portuarias desde donde se intentaba, en palabras de Fabrice Mouthon, “dompter la mer”; así, por ejemplo, según este medievalista:
Les moulins à marée, mentionnés dès le milieu du XI siècle, tiennent une grande place dans l’exploitation de la mer. En 1049, Guillaume de Chauve, seigneur de Talmont en Poitou, fait donation à l’abbaye Sainte-Croix de quatre moulins, deux avec des retenues d’eau douce et deux avec des retenues d’eau de mer. Les moulins à marée sont installés sur les étiers des salines dans lesquels circule l’eau de mer. Beaucoup sont exploités par les sauniers eux-mêmes. Si l’on en croit les textes du XIV e du XV siècle, l’eau de la marée était accumulée deux fois par jour derrière une retenue, puis libérée pour faire tourner les roues des moulins (Mouthon, 2017, p. 224).
La confluencia de estos factores –o, dicho de otra manera, el estudio de la in-teracción sociedad-medio ambiente– explica el desarrollo de estas edificaciones en diversos ecosistemas del litoral atlántico europeo como, por ejemplo, entre los estuarios del Loira y del Gironda y en El Golfo de Cádiz (Figuras 2 y 3). En relación con el primero de estos entornos, a inicios del siglo XIV había siete mo-linos de mareas distribuidos por el canal de Maubec en La Rochelle (Ménanteau y Kostrowicka, 2005, p. 95). Junto con las cuencas de Batz-Guérande y Morbihan, había otros ecosistemas marismeños, como es el caso de la Baie (de Bourgneuf) y Brouage. “Ravitaillant par les fleuves les provinces intérieures du royaume de France et par voie maritime les pays du Nord voire la Castille, ils constituent alors la principale zone productrice et exportatrice de sel marin atlantique” (Sarrazin, 2018, p. 127). Estudiada por Jean-Luc Sarrazin, la Baie fue una comarca exporta-dora de sal con destino a diversas zonas europeas y a otras regiones francesas. A finales de la Edad Media se había convertido en uno de los conjuntos portuarios –integrado por una “nébuleuse hiérarchisée” de fondeaderos y puertos de atraque– más frecuentados de la costa atlántica. En ese contexto portuario y comercial, los molinos mareales tuvieron un papel relevante a la hora de minimizar el impacto antrópico sobre el medio:
Détenus par divers seigneurs, la commanderie de Coudrie, l’abbaye de Buzay, le sire de Rays, les moulins à marée étaient plus particulièrement établis dans les ports comme Giroire à Beauvoir ou le Grand port à Bouin. Construits sur des dérivations ou au débouché d’étier, les barrages qui leur étaient associés retenaient l’eau à marée montante et la libéraient à marée descendante pour actionner les roues. Un effet de chasse s’exerçait ainsi sur les sédiments récemment déposés (Sarrazin, 2007, p. 33 y 49).
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 139
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Figura 2: Molinos de mareas entre el Loira y el Gironda5.
Figura 3. Molinos de mareas en el Golfo de Cádiz6.
5 A partir de los datos de Sarrazin, 2018, p. 127.6 A partir de los datos de Molina Font, 2004, p. 76 y 78 y Silveira, 2010, p. 601-611.
Emilio Martín Gutiérrez140
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
El Golfo de Cádiz se extiende desde el Cabo de San Vicente, en Portugal, hasta el Estrecho de Gibraltar, en España (Figura 3). Si desde el siglo XIII los molinos de mareas portugueses estuvieron asociados a localidades con un fuerte dinamismo portuario –Lisboa, Viana do Castelo, Aveiro, Setúbal o Figueira– esta tendencia tam-bién estuvo presente en el Algarve. En esta comarca, al continuar con una “tradição antiga”, las ciudades portuarias “garantiam uma parte substancial do comércio ma-rítimo com a área mediterrânica sem deixarem de exportar diretamente para a Flan-dres as principais riquezas da região algarvia: o sal e sobretudo, a fruta” (Andrade, 2008, p. 20; Silveira, 2010, p. 589). Ana Cláudia Silveira ha estudiado los molinos mareales y ha relacionado su alto número –como, por ejemplo, en Tavira– con el dinamismo de su puerto “em parte graças às fortes relações desenvolvidas com as praças portuguesas no Norte de África, às quais fornecia farinha e biscoito produzido nos fornos locais, cujo funcionamento é possível testemunhar já no reinado de D. João I” (Silveira, 2010, p. 594 y 601-611) 7.
En el litoral onubense se han catalogado veintiséis molinos de mareas ubicados en Gibraleón, Moguer, Cartaya, Ayamonte, Isla Cristina, por citar algunas localida-des (Serveto i Aguiló y Vázquez Capelo, 2019, p. 84). En 1427 el conde Pedro de Stúñiga ordenó levantar en “un estero çerca de la dicha villa [se refiere a Cartaya] una casa con dos ruedas de molino” que, valorada en 33.000 maravedíes, comenzó a rentar en 1458 (Ladero Quesada, 1998, p. 145). A mayor abundamiento, Loïc Ménanteau, al estudiar la evolución de la línea costera en el estuario del Guadiana, ha analizado las actividades salineras, pesqueras y los molinos de marea de Cas-tro Marim. La representación iconográfica de estos ingenios da buena cuenta de ello, como tendré ocasión de apuntar al final de este artículo (Ménanteau, 2018, p. 153).
En el estuario del Guadalquivir, los duques de Medina Sidonia apostaron por la roturación de las marismas y por la creación de explotaciones salineras. En ese con-texto, por ejemplo, sobresalieron las labores llevadas a cabo en el caño de Alventus con menciones a salinas en los años treinta del siglo XVI. De entre ellas, cito un caso interesante fechado en 1542: en las salinas situadas en la Venta de Zanfanejos, había un molino de pan del duque de Medina Sidonia:
qui était un moulin à marée, le seul connu jusqu’à présent dans les marais du Gua-dalquivir. Ce moulin, utilisant l’énergie marémotrice pour moudre les céréales, était localisé au nord-ouest du Cortijos de Alventus, en bordure du fleuve, à la sortie d’un chenal de marée, le Caño de Quero (Ménanteau, 2018, p. 151 y 159).
7 Molinos catalogados: 3 en Alcoutim; 1 en Aljezur; 9 en Castro Marim; 11 en Faro; 10 en Lagoa (Estom-bar); 1 en Lagoa (Ferragudo); 1 en Lagoa (Mexilhoeira da Carregaçao); 1 en Lagoa (Vale Crevo); 1 en Lagoa (?); 20 en Lagos; 2 en Loulé; 1 en Loulé (Farrobilhas); 1 en Loulé (Almancil); 12 en Olhão; 10 en Portimão; 3 en Portimão (Alvor); 14 en Silves; 1 en Silves (Pera) y 54 en Tavira.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 141
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
2. LOS MOLINOS DE MAREAS EN LA BAHÍA DE CÁDIZ
En la bahía gaditana hay una variedad de paisajes interconectados (Figura 4): la Ba-hía marítima, la Bahía anfibia o intermareal, la Bahía terrestre construida y la línea costera. La Bahía marítima –con una superficie de 9.345 hectáreas– se divide en dos zonas: la exterior y la interior. La primera, expuesta al oleaje y a las corrientes ma-rítimas, se extiende desde el mar abierto hasta el estrechamiento existente entre el Bajo de la Cabezuela y las costas orientales de Cádiz. En este ámbito hay un sustrato de roca pliocena y sedimentos de arena y fango; por el contrario, la Bahía interior es un espacio más abrigado y con un grado de colmatación muy superior al del área anterior. La Bahía anfibia o intermareal, con una superficie de 15.710 hectáreas, es el área más singular gracias a las marismas. En función de sus niveles de antropización, se identifican tres unidades: natural, en torno a 4.373 hectáreas, salinera, alrededor de 5.513 hectáreas, y desecada, unas 5.824 hectáreas. Finalmente, la Bahía terrestre construida, con una superficie de 1.312 hectáreas, es donde se concentran los actua-les asentamientos urbanos –Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana y San Fernando– residenciales, las instalaciones militares e industriales (Barragán Muñoz, 1996, p. 16-19; Chica Ruiz, 2011, p. 17-25).
Figura 4. Molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media8.
8 A partir de la información incluida en el Catálogo de molinos mareales.
Emilio Martín Gutiérrez142
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
El paisaje de la bahía gaditana ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Las inves-tigaciones geoarqueológicas deben ser tenidas en cuenta por el medievalista: temas como la creación del estuario del Guadalete, desde uno de los brazos del Guadal-quivir, las transgresiones y regresiones marinas que provocaron la excavación de los materiales miocenos y pliocenos y la acumulación de depósitos calcáreos y arcillosos o las actividades neo-tectónicas causantes de la distensión de las fallas de la Sierra de San Cristóbal-Fuentebravía, la del tramo final del Guadalete y la de Cádiz-San Fernando (Arteaga, Schulz, Roos, 2008, p. 21-116).
Desde el último cuarto del siglo XV hubo un crecimiento demográfico en las lo-calidades de la bahía gaditana (Tabla 1). Este impulso –que tuvo como consecuencia un desarrollo urbanístico y un impacto ambiental– se concentró, fundamentalmente, en las ciudades de Jerez, El Puerto y Cádiz. Conviene recordar que, aunque Jerez está situada en el interior, su término municipal llegaba hasta La Matagorda en la bahía gaditana. Este dinamismo demográfico vino acompañado de un proceso de “agrarización” que incluye las explotaciones agropecuarias, pero también las acti-vidades pesqueras –como, por ejemplo, las almadrabas y los corrales de pesca– y las salineras. El desarrollo comercial –asentado en un complejo portuario en cuya “nebulosa jerarquía” habría que incluir desde los puertos de atraque de Cádiz y El Puerto, los embarcaderos ubicados en la Bahía hasta el muelle del Portal en Jerez que comunicaba a la ciudad con el mar a través del Guadalete– fue tomando cuerpo a través de las actividades comerciales y financieras de los mercaderes en Cádiz, El Puerto y Jerez y, alejado de este entorno, en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda (Martín Gutiérrez, 2020, p. 81-86; Martín Gutiérrez, En Prensa).
Tabla 1. Habitantes en la bahía de Cádiz. Siglo XV9
Bahía de Cádiz
1455 1467 1485 1528 1534
Jerez de la Frontera-Puerto Real 12.500 - 17.500 - 19.000
El Puerto de Santa María - - - 7.000 7.680
Cádiz - 1.496 - - 3.355
Chiclana de la Frontera - - - - 1.365
En la bahía gaditana la construcción de molinos de mareas estuvo directamente relacionada con la necesidad alimenticia y con el mantenimiento de las explota-ciones salineras. En las campiñas jerezanas, sevillanas y cordobesas se localizaban las zonas cerealistas más importantes de Andalucía (Ladero Quesada y González Jiménez, 1979, p. 55; Martín Gutiérrez, 2004, p. 51-59). Suele ser un lugar común
9 Martín Gutiérrez, En prensa.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 143
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
afirmar que Jerez fue el granero de las localidades de la bahía gaditana y de las del estuario del Guadalquivir. En efecto, la ciudad abastecía a los núcleos urbanos cer-canos –como fue el caso de Cádiz, El Puerto o Sanlúcar de Barrameda– y también a los ejércitos y armadas castellanos. Los siguientes ejemplos, ilustrativos de esta problemática, los pongo en relación con el objeto de estudio de este artículo.
Al ser deficitaria en cereal, fueron frecuentes las peticiones de pan solicitadas por la ciudad de Cádiz al concejo jerezano durante el siglo XV. El 24 de febrero de 1468 algunos miembros del cabildo jerezano argumentaron que Cádiz tenía recursos suficientes para alimentar a la población. En su opinión, la escasez no era tal ya que los gaditanos utilizaban los molinos de mareas de la Isla de León para la confección de bizcochos con destino a las embarcaciones surtas en la Bahía:
E luego el dicho Gonçalo Peres dixo quél era dicho que la dicha çibdad de Cadis abría pan abondo e quel pan ques desta çibdad se lleua lo quería para faser vis-cocho en la Puente con otro pan que se tomaua de la Carraca para lo boluer vno con otro. Y que él era dicho que en la misma çibdad se fasía el dicho biscocho e que auía ydo fama a Cadis que balía en Xeres a çiento e quarenta. Que él non era en ello. E el dicho Pero Nunnes requirió a los dichos alcalldes mayores e beynte e quatros quel pan sobredicho non se diese porque se desía que lo lleuan para faser viscocho sy non presto que qualquier escándalo que sobre ello viniese fuese a su cargo e culpa de los sobredichos. De que pidió testimonio (Martín Gutiérrez, 2006, p. 193 y 215).
El 17 de agosto de 1509 –y este sería el segundo ejemplo– los comerciantes ge-noveses Silvestre y Gabriel Estrella presentaron una petición en el concejo jerezano para edificar uno o varios molinos en la ciudad y en los arrabales:
Yo daré [se argumentaba en su petición] por cada vn molino que edificaremos, qua-tro mil marauedíes. Lo qual vuestra señoría lo deue aver por bien: lo vno, porque yo moleré al preçio que es acostumbrado en las atahonas e según a mí ploguiere a menos preçio; lo otro porque, con la muchedumbre de moliendas, vuestra señoría sabe que abaxará el preçio de las moliendas. Lo qual está muy caro en esta çibdad, lo otro porque al tiempo del invierno ynvenidas ni al tiempo del estío no ay abasto de moliendas. E con esta forma que yo daré, avrá mucha cantidad. Lo otro porque a esta çibdad estará siempre más proueyda de harina a mejor preçio10.
Aunque esta petición no se refería a un molino de marea, la lectura del documen-to muestra las dificultades del concejo a la hora de atender las necesidades alimenti-cias de la población en un período marcado por las crisis agrarias. Así, por ejemplo, en opinión del veinticuatro jerezano Pablo Núñez de Villavicencio:
10 Tras la recepción de la propuesta, el debate suscitado recoge las opiniones encontradas entre los miem-bros del cabildo y las condiciones exigidas para la edificación de estas instalaciones. Desde luego, este documento merecería un estudio detallado que descendiese al pormenor de las intervenciones: un plan-teamiento que, en estos momentos, no tengo espacio para desarrollar.
Emilio Martín Gutiérrez144
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
[La ciudad] tiene nesçesydat de moliendas de pan. E por esto la república padece e muele la fanega del trigo a subidos presçios. E demás desto, se vienen los gañanes e gentes del campo a cabsa que las açeñas e atahonas desta çibdad non dan abasto de farina11.
Así pues, si damos por buenas estas palabras, la situación económica y social de esta ciudad de realengo podría calificarse de preocupante: en 1509 las “açeñas e ata-honas desta çibdad” no daban “abasto de farina”. En este sentido, los datos que iré exponiendo en este artículo apuntan hacia una parte del problema y a las soluciones adoptadas. Porque, si se acepta el planteamiento que estoy presentando, la cuestión radica en que, si se consigue captar el rendimiento de los molinos mareales en los ecosistemas de la riparia, se podría obtener una argumentación que explicase el in-terés por su construcción. El siguiente documento aporta una información relevante en torno a este problema. El 26 de marzo de 1518 los albañiles y alarifes Miguel López y Francisco Velázquez visitaron el molino mareal de cuatro piedras del duque de Medinaceli. Este ingenio, ubicado “de aquella parte del río” Guadalete, necesita-ba ser reformado12. En su informe –y tras presupuestar las obras de reparación en 175.500 maravedíes– aportaron las siguientes estimaciones:
Estando el dicho molino adobado e reparado e moliente e corriente, como dicho es, con quatro piedras, molerá cada piedra, teniendo molienda, vn cafiz de trigo cada marea de aguas bivas, que son dos mareas en tres noches e día. De manera que mo-lerá, entre noche y día, ocho cafizes de trigo siendo aguas bivas (Martín Gutiérrez, En prensa).
A finales del siglo XV el paisaje salinero estaba ya asentado en diversas zonas de la bahía gaditana: en El Puerto de Santa María, a lo largo de la margen izquierda de la desembocadura del Guadalete; en Jerez-Puerto Real, en el estero del arroyo Sala-do, entre la Matagorda y el caño “donde entra el Salado”, entre la Matagorda y Jerez y en los alrededores del canal mayor del Salado; en Cádiz, en la Torre de Hércules; en la Isla de León, en los alrededores del castillo de San Romualdo, Gallineras y caño de Sancti Petri. Durante los años treinta del siglo XVI las roturaciones fueron ampliando el espacio salinero en la Isla de León y Chiclana (Martín Gutiérrez, 2019, p. 95-96).
11 AMJF, AC, Año 1509, fols. 81r-96r.12 Desglose del presupuesto: “Para alçar las paredes del dicho molino serán menester noventa tapias de arga-
masa que costarán diez e ocho mil marauedíes. Yten, para madera, veynte ducados. Yten, para texa y ladri-llo, diez mil marauedíes. Yten, para adobar los feñeçes (?) y lo de abaxo, diez mil marauedíes. Yten, para el asuda a menester dozientos e setenta tapias de argamasas que costarán a dozientos marauedíes cada vna que son quarenta e syete mil marauedíes. Yten, para quatro piedras de caxa molientes y corrientes –que se entiende con sus rodetes e rodesnos y caxas todos los otros aparejos que tienen las piedras– quarenta mil marauedíes. Yten, de manos a los maestros que han de reparar y adobar el molino y fazer las caxas, veynte mil marauedíes. Yten, para fazer vn caño por donde a de venir el agua del Salado al molino será menester veynte e çinco mil marauedís”.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 145
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Fotografía 1. Zona Sur del Caño de Sancti Petri13.
Las investigaciones de Manuel Núñez, Julio Molina y Juan Carlos Mendoza ofre-cen una visión global de los molinos de mareas edificados entre los siglos XV y XIX en la bahía gaditana (Núñez Ruiz, 1998, p. 101-113; Molina Font, 2004, p. 71-77; Mendoza Sánchez, 2014). También ha sido de gran utilidad la consulta de algunos casos de estudios, como el del molino mareal del Caño de El Puerto (Márquez Car-mona, 2008) o el del río Arillo (Barros Caneda y Tejedor Cabrera, 2000). El listado aportado por estos investigadores ha sido ampliado gracias a la consulta de la do-cumentación de finales del XV y principios del XVI. Esta información –incluida en el Catálogo de molinos mareales y, resumida, en la Tabla 2– permite abordar las so-luciones adoptadas por aquella sociedad en temas que van desde el funcionamiento de los ecosistemas marismeños hasta los mecanismos para la puesta en explotación de estos ingenios.
El funcionamiento hidrológico del ecosistema marismeño se sustenta en una compleja red de caños que permite la entrada y salida del agua en función de las mareas (Fotografía 1). Algunos se conservan en la actualidad –Sancti Petri, Zurraque y San Pedro, por citar los más importantes– otros, en cambio, han sido desecados (Tabla 2)14. Los molinos mareales, edificados en los caños, también fueron utiliza-dos, como ya he indicado, para limpiar y mantener la profundidad de los canales, fundamentales para las explotaciones salineras.
13 Fotografía del Seminario Agustín de Horozco: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz.14 Algunos de los molinos estaban ubicados en ríos y utilizaron la corriente fluvial y/o la mareal como fuente
de energía. Finalmente he decidido no incluirlos en el catálogo ya que las referencias documentales no resultaban explícitas.
Emilio Martín Gutiérrez146
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Tabla 2. Molinos de mareas en la Bahía de Cádiz. Siglos XV-XVI15
Cádiz
1.- Molino de Pedro Marrufo Caño Arillo
2.- Molino de Santibáñez Caño Roquetas
Chiclana de la Frontera
3.- Molino de Santa Cruz o Molino Nuevo Caño Alcornocal
4.- Molino Viejo Estero de la Calera
5.- Molino de Sancti Petri Caño Sancti Petri
El Puerto de Santa María
6.- Molino aceña del duque de Medinaceli Caño del Guadalete
7.- Molino de García Salán de San Juan -
Isla de León (San Fernando)
8.- Molino de Juan de Suazo -
9.- Molino de San José Caño Arillo
Jerez de la Frontera-Puerto Real
Ámbito norte de las marismas de Puerto Real
10.- Molino de Antón Guillén Esteros de Bolaños
11.- Molino de Esteban de Villacreces Caño de la Marina
12.- Molino de Juan de Santiago Caño de la Marina
13.- Molino del Francés Caño de la Marina
14.- Molino de Moreno Caño de la Marina
15.- Molino de Mendoza Caño de la Marina
Ámbito sureste de las marismas de Puerto Real
16.- Molino de Alvar López Caño de Mínguez
17.- Molino de Pedro Núñez de Villavicencio Caño junto a la Torre Gonzalo Díaz
18.- Molino de Bollullos Estero junto a la Torre Gonzalo Díaz
19.- Molino de Antonio Ruiz Montero Caño Zurraque
20.- Molino El Arenilla Caño de Hélice
Ámbito suroeste de las marismas de Puerto Real
21.- Molino de Pedro Pinos Caño del Argamasilla
22.- Molino de Juan Riquel Caño del Argamasilla
23.- Molino de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca Caño del Argamasilla
24.- Molino Diego de Aguiniga Entrada del Salado
25.- Molino del Salado Caño Salado
26.- Molino de Guerra Caño Trocadero
15 A partir del catálogo de molinos mareales.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 147
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
El número de molinos mareales localizados en la documentación asciende a un total de veintiséis, de los que diecisiete –el 65,38% del total– están localizados en Jerez-Puerto Real16. En las Actas Capitulares jerezanas se abordan temas muy varia-dos que abarcan desde las peticiones para su construcción hasta las licencias dadas por el concejo, pasando por los debates en torno a su idoneidad. Ahora bien, ante la carencia de estructuras y la ausencia de información arqueológica, el problema de estas licencias es saber si todas esas edificaciones llegaron a construirse17. A la espera de futuras investigaciones arqueológicas que permitan profundizar en esta cuestión –ligada, de alguna manera, con la posible reutilización de la piedra ostionera en la edificación de otros molinos en los mismos caños– doy por buena esta información que presento como hipótesis de trabajo.
Aunque al inicio de este artículo ya he planteando algunas consideraciones en torno al procedimiento seguido para la obtención de las licencias, ahora quisiera pro-fundizar en esta cuestión a través de un ejemplo localizado en el caño de Zurraque. Pero antes de analizarlo, creo necesaria una breve explicación en torno a un entorno con una microtoponimia singular –“Laguna Seca”, “Meadero de la Reina” y “Zurra-que”– que apunta hacia obras de drenaje y que estuvo marcado por las explotaciones salineras18. El acueducto romano que trasladaba el agua desde el manantial de Tempul hasta la ciudad de Gades y la construcción de la vía Augusta han sido relacionadas con una intervención del poder público romano cuyo resultado pudo ser la “dese-cación de un espacio lagunar de casi un millar de hectáreas conocido actualmente como Llanos de Guerra y Laguna Seca” (Lagóstena Barrios y Zuleta Alejandro, 2009; Lagóstena Barrios, 2015: 65-72). Por su parte, las salinas de Zurraque, citadas en la cronística andalusí, aparece en la documentación emanada tras la conquista feudal (Martín Gutiérrez, 2003b, p. 291; Martín Gutiérrez, 2017). En aras a la brevedad y a modo de ejemplo, me limito a citar el amojonamiento de términos de 1269:
Y de este mojón [se refiere a una alcariahuela antigua] va por las vertientes por cima del lomo a una cabeza que está sobre las salinas que se dicen de Sarraque, onde están unos foyos. Y aquí parte término Medina y La Puente de Cádiz y El Portal. Y de este
16 Como ya he señalado, aunque los Reyes Católicos fundaron Puerto Real en el término jerezano en 1483, Jerez recuperó la jurisdicción de esta localidad en 1488 (Martín Gutiérrez, 2003, p. 164-166).
17 Las mismas reservas en Núñez Ruiz, 1998. Por ejemplo, en los inventarios de bienes o en los testamentos de los veinticuatros jerezanos Alvar López, Juan Riquel, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, Juan de Santiago o Esteban de Villacreces no hay menciones a estos ingenios. Agradezco al profesor Enrique Ruiz Pilares que me facilitase esta información.
18 A finales de la Edad Media, junto al paisaje salinero, en la Vega de Zurraque también hubo explotaciones agropecuarias. Resumo de manera breve: durante el último cuarto del siglo XV y las primeras décadas del XVI, el “echo de Zurraque” fue sorteado en 1485 y 1519: en este último año los ganaderos Elvira Marrufo y García Dávila pudieron trasladar sus cabañas ganaderas integradas por 100 y 210 vacas, respectivamente. Fue, también, un espacio disputado entre Jerez y Puerto Real: en 1518 la Real Chancillería de Granada fallaba a favor de la villa, quedando una parte para tierras de cereal, viñas y olivares (Carmona Ruiz, María Antonia, 1998, p. 503-504; Martín Gutiérrez, 2015, p. 162 y 166).
Emilio Martín Gutiérrez148
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
mojón hasta este a setenta sogas y cinco estadales. Y de aquí va partiendo Medina con La Puente. Y atraviesa por las salinas. Quedan las salinas al mediodía (Ladero Quesada y González Jiménez, 1977, p. 227; Martín Gutiérrez, 2003, p. 291).
Retornando a la línea argumental de este artículo, entre los meses de febrero y mayo de 1516, el concejo jerezano debatió sobre la construcción de un molino mareal en el caño de Zurraque. El 23 de febrero de 1516 el portugués Antonio Ruiz Montero, avecindado en Puerto Real, presentaba una petición “para hazer vn molino de moler pan en vn estero que entra en Çurraque término desta çibdad. En que dize que reçibiera señalada merçed. E la villa será aprouechada porque tiene nesçesidat de moliendas.”
Aunque algunos miembros del cabildo sostuvieron que el concejo debía otorgar la licencia, otros defendieron la necesidad de crear una comisión que valorase la pe-tición y emitiese un dictamen conforme a derecho. Así pues, el debate no quedó ce-rrado y volvió a retomarse el 13 de marzo con la intervención del jurado Juan Bernal de Gallegos. Aunque este se mostró a favor de conceder la licencia, el veinticuatro Hernando de Santiago denunció que el portugués Antonio Ruiz Montero tenía “en la dicha Vega de Çurraque más de veynte alançadas de tierras para hazer vna guerta syn liçençia desta çibdad”. Finalmente, el corregidor dictaminó que los “diputados de términos vean sy ay algo edificado y que se dé mandamiento para el escriuano de Puerto Real que dé por fe quien le dio liçençia para hedeficar aquello.” El 16 de abril los veinticuatros y diputados Juan de Villacreces y Fernando de Santiago –tras visitar el sitio, ubicado a “vna legua de Puerto Real, en vn estero”– declararon que, “por dargelo, non viene daño al paso de los ganados de los vezinos desta çibdat” y que su construcción redundaría en beneficio de “los vezinos de la villa porque no tiene molienda”.
Oída la información, los miembros del concejo estuvieron de acuerdo en apoyar la solicitud y algunos solicitaron que se fijase el tributo que se debía pagar a la ciu-dad: 100 maravedíes y un par de gallinas. Finalmente, el 2 de mayo el concejo emitió la correspondiente licencia sustentada en la necesidad de incrementar el número de molinos:
Para que en el dicho estero podáis faser e edificar vn molino de moler pan con todo el serviçio de tierra del dicho molino a menester para lo hazer e edificar. Por quanto en la dicha villa de Puerto Real nin el término desta çibdad [de la] comarca non ay moliendas ningunas en que los vesinos de la dicha villa puedan moler su pan19.
La estrecha relación entre los molinos mareales y las salinas provocó conflictos en torno al aprovechamiento del agua. El alcaide Charles de Valera había pedido li-cencia para roturar una albina, trescientos tajos de salinas, en las inmediaciones del molino del duque de Medinaceli. Por este motivo, el 24 de marzo de 1518 el duque
19 AMJF, AC, Año 1516, fols. 510v-511r, 536v-537r, 557r, 573v y 574-574v.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 149
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
requirió información al corregidor de El Puerto Juan Alonso. Sólo fueron citados dos testigos: el jurado Francisco Fernández Palomino y Sancho García. Ambos sostuvie-ron que las salinas interferirían el correcto funcionamiento del molino: “porque sy se diese el agua que se tomase para la sal –señaló Francisco Fernández– haría mucho daño al dicho molino e le quitaría parte de la molienda”. Los problemas surgirían, en opinión de Sancho García, porque esa y otras albinas “heran almazenes de agua para con que molía el dicho molino.” En su visita a la albina, el corregidor se limitó a corroborar esta interpretación y a justificar la escasa información oral recabada: “Y es ansy que está la aluina tan cercana al molino por donde le viene el agua que, si se hiziese salinas, se le quitaría el agua al molino. Y porque yo lo vi por vistas de ojos, y quien quiera que lo vea, dixera lo mismo. Por esto no se alargó más la ynformaçión de los testigos”20.
Este ejemplo, un conflicto estrechamente relacionado con la gobernanza de los recursos naturales, me permite dibujar el perfil de los propietarios de los molinos mareales. Estos fueron o bien los titulares de los señoríos jurisdiccionales implan-tados en este entorno –como, por ejemplo, el duque de Medina Sidonia, el duque de Medinaceli o el Marqués de Cádiz– o bien miembros de las oligarquías urbanas con puestos de responsabilidad en los gobiernos municipales –regidores y veinticua-tros– como fue el caso, por citar algunos nombres, de los jerezanos Alvar López y Juan Riquel o de los gaditanos Pedro Marrufo o Diego de Aguiniga. El control de las propiedades cerealitas jerezanas –que es el caso del que mejor estamos informados– estaba en manos de la élite caballeresca:
Una buena parte de los oficiales concejiles se implicaron directamente en la gestión de sus propiedades. Así se ha podido constatar en al menos 19 de los 45 casos de estudio. En su mayoría se trataba de propietarios de superficies superiores a las 1.000 aranzadas –447 hectáreas–. Contaban con posesiones amplias y compactas en las que se localizaba la casa de campo y la infraestructura básica para el cultivo, almacena-miento y producción de cereal (Ruiz Pilares, 2018, p. 362).
Un caso significativo fue el del regidor Fernán Ruiz Cabeza de Vaca: además de sus propiedades inmobiliarias ubicadas en Jerez, tenía varias instalaciones en esta ciudad y en Puerto Real que traducían su implicación en la vida económica urbana del momento: dos tablas de carnicerías, tres bodegas –una, en Puerto Real– un mo-lino y una tenería. Su presencia política y económica en la ciudad se asentaba en sus propiedades agrarias distribuidas entre los términos de Jerez y Puerto Real: 1.992 aranzadas de tierras de cereal, 69 aranzadas de viñas, 3 aranzadas de olivar repartidas en distintas explotaciones jerezanas y una huerta en Puerto Real (Martín Gutiérrez, 2017b, p. 869-870). A la luz de estos datos, no resulta en absoluto extraño, que los
20 ADM. Año 1518. Juan de la Cerda ordena que el licenciado Juan Alfonso, corregidor de la villa de El Puerto, informara de los inconvenientes de conceder al alcaide Charles de Valera salinas en el Puerto. Signatura original: 004-014. Signatura copia: 176/207-209.
Emilio Martín Gutiérrez150
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Reyes Católicos le concediesen una licencia para la edificación de un molino mareal en el caño del Trocadero el 23 de diciembre de 1492.
En relación con la puesta en explotación de estos molinos, los censos enfitéuticos y los arrendamientos fueron las fórmulas usuales, como puede observase en estos dos ejemplos. El 15 de enero de 1483 el duque de Medinaceli Luis de la Cerda daba mediante censo enfitéutico al regidor Andrés Fernández y a “sus vasallos” Agustín Asilo y Juan Benítez un molino ubicado “en vn caño de agua del río de Guadalete”. Aunque el molino tenía cuatro piedras, sólo “tres, oy en día, muelen”; la cuarta “que está desfecha” debía ser reparada por los censatarios. La renta, fijada en 8 cahíces de trigo anuales, debía pagarse el día de Santa María de agosto. En las condiciones del contrato, junto a las cláusulas habituales de los censos enfitéuticos, se incluía que los censatarios estaban obligados a labrar y edificar todos:
los ofiçios e labores que fueren e serán menester e pertenesçientes de cada vn año al dicho molino y asientos y casa y a todo lo a ello anexo e pertenesçiente que a vo-sotros convenga y veays que cunplan ser fechos al dicho molino y cosas a el anexas que las fagades y podays faser21.
El 5 de enero de 1546 Pedro Marrufo, vecino y regidor de Cádiz, arrendaba a Francisco Díaz, vecino de Puerto Real, un molino de pan ubicado en el límite de los términos de Cádiz y la Isla de León. Hasta aquel momento este ingenio había estado arrendado a Antón Carnero. El tiempo de arrendamiento quedó establecido en tres años a razón de 20 ducados anuales. El arrendatario –que recibiría los pertrechos del molino y que debía devolverlos al finalizar el contrato– estaba obligado a hacer un camino “desde la puerta del dicho molino fasta el arreçife questá en el dicho molino”22.
4. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS DE ESTUDIO
La función principal de los molinos de marea era transformar el trigo en harina para hacer pan. La necesidad de alimentar a un mayor número de personas provocó que se apostase por su edificación y por la utilización de las mareas como fuente de energía. Junto a esta labor, también hay que señalar otra que tuvo una incidencia ambiental en los ecosistemas marismeños: la limpieza de los canales y de los caños con el objeto de que el agua llegase a las salinas. El tema de los molinos mareales, como caso de estudio de la interacción sociedad-medio ambiente, me ha ofrecido la oportunidad de reflexionar en torno al aprovechamiento de una fuente de energía limpia y sostenible en unos ecosistemas que, asociados a la riparia, no fueron mar-ginales (Fotografía 2).
21 Archivo Ducal Medinaceli, Escritura de arrendamiento y censo enfitéutico otorgada a Andrés Fernández, Agustín Asilo y Juan Benítez, del molino de Aceña de Cuatro Piedras en un caño de agua del río Guadalete, por ocho cahíces de trigo anuales, Año 1483. Signatura original: 013-021. Signatura copia: 191/527-530.
22 (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (C)ádiz, (P)rotocolos (N)otariales, Cádiz, Año 1546, fols. 6v-7v.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 151
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Fotografía 2. Molino de San José. Caldera. Caño Arillo23.
Al igual que en otras comarcas del litoral atlántico europeo, el “Parque Natural de la Bahía de Cádiz” está integrado en la red de “Espacios Naturales Protegidos” (Macías Bedoya y Barragán Muñoz, 2005, p. 25). Esta constatación evidencia la es-trecha relación entre paisaje, medio ambiente y patrimonio que debe estar presente a la hora de abordar el estudio de los molinos mareales en clave histórica. Así, en palabras de los arquitectos Luis Arzumendi y María Ángeles Gómez:
Marismas (medio natural) y molinos (actividad cultural) tradicionalmente han for-mado un conjunto de profundas interacciones. Desde su propio origen medieval, es-tos artificios se intercalan en un medio natural, la marisma, cuya relación será pronto regulada por ordenanzas. Los factores que impulsaron su desaparición también son comunes: la legislación que en los comienzos de siglo promovió las desecaciones de marismas impulsó los derribos y bloqueos de compuertas e incluso edificios, de forma que los estanques quedasen aislados del mar y así obtener los beneficios que la ley amparaba (Arzumendi y Gómez, 2005, p. 27-29).
A partir de la información contenida en este artículo, me gustaría señalar dos propuestas susceptibles de ser desarrolladas en los próximos años. La primera alude
23 Fotografía del Seminario Agustín de Horozco: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz.
Emilio Martín Gutiérrez152
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
a la presencia de los molinos de mareas en al-Andalus. En el Algarve, las investiga-ciones han puesto el foco de atención en el proceso de donaciones llevadas a cabo tras la conquista de este territorio en 1249. Las instalaciones ubicadas en los esteros de Tavira y Faro fueron donadas por el monarca portugués a condición de que fue-sen reedificadas “o que remete para uma época de construção anterior, quiçá situada ainda no período de ocupação islâmica da região” (Silveira, 2010, p. 591; Martín Gutiérrez, 2019, p. 89). Esta línea de investigación –que requeriría estudios de casos concretos en los que sería fundamental contar con la participación de los arqueólo-gos– permitiría abrir nuevas posibilidades de estudio en lo tocante a la interacción de las sociedades andalusíes con los ecosistemas marismeños.
La segunda línea se centra en las canteras de donde se extraían las piedras para la construcción de estos ingenios. Ana Cláudia Silveira ha prestado atención a esta cuestión que permite profundizar en el aprovechamiento de los recursos naturales de un territorio:
Assim, em Lagos, junto a S. Pedro, ainda era possível observar em 1841 pedreiras de onde se extraíam mós para moinhos, enquanto que na mesma época, em Tavira, ainda se extraía pedra preta junto à ribeira do Almargem, nos matos do Espírito Santo, a qual era utilizada preferencialmente para mós de moinho. Pela mesma época, ainda se procedia à extração de mós para moinhos na Fuzeta. Por outro lado, na povoação da Mexilhoeira. Foi descoberta em 1982 uma pedreira subte-rrânea onde eram igualmente extraídas mós para moinhos, de calcário conquífero (Silveira, 2010, p. 598).
En la bahía gaditana, la piedra ostionera, presente en la edilicia de las localidades de este entorno, se extraía de las canteras de la playa de la Caleta y de los acantila-dos de Santa María del Mar en Cádiz, de las de Sancti Petri en Chiclana, de las del Pinar de las Canteras en Puerto Real y de los acantilados en las playas de El Puerto de Santa María (Esteban González, 2020, p. 94-101). Sería conveniente profundizar en el conocimiento de los sistemas de trabajo y también estudiar la conectividad entre diferentes puntos del Golfo de Cádiz. Por ejemplo, un caso significativo es el molino mareal de seis piedras denominado El Pintado en Ayamonte. Desde media-dos del siglo XVIII fue propiedad del indiano ayamontino Manuel Rivero González, El Pintado. “Se trata de una edificación proyectada en Cádiz, en la que destaca el empleo de piedra ostionera, caliza marina, traída en sus naves desde Puerto Real, como elemento tanto de basamento como decorativo” (Serveto i Aguiló y Vázquez Capelo, 2019, p. 85).
Estas propuestas encuentran acomodo, como señalaba al principio de este ar-tículo, en planteamientos interdisciplinares que tengan en cuenta “una pluralità di fonti” (Galetti, 2014, p. 106). En este sentido, las fuentes iconográficas apor-tan una valiosa clave de lectura que también deben ser tenidas en cuenta. Así, sucede, por ejemplo, con las imágenes de los molinos mareales en Castro Marim
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 153
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
-incluida en el Livro das Fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, escudeiro da Casa do Rei D. Manuel I fechado entre 1509 y 1510 (Ménanteau, 2018, p. 153) –en Puerto Real– publicada en la crónica de Francisco Lobato (García-Diego y García Tapia, 1990, p. 51-52 y 124-125) –o en Cádiz e Isla de León– reproducida en el libro Emporio del Orbe del historiador Gerónimo de la Concepción en 1690 (Molina Font, 2004, p. 71). El paisaje esbozado en esta última está marcado por las explotaciones salineras y las pesqueras. Junto a las almadrabas de las Torres de Hércules se ubicaba el corral de pesca de “Vibas”. Desde ese lugar y en dirección hacia el caño Arillo, están representadas algunas casas y un pozo, varias explotaciones salineras y dos caminos que se dirigía hacia la Barca de Sancti Petri y la Isla de León. El aprovechamiento de las mareas tomaba forma mediante tres molinos ubicados en sendos caños: en el de Roquetas había un embarcadero que facilitaba la salida de los productos. Las embarcaciones surtas en la Bahía reflejaban la integración de las localidades de este entorno en la red comercial y marítima (Fotografía 3).
Fotografía 3. Detalle del plano de la Bahía de Cádiz incluido en el libro de Fray Gerónimo de la Concepción, Emporio del Orbe, Año 1690.
Emilio Martín Gutiérrez154
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
5. CATÁLOGO DE MOLINOS MAREALES
5.1. Término de Cádiz
Siglos XV y XVI– Molino de Pedro Marrufo: caño Arillo. En 1546 el regidor de Cádiz Pedro Marrufo
arrendaba este molino a Francisco Díaz vecino de Puerto Real24.– Molino de Santibáñez, Roquetas, Arrierillo o de la Merced: caño de Roquetas. Cons-
truido en algún momento del siglo XVI, llegó a contar con tres piedras. Fue propiedad de Nuño de Villavicencio Estopiñán quien lo traspasó a Juan Baptista Montalvo. Fue heredado por su hija Francisca siendo posteriormente adquirido en subasta pública por el convento de los Mercedarios de Cádiz. Fue compra-do por los hermanos Santibáñez (Molina Font, 2004, p. 72; Mendoza Sánchez, 2014).
Siglos XVII-XIX– Molino de Sierra: caño de Roquetas. Fue construido en 1644 (Molina Font, 2004,
p. 73; Mendoza Sánchez, 2014).– Molino de Río Arillo: caño Arillo. Llegó a contar con doce piedras. Su construcción
se inició el 3 de mayo de 1798 cuando Miguel Álvarez Montañés pidió licencia a la Junta de Fortificaciones (Molina Font, 2004, p. 76; Barros Caneda y Tejedor Cabrera, 2000; Mendoza Sánchez, 2014).
5.2. Término de Chiclana de la Frontera
Siglos XV-XVI– Molino de Santa Cruz o Molino Nuevo: caño Alcornocal, ramal del río Iro. Estaba
en funcionamiento al menos desde el año 1509. Se han conservados la renta de los años 1510, 1567 y 1598: 20.000, 70.000 y 75.000 maravedíes, respectivamente (Bohórquez Jiménez, 1999, p. 687-688 y 690; Molina Font, 2004, p. 72; Mendoza Sánchez, 2014).
– Molino Viejo: estero de la Calera. Si el 17 de abril de 1551 el regidor de Chicla-na Juan Izquierdo Maldonado, casado con Isabel Ponce de León, lo arrendaba al albañil chiclanero Alfonso López, el 11 de julio de ese año Alfonso López lo subarrendaba al molinero Esteban García25. Tras el fallecimiento de Juan Izquier-do Maldonado, el 26 de enero de 1577 se inventariaron sus bienes entre los que estaba el citado molino que tenía tres asientos de piedra26. En 1581 el duque de
24 (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (C)ádiz, (P)rotocolos (N)otariales, Cádiz, Año 1546, fols. 6v-7v.25 AHPC, PN, Chiclana de la Frontera, Año 1551, fols. 64v-65r y 153v-154v.26 AHPC, PN, Chiclana de la Frontera, Año, 1577, fols. 73v-75v.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 155
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Medina Sidonia lo compraba y en 1598 rentaba 91.000 maravedíes (Bohórquez Jiménez, 1999, p. 690; Molina Font, 2004, p. 72; Mendoza Sánchez, 2014).
– Molino de Sancti Petri: caño de Sancti Petri. Citado en las rentas señoriales de 1510 y 1567 con las cantidades de 12.000 y 1.000 maravedíes, respectivamente (Bohórquez Jiménez, 1999, p. 690).
Siglos XVII-XIX– Molino de Ormaza: Manchón de las Canteras, Barca de San Pedro o arroyo de
Carrajolilla. Fue construido en 1724 por María Ana Eguiluz y Rendón viuda del alcalde Antonio de Olmedo y Ormaza (Molina Font, 2004, p. 73; Mendoza Sán-chez, 2014).
– Molino de Bartivas o de Santa Catalina: Torno de los Yesos. Construido a finales del siglo XVIII por Pedro de Bartivas Ardou, natural de Oloron en el sur de Francia (Molina Font, 2004, p. 76-77; Mendoza Sánchez, 2014).
– Molino de la Aceña: río Iro. Es probable que fuese una aceña. No hay constancia documental de la fecha de su construcción (Molina Font, 2004, p. 72).
5.3. Término de El Puerto de Santa María
Siglos XV-XVI– Molino aceña del duque de Medinaceli: caño del Guadalete. En 1483 el duque en-
tregaba este molino, mediante censo enfitéutico, al regidor Andrés Fernández, a Agustín Asilo y a Juan Benítez. El molino -situado entre el Guadalete, las salinas de Pedro del Puerto, las de Juan Lorenzo y Antón Martín Lobo y el molino de Alfonso Martínez de Fuentes -tenía cuatro piedras, aunque una estaba “desfecha”. La instalación incluía las “entradas y salinas y alvinas que bañan y enxugan las aguas del dicho caño y esteros pertenecientes a la molienda del dicho molino”27.
– Molino de García Salán de San Juan. El 22 de abril de 1484 el sevillano García Salán de San Juan arrendaba a los portuenses Fernando Manuel de Alcalá y su mujer Teresa López unas salinas viejas, la mitad de unas salinas nuevas y un caño de un molino. El arrendamiento quedaba fijado en cuatro años a razón de 21.000 maravedíes anuales28.
Siglos XVII-XIX– Molino del Puerto o de Jesús, María y José: caño de la madre antigua del Guadalete.
Aunque las primeras propuestas para su construcción están fechadas en 1778 y
27 Archivo Ducal Medinaceli, Escritura de arrendamiento y censo enfitéutico otorgada a Andrés Fernández, Agustín Asilo y Juan Benítez, del molino de Aceña de Cuatro Piedras en un caño de agua del río Guadalete, por ocho cahíces de trigo anuales, Año 1483. Signatura original: 013-021. Signatura copia: 191/527-530.
28 AMJF, PN, Año 1484, fols. 185v-186r.
Emilio Martín Gutiérrez156
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
1799 a cargo del súbdito francés Pedro Francisco de Saval y de Jouan José Uría y Guereca, respectivamente, el permiso para su edificación no se tramitó hasta el año 1815 por Diego Álvarez. Fue el último que se edificó en la bahía gaditana (Molina Font, 2004, p. 77; Márquez Carmona, 2008).
5.4. Término de la Isla de León (San Fernando)
Siglos XV-XVI– Molino de Juan de Suazo. Debido a las presiones ejercidas por Rodrigo Ponce de
León, el 17 de febrero de 1492 Juan de Suazo vendía al marqués de Cádiz la Isla de León a cambio de una veinticuatría, unas casas en Jerez y 250 cahíces de trigo anuales que rentaban los donadíos y tierras en el término jerezano. Las propie-dades de la Isla de León incluían el castillo, la barca de pasaje, las explotaciones salineras, las viñas y sus lagares, y medio molino. Aunque no se indica de manera explícita ni su nombre ni su ubicación –por este motivo, he decidido denominarlo “Juan de Suazo”– es probable que fuese un molino mareal situado en algunos de los caños de la Isla (Franco Silva, 1995, p. 16-17).
– Molino de San José, Molino Grande, Dañino o Chávez: río Arillo. A finales del siglo XVI perteneció al capitán Bartolomé de Villavicencio casado con Beatriz Estopi-ñán. Contaba con cuatro piedras molturadoras que fueron incrementadas a ocho. Tenía varias dependencias –viviendas, almacenes, oficinas, carpintería y una ca-pilla– y estaba decorado con azulejos holandeses de Delft (Molina Font, 2004, p. 72; Mendoza Sánchez, 2014).
Siglos XVII-XIX– Molino Nuestra Señora de la Concepción, Soto, San Lorenzo o San Francisco de Paula:
río Arillo. Fue construido a mediados del siglo XVII (Molina Font, 2004, p. 73).– Molino de Saporito: caño Saporito. Construido en los primeros años del siglo
XVIII, contaba con cinco piedras. Su constructor fue el gaditano José Micón Po-rrata (Molina Font, 2004, p. 73; Mendoza Sánchez, 2014).
– Molino Caño Herrera: caño Herrera. Construido por Gabriel Alonso de Herrera en 1759, contaba con cuatro piedras. Tenía varias instalaciones –viviendas, una capi-lla, almacenes, graneros, cuadras, pajar– y un embarcadero (Molina Font, 2004, p. 73-76; Mendoza Sánchez, 2014).
5.5. Término de Jerez de la Frontera-Puerto Real
Siglos XV-XVI– Molino de Antón Guillén: esteros de Bolaños. En 1471 el veinticuatro jerezano
García Dávila emitía una carta de poder para que Juan Gutiérrez de Gática to-
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 157
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
mase posesión de los esteros de Bolaños y los traspasase a Antón Guillén con el objeto de que edificase “en ellos los dichos molinos para sy como cosa suya propia”29.
– Molino de Alvar López: caño de Mingues. El veinticuatro jerezano pidió licencia a la ciudad para la construcción de este molino en 148030.
– Molino de Pedro Núñez de Villavicencio: caño junto a la Torre de Gonzalo Díaz “que ha nombre de la Bastina e se solía llamar de las Argamasas”. El veinticuatro jerezano pidió licencia a la ciudad para la construcción de este ingenio en 148031.
– Molino de Pedro Pinos: caño del Argamasilla. El veinticuatro jerezano pidió licen-cia a la ciudad para la construcción de este ingenio en 148232.
– Molino de Juan Riquel: caño del Argamasilla. El veinticuatro jerezano pidió licencia al a la ciudad para la construcción de este ingenio en 148233.
– Molino de Esteban de Villacreces: caño de la Marina. El veinticuatro jerezano pidió licencia a la ciudad para la construcción de este ingenio en 148334.
– Molino de Juan de Santiago: caño de la Marina. El veinticuatro jerezano pidió li-cencia a la ciudad para la construcción de este ingenio en 148335.
– Molino de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca: caño de Argamasilla. El 23 de diciembre de 1492 los Reyes Católicos autorizaban al veinticuatro jerezano Fernando Ruiz Cabeza de Vaca la construcción de un molino en el caño del Trocadero (Núñez Ruiz, 1998, p. 110; Mendoza Sánchez, 2014; Martín Gutiérrez, 2019, p. 101).
– Molino de Antonio Ruiz Montero: caño de Zurraque. En 1516 el portugués Antonio Ruiz Montero, vecino de Puerto Real, pidió licencia a la ciudad para edificar un molino (Núñez Ruiz, 1998, p. 110-111)36.
– Molino del Francés: caño de la Marina. Fue construido en 1517 (Núñez Ruiz, 1998, p. 107).
– Molino El Arenilla: caño de Hélice. Construido con anterioridad a 1547 (Núñez Ruiz, 1998, p. 108).
– Molino de Bollullos: estero junto a la Torre, cerca del embarcadero del Yeso. Peti-ción presentada por Alonso Martín Bollullos en 1567 (Núñez Ruiz, 1998, p. 111).
– Molino Diego de Aguiniga: entrada del Salado. El 7 de noviembre de 1570 el re-gidor de Cádiz Diego de Aguiniga arrendaba este molino, con tres asientos de piedra, a Diego Ramírez y Pedro Sánchez, vecinos de Puerto Real (Rojas Vaca, 1993, p. 263-265; Martín Gutiérrez, 2019, p. 101-102).
29 AMJF, PN, Año 1471 Fol. 513r.30 AMJF, AC, Año 1480, fol. 18v.31 AMJF, AC, Año 1480, fols. 53r-53v.32 AMJF, AC, Año 1482, fol. 53r.33 AMJF, AC, Año 1482, fol. 54r.34 AMJF, AC, Año 1483, fol. 162r.35 AMJF, AC, Año 1483, fol. 196v.36 AMJF, AC, Año 1516, fols. 510v-511r, 536v-537r, 557r, 573v y 574-574v.
Emilio Martín Gutiérrez158
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
– Molino de Moreno: estero de Pero Esteban. Petición presentada por Rodrigo Mo-reno, vecino de Puerto Real, en 1576 (Núñez Ruiz, 1998, p. 111).
– Molino de Guerra: caño de Trocadero. Construido en el siglo XVI. En 1605 se le concedió a Gaspar de Aragón, con el objeto de reconstruirlo, “un antiguo moli-no, llamado Arenilla” situado en el caño de Hélice. Llegó a tener nueve piedras molturadoras (Molina Font, 2004, p. 72; Mendoza Sánchez, 2014).
– Molino de Mendoza: caño de la Marina. Construido en los siglos XVI o XVII (Núñez Ruiz, 1998, p. 107-108).
– Molino del Salado: Salado. Construido en los siglos XVI o XVII (Núñez Ruiz, 1998, p. 108).
Siglos XVII-XIX– Molino de Martín Trigueros: marismas de Zurraque. Petición presentada por Martín
Trigueros, vecino de Puerto Real, en 1654 (Núñez Ruiz, 1998, p. 111).– Molino de La Matagorda: caño de Juan Abril. Construido con anterioridad a 1674
(Núñez Ruiz, 1998, p. 108-109).– Molino del Pilar, Maltés, San Antonio, Molineta o San Blas: caño Barbanera. Cons-
truido en 1698, contaba con tres piedras (Núñez Ruiz, 1998, p. 101-102; Molina Font, 2004, p. 73; Mendoza Sánchez, 2014).
– Molino de Juan Trigueros: caño de la Marina. Construido a mediados del siglo XVII (Núñez Ruiz, 1998, p. 108).
– Molino de Maltés: se desconoce el caño. Petición presentada por Joseph Maltés Negrón en 1716 (Núñez Ruiz, 1998, p. 111).
– Molino de Ocio: un brazo del caño de Zurraque llamado de Juan Fernández. Fue construido en 1718 y tenía cinco piedras rodezno. El primer propietario fue Luis de Ocio y Salazar (Núñez Ruiz, 1998, p. 102-103; Molina Font, 2004, p. 73; Men-doza Sánchez, 2014).
– Molino de María: caño de María. Petición presentada por el capitán Pablo Domín-guez, vecino de Puerto Real, en 1738 (Núñez Ruiz, 1998, p. 111).
– Molino de Manuel Herrera: caño Juan de Abril. Petición presentada por Manuel de Herrera en 1739 (Núñez Ruiz, 1998, p. 111-112).
– Molino de Moya: caño del Trocadero. Construido en 1744 (Núñez Ruiz, 1998, p. 109).– Molino de Goyena: caño de la Marina. En 1754 el navarro Juan Esteban de Goye-
na pidió licencia para construir un molino de seis piedras molturadoras (Núñez Ruiz, 1998, p. 103-105; Molina Font, 2004, p. 73; Mendoza Sánchez, 2014).
– Molineta del Zurraque: arroyo de Zurraque. En 1788 Antonio González, vecino de la Isla de León, obtuvo licencia para la construcción de esta azuda (Núñez Ruiz, 1998, p. 105-107).
– Molino de Escajadilla: caño del Trocadero. Se desconoce la fecha de construcción Núñez Ruiz, 1998, p. 109-110).
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 159
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
andrade, a. a. (2009). A importância da linha costeira na estruturação do reino medieval português. Algumas reflexões. Historia. Instituciones. Documentos, (35), 9-24. http://dx.doi.org/10.12795/HID
arteaga, o., scHulz, H. y roos, a-M. (2008). Geoarqueología dialéctica en la Bahía de Cádiz. RAMPAS, 10, 21-116, 49-51.
https://doi.org/10.25267/rev_atl-mediterr_prehist_arqueol_soc.2019.v21.02arzuMendi Pérez, l. y góMez carballo, M. a. (2005). Arquitectura y paisaje. En
VV.AA., Molinos de mar (pp. 17-38). Santander: Litoral Atlántico.barragán Muñoz, J. M. (1996). Informe general. Conclusiones y sugerencias. En
Barragán Muñoz, Juan Manuel (Coord.), Estudios para la ordenación, planificación y gestión integradas de las zonas húmedas de la Bahía de Cádiz (pp. 12-117). Cádiz: Universidad-Oikos-Tau.
barros caneda, J. r. y teJedor cabrera, a. (2000). El molino de marea del Río Arillo. Un patrimonio por recuperar. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, (33), 69-75. https://doi.org/10.33349/2000.33.1088
bas lóPez, b. (1990). Las primeras menciones de molinos de mareas en Galicia. Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, (13), pp. 43-56.
carMona ruiz, M. a. (1998). La ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. Sevilla: Publicaciones de la Diputación de Sevilla.
cHica ruiz, a. (2011). Aproximación a los paisajes de la Bahía de Cádiz. En Martín Gutiérrez, Emilio (Ed.), El paisaje rural en Andalucía Occidental durante los siglos bajomedievales. Actas de las I Jornadas Internacionales sobre paisajes rurales en época medieval. Cádiz, 1 y 2 de abril de 2009 (pp. 17-30). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
esteban gonzález, J. M. (2020). Nuestra querida piedra ostionera. Un estudio de este material. Su procedencia, características y sus formas de empleo en el urbanismo y la arquitectura de la zona gaditana. Cádiz: Edición financiada por el autor.
Franco silVa, a. (1995). La Isla de León en la Baja Edad Media. San Fernando: Publicaciones del Ayuntamiento de San Fernando.
galetti, P. (2014). La forza elle acque: i mulini nell’Italia medievale. Riparia, (0), 99-123. http://dx.doi.org/10.25267/Riparia
garcía-diego, J. a. y garcía taPia, n. (Eds.) (1990). Vida y técnica en el Renacimiento. Manuscrito que escribió, en el siglo XVI, Francisco Lobato, vecino de Medina del Campo. Valladolid: Publicaciones de la Universidad de Valladolid.
gonzález Martín, d. et al. (2005). Molinos mareales en el litoral onubense. En VV.AA. Molinos de mar y estuarios (pp. 186-193). Santander: Litoral Atlántico.
Emilio Martín Gutiérrez160
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
HerMon, e. (2015). L’évolution diachronique des concepts environnementaux des deux rives de l’Atlantique. La construction du concept de Riparia comme un patrimoine culturel. Riparia, (1), 1-20. http://dx.doi.org/10.25267/Riparia
HerMon, e. (2014). Concepts environnementaux et la gestion intégrée des bords de l’eau (Riparia) dans l’Empire Romain: une leçon du passé?. En Hermon, Ella y Watelet, Anne (Dirs.), Riparia. Un patrimoine culturel. La gestion intégrée des bords de l’eau. Actes de l’atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l’eau. Riparia, Sudbury, 12-14 avril 2012 (pp. 9-18). Oxford: BAR. https://doi.org/10.30861/9781407312156
HoFFMann, r. c. (2015). An Environmental History of Medieval Europe. Cambridge: University Press.
ladero quesada, M. a. (1998). Los señores de Gibraleón. En M. A. Ladero Quesada, Los señores de Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos XIII a XV (pp. 97-155). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
ladero quesada, M. a. y gonzález JiMénez, M. (1979). Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el Reino de Sevilla (1408-1503). Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
ladero quesada, M. a. y gonzález JiMénez, M. (1977). La población en la Frontera de Gibraltar y el Repartimiento de Vejer (Siglos XIII y XIV). Historia. Instituciones. Documentos, (4), 199-316. http://dx.doi.org/10.12795/HID
lagóstena barrios, l. (2015). Laguna Seca (Puerto Real). ¿Un caso de bonificación de tierra en Baetica?. En Lagóstena Barrios, Lázaro (Ed.), Qui lacus aquae stagna paludes sunt… Estudios históricos sobre humedales en la Bética (pp. 61-89). Cádiz: Publicaciones del Seminario Agustín de Horozco.
lagóstena barrios, l. y zuleta aleJandro, F. de (2009). Gades y su acueducto: una revisión. En Lagóstena Barrios, Lázaro y Zuleta Alejandro, Francisco de (Eds.), La captación, los usos y la administración del agua en Baetica: estudios sobre el abastecimiento hídrico en comunidades cívicas del Conventus Gaditanus (pp. 115-169). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
Macías bedoya, a. y barragán Muñoz, J. M. (2005). El litoral andaluz y su protección. En Parque Natural del Estrecho (pp. 9-27). Sevilla: Publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente.
Márquez carMona, l. (2008). El molino mareal del caño de El Puerto de Santa María (Cádiz). Revista de Historia de El Puerto, 40, 81-102.
Martín gutiérrez, e. (2020). Ciudades y procesos de agrarización en Andalucía Occidental durante el siglo XV. En Andrade, Amélia Aguiar y Silva, Gonçalo da (Eds.), Abastecer a cidade na Europa Medieval (pp. 63-89). Castelo de Vide: Instituto de Estudos Medievais IEM.
Martín gutiérrez, e. (2019). Sistemas socio-ecológicos. El aprovechamiento de las marismas en la región del Golfo de Cádiz durante el siglo XV. En J. Arias García,
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 161
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
G. García-Contreras Ruiz, A. Malpica Cuello (Eds.), Los humedales de Andalucía como sistemas socio-ecológicos. Aproximaciones multidisciplinares (pp. 61-119). Granada: Ediciones Alhulia.
Martín gutiérrez, e. (2017). «Vna fuente muy caudalosa». El manantial de Tempul en época medieval: viejos proyectos, nuevas ideas. En Morales Sánchez, María Isabel (Ed.), «Digan lo que supieren…» Miradas y lecturas sobre el agua en Tempul (pp. 43-74). Cádiz: Ediciones Edidáctica.
Martín gutiérrez, e. (2017b). Las bodegas en Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media. Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, (19), 847-874.
Martín gutiérrez, e. (2015). Paisajes, ganadería y medio ambiente en las comarcas gaditanas. Siglos XIII al XVI. Cádiz-Extremadura: Servicio de Publicaciones de las Universidades de Cádiz y Extremadura.
Martín gutiérrez, e. (2010). Los salineros durante los siglos XV y XVI. Una propuesta desde la Bahía de Cádiz. Società e Storia, (129), 419-451. https://doi.org/10.3280/SS2010-129001
Martín gutiérrez, e. (2007). Salinas y explotaciones salineras en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media. En N. Morère Molinero (Ed.), Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad (pp. 535-560). Madrid: Ediciones Dykinson.
Martín gutiérrez, e. (2006). Nuevos datos sobre la población y los genoveses en la ciudad de Cádiz. Una relectura del padrón de vecinos de 1467. En la España Medieval, (29), 187-223. https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM
Martín gutiérrez, e. (2004) La organización del paisaje rural durante la Baja Edad Media. El ejemplo de Jerez de la Frontera. Sevilla-Cádiz: Servicio de Publicaciones de las Universidades de Sevilla y Cádiz. https://doi.org/10.12795/9788447220687
Martín gutiérrez, e. (2003). La identidad rural de Jerez de la Frontera. Territorio y poblamiento durante la Baja Edad Media. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
Martín gutiérrez, e. (2003b). Análisis de la toponimia y aplicación al estudio del poblamiento. El alfoz de Jerez de la Frontera durante la Baja Edad Media. Historia. Instituciones. Documentos, (30), 257-300. http://dx.doi.org/10.12795/HID
Martín gutiérrez, e. (En prensa). La Bahía de Cádiz a finales del siglo XV: una propuesta desde la historia ambiental. Ménanteau, Loïc (2018). Géohistoire des salines côtières du Guadiana et du Guadalquivir. En L. Ménanteau (Dir.), Sels et Salines de l’Europe atlantique (pp. 151-165). Rennes: Presses Universitaires.
Ménanteau, l. y KostroWicKa, M. l. o. (2005). Geografía de los molinos en el litoral atlántico. En VV.AA. Molinos de mar y estuarios (pp. 89-102). Santander: Litoral Atlántico. Mendoza Sánchez, Juan Carlos (2014). Los molinos de mareas en Cádiz y su Bahía: de la energía del mar a la de Vapor. Edición libro Kindle.
Emilio Martín Gutiérrez162
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
Molina Font, J. (2004). Molinos de marea en las salinas de la Bahía de Cádiz. En VV.AA., Molinos de mar y estuarios. Santander: Litoral Atlántico.
MoutHon, Fabrice (2017). Le sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Âge. Paris: La Découverte.
nabais, a. (2005). Portugal. Los molinos de marea. En VV.AA. Molinos de mar y estuarios. Santander: Litoral Atlántico.
núñez ruiz, M. (1998) Molinos de pan moler de agua de represa de la mar en Puerto Real siglos XV-XX, en VI Jornadas de Historia de Puerto Real. Puerto Real: Publicaciones del Ayuntamiento de Puerto Real.
Parra Villaescusa, M. (2015) Aguas peligrosas-Aguas aprovechables: concepción ideológica y realidad productiva de los marjales. El sur del Reino de Valencia (XIV-XV). En M. I., Val de Valdivieso (Ed.), La percepción del agua en la Edad Media (pp. 39-84). Alacant: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
racine, P. (2003). Du moulin Antique au moulin médiévale. En P. Galetti, Paola e P. Racine (a cura di), I mulini nell’Europa medievale (pp. 1-15). Bologna: CLUEB.
riVals, c. (1983). Moulins à marée en France. Ethnologia Europaea, 13 (1), 53-69. https://doi.org/10.16995/ee.1841
roJas Vaca, M. d. (1993). Una escribanía pública gaditana en el siglo XVI (1560-1570). Análisis documental. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
rueda Muñoz, g. (2005). Molinos de mar en la Bahía de Cádiz. En VV.AA. Molinos de mar y estuarios (pp. 194-202). Santander: Litoral Atlántico.
ruiz Pilares, e. (2018). Jerez de la Frontera: el gran centro productor del complejo portuario de la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media. Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, (20), 355-386.
sarrazin, J.-l. (2018). Les marais salants d’entre Loire et Gironde au Moyen Âge et à l’époque moderne. En Ménanteau, Loïc (Dir.), Sels et Salines de l’Europe atlantique (pp. 127-137). Rennes: Presses Universitaires.
sarrazin, J.-l. (2007). Les ports de la Baie à la fin du Moyen Âge: évolution des rivages et problèmes d’accès. En Bochaca, Michel et Sarrazin, Jean-Luc (Dirs.), Ports et littoraux de l’Europe atlantique. Transformations naturelles et aménagements humains (XIVe-XVIe siècles). Actes du séminaire d’histoire économique et maritime tenu à l’université de La Rochelle le 24 juin 2005 (pp. 33-54). Rennes: Presses Universitaires. https://doi.org/10.4000/books.pur.6477
serVeto i aguiló, P. y Vázquez caPelo, d. (2019). Los molinos mareales del litoral onubense, Bienes, Paisajes e Itinerarios. Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, (96), 80-89. https://doi.org/10.33349/2019.96.4261
silVeira, a. c. (2010). A edificação de moinhos de maré no salgado algarvio entre os séculos XIII-XVI, Xelb. Revista de Arqueologia, Arte, Etnologia e História, (10), 587-611.
Los molinos de mareas en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media: un caso de estudio de interacción... 163
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 133-163
sMitH, n. (2015). La naturaleza como estrategia de acumulación. En N. Smith, Gentrificación urbana y desarrollo desigual. Edición de García Herrera, Luz Marina y Sabaté Bel, Fernando. (pp. 229-263). Barcelona: Editorial Icaria. Espacios Críticos.
tosco, c. (2020). El paisaje como historia. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
WHite, l. (1962). Tecnología medieval y cambio social. Barcelona, Editorial Paidós, 1990.
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 165
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19499
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 165-189DOI:10.14198/medieval.19499
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería andalusí
desde la arqueología del paisaje
Grazing areas and management of wetlands in balad Balansiya. Some hypotheses for the study of Andalusi livestock
from Landscape Archaeology
Ferran esquilacHe
RESUMEN
La ganadería andalusí es un tema difícil de estudiar por la falta de fuentes escritas. Sin embargo, combi-nando la documentación de época cristiana y aná-lisis del paisaje se puede aportar información que permite presentar hipótesis. Este es el objetivo del presente trabajo, identificar algunas zonas de pasto en territorio valenciano y, a través de análisis pai-sajísticos, presentar hipótesis sobre su uso y gestión en época andalusí. En este sentido, se propone que había un movimiento del ganado local por dentro de los términos de las alquerías, buscando combinar distintos tipos de pasto –de marjal y de montaña– para complementar la dieta de los animales y no agotar los pastos. Aunque es posible que también se moviesen por los términos de las aljamas veci-nas gracias a los pactos entre comunidades rurales. Además, se plantea la posibilidad de que hubiese habido trashumancia de ganado entre las montañas del interior y los marjales de la costa, basada en acuerdos tribales, especialmente entre las montañas del sistema Ibérico y los marjales de la costa valen-ciana. Finalmente, se identifica una privatización de los espacios comunales durante el período final andalusí, con la formación de rahales de las elites para su explotación al margen de las alquerías.
Author:Ferran EsquilacheUniversitat Jaume I (Castellón, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0003-2971-2469
Date of reception: 15/04/21Date of acceptance: 28/05/21
Citation:Esquilache, F. (2021). Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ga-nadería andalusí desde la arqueología del paisaje. Anales de la Universidad de Alican-te. Historia Medieval, (22), 165-189. https://doi.org/10.14198/medieval.19499
Funding: Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “La gestión de la herencia agraria andalusí: modificaciones y trasfor-maciones realizadas en espacios irrigados tras la conquista cristiana en el reino de Valencia, siglos XIII-XVI (UJI-A2018-07)”, financiado por la Universitat Jaume I de Castelló.
Acknowledgments: Agradezco a Vicent Royo y a los evaluadores externos de la re-vista sus consejos para mejorar este trabajo.
© 2021 Ferran Esquilache
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Ferran Esquilache166
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
PALABRAS CLAVE: ganadería; pastos; trashumancia; Valencia; al-Andalus.
ABSTRACT
Researching on Andalusi animal husbandry results quite difficult due to the lack of specific written sources. However, the combination of written documents of the Christian period and the analysis of the landscape allows us to submit some hypothesis. This paper seeks to identify some grazing areas of the Valencian territory and, thanks to land analysis, introduce an hypothesis about their uses and management during the Andalusi period. It is proposed that there was a movement of local livestock within the terms of villages (alquerías), seeking to combine different types of grasslands—marshy and mountain—to complement the diet of the animals and not exhaust the pastures. Nevertheless, it is possible that they also move the livestock through the terms of the neighboring villages, thanks to agreements between rural communities. Besides it is considered the possibility of transhumance between inner mountains and coastal wetlands based on tribal agreements, especially between the mountains of the Iberian System and the wetlands of the Valencian coast. Finally, it is identified a privatization of communal areas during the final Andalusi period through the formation of rahales for the elites, outside the villages. KEYWORDS: livestock; pastures; transhumance; Valencia; al-Andalus.
El conocimiento de los espacios de cultivo andalusíes ha avanzado de una forma extraordinaria en las últimas décadas. Sobre todo por lo que respecta a espacios irrigados, que no solo eran la parte más importante en la mayoría de los agrosiste-mas andalusíes según la interpretación que se ha venido haciendo hasta ahora, sino también los más fáciles de estudiar por su mejor conservación a lo largo del tiempo. También los espacios de secano se han tenido cada vez más en cuenta, a pesar de las dificultades que existen para su identificación y, precisamente por eso, de mo-mento se conocen un poco mejor los cultivos arbóreos en terrazas que los campos abiertos de cereal. Sin embargo, la ganadería sigue siendo la parte más desconocida de los diversos tipos de agrosistemas existentes en al-Andalus, como consecuencia de la dificultad que entraña su estudio por los pocos rastros que deja en las fuentes escritas y, en cierta medida, también a nivel arqueológico. Lo que explica el escaso interés que ha mostrado por ella la historiografía hasta el momento (Cara, 2009; García y Moreno, 2018). También es cierto que, desde hace algún tiempo, se han venido haciendo trabajos de diversa índole al respecto, muy especialmente sobre la Granada nazarí; y que la arqueozoología está aportando algunos conocimientos muy útiles últimamente (García et al., 2021), sin ser una técnica nueva, pero todavía queda mucho por saber.
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 167
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
Diversos investigadores han advertido recientemente de la necesidad de integrar la ganadería en el análisis de los diversos agrosistemas andalusíes, puesto que sin ella el sistema de explotación agropecuaria resulta incompleto y, además, afecta a su propio funcionamiento por la simbiosis existente entre agricultura y ganadería (Mal-pica et al., 2017; García y Moreno, 2018). En este sentido, el primer objetivo de este trabajo es intentar identificar algunas de las áreas de pasto en el territorio valenciano de época andalusí en relación con las zonas de cultivo. Especialmente por lo que respecta a los marjales litorales, que han sido considerados tradicionalmente como marginales por su escaso aprovechamiento para la agricultura en al-Andalus, pero que parecen haber tenido mucha importancia para la economía campesina mediante la explotación de sus recursos naturales, especialmente para la alimentación del ga-nado aunque no solo. Y, asimismo, el segundo objetivo es intentar realizar algunas aportaciones sobre el uso y gestión de los marjales, además en un sentido diacrónico.
Sin embargo, es necesario advertir que este artículo no ha sido concebido para exponer las conclusiones de una investigación acabada o bastante avanzada. Se trata de una primera aproximación al tema a partir de fuentes escritas posteriores a la conquista cristiana y de diversos análisis morfológicos del paisaje, para elaborar con todo ello algunas hipótesis de trabajo y exponer las perspectivas de investigación que ofrece la zona de estudio. Por lo que respecta a esta última, para mantener una cierta coherencia histórica y geográfica se ha seleccionado el territorio –balad– que en época andalusí dependió en mayor o menor medida de Madīnat Balansiya desde un punto de vista fiscal y jurisdiccional, a pesar de las dificultades para conocer los límites exactos que tuvieron la cora emiral y califal, la primera taifa o el territorio controlado desde esta ciudad por gobernadores durante los periodos almorávide y almohade (figura 1). Por eso no se han considerado las actuales tierras valencianas al sur de las montañas de la Marina (Ŷibāl Balansiya), que siempre pertenecieron a Tudmir y después a Murcia; ni tampoco se estudian las situadas al norte de la cuenca del río Mijares, que parecen haber estado relacionadas con Madīnat Turṭūša hasta la conquista cristiana de la ciudad en 1148, cuando pasaron a depender de Valencia. Si bien, a continuación se hará referencia a algún documento de esta última zona.
1. PASTOS DE MONTAÑA Y PASTOS DE MARJAL
Las cartas de rendición de las aljamas andalusíes durante la conquista cristiana, en las que se pactaron las condiciones en las que quedaría la población musulmana que no fue expulsada, son una de las primeras fuentes lógicas a las que acudir para encontrar referencias a la ganadería y a la regulación del uso de los pastos en el momento anterior a la propia conquista. De las más antiguas conservadas, la de Cervera (1233) y la de Xivert (1234) se limitan a registrar el dinero por cabeza de ganado que se deberá pagar a las ordenes militares del Hospital y del Temple respec-
Ferran Esquilache168
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
tivamente, que parece ser en realidad el antiguo impuesto islámico del zakāt ahora transformado en renta feudal. No obstante, la carta de Xivert añade que el ganado podrá pastar por toda la tierra yerma dentro del término sin limitación, es decir, por el territorio del antiguo ḥiṣn. Y la carta otorgada por el rey Jaime I a los mu-sulmanes de la sierra de Eslida en 1242 dice más o menos lo mismo, especificando además que se trata de una continuación de la tradición andalusí, de manera que son referencias explícitas al libre uso de todas las tierras no cultivadas como pastos durante el período anterior a la conquista.1
Sin embargo, son solo algunos ejemplos que confirman lo que ya se sabía a nivel general por fuentes jurídicas sobre la libre disposición comunal de los recursos na-turales por parte de todos los musulmanes, sobre todo los pastos, el agua y el fuego en base a un conocido ḥadīṭ de Mahoma. Aunque más concretamente se refieren al libre uso de las tierras comunales o ḥarīm de las alquerías, de acuerdo con la inter-pretación de la escuela malikí que, como es bien sabido, es la jurisprudencia que regía en al-Andalus (Trillo, 2004, p. 76). En este sentido, los casos citados de Xivert y Eslida parecen indicar que el libre uso de las tierras yermas para apacentar el ga-nado perteneciente a las familias de la aljama es un derecho que se ejerce solo den-tro del territorio propio de la qarya, o más bien del ḥiṣn en esta zona septentrional valenciana, pero no más allá. Sin embargo, es discutible si esta limitación territorial de las cartas es una continuidad de la reglamentación andalusí o si, por el contrario, está relacionada con la nueva realidad señorial que regulan estos documentos. En cualquier caso, ḥarīm es un término jurídico que solo se aplica a las tierras comu-nales que son propias de una aljama, a los que no tiene acceso nadie más, pero esto no quiere decir que las comunidades campesinas no puedan disponer también de pastos fuera de su propio territorio.
En Granada se han documentado comunidades de pastos en época nazarí dentro de un mismo distrito (Ramos, 1988; Trillo, 2004, p. 77), y parece claro que había ciertos acuerdos para usar los pastos de los territorios vecinos sin problema, porque antes de la conquista cristiana avía hermandad entre ellos. Si bien es cierto que había igualmente algunas áreas de pasto acotadas en cada alquería, que eran solo para la aljama local y estaban vedadas al ganado de fuera (Malpica, 2013, pp. 24 y 30). Así mismo, también en las cartas de rendición de la zona norte valenciana que estába-mos viendo hay algún indicio de ello. Por ejemplo, la carta de Uxó de 1250 –con la que Jaime I confirma a la aljama antiguos derechos tras la guerra de al-Azraq de 1248– aporta una información muy interesante en este sentido, ya que el rey les garantiza
1 La carta de Cervera en Guinot (1991, doc. 7); la carta de Xivert dice: “Verum, bestiarium castro predicti, tam grossum quam minutum, pascat per totum suum terminum in heremo, longe et prope, ad quatuor partes” (Guinot, 1991, doc. 10), y la carta de Eslida: “et ganatum eorum pascat in terminis suis universis, sicut consuevit tempore paganorum” (Guinot, 1991, doc. 45).
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 169
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
que hajen tots lurs térmens o lurs bestiars, de Uxó, e Nulles, e Almenara, e lo terme de Urmell en la plana, e les vinyes de la alqueria appellada de Carç e Alfàndech, segons que ja eren deputats a ells en temps de moros. E que puxa anar lo lur bestiar en tot lo terme de Xova, segons que a ells era ja legut (Guinot, 1991, doc. 84).
La cláusula es un poco enigmática por el significado de lurs térmens, pero debe tratarse de un problema de traducción porque el documento original de 1250 se redactó en árabe y fue traducido al catalán en 1368, que es la versión que nos ha llegado. Puesto que está relacionado muy claramente con el ganado, es posible que la palabra térmens se refiera a zonas de pasto más o menos acotadas dentro del te-rritorio de los castillos vecinos mencionados, como los que parece haber habido en la Granada nazarí, pero no hay más pistas posteriores que permitan afirmarlo con seguridad. En cualquier caso, es muy evidente que se trata del derecho que tenían los habitantes de Uxó a llevar su ganado a pastar dentro del territorio de estos lu-gares desde antes de la conquista cristiana, pues se confirma de nuevo mediante una clausula similar, aunque más escueta, en la nueva carta otorgada por el rey en 1277 –relacionada con la segunda guerra de revuelta, iniciada en 1276– donde se dice claramente
que pasquen lurs bestiars per tot lo terme de Uxó e en Nuules e en Almenara [...] e en l’alqueria de Carçe e en Alfandeguella segons que era acostumat en temps de sarrahins (Peñarroja, 2013, p. 220).2
La información que proporcionan estas cartas sobre el derecho a usar los pastos de las aljamas vecinas en época andalusí es un indicio importante que permite pro-poner la posible existencia en Valencia de comunidades de pasto como las mencio-nadas de Granada. Pero, más allá de la simple noticia de su existencia a través del documento, un análisis del territorio de Uxó y sus distritos vecinos permite entender mucho mejor por qué era necesario compartir esos pastos. El Ḥiṣn Šūn es un distrito bien conocido desde el punto de vista documental, pues estaba compuesto por di-versos ḥawā’ir o barrios con un carácter gentilicio formando juntos una única aljama (Guichard, 1969). Los límites del castillo andalusí parecen ser aproximadamente los mismos que mantiene en la actualidad el término municipal de la localidad de la
2 La transcripción citada dice “que pusquen lurs bestiars”, pero no hay duda de que la lectura correcta debe ser “que pasquen”. El sentido de la cláusula queda corroborado también en 1311, cuando Jaime II confirma el derecho a apacentar el ganado de Uxó en los términos de Nules y Almenara, que ahora eran de seño-río; y al año siguiente el alcaide del castillo de Uxó exige ante los jurados de Nules que se respete este derecho de la aljama (Peñarroja, 2013, p. 81), demostrándose así que continuaba en vigor a principios del siglo XIV a pesar de las reticencias que la gente de Nules empezaba a mostrar. Por lo que respecta a las alquerías de Castro y Alfondeguilla, que siempre tuvieron una estrecha relación con Uxó, tienen su propia carta de rendición de 1277, fechada el mismo día y muy similar a la citada de Uxó –aunque en este caso conservada a través de una traducción al aragonés– donde se dice que “atorgamos lures términos pora lures bestiales, por el término d’Alfandeguella e de Castro e por todos lurs logares que costumados eran”. Parece, pues, que esta otra aljama también tenía derecho a apacentar su ganado fuera del propio término, aunque no se especifique los lugares exactos por donde podían hacerlo.
Ferran Esquilache170
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
Vall d’Uixó, y este ocupa la mayor parte del valle del río Belcaire o de Uxó, sobre las últimas estribaciones de la sierra de Espadà, pero sin llegar a su desembocadura. De hecho, esta parece ser la clave que explica la existencia del acuerdo por los pastos con las aljamas vecinas y la necesidad de mantener este derecho tras la conquista. Como se puede apreciar en la figura 2, los distritos de Almenara y de Nules se inter-ponían entre Uxó y el mar, impidiendo su acceso a los pastos de la franja litoral. Del mismo modo, aunque el propio término contiene una parte de la sierra, es poco el espacio disponible. Sin embargo, subiendo por el valle y por los barrancos afluentes se llega a los pastos del castillo de Castro, de Alfàndec (actual Alfondeguilla) y de la alquería de Xova (hoy Chóvar). Y estos son, precisamente, los lugares mencionados en las cartas de rendición de 1250 y 1277, seguramente porque están suficientemen-te cerca para poder volver por la noche a Uxó.
Parece claro que la comunidad de pastos, o al menos el acuerdo de la aljama de Uxó con sus vecinos, se explica por la necesidad de combinar distintos tipos de pasto. A pesar de su cercanía física en la zona litoral, la sierra y el marjal son eco-sistemas muy diferentes y, por tanto, producen diversos tipos de plantas adaptadas a su medio natural. En la montaña el pasto es más seco y leñoso por estar compuesto básicamente de garriga, y hay pequeños bosques de carrasco cuyas ramas bajas tam-bién pueden ser consumidas. Mientras que el marjal es el dominio del maquis y sue-le haber plantas halófilas cerca del mar, siendo el pasto más tierno por la humedad. Por eso ambos tipos de pasto se complementan, pues enriquecen la alimentación del ganado no estabulado por la diversidad de especies vegetales que ofrecen –necesaria para un buen desarrollo de los animales–, y garantiza la disponibilidad de alimento a lo largo del año por la posibilidad de mover a los animales por el territorio. De hecho, la combinación de ambos ecosistemas mediterráneos para su uso pecuario parece haber sido la constante en al-Andalus, siempre que esto fuese posible (Mal-pica et al., 2017; Malpica y García-Contreras, 2019), y continuó haciéndose así tras la conquista cristiana.
La geografía de balad Balasiya es ideal en este sentido, pues no solo presenta áreas montañosas sin alturas demasiado elevadas en el norte, interior y sur del país –las últimas estribaciones del sistema Ibérico y del Prebético–, sino que además presenta una cadena de marjales casi ininterrumpida por toda la costa del golfo de Valencia (figura 1). De hecho, los trabajos realizados en los últimos años por Josep Torró (2016) sobre la apropiación y posterior desecación de estos marjales tras la conquis-ta cristiana –y más especialmente a partir del siglo XIV–, han servido también para demostrar de una forma razonable que en época andalusí no hubo intentos impor-tantes de desecación para usos agrarios. O, al menos, no de una manera lo bastante significativa como para dejar un rastro en el paisaje actual, como sí ocurrió en los casos detectados y estudiados del Pla de Vila, en Eivissa (González Villaescusa y Kirchner, 1997), o los más modestos de Les Arenes, en Tortosa (Virgili, 2010). Más
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 171
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
Figura 1: Geografía y extensión de balad Balansiya.
bien al contrario. Como es bien sabido, los marjales fueron zonas dedicadas prefe-rentemente al aprovechamiento de los recursos naturales, como la caza y la pesca, la recolección de plantas con usos industriales y la fabricación de sal, entre otros. Pero, sin duda, fue la alimentación del ganado la forma más habitual de aprovechar sus recursos, sin necesidad de construir grandes infraestructuras de desecación ni realizar dificultosas transformaciones.
Ferran Esquilache172
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
2. USO Y GESTIÓN DE LOS MARJALES LITORALES COMO PASTOS
Como hemos ido viendo, es evidente el uso ganadero que se hacía de los marjales, cuya explotación se explica dentro del agroecosistema andalusí más habitual com-puesto por cultivos irrigados, de secano y una pequeña cantidad de animales para proporcionar estiércol, leche y ocasionalmente algo de carne a las familias campesi-nas (Malpica et al, 2017). En este sentido, los pastores de cada aljama –seguramente niños y adolescentes de forma habitual– apacentarían los pequeños rebaños fami-liares por campos de cereal para aprovechar los rastrojos y por las tierras yermas propias de cada alquería, o de los términos vecinos si existía ese derecho. E irían moviendo a los animales por su territorio combinando los distintos ecosistemas disponibles según la época del año, así como el estado y la abundancia de pasto en cada partida o las necesidades de los animales en cada momento.
El ejemplo mencionado de Uxó es bastante claro en este sentido. A pesar de haber desaparecido ya buena parte de la huerta regada con el agua de la fuente de Sant Josep por el crecimiento urbanístico de la ciudad, aún se identifican de forma razonable en la fotografía aérea de 1957 algunos espacios irrigados andalusíes con una morfología y una superficie similares a los identificados en la Huerta de Valen-cia (Esquilache, 2018). Estas pequeñas huertas se relacionan muy claramente con los barrios gentilicios que formaban el distrito andalusí de Šūn, que se identifican razonablemente también entre el posterior urbanismo regular de la ciudad que unió los asentamientos a partir del siglo XVIII (figura 2). Por otro lado, existía a con-tinuación un amplio espacio de secano junto al río, aunque en época andalusí no sería tan grande como el área que llegó hasta el siglo XX. Y, finalmente, estaban los marjales de la costa, que, como hemos visto en el apartado anterior, pertenecían a otras aljamas pero había acuerdos para que sus pastos pudiesen ser aprovechados por el ganado de Uxó.
Este esquema se repite a lo largo de la costa valenciana donde están presentes los marjales, tanto en los valles abiertos al mar (Segó, Valldigna, Pego, etc.), como también y más especialmente en las grandes llanuras aluviales, densamente po-bladas y con vegas de derivación fluvial (Borriana, Morvedre, Valencia y Gandia). Por mencionar solo algún ejemplo, el caso del marjal de Pego-Oliva ya fue anali-zado hace años por Josep Torró como paso previo al estudio de su transformación post-conquista, y lo que encontró para época andalusí fue una serie de minúsculos espacios irrigados mediante aceñas situados junto a los barrancos que recorren el valle, intercalados en un área más amplia con cultivos de secano (cereales, olivos, higueras y algarrobos) y una intensa explotación del marjal desde el punto de vista de la ganadería y la recolección. En este caso juncos para la fabricación de esteras y capazos (Torró, 1998, p. 456). Es parecido a lo que se podía encontrar en el valle de Alfàndec –más tarde llamado Valldigna– donde había espacios regados con agua del río Vaca y de diversas fuentes relacionados con las alquerías, espacios de secano
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 173
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
Figura 2: Términos de Uxó, Nules y Almenara.
no tan fáciles de identificar sin estudios más precisos, y una intensa explotación de la sierra y del marjal litoral para usos ganaderos, cinegéticos y recolectores. Unos usos que están bien documentados por Ferran Garcia-Oliver (2003, pp. 39-45) para época bajomedieval, cuando la población mudéjar del valle aún era la mayoritaria, pero que se pueden retrotraer muy fácilmente a época andalusí salvaguardando cier-tas imposiciones señoriales.
Sin embargo, más allá del uso obvio y ya conocido de estos espacios naturales como zonas de apacentamiento, caza y recolección en época andalusí, se pueden
Ferran Esquilache174
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
añadir ciertos aspectos más concretos sobre la probable gestión realizada para per-mitir su mantenimiento y evitar la sobreexplotación. Por ahora no hay muchos indicios claros que indiquen la existencia en al-Andalus de la institución del agdal, que existe entre las comunidades bereberes magrebíes en época contemporánea, y que sirve para abrir y cerrar zonas concretas de pasto al ganado por decisión de la aljama con la intención de garantizar la regeneración de las plantas; aunque por ahora no se puede descartar del todo (Domínguez, 2017). Sin embargo, conocemos otra institución parecida llamada “dula”, del árabe dawla, mediante la cual se orga-nizarían los turnos de apacentamiento del ganado entre las familias que formaban la aljama y, de este modo, se evitaba el agotamiento rápido de los pastos. No se sabe a penas nada sobre ella para el período andalusí, pero sabemos de su existencia en época bajomedieval y es probable que se trate de una herencia anterior a la conquista cristiana adaptada a la sociedad feudal, lo que podría ser una prueba de que existían regulaciones en este sentido.
Por otro lado, existen también indicios de otro tipo de gestión del marjal más física, que parece estar relacionada con el aumento de la disponibilidad de los pastos. En primer lugar, si bien es cierto que los marjales proporcionan pastos de buena calidad como se ha apuntado anteriormente, aún hay que tener en cuenta que una característica fundamental de los marjales litorales mediterráneos es que se inundan fácilmente como consecuencia de las lluvias otoñales. Tanto por el aporte directo de agua en superficie a través de los barrancos que desaguan en ellos, como también por el aumento del nivel de la capa freática como consecuencia de la recarga del acuífero por las propias lluvias, aumentando las descargas a la superficie a través de manantiales (Rosselló, 1979). De manera que el encharcamiento del marjal reduce en buena medida la superficie de pastos disponibles, y se hace necesaria alguna clase de acción antrópica cuyo objetivo sea sacar el exceso de agua fuera del marjal para evitar daños en el pasto y aumentar la superficie utilizable. En definitiva, no se trata de desecar el marjal con una finalidad agrícola como en los casos mencionados de Tortosa o Eivissa –aunque en este último caso también se acondicionó un prado para pasto–, y como se hará de forma mayoritaria en los marjales valencianos a partir del siglo XIV en adelante (Torró, 2016), sino que los trabajos se encaminarían a evitar el exceso de agua encharcada para conservar los prados y facilitar el apacentamiento.
En este sentido, de los casos mencionados hasta ahora en este apartado, en Pego llama la atención la existencia de canales de desagüe en el marjal, datados en el siglo X aproximadamente, que presentan una orientación distinta a la de los azarbes de época cristiana. Hoy en día son indetectables a simple vista porque entre los siglos XV y XVI fueron colmatados artificialmente para hacerlos desaparecer, pero André Bazzana (1992, p. 402) los pudo examinar en los puntos donde se cruzaban con canales actuales –gracias a unos trabajos de saneamiento– y dató su construcción en época califal por la cerámica localizada en el fondo, que parece corresponder al
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 175
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
momento inicial. Josep Torró (1998, p. 456) ya se preguntó en su momento por la finalidad de estos canales de desagüe, y llegó a la conclusión de que podrían ser un intento fallido de bonificación del marjal o, quizá, que tuviesen la finalidad de evacuar el exceso de agua para estabilizar el borde del área pantanosa y evitar el encharcamiento con una probable finalidad ganadera y para facilitar la recolección de juncos. Actualmente sigue siendo imposible decantarse por una opción u otra, porque no se han hecho estudios específicos al respecto, pero la segunda opción parece bastante más factible porque de no haber tenido un uso durante un largo periodo de tiempo no hubiesen podido existir hasta el siglo XV, cuando se inició su colmatación.
De igual modo, también en Alfàndec/Valldigna hay algunos indicios que apuntan a la existencia de infraestructuras de desagüe de época andalusí. Cuando en el si-glo XV el monasterio de Santa Maria de Valldigna, con el beneplácito y ayuda de la aljama mudéjar, intentó construir una acequia en el marjal para extender el cultivo de arroz, la vecina villa de Cullera presentó quejas al rey por los problemas que ello ocasionaría a sus pastos, de manera que el proyecto tuvo que ser abandonado por el momento. Lo interesante es que entre los argumentos esgrimidos por los jurados de Cullera estaba el hecho de que los desagües del marjal de Valldigna, que era su-puestamente de temps de sarrahins, siempre se habían dirigido hacia el sur, hasta el estany de Xeraco, que es su salida natural hacia el mar (Garcia-Oliver, 2003, p. 42). En efecto, la desembocadura del río Vaca se realiza aún actualmente mediante un canal artificial que se dirige hacia el sureste, y la mayoría de los azarbes de la zona presentan la misma orientación. Evidentemente, ni todos esos canales son de época andalusí, ni una frase recurrente en la documentación, que fue escrita en el siglo XV, es una prueba sobre el origen cronológico de los desagües del marjal, pero es un indicio interesante a considerar de cara a futuras investigaciones.
Finalmente, cabe mencionar un caso mejor estudiado, que es el del marjal norte de la Albufera. El análisis morfológico intensivo de los diversos sistemas de irri-gación de la Huerta de Valencia (Esquilache, 2018) ha permitido identificar los espacios irrigados de época andalusí de las acequias de Rovella y Favara, y estos estaban situados en la llanura aluvial, fuera del marjal pero muy cerca de su perí-metro. No así los canales de conducción del agua, que no terminan en los espacios irrigados sino que se alargan a través del marjal para desaguar en la Albufera (figura 3), evitando de este modo que toda el agua sobrante del riego se esparza por el área pantanosa y la encharque. Lo más interesante de este caso, no obstante, es que la identificación de las diversas etapas de construcción del sistema de irrigación, y por tanto de sus desagües, también permite aportar indicios de cronología a la acción antrópica sobre el propio marjal, y a su uso como zona de apacentamiento.
Durante la primera etapa de construcción del sistema de la Séquia de Favara –que debe relacionarse muy probablemente con grupos campesinos que formaban parte
Ferran Esquilache176
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
de la confederación tribal Hawwāra que le da nombre– esta acequia solo regaba las huertas de las alquerías de Altell, Malilla i Patraix, por lo que el canal principal terminaba antes del barranco de la Rambleta, que es el desagüe natural a donde se-guramente iría a parar en origen el agua sobrante (figura 3). Sin embargo, el cauce de la Rambleta, que está muy bien definido en la llanura aluvial cultivada, se pierde al entrar en el marjal porque las avenidas nunca han llegado a excavarlo, de manera que el agua sobrante desaguada por la acequia de Favara debía esparcirse como una lámina superficial provocando el encharcamiento constante y haciendo inservible el marjal para el apacentamiento. Esto es lo que debió obligar a los primeros usuarios del sistema a alargar el canal de desagüe artificial a través del marjal, por dentro del cauce indefinido de la Rambleta, para poder conducir el agua hasta la Albufera, desaguando por la punta del Brosquil (figura 3). Este es el azarbe que en la docu-
Figura 3: Acequia de Favara en época andalusí y marjal norte de la Albufera.
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 177
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
mentación bajomedieval aparece con el nombre de Séquia de Castelló, y desde el siglo XVI como Séquia del Rei (Torró y Esquilache, 2018).
Se trata de otro ejemplo, pues, de la presencia de infraestructuras hidráulicas en el marjal para evitar su encharcamiento. En este caso para evitar problemas deriva-dos de los sobrantes de la irrigación. Además, se trata de una actuación bastante an-tigua dentro del período andalusí, pues la primera fase de construcción del sistema de irrigación de Favara que generó el problema en el marjal pertenece con bastante probabilidad a los primeros siglos de existencia de al-Andalus (Esquilache, 2018), por lo que el canal de desagüe de Castelló se tuvo que construir poco después del sistema. A no ser que este formase ya parte del diseño inicial, y el agua nunca llega-se a encharcar el marjal porque ya se había previsto desde el principio que esto no sucediese, pero es muy difícil precisarlo. A partir del siglo X en adelante, cuando se amplió el sistema de irrigación en diversas fases para añadir más espacios irrigados de alquerías y de rahales, se siguió construyendo el mismo tipo de desagües para conducir el agua sobrante hasta la laguna (figura 3). Lo que permite deducir que el marjal situado junto a la zona de cultivo mantuvo el mismo uso pecuario de forma continua durante todo el período andalusí, pues siempre se buscó una misma solu-ción al problema de los sobrantes de la irrigación.
Además, el crecimiento y evolución del sistema hidráulico a lo largo de los siglos permite proponer también cambios en la gestión o la posesión del suelo a lo largo del período andalusí. Se puede apreciar como durante la fase más antigua, claramen-te tribal por la relación de la acequia con los Hawwāra, el marjal parece estar a dispo-sición del ganado de los grupos campesinos que cultivaban estas huertas de alquería. Sin embargo, en su fase final, previa a la conquista cristiana, cuando las tribus hacía tiempo que no existían como instituciones políticas, este marjal al norte de la Al-bufera estaba lleno de rahales. No es necesario entrar ahora en el análisis sobre la naturaleza de los rahales, sobradamente conocido, y basta con recordar que se trata de concesiones de tierras muertas para su explotación agropecuaria, realizadas por el Estado mayoritariamente a favor de sus agentes y de particulares a su servicio (Gui-chard, 2001, pp. 518-522). En esta zona concreta dentro del marjal se han podido identificar algunos rahales gracias a su espacio irrigado, como el Rahal Abinsancho o el Rahal Abingatir (Esquilache, 2018), pero muy probablemente habría más que por ahora no se pueden localizar por no tener una huerta y estar dedicados solamente a la ganadería. No en vano, entre los inicios de la sociedad andalusí y su final, pre-vio a la conquista cristiana, los cambios habían sido bastante significativos en este sentido, a pesar de mantenerse siempre el uso ganadero del marjal. Así, parece que en algún momento se produjo una privatización parcial de las tierras comunales, aunque se trata de un tema que necesitará de más estudios que permitan identificar rahales ganaderos; si esto es posible con las metodologías actuales.
Ferran Esquilache178
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
3. LOS MARJALES LITORALES COMO EXTREMALES TRASHUMANTES: EL CASO DE LA RIBERA BAIXA DEL RÍO JÚCAR
Hasta ahora hemos visto que el uso pecuario de los marjales litorales parece estar relacionado con comunidades rurales que vivían en sus alrededores, combinando en todos los casos agricultura y ganadería independientemente de la importancia que cada una de ellas tuviese respecto a la otra, que por ahora es muy difícil de precisar. De hecho, por el momento el registro arqueozoológico parece mostrar que este fue el sistema mayoritario de cría de ganado en al-Andalus, caracterizado por la combinación de rebaños familiares de pocas cabezas y una agricultura intensiva (García y Moreno, 2018, p. 34). Sin embargo, podría no haber sido así siempre ni en todas partes, y que algunos marjales de la costa hubiesen sido, también, el destino invernal de algunos rebaños foráneos. Lo que nos lleva a plantear la posibilidad de que hubiese habido rebaños trashumantes en al-Andalus, o quizá transterminantes de más corto recorrido.
Desde luego, parece que en la Granada nazarí había transtermitancia entre la costa y la Alpujarra o hasta Sierra Nevada. Y también hay ciertos indicios de haber habido trashumancia andalusí con rebaños de origen más lejano, hacia el norte, que tras la conquista cristiana del Valle del Guadalquivir y la estabilización de la fronte-ra con el emirato nazarí continuó haciéndose con rebaños de ganaderos cristianos (Malpica, 2013; Malpica et al., 2017). Incluso en la zona septentrional del País Va-lenciano hay indicios de haber habido trashumancia en este mismo sentido, a partir de la conquista de Tortosa y del Bajo Aragón, con rebaños de cristianos entrando en territorio islámico en invierno, aunque ello no sea una prueba de la existencia de una trashumancia andalusí anterior (Royo, 2020, p. 16). Así pues, nada impide su-poner que los marjales de la costa valenciana (figura 1) hayan podido recibir rebaños transterminantes compartiendo los pastos con el ganado local, aunque de momento no se pueda saber si fue así o no. El caso que hemos estado viendo sobre el derecho de Uxó a usar los pastos del marjal de Almenara y Nules podría ser extensible a toda la sierra de Espadà, aunque no haya pruebas documentales y sea más inverosímil por la sobreexplotación del marjal que ello podría haber supuesto. En cualquier caso, es una posibilidad para ser estudiada con más detalle en el futuro, del mismo modo que en el caso del marjal de Pego-Oliva, tras el cual hay una serie de valles montañosos con una clara dedicación ganadera del territorio en época andalusí.
Pero es cierto que no todos los espacios de marjal tendrían la suficiente capacidad para soportar ganado local y foráneo, como consecuencia de su reducida extensión total y del encharcamiento ocasional. Este sería el caso de las grandes llanuras alu-viales, como por ejemplo la Huerta de Valencia o la Plana de Borriana, donde los marjales eran una estrecha franja litoral a causa del poder de aterramiento natural de los ríos Turia y Mijares. Además, estas llanuras tenían una alta densidad de pobla-ción, lo que conlleva tener que soportar una mayor cantidad de animales locales que
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 179
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
otros marjales. Tanto los rebaños de las familias campesinas como animales de tra-bajo y, también, los destinados a carne para las medinas. Sin embargo, hay marjales más extensos y con el poblamiento más disperso, que sin duda tenían la capacidad de alimentar a un mayor número de cabezas.
Este podría ser el caso de la Ribera Baixa, en la desembocadura del río Júcar, que estaba compuesta por un extenso marjal situado al sur de la Albufera y también por el marjal de Cullera-Corbera, formando ambos una clara unidad a pesar de estar separados por el río y sus depósitos de relleno. Se trata de una zona distinta a los espacios de marjal que hemos visto en el apartado anterior, de manera que la podemos ver ahora con más detalle para saber hasta qué punto existen indicios suficientes para considerar si en época andalusí fue o no un extremal de invierno trashumante. Para empezar, se debe señalar que antes de la conquista cristiana no hubo en esta zona ningún sistema de irrigación derivado del Júcar, a pesar de ser la Ribera una llanura aluvial igual a las de Valencia o Castelló. Sabemos que había sistemas fluviales un poco más arriba de los marjales, en el término de Alzira, que se alimentaban con agua de tres ríos afluentes, pues el Júcar era demasiado caudaloso para los azudes medievales y, por eso, en la parte baja de la desembocadura, donde no hay afluentes, no hubo huertas fluviales hasta bien entrado el siglo XV (Furió y Martínez, 2006).
Sin embargo, como se puede observar en la figura 4, en época andalusí la Ribe-ra Baixa era una zona densamente poblada gracias a una tupida red de pequeñas alquerías que se organizaban mediante dos distritos fiscales, los ḥuṣūn de Cullera y Corbera. En el mapa aparecen más de una treintena de asentamientos que sabemos que existían en el momento de la conquista cristiana, aunque había algunos pocos más que conocemos a través de menciones esporádicas en documentación bajo-medieval que por ahora son ilocalizables (Cortés et al., 1981). Es posible, incluso, que hubiese alguna otra alquería de la que no ha quedado rastro, ni documental ni toponímico. En cualquier caso, como se puede ver en el mapa, todas las localizadas se encontraban situadas alrededor del marjal, envolviéndolo, lo que permite suponer que este ecosistema natural tendría una gran importancia en su economía.
Puesto que no hay huertas fluviales, los cultivos irrigados siempre fueron esca-sos, pero parece que no del todo inexistentes. A los pies de la sierra de Corbera, por ejemplo, en una estrecha franja de abanicos aluviales formados por pequeños barrancos que bajan de la sierra hasta el marjal, había diversas alquerías cuyos es-pacios de cultivo de época andalusí son difíciles de identificar. Existe alguna noticia referida a espacios irrigados de muy pocas hectáreas (Vercher, 2006) y, ciertamente, hay algunas fuentes repartidas por la sierra que pueden haber sido utilizadas para alimentar sistemas de irrigación junto a los barrancos. Sería necesario realizar un estudio mucho más pormenorizado mediante prospección para poder localizarlos, porque las transformaciones realizadas en el siglo XX para construir huertos de na-
Ferran Esquilache180
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
ranjos no permiten una identificación clara, pero para el objetivo de este artículo es suficiente con retener ahora que, seguramente, había algunos sistemas irrigados de pocas hectáreas y, en cualquier caso, es obvio que hubo cultivos de secano en los mencionados abanicos aluviales.
Hacia el noroeste, en las alquerías de Benicull y Montcada había algunos ullals o fuentes de agua subterránea que alimentaban pequeños sistemas (Vercher, 2006). Y, si pasamos al lado norte del río Júcar, los manantiales de Segairent y la Tancadeta eran el origen de una acequia que llevaba el agua a diversos espacios de cultivo en las alquerías de Albalat, Campanar, Segairent, Saucelles, Alborx y Sueca. Este fue, probablemente, el sistema de riego más importante de toda la Ribera Baixa en época andalusí (Furió y Martínez, 2006). No obstante, las numerosas acequias construi-das en época moderna y contemporánea a partir de agua del río y otros manantia-les complican la identificación y delimitación del sistema andalusí sin un análisis morfológico en profundidad de toda la zona. Por eso, de momento es suficiente con saber que existía, aun siendo de escasa entidad comparado con un sistema de irrigación fluvial.
Finalmente, por lo que respecta a las motas entre las que se encaja el río Júcar, en el tramo de Riola a Cullera también había alquerías aprovechando los depósitos de tierra durante las crecidas (figura 4). Un poblamiento muy parecido al sistema de alquerías existente junto al cauce del río Ebro, en su tramo final hacia el delta (Vir-gili, 2010). En este caso sabemos que hubo algún pequeño espacio irrigado a través de grandes norias que elevaban el agua desde el río, de las que se tiene constancia por los permisos de reconstrucción que se dieron a principios del siglo XIV, de ma-nera que ya existirían antes de la conquista. De hecho, en el Llibre del Repartiment aparece mencionado un huerto situado entre Fortaleny i Matada (Ferrando, 1979, reg. 2317).
Así pues, como podemos ver, en época andalusí la Ribera Baixa era una gran zona en la desembocadura del río Júcar que combinaba grandes áreas de marjal con pequeñas áreas de cultivo. Tanto de secano como de regadío, a pesar de contar con una capacidad limitada de agua aprovechable en superficie –al menos en compara-ción con las vegas fluviales–, pues existían diversos espacios irrigados de los que no conocemos cual era su tamaño pero todo indica que serían bastante pequeños. Incluso parece seguro que no todas las alquerías contarían con una huerta. Sin em-bargo, el número de asentamientos era importante y, en consecuencia, habría una alta densidad de población, de lo que parece deducirse que en esta zona los cultivos irrigados no eran la parte más importante de su agrosistema. Al contrario, todo pa-rece girar preferentemente sobre la explotación del marjal; esto es, sobre la caza, la pesca, la producción de sal y la recolección, pero también, y especialmente, sobre la ganadería. De hecho, recuerda mucho al sistema de poblamiento y producción agropecuaria andalusí de la desembocadura del río Segura, con minúsculos espacios
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 181
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
irrigados entre las áreas de secano y un aprovechamiento muy intenso del marjal (Gutiérrez, 1995; Parra, 2019).
Este tipo de áreas pantanosas extensas han sido consideradas tradicionalmente como marginales, porque se tenía en mente la preminencia de la agricultura irriga-da de las grandes vegas fluviales. Sin embargo, esta perspectiva está empezando a cambiar, y ahora se entiende que los marjales se incluyen en un tipo muy concreto de agrosistema andalusí adaptado a este medio natural (Malpica y García-Contreras, 2019). Un medio presente, de hecho, por todo el Mediterráneo, que ha sido bien aprovechado por diversas sociedades (Horden y Purcell, 2000). Sin embargo, no po-demos contentarnos solo con esta explicación, pues es necesario intentar entender cómo evolucionaron estos espacios a lo largo del tiempo aunque no se hayan reali-zado excavaciones que aporten dataciones absolutas. La reconstrucción de la Ribera Baixa en época andalusí realizada hasta aquí es una imagen estática, del momento en el que su evolución histórica queda interrumpida por la conquista y fijada en el
Figura 4: La Ribera Baixa del Júcar en época andalusí.
Ferran Esquilache182
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
paisaje. Pero no debemos suponer que, necesariamente, la explotación del marjal se realizó siempre del mismo modo entre los siglos VIII y XIII, pues los cambios sociales influyen también en el uso de los recursos como hemos visto en el marjal al norte de la Albufera.
Resulta obvio que esta zona requiere un exhaustivo estudio arqueológico para poder conocer mejor su evolución pero, para plantear ahora las primeras hipótesis, la toponimia puede aportarnos pistas importantes. Ya hace bastante tiempo que Pie-rre Guichard (1980) llamó la atención sobre el nombre de cuatro de las alquerías situadas en la Ribera Baixa: las de Favara (< Hawwāra), Llaurí (< al-Hawwāriyyīn), Benihuaquil (< Banī Wakīl) y Fargalós (< Fargalūš). Con su habitual prudencia, Gui-chard proponía que esta toponimia debía de estar relacionada, muy probablemente, con los nombres de un personaje que en 829 participó en la conquista islámica de la isla de Sicilia, llamado Aṣbag ibn Wakīl al-Hawwārī, más conocido como Fargalūš, que probablemente era originario de esta zona. Lo que dataría estos asentamientos, como mínimo, en la primera mitad del siglo IX, aunque es posible que fuesen más antiguos. Además, relaciona este marjal de la Ribera Baixa con el medio tribal y con la confederación Hawwāra, como en el del norte de la Albufera. De hecho, aunque no menciona específicamente a esta tribu ni a ninguna otra concreta, es bien sabido que el geógrafo oriental al-Ya‘qubi (muerto en 897/8) atribuye a las tribus bereberes (qaba’il al-barbar) asentadas en esta región la posesión de un gran río llamado al-Šuqr, es decir, el Júcar (Guichard, 1969). Esto quiere decir que los Hawwāra no eran probablemente los únicos que estaban presentes, pero sí parecen ser la tribu preemi-nente en esta región, pues controlaban el marjal al norte de la Albufera gracias a la acequia de Favara y tenían también asentamientos en el marjal del sur. Si no es que lo controlaban todo, como parece lógico suponer.
Sin embargo, lo más interesante de todo esto es que las mismas tribus beréberes que poseían y/o controlaban en el siglo IX las desembocaduras del Turia y del Júcar, entre ellos fracciones de los Hawwāra como grupos destacados, controlaban también sus cabeceras. Es decir, poseían la serranía de Cuenca y la sierra de Albarracín, la parte más al sureste del sistema Ibérico donde nacen los dos ríos mencionados, en la kūra de Santaver. La documentación indica que aquella fue también una zona de asentamiento de tribus bereberes, entre los que inicialmente parecen haber sido los Madyūna los preminentes. Los Hawwāra solo se hicieron con el control tribal de la kūra a principios del siglo IX, a través del linaje de los Banū Zannūn, pero sabemos que estaban presentes en la región desde tiempos de la conquista (Guichard, 1969). Por su parte, también eran Hawwāra los Banū Razīn que dan nombre a Albarracín, en la sierra donde nace el río Turia (Bosch, 1959).
A partir de aquí se podrían añadir más datos sobre la presencia de tribus beré-beres en general, y fracciones Hawwāra en particular, en las montañas al sureste de Santaver. Y, sin duda, es necesario plantear un programa de investigación arqueo-
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 183
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
lógica dentro del triángulo formado por Teruel, Albarracín y Cuenca que estudie el poblamiento y las actividades económicas andalusíes de esta zona, más allá de estu-dios etnográficos que presuponen continuidades de muy larga duración (Almagro-Gorbea, 2001). Pero, por ahora, es suficiente con corroborar su presencia para poder plantear preguntas respecto al tema que nos ocupa. ¿Por qué las mismas tribus, especialmente fracciones Hawwāra, controlaban la cabecera y la desembocadura del Turia y del Júcar? La respuesta lógica, que debe ser considerada una hipótesis de trabajo a partir de ahora, es que con ello su intención era controlar los pastos de las montañas del interior y los marjales de la costa. Pero esto solo tiene sentido si se admite la posibilidad de que estos grupos tuviesen una estrategia económica basada en la ganadería trashumante, y que ambos espacios fueran sus extremales, es decir, sus pastos de verano e invierno respectivamente.3
Desde luego, el sistema Ibérico es una zona de gran actividad ganadera donde las áreas de cultivo parecen haber sido bastante escasas. Además, estas montañas han estado relacionadas históricamente con la costa valenciana mediante rutas trashu-mantes, pues la propia geografía induce a su conexión física. Todas las vías pecuarias de largo recorrido que unen estos dos puntos –desde época bajomedieval al menos–, y que han llegado a la actualidad, presentan la misma orientación noroeste-sureste, siguiendo tres rutas básicas.4 Desde la serranía de Cuenca la ruta tradicional llega a la costa valenciana a través del valle del río Magro, pasando por la planicie de Requena y la hoya de Buñol hasta la Ribera Alta del Júcar. De hecho, la llamada Cañada Real del Reino de Valencia, que partía desde Cuenca, era la única de las que formaban parte de la Mesta castellana que salía de su reino y penetraba en la Corona de Aragón, para aprovechar estos pastos litorales. Si bien, en época bajomedieval los ganaderos conquenses solían preferir ir a Murcia, por estar menos poblada y tener menor presión, a pesar de estar más lejos.
Desde Albarracín y toda su sierra la ruta al litoral es más recta, aunque también más accidentada, penetrando en el actual País Valenciano a través de Ademuz y de Alpuente, para bajar después por el valle del Turia. Lugar donde se encuentra, por cierto, la localidad de Benissanó, un asentamiento de los mismos Banū Zannūn de
3 Hay un estudio arqueozoológico basado en el basurero del castillo de Albarracín que defiende la existen-cia de una producción ganadera local por las pautas estacionales de sacrificio de los animales (Moreno, 2004). Sin embargo, estos resultados no pueden ser considerados concluyentes. En primer lugar porque los restos estudiados indican las pautas de consumo del castillo, no las de producción de las comuni-dades campesinas. De hecho, aunque haya trashumancia no todo el ganado se va, porque no se puede desabastecer de carne y leche la sierra de Albarracín, de manera que los animales que se quedan son los que se consumen y acaban en el basurero. Por otro lado, el registro arqueológico del castillo empieza a mediados del siglo XI, cuando los Banū Razīn ya se comportan como élites estatales de su taifa, y no cubre el periodo anterior, durante la fase plenamente tribal, que sería la más interesante para el tema que nos ocupa.
4 Información basada en el Catálogo de Vías Pecuarias que elabora la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Territori i Medi Ambient.
Ferran Esquilache184
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
Figura 5: Corredores naturales entre las serranías ibéricas y la costa valenciana.
la confederación Hawwāra que en época emiral dominarían la kūra de Santaver. Y, finalmente, la ruta más al norte es la que, desde Teruel y sus alrededores, bajaba a la costa valenciana por el valle del río Palancia (figura 5). Así pues, las rutas son cla-ras, porque se trata de tres corredores naturales que se han venido utilizando desde siempre. Aunque esto no quiere decir que las vías pecuarias que han llegado a la actualidad sean exactamente las mismas ya desde época andalusí, o más atrás aún en el tiempo, porque el trazado de cañadas y azagadores puede cambiar para adaptarse a las necesidades de cada momento. De hecho, la red de caminos se hace más densa cuando el movimiento aumenta, como pasó en época bajomedieval y moderna, pero, aun así, las rutas básicas de movimiento de ganado no pueden cambiar demasiado porque son las únicas posibles siguiendo la topografía, los pastos, el acceso al agua, a la sal, etc.
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 185
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
En cualquier caso, si la trashumancia entre estos dos puntos existió, en principio no parece que se trate de tribus nómadas viviendo medio año en las montañas y el otro medio en la costa. Es dudoso –aunque no imposible– que hubiese tribus de este tipo en al-Andalus (Ortega, 2018, pp. 214-222), por lo que es mucho más lógico que se tratase de familias amplias diferentes, asentadas habitualmente en un extremo o en el otro de las rutas, compartiendo sus pastos de verano y de invierno a través de pactos tribales. De hecho, es necesario recordar que una tribu no es más que una asociación política y económica entre grupos familiares basada en la ideología del parentesco –que puede ser real, o más habitualmente ficticio–, que sirve entre otras muchas cosas para compartir pastos. Por tanto, aunque nos movamos por ahora en el terreno de las hipótesis, parece más probable que los rebaños se trasladasen en cada estación del año acompañados de un grupo de pastores, y no por familias extensas al completo.
Por otro lado, es necesario preguntarse qué objetivo tendría esta trashumancia, que no puede ser el mismo que el de las comunidades campesinas que combinaban el cultivo con rebaños domésticos para diversificar estrategias económicas. ¿Eran rebaños para carne o para lana con una finalidad textil? Además, ¿que tipo de inter-cambios con los productores de cereal de las grandes vegas irrigadas se producían cuando el ganado llegaba a la costa para pasar el invierno? Son preguntas que, si se confirma la hipótesis de la trashumancia, la investigación tendrá que ir resolviendo, pues son básicas para entender el funcionamiento del sistema productivo en los primeros siglos de al-Andalus.
Además, el siguiente paso deberá ser intentar identificar y datar sus fases, si las hubo, ya que resulta lógico y probable que este sistema de ganadería trashumante tribal tuviese su origen poco después de la conquista islámica de la península, y no hay razón para pensar que el sometimiento califal de las tribus bereberes de estas regiones durante la primera mitad del siglo X –y su consecuente desactivación po-lítica– interrumpiese el movimiento de rebaños. Más bien al contrario, pues mover ganado permite contabilizar mucho más fácilmente el número de cabezas a su paso por ciertos lugares concretos y, por tanto, fiscalizar su posesión. Por otro lado, se-ría muy necesario preguntarse también por el papel de las ciudades a partir de los siglos X y XI en adelante, especialmente de Madīnat Balansiya, e intentar saber si la producción local campesina pudo abastecer la demanda creciente de carne y de lana o bien si la trashumancia suplió esta necesidad.
En cualquier caso, el problema llegaría durante la segunda mitad del siglo XII, cuando Ibn Mardanish entregó Albarracín a la familia Azagra, en 1170, y se produjo la conquista cristiana de Teruel (1171) y de Cuenca (1177). Muy probablemente, en ese momento los pactos tribales por los pastos de los extremales ya habrían desaparecido desde hacía mucho tiempo y, si se había mantenido la trashumancia entre los dos puntos señalados, esta se realizaría con el pago de impuestos por el
Ferran Esquilache186
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
uso de esos pastos, que jurídicamente serían tierras comunales pero que gestionaría el Estado. En la Granada nazarí, de nuevo, la trashumancia y la transtermitancia ya funcionaban así, pues, si bien no está demasiado clara aún la naturaleza del talbix, parece ser que era el impuesto que se pagaba a los quwwād de los castillos por el uso de los pastos al paso de los rebaños (Malpica, 2013). Sin embargo, con la pérdida de los pastos de verano por la conquista cristiana, el sistema trashumante habría dejado de tener sentido y, necesariamente, debió readaptarse. Es probablemente en este momento cuando se construyen en la Ribera Baixa la mayoría de los sistemas de irrigación mencionados anteriormente. Aunque esto, una vez más, solo se podrá certificar a través de análisis arqueológicos precisos, pues el análisis del paisaje es li-mitado. Sin embargo, tanto si la hipótesis de la trashumancia se confirma como si se descarta, de todo ello se podrán extraer unas conclusiones bastante importantes so-bre el funcionamiento y la evolución de la ganadería andalusí a lo largo del tiempo.
4. CONCLUSIONES
La ganadería andalusí es un tema complicado de estudiar por la falta evidente de fuentes, incluyendo la dificultad y el coste de la recogida de datos arqueológicos. Sin embargo, la documentación escrita puede aportar pequeños indicios, que por si solos no tienen demasiado valor por la escueta información que proporcionan pero combinados con estudios del paisaje pueden ser más explícitos. De hecho, aunque es evidente que la arqueología de excavación, y concretamente la arqueozoología, es la metodología clave para el estudio de la ganadería andalusí, parece que la arqueología del paisaje aún puede aportar muchas cosas. Sobre todo durante las primeras fases de investigación, cuando se elaboran las hipótesis de trabajo. Esta era la intención del presente artículo, y por eso sería redundante incidir ahora sobre ello, pero sí resulta pertinente destacar de nuevo la necesidad de cronología.
Los estudios sobre la ganadería andalusí deben ser siempre diacrónicos, o al me-nos presentar esta perspectiva, pues su funcionamiento no pudo ser exactamente el mismo durante todo el período andalusí porque la evolución de la sociedad debió influir en ella. No puede ser igual el ambiente probablemente tribal de la sociedad andalusí durante sus primeros siglos de existencia –cuando parecen ser las propias tribus las que controlan sus pastos y llegan a acuerdos con otros grupos para usar-los y regularlos, al menos entre los bereberes–, que durante la posterior superposi-ción del Estado sobre las comunidades campesinas a partir del Califato de Córdoba en adelante, que es cuando se consigue desactivar a las tribus como instituciones políticas y comienza más claramente la articulación de lo que se ha convenido en denominar formación tributaria-mercantil.
En este sentido, el caso de los marjales norte y sur de la Albufera de Valencia parece ser manifiestamente claro, porque durante los primeros siglos de existencia
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 187
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
de al-Andalus deben haber estado, muy probablemente, en manos de la confedera-ción tribal Hawwāra. Sin embargo, en los momentos previos a la conquista cristiana parece que se habría producido una privatización del espacio comunal de apacen-tamiento mediante la concesión de rahales por parte del Estado, a pesar de seguir habiendo zonas reservadas para las aljamas campesinas. Finalmente, está claro que estos espacios pantanosos no pueden ser considerados marginales, pues cada vez hay más pruebas que confirman su importancia económica, tanto para las comunidades campesinas –tribales o no– como para los propietarios de los rahales pertenecien-tes a la aristocracia estatal. Es mucho, pues, lo que queda por saber e investigar al respecto, porque solo hemos empezado a arañar conocimiento y hay que plantear, comprobar o descartar aún muchas hipótesis.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
alMagro-gorbea, M. (2001). La Serranía de Albarracín. Análisis etno-arqueológico de la ganadería en la Celtiberia meridional. En J. Gómez-Pantoja (Ed.), Los rebaños de Gerión. Pastores y trashumancia en la Iberia antigua y medieval (pp. 233-262). Madrid: Casa de Velázquez.
bazzana, a. (1992). Maisons d’al-Andalus: Habitat médiéval et structures de peuplement dans l’Espagne orientale. Madrid: Casa de Velázquez.
boscH Vilá, J. (1959). Historia de Albarracín y su sierra. Tomo II, Albarracín musulmán. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses.
cara barrionueVo, l. (2009). Huellas de pastores. Observando los paisajes ganaderos de los «extremos» granadinos. En A. Malpica (Ed.), Análisis de los paisajes históricos: De al-Andalus a la sociedad feudal (pp. 169-202). Granada: Alhulia.
cortés, J., Furió, a., guicHard, P. y Pons, V. (1981). Les alqueries de la Ribera. Assaig d’identificació i localització. En Economia agrària i història local. I Assemblea d’Història de la Ribera (pp. 209-262). Valencia: Alfons el Magnànim.
doMínguez, P. (2017). El agdal, el gran sistema de gestión comunitaria de los recursos naturales del Magreb y… ¿del extremo sud-occidental de la Europa medieval?. En S. Villar y M. García (Eds.), Ganadería y arqueología medieval (pp. 143-169). Granada: Alhulia.
esquilacHe, F. (2018). Els constructors de l’Horta de València. Origen, evolució i estructura social d’una gran horta andalusina entre els segles VIII i XIII. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
Ferrando, a. (1979). Llibre del Repartiment de València. Valencia: V. Garcia editors. Furió, a. y Martínez, l.P. (2006). La evolución histórica del regadío en la Ribera
Baixa del Xúquer. Margen izquierdo. En J. Hermosilla (ed.), Las Riberas del Xúquer: paisajes y patrimonio valencianos (pp. 206-218). Valencia: Universitat de València.
Ferran Esquilache188
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
garcia-oliVer, F. (2003). La vall de les sis mesquites. El treball i la vida a la Valldigna medieval. Valencia: Publicaions de la Universitat de València.
garcía, M. y Moreno, M. (2018). De huertas y rebaños: reflexiones históricas y ecológicas sobre el papel de la ganadería en al-Ándalus y aportaciones arqueozoológicas para su estudio. Historia Agraria, (76), 7-48. https://doi.org/10.26882/histagrar.076e01g
garcía garcía, M., Moreno, M., Fuertes, M.c. y Hidalgo, r. (2021). Por sus basuras los reconoceréis: La identificación arqueozoológica de una comunidad dimmí cristiana en la Qurṭuba tardoandalusí (Cercadilla, siglo XII). Arqueología y Territorio Medieval, (28), 57-97. https://doi.org/10.17561/aytm.v28.5797
gonzález Villaescusa, r. y KircHner, H. (1997). La construcción d’un espai agrari drenat andalusí al hawz de la Madina de Yabisa. Anàlisi morfológica, documental i arqueológica del Pla de Vila. En M. Barceló (Ed.), El curs de les aigües. Treballs sobre els pagesos de Yabisa (pp. 65-95). Ibiza: Consell d’Eivissa i Formentera.
guicHard, P. (1969). Le peuplement de la région de Valence aux deux premiers siècles de la domination musulmane. Melanges de la Casa de Velázquez, (5), 103- 158. https://doi.org/10.3406/casa.1969.994
guicHard, P. (1980). Toponymie et histoire de Valence à l’époque musulmaneun chef berbère valencien du IXe siècle à la conquête de la Sicile?. En Primer Congreso de Historia del País Valenciano (pp. 399-409). Valencia: Universitat de València.
guicHard, P. (2001). Al-Andalus contra la conquista cristiana. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
guinot, e. (1991). Cartes de poblament medievals valencianes. Valencia: Generalitat Valenciana.
gutiérrez, s. (1995). El origen de la huerta de Orihuela entre los siglos VIII y XI. Una propuesta arqueológica sobre la explotación de las zonas húmedas en el Bajo Segura. Arbor, (593), 65-94.
Horden, P. y Purcell, n. (2000). The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean. Oxford: Blackwell.
MalPica cuello, a. (2013). Organización del territorio y estructuras económicas en la frontera nororiental del reino de Granada. En S. Villar (Ed.), Sal, agricultura y ganadería: La formación de los paisajes rurales en la Edad Media (pp. 19-41). Granada: Universidad de Granada.
MalPica cuello, a., Villar, s. y garcía-contreras, g. (2017). Paisajes ganaderos en las últimas tierras de al-Andalus. En S. Villar y M. García (Eds.) Ganadería y arqueología medieval (pp. 99-125). Granada: Alhulia.
MalPica cuello a. y garcía-contreras, g. (2019). La gestió de l’aigua en les zones humides de l’actual Andalusia en época andalusina. Afers. Fulls de recerca i pensament, (93), 409-434.
Zonas de pasto y gestión de marjales en balad Balansiya. Unas hipótesis para el estudio de la ganadería... 189
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 165-189
Moreno, M. (2004). Musulmanes y cristianos en la sierra de Albarracín (Teruel): una contribución desde la Arqueozoología para la historia de la trashumancia. En J. L. Castán y C. Serrano (Eds.), La trashumancia en la España mediterránea (pp. 235-262). Zaragoza: CEDDAR.
ortega, J. (2018). La conquista islámica de la Península Ibérica. Una perspectiva arqueológica. Madrid: La Ergástula.
Parra, M. (2019). Sobre l’origen de l’Horta d’Oriola. Regadiu i espais agrícolas andalusins a la Vega Baixa del Segura. (segles VIII-XI). Afers. Fulls de recerca i pensament, (93), 311-344.
PeñarroJa, l. (2013). Historia de Vall d’Uxó. Castellón de la Plana: Diputació de Castelló.
raMos, J.r. (1988). Política ganadera de los Reyes Católicos en el Obispado de Málaga. Málaga: Diputación de Málaga.
rosselló, V. (1979). Els espais albuferencs al País Valencià. Acta Geológica Hispánica, (14), 447-483.
royo, V. (2020). Ganadería e integración del espacio regional: la organización y la gestión de las pasturas en las fronteras de la Corona de Aragón, siglos XII-XIV. Historia Agraria, (80), 7-36. https://doi.org/10.26882/histagr.080e01r
torró, J. (1998). La colonización del valle de Pego (c. 1280-c. 1300). Prospección y estudio morfológico: primeros resultados. Arqueología Espacial. Arqueología del Paisaje, (19-20), 443-461.
torró, J. (2016). Agricultural drainage technology in medieval Mediterranean Iberia (13th-16th centuries). En J. Klapste (Ed.), Agrarian Technology in the Medieval Landscape (pp. 309-323). Turnhout: Brepols. https://doi.org/10.1484/M.RURALIA-EB.5.110474
torró, J. y esquilacHe, F. (2018). ‘Por donde jamás habían sido conducidas aguas’. La transformación agraria del marjal norte de la Albufera de Valencia (siglos XIII-XV). En J. Torró y E. Guinot (Eds.), Trigo y ovejas. El impacto de las conquistas en los paisajes andalusíes. Siglos XI-XVI (pp. 161-225). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
trillo, c. (2004). Agua, tierras y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada: Tharg.
VercHer, s. (2006). Los fundamentos del regadío histórico tradicional en la Ribera Baixa del Xúquer: el margen derecho. Siglos XIII-XX. En J. Hermosilla (ed.), Las Riberas del Xúquer: paisajes y patrimonio valencianos (pp. 219-237). Valencia: Universitat de València.
Virgili, a. (2010). Espacios drenados andalusíes y la imposición de las pautas agrarias feudales en el Prado de Tortosa (segunda mitad del siglo XII). En H. Kirchner (ed.) Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales (pp. 147-155). Oxford: Archaeopress.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 191
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19392
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 191-217DOI:10.14198/medieval.19392
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio en zonas de
media montaña mediterránea
Use of forest resources in the Middle Ages: an interdisciplinary approach to the study in Mediterranean mid-mountain areas
Marta sancHo Planas
RESUMEN
El objetivo de este artículo es destacar la impor-tancia de la explotación de los recursos foresta-les en época medieval, a menudo ignorada y muy poco tratada en los textos especializados en este período. El principal obstáculo para el estudio de este tipo de actividades reside en la escasez de fuentes y la poca concreción de estas. Por ello se hace necesaria la utilización de fuentes muy diver-sas. La metodología empleada parte de la selección y análisis de documentación medieval con el fin de encontrar indicios de estas actividades (topó-nimos, productos…), posteriormente se ha reco-pilado información procedente de la arqueología, la iconografía y la etnología y se han establecido comparaciones de los datos obtenidos. Por lo que respecta al ámbito geográfico nos centramos en la zona correspondiente a la Cataluña actual. Se trata de un territorio caracterizado por un relieve accidentado en el que las tierras llanas son muy escasas. El clima mediterráneo que le es caracterís-tico se ve alterado por la presencia de los Pirineos y la extensa línea de costa favorece los contactos a través del mar. Cronológicamente procuramos focalizar muestro estudio en la alta edad media, aunque no siempre nos ha sido posible encontrar datos correspondientes a dicho período por lo que
Author:Marta Sancho PlanasProfesora de Historia y Arqueología de la Universitat de Barcelona. Secretaria del Institut de Recerca en Cultures Medieval.Universidad de Barcelona (Barcelona, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0002-6916-5220
Date of reception: 16/03/21Date of acceptance: 10/05/21
Citation:Sancho Planas, M. (2021). Aprovecha-miento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio en zonas de media montaña mediterránea. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 191-217. https://doi.org/10.14198/medieval.19392
© 2021 Marta Sancho Planas
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Marta Sancho Planas192
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
a menudo debemos recurrir a fuentes de cronología posterior. El resultado final es la identificación de una gran variedad de actividades productivas, de recolección y semiagrícolas, que aprovechan los recursos forestales y que muestran un cierto equilibrio con otras actividades como la agricultura y la ganadería. PALABRAS CLAVE: explotación del bosque; territorio medieval; recolección; semi-agricultura; economía rural.
ABSTRACT
The aim of this paper is to highlight the importance of forest exploitation in medieval times. The main obstacle to the study of these activities lies in the limited sources and poor concretion of them. To the silence of the written texts, we must add the few concrete data from archaeological activity. However, medieval iconography shows a variety of objects and products made from forest resources, many of them present, too, in the traditional world. The methodology includes the analysis of documents, cartographic and toponymic work archaeological data and finally the comparison with data from ethnology and iconography. From a geographical point of view, we focus on the area corresponding to present-day Catalonia. It is a territory characterised by a rugged relief in which flat lands are very scarce. The characteristic Mediterranean climate is altered by the presence of the Pyrenees and the extensive coastline favours the contacts across the sea. Chronologically, we have tried to focus our study on the High Middle Ages, although it has not always been possible to find data corresponding to this period, so we often must resort to sources of later chronology. The result is the identification of a variety of productive activities, gathering and semi-agriculture, that exploit the forest resources and show a certain balance with other activities such as farming and ranching. KEYWORDS: forest exploitation; medieval territory; gathering; semi-agriculture; ru-ral economy.
1. INTRODUCCIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN
La Edad Media resulta para muchos, un período oscuro y poco atractivo por lo que respecta a la explotación de recursos y a las técnicas productivas. La visión que se nos muestra de la economía rural de época medieval suele estar dominada por las tareas agrícolas centradas principalmente en el cultivo de cereales de secano, com-plementados por la vid y el olivo, algunos árboles frutales y las huertas. La ganade-ría, considerada siempre como una actividad secundaria, es citada en los textos de forma tangencial y nada o casi nada se suele decir de la explotación del bosque. A pesar de esta situación, algunos autores han realizado estudios de gran interés sobre la explotación de los recursos forestales –Amouric (1990); Bonhote et al. (1988);
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 193
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
Higounet (1966); Wickham (1990)– aunque son muchos más los que destacan la importancia de estos recursos, sin que las fuentes que utilizan les permitan profun-dizar y detallar cuales fueron y de qué forma se explotaron –Clemente (2001); Gui-laine (1991); Pinna (1990)–. Dichos autores merecen un gran reconocimiento pues gracias a sus aportaciones se ha puesto sobre la mesa dicha temática y han alertado de su importancia.
Esta situación es debida a la base documental sobre la que se han fundamentado la mayor parte de los estudios sobre economía rural en época medieval. Los textos escritos conservados en los archivos para los siglos altomedievales, poco o nada nos dicen de estas actividades. La razón debemos buscarla en la misma naturaleza de estos documentos en los que, principalmente se trata de transacciones de bienes in-muebles (donaciones, compra-ventas, testamentos…) de propiedad privada, laica o eclesiástica, pero difícilmente se hace referencia a aquellos recursos de tipo comunal, sobre los que los habitantes de un determinado lugar tienen derechos de uso, y este es el caso de buena parte de los recursos forestales.
A pesar del poco interés de la historiografía en investigar sobre un tema de por sí raramente representado en los textos escritos, contamos con aportaciones muy valiosas. Algunos autores se han esforzado en extraer, de los textos escritos, datos acerca de la explotación del medio natural por parte de las comunidades medievales. Al respecto debemos indicar el volumen que recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en el 1er Congreso sobre ecohistoria e historia medieval (Clemente, 2001). Su lectura refleja la escasa especialización que presenta esta tendencia historiográfica en nuestro país y la necesidad de avanzar a partir de nuevos enfoques metodológicos capaces de aportar visiones inéditas de las interacciones entre la sociedad medieval y su entorno.
En este sentido, resulta interesante el enfoque que nos ofrece la magnífica obra de M. Lombard (1978) en la que aborda el tema de las fibras usadas en la produc-ción textil en el ámbito musulmán entre los siglos VIII y XII. El autor utiliza fuentes clásicas y árabes y construye un discurso altamente interesante en el que plantea la relación entre las fibras de uso habitual desde la Antigüedad –el lino y la lana– y las innovaciones que se producen en los siglos medievales con la introducción de nuevos materiales como el algodón y la seda. De este trabajo y en relación con el estudio que planteamos, nos resultan útiles las referencias al lino, fibra que también encontramos en el entorno cristiano desde los siglos altomedievales. A pesar de su interés, esta obra se aleja mucho de nuestros objetivos, centrados principalmente en las prácticas recolectoras y semiagrícolas que nuestros antepasados medievales pudieron llevar a cabo para abastecerse de productos vegetales diversos con aplica-ciones muy variadas.
En el año 1990 se celebró un encuentro dentro de la Settimane di Studi del Cen-tro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto que versaba sobre L’ambiente vegetale
Marta Sancho Planas194
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
nell’alto medioevo. A pesar de que la mayoría de las aportaciones se centraban en as-pectos agrícolas y ganaderos desde las fuentes escritas, algunos autores presentaron temáticas relacionadas con los recursos forestales entre ellos, Ch. Wickham (1990); sobre el clima, como M. Pinna (1990) o a partir de fuentes arqueológicas, en el caso de R. Nöel (1990).
La arqueología, dentro a la innovadora línea de investigación sobre la evolución del paisaje, nos aporta una metodología y muy especialmente, una teoría que nos permite adentrarnos en el análisis de las formas de explotación de los recursos de todo tipo, incidiendo en aspectos como la distribución y organización del territorio en relación con la explotación de determinados recursos, las técnicas aplicadas en estas actividades, la percepción del entorno y la optimización de los recursos res-pondiendo a las necesidades de la comunidad, Bolòs (1982); Camiade et al. (2005); Catafau (2002); Davasse et al. (1990); Rendu (1994); Riera et al. (1994); Sancho (2005). El esfuerzo de comparación de los datos obtenidos con la información pro-cedente de estudios etnológicos (etnoarqueología) e iconográficos, nos permite es-tablecer continuidades y comprender aquellas huellas de las actividades productivas de época medieval que han quedado fosilizadas en el paisaje.
Pero allí donde la arqueología nos aporta mayores resultados, es en la línea de los estudios paleoambientales realizados a partir de los análisis de macro y micro restos tales como carbones, semillas o pólenes entre otros. Sus propuestas parten de análisis multi-proxy, es decir a partir de diversos tipos de indicadores paleoambien-tales, bióticos y abióticos que posteriormente pueden ser contrastados con datos procedentes de los textos escritos y de la arqueología tradicional. Dichas aproxima-ciones nos ofrecen una visión de largo recorrido de la evolución del paisaje por lo que respecta a la cobertura vegetal y a los procesos de erosión y sedimentación y nos indican el avance o retroceso de determinadas actividades productivas como la agricultura o la ganadería. Dentro de estos estudios destacamos el realizado por S. Riera, G. Wansard y R. Julià en las inmediaciones del lago de Estanya, en el Prepi-rineo aragonés. En este estudio se pudo identificar, para los siglos medievales, una intensa actividad productiva relacionada con el aprovechamiento de determinadas especies vegetales propias de entornos lacustres, especialmente el cáñamo (Riera, Wansard, Julià, 2004, pp. 311-319). Los diversos proyectos, liderados por el Institut Català d’Arqueologia Clàssica, sobre la evolución paleoambiental en zonas pirenai-cas, ha dado sus frutos y actualmente disponemos de conocimientos sólidos acerca del impacto de la actividad humana en estos territorios desde épocas prehistóricas hasta la actualidad (Palet, et al, 2011). Mención especial merecen los estudios pa-leoambientales centrados en el análisis de carbones procedentes distintos entornos arqueológicos, entre los que destacan los realizados en relación con la producción de hierro (Izard, 2005, 2009). A través de ellos podemos observar cuales fueron los tipos de madera más utilizados en la producción de carbón.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 195
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
Las tareas propias del mundo rural tradicional son una constante fuente de inspi-ración para todos aquellos que nos dedicamos al estudio de las técnicas productivas de época medieval, y muy especialmente si nuestro interés se centra en las activida-des propias del mundo rural y del aprovechamiento de recursos.
El establecimiento de paralelismos entre dichas prácticas y las que se llevaban a cabo en la Edad Media no es una tarea fácil dada la escasez de fuentes escritas medie-vales que nos acerquen a ellas. A pesar de ello son muchas las evidencias indirectas que nos informan sobre una cultura material diversa con objetos cotidianos simi-lares a los que podemos encontrar, aun en la actualidad, en determinados entornos rurales, a menudo relegados a una función meramente estética.
Desgraciadamente, la sensación constante de pérdida de conocimientos ancestra-les se agudiza cada día que pasa y, sin que esta sea una tendencia novedosa, existen un buen número de investigadores del mundo tradicional que se esfuerzan en dejar constancia de aquello que fue y ya no existe.
En el ámbito de trabajo en el que nosotros nos movemos, podemos recordar las aportaciones de etnólogos tan destacados como Ramon Violant i Simorra que ya en 1949 nos advertía de la pérdida de conocimientos en el mismo título de su obra El Pirineo español. Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milena-ria que desaparece. En paralelo Júlio Caro Baroja dirigía la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares y publicaba un gran número de artículos sobre temas diversos relacionados con la cultura popular y tradicional, algunos de los cuales recopilados en la obra Tecnología Popular Española. Uno y otro insistían en remarcar la relación existente entre la Edad Media y las actividades productivas tradicionales, realidad que continuamos constatando en nuestros estudios e investigaciones.
Ambos autores generaron un volumen considerable de información que posterio-res investigadores han utilizado como base para sus estudios, J.L. Mingote (1986), J. Roma (2006), J. Solà (2003), por citar algunos. En Catalunya la institucionalización de la recopilación de datos etnológicos dio lugar al proyecto IPEC (Inventari del Pa-trimoni Etnològic de Catalunya) que, aunque algo disperso, ha conseguido reunir una ingente cantidad de datos referentes a nuestra cultura tradicional y popular (Català, Costa, Folch, 2008).
En nuestro caso, el conocimiento de la obra de estos y otros autores se funde con la propia experiencia, marcada por una progresiva aproximación al mundo rural, primero desde la experiencia vivida y progresivamente con una mirada más académica, estructurada alrededor de la formación en el campo de la arqueología y del medievalismo.
La fascinación por la efectividad de las sencillas técnicas aplicadas a la produc-ción, las habilidades propias de los actores y la capacidad de adaptación y optimiza-ción de recursos presente en toda actividad tradicional, contrasta fuertemente con nuestro entorno inmediato, marcado por la complejidad de nuestros procesos pro-
Marta Sancho Planas196
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
ductivos, la escasa habilidad en el manejo de herramientas manuales y el constante despilfarro de energías y materiales que caracteriza nuestra sociedad.
Algunos autores se han fijado en la iconografía para obtener datos relacionados con la cultura material desaparecida del registro arqueológico. Sus aportaciones, aunque modestas, son una llamada de atención sobre las posibilidades de este tipo de fuentes. En esta línea, los trabajos realizados por J.L. Mingote, centrados en la Edad Media nos han servido para valorar estas fuentes en las que podemos observar, por ejemplo, cestos, sombreros y bastones documentados a través de la iconografía altomedieval. (Mingote, 1986, pp. 303-312).
Hace unos pocos años, en las XXXIIIes Journées internationales d’histoire et d’archéologie d’Antibes, se plantearon temas relacionados con las herramientas usa-das en el trabajo de materias vegetales. Una de las aportaciones se centró en la Edad Media y verso sobre las herramientas para adquirir y transformar la madera (Burri et al., 2013). Aunque tampoco es este nuestro enfoque, los autores de este estudio abordan el tema utilizando la misma variedad de fuentes que nosotros proponemos, textos, iconografía, arqueología y etnografía.
Al iniciar este trabajo somos conscientes de sus limitaciones y muy probable-mente los resultados podrán parecer al lector poco relevantes. Creemos que es el momento de mostrar su interés y valorar en qué punto se encuentra la investigación. Esperamos poder construir una visión más completa de la cultura material de nues-tros antepasados medievales.
A pesar de ello consideramos que la atención a estas actividades y a la explota-ción y utilización de determinados recursos vegetales, nos permite disponer de una visión más completa de la cultura material de nuestros antepasados medievales.
2. CÓMO PLANTEAMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN: OBJETIVOS Y METODOLO-GÍA
El objetivo que nos planteamos se centra en identificar actividades productivas vinculadas a especies vegetales no cultivadas pero explotadas en la Edad Media y proponer la posibilidad de que, algunas de ellas, fueran cuidadas o potenciadas en el mismo lugar en el que se desarrollan espontáneamente. Este tipo de cuidado, que podemos considerar como semi-agricultura, se encuentra en el origen de las activi-dades agrícolas propiamente dichas y ha sido objeto de estudio para otros períodos históricos (Fisher, 2007).
El término semi-agricultura es utilizado, en la actualidad, para referirse a aquella actividad agrícola que es desarrollada por personas que dedican parcialmente su tiempo de trabajo a la agricultura, en combinación con tareas industriales o propias del entorno urbano (Inoka et al., 2006; Hongbin, Ning, 2004). Encontramos tam-bién este término relacionado con tribus indias americanas parcialmente cazadoras-
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 197
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
recolectoras y semiagrícolas (Clifton, 1978; Hann, 2003). Adaptamos este término para aplicarlo a la Edad Media, para referirnos a aquellas prácticas productivas que no pueden calificarse de agrícolas al no suponer la creación de campos de cultivo ni tareas agrícolas propiamente dichas. Nos referimos a actuaciones de cuidado de especies vegetales, en su entorno natural, para favorecer su crecimiento y aumentar su producción. Este tipo de prácticas van un poco más allá de la simple recolección y se limitan a acciones puntuales como la poda, el desbroce y clareo con la finalidad de eliminar otras especies competidoras.
En ocasiones, los textos escritos de época medieval nos ofrecen pequeños indicios sobre determinadas actividades. La misma utilización del nombre de algún tipo de árbol o planta en la definición del territorio, como topónimos o como complementos que definen un determinado lugar, nos sugiere el interés que estas variedades pudie-ron tener para los hombres y mujeres de la Edad Media que habitaron estos lugares.
La arqueología y sus aportaciones a la cultura material nos facilitan datos sobre la presencia de determinados objetos y materiales. En otras ocasiones, es la iconografía la que nos muestra escenas repletas de espacios, objetos y actitudes de las que se des-prenden actividades productivas sobre las que escasean las informaciones directas.
Todo este material, de difícil sistematización por ser de naturaleza distinta, cons-tituye un conocimiento a veces disperso, pero de gran valor, capaz de hacernos comprender, identificar e interpretar de una forma más rica las condiciones de vida de nuestros antepasados medievales. El trabajo con fuentes tan dispares en su natu-raleza conlleva dificultades añadidas a la investigación. Por nuestra parte intentamos encontrar evidencias en las que, como mínimo, coincidan dos de las fuentes, y uti-lizamos los datos procedentes de los estudios etnológicos para corroborar o reforzar los datos procedentes de fuentes históricas.
Somos conscientes que nuestra experiencia y conocimientos adquiridos a través de lecturas e investigaciones, está fuertemente mediatizado por las características propias de la zona donde vivimos y trabajamos, por su clima, sus condicionantes geográficos y sus características geológicas, de tal forma que difícilmente podemos extrapolar los resultados a otros lugares. El clima mediterráneo es nuestro entorno y, dentro de él, las zonas de media montaña con un relieve acusado y con alturas que oscilan entre los 300 y los 1800 metros. Espacios y paisajes, algunos de ellos, que estuvieron densamente poblados en los siglos medievales, con una cantidad significativa de asentamientos situados en altura, a medio camino entre los valles y las cumbres.
Como objetivos específicos nos proponemos identificar actividades productivas vinculadas a la explotación de recursos forestales que se desarrollaron en los siglos medievales; aportar datos procedentes de fuentes diversas para cada una de estas actividades; sugerir formas de acercamiento al conocimiento de estas actividades ya sea con datos directos o indirectos y finalmente proponer un encaje de estas activi-
Marta Sancho Planas198
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
dades dentro de las economías rurales de la Edad Media y visualizar su importancia dentro de ellas.
Se trata de una ventana abierta en el espacio y en el tiempo, un muestreo de actividades del que pensamos deducir un modelo de explotación de recursos que pueda servir de ejemplo comparativo para otras realidades y al mismo tiempo una propuesta metodología capaz de superar el silencio de las fuentes documentales y la escasez de datos arqueológicos adecuados para estudiar las actividades productivas centradas en el aprovechamiento de la vegetación silvestre.
Por lo que respecta a las fuentes escritas hemos escogido dos volúmenes que reúnen una cantidad importante de documentos de la Alta Edad Media: el Cartulario de Sant Cugat del Vallés (Rius, 1945-1947) y la recopilación documental realizada por Ramon d’Abadal para el Pallars y la Ribagorza en el volumen de la Catalunya Carolíngia (Abadal, 1955). La elección responde a la voluntad de obtener datos procedentes de una zona próxima a la costa, marcadamente agrícola y cercana a centros urbanos, por una parte y de una zona montañosa, cercana a los Pirineos, caracterizada por su actividad ganadera y por la explotación de recursos forestales y minerales, de la otra. Ello nos facilitará establecer comparaciones entre uno y otro entorno. Dada la escasez de referencias relacionadas con especies vegetales silves-tres, hemos incorporado algunos documentos procedentes del Liber Feudorum Maior (Miquel, 1945), de monasterios pirenaicos como el de Santa Maria de Gerri (Puig, 1992) y actas de consagración de iglesias procedentes del Arxiu Diocesà d’Urgell (Ba-raut, 1978). Estos documentos nos eran conocidos con anterioridad a la realización de este estudio y hemos optado por utilizarlos a pesar de que puedan parecer un añadido inconexo con los dos volúmenes antes citados.
En relación con la iconografía utilizada, esta es múltiple y variada. Paro los siglos XI-XII hemos utilizado los calendarios, como los de San Isidoro de León, Santa Maria de Ripoll o el representado en el Tapís de la Creació de Girona, las es-cenas de trabajo de las distintas versiones del Beato de Liébana y de la Bíblia Sacra y las magníficas imágenes del Tapiz de Bayeux. Aunque pertenecientes a la Baja Edad Media (s. XIV-XV), también hemos recogido imágenes del Codex Granatensis, en el que se recoge la obra de Tomas Cantimpré De natura rerum y el Tacuinum Sanitatis de Ibn Butlán, ambos con imágenes muy detalladas de árboles, plantas y actividades desarrolladas en la naturaleza. Estas obras nos aportan un catálogo de objetos y de acciones, escenas en las que aparecen productos y materias primeras procedentes del mundo vegetal, ya sean fibras, maderas o frutos. Sus miniaturas ilustran unos textos conocidos con anterioridad a las copias conservadas por lo que reflejan una realidad más tardía a los textos en sí. A pesar de la dispersión cronológica y geográfica, creemos que debemos utilizarlas ya que nos aportan una información valiosísima con la que podemos establecer relaciones con otras fuen-tes disponibles.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 199
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
Los datos procedentes de la arqueología son el fruto de las investigaciones rea-lizadas en los últimos años en zonas de montaña y media montaña de Cataluña. Entre ellas destacamos las prospecciones e intervenciones realizadas en el Valle del Madriu, en la Sierra del Cadí y en el Valle de Núria por un equipo del Institut Català d’Arqueologia Clàssica; los trabajos realizados en la Sierra del Montsec por un equipo de la Universitat de Barcelona; las investigaciones llevadas a cabo por un equipo de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y otras intervenciones puntuales en yacimientos de época medieval de menor relevancia (Riera, 1994; Palet et al. 2007; Pelachs, 2005; Ollich, 2003, Gassiot, 2016; Rendu et al.,1994; Sancho, 2018, Izard, 2005 y 2008; Bonhote et al., 2002; Davasse et Galop, 1989; Nieto y Raurich, 1998; Raurich et al., 1994). De estas actuaciones y de las analíticas que contienen, se desprenden datos sobre actividades productivas relacionadas con la explotación del bosque e informaciones paleoambientales de gran interés.
La etnología nos aporta información sobre actividades y objetos del mismo modo que la observación del mundo tradicional. Así, pues, junto a obras de autores ya citados, (Caro Baroja, Violant i Simorra, Mingote Calderon), también utilizamos da-tos procedentes del proyecto IPEC (Solà, 2003) antes mencionado y obras menores, memorias y recopilaciones locales sobre actividades que ya sólo forman parte de la memoria de algunos pocos (Castells, 1999).
Finalmente debemos indicar que en este artículo no hemos podido incluir la parte dedicada a las aplicaciones y usos medicinales, culinarios y como alimento humano y del ganado de flores, frutos, raíces y hojas. Ello se debe a la gran cantidad de utilidades que hemos documentado en el ámbito tradicional pero que no hemos podido rastrear aun en fuentes medievales.
3. COMBUSTIBLE, CONSTRUCCIÓN Y GUERRA: TRES APLICACIONES DE MÁXI-MO CONSUMO
3.1. La madera como combustible
El bosque mediterráneo, y las zonas limítrofes no cultivadas, ofrecen una gran va-riedad de especies vegetales de distintos tipos y calidades. Para la optimización de estos recursos resulta imprescindible disponer de unos buenos conocimientos de sus características, lo que permitirá escoger aquella variedad que mejor se adapte a cada necesidad: madera para la construcción, la carpintería y la fabricación de pequeños utensilios; leña y carbón como principal y único combustible.
En la Edad Media, la utilización de los recursos forestales como combustible, ya sea en forma de madera o de carbón vegetal, es sin duda alguna, la actividad que más volumen de materias de origen vegetal consume. Su uso en el ámbito doméstico
Marta Sancho Planas200
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
para la calefacción, la cocción de alimentos y la iluminación, incide directamente en la calidad de vida de las personas. En el ámbito productivo podemos destacar su aplicación en la siderurgia, la producción de cerámica, vidrio, cal y yeso y en todas aquellas actividades en las que fuera necesario el calor para transformar una deter-minada materia. Una buena gestión de la madera aconseja no utilizar un determina-do tipo o calibre de leña si no es necesario. Así pues, no se utilizará carbón más que para la producción siderúrgica ni se empleará leña de gran calibre para producciones que no precisa de procesos largos. Los estudios realizados en plazas carboneras in-dican que mayoritariamente se utilizaba la encina (Quercus ilex) y el roble (Quercus faginea) para la producción de carbón (Bonhote, 1998; Bonhote et al, 2002; Izard, 2009). Los mismos autores documentan el carbón de haya en zonas pirenaicas, es-pecie no muy representada en el bosque mediterráneo, aunque la presencia de un bosque residual de hayas (Fagus sylvatica) y algunos topónimos significativos, pu-diera sugerirnos la presencia de este árbol a principios de la Edad Media, en lugares donde no se encuentran en la actualidad1. El carbón vegetal sería el combustible con más capacidad calorífica de todos los utilizados en la Edad Media, mientras que los haces de leña procedentes de la limpieza del sotobosque y de una poda controlada de los árboles, aportarían el combustible suficiente para procesos de producción tales como la cal, el yeso, la cerámica o, dentro del ámbito más doméstico, el pan. En los documentos estudiados encontramos topónimos como el barranc de carboneres o la Fonte carbonella (Sancho, 1999: 191-195) en el que la prospección arqueológica nos ha permitido localizar zonas clareadas de bosque –las plazas carboneras– donde se construían las carboneras2.
En la Edad Media, la producción de carbón debemos relacionarla con la industria siderúrgica, debido a la necesidad de esta industria de disponer de un combustible de alto rendimiento calorífico. Esta relación ha podido ser demostrada a través de los estudios basados en análisis antracológicos realizados en diversos valles pirenáicos (Bonhote, et al., 2002, pp. 220-221; Euba, 2009, pp. 26-27; Pelachs, Soriano, 2003, Izard, 2005).
En algunas zonas de alta y media montaña, el carboneo generalizado acompaña-do del pasto de ganado propició la formación de un paisaje deforestado o de bosque abierto muy característico y que ha pervivido hasta nuestros días. Este proceso de deforestación, que pudo producirse en distintas etapas, tiene, en los primeros siglos medievales (s. VII-IX), un momento álgido que ha sido muy bien detectado a través
1 Baraut, C.: (1983) “Les actes de consagracions d’esglésies”, Urgellia VI, doc.752, año 1063: Et ad-Sancti Aziscli de Olzina manda lexare…. Miquel Rosell, F.: Liber Feudorum Maior, Barcelona,1945, doc. 57, pág. 72, año 1010: …in ipsas elcinas comitales… Abadal, R. d’. 1926-52. Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya. IEC, Barcelona., vol.III, doc. 267, año 984: …ipso collo de Elecina. Este topónimo aparece en diversos documentos y nos limitamos a citar la primera mención.
2 Corral Lafuente, J. L.: (1984) Cartulario de Alaón (Huesca), Zaragoza, doc. 224, pág. 216, año 1010: …de illa fonte que dicitur Carbonella.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 201
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
de los análisis polínicos realizados en distintos valles pirenaicos (Palet et al., 2007, pp. 243-245). La iconografía también nos aporta magníficas imágenes como la del Codex Granatensis en la que se aprecia una escena de carboneo completa3. Así mis-mo, está bien documentado por parte de los estudios etnológicos y por testimonios orales (Castells, 1999, pp. 103-107).
La recolección de madera como combustible para el hogar o para actividades productivas que no precisan el carbón, aparece escasamente en los textos escritos (Bolòs, 2004, pp. 342-343), se deduce por los hogares excavados (Ollich, 2003), se visualiza en la iconografía4 y se constata a través de la etnología (Violant i Simorra, 1985, pp. 194-206). En este aspecto cabe destacar la importancia de una correcta gestión del bosque, tarea que en la cultura tradicional recae en el común o asamblea de vecinos (Solà, 2003, pp. 28-29; Bringué, 2003; Beltran, Vaccaro, 2007). Poco más podemos documentar de esta importante actividad que debía ocupar una gran cantidad de horas de trabajo, ya fuera en la tala de determinados árboles, en el tro-ceado, en el transporte y en el almacenamiento. En las encuestas realizadas dentro del proyecto IPEC, uno de los informantes remarcaba la diferencia entre una rama caída de un árbol en medio del bosque, la cual podía ser recogida por cualquiera, de un montón de leña cortada y ordenada, la cual tenía el valor añadido del trabajo realizado y en caso de cogerla se podía considerar un hurto5. Otro de los informantes nos sorprendía con un comentario muy significativo ante un magnífico ejemplar de encina de su propiedad. Mientras el encuestador veía un árbol centenario digno de ser protegido, bajo el cual podían desarrollarse actividades lúdicas muy gratificantes, el encuestado contaba las cargas de leña que saldrían de dicha encina, la cual, al poco tiempo, fue cortada y vendida como leña de calidad6. Este episodio nos per-mitió comprender la distinta percepción de los recursos que pueden tener aquellos que van de visita a entornos rurales de aquellos que viven en ellos. Trasladar estas experiencias y realidades a la Edad Media no resulta fácil por falta de datos con-trastables, pero tener en cuenta este tipo de prácticas nos puede ayudar a detectar indicios en las fuentes medievales.
A pesar de no disponer de datos concretos para la Edad Media, podemos afir-mar que las tareas de recolección de leña, ya fuera para producir carbón o como combustible directo, precisaban de una planificación en la gestión del recurso, una planificación que afectaba a toda la comunidad con derechos de uso y explotación de los bosques, un conocimiento real y profundo de las distintas variedades de ár-boles, de sus características y potencial a partir del cual la leña era destinada a uno
3 Codex Granatensis, fol89r. http://digibug.ugr.es/handle/10481/6525 [consulta 02/03/2021]4 Codex Granatensis, transportando leña, fol.90v y cortando leña, fol 91v. http://digibug.ugr.es/handle/10481/6525
[consulta 02/03/2021]. Calendario de San Isidoro de León, calentándose en el hogar, mes de febrero5 Encuesta a J. Cirera de Alzina realizada por J. Solà en el marco del IPEC (Solà, 2003).6 Encuesta a Elvira Salse de Alzina realizada por J. Solà en el marco del IPEC (Solà, 2003).
Marta Sancho Planas202
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
u otro uso en una clara apuesta por la optimización de recursos. Al menos esto es lo que se desprende de la observación del mundo tradicional, aun en la actualidad.
Aunque de forma indirecta disponemos de datos que nos permiten intuir una gestión comunal de los bosques medievales. A partir del s. XIII la demanda externa de productos como el hierro supuso un incremento de la presión sobre el bosque que fue carboneado para producir combustible para la industria siderúrgica ubicada en el Pirineo. Esto conllevó conflictos entre los usuarios tradicionales y los vincula-dos a esta industria dado que estos últimos no respetaban el equilibrio del bosque dificultando así su recuperación (Bolòs, 2004, pp. 342-343).
3.2. La madera en la construcción
El segundo ámbito donde se utiliza una mayor cantidad de recursos forestales es el de la construcción. En nuestra zona de estudio las estructuras de hábitat eran de piedra ligada con mortero de cal y arena y cubiertas de lajas de piedra que se apoyaban sobre un sistema de envigado que precisaba de abundante madera. Las dimensiones de los edificios se adaptaban a los recursos existentes por lo que la luz de las estancias no superaba los cinco metros, dato constatable tanto a través de las edificaciones populares como en las estructuras encontradas en las intervenciones arqueológicas. A pesar del control de las dimensiones de los edificios, la obten-ción de un gran número de vigas de entre 4 y 5 metros, supone la tala de árboles mucho más altos, dado que sólo se utiliza la parte baja y central del tronco que es la que presenta el calibre necesario. A la techumbre debemos añadir una serie de complementos tales como puertas, ventanas, escaleras, pasarelas, bancos corridos, etc., muchos de ellos documentados a través de las excavaciones arqueológicas en las que se deduce su existencia por la localización de clavos remachados, bisagras o cerraduras y, en caso de incendio, por la presencia de una capa de carbones ex-tensa situada en los accesos y pasos entre estancias (Ollich, 2003; Sancho, 2009). Las vigas y otros elementos constructivos solían ser, en las zonas de media montaña mediterránea, de encina o roble y, en caso de no disponer de ejemplares adecuados, también se utilizaba el pino silvestre. En alta montaña las variedades más utilizadas era pinos, abetos y hayas. Aún en la actualidad las edificaciones tradicionales de más de cincuenta años presentan envigados realizados con estas variedades de gran resistencia y peso.
Aunque no sean visibles al final de la obra, debemos tener en cuenta la madera empleada en la construcción de andamios y la utilizada para hacer los encofrados o para el armazón de los arcos durante su construcción. Las evidencias de encofrados las podemos observar en los agujeros de construcciones como el castillo de Llordá y las señales de encofrados y armazones de arcos son visibles en numerosos monu-mentos, tanto de carácter laico como eclesiástico.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 203
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
La tala se realizaba generalmente con el hacha. Los troncos se retocaban con azuelas o se cortaban en tablones con sierras de dos manos. La iconografía nos ofrece imágenes de estas tareas como la escena del Codex Granatensis en la que aparecen dos personajes cortando tablones7. La etnología recoge esta tarea como puede visio-narse en un vídeo reproducido en el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. Ambas imágenes presentan notables paralelismos. Por los documentos sabemos de la existencia de serradoras hidráulicas a partir del siglo XV en los Pirineos, aunque probablemente debieron existir con anterioridad (Bolòs, 2004: 344). La primera serradora hidráulica que encontramos en la iconografía corresponde a uno de los dibujos de Villard de Honnecourt en el que, a pesar de la extraña perspectiva, se aprecia perfectamente el sistema que permitía su funcionamiento8.
En determinadas zonas del Pirineo, donde la asamblea del común aun funciona, los nuevos propietarios y vecinos que se instalan en los pueblos son informados del derecho que tienen de extraer un determinado número de vigas de los bosques cercanos. Una vez más nos topamos con la gestión común del bosque y con las li-mitaciones y normas que han conseguido mantener una explotación sostenible de los recursos forestales (Bringué, 2003; Beltran, Vaccaro, 2007).
En Cataluña, el desarrollo de la industria naval vinculada a la expansión medi-terránea y al desarrollo del comercio a partir del s. XIII, fue otra gran consumidora de madera. El pino, la encina y el roble en sus distintas variedades, así como el haya serán las especies más apreciadas y las atarazanas se proveerán de estas maderas procedentes de los bosques más cercanos cuando estos existían9.
Los análisis realizados en las maderas de los derelictos excavados, nos muestran una amplia gama de maderas utilizadas en las distintas partes del buque y en diver-sas investigaciones aportan datos sobre la procedencia de las maderas utilizadas en su construcción (Nieto et al., 1998; Raurich et al., 1994). La construcción naval, como actividad consumidora de grandes cantidades de madera, supuso un cambio en las formas de explotación sostenible del bosque ya que se trataba de una demanda externa que rompió el equilibrio local mantenido hasta el momento.
La tradición de los Raiers, especialistas en bajar los troncos –convertidos en una balsa articulada– por los ríos pirenaicos, nos ofrece una magnífica evidencia del abastecimiento para la construcción naval de todo tipo de maderas: troncos de abe-to rectos y altos para los mástiles, pinos, hayas, robles y encinas, para las distintas partes de los buques.
7 Codex Granatensis, fol93v. http://digibug.ugr.es/handle/10481/6525 [consulta 02/03/2021]8 Puede verse una imagen de este dibujo en https://www.youtube.com/watch?v=IbfDn8ueuTM, [consulta
02/03/2021]9 Abadal, R. d’. 1926-52. Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya. IEC, Barcelona, vol.
III, doc. 133, pàg. 352-353, año 923: Et in Pinos Altos, similiter.
Marta Sancho Planas204
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
3.3. La madera en la guerra
No cabe duda de que la actividad bélica consumía una cantidad significativa de ma-dera. Reconocemos nuestra escasa capacidad para abordar este aspecto. No obstan-te, no podíamos dejar de citarlo por tratarse de una actividad estratégica y de gran impacto en el uso y consumo de materias primeras entre las que se encuentra la madera. Nos limitaremos a citar algunas de sus aplicaciones con la mera intención de testimoniar su incidencia en el tema que tratamos.
Las empuñaduras de todo tipo de armas requerían maderas resistentes a la vez que flexibles, como en el caso de las lanzas para las que el avellano era una de las más adecuadas. La estructura interna de los escudos, recubiertos con pieles o meta-les, requerían maderas resistentes.
Para la fabricación de arcos y ballestas debieron utilizarse maderas resistentes a la vez que flexibles, entre las que podemos destacar el tejo, el arce y el freso. El astil de las flechas precisa de maderas muy rectas, flexibles y con pocos nudos, siendo las más apreciadas el cedro, el arce y el abeto.
Las máquinas de guerra como las catapultas, los trabuquetes o los arietes, así como las protecciones de campamentos mediante empalizadas o los elementos sa-lientes de los castillos como los matacanes, requerían grandes cantidades de madera de calidad y muy resistente10.
4. PRODUCCIÓN, ÁMBITO DOMÉSTICO Y OCIO: DIVERSIDAD DE APLICACIO-NES Y USOS
4.1. Agricultura, ganadería y transformación de productos alimentarios
La actividad agrícola precisa de madera para la fabricación de herramientas que no requieren el uso del hierro, como horcas empleadas en el manejo de paja y forraje. Para su fabricación se utiliza el almez (Celtis australis), iniciándose el proceso en el mismo árbol, forzando el crecimiento de las ramas a base de ligaduras (Cavanilles, 1795)11. Otras herramientas de madera son las palas y rastrillos utilizados en las eras, los mayales para la trilla12, los mazos para astillar leña, las escaleras para subir
10 Disponemos de una buena síntesis en Hernádez Cardona, X (2001-2004).11 Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, docs. 183 y 584, año 986 y 1045: in
termino de ipso Lodone y prope ipso ledo. En el mismo cartulario aparece en más de siete ocasiones. Abadal, R. d’. 1926-52. Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya. IEC, Barcelona., vol.III, docs. 256 y 316, año 979 y 996: …ipsa villa de Letone…, ipsa alia terra in Letons.
12 Podemos observar una imagen de trilla con mayales en uno de los capiteles del claustro de Santa Maria de l’Estany, y en la Portalada de Santa Maria de Ripoll, ambos del siglo XII y en el mes de Agosto del calenda-rio de San Isidoro de León también del siglo XII. http://www.arquivoltas.com/12-leon/01-SanIsidoro09.htm [consulta 20/04/2021]
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 205
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
a los árboles o las varas para cosechar aceitunas u otros frutos como las almendras13. En este último caso son especialmente indicadas las ramas de avellano por ser rectas, flexibles, resistentes y poco pesadas14.
En este ámbito remarcamos el uso de la madera para la producción de mangos para todas las herramientas15, entre los que destacamos toda la estructura de los arados excepto la reja que siempre era de hierro. En estos casos se precisa de ma-deras duras y resistentes a los golpes por lo que suele utilizarse la madera de roble o encina. Del mismo modo los yugos que uncían los bueyes debían ser de maderas resistentes a golpes y tensiones.
No podemos olvidar en este apartado la cantidad de madera utilizada en el al-macenaje de productos agrícolas, especialmente el vino. Los grandes toneles y las pequeñas botas de madera, cuidadosamente conservadas en bodegas y que, según las aportaciones de la etnología, estaban fabricadas con maderas de castaño y roble, principalmente. Los aros que las sujetaban podían ser de hierro, como en el caso de las ferratas, pero también los había de maderas flexibles como el fresno16.
También la madera estaba presente en las maquinas elevadoras de agua como las norias y las aceñas, así como en la adecuación de parcelas de regadío en las que a menudo las canalizaciones menores estaban hechas con troncos ahuecados.
Por lo que respecta la actividad ganadera, la madera juega un papel destacado al tiempo que invisible en los textos y en la arqueología. Una vez más serán la ico-nografía y la etnología las que nos aporten datos de interés. Así pues, el fresno era utilizado para la elaboración de los collarines de donde pendían los cencerros. Los pesebres donde se alimentaban los rebaños eran de madera del mismo modo que los abrevaderos, construidos con troncos ahuecados. Los animales de carga estaban equipados con una gran variedad de aparejos adaptados a cada tipo de producto que debía ser transportado, la mayoría de ellos fabricados con una base de madera recubierta o no de pieles y telas (Castells, 1999, p. 73)17.
13 Codex Granatensis, fol90v i fol92r http://digibug.ugr.es/handle/10481/6525 [consulta 02/03/2021].14 Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, docs. 9, 173, 314 y 578, año 917,
986, 996 y 1045: torrente que vocant Fonte de Avellano, rio de ipsas avelanedas, rio qui discurrit de avelanedos.15 Codex Granatensis, fol92r http://digibug.ugr.es/handle/10481/6525 [consulta 02/03/2021].16 Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, docs. 173, 486 y 505, año 986,
1023 y 1027: per ipso lomar ad iungenten de Fraxano, ipso lomar adiungente de Frexano, in Frexanet. Abadal, R. d’. 1926-52. Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya. IEC, Barcelona., vol.III, doc. 61, año 867: in rio de Frexaneto. Este topónimo aparece en diversos documentos y nos limitamos a citar la primera mención.
17 Son múltiples las imágenes iconográfi cas donde vemos representados animales de carga, de tra-Son múltiples las imágenes iconográficas donde vemos representados animales de carga, de tra-bajo y de cría en los que aparecen collarines, y aparejos para transportar productos diversos. Como ejemplo podemos citar la obra que Ambrogio Lorenzetti pinto al fresco en Sala dei Nove de Siena (s. XIV), la “Alegoría al buen gobierno” donde podemos ver todo tipo de animales con sus aperos. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambrogio_Lorenzetti_-_Effects_of_Good_Government_in_the_city_-_Google_Art_Project.jpg [consulta 20/04/2021]
Marta Sancho Planas206
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
Así mismo, en la transformación de alimentos la madera juega un papel desta-cado. Los recipientes para el transporte de líquidos y el lugar donde se procedía al primer pisado de la uva –folladores–, a menudo ubicados cerca de las mismas viñas, eran grandes ferratas18. La maquinaria de los molinos de harina (ruedas motrices, ejes, cobertores de las muelas, tolvas) y de las prensas de vino y aceite (viga, so-portes, tornillo…) eran mayoritáriamente de madera: ruedas y ejes de los molinos, vigas y soportes de las prensas, etc. Las maderas deben ser duras por lo que suele utilizarse el roble o la encina. La iconografía nos ofrece magníficas imágenes de esta maquinaria como las prensas que encontramos en el Beato de Liébana19, los magnífi-cos molinos flotantes del Martirio de Santa Úrsula de Colonia o el molino de rueda vertical del Luttrell Psalter20.
4.2. Actividades productivas diversas
Independientemente del consumo de madera como combustible para los hornos i de forma similar a su utilización en los molinos harineros, la madera está presente en múltiples actividades productivas, especialmente aquellas que utilizan la energía hidráulica y que precisan de maquinaria especializada. En este sentido los motores hidráulicos aplicados a la producción de pieles, telas, papel, y hierro, contaban con ruedas motrices, ejes y engranajes, parecidos a los molinos harineros, todos hechos de madera, del mismo modo que los árboles de levas en aquellos procesos que re-querían golpear, triturar o machacar algún material. Aunque muy escasas, también encontramos referencias a serradoras hidráulicas en las que la maquinaria era bási-camente de madera21.
18 Uno de estos recipientes se puede apreciar en la escena de los porteadores como la del uno de los capiteles de San Martín de Fromistá (Palencia) del s. XII https://romanicodigital.blogspot.com/2017/01/saludos-cordiales.html [consulta 20/04/2021]. En las excavaciones realizadas en el Castillo de Mur (Lleida), se identificó un hueco en el suelo de un de los ámbitos excavados que se interpretó como la base donde encajar un follador con una cronología del s. XII (Sancho, 2009: 194-197). También encontramos una magnífica representación de un follador en una miniatura de la primera mitad del siglo XIV en el manuscrito conocido como Bodleian Library (MS. Bodl.264, fol. 133) conservado en la Universidad de Oxford https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/ae9f6cca-ae5c-4149-8fe4-95e6eca1f73c/surfaces/4f7893dd-f738-41c4-b87b-8e404b346ba7/ [consulta 20/04/2021].
19 En la escena de “La ira de Dios” aparece habitualmente una prensa de viga. Estas imágenes fueron objeto de una magnífica exposición que tuvo lugar en el Museo de la Universidad de Valladolid el año 2013 bajo el título “El lagar de la ira de Dios. La prensa de viga en los Beatos medievales”. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_Facundus_209.jpg [consulta 20/04/2021].
20 Molinos flotantes en un detalle del Martyrdom of St Ursula at Cologne, around 1411. Wallraf-Richartz-Museum, Cologne, Germany https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shipmills,_Martyrdom_of_St_Ursula_at_Cologne_(detail).jpg [consulta 20/04/2021]. Molino hidráulico de rueda vertical en el Psalm 103 del Luttrell Psalter https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalm_103;_a_watermill_-_Luttrell_Psalter_(c.1325-1335),_f.181_-_BL_Add_MS_42130.jpg [consulta 20/04/2021].
21 Ver nota 8.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 207
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
Especial mención merece la producción de sal mediante evaporación de agua salada. En este caso, el uso de la madera resulta imprescindible por ser el único material que resiste la corrosión producida por la sal. Por este motivo todos los uten-silios que debían entrar en contacto con el agua salada o con la sal ya cristalizada, eran de madera: escaleras, canalizaciones, palas, rastrillos, separadores entre eras salineras, etc. En este entorno no era necesario emplear maderas de gran resistencia dado que la madera quedaba empapada de sal la cual confería una notable solidez y resistencia. Por esta razón, las maderas de árboles de ribera, muy rectas y poco pesadas, como el caso de los álamos podían perfectamente ser utilizadas para estas funciones22. Aun en la actualidad podemos ver las canalizaciones de troncos huecos en las salinas de Gerri de la Sal, en el Pirineo leridano.
La producción de todo tipo de resinas, aceites y breas merece una especial aten-ción. Entre ellas destaca la pez, empleada para impermeabilizar botas y pellejos de cuero con los que se transportaba el vino, también era utilizada para marcar anima-les (Orengo, 2010: 275). El desarrollo de la industria naval, especialmente a partir del siglo XIII impulso la producción de pez, al ser utilizada para impermeabilizar los buques. Desde el siglo IX (860) tenemos noticia de la producción de pez en la zona pirenaica a través de un documento de Carlos el Calvo procedente de la Seu d’Urgell donde se especifica el cobro del diezmo de Andorra del hierro y la pez (pega) que allí se producía23. La investigación arqueológica llevada a cabo en el valle del Madriu, en Andorra, puso al descubierto un horno de producción de pez del siglo II-III de nuestra era (Orengo, 2010, pp. 264-276)24.
Al lado de esta substancia obtenida a partir de maderas de pinos y abetos, en-contramos otras de menor importancia como la trementina o el aceite de enebro. Este último se producía en pequeños hornos realizados con recipientes cerámicos semienterrados y recubiertos de leña o bien aprovechando la misma roca para mo-delar los huecos y canalillos por los que fluía este aceite esencial (Fabrega, 2006, pp. 89-94). En Aragón, unos grabados en la roca de los que no se conocía su origen, fueron identificados recientemente como hornos de aceite de enebro (Benavente, 2013)25. No resulta nada fácil adjudicar una cronología a estas marcas halladas en las rocas. A menudo se las había confundido con grabados vinculados a algún tipo
22 Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, doc. 564, año 1043: Albareda. Acta de consagración de la iglesia de Santa María, Sant Pere i Sant Esteve de Mur”, Catalunya Romànica. Pallars, vol. XV, pág. 354, año 1069: Apendicio de Alberola. Miquel Rosell, F.: Liber Feudorum Maior, Barcelona, 1945, doc. 58, pág. 73: …in ipsa ripa de ipsa Verneta.
23 D’Abadal, 1926-1952: doc IV. ...de decimis Andorrensis pagi ferri et picis.24 Encontraremos un interesante estudio etnológico con referencias históricas en Fabrega, 2006. Así mismo,
M. Teresa Ferrer nos informa sobre la importancia de la producción de pega durante la Baja Edad Media (Ferrer, 1996, pp. 46-47) y de su valor en los mercados mediterráneos (Ferrer, 2012, p. 163).
25 En este artículo pueden verse fotografías muy precisas de las marcas dejadas en la roca por estos pequeños hornos.
Marta Sancho Planas208
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
de ritual. En todo caso la falta de memoria sobre los mismos nos está indicando su antigüedad sin precisión alguna.
Su aplicación principal era para uso medicinal, tanto para personas como para animales, y también pudo ser utilizado como base para perfumar ambientes, mez-clado con esencias aromáticas diversas y quemado en perfumadores o incensarios26. Aunque sin datos concretos que aportar, el uso de resinas como adhesivos es cono-cido desde épocas prehistóricas y diversas substancias bituminosas pudieron tener múltiples aplicaciones como por ejemplo como combustible para las antorchas.
La falta casi absoluta de fuentes para la Edad Media que nos aporten datos con-cretos sobre estas producciones no debería impedirnos suponer que efectivamente se llevaron a cabo. Es este un campo por recorrer dentro de las investigaciones del entorno rural en época medieval. En todo caso alertamos sobre este aspecto con el fin de despertar el interés de los investigadores y con la voluntad de identificar evi-dencias escritas o materiales que pudieran tener alguna relación con ellas.
Al aprovechamiento forestal debemos añadir las fibras vegetales tales como el lino o el cáñamo (Linum usitatissimum, Cannabis sativa L.) empleados en la industria textil, la alpargatería, la cordelería y la cestería, al lado de otros materiales que no suelen aparecer en la documentación tales como los juncos (Juncus effusus), la sarga (Salix elaeagnos), la caña (Saccharum ravennae) o el carrizo (Phragmites australis), la enea (Typha angustifolia), el esparto (Stipa tenacísima), entre otros27. La iconografía medieval nos muestra un gran número de objetos producidos con estos materiales, ignorados en las fuentes escritas y desaparecidos del registro arqueológico, aunque bien testimoniado por las fuentes orales (Castells, 1999, pp. 99-100). En los calen-darios de Ripoll y San Isidoro de León se ven cestos en la escena de la vendimia y J.L. Mingote recoge diversos cestos representados en la iconografía medieval (Min-gote, 1986, pp. 303-312). No por ello carecen de importancia en el día a día de los hombres y mujeres medievales. Estas especies no eran cultivadas durante la Edad Media sino que se cuidaban en el mismo lugar donde nacían espontáneamente con el fin de mejorar su productividad (Riera et al., 2004, pp. 317-319).
26 Arsenda de Ager legó en su testamento algunos de estos perfumadores (pumbos) la imagen de los cuales podemos ver en los frescos que decoraban la iglesia de Santa María de Mur.
27 Abadal, R. d’. 1926-52. Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya. IEC, Barcelona., vol.III, docs. 59, 90, 115 y 271 año, 864, 898, 911 y 987 : …in locum chujusvocabuum est Junchario, …de parte occidentis in linare…, Vindo tibi ipso cannamare…, Et ad ipsa Sarga… Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, docs. 45, 52, 197, 432 y 568, año, 956, 957, 987, 1011 y 1044: …de ipso cannadello.., …in ipso canneto…, …aput ipso chanamar…, …in termino que vocant linares…, …ad ipsa fonte de Iunchosa… Estos topónimos aparecen en diversos documentos y nos limitamos a citar la primera mención dentro de cada publicación. Miquel Rosell, F.: Liber Feudorum Maior, Barcelona,1945, doc. 60, pág. 75: in collo de Sarga. Baraut, C.: (1983) “Les actes de consagracions d’esglésies”, Urgellia VI, doc. 752, pág. 120: …linares et cannamares qui mihi advenit de parentorum.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 209
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
4.3. Mobiliario y menaje
En el ámbito doméstico la madera es utilizada como material para la fabricación de utensilios diversos. La iconografía de la época es rica en ejemplos que debemos tener en cuenta y más aún cuando la documentación –por el escaso valor de los objetos– y la arqueología –por su nula conservación en el registro arqueológico– no nos aportan datos sobre este aspecto. En múltiples escenas de la vida cotidiana observamos objetos hechos de madera tales como cuencos y platos, recipientes diversos, taburetes, mesas, bancos, baúles y cajas, cucharas, morteros, etc28. Para el almacenaje de líquidos como el agua y el vino se utilizaban recipientes de madera como los toneles o los cubos de madera que denominamos ferratas –por los aros de hierro que sujetaban las duelas de madera que componían la pieza dándole su forma redondeada–29. El registro arqueológico prácticamente no conserva evidencias de estos objetos, aunque a menudo se recuperan placas de hierro ligeramente cur-vadas con clavos remachados que podrían pertenecer a ferratas como las citadas. La arqueología subacuática nos aporta también algunos objetos de madera de carácter doméstico como peines o cucharas, y los cuchillos de hierro nos aparecen sin man-go, aunque algunos conservan los clavos con los que se sujetarían las dos partes de este o la espiga que se encastaría en el mango de madera30.
En algunos museos se conservan pequeñas cajitas de madera recubiertas con placas de marfil y profusamente decoradas31. La mayoría de ellas son producciones andalusíes y podemos considerarlas objetos de lujo. En diversos yacimientos de nuestro entorno se han encontrado piezas de huesos planos decorados y en algunos casos conservaban la marca de los pequeños clavos de bronce con los que eran su-jetadas en un soporte de madera. Probablemente estas piezas de hueso emularían las placas de marfil antes citadas y servirían para recubrir pequeñas cajitas de madera donde guardar objetos delicados o de valor (Sancho, 2009, p. 268).
28 Algunos de estos objetos pueden observarse en imágenes de la Santa Cena o en el banquete del Tapiz de Bayeux http://clioweb.free.fr/peda/tapisserie-bayeux.htm [consulta 02/0372021]. Tambien en Codex Gra-natensis, fol90v. http://digibug.ugr.es/handle/10481/6525 [consulta 02/03/2021].
29 Los toneles que son cargados en los barcos del Tapiz de Bayeux, corresponden a este tipo de recipientes. Pueden verse en http://clioweb.free.fr/peda/tapisserie-bayeux.htm [consulta 02/03/2021]
30 En la intervención subacuática en el lago de Charavines, se han recuperado cucharas de madera corres-En la intervención subacuática en el lago de Charavines, se han recuperado cucharas de madera corres-pondientes al período neolítico. Ver https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-archeo-logique-du-lac-de-paladru [consulta, 02/03/2021]. En 2009, en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena se realizó una exposición de peines medievales de madera encontrados en el transcurso de la excavación urbana de la casa del Condestable de Pamplona.
31 Tesoros del Museo Arqueológico, Catálogo, núm. 57371, Arqueta de Abderrahman ben Zeiyan. http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MANT&txtSimpleSearch=Palencia+%28m%29&simpleSe
arch=0&hipertextSearch=1&search=advancedSelection&MuseumsSearch=MANT|&MuseumsRolSearch=36&listaMuseos=[Museo+Arqueol%EF%BF%BDgico+Nacional+%28Colecci%EF%BF%BDn+Tesoros+del+MAN%29] [consulta, 02/03/2021]
Marta Sancho Planas210
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
El Boj (Buxus sempervirens) por su cualidad compacta, poco porosa y muy ho-mogénea, resulta ser la especie más indicada para la fabricación de utensilios de cocina, así como el castaño y el roble son las maderas más adecuadas para fabricar recipientes contenedores de líquidos32. En el mundo tradicional es bien conocida la utilización de las ramas del brezo (Erica arbórea) para la fabricación de escobas y de sus raíces para fabricar pipas33. Según las fuentes orales, recogidas dentro del progra-ma del Inventari del Patrimoni Etnologic de Catalunya (IPEC), la de nogal34 (Junglans regia) era la madera más apreciada para la fabricación de muebles y el serbal (Sorbus domestica) para los pilones para cortar o trocear con el hacha35.
Aunque la cantidad de madera utilizada para este concepto fuera poca, el impacto en la vida cotidiana era importante, dada la condición de uso diario de los diversos utensilios. Por los restos cerámicos recuperados en los yacimientos arqueológicos, deducimos que la vajilla de madera no fue substituida, y aun parcialmente, por la cerámica hasta finales del siglo XIII, cuando aparecen producciones de lujo con for-mas de platos y cuencos adecuados para la mesa (Beltran, 2007).
4.4. Ocio y actividades lúdicas
Los juegos de mesa, bien conocidos a través de la obra de Alfonso X, requerían de la existencia de un tablero que a menudo encontramos en las excavaciones grabado en una laja de piedra y en los que, muy probablemente, la fichas también eran de ese material. Existían, también, tableros de madera de distintos colores y cabe suponer que en algunos casos las fichas también eran de madera36. El alquerque, el ajedrez o la versión medieval del backgammon, junto a sus variantes, son algunos de estos juegos que encontramos reproducidos en numerosas miniaturas medievales, entre las que destacan las del Libro de juegos de Alfonso X el Sabio.
Así mismo, debieron existir otros juegos de calle como los birlos o el juego de la pelota en los que bates, birlos o palos de distinta forma eran confeccionados con maderas diversas. Aunque ya del siglo XVI, resulta interesante el cuadro de Pieter Brueghel en el que se pueden identificar más de 80 juegos de calle, entre ellos la peonza, los birlos, la guerra de molinillos y diversos juegos con palos.
32 Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, docs. 18 y 136, año 940 y 981: Castaniola.
33 Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, doc. 247, año 990: …in ipso bruga-rio... Abadal, R. d’. 1926-52. Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya. IEC, Barcelona., vol.III, doc. 108, año 908: …in loco qui dicitur Burgali.
34 Rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. CSIC, Barcelona, doc. 24, año 946: Nogaria.35 Encuesta a J. Cirera de Alzina realizada por J. Solà en el marco del IPEC (Solà, 2003). 36 En el año 1068 Arsenda de Ager deja, en su testamento, la tabla de ajedrez a su esposo Arnau ir de Tost.
P. Sanahuja (1961). Historia de la vila de Ager. Barcelona, doc. 25.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 211
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
La música y en concreto los instrumentos musicales de las distintas familias, también precisaban de la madera para su fabricación. Las aportaciones de los luthie-res actuales nos proporcionan información sobre la práctica artesanal. Los tubos de los instrumentos de viento podían ser de hueso, de caña o de madera, como la del sauco. El tipo de madera utilizado incidía en el timbre del instrumento más duro o más suave según fuera más o menos dura la madera usada, como el boj o el orón respectivamente. Las cajas de resonancia de los instrumentos de cuerda se fabricaban vaciando un tocón de madera más o menos blanda, siendo el tilo una de las preferi-das. La tapa se realizaba generalmente con especies resinosas como el pino o el abeto y muy especialmente el ciprés. La madera fibrosa de estas variedades permite extraer lamas delgadas y regulares, óptimas para la función que deben realizar. El puente, el cordal y las clavijas solían realizarse con maderas duras como el boj o el nogal, el peral y el cerezo por su color decorativo. Del mismo modo, los instrumentos de percusión eran, en todo o en parte, de madera. En este caso no todas las maderas eran adecuadas ni ofrecían la misma sonoridad. Los lutieres y constructores de ins-trumentos de viento y percusión debían ser muy cuidadosos en la selección de las maderas para evitar grietas o nudos que dificultaran la fabricación del instrumento (Calvet, 1999; López-Calo, 1994).
Muy probablemente estos conocimientos sobre los materiales más adecuados para la fabricación de instrumentos deberían ser observados por los luthieres medievales. Como indicación iconográfica, podemos observar las bellas imágenes de la Cantigas a Santa María de Alfonso X o el Pórtico de la Gloria de Santiago. Dentro de los instrumen-tos de viento no podemos olvidar el pequeño órgano portativo del que disponemos de una bella imagen en un capitel gótico de Santa Maria la Real de Nieva. La arqueología tan solo nos aporta pequeños objetos o fragmentos de instrumentos raramente de ma-dera (Castellet, 2012). Por lo que respecta a textos escritos debemos adentrarnos en la riquísima literatura trovadoresca o en las crónicas donde nos aparecen los nombres de distintos instrumentos y se describen los ambientes donde eran tocados37.
Ciertamente la madera empleada en este ámbito no suponía una gran cantidad, pero sí calidad, especialmente por lo que respecta a la construcción de instrumentos musicales.
5. A MODO DE CONCLUSIÓN: SEMI-AGRICULTURA, ALGO MÁS QUE RECOLEC-CIÓN
Nos habíamos propuesto identificar actividades productivas vinculadas a la explo-tación de recursos forestales propias de la Edad Media y aportar datos procedentes
37 Para completar este tema, ver la página de Brassy. Ch. Instruments pour jouer les musiques du Moyen Âge. http://www.instrumentsmedievaux.org. [Consulta: 02/03/2021].
Marta Sancho Planas212
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
de fuentes, ya fueran documentales, arqueológicas o iconográficas. En este sentido consideramos cumplido dicho objetivo.
Este breve repaso nos permite constatar un amplio abanico de recursos, con ca-racterísticas diversas que permiten desarrollar múltiples actividades con el objetivo de obtener variados objetos o materiales. Algunos de ellos, como el carbón o la pez, tuvieron aplicaciones de gran trascendencia económica como la producción de hie-rro o la industria naval, con una repercusión que se extendía mucho más allá de las zonas de producción de estos. En otros casos se trató de producciones que no salie-ron del ámbito local, pero de gran importancia dentro de las economías domésticas, como la cestería o la producción de pequeños objetos.
En diversas ocasiones hemos recabado datos procedentes de estudios etnográfi-cos y del mundo tradicional para poder aproximarnos a actividades de las que sólo sabemos que se realizaban porque disponemos de determinados objetos que de al-gún modo deberían producirse. Ciertamente desde el punto de vista científico suelen ser argumentos demasiado débiles como para determinar como se realizaban estas actividades. En todo caso tratamos de sugerir formas de acercamiento a su conoci-miento, ya sea con datos directos o indirectos, y poner sobre la mesa su necesaria presencia en el ámbito productivo medieval.
Ante esta avalancha de posibles aplicaciones y valorando la trascendencia de al-gunas de ellas, nos planteamos hasta qué punto los hombres y mujeres medievales pudieron ejercer una cierta actividad dirigida a potenciar el desarrollo de determi-nadas variedades vegetales en detrimento de otras. Tareas como la poda, el clareo o la eliminación de especies competidoras, realizadas con la intención de favorecer el crecimiento, expansión y desarrollo de aquellas especies que, por una u otra razón, les resultaban más interesantes y beneficiosas.
Este tipo de tareas, que podemos denominar semi-agrícolas, realizadas en las zo-nas concurridas habitualmente como en las proximidades de los huertos, fuentes y campos de cultivo, en el entorno de los hábitats o en las zonas de pastos, se realizan aun en la actualidad, tal y como hemos podido constatar en la zona donde hemos realizado nuestras investigaciones arqueológicas los últimos años. Se trata de tareas complementarias altamente productivas porque suponen poco esfuerzo y propor-cionan unos beneficios considerables que deberíamos tipificar como algo más que complementarios dentro de las pequeñas economías domésticas medievales.
Si tenemos en cuenta este abanico de actividades productivas y le damos el valor que debieron tener en la Edad Media, la visión que se nos presenta del mundo rural y de sus habitantes cambia radicalmente. Rompemos con la imagen eminentemente agrícola y algo ganadera para construir un mundo complejo, lleno de sabiduría y con una gran capacidad y variedad de competencias practicadas por hombres y mujeres.
El escaso reflejo que estas actividades tienen en la documentación escrita con-vierte al bosque y sus recursos en los grandes desconocidos y distorsiona la imagen
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 213
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
de la vida cotidiana en la que la omnipresencia de estos materiales resulta evidente, pues cada día se enciende el fuego, cada día se usa la cuchara o el cuenco, cada día se maneja una herramienta con mango de madera, cada día se coloca en un cesto algún que otro producto, cada día….
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
abadal, R. d’. (1926-1952). Catalunya Carolíngia II. Els diplomes carolingis a Cata-lunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
abadal, R. d’. (1955). Catalunya Carolíngia III. Els comtats de Pallars i Ribagorça. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
aMoric, H. (1990). Practiques et usages de la forêt provençale au Moyen Age. En Actes del 1er i 2on curs d’Arqueologia d’Andorra (pp. 77-90). Andorra: Patrimoni Artístic Nacional.
baraut, C. (1978). Les actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell (s. IXXII). Urgellia, (1), 11-182.
beltran, J. (2007). Pisa arcaica i vaixella verda al segle XIII. L’inici de la produc-ció de pisa decorada en verd i manganès a la ciutat de Barcelona. Quadrens d’Arquelogia i Història de la ciutat, (3), 139-158.
beltran, o.; Vaccaro, i. (2007). Els comunals al Pallars Sobiràels usos tradicionals de la muntanya en el marc dels espais naturals protegits. Revista d’Etnologia de Catalunya, (33), 142-149.
benaVente, J. a. (2013). Los petroglifos de Alloza (Teruel) y los hornos de aceite de enebro: un enigma resuelto. Historias del Bajo Aragón. http://historiasdelbajoara-gon.wordpress.com/2013/04/12/los-petroglifos-de-allozateruel-y-los-hornos-de-aceite-de-enebro-un-enigma-resuelto/ [consulta, 02/03/2021]
bolòs, J. (1982). Anàlisi pol.línica i història medieval. Aportació al coneixement del paisatge pirinenc durant l’edat mitjana. Quaderns d’Estudis Medievals, (10), 635-638.
bolòs, J. (2004). Els orígens medievals del paisatge català. L’arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
bonHote, J., Vernet, J. (1988). La mémoire des charbonnières. Essai de recons-titution des milieux forestiers dans una vallée marué par la métallurgie. Revue Forestière Française, (40), 197-210. https://doi.org/10.4267/2042/25884
bonHote, J.; daVasse, b.; dubois, c.; izard, V.; Métailié, J.P. (2002). Charcoal kilns and environmental history in the Eastern Pyrenees (France). A methodological approach. En S. Thiébault (Ed.), Charcoal Analysis. Methodoligical Approaches, Paleoecological Results and Wood Uses. Procedings of de Second International Mee-ting of Anthracology (Paris, 2000) (pp. 219-228). Oxford: Archaeoppress.
Marta Sancho Planas214
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
brassy, Ch. (2014). Instruments pour jouer les musiques du Moyen Âge. http://www.instrumentsmedievaux.org. [Consulta:02/03/2021].
bringué, J.M. (2003). Els bens comunals al Pallars Sobirà en el seu context històric. En Béns comunals i la gestió del territori al Pirineu català, els: Actes del Seminari, Què en farem dels comunals? (pp. 21-47). Barcelona: Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
calVet, a. (1999). De la pierre au son. Archéologie musicale du tympan de Moissac. Moissac: Accord.
caMiade, M., Fontaine, d. (2005). Appropiation et exploitation du milieu forestier dans la montagne de l’Albera: le cas de la verriere du mas d’en Bonet du Vilar de 1538 à 1666. En Les Ressources Naturelles des Pyrénées du Moyen Âge à l’Èpoque Moderne (pp. 373-422). Perpignan : CRHISM.
cataFau, a. (coord) (2002). Les Ressources Naturelles des Pyrénées du Moyen Âges à l’Epoque Moderne. Perpignan : CRHISM.
català, M., costa, r., FolcH, r. (2008). Balanç de catorze anys de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Revista d’Etnologia de Catalunya, (33), 118-141.
castellet, l. (2012). Paisatge sonor, arqueologia del so. Codis, espais i instruments sonors a la Catalunya rural medieval (ss. X-XIV). Tesi de máster inédita. Barcelona: Universitat de Barcelona.
castells, J. (1999). Records de quan feia de pagès. Tremp: Garsineu. caVanilles, J. a. (1797). Observaciones sobre la historia natural, geografía, agri-
cultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Madrid: Imprenta Real. https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.do?id=285
cleMente, J. (Ed.) (2001). El medio natural en la España medieval. Cáceres: Univer-sidad de Extremadura.
Codex… (s. XIV). Codex Granatensis. Repositorio Institucional de la Universidad de Granada http://hdl.handle.net/10481/6525 [Consulta: 02/03/2021]
daVasse, b., galoP, a. (1989). Le charbon de bois et le pollen: elements pour une approche a de l’evolution historique du paysage forestier des Pyrenées ariégeoise. Acta Biologica Montana, (9), 333-340.
euba, i. (2009). La vegetación leñosa y el uso de la madera en tres valles de los Pi-rineos orientales desde el neolítico hasta época moderna: análisis antracológico, dendrológico y tafonómico. Pyrenae: revista de prehistoria i antiguitat de la Medi-terrània Occidental, 40(2), 7-35.
Fabrega, a. (2006). La pega vegetal. Producció i pluriactivitat pagesa. Estudis d’Història Agrària, (19), 69-104.
Ferrer, M. t. (1996). Emprius i béns comunals a l’Edat Mitjana. En J. Busqueta y E. Vicedo (eds.) Béns comunals als Països catalans i a l’Europa contemporània: Sistemes agraris, organització social i poder als Països catalans (pp. 33-65). Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 215
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
Ferrer, M. t. (2012). El comerç català a la baixa edat mitjana. Catalan Historical Review, (5), 159-193.
garcía Marsilla, J. V. (2013). Alimentación y salud en la Valencia Medie-val. Teorías y pràcticas. Anuario de Estudios Medievales, (43/1), 115-158. https://doi.org/10.3989/aem.2013.43.1.05
garí, b.; Hernando, J. riu, M, sancHo, M. serra, a. (2005). Història Medieval Universal. Textos docents, 25. Barcelona: Universitat de Barcelona.
gassiot, e. (ed.) (2016). Montañas humanizadas. Arqueología del pastoralismo en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Madrid: Organismo Au-tónomo de Parques Nacionales.
guilaine, J. (1991). Pour une Archéologie agraire. Paris: Armand Colin. Hernádez Cardona, X. (2001-2004). Història Militar de Catalunya. Vols. I y II. Barcelona: Rafael Dalmau.
Higounet, c. (1966). Les forêts de l’Europe Occidentale de V a XI siècles. En Agri-coltura e mondo rurale in Occidente nell’alto Medioevo. XIII Settimana di Studi del Centro sull’Alto Medio Evo (pp. 398-399). Spoleto.
izard, V. (2005). La construction des paysages médiévaux. Le rôle fondamen-tal de la métallurgie dans les mutations socia-les et culturelles des VIIe-XIVe. En M. Martzluff (dir.) Roches ornées, roches dressées. Les hommes et leur terres en Pyrénées de l’est (pp. 463-481). Perpignan: Pubications Université de Perpignan.
izard, V. (2008). L’apport de l’étude anthracologique à la connaissance du paysage. En O. Passarius, R. Donat y A. Catafau (dirs.) Vilarnau. Un village du Moyen Âge en Roussillon. Canet: Editions Trabucaire. https://doi.org/10.4000/books.pu-pvd.4263
lóPez-calo, J. (coord.) (1994). Los instrumentos del Pórtico de la Gloria. Su re-construcción y la música de su tiempo. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Mingote, J.l. (1986). Utillaje agrícola a través de la iconografía mozárabe. En Actas del 1er Congreso de Arqueología Medieval Española, Tomo 1 (pp. 293-312), Huesca: Diputación de Aragón.
Miquel, F. (1945). Liber Feudorum Maior. Cartulario que se conserva en el ACA. Bar-celona: CSIC.
nieto, x., rauricH, x. (1998). Culip VI. Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip. Monografies CASC, núm. 1. Girona: Museu d’Arquelogia de Catalunya.
nöel, r. (1990). Pour une archéologie de la nature dans le Nord de la Francia. En L’ambiente vegetale nell’alto medioevo. Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (pp. 763-821). Spoleto.
ollicH, i. (2003). Arqueologia i vida quotidiana a l’època medieval. L’excavació i interpretació d’una casa del segle XIII al jaciment de l’Esquerda. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, (23/24), 145-165.
Marta Sancho Planas216
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
Palet J.M., ana eJarque, a., Miras, y., riera s.; euba i., orengo, H. (2007). For-mes d’ocupació d’alta muntanya a la vall de la Vansa (Serra del Cadí-alt Urgell) i a la vall del Madriu-Perafita-Claror(Andorra): estudi diacrònic de paisatges cu-turals pirinencs. Tribuna d’Arqueologia, 2006- 2007, 229-253.
PelacHs, a.; soriano, J.M. (2003). Las fuentes paleobotánicas y la historia forestal: El ejemplo de los valles de la Coma de Burg y Vallferrera (Pallars Sobirà, Lleida). Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, (16), 155-160.
PelacHs, a. (2005). Deu mil anys de geohistòria ambiental al Pirineu central català. Aplicació de tècniques paleogeogràfiques per a lestudi del territori i el paisatge a la Coma de Burg i a la Vallferrera. Tesis doctorals en xarxa. http://www.tdx.cat/han-dle/10803/4958. [consulta 02/03/2021]
Pinna, M. (1990). Il clima nell’alto Medioevo conoscenze attuali prospettive di ricer-ca. En L’ambiente vegetale nell’alto Medioevo. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi Sull’alto Medioevo (pp. 431-452) Spoleto.
Puig, i. (1992). El monestir de Santa Maria de Gerri. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
rauricH, x., PuJol, M., izquierdo, P. (1994). Les Sorres X: una embarcació medie-val al Delta del Llobregat (Catalunya). En Actas del IV Congreso de Arqueología Medieval Española. Tomo III (pp. 1081-1090). Alicante: Diputación Provincial de Alicante.
rendu, c., caMPMaJor, P., daVasse, b., galoP, d. (1994). Habitat, environement et systemes pastoraux en montagne: acquis et perspectives de recherches a partir de l’étude du territoire d’Enveig. En X Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerda (pp. 661-673). Puigcerdà: Institut d’Estudis Ceretans.
riera, s., esteban, a. (1994). Vegetation history and human activity during the last 6.000 years on the central Catalan coast. Vegetation History and Archaeobotany, 3(1), 7-23. https://doi.org/10.1007/BF00208885
riera, s., Wansard, g., Julià, r. (2004). 2000-year environmental history of a kars-tic lake in the Mediterranean Pre-Pyrenees: the Estanya lakes (Spain). Catena, (55), 293-324. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(03)00107-3
rius, J. (1945-1947). Cartulari de St. Cugat del Vallès. Barcelona: CSIC. Roma, J. (2006). El patrimoni natural i cultural. Estudis i recerques. Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, (20), 11-22.
sancHo, M. (1999). Homes, fargues, ferro i foc. Arqueologia i documentació per a l’estudi de la producció de ferro en època medieval. Barcelona: Marcombo.
sancHo, M. (2005). El Montsec entre la serra i la vall: percepció del territori i cons-trucció d’un paisatge a l’Edat Mitjana. En Explotation, Gestion et Appropriation des Ressorces Montagnards du Moyen Âge aux Temps Modernes (pp. 73-87). Perpignan: CRHISM - PUP.
Aprovechamiento de recursos forestales en la Edad Media: una apuesta interdisciplinar para su estudio... 217
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 191-217
sancHo, M. (2009). Mur, la història d’un castell feudal a la llum de la recerca històri-coarqueològica. Tremp: Garsineu.
sancHo, M. (2018). Recursos alimentaris en el monestir d’època visigoda de Santa Cecília de Els Altimiris (Sant Esteve de la Sarga – Pallars Jussà). Primeres apor-tacions. Revista d’Arqueologia de Ponent, (28), 63-80.
solà, J. (2003). La muntanya oblidada. Economia tradicional, desenvolupament rural i patrimoni etnològic al Montsec. Barcelona: IPEC, Generalitat de Catalunya.
Tesoros… (2014). Tesoros del Museo Arqueológico, Catálogo, núm. 57371, Arqueta de Abderrahman ben Zeiyan http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MANT&txtSimpleSearch=Palencia+%28m%29&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advancedSelection&MuseumsSearch=MANT|&MuseumsRolSearch=36&listaMuseos=[Museo+Arqueol%EF%BF%BDgico+Nacional+%28Colecci%EF%BF%BDn+Tesoros+del+MAN%29] [consulta, 02/03/2021]
Violant i siMorra, r. (1985). El Pirineo español. Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece. Barcelona: Ed. Altafulla.
WicKMHaM, c. (1990). European Forest in the Early Middle Ages: Landscape and Land Clearance. En L’ambiente vegetale nell’alto Medioevo. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi Sull’alto Medioevo (pp. 479-545). Spoleto.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 219
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19489
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 219-245DOI:10.14198/medieval.19489
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval
Vegetable tannin. Exploitation and uses of the gallnut in late medieval Spain
Javier lóPez rider
RESUMEN
El presente trabajo analiza la utilización que tuvo la agalla vegetal en España durante los siglos bajo-medievales. Este recurso natural, extraído de dife-rentes árboles, especialmente robles y encinas, en-tre otros, solía triturarse para usarse en pequeños trozos o en forma de polvo para varios procedi-mientos técnicos. A veces, de manera previa y para obtener el mayor beneficio posible, era común que se llevara a cabo su disolución en determinados lí-quidos como agua, aceite de oliva o vino, según el producto que se deseara elaborar. A continuación, la mezcla solía hervirse al fuego o mantenerse al sol para su secado, con la posibilidad de combinar-se después con otros componentes. Gracias a su alto contenido en ácido tánico y gálico, permitió que se empleara para obtener el color negro en tintas de escritura ferrogálicas, como curtiente en pieles y como mordiente y tinte en la industria textil, con relevancia en la seda, pero tuvo otras finalidades en ámbitos como la medicina (para afecciones bucales, estomacales y hemorragias) y cosmética (teñir y ocultar el blanco de las canas de cabellos y barbas, blanquear los dientes o com-batir la alopecia). Fue un ingrediente fundamental para varias industrias y, por sus propiedades, para la sociedad en general. Una realidad que queda
Author:Javier López RiderProfesor Ayudante Doctor. Departamento de Historia. Universidad de Córdoba (Cór-doba, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0002-8412-921X
Date of reception: 29/03/21Date of acceptance: 11/06/21
Citation:López Rider, J. (2021). El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 219-245. https://doi.org/10.14198/medieval.19489
Funding: El presente trabajo ha sido rea-lizado en el marco del proyecto PID2019-108736GB-I00. Pruévalo e verás ques çier-to. Recetas y conocimientos de la sociedad medieval para el siglo XXI, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, Minis-terio de Ciencia e Innovación.
© 2021 Javier López Rider
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Javier López Rider220
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
reflejada por su elevado consumo, pero también por su comercialización a través de todo el Mediterráneo Oriental. PALABRAS CLAVE: recetarios; medio natural; baja Edad Media; saber técnico; co-mercio.
ABSTRACT
This paper analyzes the use of vegetable galls in Spain during the Late medieval cen-turies. This natural resource, extracted from different trees, especially oaks and holm oaks, among others, used to be crushed to be used in small pieces or in powder form for various technical procedures. Sometimes, beforehand and to obtain the greatest possible benefit, it was common to dissolve it in certain liquids such as water, olive oil or wine, depending on the product to be elaborated. Afterwards, the mixture was usually boiled over a fire or kept in the sun to dry, with the possibility of combining it with other components. Thanks to its high content of tannic and gallic acid, it was used to obtain the black colour in iron-gallic writing inks, as a tanning agent in leather and as a mordant and dye in the textile industry, with relevance in silk, but it had other purposes in areas such as medicine (for oral and stomach ailments and bleeding) and cosmetics (to dye and hide the white of gray hair and beards, whiten teeth or combat alopecia). It was a fundamental ingredient for several industries and, due to its proper-ties, for society in general. A reality that is reflected by its high consumption, but also by its commercialization throughout the Eastern Mediterranean. KEYWORDS: recipe Books; natural environment; Late Middle Ages; technical knowledge; trade.
1. INTRODUCCIÓN
En todo el amplio territorio de la España bajomedieval, existió un claro e intenso aprovechamiento de los recursos forestales que la naturaleza ofrecía, una explota-ción documentada y previa a la etapa medieval, como se ha manifestado en algunos de los trabajos publicados hasta el momento sobre la temática (Pérez Embid, 2002; Clemente Ramos, 2002; Vignet Zunz y Ortega Santos, 2003; Martín Gutiérrez, 2007, pp. 121-150; García de Cortázar, 2002, pp. 15-42 y 2007, pp. 251-274, entre otros). El disfrute de estas materias primas no era exclusivamente para la vida doméstica, sino también para proveer de lo necesario a la industria, que requería de energía térmica (leña y carbón) (López Rider, 2016, pp. 819-858) y determinadas materias primas para la elaboración de diversos productos (sustancias tintóreas, colorantes, resinas, gomas, curtientes, etc.) (Sesma Muñoz, 2001, pp. 195-213; Cabrera Muñoz, 2002, pp. 249-272; Córdoba de la Llave, 2002, pp. 243-254 y Carmona Ruiz, 2011, p. 194).
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 221
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
Entre los recursos que la propia naturaleza ofrecía en el ámbito rural, destaca la nuez de agalla, localizada en diferentes especies arbóreas e identificada en la época a través de las fuentes documentales. La mayoría de las referencias a esta materia vege-tal procede de los denominados recetarios, manuscritos en cuyo interior se recogen recopilaciones de numerosas recetas artesanales de temática variada. Gracias a su contenido, se mencionan las sustancias que se emplean, las cantidades de esos ingre-dientes y el método de trabajo a aplicar. En este estudio, se analizará la importancia que tuvo la nuez de agalla en la Península Ibérica que, gracias a su alto porcentaje en taninos, se usó para la fabricación de tintas de color negro de tipo ferrogálico, como curtiente en pieles, mordiente y tinte de tejidos y como ingrediente principal en varios tratamientos médicos y cosméticos.
2. LA AGALLA VEGETAL COMO RECURSO NATURAL
La nuez de agalla, denominada en época árabe asfa o algazafán (Maíllo Salgado, 1998, p. 255 y Carabaza Bravo, 1999, pp. 34-35) y en las fuentes escritas bajomedie-vales como gala, galla o nuez de agalla, se trata de una excrecencia que se origina en varias especies de árboles a través de la picadura de diversos insectos que depositan sus huevos en ramas y hojas, aunque el más habitual es el Cynips tinctoria y todos sus subgéneros (Darwin, ed. de 2008, pp. 738-741; Córdoba de la Llave, 2005, p. 31). En un estudio de 1998, Nieves-Aldrey las define como “estructuras anormales de parte de los tejidos u órganos de las plantas que se desarrollan por la reacción específica a la presencia o actividad de un organismo inductor (planta o animal, normalmente un insecto)”, causando la morfología anormal que suelen obtener es-tas agallas (Nieves-Aldrey, 1998, p. 3). En función del tipo de árbol y el insecto que participa en todo el proceso indicado, la nuez de agalla es de diferente morfología, composición y propiedades. Esto genera que se aluda a agallas de colores más claros, a veces con rugosidades, de tamaño y calidad variables (Contreras Zamorano, 2015, p. 230 y ss.). Las agallas más conocidas provienen del género Quercus, especialmente robles y encinas (Segura Munguía y Torres Ripa, 2009, p. 152) y de diferentes lu-gares como Turquía, Norte de África o Europa como las de Istria, Francia, Hungría, Bohemia, Flandes, Italia o España (Quercus ilex rotundifolia, Quercus coccifera, Quer-cus ilex). Eran famosas las procedentes de Esmirna, Mosul, Basora y Alepo (Grégorie y Desplats, 1894, p. 49; Contreras Zamorano, 2015, pp. 230-233 y p. 335; López Rider, 2018, pp. 364-384). Gracias a las referencias comerciales, especialmente de la Corona de Aragón, se nombran algunas variedades de agallas: las ya citadas de Alepo (Siria) y Chipre (Turquía), de la China, de Rumanía, de Vallnegra, del Golfo (mar Adriático), de Poniente, de Túnez, de Apulia (Italia), la mezclada y la grosa y menuda de Levante (Pifarré Torres, 2002, pp. 212-213; Melis, 1972, p. 312 y p. 320 y Gual Camarena, 1981, p. 129, VIII, 68; p. 172, XV, 41 y pp. 203-204, XVI, 23-
Javier López Rider222
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
24). En ocasiones se alude a su calidad, señalándose que la mejor es la de Rumanía seguida por la de Vallnegra y la mezclada (Gual Camarena, p. 101, IV, 18-20).
En todo caso, lo que hace significativa la agalla vegetal es su alto contenido en ácido tánico y gálico. Cuando el insecto nace en su interior y se marcha dejando un pequeño orificio, es cuando las agallas quedan vacías y ricas en tanino (De Hamel, 2001, pp. 32-33 y García Marsilla, 2017, p. 299). Sin embargo, M. Zerdoun, en su estudio sobre las tintas negras en época medieval, recoge que cuando el insecto abandona la agalla, es más ligera y posee menos cantidad de tanino (Zerdoun Bat-Yehouda, 1983, pp. 342-343). De un modo u otro, la verdad que era muy preciada para diferentes utilidades, como obtener tintas de escritura, para curtir pieles y teñir fibras textiles, cabellos y barbas o para curar ciertas afecciones (Grégorie y Desplats, 1894, p. 49; Córdoba de la Llave, 2002, p. 246; Criado Vega, 2013, pp. 467-469 y García Marsilla, 2017, p. 299). De hecho, antes del período medieval, existen refe-rencias sobre la nuez de agalla en autores como Teofrasto, que destaca el elevado porcentaje de taninos en roble silvestre (Teofrasto, ed. de 1988, p. 79). Incluso hace una diferenciación entre agallas blancas y negras, matizando que el roble hemerís produce unas agallas de gran calidad para el curtido de pieles (Teofrasto, ed. de 1988, Libro III, capítulo V, p. 165 y capítulo VIII, p. 178).
Fig. 1. Diferentes tipologías de agallas de roble. (Fotografías propias del autor).
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 223
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
También menciona, con menor importancia, las agallas de la coscoja, al conside-rarlas de peores propiedades (Teofrasto, ed. de 1988, Libro III, capítulo XVI, p. 203). Otros como Horacio y Dioscórides siguen la línea trazada por Teofrasto y dedican una parte de sus obras a hablar de las agallas. El primero, indica que todos los árbo-les que producen bellotas a la par crean agallas de tinte, enfatizando que la encina de bellota dulce es la que aporta las más adecuadas para el curtido de cueros, mientras que la encina de hojas anchas origina una agalla negra que es la idónea para teñir lanas (Segura Munguía y Torres Ripa, 2009, p. 155). Respecto a Dioscórides, en el libro I de su obra De materia médica menciona la agalla del roble, concretamente la denominada omphakitis, que por sus propiedades astringentes la hacen muy eficaz para diferentes problemas de salud (Dioscórides, ed. de 1998, Libro I, p. 209). Por su parte, Plinio el Viejo, en su Historia naturalis especifica lo ya recogido en Horacio, añadiendo que la agalla negra es mejor y de mayor tamaño que la blanca (Zerdoun Bat-Yehouda, 1983, pp. 342-343).
3. USOS Y APLICACIONES
El conocimiento que se tenía en la Antigüedad clásica sobre la nuez de agalla es transmitido para la época medieval, pues ya en el siglo X se tiene constancia de su utilización en el Próximo Oriente y Norte de África (Kroustallis, 2002, p. 101 y Zer-doun Bat-Yehouda, 1983, pp. 123-124). Esto alcanzó también a la Península Ibérica gracias a su vinculación con el mundo árabe y así lo reflejan las fuentes documen-tales bajomedievales, especialmente la literatura técnica consultada. Se aprecia que todavía para fines de la Edad Media, se continuaba empleando estas nueces para diferentes aplicaciones, y un claro ejemplo son las compraventas comerciales de esta materia prima en forma de bolas (Fig. 1).
La agalla está presente desde las primeras décadas del siglo XIII en la Corona de Aragón, según los registros de lezdas del tráfico comercial de la zona y recogidos en la tabla 1. Si bien es verdad que no se trata de un producto principal, ni uno de los más importantes, se menciona constantemente junto a otras materias primas. Al menos desde 1222 se documenta en Barcelona y alrededores, como Mediona, Tortosa, Tarragona o Cambrils, continuando todavía su comercialización en el siglo XV. También desde fechas tempranas aparece en el territorio del Reino de Valencia, desde la propia ciudad valenciana hasta lugares como Alzira, Burriana, Sagunto (Murviedro), Játiva y Biar, regulaban el precio de la carga de agallas. Por su parte, en Zaragoza para fines del siglo XIII se documenta el coste del peaje en función de la cantidad de agallas. El particular caso de Colliure ha sido incluido ya que mantuvo una estrecha vinculación con la zona aragonesa. Primero, porque sus aranceles de lezda sirvieron de modelo para fijar los de Tortosa y, en segundo lugar, el beneficio económico de Colliure se destinaba a Mallorca para 1297 (Gual Camarena, 1976,
Javier López Rider224
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
p. 162, XXIV, 21). Conforme se avanza en el tiempo el producto se va encareciendo junto a otras sustancias vegetales y minerales, aunque la llegada de agallas desde el comercio internacional seguía siendo constante durante los siglos posteriores.
Tabla 1. Relación de las agallas registradas en los aranceles de lezdas del territorio de la Corona de Aragón en el siglo XIII (Elaboración propia del autor).
FECHA LEZDAS PRODUCTO PRECIO1
12222 Mediona (Barcelona) Carga de gala 2 solidos
12433 Puerto de Tarragona Carga de gala -
12434 Valencia Carga de gala 5 solidos
12495 Colliure (Rosellón) Carga de gala 2 solidos, 2 dineros
12506 Alzira (Valencia) Carga de gala 6 denarios
12517 Burriana, Sagunto (Murviedro), Játiva y Biar (Valencia)
Carga de galle 2 solidos, 6 denarios
12528 Tortosa (Tarragona) Carga de gala 2 solidos
12529 Colliure (Rosellón) Carga de gala 2 solidos
125810 Cambrils (Tarragona) Carga de gala 3 denarios
127111 Valencia Carga de gala 5 solidos
127112 Valencia Carga de gala 5 solidos/10 dineros
127113 Barcelona Carga de gala 6 dineros del comprador, 6 del vendedor y 6 de “reva”
129214 Zaragoza Carga de gala 3 solidos la carga, 3 dineros la arroba
129715 Colliure (Rosellón) Carga de gala 2 solidos
123456789101112131415
1 El solido (sueldo) equivale a 12 dineros, para la zona aragonesa se trata de los sueldos jaqueses (Navarro Espinach, 2009, p. 415).
2 Gual Camarena, 1976, p. 57, I, 2.3 Gual Camarena, 1976, p. 68, II, 14.4 Gual Camarena, 1976, p. 71, III, 31.5 Gual Camarena, 1976, p. 75, IV, 19. Se incluye porque sirvió de modelo para el caso de Tortosa.6 Gual Camarena, 1976, p. 89, VI, 28.7 Gual Camarena, 1976, p. 92, VII, 31.8 Gual Camarena, 1976, p. 96, VIII, 24; p. 137, XV, 23 y p. 170, XXV, 25. Las dos últimas referencias son
versiones posteriores de la lezda de 1252.9 Gual Camarena, 1976, p. 103, IX, 24. 10 Gual Camarena, 1976, p. 111, XI, 9.11 Gual Camarena, 1976, p. 115, XII, 48.12 Gual Camarena, 1976, p. 121, XIII, 49 y p. 124, XIII, 112. Otra referencia para el mismo año de Valencia
señala: “Carga cotonis, gale, roye, orpimenti, cere: decem denarios”, p. 117, XII, 104.13 Gual Camarena, 1976, p. 129, XIV, 39.14 Gual Camarena, 1976, p. 153, XIX, 17; p. 155, XIX, 103 y Navarro Espinach, 2009, p. 415.15 Gual Camarena, 1976, p. 162, XXIV, 21. Los aranceles de la lezda de este lugar, se percibían en Mallorca.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 225
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
En relación con los datos anteriores, hay que mencionar el comercio de importa-ción, nuevamente en la Corona de Aragón. La mayoría de las agallas pertenecen al Mediterráneo Oriental. Ese comercio internacional reside en Italia, llegando grandes cantidades de “gala” a la Península Ibérica como demuestra la documentación de la Compañía Datini en Barcelona, Mallorca o Valencia, al proceder muchas de las cargas de Venecia para el siglo XIV (Orlandi, 2008, p. 39 y Pifarré Torres, 2002, pp. 212-213). Por ejemplo, en 1383 se hace una valoración de las mercancías en Barce-lona para la Compañía Datini de Florencia, nombrándose la agalla de Rumanía, y en 1398 de Venecia a Mallorca llegaron 16 kilos de agallas junto a otros productos (Melis, 1972, p. 312 y p. 322).
Para el siglo XV se mantiene ese flujo comercial, por ejemplo, en 1400, se produ-jo la detención en Cagliari del mercader valenciano Bernat Justafreu, al llevar su bar-co cargado de agalla y alumbre para exportar hacia Flandes (García Marsilla, 2017, p. 299). Dentro de esos registros, destaca el impuesto especial que se le aplicaba a ciertos productos que salían del Reino de Valencia. En 1404 se aplicab tres asientos sobre las agallas que iban desde El Grau hasta Túnez, Orán y Berbería (Contreras Zamorano, 2015, p. 335). Y en el año 1439, se documenta dos transacciones destaca-bles, los 203 cantaria que los venecianos envían de Candía a Mallorca (Dorini y Ber-telè, 1956, p. 524 y Durán i Duelt, 2008, p. 247) y las agallas que llevan a Mediona desde Mallorca y Quíos (Salicrú i Lluch, 1995, p. 169), lugar importante éste último, porque otras naves, como la de Cosme Dentuto, partieron desde allí para abastecer con 19 sacos de agallas a Flandes e Inglaterra (Durán i Duelt, 2008, p. 247).
Respecto a la Corona de Castilla, la documentación es menos generosa sobre este producto, a pesar de la evidencia de su consumo. De hecho, la toponimia de-muestra tal afirmación pues durante la repoblación de Fernando II y la implantación de la diócesis de Ciudad Rodrigo en la segunda mitad del siglo XII, surgió la villa denominada “De las Agallas” manteniendo su préstamo y beneficio eclesiástico en 1454 y conservando el topónimo en la actualidad (Hernández Vegas, 1935, vol. 1, pp. 225-226). En el caso de la ciudad de Córdoba para 1492, cuando se realiza la declaración del arancel del almojarifazgo de la villa de Chillón perteneciente a don Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles, se nombra “pastel y otros tyntes” como “agave e resuras e agallas e pastel e ruvia e fustete e otras quales quier que tyntare que se trajeren a vender a la dicha villa que pague de lo que vendieren la veyntena”16. Finalmente será el Reino de Granada quien proporcione dos ejem-plos del comercio de las agallas, uno antes de su conquista en 1452, que muestra la exportación de 79 sacos de agallas de Génova a Granada (Airaldi, 1966, pp. 26-61); y otro de 1501, cuando se produce la venta de la arroba de agallas por 2 maravedíes (Trillo San José, 1996, p. 255 y p. 269).
16 1492.06.20, Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Registro General del Sello (en adelante RGS), 18, fol. 5r.
Javier López Rider226
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
A pesar de su sustitución por otras materias primas o su prohibición en el ám-bito textil en varias zonas de España al considerarse un mordiente de peor calidad, su mínima comercialización manifiesta que todavía tenía una cierta función en los siglos bajomedievales. Las utilidades que se le otorgaron muestran una menor pero continua presencia en las diversas industrias y su consumo por la sociedad de aque-llos momentos. En el Manuscrito de Bolonia se ofrece indicaciones para conocer las buenas agallas antes de recogerlas. Según parece, las de calidad debían ser pequeñas, rugosas, firmes por dentro y polvorientas por fuera (Merrifield, 1967, vol. II, pp. 595-596, cap. 389). En las recetas consultadas, el método más sencillo de obtener el mayor provecho del tanino es rompiendo las agallas en pequeños trozos, triturarlas y/o dejarlas en forma de polvo (Fig. 2). Después, en función del empleo al que se le destine, cada procedimiento artesanal requiere que se dejen macerando un tiempo en agua, aceite de oliva o vino. A continuación, y en la mayoría de los casos, se in-dica que se disuelva en cualquiera de dichos líquidos en un recipiente y se hierva o se deje secándose al sol, para su mezcla posterior con otras sustancias.
Fig. 2. Proceso de transformación de las agallas en polvo. (Fotografías propias del autor).
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 227
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
3.1. Componente de tintas metaloácidas
Una de las principales y más conocidas utilidades de la nuez de agalla, ha sido apor-tar la tonalidad negra a las tintas de escritura ferrogálicas, gracias a sus ácidos tánico y gálico producen una reacción química al mezclarse con sulfato de hierro (vitriolo verde o caparrosa) o sulfato de cobre (vitriolo azul). Las primeras noticias del uso de las agallas para hacer tinta negra para escribir se localizan en la obra de Filón de Bizancio en el siglo II. d. C, para elaborar “tinta simpática”, pero la receta más com-pleta y antigua proviene del Papiro Griego V de Leiden (ss. III-IV) (Zerdoun Bat-Yehouda, 1983, p. 91). En Europa Occidental, la obra de Marciano Capella del siglo V y después San Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, aluden al uso de la agalla para la fabricación de tinta (Kroustallis, 2008, p. 153). En realidad, a partir del siglo XII será cuando las tintas metaloácidas comiencen a sustituir a las carbónicas. En este sentido, destaca una de las recetas localizadas en el Schedula Diversarum Artium de Teófilo, fechado en el siglo XII (De Hamel, 2001, pp. 32-33). Desde el siglo XIII las tintas ferrogálicas están implantadas y varios recetarios europeos así lo demuestran, por ejemplo, en la gran diversidad recogida por M. Zerdoun de diferentes regiones (Zerdoun Bat-Yehouda, 1983, pp. 249-282), las recetas procedentes del Fondo Pa-latino de la Biblioteca Nacional de Florencia de los siglos XIV-XVI (Pomaro, 1991, pp. 109-114, Pal. 796, Pal. 857, Pal. 885, Pal. 915 y Pal. 941) o las incluidas en los Manuscritos de Jehan Le Begue de 1431 de Experimenta de coloribus (Merrifield, 1967, vol. I, p. 68, p. 84, pp. 288-291) y Manuscrito de Padua del siglo XVI (Merrifield, 1967, vol. II, pp. 676-677).
En el caso de España, además de la referencia de San Isidoro de Sevilla sobre las agallas para hacer tinta en sus Etimologías, la primera receta donde se deja constan-cia de la mezcla de agallas, vitriolo, goma y agua para elaborar tinta de color negro, se encuentra en Ramón Llul (1232-1315) en el capítulo 291, 21 de su Llibre de la Contemplació en Deu (Kroustallis, 2002, p. 101). Muy similar a esta receta, es la perteneciente al notario valenciano Andreu Julià al emplear agallas, vitriolo o acije, goma, vino y alumbre (Cárcel Ortí y Trenchs Odena, 1979, p. 424). Desde el siglo XIII en la Península Ibérica se refleja muy bien la forma de manipular las agallas para que sean óptimas de cara a la elaboración de este tipo de tinta de escritura. En la mayoría de las recetas consultadas, coinciden en la necesidad de romper las agallas o hacer polvos de ellas antes de emplearlas en cualquier procedimiento. En una receta procedente de un Protocolo Notarial del Archivo Histórico Provincial de Córdoba de 1474, se refleja que, para hacer tinta negra, hay que utilizar agallas “bien quebradas” (Córdoba de la Llave, 2005, p. 32)17. Las recetas del siglo XV sobre tinta negra procedentes del Libro de los Oficios del Monasterio de Nuestra Señora de
17 1474.s.d., Archivo Histórico Provincial de Córdoba (en adelante AHPCO), Protocolo Notarial de Córdoba (en adelante PNCO), 14121P, 5, fol. 58v.
Javier López Rider228
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
Guadalupe también señalan “echar en una escudilla las agallas bien partidas”, “toma tres libras de agallas, molidas y partidas” o “toma tres libras de agallas bien molidas” (Cabanes, 2007, pp. 368-370)18. En el Ms. 9226 se recogen hasta seis recetas para fabricar tinta negra, en todas ellas se especifica la necesidad de tener agallas parti-das, quebradas o finas19, y lo mismo sucede para el manuscrito castellano H-490 que explicita el “romper las agallas” en una receta de tinta (Córdoba de la Llave, 2005, p. 46). Incluso en una receta del año 1500, también alude a cuatro onzas de agallas “buenas finas menudas y moledlas muy bien molidas”20. Aunque era más habitual en cosmética, como se plasmará más adelante, también para la tinta de escribir la agalla se convertía en polvo para favorecer su disolución posteriormente en líquidos como vino o agua. Por ejemplo, el recetario de Alejo Piamontés del siglo XVI ase-gura que para mejorar la tinta “echad de los dichos polvos de carbón de caparrosa, de agallas y goma y esta será también buena”21. Una similitud que se encuentra en recetas procedentes del Fondo Palatino de la Biblioteca Central de Florencia al citar la agalla en polvo para su tratamiento22.
Una vez preparada la agalla, fragmentada en pequeños trozos o en polvo, se lleva a cabo el proceso que permite extraer el tanino, ya sea por maceración o por cocción. Respecto a la primera alternativa, lo habitual era sumergirla en un disolvente como vino o agua y permanecer varios días en remojo. Dependiendo de la receta, se le añaden todas las sustancias de una vez o se van incorporando en determinados momentos. Los resultados del estudio de Criado Vega apuntan que la maceración solía obtener mayor porcentaje de ácido tánico y en menor tiempo, si se empleaba el vino (Criado Vega, 2013, pp. 338-340). En recetarios hispanos aparecen varios ejemplos del uso de la maceración en agua o vino, como en las diversas recetas del Ms. 9226 que detallan “echa a remojar en açumbre y medio de agua o vino seis onças de agallas partidas y déjalas cuatro o çinco días...”23 o “en una olla zamorana, a una
18 Regla para hazer tynta, fols. 201r-v.; Recebta para hazer tinta sin fuego para el papel delgado o pergamino delgado, fols. 202r-203r. y Recepta para hazer tinta sin fuego para letra y punto grueso en pergamino, fols. 202v-203v.
19 Siglos XV-XVI, Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE), Ms. 9226, Reçepta para tinta negra para papel y para pergamino, fol. 35r, Tinta negra, fol. 71r, dos recetas más en fol. 73r., dos recetas en fol. 73v. y Tinta negra, fol. 106r. y fol. 112r.
20 1500.01.01, AGS, Cámara de Castilla (en adelante CCA), Cédulas (en adelante CED), 8, 125, 3, doc. 372, Receta de tinta.
21 1563, libro V, fols. 162v-163r. Libro de los secretos del Reverendo don Alexo Piamontés. De nuevo por el mesmo autor corregido e emendado con adición de muchas cosas notables. Traducido de lengua italiana en española. Impreso en Çaragoça en casa de la viuda de Bartholomé de Nágera. Año MDLXIII, véndese en casa de Antonio de Furno, mercader de libros de Çaragoça.
22 Siglo XVI, Pal. 796, fol. 49v., i[n]ciostro fine y siglo XV, Pal. 857, fol. 115r., Polvere da fare inchiostro. Po-maro, 1991, pp. 109-110.
23 Siglos XV-XVI, BNE, Ms. 9226, Reçepta para tinta negra para papel y para pergamino, fol. 35r. y similar en Tinta negra, fol. 73r.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 229
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
açumbre de vino, echa cuatro onças de agallas...”24. De igual manera se aprecia en la receta del Ms. H-490 señalando que permanezcan “en remojo en tres cuartillos de agua durante tres días” (Córdoba de la Llave, 2005, p. 46). En contrapartida, existen referencias sobre su cocción, o bien al sol mientras están en reposo o a través de su calentamiento al fuego en algún recipiente. Por ejemplo, en la receta de 1500 se explica que después de preparar todos los ingredientes, “cozer el vino e las agallas fasta que mengue la terçia parte y después quitarlo del fuego e colar”25 mientras que el Ms. II/1393(6) aparece que esté ocho días al sol26. La receta de Guadalupe para hacer tinta opta por el uso del fuego mezclando las agallas con agua o vino blanco mientras que las otras dedicadas a fabricar la tinta sin fuego, las dejan cinco o seis días macerando27. Otras dos recetas prefieren el fuego, la de 1474 de Córdoba al explicar que “después coseldas sobre fuego de carbón muy manso quanto escomiençe a feruir”, y el Ms. H-490 que apuesta por cocer la mezcla hasta que se reduzca tres partes de agua y, en caso de hervir, que se cuele (Córdoba de la Llave, 2005, p. 46). El Ms. II/1393(6) en la receta para hacer dos aguas para escribir, recomienda que las agallas sean molidas y destempladas en agua28.
En gran medida, los recetarios europeos mantienen los mismos procedimientos. Para el caso italiano, Alejo Piamontés recomienda las dos posibilidades, “ponerlas en una sartén de fierro con un poco de açeyte y freidlas...” o “remojar tres onzas de agallas arrugadas y espesas, rotas en pedaçitos y déjalas dos días al sol”29. En las rece-tas del Fondo Palatino de Florencia, igualmente se dejan en remojo y reposar varios días con los ingredientes troceados sin recurrir al fuego30, dejar la mezcla al sol31 o directamente hervirla para su cocción como mínimo una hora de duración32. La re-ceta Inchiostro finissimo come si faccia del Manuscrito de Padua del siglo XVI, aconseja que las agallas de Istria, una vez rotas y sumergidas en vino blanco, deben dejarse al sol o removiendo en una olla tapada (Merrifield, 1967, vol. II, pp. 676-677, cap.
24 Siglos XV-XVI, BNE, Ms. 9226, Tinta negra, fol. 71r.; Otra de fray Alfonso de Palencia, fol. 71r., Otra del mesmo fol. 71r.; Otra tinta del mesmo, fol. 72r. y Tinta negra, fol. 112r.,
25 1500.01.01, AGS, CCA, CED, 8, 125, 3, doc. 372, Receta de tinta.26 Siglo XVI, Biblioteca del Palacio Real (en adelante BPR), Ms. II/1393(6), Receutas en nombre del Doctor
Segura, publicados para toda quantas cosas ay en el mundo de sutilezas, como son tinta, para perfumes, para prebas, fol. 73r. Receta Tinta. Criado Vega, 2013, p. 12.
27 Regla para hazer tynta, fols. 201r-v.; Recebta para hazer tinta sin fuego para el papel delgado o pergamino delgado, fols. 202r-203r. y Recepta para hazer tinta sin fuego para letra y punto grueso en pergamino, fols. 202v-203v.
28 Siglo XVI, BPR, Ms. II/1393(6), fol.76r. Receta Para dos aguas que scriviendo como la vna en blanco y mo-jando lo escrito con la otra se tornan las letras negras.
29 1563, libro V, fols. 161r-161v. y libro IV, fol. 41r., Libro de los secretos del Reverendo don Alexo Piamontés.30 Siglo XVI, Pal. 796, fol. 49r., a fare inciostro buono; fol. 49v., di fare inciostro crudo. Pomaro, 1991, pp.
109-110.31 Siglo XVI, Pal. 941, fol. 32r., a fare inchiostro fine optimo. Pomaro, 1991, p. 112.32 Siglo XVI, Pal. 796, fols. 49v.-50r., i[n]ciostro fine; Siglo XIV, Pal. 885, fol. 259v., inchiostro fine y Siglo XVI,
Pal. 915, fol. 9v., inchiostro del Rossellí. Pomaro, 1991, pp. 110-111.
Javier López Rider230
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
61). En el fondo de los códices Borgiani Latini de la Biblioteca Apostólica Vaticana, aparece una receta del siglo XV denominada Modo di fare inchiostro perfetissimo, donde se plasma el uso de vitriolo romano, vino blanco y dos onzas de agallas33. En Experimenta Coloribus de los Manuscritos de Jehan Le Begue de 1431 se refleja ambas soluciones, trocear las agallas y hacer su disolución en vino macerando durante doce días y emplear el fuego con agua y echar las agallas (Merrifield, 1967, vol. I, p. 68, cap. 47 y p. 84, cap. 89). Otros paralelos sobre decocción y maceración se pueden encontrar en el estudio de M. Zerdoun (Zerdoun Bat-Yehouda, 1983, pp. 249-282). De manera definitiva, una vez realizados todos los pasos anteriores, se cuela y se guarda la tinta obtenida en cualquier recipiente para su posterior utilización.
Aunque queda claro que la agalla tiene un papel principal en este tipo de tintas de escritura, existen en menor medida, otras recetas que confirman que esta materia vegetal fue importante para volver a recuperar las letras que se han ido gastando con el paso del tiempo o con el fin de elaborar otras tintas. Así lo revela una receta del Ms. 9226 y de Alejo Piamontés, que bajo el título Para renovar las letras gastadas y viejas y Para renovar las letras antiguas ya gastadas, explican que se piquen las aga-llas, se dejen en remojo en vino blanco durante un día para después destilarlas y em-plearlas en el soporte escrito34. En cuanto a otras tintas, Alejo Piamontés menciona que, con el agua destilada de agallas verdes, cardenillo y vinagre fuerte, se consigue tinta verde35. Parecido se recoge en las recetas de G. Pomaro bajo títulos como a ffare lettare verdi o a ffare tentura verde da escrivere, usando agua de agallas verdes36.
3.2. Mordiente y tinte en el sector textil
Otra de las funciones más conocidas de la nuez de agalla es su aplicación como curtiente en pieles y mordiente y tinte de los tejidos. La mayoría de las referencias se centran en su actuación como fijador de colores y para aplicar la tonalidad ne-gra. Para el teñido de sedas y pieles, fue un ingrediente principal, documentado en Al-Andalus desde fines del siglo IX y principios del X (Saladrigas, 1996, p. 87). En los siglos medievales el alumbre se convertirá en el principal mordiente, aunque a veces fue sustituido por el tártaro y la agalla (Iradiel Murugarren, 1974, pp. 176-179 y Córdoba de la Llave, 2012, vol. 2, pp. 1189-1200). La aplicación del mordiente se produce sobre la piel antes del tinte, así ayuda que el colorante se fije con mayor rotundidad y avive el color. En el caso de la agalla, gracias a su ácido gálico permite esa consolidación del tinte con una tonalidad más intensa (Cifuentes i Comamala
33 Siglo XV, Biblioteca Apostólica Vaticana, Borg. Lat. 416.34 Siglos XV-XVI, BNE, Ms. 9226, fol. 19r. y 1563, libro II, fol. 15r., Libro de los secretos del Reverendo don
Alexo Piamontés.35 1563, libro II, fol. 15r., Libro de los secretos del Reverendo don Alexo Piamontés.36 Siglos XV-XVI, Pal. 796, fol. 5r. y fol. 6v. Pomaro, 1991, pp. 113-114.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 231
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
y Córdoba de la Llave, 2011, p. 75). En el manual del tintorero de Joanot Valero del siglo XV, la agalla actúa como fijador junto al tártaro en la receta 8 para paños ingleses, con alumbre y tártaro en paños bureles como la receta 9 y para conseguir negros sin azul en la 23 (Cifuentes i Comamala y Córdoba de la Llave, 2011, pp. 98, 161, 163 y 175). Sin embargo, con el alumbrado de las sedas es cuando se nombra la agalla continuamente y de ahí el origen de la expresión “engallar” la seda. En el ámbito hispano, se encuentran ejemplos de ello, en el Ms. 2019 existe una receta para teñir la seda de color pardo o negro, explicando que debe ser hervida en agua y enfriada para después bañar las madejas de seda (Criado Vega, 2013, p. 128). En el caso de Córdoba, las ordenanzas de 1529 mezclan agua, diez onzas de agallas, dos de caparrosa y dos de goma arábiga. Se debía llevar a cabo ocho baños de la seda y otro final con vinagre (Córdoba de la Llave, 1990, p. 108). Uno de los ejemplos más interesantes, data del siglo XIII. Se trata de la capa del infante don Felipe, localizada en el Museo Arqueológico Nacional y sometida a una serie de análisis químicos para conocer los colorantes. Los resultados manifestaron que está conformada por hilos azules teñidos de agalla y añil, anaranjados, rojos y granates teñidos con agalla y grana y amarillos con agalla y zumaque o azafrán (Córdoba de la Llave, 2002, p. 351 y De los Santos Rodríguez y Suárez Smith, 1997, p. 239).
Semejante a lo explicado para la fabricación de la tinta de escribir, para obtener el tinte negro, se empleaba la nuez de agalla y el sulfato de hierro (vitriolo o ca-parrosa) (Córdoba de la Llave, 2005, p. 12). De nuevo en el manuscrito de Joanot Valero se localizan diversas recetas dedicadas al tinte, donde la agalla se incluye como un ingrediente más, en paños morados (recetas 21 y 31), negros (13, 22, 24 y 36), bermejos (28 y 138) y escarlatines (29) (Cifuentes i Comamala y Córdoba de la Llave, 2011, pp. 75, 167, 173, 175, 179, 181 183, 185, 237). Por su parte, el manuscrito H-490 de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Montpellier tam-bién confirma su uso como colorante para teñir las pieles en negro. Una vez más, se alude a las agallas molidas y su mezcla con acije para el tono deseado (Córdoba de la Llave, 2005, p. 40, cap. 1). En las ordenanzas de Sevilla y Córdoba, aparecen referencias sobre las agallas para el teñido. Para el caso hispalense, en la ordenanza de los sederos, se deja claro que “el sirgo prieto que lo faga sobre agalla como para terciopelo o con carca; y que no le eche azeyte ni çumaque ni otras cosas que le echa para cargar…”37. El concejo cordobés dispuso de diferentes normativas para contro-lar el teñido de diferentes paños y mordientes. En una gran parte de ellas, se cita las agallas como sustancia para morados38. A pesar de que, como ya se ha indicado, la
37 1527, Recopilación de las ordenanzas de la muy noble e muy leal çibdad de Sevilla, fol. 189v. 38 González Jiménez et al., 2016, p. 224, [16] Los morados, para color negro prohibiendo, a veces, el empleo
del zumaque y apostando por el uso único de la agalla, González Jiménez et al., 2016, p. 222, [7] Que se den a los paños negros XXXV libras de rubia, p. 223, [11] Los lutos, p. 227, [30] Frisas pardillas, p. 244, [1] Frisas de luto, y otras disposiciones sobre el teñido y mordiente con agallas, González Jiménez et al.,
Javier López Rider232
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
agalla comenzó a limitarse y prohibirse en algunas zonas de España al considerarse de peor calidad que cualquier otro mordiente, como en Murcia, Cuenca o Valencia (Iradiel Murugarren, 1974, pp. 176-179 y García Marsilla, 2017, p. 299); en otras ciudades no fue así, como evidencia las normativas de los concejos de Sevilla o Cór-doba (Córdoba de la Llave, 1990, p. 70).
En el marco europeo, similar al caso de España, en los siglos medievales la agalla también formaba parte del proceso de fijación de los colorantes y para obtener tintes. Por ejemplo, en el Mappa Clavícula se mencionan algunas recetas donde se sirve de la agalla para hacer azul celeste y teñir de morado las pieles (Smith y Hawthorne, 1974, p. 56 y p. 63). Claramente donde se tiene mayor constancia del protagonismo de la nuez de agalla es en la industria textil italiana. El Manuscrito de Bolonia, describe su uso como mordiente y para color negro (Merrifield, 1967, vol. II, p. 547 y p. 600, por ejemplo, caps. 326, 327, 339 y 340), mientras que el manual Plictho dell’arte dei tintori de G. Rossetti está compuesto por doce recetas que obtienen el color negro como resultado de la utilización de sales de hierro y taninos de agalla y zumaque. En concreto, una de las recetas expone el empleo de agalla, hierro oxidado y vinagre; y otra una combinación de agalla molida, vitriolo y limadura de hierro con aceite de linaza y lejía (Córdoba de la Llave, 2005, p. 13; Edelstein y Borghetty, 1969, p. 4 y p. 10 (facsímil)). Los manuscritos 796, 916 y 941 de Florencia proporcionan recetas similares. El primero, para hacer bermellón recomienda sumergir la seda o hilo en agua caliente de agalla y para teñir de negro un pergamino, una onza de agalla, una de vitriolo y una de goma arábiga39. En cuanto al segundo, para tener color negro se determina agalla, vitriolo y goma arábiga y un posterior untado con aceite (Córdoba de la Llave, 2005, p. 14), mientras que el tercero, recurre a agalla, agua, vitriolo y goma arábiga40. El Ms. Antinori 14 del siglo XIV, de la Biblioteca Laurenziana mezcla agalla y vitriolo disuelta en agua de escotano (Córdoba de la Llave, 2005, p. 14). Por su parte, G. Rebora identificó hasta catorce recetas en el manual del tintorero del siglo XV que estudió, donde la “galla” o “gala” está muy presente para alcanzar los colores negros (Rebora, 1970, pp. 61-64, 68, 73-74, 82, 89, 102, 112, 114-115 y 127). Y Alejo Piamontés tanto para teñir cordobanes verdes como para el carmesí incluye las agallas molidas como fijador41, sin olvidar las cincuenta recetas de tintura de lana pertenecientes a un libro anónimo de 1513 denominado Libro de las maravillas, don-de se menciona la agalla como colorante para el negro, entre otros colores y materias primas (Cifuentes i Comamala y Córdoba de la Llave, 2011, p. 32).
2016, p. 226, [24] Echar rubia e non sangre, pp. 226-227, [26] Echa dos açumbres de tynta, p. 228, [33] Como se han de fazer los bureles a fuer de Valencia, p. 235, [54] De los paños bureles fechos syn tinta, p. 240, [1] Bureles, [2] Los sezenes para lutos, [4] Los bureles y p. 302, las disposiciones 9 y 11 de Hordenança de las tintas e del fazer de los bureles.
39 Siglos XV-XVI, Pal. 796, fol. 7r. y fol. 14r. Pomaro, 1991, pp. 114-145. 40 Siglo XVI, Pal. 941, fol. 32r. Pomaro, 1991, p. 147.41 1563, libro V, fol. 147r. y fols. 151v.-152r., Libro de los secretos del Reverendo don Alexo Piamontés.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 233
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
3.3. Sustancia médica y curativa
Hasta el momento ha quedado manifiesta la importancia que ha tenido la nuez de agalla para la fabricación de tinta de escribir y en el ámbito textil. Sin embargo, además de las anteriores, este recurso natural se ha destinado a otros fines menos conocidos y que igualmente fueron trascendentales como, por ejemplo, la farma-cología y la medicina. Desde época grecorromana autores como Hipócrates, Plinio, Teofrasto o Dioscórides, entre otros, hicieron referencia al tratamiento de ciertas afecciones que los taninos podían ayudar a su atenuación. Según parece, en Egipto las empleaban como astringentes intestinales y en los tratados medicinales de la An-tigüedad clásica, al menos así lo transmite Celso, estas materias vegetales eran idó-neas como desinfectantes, cauterizantes, hemostáticos y formando parte de remedios para dolores bucales, purgar el cerebro, drenar granos y paliar dolores de personas jóvenes (Kroustallis, 2003, p. 580). De hecho, en la conocida ciudad de Herculano, sepultada por la erupción del Vesubio en el 79 d. C., aparecieron restos de agallas vegetales de Andricus Killari para venta medicinal (Nieves-Aldrey, 1998, p. 3). El mismo Hipócrates en el siglo IV a. C., nombra las agallas para tratar las úlceras y las hemorragias, mezclándolas con un compuesto a base de mirra, incienso, herrumbre, flor de cobre, cocido después en vino (Hipócrates, ed. de 1993, p. 295). Cuando el médico griego Dioscórides alude a este recurso natural, concreta que:
“son bastante astringentes. Majadas, constriñen las carnes superfluas, los humores de las encías y de la campanilla, y las aftas de la boca. El corazoncillo de ambas, metido en la caries de los dientes, calma los dolores. Quemadas sobre la brasa, hasta la inflamación, y matadas con vino, o con vinagre, o con salmuera aceda, son reme-dio hemostático. Su decocción es eficaz, en baños de asiento, contra los prolapsos y los humores de matriz… Majadas, aplicadas con agua o con vino, y bebidas, son convenientes contra los flujos disentéricos y celíacos; también lo son mezcladas en la comida, o hervidas enteras previamente en el agua, en la que va a cocerse alguna cosa de las adecuadas contra las mismas afecciones” (Dioscórides, ed. de 1998, Libro I, p. 209).
También el médico romano Celso, en su obra De medicina42, recomienda que la tinta negra de escribir se emplee como desinfectante tras el afeitado de la cabeza en el tratamiento contra la alopecia, y su uso en heridas que puedan conllevar la rotura del cráneo (Kroustallis, 2003, p. 581).
En el período medieval, se mantuvo la utilización de las agallas en materia mé-dica teniendo una referencia clara en la Etimologías de San Isidoro de Sevilla (San Isidoro, ed. de 2004, libro XVII, p. 1181). S. Kroustallis destaca una receta del siglo XI del Archivo Capitular de Ivrea, donde hay un medicamento para tratar la pérdida de la vista usándose tinta negra con taninos (Kroustallis, 2003, p. 581). En el mun-
42 Siglo XV, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 4424, fols. 1r-80v.
Javier López Rider234
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
do árabe también se administraba como astringente y reductor de fiebre (Zerdoun Bat-Yehouda, 1983, pp. 342-343). Sobre el estudio del vocablo árabe de la palabra agalla, se afirma que en árabe magrebí tiene un significado de “astringente o acerbo, nombre que se le dio por su sabor a la agalla” y los musulmanes utilizaban “píldoras de agalla”. Para el siglo XIV, el propio Ibn al-Jatib expone que para el tratamiento de los ojos es eficaz “cenizas de madera de vid y colirio seco de celidonio de flores rojas, goma arábiga y agalla, una porción de cada uno” (Maíllo Salgado, 1998, p. 255). A partir del siglo XII comenzó a llegar a Europa una profusa transmisión del saber técnico, tanto por la traducción de textos griegos al árabe como por los propios tratados musulmanes, destacando el Tacuinum Sanitatis de Ibn Butlán del siglo XI o el Secretum secretorum de Maimónides, entre otros. Posteriormente comenzarán a surgir numerosas obras de medicina como las de Pedro Hispano (1210-1277), Arnau de Vilanova (1234-1311) o Alonso de Chirino (1365-1429) y muchos más especia-listas que incluyen la agalla en sus procedimientos (Martínez Crespo, 1995, p. 12). Algunos boticarios también solían tener esta materia prima entre sus ingredientes, como Guillem Ros que posee dos inventarios del siglo XIV en el que señala “quatuor uncias gale ad tres denarios”, “octo libras gale piccate sutil ad quatuor solidos” y “unam libram gale modici valoris ad quatuor denarios” (Alomar i Canyelles, 2002, pp. 90, 95 y 98).
En términos generales y a tenor de los recetarios consultados, en la Península Ibérica la agalla estaba muy relacionada con las enfermedades y complicaciones bu-cales, una función que Dioscórides ya indicó en su tiempo al especificar que “mo-lidas resuelven la carne superflua, reprimen los humores que destilan a las enzías y también a la campanilla, y sueldan aquellas llagas que en la boca suelen sobrevenir a los niños (Dioscórides, ed. de 1998, Libro I, p. 94). En su obra Practica redactada a mediados del siglo XII, Plateario, autor de la Escuela Médica de Salerno, men-ciona la agalla para combatir los dolores dentales, mezclada con otros ingredientes (Recio Muñoz, 2016, p. 399). El Ms. 834 o Manual de mugeres recoge un remedio para el neguijón (enfermedad de los dientes que los desgasta y vuelve negros) con jengibre, nuez moscada, clavos, corazón de pino, romero, alumbre, salvia, lentisco y agallas. Todo ello se cuece en vino, se cuela y se debía enjuagar la boca43. Similar es la receta recogida en el recetario del médico navarro Juan Vallés (1496-1563) para “refirmar los dientes y apretar las enzías floxas y hinchadas y hazerlas crecer”. En esta ocasión se reúnen numerosos ingredientes, encontrándose las agallas de roble, que debían ir molidas con el resto de los componentes, cocerse en vino, agua rosada y agua y colarse el producto final para utilizarlo en forma de enjuague bucal. Tam-bién proporciona la opción de hacer de estos polvos una mezcla con miel rosada y vinagre y transformarlo en una especie de ungüento (Serrano Larráyoz, 2008, pp.
43 Siglo XVI, Biblioteca Palatina de Parma (en adelante BPP), Ms. 834, Manual de mugeres Manual de Mugeres en el qual se contienen muchas y diversas reçeutas muy buenas, fols.7r-7v. Martínez Crespo, 1995, p. 49.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 235
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
317-318)44. En este Ms. 11160 se halla otra receta dedicada a curar las llagas con un “azeyte stíptico”. Entre la multitud de elementos que compone la fórmula, se nombra las agallas de Levante junto a otras materias de origen vegetal como nueces de ciprés, cáscaras de granadas, cabos tiernos de ramos de olivo o arrayán, entre otros. El procedimiento es más complejo, pues hay que dejarlo todo troceado en vinagre durante cuatro días, cocerlo al fuego, colarlo, destilarlo con otras sustancias adicionales como miel rosada y guardarse en una redoma para su futura aplicación (Serrano Larráyoz, 2008, pp. 427-428).
Además de sus propiedades para curar y prevenir las dolencias bucales, la nuez de agalla también era útil para las hemorragias. La obra del médico Abü-1- ‘Ala’ Zuhr (1060-1131), padre de Avenzoar, estudiada por Mª L. Arvide, contiene una cura para la perforación y sangre del oído en la que se incluye la agalla. Menciona las hojas de hiedra y la agalla, se cuecen en vinagre y se instila dentro del oído para cortar la hemorragia, aunque también puede hacerse con vinagre y ungüento de rosa (Arvide Cambra, 1993, p. 326). De nuevo Plateario, para mediados del siglo XII, menciona el uso de la agalla para contener la hemorragia menstrual (Recio Muñoz, 2016, p. 53 y p. 743). En el siglo XV, el Ms. denominado códice Zabálburu, contiene tres recetas destinadas a este fin. Una para el que salle sangre a menudo por las narizes, explicando como en casos anteriores, que se hierva en vino cascos de milgranas (granadas) y media onza de agallas (Pensado Figueiras, 2012, p. 166, núm. 12). La segunda, de-nominada para el que salle sangre de las narizes dispone que hay que lavar la cabeza con agua fría y por la nariz introducir polvos de agallas quemados, en caso de no funcionar, facilita otro procedimiento con nueces llenas de pez (Pensado Figueiras, 2012, p. 167, núm. 22). La última receta es destinada para las personas que escupen sangre, la medicina que se elabora contiene media onza de agallas que iría mezclada con otras sustancias. El resultado final sería un líquido que debía beber la persona enferma (Pensado Figueiras, 2012, pp. 168-169, núm. 29). Con el mismo enfoque está destinado un recetario morisco de carácter médico y veterinario, datado entre los siglos XV y XVI bajo el título de Libro que contiene temas concernientes a veteri-naria y asuntos semejantes que revisten gran utilidad. Entre los remedios que aporta, existe uno dedicado a la cura y cicatrización de heridas y posibles hemorragias. Los ingredientes para cicatrizar son aceite de oliva, agalla, almáciga, incienso, sangre de dragón, tierra de Sevilla y vinagre; mientras que para la hemorragia además del acei-te de oliva, la agalla, almástiga y vinagre, se le añade estoraque (Vázquez de Benito y Bustos, 1997-1998, p. 389). Los pasos para detener una hemorragia serían:
“113. Sobre cómo detener la hemorragia de sangre en las heridas.Pon sobre la herida un paño de lino empapado en agua fría que dejarás hasta que la sangre deje de manar. Si con esto no fuere suficiente, espolvorea sobre la herida
44 Agradezco a Fernando Serrano su gentileza de proporcionarme la obra y facsímil en versión digital.
Javier López Rider236
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
tierra de Sevilla molida con aceite de oliva y agalla, después venda con un paño du-rante dos o tres días, porque la sangre cesará de manar. ¡Permítalo Dios!” (Vázquez de Benito y Bustos, 1997-1998, p. 456).
En último lugar, la agalla se ha incluido igualmente en recetas para otros males y dolencias. De nuevo en el códice Zabálburu es posible localizar una receta para la enfermedat de la piedra en la que “non puede omne mear e será en gran apretamien-to e echara arena” (Pensado Figueiras, 2012, p. 170). Todo lo empleado consiste en sustancias vegetales y naturales, incluidas las agallas. El modo de hacerlo es el plasmado por recetas anteriores, se tritura todo, se amasa con miel y cada mañana el paciente debe ingerirlo. En el Ms. 9226 hay una medicina para el mal de cámaras y que además de ingredientes muy peculiares, como pelos de liebre o lana sucia, se encuentra la agalla de ciprés. El resultado de la receta es que se elabore una especie de mermelada que debe ser consumida por el paciente diariamente45.
En la Europa medieval hay muestras de la misma manipulación de la agalla para aprovechar sus propiedades medicinales. Del siglo XIV data el Ms. Reg. Lat. 1211 con dos recetas de tinta negra para medicina, procedente de la Biblioteca Apostó-lica Vaticana para sanar heridas y cortar las hemorragias de la nariz, así como un ungüento para cicatrizar heridas (Kroustallis, 2003, pp. 581-582). En el Libro de secretos de Alejo Piamontés, se referencia que el incienso molido con linardo y aga-llas, mezclado con vino caliente es bueno para el flujo de cámaras46. Incluso en un tratado hebreo, cuyo contenido procede mayoritariamente del famoso Trotula, como remedio para detener la sangre recomienda purgar el brazo o la mano y posterior-mente aplicar el agua donde se haya hervido algún astringente como las agallas, entre otras sustancias. De igual forma, para tratar las llagas de la matriz aconsejan una lavativa con diversos ingredientes, incluyéndose nuevamente las agallas vegeta-les (Caballero Navas, 2006, pp. 401 y 408).
3.4. Elemento cosmético
Mujeres y hombres de la sociedad medieval se preocupaban por su aspecto físico, sentirse bellos y bien consigo mismo y manifestarlo ante el resto de las capas so-ciales no era tan extraño como se puede creer hoy día (Iradiel Murugarren, 1987, pp. 61-86; Cabré i Pairet, 2002, pp. 773-779 y Cabré i Pairet, 2008, pp. 171-208). Así ha quedado reflejado en las representaciones de miniados medievales, tratados médicos y recetarios. Desde etapas muy anteriores a la Edad Media, la cosmética y la perfumería han ostentado un claro protagonismo (Hamer Flores y Criado Vega, 2016, pp. 244-246). Por ejemplo, una tablilla asiria del siglo VIII ya menciona la
45 Siglos XV-XVI, BNE, Ms. 9226, fol. 118r.46 1570, libro I, fol. 162r., Libro de los secretos del Reverendo don Alexo Piamontés. Versión de Toledo.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 237
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
combinación de un tanino y un sulfato de cobre o de hierro, afirmando que se puede utilizar para teñir el pelo de negro (Kroustallis, 2003, p. 581). Plinio el Joven aludía a la utilización de las agallas de roble para el tratamiento de la alopecia, indicando que debían mezclarse con grasa de oso para restaurar el cabello (Segura Munguía y Torres Ripa, 2009, p. 155).
Tanto recetas hispanas como europeas coinciden en utilizar la nuez de agalla como uno de los ingredientes principales para cuidar el cuerpo y la imagen. En tér-minos generales, la función de esta materia prima reside en otorgar el color negro a cabellos y barbas, misma finalidad, como se ha plasmado en líneas anteriores, para la tinta de escribir y teñido de ciertos tejidos. Se ha documentado que, para elimi-nar las canas del cabello, se empleaban tintes negros obtenidos a partir de sales de plata o de plomo, azufre y lejías combinadas, componentes altamente dañinos para salud47, pero poco a poco comenzaron a aplicar materias vegetales y naturales que no eran tan peligrosas, como el ácido de las agallas, yema de huevo, alumbre o hierbas aromáticas (Iradiel Murugarren, 1987, p. 75 y Criado Vega, 2011, p. 889). Todas las recetas analizadas para el caso de la Península Ibérica coinciden en que las agallas deben ser partidas o en forma de polvo y una vez hervido se aplicaba en la cabeza o barba, ya sea en solitario o con una amalgama junto al resto de ingredientes. Para el Ms. 8565 del siglo XV, existe un capítulo dedicado a teñir de negro el color blanco que produce las canas, tanto en cabellos como en barba. De las cinco recetas que incluye, en una se especifica que se añadan agallas de roble y zumaque porque “ayu-dan mucho a ennegrecer”. Para conseguir ese color negro tan deseado, es necesario:
“las agallas anse de adresçar desta manera: quebrántense cada vna en quatro o cinco pedaços y hechense en remojo vna ora en aceite de aljonjolí e alegría e en manteca de bacas, después déjenlas secar e muélanse”48.
La misma receta se encuentra copiada en el capítulo 5 del Regalo de la vida hu-mana de Juan Vallés, que posee varias sobre volver negros los cabellos canos y blan-cos de la cabeza y de la barba (Serrano Larráyoz, 2008, p. 288). Para esta ocasión, se explicita que se tomen cuatro onzas de agallas de Levante, se deben romper en tres o cuatro trozos y freírlas en aceite sin quemarlas. A continuación, se muelen con otras seis onzas de aciche (tierra de Sevilla) y todo esto convertido en polvo se arroja en nueve libras de lejía. El proceso, continua con otros ingredientes y el producto resultante es una tinta que, una vez lavado el vello con la lejía, podría aplicarse donde se desee. Después deben volver a utilizar lejía y agua tibia (Serrano Larráyoz, 2008, p. 289). El Ms. 2019 también proporciona una receta Para teñir los cabellos de blancos en muy buen negro y cuyas instrucciones y elementos empleados
47 Por ejemplo, consultar el Ms. 9226 de la BNE, fol. 67r. y ss.48 Siglo XV, BNE, Ms. 8565, Vergel de señores, [e]n el cual se muestran a hazer con [mu]cha excelencia todas
las conser[va]s, electuarios, confituras, turro[ne]s y otras cosas de azúcar y miel. Se muestran a hazer todos los a[fe]ytes, asi de olores como de medici[na]., fols. 130r-130v., cap. 4.
Javier López Rider238
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
son muy parecidos a la última receta de Juan de Vallés. Comienza indicando que se utilicen agallas de Levante o semejantes, se frían en una sartén para no quemarlas, después se muelen, se pasan por un cedazo y se le añade también cáscaras de gra-nadas, nueces, piñones, mirra, hojas de Galecia, y todo junto molido, se hierve y se mantiene así hasta alcanzar la intensidad negra deseada.49 Entre las recetas que se conservan en la Biblioteca Colombina de Sevilla, en el Ms. 07-6-26 (Sala Hernando) hay una receta dedicada al teñido de negro de los cabellos, donde se recurría a acije (caparrosa), agallas, zumaque y pimienta. El modo de su fabricación sigue siendo el mismo reflejado en anteriores recetas, hervirlo y después lavar la cabeza. El único matiz es que añade también alumbre, como mordiente, para después hacer de nuevo un lavado con el tinte (Hamer Flores y Criado Vega, 2016, pp. 244-247). Todavía en el tránsito del siglo XVI al XVII existen recetas que mantienen el interés por teñir el cabello de negro con agallas, como la receta del Ms. 2019 que las mezcla con aceite50.
Por supuesto, existen otras preocupaciones con relación a la cosmética y el ca-bello, como es la alopecia. Hacia esta afección se encamina el códice Zabálburu en su receta para el cabello que se cahe de la cabeça. Recomienda que se lave la cabeza, una o dos veces por semana, con lejía fabricada con acelgas, camamilda (Manza-nilla), zumaque, oruga, verdolagas y lechugas montesas. Una vez lavado el cabello con esto, se deben añadir polvos de agallas y con alheña, ambas molidas, aplicán-dose toda la noche y conservará el cabello (Pensado Figueiras, 2012, p. 164, núm. 2). Mismo enfoque presenta la receta del Ms. 8565, que ofrece una lejía de ceniza de cortezas de sarmiento, cortezas de avellanas, ramos de olivos, huesos de dátiles, asensios, alejandría, hojas y rábanos verdes de arrayán, simiente de ortigas, flor de romero, zumaque y agallas de roble para que nazcan, crezcan y no se caigan los pelos de la cabeza o barba51.
Todo lo anterior es similar en los manuscritos europeos, por ejemplo, Alejo Piamontés recoge una receta para teñir los cabellos y barbas blancas con agallas de Levante, las cuáles se han de hervir en aceite, moler y pasar por un cedazo52. En los secretos del libro de G. Rosetti muchos de los ingredientes citados en las recetas his-panas, vuelven aparecer, confluyéndose las agallas. Por ejemplo, posee dos recetas, una denominada Tintura negra per li capelli e barba, detallando la utilización de las agallas de Istria y su mezcla con aceite común, que debe hervir durante una hora (Rosetti, 1555, p. 35); y otra A fare li capelli negri que cita las agallas nuevamente junto con “ferrero di Spagna” (Rosetti, 1555, p. 46). Y vinculado con la estética bu-cal, también recoge en su interior una receta para blanquear los dientes, con cuerno de ciervo, cuerno de cabra y agallas (Rosetti, 1555, p. 63).
49 Siglos XV-XVI, BNE, Ms. 9226, fol. 67r.50 Siglos XVI-XVII, BNE, Ms. 2019, fol. 2r.51 Siglo XV, BNE, Ms. 8565, fols. 131r-131v., cap. 5.52 1570, libro IV, fols. 105r.-105v., Libro de los secretos del Reverendo don Alexo Piamontés. Versión de Toledo.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 239
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
4. CONCLUSIONES
En definitiva, como se ha podido comprobar a través de los testimonios escritos de la época bajomedieval, el bosque ofrecía unos recursos naturales que iban más allá de los habitualmente conocidos. La explotación de la nuez de agalla en la España medieval estuvo muy extendida para multitud de aplicaciones y usos que manifies-tan la importancia que tuvo, tanto para las distintas industrias como para la propia sociedad del momento. Las variedades de las agallas dependían de su procedencia geográfica (Turquía, Istria, Francia, Hungría, Flandes, Italia, España, Alepo, China, Rumanía, Túnez, Vallnegra, etc.) y sus características (blanca, negra, grosa, menuda, etc.). Recolectada de los árboles, normalmente de la familia Quercus, y originada a través de la picadura de determinados insectos, se podía recoger fácilmente y se convertía en un producto útil en el mercado.
En relación con su comercialización, llama poderosamente la atención que, a pesar de su alta utilización, como se ha comprobado en los recetarios, el resto de la documentación de la época no aporte apenas información más allá de las finali-dades recogidas en este trabajo. Por ejemplo, no hay noticias sobre su recolección, cómo y cuándo debe ser recogida, si estaba o no protegida, por qué una variedad es mejor que otra y para qué finalidad o cómo conservarlas una vez manipuladas. Independientemente de la limitación de las fuentes escritas, posiblemente pudo tratarse de un recurso de consumo local o regional, pudiendo ser recogido por cual-quier persona y convirtiéndose, en algunos casos, en una especie de economía fa-miliar o complementaria a las actividades agroganaderas, como ocurre con la grana. Lógicamente esto sucedería en zonas donde predominara la agalla, quizás por esta circunstancia tiene dicha denominación la villa “Agallas” en la actualidad y aparecen las bolas de este recurso en su escudo. Esto puede explicar que su comercialización en el territorio de la Corona de Aragón fuese constante, pero nunca destacando sobre otros productos, igual que ocurre en las lezdas de la zona aragonesa o en el almojarifazgo de Chillón para el caso castellano. Además, se alude a esta materia vegetal en la documentación fiscal pero no en la compraventa de los Protocolos No-tariales consultados hasta el momento. En cualquier caso, sí es posible afirmar que se importaba fundamentalmente del Mediterráneo Oriental, destacando Italia por las grandes cantidades que enviaba a través del Levante peninsular o la exportación desde Granada hacia Génova.
Por otra parte, con fortuna los recetarios de la época sí contribuyen al conoci-miento del tratamiento y funciones que proporciona la agalla, dejando claro que los ácidos tánicos y gálicos de esta sustancia, eran idóneos para alcanzar el color negro en la fabricación de las tintas de escritura ferrogálicas. Precisamente, el de-seo de obtener dicha tonalidad es lo que convierte a la agalla vegetal en un valioso ingrediente en otros sectores y aplicaciones, como el curtido de pieles y el teñido de diferentes tejidos y el tinte para cabellos y barbas para ocultar el blanco de las
Javier López Rider240
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
canas. Sin embargo, sus propiedades astringentes también hicieron de este recurso natural un elemento imprescindible de los compuestos médicos, farmacológicos y cosméticos. Se trata de un producto básico que satisface una demanda globalizada, para la producción de los artesanos, pero también para una persona que estuviera en su hogar y deseara cuidar su aspecto, ya sea cuidando sus dientes, combatiendo la calvicie o tiñendo la barba o los cabellos. Una materia prima poco conocida hoy día, pero muy vinculada con mujeres y hombres del período medieval que la apro-vechaban asiduamente en su vida cotidiana.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
airaldi, g. (1966). Genova e Spagna nel secolo XV. Il liber damnificatorum in regno Granate (1452). Génova, Italia: Universidad de Génova.
aloMar i canyelles, a. (2002). Dos inventaris d’apotecaria del segle XIV. Gimber-nat: Revista d’Història de la Medicina y de les Ciències de la Salut, vol. 37, 83-111.
arVide caMbra, Mª l. (1993). Un ejemplo de medicina práctica en Al-Andalus: El Kztab Mujarrabat al-Jawag de Abü-l- ‘Ala’ Zuhr (c. 1060- 1131). Dynamis: Acta hispánica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, (13), 295-346.
caballero naVas, c. (2006). Algunos ‘secretos de mujeres’ revelados. El Še’arb Yašub y la recepción y transmisión del Trotula en hebreo. MEAH, sección Hebreo 55, 381-425.
cabanes catalá, M. l. (2007) (Coord.). Libro de los Oficios del Monasterio de Nues-tra Señora de Guadalupe (2 vols.). Madrid y Mérida, España: Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, In-formación y Documentación, Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Turismo y Monasterio de Guadalupe.
cabré i Pairet, M. (2002). Cosmética y perfumería. En L. García Ballester (Coord.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. II: Edad Media (pp. 773-779). Valladolid, España: Junta de Castilla y León.
cabré i Pairet, M. (2008). Los consejos para hermosear (“libros” I-III) en el Regalo de la vida humana de Juan Vallés. En J. Vallés, Regalo de la vida humana. Estudios y transcripción (pp. 171-208). Transcripción del manuscrito y coordinación de estudios F. Serrano Larráyoz. Pamplona, España: Gobierno de Navarra y Austria: Österreichische Nationalbibliothek.
cabrera Muñoz, e. (2002). El bosque, el monte y su aprovechamiento en la España del Sur durante la Baja Edad Media. En F. J. Pérez-Embid Wamba (Ed.), La An-dalucía Medieval: actas de las I Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente (pp. 249-272). Huelva, España: Universidad de Huelva.
carabaza braVo, J. Mª (1999). Algunos arabismos en la traducción del kitab fi adab al-hisba de al-saqati (II). En E. M. Tawfik Aly y J. Mª Carabaza Bravo (Eds.). El
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 241
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
saber en Al-Andalus. Textos y estudios, II (pp. 29-44). Sevilla, España: Universidad de Sevilla y Fundación El Monte.
cárcel ortí, Mª M. y trencHs odena, J. (1979). La tinta y su composición. Cuatro recetas valencianas (siglos XV-XVIII). Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, (82), 415-426.
carMona ruiz, Mª a. (2011). El aprovechamiento de los espacios incultos en la Andalucía Medieval: el caso de la Sierra Norte de Sevilla. En E. Martín Gutiérrez (Edit.). El paisaje rural en Andalucía Occidental durante los siglos bajomedievales: actas de las I Jornadas Internacionales sobre paisajes rurales en época medieval (pp. 193-208). Cádiz, España: Universidad de Cádiz.
caVacciocHi, s. (ed.) (2002). L’uomo e la foresta, secc. XIII-XVIII. Florencia, Italia: Instituto Internacional de Historia Económica “F. Datini” (Atti della 34 settimana di studi).
ciFuentes i coMaMala, l. y córdoba de la llaVe, r. (2011). Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero. Madrid, España: CSIC.
cleMente raMos, J. (Ed.) (2001). El medio natural en la España medieval. Actas del I Congreso sobre Ecohistoria e Historia Medieval. Cáceres, España: Universidad de Extremadura.
cleMente raMos, J. (2001). El medio natural en Extremadura (c. 1142-c. 1525). En J. Clemente Ramos (Ed.), El medio natural en la España medieval. Actas del I Congreso sobre Ecohistoria e Historia Medieval (pp. 15-56). Cáceres, España: Uni-versidad de Extremadura.
contreras-zaMorano, g. Mª (2015). La tinta de escritura en los manuscritos de ar-chivo valencianos, 1250-1600. Análisis, identificación de componentes y valoración de su estado de conservación. Tesis doctoral dirigida por A. Serra, V. Pons y D. Juanes. Valencia, España: Universitat de Valencia, Departamento de Historia del Arte.
córdoba de la llaVe, r. (1990). La industria medieval de Córdoba. Córdoba, Espa-ña: Montes de Piedad y Caja de Ahorros.
córdoba de la llaVe, r. (2002). Las técnicas pre-industriales. En L. García Balles-ter (Coord.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. II: Edad Media (pp. 221-432). Valladolid, España: Junta de Castilla y León.
córdoba de la llaVe, r. (2005). Un recetario técnico castellano del siglo XV: el manuscrito H-490 de la Facultad de Medicina de Montpellier. En la España Me-dieval, (28), 7-48.
córdoba de la llaVe, r. (2012). Las rasuras del vino. Aplicaciones y usos del tartrato de potasio en la España bajomedieval. En Mundos medievales: espacios, sociedades y poder. Homenaje a J. A. García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, 2 vols. (vol. II, pp. 1189-1200). Cantabria, España: Universidad de Cantabria.
Javier López Rider242
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
criado Vega, t. Mª (2011). Las artes de la paz. Técnicas de perfumería y cosmética en recetarios castellanos de los siglos XV y XVI. Anuario de Estudios Medievales, 41 (2), 865-897. https://doi.org/10.3989/aem.2011.v41.i2.374
criado Vega, t. Mª. (2013). Tratados y recetarios de técnica industrial en la España medieval. La Corona de Castilla, siglos XV-XVI. Tesis doctoral dirigida por R. Cór-doba de la Llave. Córdoba, España: Universidad de Córdoba, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media.
darWin, Ch. (2008). La variación de los animales y las plantas bajo domesticación, traducción e introducción de A. García González. Madrid, España: CSIC.
de HaMel, Ch. (2001). Artesanos medievales. Copistas e iluminadores. Madrid, Espa-ña: Akal.
de los santos rodríguez, r. M. y suárez sMitH, c. (1997). Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del infante don Felipe (si-glo XIII). Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 15 (1-2), 231- 240.
de seVilla, San Isidoro (2004). Etimologías. Texto latino, versión española y notas por J. Oroz Reta y M. Marcos Casquero. Madrid, España: Biblioteca de Autores Cristianos.
dioscórides (1998). Plantas y remedios medicinales (De materia médica), libros I-III. Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés. Madrid, España: Gredos.
dorini, u. y bertelè, t. (1956). Il Libro dei conti di Giacomo Badoer. Roma. Italia: Instituto Poligrafico dello stato.
durán i duelt, d. (2008). Els mallorquins a la Romania (segles XIII-XVI). En M. Barceló Crespí (Ed.), El Regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV): XXVI Jornades d’Estudis Històrics Locals (pp. 241-255). Palma. España: Institut d’Estudis Baleàrics.
edelstein, s. M. y borgHetty, H. c. (1969). The Plictho og Gioanventura Rosetti. Instructions of the Art of the Dyer which teaches the dyeing of woolen, cloths, linens, cottons and silk by the great art as well as by the common. Cambrigde, Londres, Inglaterra; Massachusetts, EEUU: M.I.T. Press y Massachusetts Institute of Tech-nology.
garcía de cortázar, J. a. (2002). Sociedad rural y medio físico en la España Me-dieval: Transformaciones del entorno físico en el Reino de Castilla en los siglos VIII al XV. En F. J. Pérez-Embid Wamba (Ed.), La Andalucía Medieval: actas de las I Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente (pp. 15-42). Huelva, España: Universidad de Huelva.
garcía de cortázar, J. a. (2007). Sociedad rural y entorno-físico: las modificacio-nes del paisaje en la Castilla medieval. En F. Sabatell (Coord.), Natura I desenvo-lupament: el medi ambient a l’Edat Mitjana (pp. 251-274). Lleida, España: Pagès Editors.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 243
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
garcía Marsilla, J. V. (2017). Los colores del textil. Los tintes y el teñido de los paños en la Valencia medieval. En G. Castelnuovo y S. Victor (Eds.), L’histoire à la source: acter, compter, enregistrer (Catalogne, Savoie, Italie, XIIe-XVe siècle): mélanges offerts à Christian Guilleré. Chambéry y Saboya (pp. 283-315). Francia : Université Savoie Mont Blanc y UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines Labo-ratoire Langages, Littératures, Sociétés.
grégorie, l. y desPlats, V. a. (1894). Diccionario enciplopédico de Ciencias, Litera-tura y Artes. París, Francia: Garnier hermanos, Libreros-Editores.
gual caMarena, M. (1976). Vocabulario del comercio medieval: colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV). Barcelona, España: Ediciones El Albir S.A.
gual caMarena, M. (1981). El primer manual hispánico de mercadería (siglo XIV). Barcelona, España: CSIC.
gonzález JiMénez, M. et alii. (2016). El libro primero de ordenanzas del concejo de Córdoba. Edición y estudio crítico. Madrid, España: Compobell y SEEM.
HaMer Flores, a. y criado Vega, t. (2016). Belleza y salud a fines de la Edad Media. Las recetas castellanas de los manuscritos de Hernando Colón. Historia. Instituciones. Documentos, (43), 243-260.
Hernández Vegas, M. (1935). Ciudad Rodrigo. La Catedral y la ciudad. 2 vols. Sala-manca: Imp. Comercial Salmantina.
HiPócrates (1993). Tratados Hipocráticos VIII. Tratados quirúrgicos. Madrid, España: Gredos.
iradiel Murugarren, P. (1974). Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Factores de desarrollo, organización y costes de la producción manufactu-rera en Cuenca. Salamanca, España: Universidad de Salamanca.
iradiel Murugarren, P. (1987). Cuidar el cuerpo, cuidar la imagen: los paradigmas de la belleza femenina en la Valencia bajomedieval. En Les soins de beauté. Mo-yen Âge, début des temps modernes. Actes du IIIe Colloque International Grasse (26-28 avril, 1985) (pp. 61-86). Niza, Francia : Université de Nice.
Kroustallis, s. (2002). Escribir en el siglo XVI: recetas de tinta negra española. Torre de los Lujanes. Revista de la Real Sociedad Económica Matritense, (48), 99-112.
Kroustallis, S. (2003). La tinta negra ferrogálica. A propósito de sus fuentes. En V Congreso Nacional de Historia del Papel en España (pp. 579-584). Girona, España: Ayuntamiento de Sarrià de Ter.
Kroustallis, s. (2008). La escritura y sus materiales: pigmentos, tintas e instru-mentos. En El soporte de la lengua (pp. 133-166). Nájera, España: Patronato Santa María la Real de Nájera, Ministerio de Cultura e Instituto del Patrimonio Histórico Español.
Javier López Rider244
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
lóPez rider, J. (2016). La producción de carbón en el reino de Córdoba a fines de la Edad Media: un ejemplo de aprovechamiento del monte mediterráneo. Anuario de Estudios Medievales, 46 (2), 819-858.
lóPez rider, J. (2018). The vegetal landscape of the southwest of Cordoba: a sam-ple of the natural environment of Andalusia in the Late Middle Ages. Journal of Medieval Iberian Studies, 10 (3), 364-384.
Maíllo salgado, F. (1998). Los arabismos del castellano en la Baja Edad Media. Sa-lamanca, España: Universidad de Salamanca.
Manual de Mugeres en el qual se contienen muchas y deversas reçeutas muy buenas (1995). Estudio, edición y notas, a cargo de A. Martínez Crespo. Salamanca, Es-paña: Universidad de Salamanca, Textos recuperados.
Martín gutiérrez, e. (2011). El paisaje rural en Andalucía Occidental durante los siglos bajomedievales: actas de las I Jornadas Internacionales sobre paisajes rurales en época medieval. Cádiz, España: Universidad de Cádiz.
Melis, F. (1972). Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI. Florencia. Italia: L. S. Olschki.
MerriField, M. (1967). Medieval and Renaissance Treatises on the arts of Painting, Original Texts with English Translations. Nueva York, EEUU: Dover Publications.
naVarro esPinacH, g. (2009). Los aranceles del Peaje de Zaragoza de 1292. En J. A. Sesma Muñoz y C. Laliena Corbera (Coords.), Crecimiento económico y formación de los mercados en Aragón en la Edad Media (1200-1350) (pp. 411-426). Zaragoza, España: C.E.M.A. y Universidad de Zaragoza.
nieVes-aldrey, J. l. (1998). Insectos que inducen la formación de agallas en las plantas: una fascinante interacción ecológica y evolutiva. Boletín SEA, (23), 3-12.
orlandi, a. (2008). Mercaderies i diners: la correspondència datiniana entre València i Mallorca (1395-1398). Valencia. España: Universitat de Valencia.
Pensado Figueiras, J. (2012). El códice Zabálburu de medicina medieval: edición crítica y estudio de fuentes. Tesis doctoral dirigida por A. Ferraces Rodríguez. La Coruña, España: Universidade da Coruña, Departamento de Filoloxía Española y Latina.
Pérez-eMbid WaMba, F. J. (Ed.) (2002). La Andalucía Medieval: actas de las I Jorna-das de Historia Rural y Medio Ambiente. Huelva, España: Universidad de Huelva.
PiFarré torres, d. (2002). El comerç internacional de Barcelona i el Mar del Nord, Bruges, a finals del segle XIV. Barcelona. España: L’Abadia de Montserrat.
PoMaro, g. (1991). I ricettari del fondo Palatino della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Milán, Italia: Giunta Regionale Toscana/Editrice Bibliografica, Milán.
rebora, g. (1970). Un manuale di tintoria del Quattrocento. Génova, Italia: Univer-sità degli studi di Genova, Istituto di storia economica.
recio Muñoz, V. (2016). La Practica de Plateario. Edición crítica, traducción y estu-dio. Florencia, Italia: SISMEL, Edizioni del Galluzzo.
El tanino vegetal. Aprovechamiento y usos de la nuez de agalla en la España bajomedieval 245
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 219-245
Recopilación de las ordenanzas de la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla (1527, reimpresión, 1975). Sevilla, España: Juan Varela de Salamanca.
rosetti, g. (1555). Notandissimi secreti de l´arte profumatoria, per fare ogli, acque, paste, balle, moscardini, uccelletti, paternostri, e tutta l´arte initiera, come si ricerca cosi nella citta di Napoli del Reame, come in Roma, e quivi in la citta di Vinegia nuevamente impresi. Venecia, Italia: Francesco Rampazetto.
saladrigas cHeng, s. (1996). Los tejidos en Al-Andalus: siglos IX-XVI. Aproxima-ción técnica. En España y Portugal en las rutas de la seda: diez siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente (pp. 74-98). Barcelona, España: Universitat Autònoma de Barcelona.
salicrú i llucH, r. (1995). El tràfic de mercaderies a Barcelona segons els comptes de la lleuda de Mediona (Febrer de 1434) (I), Barcelona, España: CSIC, Institució Milà i Fontanals.
segura Munguía, s. y torres riPa, J. (2009). Historia de las plantas en el mundo antiguo. Madrid y Bilbao, España: CSIC y Universidad de Deusto.
sesMa Muñoz, J. a. (2001). El bosque y su explotación económica para el mer cado en el sur de Aragón en la Baja Edad Media. En J. Clemente Ramos (Ed.), El me-dio natural en la España medieval. Actas del I Congreso sobre Ecohistoria e Historia Medieval (pp. 195-213). Cáceres, España: Universidad de Extrema dura.
sMitH, c. s. y HWatHorne, J. g. (1974). Mappae Clavicula, A little key to the World of Medieval Techniques (Vol. 4, part. 64). Filadelfia, EEUU: American Philosophical Society. https://doi.org/10.2307/1006317
teoFrasto (1988). Historia de las plantas. Edición y traducción de J. Mª Díaz- Re-gañón López, Madrid, España: Gredos.
trillo san José, Mª del C. (1996). Los aranceles de la ciudad de Grana-da a final de la Edad Media. Arqueología y territorio medieval, (3), 253-272. https://doi.org/10.17561/aytm.v3i0.1631
Vallés, J. (2008). Regalo de la vida humana (2 vols.). Transcripción del manuscrito y coordinación de estudios F. Serrano Larráyoz. Pamplona, España: Gobierno de Navarra y Austria: Österreichische Nationalbibliothek.
Vázquez de benito, c. y bustos, t. de (1997-1998). Recetario morisco médico-hipiátrico. Sharq al-Andalus, (14-15), pp. 375-462.
https://doi.org/10.14198/ShAnd.1997-1998.14-15.18Vignet zunz, J. y ortega santos, a. (Coords.) (2003). Las montañas del Mediterrá-
neo: coloquio internacional celebrado en Granada (4-6 de febrero de 1999). Granada, España: Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet.
zerdoun bat-yeHouda, M. (1983). Les encres noires au moyen age. París, Francia: Centre national de la recherche scientifique.
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 247
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19541
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 247-273DOI: 10.14198/medieval.19541
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII
Salt peasants in the interior of al-Andalus. The saltworks of Guadalajara and Soria between the 8th and 12th centuries
Guillermo garcía-contreras ruiz
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar la organiza-ción social del territorio y la distribución de los asentamientos en relación con la gestión y control de los recursos naturales, especialmente la sal, a partir de los lugares donde se produjo su explota-ción: las salinas. Se proponen una serie de indicios que indican que fue esta una actividad que debe-mos considerar como agrícola, aunque la natura-leza de su producto sea mineral. El área geográfica objeto de estudio se localiza en el centro de la Península Ibérica, especialmente las zonas norte y este de la provincia de Guadalajara y el sur de la vecina provincia de Soria. En esta área hubo varias salinas de renombre, como Imón, La Olmeda, Riba de Saélices, Armallá o Esteras de Medinaceli entre otras. El marco cronológico abordado va entre los siglos VIII al XII. Desde el punto de vista histórico y cultural estos siglos corresponden al periodo en el que estas tierras fueron parte de la “Marca Me-dia” de al-Andalus, el espacio central de la frontera entre la sociedad andalusí y la sociedad feudal de los reinos cristianos. Por ello se analiza desde la invasión e islamización de esta zona en los siglos VIII al IX, hasta la expansión, conquista y colo-nización que ocurrió durante los siglos XI al XII. PALABRAS CLAVE: salinas; al-Andalus; Marca Me-dia; Arqueología del Paisaje; poblamiento medieval.
Author:Guillermo García-Contreras RuizProfesor Contratado Doctor. Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Granada (Granada, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0002-0655-7067
Date of reception: 11/04/21Date of acceptance: 03/09/21
Citation:García-Contreras Ruiz, G. (2021). Campe-sinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII. Anales de la Univer-sidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 247-273.
https://doi.org/10.14198/medieval.19541
© 2021 Guillermo García-Contreras Ruiz
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Guillermo García-Contreras Ruiz248
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the social organization of the territory and the distribution of the settlements particularly in relation to the management and control of the natural resources, especially salt, considering the places connected with its production: the salt pans. Various arguments are proposed that hint towards to considered this activity as agricultural, although the nature of its product is mineral. The geographical area that has been chosen is located in the center of the Iberian Peninsula, especially the area north and east of the province of Guadalajara and south of the nearby province of Soria. In this area, there are various renowned saltworks areas, such as Imon, La Olmeda, Riba de Saelices, Armallá or Esteras de Medinaceli, among others. The chronological frame studied is the period from the 8th to the 12th century. From a historical and cultural point of view, these centuries correspond to the time in which this land was part of the “Marca Media” of al-Andalus, that is, the central space of the frontier between the andalusi society and the feudal society of the Christian kingdoms. For this reason, it will be analyzed the invasion and Islamization of this area from the 8th to the 9th century, up until the expansion, conquest and colonization which occurred during the 11th and 12th centuries.KEYWORDS: saltworks; Al-Andalus; Middle Mark; Landscape Archaeology; medieval settlement pattern.
1. LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS QUE EXPLICAN LA IMPORTANCIA DE LAS SALINAS EN EL SECTOR ORIENTAL DEL CENTRO PE-NINSULAR
En la parte norte y este de la actual provincia de Guadalajara, incluyendo tam-bién el sur de Soria, hay un grupo de importantes salinas históricas, alrededor de una veintena, de entre las que cabe destacar las de Imón, La Olmeda, Saélices, Medinaceli o Almallá entre otras. Todas ellas son salinas de interior que usan la salmuera subterránea que es sacada a la superficie y expuesta a la insolación so-lar para obtener el preciado mineral. Existe documentación escrita que menciona estas salinas con este sistema desde al menos los siglos XII-XIII, y durante toda la Baja Edad Media y la Edad Moderna (Espejo, 1918-1919; Altimir, 1946; Pastor, 1963; Gual, 1965; Ladero, 1987; Donderis, 2008; Ortego, 2013; García-Contreras, 2013; Rodríguez, 2015; Gismera, 2016) hasta llegar al siglo XIX y sobre todo hacia mediados del siglo XX cuando comenzaron a abandonarse (Plata, 2006; López de los Mozos, 2014).
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 249
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
Fig. 1. Salinas y principales municipios localizados en el área de estudio. Elaboración del autor.
El elevado número de centros salineros de esta zona se debe a dos factores: 1) a los condicionantes geológicos e hidrológicos que permiten la obtención de sal de manera relativamente sencilla, y 2) a su localización geográfica en un encuentro de caminos en el límite donde es posible obtener sal en el interior de la Penínsu-la Ibérica. En cuanto al primer factor, de manera muy general podemos decir que esta es una zona montañosa, entre el Sistema Central y el Sistema Ibérico, en la que los páramos, superficies montañosas aplanadas, son dominantes. Junto a ello, el principal elemento orográfico son los valles fluviales, siendo el más destacado el del río Henares, seguidos por los del río Salado, el Tajuña, el Gallo y el Tajo, a lo que podemos añadir el Jalón aún cuando pertenece a la actual provincia de Soria. La topografía de esta zona es bastante irregular, con alturas que van desde los 1300 metros de altura máxima, hasta los 600 metros en los fondos del valle, por donde discurren los ríos. Geológicamente, una de las principales características es la fuerte diferencia que hay entre las zonas elevadas y los fondos de valle. Los altos relieves están compuestos de materiales más duros, abundando las carniolas, las dolomías jurásicas y las calizas. El aspecto que presentan los montes, en la actualidad la ma-yoría sin vegetación o con manchas esporádicas de bosques de encinas y robles, es la de formas planas, con contornos simples y regulares y sin una excesiva pendiente, con una escasa capacidad para la agricultura por ser suelos pobres, estar expuestos a los condicionamientos climáticos, y por la escasa capacidad de retención de agua en superficie, ya que ésta se filtra. Frente a ello, en los amplios fondos de valle pre-
Guillermo García-Contreras Ruiz250
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
dominan fundamentalmente las arcillas, que a veces contienen margas, yesos y por supuesto sales. Podríamos decir que la secuencia paisajística estándar, por lo tanto, es la de unas zonas altas de rocas de color gris, desnudas o salpicadas de bosques o praderas de hierba; desde las que se va descendiendo hacia las faldas de los montes, en donde abundan las surgencias de agua dulce y con ello la vegetación bosquiva, los arbustos y las plantas aromáticas; para finalmente llegar a unos rojos y arcillosos valles en donde el cultivo de cereal de secano es la práctica dominante (García-Quin-tana, 2008, pp. 52-53). Es importante destacar esos afloramientos de agua dulce en las medias laderas. Todos ellos aparecen en una especie de línea más o menos recta y horizontal que marca el cambio entre las zonas altas y los fondos del valle, y que se producen por ser el punto de contacto entre las dos diferentes litologías antes descritas. Aunque no son las únicas fuentes de agua dulce, sí son las mayoritarias, ya que en el fondo de los valles predominan las aguas saladas. Esto marcará en gran medida el poblamiento en la zona (García-Contreras, 2012).
En los fondos de valle descritos el acuífero subterráneo se carga de sales antes de salir a la superficie, originando manantiales de salmuera o endorreísmos y en-charcamientos, que van a ser dominantes en gran parte del paisaje. Este mineral ha sido aprovechado desde época Prehistórica, bien de manera natural mediante su recolección o su aprovechamiento por parte del ganado, o bien con métodos cada vez más complejos hasta desembocar en las salinas (Malpica et alii, 2011). Éstas salinas son, básicamente, complejos hidráulicos en los que se extrae el agua salada mediante norias y se busca la saturación del mineral hasta convertirlo en grano al facilitar la evaporación del agua en balsas de poco fondo al calor y el viento. Lo que nos interesa destacar aquí es que este condicionante hidrogeológico de la salmuera y el endorreísmo en los fondos de valle no es positivo o negativo por sí mismo: dependiendo del modo en el que sea gestionado, puede ser un impedimento para el poblamiento, por las dificultades que imponen los encharcamientos salados a las comunicaciones y a la práctica agrícola; o un atractivo, por los beneficios econó-micos que genera un recurso natural tan preciado como era la sal cuando se crean las condiciones técnicas necesarias para su obtención, o cuando se usan de manera indirecta el ambiente de su entorno por su atractivo para la práctica ganadera o ci-negética (García-Contreras, 2019a).
Señalábamos antes que había un segundo condicionante geográfico que explica, en parte, la importancia de las salinas de la provincia de Guadalajara. Se trata de su propia localización, casi en el límite de donde es posible obtener sal en el interior de la Península Ibérica (Carrasco y Hueso, 2008) ya que son relativamente escasos los lugares en toda la mitad norte y oeste donde la sal puede obtenerse, con excepción de las zonas costeras o las afamadas salinas de Añana (Álava), Poza de la Sal (Bur-gos) o Villafáfila (Zamora). Esto ha hecho que desde la Baja Edad Media el grupo de salinas de la provincia de Guadalajara llamadas «salinas de Atienza» hayan abas-
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 251
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
tecido a casi toda la meseta norte, siendo determinante en el trazado de caminos y la localización de alfolíes, y siendo esa su importancia y, a la vez, muestra de su alta productividad (García-Contreras, 2021).
Como decíamos más arriba, en esta parte del centro peninsular se documentan alrededor de una veintena de salinas. Varias de ellas aparecen citadas en la documen-tación muy poco después de ser conquistadas estas tierras por Castilla en el proceso de avance feudal, como son la Olmeda (llamadas en la documentación medieval como Bonilla, Bonela, Boniella, Bonila…), Imón (mencionadas como Aimon, Emon, Aimonis…), Riba de Santiuste, Gormellón (localizadas cerca de Santiuste), las de Aguilar, que puede ser Aguilar de Anguita u otras cercanas a Castilnuevo, en terri-torio de Molina (Aguilé o Alguilé en los documentos), las de Terzaga o Terzaguilla, las de Traid y las de Armallá, cuyo topónimo (del árabe al-mallaha – salina) ya es de por si muy indicativo. A estas salinas se irán sumando menciones a otras en los documentos de los siglos XII y XIII: las de Anquela, Monsalud, Moratilla, Medinace-li… y ya a finales de la Edad Media, entre los siglos XIV y XVI, aparecerán referidas en los escritos casi todas las demás: Torremochuela, Alcuneza, Anquela, Morenglos (también llamadas de Alcolea de las Peñas), Tordelrábano, Rienda, Romanillos, Malpica (en Carabias), Valdealmendras, etc. Si no conocemos el nombre de muchas más, que las hubo, es porque a partir del s. XIV, la mayoría de estas salinas quedaron agrupadas bajo una sola denominación, las «salinas de Atienza», que incluía incluso
Fig. 2. Propuesta de localización de las desaparecidas salinas de Anquela. Imágenes capturadas del Google Maps.
Guillermo García-Contreras Ruiz252
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
a las salinas situadas en Medinaceli, en la vecina provincia de Soria, que también aparecen desde el temprano siglo XII (Ladero, 1987; García-Contreras, 2013, 2021; Ortego, 2013; Gismera, 2016; García-Soto, 2006; García-Soto y Ferrero, 2007). En algunas cartografías antiguas, como el mapa de 1565 conservado en el Archivo de Simancas (A.G.S., M.P.D., 09, 096), aparecen todas las que conformaban las salinas de Atienza recogidas en un diagrama no cartográfico. Esto hace que en ocasiones sea difícil el estudio únicamente por fuentes documentales de cada centro en particular.
A esta dificultad debemos añadir un problema eminentemente arqueológico, relacionado con la cultura material: no hay evidencias materiales sobre las salinas de época medieval. De hecho, no hay evidencias materiales de salinas anteriores al siglo XVIII, o por lo menos no las conocemos aún. Ni en las distintas campañas de prospección acometidas en el valle del Salado ni en las del valle del Alto Tajo ni en el entorno de Medinaceli, por poner tres áreas vinculadas a estas «salinas de Atien-za» (Malpica et alii, 2011; García-Contreras, 2013; Checa, 2014; Bueno, 2012), se han reconocido estructuras o restos materiales en las salinas existentes que puedan fecharse en los siglos en los que ya aparecen citadas en los documentos medieva-les. En cuanto a posibles restos en el subsuelo, en la provincia de Guadalajara sólo conocemos un caso de una salina que haya sido excavada. En concreto, la salina de San Juan, en Saélices de la Sal (García-Soto y Ferrero, 2006). Ni en la prospección del valle donde se ubican ni en la excavación arqueológica se documentaron restos anteriores al final de la Edad Media. Se hicieron sondeos en los edificios de las dos norias que tiene la salina, localizándose algunos restos de interés, como fragmentos de cerámica de arcaduces, vestigios de antiguas norias de madera, o algunas mo-dificaciones arquitectónicas que se habían realizado en la puerta de entrada. Pero en ningún caso, restos anteriores al siglo XVIII. Y sin embargo, hay constancia documental de la existencia de las salinas que se remonta a 1203, y especialmente abundante a mediados del siglo XIV, y desde ahí en adelante (García-Soto y Ferrero, 2006; Ortego, 2013).
¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Por qué no hay restos materiales anteriores al siglo XVIII? Esto mismo ocurre con el resto de salinas de la provincia de Guadalajara, tanto cuando se han estudiado las norias, como las balsas de evaporación o los al-folíes o almacenes. Creemos que es un problema que tiene que ver con la propia naturaleza de la explotación salinera a lo largo del tiempo, pero también con la for-ma de afrontar la investigación. Puede ser que la puesta en marcha de una arqueo-logía de la producción, es decir el estudio estratigráfico de los espacios de trabajo, sea muy dificultosa de llevar a cabo ya que, siendo una infraestructura hidráulica, construida a base de mampuestos y madera (materiales que aguantan un ambiente extremadamente húmedo y salino) su vigencia hasta hoy en día ha requerido de un mantenimiento continuo (Quesada, 1995). Un mantenimiento que es resultado exclusivamente del continuo trabajo en ellas, de su limpieza y adecuación a unas
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 253
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
Fig. 3. Plano y situación de las salinas de Imon en 1762. Archivo General de Simancas (A.G.S., M.P.D., 62, 015)
necesidades de la producción que han ido variando a lo largo del tiempo. Es así que podemos distinguir entre lugares de éxito y lugares abandonados. Los primeros, a la hora de afrontar un estudio directo como el que se ha practicado en Saélices de la Sal, han recibido a lo largo del tiempo una serie de reformas entre las que se incluyen, en ocasiones, el rebaje de las tierras para alcanzar más cómodamente la salmuera de la capa freática. Y especialmente las zonas dónde se sitúan las norias. Noticias de estas reformas las hay desde la propia época medieval, por ejemplo en 1477 los Reyes Católicos ordenaron a Pedro de Robles reformar al menos 30 salinas englobadas como «las de Atienza» (Ortego, 2013, p. 212). Pero son sobre todo las llevadas a cabo en 1760 las que configuraron el aspecto que, grosso modo, ha llegado a nuestros días. En esa fecha Miguel de Muzquiz, Ministro de Hacienda de Carlos III, dio instrucciones para la reforma de numerosas salinas en el sector central de la Península, con el objetivo de alcanzar más fácilmente la capa freática para obtener la salmuera y poder expandir las salinas, con la creación de nuevos pozos, eras y ca-nales, haciéndolas más productivas, y homogeneizando la arquitectura en todas las salinas reales (Meniz, 1988; López de los Mozos, 2014). Dan cuenta de estos planes de reforma borbónica los Planos de las Salinas de Imón y de La Olmeda de Jadraque
Guillermo García-Contreras Ruiz254
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
Fig. 4. Alfolí o almacén de sal en Almallá y placa que indica su fecha de inauguración. Fotografías del autor.
de 1762 (A.G.S., M.P.D., 62, 015 y 016 respectivamente) o la inscripción que corona el almacén de las salinas de Almallá, en tierra de Molina, que lo data en 1779.
Es decir, una suma de obras en vertical y en horizontal desde finales de la Edad Media que presumiblemente han eliminado cualquier vestigio anterior. Cabría pre-guntarse si, a pesar de estas reformas, alguna de las balsas mantiene una estratigrafía más o menos original, pero no se ha intervenido en ninguna, que nosotros conoz-camos. En cualquier caso, no es el único cambio, ya que también la reordenación de las balsas de evaporación, y por supuesto la progresiva maquinización de su infraestructura, sustituyendo norias y canales por motores de extracción y tubos de plástico. Además, hay que tener en cuenta otro hecho, en el caso del norte de Guadalajara: a finales del siglo XIX hay una revalorización de las salinas. Se crearon entonces grandes compañías explotadoras, como la Sociedad «Salinas de Imón y la Olmeda», constituida en 1873, que controlaba las dos explotaciones más producti-vas de la provincia de Guadalajara. En otros casos, en la mayoría de hecho, será un único propietario particular el que se haga cargo de las explotaciones. Y además, se iniciaron nuevas explotaciones salineras por toda la provincia, y sobre todo en el territorio que nosotros estudiamos. Éstas se beneficiaron tanto del desestanco de
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 255
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
la sal como de otros factores tales como el auge de las minas de Hiendelaencina, en donde se usaban grandes cantidades de sal como consecuencia del sistema de «beneficio» de la plata (García-Soto, 2006; García-Soto y Ferrero, 2007). Lo que no sabemos, dada la ausencia de estudios específicos y las alteraciones que se llevaron a cabo en estos momentos, es si estas salinas que ahora adquieren carta de nacimiento son explotaciones anteriores. En este sentido, valga solo un ejemplo: las salinas de Valdealmendras, oficializadas en torno a 1889-1890 (García-Soto, 2006, pp. 24-25) son mencionadas, sin embargo, en dos ocasiones a principios del siglo XVI como salinas que estaban a punto de desaparecer, primero en 1517 (Colón, 1988) y luego en 1550 (Minguella: 1912, p. 241), por lo que eran de fecha aún anterior, siendo muy probablemente las que se citan en 1262 como «Valdamentas» (Bueno, 2009, p. 372). Es sólo un ejemplo de una salina, probablemente de origen medieval, sobre las que no conocemos nada hasta que ponen en funcionamiento oficialmente a finales del siglo XIX, en espacios que debemos considerar de éxito histórico, quizás por el buen emplazamiento para la obtención de la sal (García-Soto, 2006; García-Soto y Ferrero, 2007; y Gismera, 2016).
Fig. 5. Salinas de Alcuneza en proceso de desaparición al ser invadidas por la vegetación tras su abandono, en las que casi de manera natural sigue concentrándose la sal en verano. Fotografía
del autor, septiembre 2010.
Guillermo García-Contreras Ruiz256
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
En todos estos casos de salinas de éxito, y a menos que la arquitectura de las balsas de evaporación pueda mostrar una cierta diacronía como ocurre en las salinas de Añana en el País Vasco (Plata, 2003) o que hayan quedado restos de su antigua tecnología atribuida a los musulmanes (Cruz, 1989; Quesada, 1995), su estudio di-fícilmente puede realizarse mediante una excavación arqueológica convencional, ya que los datos más antiguos que se aportarán serán los de la última gran renovación de la primera época borbónica, como veíamos en el caso de la Salina de San Juán en Riba de Saélices. Habrá entonces que acudir a otras formas de aproximación ar-queológica, sea a partir de la microtoponimia de las balsas y eras de evaporación, sea por la topografía y distribución de los subconjuntos en los que puede dividirse un conjunto salinero (pozo-balsa-eras de evaporación-canales de distribución), o sea por análisis paleoambientales indirectos que, en el caso del área estudiada, no han sido realizados hasta ahora. Además, en algunos casos, la propia organización interna de las salinas permite entrever una cierta evolución, sobre todo en las más grandes. Así, la existencia de partidos diferenciados cada uno con su propia noria y sus albercas, o la cierta alineación o desorden que algunos conjuntos puedan tener respecto a los demás, pueden ser indicativos. Y evidentemente, por la lectura con óptica de arqueólogo de la documentación escrita.
También los espacios salineros abandonados han sufrido también una serie de afectaciones, tanto antrópicas como naturales, que han supuesto su cubrición por arcillas y depósitos sedimentarios, cuando no desprendimientos de farallones roco-sos próximos, lo que ha conllevado la desaparición de sus canales; la invasión por parte de la vegetación, sea natural o sea los campos de cultivo, de sus balsas; cuando no directamente la desecación de estos espacios para facilitar actividades agrícolas o ganaderas. Quizá estos casos permitan, en un futuro, ser abordados mediante una excavación, siempre y cuando tengamos constancia de que su abandono se produjo sin haber sido afectadas por las grandes reformas borbónicas.
En cualquier caso, sean espacios de éxito hasta el presente, abandonados o en proceso de abandono en el momento de su estudio, quizás el tipo de estudios que se puede acometer con mejores perspectivas de aportar una información histórica relevante sean aquellos que pretendan integrar el estudio de las salinas en relación con el resto de elementos que estructuran y contextualizan tanto el poblamiento (castillos, aldeas, caminos, torres…) como la producción, sea campesina o centra-lizada (agricultura, ganadería, minería…). Es decir, dentro de un estudio complejo y holístico que podemos denominar como Arqueología del Paisaje (Malpica, 2008; García-Contreras, 2016).
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 257
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
2. EL PERIODO ANDALUSÍ EN EL SECTOR ORIENTAL DEL CENTRO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Desde el 711 el territorio que estudiamos será conquistado e islamizado, formando parte de la zona de asentamiento de distintos grupos beréberes. A partir del siglo X, con la instalación del califato en al-Andalus y la expansión de los reinos feudales hasta el valle del Duero, esta zona será frontera directa entre musulmanes y cris-tianos, siendo numerosos los enfrentamientos y actividades bélicas momento en el que pasa a denominarse Marca o Frontera Media. Durante el siglo XI no está claro a quien pertenecieron estas tierras, ya que se sucedieron conquistas cristianas, sobre todo el reino de Castilla, y de los reinos taifas de Zaragoza y Toledo, para pasar de-finitivamente desde el siglo XII a formar parte de la corona de Castilla. Es decir, el periodo andalusí que estudiamos abarca desde el siglo VIII hasta el siglo XII.
Desde hace tiempo se ha detectado que el poblamiento andalusí del norte de la provincia de Guadalajara y el sur de la provincia de Soria carece del volumen de trabajos que hay para otras partes de la Marca Media, algo que se arrastra desde hace más de treinta años (Zozaya, 1991). Ha habido algunos esfuerzos por sistematizar, catalogar y clasificar tanto los distintos yacimientos como las dispersas referencias documentales que pueden usarse para analizar este periodo (Morère, 1983; Pavón, 1984; Retuerce, 1994; García-Soto, 2005). Pero espacialmente importante es la au-sencia de intervenciones arqueológicas, más allá de algunas prospecciones y de al-gunas excavaciones. Algo que en otras regiones de la Marca Media de al-Andalus se está solventando en los últimos años (algunos ejemplos son Chavarría, 1997; García, 2007; Gillote, 2008). Esto ha hecho también que se haya integrado el estudio de esta zona del centro peninsular dentro de marcos interpretativos más amplios referidos al conjunto de la frontera de al-Andalus.
Por lo general, y dejando a un lado las más antiguas visiones de todo este área como despoblada y dedicada sólo a la defensa de la frontera (Herrera, 1985), desde hace ya varias décadas se tiende a interpretar que todas las fortalezas que se exten-dían desde el río Manzanares (Madrid) al valle del Jalón (Soria), y desde el Sistema central a la frontera con la actual provincia de Cuenca, obedecían a una doble fron-tera, aquella principal contra el avance de los reinos cristianos, y una frontera inte-rior orientada a preservar el territorio tanto de las agresiones procedentes de clanes beréberes desde el norte y el este, como de Toledo (Manzano, 1991). Parece ser que las constantes revueltas toledanas y de la región de Santaver obligaron a los omeyas, apoyándose en grupos beréberes, los Banū Salīm en particular, a intentar crear una especie de red militar que rodeaba a la insumisa sede de la antigua capital visigoda, cuyos habitantes, bien sea por motivos fiscales bien sea por motivos administrativos, mostraron a lo largo de todo el tiempo una fuerte oposición frente al poder central. Se ha propuesto que esta situación obligó a crear un limes interno, cuyo puntos fuertes eran Madrid, Calatalifa, Uceda, Calatrava, Olmos y Canales (Zozaya, 2004),
Guillermo García-Contreras Ruiz258
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
además de Alcalá de Henares, Guadalajara, Peñafora e incluso otros que quedan más al Este hasta llegar a Medinaceli, territorio objeto de nuestra atención.
Otra línea de interpretación destaca una fuerte impronta del carácter beréber de este territorio a partir de las menciones al control por parte de un grupo de norteafricanos, la familia de los Banū Salīm (De Felipe, 1997, pp. 220-224; Bueno, 2015; García-Contreras, 2019b). Su distribución se relaciona con la aparición de una serie de formas cerámicas determinadas (Bermejo y Muñoz, 1996; Bermejo y Muñoz, 1999). Estas formas cerámicas presentarían un área de dispersión muy concreta por lo que deben de proceder de alfares locales, vinculados a un grupo humano concreto, esa familia beréber (De la Granja, 1966, p. 492). Más o menos es la misma línea interpretativa propuesta para comprender la construcción y funcio-nalidad de algunas torres de la Marca Media (Almagro, 1976). Aunque sugerente, esta interpretación tiene el problema, llevada al extremo, de explicar a partir de consideraciones casi raciales acontecimientos históricos o cualquier resto material distintivo del período y la zona, sin examinar las específicas condiciones ecológicas, económicas y sociales (Jiménez, 1995; García-Contreras 2019b). Es cierto que toda la zona montañosa comprendida entre las provincias de Cuenca, Teruel, Guadala-jara y Soria, grosso modo la parte central y oriental de la Marca Media, constituyen uno de los núcleos más importantes de población beréber de al-Andalus, y que los textos de la época nos informan de cómo muchos de los aspectos políticos, sociales y militares tienen como trasfondo la distinción entre norteafricanos y árabes. Pero es poco probable que la explicación de todo lo ocurrido esté sólo en el carácter be-réber de la población que habitó estas tierras. Además, sin saber cuantitativamente ni cualitativamente su relevancia.
Más allá de la posible identificación de poblaciones bereberes, la única certeza que tenemos es que hay un buen número de asentamientos cuya cultura material se puede fechar en época andalusí (García-Contreras 2020), y que la mayor parte de los que conocemos corresponden a asentamientos en altura, castillos y torres. Son los mejor conocidos gracias a su mejor conservación, pese a reocupaciones y reuti-lizaciones posteriores, y a que son los que en primer lugar han llamado la atención de los investigadores. Pero no son los únicos tipos de asentamientos que hay. Aun-que es muy difícil identificarlos mediante prospecciones como las llevadas a cabo (García-Contreras, 2013), hemos encontrado algunos asentamientos que podemos considerar aldeas o alquerías, situados mayormente en las medias laderas junto a las surgencias de agua dulce mencionadas al principio de este trabajo. Pensamos que estos son, realmente, los espacios en los que debemos fijar nuestra atención para que la imagen que tenemos sobre el poblamiento tenga más sentido que el de la simple línea maginot conformada por castillos y torres de filiación beréber.
Lo que sí parece claro es que, a falta de proyectos de excavación arqueológica, la única salida que hay para dar un paso adelante en el conocimiento que tenemos
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 259
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
sobre el poblamiento medieval es la de revisar los datos ya existentes, pero desde una óptica diferente, más acorde con el tipo de investigaciones que se están planteando en el resto del territorio andalusí.
3. LA EXPLOTACIÓN DE LA SAL EN ÉPOCA ANDALUSÍ. ¿CONTROL CAMPESINO?
En la primera época andalusí, desde los siglos VIII y IX se irá transformando el paisaje altomedieval hasta configurarse en el siglo X un patrón de poblamiento relacionado con la explotación de los recursos naturales bastante diferente al del periodo anterior (Olmo, 2011; García-Contreras, 2016). Este poblamiento vendrá marcado por la existencia de cinco tipos de asentamientos: las ciudades, las torres y algunas cuevas, que no abordaremos en este trabajo, los asentamientos en altura y los núcleos rurales tipo aldea o alquería. Lo primero que llama la atención al analizar la localización de estos dos últimos tipos de asentamientos es su alejamiento de las partes llanas, de los fondos de valle, marcado edafológicamente por la existencia de suelos de rendsinas y margas irisadas (liásivas) yesíferas, asociadas a suelos con alto contenido en sales (Alonso, 1978, p. 240), pero que permiten un intenso aprove-chamiento agrícola a base de cereales y leguminosas, dada su capacidad para retener la humedad, y que fue mayormente explotado en épocas romanas y visigodas. En lugar de ocupar estos fondos de valle, la mayoría de los asentamientos rurales, y por lo tanto aquellos directamente relacionados con los espacios de trabajo agrícolas y salineros, se sitúan en las medias laderas de los cerros y sierras, junto a las abun-dantes surgencias de agua dulce existentes. El patrón de asentamiento rural ahora parece responder a un modelo político descentralizado, y topográficamente dual (García-Contreras, 2015, 2016, 2018a; Malpica et alii, 2011; Lázaro, 1995; Retuerce, 1995; Olmo, 2002 y 2011; García-Soto, Ferrero y Guillén, 2004; Bueno, 2012, 2015; Checa, 2014). Por un lado los asentamientos en altura fortificados, que responden a condicionamientos sociopolíticos en los que no vamos a entrar ahora y por otro los asentamientos a media ladera, más ligados a la explotación directa de los recursos naturales Se trata de pequeñas aldeas, que debemos considera como las alquerías andalusíes, asociadas a los lugares de contacto entre las distintas litologías: por enci-ma se sitúan las calizas y dolomías, que debido a su bajo espesor y su baja fertilidad no consienten una agricultura suficiente para abastecer a la población, pero sí una cabaña ganadera que podría alternar estas zonas de monte con los prados halófilos situados en el llano. En esas zonas de monte, desde la Edad Media se produce una sobreexplotación, no sólo por las actividades ganaderas sino también por la extrac-ción de la madera, que ha cambiado su fisonomía (Fidalgo, 1987, pp. 25-28). En la misma cota en la que se sitúan esas aldeas o alquerías y las surgencias de agua, junto a ellas o inmediatamente por debajo cuando el endorreísmo de los fondos de valle lo permite, se han localizado algunas terrazas, fosilizadas o bien hoy en cultivo, con
Guillermo García-Contreras Ruiz260
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
acequias que distribuyen el agua entre las parcelas que pueden estar remitiéndonos al sistema agrícola del periodo (García-Contreras, 2018b). Estas tierras se benefician de la sedimentación resultante de la erosión de las partes altas de los montes, mez-clado con las arcillas del fondo del valle, que dan como resultado zonas de suelos blandos y menos permeables óptimas para la agricultura (Hernando, 1977).
Respecto a los asentamientos en altura, puestos de control del territorio la ma-yoría de los cuales presentan evidencias de fortificación cuando no son castillos directamente, se sitúan en cerros aislados o promontorios rocosos que desde las parameras se adentran en el valle. Parece haber una preferencia por las zonas de areniscas, quizás por la facilidad que presentan para ser trabajadas. Además, es la roca más utilizada en la construcción de estas fortificaciones. Estos castillos se sitúan en suelos rocosos, poco desarrollados, asociados a litosuelos, calizas, muy pobres en nutrientes y con una escasa potencia de retención hidráulica, en cuyo entorno no puede cultivarse, debiendo sus habitantes bajar a trabajar al llano o ser abastecidos por la producción de las aldeas o alquerías.
Varios asentamientos andalusíes, tanto aquellos en altura como los otros que consideramos rurales, están relacionados directamente con alguna de las salinas que aparecen en la documentación escrita por primera vez pocos meses después de la conquista castellana de estas tierras, en torno al siglo XII, y que se localizan en los fondos de valle donde el endorreísmo salino o hipersalino es más acusado. De hecho, son los asentamientos andalusíes los que encontramos más cercanos a estas salinas, más que ningún otro que pueda fecharse en ningún otro periodo histórico, al menos por los materiales que conocemos en superficie. Podemos mencionar varios ejemplos en el valle del Salado: las salinas de Riba de Santiuste, localizadas entre el castillo de la Riba y el asentamiento rural de Torrequebrada, ambos con dataciones andalusíes (García-Contreras, 2018a); lo mismo en el caso de las salinas de Imón, con otro asentamiento andalusí en la media ladera del cerro que queda al Sur; y algo similar en el caso de las salinas de La Olmeda de Jadraque, denominadas Bonilla en la documentación medieval más temprana como ya se ha dicho, nombre con el que hemos bautizado al asentamiento andalusí localizado en la media ladera de la sierra que delimita la propia salina por su lado occidental (García-Contreras, 2016).
Esto que se ha documentado en el valle del Salado es lo mismo que puede verse en la zona del Alto Tajo, concretamente en el valle del río Bullones, donde están las salinas de Armallá al pie del cerro en el que se ubica el asentamiento del castillo de los Moros datado al menos en el siglo X así como otros de igual cronología andalusí como Fuente del Barranco o Fuentejimena, todos ellos entre Tierzo y Terzaga, que pudieran estar en relación con las salinas de Terceguella o Tercezuela (Lázaro, 1995; Arenas y Martínez, 1999: 210; Olmo, 2002, p. 482; Checa, 2014, pp. 76-77; García-Contreras, 2016).
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 261
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
Fig. 6. Salinas de La Olmeda de Jadraque vistas desde el asentamiento andalusí de Bonilla. Fotografía del autor, septiembre de 2010.
Fig. 7. Salinas de Armallá vistas desde lo alto del asentamiento andalusí del Castillo de los Moros, al sur de Tierzo. Fotografía del autor, septiembre 2018.
Guillermo García-Contreras Ruiz262
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
También al sur de Molina, en Castilnuevo, más concretamente en Valdeagui-lé donde hay salinas desde el siglo XII (Minguella, 1910, p. 424) y donde se ha documentado un asentamiento rural andalusí e incluso una pequeña fortificación que quizás sea anterior a la propia Molina de Aragón (Fabián, 2012, p. 73). Y de nuevo, esta misma relación entre asentamientos andalusíes y salinas mencionadas en la documentación medieval más temprana vuelve a repetirse en el entorno de la vecina Medinaceli, en los valles de los arroyos y tributarios del río Jalón, don-de por ejemplo hay un área salina entre el castillo de Esteras de Medinaceli y el asentamiento rural de La Mantilla, ambos con dataciones andalusíes; o algo más al norte en el arroyo del Pradejón donde las salinas del Arbujuelo están a los pies del cerro en el que se localiza otra de estas alquerías (Bueno, 2012; García-Contreras, 2016).
Fig. 8. Distribución del poblamiento andalusí en el entorno de Medinaceli en relación con los espacios de cultivo y los salineros (mapa de García-Contreras, 2016 modificando el original de
Bueno, 2012).
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 263
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
En otros casos la relación de los asentamientos andalusíes es algo más incierta, aunque apunta en la misma dirección. De nuevo refiriéndonos al valle del Salado, las denominadas salinas del Gormellón están a menos de un kilómetro del complejo asentamiento andalusí de Santamera que consta de un espacio en altura y de otro encajonado en un farallón rocoso de la hoz del río Salado (García-Contreras, 2015, p. 66). En el caso del valle del Alto Tajuña tenemos tres interesantes casos. El prime-ro es el de las ya mencionadas salinas de San Juán, cercanas a Riba de Saélices pero en un valle diferente de aquel otro en el que se localiza el poblado a media ladera de Los Casares que consta de cueva y torre (García-Soto, Ferrero y Guillén, 2004), mediando entre ambas una distancia de cerca de 5 km. El segundo caso es el de las salinas de Aguilar de Anguita, que pudieran ser las que se mencionan en 1168 como «salinis de Alguile» (Minguella, 1910, p. 424), aunque hay dudas sobre si esta cita refiere a las salinas de Castilnuevo-Valdeaguilé que mencionábamos antes) y que se localizan no lejanas de dos asentamientos con evidencias cerámicas de época anda-lusí, el de Benamira y el de Aguilar, este último además citado en el siglo XI en el Poema del Mio Cid y que consta de cueva y torre fechada en época andalusí (Gar-cía-Contreras, 2016, pp. 376-377). El tercer caso, algo más al sur del anterior pero también en valle del Alto Tajuña, es el del entorno del municipio de Hortezuela de Océn donde se ubica la laguna de Océn, una formación endorreica salina en el fondo
Fig. 9. Poblamiento y topónimos andalusíes en el alto valle del Tajuña y el entorno de la Laguna de Océn, indicando la localización del castillo de Almalaff. Elaboración del autor.
Guillermo García-Contreras Ruiz264
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
Fig. 10. “Campesinos de la sal” en una postal histórica de la Olmeda de Jadraque (ca. 1905-1930). Fuente: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Tarjetas postales, Signatura: POS 3623
del valle en cuyas inmediaciones. En un radio de ca. 1 km alrededor de la laguna se localizan los asentamientos plenomedievales con materiales cerámicos andalusíes en superficie de Océn, Albalate y Torre de Océn, así como el castillo de Almalaff, que además de tener constatada una ocupación desde época califal tiene un topónimo de evidente relación con la explotación salinera (al-mallah en árabe significa la salina) (Retuerce, 1995, p. 110 y 113; Lázaro, 1995, p. 68; García-Contreras, 2016, p. 377; Batanero y Alcón, 2018). Además de la relación con las salinas de origen andalusí que marca ese topónimo de Almalaff que aparece ya en el fuero de Molina de 1142, apenas catorce años después de la conquista cristiana del territorio (Sancho, 1916, p. 65), hay que señalar que en la más temprana documentación medieval que hace referencia a esta zona, concretamente en 1191, se cita una salina que beneficiaba al monasterio de Óvila y que estaba situada próxima a Sotodosos, aldea que está al sur de la laguna de Océn (Minguella, 1910, p. 474).
4. CONCLUSIONES
Lo que hemos tratado de plasmar en estas líneas son algunas reflexiones sobre la explotación de la sal y la relación con el poblamiento en el norte y este de la pro-vincia de Guadalajara, y en parte también el sur de Soria, durante la época andalusí. En esta búsqueda de la configuración de los paisajes andalusíes hemos partido de
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 265
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
los condicionamientos geológicos e hidrológicos que tiene el poblamiento, y hemos atendido a las regulaciones que marcaron la producción y distribución de la sal, intentando en la medida de lo posible de aunar perspectivas sociales y ambientales. Evidentemente, necesitamos continuar avanzando, sobre todo con la participación de distintas técnicas y especialistas. Y sobre todo, estamos faltos de excavaciones ar-queológicas, tanto en lugares de hábitat como en espacios de trabajo, que permitan dotar de densidad al conocimiento histórico de esta región, y de dinamicidad a esta imagen en exceso estática que hemos ofrecido. En cualquier caso, pensamos que sobre algunas conclusiones podemos ir reflexionando.
Debemos reconocer que los datos arqueológicos, aún cuando se combinan con la toponimia y las primeras referencias que aparecen en textos medievales, son poco consistentes. A ello debemos añadir la práctica inexistencia de documentación es-crita específica sobre las salinas en general para todo al-Andalus (García-Contreras, 2011) y específicamente para las tierras de Guadalajara (García-Contreras, 2013). Por lo poco que sabemos, da la impresión que en un primer momento toda zona susceptible de ser explotada para la obtención de sal pasaba a ser propiedad de quien la trabajara, por derecho de vivificación similar al de los campos agrícolas (Camarero, 2004; Serrano 2010) ya que debido a su estacionalidad y la necesidad de trabajo para elaborar la materia prima era considerada una actividad eminente-mente agrícola (Quesada, 1995; García-Contreras, 2011), no debiendo en nuestra opinión de incluirlo en una actividad propiamente minera (Echevarría, 2009). De su particular condición como “agricultura mineral”, si se nos permite la expresión, da cuenta la existencia de contratos de arrendamiento y de aparcería entre particu-lares para la gestión y trabajo de las salinas al menos en el s. XII (Echevarría 2005 y 2010). Aunque no conocemos bien en manos de quién estaba la producción ni la distribución de la sal del norte y este de Guadalajara en época andalusí, varios datos explicados en este trabajo apuntan a un aprovechamiento directo por parte de las comunidades rurales de base campesina: la organización del poblamiento en sus inmediaciones, sin prácticamente estructuras que podamos relacionar directamente con el Estado andalusí ni tampoco estructuras defensivas salvo las torres de alquería y algunos asentamientos en altura; en segundo lugar la ausencia de referencias en la documentación escrita coetánea que solía marcar las propiedades relacionadas con explotaciones que generaban beneficios al poder estatal; en tercer lugar el repetido reparto de espacios en torno a las alquerías para combinar distintas actividades económicas agrícolas, ganaderas y salineras etc. Todos estos argumentos apuntan hacia este control directo por parte de quienes habitaban en el ámbito rural y no de poderes ajenos a él. Esto no debe entenderse en ningún caso como una preten-dida horizontalidad social ni tendencia autárquica, toda vez que el campesinado en al-Andalus estuvo jerarquizado social y económicamente, además de dividido por categorías de género, con desigualdades que dieron lugar, o fueron consecuencia, del
Guillermo García-Contreras Ruiz266
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
desarrollo de poderes locales. Pero sí apunta en esa dirección de la independencia productiva de gran parte del ámbito rural andalusí, siempre que mantuviese una relación fluida en el pago de impuestos al Estado, primero Omeya y luego Taifa. Cabe pensar, por lo tanto, en que esa explotación eminentemente campesina, que además fue estacional pues dependía del calor y la ausencia de lluvias para obtener la evaporación de la salmuera y la concentración del grano de sal, pudiera serlo en base a familias extensas, que es a lo que responde, por lo que sabemos, la organiza-ción social en el ámbito rural andalusí. Esto explicaría el tamaño y la localización de los asentamientos documentados en esas medias laderas, con las áreas de viviendas muy próximas a las áreas de explotación agrícola, ganadera y salina, lo que cambiará cuando estas salinas dejen de estar en manos directas del campesinado con posterio-ridad a la conquista castellana (García-Contreras, 2018b, 2019a). De todas formas, reconocemos que entramos aquí ya en el terreno de las hipótesis con la que seguir trabajando en el futuro. Éstas sólo podrán ser contrastadas o rebatidas cuando se acometan excavaciones en estos asentamientos rurales o se perfeccionen técnicas de análisis indirecto sobre el impacto de las explotaciones salineras, como por ejemplo cambios en el paisaje vegetal que se detecten en diagramas polínicos, toda vez que el estudio arqueológico directo de los centros productores de sal parece estar muy limitado cuando no directamente imposibilitado debido a reformas posteriores que han borrado la materialidad de las salinas de época andalusí.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
alMagro gorbea, a. (1976). Las torres bereberes de la Marca Media. Aportaciones a su estudio. Cuadernos de la Alhambra, 12, 279-305.
alonso Fernández, J. (1978). La capacidad económica y poblacional del suelo en las comarcas serranas de Guadalajara, Wad-al-Hayara, 5, 237-249.
alonso raMos, J. a. (1988). “El Armallak”. Génesis de un culto en Riba de Saélices (Guadalajara). Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 4, 33-56.
altiMir bolVa, J. (1946). La sal Española y su legislación: 1252-1945. Madrid.arenas esteban, J. a. y Martínez naranJo, J. P. (1999). La explotación de sal durante
la Edad del Hierro en el Sistema Ibérico. En: F. Burillo (ed.), IV Simposio sobre los Celtíberos. Economía (pp. 209-212). Zaragoza.
https://doi.org/10.30861/9781841711027áVila seoane, n. (2005). El proceso de señorialización de la Extremadura castellana:
el ejemplo de la provincia de Guadalajara (siglos XII-XVIII). Tesis doctoral inédita. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
batanero nieto, a. y alcón garcía, i. a. (2018). La torre de la laguna de la Hor-tezuela de Océn. En G. García-Contreras y L. Olmo (eds.): Arqueología Medieval en Guadalajara. Agua, paisaje y cultura material (pp. 233-248). Granada, Editorial Alhulia.
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 267
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
berMeJo cresPo, J.l. y Muñoz lóPez, K. (1996). La producción cerámica en el entorno del Henares durante los siglos IX y X. En Actas del V Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, (pp. 79-86), Guadalajara: IMS-IEECC-CEESS.
— (1999). Poblamiento y frontera en los Valles del Jarama y Henares en época islámica. En R. de Balbín y P. Bueno (eds.), II Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 1996 (vol. IV, pp. 555-560), Alcalá de Henares: Fundación Rei Afonso Henriques.
blázquez garbaJosa, a. (1985). La reconquista de Sigüenza y su significación geopolítica regional. Wad-al-Hayara, 12, 35-42.
bueno M. (2009). El papel de la Orden de Calatrava en la reorganización del espacio soriano en el siglo XIII. En: El nacimiento de la Orden de Calatrava. Primeros tiempos de expansión (siglos XII-XIII) (pp. 345-275). Ciudad Real.
— (2012). Más allá del territorio, tradiciones en el entorno del Jalón. En B. Arizaga et al. (eds), Mundos medievales: espacios, sociedades y poder. Homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre (vol. 1, pp. 413-425). Cantabria.
— (2015). Power and rural communities in the Banû Salîm area (eighth-eleventh centuries): Peasant and frontier landscapes as social construction. En: F. Sabaté y A. Fábregas (eds), Power and rural communities in Al-Andalus: Ideological and material representations (pp. 17-51). Turnhout: Brepols.
caMarero castellano, i. (2004). Las labores vivificadoras como medio de adquisición de la propiedad de tierras muertas. Ciencias de la Naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudios, VII, 179-193.
cantera burgos, F. y carrete Parrondo, c. (1973). Las juderías medievales en la provincia de Guadalajara. Sefarad, 33-2, 260-323.
carrasco Vayá, J.-F., y Hueso KorteKaas, K. (2008). Los paisajes ibéricos de la sal. 1. Las salinas de interior. Guadalajara.
cHaVarría Vargas, J. a. (1997). El valle del Tiétar en la Marca Media de Al-Andalus (Al-Tagr Al Awsat). Trasierra: boletín de la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar, 2, 95-112.
cHeca Herraiz, J. (2014). Dinámicas de ocupación y transformación del territorio medieval en el Alto Tajo (Guadalajara). Arqueología y Prehistoria del Interior Peninsular, 1, 64-85.
cleMente raMos, J. (2008). Agrosistemas hispanocristianos: el secano (Corona de Castilla, siglos X-XV). En: De la Iglesia Duarte, J. I. (ed.), Cristiandad e Islam en la Edad Media Hispana. XVIII Semana de Estudios Medievales. Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2007 (pp. 239-270). Logroño.
colón, H. (1988). Descripción y Cosmografía de Hernando Colón (1517): manuscrito de la Biblioteca Colombina. Sevilla.
Guillermo García-Contreras Ruiz268
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
cortés ruiz, Ma e. (2000). Articulación jurisdiccional y estructura socioeconómica en la comarca de Molina de Aragón a lo largo de la Baja Edad Media: 6 volúmenes. Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid.
cruz garcía, o. (1989). Norias de tradición mudéjar en las salinas de Imón (Guadalajara). Revista de Folklore, 107, 147-166.
de FeliPe, H. (1997). Identidad y onomástica de los bereberes de al-Andalus, Madrid: CSIC.
de la granJa, F. (1966). La Marca Superior en la obra de al-Udri. Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, VIII, 447-545.
donderis guastaVino, a. (2008). Historia de la sal y las salinas: fuentes para su estudio en el archivo municipal de Sigüenza. En: Morère, N. (ed.), Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad (pp. 31-44). Madrid.
ecHeVarría arsuaga, a. (2005). La propiedad de los yacimientos mineros andalusíes en el siglo XII. En: O. Puche y M. Ayarzagüena (eds.), Minería y metalurgia históricas en el sudoeste europeo (pp. 345-350), Madrid.
— (2009). La minería de la sal en el norte de la Meseta: ¿una redefinición de los espacios productivos rurales?. En: I. Martín Viso (de), ¿Tiempos oscuros? Territorio y sociedad en el centro de la Península Ibérica (siglos VII-X) (pp. 181-202). Salamanca: Sílex.
— (2010). Explotación y mano de obra en las minas y salinas de al-Andalus. Espacio, Tiempo y Forma. Serie III Historia Medieval, 23, 55–74.
esPeJo, c. (1918-1919). La renta de las salinas hasta la muerte de Felipe II. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXVIII, 47-63 y 220-233, XXXIX, 37-52 y XL, 91-114.
estePa díez, c. (2006). Frontera, nobleza y señoríos en Castilla: el señorío de Molina (siglos XII-XIII). Studia historica. Historia Medieval, 24, 15-86.
Fabián Fabián, a. P. (2012). La Reconquista de Molina. Revisión histórica. Albacete.Fidalgo HiJano, c. (1987). La Transformación humana del paisaje en la Serranía de
Atienza, Madrid.garcía-contreras ruiz, g. (2011). Production and use of salt in al-Andalus.
State of the art and perspective for its study, En: J. Klápštĕ y P. Sommer, (eds.), Food in the Medieval Rural Environment. Processing, Storage, Distribution of Food. Ruralia VIII: (pp. 31-43). Turnhout (Belgium): Brepols Publishers. https://doi.org/10.1484/M.RURALIA-EB.1.100154
— (2012). Hydrogeological conditions in the medieval settlement pattern in the Northeast Valleys of Guadalajara (Spain). En: F. Bertoncello y F. Braemer (eds.), Variabilités environnementales, mutations sociales. Natures, intensités, échelles et temporalités des changements (pp. 281-291). Antibes.
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 269
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
— (2013). Et cum salinis. Aproximación documental a las salinas del norte de Guadalajara en los siglos XII-XIII. En: Villar, S. (ed.), Sal, agricultura y ganadería: la formación de los paisajes rurales en la Edad Media (pp. 169-204). Palma de Mallorca: Vessants
— (2015). Châteaux et paysans dans le nord de Guadalajara: réflexions sur l´étude du peuplement rural à la frontière d´al-Andalus. En: S. Gilotte y E. Voguet (eds.), Terroirs d’Al-Andalus et du Maghreb médiéval VIIIe-XVe siècle. Peuplements, ressources et sainteté: (pp. 51-82). Saint-Denis: ed. Bouchène.
— (2016). Paesaggi del sale nei confini d’al-Andalus: riflessioni sul settore centro-orientale della Penisola Iberica fra VIII e XII secolo. Archeologia Medievale, XLIII, 363-382.
— (2018a). Poblamiento rural y gestión del agua en la Marca Media de al-Andalus: El ‘Val de la Riva’ en el Alto Henares. En: G. García-Contreras y L. Olmo (eds.): Arqueología Medieval en Guadalajara. Agua, paisaje y cultura material (pp. 197-230). Granada: Editorial Alhulia.
— (2018b). Feudalización y cambio ecológico en el sector oriental de la Extremadura castellana: poblamiento y paisaje en los territorios de Atienza, Sigüenza y Molina (siglos XI-XIII). En: J, Torró y E. Guinot (eds.), Trigo y Ovejas. El impacto de las conquistas en los paisajes de al-Andalus (siglos XI-XVI) (pp. 51-76). Valencia.
— (2019a). ‘Ay malos pasos et tremedales’. El agua como condicionante del poblamiento medieval del señorío episcopal de Sigüenza (Guadalajara). Riparia, 5, 167-209. https://doi.org/10.25267/Riparia.2019.v5.07
— (2019b). Los Banu Salim y otros linajes beréberes en el centro de la Península Ibérica. En: AA.VV. La Granada Zirí y el Universo Beréber. Catálogo exposición Beréberes Alhambra (pp. 72-79). Granada.
— (2020). Primera aproximación a la tipología cerámica andalusí del noreste de Guadalajara: materiales de la prospección de los valles del Salado y el Alto Henares. En: A. García Porras (ed), Estudios de cerámica medieval y postmedieval (pp. 165-230). Granada: Alhulia.
— (2021). ‘E por do suele e debe andar las dichas salinas de Atienza’. El comercio de la sal del nordeste de Guadalajara en época medieval. En: D. Boisseuil. C. Rico y S. Gelichi (eds.), Le marché des matières premières dans l’Antiquité et au Moyen Âge (pp. 405-422). Roma: Collection de L’École française de Rome.
garcía luJán, J. a. (1981). Cartulario del monasterio de Santa María de Huerta, Zaragoza.
garcía oliVa, M. d. (2007). Un espacio sin poder: la transierra extremeña durante la época musulmana. Studia histórica. Historia Medieval, 25, 89-120.
garcía-quintana, a. (2008). Geología y paisajes de Guadalajara. En: A. Calonge y M. Rodríguez (eds.), Geología de Guadalajara (pp. 15-71). Guadalajara.
Guillermo García-Contreras Ruiz270
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
garcía-soto Mateos, e. (2005). La comarca seguntina en época islámica, siglos VIII-XII. Anales Seguntinos, 21, 7-37.
— (2006). estudio de algunos complejos salineros contemporáneos de las co-marcas de Atienza y Sigüenza: Tordelrábano, Paredes de Sigüenza, Rienda, Riba de Santiuste y Valdealmendras-Torre de Valdealmendras. Anales Segun-tinos, 22, 13-25.
garcía-soto Mateos, e. y Ferrero ros, s. (2006). Excavaciones en las salinas de San Juan (Saélices de la sal, Guadalajara). Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, 1, 81-112.
— (2007). Estudio de algunos complejos salineros contemporáneos de las comarcas de Atienza y Sigüenza: Cercadillo-Santamera, Bujalcayado-La Olmeda de Jadraque, El Atance y Cirueches. Anales Seguntinos, 23, 85-120.
garcía-soto Mateos, e., Ferrero ros, s. y guillén álVarez de sotoMayor, a. (2004). Los Casares: un poblado hispanomusulmán en las serranías del norte de la provincia de Guadalajara. En: Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha, 1996-2002 (pp. 395-408). Toledo.
gilotte, s. (2008). Al margen del poder. Aproximación arqueológica al medio rural extremeño (ss. VIII-XIII). En F. Sabaté y J. Brufal (eds.), Arqueologia Medieval II: La transformació de la frontera medieval musulmana (pp. 53-79), Lleida: Pagés editors.
gisMera Velasco, t. (2016). Historia de las salinas de Tierra de Atienza: Imón, La Olmeda, Almallá, Saélices, Medinaceli y Guadalajara. Guadalajara.
gonzález gonzález, J. (1960). El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Madrid.
gual caMarena, M. (1965). Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media. En: Maluquer de Motes, J. (ed.), Homenaje a Jaime Vicens Vives (pp. 483-498). Barcelona.
guinot rodríguez, e. (2008). Agrosistemas del mundo andalusí: criterios de construcción de los paisajes irrigados. En: De la Iglesia Duarte, J. I. (ed.), Cristiandad e Islam en la Edad Media Hispana. XVIII Semana de Estudios Medievales. Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2007 (pp. 209-238). Logroño.
Haldon, J. (1998). El modo de producción tributario: concepto, alcance y explicación. Hispania, LVIII/3, 200, 795-822.
Hernando costa, s. (1977). Aspectos paleogeográficos del «Keuper» en el borde SW de la rama castellana de la Cordillera Ibérica (Provincias de Segovia, Soria y Guadalajara). Cuadernos de Geología Ibérica, 4, 385-398.
Herrera casado, a. (1985). La Marca Media de al-Andalus en tierras de Guadalajara. Wad al-Hayara, 12, 9-26.
JiMénez gadea, J. (1995). Los asentamientos beréberes en al-Andalus. En J.I. De la Iglesia (de.) V Semana de estudios medievales: Nájera,1 al 15 de agosto de 1994 (pp. 209-215), Nájera: Instituto de Estudios Riojanos.
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 271
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
ladero quesada, M. á. (1987). La renta de la sal en la Corona de Castilla (siglos XIII-XVI). En: Homenaje al profesor Juan Torres Fontes (pp. 821-838). Murcia.
lázaro, i. (1995). La época islámica en la comarca de Molina de Aragón, Universidad Complutense de Madrid (Trabajo Fin de Carrera inédito).
layna serrano, F. (1945). Historia de la villa de Atienza. Madrid (reed. 2004, Guadalajara).
lizoain garrido, J. M. (1985). Documentación del monasterio de las Huelgas de Burgos (1116-1230). Burgos.
lóPez de los Mozos, J. r. (2014). El ocaso de las salinas de interior en la provincia de Guadalajara. Revista de Folklore, 391, 26-39.
lóPez sáez, J. a., lóPez garcía, P. y Martín sáncHez, M. (2002). Palaeoecology and Holocene environmental change from a saline lake in South-West Spain: protohistorical and prehistorical vegetation in Cádiz Bay. Quaternary International, 93-94, 197-206. https://doi.org/10.1016/S1040-6182(02)00018-6
lóPez sáez, J. a., abel scHaad, d., iriarte, e., alba sáncHez, F., Pérez díaz, s., guerra doce, e., delibes de castro, g. y abarquero Moras, F. J. (2017). Una perspectiva paleoambiental de la explotación de la sal en las Lagunas de Villafáfila (Tierra de Campos, Zamora). Cuaternario y Geomorfología, 31 (1-2), 73-104. https://doi.org/10.17735/cyg.v31i1-2.54255
MalPica cuello, a. (2002). Las salinas en la frontera del reino nazarí de Granada y su papel en la economía ganadera castellana. Thesis. Wissenschaftliche Zietschrift der Bauhaus-Universität Weimar, 48 (4/5), 236-246.
— (2008). Análisis de las salinas medievales desde la Arqueología del Paisaje. En: Morère Molinero, N. (ed.), Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad (vol. 1, pp. 469-498). Madrid.
— (2012). El agua en la agricultura. Agroecosistemas y ecosistemas en la economía rural andalusí. Vínculos de Historia, 1, 31-44.
— (2015). Le trasformazioni agricole e l’avanzata cristiana nella penisola iberica. En: I paesaggi agrari d’Europa (secoli XIII-XV): Ventiquattresimo Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, maggio 2013) (pp. 101-125). Roma.
— (2018). La arqueología del paisaje medieval. Formaciones sociales y agroecosistemas en la Península Ibérica. En: G. García-Contreras Ruiz y L. Olmo Enciso (eds.), Arqueología Medieval en Guadalajara. Agua, paisaje y Cultura Material (pp. 23-41). Granada: Editorial Alhulia.
MalPica cuello, a., Morère Molinero, n., JiMénez guiJarro, J. y garcía-contreras ruiz, g. (2011). Paisajes de la sal en la Meseta castellana desde la Prehistoria a la Edad Media: el valle del Salado (Guadalajara). En: M. Jiménez Puertas y G. García-Contreras Ruiz (eds.), Paisajes históricos y Arqueología Medieval (pp. 233-276). Granada: Editorial Alhulia.
Guillermo García-Contreras Ruiz272
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
MalPica cuello, a., Villar Mañas, s. y garcía-contreras ruiz, g. (2013). Sal y ganadería en el Reino de Granada (siglos XIII-XV), un proyecto de investigación sobre dos importantes actividades económicas en época nazarí. Debates de Arqueología Medieval, 3, 375-390.
MalPica cuello, a., Villar Mañas, s., garcía-contreras ruiz, g. y Martínez Vázquez, l. (2015). In search of the shepherds. Archaeological and historical perspectives for the study of salt and animal husbandry in the north of the kingdom of Granada. En: F. Carrer y V. Gheller (eds.), Invisible Cultures. Historical and Archaeological Perspectives (pp. 176-195). Cambridge Scholars Publishing.
Manzano Moreno, e. 1991. La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas. Madrid: CSIC.
— (1998). Relaciones sociales en sociedades precapitalistas: una crítica al concepto de modo de producción tributario. Hispania, LVIII/3, 200, 881-913.
Meniz Márquez, c. (1988). Bosquejo histórico del complejo salinero de Guadalajara durante el estanco de la sal (1564-1870). En: Actas del I Encuentro de Historiadores del Valle del Henares (pp. 513-521). Guadalajara.
Minguella y arnedo, t. (1910). Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos. Tomo I. Madrid.
— (1912). Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos. Tomo II. Madrid.Muñoz y roMero, t. (1847). Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los
reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. Madrid.Morère Molinero, n. (1983). Carta arqueológica de la región seguntina. Madrid:
Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”núñez Martí, P. (2015). Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios
de la Cuenca Alta del río Tajo. Tesis doctoral inédita, Universidad Politécnica de Madrid.
olMo enciso, l. (2002). Arqueología Medieval en Guadalajara. Un estado de la cuestión. En: E. García-Soto y M. Á. García Valero (eds.), Actas del primer simposio de Arqueología de Guadalajara. Homenaje a Encarnación Cabré Herreros (pp. 467-500). Guadalajara.
— (2011). De Celtiberia a Šantabariyya: La gestación del espacio y el proceso de formación de la sociedad andalusí (ss. VIII-IX). En: 711. Arqueología e Historia entre dos mundos. Zona Arqueológica, 15/2, 39-64.
ortega ortega, J. M. y arenas esteban, J. a. (2018). Una suplantación social del espacio. Arqueologías de la conquista feudal en la región de Molina de Aragón. En: G. García-Contreras y L. Olmo (eds.): Arqueología Medieval en Guadalajara. Agua, paisaje y cultura material (pp. 337-373). Granada, Editorial Alhulia.
ortego rico, P. (2013). Las salinas de Atienza, Medinaceli y Molina de Aragón en la Baja Edad Media: propiedad, comercio y fiscalidad. Historia, Instituciones, Documentos, 40, 207-249. https://doi.org/10.12795/hid.2013.i40.07
Campesinos de la sal en el interior de al-Andalus. Las salinas de Guadalajara y Soria entre los siglos VIII al XII 273
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 247-273
ortiz carrascosa, o. y sacristán tordesillas, M. (2001). Arquitectura rural en la serranía de Guadalajara. Las parideras y los casillos. Revista de folklore, 247, 28-32
Pardo rodríguez, M. l. (1993). Documentación del condado de Medinaceli (1368-1454). Soria.
Pastor de tognery, r. (1963). La sal en Castilla y León. Un problema de la alimentación y del trabajo y una política fiscal (siglos X-XIII). Cuadernos de Historia de España, XXXVII-XXXVIII, 42-87.
PaVón Maldonado, b. (1984). Guadalajara medieval. Arte y arqueología árabe y mudéjar. Madrid: CSIC.
Plata Montero, a. (2003). La aplicación de la arqueología de la arquitectura a un complejo productivo. El valle salado de Salinas de Añana (Álava). Arqueología de la Arquitectura, 2, 241-248. https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2003.53
— (2006). El ciclo productivo de la sal y las salinas reales a mediados del siglo XIX. Vitoria-Gasteiz.
quesada quesada, t. (1995). El agua salada y las salinas. En: El agua en la agricultura de al-Andalus (pp. 57-80). Barcelona-Granada.
retuerce Velasco, M. (1994). Carta arqueológica de la Meseta Andalusí. El referente cerámico. Boletín de Arqueología Medieval, 8, 7-109.
— (1995). Arqueología y poblamiento en la Meseta Andalusí: El referente cerámico. En: J. I. De la Iglesia (ed.), V Semana de Estudios Medievales de Nájera (pp. 87-124). La Rioja.
rodríguez bañuelos, i. (2015). El Censo de la Sal, 1631. Madrid.rodríguez gonzález, e. (2012). Estudio arquitectónico y etnográfico de los
chozones y parideras sabineras del Parque Natural del Alto Tajo. Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 43-44, 145-166.
rodríguez rodríguez, e. (2000). Historia de las explotaciones salinas en las lagunas de Villafáfila, Zamora.
sancHo izquierdo, M. (1916). El Fuero de Molina de Aragón. Madrid.serrano ruano, d. (2010). Minas en colecciones de fetuas y casos jurídicos
del Occidente islámico (ss. XII-XVI d.C.): el problema de la propiedad de los yacimientos mineros. Espacio, Tiempo y Forma-Historia Medieval, 23, 85-203. https://doi.org/10.5944/etfiii.23.2010.1661
trallero sanz, a., arroyo san José, J. y Martínez señor, V. (2003). Las salinas de la Comarca de Atienza. Guadalajara.
WicKHaM, Ch. (1989). La otra transición: del mundo antiguo al feudalismo. Studia Historia. Hª Medieval, VII. 7-35.
zozaya, J. (1991). Recientes estudios sobre la Arqueología andalusí: la frontera media. Aragón en la Edad Media, 9, 371-388.
— (2004). Asentamientos islámicos en la región de Madrid. En A. Turina, S. Quero y A. Pérez (eds.) Testimonios del Madrid Medieval. El Madrid Musulmán (pp. 43-79). Madrid: Museo de San Isidro.
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 275
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19671
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 275-296DOI:10.14198/medieval.19671
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts
La apicultura en la Europa medieval tardía: un estudio de su entorno ecológico y sus impactos sociales
Lluís sales i FaVà, Alexandra saPozniK y Mark WHelan
ABSTRACT
In the middle ages bees held significant economic, social and cultural importance. Constant demand for wax was driven by Christian religious practice among many other uses, while honey provided the only widely accessible sweetener in an era before large-scale sugar imports. Consequently, beekeeping was a notable part of the rural economy, drawing on the participation of numerous groups across Europe, from peasants with only a few hives for small-scale production to specialized beekeepers producing for a thriving international trade. Analysis of a wide variety of documents from northern and southern Europe, shows the importance of beekeeping in the late medieval period, and the ways in which differ-ent environments and types of economic and so-cial organization consequently gave rise to different forms of beekeeping. This paper demonstrates that beekeeping was not an isolated activity, but rather one which competed and conflicted with, and con-flicted with, many other types of resource use from a variety of actors. As such, beekeeping provides a lens through which to consider human intervention in the natural environment, demonstrating the ex-tent to which the medieval landscape was regulated, managed, mediated and anthropized.KEYWORDS: apiculture; beekeeping; bees; ecology; environment; wax; honey.
Authors:Lluís Sales i FavàDepartment of HistoryKing’s College London (England)[email protected]://orcid.org/0000-0002-0824-0135
Alexandra SapoznikDepartment of HistoryKing’s College [email protected]
Mark WhelanDepartment of HistoryKing’s College [email protected]://orcid.org/0000-0002-2234-5419
Date of reception: 14/04/21Date of acceptance: 30/07/21
Citation:Sales i Favà, Ll.; Sapoznik, A.; Whelan, M. (2021). Beekeeping in late medieval Euro-pe: A survey of its ecological settings and social impacts. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 275-296. https://doi.org/10.14198/medieval.19671
Funding: Leverhulme Trust RPG-080-2018 ‘Bees in the Medieval World: Economic, environmental and cultural perspectives’
© 2021 Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan276
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
1. INTRODUCTION
In the middle ages bees held significant economic, social and cultural importance.1 Constant demand for wax was driven by Christian religious practice, in addition to its use for seals, writing tablets, casting, and luxury lighting, while honey provided the only widely accessible sweetener in an era before large-scale sugar imports. Consequently, beekeeping was a notable part of the rural economy, drawing on the participation of numerous groups across Europe, from peasant producers with a few hives intended for local consumption to specialized beekeepers engaged in large-scale production for a thriving international trade. A wide variety of documents demonstrate that beekeeping took place within many ecological contexts, and the regions discussed in this study have been chosen for their well-documented apiculture in diverse settings. For northern Europe two areas in particular will be discussed: the region of Prussia and Livonia, which stretched along the coasts of the Baltic Sea and into its heavily forested hinterland, and Franconia around the Imperial Free City of Nuremberg, in the modern German state of Bavaria. In the south, the regions of the Alentejo and Beira Interior in Portugal, parts of the Kingdom of Valencia, the Principality of Catalonia and the county of Provence will be especially considered. Together, these places represent different environments and types of economic and social organization, which consequently gave rise to different forms of beekeeping.
Hive types across Europe were adapted to particular environments, determined by landscape, vegetation, precipitation and temperature. Broadly, northern Europe may be divided into two regions: that of tree beekeeping, in the area to the east of the Elbe river in eastern Germany in a broad swathe extending south through Bavaria and east through Poland to the Ural Mountains; and that of skep beekeeping to the west and south of this zone (Crane, 1999, p. 128). In the former region, heavily forested and thinly settled, bee forests were created through hollowing out large spaces in tree trunks and allowing bees to naturally move from tree to tree as they swarmed, protected from the worst of the winter weather within the trees’ cavities. This is a form of wild honeyhunting and beekeeping, although within a highly managed environment, in which cutting down or damaging certain trees and removing forest litter or other resources was forbidden or strictly contained through a legal rights, privileges and customs (Losert and Werther, 2010, p. 218; Warnke, 1987, p. 555). It is the rights over these woodland resources and the problems which arose from overlapping uses and claims to them which generated the records that allow for a clear picture of Prussian and Livonian beekeeping in lands held by the Teutonic Order, and in Nuremberg, where imperial rights over forests were also well-defined. Franconia lay on the border of an intermediary zone in which log hives
1 The research for this paper was undertaken as part of the project ‘Bees in the Medieval World: Economic, environmental and cultural perspectives’, funded by the Leverhulme Trust (RPG-080-2018).
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 277
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
were used, either as the dominant hive type or alongside tree beekeeping. Such land-extensive forest beekeeping was possible on a large scale through a confluence of factors. Limited population, even in this period of settlement expansion, meant that arable fields had not entirely encroached into the forests. Since most arable crops do not provide bee forage, the expansion of arable across Europe over the high middle ages was in many places detrimental to bee habitats. But the forests in which large-scale productive beekeeping took place also combined particular tree types. By and large, they were deciduous forests with stands of conifers such as pine and larch, a mix which produced abundant honeydew and where the tree canopy was not so dense as to prevent the low-level shrub and flower growth necessary bee for forage. (Warnke, 1987, pp. 552-55)
To the south of this region, log hives gave way to a variety of skeps and other containers. In the Mediterranean and Iberia, much beekeeping took place in cork hives which were light and easy to move while also protecting bees from the heat of summer (de Crescenzi, 1474, “De alvearis”; Alonso de Herrera, 1546, f. 142r; Agustí, 1617, f. 184v; Gil, 1621, f. 13r; Carmona Ruiz, 1999, p. 394). This zone encompassed many different landscapes, from the highly managed montado-dehesa system of agro-silvo-pastoral husbandry which combined grass grazing with arboriculture—especially of cork oak—to the deforested, bee-abundant maquis and garrigue with blooms of cistus, asphodel and rosemary, to interspersed pine forests at higher altitudes. Frequent burning of shrubland by pastoralists for grazing constantly renewed bee forage in many places, while more forested areas provided different patterns of floration and honeydew. For this reason, transhumant beekeeping, in which hives were moved between summer and winter foraging areas was a particular feature of some parts of this region (Lemeunier, 2004).
Within the areas under study here, some places, such as Valencia and Andalusia, were comparatively highly populated, and the prevalence of arable agriculture and viticulture meant that beekeeping was highly regulated to keep beehives away from settlements and vineyards, and from each other due to competition for forage (Ortega Gil, 1995, pp. 51-2; Sánchez Benito, 1989; Martín Gutiérrez, 2011). Overall, however, so conducive was this region to beekeeping, with its warm weather, mild winters and abundance of flowering plants and bee forage, that honey was harvested multiple times a year (Canova, 1999, p. 22). The specific environments of this complex zone will be discussed in more detail below, and, as in the north, it will be seen how these intersected with social organization, claims to resources, and the often-contested purposes to which these resources were put. Throughout, the effects of two forms of settlement expansion will also be seen: on the one hand, that of Christianity through crusade and colonization, which displaced, disrupted and converted the native peoples of the Baltic and the Muslims of the Mediterranean and Iberia; and a general trend of population growth which had begun around the
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan278
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
turn of the millennium on the other (Pluskowski, 2019b, pp. 1-2, 9-11). Indeed, it should be noted that in most, if not all, of the regions under study here, apiculture is recorded precisely because it came into conflict with other activities in a time of resource pressure or as new territorial lords imposed their own legal structures over already existing societies. In this way, beekeeping provides a lens through which to consider human intervention in the natural environment, demonstrating the extent to which the medieval landscape was regulated, managed, mediated and anthropized.2
2. ECOLOGICAL CONTEXTS
On the surface, pre-modern beekeeping may appear to have been a low-input activity in which bees flourished on naturally occurring vegetation. In reality, however, the landscapes in which bees were most productive were very much altered to suit the needs of a variety of different human-driven purposes, and across Europe beekeeping was found in complex systems, often competing with extractive activities and animal and cereal husbandry.3 Accidental destruction of beehives during the periodic queimadas (fires) in the montado territories of Portugal are indicative of such overlapping uses. Here, cork oaks and olive trees—cultivated for their own saleable commodities—were interspersed with grass and low-lying shrub for grazing livestock, which was renewed through burning. Unsurprisingly, these fires, which were also set to make the charcoal necessary for iron-mongering and fuel, could also result in the burning of hives if they had not been removed beforehand.4 These hives were often placed in these areas precisely because of the flowering forage for which such frequent burnings made room. In regions of intensive beekeeping, preference for certain shrubs and trees to ensure year-around and abundant forage could also alter the plantscape. The highly prized honey from pure rosemary, which flowered early in the year, required areas of land in which this plant was dominant, while late-flowering oregano and borage kept honey production up through later harvests, and trees considered bee-friendly, such as pine, cedar, oak, wild olive and almond—
2 As such, the focus here is on forms of beekeeping and the production of wax and honey, and the trade in these products lies outside the scope of this article.
3 For maps of the regions mentioned in this study, readers are pointed to Pluskowski, 2019b, 1-3 (for the Baltic and Central Europe); Bischoff, 1956, 72 (for Franconia); Devy-Vareta, 1985, p. 23 (for Portugal); Riera, 2017, p. 239 (for Valencia and Catalonia) and Boudinot, 2010-2011, p. 48-49 (for Provence).
4 See ANTT (Archivo Nacional Torre do Tombo), Chancelaria de D. Alfonso V, Liv. 34, f. 187 (8-XII-1450); Liv. 3, f. 81 (22-V-1453); Liv. 13, f.108v (11-VI-1456); Liv. 9, f.102-102v (1-VII-1463) quoted by Duarte, 1999, 302; Liv. 29, f. 85 (27-VII-1472); Liv. 30, f. 99r (1-IV-1475); Liv. 30, f. 69r (29-VI-1475); Liv. 32, f.158r (27-V-1480). See also Devy-Vareta, 1985, p. 15. About conflicts for burning hives, see Hinojosa Montalvo, 2020, p. 12. For the relation between swidden agriculture and beekeeping in Provence, see Burri, 2016, p. 57, and in Lleida in the early seventeenth century, Ganau, 1996, p. 54-55.
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 279
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
the latter of which requires cross-pollination—were preferred over others, such as poplar and elder (Alonso de Herrera, 1546, f. 140v).
In the opposite direction, in the mid-fifteenth century the Dean of Riga and the Teutonic Order reached an agreement in which rights to collect firewood and timber were given in woodland which was unsuited to either tree beekeeping or arable agriculture (Pluskowski, 2019a, p. 555). In this region the beliefs of the formerly pagan peoples, with their sacred forests, rivers, and trees—chief among which was the linden—had a long-lasting effect on the ability of the Teutonic Order to fully exercise their extractive privileges, especially with regard to their ability to tax the produce of already-existing bee trees. The desire of the largely German-speaking newcomers in Livonia to exploit these bee trees created tensions with native Livs in the vicinity of Riga as early as the 1210s, and disputes over who could extract honey and wax from the city’s hinterland continued into the later medieval period (Kļaviņš, 2019, p. 204). In 1349 the Master of Livonia ruled that the trees in a certain area along the river Duna belonged to the Livonians of the settlement of Kirchholm, with the provision that one of third of the honey and the wax from the bees should be given to the city of Riga (von Bunge, 1968, pp. 134-5). The importance attached to the bee produce is underlined by the stipulation that the Livonians were not to ascend the trees and harvest the honey unless a representative of the city was present, lest the latter be cheated out of any portion of their due. This association of beekeeping with people who were increasingly under Christian rule is reflected within an Iberian context in the efforts of the Kings of Portgual and the Crown of Aragon to tax, through different forms of the azaqui tithe, the honey and wax produced in the hives owned by Muslim communities. At least twenty of the foundation charters and privileges granted to Muslim communities in Valencia included some kind of regulation of beekeeping and, namely, seigneurial exactions on hives.5 One early case is the 1285 charter granted to the Muslim communities
5 By chronological order see the cases of Xivert: 28-IV-1234, published in Febrer Romaguera, 1991, p. 10-16 and also García García, 1948; Vall d’Uixó: Arxiu del Regne de València (ARV), Real Cancelleria, 611, f. 229v-230r (VIII-1250), published in Guinot Rodríguez, 1991, p. 224-226; Bunyol: Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Reial Cancelleria, reg. 382, f. 46v-47r (VI-1254), published in Guinot Rodríguez, 1991, p. 265-266; Tales: Archivo Histórico Nacional (AHN), OO.MM, Montesa, n. 542, C, f. 49r (13-V-1256), published in Gual Camarena, 1989; Xelva: 7-II-1270, published in Guinot Rodríguez, 1991, p. 582-586; Alfondeguilla and Castro: ARV, Real Cancelleria, 611, f. 218v (7-IV-1277), published in Febrer Romaguera, 1991, p. 116-119 and Guinot Rodríguez, 1991, p. 363-364; Xestalgar: Biblioteca de Catalunya (BC), ms. 2067, f. 15v-17v (27-XII-1284), published in Pastor i Madalena, 2004, p. 101-106; Perputxent: AHN, OO.MM, Montesa, Carp. 520, n. 436-P (1285), published in Febrer Romaguera, 1991, p. 148-151 and subsequently, AHN, OO.MM, Montesa, Lib. 542c, f. 19v-20v (13-VI-1316), quoted by Guinot Rodríguez, 1986, p. 115; Aiora: ACA, Reial Cancelleria, reg. 476, f. 154r-158r (3-VIII-1328), published in Ferrer i Mallol, 1986 and in Febrer Romaguera, 1991, p. 495-501; the Castle of Pop: AHN, Nobleza, Parcent, C.47, D.12 (8-XII-1341), quoted by Cabezuelo, 2019; Xest: ARV, Governació, L. 2,981 M. 13, f. 8r-12r (10-I-1371), published in Villalmanzo Cameno, 1986, p. 143-149; Sot de Ferrer: Arxiu Municipal de Sogorb (AMS), Conde de Luna, 215 (1394), quoted by Aparici Martí, 1998, p. 36; the valleys of Gallinera and
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan280
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
of the valley of Perputxent, which included a modest annual tax of 2 d. for each hive.6 This would become a general model in Valencia in income taxation both for Muslim and Christian communities. But of all the rural banalités (mills, forges, butcher shops, barber shops, taverns) and taxes on production that were managed by territorial lords in the Kingdom of Valencia, those related to wax and honey appear to be the least profitable (Guinot, 1992). In the early fifteenth-century Moorish community of Benaguasil, the mill used for processing the wax provided only a small revenue, accounting for 0.16% of all the royal rents (Aparisi Romero, 2021, p. 125-126). Still, the particular attention paid to ensuring revenue in cash or kind from apiculture by territorial lords both north and south is indicative both of the longstanding prominence of this activity in these regions and the desirability of these products.
3. APICULTURE AND HIVES
Despite its economic and ecological importance, there are currently no studies of monograph length focused on medieval beekeeping. Still, its existence is well assessed through documentary evidence from a variety of records, including charters, estate accounts, law codes, notarial registers and treatises. These demonstrate the ubiquity and flexibility of beekeeping across the regions studied, and the wide variety of forms beekeeping could take, according to environmental condition, legal custom, and proximity to urban settlements and other types of land use. In some settlements and estates, hives were concentrated in a particular location for ease of management and security. In 1434, for example, an apperio (apiary) hosted at least 60 hives in the territory of Brinhòla, in Provence.7 This enclosure helped protect the bees from predators, livestock, wildfires and burglars, and later examples for the region suggest that these apiaries were enclosed by a stone wall and an outer perimeter for
Ebo: 1397, quoted by Hinojosa Montalvo, 2008-2010; Sumacàrcer: Arxiu Comtal d’Orgaz (ACO), Fons Crespí Valldaura, Ll. B-12, Perg. 51 (23-III-1403), published in Guinot Rodríguez, 1991, p. 637-641; Ribesalbes: ARV, Justícia Civil, L. 809, mà 1, f. 48v-61r (7-III-1405), published in Guinot Rodríguez, 1991, p. 650-656; Ondara: ARV, Mestre Racional, reg. 9,618 (1416), quoted by Hinojosa Montalvo, 2008-2010; Picassent: 1466, quoted by Febrer Romaguera, 1988; Benilloba: Arxiu de Protocols del Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi de València (APCCV), reg. 27,371 (28-III-1477), quoted by Hinojosa Montalvo, 1999-2002; Sogorb: Arxiu de la Catedral de Sogorb (AHS), prot. 718, v. 8 (18-III-1499), quoted by Aparici Martí, 1998, p. 36; Llombai: AHN, Sección Osuna, Leg. 588/2 (1539), quoted by Gozálbez Esteve, 2006, p. 106.
6 AHN, OO.MM, Montesa, Carp. 520, n. 436-P (1285), published in Febrer Romaguera, 1991, p. 148-1517 Archives Départementales du Var (ADV), Notarial, Brignoles, 3E7/147, s.f. (19-VIII-1434). The zone,
rich with cork and chestnut trees, was during the fifteenth century an important producer of honey, that was sent off to Genoa, Naples and even Tunis via the port of Marseille. See some examples in Archives Départementales du Bouches du Rhône (ADBR), Notarial, 351/E323, s.f. (21-IX-1449), Archivio del Comune di Genova (ACG), ms. 272, Libro di Battista de Luco, f. 7v (11-II-1473) and also Rambert, 1949-1956, v. 3, p. 433.
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 281
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
additional protection (Boudinot, 2010-2011, pp. 33-37).8 The Portuguese walled malhadas de abelhas suggest a common pattern of placement, usually at the bottom of ravines and near water streams (Henriques et al., 1999-2000; Lopes Pereira, 2009, p. 449). The estate accounts of Prussian Seehesten (now Szestno, Poland) suggests a more dispersed approach, with references to hives in trees around the castle wall, in nearby villages, and in the ‘wilderness’ (Franzke and Sarnowsky, 2015, pp. 106, 282). Tree beekeeping took place alongside domestic apiculture in beehives in this region, and both types of beekeeping could be land extensive—in 1434, the local convent at Graudenz had 85 hives ‘on the heath’, only 32 of which were occupied (Ziesemer, 1921, p. 604). What constituted heathland remains unclear, but may have varied from place to place and included stretches of forest, dwarf and subshrub or more developed shrubland and meadows (Jäger, 1999, pp. 89-90). The close proximity of urban centres and, especially, of suburban orchards—with which apiculture was generally at odds—was a matter of frequent regulation, and could result in banning it, limiting the number of hives held, or even restricting the activity temporarily so that it would not coincide with cereal harvesting and the vintage (Carreras Candi, 1923-1924, p. 396; Anyó Garcia, 1997, p. 64; Guinot Rodríguez, 2006, p. 392).
The siting of beehives was not permanent and could be moved to avoid unforgiving environmental changes. In Iberia, for example, a cold spring or an excess of fog fostered the transfer of beehives. In Aragón it was said that one had to shift hives at least half a legua (2.8 km.) in order for bees not to fly back to their original placement (Gil, 1621, f. 11r-11v, 199r-200r). Periodic conflicts with crops or vineyards could also stimulate the placement of hives in different settings in a given zone, while long range transhumance to overcome wintry conditions was also undertaken.9 An illustrative example is documented in the early fourteenth century, when groups of Valencian moors from Bunyol and Montserrat came into conflict with the local council of Requena, in neighboring Castile.10 These Muslims transited periodically with their hives carried by mules to take advantage of the late blossoming in Castilian Utiel, but were harassed by the local population, who seized their belongings and emptied and burned the hives.
The equipment required to tend to bees and extract produce similarly varied according to region, reflecting differences in hives and apicultural practice. Several
8 In 1341 Montmell (Catalonia), the perimeter was enforced in 9.3 meters. See Sans i Travé and Guasch Dalmau, 1979, p. 228.
9 For later periods, see Lemeunier, 2006 and Vila, 2003.10 Conflicts are documented in 1306, 1307, 1308 and 1313. See ACA, Reial Cancelleria, reg. 139 Valencia,
f. 86v-87r (28-XI-1306); Reg. 141, f.126r (11-XII-1307); Reg. 141, f.190r (6-II-1308); Reg. 152, f.281v (5-III-1313). There are roughly 75 km. by road from Montserrat to Requena. Another transhumance route took place in the fifteenth century between the Aragonese Matarranya and La Plana, in Valencia. (Laliena et ali., 2016, p. 192-194) These same routes between inner Valencia and the coastal planes were still in use in the mid-twentieth century (Segrelles Serrano, 1989).
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan282
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
specialised tools were used to harvest honey and wax in Iberia, southern France, and Italy, including a large spoon-shaped tool that was watered so honey could easily slide into it. (Alonso de Herrera, 1546, f. 149r) Removing honey in such a way could serve as a provisional measure to allow new space for production, but slicing off combs required longer knives, as depicted in the Exultet rolls of southern Italy (Gil, 1621, f. 91r, 102r; Mane, 1992, p. 1100). Some hives required even more specialist equipment: in the case of hives made from wooden frames, the latter had to be removed with what was described as a tempanador in Spanish, perhaps a sort of chisel. Nonetheless, sources are generally less specific on the equipment, and refer to broader ‘utensils’ (utensilios) in Castile, or simply to the ‘equipment’ (gescheide) required for beekeeping in Central Europe.11 In the latter region this also might have included axes and saws for pruning and felling trees (Schnelbögl, 1973, p. 132). The fact that so much of the apiculture around Nuremberg and along the Baltic littoral was based in trees often placed hives out of hand’s reach, meaning that a pole-like implement—described in one Prussian charter of 1380 as una corda—was needed to attend to bee colonies often several metres high off the ground (Woelky and Saage, 1874, p. 87; discussed in Dombrowski, 1891, p. 96-7). Equipment for processing honey and wax did not fundamentally differ. Pots and vessels used for smelting wax can be found in diverse household inventories in the western Mediterranean during the late middle ages and appear in estate inventories of Prussian religious houses (d’Agnel, 1910, p. 248; Ziesemer, 1921, p. 94; Coulet, 1991, p. 13).
Yields provided by hives could vary considerably according to the location, climate, hive type, and management. The warmer climatic conditions in the Mediterranean made possible two full harvests a year, the first in late spring, and the second citra exitum mensis septembris according to the 1254 Statutum Massariarum of King Manfred of Sicily (Filangieri, 1980, p. 149). Yields in the Mediterranean varied greatly, but figures provided by modern research and historical treatises suggest that one hive could generally produce around 3.5 litres of honey and probably no more than 1 kg. of wax each season (Naso, 1989, p. 209; Larguier, 1996, p. 124; Jaime Gómez and Jaime Lorén, 2002, p. 54). The colder conditions in Central Europe and along the Baltic littoral meant more infrequent harvests. Estimates for the productive capacity of Central European forests similarly vary, but Jäger has suggested that a medieval hive in spruce woodland could produce anywhere from 5.5 to 10 litres of honey per year. Estimates aside, the productive capacity of estates and individual beekeepers could be impressive, whatever the region (Jäger, 1991, p.
11 One man from the town of Cadalso, in Castile, was obliged in 1494 to pay the “fair price” for an apiary, its produce (castración) and utensils (utensilios) to a Jew that had sold him these elements before hastily fleeing the Kingdom in 1492. Archivo General de Simancas (AGS), Registro General del Sello (SGR), XI, nº 4188, f. 269 (4-XII-1494).
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 283
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
91). The Commander of Osterode (now Ostróda, Poland), a key commandery and fortress of the Teutonic Order that guarded the eastern flank of Prussia, recorded in 1392 no less than 28,000 kg. of honey in their cellar (Jäger, 1991, p. 92). Much—if not all—of this must have come from local production, and given Osterode’s military importance, it may have been stockpiled over several years for victualling and medical purposes. Even a smaller estate, such as Seehesten, collected 3 tuns of honey in tax yearly and in 1451 purchased a further 18 tuns from local beekeepers, gathering also 64.25 pounds of wax in the same year from tithes and customary payments (Franzke and Sarnowsky, 2015, pp. 106-7; 110). More modestly, in the Mediterranean, the monastery of Roca Rossa, in Maçanet de la Selva (Catalonia) kept at least 24 hives belonging to the viscount Bernat de Cabrera in 1338, that could have produced approximately 84 litres of honey and 24 kg. of wax per year, whilst two centuries later (1530-1534) the demesne of the monastery of Valldigna (Valencia) yielded between 22.5 and 119 litres of honey and 19 and 27 kg. of wax per year12. This is in contrast with the 120 hives owned by one single agricultor, Joan Ona, from Xerta, in the Catalan lower Ebro, of which he could have harvested 420 litres of honey and 120 kg. of wax in 144713. The latter produce was purchased by a merchant from Tortosa, where the local product was mostly shipped to the main consumption centres of the Crown of Aragon. Tortosa was the entrepot for at least 4,296 litres of honey produced in its region and sent to the city of Valencia in 148814. It is unsurprising that arguments over the rights to bee produce inflamed tensions in communities across Europe, for the honeyed rewards accruing to those with the rights to bee produce were significant.
Extracting honey and wax from hives was but one aspect of hive management, for beekeepers also needed to manage colony size and health and ensure that new swarms had somewhere nearby to establish themselves when they developed. Standard contracts ad meiriam in Provence depicted an individual owner renting for a limited period of time a number of brusquis sive alveis meis plenos et abelhats (my swarmed hives) to a holder, who was to guard and manage them, and who also received a number of empty cork hives into which to divert the swarms leaving their original hives.15 The forest law of Auerbach (Saxony, Germany) similarly foresaw issues arising from swarming, stipulating that beekeepers had the right to split hives as they saw fit and prepare up to six trees in each plot of forest for new colonies (Schnelbögl, 1973, p. 132). Here the forest law also sought to protect valuable
12 See Archivo Ducal de Medinaceli (ADM), Fondo Cabrera, Rt 0986, foto. 0516-0519, doc. 3730 (28-II-1338) and Aparisi Romero, 2015, p. 113.
13 Arxiu Comarcal del Baix Ebre (ACBE), Notarial de Tortosa, sig. 54, f. 19v (2-II-1447). We thank Agustí Campos for this reference.
14 ARV, Batllia, Reg. 12.195. 15 ADV, Notarial, Brignoles, 3E7/147, s.f. (19-VIII-1434).
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan284
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
bee trees from destruction that could come through other uses of the woodland, forbidding any individual from growing hops, installing hutches, erecting bathing huts, or stabling horses, without permission.
Bees were also vulnerable to changes in environment and climatic conditions, and disputes could arise when they died. New agreements regarding the division of hives’ produce had to be reached between landlord and tenant in Provence were the colonies to perish, while rental agreements in Prussia and land grants in Greater Poland occasionally stipulated what should happen to the wax and honey of dead bees and absolved tenants of any guilt if bees died16. In 1291, for example, Duke Przemysł II of Poland granted a village near Poznań to a certain ‘Henry’, absolving him of all legal charges if the bees ‘in the forests of the same village’ were to perish on account of ‘improving’ them or renting them out (per melioracionem et locacionem). (Zakrzewski and Piekosinski, 1878, no. 672) This aside in an otherwise formulaic document suggests that in Greater Poland renting out the rights to hunt for honey in forests may have been commonplace, and that some party was legally liable if bees were to die—a situation the aforementioned Henry was keen to avoid. Fiscal powers were clearly well aware of the fragility of bees and the environments in which they subsisted. In 1521, ordinances of the income tax of Ullà, in Catalonia, by which 1 d. was levied for the possession of every hive, established that the assessment should only be done after the month of March, to ensure only the bees which had survived the winter were taxed: fins sia passat lo mes de mars, si vives seran (until March has gone by, if they are alive).17 Evidence from other regions preserve more material shedding light on the management and ownership of hives and the disputes and disagreements that could emerge.
4. MANAGEMENT AND OWNERSHIP
The rights to install hives and to extract the valuable produce from within were often strictly regulated, but such regulation could take diverse forms. The interest of lords in hives on land to which they had rights in the Baltic littoral and Franconia has bequeathed a wealth of charter and account material that shed light on the more regulated and institutionalized beekeeping on estates and manors, whereas the notarial records of southern Europe preserve greater evidence of lower-level, domestic beekeeping, often undertaken by peasants through sharecropping agreements or by direct management.
The regulation of hive ownership and access to bee produce within Prussia underlines the variety of regulatory frameworks that could exist not just in a
16 Cases in Provence are tracked in: ADV, Notarial, Brignoles, 3E7/147, s.f. (19-VIII-1434 and 26-VIII-1434); Notarial, Tourves, 3E15/5, s.f. (4-V-1441).
17 Arxiu Històric de Girona (AHG), Notarial, Ullà, 226, f. 56r (13-VII-1522).
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 285
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
region, but within a single estate. In Seehesten, an estate of the Teutonic Order in Prussia, two forms of law—Prussian, for natives, and Culm, for German settlers and their descendants—applied to apiculture, as it did to many forms of agricultural landholding. The bees around the castle wall were qualified as ‘my bees and oak trees’ by the estate official and were probably owned by him in the corporate sense that they were the property of the estate he led, but elsewhere in the estate’s possessions things were more complicated. The official noted that he had the right to the honey produced by the beekeepers in three named surrounding villages and in the ‘wilderness’ because they were held according to Prussian Law, but the hives in Seeheesten itself were held according to Culm Law, meaning he had no right over them (Franze and Sarnowsky, 2015, p. 53). Elsewhere in Prussia matters were different again. The bishop of Ermland had his own hives at his residence of Bischoffsburg (now Biskupiec, Poland), for a complaint brief in 1414 noted how a Polish raid had destroyed ‘all the hives of the bishop [kept] for honey with their bees’ in the settlement, but the bishop also retained rights over subsequent bee produce on estates he sold or donated. In 1388, for example, the bishop freed a parcel of land of all labour obligations on the condition that the new owner attend to the beehives, reserving for the bishop one third of the honey harvested from the heath and one half from the garden (Woelky and Saage, 1874, pp. 506, 183). He went on to stipulate that the land could only be sold on to another if the new owner took responsibility for the hives, and that he would have the right to purchase up to one third of the honey from the garden at 2.5 marks a ton. The estates administered by the bishop’s cathedral chapter in Frauenburg (now Frombork, Poland) on the Vistula lagoon exhibit similar diversity. In 1447, for example, the chapter stipulated that in their estate of Allenstein the beekeepers were to be freed of all labour services and to keep all honey from both old and new hives, although they were not allowed to hollow out more than thirty trees for new hives per year. Any wax taken from the hives from dead bees, furthermore, was reserved for the beekeeper’s use, suggesting that this was usually not the case (Thimm, 1969, p. 125). We can only guess at how these regulations played out in practice, but if Seehesten’s accounts for 1450-2 are a reliable indicator, the quotidian issues raised by keeping bees and interpreting rights to their produce and sale could degenerate into confusion and recrimination: five named locals were labelled ‘honey robbers’, having stolen from the estate’s bees and oak trees, while the men who attended the ‘hives in the wilderness’ allegedly unlawfully withheld the wax they owed to the estate (Franzke and Sarnowsky, 2015, pp. 53, 106, 282).
In southern Europe, the legal regulation of the ownership of hives was not as variable as in the north. Ius commune and its derived local charters and ordinances regulated the possession of beehives as well as their loss and theft (Ortega Gil, 1995, pp. 48-49). In general, local bylaws granted sufficient space between hives
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan286
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
or apiaries for bees to forage and prescribed the places where the hives could be installed. Conflicts could arise in relation to the use of woods and wasteland for beekeeping, namely when privatized by territorial lords (Farías, 2011, pp. 71-75). Nonetheless, the importance of revenues from taxation on both hive possession and trade in their produce, could have also eased the regulation of wild swarm-capturing. The ordinances granted by the bishop of Barcelona in his domain of Montmell (Catalonia) allowed anyone to take possession of any wild hive that was found (Sans i Travé and Guasch Dalmau, 1979, p. 236).
In southern Europe, bee products appear frequently in rental agreements, although the rents collected from peasants by lords were more often in wax than honey. To take one illustrative case, in 1379 a certain Calvagnu di Busmenzu from Monreale, in Sicily, owed a rotulo (750 gr.) of wax to the nearby monastery of San Martino delle Scale for holding a vineyard, suggesting beekeeping was significant in the region (Rinaldi, 1989, p. 374). Recognition of serfdom and customary payments, where these social institutions existed, could also count on regular remittance of wax. One Pere Cabeça and his wife from Lloret (Girona) recognized the knight Berenguer de Cartellà as their only lord, owing him personal dependence, and obliging themselves to a fixed yearly fee of 600 gr. of wax whilst another couple from Gravelos, in Portugal, had received a landholding from King Afonso III in 1258 for which they accepted an array of banalités which were owed in wax.18 In Prussia, tenants of the Teutonic Order often paid nominal rents in wax in recognition of the latter’s authority (Laczny, 2019, p. 147).
Not all beekeeping took place as an ancillary activity to other pursuits, and specialized beekeepers also appear in the records. Beekeeping certainly needed specific expertise, acquired only through practice. One had to keep track of the size of the swarm, ensure it was well fed, the hive was clean, and that bees were in good health and free from predators. In certain regions, partial extraction of honey was also to be done periodically during the months of more intense activity (Gil, 1621, f. 153v). Specialization could arise from specific entitlement granted by public powers. The royal demesne in Sicily employed a specialist beekeeper as early as the thirteenth century (Naso, 1989, p. 208), and the King of France and other territorial lords one century later enabled special officers (bigres) in Normandy authorized to capture wild swarms (Decq, 1922, p. 109; Plaisse, 1966, pp. 12-13) while the bishop of Ermland referred to ‘our beekeepers’ in land grants in the fourteenth and fifteenth centuries. (Dombrowski, 1891, pp. 84-5) Zeydeler (or variants, such as zeydler/zeidler), specialised practitioners of apiary in the forests of Franconia, are referred to as early as the tenth century. Lists of ‘Zeidlers’ swearing oaths survive in Nuremberg city council’s records from as early as 1310, and ‘The Zeidler oath’
18 See AHG, Notarials, Caldes-Llagostera, 22, f. 21v (12.1.1342) and ANTT, Chancelaria de D. Afonso III, Liv. I (4-IV-1258).
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 287
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
(der zeÿdler ayde) sworn before Nuremberg’s city council survives in a fifteenth-century codex under the date of 1429, offering a contemporary perspective on the landscape and vegetation that beekeepers and their overseers held to be important and that needed protecting. (Bischoff, 1956, pp. 48-9) The fact that the ‘Zeidler’ swore not to do anything ‘damaging to the forest’ (dem wald schedlichen) in general, nor anything that could damage linden (linden) and shrubbery (spurkeln an salhen) ‘on the heath and hive trees’ (an der heide und an peuten pawm), highlights the overriding importance of woodlands and their hinterlands of heath in supporting bee colonies.19 Elsewhere in Franconia, records from the later 1300s state that for each ‘Zeidel’ pasture held at Auerbach the ‘Zeidler’ was to render a measure of honey to the lord and one shilling in cash, while an estate book for nearby Cadolzburg in 1414 recorded two individuals holding ‘Zeidel’ pasture, who rendered half their wax and honey yearly to their lord (Bischoff, 1956, pp. 84-5). It is important to emphasise, however, that beekeeping in the manner of Zeidlerei was probably widespread throughout German-speaking lands and central and eastern Europe, but has been obscured by poor source survival or different terminology. Furthermore, although this type of specialized beekeeper is well-known for the area around Nuremberg, it is clear that professional beekeepers were found throughout Europe. And peasants, too, could specialize in beekeeping. To give but one example, when the peasant Francesc Seder of Ribesaltes (Roussillon) was for reasons unknown to us sent to the royal gaol, he claimed that he kept a certain number of beehives and that during his absence in the month of March there would not be anyone skilled enough to manage them: “per no aver persona qui entena lo regiment ni sia pràtic en lo govern de dits buchs de abellas”.20
Professional beekeeping coexisted with domestic production, but the very fact that low-level apiculture was often undertaken alongside other occupations means that its existence can be difficult to recover. An inventory drafted after the death of the shoemaker Antoni Taverner, in 1472 Sant Feliu de Guíxols (Catalonia), proved that he ended his days fully active, since a total of 43 new pairs of shoes were found in his house.21 The same document went on to record that he kept four beehives in the entrance of his home and another in an orchard nearby, where he also guarded three chickens and grew flax, beans and cabbage. Not surprisingly, in different chambers inside his house, ten different containers with honey, 23 kg. of wax, and also one somada of cork (presumably, to build or fix beehives) were found. In this sense, beehives were sold, endowed and bequeathed as any other chattel, and notarial evidence for which is innumerable in regions wherever ledgers have been preserved. Sixty-four empty and inhabited hives were inherited by the heirs of a man
19 Staatsarchiv Nürnberg, Rep 52c, 5a.20 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales (ADPO), Notarial, B377, s.f. (14-III-1581). 21 AHG, Notarial, Sant Feliu de Guíxols, 1055, s.f. (22-I-1472).
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan288
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
from the castle of Masaugas (Provence) in 1441, while in 1465 Vidreres (Catalonia) another man identified as an agricultor acknowledged a payment from his neighbour for a temporary sale of two sets of hives located in a forest and by a stream.22
Moveable hives with their precious wax and honey within were understandably tempting to robbers, especially as they were left alone for long periods in isolated meadows and forest. Either because it had taken place in the royal domain, or due to its significant value, numerous cases related to theft of either hives or the produce itself ended up in the higher chambers of justice, and were dealt with severely: in 1435 a man from Portimão (Portugual) was imprisoned and then expelled from the city for having stolen and emptied (escorchar) hives, although he was later acquitted of this felony, while Joao Gomes Alvela from Alcanede was ostracized to Ceuta in 1445 for having robbed his own father a certain amount of hives, along with bread and wine.23 As seen, in the Mediterranean it was usually the ordinary justice, either royal or seignorial, that dealt with theft of hives (Garcia-Oliver, 2003, pp. 62-63; Bresc, 2010, p. 20). But to prevent burglary and enforce the norms imposed on beekeeping by the ordinances, such as placement of hives and distances between apiaries, in some regions in the Kingdom of Castile, local powers enabled a jurisdictional officer (the alcalde de colmeneros) to take charge (Bordons Alba and Pérez Carrera, 1995, pp. 152-153) while in the forests around Nuremberg matters related to beekeeping were settled in the ‘Zeidler’ court at Feucht (Bischoff, 1956, pp. 55-6). Hives lodged in sturdy trees could also be subject to criminal damage. The forest law of Auerbach prescribed a fine in cash for any who cut down a tree capable of bearing bees, while cutting down a tree bearing a hive incurred the penalty of having your hand removed (Schnelbögl, 1973, p. 132). Such legislation can be seen elsewhere in Central Europe: King Casimir the Great of Poland’s ordinance of 1357, for example, made official what was perhaps already customary, prescribing punishments for anyone who chopped down trees with bees or trees that had been adapted—hollowed out, one presumes—for bees. (Ferenc-Szydełko, 1995, p. 10)
5. CONCLUSIONS
The foregoing has discussed an important division of beekeeping types in northern and southern Europe: the land-extensive tree beekeeping of the north and east, and the more resource-intensive hive beekeeping of the south and west. This was due to the broad environmental differences between the two zones in terms of climate, vegetation and topography on the one hand, and in population and settlement structure on the other. It has in particular been seen that the strict jurisdictional
22 ADV, Notarial, Tourves, 3E15/5, s.f. (27-IX-1441); AHG, Notarial, Vidreres, 76, s.f. (7-XI-1465).23 See ANTT, Chancelaria de D. Duarte, Liv. 3 (26-IV-1435) and Chancelaria de D. Alfonso V, Liv. 5, f. 78
(14-IX-1446).
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 289
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
rights of territorial lords in Prussia, Livonia and Franconia, led to the development of a legal framework—or sets of overlapping frameworks—in which use of forest resources were strictly regulated because they were so closely aligned with seigneurial privilege. This explains the abundance of estate surveys and charters from these regions which preference explanation of the lords’ rights over lands and their produce, over the small-scale production of peasants on their own lands or when such production did not come into conflict with the lord. Comparison of the image of beekeeping which emerges from these documents with the extensive private notarial evidence for the south can provide something of a false impression, by which in the former region lord-controlled beekeeping and demesne production abounded, while in the latter, petty peasant production was the norm.
To study beekeeping is to study a natural resource, a product that, although originally provided by the ecological context, was modified and utilized to meet a specific social demand (Boisseuil and Bernardi, 2007). In this, it is not only the environmental setting which needs to be taken into account, but also those cultural elements that permitted its appropriation, extraction and transformation in which the important ecological impact of beekeeping, the technical and legal solutions that surrounded it, and even its social and cultural outcomes have been highlighted. In other words, the cultural landscape in which it was embedded, and by which it was shaped.
Rather than existing naturally, overlaid on top of other activities but not interacting with them, beekeeping was the product of much human intervention in the landscape, competing with other types of resource use from a variety of actors. In places where beekeeping took place in forests, it was crucial to curtail extraction of undergrowth and the destruction of trees—here demand for timber, firewood and charcoal diminished bee forage and impinged upon delicate bee habitats. Where beekeeping took place in hives, skeps and logs, the relatively greater population density and difference in vegetation and land uses, in particular of arable agriculture, viticulture and pastoralism, in addition to the inherent mobility of these types of hives, meant that their placement was often strictly regulated, with limits on where they could be put, and sometimes even involving seasonal movement of hives—in addition to the transhumance necessary to find forage over the year. Where pastoralism made extensive use of fire, as in much of the Mediterranean basin, the beehives could easily be destroyed, although the frequent fires also enhanced the growth of bee forage. Additionally, a profusion of agricultural treatises provide evidence of the selection of particular plants and trees, suggesting that vegetation well-suited to beekeeping could specifically be chosen for this purpose—by the early sixteenth century, for example, the Castilian Gabriel Alonso de Herrera warned beekeepers about the scarcity of suitable pastos y flores and recommended the planting of particular species, an aspect of resource allocation which no doubt further contributed to the anthropization of the landscape (Alonso de Herrera, 1546, f. 140v).
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan290
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
By the later middle ages, it is clear that beekeeping was an important component of land and estate management, as demonstrated by the emergence of a set of jurisdictional bodies specifically devoted to the enforcement of the rules applying to this activity, a clear sign of the social and economic strength of this sector and the rights which were attached to it. The social status of specialized beekeepers in this period is similarly indicative of this. Yet the existence of such courts suggests that in certain contexts beekeeping was particularly likely to come into conflict with other activities, and so required close regulation. This likely increases as land use became more intense over time. It is unfortunately not possible from the sources here to assess change in the number of hives across Europe over time. However, it can be suggested that demand for bee products increased over the course of the period surveyed, due to growing population and consequent demand for goods of all types, including wax and honey. Demand for wax especially increased over the later middle ages with the proliferation of Christian religious services and increasing emphasis on feasts related to Christ and Mary, which often centred on large-scale consumption of wax candles, and this was likely further enhanced by the increase in living standards seen in many places after the Black Death, which allowed more money to be spent on religious observance (Sapoznik, 2019, p. 1154). In this, it is likely that in regions where large-scale beekeeping was practiced, there was also increasing specialisation—although alongside the proliferation of small-scale operations.
The centrality of beekeeping in the middle ages is also demonstrated through the changing cultural approaches to it. Skills and tools, including hive types, varied throughout the two zones under consideration here, depending not only on the materials available, but also on cultural patterns. The imperial dimension and patronage of the Zeidler-type apiculture in and around Nuremberg until 1427, when the royal forest was sold to the city, has lent the region a special status, reflected in the historiography since the nineteenth century. At the same time, medieval men and women, even from urban areas or the nobility, were also familiar with the life of bees and apiculture. In this context, historians have stressed the profusion of metaphors and linguistic resources borrowed from bees in the late middle ages (Prosperi, 2010, pp. 145-210). Thus, it does not pass unnoted that when Queen Mary of Aragon decided in 1435 to address her General Parliament in Monzón, she urged the different representatives of the Kingdom to ‘imitate the bees’ who, according to ‘authentic writings’, acted with ‘concord, unity and diligence’ in producing the comb.24 Thus it can be seen that bees were small insects with large consequences.
24 ACA, Cancelleria Reial, reg. 33, f. 125r (20-III-1346).
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 291
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
6. REFERENCES
d’agnel, g.a. (Ed.) (1910). Les comptes du Roi René. Vol. 1. Paris: A. Picart et Fils.agustí, M. (1617). Llibre dels secrets de agricultura, casa rústica y pastoril. Barcelona:
Esteve Liberós.alonso de Herrera, g. (1546). Libro de agricultura que es de labrança y criança y
de muchas otras particularidades y prouechos de las cosas del campo copilado por Gabriel Alonso de Herrera. Toledo: Fernando de Santa Catalina.
anyó garcia, V. (Ed.) (1997). El primer manual de consells de la ciutat de València. Valencia: Ajuntament de València.
aParici Martí, J. (1988). De la apicultura a la obtención de la cera. Las “otras manufacturas” medievales de Segorbe y Castelló. Millars. Espai i Història, (21), 31-50.
aParisi roMero, F. (2015). Del camp a la ciutat. Les elits rurals valencianes a la Baixa Edat Mitjana. Unpunblished PhD Thesis. Valencia: Universitat de València.
aParisi roMero, F. (2021). L’apicultura a la València medieval. In E. Vicedo (Ed.), Cultius, especialització i mercats. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
biscHoFF, J. (1956). Die Zeidelhuben und Bienenpflege im Sebalder Reichswald zwischen Erlangen und Nürnberg in siedlungs- und waldgeschichtler Sicht. Jahrbuch für fränkische Landesforschung, (16), 29-107.
boisseuil, P. and bernardi, P. (2007). Des «prouffitz champestres» à la gestion des ressources naturelles. Médiévales, (53), 5-10. https://doi.org/10.4000/medievales.3173
bordons alba, c. and Pérez carrera, F. M. (1995). El concejo de Sevilla, de Nicolás Tenorio Cerero estudio, edición e índices. Seville: Universidad de Sevilla.
boudinot, l. (2010-2011). L’apiculture à La Garde-Freinet et dans le massif des Maures de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. Freinet-Pays des Maures, (9), 31-86.
bresc, H. (2010). Justice et société dans les domaines de l’évêque de Fréjus dans la première moitié du XIVe siècle. In J.-P. Boyer and T. Pécout (Dir.), La Provence et Fréjus sous la première maison d’Anjou. Toulouse: Presses universitaires de Provence.
Von bunge, F.g. (Ed.) (1968). Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten: Abteilung 1 Band 2, 1301-1367. Aalen: Scientia Verlag.
burri, s. (2016). Essartage, culture temporaire et habitat en Basse-Provence entre Moyen Âge et première modernité (xiiie-xvie siècles). Histoire et Sociétés Rurales, (46/2), 31-68. https://doi.org/10.3917/hsr.046.0031
cabezuelo, J.V. (2019). Señorío, frontera y expansión agrícola en el sur del reino de Valencia. El linaje Vilanova en la primera mitad del siglo XIV. Imago Temporis. Medium Aevum, (13), 396-429.
canoVa, g. (1999). Api e miele tra sapere empirico, tradizione e conoscenza scientifica nel mondo arabo-islamico. In G. Canova (ed). Scienza e Islam (pp. 69-92). Rome: Herder.
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan292
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
carMona ruiz, Ma. A. (1999). La apicultura sevillana a fines de la Edad Media. Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, (185) 131-154.
carreras candi, F. (1923-1924). Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya (Segles XIII a XVIII). Ordinacions o establiments de Tortosa (anys 1340-1344). Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, (11), 365-431.
coulet, N. (1991). L’équipement de la cuisine à Aix-en-Provence au XVe siècle. Annales du Midi, (103/193), 5-17. https://doi.org/10.3406/anami.1991.2280
crane, E. (1999). The World History of Beekeeping and Honey Hunting. London: Duckworth. https://doi.org/10.4324/9780203819937
de crescenzi, P. (1474). Liber commodorum ruralium. Lovaine: Jean de Westphalie.decq, e. (1922). L’administration des eaux et forêts dans le domaine royal en
France aux XIVe et XVe siècles. Bibliothèque de l’École des chartes, (83), 65-110. https://doi.org/10.3406/bec.1922.448672 https://doi.org/10.3406/bec.1922.448671
deVy-Vareta, n. (1985). Para uma geografia histórica da floresta portuguesa. Revista da Facultade de Letras - Geografia, (1), 5-37.
doMbroWsKi, e. (1891). Die mittelalterliche Bienenwirtschaft im Ermlande. Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, (27-29), 83-110.
duarte, l. M. (1999). Sarilhos no campo. In M. J. Barroca (Ed.). Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam (Volumen I) (pp. 299-314). Oporto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Farías, V. (2011). El mas i la vila a la Catalunya medieval: Els fonaments d’una societat senyorialitzada (segles XI-XIV). València: Publicacions de la Universitat de València.
Febrer roMaguera, M. V. (1988). La organización judicial de las aljamas mudéjares valencianas y la Suna e Xara. In XVI Asamblea de Cronistas Oficiales del País Valencià (pp. 193-217). València: Acadèmia de Cultura Valenciana.
Febrer roMaguera, M. V. (Ed.) (1991). Cartas pueblas de las morerías valencianas y documentación complementaria. Zaragoza: Anubar.
Ferenc-szydełKo, e. (1995). Organizacja I funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce. Pozna: wydawnictwo pozna skiego towarzystwa przyjació nauk.
Ferrer i Mallol, M. t. (1986). La carta de població dels sarraïns de la vall d’Aiora (1328). Sharq Al-Andalus, (3), 81-94. https://doi.org/10.14198/ShAnd.1986.3.08
Filangeri, r. (Ed.) (1980). I registri della Cancelleria Angiona. Vol. 31. Naples: Academia Pontaniana.
FranzKe, c.a. and sarnoWsKy, J. (Ed.) (2015). Amtsbücher des Deutschen Ordens um 1450. Pflegeamt zu Seehesten und Vogtei zu Leipe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprect. https://doi.org/10.14220/9783737003582
ganau, J. (Ed.) (1996). Viatges per Ponent. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 293
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
garcía garcía, H. (1948). Rendición del castillo de Xivert. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 26, 231-233.
garcia-oliVer, F. (2003). La vall de les sis mesquites. El treball i la vida a la Valldigna medieval. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
gil, J. (1621). Perfecta y curiosa declaración de los provechos grandes que dan las colmenas bien administradas y alabança a las abejas. Zaragoza: Pedro Gel.
gozálbez esteVe, e. (2006). Rentas señoriales en el marquesado de Llombai (XVI-XVII). Revista de Historia Moderna, (24), 67-122. https://doi.org/10.14198/RHM2006.24.03
gual caMarena, M. (1989). Las Cartas Pueblas del Reino de Valencia. Valencia: Desamparados Pérez Pérez.
guinot rodríguez, e. (1986). El señorío de la Vall de Perputxent (siglos XIII-XIV). Anales de la Universidad de Alicante: Historia Medieval, (4-5), 99-118. https://doi.org/10.14198/medieval.1986.4-5.04
guinot rodríguez, e. (Ed.) (1991). Les cartes de poblament medievals valencianes. Valencia: Generalitat Valenciana.
guinot rodríguez, e. (1992). El patrimoni reial al País Valencià a inicis del segle XV. Anuario de Estudios Medievales, (22), 581-639.
https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1082guinot rodríguez, e. (Ed.) (2006). Establiments municipals del Maestrat, els Ports
de Morella i Llucena (segles XIV-XVIII). Valencia: Universitat de València.Henriques, F. et ali. (1999-2000). Muros-apiários da bacia do médio Tejo (regiões
de Castelo Branco e Cáceres). Ibn Maruán, (9/10), 2-29.HinoJosa MontalVo, J. (1999-2002). Ares y Benilloba (Alicante): Dos comunidades
mudéjares valencianas a fines de la Edad Media. Sharq al-Andalus, (16-17), 45-71. https://doi.org/10.14198/ShAnd.1999-2002.16-17.04
HinoJosa MontalVo, J. (2008-2010). Ondara. Señorío del Duque de Gandía, a principios del siglo XV. Sharq al-Andalus, (19), 35-68. https://doi.org/10.14198/ShAnd.2008-2010.19.02
HinoJosa MontalVo, J. (2020). El bosque y la leña en el reino de Valencia en los siglos medievales (XIII-XV). Estudios de Historia de España, (22/1), 1-19. https://doi.org/10.46553/EHE.22.1.2020.p1-19
Jäger, H. (1999). Pflanzliche Ressourcen in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kulturlandschaften. In R. Rolle and F. M. Andraschko (Ed.), Frühe Nutzung pflanzlicher Ressourcen: internationales Symposium Duderstadt, 12.-15.5.1994 (pp. 88-99). Hamburg: Lit.
JaiMe góMez, J. and JaiMe lorén, J.M. (2002). Historia de la Apicultura Española. Vol. 2. Calamocha.
KĻAVIŅŠ, K. (2019). Reorganizing the Livonian Landscape: Some Issues and Research Perspectives. In A. Pluskowski (Ed.) Ecologies of Crusading, Colonization, and
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan294
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
Religious Conversion in the Medieval Baltic. Terra Sacra II (pp. 197-211). Turnhout: Brepols.
laczny, J. (2019). Schuldenverwaltung und Tilgung der Forderungen der Söldner des Deutschen Ordens in Preußen nach dem Zweiten Thorner Frieden. Ordensfoliant 259 und 261, Zusatzmaterial. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. https://doi.org/10.14220/9783737009423
laliena corbera, c. et ali. (2016). Transformaciones en la Baja Edad Media. El Matarraña, de la crisis a la expansión. In C. Laliena Corbera (coord.) Matarannya, gentes y paisajes en la Edad Media (pp. 150-295). Zaragoza: Gobierno de Aragón.
larguier, g. (1996). Le drap et le grain en Languedoc: Narbonne et Narbonnais, 1300-1789. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan.
leMeunier, g. (2004). Viajes de abejas. La trashumancia apícola en la Cataluña norte (s. XIX). In J. L. Castán Esteban and C. Serrano Lacarra (coord.), La trashumancia en la España mediterránea: historia, antropología, medio natural, desarrollo rural (pp. 387-404). Zaragoza, Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.
leMeunier, g. (2006) La pratique européenne de la transhumance en apiculture traditionnelle (v. 1750-v. 1850). Les Cahiers d’Apistoria, (4), 17–26.
loPes Pereira, M. t. (2009). O mel e a cera em Portugal na Idade Média Olhares sobre a História. In Maria do Rosário Themudo Barata and Luís Krus (Dir.) Olhares sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves (pp. 447-467). Lisboa: Caleidoscópio.
losert, H., and WertHer, l. (2010). Relikte einer spätmittelalterlichen Zeidlerei in der Oberpfalz. Siedlungsforschung: Archäologie – Geschichte – Geographie, (28), 215-35.
Mane, P. (1992). L’outil et le geste: iconographie de l’agriculture dans l’Occident médiéval (IXe-XVe siècles). Lille: Atelier National de Reproduction des Thèses.
Martín gutiérrez, e. (2011). Reflexiones en torno a los paisajes rurales bajomedievales. Algunos ejemplos andaluces. In Emilio Martín Gutiérrez (Ed.) El paisaje rural en Andalucía Occidental durante los siglos bajomedievales. Actas de las I Jornadas Internacionales sobre paisajes rurales en época medieval (pp. 31-52). Cádiz: Universidad de Cádiz.
naso, i. (1989). Apicoltura, cera e miele. In Giosue Musca (Ed.) Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo (pp. 203-240). Bari: Dedalo.
ortega gil, P. (1995). Hurtos de colmenas: Apuntes históricos. Cuadernos de Historia del Derecho (22), 45-71. https://doi.org/10.5209/rev_CUHD.2015.v22.50530
Pastor i Madalena, M. (Ed.) (2004). El cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià. Barcelona: Fundació Noguera.
Plaisse, a. (1966). Les forêts de la Haute-Normandie à la fin du moyen âge. Études Normandes, (190), 1-23. https://doi.org/10.3406/etnor.1966.1303
Beekeeping in late medieval Europe: A survey of its ecological settings and social impacts 295
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
PlusKoWsKi, a. (2019a). Environment, colonization, and the Baltic Crusader States. Terra Sacra I. Turnhout: Brepols.
PlusKoWsKi, a. (2019b). Introduction: Multi-Scalar Impacts of Crusading on the Environments of the Eastern Baltic. In A. Pluskowski (Ed.) Ecologies of Crusading, Colonization, and Religious Conversion in the Medieval Baltic. Terra Sacra II (pp. 1-14). Turnhout: Brepols.
ProsPeri, l. (2010). Il miele nell’Occidente medievale. Firenze: Accademia dei Georgofili-Le Lettere.
raMbert, g. (Dir.) (1949-1956). Histoire du commerce de Marseille. Vol. 3. Marseille: Chambre de Commerce de Marseille.
riera, a. (2017). The beginnings of urban manufacturing and long distance trade. In F. Sabaté (Ed.) The Crown of Aragon. A singular Mediterranean Empire (pp. 201-236). Leiden-Boston: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004349612_009
rinaldi, g. M. (Ed.) (1989). Il “Caternu” dell’abate Angelo Senisio: l’amministrazione del Monastero di San Martino delle Scale dal 1371 al 1381. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani.
sáncHez benito, J. M. (1989). Datos sobre la organización de la producción apícola castellana en la baja Edad Media. Estudis d’Història Econòmica, (1), 11-25.
sans i traVé, J. and guascH dalMau, d. (1979). Les Ordinacions del Montmell (segle XV). Miscel·lània Penedesenca, (2), 221-246.
scHnelbögl, F. (Ed.) (1973). Das “Böhmische Salbüchlein” Kaiser Karls IV. über die nördliche Oberpfalz 1366/68. Munich: R. Oldenbourg.
segrelles serrano, J.a. (1989). La apicultura valenciana: un aprovechamiento agrario tradicional. Cuadernos de Geografía, (45), 73-88.
tHiMM, W. (1969). Die Ordnungen der ermländischen Kapitelsburgen Allenstein und Mehlsack aus dem Jahre 1563. Ein Beitrag zur Geschichte des Herrschaftsgefüges im Hochstift Ermland. Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, (94), 53-157.
Vila, Pau. (2003). Resum de geografia de Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
VillalManzo caMeno, Jesús (1986). Mudéjares y cristianos en el señorío de Cheste (siglo XIV). Dos criterios de repoblación. Anales de la Universidad de Alicante: Historia Medieval, (4-5), 131-150. https://doi.org/10.14198/medieval.1986.4-5.06
WarnKe, C. (1987). Der Handel mit Wachs zwischen Ost- und Westeuropa im frühen und hohen Mittelalter. In K. Düwel, H. Jankuhn, H. Siems and D. Timple (Ed.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa: Teil IV - Der Handel der Karolinger- und Wikinger Zeit. (pp. 545-569). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
WoelKy, c.P. and saage, J.M. (Ed.) (1874). Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 3: Urkunden der Jahre 1376-1424 nebst Nachträgen. Braunsberg: Eduard Peter.
Lluís Sales i Favà, Alexandra Sapoznik y Mark Whelan296
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 275-296
zaKrzeWsKi, i. and PieKosinsKi, F. (Ed.) (1878). Codex Diplomaticus maioris Poloniae. Bd. 2: Comprehendit numeros 617-1292. Annos 1288-1349. Poznan: Edward Raczyski.
zieseMer, W. (Ed.) (1921). Das Große Ämterbuch des Deutschen Ordens. Gdansk: Martin Sändig.
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 297
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.18191
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 297-317DOI:10.14198/medieval.18191
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports de Morella
durante los siglos XIV y XV
Honey and beeswaxes from Valencia. Exploitation and trade of the natural resources from the Maestrat and Ports of Morella during the
14th and 15th centuries
Joaquín aParici Martí
RESUMEN
En las comarcas del Maestrat y Els Ports de Morella (norte del reino de Valencia), durante la Edad Me-dia el sector apícola permitió un mejor aprovecha-miento de los recursos naturales de la zona. En ese traspaís rural, que en nuestro caso atañe no sólo a las tierras interiores castellonenses sino también a determinadas áreas limítrofes del antiguo reino de Aragón y del sur de Cataluña, los productos rela-cionados con la apicultura aprovecharon los flujos de exportación de lanas para, de forma simultánea, inmiscuirse en las redes locales de captación y distribución que conectaban con los tráficos inter-nacionales (Berbería, Francia o Italia). Por ello, de forma paralela, cabe calibrar dentro de lo posible, la repercusión que dicho sector tuvo en la vida cotidiana y en el devenir económico de los habi-tantes de la zona, quienes podían dedicar parte de su tiempo a las labores del sector apícola en dos vertientes productivas paralelas, como la obten-ción de miel en calidad de alimento o similares; y su vinculación con el sector manufacturero a tra-vés de la posible producción de cirios procedentes de la cera de los panales. Y es que, presentes en los inventarios, testamentos, mandas pías, etc., las
Author:Joaquín Aparici MartíDepartament de Pedagogia, Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura. Àrea de Didàctica de les Ciències Socials (Història).Universitat Jaume I (Castellón, Spain). [email protected]://orcid.org/0000-0002-8102-4033
Date of reception: 29/11/20Date of acceptance: 18/04/21
Citation:Aparici Martí, J. (2021). Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports de Morella durante los siglos XIV y XV. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 297-317. https://doi.org/10.14198/medieval.18191
© 2021 Joaquín Aparici Martí
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Joaquín Aparici Martí298
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
abejas, la cera y la miel no sólo fueron elementos que complementaron la econo-mía doméstica y familiar de una zona tradicionalmente considerada ganadera, sino que dicha presencia permite intuir también una cierta consideración en el ideario colectivo.PALABRAS CLAVE: abejas; miel; cera; comercio; reino de Valencia; Edad Media.
ABSTRACT
In the regions of Maestrat and Els Ports de Morella (north of the kingdom of Valencia), during the Middle Ages the beekeeping sector allowed a better use of the natural resources of the area. In that rural hinterland, which in our case concerns not only the interior lands of Castellón but also certain areas bordering the ancient kingdom of Aragon and southern Catalonia, the products related to the beekeeping took advantage of the export flows of wool, to interfere simultaneously in the local raising and distribution networks that connected with international traffic (Barbary, France or Italy). Therefore, in parallel, it is possible to gauge as far as possible, the impact that the said sector had on daily life and on the economic development of the inhabitants of the area, who could dedicate part of their time to the work in the beekeeping sector in two parallel productive sides, such as obtaining honey as food or similar; and its link with the manufacturing sector through the possible production of candles from the wax of the combs. And it is that, present in the inventories, wills, pious mandas, etc., the bees, wax and honey were not only elements that complemented the home and family economy of an area traditionally considered livestock, but that presence also allows us to intuit a certain consideration in the collective ideology. KEYWORDS: bees; honey; beeswax; trade; kingdom of Valencia; Middle Ages.
1. INTRODUCCIÓN
Ya desde la antigüedad la miel fue un producto muy valorado y demandado. Su versatilidad como alimento, como medicina, como cosmético e incluso como con-servante, unido a los posibles usos de la cera procedente de los panales, hizo que ambos elementos tuvieran una consideración especial relacionada con determinadas ofrendas a dioses y vinculada a determinados ritos desarrollados por los pueblos mediterráneos (Fernández, 2011). Durante la Edad Media la miel siguió usándose para la preparación de dulces y confituras en ámbito doméstico pero también para el cocinado de determinadas carnes. A su vez, el uso para la obtención de jarabes (exarops) seguía vinculándola a la farmacopea del momento (García, 1993, pp. 87, 159). Además, hasta inicios del siglo XV fue el único edulcorante utilizado puesto
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 299
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
que el azúcar, aunque conocido, todavía era un producto escaso y, por tanto, de elevado precio1.
Por su parte la cera, procedente de los panales en los que las abejas depositaban su miel, durante la Edad Media se pudo usar para refinar determinados tipos de paños o comúnmente para el sellado de determinados tipos de documentos (como por ejemplo los segells de cera vermella), si bien fue empleada preferentemente en la confección de velas y cirios para iluminación2. El mercado local pudo generar una importante demanda de estos productos, tanto de la miel como alimento, como de la cera para la iluminación. Sólo la liturgia eclesiástica, con una ininterrumpida necesidad de cirios para la iluminación de altares y retablos, con las ofrendas de los particulares para los difuntos, o para ciertas conmemoraciones especiales, entre otros, era una gran consumidora de ceras.
En las líneas que presentamos a continuación documentamos la actividad apícola en un territorio que ocupa la zona norte de la actual provincia de Castelló y que limita con la provincia de Teruel. Esta geografía ha tendido a ser caracterizada tradi-cionalmente en los estudios relativos a la Edad Media como un área preferentemente ganadera. En ese sentido, la orografía en ese espacio montañoso (Sierras del Maestrat y Gúdar) ya determinaba unos condicionantes de salida vinculados al desarrollo económico basado en la cabaña ovina, especialmente por el escaso atractivo agrario que ofrecían aquellas tierras montuosas, y porque las ovejas llenaban el espacio va-cío dejado por los hombres. Recordemos el título de un estudio de E. Levi (1932) sobre este ámbito geográfico donde ya se remarcaba esa consideración: “Pittori e mercanti in terra di pastori”. La agricultura, fundamentalmente cerealista y vitivi-nícola, posiblemente quedó relegada a un segundo plano. Fue el aprovechamiento de los pastos de montaña, la reciprocidad de la trashumancia y el auge del sector textil que demandaba materia prima para la manufactura los que permitieron que la
1 El autor es miembro de los grupos de investigación histórica FORVAL y de didáctica EPICS de la uni-versidad Jaume I (Castelló, España). Parte de la documentación se ha localizado durante una estancia de investigación invitada desarrollada en el Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Histo-riográficas, de la Universitat de València (marzo-abril de 2021). Las referencias archivísticas proceden de: Archivo del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia (APRCSCCV); Arxiu del Regne de València (ARV); Arxiu Notarial de Morella (ANM); Arxiu Eclesiàstic de Morella (AEM); Archivo Muni-cipal de Segorbe (AMS); Archivo de la Catedral de Segorbe (ACS); Arxiu Històric Municipal de Castelló (AHMCs); Arxiu Municipal de Vila-real (AMVlr); Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT). Las siglas de la sección Cort de Justícia (CJ) y la de protocolos (prot).
2 La miel es considerada alimento energético por su contenido en azúcares simples de fácil asimilación por el organismo humano con muchos efectos terapéuticos o medicinales debidos a sus propiedades anti-bióticas, antisépticas, antianémicas y cicatrizantes. A su vez es muy apreciada por sus efectos diuréticos, sedativos y como remedio en los procesos catarrales, bronquiales e incluso contra el estreñimiento. Por su parte, la cera es una sustancia sólida que segregan las abejas para formar las celdillas de los panales y que puede ser aprovechada con fines artesanales. Véase la voz Miel, y la voz Cera en Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Ed. Levante. Valencia, 2005.
Joaquín Aparici Martí300
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
ganadería de la zona ahora en estudio, así como la producción de lanas destinadas a la exportación, se convirtieran en motores dinámicos para el desarrollo económico de ese territorio en concreto (Melis, 1990; Rabassa, 1996; Royo, 2018). Sin embargo, la población que allí habitaba se adaptó a las posibilidades ofrecidas por el espacio y el clima, y desarrolló de forma paralela otras actividades productivas, tal vez de menor volumen, pero con un incipiente impacto en la economía doméstica familiar y del conjunto de la zona. Había que mantener el equilibrio, siempre precario, entre población y recursos. Cultivos de carácter especulativo y destinados a la exporta-ción, caso del azafrán (especia de elevado valor económico), tuvieron en esa franja de territorio un desarrollo considerable a lo largo de los siglos XIV y XV, conectando el Maestrat y Gúdar con el área catalana así como con empresas alemanas que bus-caban el preciado producto (Aparici, 2017).
También la apicultura permitió gestionar y cohesionar toda una relación de con-tinuidad que pivotaba en torno al eje vertebrador del sector, la miel, desde la co-mercialización a nivel local de las propias abejas (abelles) y colmenas (bassos, suros, bucs) hasta la obtención y venta de la cera (en bruto o en fases iniciales de procesa-do), consiguiendo sobrepasar el comercio local-comarcal e inmiscuirse en las redes de carácter internacional que permitieron la exportación de las mieles y las ceras a través de los puertos cercanos, destacando Peníscola y Tortosa, puertos por donde confluían simultáneamente las lanas del territorio (Rabassa, 2005).
Junto a todo ello posiblemente se pudo estimular la actividad manufacturera vinculada a la producción de cirios o velas, aspecto que pudo suponer, de forma paralela y con dedicación a tiempo parcial, otro complemento más para la econo-mía doméstica familiar. A su vez, la documentación aportada, indicios y pinceladas, induce a pensar que el sector apícola en la zona tuvo, por parte de la sociedad de aquel momento, una cierta consideración y puesta en valor, aunque ciertamente no disponemos de datos cuantificables que nos permitan mesurar estos aspectos. Sin embargo, parece que lo indicado queda patente en el ideario colectivo de aquellas gentes a través de la mención a las abejas, a la cera o a la miel en los legados testa-mentarios, en la percepción de las soldadas de aprendizaje por parte de los jóvenes o en los inventarios de bienes domésticos.
Asumiendo todas las objeciones que se puedan hacer relativas al volumen cuan-titativo de la información que se aporta, así como al elemento cualitativo relaciona-do con la dispersión geográfica de las noticias compiladas, el objetivo de las líneas que siguen es evidenciar la existencia de un sector apícola en desarrollo en la zona septentrional del reino medieval de Valencia, mostrando desde la producción inicial de miel hasta la comercialización del producto y de los elementos que lo rodean, ofreciendo al lector regestas de la documentación conservada en el Arxiu Notarial de Morella, documentación inédita en su mayor parte, lo que le confiere un atractivo añadido. De forma simultánea, los datos aportados sobre la zona se contextualizan
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 301
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
con informaciones procedentes de otros archivos locales y referidas a otros tantos ámbitos territoriales.
2. PRODUCCIÓN AL NORTE DE VALENCIA
La actividad apícola medieval en el ámbito castellonense (y por extensión en el va-lenciano) se documenta inicialmente a través de su constatación en algunas cartas de población en las que se refiere como obligación la entrega de un dinero por cada una de las colmenas que se poseían3. Aquello que llama la atención en primera instancia, es que se trataba principalmente de lugares poblados por mudéjares, lo que induce a pensar que el sector apícola tuvo una cierta repercusión (y tal vez continuidad desde antes de la conquista cristiana) como complemento de la economía domés-tica de estas familias, situación que ya se había puesto de manifiesto en otras áreas peninsulares también pobladas por mudéjares, caso de la sierra granadina (López, 1996, p. 110). Junto a esas menciones relativas al sector apícola contenidas en las cartas de población, la documentación municipal, notarial y judicial permite a su vez complementar un panorama de producción y comercialización bastante extendido, en el que nuevamente el componente mudéjar está presente. Disponemos de ciertas referencias relativas a la apicultura para lugares situados al norte de la ciudad de Valencia, espacios poblados tanto por cristianos como por mudéjares, y para una cronología en la larga duración que abarca desde el siglo XIII hasta el XV. Entre esos lugares podemos mencionar Vilafamés4, Onda y las alquerías próximas5, Vila-real6,
3 Esto sucedió, por ejemplo, en la alquería de Tales en 1260 (término de Onda); en 1266 en las alquerías de Iàtova y Torís (término de Buñol); en 1394 en Sot de Ferrer (lugar próximo a Segorbe); en 1403 en la alquería de Sumacárcer; en 1405 en la alquería de Ribesalbes (término de Onda); en 1477 en la alquería de Benilloba (término de Cocentaina) (Guinot, 1991; Aparici, 1999: 34). Como novedad documentamos en Geldo (lugar próximo a Segorbe) la carta puebla de 1447 donde se indica el pago de un dinero por colmena de abejas. APRCSCCV, prot. nº 20715 (1477, febrero 10).
4 En Vilafamés la cera fue un elemento que aparecía como forma de pago de censos, bien a la Orden del Hospital, bien posteriormente a la Orden de Montesa, por ejemplo en 1269, 1320 o 1361 (Rabassa y Díaz, 1995: 22, 56, 100).
5 En el ámbito de la jurisdicción de Montesa, también la localidad de Onda y las alquerías próximas de Lleuxa y Fanzara, pobladas por mudéjares, nos informan de la compra venta de colmenas y ceras. ARV, batlia general nº 1304 (1412, mayo 27); nº 1306 (1423, agosto 4); nº 1307 (1437, enero 24).
6 En Vila-real documentamos la presencia de colmenas foráneas propiedad de mudéjares que aparecen di-seminadas por el término municipal, así como su fiscalización a través del pago de ciertas imposiciones (peita o herbatge). En 1474 las colmenas provienen de Alcudia de Veo y de Betxí; en 1491 de Vall d’Uixó; en 1494 de Mascarell y de Lleuxa (alquería del término de Fanzara). Finalmente la presencia de colmenas foráneas queda patente de nuevo cuando en 1500 el jurado vilarrealense Martí de la Font se desplace hasta Valencia con motivo de fer part e intimació de la causa de la peita de les abelles d’Eslida que foren carnejades, e per lo senyor governador foren manades tornar. AMVlr, Claveria nº 270, f. 1v; nº 277, f. 3r; nº 283, f. 18r; nº 279, f. 2v-3r.
Joaquín Aparici Martí302
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
Altura y Segorbe7, Castelló8 o Borriol9, haciéndose mención a su vez a colmenas pro-piedad de mudéjares de Lleuxa, Alcudia de Veo, Fanzara, Mascarell, Betxí, Eslida o Vall d’Uixó que depositaban éstas en los anteriores términos municipales.
Precisamente en la documentanción referenciada se observa como existía la po-sibilidad de tener emprius o acuerdos de reciprocidad entre localidades vecinas, o también permisos temporales para facilitar la ubicación de las colmenas en uno u otro término municipal a fin de optimizar un mejor aprovechamiento de los recur-sos naturales ofrecidos por la floración, la altitud, la variante climática, entre otros, que afectaban directamente al desarrollo de las abejas y por tanto a la producción y tipología de la miel (Gonell, 2018 y 2018b; Merino, 2018). Esa reciprocidad en la trashumancia de las abejas podía afectar incluso a reinos diferentes como Aragón y Valencia (De Jaime y De Jaime, 2019). Y es que el traslado de las colmenas fue una
7 Las colmenas de los segorbinos podían ser depositadas en término de Les Alcubles y de Altura, exentas del pago de impuestos, pero debiendo cambiar su ubicación (mudar) en determinados momentos del ciclo agrícola para no perjudicar los cultivos ni molestar a los labradores. En Segorbe, entre 1404 y 1468 los mudéjares monopolizaron el arriendo de una infraestructura productiva conocida como el torcedor de la cera, aunque después pasó a ser gestionada por manos cristianas. Y el manifiesto de las colmenas de 1488, del que sólo se conservan las declaraciones entre los días 13 a 23 de septiembre, permite contabilizar a 27 propietarios mudéjares que declaran un total de 759 colmenas (Aparici, 1999: 36).
8 Según la peita de 1398 eran 14 cristianos los que poseían un total de 553 colmenas. Un siglo después, en 1497, contando ya con una morería en la villa, la peita muestra ciertos cambios en el sector. 6 propietarios cristianos declaraban poseer 141 colmenas, mientras que otros 12 mudéjares declararon un total de 271 col-menas. Además, en Castelló se documenta desde 1371 la existencia de un torno de la cera que proporcionaba cierta renta al rey. Sin embargo, también debieron existir tornos particulares por cuanto en 1403 el consejo municipal se opuso al intento monopolista del baile local quien pretendía obligar a los mudéjares y judíos foráneos a ir al torno regio, prohibiéndoles ir al torno de un tal Guimerá, que se quejó de los daños económi-cos que ello le suponía. Así mismo, en el transcurso de los siglos XIV y XV, el consejo municipal determinó a través de ordenanzas los diversos espacios aptos para la ubicación de las colmenas (Aparici, 1999: 37-40). Uno de esos espacios se situaba en el secano, desde el barranco de la Contesa hacia el norte, en dirección al vecino término de Borriol. Y esa ubicación acarreó más de un problema. El ejemplo más significativo es de mayo de 1495 por cuanto, durante varios días de ese mes, los guardias del término de Castelló llegaron a descubrir un total de 268 colmenas, la mayoría propiedad de mudéjares (algunos de Lleuxa y Alcudia, y otros de la propia villa), situadas en lugares donde no debían estar emplazadas por ser áreas vetadas para ello. AHMCs, CJ nº 20, actos comunes (1495, mayo 7, 11, 13, 16).
9 Para Borriol, la documentación conservada muestra básicamente los inconvenientes surgidos en relación a la ubicación inapropiada o ilegal de las colmenas, situadas en el linde con Castelló, como en 1445 cuando se acusa a varios mudéjares porque havien mesos los llurs basos e abelles en cert lloc prohibit dins lo terme de aquesta vila (de Castelló). En algún caso en concreto se denuncian los daños que las abejas de otros mudéja-res habían causado en la vendimia de los agricultores castellonenses, como en 1446 cuando se estropearon cent roves de verema con motivo de certes talles que les abelles dels dits vehïns vostres an fetes en les veremes dels dits vehins nostres. A pesar de estos problemas también se documenta un cierto comercio. En 1430, Jucef Arraquiní, mudéjar de Borriol, se obligó a pagar al castellonense Joan d’Arenys 14 sueldos en diez días precio de ciertas abejas que le compró. AHMCs, CJ nº 13, actos comunes (1445, julio 1; octubre 20); nº 13, corres-pondencia (1446, septiembre 12 y 24; diciembre 12); nº 10, obligaciones (1430, agosto 29). O la referencia que ofrece el pleito de 1459-60 entre los mudéjares de Borriol avecindados en Castelló y su antiguo señor Antoni de Tous, en el que se indica que aquellos iban frecuentemente a Castelló para trabajar las parcelas que allí poseían, y para vender sus productos entre los que se menciona la miel (Aparici, 1999).
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 303
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
práctica común que se documenta paralelamente en otras geografías peninsulares (Sánchez, 1987; Carmona, 2000, p. 393).
Por otro lado, en algunas ocasiones se podía llegar a acuerdos para la exención del pago de tasas. De forma simultánea se podía acordar la muda dentro del propio térmi-no municipal en determinados momentos del ciclo agrario, para no perjudicar a los cultivos o a los campesinos, con ordenanzas que recomendaban, llegado el momento, que no se situasen las colmenas cerca de determinados cultivos, como las viñas o las huertas, o se conminaba a los propietarios a ubicarlas en espacios alejados de los luga-res de hábitat (Hidalgo y Padilla, 1998). Incluso se podía solicitar que se manifestara el número de colmenas introducido en un determinado término y se procediera al marcado de las mismas con la señal del propietario a fin de evitar futuros problemas derivados de confusiones o de hurtos. A su vez y de forma paralela, una determinada ubicación de las colmenas respondía a la necesidad de que no estuvieran excesivamen-te próximas unas a las otras, a fin de conseguir que los recursos que explotaban las propias abejas no resultaran insuficientes, perjudicándose entre ellas10.
La producción valenciana de miel y de cera pudo ser suficiente para abastecer la inicial demanda del mercado interno y local. No obstante, se percibe a su vez un do-ble movimiento de importación-exportación que fluye con las dinámicas comerciales y con el desarrollo de Valencia como núcleo económico y como puerto marítimo de primer orden (Igual, 1996). Por ejemplo, sabemos del flujo de miel y de cera valen-ciana hacia el reino de Aragón por vía terrestre. En 1412 Manzor Fazen, mudéjar de Vall d’Almonezir vendió 27 libras de cera para el betún necesario en la reparación del abrevadero de la plaza de san Juan, en la ciudad de Teruel11. Pero es gracias a la ma-nifestación de las mercancías que se declararon en las fronteras o aduanas de Segorbe y Viver, en reino de Valencia, de donde obtenemos mayor volumen de información. Así se consignó entre 1463 y 1490 el paso de la miel hasta en 41 ocasiones (con un total de 21 arrobas, 12 libras, 1 onza y 3 cuartos) junto a una arroba de mielrosada (una preparación farmacéutica de miel batida con agua de rosas que fue declarada a su paso por Segorbe en marzo de 1466). De la misma manera se computó el paso de más de 3.220 arrobas de cera (de diversas variedades) destacando las 651 arrobas declaradas a su paso por Segorbe en 1486; o las 575 arrobas que pasan por Viver en 1490. Y como no, en ese tráfico las tablas de mercancías también contemplan la declaración de casi un centenar de colmenas, especialmente en 1490, casi todas ellas manifestadas por mudéjares (Villanueva, 2007, pp. 157, 201). Mucho más al norte,
10 En Gandia, localidad sita al sur de Valencia, se documentaba en 1400 la prohibición de tener abejas en el interior de la villa, mientras que en la huerta próxima sólo se permitía un máximo de tres colmenas por persona. En la propia ciudad de Valencia en 1494 se prohibió tener las abejas dentro de la ciudad y tam-bién en la huerta próxima (Viciano, 2002). En Córdoba se situaban los grupos de colmenas a 3 kilómetros de distancia unos de otros, o en Sierra Morena (Sevilla) donde se mantenían a 1 km (Argente, 1994, pp. 247-260; Carmona, 2000, p. 396; Córdoba, 1999, p. 780).
11 AHPT, Manual de Concejo, caja 8 / 23 (1412, junio 21).
Joaquín Aparici Martí304
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
en la cullida de Huesca por donde las mercancías salían hacia el sur de Francia, el 6 de agosto de 1446 Mahoma Marguán declaró, entre otros productos, cera valenziana por valor de 3 libras y 15 sueldos (Sesma, 2005, p. 204)12.
Como emporio comercial de ámbito internacional, la ciudad de Valencia tuvo la posibilidad de facilitar la redistribución de las mieles y ceras locales y de otras provinientes de la cuenca mediterránea en un circuito marítimo que unía el sur peninsular islámico y las tierras de Berbería con la ciudad de Barcelona y la penín-sula Itálica, circuito en el que participaban mercaderes de diversas nacionalidades y confesiones religiosas. Una cata puntual en protocolos de mediados del siglo XV parece apuntar en esa dirección. Entre 1450 y 1454 se documenta la aseguración sobre determinados productos embarcados y transportados que tienen como punto focal Valencia. Entre esas mercancías aseguradas se menciona la cera, de diversas tipologías y en diversas cantidades, que se cargaría en Almería y en L’Alcudia (Ber-bería) y se desembarcaría en Valencia; pero también aquella otra que desde Valencia sería cargada y transportada hasta Livorno, Pisa y Barcelona13. Además, parte de esas
12 Dicho autor nos informa de que se consigna en el fragmento de libro de 1446-1447 y en el libro completo de 1449-1450, a saber, en dos ocasiones la miel y en una cirios de cera, mientras que la cera en bruto se registra en 126 entradas. Esa cera bien puede proceder de cualquier territorio o espacio de producción, suponiéndose en este caso un origen aragonés por la ubicación de la propia cullida, pues se documenta dicha producción en lugares como Albarracín o Zaragoza (De Jaime y De Jaime, 2019). Sin embargo, uno de los registros deja entrever que tal vez parte de esa cera era de origen valenciano. Dato anecdótico si se quiere. Pero muestra que la cera valenciana podía llegar a Francia por vía terrestre.
13 En 1450 los mercaderes lombardos Jaume d’Ayna y Laurencio di Prato confesaron deber al mercader mu-déjar de Valencia Alí Xupió la cantidad de 100 libras como precio de cierta cera que les había vendido, a satisfacer en 4 meses. Ese mismo año, el también mercader lombardo Felipo del Casale aseguró junto a otros, por 100 libras, cierta cantidad de ceras y otras mercancías, que se cargarían en Almería y llegarían a Valencia. Meses después, junto a Baltasar Poma, Bertomeu Blasco, el florentino Domenego de Johan, Onofre di Francesco Marquesano de la marca de Ancona, el cambista Francesc d’Artes, y Pere Pardo hijo de Paulo Pardo, todos mercaderes estantes en Valencia, aseguró en persona con 200 libras (del total de 700 libras) las 13 balas de grana y los 16 costales de cera cargados en el puerto de Valencia por Gregorio de Cigulli, mercader pisano, en la galera patroneada por Jovenço de la Scufa, mercader florentino, que navegaría hacia Pisa o Livorno. Todavía en junio de 1451 del Casale asegurará a Dionís Rosell, mercader valenciano, 100 libras sobre cierta cantidad de cera y otros productos consignados por Dionís o su herma-no Joan Rosell, y cargados por Bernat Rosell en la playa de la Alcudia (Berbería), en la galeota de Francesc Martí, navegando hacia Valencia. El mencionado mercader de Ancona residente en Valencia, Onofre di Francesco Marquesano, años más tarde volvió a asegurar mercancías entre las que se encontraba la cera. En 1454 aseguró a Rosselló Torragrossa, junto a los mercaderes lombardos Francesco Cornet y Gabriel Tanco y al valenciano Tomás de Moncada, con 25 libras cada uno, dos carratells de cera blanca, cinch costals de cera roja, tres costales de comino, una sarria de alpargatas y otra sarria llena de cera, cargado todo ello en el puerto de Valencia en la barca patroneada por Joan Çanou, navegando hacia Barcelona. Ya unos años antes, en 1451, el mercader florentino Bonjohan Fillaci, junto al valenciano Pere Pardo, había asegurado a Rosselló Torragrosa, en 100 libras cada uno sobre ciertas mercancías cargadas en Valencia en la galera patroneada por el florentino Hugo de la Scufa, navegando hacia Denia y desde allí a Almería. En este último puerto la nave cargará fundamentalmente sedas y ceras por orden de Bonanat de Bellpuig, retornando al puerto de Valencia. APRCSCCV, prot. nº 25958 (1450, marzo 23; enero 27; noviembre 19); nº 25975 (1451, abril 12; mayo 6; junio 22); prot. nº 25973 (1454, enero 8).
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 305
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
ceras alóctonas también pudieron ser redistribuidas desde la villa de Castelló14. Del mismo modo, como veremos a continuación, también Valencia atrajo hacia sí un in-determinado porcentaje de las mieles producidas en la zona septentrional del reino.
3. EL MAESTRAT Y ELS PORTS
En 1390 Antoni Florenç, vecino de Vilafranca, entregó a medias (exarquia o mitges) a Domingo Guerau, vecino de Castelló, 20 basos d’abelles, desde la fiesta de Navidad y por tiempo de cinco años. Durante dicho período debía atender dictas apes et surons ipsarun, bene et utiliter procurare et eas ducere et facere ad Portum, ad Planam quam fuerit necessarium, así como vender los suros ex melle et cera, partiendo los beneficios por mitades15. En este documento encontramos casi todo lo relacionado con las abejas. Se trata de un contrato de medieros similar al del ganado, en el que el propietario de las colmenas cedía estas durante un período de tiempo a otra persona que sería ciertamente quien se ocupaba de las mismas (el apicultor). Tras el período concertado se procedía al reparto por mitades de los beneficios obtenidos por la venta de mieles y ceras. Pero además, el texto menciona el hecho de conducir (trasladar o mudar) las colmenas entre la montaña y la llanura a fin de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecía la orografía y la floración, como ya hemos mencionado con anterioridad. Se trataba de un uso apícola similar al de la cabaña ganadera, como es la posibilidad de la trashumancia de corto o medio recorrido. Que este Antoni Florenç dedicaba parte de su tiempo al mundo de la apicultura queda de manifiesto puesto que lo volvemos a encontrar años más tarde comerciando con abejas. En 1397 junto a Joan Martí, ambos vecinos de Vilafranca, acordaron entre ellos que Martí pagaría, en nombre de Florenç, 260 sueldos a Berenguer Centelles como precio de ciertas abejas que este le había vendido. Unos meses después fue Joan Simó, también de Vilafranca, quien confesaba deber a Florenç 62 sueldos y 6 dineros, a pagar hasta fiesta de Todos Santos, por el precio de otras tantas abejas16.
14 En 1495 el mercader castellonense Joan Eximeno instó judicialmente contra el especiero de Valencia Joan Serra, mostrando una carta de débito del año anterior en la que Serra confesaba adeudar a Eximeno 28 libras del precio de una càrrega de cera berberesqua que le había comprado, cantidad de la que todavía adeudaba 21 libras. AHMCs, CJ, nº 20, correspondencia (1495, julio 13). La obligación se contrató ante notario en Valencia el 7 de julio de 1494.
15 ANM, prot. 44 (1390, desembre 20). El documento es mencionado por C. Rabassa (1996: 648)16 La actividad documentada de Florenç es variopinta. En 1405 figura vendiendo una sierra por 41 sueldos.
Días más tarde figura comprando diez quintales de pegunta y otros diez de alquitrán a un vecino de Mos-queruela (Teruel). También se ofrece en mayo de ese año como plegador de la peita de 12 dineros por libra impuesta con motivo del matrimonio de la infanta Leonor. En 1407 junto a Pere Tamuç vende a Miquel Esquerdo cuatro fanegas de forment censales, sobre un trozo de tierra franco y un ferreginal, ambos en Vi-lafranca, precio de 200 sueldos. En diciembre de ese año junto a Domingo Ubach confiesa deber a Antoni Cabestany, de Vilafranca, 390 sueldos precio de ganado lanar. ANM, prot. 74 (1397, abril 8; octubre 14); prot. 149 (1405, enero 2 y 4; mayo 2; 1407, noviembre 1; diciembre 11).
Joaquín Aparici Martí306
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
La presencia de abejas, panales y cera, o la noticia sobre su comercio, se docu-menta en algunas de las poblaciones de la zona en estudio como en Benicarló17, Cinctorres18, La Mata19, El Portell20, Vallbona21 y Vilafranca22. Cuando se observa a los participantes en estas transacciones se detecta una cierta reiteración de nombres que aparecen a lo largo de diversos años. Junto al anteriormente mencionado Flo-renç, en la localidad de Cinctorres los vecinos Ramón Çaedra el menor y Esteve Gaçulla parece que también dedicaron parte de su tiempo al sector apícola.
Ramón Çaedra el menor debía ser un campesino con un patrimonio inmueble no excesivamente amplio y posiblemente con una vida similar a la de la mayoría de sus convecinos. De hecho, no he podido documentar la propiedad de parcelas de tierra a su nombre. Aparece pocas veces en la documentación notarial, lo que induce a pensar en una reducida actividad económica que quedase reflejada por escrito. Aún así sabemos que estaba casado con Jordana, junto a la que en 1425 venderá su alberch al rector de la iglesia local que, a continuación, les establecerá dicho edifi-
17 En los establecimientos municipales de Benicarló, fechados entre 1409 y 1412, el capítulo 47 establecía que nadie osase tener sus abejas, desde fiesta de san Joan de junio hasta san Miquel de septiembre, en un determinado espacio bien delimitado (por el camino de les Egües y camino de Xivert; y por el barranco que desciende hasta el mar), bajo pena de 3 dineros. Si se encontrase allí alguna colmena y no se supiese de quien era se procedería a su venta pública. Además, se establecía una cuantificación muy clara respecto al número de colmenas, a las que considera como rebaño al indicar que sie entés ramat XII bassos e d’allí ansús (Guinot, 2006, p. 392).
18 En 1404 Domingo Moliner vecino de Cinctorres confesaba deber a Ramon Guerau, del mismo lugar, 80 sueldos por cases e suros de abelles que le había comprado. En 1424 Ramón Guerau el menor vecino de Cinctorres confesó deber a Pere Carcasses, vecino del Portell, la suma de 220 sueldos precio de basos d’abelles. ANM, prot. 158 (1404, desembre 9); prot. 160 (1424, enero 3).
19 En 1426 Berenguer Monreal vecino de La Mata, confesó deber a Goçalbo d’Eredia, escudero habitante en Tronchón (Teruel), quien estaba ausente, 11 libras, 4 sueldos y 6 dineros, precio de abejas. ANM, prot. 125 (1426, enero 28).
20 En 1420 Antoni Domingo vecino del Portell confesó deber a Mateu Marçá, vecino de Cinctorres, 108 sueldos precio de abejas. ANM, prot. 159 (1420, mayo 17).
21 En 1405 Sanxo Escrivá, vecino de Vallbona confesó deber a Guillem Vilalta, notario vecino de Valderroures (Teruel), 36 sueldos precio de nueve cases d’abelles. ANM, prot. 131 (1405, octubre 4). Mencionado por C. Rabassa (1996, p. 648).
22 En 1340 Guillem d’Exulbe vendió a Antoni Centelles (posiblemente ambos vecinos de Vilafranca) 42 basos d’abelles a razón de 3 sueldos cada una, reconociendo una deuda de 126 sueldos. ANM, prot. 005 (1340, octubre 13). Mencionado por C. Rabassa (1996: 648). En 1422 Sanç Centelles el menor, vecino de Vilafranca, confesaba deber a Joan Colom, del mismo lugar, 57 sueldos precio de 3 quintales de miel. Se trataba de una compra anticipada efectuada por Colom, pues Sanç se comprometía a saldar el precio en forma de 4 docenas de fulla, que son las láminas de cera del panal donde se ubica la miel. En 1486 Joan Ortí el mayor y Pere Monfort el menor, vecinos de Vilafranca, confesaron deber a Joan Colom, también de Vilafranca, 70 sueldos racione precii apium sive abelles. En 1498 Antoni Barreda el mayor de Vilafranca, tutor y curador de Pere Ferrández, reconoce que Caterina esposa en primeras nupcias de Pere Monfort el menor, y ahora esposa de Salvador Ferrero, vecino de Tronchón (Teruel), con motivo de los 70 sueldos que Pere Monfort y Joan Ortí padre de dicha Caterina confesaron deber precio de ciertas abejas que compraron a Barreda, reconoce este recibir ahora 52 sueldos y 6 dineros. ANM, prot. 096 (1422, enero 22); prot. 263 (1486, abril 11); prot. 315 (1498, febrero 14)
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 307
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
cio a censo. Durante esos años Çaedra es documentado en diversas ocasiones en la compra de cereales y en la compra-venta de animales de carga y transporte. Tam-bién será fiador en el arriendo del horno del lugar23. Tal vez su mayor logro social fue que en 1427 ejercía como mayoral de la cofradía de santa María de Cinctorres, curiosamente la cofradía que años más tarde le prestará cierta cantidad de dinero24. En 1430 comprará una nueva casa25. Aún así, Çaedra no descuidará las posibilidades de diversificación económica o de inversión ocasional que pudieran ofrecer ciertos productos de la zona, como el azafrán que comprará ya plantado26. Y es en esa tesi-tura de la ocasión y la oportunidad donde tal vez podamos incluir su acercamiento a la apicultura.
Así, en 1414 Pere Guardiola el menor, vecino de Cinctorres, confesó adeudar a Çaedra 81 sueldos precio de mel e dues gerres, a pagar en Todos Santos. En 1420 fue Çaedra quien confesó adeudar a Domingo Castellano y a Bertomeu Marçá, también vecinos de Cinctorres, 178 sueldos y 11 dineros precio de las ceras que Bernat Terça, de Olocau, les había comprado, en cuya obligación de compra el antedicho Çaedra había entrado en calidad de fiador, a quien ahora se le reclamaba la deuda. Años más tarde, en 1427, Domingo Mas confesaba deber a su convecino Çaedra 77 sueldos precio de ciertas abejas que le compró27.
Probablemente la situación de su vecino Esteve Gaçulla es parangonable. Sabe-mos que estaba casado con Caterina. En 1430 indicaba que en su contrato de ger-manía se retuvo para sí la parte que le correspondía en una masía y las tierras anejas, más 50 florines en mueble y 1015 sueldos debidos por la esposa de n’Osset. Esteve Gaçulla era hijo de su padre homónimo, y tenía una hermana llamada Guiamoneta, y un hermano llamado Miquel que en 1430 decía ser ciudadano de Mallorca28. A
23 En 1425 junto a Jordana vendía al rector de la iglesia del lugar su alberch franco sito en Cinctorres, en lo adzucat appellat dels menestrals, precio de 482 sueldos. A continuación el rector les establece dicho edifi-cio a censo de 35 sueldos anuales pagaderos en fiesta de Todos Santos. En 1426 compra un asno de pelo pardo. En 1427 debía al granero municipal 18 sueldos por medio cahiz de trigo. Ese mismo año figura como fiador en el arriendo del horno de Cinctorres. En 1428 compra por valor de 160 sueldos trigo al granero municipal, a saber Ramón Çaedra el mayor. En 1429 vende un asno. En 1430 debe 51 sueldos del precio de una somera de pelo moreno. Ese mismo año es nombrado procurador por el masovero morellano Domingo Pomar. ANM, prot. 160 (1425, noviembre 15; 1426, julio 15; 1427, mayo 30; noviembre 24); prot. 178 (1428, junio 21); prot. 179 (1429, febrero 4); prot. 181 (1430, marzo 19 y 25).
24 Como mayoral aparece en 1427. En 1429 junto a su esposa Jordana confiesa deber a los mayorales de la cofradía 135 sueldos 10 dineros por razón de préstamo. ANM, prot. 178 (1427, noviembre 8); prot. 179 (1429, febrero 7).
25 ANM, prot. 181 (1430, febrero 15).26 En 1430 confesó deber a Pere Guerrero de Cinctorres 40 sueldos restantes del precio de cierto azafrán ya
plantado. Un día después confesó deber a Guiamó Marçá, del mismo lugar, otros 25 sueldos por azafrán plantado. ANM, prot. 181 (1430, febrero 15 y 16).
27 ANM, prot. 159 (1414, marzo 1); prot. 159 (1420, marzo 7); prot. 178 (1427, mayo 5).28 La referencia a la masía en ANM, prot. 181 (1430, enero 28). Miquel Gaçulla, ciudadano de Mallorca,
en relación a los 200 sueldos que debe pagar al rector de la iglesia de Cinctorres, que es la parte que le corresponde pagar como heredero de los 600 sueldos que debía su difunto padre Esteve Gaçulla, vende
Joaquín Aparici Martí308
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
Esteve lo documentamos entre 1424 y 1430 vendiendo una casa y percibiendo un censal, en la compra-venta de animales de tiro o transporte, comprando cereales, actuando como a procurador en diversas ocasiones, comprando y vendiendo viñas, y pagando un censo adeudado al rector de la iglesia del lugar. Ahora bien, de forma simultánea también tenía la capacidad de invertir en el mercado del crédito mone-tario al prestar cierta cantidad de dinero29.
Respecto a su actividad apícola, sabemos que en marzo de 1427 Gaçulla confesó deber a Domingo Mas, del mismo lugar, 37 sueldos y 4 dineros precio de abejas que le había comprado. En 1429 Domingo Doménech, vecino de Cinctorres, confesó adeudar a Gaçulla, 116 sueldos y 6 dineros precio de abejas. Un mes más tarde es Gaçulla quien confiesa deber a Nicolau Escrivá, vecino de Cinctorres, 26 sueldos precio de 12 colmenas, a pagar hasta la próxima fiesta de Todos Santos. Aunque compra y vende abejas y colmenas, sin embargo no parece que él mismo fuera un apicultor. Así, varios años más tarde, en 1436, junto al también vecino de Cinctorres Francesc Gerona, confesó deber a Gabriel Tárrega, notario de dicho lugar, 101 sueldos y 3 dineros precio de basos adrets de mare que le habían com-prado, pagaderos hasta la próxima fiesta de santa María de agosto. Pero ese mismo día, Domingo Vilamanyá vecino de Cinctorres, recibirá de Gaçulla y de Gerona 30 sueldos en concepto de paga por su trabajo de procurar, regir, portegar e guardar XXX basos adrets de mare que de aquellos había recibido y sobre los cuales se había comprometido a tenir en cura segons ús e costum de bon abeller així com se pertany hasta la fiesta de san Joan de junio. Es decir, que el verdadero apicultor era el tal Vilamanyá. Gaçulla parece ser que era copropietario de las colmenas junto al tal Gerona30.
unas casas en el lugar para satisfacer su parte de la deuda. Se indica que el resto lo deben Esteve Gaçulla y su hermana Guiamoneta. ANM, prot. 161 (1429, septiembre 22). Esteve Gaçulla padre está documentado actuando como procurador de varias personas de Cinctorres y de poblaciones cercanas entre 1399 y 1403. Sabemos que poseía viñas, una pajar y una era, y que estaba casado con Pasquala. ANM, prot. 158 (1399, abril 7 y junio 5; 1400, mayo 8; 1403, octubre 15).
29 En 1424 compró una viña franca sita en Cinctorres, partida de la Serra de les Vinyes, por 51 sueldos. En 1425 junto a su esposa vende un alberch en Cinctorres frente la plaza vieja y casa de los compradores, por 720 sueldos. Los compradores pagarán mediante el estableciendo de un censal anual de 54 sueldos. En 1427 vendió un mulo por 137 sueldos 6 dineros. En 1428 junto a otros dos, compra al granero municipal trigo por valor de 33 sueldos. Poco después es nombrado procurador por Domingo Mir, del Forcall. En 1429 es nombrado procurador por su convecino Martí Terrén, y meses después él nombra procurador a Terrén. Ese mismo año debe al rector de la iglesia de Cinctorres 110 sueldos 6 dineros de censo debido de tiempos pasados. En 1429 prestó 85 sueldos a sus convecinos Arnau Agulló y Mateo Albero. En 1430 es nombrado procurador por Arnau Agulló. Meses más tarde junto a Bertomeu Galindo debe 71 sueldos 6 dineros precio de una somera de pelo pardo. Y después vende un trozo de viña franco en la partida de la Longera de Cinctorres, por 60 sueldos. ANM, prot. 160 (1424, enero 8; 1425, mayo 14); prot. 178 (1428, marzo 30; octubre 27); prot. 161 (1429, enero 15 y 25; noviembre 28); prot. 181 (1430, febrero 6; noviembre 20; diciembre 1).
30 ANM, prot. 178 (1427, marzo 17); prot. 161 (1429, noviembre 28 y diciembre 31); prot. 162 (1436, marzo 10). Cancelado el 20 de septiembre de 1439.
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 309
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
Más allá de la comercialización local de las abejas y los panales, la miel y la cera formaba parte del bagaje sociocultural y del devenir cotidiano de los habitantes de aquella franja territorial. Todo lo relacionado con el sector apícola era susceptible de una valoración cualitativa en las mentes de aquellas personas, que disponían de aquellos enseres, productos y útiles según su oportuna consideración, tanto en las donaciones testamentarias31 como en el reparto de bienes32, en las mandas pías para iluminación en altares y capillas33, en las dotes y ajuares mantrimoniales34, en el pago de soldadas35, etc. Además, los inventarios post-mortem previos al reparto de
31 En febrero de 1454, en el testamento de Joan Torres, de Vilafranca, en uno de los ítems se indicaba que si la cera que tenía en casa no fuera suficiente para mantener una oblada en la iglesia, que se consiguiera más cuando se tallen les abelles, noticia inequívoca de la producción de cera vinculada a la propiedad de col-menas por parte de esta persona. En 1489 en el testamento de Pere de Gracia, vecino de La Cuba (Teruel), se indicaba que si moría por causa de la enfermedad que padecía, que en fiesta de san Miquel sien venudes tants basos de les mies abelles que basten a quitar aquell censal que hacía a Joan Belvís. Es decir, que con lo obtenido por la venta de la colmenas podía amortizar el capital del censal adeudado, finiquitándolo. En 1478 testamento de Miquel Pastor, habitante en la Mata, quien deja a su hijo Miquel, XX basos de abelles poblats et quatre buyts. ANM, prot. 269 (1454, febrero 18); prot. 279 (1489, febrero 28); prot. 274 (1478, enero 9).
32 En 1411 Llorenç Solsona actuaba como tutor de las personas y bienes de sus hijos Bernat y Llorenç, habi-dos con su difunta esposa Caterina. En la división pertinente entre él y sus dos hijos figuran trenta cinch basos d’abelles entre bons e mals a IIII sólidos per baso, lo que suponía un montante global de 140 sueldos. ANM, prot. 089 (1411, mayo 20).
33 Testamento de Pasquala, viuda de Antoni Vives, de Cinctorres en abril de 1400. En noviembre del mismo año testamento del también vecino del lugar Bertomeu Fluviá. Se indica en ambos documentos el legado de 3 sueldos als ciris de senta Maria del dit loch de Cinctorres. En 1448 testamento de Alicsén, mujer de Pascual Roselló habitante en la Mata, se especifica el legado de 2 sueldos a san Miquel y san Esteve de la Mata, los quals vull que servesquen per ha oli per ha illuminar los dits altars. Habla de aceite para iluminación. Y lo diferenciaba claramente de ítem mes vull que de continent que yo seré finada sien feyts tres ciris cascú de pes de II lliures los quals continuament cremen davant lo altar per tota la novena e a mises de tres dies e cap de any. En 1496 testamento de Antoni Barreda y su esposa Antona, vecinos de Vilafranca. Se indica que volem més que sie fet hun rollo o taulla de cera que continuament creme per tot lo dit any a missa e a vespres. ANM, prot. 158 (1400, abril 23; noviembre 22); prot. 195 (1448, abril 21); prot. 321 (1496, enero 6). En Segorbe varios especieros, como Francesc Palomar o Miquel Gonçalvo, eran quienes suministraban la cera casi en exclusividad a la Seo segorbina. Mencionamos sólo un par de ejemplos. Así Gonçalvo confesó recibir en 1443 un total de 600 sueldos per rahó de la cera que donà e obrà per obs de la Seu. Por su parte Palomar confesó recibir del fabriquero de la Seo, en 1447, 328 sueldos y 8 dineros restantes del total que le debían per hobra de la cera qui en lo present any a hobrat, axí blancha com de cera nova de la terra, axí de propri com de factures de refussos. Aquí se muestra hasta tres tipos diferentes de cera, destacando la presencia de cera de la tierra (intuimos que es la producción local), la blanca (de mejor calidad) y la del fundido de restos (reutilización y reciclaje). ACS, fábrica nº 369 (1443, enero 16); nº 362 (1447, marzo 23).
34 En 1491 entre los bienes del ajuar que Joan Çorita ofrece a su hija Gabriela al contraer nupcias con Gabriel Martí vecino del Portell, se menciona un bancal con azafrán y deu bassos de abelles, considerando que el valor de cada una de las colmenas era de 6 sueldos, lo que supone un montante de 60 sueldos. ANM, prot. 254 (1491, abril ?).
35 En 1498 Rodrigo Gil vecino del Forcall, padre de Joan Gil, de unos 10 años, lo afirmaba (contrata) con Miquel Monlober, un carpintero de la localidad, con el fin de que el joven aprendiera dicha profesión durante un período de doce años. Al final del contrato Monlober se obligaba a darle las acostumbradas prendas de determinada tipología y precio, pero añadía otros elementos que normalmente no solían apa-recer en este tipo de contratos, como armas y herramientas del oficio. Además añade decem basos d’abelles. ANM, prot. 289 (1498, marzo 5).
Joaquín Aparici Martí310
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
bienes entre los herederos, o las subastas de bienes a instancia judicial, muestran la presencia continuada en el interior de las viviendas de referentes apícolas, con menciones a contenedores de miel36, a la cera en bruto o también a las herramientas para el trabajo apícola y cerero37.
Como vemos en estos inventarios, junto a las colmenas y a los recipientes para la miel se mencionan algunas herramientas para la manufactura de la cera. Este trabajo podía ser desarrollado por cereros o candeleros profesionales, aunque tal vez lo más común en aquella geografía pudiera ser el trabajo a tiempo parcial desarrollado por los campesinos y sus familias. Tenían todo lo necesario. La cera se fundía en calderas con agua hirviendo. Después se cribaba y se colaba con agua caliente para arrastrar la cera líquida y separarla de las impurezas. En ocasiones se estrujaba para eliminar más rápidamente la humedad que pudieran contener. Y también esa cera resultante, amarillenta, se podía dejar secar al sol para que blanquease, dando una mejor calidad en el brillo de la luz. En el interior de las láminas de cera, y antes del enrollado, se situaba el pábilo o mecha38. Todo ello se podía hacer en casa, con el posible tiempo sobrante disponible, si es que lo había (Córdoba, 1999, p. 784).
Tal vez ese sea el caso de Bertomeu Sala, vecino de Vilafranca, quien además de sus labores en el agro dedicaba parte de su esfuerzo al trabajo apícola39. El 15 de julio de 1408 vendió por adelantado, junto a otros y al mismo mercader de la zona, toda la miel que obtendría de sus colmenas hasta el próximo mes de agosto, a razón de 2 florines por quintal, y con la condición de entregarla en el puerto de Peníscola ocho días antes de la fiesta de Todos Santos. Recibió en señal de paga 12 florines. Un año más tarde, 1409 y tras la muerte de su esposa Antona, Sala tuvo que com-pensar a los albaceas de aquella por una serie de bienes que se retuvo, entregándoles la mitad del valor estimado de los mismos. El listado nos muestra diversos enseres y herramientas dedicados a las labores de los apicultores y los cereros. Así, entregó 6 dineros por unos odres de les abelles, que tragué per hun sou, com fosen ço és cuytas e de poca valor; 1 sueldo y 6 dineros per una talladora de ferre per a les abelles que
36 En 1377 una olleta ab mel. En 1406 ítem I ola de mel, a·n Pascual Mayor, per IIII diners. En 1463, hun suro o basso. ANM, prot. nº 044 (1373, marzo 7); prot. nº 064 (1406, ff. 38r, 40r); prot. nº 222 (1463, abril 19).
37 En 1394 en la división de bienes del difunto Pere Saborit, de Vilafranca, su convecino Bertomeu Cardells recibirá, entre otras cosas, ítem dues bàcies e un baciol de fer cera; ítem una jerra de mel, la major; ítem una cribanella e broquador de basos; ítem VI basos entre bons e mals; ítem un carregador de basos ab ses cordes; ítem dos basos plens, de pi. ANM, prot. nº 069 (1394, enero 23).
38 En 1515 el consejo municipal de Vila-real ordenaba consignar en el libro del mustasaf, que tota e qualsevol cera que·s obrarà o·s vendrà en la vila e terme, que serà filera, haiga de tenir e tingua tota la mecha de cotó segons se obra y·s ven en la ciutat de València. AMVlr, Manual de Consejos (1515-1516: 1515, octubre 21).
39 Jurado de Vilafranca en 1406 y jurado caxoner en 1407. En mayo de 1407, estando Bertomeu con buena salud pero su mujer Antona estando enferma, dictan un codicilo al testamento. Años más tarde, en 1419, Bertomeu, enfermo, dicta su testamento. En él no menciona hijos, sólo un sobrino y una sobrina. ANM, prot. 149 (1406, junio 13; 1407, mayo 1 y 29; 1408, julio 15); prot. 151 (1419, junio 6).
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 311
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
tragué lo dit en Berthomeu en la dita partició; 2 sueldos y 6 dineros per los embocadós de les abelles que tragué en la dita partició per cinch sous; 7 sueldos y 6 dineros per lo banch de fer la cera, e per altres arreus que eren en la casa del stable que tragué lo dit en Berthomeu per XV sous. Además los albaceas reciben dues gerretes de terra per a tenir mel; una olla nova per a tenir mel; una olla plena de mel, a lo que se suman 16 basos buyts per a abelles, entre bons e sotils; otros 19 basos, e mig, de abelles con n·ich hagués, segons relació del dit en Berthomeu Salla, en continent, XXXIX basos, los quals dix que eren a la Plana, al Collet del Ameller terme de Culla, o en aquelles parts. Precisamente este último apunte vuelve a ofrecer una pincelada sobre la muda de las colmenas puesto que relaciona la ubicación de aquellas fuera del término de Vilafranca, en el vecino lugar de Culla40.
Como vemos, la producción de miel y cera se muestra de forma reiterada en la zona de estudio. En opinión de C. Rabassa (2005, p. 1278) aprovechando el boom de la lana muchos otros productos del Maestrat y Els Ports se integraron en los canales de comercialización –en ocasiones internacional– como cargas complementarias en las naves que recalaban en el puerto de Peníscola, caso de las pieles, del azafrán, de los paños de la zona y también de la miel de las abejas locales. Se trataba de partidas secundarias si las consideramos en relación al comercio de lana, tanto en cantidad como en valor económico, pero que permiten trazar nuevas pinceladas sobre la pro-ducción agropecuaria local y la explotación de los recursos naturales. Esa salida de miel se documenta a través de compras por adelantado por parte de mercaderes ita-lianos como cuando en 1446 los lombardos Andrea d’Inviziati y Pietro Pozzobonelli, además de 340 sacas de lana, reconocieron haber recibido en el puerto de Peníscola unos 16 quintales de miel (que suponían una deuda de 427 sueldos y 11 dineros) a pagar antes de 7 meses41.
De igual manera, se documentan prácticas de compra anticipada de miel y cera por parte de mercaderes autóctonos, caso del mercader de Morella Domingo de
40 La relación de útiles proviene de la división de los mismos entre Sala y los albaceas de su difunta esposa. En dicho inventario se listan numerosas prendas de vestir, de diversas tipologías y colores, tanto de mujer como de hombre; piezas de cerámica y de vidrio; enseres de cocina de madera y de metal; mobiliario y menaje de hogar así como variada ropa de cama; piezas de lienzo y útiles del sector textil; diversos con-tenedores de agua, vino y cereales; cierta leña almacenada; y como elemento de lujo una taza de plata blanca de siete onzas y medio cuarto de peso. Además, el matrimonio tenía almacenadas ciertas cantidades de cereal: una fanega de centeno, dieciseis barcillas y un cuartal de ordi, veintidós barcillas y un cuartal de avena, cuatro arrobas de harina, una fanega y un almud de espelta, dos cahices y un almud de forment. Referido al mundo del agro se documenta una cama o corba de aradre per aladrar, una rella, un aradre sens rella e dos jous de poqua valor, una steva de aradre, un trill, una mula roja valorada en 281 sueldos y otra blanca por 119 sueldos. Se indica que el matrimonio poseía unas casas francas sitas en Vilafranca, así como una masía con heredades en dicho término municipal que estaba bajo censo de un cahiz de forment anual. En el momento de la división, las heredades de la masía tenían la sementera de forment, ordi, centeno y espeltas. Poseían también un trozo de tierra en la partida del Corbó y un huerto franco sito en Los Ortals frente el río. ANM, prot. nº 078 (1409, octubre 30 y 31; noviembre 12);
41 La referencia la ofrece Rabassa (2005) en nota nº 29: ARV, prot. 1528 (1446, enero 20).
Joaquín Aparici Martí312
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
Gualit, que también exportaba lanas a través de Peníscola. En 1403 figura en una serie de compras por adelantado a diversos apicultores de la comarca dels Ports y de determinadas poblaciones turolenses limítrofes. Así, el 22 de enero Joan Sal-vador, vecino de Villores, le vendió toda la miel y cera que obtendría de sus 60 colmenas, recibiendo como señal de paga 10 florines, obligándose a transportarla hasta el puerto de Peníscola. Igualmente se comprometía a entregar la cera, pero no allí sino en Morella. Poco más tarde es Bernat Pallarés, vecino de Xiva, quien llegaba al acuerdo con Gualit de entregar en Peníscola 4 quintales de miel, y en Morella 30 libras de cera. Finalmente, en junio Gualit compra de Asensio Terça, vecino de La Ginebrosa (Teruel), la miel y cera de sus 120 colmenas, compro-metiéndose a entregar la cera nuevamente en Morella, pero la miel la transportó hasta el puerto de Tortosa, salida más natural para las poblaciones turolenses situadas en esa zona42. De la misma manera, el mercader de Cervera del Maestre, Joan Siurana, se desplazaba hasta Vilafranca el 15 de julio de 1408 para comprar de cuatro vecinos toda la miel que obtuviesen de sus colmenas en el próximo mes de agosto, a razón de 2 florines por quintal y con la condición de que los propios vendedores la entregaran en el puerto de Peníscola ocho días antes de la fiesta de Todos Santos. En señal de paga cada uno de ellos recibió 12 florines43. Como podemos observar, los mercaderes autóctonos tenían criterios de gestión econó-mica bastante claros e intereses comerciales bien definidos, asumiendo contactos y negocios en el territorio local, pero también con conexiones en Cataluña y en Italia (Rabassa, 2008).
Pero Peníscola no era el único punto de embarque en el área septentrional. Se-gún el libro del Manifest de Mar de 1488, eran varias las embarcaciones que llegan al puerto de la ciudad de Valencia procedentes de esos cargadores septentrionales. Tal vez a diferencia de Peníscola (cuyo cargador se vincula preferentemente al flujo de lanas hacia Italia), el resto de lugares podían mostrar un abanico merceológico más variado, vinculado a un tráfico marítimo y comercial de corto radio y de cabo-taje que era capaz de aglutinar productos rurales del entorno y canalizarlos hacia la capital del reino, como el aceite, los cereales, diversas tipologías de legumbres, cueros, alquitrán, carbón, etc. Y entre esos productos embarcados en Vinaròs, Al-
42 La referencia la ofrece Rabassa (2005) en nota nº 31: AEM, notario Pere Perçonada (1403, enero 22; febrero 12; junio 11). La miel que vende Salvador será a 18 sueldos/quintal en mayo, y a 20 sueldos/quintal en agosto. La cera a 17 dineros / libra. La miel que vende Pallarés es al precio común en mayo, y la de agosto a 22 sueldos, mientras que la cera sigue siendo a 17 dineros / libra. La miel que vende Terça es a 18 sueldos / quintal, y la cera a 18 dineros / libra. Recibe en señal de paga 15 florines. De hecho, los mercaderes genoveses que declaran sus productos de exportación en la lleuda de Tortosa suman en total una carga, cuatro arrobas de miel en 1463, más una carga en 1464; y ochenta y cuatro cargas, nueve arrobas, veintitrés libras de cera en 1462, más otras diez cargas, tres arrobas y tres libras en 1463 (Igual, 1996: 177).
43 ANM, prot. 149 (1408, julio 15). Se trata de los vecinos de Vilafranca Bertomeu Sala, Francesc París, Llorenç Solsona y Domingo Bertrán.
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 313
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
calà de Xivert, Benicarló y Peníscola se documenta la miel y la cera (Igual y Soler, 2006)44.
Según estos documentos se puede inferir que las mieles de la zona del Maestrat, Els Ports y el nordeste de la actual provincia de Teruel se imbricaban en el ámbito de la exportación a través de los puertos y graos costeros próximos, entrando en una red de conexiones que podía llegar a tener ámbito internacional, conectando con los trazados que tenían punto focal en Valencia. Por otro lado, y de forma para-lela, con bastante probabilidad parte de las ceras producidas en esa misma geografía eran llevadas preferentemente al principal núcleo poblacional de la zona, Morella, posiblemente para satisfacer la demanda local y facilitar una ulterior redistribución a escala comarcal45. Se creaba así un triángulo o hinterland de influencias recíprocas y compensatorias, entre núcleos de producción, de redistribución y de exportación costera, con vértices en el norte de Castelló, nordeste de Teruel y sur de Tarragona.
Aún así, las conexiones se podían ramificar todavía más según la demanda exis-tente. Tal vez por ello, se documenta que parte de la producción de ese ámbito mon-tañoso norteño se exportaba de manera simultánea hacia la villa de Castelló, donde ya hemos mencionado que la apicultura y la producción de cera estaban presentes a lo largo del siglo XV. Hasta Castellón llegaban, posiblemente por vía terrestre, las ceras de Atzeneta del Maestrat46, de la Serra d’en Galceran o de Llucena del Cid (L’Alcalatén)47.
44 Para el año 1488, los autores documentaban la declaración de 24 odres de miel cargados en una barca procedente de Alcalà de Xivert. De Peníscola provienen 17 odres de miel consignados en dos embarca-ciones. Desde Vinaròs llegaban 27 odres, 2 quintales y 1 jarra de miel en cuatro embarcaciones. Hasta en diecisiete ocasiones se consigna la llegada de embarcaciones desde Benicarló, que aportan un total de 95 odres, 18 cántaros, 30 jarras, 6 jarritas, 1 carratell y 2 arrobas de miel, que en parte parece ser proviene de Traiguera. También desde Almassora se embarcaba 1 odre de miel y 2 panes de cera; desde Cabanes tres embarcaciones llevan, cada una, 10 odres de miel; o en Orpesa se carga en una misma embarcación hasta 16 ordres de miel de tres propietarios diferentes (Igual y Soler, 2006, pp. 117-132).
45 En 1421 Bertomeu Castell vecino de Morella confesó deber a Aparici Rovira y a Miquel Aymerich, botiguers de dicha localidad, 180 sueldos precio de ceras. Se trata de profesionales de venta, quienes posiblemente actuaban en la zona como a redistribuidores del producto. AEM, prot. de Joan Guerau (1421, enero 9).
46 En 1426 el procurador del mercader de Castelló Jaume Mas escribió una carta al justicia de Atzeneta del Maestrat, haciendo referencia a una carta de venta datada en enero de 1423, en la que Jaume de Campos, vecino de aquella localidad había vendido a Mas tot lo tall dels seus bassos, axí lladonchs del present tall com dels altres talls de Carnestoltes tunch primervinent en un any següent, bo e rebeedor, e net de poll e de amach. Campos había recibido como señal de esta compra anticipada la cantidad de 50 sueldos, pero habían pasado ya tres años y no había entregado el producto. Por ello, ante el incumplimiento del contrato, se solicitó la devolución de la señal más el pago de otros 20 sueldos de multa. AHMCs, CJ nº 8, correspondencia (1426, enero 2).
47 El especiero de la villa Pere Feliu compraba de forma anticipada las ceras de la zona. En septiembre de 1465 Miquel Bernat, vecino de la Serra d’en Galceran se obligaba a entregar a Feliu 40 libras de cera, o más si las obtuviere en lo present tall, a razón de 14 dineros por libra. Miquel recibió 33 sueldos en señal de paga y se comprometía a entregar la cera hasta el próximo 15 de octubre. Pocos días después era el vecino de Llucena del Cid Guiamó de Chiva quien se obligaba en entregar a Feliu 16 libras de cera a razón de 13 dineros la libra, hasta la próxima fiesta de san Miquel, recibiendo en señal de paga 12 sueldos. Real-
Joaquín Aparici Martí314
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
4. CONCLUSIONES
El protagonismo de la producción lanera del norte valenciano ofrece su reflejo en la actividad marítima con el progresivo auge de los puertos o cargadores más sep-tentrionales en la incorporación del reino a las rutas mediterráneas. Pero es cierto que otras mercancías locales aprovecharon esos flujos de exportación de lanas para aumentar su presencia y peso relativo en las transacciones comerciales. Las mieles y las ceras del Maestrat y Els Ports formaban parte de ese elenco de productos locales. Y todo esto se producía mientras la ciudad de Valencia asumía progresivamente el
mente, entre la fecha de compra y la de entrega de la cera apenas transcurrirían dos o tres semanas. Con todo, muestra el interés castellonense por la producción de la zona. Además, debemos tener presente que la fiesta de san Miquel, 29 de septiembre, era una de esas fechas conocidas por toda la población puesto que era el momento de pago de determinados censos, momento de la elección y nombramiento del cargo municipal de mostassaf, y coincidía plenamente con el límite del período de recolección de la miel, que tenía lugar entre los meses de agosto y septiembre, aspecto que afectaba a su precio. AHMCs, CJ, nº 16 obligaciones (1465, septiembre 6 y 12).
Figura 1. Mapa del área septentrional del reino medieval de Valencia (Elaboración: autor).
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 315
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
control económico sobre el hinterland o traspaís rural, y ejercía a su vez influencia en los tráficos marítimos al convertirse en punto focal de las rutas de cabotaje del reino, y de forma simultánea de las rutas de largo recorrido que conectaban el Me-diterráneo y el Atlántico.
Ese traspaís rural que en nuestro caso atañe no sólo a las tierras interiores caste-llonenses sino también a determinadas áreas limítrofes del antiguo reino de Aragón y del sur de Cataluña, obligó a disponer de redes de negociación que facilitaron la canalización de los productos hacia la costa con la necesaria gestión de recursos y capitales que todo ello comportaba. Lo hemos apuntado mediante las referencias y nexos existentes entre los comerciantes locales y extranjeros para con los produc-tores autóctonos de miel y cera, con las compras por adelantado para asegurar su provisión o con la duplicidad del destino del producto (ceras en Morella y mieles en los cargadores marítimos). Aún así, debemos tener presente que el nivel de tran-sacciones no siempre guardaba relación directa con su peso en el mercado afectado.
De forma paralela cabe calibrar, dentro de lo posible, el alcance que todo ello suponía para la propia población que habitaba en el traspaís montuoso y que podía dedicar parte de su tiempo a las labores del sector apícola, para quienes represen-taría dos vertientes productivas paralelas, como la obtención de miel en calidad de alimento o similares; y, por otro, su vinculación con el sector manufacturero a través de la posible producción de cirios y velas procedentes de la cera de los panales. Los documentos presentados muestran, más allá del comercio de la miel y la cera, la mercantilización de las propias abejas y de las colmenas en un marco local y comar-cal de intercambios donde los propios productores y compradores eran por todos conocidos. En definitiva, un mercado en continuo movimiento, tal vez de menor volumen que otros pero no por ello carente de cierto impacto económico, especial-mente por lo que se refiere a la economía doméstica de las familias que habitaban en estas zonas de montaña donde una acertada gestión de los recursos naturales disponibles permitía esa actividad productiva, básicamente complementaria, que se podía desarrollar de forma simultánea a la ganadería, la agricultura o al desempeño de otras actividades artesanales y comerciales. De hecho, estas informaciones pue-den servir de ejemplo microanalítico del desarrollo de una actividad considerada como complementaria, imbricada en las relaciones comerciales locales de corto ra-dio que tenía la capacidad de aligerar la distribución de productos, de utilizar con eficacia los recursos disponibles e incluso de conectar con las redes de distribución vía marítima, eso sí con unos productos cuyos volúmenes y valores no debieron ser excesivamente altos, productos que solían estar destinados a un consumo directo e inmediato.
Finalmente, cabe hacer mención a la repercusión que pudo tener la apicultura en la mentalidad colectiva de los habitantes de la zona. Más allá de las labores pro-ductivas y comerciales vinculadas al sector, se pone de manifiesto una cierta estima
Joaquín Aparici Martí316
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
y consideración tanto de las abejas y de la cera como de los útiles con los que se trabajaba, aspecto que se muestra a través de su continua vinculación con la litur-gia religiosa, como especialmente en su mención en los testamentos, las dotes o los inventarios de bienes.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
aParici, J. (1999). De la apicultura a la obtención de la cera. Las «otras manufacturas» medievales de Segorbe y Castelló. Millars, Espai i Història, 22, Universitat Jaume I, Castelló, 31-50. http://dx.doi.org/10.6035/Millars
aParici, J. (2017). Patrimonio histórico. El azafrán medieval de Gúdar-Maestrazgo. Aragón en la Edad Media, 28, Universidad de Zaragoza, 15-38. https://doi.org/10.26754/ojs_aem/aem.2017282081
argente del castillo, C. (1994). Las colmenas. Un tipo de aprovechamiento de la Sierra Morena. Actas II Congreso de Historia de Andalucía. Historia Medieval, Junta de Andalucía. Córdoba (II), 247-260.
carMona, M. A. (2000). La apicultura sevillana a fines de la Edad Media. Anuario de Estudios Medievales, 30(1), Madrid: CSIC, 387-400.
córdoba, R. (1999). La candelería, un oficio medieval. Apicultura y trabajo de la cera en la Córdoba del siglo XV. Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos, Madrid: UCM (1), 777-789.
de JaiMe, P. y de JaiMe, J. Mª. (2019). Apicultura en Albarracín: noticias históricas. Rehalda. Especial XV aniversario, 71-79.
Fernández, P. (2011). Dones del cielo: abeja y miel en el Mediterráneo antiguo. Madrid: UNED.
garcía, J. V. (1993). La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia bajomedieval. Valencia: Alfons el Magnànim.
gonell, J. (2018). ¿Tengo que alimentar mis colmenas? Ficha 1: necesidades de las abejas. Conceptos básicos. Apicultura Ibérica, 29, 35-42.
gonell, J. (2018b). ¿Tengo que alimentar mis colmenas? Ficha 2: cómo cubren sus necesidades en la naturaleza. Apicultura Ibérica, 30, 47-55.
guinot, E. (1991). Cartes de poblament medievals valencianes. Generalitat Valenciana.guinot, E. (2006). Establiments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i
Llucena (segles XIV-XVIII). Universitat de València, Fonts històriques valencianes, 23.
Hidalgo, P. y Padilla, F. (1998). Las ordenanzas de colmeneros del concejo de Córdoba (siglos XV-XVIII). Ayuntamiento Córdoba.
Igual, D. (1996). Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo Occidental. Tesis doctoral (4 volúmenes). Universitat de València.
Mieles y ceras valencianas. Explotación y comercio de recursos naturales desde El Maestrat y Els Ports... 317
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 297-317
igual, D. y soler, J. L. (2006). Una aproximació al comerç marítim de les comarques castellonenques (segles XIII-XV). Millars, Espai i Història, 29, Universitat Jaume I, 93-132.
leVi, E. (1932). Pittori e mercanti in terra di pastori. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 13, 39-48.
lóPez, J. E. (1996). El trabajo de mudéjares y moriscos en el reino de Granada. Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 97-136.
Melis, F. (1990). La lana della Spagna mediterranea e della Barberia occidentale nei seccoli XIV-XV. En L. Frangioni (ed.), I mercanti italiani nell’Europa medievale e rinascimentale. Firenze, 233-250.
Merino, J. C. (2018). Alimentación de las abejas. Aprovechamiento de los recursos. Apicultura Ibérica, 28, 41-52.
rabassa, C. (1996). Conjuntura econòmica i desenvolupament comercial als Ports de Morella, segles XIV-XV. Universitat de València, 2 volúmenes. Tesis doctoral inédita.
rabassa, C. (2005). Funcions econòmiques del port de Peníscola durant la Baixa Edat Mitjana. XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 2, València, 1269-1290.
rabassa, C. (2008). Comerç mediterrani i mercaders locals: una perspectiva des de les comarques septentrionals valencianes (segle XV). En J.J. Maestro y P. Barceló (coords.), Europa: Historia, Imagen y Mito. V Coloquio Grupo Investigación Potes-tas, Universitat Jaume I, Castelló, 177-204.
rabassa, C. y díaz, C. (1995). Documents per a la història de Vilafamés. Generalitat Valenciana, Universitat Jaume I y Ajuntament de Vilafamés.
royo, V. (2018). Les arrels històriques de la comarca dels Ports. Societat, poder i iden-titat en una terra de frontera durant la Baixa Edat Mitjana. Benicarló: Onada.
sáncHez, J. Mª. (1987). Aproximación al estudio de un sector económico en Castilla a fines de la Edad Media. La explotación colmenera. Hernán Cortés y su tiempo, V Centenario (1485-1985), Mérida, 99-104.
sesMa, J. Á. (2005). Huesca, ciudad mercado de ámbito internacional en la Baja Edad Media según los registros de su aduana. Universidad de Zaragoza.
Viciano, P. (2002). Abejas, colmenas y miel preciosa. Una visión histórica de los inicios de la apicultura en el País Valenciano. Mètode nº 3. Monogràfic Abelles de Mel. Universitat de València. Revista digital (fecha consulta 27/01/2020).
VillanueVa, C. (2007). Hacienda y fiscalidad en el Alto Palancia durante el siglo XV: estrategia e impuestos comerciales en una comarca fronteriza. Ayuntamiento de Segorbe.
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 319
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19382
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 319-339DOI:10.14198/medieval.19382
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV)
The fishing of sturgeon in the Kingdom of Valencia, Aragon and Catalonia (XIVth - XVth centuries)
Pablo José alcoVer cateura
A Gemma Avenoza Vera (1959-2021).
Maestra y directora de tesis.
RESUMEN
Comer esturión era un claro indicador de rango social elevado. Su ingesta era utilizada para di-ferenciar las mesas de las clases altas de las no privilegiadas. Por ello, su pesca suscitó el interés de las élites, desde reyes a jurados y consejeros de ciudades y villas, quienes controlaron su captura. Los estudios de este pescado se han centrado en analizar su papel dentro de los sistemas alimen-tarios, su precio en las pescaderías y los restos óseos hallados en yacimientos arqueológicos. Sin embargo, no hay estudios que analicen su pesca, debido sobre todo a la escasez de fuentes escritas. El presente trabajo pretende realizar una primera aproximación a su captura dentro de la historio-grafía de la Corona de Aragón. El presente artículo selecciona las principales aportaciones en torno al esturión en el medievo y aporta nuevas fuentes cuya interpretación permite obtener las caracte-rísticas generales de la pesca del selecto pesca-do. Además, se realiza una aportación desde la interdisciplinariedad, combinando resultados de la investigación en archivos y los más relevantes estudios de arqueofauna ibérica. Finalmente, se pretende llevar a cabo un estudio comparativo en-tre la captura de esturión en aguas fluviales de la
Author:Pablo José Alcover CateuraObservatorio de la Alimentación (ODELA), Campus de la Alimentación de Torribera (Universitat de Barcelona)[email protected] https://orcid.org/0000-0002-1558-3005
Date of reception: 16/04/21Date of acceptance: 19/05/21
Citation:Alcover Cateura, P. J. (2021). La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 319-339. https://doi.org/10.14198/medieval.19382
Acknowledgments: Agradezco los comen-tarios y sugerencias para este trabajo de mi director de tesis y maestro, Antonio Riera Melis (UB-IEC) y a Carlos Alfaro Zaforteza (King’s College London).
© 2021 Pablo José Alcover Cateura
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Special Issue
Pablo José Alcover Cateura320
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
Corona de Aragón con la del Reino de Inglaterra, de Hungría y Croacia y los Comuni para constatar elementos comunes. PALABRAS CLAVE: esturión; Historia de la alimentación; pesca; libros del mostassaf.
ABSTRACT
Eating sturgeon was a powerful symbol of high social rank and a clear way to distinguish a privileged person from a no privileged. For this main reason, its fishing was controlled by kings and town council officers, by extension, the social elite. Studies about this fish have focus its attention in its role, played in the different food systems, its price in the fish markets and the archaeological remains. Nevertheless, there are not publications about its fishing, mainly to the fact that the scarcity of primary written sources. This paper wants to be the first approach to this specific issue, nowadays without researches in the Late Medieval historiography of the Crown of Aragon. The present paper picks on the main contributions on the capture of the sturgeon in Medieval times and adds new sources whose analysis enables a better overall understanding of the capture procedures of this select fish. This is an interdisciplinary contribution, which combines both archival research and the relevant studies on Iberian archeofauna. Finally, this essay attempts to make a comparative study of sturgeon capture procedures among the rivers of the Crown of Aragon, the Kingdom of England, Hungary, Croatia and the Comuni, to find differences and similarities.KEY WORDS: sturgeon; Food History; fishing; mostassaf’s books.
1. INTRODUCCIÓN. FUENTES Y METODOLOGÍA
El esturión era más que pescado que saciaba, aportaba un toque de distinción en las mesas1. Su presencia en un banquete era una muestra de ostentación y riqueza por parte del anfitrión. Además, era la pieza más cara en una pescadería2. Sus consumi-dores más habituales eran los estamentos urbanos más económicamente solventes3.
1 Agradezco los comentarios y sugerencias para el presente artículo de Antonio Riera Melis (UB-IEC), mi maestro y antiguo director de tesis, y de Carlos Alfaro Zaforteza (King’s College London). Además, quiero agradecer los comentarios de los dos revisores anónimos, que ayudaron a mejorar este trabajo.
2 La historiografía que realiza análisis comparativos de precios de distintos pescados, emitidos mediante ordenanzas por los gobiernos locales en Cuaresma, es extensa (Cave, Coulson, 1965, p. 405; Santamaría, 1966, p. 54; Lanconelli, 1985, pp. 83-131; Mutgé Vives, 2004, p. 257; Lanconelli, 2005, pp. 181-204; Pucci Donati, 2017, pp. 40-43; Lleonart, Maynou, Salicrú i Lluch, 2018, p. 164; Bartosiewicz, Biller, Csip-pán, Daróczi-Szabó, Daróczi-Szabó, Gál, Kováts, Lyublyanovics, ÁgnesNyerges, 2018, p. 140; Macheridis, Hansson, Foley, 2020, pp. 1024-1080).
3 Es abundante la bibliografía sobre el papel de los pescados, incluido el esturión, dentro de los distintos sistemas alimentarios (Montanari, 1985, pp. 634-637; Montanari, 1988, pp. 43-45, 81; Montanari, 1989, pp. 74, 254, 307; Flandrin, 1992, pp. 173-1992; Montanari, 1993, pp. 103, 224; Flandrin, 1993, pp. 177-
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 321
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
La pesca de esturión es un aspecto muy poco estudiado4. Se han realizado aná-lisis de restos óseos, las evidencias arqueofaunísticas. En general, estos estudios se centran en aportar datos que ayudan a comprender mejor la evolución histórica del pez, con el objetivo de contribuir a su preservación actual, hoy casi extinto5.
El presente artículo desea ser la primera aportación en la historiografía medieval española cuyo objeto de estudio principal es realizar una aproximación a la pesca de esturión. También se pretende relacionar su captura con la realizada para esta misma especie en otros estados, especialmente, el Reino de Inglaterra, de Hungría y Croacia y los Comuni. Los aspectos básicos que se propone resolver son qué especie de esturión se capturaba, las zonas y artes de pesca y si había o no libertad de pesca y porqué.
Las fuentes escritas más usadas son recopilaciones de ordenanzas. Se ha analiza-do el contenido de 107 manuscritos. De estos, 97 forman un corpus homogéneo al ser todos libros del mostassaf (29 editados y 68 inéditos), bases documentales de mi tesis doctoral (Alcover Cateura, 2019, pp. 405-428)6. Las obras restantes son tam-
192; Riera Melis,1994, p. 198; Trenchs Odena, 1995, pp. 209-328; Curtó Homedes, 1995, pp. 149-166; Riera Melis, 1996, p. 192; Hernández Íñigo, 1997, p. 1053; Giagnacovo, 2002, p. 194; Querrien, 2003, pp. 409-435; de Castro Martínez, 2004, p. 319; Alanyà Roig, 2005: 429-484; Serrano Larráyoz, 2005, pp. 205-206, 323; Flandrin, 2007, pp. 34-42; Rodrigo Estevan, 2009, p. 550; Riera Melis, 2009, pp. 133-135; Guerrero Navarrete, 2009, pp. 243, 260; di Schino, 2010, pp. 538-571; Riera Melis, 2013, pp. 65-98; Riera Melis, 2014, pp. 23-80; Riera Melis, 2016, pp. 21-52; Riera Melis, 2017, pp. 21-66; Riera Melis, 2018, pp. 17-84; Giagnacovo, 2018, pp. 229-264; Stunault, 2019). En la historiografía del reino de Valencia destacan los estudios sobre alimentación de los privilegiados de Juan Vicente García Marsilla, pero en ellos no se analiza el esturión al no hallarse ninguna referencia en las fuentes estudiadas por el autor (García Marsilla, 1993; García Marsilla, 2010; García Marsilla, 2018, pp. 1-26).
4 La bibliografía sobre la pesca en la baja Edad Media es vasta (Thomazi, 1947, pp. 284-287; Stouff, 1970, p. 203; Grava, 1980, pp. 48-58; Amargier, 1980, pp. 68-83; Malpica, 1984, pp. 103-117; Hinojosa Montalvo, 1987, pp. 159-173; Mollat du Jourdin, 1987; de Oliveira Marques, 1987, pp. 111; Aston, 1988, pp. 74-77; Ferreira Priege, 1988; Montanari, 1993, pp. 103, 224; Teña García, 1995, pp. 111-134; Hinojosa Montalvo, 1995a, pp. 191-204; Hernández Íñigo, 1997, p. 1053; Felisati, 1998, pp. 358, 428; Arizaga Bolumburu, 2000, pp. 13-28; Kowaleski, 2000, pp. 429-454; Aznar Vallejo, 2000, pp. 229-240; Querrien, 2003, pp. 409-435; Abad García, Peribáñez Otero, 2006, pp. 147-180; Sánchez Quiñones, 2006, pp. 145-169; Blair, 2007, pp. 47-49; Gresser, 2008; Riera Melis, 2009, pp. 133-135; Ferreira Priege, 2009, pp. 11-34; Bello León, 2009, pp. 35-54; Álvarez Fernández, 2009, pp. 71-86; Malpica, 2009, pp. 193-220; Medrano Fer-nández, 2009, pp. 221-234; Igual Luis, 2010, pp. 68-84; Kowaleski, 2010, pp. 23-28; Azevedo Pereira, 2012; Delsalle, 2013, pp. 95-118; Kowaleski, 2015, pp. 43-59; Hoffmann, 2016; Bartosiewicz et al, 2018, pp. 141-142; Montanari, 2019, pp. 84-85; Igual, 2020, pp. 49-70; Sweetinburgh, 2020, pp. 80-99; Tavares, 2021, pp. 44-57).
5 Entre los estudios arqueofaunísticos del esturión en la Península Ibérica y historiografía especializada eu-ropea se destaca: Morales-Muñiz, Rosselló-Izquierdo, Lentacker, Morales-Muñiz, 1994, pp. 453-475; Ros-selló-Izquierdo, Morales-Muñiz, Morales-Muñiz, 1994, pp. 323-331; Locker, 2000, p. 78; Jones, Laughton, Clark, 2000, pp. 106-113; Barrett, Locker, Roberts, 2004, pp. 2417-2421; Davis, 2006; Bartosiewicz, Bonsall, 2008, pp. 35-45; Morales-Muñiz, Rosselló-Izquierdo, Morales-Muñiz, 2009, pp. 153-154, 160-62; Williot, Patrick, Rouault, Thierry, Brun, Rémi, Gressner, Jörn, 2011, pp. 165-174; Ludwig, Morales-Muñiz, Rosselló-Izquierdo, 2011, pp. 131-141.
6 Todos contienen normativa datada entre los siglos XIV y XV.
Pablo José Alcover Cateura322
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
bién volúmenes que contienen normas locales7. La información obtenida a partir de su estudio se complementa con los resultados de las investigaciones de arqueofauna. Por último, se incluye documentación editada e inédita relativa al derecho de regalía de los reyes sobre los pescados reales.
El presente artículo no incluye estudios detallados sobre la fiscalidad presente en el circuito urbano que centralizaba la venta de esturión, ni de fuentes sobre aran-celes de aduanas, registros de generalidades, lezdas y peajes8. Tampoco se analizan memoriales de cuentas de los miembros de la Casa de Barcelona, de la alta jerarquía eclesiástica y nobiliaria y manuscritos de alta cocina, como recetarios y artes cisorias, así como obras de temática médica y alimentaria, particularmente regímenes de sani-dad9. Además, no se han consultado obras de Llull, Eiximenis, Ferrer, Roig, Turmeda y Marc, entre otros autores literarios, que aportan información relativa a la pesca y el consumo de pescado, puntualizando la otra documentación (Aparici Romero, 2012, pp. 13-24). Estas fuentes serán analizadas en dos futuras publicaciones, la primera sobre venta y la segunda relativa al papel del esturión en los sistemas alimentarios de la Corona de Aragón (siglos XIV-XV). Así, este trabajo son los primeros resultados de una investigación en curso, centrada en realizar una aproximación sobre la cap-tura de este pescado selecto. Esta línea de investigación se inició durante mis cinco años de investigación doctoral y, se decidió, siguiendo las recomendaciones de mis directores de tesis, que fuera material de trabajo posterior a la defensa. Por último, en este artículo se utiliza indistintamente esturión o sollo porque son sinónimos en los siglos XIV y XV en la Península Ibérica, como apunta Miguel Gual Camarena10.
2. LA PESCA
El esturión no era el pescado generador de mayor riqueza en la Corona de Aragón. Sardina, anchoa, merluza y atún eran las especies más demandadas (Salicrú Lluch, 1995, pp. 29-85). Sin embargo, el sollo tuvo un papel relevante, más cultural que económico, al ser considerado el pescado más selecto. No hubo una industria de-
7 Todos son obras editadas con normativa datada entre los siglos XIV y XV (Revest Corzo, 1957; Guix Sugranyés, 1963; Icart, 1982; Massip Fonollosa, 1996; Guinot Rodríguez, 2006; Muntané i Santiveri, 2014).
8 Se destacan las aportaciones de José Sesma Muñoz, María Elisa Ferreira Priege, David Igual Luis y Roser Salicrú Lluch sobre estas fuentes sobre comercio de larga distancia (Sesma Muñoz, 2005; Sesma Muñoz, 2006; Sesma Muñoz, 2010; Ferreira Priege, 1984; Ferreira Priege, 1988; Igual Luis, 2007, pp. 377-309; Salicrú Lluch, 1995).
9 Antoni Riera Melis analiza algunos memoriales de cuentas, llibres de messió de casa y constituciones cibariorum y estudia la normativa de las Leges palatinae y Ordinacions de la Casa y Cort. Explica la información que aportan y que no aportan y en qué contexto concreto deben comprenderse estas fuentes (Riera Melis, 2015, pp. 22-24; Riera Melis, 2017, pp. 23-25; Riera Melis, 2018, pp. 31-38).
10 Gual de Camarena concluye que el término sollo en las fuentes jurídicas castellanas (siglos XII-XV) y el es, sin lugar a dudas, el esturión (Gual de Camarena (2013), s. v. “sollo”).
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 323
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
dicada a su captura y exportación, como sí sucedía, por ejemplo, con la sardina y merluza. No obstante, sí suscitó, como se intenta demostrar en este apartado, un interés por parte de la monarquía, los jurados y consejeros por controlar su pesca, debido, sobre todo, a que era un alimento que era un claro indicador de rango so-cial elevado. En consecuencia, se comparte la hipótesis de David Igual Luis (Igual Luis, 2020, pp. 63-64) quién considera que la pesca no puede ser comprendida sólo desde la economía, sino que formaba parte de un todo relacionado. Por lo tanto, las preferencias alimentarias de las clases altas es un aspecto que se considera clave para el entendimiento de la captura del esturión.
Primero, es necesario resolver qué especie se capturaba. Los resultados obteni-dos por los estudios arqueofaunísticos son unánimes: se trata de esturión común europeo (Acipenser sturio), el más extendido por Occidente. Este se integraba en el ecosistema de los ríos de la Corona de Aragón en la baja Edad Media. Venía estacio-nalmente a reproducirse a las aguas turbias y tranquilas de escaso calado, ricas en flora fluvial y situadas en el curso alto. Cada año, entre marzo y mayo, llegaba para desovar, aunque desde finales de enero llegaban los primeros ejemplares. Su tempo-rada alta era entre mediados de marzo y la última semana de mayo, cuándo llegaban los ejemplares más grandes (Carreras Candi, 1993, p. 161; Williot et al., 2011, pp. 165-174; Ludwig, et al., pp. 131-141; Bartosiewicz et al, 2018, pp. 139-142)11.
Los cocineros profesionales conocían la estacionalidad del sollo. Ejemplo de ello es su inclusión en la lista de pescados del Llibre de totes maneres de potatges, uno de los principales recetarios de la cocina de los privilegiados, dónde se explica al lector la mejor época del año para comprar los más selectos alimentos de abstinencia. En ella, el esturión se recomienda adquirirlo entre abril y mayo12. Por tanto, el descono-cido autor del Llibre recomendaba su compra cuando era más abundante y los ejem-plares eran más grandes (Barrieras, Santanach, Riera, Fundació Alícia, 2017, p. 311).
El esturión se reproducía por huevas. Tras la eclosión, el alevín permanecía dos o tres años en el mismo sitio o en el estuario. Posteriormente, nadaba con dirección a alta mar, que habitaba hasta su época de reproducción, cuándo volvía al mismo lugar de cría. El período de madurez sexual del macho era entre los catorce y veintidós años y el de la hembra entre los dieciocho y cuarenta y ocho años. En ambos casos,
11 Este especie, también arribaba a otros ríos de la Península Ibérica. En el Calendario de Córdoba (siglo X) se explica la llegada de sollos al Guadalquivir y otros ríos del sur en primavera. También las crónicas andalusíes aportan datos de su pesca en el Ebro. Una crónica redactada bajo el califato de Abderramán III narra la captura de unos pescados que sobrepasan el quintar (41 kilos) y que arriban al Ebro desde el mar cada marzo. Joaquín Vallvé los identifica como esturiones (Lévi-Provençal, 1957, p. 171; Arié, 1982, pp. 237, 285; García Sánchez, 1983-1986, p. 259; Navarro, 1990, p. 268; Morales-Muñiz et al, 1994, pp. 453-475; Dufourcq, 1995, p. 118; Toledo Jordán, 1998, p. 172; Bramon, 2000, pp. 81-89; Vallvé, 2003, p. 44; Bramon, 2017, pp. 53-54). Agradezco a Dolors Bramon algunas recomendaciones bibliográficas de la pesca de sollo en época andalusí.
12 El Llibre de totes maneres de potatges se ha datado entre finales del siglo XIV e inicios del siglo XV (San-tanach, 2017, pp. 67-91).
Pablo José Alcover Cateura324
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
la primera vez que retornaban al río medirían aproximadamente dos metros (entre 1’80 - 2’10 m) y pesarían unos 40 kg. Los ejemplares de mayor edad que cada año venían a reproducirse podían superar los 100 kg, y en casos excepcionales, los 300 kg. A pesar de sus grandes dimensiones eran inofensivos. Los adultos se alimentaban básicamente de moluscos, crustáceos y peces pequeños (Granado Lorencio, 1995, p. 276; Velasco Marcos, 1997, p. 117; Vallvé, 2003, p. 44; Williot et al, 2011, pp. 165-174; Ludwig et al, 2011, pp. 131-141; Ordeix, Solà, Bardina, Casamitjana, Munné, 2014, p. 32).
Su distribución geográfica principal era el Ebro, desde Tortosa a, como míni-mo, Zaragoza. En los otros ríos es bastante más difícil documentar su captura. Sin embargo, las fuentes analizadas aportan indicios. Los libros de mostassaf y otras recopilaciones de ordenanzas incluyen listas de precios de pescados frescos, captu-rados en las aguas del término municipal y que debían venderse obligatoriamente en la pescadería durante la Cuaresma13. Así, la mención de esturión indicaría que era una captura local. A partir del estudio de esta documentación, las evidencias de arqueofauna y el análisis de las fuentes de derechos de regalía del rey sobre el estu-rión, es plausible plantear la existencia de pesca de sollo en el Segura, Turia, Júcar, Llobregat, Segre, Ter, Fluvià y Muga14.
13 Las zonas de pesca dentro del término municipal están reguladas a menudo por los libros de mostassaf. Por ejemplo, una ordenanza del año 1390 legisla que las zonas de pesca de Barcelona eran de Montgat a Castelldefels y doce lenguas desde la costa (Bajet Royo, 1994, p. 370).
14 La captura de esturión en el Ebro ha conservado bastantes referencias documentales, sobre todo en Tor-tosa, publicadas la mayoría por el archivero Enrique Bayerri y Bertomeu en los ochos volúmenes de su Historia de Tortosa y su comarca (Bayerri Bertomeu, 1935, pp. 150-154; Bayerri Bertomeu, 1960, p. 619). El resto de referencias permiten obtener indicios sobre otras zonas de pesca en ríos de la Corona de Aragón (ACA, Cancillería, registros, nº858, fol. 63v-65v; ACB, Pia Almoina, Sitges, Capbreus, 1409, f. 37v; AMGi, Fons Ajuntament de Girona, Llibre del mostassaf, RG 17490, f. 129r; Marco Baidal, 1960, p. 90; Santa-maría, 1966, p. 54; Canellas, 1972, pp. 87-89; Icart, 1982, pp. 67-68; Lloris, Rucabado, Cerro, Demestre, Portas, Roig, 1984, p. 51; Carreras Candi, 1993, p. 161; Bajet Royo, 1994, p. 391; Curtó Homedes, 1995, pp. 149-166; Bramon, 2000, pp. 81-89; Mutgé Vives, 2004, p. 257; Alanyà Roig, 2005: 429-484; Furió, Garcia Oliver, 2007, p. 148; Sobrequés Callicó, 2008, p. 97; Rodrigo Estevan, 2009, p. 550; Riera Melis, 2009, pp. 133-135; Ordeix et al., 2014, p. 32; Ludwig et al., pp. 131-143; Williot et al., 2011, pp. 165-174; Mercader, Lloris, Rubacabo, 2001, pp. 24, 84; Colón Domènech, 2001, pp. 97-98; Cuellas Campodarbe, 2016, p. 176; Lleonart et al., 2018, p. 164; Alcover Cateura, 2022. Aunque es un autor tardío, Gaspar Juan Escolano (1560-1619), comenta en su Historia de Valencia que las aguas del reino valenciano son ricas en pesca, sobre todo las meridionales. Entre los peces que destaca el autor está el esturión, que, junto a otros anádromos, remonta los ríos de la gobernación de Orihuela (Escolano, 1980, p. 387). La fachada marítima de Orihuela tenía abundante pesca durante los siglos XIV y XV. Esto no atrajo la atención de los habitantes de la población por los oficios del mar. El porqué: la distancia que separaba la villa de las pesquerías (unos 27 km aproximadamente) y los peligros del mar. En Cuaresma, la demanda local de pescado aumentaba mucho, pero no había suficiente oferta en el mercado. Para solucionar el problema, entre otras medidas, los jurados de la localidad (1447) ofrecieron veinte florines a los que capturasen grandes peces, entre los que podría estar el sollo (Hinojosa Montalvo, 1987, pp. 169-170; Hinojosa Montalvo, Barrio Barrio, 1992, p. 564; Hinojosa Montalvo, 1995a, p. 196; Hinojosa Montalvo, 1995b, p. 104; Hinojosa Montalvo, 1995c, p. 507-525; Hinojosa Montalvo, 1996, pp. 209-222).
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 325
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
El punto del curso de los ríos dónde era más abundante su pesca era la zona más próxima a un azud o presa, porque las manadas de sollos no podían seguir avanzando y se acumulaban en las aguas cercanas, dónde desovaban, al no tener otra opción. En los ríos de la Corona de Aragón había bastantes presas, azudes, pontones, empalizadas, acequias, canales y otras construcciones cuya función era el control humano del agua dulce. Toda esta arquitectura provocaba la interrupción del ciclo de reproducción de los esturiones, al dificultar o incluso impedir arribar a aguas de desove (Bayerri Bertomeu, 1935, pp. 150-154; Bayerri Bertomeu, 1960, p. 619; Marco Baidal, 1960, p. 90; Carreras Candi, 1993, p. 161; Williot et al., 2011, pp. 165-174; Ludwig et al., 2011, pp. 131-143).
Algunos ejemplos sobre presas y azudes construidos durante la baja Edad Media y que supusieron graves golpes para esta especie: vecina a la población de Cherta, en el bajo Ebro, se comenzó a construir una presa iniciada en el año 1443, en base a un azud anterior finalizado a comienzos del siglo XV. Se conocen las medidas de este último: 4 metros de alto y 310 metros de longitud (Querol Gómez, 2004, p. 41; Carreras Candi, 1993, p. 161; Ordeix et al., 2014, p. 32). En el caso de remontar su cauce por Tudela o llegar a través de uno de sus afluentes, se colocaban a menudo pontones y empalizadas que dejaban pasar la corriente, pero no los peces grandes. Además, el desvío de agua para regar, mediante acequias y canales, mermó aún más el fácil nado y remonte del río por parte de estos corpulentos seres marinos (Argudo Périz, 1997, p. 56).
Otro azud que afectó notablemente a la población de esturiones fue el del Júcar, cercano a las poblaciones de Cullera y Sueca. Se alzó en el año 1453 con la intención de usar las aguas para el riego de arrozales y otros cultivos, como cereales (Sanchis Ibor, 2011, pp. 88-90). Un último ejemplo es el Azud Mayor del Segura, que impo-sibilitó el paso de sollos hacia el curso alto. Los ejemplares entraban por Guarda-mar, pasaban por Orihuela y se detenían en el azud, situado junto a Javalí Nuevo, población del Reino de Murcia (de los Llanos Martínez Carrillo, 1997, pp. 17-20)15.
Tanto en las corrientes fluviales de la Corona de Aragón, antes citadas, como en el Rin, el Danubio y el estuario del Gironda, entre otros, cercanas a un azud o presa, los pescadores disponían una red muy fina y larga de orilla a orilla, que podía llegar a los 30 metros de largo, conocida como la brugina en Cataluña y los tirs plans en el Reino de Valencia16. En ambos estados, tenía plomadas en su base y flotadores de corcho en la parte superior. Así se mantenían erguida en el agua. Un grupo de pes-cadores, con la ayuda de sus familias, se acercaban a la red con pequeñas barcas y la
15 Es en este río donde se ha documentado la presencia más antigua de esturión en el Litoral valenciano y catalán. En el yacimiento fenicio de la Fonteta (Guardamar) se han hallado restos óseos de sollos (Ludwig et al., 2011, pp. 133).
16 En Piacenza (Italia) esta extensa red era conocida como la “maggiura” (Venditelli, 1992, p. 396) y era utilizada para capturar esturiones en el río Po. Se documenta desde el siglo XIII.
Pablo José Alcover Cateura326
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
iba tirando hacia sí, extrayendo sollos y otros peces enredados en ella. También se colocaba esta red en la desembocadura de un gran río, como es el caso de la Albufera de la ciudad de Valencia. Aunque una fuente tardía, en los Col.loquis de la Insigne Ciutat de Tortosa de Cristófor Puig (1510-c.1574), se describe la captura en el azud del Cherta con la “reyna de totes les exàrcies, la qual té mil y dos-centes brases de llargària”, es decir, la brugina. Dicha red estaba particularmente pensada para captu-rar sollos y no dañarlos ni herirlos para que llegaran inmaculados al mercado local, a pesar de que también eran apresados otros pescados, como salmones, truchas, carpas y lisas (Duran, 1981, p. 187; Sanmartín Arce, 1982, p. 19; Venditelli, 1992, p. 396; Carreras Candi, 1993, p. 161; Ordeix et al., 2014, p. 32; Nienhuis, 2008, pp. 208-228; Ordeix et al., 2014, p. 32; Haidvogl, Lajus, Schmid, Pont, Jungwirth, Lajus, 2014, pp. 500-506; Bartosiewicz et al., 2018, pp. 139-142).
No todos los pescados selectos de la Corona de Aragón recibían este trato durante su captura. Los delfines, autóctonos de las costas levantinas en el bajo medioevo, eran mamíferos que adquirían elevados precios en pescaderías locales, como la de Alicante, Valencia, Castellón, Ciudad de Mallorca, Montblanc, Tortosa, Gerona y Ca-gliari, entre otras. Estos animales eran violentamente arponeados, y también a me-nudo apaleados y apedreados, por ser enemigos naturales de pescadores, al romper sus redes para comerse los peces17. El sollo, al no ser considerado un adversario para las gentes de mar y tener alto valor comercial era capturado con un arte distinta a la de otras especies valiosas y selectas, pescadas salvajemente y que no se preocupaban de la presentación de la pieza cuando llegada al mercado (Alcover Cateura, 2021).
El valor comercial de los pescados en los mercados municipales de la Corona de Aragón ha sido analizado por Antonio Riera Melis. Este autor ha explicado que existía una rígida jerarquía de pescados según el precio, dividida en seis niveles (Riera Melis, 2014, pp. 61-62). Estos se ordenarían, entre otros, debido a dos facto-res principales: el gusto y el tamaño de la pieza. En ella, el esturión se situaba en la cima y el pescado de roca en la base, al ser el más económico.
La documentación analizada coincide unánimemente en situar al esturión como el más caro, confirmando así la hipótesis de Riera Melis. En las distintas listas de pre-cios de la ciudad de Valencia (1324), Castellón (1381, 1392, 1393), Tortosa (1342), Reus (c. 1470), Barcelona (1390, 1396, 1397, 1399, 1401, 1405, 1409, 1428, 1431, 1441, 1443, 1458, 1468, 1473, 1485), Balaguer (1313) y Gerona (1474), el sollo es la captura más costosa18. En suma, este pescado era un alimento más vinculado al
17 Estos precios se legislaban en ordenanzas emitidas por los concejos de las poblaciones mencionadas. Se datan entre los años 1369 y 1485.
18 Los manuscritos consultados, editados e inéditos, son respectivamente los siguientes: Santamaría, 1966, p. 54; Furió, Garcia Oliver, 2007, p. 148; Colón Domènech, 2001, pp. 97-98; Curtó Homedes, 1995, pp. 149-166; Guix Sugranyés, 1963, p. 59; Bajet Royo, 1994, p. 391; Mutgé Vives, 2004, p. 257; Cuellas Cam-podarbe, 2016, p. 176; AMGi, Fons Ajuntament de Girona, Llibre del mostassaf, RG 17490, f. 129r).
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 327
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
mercado de lujo que al de productos básicos, de aquí el interés del pescador para que la pieza llegara entera y sin mácula a la pescadería local.
En otros estados, el sollo tenía también el precio más elevado del mercado local de pescado. En Roma, según los statuta pescivendulorum urbis (1405), el esturión del Tíber era el más caro de toda la oferta de pescados y mariscos (Lanconelli, 1985, pp. 83-131; Lanconelli, 2005, pp. 181-204). En Bolonia, según los statuta datados en los años 1335, 1352, 1357, 1376 y 1389, el sollo del Po era el más costoso en la Cuaresma (Pucci Donati, 2017, pp. 40-43). Por último, en Zsolca (Reino de Hun-gría y Croacia), el esturión del Sajó era el más valioso, según la lista de precios de pescado del año 1329 (Bartosiewicz et al. 2020, p. 140).
No había libertad de pesca del sollo porque era uno de los pescados reales. Sobre él la monarquía tenía unos derechos de regalía que podían transmitirse a personas e instituciones privadas. El rey Alfonso I (1073-1134) concedió en el Fuero de Za-ragoza (c. 1124) libertad de pesca a los pobladores de la ciudad aragonesa, a excep-ción de la captura de esturiones, que debían ser entregados al merino real (Canellas, 1972, 87-89; García Edo, 2016, 173). En 1287, un privilegio real concedió el apro-vechamiento de los esturiones pescados en el Ebro dentro del término municipal de Zaragoza, en ausencia del rey, quién se los reservaba para su mesa, a los frailes del convento de predicadores de la ciudad (Rodrigo Estevan, 2009, p. 550). En 1336, Pedro IV (1319-1387) confirmó el derecho de pesca de esturión en su ausencia al citado convento (ACA, Cancillería, registros, nº858, ff. 63v-65v).
En el traslado de la lezda de Colliure realizado en la corte de Sancho de Mallorca (1317) se ordena que la mitad de los esturiones capturados por los pescadores lo-se ordena que la mitad de los esturiones capturados por los pescadores lo-cales eran para el soberano, quién a cambio les obsequiaba con “I quortó” de buen vino y un pan común (Sobrequés Callicó, 2008, p. 97). Por otra parte, los admin-istradores de la Almoina de los pobres de la Seo de Barcelona tenían el derecho de quedarse la mejor de cinco partes de cualquier sollo capturado en el término de la villa de Sitges desde 1326, cuándo se consiguió el señorío jurisdiccional, que origi-nalmente era de propiedad real (ACB, Pia Almoina, Sitges, Capbreus, 1409, f. 37v; Batlle, Parés, 1986-1987, pp. 153-177; Baucells Reig, 1990, pp. 17-53).
Un último caso sobre la falta de libertad de pesca del sollo es en la Albufera de Valencia, el lugar por dónde entraban los esturiones desde el mar hacia el curso alto del río Turia. La Albufera era una de las fincas reales, cuya propiedad se documenta desde 1238. Uno de las vías de ingresos principales para el soberano era el cobro del derecho de regalía, el quint del pescado que, en principio, era un pago a través de la entrega de la quinta parte de las capturas, incluido el esturión. Este tributo se documenta pocos años después de la conquista de la ciudad de Valencia y estuvo vigente, como mínimo, hasta final del siglo XV (Caruana Tomás, 1954, pp. 230-240; Rosselló Verger, 1995, pp. 107, 141- 142; Freire Moliner, 1995, pp. 60-62, 162-163; Momblanch y Gonzálbez, 2003, pp. 235-250).
Pablo José Alcover Cateura328
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
Tampoco había libertad de pesca en otros estados europeos. A partir del reinado de Eduardo II de Inglaterra (1284-1327), el esturión fue considerado un pescado real. Según el privilegio De rogativa regis, cuándo se capturase un ejemplar debía en-tregarse por los pescadores a un oficial real (Johnson, 2019, pp. 100-103; Kowaleski, 2001, pp. 2-26). Segismundo II (1387-1437), rey de Hungría, Croacia y Bohemia, ordenó requisar dos enormes sollos que se habían capturado en el río Tisza, cerca de la ciudad de Eger. Los pescadores que los capturaron intentaron venderlos en el mercado local, pero fueron apresados por un oficial de soberano, quién consiguió que le fueran entregados después de enfrentarse a ellos (Bartosiewicz et al. 2020, p. 140). Por último, un privilegio del pontífice Gregorio IX datado en el año 1233, y vigente, como mínimo, hasta finales del siglo XV, otorgaba a la Abadía de Santa María de Grottaferrata el uso exclusivo de la única pesquería para capturar esturi-ones en el Tíber (Venditelli, 1992, p. 395).
3. CONCLUSIONES
El control de la pesca de esturión por parte de monarquías y poderes locales, tanto en la Corona de Aragón como en otros estados occidentales, buscaba particularmen-te asegurar el abastecimiento de un alimento que era un indicador de rango social elevado. Por una parte, la monarquía a través del derecho de regalía se reservaba una parte o la totalidad del ejemplar, impidiendo su libertad de pesca y asegurándose así su continuo abastecimiento. Por parte de jurados y consejeros, el control sobre las zonas de pesca, la actividad de pescadores y la centralización de las redes de dis-tribución en la pescadería, permitía a las clases altas urbanas acceder a un pescado cuya ingesta era un símbolo de ostentación de su estatus social.
El río dónde se capturaban más sollos era, sin duda, el Ebro. También hay indi-cios documentales suficientes para considerar que se pescaban en otros ríos, como el Segura, Turia, Júcar, Llobregat, Segre, Ter, Fluvià y Muga. En consecuencia, desde las costas de la gobernación de Orihuela al condado de Ampurias era habitual la llegada estacional de estos peces colosales.
La zona habitual de pesca del esturión no era natural, sino totalmente artificial. La construcción de azudes y presas propició que las aguas cercanas a estas construc-ciones fueran el lugar donde se desovaba, al no existir otra opción viable, porque no se podía remontar el río más allá, hacia el espacio natural de reproducción.
Las artes de pesca del esturión se diferencian de otras especies selectas y caras en pescaderías, como delfines. El alto valor comercial del sollo y, especialmente, el no ser considerado como un enemigo natural de pescadores, le daba un trato cuyo fin era que llegara la captura entera e inmaculada al mercado. La participación de varias familias de pescadores era necesaria para pescar con brugina o tirs plans, debido a su considerable longitud y al notable tamaño de las capturas. La falta de información al
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 329
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
respecto en las fuentes analizadas impide, por ahora, precisar cuántas personas eran necesarias en esta actividad.
Por otra parte, aunque el esturión podía adquirirse desde finales de enero en los ríos, los cocineros profesionales, sabedores de su estacionalidad, preferían los sollos más grandes para preparar recetas y platos para sus señores, capturados entre los meses de abril y mayo. El precio del pescado venía, como demuestra Antonio Riera Melis, por su tamaño y gusto. En consecuencia, cuánto más grande el ejemplar, más caro era en una pescadería. Los cocineros respondían así al gusto de las élites, que demandaban no sólo un pescado, sino una forma de ostentar su riqueza, estatus y poder por medio de la exhibición en un banquete de un esturión de gran tamaño.
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
abad garcía, i., Peribáñez otero, J. (2006). La pesca fluvial en el reino de Castilla durante la Edad Media. En Vivir del agua en las ciudades medievales (Coord. María Isabel del Val Valdivieso). Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial.
alanyà roig, J. (2005). La carta cibariorum o Libre de les Viandes de la Canònica de Tortosa (1350). Acta Historia et Archeologica Medievalia, (26), 429-484.
álVarez Fernández, M. (2009). Abastecimiento y consumo de pescado en Oviedo a finales de la Edad Media. En: La pesca en la Edad Media (pp. 56-71). Madrid: Uni-versidad de Murcia.
aMargier, P. a. Gens de mer en méditerrannée dans les années 1375-1390. En Navi-gation et gens de mer en Mediterranée de la prehistoire à nos jours: actes de la table ronde du Groupement d’interet scientifique, Sciences humaines sur l’aire méditerra-néene, Collioure, Septembre 1979 (pp. 68-83). Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.
aParici roMero, F. (2012). La pesca durant l’edat mitjana a través de les fonts li-La pesca durant l’edat mitjana a través de les fonts li-teràries catalanes. En J. Méndez Cabrera, D. A. Reinaldos Miñarro (Coords.), Nue-vos estudios multidisciplinares sobre historia y cultura medieval: fuentes, metodología y problemas. Nous estudis multidisciplinaris sobre història i cultura medieval: fonts, metodologia i problemàtiques, (p. 13-24). Murcia, Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia, Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones.
arié, r. (1982). España musulmana (siglos VIII-XV). Barcelona: Labor.aston, M. (1988). Mediaeval Fish Fisheries and Fish-ponds in England Part 1. Lon-
don: BAR Publishing. https://doi.org/10.30861/9780860545095alcoVer cateura, P. J. (2019). Els mercats alimentaris a través de la documentació
municipal (segles XIV-XV). Barcelona: Universitat de Barcelona. alcoVer cateura, P. J. (2022). Aproximación a la pesca, venta y consumo de delfín
en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV). Imago Temporis Medium Aevum, 15, s. n.
Pablo José Alcover Cateura330
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
azeVedo Pereira, o. n. (2012). Em torno da pesca, na costa Norte de Portugal, nos séculos finais da Idade Média (1292 - 1493). Porto: Universidade do Porto.
aznar ValleJo, e. (2004). Marinos y pescadores. Medievalismo: Boletín de la Socie-dad Española de Estudios Medievales, (13-14), 229-240.
baJet royo, M. (1994). El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI. Edició del “Llibre de les Ordinations”. Barcelona: Fundació Noguera.
barrett, J. H, locKer, a. M., roberts, c. M. (2005). The origins of intensive marine fishing in medieval Europe: English Evidence. Proceedings of the Royal Society of Biological Sciences, 271, 2417-2421. https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2885
barrio barrio, J. a. (2020). La biografía social de los conversos de judíos valen-cianos. Una propuesta metodológica de investigación a partir de las fuentes in-quisitoriales. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (21), 25-50. https://doi.org/10.14198/medieval.2019-2020.21.01
bartosieWicz, l., biller, a. z., csiPPán, P., daróczi-szabó, l., daróczi-szabó, M., gál, e., KoVáts, i., lyublyanoVics, K., ágnes nyerges, é. (2018). Animal Exploitation in Medieval Hungary. En: J. Laszlovszky, B. Nagy, P. Szabó, A. Vadas, The Economy of Medieval Hungary (pp. 113-165). https://doi.org/10.1163/9789004363908_007
bartosieWicz, l., bonsall, c. (2008). Complementary taphonomies: Médiéval sturgeons from Hungary. En P. Béarez, Archéologie du poisson, 30 ans d’archéo-ichtyologie au CNRS: hommage aux travaux de Jean Desse et Nathalie Desse-Berset; XXVIIIe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes; XIVth Icaz Fish Remains Working Group meeting (pp. 35-45). Paris: Antibes.
batlle, c., Parés, a. (1986-1987). El Castell de Sitges a la mort de Bernat de Fonol-lar (1326). En M. Riu (Ed.), Fortaleses, torres, guaites i castells de la Catalunya Medieval. Acta Medievalia. Annexos d’Arqueologia Medieval. Annex 3 (pp. 153-177). Barcelona: Universitat de Barcelona.
baucells reig, J. (1990). El Garraf i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: catàleg del fons en pergamí de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
bayerri bertoMeu, e. Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa: Imprenta moderna de Algueró y Baiges, 1935-1960, 8 vols.
bello león, J. M. (2009). Pescadores andaluces y canarios a final de la Edad Media. En: La pesca en la Edad Media (pp. 35-54). Madrid: Universidad de Murcia.
blair, J. (2007). Waterways and Canal-Building in Medieval England. Oxford: Oxford University Press.
braMon, d. (2000). De quan érem o no musulmans: textos del 713 al 1010: continuació de l’obra de J.M. Millàs i Vallicrosa. Barcelona/Vic: IEC, Eumo.
braMon, d. (2017). Moros i catalans. La història menys coneguda dels sarraïns a Ca-talunya. Barcelona: Angle Editorial.
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 331
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
canellas, a. (1972). Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, vol. I (años 1119-1276. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
carreras candi, F. (1993). La navegació del riu Ebre. Notes històriques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General de Ports i Costes.
caruana toMás, c. (1954). Estudio histórico y jurídico de la Albufera de Valencia. Su régimen y sus aprovechamientos. Valencia: Sucesor de Vives Mora.
caVe, r. c., coulson, H. H. (1965). A Source Book for Medieval Economic History. New York: Biblo and Tannen.
colón doMènecH, g. (2001). Sobre els peixos gerret i xucla. Estudis romànics, ( 23), 91-101.
cuellas caMPodarbe, r. (Ed.) (2016). El Llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions de la ciutat de Balaguer. Lleida: Universitat de Lleida.
curto HoMedés, a. (1995). El consum de peix a la Tortosa baix-medieval. En: 1º Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó (pp. 149-166). Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
daVis, s. J. M. Faunal remains from Alcáçova de Santarém, Portugal. Lisboa: Instituto Portugués de Arqueologia, 2006.
de castro Martínez, t. (2004). El abastecimiento alimentario en el reino de Granada (1482-1510). Granada: Universidad de Granada.
de los llanos Martínez carrillo, M. (1997). Los paisajes fluviales y sus hom-bres en la baja Edad Media en l discurrir del Segura. Murcia: Universidad de Murcia.
de oliVeira Marques, a. H. r. (1987). Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Editorial Presença.
delsalle, l.-r. (2013). La pêche en Seine du XIIIe au XVIIe siècle. L’exploration de fief de l’Eau de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen. Études Normandes, (62/1), 95-118. https://doi.org/10.3406/etnor.2013.2892
di scHino, J. (2010). Parola di pesce. Lo storione e il pescato sulla tavola rinasci-mentale di Bartolomeo Scappi cuoco segreto di Papa Pio V. En Valdo d’Arienzo y Biagio Di Salvia (Coords.), Pesci, barche, pescatori nell’area mediterranea dal medioevo all’està contemporanea. Atti del Quarto Convegno Internazionale di Studi della Pesca, (pp. 538-571). Milano: Franco Angeli.
doMezain, a. (2009). Main Steps and Proposals for a Recovery Plan of Sturgeon in the Guadalquivir River (Spain). En R. Carmona, A. Domezain, M. García-Gallego, J. A. Hernando, F. Rodríguez, M. Ruiz-Tejón, (Eds.), Biology, conser-vation and Sustainable Development of Sturgeons (pp. 423-452). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8437-9_26
duFourcq, c. e. La vida cotidiana de los árabes en la Europa medieval. Madrid: Edi-ciones Temas de Hoy, 1995.
Pablo José Alcover Cateura332
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
duran, e. (Ed.) (1981). Cristòfor Puig. Los col.loquis de la Insigne Ciutat de Tortosa. Barcelona: Universitat de Barcelona.
escolano, g. J. (1980). Historia de Valencia. Tomo Primero. Libros IV y V. Valencia: Colección Biblioteca Valenciana.
Felisati, d. (1998). In principio era il Po: storia, cultura, ambiente. Padua: Marsilio Editori.
Ferreira Priege, e. M. (1984). Fuentes para la exportación gallega en la segunda mitad del siglo XV: el peatge de mar de Valencia. Santiago de Compostela: Univer-sidad de Santiago.
Ferreira Priege, e. M. (1988). Galicia en el comercio marítimo medieval. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago.
Ferreira Priege, e. M. (2009). Pesca y economía regional en Galicia. En: La pesca en la Edad Media (pp. 11-34). Madrid: Universidad de Murcia.
Flandrin, J. l. (1992). Structure des menus français et anglais aux XIVe et XVe siècles. En C.J. Lambert (Dir.), Du manuscrit à la table. Essais sur la cuisine au Moyen Âge et répertoire des manuscrits médiévaux contentant des recettes culinaires (pp. 173-192). Paris-Montreal: Université de Montreal.
Flandrin, J. l. (1993). Diététique et gastronomie, XIVe-XVIIIe siècles. En R. Jan-sen-Sieben, F. Dealemans (Eds.), Vodeing en geneeskunde/Alimentation et medicine. Acten van het colloquium/Actes du colloque, Brussel-Bruxelles 12.10.1990 (pp. 177-192). Bruxelles: Algemeen Rijksarchief.
Flandrin, J. l. (2007). Arraiging the meal. A History of Table Service in France. Berke-ley and Los Angeles: University of California Press.
Freire Moliner, M. J. (1995). El Libro registro de los privilegios de la Albufera de Valencia. Zaragoza: Anubar.
Furió, a., garcia oliVer, F. (2007). Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de València. I.: (1296-1345). València: Universitat de València.
garcia edo, V. (2016). El Fuero de Zaragoza en el siglo XII (aproximación a su estudio). Revista de Dret Històric Català, (15), 165-197.
garcía Marsilla, J. V. (1993). La jerarquía de la mesa: los sistemas alimentarios en la Valencia bajomedieval. Valencia: Diputació de València.
garcía Marsilla, J. V. (2010). La taula del senyor duc. Alimentació i etiqueta a la cort dels ducs reials de Gandia. Gandia: CEIC Alfons el Vell.
garcía Marsilla, J. V. (2018). Food in the accounts of a travelling lady: Maria de Luna, queen of Aragon, in 1403. Journal of Medieval History, (44/5), 1-26. https://doi.org/10.1080/03044181.2018.1523066
garcía sáncHez, e. La alimentación en la Andalucía Islámica. Estudio histórico y bromatológico. Carne, pescado, huevos, leche y productos lácteos. Andalucía Islámica. Textos y Estudios, IV-V (1983-1986), 237-278.
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 333
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
giagnacoVo, M. (2002). Mercanti a tavola: prezzi e consumi alimentari dell’azienda Datini di Pisa (1383-1390). Firenze: Opus Libri.
giagnacoVo, M. (2018). Consumi e abitudini alimentari di una famiglia mercantile del basso Medioevo. La tavola di Francesco Datini (1367-1374). Nuova rivista storica, 102/1, pp. 229-264.
granado lorencio, c. (2002). Ecología de peces. Sevilla: Universidad de Sevilla.graVa, y. Marchands, pêcheurs et gens de mer sur les bords de l’Etang de Berre à la
fin du Moyen Âge. En Navigation et gens de mer en Mediterranée de la prehistoire à nos jours: actes de la table ronde du Groupement d’interet scientifique, Sciences humaines sur l’aire méditerranéene, Collioure, Septembre 1979 (pp. 48-58). Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.
gresser, P. (2008). Pêche et pisciculture dans les eaux princières en Franche-Comté aux XIVe et XVe siècles. Turnhout: Brepols. https://doi.org/10.1484/M.BURG-EB.5.105849
gual caMarena, M. (2020). Vocabulario del comercio medieval. http://www.um.es/lexico-comercio-medieval%20 [Consulta: 16/12/2020]. guerrero naVarrete, y. (2009). Consumo y comercialización de pescado en las
ciudades castellanas de la Baja Edad Media. En: La pesca en la Edad Media (pp. 235-262). Madrid: Universidad de Murcia.
guix sugranyés, J. M. (1963). El “Llibre de la Cadena de Reus”. Règim jurídic de la vila en l’Edat Mitjana. Volum segon. Transcripció i glossari. Reus: Asociación de Estudios Reusenses.
HaidVogl, g., laJus, d., Pont, d., scHMid, M. JungWirtH, M., laJus, J. (2014). Ty-pology of historical sources and the reconstruction of long-term historical changes of riverine fish: a case study of the Austrian Danube and northern Russian rivers. Ecology of Freshwater Fish, (23), 498 - 515. https://doi.org/10.1111/eff.12103
Hernández íñigo, P. (1997). La pesca fluvial y el consumo de pescado en Córdoba (1450-1525). Anuario de Estudios Medievales, (27), 1045-1116. https://doi.org/10.3989/aem.1997.v27.i2.632
HinoJosa MontalVo, J. (1987). La economía agropecuaria alicantina en tiempos de Alfonso X: aproximación a su estudio. Anales de la Universidad de Alicante. His-toria Medieval, (6), 159-173. https://doi.org/10.14198/medieval.1987.6.08
HinoJosa MontalVo, J. r. (1995a). Comercio, Pesca y Sal en el Cap de Cerver (Orihuela) en la Baja Edad Media. Investigaciones Geográficas, (14), 191-204. https://doi.org/10.14198/INGEO1995.14.03
HinoJosa MontalVo, J. (1995b). Las tierras alicantinas en la Edad Media. Alicante: instituto de cultura “Juan gil-albert,” diPutación de alicante.
HinoJosa MontalVo, J. r. (1996). Abastecimiento y consumo de pescado en tierras alicantinas durante la Baja Edad Media. En La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII): XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals,
Pablo José Alcover Cateura334
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
Palma, del 29 de novembre al 2 de desembre de 1995 (pp. 209-222). Palma, Institut d’Estudis Baleàrics.
HinoJosa MontalVo, J. r. (1995c). Comer y beber en Alicante en la Edad Media. En: 1º Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó (pp. 507-525). Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
HinoJosa MontalVo, J., barrio barrio, J. a. (1992). Las sisas en la Gobernación de Orihuela durante la Baja Edad Media, Anuario de Estudios Medievales, (22), 535- 579. 536-543. https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1081
HoFFMann, r. c. (2016). Fishers’ Craft and Lettered Art: Tracts on Fishing from the End of the Middle Ages. Toronto: University of Toronto Press.
icart, J. (Ed.) (1982). Ordinacions i crides de la ciutat de Tarragona (segles XIV-XVII). Tarragona: Ajuntament de Tarragona.
igual luis, d. (2007). El tráfico de pescado en la España meridional y su proyección hacia Italia durante el siglo XV. En G. Doneddu, (Coord.), Terzo convegno nazionale di Storia della Pesca. La pesca nel Lazio. Storia, economia, problemi attuali (pp. 277-309). Roma: Ed. Scientifica.
igual luis, d. (2010). Pesca y pescadores en el reino de Valencia (siglos XIII-XV). En V. d’Arienzo, B. Di Salvia (Coords.), Pesci, barche, pescatori nell’area mediterra-nea dal medioevo all’està contemporanea. Atti del Quarto Convegno Internazionale di Studi della Pesca (pp. 68-84). Milano: Franco Angeli, 2010.
igual luis, d. (2020). Proyección marítima y sectores laborales en una ciudad del siglo XV: Valencia, de la pesca a la construcción naval. En M. D. González Guar-diola, D. Igual Luis, (Eds.), El mar vivido. Perfiles sociales de las gentes de mar en la larga duración (siglos XV-XXI) (pp. 49-70). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://doi.org/10.18239/estudios_2020.170.03
JoHnson, t. (2019). Law in common: Legal Cultures in Late-Medieval England. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198785613.001.0001
Jones, e. t., laugHton, J., clarK, P. (2000). Northampton in the Late Medieval Ages: The Archeology and History of a Midland Town. Leicester: University of Leicester.
KoWalesKi, M. (2000). The Expansion of the South-Western Fisheries in Late Medieval England. The Economic History Review, (53/3), pp. 429-454. https://doi.org/10.1111/1468-0289.00166
KoWalesKi, M. (2001). The haverner’s Accounts of the Earldom and Duchy of Corn-wall, 1287-1356. Devon: Devon and Cornwall Record Society.
KoWalesKi, M. (2010). The Seasonality of fishing in medieval Britain. En S. G. Bruce (Ed.), Ecologies and economies in medieval and early modern Europe: studies in environmental history for Richard C. Hoffmann (pp. 23-28). Leiden: Brill.
KoWalesKi, M. (2015). Coastal Communities in Medieval Cornwall. En P. Payton, A. Kennerley, H. Doe (Coord.), The maritime history of Cornwall (pp. 43-59). Exeter: University of Exeter Press.
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 335
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
lanconelli, a. (1985). Gli statuta pescivendulorum urbis (1405): note su comercio del pesce a Roma fra XIV e XV secolo. Archivio della Società Romana di Storia Patria, 108, pp. 83-131).
lanconelli, a. (2005). Il commercio del pesce a Roma nel tardo Medioevo. En A. Esposito, L. Palermo, [Coords]. Economia e società a Roma tra Medioevo e Ri-nascimento: studi dedicati ad Arnold Esch (pp. 181-204). Roma: Viella.
léVi-ProVençal, e. (1957). España musulmana: hasta la caída del Califato de Córdo-ba, 711-1031 de J.C. Madrid: Espasa Calpe.
lleonart, J., Maynou, F., salicrú i llucH, r. (2018). Marine species and their selling prices in the Crown of Aragon. An initial approach with some examples from the 14th to the 17th centuries”. En G. Buti, D. Faget, O. Raveux, R. Solène, (Dirs.), Moissonner la mer. Économies, sociétés et pratiques halieutiques méditerra-néennes (XVe-XXIe siècle) (pp. 159-173). Paris: Karthala.
lloris, d., rucabado, J., cerro, lluís del., deMestre, M., Portas, F., roig, a. (1984). Tots els peixos del mar català I. Llistat de cites i referències. Barcelona: Societat Catalana d’Ictiologia i Herpetologia.
locKer, a. M. (2000). The role of stored fish in England 900-1750AD; the evidence from historical and archaeological data. Southampton: University of Southampton, Deparment of Archeology.
ludWig, a., Morales-Muñiz, a., rosselló-izquierdo, e. (2011). Sturgeon in Iberia from Past to Present. En P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner (Eds.), Biology and conservation of European Sturgeon Acipenser sturia L. 1758. The Reunion of the European and Atlantic Sturgeon (pp. 147-152). Berlin: Springer.
MacHeridis, s. Hansson, M. c., Foley, b. P. (2020). Fish in a barrel: Atlantic stur-Fish in a barrel: Atlantic stur-geon (Acipenser oxyrinchus) from the Baltic Sea wreck of the royal Danish flag-ship Gribshunden (1495). Journal of Archaeological Science: Reports, (33), 1024-1080. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102474
MalPica cuello, a. (1984). El pescado en el reino de Granada a fines de la Edad Media: especies y nivel de vida. En Denis Menjot (Ed.), Actes du colloque du Centre d’Etudes Médiévales de Nice (1982). Centre d’Etudes Médiévales de Nice 1: Aliments et société. 2. Régimes alimentaires (Vol. 1, pp. 103-117). Paris: Les Belles Lettres.
MalPica cuello, a. (2009). La pesca en el mar de Alborán en época nazarí. En: La pesca en la Edad Media (pp. 193-220). Madrid: Universidad de Murcia.
Marco baidal, J. (1960). El Turia y el hombre ribereño. Valencia: Instituto de Estu-dios Ibéricos y Etnología Valenciana, Institución Alfonso el Magnánimo.
Medrano Fernández, V. La pesca y el comercio de pescado en la frontera castellano-portuguesa al final de la Edad Media. En: La pesca en la Edad Media (pp. 221-234). Madrid: Universidad de Murcia.
Pablo José Alcover Cateura336
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
Mercader, ll., lloris, d., rubacabo, J. (2003). Tots els peixos del mar català. Diag-nosis i claus d’identificació. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Mollat du Jourdin, M. (Ed.) (1987). Histoire des pêches maritimes en France. Paris: Privat.
MoMblancH y gonzálbez, F. (2003). Historia de la Albufera de Valencia. Valencia: Ayuntamiento de Valencia.
Montanari, M. (1985). Gli animale e l’alimentazione umana. En L’Uomo di fronte al mondo animale nell’alto Medioevo: 7-13 aprile 1983 (p. 619-672). Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto Medioevo.
Montanari, M. (1988). Alimentazione e cultura nel Medioevo. Firenze: Laterza. Montanari, M. (1989). Nuovo convivio: storia e cultura dei piaceri della tavola
dall’antichità al medioevo. Firenze: Laterza.Montanari, M. (1993). La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa.
Firenze: Laterza.Montanari, M. (2019). Gusti del medioevo. I prodotti, la cucina, la tavola. Firenze:
Laterza. Morales Muñiz, d. c., roselló izquierdo e., Morales Muñiz, a. (2009). Pesque-
rías medievales hispanas: las evidencias arqueofaunísticas. En: La pesca en la Edad Media (pp. 145-165). Madrid: Universidad de Murcia.
Morales-Muñiz, a. rosselló-izquierdo, e., lentacKer, a., Morales-Muñiz, d. c. (1994). Archeological research in Medieval Iberia: Fishing and Fish trade on Almohad Sites, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, (34/1-2), 453-475.
Muntané i santiVeri, x. Llibres de bans de Tàrrega, segle XIV. Urgell: Arxiu Comarcal de l’Urgell.
Mutgé ViVes, J. (2004). Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del siglo XIV. Barcelona: IMF-CSIC.
naVarro, M. a. (Ed.) 1990. Risāla fī awqāt al-sana. Madrid: CSIC.nienHuis, P.H. (2008). Environmental History of the Rhine-Meuse Delta: An ecological
story on evolving human-environmental relations coping with climate change and sea-level rise. London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8213-9
ordeix, M., solà, c., bardina, M., casaMitJana, a., Munné, a. (Eds.) (2014). Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial. Vic: Agència Catalana de l’Aigua, Museu del Ter, Eumo Editorial.
Pucci donati, d. (2017). Il mercato del pesce. Regolamentazione dei prezzi a Bo-logna nel Medioevo (secc. XIII-XV). En: I prezzi delle nell’èta preindustriale/The prices of things in Pre-industrial times. Serie II-Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni. Firenze: Firenze University Press, Fondazione Instituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” Prato.
querol góMez, a. (2004). Processos i canvis al territorio del delta de l’Ebre. Tarra-Tarra-gona: Cossetània Edicions.
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 337
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
querrien, a. (2003). Pêche et consommation du poisson en Berry au Moyen Âge. Bibliothèque de l’École des chartes, (161-2), 409-435.
https://doi.org/10.3406/bec.2003.463623riera Melis, a. (1994). Estructura social y sistemas alimentarios en la Cataluña
bajomedieval. Acta Historia et Archeologica Medievalia, (14), 193-217. riera Melis, a. (1996). Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterrá-
neo Nor-occidental en la Baja Edad Media. La cocina y la mesa de los estamentos privilegiados. Acta Historia et Archeologica Medievalia, (16), 181-205.
riera Melis, a. (2009). La pesca en el Mediterráneo Noroccidental durante la Baja Edad Media. En: La pesca en la Edad Media (pp. 121-143). Madrid: Universidad de Murcia.
riera Melis, a. (2013). Gastronomía y política en los banquetes cortesanos de la Baja Edad Media. En M. García Guatas, E. Piedrafita, J. Barbacil (Coords.), La alimentación en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV). Actas del Simposio organizado por la Academia Aragonesa de Gastronomía en el sexto centenario del Compromiso de Caspe, que tuvo lugar en el antiguo salón de Plenos de la Diputación de Zarago-za, durante los días 23 y 24 de marzo de 2012 (pp. 65-98). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico” CSIC, Excma. Diputación de Zaragoza.
riera Melis, a. (2014). El context històric del receptaris medievals catalans 1. L’evolució de les estructures productives i de distribució d’aliments. En J. Santa-nach, M. Barrieras., A. Riera Melis, F. Solé i Parellada, C. Duarte, R. A. Banegas, (Eds.), Llibre de Sent Soví (pp. 23-80). Barcelona: Barcino.
riera Melis, a. (2016). El context històric del receptaris medievals catalans. 2. La cuina i la taula de la noblesa: l’ostentació de la qualitat. En J. Santanach, M. Ba-rrieras., A. Riera Melis, Fundació Alícia, (Eds.), Llibre d’aparellar de menjar (pp. 21-52). Barcelona: Barcino.
riera Melis, a. (2017). El context històric del receptaris medievals catalans. 3. L’alimentació dels canonges regulars dels capítols catedralicis: uns comensals cultes i exigents. En Santanach, J., Barrieras. M., Riera Melis, A., Fundació Alícia (Eds.), Llibre de totes maneres de potatges (pp. 21-66). Barcelona: Barcino.
riera Melis, a. (2018). El context històric del receptaris medievals catalans. 4. La taula del príncep: gastronomía, representació i política. En Santanach, J., Barrie-ras. M., Riera Melis, A., Fundació Alícia, (Eds.), Mestre Robert. Llibre del coc (pp. 17-84). Barcelona: Barcino.
roca traVer, F. a. (1907). El Mustaçaf de Castellón y el Libre de Mustaçafia. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, s. n.
roca traVer, F. a. (1952). El Mustaçaf de Castellón y el Libre de Mustaçafia. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 455-492.
roca traVer, F. a. (1973). El Mustaçaf de Castellón y el Libre de la Mustaçaffia. Valencia: Diputación de Valencia.
Pablo José Alcover Cateura338
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
rodrigo esteVan, M. l. (2009). Fresco, frescal, salado, seco, remojado. Abasto y mercado de pescado en Aragón (siglos XII-XV). En B. Arízaga Bolumburu, J. A. Solórzano Telechea, Alimentar la ciudad en la Edad Media: Nájera, Encuentros Internacionales del Medievo 2008, del 22 al 25 de julio de 2008 (pp 547-577). Lo-groño: Instituto de Estudios Riojanos.
rosselló Verger, V. M. (1995). L’Albufera de València. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
rosselló-izquierdo, e., Morales-Muñiz, a., Morales-Muñiz, d. c. (1994). La Cartuja/Spain: Anthropogenic Ichthyocenosis of culinary nature in a paleocul-tural context. Offa, (51), 323-331.
sáncHez quiñones, J. (2006). Pesca y trabajo en el Reino de Toledo. La cuenca alta y media del Tajo en los siglos XII a XVI. Anuario de Estudios Medievales, (26/1), 145-169. https://doi.org/10.3989/aem.2006.v36.i1.8
sancHis ibor, c. (2011). Regadiu i canvi ambiental a l’Albufera de València. València: Universitat de València.
sanMartín arce, r. (1982). La Albufera y sus hombres. Madrid: Akal.santaMaría, a. (1966). Aportación al estudio de la economía de Valencia durante el si-
glo XV. Valencia: Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Institución Alfonso El Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia.
santanacH, J. (2017). «Suplic les vostres benignitats que prengau mon servici en grat»: sobre la composició i el contingut del Llibre de potatges, En Mònica Ba-rrieras, Antonio Riera Melis, Joan Santanach, (Eds.), Llibre de totes maneres de potatges (pp. 67-91). Barcelona: Barcino, 2017.
salicrú llucH, r. (1995). El tràfic de mercaderies a Barcelona segons els comptes de la lleuda de Mediona (febrer de 1434). Barcelona: CSIC.
serrano larráyoz, F. (2005). La mesa del rey: cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1411-1425). Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura.
sesMa Muñoz, J. (2005). Huesca, ciudad mercado de ámbito internacional en la baja edad media según los registros de su aduana. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
sesMa Muñoz, J. (2006). La vía del Somport en el comercio medieval de Aragón : los registros de las aduanas de Jaca y Canfranc de mediados del siglo XV. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
sesMa Muñoz, J. (2010). El tráfico mercantil por las aduanas de Ribagorza (1444-1450): producción y comercio rural en Aragón a finales de la Edad Media. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
sobrequés callicó, Jaume (2008). Estudis d’història de Catalunya: Edat mitjana, edat moderna, El pactisme. Barcelona: Editorial Base.
stouFF, l. (1970). Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles. Paris-La Haye: CNRS, École Practique des Hautes Études. https://doi.org/10.1515/9783111677446
La pesca de esturión en el reino de Valencia, Aragón y Cataluña (siglos XIV-XV) 339
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339
stunault, c. (2019). Les repas des capitouls à l’appui des comptes de la municipa-lité de Toulouse (1444-1470). Comptabilité (s), revue d’histoire des comptabilités, (19). http://journals.openedition.org/comptabilites/3882.
sWeetinburgH, s. (2020). Fishermen and their families in late medie-val and Tudor Kent. En C. Jowitt, C. Lambert, S. Mentz, (Eds.), The Rout-ledge Research Companion to Marine and Maritime Worlds, 1400-1800: Oceans in Global History and Culture Routledge (pp. 80-99). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003048503-9
taVares, a. Pesca e comércio de peixe em portugal da Idade Média até aos primór-dios do século XVI: conflictos e soluçoes. En F. J. Díaz Marcilla, J. T. García, Y. Sobral dos Santos (Eds.), Global History, Visual Culture and Itinerancies: Changes and Continuities (pp. 44-57). London: Cambrige Scholars Publishing.
teña garcía, M. s. (1995). Composición social y articulación interna de las co-fradías de pescadores y mareantes (Un análisis de la explotación de los recursos marítimos de Castilla durante la Baja Edad Media). Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia Medieval, (8), 111-134. https://doi.org/10.5944/etfiii.8.1995.3597
tHoMazi, a. (1947). Histoire de la pêche des âges de la pierre à nos jours. Paris: Payot.toledo Jordán, J. M. (1998). El Cádiz Andalusí: (711-1485). Cádiz: Diputación de
Cádiz, Servicio de Publicaciones.trencHs odena, J. (1995). El peix a la taula de la princesa Mata d’Armanyac: els
capritxos i gustos d’una infanta. En: 1º Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó (pp. 309-328). Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
Vallbé, J. (2003). Abderramán III: califa de España y Occidente (912-961). Barcelona: Ariel.
Velasco Marcos, J. c. Los peces de la provincia de Salamanca. Atlas de distribución. Salamanca: Universidad de Salamanca.
Venditelli, M. (1992). Diritti e impianti di pesca degli enti ecclesiastici romani tra X e XIII secolo. Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, (102/2), 287-430. https://doi.org/10.3406/mefr.1992.3251
Victor, s. (2018). Réglementer pour protéger? Le livre du Mostassaf géronais comme outil de protection du consommateur sur le marché (XVe siècle). En Pétrowiste, J., Lafuente Gómez, M. (Dir.), Faire son marché au Moyen Âge, Méditerranée Occi-dentale, XIIIe-XVIe siècle, Actes du colloque de mars 2015 (pp. 227-238). Madrid: Casa de Velazquez.
Williot, P., rouault, t., brun, r., gressner, J. (2011). Characteristics of the Repro-Characteristics of the Repro-ductive Cycle of Wild Acipenser sturio. En P. Williot, E. Rochard, N. Desse-Berset, F. Kirschbaum, J. Gessner (Eds.), Biology and conservation of European Sturgeon Acipenser sturia L. 1758. The Reunion of the European and Atlantic Sturgeon (pp. 165-174). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20611-5_12
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 341
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19538
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 341-361DOI:10.14198/medieval.19538
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV)
The medieval guilds of farmers and their statutes in the pontifical lands (14th-15th centuries)
Simone rosati
RESUMEN
El presente estudio pretende reconstruir la explo-tación y gestión de los recursos naturales en los territorios pontificios en los siglos XIV y XV. La investigación se llevará a cabo a través del estu-dio histórico-jurídico de los testimonios dejados por las corporaciones entre los agricultores en los dominios temporales de la Iglesia. Tras describir las peculiaridades gremiales agrícolas medievales y sus estatutos, se examinarán con detalle los cuatro gremios de agricultores que, en el estado actual de la investigación, están presentes en la zona geo-gráfica considerada: Tarquinia, Viterbo, Tuscania y Roma. Las tres primeras corporaciones serán obje-to de un estudio común ya que presentan conside-rables similitudes tanto en contenido como estruc-tura, que permiten suponer una influencia mutua en la redacción de los iura propria. El gremio de Roma, que constituye un unicum en el panorama italiano, será objeto de un estudio específico con el fin de representar sus elementos originales. El examen de las fuentes citadas permitirá com-prender no sólo la organización interna de los gre-mios medievales de los agricultores y el tipo de actividad desarrollada en relación con la gestión de los recursos naturales, sino que también ofrece-rá una visión más amplia del sistema de propiedad
Author:Simone RosatiProfesor de Derecho romano y de Historia del Derecho. Facultad de Ciencias Humanas, Canónicas y Religiosas. Universidad Católica de Murcia (Murcia, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0002-2522-4399
Date of reception: 31/03/21Date of acceptance: 07/07/21
Citation:Rosati, S. (2021). Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 341-361. https://doi.org/10.14198/medieval.19538
© 2021 Simone Rosati
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Miscellaneous
Simone Rosati342
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
medieval, de la administración de justicia en las tierras pontificias y de la relación entre ius commune e iura propria.PALABRAS CLAVE: gremios medievales; agricultores; estatutos medievales; Estado Pontificio.
ABSTRACT
The present study intends to reconstruct the exploitation and management of natural resources in the papal territories in the 14th and 15th centuries. The research will be carried out through the historical-legal study of the precious testimonies left by the corporations among farmers in the temporal dominions of the Church. After describing the peculiarities of medieval agricultural associations and their statutes, an examination of the four guilds among farmers that, at the current state of research, are present in the geographical area under consideration will be proposed: Tarquinia, Viterbo, Tuscania, and Rome. The first three corporations will be treated together since they present considerable similarities in content and structure, which allows us to hypothesize a mutual influence in the drafting of the iura propria. The corporation of Rome, which is unique in Italy, will be the object of a specific study.The study of these sources will not only provide an insight into the internal organisation of the medieval farmers’ guilds and the type of activity carried out in relation to the management of natural resources, but will also give a broader view of the medieval property system, the administration of justice in the Papal lands and the relationship between ius commune and iura propria.Keywords: medieval corporations; farmers; medieval statutes; Papal State.
1. LOS GREMIOS DE AGRICULTORES EN LA EXPERIENCIA JURÍDICA MEDIEVAL
Ya en la época romana se ha constatado la existencia de los primeros gremios que agrupaban personas que ejercían un mismo oficio bajo el nomen de collegia opificium; estos surgieron primero por libre iniciativa de los trabajadores que se agrupaban en un mismo sector económico, aunque posteriormente, en la época imperial y bizantina, se convirtieron directamente en instituciones controladas por el Estado (Caroselli, 1957, p. 864; Arangio Ruiz, 2006, p. 71; Diosono, 2007; De Robertis, 1971, 1981; Kloppenbog-Wilson, 2002; Flambard, 1981; Mennella-Apicella, 2000; Patterson, 1993, 1994).
En los antiguos pueblos germánicos también existían los denominados gilde, regidos por una asamblea en la que se discutían los asuntos generales del mismo (Calasso, 1949, 1954; Leicht, 1937). Este fenómeno asociativo gremial, de tan vasto alcance, ha sido objeto de numerosos estudios de los que, sobre todo en el pasado, una parte conspicua se ha dirigido a buscar su origen en el mundo germánico o en
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 343
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
el romano. En realidad, si estas organizaciones de profesiones anteriores tuvieron cierta influencia en los gremios medievales, hay que considerar primero que cada periodo histórico responde a esquemas, normas y necesidades diferentes (Bezzina, 2013).
Así, los collegia romanos, como instituciones estatales rígidamente insertadas en la estructura administrativa imperial, no son en absoluto comparables a las corpo-raciones gremiales medievales, ni los gremios del mundo germánico tuvieron un peso decisivo en el nacimiento del asociacionismo en la Edad Media. Se trata, por tanto, de un fenómeno original que se inserta en un contexto social y económico completamente nuevo que, a partir del siglo XII, involucra a toda Europa (Calasso, 1949, pp. 132-139).
En Europa, y concretamente en Italia, los gremios medievales fueron el ejemplo más representativo de un momento histórico de renacimiento cultural, económico y social que se originó en la ciudad con todas sus vivas articulaciones sociales. Cual-quier investigación que busque el significado auténtico de los gremios medievales no podrá prescindir nunca del análisis del contexto de la ciudad, pues la historia de los municipios es en esencia la historia de las asociaciones gremiales que surgieron en ellos. Uno de los rasgos más peculiares de los gremios medievales, es que, al ser una parte esencial de los asuntos de la ciudad, participan activamente en la vida política, religiosa y económica del municipio, por lo que son en realidad entidades de carác-ter político (Black, 1984, 1990; Zanoboni, 2009; Braunstein, 2003, 2007; Coornaert, 1947, pp. 208-243; Thrupp, 1965, pp. 230-280; Sprandel, 1991, pp. 353-366).
En lo que respecta a los gremios agrícolas de la Edad Media, se pueden distinguir dos tipos de asociaciones (Rasi, 1940, pp. 7-9):
– Los gremios nacidos para la explotación de la propiedad indivisa.– Los gremios de propietarios o trabajadores de la tierra.En el primer caso, prevalece el vínculo real, dado por la ingente propiedad in-
divisa de los señores locales o de los eclesiásticos que dejaban cuotas de tierra para su disfrute, o en otros casos por la propiedad pública del municipio entregada a los ciudadanos para su uso (como es el caso del ager publicus romano), o incluso por la propiedad, en régimen de propiedad colectiva, de un determinado grupo nobiliario o comunidad de habitantes.
Así que las asociaciones se formaron para el disfrute de la propiedad indivisa con el fin de garantizar una distribución equitativa de las tierras comunes en las que se practicaba principalmente el pastoreo. Numerosas disposiciones, tanto consuetudi-narias como estatutarias, regulaban las relaciones entre los vicini, que debían respe-tar y ayudar a los demás miembros; otras normas detalladas estaban previstas para las reuniones periódicas, la resolución de los conflictos, la fiesta en honor del santo patrón, el uso de las tierras comunales y las funciones de los oficiales (porcherii, casarii, caprarii) que tenían la tarea de dirigir los rebaños de los vecinos.
Simone Rosati344
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
En el segundo caso, el de las asociaciones entre propietarios o trabajadores de la tierra, predomina la relación personal entre los miembros de una categoría específica de pequeños propietarios o arrendatarios de parcelas agrícolas que buscan defen-derse de las demás asociaciones rurales y artesanales del municipio; esta forma de asociación, a diferencia de la primera, asume en muchos casos el carácter de persona jurídica, teniendo los requisitos constitutivos como la voluntas societatis, un patri-monio, una finalidad, un vínculo social y una jurisdicción propia.
Los dos tipos de asociaciones entre agricultores descritos anteriormente tienen la estructura organizativa típica de los gremios medievales, aunque con variaciones en la terminología o en la administración, debido principalmente a las costumbres locales.
Las asociaciones, denominadas scholae, fraglie, paratici, arti e mestieri, univer-sitates o fraternites, estaban gobernadas por uno o varios jefes (rectores, cónsules, capitanes, podestà), que ejercían funciones políticas, ejecutivas y judiciales; todos los miembros solían reunirse en asambleas generales, durante las cuales se tomaban las decisiones más importantes y se elegían los cargos, mientras que un número limitado de jurados constituía el consejo del gremio, que se encargaba, entre otras funciones, de proteger los intereses de la sociedad, aprobar los estatutos e interpretar las normas; por último, el aparato administrativo del gremio incluía a los distintos oficiales como los tesoreros, los notarios y las figuras específicas de cada sector eco-nómico; común a las corporaciones de oficios medievales era también el sentimiento religioso y el espíritu mutualista entre los miembros (Lattes, 1884; Artifoni, 1988, pp. 9-40; Occhipinti, 1990, pp. 101-174; Canning, 1980, pp. 9-32; Degrassi, 1996, 2000, pp. 17-35, 2001, pp. 147-173, 2010, pp. 273-287; Greci, 1995, pp. 61-106; Pini, 1976, 1986; Tamassia, 1898, pp. 112-141).
2. LOS ESTATUTOS DE LOS GREMIOS DE AGRICULTORES EN EL SISTEMA DEL DERECHO COMÚN
La expresión derecho común representa las dos grandes almas del derecho bajo me-dieval: el jus commune y el jus proprium. El primero (jus commune) identifica no sólo el derecho imperial justinianeo que el maestro Irnerio recompuso e hizo utilizable, sino también el Derecho canónico, realizando así el mecanismo del utrumque jus en el que “uno y otro derecho” están íntimamente coordinados (Calasso, 1954, pp. 526-528; Bellomo, 2016; Wolf, 1993-1994, pp. 35-41; Montanos Ferrín, 2007, pp. 469-479; Minnucci, 2017, pp. 77-106).
En la mentalidad medieval la lex mundana era expresión de la unidad política constituida por el emperador, la lex ecclesiastica, símbolo de la unidad espiritual, emanaba del Pontífice, pero, al mismo tiempo, ambas jurisdicciones tenían como úni-co destinatario a la persona, tanto creyente como ciudadana (Calasso, 1954, p. 407).
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 345
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
El segundo (jus proprium) incluye el ius de los ordenamientos particulares tanto de derecho civil como de derecho canónico, como la costumbre y los estatutos de los municipios o de las corporaciones. A pesar de la gran fuerza práctica y política del jus proprium, sólo en el siglo XIV los juristas medievales, tenazmente apegados a la univer-salidad e inmovilidad del derecho imperial, se rindieron ante la realidad siempre cam-biante de la vida y reconocieron su dignidad jurídica (Campitelli, 2000, pp. 42-44).
A este respecto, Bártolo de Sassoferrato proporcionó una clara explicación de los límites del ius statuendi de las corporaciones de oficios: “...collegia licita et approbata in his in quibus habent iurisdictionem et quo ad ea quae ad ipsos collegiatos pertinent, possunt facere statuta...” (Bartoli, ad D. 1,1 de iustitia et iure, l. 9 omnes populi, n. 6).
Otra cuestión tratada por los maestros del Derecho común fue la relación entre el ius proprium de los gremios y el de los municipios, que, como es sabido, no siempre fue pacífica. Según Alberico De Rosate, era deseable que hubiera concordancia entre ambas fuentes, pero al mismo tiempo no descartaba la posibilidad de que los estatu-tos corporativos, aunque estuvieran en contraste con los municipales, mantuvieran su eficacia frente a los miembros: “...Collegia licita possunt facere statuta...dummodo non controdicant iuri divino vel naturali vel etiam iuri communi...et idem nisi controdi-cerent statutis civitatis cui subsunt...Credo tamen inter eos quoad eorum praeiudicium tenere...” (Albericus De Rosate, De statutis, I, 6).
Baldo, en cambio, creía que era necesario desaconsejar enérgicamente tales dis-cordancias entre categorías de estatutos porque “diversitates sunt odiosae et plenae tristissimi eventus...” (Baldi, ad D. 1, 1 de iust. Et iure, l. 9 omnes populi n. 32).Una última diatriba sobre los estatutos corporativos se refiere a su confirmación por par-te del municipio, el maestro Baldo afirmó que “...ista statuta sunt confirmata a iure communi, et ideo non est nocesse quod confirmentur per legem municipalem...” (Baldi, ad C. 4, 18 de const. pec. l. 2 recepticia n. 9). Bartolomeo de Saliceto sostenía una opinión diferente, la confirmación de la civitas era un elemento deseable y útil, ya que permitía extender el contenido preceptivo del estatuto a sujetos y personas ge-neralmente exorbitantes de los límites de esa fuente (Schioppa, 1974, pp. 200-201).
En cuanto al contenido de los estatutos corporativos, éstos recogen el ordena-miento de una determinada corporación de oficios en el que confluyen las costum-bres locales, fuente de conexión y el préstamo entre el ius proprium civile y el ius proprium canónico, los juramentos de los miembros o de sus representantes y las deliberaciones del órgano que ostenta el poder legislativo; un proceso similar de positivización se encuentra también en los estatutos municipales.
Todo este material normativo, recogido en la compilación estatutaria a menudo de forma confusa y asistemática, por comodidad expositiva, se remonta a dos gran-des temas: uno de carácter interno y otro de carácter externo al gremio.
El primero, de carácter interno, se refiere a las relaciones entre los miembros del gremio y está destinado a establecer normas de conducta no sólo puramente
Simone Rosati346
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
jurídico-administrativas, sino también morales y religiosas, como demuestran las disposiciones relativas a las celebraciones de los difuntos, la asistencia a los enfer-mos, el respeto entre los miembros, las procesiones en honor de los santos. Este es probablemente el ámbito más antiguo de los estatutos gremiales, en el que tienen cabida antiguas costumbres locales cristalizadas a través de comportamientos pro-longados en el tiempo, mantenidos por una comunidad con la intención psicológica de darse una norma.
La segunda, de carácter externo, se basa en la relación entre el gremio y el muni-cipio, una cuestión extremadamente delicada ya que las dos fuentes del ius proprium debían evitar invadir sus respectivas esferas de competencia.
Por este motivo, se estableció la confirmación de los estatutos de las corpo-raciones de oficios por parte de las autoridades municipales, un episodio que confirma la voluntad de evitar que la persecución de los intereses particulares de la corporación causase perjuicios al municipio (Besta, 1925, p. 686). Además, los estatutos, si procedían de municipios de los Estados Pontificios, como en el caso que se analiza, siempre comenzaban con expresiones de obediencia y lealtad a la Iglesia e incluían la aprobación de los estatutos por parte de la autoridad eclesiás-tica, con la reserva de que cualquier disposición contraria al Papa sería anulada (Dani, 2012, pp. 4-5).
En general, éste era el contenido de los estatutos corporativos, que eran ela-borados por comisiones de técnicos, los statutarii en muchos casos carentes de la habilidad de los juristas, pero sensibles a las necesidades prácticas de los gremios. Dado que estas obras normativas se dirigían al pueblo y debían adaptarse a la vida cotidiana, la sublime lengua latina, incomprensible para el hombre común, dio paso a la lengua vernácula.
En la Baja Edad Media, hubo muchas civitates en las que los agricultores se orga-nizaron según estatutos que no se dirigían indistintamente a todos los agricultores, sino a clases específicas campesinos, como los trabajadores de los castañares, los viticultores, los comerciantes agrícolas o los ganaderos (Cortonesi-Viola, 2006; Rasi, 1940, 100-104).
Un caso peculiar en la historia de los gremios entre agricultores lo representa los Statuta Bobacteriorum Urbis de Roma, dirigidos a todos los propietarios, pecudiarii, jornaleros, comerciantes de productos agrícolas, ganaderos, independientemente de su pertenencia al gremio respectivo (Ricci, 1893, pp. 131-180).
En el siguiente apartado se examinarán los estatutos de las corporaciones entre los agricultores de los Estados Pontificios. En particular, en el apartado 3 se recons-truirá el derecho de las corporaciones agrícolas de tres municipios pertenecientes a la circunscripción territorial del Patrimonio de San Pedro en Tuscia, mientras que en el apartado 4 se examinarán los estatutos de los agricultores de Roma que cons-tituyen un unicum respecto a otras asociaciones entre agricultores.
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 347
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
Los estatutos examinados muestran no sólo el tipo de actividad agrícola desarro-llada en los territorios pontificios, sino también su configuración jurídica basada en una delicada relación de complementariedad entre la pequeña propiedad privada y la propiedad comunitaria (Dondarini, 2006, pp. 115-132; Cristoferi, 2016, pp. 577-604).
El punto de equilibrio entre las dos formas de explotación de los recursos natura-les venía dado por la complementariedad entre la práctica del cultivo y el pastoreo: mientras que las tierras cultivadas no permitían el pastoreo, que habría destruido sus frutos, los campos no cultivados estaban a libre disposición de los ciudadanos para el ejercicio de los derechos colectivos de pastoreo (ius pascendi) (Dani, 2013; Rosati, 2018).
Así, junto a la propiedad comunitaria generalmente reservada para el pastoreo, existía la propiedad individual destinada a los cultivos de valor y concentrada en el perímetro de las ciudades, para facilitar el transporte de mercancías y, sobre todo, el suministro de agua. Este era el ámbito de actuación de “los estatutos de los ortolani” en los que se establecía una estricta normativa que regulaba únicamente la práctica del cultivo en la pequeña propiedad agrícola.
Además de la relación entre campos cultivados y no cultivados, se daba también el fenómeno típicamente medieval de la fragmentación del dominio en directo y útil. De este modo, era posible que diferentes titulares (soberanos, privados, municipios, señores feudales) tuvieran acceso a la misma parcela en función de las diferentes utilidades que la tierra podía proporcionar. Por ejemplo, en el mismo terreno el derecho de pastoreo (ius pascendi) podía tener un titular diferente al que disfrutaba del derecho de siembra (ius serendi) o de leña (ius lignandi).
Era un sistema especialmente complejo y alejado de la forma actual de entender la actividad productiva sobre la tierra, pero reflejaba muy bien la vida cotidiana de aquellos tiempos (que se conservaron al menos hasta finales del siglo XIX), cuando la población que vivía en un municipio era muy inferior a la que podía trabajar de forma intensiva toda la superficie de la localidad. Es comprensible por qué en aque-lla época el cultivo se concentraba en las cercanías de la ciudad, mientras que las inmensas extensiones que la rodeaban, a menudo sometidas a condiciones climáti-cas insalubres, se dejaban en manos de los rebaños.
El vínculo con la ciudad, además, era especialmente evidente ya que estos gre-mios, a pesar de su vocación agrícola, desarrollaban muchas de sus actividades en la ciudad (como en el caso del mercado de frutas y verduras), solían reunirse en una iglesia y participaban en los principales acontecimientos económicos, políticos y religiosos de la misma.
Simone Rosati348
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
3. LOS GREMIOS AGRÍCOLAS EN EL PATRIMONIO DE SAN PEDRO EN TUSCIA Y SUS ESTATUTOS
El “Patrimonio de San Pedro en Tuscia” identifica un distrito administrativo esta-blecido por Inocencio III (1198-1216), que incluye las tierras bajo dominio papal situadas en los territorios al norte de Roma. En 1227 Honorio III estableció los lí-mites naturales del Patrimonio de San Pedro, que se extendían “a Radicofano usque Romam”, es decir, entre los ríos Tíber, Paglia, Fiora y el mar Tirreno (Paravicini Bagliani, 2010, pp. 668-669; Ferreri, 2018, pp. 1-42).
Los municipios más significativos de esta provincia pontificia eran Orvieto, Orte, Montefiascone, Viterbo, Toscanella (Tuscania), Civita Castellana, Sutri y Nepi, con Corneto (Tarquinia) y Civitavecchia en el lado del mar.
Precisamente en Tarquinia, Viterbo y Tuscania se conservan los estatutos de los gremios de agricultores, conocidos como los “Statuti de li ortolani”, que presentan una notable coincidencia estructural y de contenido que sugiere un análisis común (Giontella, 1971-1972; Cuturi, 1883; Rosati, 2013-2014, 2018).
De hecho, en los tres códigos agrarios, las normas sobre el uso del agua para el riego, el mercado de frutas y verduras, las fiestas religiosas, la ayuda mutua entre los miembros y los cargos electivos presentan considerables similitudes. Aunque no es posible establecer cuál de las tres fuentes sirvió de modelo, no cabe duda de que la proximidad geográfica de los tres municipios de la Tuscia papal favorecieron la influencia mutua en la redacción de los textos.
En particular, en los tres estatutos examinados, los legisladores prestan especial atención a dos cuestiones: el riego y la gestión del mercado, se trataba de asuntos que necesitaban una regulación precisa, ya que implica a los agricultores y a sus respectivos intereses económicos.
De hecho, es fácil imaginar las disputas que podían surgir entre los vecinos por la recogida de agua para el riego, bien por los intentos de desviar el curso de las acequias a su favor, o bien por la elección de los puestos en el mercado de la ciudad o la forma de llevar a cabo las negociaciones con los clientes. Por lo tanto, eran ne-cesarias normas basadas en los principios de imparcialidad y objetividad para que nadie sospechara que las normas favorecían a un miembro en detrimento de otro.
Los estatutos agrícolas de Tarquinia, Viterbo y Tuscania fueron redactados respec-tivamente en 1379, 1481 y 1422, como se deduce del prefacio de los tres códices, las versiones que han llegado hasta nosotros constituyen la reforma de una compilación anterior de la que se ha conservado poca e incompleta información.
3.1. Estructura organizativa de los gremios de agricultores
Las asociaciones gremiales de los campesinos de Tarquinia, Viterbo y Tuscania presentan una estructura organizativa casi idéntica, los primeros capítulos de los
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 349
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
estatutos describen cuales eran las magistraturas corporativas, cómo se elegían, sus atribuciones y deberes (Statuto dell’arte degli ortolani di Tarquinia, 1379, Cap. II, XII, XIII; Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, Rubr. V, XI, LVII; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. IV, VII).
Al frente del gremio estaban los rectores asistidos por el camarlengo, los consil-gieri, abogados y notarios. Los rectores, en número de 2 o 4, tenían asignadas fun-ciones políticas, ejecutivas, judiciales y asistenciales (Statuto dell’arte degli ortolani di Tarquinia, 1379, Cap. II; Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, Rubr. V; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. VI):
– La primera se deriva del hecho de que los dos magistrados eran los represen-tantes del gremio.
– Las segundas atribuciones (función ejecutiva) se referían a la facultad de los rectores de hacer cumplir los estatutos, obligando a los compañeros a prestar juramento sobre las nuevas disposiciones, a pedir al Tesorero los ingresos y gastos de la sociedad, a tomar medidas contra los miembros, a convocar las asambleas de la corporación.
– La tercera categoría de funciones (es decir, las judiciales) se refería a la facultad de los rectores de resolver los conflictos entre los miembros sobre asuntos de competencia de la corporación (riego y mercados de frutas y verduras).
Los rectores también cumplían funciones asistenciales, debiendo socorrer al com-pañero enfermo que no podía trabajar su huerto o que había sufrido daños en sus tierras, o incluso procurar a costa del gremio un defensor al agricultor que se encon-traba injustamente en litigio con el propietario del fundo por motivos relacionados con la renta o cualquier otra razón.
Otro oficial era, como se ha dicho, el camarlengo, que ejercía el mandato de ecó-nomo y tesorero de la corporación (Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, Rubr. XI; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. VII; Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Cap. XII). El camarlengo debía registrar los ingresos y gastos del gremio, custodiar los bienes adscritos a los compañeros, conservar y administrar los bienes de la corporación también mediante un depósito congruente, dar cuenta de su cargo ante todo el colegium.
Otro órgano, esta vez colegiado, era el consejo, compuesto por los jurados cada uno de un distrito diferente del municipio (Statuto dell’arte degli ortolani di Tar-quinia, 1379, Cap. XIII; Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, Rubr. LVII; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. VI). Los consejeros debían asistir a las reuniones del consejo cuya función era velar por los intereses de la corporación; también debían reformar los estatutos o participar en la redacción de los nuevos junto con los rectores y el Tesorero.
Fundamentales para el ejercicio de las funciones judiciales era la figura del no-tario, que debía protocolizar las actas, custodiar los archivos de la corporación y
Simone Rosati350
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
participar en la reforma de los estatutos y el abogado para representar los intereses del colegium en caso de litigio (Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, Rubr. LVI; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. VII; Statuto dell’arte degli ortolani di Tarquinia, 1379, Cap. XIV).
La estructura del gremio se completaba con los compañeros jurados, es decir, los hortelanos inscritos en el mismo. Eran pequeños propietarios, trabajadores agrícolas y vendedores de frutas y verduras (Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, Rubr. LXXVIII; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. XXXII; XXXVII; XXII; Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Capp. V; XXIV).
Según los estatutos de los campesinos de Tarquinia, las condiciones para perte-necer al gremio de agricultores eran:
– Ejercer la actividad agrícola o la relacionada con la actividad comercial de fru-tas y verduras.
– Residir y poseer el domicilio en Tarquinia (independientemente del lugar de nacimiento).
– Pronunciar el juramento de unión al gremio ante los rectores, realizándolo en latín y con las manos sobre el Evangelio.
– El pago de una cuota de afiliación (Capp. I; V; XXIV; XXXVI; XLVIII; LIV).En cuanto a la condición de residencia, el lugar de origen del jurado era irrele-
vante, lo cual se deduce por el texto de los juramentos conservados en el estatuto en el que se leen los nombres de “ortolani” nacidos en Génova, Milán, Florencia, Pisa o incluso en España, con la que de hecho Tarquinia mantenía intensas relaciones comerciales.
En el territorio de Tarquinia existía un puerto al que acudían los barcos de tama-ño intermedio, procedentes de Pisa, Génova, Venecia, Sicilia, y también de España y Francia. Desde el puerto se exportaban hierro, cereales y, especialmente, trigo, por ello Tarquinia era conocida como el “granero de Roma” (horreum urbis).
Por otro lado, al puerto llegaban mercancías de todo el Mediterráneo, así como de tierras más remotas, así lo demuestran los fragmentos de cerámica de origen musulmán enterrados cerca del puerto y las mismas páginas del estatuto de los or-tolani (hortelanos) se establecía que los honorarios de los oficiales se liquidaban con pimienta, la cual era una preciada mercancía oriental (Società Tarquiniense d’Arte e Storia, 1999, pp. 225-266).
3.2. Disposiciones sobre la práctica del riego
Los estatutos dedican gran parte de su exposición a la disciplina de la práctica del riego, tanto desde el punto de vista de la distribución del agua entre los agricultores como desde el punto de vista del mantenimiento de las estructuras hidráulicas. En cuanto a la distribución del agua entre los agricultores, se aplicaban los principios del Derecho común romano, lo cual implicaba que cada agricultor debía utilizar el
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 351
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
agua que fluía naturalmente en las parcelas agrícolas, sin alterar el curso natural de las acequias u otras obras de riego (Cuturi, pp. 57-58).
A estas normas generales, tomadas del Derecho agrario romano, se añadieron las detalladas disposiciones estatutarias municipales y corporativas que, obviamente, tenían un carácter particular, ya que estaban destinadas a producir efectos en un territorio determinado y, por tanto, a adaptarse a las condiciones morfológicas es-pecíficas de esa zona.
En general, el curso del agua y las estructuras para su explotación eran compe-tencia legislativa del municipio, que ciertamente podía conceder el uso o incluso atribuir ámbitos de autonomía decisoria al gremio de agricultores como principal usufructuario de este recurso (Cortonesi, 1988, pp. 15-17).
Los Estatutos de agricultores señalan que el criterio de distribución de los dere-chos de riego era cronológico, representado por el día natural o litúrgico, método dirigido a evitar las disputas entre usuarios, pero que al mismo tiempo no garanti-zaba una disponibilidad constante de agua (Statuto dell’arte degli ortolani di Viter-bo, 1481, Rubr. XXIX, XXXIII; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. XXXI; Statuto dell’arte degli ortolani di Tarquinia, 1379, Cap.).
Según el capítulo XXXII del estatuto de los agricultores de Tarquinia las tierras situadas en el valle de S. Giovanni se dividían en dos zonas: una situada por encima del camino del mismo valle; y la otra justo por debajo.
En la primera zona se podía regar desde el mediodía hasta la puesta de sol, en la segunda desde la puesta de sol hasta el día siguiente (justo antes del mediodía, cuando comenzaba el turno del otro grupo). En los turnos de riego, los campesinos tomaban de referencia el tañido de las campanas de las iglesias cercanas a las mura-llas de la ciudad, las cuales sonaban a mediodía.
Los estatutos de Tarquinia (capítulos XXXII y XIX), seguramente para suavizar la rigidez del sistema, preveían en deferencia al carácter solidario de la corporación, que los campesinos de la misma, así como sus familias, pudieran acudir a los huertos de los demás miembros que debían ceder una franja de terreno para que el campe-sino en dificultades pudiera captar el agua.
En Viterbo supervisaban la distribución del derecho de riego los “balivi viarum et fontium”, cuatro de ellos eran los designados bajo la jurisdicción de los rectores de la corporación de los “ortolani”. En la ciudad de Tuscania la gestión de las fuentes se limitaba a ciertas estaciones como el verano (Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, XXIX, XXXIII; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. XXXI).
3.3. El mercado semanal
Como en muchas otras ciudades mercantiles italianas y europeas, en los municipios de Viterbo, Tarquinia y Tuscania existía un mercado diario y semanal, reservado principalmente a los pequeños comerciantes y productores del campo en el que era
Simone Rosati352
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
posible comprar productos alimenticios, calzado, ropa, herramientas de hierro y ma-dera, plantas, semillas, animales, objetos usados y productos agrícolas, como frutas, cebollas, ajos, calabazas, pimientos, coles, lechugas y otras hortalizas (Cortonesi, 1988, 1996; Imberciadori, 1983, Greci, 2011; Bonardi, 2003).
El volumen comercial del mercado semanal era de alcance limitado, al estar dirigido a la comunidad local y estar rígidamente regulado por las autoridades mu-nicipales y gremiales, que fijaban los precios, los horarios de trabajo, los lugares de la plaza para los puestos y las modalidades de realización de los intercambios comerciales (Cherubini, 1996; Naso, 2014; Tangheroni, 1986; Grohman, 2011; Ca-vaciocchi, 2001; Ait, 2005).
Las normas detalladas sobre la gestión del mercado figuraban en los estatutos de los gremios de campesinos, a los que se reservaba una considerable autonomía de decisión. En Tarquinia, el mercado semanal se celebraba los miércoles bajo el arco del palacio municipal, los demás días de la semana los agricultores sólo podían ven-der cidras, limones y naranjas amargas a quienes vivían o tenían una tienda cerca del ayuntamiento, mientras que el domingo no se permitía ninguna actividad comercial (Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Capp. XVII, LVII).
En Viterbo, el día reservado para el mercado semanal era el domingo, la rúbri-ca LVIII del estatuto de los “ortolani” prohibía a los compañeros jurados salir en la noche del sábado a tomar los mejores puestos o a ocupar más de un puesto del mercado que no podía tener una superficie superior a cuatro pies.
En el estatuto de los “ortolani” de Tuscania, las rúbricas XXXII y XXXVII especifi-can cómo se asignaba a las mujeres, identificadas con el término pizicarolae, la venta de frutas y verduras. El comercio de hortalizas sólo podía ser ejercido por personas que hubieran prestado juramento al gremio, lo que incluía, por tanto, no sólo a los miembros de la corporación en sentido estricto, sino también, una vez cumplidos los quince años, a sus hijos y a las mujeres encargadas de la venta en la plaza.
El Estatuto de Tarquinia contiene disposiciones precisas destinadas a garantizar el orden durante los días de mercado. En el mercado, a los vendedores o vendedoras no se les permitía llamar a la gente para que se acercara a ellos, ni obstaculizar de ninguna manera los intereses de otros compañeros (Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Capp. XXV, XXX).
Para las mujeres que se dedicaban a la venta, se dictaban disposiciones precisas para evitar que durante el mercado levantaran la voz o lanzaran insultos, estando prohibido de hecho contratar fruteras pendencieras en el mostrador de venta, las cuáles si eran sorprendidas gritando o creando desorden, debían ser expulsadas in-mediatamente y no volver a realizar ningún servicio para la corporación por orden de los rectores (Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Cap. LVI). Por último, al ano-checer, una vez terminadas todas las actividades del mercado, los vendedores debían limpiar la plaza (Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Cap. XXXIX).
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 353
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
3.4. Administración de la justicia
Los pleitos celebrados ante las autoridades gremiales presentan las características generales del juicio sumario de los estatutos municipales bajo-medievales: en pri-mer lugar, la extrema brevedad y concisión del procedimiento, no lastrado por las formalidades del proceso romano-canónico y por términos excesivamente largos; en segundo lugar, la facultad de definir el juicio según la equidad, ya que el iudex debía atenerse a la objetividad del hecho, sin necesidad de recurrir a incomprensibles elu-cubraciones jurídicas, sino atendiendo a la concreción del caso y a las necesidades prácticas de los miembros del gremio, al que él mismo pertenecía (Lattes, 1884; Cuturi, pp. 26-27; Belda Iniesta-Coretti, 2016; Sella, 1927; Dani, 2006).
Por tanto, el proceso se caracterizaba por la máxima simplicidad y rapidez, en particular, la sentencia se promovía generalmente sin la presentación de un libelo formal, sino mediante la citación escrita u oral a la que seguía el juicio. Al juez se le reconoció una importante discrecionalidad decisoria al poder interrogar, libremente y sin excesivos formalismos, a los testigos que debían responder puntualmente (La-ttes, 1884, pp. 262-264).
A continuación, las partes podían adjuntar las pruebas como escrituras públicas, escritos privados, testimonios, juramentos y confesiones, cuya eficacia era apreciada por el tribunal en virtud de las normas del derecho común y del conocimiento di-recto de las personas que habían invocado su decisión (Lattes, 1884, pp. 281-286).
El proceso, tras la valoración de las pruebas y las excepciones, llegaba a la sentencia en pocos días, de la que se levantaba acta (conocida como bastardello) y contra la que a menudo se preveía un recurso ante las autoridades municipales que, de nuevo en poco tiempo, debían volver a examinar la causa. Finalmente, si la decisión no era impugnada, se convertía en ejecutiva y otorgaba a los rectores el derecho de emitir un precepto en virtud del cual el deudor era puesto en mora y obligado a pagar en la fecha establecida; si el condenado no cumplía la orden dada, al expirar el plazo establecido, se le embargaban sus bienes. Algunos esta-tutos preveían, además del procedimiento judicial, el arbitraje confiado a árbitros elegidos entre los inscritos en el gremio o entre los juristas (Lattes, 1884, pp. 294-300; Cuturi, 1883, pp. 43-49).
En el caso de los gremios en cuestión, sólo se remitieron a los rectores algunos casos relacionados con la agricultura, que en una primera aproximación coinciden con las materias recogidas en los códigos agrarios. En particular, había dos áreas principales de competencia de los rectores: la regulación del mercado semanal y la regulación del riego, temas que de hecho constituyen la mayor parte de los estatutos (Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Capp. XVII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXIX; Statuto dell’arte degli ortolani di Vi-terbo, 1481, Rubr. XV, XXII, XXIII, XXVIII, XXXV; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. V, XII, XXI, XXIII).
Simone Rosati354
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
La vulneración de las disposiciones sobre los dos ámbitos de competencia per-mitía, por tanto, remitir el asunto al foro corporativo, que en ese caso tenía una competencia casi exclusiva, como se deduce, por ejemplo, del estatuto municipal de Tarquinia, donde no hay ninguna referencia normativa al riego o a la celebración del mercado de frutas y verduras (Statuta Civitatis Corneti, 1545, Liber V, Cap. L). Para todos los demás asuntos que podían surgir en el curso de la actividad agrícola, el tribunal municipal tenía jurisdicción concurrente o exclusiva.
En cuanto al procedimiento ante los jefes del gremio, la acusación podía reali-zarse mediante citación oral, sin formalidades ni presentación de libelos, por parte de los compañeros jurados o sus familiares.
Durante la fase preliminar del procedimiento sumario, los magistrados de la corporación estaban facultados para utilizar “investigadores” que acudieran a los campos para comprobar y estimar los daños causados a los campesinos. Una vez comprobada la verdad, en base al resultado de las pruebas y a las máximas de ex-periencia que los rectores, como hortelanos, debían poseer con toda seguridad, se dictaba la sentencia, que los asociados, según las disposiciones expresas del estatuto, estaban obligados a cumplir, sufriendo considerables multas en caso contrario.
En cuanto a las sanciones reguladas en los estatutos, eran principalmente pecu-niarias y su cuantía aumentaba en proporción a la reincidencia del infractor hasta llegar a la sanción extrema que suponía la expulsión del gremio con la consiguiente pérdida de todos los derechos relacionados sobre todo con la práctica del riego y el mercado (Statuto dell’arte degli ortolani, 1379, Capp. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, Rubr. I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII; Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, Rubr. I, III, IV, VIII, X, XIII). La recau-dación de las multas se dividía generalmente, salvo algunas variantes, a la mitad que correspondía a la corporación mientras que la parte restante se dividía entre el acusador y los rectores.
4. EL ARS BOBACTERIORUM URBIS DE ROMA Y SUS ESTATUTOS
Como ya se ha señalado, entre los gremios agrícolas medievales italianos, el ars bobacteriorum de Roma presenta algunas peculiaridades muy originales que hacen conveniente un estudio autónomo (Ricci, 1893, pp.131-180; Carocci-Vendittelli, 2009, pp. 46-48; Lori Sanfilippo, 2001, pp. 67-72; Vigueur, 2003, p. 219; Decupis, 1906, pp. 36-39).
4.1. Orígenes y características del ars bobacteriorum y de los estatutos
Es necesario realizar una aclaración sobre el nombre del gremio romano: ars bo-bacteriorum. Desde el punto de vista etimológico, en el Glossarium mediæ et infimæ
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 355
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
latinitatis de Du Cange (1883, col. 683b) parece que el término bobatterius sea de origen galo (Bobaiche) y se refiere genéricamente al arte de la agricultura: Agricola, ad agriculturam pertinens.
De hecho, el ars bobacteriorum no estaba destinado a una categoría específica de trabajadores de la tierra o de propietarios, sino que, como se deduce del proemio de los Estatutos de 1407, se dirigía indistintamente a “cuanto ars ipsa agricolturam continet”1. Una confirmación más de la fuerza general de los estatutos en el sector agrícola proviene del artículo XX de los Estatutos de 1407, que enumera con gran precisión todas las categorías de sujetos sometidos a la jurisdicción del gremio, in-dependientemente de su estatus, rango y dignidad. Esto demuestra cómo en Roma todas las corporaciones de oficios entre quienes ejercían una profesión relacionada con la agricultura estaban sujetas al ars bobacteriorum.
La larguísima y detallada lista del capítulo XX de los Estatutos menciona a los propietarios de tierras, a los propietarios de ganado, a los trabajadores de la tierra nombrados de diversas maneras, a los vendedores de productos agrícolas, de ganado o de leña y a cualquier otra actividad, aunque esté indirectamente relacionada con la agricultura2.
Una confirmación más de la validez general de los Estatutos puede deducirse del hecho de que en la segunda mitad del siglo XVI, no es posible conocer con certeza la fecha, los Statuta bobacteriorum cambiaron su título por el de Statuta artis agricul-turae, nombre que identificaba mejor el objeto de la normativa estatutaria.
1 Premissa debita meditatione pensantes ac mature considerantes quod si cuique convenit debitum modum dare quod homines sub iuris et equitatis regulis gubernentur, ac per omnia sine alterius iniuria vi vant, tanto presidentibus in Arte ipsa convenientius est modum hu iusmodi adhibere, quanto Ars ipsa agricul-turam continet.
2 Item, quod illi intelligantur esse de Arte bobacteriorum qui aliquod exercitium de exercitiis dictae Artis et ad ipsam Artem a pertinentibus fecerint seu administraverint per se vel alios eorum nomine. Item et illi qui aliquam possessionem vel casale seu pe dicam aut valsolam terre pro seminando aut silvam, nemus, pan tanum, vel pratum, aut quaecumque animalia quadrupedia habue «rint: nec non omnes et singuli illi qui eorum opera et labores impenderint in aliquo exercitio dictae Artis, videlicet seminando «quodcumque genus bladorum, leguminum et frumentorum , autali cuius ipsorum colendo, et cultivando, terrae quo-modolibet pro preditis, mundando, seu metendo aut falciando, coadunando, tra «gliando, aut defendendo blada, legumina aut frumenta supradicta animalia tenendo, aut custodiendo, ipsaque vel aliquod eorundem aut lanam, caseum seu quoscumque alios fructus animalium aut casalium et possessionem praedictorum: emendo aut vendendo, aut «quodvis aliud exercitium in praedictis et circha praedicta faciendo. Itaque om-nes et singuli qui in praedictis et circa praedicta et in dependentibus ab eisdem aliquod exercitium fecerint etiam casarole «quae caseum a bobacteriis emerent, nec non bubulci, vaccharii, bufalarii, carrarii, iumentarii, garzarii pecudum, caprarii, porcarii, casegni «seu asinarii,mulatterii, buttarii, et alii quicumqueanimalium pastores et custodes quocumque nomine nuncupati, mundatores, seminatores, stirpatores, messores, aduna-tores, tragliatores, furcinatores, et veturales frumentorum aut bladorum seu straminum quorumcumque et tenimentorum , cultores de Arte praedicta esse omnino * praedictis quomodolibet declinare, immo foro et iurisdictioni curie «Artis praedictae occasioni dictarum rerum et cuiuslibet ipsarum a intelligantur omnino esse suppositi et subiecti: non obstante quod a ad dictam Artem forte non solverunt, aut in libro hominum dictae «Artis scripti et adnotati non essent, ac aliis quibuscumque in con a trarium editis non obstantibus, quibus auctoritate et potestate praedictis derogaverunt et voluerunt esse praesentibus derogatum.
Simone Rosati356
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
En cuanto al texto de los Estatutos, la versión más antigua que ha llegado hasta nosotros es la de 1407, seguida de las ediciones impresas de 1526 y 1566, las reim-presiones de 1573 y 1627 y, por último, la versión traducida al italiano de 1718. En los Estatutos de 1407 se hace referencia a los borradores anteriores de los estatutos, a las antiguas ordinationes artis, así como a las consuetudines remotas que luego se reunieron de forma más ordenada en el Estatuto de 1407 (Ricci, 1893, pp. 141-142).
Todo ello demuestra, por tanto, que el gremio de los agricultores romanos era mucho más antiguo que el del 1407, hecho confirmado por diversos testimonios históricos que atestiguan su existencia a partir de la segunda mitad del siglo XIII, periodo en el que la asociación ya contaba con un sistema jurídico propio represen-tado por los estatuta, ordinationes y consuetudines recordadas por la versión de 1407 (Statuta bobacteriorum urbis, 1407, capp. 7, 47).
Entre los documentos que atestiguan la existencia del gremio antes de 1409, el más significativo es la carta del papa Urbano V al senador de Roma en 1368, en la que se lee que incluso el propio Papa fue elegido cónsul de la corporación agrícola, circunstancia que demuestra el prestigio y la importancia económico-política del ars bobacteriorum urbis al que se inscribían las familias romanas más ricas y nobles como propietarias de los vastos feudos de la ciudad eterna (Ricci, 1893, p. 158).
En el siguiente apartado se tomarán como referencia los Estatutos de 1407 para realizar el estudio.
4.2. Disposiciones disciplinarias y jurisdicción
Desde el punto de vista del contenido, los Estatutos presentan tres núcleos temáti-cos:
– el primero regula los cargos asociativos; – el segundo aborda las competencias jurisdiccionales de la corporación; – el tercero contiene las normas más propiamente vinculadas al ejercicio de la
actividad agraria.En la primera parte, no hay diferencias notables con respecto a los estatutos ya
examinados y, en general, con respecto a los estatutos gremiales medievales, salvo variaciones irrelevantes en la terminología. Por ejemplo, en lugar de los rectores, en la cúspide de la asociación se sitúan los cónsules, seguidos, como es habitual, de los demás cargos: el tesorero, los consejeros y el notario.
Sin embargo, en las asociaciones examinadas en el párrafo anterior no se preveía la figura del asesor consulum que, según el capítulo 4 de los Statuta bobacteriorum, debía ser un doctor en derecho al que los cónsules debían pedir un dictamen jurí-dico antes de dictar sentencia en los casos más complejos; además, el asesor debía defender los derechos del gremio y, en ausencia de los cónsules, podía impartir jus-ticia en los litigios sometidos a la jurisdicción del gremio.
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 357
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
En este sentido, la jurisdicción de la corporación era muy amplia e incluía todos los litigios surgidos en el ejercicio de la actividad agrícola o ganadera con indepen-dencia de que las partes fueran o no miembros de la corporación: de hecho, estaban sometidos al tribunal de los cónsules todos los ciudadanos romanos que hubieran participado en alguna actividad agrícola (Statuta bobacteriorum urbis, 1407, capp. 23, 24 , 31, 68).
En particular, el gremio tenía competencia exclusiva sobre los litigios relativos al cultivo de los campos, que debía realizarse según las mejores prácticas agrícolas, los contratos de arrendamiento de tierras concedidas ad laborandum (art. 51, 54) o de animales dados ad soccitam (Capp. 95, 96, 97) ad custodiendum et subcreandum (art. 68), los pleitos sobre los límites entre parcelas (art. 62) y los daños causados por el ganado o los hombres . En este último sentido eran castigados los que habían cortado los árboles de la tierra recibida en arrendamiento (art. 56), prendido fuego a los rastrojos antes de la fiesta de la Asunción (art. 84), quitado la corteza de los árboles (art. 88) o sacado el trigo sin el permiso del propietario de la tierra (art. 54).
Los infractores de las normas del gremio debían comparecer ante el tribunal del gremio presidido por los cónsules, o en su lugar por los asesores, y en caso de perder una parte de la indemnización se debía a la Cámara de la asociación (artt. 69-77).
Los casos reservados a la competencia del ars bobacteriorum urbis sólo podían ser tratados en los días establecidos (dies iuridici) y en las horas determinadas (horae iuridicae causarum) según las características del proceso sumario ya descritas para los gremios medievales (cap. 39). La decisión de los cónsules era definitiva e inape-lable; la parte perdedora, en caso de considerar exagerada la sentencia, sólo podía pedir la anulación o modificación de la misma a uno o dos peritos pertenecientes al ars bobacterirorum cuyo dictamen cerraba definitivamente la cuestión sin posibilidad de réplica (cap. 41).
5. FUENTES PRIMARIAS
Statuto dell’arte degli ortolani di Corneto, 1379, en Archivio Storico, Tarquinia; produzione seriale, 300.
Statuta hortulanorum Tuscanae, 1422, en Archivio comunale, Tuscania.Statuto dell’arte degli ortolani di Viterbo, 1481, en Biblioteca degli Ardenti, Viterbo;
Cat. n. II. E. III. 34.Statuta Civitatis Corneti, 1545, en Archivio Storico, Tarquinia, produzione seriale,
302. albericus de rosate, De statutis, I, 6.baldi, ad D. 1, 1 de iust. Et iure, l. 9 omnes populi n. 32.baldi, ad C. 4, 18 de const. pec. l. 2 recepticia n. 9.bartoli, ad D. 1,1 de iustitia et iure, l. 9 omnes populi, n. 6.
Simone Rosati358
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
arangio ruiz, V. (2006). Istituzioni di diritto romano. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene.
artiFoni, e. (1988). Forme del potere e organizzazione corporativa in età comunale: un percorso storiografico. En C. Mozzarelli, Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d’Italia dal medioevo all’età contemporanea (pp. 9-40). Milano: Giuffrè.
belda iniesta, J., coretti, M. (2016). Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contigit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica. Monitor Ecclesiasticus. Commentarius internationalis iuris canonici, (131.2), 360-423.
belloMo, M. (2016). L’europa del diritto comune. La memoria e la storia. Leonforte: Euno Edizioni.
besta, e. (1925). Fonti: legislazione e scienza giuridica. Dalla caduta dell’impero romano al secolo decimo sesto. Milano: Hoepli.
bezzina, d. (2013). Organizzazione corporativa e artigiani nell’Italia medievale. Reti Medievali Rivista, 14 (1), 351-374. https://doi.org/10.6092/1593-2214/391.
blacK a. (1990). Community in Historical Perspective. A translation of selections from Das Deutsche Genossenschaftsrecht (the German Law of Fellowship) by Otto von Gierke. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511521386
blacK, a. (1984). Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to the Present. New York: Cornell University Press.
braunstein, Ph. (2003). Travail et entreprise au moyen âge. Bruxelles: De Boeck.braunstein, Ph. (2007). Production et travail dans les villes à la fin du moyen âge.
História: revista da faculdade de letras da universidade do Porto, (8), 11-23.calasso, F. (1954). Medioevo del diritto. I°- Le fonti. Milano: Giuffrè.calasso, F. (1965). Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale. Milano:
Giuffrè.caMPitelli, A. (1993). Europeenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune.
Bari: Cacucci.canning, J. (1980). The corporation in the political thought of the Italian jurists
of the thirteenth and fourteenth century. History of political thought, (1), 9-32.carocci, s., Vendittelli, M. (2009). Casali, castelli e villaggi della campagna
romana nei secoli XII e XIII. En P. Delogu, A. Esposito (Eds.), Sulle orme di Jean Coste: Roma e il suo territorio nel tardo medioevo (pp. 37-51). Roma: Viella.
caroselli, M. r. (1957). Corporazione medioevale. En A. Azara, E. Eula (eds.), Novissimo Digesto Italiano (vol. IV, p. 864). Torino: Uninoe tipografico-editrice torinese.
coornaert, e. (1947). Les ghildes médiévales (Ve-XIVe siécles): définition-évolution. Revue historique, (199), 208-243.
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 359
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
cortonesi, a., Viola, F. (2006). Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV). Atti dell’VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30 maggio-1° giugno 2002. Roma.
cristoFeri, d. (2016). Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze internazionali. Studi Storici, vol. 57, (3), 577-604.
dani, a. (2006). Il processo per danni nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII). Bologna: Monduzzi.
dani, a. (2012). Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime: qualche annotazione e considerazione. Historia et ius, (2), 1-14.
dani, a. (2013). Le risorse naturali come beni comuni. Arcidosso: Effigi.de robertis, F. M. (1971). Storia delle Corporazioni e del Regime Associativo nel
mondo Romano. Bari: Adriatica Editrice.de robertis, F. M. (1981). Il fenomeno associativo nel mondo romano. Dai collegi della
Repubblica alle corporazioni del basso impero. Roma: L’erma Di Bretschneider.decuPis, c. (1906). Per gli usi civici nell’agro romano: e nella provincia di roma
contributo storico. Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie, (157), 34-61.
degrassi, d. (1996). L’economia artigiana nell’Italia medievale. Roma: Carocci.degrassi, d. (2000). Organizzazioni di mestiere, corpi professionali e istituzioni
alla fine del medioevo nell’Italia centro settentrionale. En M. Meriggi, A. Pastore, Le regole dei mestieri e delle professioni, secc. XV-XIX (pp. 17-35). Milano: Franco Angeli.
degrassi, d. (2001). Gli artigiani nell’Italia comunale. En Centro italiano di studi di storia e d’arte (ed.), Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV), Atti del diciassettesimo convegno internazionale di studi (pp. 147-173). Pistoia: Viella.
degrassi, d. (2010). Il mondo dei mestieri artigianali. En S. Carocci (Ed.), La mobilità sociale nel Medioevo (pp. 273-287). Roma: École française de Rome.
diosono, F. (2007). Collegia. Le associazioni professionali nel mondo romano. Roma: Edizioni Quasar.
dondarini, r. (2006). Comunità rurali: beni comuni e beni collettivi. En A. Cortonesi, F. Viola (Ed.), Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV). Atti del VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (pp. 115-132). Roma: Gangemi editore.
du cange, c. (1883-1887). Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. 1, col. 683b. Niort: L. Favre.
Ferreri, t. (2018). Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII). Historia et ius, (14), 1-42.
Simone Rosati360
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
FlaMbard, J.M. (1981). Collegia compitalicia: phénomène associatif, cadres territoriaux et cadres civiques dans le monde romain à Tépoque républicaine. Ktèma, (6), 143-166. https://doi.org/10.3406/ktema.1981.1842
giontella, g. (1971-1972). Gli statuti degli ortolani di Tuscania del 1422. Annali della Libera Università della Tuscia, anno III, fascicoli I-IV.
Greci, R. (1995). Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell’Italia del medio evo. Storia e dossier, (99), 61-106.
KloPPenborg, J. s., Wilson, s. g. (2002). Voluntary Associations in the Graeco-Roman World. Milton Park: Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780203216705
lattes, a. (1884) Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane. Studi di Alessandro Lattes. Milano: U. Hoepli.
leicHt, P. s. (1937). Storia del diritto italiano. Le fonti, lezioni. Milano: Giuffrè.lori sanFiliPPo, i. (2001). La Roma dei romani: arti, mestieri e professioni nella Roma
del Trecento. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo.Maire Vigueur, J.-c. (2003). Des brebis et des hommes. La transhumance à Rome
à la fin du moyen âge En D. Barthélemy, J.-M. Martin, Liber largitorius. Études d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves (pp. 219-237). Genève: Droz.
Mennella, g., aPicella, g. (2000). Le corporazioni professionali nell’Italia romana: un aggiornamento al Waltzing. Napoli: Arte tipografica.
Minnucci, g. (2017). La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del diritto comune. Vergentis: revista de investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocencio III, (4), 77-106.
Montanos Ferrín, e. (2007). La herencia de Francesco Calasso: actualidad de una perspectiva innovadora. Consideraciones para un perfil de historia de la historiografía europea. Anuario de historia del derecho español, (77), 469-479.
occHiPinti, e. (1990). Quarant’anni di studi italiani sulle corporazioni medievali tra storiografia e ideologia. Nuova rivista storica, 74, 101-174.
ParaVicini bagliani, a. (2010). Il papato nel secolo XIII. Cent’anni di bibliografia (1875-2009), Firenze: Edizioni del Galluzzo.
Patterson, J. (1993). Patronage, collegia and burial in imperial Rome. En S. Bassett (ed.), Death in towns: urban responses to the dying and the dead (pp. 15-27). Leicester: Leicester University Press.
Patterson, J.r. (1994). The collegia and the transformation of Italian towns. En L’Italie d’Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (pp. 227-238). Roma: Publications de l’École française de Rome.
Pini, a.i. (1976). L’associazionismo medievale: comune e corporazioni. Bologna: Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna.
Pini, a.i. (1986). Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano. Bologna: Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna.
Los gremios medievales de los agricultores y sus estatutos en las tierras pontificias (siglos XIV y XV) 361
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 341-361
rasi, P. (1940). Le corporazioni fra gli agricoltori. Studio storico–giuridico. Milano: Giuffrè.
ricci, g. (1893). la Nobilis universitas bobacteriorum Urbis. Archivio della Società romana di Storia Patria, (16), 131-180.
rosati, s. (2013-2014). Lo statuto degli ortolani di Corneto del 1379. Studio storico-giuridico. Bollettino della Società tarquiniense d’arte e storia, (40), 137-171.
rosati, s. (2018). The medieval agricultural corporations in the territories of the patrimony of Saint Peter. Historical-juridical study (centuries XIV-XV). En A. Katancevic, M. Vukotic, S. Vandenbogaerde, V. M. Minale (Eds.), History of legal sources. The changing structure of Law (pp. 165-173). Belgrade: University of Belgrade.
scHioPPa, a. P. (1964). Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune. Studia et documenta historiae et iuris, (30), 179-234.
sella, P. (1927). Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana. Milano: Hoepli.
Società Tarquiniense d’Arte e Storia (1999). I pellegrini nella Tuscia medioevale: vie, luoghi e merci; atti del convegno di studi, 4 - 5 ottobre 1997. Tarquinia: Tipografia Giacchetti.
sPrandel, r. (1991). Corporations et luttes sociales au temps préindustriel. En A. Guarducci, Forme ed evoluzione del mondo del lavoro in Europa secc. 13-18. Atti della tredicesima settimana di studio 2-7 maggio 1981 (pp. 353-366). Firenze: Le Monnier.
taMassia, n. (1898). Le associazioni romane nel periodo precomunale. Archivio giuridico Filippo Serafini, (66), 112-141.
tHruPP, s. (1965). The Gilds. En M. Postan, E. Rick, and M. Miltey (eds.), Cambridge Economic History of Europe (pp. 230-280), Vol. III. Cambridge: Cambridge University Press). https://doi.org/10.1017/CHOL9780521045063.006
WolF, a. (1993-1994). Los iura propria en europa en el siglo XIII. Glossae. revista de historia del derecho europeo, (5-6), 35-41.
zanoboni, M.P. (2009). Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV). Ferrara: Nuove Carte.
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 363
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.18836
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 363-383DOI:10.14198/medieval.18836
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación
Farming tools and pulling force in medieval Galicia (9th -14th centuries). A first approach
José Antonio lóPez sabatel
RESUMEN
Este estudio pretende rescatar de las fuentes medi-evales una perspectiva panorámica durante la Alta y Plena Edad Media del utillaje agrícola empleado diariamente por el campesinado gallego. Una línea de investigación en el seno de la Historia Agraria que, desafortunadamente, no ha gozado en estos últimos años de mucho interés por parte de la his-toriografía. Con el fin de paliar esta circunstancia, se ha procedido a examinar fuentes escritas y ma-teriales para establecer un nexo temporal entre las primeras menciones concernientes al instrumental agrario y sus referencias para el siglo catorce, peri-odo este a partir del cual las mismas empiezan a ser más abundantes en todos los contextos. Sin embargo, este trabajo ha estado, de algún modo, limitado por la escasez de hallazgos arqueológi-cos y de representaciones iconográficas. En este punto, se debe subrayar, que la presencia en este artículo de utillaje agrícola se debe exclusivamente a su aparición en los registros documentales. Es por ello que, muchos aperos que debieron ser de empleo recurrente en el campo gallego, han tenido que ser excluidos. De aquellos que, en mayor o menor medida, tuvieron su espacio en las fuentes, se ha procurado determinar su tipología y fun-ción, dividiéndolos entre los diseñados para cortar o labrar. El apartado final de este estudio se ha
Author:José Antonio López SabatelMiembro inscrito al Grupo de Investigación “La sociedad en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media”Departamento de Historia Medieval y CC y TT Historiográficas de la Universidad Nacional Española a Distancia (UNED) (Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0002-5280-0961
Date of reception: 22/01/21Date of acceptance: 07/07/21
Citation:López Sabatel, J. A. (2021). Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 363-383. https://doi.org/10.14198/medieval.18836
© 2021 José Antonio López Sabatel
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Miscellaneous
José Antonio López Sabatel364
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
dedicado a la importancia dada al acceso a la fuerza de tracción animal y al arado en la diversificación socioeconómica del campesinado. PALABRAS CLAVE: utillaje agrícola; Historia Agraria; Galicia medieval; campesinado.
ABSTRACT
This study aims to rescue from medieval sources a panoramic view over the Early and High Middle Ages of the agricultural tools used daily by the Galician peasantry. A line of research within Agrarian History that, unfortunately, has not enjoyed much interest on the part of the historiography in recent years. In order to alleviate this circumstance, an attempt has been made to examine written and material sources to establish a temporal link between the first mentions regarding agricultural instruments and their references for the fourteenth century, period from which they begin to be more numerous in all contexts. However, this work has been somewhat limited by the shortage of archaeological findings and iconographic representations. At this point, it must be highlighted, that the presence in this article of agricultural tools is exclusively due to their appearance in the documentary records. Therefore, many implements that must have been of recurrent use in the Galician countryside have had to be excluded. Of those which, to a greater or lesser extent, had their space in the sources, an attempt has been made to discern their typology and function, dividing them into those designed either to cut or to till. The final section of this study has been devoted to the importance given to the access to animal traction force and ploughing in the socioeconomic differentiation of the peasantry.KEYWORDS: agricultural tools; Agrarian History; medieval Galicia; peasantry.
1. INTRODUCCIÓN
Este artículo como su título indica no se plantea el objetivo de elaborar un pormeno-rizado análisis de una determinada técnica, práctica o mecanismo en particular, sino que se encamina más a abordar una realidad global y de conjunto que incorpore los diferentes útiles de trabajo agrícolas, tal como se manifiestan y según su protagonis-mo en las fuentes de la Galicia medieval. Desde un punto de vista cronológico, se ha procedido a recuperar los primeros registros textuales de cada apero documentado1, intentando, de este modo, fijar un nexo continuista extensible hasta el siglo XIV. Metodológicamente, es necesario siempre tener en consideración que la abundancia de menciones procedentes del siglo XV difiere significativamente de la escasez de datos durante la Alta y Plena Edad Media e igualmente recordar que, salvo contadas
1 Estableciéndose en la segunda mitad del siglo IX su punto de partida.
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 365
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
mejoras técnicas, los cambios introducidos en el utillaje fueron muy limitados du-rante toda la época medieval (Hernández Íñigo, 2004, p. 267). En consecuencia, si bien es cierto que, aunque desde una perspectiva espacial y cronológica este trabajo pueda parecer ambicioso, no lo es menos que la escasez y la restrictiva opacidad de la información disponible para la Galicia anterior al siglo XV, hace de todo este pe-riodo la unidad temporal mínima de la que sustraer un conocimiento proporcionado tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa.
Una vez examinada y procesada la documentación y, con el fin de realizar esta labor, he procedido a refrendar los datos obtenidos con los que aparecen en la base de datos CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae2. En este mismo sentido, he realizado un minucioso cribado de toda la documentación recogida en Gallaeciae Monumenta Histórica en busca de cualquier alusión relativa al utillaje agrícola3. También de sumo interés y ayuda para contrastar las primeras referencias escritas ha sido la lectura de la obra de Xaime Varela Sieiro Léxico cotián na Alta Idade Media de Galicia: o enxoval.
En su mayoría, las fuentes empleadas serán testimonios documentales escritos incluidos en colecciones diplomáticas monásticas y catedralicias ya editadas4. De manera que, en lo relativo a los siglos IX y XI, ha sido fundamental la aportación de la documentación producida en gran medida por los monasterios de Sobrado y Celanova. Asimismo, en lo que respecta a los siglos XII y XIV, ha sido también de provecho la información proveniente de los cartularios de las catedrales de Ourense, Lugo, y Mondoñedo, así como de los tumbos de los monasterios de Ferreira de Pa-llares, Ferreira de Pantón, Montederramo, Oseira, Pombeiro, San Clodio do Ribeiro, Santo Estevo de Ribas de Sil, San Martiño Pinario, Samos, y Toxos Outos5.
Este trabajo también, aunque en menor medida, se ha apoyado en el examen de la cultura material extraída de ciertos registros arqueológicos publicados dentro del contexto de la matizada renovación que está experimentando la arqueología en el noroeste peninsular (Tejerizo y Quirós, pp. 125-131). No obstante, no hay que dejar de subrayar el inconveniente que, para este estudio, supone los exiguos regis-tros de instrumental agrícola recuperado por los diferentes estudios realizados en las últimas décadas6. Semejante restricción heurística también es observable en la
2 Disponible online en http://corpus.cirp.es/codolga/3 El catálogo y motor de búsqueda son accesibles en http://gmh.consellodacultura.org/nc/catalogo/4 La relación de estas ediciones puede encontrarse en el apartado de referencias bibliográficas bajo el epí-
grafe “Ediciones de fuentes documentales”.5 Estas han sido, de todas las fuentes consultadas, las que han aportado información de cierto valor respecto
al estudio en cuestión.6 Por orden cronológico los siguientes estudios arqueológicos pueden constituir una sucinta, pero a la vez
representativa muestra de lo referido: Pallares Méndez y Puente Mínguez, 1981; López Quiroga y Rodrí-guez Lovelle, 2001; Costa García, Rodríguez Álvarez y Varela Gómez 2011; Carlsson-Brandt Fontán et al., 2016.
José Antonio López Sabatel366
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
iconografía gallega medieval que, a diferencia de la procedente de otras regiones7, escasea en representaciones de escenas agrícolas8.
Desde un punto de vista estructural he procedido a organizar las diferentes herra-mientas en tres grupos: los que aparecen en los documentos de manera formular e implícita a modo de ferramenta et utensilia; los que son referidos de forma explícita, siendo su función la de cortar y la de labrar9; dejando para el final los apartados dedicados al arado, la tracción animal y la impronta que ambos dejaron en la arti-culación de la diferenciación social del campesinado.
En cuanto a la problemática de las fuentes, este estudio es del todo conscien-te de lo acertado de las conclusiones a las que llegaron en su tiempo Mínguez (Mínguez, 1980, p. 91) y García de Cortázar (García de Cortázar, 1982, p. 29) a la hora de señalar la dificultad documental con la que el historiador se encuentra cuando intenta realizar un trabajo de investigación que verse sobre la historia de las técnicas agrícolas medievales en general y, más concretamente, acerca de la evolución del instrumental agrícola en particular. Tal circunstancia es debida a, en primer lugar, la escasez de menciones documentales relativas al utillaje agrícola y, en segundo, a un reduccionismo de las mismas hacia la mera enumeración o simple referencia10. Una exigüidad heurística que ya se puso oportunamente de manifiesto por la historiografía en torno al reino de Galicia allá por los años se-tenta. Así, Portela Silva en su estudio sobre de la economía rural en la región del obispado de Tuy no encontró, de entre toda la documentación examinada, más que una solitaria mención correspondiente al utillaje agrícola en la forma de azada o legone11. Rodríguez Galdo, por su parte, tuvo algo más de fortuna, hallando en su examen de los diplomas procedentes de las tierras mindonienses referencias rela-tivas a brosas, machados, aixadas, sachos, fouces y marras (Rodríguez Galdo, 1976, p. 84). Sin embargo, pequeñas excepciones aparte, parece evidente que la escasez documental, concerniente a las diversas herramientas de trabajo utilizadas por el campesinado, ha sido un rasgo constante en las fuentes sobre las que los diferentes
7 Cabe destacar aquí los casos de Navarra y Cataluña: Rodríguez López y Pérez Suescun, 1998; Sancho i Planas, 1993.
8 Afirmación constatable en el contenido de las siguientes publicaciones: Castiñeiras, 1995; Suárez-Ferrín, 2005; Barral Rivadulla, 2009.
9 Siguiendo de esta manera, al menos en parte, la estructura empleada por mi antigua profesora de tercer ciclo en la Universitat de Barcelona Marta Sancho i Planas expuesta en (Sancho i Planas, 1993).
10 Para constatar este hecho no hay mas que buscar el término ferramenta en el catálogo de Gallaeciae Monu-menta Histórica. Los resultados correspondientes a los siglos IX-XIV son sólo dos. El primero perteneciente al tumbo de Celanova de 871 domos, edificia, ferramenta, cupas, cupos y, el segundo, procedente del de Toxos Outos en 1220 archas, scilicet et cupas et ferramenta et lecta. Ambos registros ejemplarizan lo arriba expuesto al enumerar el término junto con otros, constituyéndose así en objeto de sendos actos jurídicos, pero sin aportar la más mínima información relevante o de interés respecto a su tipología, diseño, forma y función.
11 do vobis eam pro pretio quod a vobis accepi scilicet unum solidum et in robora uno legone (Portela Silva, 1976, pp. 130-131)
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 367
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
estudios socioeconómicos del mundo rural gallego se fueron fundamentando12. De hecho, tal carestía propició a su vez que, en posteriores estudios regionales, ni siquiera se considerase oportuno incluir una mínima alusión a la tecnología agraria como parte de las materias a tratar13. Pormenor muy en consonancia con la nula presencia de monografías sobre el tema en la producción historiográfica de las tres décadas anteriores a 2008 (Pallares Méndez y Portela Silva, 1988); (Pérez Rodríguez, 2010).
Teniendo en consideración la transcendencia de los diferentes aperos de la-branza en el mundo campesino, se puede argumentar que su reiterada relegación documental se debió a su inclusión implícita, al menos a partir del siglo XIII, como parte inherente del conjunto de la tierra objeto de cualquier tipo de negocio jurídico. También es constatable que, con anterioridad a que los contratos forales se convirtiesen en predominantes, la presencia del utillaje agrícola de hierro en la documentación fue un poco más explícita. Así se infiere del siguiente placitum de 1137 entre Munio Lovegildiz y Celanova por el que el primero se compromete a plantar y edificar una heredad siempre y cuando el monasterio le ceda boves et ferrum et sementem para tal fin (Andrade Cernadas, 1995, doc. 559 (1137)). Casi un siglo antes, la donación de la mitad de una heredad conllevó un usufructo a dos voces y la responsabilidad por parte de la misma institución de proveer al donante de adiutorium bonum, in panem et vino bove et ferro (Andrade Cernadas, 1995, doc. 540 (1031)).
Asimismo, no deja de ser cierto que todo estudio espacialmente circunscrito, ya sea de base regional, o bien correspondiente a un único dominio monástico o catedralicio, como no puede ser de otro modo, adolece de las restricciones geográ-ficas propias de su idiosincrasia metodológica y, en consecuencia, de unas fuentes generadas en contextos territoriales limitados. Es por ello por lo que la presente aportación toma como objeto el conjunto del reino y no instituciones particulares con el fin de dotar de la mayor información al análisis de los aspectos tecnológicos, ampliando y refinando, en la medida de lo posible, el espectro categorial de las fuentes a investigar.
2. LAS HERRAMIENTAS IMPLÍCITAS: FERRAMENTA ET UTENSILIA
Los términos que enuncian este apartado se presentan en la documentación de manera tanto genérica como formular, para designar al conjunto de útiles y enseres existentes en una propiedad o vivienda. En consecuencia, tales registros, dependien-
12 Otros ejemplos de la escasa relevancia que la documentación otorga a los útiles de labranza se ponen de manifiesto en los siguientes estudios: Pallares Méndez y Portela Silva, 1971, p. 29; Pallares Méndez, 1979, p.164; Mariño Veiras, 1983, p. 282.
13 Ver: Sánchez Carrera, 1997; Deaño Gamallo, 2004.
José Antonio López Sabatel368
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
do del contexto, se pueden referir al instrumental agrícola, pero también, a cualquier bien mueble susceptible de ser enajenado. Su gran prolijidad, junto con la manera en la que son mencionados, no hace sino ratificar lo arriba ya apuntado: su considera-ción como un ente colectivo que no merece la pena explicitar al quedar englobado, junto con otros artículos, dentro de un patrimonio mayor14. Así los encontramos en diversas transacciones; en la segunda mitad del siglo IX. La primera referencia de 867, proviene del tumbo de Sobrado, y es también el primer registro textual identi-ficado concerniente al término ferramenta: cum omnibus intrinsecis domorum ipsorum, cupos, cupas, ferramenta, uasa etiam uitrea et erea seu et lignea (Loscertales de García de Valdeavellano, 1976, doc. 123 (867)); la segunda mención, de 871, previamente aludida15, procede del tumbo de Celanova: domos, edificia, ferramenta, cupas, cupos, vaccas, boves, kaballos, equas, mulos, oves (Andrade Cernadas, 1995, doc. 60 (871)); la tercera, sin abandonar este tumbo, se data en 929: uicquid iusum sumus habere, in domos, torcularem, utensilia, terris, vineis, pomeriis, saltos, vel omnia ligna fructifera et arboribus (Andrade Cernadas, 1995, doc. 258 (929)); y, la última muestra seleccio-nada, se origina en 949 también en Celanova: cum domos, hedificiis, domorum, cubas, cupos, cathedras, lectos, vasa ligna vel omne utensilia de villa, terras cultas et inruptas, vineas, pumares, et cuncta arbuscula de diversis pommis gignentes (Andrade Cernadas, 1995, doc. 357 (949)).
Como es lógico deducir, dada su continuidad léxico-semántica del latín al galle-go, las referencias a ferramenta son comunes durante todo el periodo medieval16, a diferencia de utensilia que desaparece a lo largo del siglo XIII, momento en el que el gallego se constituye en lengua dominante en los textos17. Sin embargo, y pese a ello, es esta segunda locución la más abundante en la documentación altomedieval pero precisamente porque su sentido es más amplio puesto que comprende, en contra-posición a la relativa a ferramenta, todos aquellos enseres que, pudiendo o no estar relacionados con la labranza, no contenían hierro como parte de su elaboración18. De hecho, no es difícil relacionar la palabra utensilia con aquellos útiles de obligada presencia en una iglesia19 o en una casa20, mencionándose, en ocasiones, y, ya en
14 Como se puede colegir del epígrafe previo, ferramenta. al igual que sucedía con ferro o ferrum se erige también como el modo genérico de representar en las fuentes agrarias a aquellos útiles hechos de hierro.
15 Ver nota diez.16 Recordar que la primera mención a ferramenta es atribuible al año 867 (Loscertales de García de Valdeave-
llano, 1976, vol. I, doc. 123 (867)) 17 De hecho, la última referencia a utensilia se registra en el año 1302. Lucas Álvarez (2003: 310-312) 18 Es bien sabido que en latín se observa una clara distinción entre el término ferramentum que designa un
utensilio o arma de hierro y el más genérico de utensilia que hará referencia tanto a utensilios y muebles como a medios de vida y provisiones.
19 concedimus ipsius eclesie omne hornatum vel utensilia quicquid cultoribus eclesie necessarium debet (Andrade Cernadas, 1995, doc. 247 (927))
20 id est domos vel utensilia domorum, vineas, pumares, terras cultas vel incultas (Andrade Cernadas, 1995, doc. 483 (1058))
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 369
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
periodo plenomedieval, como una realidad dotada de naturaleza propia y distintiva en relación con el resto de “herramientas”21.
Se puede argumentar que, la mayor incidencia testimonial del término utensilia en detrimento del de ferramenta durante el periodo altomedieval, no es ajena al valor y estimación dados a unos útiles de hierro siempre escasos en esta época. Un factor que parece evidenciarse en la mínima presencia de este metal en los registros arqueológicos gallegos para los siglos VII y X22. Esta correspondencia del hierro con la noción de carestía fue asimismo compartida por la historiografía francesa clásica. Duby (Duby, 1999, pp. 33-36) destacó como las herramientas de metal constituyeron un elemento precioso dentro del equipo de explotación, empleándose el hierro raramente en la fabricación de los instrumentos agrícolas, resultando la madera predominante en la elaboración de los mismos. Heers (Heers, 1991, p. 129), por su parte, conectó al periodo de expansión y crecimiento agra-rios del siglo XI con una limitada mejora en la evolución de las técnicas y, con-secuentemente, con una civilización agraria aún de madera en la que el utillaje de hierro siguió siendo caro y excepcional. Asimismo, Le Goff (Le Goff, 1999, p. 179) también definió a la Edad Media como un mundo de madera, apoyando la extraordinaria valía del hierro en dos textos: el capítulo veintisiete de la regla de San Benito, dedicado íntegramente al cuidado de las ferramenta y el libro XVI del De propietatibus rerum de Bartholomaeus Anglicus que consideraba al hierro de mucha más estimación que el mismo oro.
En la Galicia desde la segunda mitad del siglo XI el aprecio por todo aquello ela-borado con este metal parece constatarse en su inclusión como parte del patrimonio de una villa en el Territorio de Búbal que el abad de Pombeiro quiere permutar con el de Celanova a cambio de la iglesia de San Román de Acedre en el actual municipio de Pantón23. Una consideración que parece mantenerse aún en pleno siglo XIV como se deduce de la concesión en foro de un casal por parte del abad del monasterio de Oseira a cambio de una renta anual consistente en diez sartenes de buen hierro24. Una de las posibles causas de este paralelismo conceptual entre los materiales de hierro y su buena estimación como elemento de negocio jurídico puede relacionarse con la gran escasez documental correspondiente a la explotación minerometalúrgica, circunstancia nada de extrañar si se tiene en consideración que, hasta su declive en
21 Mando etiam ad Pontem duos roncinos et omnia utensilia, domus, archas, scilicet et cupas et ferramenta et lecta et VII iuga booum et unus mantiles (Pérez Rodríguez, 2004, doc. 54 (1220))
22 Quizá el más claro ejemplo de lo argumentado se encuentre en los siguientes estudios arqueológicos: (Costa García y Varela Gómez, 2011) (Aboal Fernández y Cobas Fernández, 1999)23 et dedimus pro illa inter panem et uinum et ferrum et unam uaccam cum sua filia in modios XXXa (Lucas
Álvarez y Lucas Domínguez, 1996b, doc. 4 (1065))24 et nos dedes del cada anno em salvo por vosa custa en a nosa grania de Valles des padeas de boo ferro doçe por
Sam Martino (Romaní Martínez et al., 1999, doc. 1811 (1373))
José Antonio López Sabatel370
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
el siglo XIV, la misma queda prácticamente en manos de solo tres grandes dominios monásticos como fueron los pertenecientes a Sobrado, Celanova y Samos25 .
3. HERRAMIENTAS EXPLÍCITAS. HERRAMIENTAS PARA CORTAR: HACHAS, HO-CES, PODONES Y AZUELAS
3.1. Hachas
Las primeras menciones relativas al hacha no son muy tempranas ya que se docu-mentan durante la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII26. En este último registro se alude a brossis (brosas) y a securibus (machadas), otorgando a ambos el significado de arma contundente capaz de despedazar un carro repleto de bienes muebles27. No obstante, pese a que en este documento de 1209 procedente del tumbo de Samos aparecen representando la misma función, pero como elementos independientes entre sí, no hay que olvidar que en gallego actual tanto machada como brosa son sinónimos. Se diferencian del machado en que este último, de hoja más grande y mango más largo, requiere el uso de las dos manos, mientras que la brosa-machada, de tamaño menor, se puede manejar perfectamente con una sola. Estas herramientas han mantenido su cometido inalterable hasta nuestros días28, empleándose mayoritariamente en la explotación forestal y agraria con el propósito de talar, desbastar e, incluso arar (Rodríguez Río, 2012, pp.131-132).
3.2. Hoces, podones y azuelas
El primer testimonio datado relativo a la hoz se remonta a un documento de 1173 extraído del tumbo de Sobrado29, siendo este, al parecer, el vestigio documental más antiguo de la Península Ibérica (Valera Sieiro, 2003, p. 307). En este texto se aprecia con claridad la función de segar o, más concretamente, de rozar vinculada a este apero agrícola.
25 (González Castañón, 2013, 84-86) Para profundizar en el caso de Sobrado: (Pallares Méndez y Portela Silva, 2000). De particular interés para
el tema que nos ocupa es la constatación en la documentación de este monasterio de una gran y variada producción de utensilios de labranza elaborados con hierro en la granja herrería de Constantín. De entre ellos, cabe destacar por su complejidad, el arado de vertedera (Pallares Méndez y Portela Silva, 2000, pp. 85-86)
26 Ver: Loscertales de García de Valdeavellano, 1976, vol. II, doc. 59 (1163; Lucas Álvarez, 1986, doc. 249 (1209).
27 iniuenisset cum quodam carru honerato omnibus mobilibus que habebant, fregit currum cum brossis et securibus (Lucas Álvarez, 1986, doc. 249 (1209))
28 Un cometido que, según los restos arqueológicos, se remonta en Galicia al Bronce inicial (Comendador Rey, 1999)
29 et una falcem rociatoram (Loscertales de García de Valdeavellano, 1976, vol. I, doc.180 (1173).
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 371
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
En la intervención arqueológica de la fortaleza de la Rocha Forte (A Coruña) realizada en 2013, el escaso material agrícola recuperado lo componían cuatro hojas de hierro quizá correspondientes a hoces y un podón del mismo metal con mango de roble (Bóveda Fernández, 2013, p. 99). De esta última herramienta no se ha encontrado referencia escrita, sin embargo, su cometido no diferiría demasiado del desempeñado en la actualidad, es decir, el de podar o rozar. Una doble empleabili-dad compartida por la aixola o azuela. Su presencia en este apartado se explica por su función, ya que esta herramienta, aparte de ser utilizada en carpintería con el fin de desbastar madera, según Le Goff fue protagonista indiscutible junto con el fuego
de las grandes roturaciones medievales que se enfrentaron a la maleza y a los arbus-tos más bien que a los bosques propiamente dichos, frente a los cuales el instrumen-tal, la mayoría de las veces, seguía resultando impotente. (Le Goff, 1999, p. 180)
4. HERRAMIENTAS EXPLÍCITAS. HERRAMIENTAS PARA LABRAR: AZADAS, LEGO-NES, ESCARDILLOS Y PALAS
Al igual que el instrumental propiamente destinado a las tareas de corte las herra-mientas para labrar constan de dos elementos elaborados con sus correspondientes materiales: la madera para el mango y el hierro para la hoja.
4.1. Azadas y legones
No hay duda que existe cierta ambivalencia, por no decir controversia, en relación con el concepto que ha de definir tanto a las aixadas como a los legones. Tanto es así, que en algunas áreas no tan distantes utilizan uno u otro vocablo para designar a la azada, es decir, aquel instrumento de labranza formado por una pala de hierro, con su extremo cortante y unida a un mango de madera mediante un ojo circular, formando un ángulo recto o algo oblicuo. En otras localidades el legón se diferencia claramente de la azada y del azadón tanto en su estructura como en su utilidad. Estamos ante un utensilio que en castellano recibe el mismo nombre, formado por una pala de hierro de bordes cortantes unida a un mango de madera que forma un ángulo agudo no recto con la hoja. Localismos aparte, se puede apreciar diferencias entre una aixada y un legón. En primer lugar, la azada está provista de una pala, for-mando un ángulo recto con el mango unida mediante un anillo donde éste se encaja y se sujeta. En cambio, el legón se caracteriza en que, entre su hoja y el mango, apa-rece un vástago curvado que hace que la pala adopte una posición de ángulo agudo con respecto a dicho mango. Los dos aperos están ideados para cavar y remover la tierra, pero mientras el legón se halla más relacionado con el trabajo en el huerto, la azada se emplea en los demás tipos de cultivos (Mingote Calderón, 1996, p. 98).
José Antonio López Sabatel372
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
Los primeros testimonios escritos de este instrumental agrícola se circunscriben al periodo comprendido entre 1161 y 1242, los arqueológicos, para esta misma eta-pa, son nulos. La presencia del legón en la documentación se reduce a mero bien mueble que cambia de manos a raíz de un negocio jurídico ya sea este una venta30, una donación31 o un contrato de aforamiento. En este último supuesto, dos legones, dos azadas, una hoz y un machado aparecen junto con el ganado y otros enseres como patrimonio indisoluble de la granja de Cova que el abad del monasterio cister-ciense de Montederramo pretende aforar a un matrimonio (Lorenzo, 2019, doc. 144 (1242)). De entre todo este utillaje, destaca la exada petada o en el gallego actual la aixada de peta. Es decir, una azada con un saliente posterior en forma de hachuela apropiada para ciertas labores como cortar las raíces de malas hierbas o hacer agu-jeros para plantar.
4.2. Escardillos (sachos) y palas
Otro apero agrícola mencionado en la documentación, pero inexistente en los infor-mes arqueológicos, es el sacho, término con el que se conoce a una azada de menor tamaño o escardillo. Un sustantivo deverbal obtenido por sufijación cero y derivado del verbo sachar que en gallego significa remover la superficie de la tierra (un cul-tivo) con el sacho, con una sacha o con otros instrumentos aptos para esa labor32. El primer indicio de este tipo de labranza bajo la expresión “sachado” es de 1233 y procede de Ribas de Sil33.
Esta herramienta puede tener formas y tamaños distintos, dependiendo de los lugares y, también, al menos desde tiempos de San Isidoro, podía poseer o no un par de puntas bifurcadas en la parte posterior (Oroz Reta, y Marcos Casquero, 2004, p. 1355). Su primer registro documentado es también tardío, 1244. En cuanto a su funcionalidad, destaca la información relativa al sacho proporcionada por la colección documental del monasterio de San Clodio do Ribeiro. En ella se hace evidente una clara relación metonímica, dando el tipo de utillaje empleado nombre a los productos de la tierra de labor donde se emplea; con toda seguridad los hortícolas34.
30 Ver: Loscertales de García de Valdeavellano, 1976, vol. II, doc. 56 (1161), doc. 533 (1187). 31 Consultar: Lucas Álvarez y Lucas Domínguez, 1996a, doc. 39 (1238); Duro Peña, 1996, doc. 194 (1242). 32 Real Academia Galega (22 de julio de 2020). Recuperado de https://academia.gal/inicio33 De quanto vero ipsi monachi laboraverint cum suis bobus per se et per suos homines in illis locis supradictis
laboratores levent inde duas tercias et aliam terciam dividant cum domno Pelagio per medium, sed de sachado non levabit domnus Pelagius nisi medietatem quarte, nec levabit inde aliquas alias directuras (Duro Peña, 1977, doc. 34 (1233).
34 Según se desprende los siguientes documentos: tali condicione quod detis nobis annuatim IIIam partem de centeno et de labore de sacho IIIIam partem (Lucas
Álvarez y Lucas Domínguez, 1996a, doc. 56 (1244). detis mihi terciam panis et medietatem vini et medietatem laboris sarculi (Lucas Álvarez y Lucas Domínguez,
1996a, doc. 82 (1258).
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 373
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
En lo concerniente a la pala, una única referencia muestra la documentación. Aquella datada en 1242 e incluida, junto con diecinueve legones, en una relación de enseres que se conceden en donación (Duro Peña, 1996, doc. 194 (1242)). Con la excepción de la posible incorporación de un refuerzo metálico en los laterales de la hoja para hacer más fuerza con el pie, parece ser que tanto la función como la estructura de este apero no han diferido demasiado desde la época romana (Mingote Calderón, 1996, pp. 101-102).
5. ARADO Y TRACCIÓN ANIMAL
Para encontrar la primera referencia relativa al arado hay que retroceder al año 925 en el que el presbítero Pedro dona diversos bienes al monasterio de Ferreira de Pa-llares entre los que se encuentran unos aratros (Rey Caíña, 1985, doc. 3 (925)). En 993 también se registran unos aradros incluidos en otra donación (García Conde, 1951, doc. 3 (993)). Sin embargo, y, como es lógico deducir en lo que respecta a la época medieval, el uso del arado se remonta mucho más allá de lo que recogen las fuentes escritas. De este modo, en el yacimiento de As Pontes (A Coruña) se han po-dido apreciar huellas de arado ligero y poco profundo que a finales del siglo sexto y principios del séptimo surcaba la tierra, dejando un claro patrón de labra cruzada35.
En cuanto al empleo del arado y, tal como sucedía con el sacho, lo interesante aquí es el valor metonímico de la información recogida en las fuentes, es decir, aquella que crea un nexo entre el instrumental y la explotación agrícola donde se utiliza. El primer testimonio de este tipo se encuentra en un en un testamento de 962 mediante el cual Elvira, hija de los condes Arias y Ermesinda y madre del obispo Arias Núñez, otorga al monasterio de Celanova diversas villas y bienes
ipsas villas ad possidendum, arborem, ligna, petras, aquas, mulina, tam fructifera cuncta, tam arandi quam pascendi aditus (Andrade Cernadas, 1995, doc. 8 (962))
Tam arandi quam pascendi, tanto las de arar como las de pastar. Aquí es convenien-te destacar un dato semántico: en gallego, arar y labrar son sinónimos, definiéndose labrar como trabajar la tierra abriendo surcos con el arado36. Esta correspondencia ya se vislumbra en 963 por medio de una venta que incluye un pedazo de viña, una tierra que, si bien, en su mayoría se encuentra baldía (calva seminatura), parte de ella se halla arata in duas mazanarias) (Andrade Cernadas, 1995, doc. 398 (963)), trazándose así una clara línea entre lo no cultivado y lo que sí lo está.
Existen claras referencias desde, al menos, finales del siglo XIII que señalan al buey como principal fuente de tracción del arado. En el testimonio de Domingo
35 Consultar: Ballesteros-Arias, 2010, p. 30. Arar en cruz fue la manera más primitiva de labrar un terreno dispuesto en forma cuadrangular y roturado con arados livianos de madera y con reja cónica o triangular (White, 1990, p. 58).
36 Real Academia Galega (24 de julio de 2020). Recuperado de https://academia.gal/inicio
José Antonio López Sabatel374
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
Iohannes incluido en la encuesta para determinar los derechos del monasterio de Sobrado sobre Villardois se afirma que
e disso que tomara X jugos de boys cum seus apeyros e que o ajudou a arar e lavrar o villar dOoys e ajudoles a levar o pan para a grana (Pallares Méndez, 1979, doc. 54 (1292))
En 1310, una de las condiciones de obligado cumplimiento para acceder a un foro es la que compele al forero a tener en todo momento el casar aforado poblado por dos bueyes para labrar (Fernández de Viana y Vieites, 1994, doc. 36 (1310)). Cuarenta años más tarde, el mismo monasterio de Ferreira de Pantón, establece como obligación contractual dar hun boy de carro e de arado (Fernández de Viana y Vieites, 1994, doc. 55 (1350)). Estas son informaciones de interés ya que indica que, en este periodo tardío, el buey seguía siendo el animal de tiro por excelencia.
La presencia del yugo de bueyes es recurrente en la documentación gallega desde 928, año en el que, los condes don Álvaro y Sabita, donaron al monasterio de San Clodio varias cabezas de ganado entre las que se encontraba iugos de boves quator (Lucas Álvarez y Lucas Domínguez (1996a, doc. 1 (928)). Este protagonismo docu-mental muestra la importancia que tenía el ganado bovino como medio de trabajo y complemento del instrumental agrícola. Se puede apreciar como el campesino ga-llego, aún a finales del Antiguo Régimen, siguió unciendo sus bueyes al arado o al carro, sin que en ningún momento intentase sustituirlos por el caballo (Beiras, 1973, p. 121). Proceder, este, que no es extraño dentro de la cronología de este estudio, dado el gran valor que se le dio al equino en la Plena Edad Media gallega37. Tenden-cia que parece confirmarse cuando en 1241 Esteban Meléndez, junto con su madre, mujer e hijos, venden a Pedro Rodríguez toda una heredad por el precio de un ca-ballo38. Cuatro años más tarde Martín Fernández con su mujer e hijos vendieron a Nuño Pérez una cuarta parte del casal de Gosende a cambio de un buen caballo39. A su vez, en el año 1248, un caballero llamado Velasco Sánchez haría lo propio con la cuarta parte de un casal por un rocín valorado en 250 sueldos40.
37 Este valor se pone de manifiesto en la gran presencia del caballo como objeto de negocio jurídico en com-pras, ventas y donaciones presentes en la documentación del tumbo de Toxos Outos correspondientes a la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII (Pérez Rodríguez, 2004, docs. 67 (1237); 164 (1195); 190 (1249); 292 (1140); 324 (1178); 480 (1169); 483 (1177); 736 (1200); 743 (1174). 38 ego Stefanus Melendi una cum mater mea et cum filiis et filiabus meis facimus vendicionem de hereditate nostra quam habemus ultra Mineum in territorio Montis Rosi ... vobis domno Petro Roderici pro precio nominato quod a vobis accepimus, unum equm, tantum placuit nobis et vobis (Romaní Martínez, 1989, doc. 479 (1241).
39 ego Martinus Fernandi et uxor mea Elvira Santii presentibus et concedentibus filiis nostris Michaele Martini et Santio Martini vendimus vobis Nunoni Petri armigero quartam partem cuiusdam casalis que vocatur de Go-sendi, sicut nos illam habemus... et proinde accepimus a vobis unum bonum equm (Romaní Martínez, 1989, doc. 553 (1245).
40 nos Velascus Sancii miles et uxor mea Stephania Petri vendinus et concedimus in presenti vobis domno Menendo abbati et conventui Ursarie quartam unius casalis quam habui ex sucessione patris mei ... pro uno bono roncinno preciato in CCL solidis (Romaní Martínez, 1989, doc. 612 (1248).
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 375
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
De acuerdo con estos ejemplos es de suponer las dificultades que debía tener el campesinado medio para adquirir un caballo. Sólo aquellos propietarios que se podían permitir desprenderse de una heredad o disponer de una parte de un casal estarían en condiciones de adquirir este animal de lujo. La sustitución del buey por el caballo sólo fue posible en aquellas sociedades agrarias que fueron capaces de reemplazar el tradicional sistema bienal de cultivos por la rotación trienal. Aun así, la posesión de ganado equino requería que el cultivo de cereal panificable de primavera se destinase a su alimentación, perjudicando, de esta manera, la aporta-ción proteínica que las legumbres podrían llegar a ofrecer al campesino. En lo que respecta al siglo XIII y, con la posible excepción de las tierras normandas, parece ser que el uso del buey prevaleció en el Mediterráneo Occidental, Inglaterra y gran parte de Francia (Le Goff, 1999, p. 188). Incluso, según recoge White (White, 1990, p.79), Walter de Henley en su Traité de Housebondrie escrito en el siglo XIII, recomendaba elegir al buey antes que el caballo ya que, mientras un caballo viejo no poseía más valor que el de su cuero, un buey viejo podía aún ser engordado y vendido al carnicero.
Los bueyes eran uncidos tanto al arado como al carro por medio del yugo tradi-cional o de canga que apoyaba todo el peso del tiro en el cuello del animal. Por su parte, Rodríguez Galdo (Rodríguez Galdo, 1976, p. 84), en lo concerniente a la re-gión mindoniense, documenta el yugo de molida o cornal que, al evitar su roce con la piel del buey, representaba una mejora técnica en lo relativo tanto a la resistencia del animal como al aprovechamiento de su fuerza.41
Nada aportan ni la documentación escrita ni los hallazgos arqueológicos en relación con el diseño y estructura del arado utilizado. Se podría llegar a deducir, siguiendo la tesis de White (White, 1990, pp.58-59 y 62) que, en el noroeste penin-sular y, debido a su clima húmedo, se debió emplear el tipo pesado asimétrico de vertedera más propio de latitudes septentrionales que del ámbito mediterráneo. No obstante, la gran difusión y longevidad del arado de pao en tierras gallegas, hecho de madera de carballo (roble) y, provisto de reja de hierro, hace que tradicionalmente se le haya identificado con el modelo que se debió utilizar durante toda la época medieval. Criterio que compartieron tanto Portela Silva (Portela Silva, 1976, p. 131) como Rodríguez Galdo (Rodríguez Galdo, 1976, p. 84). Esta afirmación parece sus-tentarse también en el estudio etnográfico elaborado por Caro Baroja (Caro Baroja, 1996, p. 517), según el cual se defiende que, salvo algunos casos aislados, en Galicia dominaron, de entre todos los arados simétricos, aquellos de tipo cuadrangular o rectangular42.
41 De sumo interés fue el hallazgo arqueológico de un yugo de este tipo datado entre los siglos VIII y X en las excavaciones del antiguo Banco de España en Santiago de Compostela (Teira Brión, 2015, p. 211).
42 También recogen esta afirmación tanto González Ruibal (González Ruibal, 2003, pp. 55-56) como Velasco Maíllo (Velasco Maíllo, 2001, p. 34).
José Antonio López Sabatel376
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
Sin embargo, dos documentos parecen contradecir, al menos parcialmente, esta línea continuista. El primero procede del tumbo de la catedral de Coimbra y está fechado en 1145
de aratro quod pesaverit VI.es arratales pro decem et octo denariis unumquodque illorum; azeca et seca de vesadoiro, III denariis arratal. sachio de duobus arratalis pro IIII denariis. de ferro aguiar quodcumque ferrum fuerit (Da Costa, 1999, doc. 576 (1145))
El segundo se origina en el monasterio de Sobrado en 1292
e Pero Martin de Santaye jurado e preguntado disso que vio huna vez lavrar os frades de Sobrado cum III avesadoyros ou IIII o vilar que a nome Ooys e mays non sabia ende (Pallares Méndez, 1979, doc. 54 (1292))
El término vesadoiro es el que en gallego corresponde al arado asimétrico de ver-tedera (Rodríguez Río, 2012, p.217). Partiendo de la ya aludida perdurabilidad del arado de palo y, pudiendo establecer un nexo entre estos testimonios documentales con los vestigios materiales de este mismo tipo de herramienta recuperados por Liste Fernández (Liste Fernández, 1988 y 1991, pp. 230-231) en el sur de la actual provincia de Pontevedra, se podría argumentar una coexistencia de ambos modelos, al menos, a partir de segunda mitad del siglo XII.
Sin duda la parte más importante del arado fue su reja de hierro que, encajada en el dental, penetraba en la tierra, permitiendo abrir surcos al arar. Sólo dos son sus referencias documentales43, siendo quizás la primera de 964 y, procedente del Tumbo de Celanova, la más significativa. Aquí, se puede apreciar claramente el alto valor otorgado a esta pieza de hierro ya que, únicamente junto con una cabeza de ganado ovino, constituyó el precio fijado por la venta de la parte íntegra que un matrimonio poseía en dos molinos.
6. FUERZA DE TIRO Y DIFERENCIACIÓN CAMPESINA
En un documento de 1233, anteriormente ya mencionado44, se puede identificar la evidente distinción entre el rendimiento obtenido del empleo de la tracción animal y del uso de la azada. Se trata en cuestión de la cesión vitalicia de cierto patrimonio que el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil otorga al matrimonio compuesto por don Pelayo Arias y doña María Rodríguez. De entre los bienes transferidos resalta una heredad cuya producción se reparte de la siguiente manera: de lo labrado con los bueyes del monasterio, a Pelayo le corresponde un tercio dividido en partes iguales; sin embargo, de lo “sachado”, sólo recibe la mitad de la cuarta parte45. Esta última
43 Consultar: Andrade Cernadas, 1995, doc. 403 (964) y Lucas Álvarez, 1986, doc. 246 (1058). 44 Ver nota treinta y tres.45 et aliam terciam dividant cum domno Pelagio per medium, sed de sachado non levabit domnus Pelagius nisi
medietatem quarte, nec levabit inde aliquas alias directuras (Duro Peña, 1977, doc. 34 (1233).
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 377
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
mínima cuota en el reparto es muy representativa ya que manifiesta como a menor productividad mayor interés del monasterio en quedarse con una mayor proporción.
A principios del XIV, cuando el foro ya empieza a estar totalmente arraigado y generalizado, ciertos rectores monásticos y catedralicios impusieron una cláusula que compelía a su receptor a aportar un yugo de bueyes si quería disfrutar del bien aforado o, en su defecto, mantenerlo poblado con un par de estos animales hasta el mismo día que concluyese su derecho de usufructo46. La preocupación obvia del forista no era otra que la de garantizarse una fructífera explotación del bien que aforaba. De manera que, una pareja de bueyes se fue consolidando como la exigen-cia más reclamada por buena parte de los señores (Mariño Veiras, 1983, p. 313). La posibilidad de satisfacer este requisito otorgaba al forero la mínima fuerza de tiro ne-cesaria para labrar una mayor extensión de tierra, por lo que, con el tiempo, podría encontrarse capacitado para obtener más aforamientos y acumular, de esta manera, más excedente agrícola. En el resto de Castilla, por ejemplo, se consideraba un claro indicio de empobrecimiento el no poder permitirse al menos dos bueyes (Clemente Ramos, 2004, p. 81). Emplear o no emplear una herramienta tan fundamental en el campo como el arado, pronto iba a acentuar la diferenciación socio-económica del campesinado gallego puesto que, cada vez, fue más obvio que no todos serían capaces de aportar el ganado necesario para acceder a las tierras más productivas (Ríos Rodríguez, 1997, p. 155). Puede que, con el fin de soslayar esta eventualidad, el obispo de Lugo empezase a formalizar un contrato foral en el que el forero y él mismo se comprometieran a aportar cada uno un buey para equipar un casal47. Esta fue una práctica cuyo alto nivel de recurrencia sólo se testimonia en el cartulario del obispado de Lugo durante toda la primera mitad del siglo XIV. Así, el cabildo lucense entregaba, junto con la explotación, una dotación ganadera, obteniendo del forero el compromiso de correr con todos los riesgos que conllevaba su buena con-servación. Una vez finalizado el contrato, el obispado recuperaba todo lo aforado, ganado incluido48. Por supuesto, en el escalafón más bajo estaban aquellos que no
46 et que tragades o casar pobrado de hun juyo de boys e de hua vaca e de seys rogellos que seian voso o cabo (Fernández de Viana y Vieites, 1994, doc. 32 (1303).
e tragerdes senpre o cassar povrado de dous boys pera lavrar e de dúas vacuas e de doze rexellos (Fernández de Viana y Vieites, 1994, doc. 36 (1310).
Outrossi deuen a endereçar as casas moy ben et manteellas et probalas de dous boys et de duas boas vacas de veynt roxelos boos (Cal Pardo, 2005, doc. 72 (1309).
et a yglesia deffender los commo os outros; et a morte da postrimeyra pesoa este casal ficar livre et quito a a yglesia de Lugo con todas las boas paranças que y foren feytas, et poblado de dous boys et de huna vaca et de deç rexelos (Portela Silva, 2007, doc. 185 (1320).
47 et lavrardelo et parardelo ben, et faserdes y huna casa de pedra et cuberta de palla, et avedes de meter de pobrança duas vacas et un boy, et doze rexellos, et nos metermos y hun boy et una vaca (Portela Silva, 2007, doc. 68 (1308).
48 (Portela Silva, 2007, docs. 93 (1309); 119 (1312); 132 (1313); 255 (1329); 294 (1333); 338 (1336); 387 (1339); 393 (1339); 458 (1345); 490 (1346); 508 (1348); 549 (1349).
José Antonio López Sabatel378
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
poseían ni un buey, fuese suyo o aforado y que, en consecuencia, estaban obligados como vasallos que eran a labrar la tierra con la azada en la reserva señorial49.
7. CONCLUSIÓN
Una vez sometidas las fuentes a un minucioso cribado, los escasos y específicos datos relativos al instrumental agrícola no permiten, al menos irrefutablemente, pos-tular permanencias o continuismos en lo que respecta a la tipología de los medios de trabajo50. No obstante, la información extraída es lo suficientemente explícita como para que se pueda descartar en su totalidad la posibilidad de una generalizada perduración consuetudinaria del uso y empleo de este instrumental agrícola desde la Alta Edad Media. En este aspecto y, a tenor de la documentación procedente de los cartularios, cualquier propuesta en consonancia con supuestos grandes cambios o extraordinarias innovaciones correspondientes tanto a la utilización como a la apariencia del utillaje agrícola resulta insustancial. La falta de prodigalidad de tes-timonios relacionados con el instrumental agrícola se puede explicar si se tiene en consideración sobre todo una realidad inherente a la época: la marginalidad sufrida por los aperos de labranza en la documentación escrita. A fin de cuentas, el objetivo último de estos diplomas no era otro que el de garantizar una buena explotación con el fin de sustraer una renta preestablecida. De modo que, las herramientas menores que se utilizasen en el proceso, quedaban dentro de la esfera e incumbencia propia del campesino. Tal manera de pensar y obrar, parece que no se aplicaba al arado, al estar, en ocasiones, el forero compelido a aportar la tracción animal suficiente para poder trabajar más racionalmente lotes de tierra de mayor superficie.
Queda plena constancia del completo protagonismo del buey como fuerza de tracción. También se recogen testimonios que confirman el empleo del arado pe-sado o vesadoiro, pero no en detrimento del tradicional arado, sino, manteniendo una coexistencia con este. En consecuencia, el uso cada vez más generalizado del hierro y la aportación del arado de vertedera por parte de los monjes cistercienses de Sobrado dos Monxes, son los dos elementos principales que fundamentan la in-novación tecnológica en lo que corresponde al instrumental agrícola de la Galicia de los siglos XII y XIII. Un acceso al hierro, al arado y a, al menos, un yugo de bueyes que irá ahondando, con el tiempo, en una brecha cada vez más profunda entre los diferentes estratos de la sociedad campesina del territorio.
49 quen no tover buey e fazer seara (Rodríguez Galdo, 1976, p. 84)50 A excepción quizás del arado.
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 379
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
8.1. Ediciones de fuentes documentales
andrade cernadas, J. M.ª. (1995). Tombo de Celanova (Séc. X-XI). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
cal Pardo, e. (2005). Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo. Transcrición íntegra dos documentos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
da costa, a. J. (1999). Livro Preto: Cartulario da Sé de Coimbra. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra.
duro Peña, e. (1977). El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Orense: Instituto de Estudios Orensanos «Padre Feijoo» de la Diputación Provincial.
duro Peña, e. (1996). Documentos da catedral de Ourense. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Gallega.
Fernández de Viana y Vieites, J.i. (1994). Colección diplomática del monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón. Lugo Diputación provincial de Lugo.
garcía conde, a. (1951). Documentos Odoarianos. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, (35), 161-167.
lorenzo, Ramón (2019). Mosteiro de Montederramo. Colección documental e índices. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
loscertales de garcía de ValdeaVellano, P. (1976). Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes. 2 vols. Madrid: Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Archivo Histórico Nacional.
lucas álVarez, M. (1986). El Tumbo de San Juan de Samos (Siglos VIII-XII). Santiago de Compostela: Publicacións de Obra Social de Caixa Galicia.
lucas álVarez, M. (2003). El Monasterio de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela en la Edad Media. Sada (A Coruña): Edicios do Castro.
lucas álVarez, M., y lucas doMínguez, P. (1996a). El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media: estudio y documentos. Sada (A Coruña): Edicios do Castro.
lucas álVarez, M., y lucas doMínguez, P. (1996b). El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media. Sada (A Coruña): Edicios do Castro.
Pérez rodríguez, F. J. (2004). Os documentos do Tombo de Toxos Outos (1038-1334). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
Portela silVa, M.ª J. (2007). Documentos da Catedral de Lugo. Volume I. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
rey caíña, J. á. (1985). Colección diplomática del monasterio de Santa María de Ferreira de Pallares (Tesis doctoral). Granada: Universidad de Granada.
José Antonio López Sabatel380
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
roManí Martínez, M. (1989). Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Sta. María de Oseira (Ourense) 1025-1311.Santiago de Compostela: Torculo Edicions.
roManí Martínez, M. [et al.]. (1999). Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Sta. María de Oseira (Ourense) 1310-1399. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
sáez, e., y sáez, C. (1996). Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
8.2. Bibliografía
aboal Fernández, r. & cobas Fernández, M.ª i. (1999). La Arqueología en la gasificación de Galicia 10: sondeos en el yacimiento romano-medieval de As Pereiras. TAPA: traballos de arqueoloxía e patrimonio, (13), 1-65.
ballesteros-arias, P. (2010). La Arqueología Rural y la construcción de un paisaje agrario medieval: El caso de Galicia. En H. Kirchner. Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas (pp. 25-39). Oxford: Archeopress.
barral riVadulla, M.ª d. (2009). Aspectos de lo cotidiano en el arte medieval gallego. Semata: Ciencias sociais e humanidades, (21), 265-286.
beiras, x. M. (1973). La economía gallega en los escritos de Pedro Antonio Sánchez. Vigo: Galaxia.
bóVeda Fernández, M. J. (2013). Intervención arqueolóxica na Fortaleza da Rocha Forte, Memoria. Tomo II. Santiago de Compostela: Depósito Museo das Peregrinacións e de Santiago.
caro baroJa, J. (1996). Tecnología popular española. Barcelona: Círculo de lectores. carlsson-brandt Fontán, e. [et al.]. (2016). Prospección arqueológica en
San Vicente de Meá (Mugardos). Un territorio costero entre la Antigüedad y la Edad Media. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, (35), 129-156. https://doi.org/10.15304/gall.35.3955
castiñeiras, M. a. (1995). Os traballos e os días na Galicia medieval. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
cleMente raMos, J. (2004). La economía campesina en la corona de Castilla (1000-1300). Barcelona: Crítica.
coMendador rey, b. (1999). Cambios en la escala de producción metalúrgica durante las fases finales de la Edad del Bronce en el noroeste peninsular. Revista de Guimaraes. (109), 515-537.
costa garcía, J. M., rodríguez álVarez, e., y Varela góMez, d. (2011). Del complejo militar romano al monacato altomedieval: aproximación a las transformaciones del espacio interior galaico entre los siglos I y IX d. C. a partir
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 381
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
de los asentamientos de A Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña). Estrat Crític: Revista d’Arqueologia, 5 (1), 144-155.
costa garcía, J. M., y Varela góMez, d. (2011). A Cidadela después de Roma: introducción al estudio del yacimiento y su entorno durante el periodo medieval. Gallaecia, (30), 181-194.
criado-boado, F. [et al.] (1991). Arqueología del Paisaje: el área Bocelo-Furelos entre los tiempos paleolíticos y medievales (Campañas de 1987, 1988 y 1989. Arqueoloxía/Investigación, (6), 27-43.
deaño gaMallo, c.a. (2004). Rivadavia y su comarca en la Baja Edad Media. A Coruña: Edicios do Castro.
duby, g. (1999). Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval. Barcelona: Altaya.
garcía de cortázar, J. á. (1982). La Historia Rural Medieval: Un esquema de análisis estructural de sus contenidos a través del ejemplo hispanocristiano, Santander: Universidad de Santander.
gonzález castañón, M.ª (2013). La presencia monástica en la actividad minero-metalúrgica del noroeste peninsular durante el medievo. En Actas V Simposio de Jóvenes Medievalistas ‘Nuevas investigaciones de jóvenes medievalistas’. Lorca 2010 (pp. 81-92). Murcia: Universidad de Murcia.
gonzález ruibal, a. (2003). Etnoarqueología de la emigración: el fin del mundo preindustrial en Terra de Montes (Galicia). Pontevedra: Servicio de Publicacións, Deputación Provincial de Pontevedra.
Heers, J. (1991). Historia de la Edad Media. Barcelona: Labor.Hernández íñigo, P. (2004). Aproximación al utillaje agrícola bajomedieval a través
de los protocolos notariales: El caso de Córdoba. En M.ª C. Aguilera Castro. Vida cotidiana en la España medieval: actas del VI Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 26 al 30 de septiembre de 1994 (pp. 259-280). Aguilar de Campoo: Fundación Sta. María la Real.
le goFF, J. (1999). La civilización del occidente medieval. Barcelona: Paidós.liste Fernández, a. (1988). El besadoiro y su ergología. Pontevedra: Publicaciones
de la Diputación de Pontevedra.liste Fernández, a. (1991). Funcionalidad y estética en el Museo Etnográfico Liste.
Pontevedra: Servicio de Publicaciones de la Diputación de Pontevedra.lóPez quiroga, J., y Rodríguez loVelle, M. (2001). Dominio político y territorio
en Galicia entre la antigüedad y el feudalismo: el alto valle del Támega. En V Congreso de Arqueología Medieval Española: actas: Valladolid, 22 a 27 de marzo de 1999 (pp. 733-742). Valladolid: Junta de Castilla y León.
Mariño Veiras, d. (1983). Señorío de Santa María de Meira (de 1150 a 1525): espacio rural, régimen de propiedad y régimen de explotación en la Galicia medieval. La Coruña: Ediciones Nos.
José Antonio López Sabatel382
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
Mingote calderón, J. l. (1996). Tecnología Agrícola Medieval en España. Una relación entre la etnología y la arqueología a través de los aperos agrícolas. Madrid: Centro de publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Mínguez Fernández, J. M.ª (1980). El dominio del monasterio de Sahagún en el siglo X. Paisajes agrarios, producción y expansión económica. Salamanca: Universidad de Salamanca.
oroz reta, J., y Marcos casquero, M. a. (2004). Etimologías. Edición bilingüe. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
Pallares Méndez, M.ª c. (1979). El Monasterio de Sobrado: un ejemplo de protagonismo monástico en la Galicia medieval. La Coruña: Diputación Provincial de La Coruña, Publicaciones. https://doi.org/10.17561/aytm.v7i0.1661
Pallares Méndez, M.ª c., y Portela silVa, e. (1971). El bajo valle del Miño en los siglos XII y XIII. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
Pallares Méndez, M.ª c., y Portela silVa, e. (1988). Historiografía sobre la edad media de Galicia en los diez últimos años (1976-1986). Studia Historica. Historia Medieval, (6), 7-26.
Pallares Méndez, M.ª c., y Portela silVa, e. (2000). El complejo minerometalúrgico de la granja cisterciense de Constantín: Bases para el desarrollo de una investigación en arqueología medieval. Arqueología y territorio medieval, (7), 81-92.
Pallares Méndez, M.ª c., y Puente Mínguez, J. a. (1981). Villa Bidualdi. Un despoblado del siglo X. Aproximación arqueológica. Cuadernos de Estudios Gallegos, (22), 475-486.
Pérez rodríguez, Fco. J. (2010). Historia medieval de Galicia: un balance historiográfico (1988-2008). Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, (18), 59-146.
Portela silVa, e. (1976). La región del obispado de Tuy en los siglos XII a XV. Una sociedad en la expansión y en la crisis. Santiago de Compostela: El Eco Franciscano.
ríos rodríguez, M.ª l. (1997). Transformación agraria. Los terrenos de monte y la economía campesina (s. XII-XIV). En M.P. Torres Luna [et al.]. Espacios rurais e sociedades campesiñas (pp. 145-172). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
rodríguez galdo, M.ª x. (1976). Señores y campesinos en Galicia. Siglos XIV-XVI. Santiago de Compostela: Pico Sacro.
rodríguez lóPez, M.ª V., y Pérez suescun, F. (1998). La vida campesina en Navarra y su reflejo en el arte (Siglos XII-XIV). En M.ª C. Aguilera Castro (Coord.), Vida cotidiana en la España medieval: actas del VI Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 26 al 30 de septiembre de 1994 (pp. 371-388). Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Sta. María la Real. Centro de Estudios del Románico.
Instrumental agrícola y fuerza de tracción en la Galicia medieval (siglos IX-XIV). Una primera aproximación 383
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 363-383
rodríguez río, x. a. (Coord.). (2012). Vocabulario Forestal (galego-español-inglés). Santiago de Compostela: Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela.
sáncHez carrera, c. (1997). El bajo Miño en el siglo XV: el espacio y los hombres. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
sancHo i Planas, M. (1993). Utillaje agrario en la Cataluña medieval (s. V-XV). En I Jornadas Internacionales sobre Tecnología Agraria Tradicional (pp. 109-118). Madrid: Museo Nacional del Pueblo Español.
suárez-Ferrín, a. P. (2005). La iconografía medieval en los murales gallegos de los siglos XIV, XV y XVI: una vista panorámica. Anuario brigantino, (28), 303-350.
teira brión, a.M. (2015). Cultivos e froiteiras na Idade Media en Galicia: O conxunto carpolóxico da escavación do Banco de España (Santiago de Compostela). Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, (34), 209-226.
teJerizo, c., y quirós, J.a. (2018). Treinta años de arqueología en el norte de la Península ibérica. La “otra” Arqueología Medieval. En J. A. Quirós Castillo (Ed.), Treinta años de Arqueología Medieval en España (pp. 123-145). Oxford: Archaeopress Publishing Ltd.
Valera sieiro, x. (2003). Léxico cotián na Alta Idade Media de Galicia: o Enxoval. Sada (A Coruña): Edicios do Castro.
Velasco Maíllo, H. M. (2001). Caracterizaciones etnográficas y señas de identidad. Análisis antropológicos sobre Castilla y León. En Estudios de etnología en Castilla y León 1992-1999 (pp. 31-54). Valladolid: Junta de Castilla y León.
Vaquero díaz, M.ª. b.; Pérez rodríguez, Fco. J.; durany castrillo, M. (coords.). (1998). Técnicas agrícolas, industriais e constructivas na Idade Media: curso de verán, Celanova, 8-12 de xullo de 1996. Vigo: Universidade de Vigo-Concello de Celanova.
WHite, l. (1990). Tecnología medieval y cambio social. Barcelona: Paidós.
López Rider, Javier, Paisajes medievales en la campiña sur de Córdoba 385
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 385-388
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20114
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 385-388DOI:10.14198/medieval.20114
López Rider, J. (2020). Paisajes medievales en la campiña sur de Córdoba. Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Serie Maior 13. Murcia: Sociedad
Española de Estudios Medievales-Editum- CSIC. 416 pp. ISBN: 978-84-17865-69-6
Clara alMagro Vidal
Author:Clara Almagro VidalGoethe-Universität Frankfurt am Main (Fráncfort del Meno (Hesse), Germany)[email protected]://orcid.org/0000-0002-6243-3034
Date of reception: 04/06/21Date of acceptance: 05/06/21
Citation:Almagro Vidal, C. (2021). Book review: López Rider, J. (2020). Paisajes medievales en la campiña sur de Córdoba. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 385-388https://doi.org/10.14198/medieval.20114
© 2021 Clara Almagro Vidal
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
Los acontecimientos no se suceden en espacios carentes de características dife-renciadoras. Los procesos históricos se producen en medios físicos que los deter-minan de manera fundamental y cuyo conocimiento contribuye de forma decisiva a explicarlos. La conciencia de las realidades físicas que acompañan al desarrollo histórico afortunadamente impregna cada vez más la labor de los historiadores. Esto ha llevado al desarrollo de nuevos análisis centrados en el territorio y en los paisajes como elemento no sólo explicativo de otros procesos sino de interés por sí mismos como objetos de estudio. Esta monografía constituye una estimable adición a la creciente literatura sobre este tema, planteando un innovador análisis sobre ciertos aspectos del paisaje.
Clara Almagro Vidal386
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 385-388
En esta monografía, Javier López Rider presenta los hallazgos de su investigación doctoral, la cual se centra en el estudio de la zona sudoeste de la actual provincia de Córdoba desde el momento de su conquista por los castellanos hasta el final de la Edad Media (siglos XIII-XV).
En particular, la investigación desarrollada por López Rider se centra en tres aspectos particulares de los paisajes medievales: las formas de poblamiento, la red parroquial y las estructuras castrales. La estructura del libro refleja los objetivos planteados por el autor en la introducción (p. 19): analizar el paisaje partiendo de las estructuras de poblamiento y aspectos asociados a ellas como elementos del paisaje. Para tal fin, la obra está dividida en dos grandes bloques. El primero está dedicado a proporcionar un marco para los hallazgos sobre los que se ex-tiende en la segunda parte. De esta manera, la sección inicial del trabajo contiene una reflexión sobre el concepto de paisaje, justificando la selección de elementos en los cuales el autor centrará posteriormente su análisis. Asimismo, revisita la cuestión de si existió un libro de repartimiento para esta región, argumentando que las circunstancias que rodearon la conquista y sus momentos posteriores difícilmente posibilitarían la realización de este instrumento para la repoblación. Asimismo, se hace un recorrido por las distintas modalidades de asentamiento que aparecen en las fuentes escritas en cada momento y las características de cada una, partiendo de las de mayor entidad, como las villas, y llegando a entidades menores tales como los villares, los caseríos o las chozas). En su descripción, presta especial atención al número estimado de habitantes de cada uno, sus ni-veles de desarrollo desde un punto de vista administrativo y la categoría jurídica a ellos asignada.
A continuación, el autor desarrolla un análisis individual de las distintas entida-des de poblamiento del área de estudio. Esta sección está dividida a su vez cuatro secciones: las dos principales están dedicadas a los núcleos que tuvieron continui-dad en el tiempo (“núcleos permanentes”) y a aquellos que no la tuvieron (“núcleos carentes de perdurabilidad”), respectivamente. La exploración de los casos que caían bajo estas dos categorías de análisis ocupan buena parte de la obra. El panorama de las estructuras de poblamiento se completa y complementa con un análisis de la red parroquial que aborda no solo las parroquias sino también formas asociadas al culto religioso sin tener el nivel de desarrollo que tenían las parroquias (mitaciones, limi-taciones, ermitas), –y con un repaso de los elementos que articulaban la red castral del territorio (castillos, torres...).
La publicación incluye un juego de mapas de elaboración propia (dos de ellos desplegables) y una serie de ilustraciones que muestran las características físicas de los enclaves y hallazgos arqueológicos, así como otros elementos gráficos que resultan de gran utilidad para identificar y localizar los enclaves a los que se refiere el texto, relaciones espaciales y otros aspectos tratados en el análisis. La inclusión
López Rider, Javier, Paisajes medievales en la campiña sur de Córdoba 387
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 385-388
de este material gráfico, en este sentido, es acertada, pues complementa y refuerza el contenido del texto.
El acercamiento realizado por el autor al tema de estudio –las redes de poblamien-to y su contribución a la construcción de paisajes– es apropiadamente sistemático y sus hallazgos están sólidamente fundamentados en fuentes. En su análisis, el autor integra con éxito la información contenida en la documentación escrita –resultado de un muy extenso y sistemático trabajo en archivos– e información arqueológica para rastrear la trayectoria de los distintos núcleos. Igualmente, la atención que presta a la toponimia y la tarea realizada para rastrear cambios de nombre, sus im-plicaciones y las dificultades que plantea para la investigación resulta enormemente interesante. Entre las aportaciones más destacadas de esta obra se encuentra sin duda la acertada aproximación que realiza a los procesos de despoblación y sus im-plicaciones. Su percepción de los asentamientos como entes vivos y cambiantes a lo largo del tiempo resulta enormemente acertada, al igual que la distinción que realiza entre la categoría jurídica de los núcleos de población y la existencia de los mismos como lugares habitados. Tal como muestra en numerosos ejemplos, en ocasiones se produce una divergencia entre ambos aspectos en muchos casos liminales de pobla-miento que ha llevado a menudo a una inexacta interpretación de los testimonios contenidos en las fuentes. De este modo, el autor emplea el término “despoblados habitados” para hacer referencia a entes de población que desde un punto de vista físico y humano existían pero que no poseían suficiente entidad por sí mismos desde una perspectiva institucional, bien porque habían perdido contingentes poblaciona-les que les habían hecho perder su entidad e independencia, bien porque nunca la adquirieron. De manera similar a como otros investigadores han aplicado conceptos análogos (falsos despoblados, deraygados...) a otras regiones, la introducción de esta categoría explicativa al reino cordobés abre posibilidades para una interpretación más ajustada a la compleja realidad del poblamiento medieval. De esta manera, el resultado de aplicar este concepto contribuye a rectificar inexactas apreciaciones re-lacionadas con los procesos de despoblamiento –que corresponderían más bien con reorganización de los patrones de asentamiento.
Esos mismos matices en la interpretación son aplicados igualmente a la red parroquial, con las “iglesias despobladas” y otros tipos de entidades de menor ca-tegoría (mitaciones, limitaciones) que se mencionan en las fuentes medievales. Sea como elementos de referencia visual, como entidades propietarias de tierras y otros recursos, o como unidades de organización del territorio desde un punto de vista eclesiástico, el destino de estas estructuras eclesiásticas estuvo estrechamente rela-cionado con la evolución del poblamiento en sí.
Como es normal en un tema de investigación con la extensión y complejidad como el que aborda la presente obra, no todos los aspectos de los fenómenos pueden ser explorados con el mismo nivel de detalle, bien porque las fuentes no proporcio-
Clara Almagro Vidal388
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 385-388
nan información al respecto, bien por la necesaria selección de elementos de análisis que se debe llevar a cabo. En este sentido, un punto muy interesante que merecería mayor detenimiento es el destino que siguió la población musulmana que había asentada en este territorio antes de la conquista y cómo se produjo su sustitución por pobladores cristianos. El autor apunta de manera general la sublevación de 1264 como causa fundamental para el despoblamiento mudéjar (p. 102) y menciona la presencia musulmana puntualmente con anterioridad, así el peso que su herencia tuvo en la organización del reino cordobés tal como reflejan la toponimia y la red castral, entre otros aspectos. Estos mismos testimonios suscitan a su vez numerosas preguntas sobre cómo se produjeron los procesos de transición poblacional en cada caso y las implicaciones que éstos tuvieron para la organización del poblamiento y de estos territorios que esperamos puedan ser abordados en futuras investigaciones.
No cabe duda que la presente obra se convertirá en un trabajo de referencia y potencial modelo a seguir para futuras investigaciones sobre el Reino de Córdoba y sobre el poblamiento medieval.
Guillem Roca Cabau. Pobresa i hospitals a la Lleida baixmedieval 389
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 389-391
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.19863
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 389-391DOI:10.14198/medieval.19863
Roca Cabau, G. (2020). Pobresa i hospitals a la Lleida baixmedieval. Lleida: Pagès editors. 260 pp.
ISBN: 978-84-1303-228-3
Frederic aParisi roMero
Author:Frederic Aparisi RomeroDepartament d'Història Medieval i Ciències Historiogràfiques de la Universitat de València. Universitat de València (València, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0003-4520-0869
Date of reception: 29/04/21Date of acceptance: 23/05/21
Citation:Aparisi Romero, F. (2021). Book review: Roca Cabau, G. (2020). Pobresa i hospitals a la Lleida baixmedieval. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 389-391.https://doi.org/10.14198/medieval.19863
© 2021 Frederic Aparisi Romero
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
La pandèmia que vivim ha tornat al centre del debat historiogràfic les pestes i l’assistència mèdica en èpoques passades. I el medievalisme no ha estat indiferent a aquest corrent. A la fi i al el cap, com va dir l’insigne medievalista Marc Bloch, tota història és història contemporània. D’entre tota la producció historiogràfica que en els dos últims anys s’ha produït, i s’està produint, faríem bé de diferenciar aquella que és resultat precisament del context particular que estem vivint, d’aquella altra que forma part o és resultat de projectes de recerca a més llarg termini. Aquest és el cas de l’últim treball de Guillem Roca, Pobresa i hospitals a la Lleida baixmedieval, publicat per Pagès editors en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
El llibre és el resultat de part de la seva tesi doctoral defensada a la Universitat de Lleida el 2017. Cal dir, però, que no es tracta d’una mera adaptació del text a les normes d’edició de l’editorial, sinó que l’autor ha portat a terme una profunda revisió dels materials i de la bibliografia per confegir un nou treball, més madur i
Frederic Aparisi Romero 390
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 389-391
assossegat. Per tot això, aquesta és una monografia destinada a durar, a consolidar-se com una referència, més enllà de modes historiogràfiques, en l’estudi de les xarxes d’hospitals i també de l’assistència a la ciutat medieval, que, al cap i a la fi, són els dos grans temes sobre els que es vertebra l’obra de Guillem Roca.
Després de la pertinent introducció, el llibre arranca amb un capítol dedicat a la definició dels conceptes de pobre i de pobresa a l’edat mitjana. En el següent capítol s’analitzen els hospitals de Lleida, des de la conquesta de la ciutat, al segle XII, fins al procés d’unificació dels nosocomis existents al segle XV. Resultat d’aquest procés seria l’Hospital general de Santa Maria, que és analitzat en detall en el tercer capítol. El quart està dedicat als usuaris dels hospitals medievals. Roca perfila els diferents trets de pobres, malalts i marginats que eren atesos en un nosocomi. Finalment, abans de desenvolupar les conclusions, es realitza una anàlisi de la xarxa hospitalària de l’entorn de Lleida i la seva evolució al llarg de la baixa edat mitjana. Per tancar, s’acompanya el treball de la transcripció d’una dotzena de documents de diversa natura que exemplifiquen els casos exposats prèviament.
Assenyalada l’estructura de l’obra, cal posar l’accent en les seves aportacions més rellevants. D’entrada, s’ha de destacar la incorporació al coneixement historiogràfic d’un nou cas particular, Lleida. No es tracta de qualsevol ciutat sinó possiblement, juntament amb Xàtiva, la principal de les ciutats la Corona d’Aragó que no era capital política de cap dels territoris que la integraven. Com digué Lorenzo Valla, tot i que Barcelona era la ciutat més puixant i bella, Lleida era la més celebre de Catalunya. Però més enllà de l’aportació d’un nou observatori, voldria destacar dos aspectes que particularitzen l’obra de Guillem Roca. En primer lloc, l’estudi dels usuaris dels hospitals medievals, i en segon l’anàlisi de la xarxa d’hospitals.
Mitjançant una aproximació a la documentació a través de la microhistòria, Roca dibuixa els diferents perfils d’aquells i aquelles que requerien dels serveis que oferien els hospitals. Sovint reduïm aquests perfils al pobre material, al pelegrí i al leprós en el cas dels hospitals especialitzats en aquesta malaltia. I és cert que tots ells són presents en aquesta anàlisi. Però Roca ens mostra un hospital més complex i, perquè no dir-ho també, més sòrdid del què el tòpic historiogràfic ens tenia acostumats. Fins al nosocomi hi arriben malfactors de tota mena, individus amb ferides encara sagnant que busquen una cura immediata i encara malalts mentals. Fins i tot, el centre esdevé l’escenari d’una violació, un fet que degué ser més habitual del què les fonts il·lustren. Aquesta perspectiva que situa en el punt de mira el malalt més que no l’assistència o la malaltia en si mateix resulta força interessant i obri una línia d’anàlisi poc transitada en l’estudi de la salut a l’edat mitjana.
La segona de les aportacions d’aquest llibre és dibuixar, amb el detall que permet la documentació, la xarxa hospitalària de l’entorn de Lleida en època medieval. Paga la pena insistir en el fet que l’estudi de les xarxes hospitalàries va més enllà de la simple enumeració de nosocomis, per bé que l’inventariat és el primer pas necessari
Guillem Roca Cabau. Pobresa i hospitals a la Lleida baixmedieval 391
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 389-391
i indefugible. Però com Roca ens demostra, les xarxes hospitalàries canvien amb el temps i són reflex de les situacions de cada moment. Per això no hi ha una xarxa hospitalària medieval sinó més aviat xarxes, en plural, perquè cada segle, cada con-text històric, va tenir la seua pròpia xarxa d’hospitals. De retruc, Roca ens il·lustra sobre la xarxa de camins que conduïen fins a la ciutat de Lleida o que partien d’ella.
Tot plegat, estem al davant d’una obra madura, tot i la joventut del seu autor, ben pensada i assossegada, que s’insereix de ple en dels debats que estan de rabiosa actualitat en el medievalisme i en el conjunt de la historiografia.
A. Riera i Melis, A. (2019). “Un regne dins en la mar”. Estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat... 393
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 393-396
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20556
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 393-396DOI:10.14198/medieval.20556
Riera i Melis, A. (2019). “Un regne dins en la mar”. Estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca
a la baixa edat mitjana. Lleida: Pagès Editors. 366 pp. ISBN: 978-84-1303-186-6
Antoni Mas Forners
Author:Antoni Mas FornersUniversitat de les Illes Balears (Spain)[email protected] https://orcid.org/0000-0002-8451-2294
Date of reception: 27/07/21Date of acceptance: 29/07/21
Citation:Mas Forners, A. (2021). Book review: Riera i Melis, A. (2019). “Un regne dins en la mar”. Estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la baixa edat mitjana. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 393-396.https://doi.org/10.14198/medieval.20556
© 2021 Antoni Mas Forners
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
“Un regne dins en la mar”. Estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la baixa edat mitjana (col·lecció Verum et Pulcrum Medium Aevum, Pagès Editors), a cura de Flocel Sabaté i Maria Soler, consisteix en el primer recull d’estudis de l’historiador Antoni Riera Melis que es publica, a manera d’homenatge, de l’obra de l’historiador mallorquí.
El bessó de l’obra, constituït per una selecció dels treballs referits a la corona de Mallorca, va precedit de tot un seguit de pròlegs («Antoni Riera, historiador medievalista», a càrrec de Flocel Sabaté; «Antoni Riera i la Universitat de Barcelona, d’estudiant de filosofia i lletres a catedràtic d’història medieval», a càrrec de Maria Àngels Pérez Samper, «Bibliografia d’Antoni Riera i Melis», a càrrec de Maria Soler, i «Mallorca dins l’obra investigadora d’Antoni Riera i Melis, a càrrec de Pau Cateura».
Antoni Mas Forners394
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 393-396
Tots aquest treballs permetran al lector de l’obra un coneixement acurat de la fecunda trajectòria intel·lectual i investigadora de l’historiador de Sant Llorenç.
Això, per altra part, ens permetrà estalviar-nos-hi les referències, tret de remarcar l’entitat dels treballs que han estat recollits en aquest volum:« El estatuto arancelario de los mallorquines en el seno de la Corona de Aragón en la segunda mitad del siglo XIII»; «La “Llicència per a barques” de 1284. Una font important per a l’estudi del comerç exterior mallorquí del darrer quart del segle XIII»; «Mallorca 1298-1311, un ejemplo de planificación econòmica en la época de plena expansión»; «La lezda balear de 1302, un punto de fricción entre el reino de Mallorca y las ciudades mercantiles catalanas a principio de siglo XIV»; «El regne de Mallorca en el context internacional de la primera meitat del segle XIV»; «Els jueus de Menorca a la primera meitat del segle XIV. Les seqüeles d’una relació d’identitats asimètrica.»
Quaranta anys després, els primers quatres articles (El estatuto arancelario...; La “Llicència per a barques”... ; Mallorca 1298-1311... ; La lezda .....) escrits entre 1977 i 1981, continuen essent bàsics per al coneixement de la història del regne i de la corona de Mallorca, sobretot des d’una perspectiva política, fiscal i comercial. Allò mateix es pot dir sobre el cinquè (El regne de Mallorca...), quelcom més recent (1989). Tots plegats, dèiem, són encara essencials per als interessats en aquests aspectes de la història del reialme de Mallorca i responen als mateixos patrons metodològics i estilístics, conjuminant una erudició i un maneig de les fonts que els han convertit en una referència ineludible, de manera que, conjuntament, han bastit un buc interpretatiu que encara ara es manté amb força.
El bessó d’aquests treballs respon a la voluntat d’estudiar el procés de formació i consolidació d’una monarquia –la de la Corona de Mallorca–, constituïda per territoris de conquesta recent i de colonització encara en curs (el regne insular) i, a més, per territoris «vells», que no assoliren títol de Regne –ans el contrari, foren vinculats a d’altres entitats polítiques: a França, en el cas de Montpeller i a Catalunya, en el cas del Rosselló–. I això en el període comprès entre les acaballes del segle XIII i la primera meitat del segle XIV, en què aquesta monarquia –que Jaume I havia decidit que no tengués cap tipus de vinculació amb la branca major de la Corona d’Aragó– en passà a ser feudatària, com a conseqüència del tractat de Perpinyà (1279), que convertia Jaume II de Mallorca en vassall del seu germà Pere el Gran.
D’acord amb l’argumentació de Riera, la situació, ambigua i complexa, que es genera a partir d’aqueix tractat –que Jaume II hagué de subscriure ben a desgrat– esdevé la clau, no tan sols de les relacions entre totes dues monarquies, sinó encara, i més específicament, de la política que desenvoluparen Jaume II i els seus successors.
El primer bloc d’articles permet observar, gràcies a la mirada aguda i atenta de Riera Melis, en com es concretà un estat de coses el que, a partir de 1279, donà pas a dos punts de tensió recurrents: d’una banda, la voluntat, per part dels monarques
A. Riera i Melis, A. (2019). “Un regne dins en la mar”. Estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat... 395
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 393-396
catalano-aragonesos, d’actuar com a veritables senyors dels reis de Mallorca, tot involucrant-los, i amb ells als seus territoris, en afers que podien anar en contra dels interessos dels súbdits de la monarquia mallorquina i de la corona mateixa. Aqueixa subordinació als interessos de la branca major també tengué contrapartides, com el reconeixement dels privilegis aranzelaris concedits per Jaume I als habitants del regne de Mallorca –momentàniament returada amb motiu del conflicte francoaragonès de 1285–. I, d’altra banda, si el rei d’Aragó volia actuar com a veritable senyor dels seus territoris i dels de la branca menor, Jaume II i els seus successors estaven disposts a actuar com a veritables reis en els seus dominis, particularment en el regne de Mallorca. I per això calia –així es desprèn d’aquests treballs d’Antoni Riera– saber fins on podia arribar el poder efectiu –o l’autonomia– d’aqueixa branca menor, amb un estatus polític incert i fins i tot fluctuant, sempre mediatitzat per la major. Calia saber-ho, tot i que fos estirant la corda i tractant d’establir –infructuosament– una lleuda als súbdits directes de la Corona d’Aragó (qüestió objecte d’un dels acurats estudis del volum), però també amb iniciatives reeixides, i de tanta volada, com la creació del sistema monetari mallorquí, que s’han d’estudiar en el marc del conjunt de polítiques del segon període del regnat de Jaume II. Antoni Riera dedica a aqueixa qüestió un acuradíssim treball («Mallorca 1298-1311...) en què demostra que tot un seguit d’iniciatives del monarca mallorquí foren objectes d’una planificació comuna i amb una execució prevista, podem pensar que d’una manera ben simbòlica, just als inicis del segle XIV. Es tracta, fonamentalment, de l’esmentada creació del sistema monetari i de les Ordinacions per a la creació de noves viles o pobles (1300), però també dels inicis de la creació de consolats mercantils propis. En aqueix article Riera té el mèrit de ser el primer autor a estudiar detingudament les esmentades Ordinacions –que preveien la creació o promoció de noves poblacions, amb la mateixa amplada de carrers, cada una de cent veïns, amb un patrimoni idèntic (un solar, 3,5 ha de terra conreable i 7,1 de terres de garriga)– que adquirien el seu patrimoni d’una manera peculiar. Tal com para esment l’historiador mallorquí, els posseïdors de les terres afectades per l’esmentada normativa adquirien l’obligació de subestablir-les en emfiteusi als nous pobladors, a canvi de rendes que, tret del delme, consistien en censos en metàl·lic fixats en la nova moneda que creava Jaume II, cosa que, sens dubte, en volia facilitar la circulació. Es tractava, en paraules d’Antoni Riera, d’una reparcel·lació forçosa del domini útil d’extenses zones de l’illa que propiciaria el creixement de la producció. Tot això, acompanyat de la concessió de crèdits als nous pobladors que haurien de dur a terme els ja establerts i d’una moratòria en el pagament de deutes. L’aplicació de les Ordinacions, com ja hem dit, facilitava l’altra gran iniciativa d’en Jaume II, també estudiada detingudament per Riera: la creació del sistema monetari mallorquí, que havia de substituir la moneda de curs legal –la valenciana– però també d’altres monedes foranes. La mesura que, com afirma Riera, també reforçava l’autonomia comercial i financera del regne respecte de la
Antoni Mas Forners396
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 393-396
Corona d’Aragó, es començà a concretar amb l’encunyament de numerari el mateix 1300. Així i tot, l’equiparació artificial entre el real de Mallorca i el de València va provocar la devaluació del mallorquí, cosa que, així i tot, no va comprometre el caràcter de moneda legal del nou numerari. D’altres iniciatives no assoliren l’èxit previst –com l’intent de creació d’una manufactura llanera de qualitat mitjana a la Ciutat de Mallorca– o tot just s’iniciaren, com la política d’assoliment de consolats mercantils propis –només aconseguida a Bugia, a 1302–. Aquesta perspectiva de conjunt –referida només al regnat d’en Jaume II de Mallorca– es complementa amb l’article de síntesi «El regne de Mallorca en el context internacional de la primera meitat del segle XIV», publicat ja en a 1989, en el qual l’autor resumeix la seva visió sobre el reialme de Mallorca. I això tot indicant que «des del 1279, no era més que un conjunt de petits territoris de la “confederació” catalanoaragonesa, discontinus, administrats per un monarca que només hi gaudia d’una sobirania limitada, les estructures econòmiques, socials i polítiques dels quals no eren ni anàlogues ni complementàries.» Tanmateix, l’autor hi remarca que els «territoris integrants del regne de Mallorca», tot i les «paleses divergències estructurals, presentaven un seguit de trets comuns: llur caràcter marítim, tots disposaven de ports o de riberes mínimament condicionades per a la recalada de vaixells; la seva minsa extensió territorial (...); la seva permeabilitat lingüística(...); i la seva posició estratègica respecte dels grans eixos del comerç internacional de l’època.» Per tant, segons Riera, «El reialme de Mallorca era, doncs, una construcció política fràgil, que confinava amb estats força més ferms: la Corona d’Aragó i França. La seva autonomia es perpetuaria mentre la “confederació” s’hagués d’enfrontar amb problemes més greus a la Mediterrània o a la Península Ibèrica, entretant no entrebanqués seriosament les expansions territorial i mercantil catalanes a ultramar.» En aqueix article Riera dibuixa, amb traç decidit i veu erudita, la trajectòria del Regne de Mallorca fins que, a la dècada de 1340, es donaren les condicions propícies per a la seva reintegració a la Corona d’Aragó. La compilació es clou amb un treball esplèndid («Els jueus de Menorca a la primera meitat del segle XIV. Les seqüeles d’una relació d’identitats asimètrica»), de 2009, utilíssim no tan sols per al coneixement de la petita comunitat jueva de la Balear menor, sinó també per a la de totes les Illes Balears. I, tot plegat, amb una introducció que permet al lector contextualitzar dins un marc general tota aquella documentació que li és oferta i analitzada referida a Menorca.
En resum i concloent: només resta felicitar als editors per la seva iniciativa que, a banda d’esdevenir un merescut homenatge a la tasca del mestre, de l’historiador «de referència» –com en diuen ara– que ha estat i és Antoni Riera Melis, permet posar a l’abast del lector un aplec de treballs, majoritàriament antics però encara vigents, i que reunits permeten fornir –o, si tant voleu, mantenir– una visió de conjunt sobre una època fonamental de la història de Mallorca.
Mas i Forners, A., Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural... 397
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 397-401
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20040
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 397-401DOI:10.14198/medieval.20040
Mas i Forners, A. (2020). Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència linguística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles XIV-XVII). Palma:
Documenta Balear. 383 pp. ISBN: 978-84-18441-01-1
Brauli Montoya abat
Author:Brauli Montoya AbatCatedràtic d’Universitat. Departament de Filologia Catalana. Universitat d’Alacant (Alicante, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0002-4110-1364
Date of reception: 26/05/21Date of acceptance: 26/05/21
Citation:Montoya Abat, B. (2021). Book review: Mas Forners, A. (2020). Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciencia lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles XIV-XVII). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 397-401. https://doi.org/10.14198/medieval.20040
© 2021 Brauli Montoya Abat
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
Aquesta obra podem considerar-la inclosa en un conjunt de tres monografies que els últims anys s’han plantejat l’existència del concepte de nació avant la lettre en cadascun dels principals territoris de llengua catalana. La primera va ser la d’Agustín Rubio Vela, El patriciat i la nació: sobre el particularisme dels valencians en els segles XIV i XV (2012); la següent la de Flocel Sabaté i Curull, Percepció i identificació dels catalans a l’edat mitjana (2016), i la tercera la que ens ocupa en aquesta ressenya. Totes tres monografies han seguit l’estela, directament o indirecta, del prologuista del llibre, Antoni Ferrando Francés, amb la seua indispensable Consciència idiomà-tica i nacional dels valencians (1980). Certament, aquesta darrera obra parteix d’un centre d’atenció lingüístic que és col·lateral en les que considerem que l’han succeït, però creiem que aquest enfocament en la llengua ha marcat territori no sols dins la
Brauli Montoya Abat398
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 397-401
filologia catalana sinó en la historiografia centrada als Països Catalans, com són la sèrie de les tres monografies esmentades. Per això el pròleg es constitueix en un plus, que recomanem no botar-se, del llibre que ressenyem.
Passsem, doncs, a parlar del llibre objecte d’aquesta recensió. El seu autor, An-toni Mas i Forners, és un historiador mallorquí molt lligat a les terres valencianes meridionals a causa de l’agermanament existent entre el seu poble, Santa Margalida, i la nostra Tàrbena, d’ascendència mallorquina. Precisament, ell i el filòleg tarbener Joan-Lluís Monjo són coautors de Per poblar lo regne de Valèntia… L’emigració ma-llorquina al País Valencià en el segle XVII (2002). Però no és el tema d’aquest darrer llibre del que parlarem sinó del que inicia el mateix Mas i Forners en altres dos treballs seus: “De nationes seu linguae a cuius regio eius lingua. Les denominacions gentilícies de la llengua de Mallorca durant l’edat mitjana” (2002) i Esclaus i cata-lans. Esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles XIV i XV (2005); és a dir: tractarem de les relacions entre llengua i identitat nacional, assumpte també tocat pel seu homònim (parcial) de la Universitat d’Alacant, Antoni Mas i Miralles, “La identitat nacional d’Oriola en l’època foral: la llengua com a argument” (2014), a la base del qual hi ha recerques, també alacantines, com les de Juan Antonio Barrio Barrio: «La formación de la identidad nacional en el sur del País Valenciano en el siglo XV» (2005) o «Per servey de la Corona d’Aragó. Identidad urbana y discurso político en la frontera meridional del Reino de Valencia: Orihuela en la Corona de Aragón, ss. XIII-XV» (2011).
Amb aquest bagatge bibliogràfic i la pròpia recerca arxivística, Mas i Forners ha construït un estudi que podem qualificar de redó. Ell comença establint la situació política del regne de Mallorca medieval, que va oscil·lar, segons moments, entre una dependència de Catalunya i una independència de la Corona d’Aragó (capítols 1 i 2). Aquest punt de partida li permet centrar-se, al capítol tercer, en les denominacions de la llengua catalana a Mallorca entre els segles XIV i XVI (no XIV i XV, com diu al sumari, p. 7). Aquestes denominacions de la llengua comencen basant-se en el gentilici de Catalunya (català, catalanesc) i acaben fent-ho en el del propi territori insular (mallorquí). Ara bé, això no significa que aquesta evolució denominativa im-plique una transformació envers unes actituds lingüístiques secessionistes entre els mallorquins sinó que apunta a un canvi en el sentiment nacional dels habitants de l’illa gran de les balears, que passen d’autoanomenar-se catalans de llengua i nació, com veiem en els capítols successius (4-6), a dir-se (lingüísticament i nacionalment) mallorquins (a partir del capítol 10). Al bell mig d’aquesta evolució, Mas i Forners fa una parada per a il·lustrar els conceptes no lingüístics que conformen el títol del llibre: terra, pàtria i nació, als quals n’afig un altre, el de poble (cap. 8). Aquests conceptes es fonamenten en el de comunitat lingüística, com era propi al final de l’edat mitjana, cosa que li dona peu a capbussar-se en algunes reflexions teòriques interessants sobre el nacionalisme medieval en base a aportacions d’autors com Ro-
Mas i Forners, A., Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural... 399
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 397-401
bert Barlett, Juan Antonio Barrio (no José Antonio, p. 131) o Eric Hobsbawm (no Hobswam, p. 134, 288).
Però la nació de què parlen els mallorquins de la baixa edat mitjana no sempre se sustenta sobre una base lingüística (o, més aviat, ètnico-lingüística); a voltes es basa en la nació dinàstica, que recobreix tota la Corona d’Aragó, i, altres voltes, es queda en el “petit” regne insular de “Mallorques” (Apèndix 15). En el primer cas, sempre inclou l’adjectiu de catalana, com en aquest exemple de 1515 que aporta Mas i Forners: “los mercaders negocians de la nació catalana, en què són compresos los mallorquins” (cap. 10, p. 148); en el segon, el terme nació sol anar precedit del possessiu nostra o seguit per un complement del nom: “del rei” o “d’Aragó” (cap. 11), i en el tercer, lògicament, el terme en qüestió, sol rebre alguna especificació amb el corònim Mallorca o el gentilici mallorquí, concepte que guanya terreny amb el pas a l’edat moderna per motiu de l’establiment de la cort a Castella des de finals del segle XV i l’afebliment progressiu, al si de la monarquia hispànica, de l’antic nexe aglutinador que eren les institucions unitàries de la Corona d’Aragó (caps. 13-15). Ara bé, ni l’amfibologia del concepte de nació ni la tendència històrica que acabem d’assenyalar eren particulars del Regne de Mallorques, ans al contrari, es donen paral·lelament al Regne de València, com va establir molt bé Rubio Vela (2012), i també a Catalunya, on la possible ambigüitat de l’adjectiu català queda resolta amb l’expressió del corònim (“la dita nació catalana (...) nació de Catalunya”), com mos-tra Sabaté i Curull (2016: 14).
Els capítols següents del llibre (16-24) ja discorren pels segles de la dissolució de les nocions àmplies de nació catalana (s. XVI i XVII): l’ètnico-lingüística i la di-nàstica de la Corona d’Aragó, que són substituïdes pel nou concepte de nació que ara s’arrecera sota la Corona de les Espanyes (cap. 18, p. 227-228) i per la llengua que la representa, la castellana, esdevinguda espanyola. L’ambigüitat es redueix a la confluència amb la “nació mallorquina”, que hi queda totalment subsumida (igual que la “valenciana” i la “catalana” estricta, que ja eren “altres” nacions). Per tant aquesta època entronitza “una nació de nacions” (Castella, en realitat) i “una llen-gua de llengües” (el castellà). Lògicament, la nació i la llengua que són designades en singular acabaran quedant-se amb aquests títols en exclusiva, i les altres esde-vindran, respectivament, regions i dialectes, ja entrats els segles XVIII i XIX. Però això ja és una part de la història en què no entra el nostre autor, qui es limita a mostrar-nos en els darrers capítols (18-20) com va implantant-se aquesta ideologia nacional i lingüística durant el Cinc-cents i el Sis-cents a través, sobretot, dels cro-nistes mallorquins de l’època: Joan Baptista Binimelis, Joan Dameto i Vicenç Mut (vegeu també l’apèndix 17).
El llibre es clou amb uns extensos apèndixs i una completíssima i ben treballada bibliografia, a més d’uns índexs (onomàstic, toponímic, de conceptes i de gentilicis) ben útils. En aquest sentit, s’acompleix el qualificatiu de redó que havíem donat
Brauli Montoya Abat400
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 397-401
per al llibre de Mas i Forners. I no rebaixa en absolut aquesta redonesa un aspecte formal de la llengua de redacció de l’autor que escapa de la normativa. Es tracta de l’expressió dels anys amb la preposició a:
la defunció, a 1700, del darrer Àustria hispànic (...) la persecució dels jueus no va acabar quan es convertiren –per por que els fessen la pell– a 1435 (p. 26-27).
Aquest és només el primer parell d’exemples del llibre, però podem observar que aquest ús és sistemàtic en tot el volum. Curiosament, en treballs anteriors del mateix Mas i Forners (2002, 2005) trobem els usos normals en català per a indicar les dates amb anys: l’article davant el numeral corresponent sense preposició o la preposició en amb article o sense, d’acord amb la gramàtica normativa catalana: “(en) (el) 1948” (Institut d’Estudis Catalans, 2016: p. 1176). Desconeixem si es tracta d’un criteri lingüístic imputable a l’autor o a l’entitat editora; el que està clar és que no es tracta d’un error, com el que veiem –puntualment– en escrivir per escriure (p. 228), perquè, si no, no hi hauria la sistematicitat que s’hi pot copsar. Siga com siga, el contingut de l’obra compensa sobradament detalls com els que acabem d’esmentar –purament formals–, que no han de ser cap impediment per a fer-ne una lectura ben profitosa, tant des de la perspectiva de l’especialista en història o filologia com des del punt de vista del lector comú, que vol simplement gaudir del plaer d’aprendre.
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
barrio barrio, J.A. (2005) «La formación de la identidad nacional en el sur del país valenciano en el siglo XV», dins J. Millán (ed.), Fronteras e identidades en el sur valenciano, siglos XIII-XVI, Ayuntamiento de Orihuela, p. 29-38.
barrio barrio, J.A. (2011) «Per servey de la Corona d’Aragó. Identidad urbana y discurso político en la frontera meridional del Reino de Valencia: Orihuela en la Corona de Aragón, ss. XIII-XV». Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXXI, núm. 238, mayo-agosto, pp. 437-465.
Ferrando, A. (1980) Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. València: Ins-titut de Filologia Valenciana. Universitat de València.
Institut d’Estudis Catalans, Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona 2016.Mas i Forners, Antoni (2002). “De nationes seu linguae a cuius regio eius lingua.
Les denominacions gentilícies de la llengua de Mallorca durant l’edat mitjana”, Homenatge a G. Rosselló Bordoy, vol. II, Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, 585-606.
Mas i Forners, Antoni (2005). Esclaus i catalans. Esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles XIV i XV, Lleonard Muntaner, Palma.
Mas i Forners, Antoni (2014). “La identitat nacional d’Oriola en l’època foral: la llengua com a argument”, dins A. Mas, J. Millán i B. Montoya (eds), Llengua i
Mas i Forners, A., Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural... 401
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 397-401
identitat a Oriola en l’època foral. Oriola / Alacant: Ajuntament d’Oriola / Univer-sitat d’Alacant, p. 9-29.
Sabaté i curull, Flocel (2016). Percepció i identificació dels catalans a l’edat mitjana, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
rubio Vela, Agustín. El patriciat i la nació: sobre el particularisme dels valencians en els segles XIV i XV. Castelló / Barcelona: Fundació Germà Colón Domènech (Col·lecció Germà Colón d’estudis filològics 9) / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, vol. I (335 pp.), vol. II (348 pp.)
J. Albarrán Iruela, J. Ejércitos benditos: Yihad y memoria en Al-Andalus (siglos X-XIII) 403
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 403-408
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20522
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 403-408DOI:10.14198/medieval.20522
Albarrán Iruela, J. (2020). Ejércitos benditos: Yihad y memoria en Al-Andalus (siglos X-XIII). Granada: Editorial Universidad
de Granada. 540 pp. ISBN: 978-84-338-6753-7
David Porrinas gonzález
Author:David Porrinas GonzálezÁrea de Didáctica de las Ciencias Sociales, Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura. Universidad de Extremadura (Spain)[email protected] https://orcid.org/0000-0003-1759-6616
Date of reception: 22/07/21Date of acceptance: 27/07/21
Citation:Porrinas González, D. (2021). Book review: Albarrán Iruela, J. (2020). Ejércitos benditos: Yihad y memoria en Al-Andalus (siglos X-XIII). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 403-408.https://doi.org/10.14198/medieval.20522
© 2021 David Porrinas González
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
Ejércitos benditos, de Javier Albarrán, es un trabajo de investigación profundo so-bre una cuestión muy poco tratada por la historiografía especializada en al-Andalus. Y es que sobre la plasmación y evolución de la guerra santa en el Islam occidental medieval es realmente poco lo que se ha estudiado, con honrosas excepciones como el propio Albarrán o el profesor Alejandro García Sanjuán. El libro es una versión resumida y adaptada de su tesis doctoral, defendida a principios del 2020, en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i Violencia religiosa en la Edad Media penin-sular: guerra, discurso apologético y relato historiográfico, dirigido por los profesores Carlos de Ayala Martínez y J. Santiago Palacios Ontalva, y financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobier-no de España (HAR2016-74968-P). A pesar de la densidad y la complejidad de lo
David Porrinas González404
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 403-408
estudiado, Albarrán logra condensar en poco más de 500 páginas años de arduas e intensas investigaciones sobre el ŷihād y su implementación en el al-Andalus de los siglos plenomedievales. Escrito con un estilo ágil y profesional, riguroso y ameno, el lector podrá sumergirse en el mundo de las ideas religiosas, políticas, militares e ideológicas, en un momento de cambio en el devenir de las estructuras políticas peninsulares.
El propósito del autor es el de desentrañar un concepto de ŷihād que va más allá de su significación como “guerra santa”, para luego centrarse en los distintos desarrollos y usos que adoptó el concepto y la práctica de la guerra sagrada en al-Andalus desde el califato omeya hasta el imperio almohade, así pues, entre los siglos X y XIII. En los discursos sobre guerra santa va a cobrar una importancia capital la legitimación dada por el recurso a la memoria de las primeras batallas del Islam, aquellas que fueron libradas por el profeta Mahoma y sus sucesores más inmedia-tos, los primeros califas. Es precisamente a la clarificación de conceptos esenciales como los de “ŷihād”, “memoria” y “guerra santa” en lo que centra Javier Albarrán sus esfuerzos en el primer capítulo de la obra. También contextualiza el espacio y el tiempo donde centra su análisis, el al-Andalus desde el 912, cuando sube al trono Abderramán III, hasta el año 1269, cuando cae el Imperio Almohade. En ese arco temporal distingue tres fases diferenciadas, la del califato de Córdoba, la de los rei-nos de taifas y el dominio almorávide, y la de la presencia almohade en el ámbito andalusí. Como advierte Albarrán, un estudio de esta naturaleza no debe centrar su atención únicamente en la península Ibérica y al-Andalus, debiendo conocer y com-prender, además, las dinámicas históricas que se están produciendo en el Magreb, e incluso más allá.
El objetivo fundamental del libro, en palabras del propio autor, es el de “estudiar los discursos de guerra santa que se pusieron en marcha en el al-Andalus de los siglos X-XIII”, así como el de analizar el papel que desempeñó en esos discursos la me-moria de las primeras batallas del Islam. En relación con ello, se valorará en el libro a la guerra santa como una herramienta esencial de poder y legitimación política e ideológica, y cómo pudo operar en la centralización de los distintos poderes islámi-cos andalusíes durante el periodo abordado. Para ello es necesario estudiar cómo son caracterizados los distintos enemigos contra los que se lanza la guerra santa, entendiendo, además, que el ŷihād no fue únicamente empleado por los principales soberanos. Finalmente, Albarrán entiende necesario analizar los elementos de ritua-lización de la guerra santa en este contexto.
Para centrar la importancia y alcance de su estudio, el autor realiza un apretado pero intenso ejercicio de historiografía, repasando las principales aportaciones de distintos estudiosos que, de una u otra manera, se han aproximado al complejo mundo de la guerra santa en al-Andalus, moviéndose principalmente en opiniones negacionistas del fenómeno en el contexto andalusí. Necesariamente todo buen his-
J. Albarrán Iruela, J. Ejércitos benditos: Yihad y memoria en Al-Andalus (siglos X-XIII) 405
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 403-408
toriador debe presentar sus fuentes, y reflexionar sobre ellas, sobre sus fortalezas y debilidades. Eso es precisamente lo que el profesor Albarrán hace en otro apartado de este primer capítulo introductorio. Y es que el repertorio de fuentes estudiado resulta amplio y heterogéneo, destacándose como vestigios más importantes los dic-cionarios biográficos, las fuentes jurídicas y literarias, las obras de magāzī y futūḥ, las fuentes documentales y epistolares y, fundamentalmente, las fuentes cronísticas, las cuales, como afirma el autor, resultan imprescindibles para un trabajo de esta naturaleza.
El capítulo 2 del libro se adentra en el estudio del primero de los periodos a tratar, el del califato omeya, en un arco temporal que Albarrán sitúa entre los años 912 y 1008. En ese contexto es necesario comprender la importancia del soberano, del califa, del autodenominado defensor del Islam y portador de seguridad y felici-dad. Durante el califato las campañas militares serán lanzadas por el califa contra los enemigos de la fe con fines bélicos, ideológicos, legitimadores, y, por lo tanto, también políticos. Se aquilatará el concepto de “califa guerrero”, que sufrirá a partir de la derrota en Simancas (939) un cambio de orientación y concepción. A partir de ahí el califa no participará tanto en las campañas de manera física como de forma espiritual, actuando como figura central en ceremoniales con alta carga simbólica como los anudamientos de banderas y la entrega de estandartes bendecidos. Alman-zor recuperará, ya en los años finales del califato, un concepto y práctica del “califa guerrero” que se implica físicamente en el liderazgo y conducción de las campañas lanzadas contra los enemigos del Islam. Será esto así, según Javier Albarrán, por las necesidades legitimadoras de Almanzor, dándose durante su gobierno una mayor cantidad de expediciones militares lanzadas contra los cristianos especialmente.
Pero, ¿contra qué tipo de enemigos eran lanzadas esas campañas de guerra santa? En el siguiente bloque de este segundo capítulo es donde el autor caracteriza a esos distintos adversarios, que no son únicamente los cristianos del norte. Y es que la nómina de rivales debe ser completada con los “herejes, apóstatas e hipócritas”, ene-migos internos de una religión islámica considerada ortodoxa, disidentes y rebeldes que ocasionaban graves trastornos a un poder central califal que no dudó en emplear la guerra santa como mecanismo de control, cohesión, integración, sometimiento y centralización de la desviación y la disidencia.
En el siguiente bloque, Albarrán presenta algunos de los elementos más impor-tantes de la ritualización de la guerra santa, siendo algunos de ellos las cartas, los alardes, las banderas y estandartes, y todo un programa propagandístico que tiene su desarrollo en los escenarios de organización y práctica de la guerra y en los relatos escritos de los mismos. Completaban el panorama todo un “display” diseñado para epatar al espectador, para hacer patente el poder religioso, político y militar del ca-lifa. En ese sentido, las tiendas rojas del califa en campaña eran auténticos símbolos de la guerra santa, así como las cartas de batalla y su fuerte carga de sacralización.
David Porrinas González406
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 403-408
Las cabezas cercenadas de los enemigos principales eran otra más de las manifesta-ciones de esa guerra sacralizada.
Pero la reivindicación y uso de la guerra santa no se limitaba al califa. Los seño-res de frontera, de origen árabe y beréber, responsables del gobierno y la defensa de demarcaciones en los confines de al-Andalus como Zaragoza o Toledo, aprovecharon también las ventajas que de cara a su propia legitimación ofrecía el capital simbólico de la guerra santa. Estos auténticos “virreyes de frontera”, como los califica Alba-rrán, gozaron de amplios márgenes de autonomía respecto al poder califal, siendo precisamente su empleo de la guerra sagrada uno de los pilares de esa independencia relativa.
Pero… ¿Quiénes eran los receptores del programa de guerra santa propuesto por el poder? A esa importante cuestión dedica Javier Albarrán los siguientes bloques de este interesante segundo capítulo, donde analiza el poder de los voluntarios del ŷihād, motivados por la promesa de salvación que se ofrecía, y que en ocasiones tu-vieron un desempeño que fue elogiado por los propios califas. No menos importan-tes fueron los hombres de religión y guerra, alfaquíes y ulemas que participaron en campañas bendecidas, y quienes, aun siendo ancianos en ocasiones, encontraron la muerte en empresas lanzadas contra infieles, descreídos, rebeldes y herejes. Algunos de estos hombres religiosos se retiraron a los confines de las fronteras para captar voluntarios de la guerra santa.
El último bloque de este capítulo caracteriza los elementos primordiales que materializan la guerra santa. La naturaleza martirial del combate es uno de ellos, así como la intervención en las batallas de agentes de Dios como los ángeles, o los sueños premonitorios inspirados por la divinidad, o el fuego divino lanzado contra los adversarios. La purificación e islamización del espacio conquistado a los infieles formaría parte también de ese programa ideológico y sacralizado.
El siguiente capítulo, el tercero, se adentra en el análisis de la memoria ancestral de las primeras batallas del Islam durante el periodo califal, estudiando analogías establecidas entre los califas de Córdoba y aquellos otros que iniciaron el Islam y su expansión mundial. Así, Abderramán III será contemplado como una especie de Mahoma redivivo por algunos autores que crean imágenes brillantemente analizadas por el autor. El Profeta será autoridad moral y religiosa recordada de manera recu-rrente por distintos eruditos y escritores, polemistas y propagandistas, y figura cen-tral en las comparaciones establecidas entre los soberanos del pasado y el presente.
Con todas esas bases sólidamente asentadas, Javier Albarrán nos sumerge en el capítulo 4 en la evolución de los conceptos, ya presentados, durante el interesante periodo de los reinos de taifas y el posterior dominio almorávide. Y es que, a pesar de la situación de debilidad que sufre al-Andalus durante las taifas, el recurso a las ideas de guerra santa, lejos de desaparecer, pervivió en algunos casos. Ciertamente en este tiempo se inclinó la balanza ofensiva a favor de los cristianos, pero algunos
J. Albarrán Iruela, J. Ejércitos benditos: Yihad y memoria en Al-Andalus (siglos X-XIII) 407
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 403-408
soberanos taifas no dejaron de recurrir a un combate sagrado más necesario que nunca, y algunos de esos reyes supieron seguir obteniendo rendimiento político y simbólico de la guerra contra el infiel y su sacralización. No obstante, el verda-dero resurgimiento del concepto de soberano-gāzī va a producirse con la llegada e implantación del imperio almorávide en el contexto andalusí. Durante el dominio almorávide el predominio militar cristiano dará paso a un equilibrio de fuerzas, deteniéndose en las primeras décadas el empuje conquistador cristiano. Los almo-rávides lanzarán campañas exitosas contra el enemigo tradicional en el nombre de la fe, invocando la necesidad de ir más allá en el desarrollo de la guerra santa. Pero esa guerra santa no solo era necesaria contra los cristianos, lo era, en ocasiones más si cabe, contra movimientos religiosos que cuestionaban la autoridad de un movimiento almorávide que había surgido y se había consolidado fundamentándose en dos pilares principales: la religión y el ejército. Con esos dos sólidos puntales, los almorávides dominaron al-Andalus, enfrentándose por igual a reinos de taifas y reinos cristianos. Contra estos últimos cobrarán relevancia las decapitaciones, las oraciones, los estandartes e insignias, los discursos de las cartas de victoria, como impactantes muestras simbólicas del poder de Dios y los suyos, aun no documen-tándose cotas de intensidad equiparables al periodo califal.
Durante el periodo taifa-almorávide también se produjo el fenómeno de los señores de frontera, dominadores de territorios y necesitados de una legitimidad que incrementaba, precisamente, el recurso a la guerra sagrada. Igualmente se dio el voluntariado, la participación en campañas de hombres de religión y guerra, las connotaciones martiriales, las manifestaciones de la ayuda divina en la batalla, la islamización del espacio arrebatado al infiel. En el capítulo 5 Albarrán de nuevo vuelve a analizar el papel desempeñado por la memoria de las primeras batallas del Islam y la equiparación de los soberanos del presente con el Profeta y los primeros califas, en este caso durante el periodo tratado y cuajado en discursos elaborados por otros autores e intelectuales relevantes de ese tiempo y el posterior.
Similar estructura desarrolla el autor en el capítulo 6, destinado a reproducir el esquema analítico propuesto hasta ahora, para comprender los desarrollos del ŷihād durante el importante periodo almohade, que se inicia a mediados del siglo XII y se extiende hasta algo más de mediados del siglo XIII. Durante estos algo más de cien años, va a recurrirse de nuevo a la imagen y concepto de soberano-gāzī, quien apelará a la guerra santa como mecanismo útil para la unificación de territorios y la cohesión del dominio almohade. Y es que el poder almohade tendrá que enfrentarse en suelo andalusí a los tradicionales enemigos cristianos, que han retomado su ex-pansión, y a otros poderes centrífugos como el ejercido por Ibn Mardanīš. Para ello se afinarán rituales, estandartes de victoria, reliquias y tambores, tiendas rojas del califa en la batalla, inscripciones en puertas monumentales de ciudades y fortale-zas, las cartas de victoria expositivas de un lenguaje de guerra santa contundente y
David Porrinas González408
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 403-408
propagandístico. Durante el dominio almohade los poderes rebelados emplearán sus propios discursos y recursos de la guerra sagrada, y desde el lado califal se seguirá reflexionando sobre la naturaleza martirial del combate sagrado, la materialización de la ayuda divina, la participación de hombres de religión en los combates. La destrucción de los símbolos religiosos del enemigo será llevada a cabo durante el califato norteafricano.
De manera similar a lo trazado para los periodos califal y taifa-almorávide, Javier Albarrán profundiza, en un nuevo capítulo, en la recuperación y empleo intelectual y práctico de la memoria de las primeras batallas del Islam, dándose un intenso uso de esa memoria por parte de un poder califal almohade muy necesitado de le-gitimidad. Parte de esta memoria se verá enriquecida con el recuerdo de un pasado andalusí entendido como glorioso. Una vez más el autor desarrolla un profundo análisis de las obras de distintos autores del momento, y de sus percepciones sobre la memoria de batallas y pasados islámicos brillantes y memorables.
Se cierra la obra de Javier Albarrán con unas conclusiones generosas, maduras y acertadas, desarrollando en estas páginas una visión panorámica y analítica de las ideas y conceptos principales que ha venido desgranando con profundidad y rigor a lo largo de toda la obra. Soberano-gāzī, ŷihād, centralismo versus desintegración, guerra santa como fuente e instrumento de cohesión, legitimidad y dominio políti-co. Todos esos conceptos esenciales dibujan con nitidez un panorama que nos era bastante desconocido hasta ahora, contribuyendo el trabajo de Javier Albarrán a dar luz y color a un panorama de la guerra santa y sus facetas, que nos recuerda en no pocos aspectos a los desarrollos que se produjeron en el mundo cristiano enfrentado durante esos siglos. Ejércitos benditos contribuye, así pues, a un conocimiento más profundo de aspectos esenciales de la historia peninsular, y sienta las bases para en el futuro estar en condiciones de abordar estudios comparativos entre Islam y Cris-tiandad que pueden ser sumamente esclarecedores.
Escartí, V. J. y Roca Ricart, R. (2021). En los márgenes de la Historia: marginales y minorías 409
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 409-411
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20627
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 409-411DOI:10.14198/medieval.20627
Escartí, V. J. y Roca Ricart, R. (2021). En los márgenes de la Historia: marginales y minorías. Saragossa: Libros Pórtico.
305 pp. ISBN: 978-84-7956-208-3
Héctor sancHis Mollà
Author:Héctor Sanchis MollàUniversitat de València (Valencia, Spain)[email protected] https://orcid.org/0000-0001-7400-1733
Date of reception: 04/08/21Date of acceptance: 30/08/21
Citation:Sanchis Mollà, H. (2021). Book review: Escartí, V. J. y Roca Ricart, R. (2021). En los márgenes de la Historia: marginales y minorías. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 409-411.https://doi.org/10.14198/medieval.20627
© 2021 Héctor Sanchis Mollà
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
L’interés per les minories –ètniques, religioses o sexuals– i la gent que va viure al marge del que podríem entendre com el sistema dominant en cada moment històric, ha fet que a l’editorial Libros Pórtico, de Saragossa, s’haja publicat recentment, sota la direcció de Vicent J. Escartí i Rafael Roca Ricart, un volum que presenta un gran interés: En los márgenes de la Historia: marginales y minorías. Els articles reunits en aquest volum són treballs provinents de diferents encontres de caire internacional que han tingut lloc a la Universitat de València i a la Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), i on han col·laborat, també, altres institucions de l’estat Espanyol o de fora, i que han provocat un interés evident entre els estudiosos i els investigadors dels sectors socials que han tingut sempre menys possibilitats de reeixir, tant en l’edat mitjana com durant l’edat moderna. Els autors d’aquest aplec
Héctor Sanchis Mollà410
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 409-411
de textos són, d’altra banda, i en la seua gran majoria, professors universitaris i investigadors de diferents institucions que han orientat els seus estudis cap aquests qüestions i en les terres de la l’antiga Corona d’Aragó.
Així doncs, el volum que comentem conté els treballs de Vicent Josep Escartí («Amores difíciles y amores marginados: Sobre el amor y la escritura en la Valencia medieval», pp. 9-28); María Luz Mandingorra («A la putanesca. San Vicente Ferrer y la figura de la prostituta», pp. 29-47); Gabriel Ensenyat («Los pobres, unos marginados necessarios de cara al más allá», pp. 49-78); Juan Antoni Barrios («Y deliberó de vivir como judío. Y se fuesse donde no lo conociessen y viviesse como judío. Exilios y conversiones en el Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI, a través de la documentación inquisitorial», pp. 79-101); Arantxa Llàcer («Los condenados que rescató la memoria: sobre los actos de justicia en la Valencia del siglo XVI», pp. 103-117); Alejandro Llinares («El escepticismo frente a la brujería: una aproximación a la caza de brujas en Cataluña», pp. 119-140), Albert Toldrà («Amor entre mujeres en la documentación inquisitorial del tribunal de València», pp. 141-149); Carmel Ferragud («Joan Aznar, de médico del hospital a prohombre de Alzira (Reino de Valencia) a finales de la Edad Media», pp. 151-169); Abel Soler («El corsario Alí Caix, o la resistencia de los moriscos valencianos a la represión inquisitorial española», pp. 171-187); Jacob Mompó («Amistad, deseo y prostitución. El caso de Luís Ramón y Carlos Charmarinero (s. XVII)», pp. 189-210); Verònica Zaragoza («Gertrudis de Anglesola (1641-1727): escritura, autoridad e integración ciudadana desde los márgenes», pp. 211-233); Vicent Martines («La Canción de la cruzada contra los albigenses y el relato del proceso de convertirse en marginados en casa propia: los condes de Toulouse y el conde de Provenza», pp. 235-268); Rosabel Martínez-Roig, Diego Gavilán-Martín i Gladys Merma-Molina («Transmedia storytelling que reporta y supera casos de marginados. Clásicos como muestra de didáctica y psicología social para la superación personal», pp. 269-292) i Francesc Granell («Una iconografia del otro en el retablo de san Jorge del Centenar de la Ploma», pp. 293-305).
En aquests articles podem trobar aproximacions molt interessants sobre aspectes tan diversos com el món de la prostitució, les dones que vivien marginades, els homosexuals i el seu món ocult, els enamorats transgressors, els jueus i els criptojueus, els moriscos que serien bandejats el 1609, etc., al costat de relats de vides que s’han situat sempre en els espais més marginals de la història per als investigadors havien presentat un molt escàs interés. I tot això al costat d’esdeveniments històrics i moments del passat com els que fan referència als càtars o a la bruixeria. Sempre, òbviament, amb un treball de camp sobre la documentació de primera mà en què es fonamenten els coneixements que es contenen en aquests treballs que aporten ens ofereixen aproximacions ben evocadores per tal per tal d’aproximar-nos al món del passat i, més concretament, en espais molt particulars que molt sovint no han rebut la mirada atenta dels investigadors.
Escartí, V. J. y Roca Ricart, R. (2021). En los márgenes de la Historia: marginales y minorías 411
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 409-411
Aquest llibre, certament, és una aportació ben atractiva per al lector i per a l’estudiós i, encara, perquè amb aquests articles se’ns donen idees sobre línies d’investigació poc transitades fins ara que, a més, poden esdevenir línies de treball de cara a desenvolupar noves recerques. I és per això que ens cal aplaudir aquests treballs i la iniciativa de donar a la llum pública aquest volum amb aquest conjunt d’estudis que, segons afirmen els seus curadors, V. J. Escartí i R. Roca, són escrits referits a “hombres y mujeres –especialmente estas, las grandes relegadas– que ocupan una posición secundaria o accesoria en procesos judiciales, confesiones, narraciones, memorias, epístolas y otro tipo de documentos administrativos o literarios se convierten, desde la perspectiva que indicamos, en una fuente de primer orden para el análisis de los comportamientos sociales y la historia de las mentalidades.” Certament, i com també diuen els mateixos autors, al volum editat per Pórtico “hablamos de sucesos que tienen como protagonistas a mujeres que fueron víctimas de la violencia machista; homosexuales –masculinos y femeninos– y transexuales criminalizados por el poder y, en especial, por la iglesia; moriscos, criptojudaizantes y herejes condenados por sus creencias religiosas; bandoleros y delincuentes que vivían al margen de la ley... Personas, en definitiva, que nos permiten aproximarnos a las pasiones y las pulsiones de una buena parte de la sociedad del antiguo régimen”. Portar a cap investigacions sobre aspectes claraments marginats en el discurs de la Història és una forma de conéixer millor com es pensava i què se sentia, en determinats moments històrics, entre els qui han tingut menys possibilitats de deixar-nos els seus testimonis perquè, per les circumstàncies de la seua vida, eren persones que vivien clarament marginades.
Antoni Furió (ed.). En torno a la economía mediterránea medieval. Estudios dedicados a Paulino Iradiel... 413
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 413-415
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20013
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 413-415DOI:10.14198/medieval.20013
Furió, A. (Ed.) (2020). En torno a la economía mediterránea medieval. Estudios dedicados a Paulino Iradiel. València:
Publicacions de la Universitat de València. 402 pp. ISBN: 978-84-9134-661-6
Esther tello Hernández
Author:Esther Tello HernándezDepartament Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques. Àrea d’Història Medieval. Universitat de València (Valencia, Spain)[email protected]://orcid.org/0000-0002-5985-3791
Date of reception: 22/05/21Date of acceptance: 23/05/21
Citation:Tello Hernández, E. (2021). Book review: Furió, A. (Ed.) (2020). En torno a la economía mediterránea medieval. Estudios dedicados a Paulino Iradiel. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 413-415. https://doi.org/10.14198/medieval.20013
© 2021 Esther Tello Hernández
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
El libro que aquí se reseña es un reconocimiento a la trayectoria científica del catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València Paulino Iradiel. En particular, el estudio reúne 15 artículos de reconocidos investigadores y colegas que han estado vinculados a la trayectoria el dr. Iradiel desde sus inicios en Salamanca hasta Valencia, pasando, como no, por Italia y Francia. Todos ellos abordan la his-toria del mediterráneo occidental durante los siglos bajomedievales desde diferentes puntos de vista, argumento –tal como indica Antoni Furió en el prólogo– en el que se han centrado buena parte de la producción científica del homenajeado.
Tras la extensa presentación realizada por Antoni Furió y que contextualiza el marco historiográfico del libro y la trayectoria de los autores implicados, el artículo de Alberto Grohman aporta una reflexión en torno a cómo se ha tratado en la his-
Esther Tello Hernández414
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 413-415
toriografía las fuentes documentales económicas. Para ello, repasa lo que escribie-ron sobre esta cuestión historiadores y filósofos como M. Foucault, F. Braudel o M. Bloch, entre otros, y presta atención al devenir de la historia cuantitativa o la historia del trabajo. Precisamente, la temática del trabajo y los trabajadores es en la que se centra Giampiero Nigro en su artículo. Nigro toma como observatorio la industria textil florentina de los siglos XIV y XVI. En concreto, aborda la interesante cuestión del ritmo y los tiempos de producción y la importancia capital de la banca, el trans-porte y la innovación, incluyendo aquí la moda, entre otros aspectos. En tercer lugar, centrándose en la producción lanera, Giuliano Pinto realiza un amplio recorrido sobre la importancia económica y el peso social que tuvo la manufactura de la lana en la Italia bajomedieval. El autor pone ejemplos de varias ciudades italianas que legislaron en torno a esta cuestión, mostrando claramente cómo era un asunto pri-mordial en el ordenamiento urbano. Por su parte, Élisabeth Crouzet-Pavan aborda en su artículo los oficios en Venecia a finales de la Edad Media. Para ello, también se centra en la legislación urbana y, sobre todo, en la regulación de los modos de producción en los siglos XV y XVI. Sobre la retribución del trabajo escribe asimismo Franco Franceschi. A través de la Italia centro septentrional, analiza la interesante cuestión del binomio trabajador y pobreza y el papel esencial que jugaron en todo ello las cofradías y demás corporaciones asistenciales.
Dejando de lado el mundo del trabajo, Gabriella Piccini se centra en los pres-tamistas de la Siena del trescientos. A través de una documentación sistemática de la década de 1330, Piccini hace un recorrido por los diferentes tipos de perfiles de prestamistas que actuaban en la ciudad de Siena y su vinculación con los cargos urbanos. Pasando a la península ibérica, pero continuando con el tema financiero, Juan Carrasco escribe un amplio artículo sobre el crédito en la Navarra de finales del siglo XIV. En particular, el autor profundiza en la morosidad, las condenas por los impagos de deudas y el fraude por usura y falseados documentales en torno a la cuestión del crédito cristiano.
Otro conjunto de artículos tiene como temática el cultivo. Alfio Cortonesi toma como observatorio el camino histórico de la vía Romea-Francígena y profundiza en la distribución del paisaje: desde los pastos y tierras de cultivo, hasta elementos que articulan el territorio como hospitales o monasterios. Por su parte, Antoni Riera i Melis analiza el cultivo y consumo del arroz en los marjales valencianos y en Cata-luña. En una primera parte expone cómo se fue introduciendo este cultivo desde el valle de Yangtsé y la expansión de este en época islámica. En la segunda parte del artículo expone, sobre todo, la difusión por tierras catalanas y su exportación a otras zonas peninsulares y del mediterráneo.
Centrado también en la actividad económica, Amedeo Feniello toma como obser-vatorio el mercado y el consumo en el Nápoles del siglo XIV. En este caso, se centra en el desarrollo de la actividad económica y en los diferentes roles de las compañías
Antoni Furió (ed.). En torno a la economía mediterránea medieval. Estudios dedicados a Paulino Iradiel... 415
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 413-415
mercantiles que contribuyeron a integrar el mercado napolitano en los circuitos ita-lianos e internacionales. Por su parte, José Ángel Sesma trata el tema del comercio entre Castilla y Aragón a mediados del siglo XV. Gracias a la documentación gene-rada por las aduanas es posible conocer con detalle los intercambios comerciales que se llevaban a cabo entre estos territorios y su potencial económico. Sin embargo, la guerra entre las coronas de Castilla y Aragón de mitad del siglo XV hizo que las entradas y salidas de productos por estas tierras de frontera cayera de manera ful-minante, tardando mucho tiempo en recuperarse. Volviendo al mar mediterráneo, Luciano Palermo se centra en los puertos del mar Tirreno y, en especial, toma como objeto de estudio el sistema portuario pontificio durante los siglos bajomedievales y modernos. En su artículo hace un recorrido por la expansión comercial de cen-tros como Civitavecchia y Ostia. Siguiendo en el mediterráneo, José Enrique López de Coca expone la figura de Alonso Sánchez y el monopolio de la Contratación de Orán a comienzos del siglo XVI. Tras una descripción de este agente, trata las rela-ciones comerciales entre Orán y Castilla y el breve monopolio ejercido por Alonso Sánchez. En la segunda parte del artículo, el autor da a conocer unas ricas cuentas de la contratación de Orán y el nombre de los factores y agentes en activo durante este periodo.
Finalmente, en otro conjunto de artículos, el recientemente fallecido Alfonso Franco Silva analiza la hacienda de María de Saavedra a través de un inventario y que, además, permite conocer mejor las posesiones de conjunto de este linaje sevillano. En particular, transcribe y da a conocer las tierras que poseía María de Saavedra, el ganado y los bienes muebles e inmuebles. Por su parte, José María Mon-salvo Antón aborda el tema de la conflictividad al sur del Duero a través de algunos linajes de caballería urbana. Para ello, analiza los diferentes tipos de asociacionismo y agrupamientos en los núcleos del sur del Duero y su evolución a lo largo de los siglos bajomedievales. Finalmente, José Ángel García de Cortázar estudia el tema del patronato de las iglesias del señorío de Vizcaya a finales de la Edad Media. En concreto, este territorio, que pertenecía eclesiásticamente a las diócesis de Calahorra y Burgos, sufrió un fuerte absentismo del obispo desde los siglos plenomedievales. Tomando como punto de partida este hecho y por el propio devenir histórico, el autor se centra en el papel de los patronos laicos y los hidalgos que estuvieron fuer-temente vinculados a estos núcleos eclesiásticos.
Alejandro Ríos Conejero. La caballería villana del Teruel bajomedieval. Aproximación al estudio de... 417
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 417-419
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.14198/medieval.20051
Anales de la Universidad de Alicante. Historia MedievalISSN 2095-9747núm. 22, 2021, pp. 417-419DOI:10.14198/medieval.20051
Ríos Conejero, A. (2020). La caballería villana del Teruel bajomedieval. Aproximación al estudio de la élite urbana en la extremadura aragonesa (siglos XIII-XV). Teruel: Instituto de
Estudios Turolenses. 198 pp. ISBN: 978-84-17999-24-7
Raúl Villagrasa-elías
Author:Raúl Villagrasa-ElíasInvestigador predoctoral en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IH-CCHS-CSIC) (Madrid, Spain)[email protected] https://orcid.org/0000-0002-9564-9392
Date of reception: 28/05/21Date of acceptance: 29/05/21
Citation:Villagrasa-Elías, R. (2021). Book review: Ríos Conejero, A. (2020). La caballería villana del Teruel bajomedieval. Aproximación al estudio de la élite urbana en la extremadura aragonesa (siglos XIII-XV). Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (22), 417-419.https://doi.org/10.14198/medieval.20051
© 2021 Raúl Villagrasa-Elías
Licence: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
Book Review
Conviene medir siempre el tipo de libro reseñado para valorar correctamente su aportación. La caballería villana del Teruel bajomedieval es la adaptación editorial del Trabajo Final de Máster que defendió Alejandro Ríos Conejero en la Universidad de Zaragoza en el año 2015 y ha sido publicado por el Instituto de Estudios Turolenses cinco años después. Quiere esto decir que nos encontramos ante una obra en la que el autor está dando sus primeros pasos en el “oficio de historiador”.
Estamos ante un libro aparentemente de historia local que pone el acento en los caballeros villanos, aquella oligarquía que en las últimas centurias medievales mono-polizó el poder en algunas localidades cristianas peninsulares, para el caso que nos ocupa, la villa y después ciudad de Teruel. Sin embargo, el localismo se diluye gra-cias a la incorporación de una bibliografía histórica adecuada y, sobre todo, debido
Raúl Villagrasa-Elías418
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 417-419
al uso de otra proveniente de la sociología (P. Bourdieu, R. Crompton, C. Geertz). Si bien los títulos no son muchos, marcan notablemente la diferencia. El ensayo se convierte entonces en un análisis de sociología histórica de las élites turolenses donde lo social, lo militar, lo económico, lo político, la identidad y el conflicto se interrelacionan en cada capítulo.
Tras una “Introducción” (pp. 13-26) propia de un ensayo académico el lector encontrará cuatro capítulos. “La configuración de una élite” (cap. 2, pp. 27-64) hace las veces de verdadera introducción histórica al situar el contexto: la villa de Teruel a partir de la conquista cristiana por parte de Alfonso II en 1171. La situación fron-teriza con el Islam propició la instauración de una plaza fuerte con fuero y fiscalidad adaptados, propio de otros contextos peninsulares como la cercana localidad de Cuenca. Se define el concepto de caballero villano y se trazan las principales caracte-rísticas: privilegios, número, carácter militar y formas de asociación. En una segunda parte del capítulo se repasan todos aquellos elementos que sirvieron a esta oligarquía urbana para diferenciarse del resto de la población pechera: el caballo, las armas, las actividades públicas, la ostentación de la riqueza y la devoción, entre otras.
El capítulo 3, “Las bases económicas de la caballería villana turolense” (pp. 65-100), tiene un objetivo principal: demostrar que las formas de ingreso fueron más allá de la actividad militar, esto es, desde sus rentas agropecuarias, pasando por el desempeño de profesiones liberales hasta la obtención de cargos políticos de designación municipal o real. Por supuesto, el grupo no fue homogéneo política y económicamente. La cima del colectivo obtuvo incluso la titularidad de señoríos.
Los aspectos políticos están recogidos en el capítulo 4 “El control del municipio” (pp. 101-131) que, como su nombre indica, versa sobre el papel de los caballeros villanos en el gobierno del concejo. Ahora bien, más allá de detallar la ocupación de cargos municipales, aspecto ya mencionado, Ríos Conejero centra el discurso en la dominación y el conflicto. Dominación del resto de la sociedad turolense gracias a su activo papel militar contra el Islam primero y la Corona castellana después, el cual con el tiempo derivó propiamente en un papel gubernativo. Una dominación no siempre vinculada a la coerción, sino a la representatividad y transmisión de una ideología definida. En sus palabras, “una dominación consentida” que no estuvo exenta de conflictos, sean verticales como horizontales.
Por último y antes de las conclusiones, el capítulo 5 rompe con la narratividad anterior al utilizar como hilo conductor “el ciclo vital de un caballero villano” (pp. 133-148), García Martínez de Marcilla. Su vida queda jalonada por las diferentes etapas y actividades propias de cada una de ellas: el aprendizaje, la independencia económica, el matrimonio, el núcleo familiar, el ocio, la guerra, la política, la descen-dencia y la muerte. A las conclusiones (pp. 149-154) y bibliografía (pp. 155-166) le sigue un anexo documental (pp. 167-196) con trece documentos inéditos fechados entre 1357 y 1429 provenientes principalmente de los archivos de la ciudad. En sín-
Alejandro Ríos Conejero. La caballería villana del Teruel bajomedieval. Aproximación al estudio de... 419
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 417-419
tesis, un libro que bebe y enriquece trabajos previos como los de Antonio Gargallo Moya.
Se trata de un libro bien armado, diseñado como antesala de una tesis doctoral. En determinadas ocasiones evita profundizar en aspectos que resultarían realmente interesantes y que por el carácter del ensayo o la carencia de fuentes pasa de punti-llas. Me refiero, por ejemplo, al papel de la cofradía de San Jorge (pp. 59-61), apenas descrita y cuyo mejor conocimiento permitiría valorar el papel más que devocional de esta hermandad. Un ejercicio practicado por Jesús D. Rodríguez-Velasco en Ciu-dadanía, soberanía monárquica y caballería. Poética del orden de caballería (2009). Ocurre lo mismo con la perspectiva prosopográfica y de redes sociales que el autor dice utilizar pero en los que escasamente ahonda. Viene a la mente en esta línea el proyecto y recurso web de HILAME: Hidalgos, labradoras, mercaderes (coord. José R. Díaz de Durana y Arsenio Dacosta; https://www.hilame.info/). Carece de un apartado metodológico completo en este sentido y unos resultados que podrían extenderse más allá de la conflictividad (pp. 116-131), por ejemplo, el clientelismo, temática abordada por Cristina Jular Pérez-Alfaro (dir.) y otros autores en un número mono-gráfico de la revista Hispania (v. 70, n. 235, 2010).