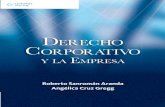HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO
Transcript of HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO
INTRODUCCIÓN
Antes que nada debemos determinar si el derecho es
susceptible de ser historiado, lo cual implica precisar si el
derecho es sujeto de la historia y si el fenómeno jurídico es
relevante para la misma disciplina, es decir, objeto de la
historia.
Siguiendo adelante nos corresponde ahora preguntarnos ¿qué es
la historia? A lo cual tendremos que responder diciendo que es
el estudio sistemático, crítico e interpretativo de los hechos
del pasado que han tenido relevancia y trascendencia social,
por todo ello , podemos decir que la ciencia de la historia del
derecho es la disciplina que estudia la manera sistemática,
crítica e interpretativa de los fenómenos jurídicos del pasado
que han tenido verdadera importancia y trascendió en la
sociedad.
Argumentar, distinguir o destacar los actos humanos en
relación con los fines materiales, no es un trabajo que
pueda conocerse en un incipiente curso de Derecho civil
como el que ahora abordamos, pero la pretensión es
177
fomentar y argumentar la experiencia de los años de
trabajo profesional, para abrirle la puerta al alumno de
un panorama real comprobado en la práctica. En otras
palabras, dejamos al alumno la responsabilidad de seguirse
superando cada día mas en beneficio propio, mediante la
lectura de los diversos autores en la materia.
LIC. SILVIA GALEANA OLGUIN
UNIDAD I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A) CONCEPTO DE HISTORIA DEL DERECHO
Antes que nada debemos determinar si el derecho essusceptible de ser historiado, lo cual implica precisar si elderecho es sujeto de historia y si el fenómeno jurídico esrelevante para la misma disciplina, es decir, objeto de lahistoria.
177
Téngase también presente que el derecho es más que unamanifestación cultural de una sociedad, que también lo es, yaque supera a la sociedad misma, pues es quien le da forma, aveces adelantándose o a veces yendo a la zaga del fenómenosocial para reglamentarlo. Por ello, cualquier comunidadhumana, fundándose en eso que es el común denominador de todoslos sistemas jurídicos, va construyendo su propio y especificosistema, el cual siempre estará referido a una comunidaddeterminada, bien concreta, y a un tiempo igualmente determinadoy concreto.
Por otro lado, no debemos olvidar que las sociedades vivenuna constante evolución, son esencialmente cambiantes, elinmovilismo social no se puede dar; con mayor o menor celeridad,pero siempre la sociedad se encuentra en movimiento. Ahorabien, el derecho es la forma de lo social, y por ello existe unaprofunda relación entre una sociedad y él, sistema jurídico quela reglamenta, ya que este último es su conductor;consecuentemente, podemos afirmar que en la medida que unacomunidad cambia o evoluciona, el sistema jurídico que la regulacambiará o evolucionará, de tal suerte que el derecho esesencialmente cambiante y, por consiguiente, digno de serestudiado por la historia.
Pero no podemos quedarnos únicamente con esta afirmación, yaque, como decíamos antes, el derecho es la forma de lo social ypor lo tanto la vinculación entre la sociedad y su sistemajurídico es de tal profundidad y trascendencia que no podemoscambiar una sin el otro.
Siguiendo adelante nos corresponde ahora preguntarnos ¿qué esla historia? A lo cual tendremos que responder diciendo que esel estudio sistemático, critico e interpretativo de los hechosdel pasado que han tenido relevancia y trascendencia social; de
177
esta forma, el estudio de la historia no puede ni debe, ignorarel fenómeno jurídico. Por ello, el fenómeno jurídico del pasadono sólo es sujeto sino también objeto del quehacer histórico,desde cualquier postura historiográfica que se adopte, en unoscasos con mayor entidad y en otros con menor, pero siempreobjeto de la historia.
Por todo ello, podemos decir que la ciencia de la historiadel derecho es la disciplina que estudia de manera sistemática,crítica e interpretativa los fenómenos jurídicos del pasado quehan tenido verdadera importancia y trascendencia en la sociedad.
Si nos preguntamos acerca de la utilidad práctica de lahistoria del derecho podemos dar varias respuestas válidas, perodesde nuestro personal punto de vista creemos que todas sereducen a destacar el carácter interpretativo de esa disciplina.
En efecto, como resultado del positivismo jurídico del siglopasado y principios del presente, se pensó que el estudioso delderecho tenia que almacenar en su memoria el contenido de todaslas leyes en vigor, para después aplicarlas al caso concreto, enun increíble ejercicio hermenéutico; de ahí que hasta hace pocotiempo se destacara el carácter memoristico de la carrera dederecho; parecía como si se hubiera olvidado que el derecho noestá formado únicamente por leyes vigentes, sino por otrosmuchos aspectos.
Frente a esa manera de contemplar el derecho y al ver cómorecientemente el legislador ha emitido una ingente producciónlegislativa, resultaría absolutamente imposible registrar en lamemoria tal cúmulo de disposiciones, de ahí que nuevamente seesté cayendo en cuenta que el verdadero jurista no es el que"sabe" leyes, sino el capacitado para interpretar el derecho, esdecir, el que tiene criterio jurídico; por ello, la función delas facultades y escuelas de derecho se contempla ya no tanto en
177
"dar información", sino en "dar formación" a los que pretendenser juristas. Dentro de este orden de ideas, veremos cómoresulta de gran importancia la historia del derecho en laformación del jurista contemporáneo.
Evidentemente, como decíamos antes, al ser una realidad enconstante evolución, la sociedad hace que el sistema jurídicoque la rige viva en permanente cambio; por otro lado, observamosque el derecho vigente no es más que un eslabón de la cadena deese interminable evolucionar del derecho, pues el mismo seconstruye sobre los sistemas jurídicos del pasado a la vez quesirve de asiento a los del porvenir. Así, pues, para entenderla institución jurídica vigente habrá que estudiar susantecedentes históricos, ya que la misma, como hemos venidorepitiendo, no es el resultado de la casualidad o de unageneración espontánea, sino precisamente de su herenciahistórica. Por todo ello, podemos concluir que el método deinterpretación histórico jurídico es de gran relevancia en elque hacer de los juristas.
Ahora bien, la disciplina de la historia del derecho noconcluye su labor con desentrañar los antecedentes históricos deuna institución determinada, sus afanes van mucho más allá alexponer el devenir histórico de todo el sistema jurídico, paracomprenderlo en su totalidad; es decir, finca los conocimientosde una interpretación global del derecho, afirmando lanaturaleza unitaria del mismo y permitiendo a los juristas tomarconciencia del momento histórico del cual son protagonistas,dando los elementos para fundamentar su propia posturafilosófica. No en balde a la historia del derecho se le da elcarácter de disciplina jurídica auxiliar.
Como se verá, también en este caso se resalta la finalidademinentemente interpretativa de nuestra ciencia.
177
En otra dimensión, la historia del derecho presta serviciosinestimables a la historia en general, sea desde el punto devista político, económico, social, ideológico, o el que sequiera, si finalmente lo que se persigue es buscar la "historiatotal", pues el profesional de la historia, sea cual fuere supostura historiográfica, debe recurrir a nuestra materia si noquiere quedar condenado a hacer una historia mutilada, comoseñalamos párrafos atrás.
Cuando a los estudiantes que se inician en esta disciplinalos interrogamos sobre la función de la misma, suelen apuntarque la historia del derecho ayuda a descubrir el futuro. Estarespuesta no es del todo exacta; sin embargo, no podemos dejarde pensar que los planificadores del derecho deben tener sólidosconocimientos históricos, pues no olvidemos la famosa frase deque el pueblo que desconoce su propia historia está condenado avolverla a vivir, con lo cual queremos decir que, para darle elverdadero sentido ciceroniano a nuestra materia, debemosconsiderarla como un instrumento utilísimo para el planificadorlegislativo.
No queremos concluir estas breves reflexiones sobre lafunción de la historia del derecho sin mencionar también elpapel cultural de la misma, al ser ella un elementoindispensable y delicado de la cultura jurídica de todos lostiempos, considerándola en su significado y trascendencia másamplios.
Finalmente diremos que la ciencia histórico-jurídica es unvalor espiritual en si, independientemente del servicio prácticoque a historiadores y juristas puede prestar, y en consecuencia,digna de ser estudiada por ella misma.
177
HISTORIOGRAFÍA JURÍDICA
Como señalamos en párrafo anterior, la función interpretativaen el quehacer histórico se presenta como fundamental, por loque resultará indispensable que cada historiador deba hacer unesfuerzo por comprender y explicar aquellos datos del pasado quéen primera instancia ha averiguado y que de manera escrita uoral está proporcionando en su discurso científico; o, dicho enotras palabras, que interprete esa realidad pretérita.
Por otro lado, debemos destacar que, aunque no todos losprofesionales de la historia realicen la función interpretativade la misma manera, si lo hacen de una manera similar oparalela, de tal suerte que al conjunto de historiadores queutilizan métodos similares o paralelos y proceden de un origencomún se les denomine corriente o escuela.
Pues bien, el estudio del modo como se ha hecho la ciencia dela historia a través del tiempo, de manera individual o porcorrientes o escuelas, es realizado por una disciplina muyimportante llamada "historiografía", la cual ha sido definida demanera sencilla pero elocuente como la "historia de lahistoria".
Así, pues, la historiografía nos va narrando los diversosmétodos de trabajo que han desarrollado los historiadores desdela más remota antigüedad (generalmente a partir de los griegos)hasta nuestros días, ya sea de manera individual o a través delas escuelas o corrientes.
B) EL MUNDO INDIGENA
177
1. PLANTEAMIENTO
Es muy poco lo que realmente conocemos de nuestro derechoindígena anterior a la Conquista, debido fundamentalmente a tresfactores: a su carácter de sistema jurídico consuetudinario, locual hace, si no se pone por escrito, que el mismo tienda aperderse con el paso del tiempo; la destrucción de la mayorparte de fuentes de conocimiento y demás testimonios originales,precisamente en la Conquista; y porque, a medida que avanzó ladominación española en nuestra patria, los indios se vieron enla necesidad de ir abandonando sus costumbres para adoptar laseuropeas, que si bien aquellas no las perdieron totalmente - aúnhoy día perviven algunas- la mayor parte sí se abandonó. Portodo ello es difícil conocer el derecho indígena anterior a laConquista, lo que sabemos es mínimo, y esto es una pena paranosotros.
A ello debemos agregar que la escasa información fidedignacon que contamos se refiere a los últimos siglos, anteriores a laConquista y mayormente a la zona del Altiplano Central, por locual nuestro ámbito de conocimiento espacio-territorial sereduce aún más. No desconocemos que recientemente han aparecidoexcelentes estudios histórico jurídicos de las culturas maya,purépecha y de otros pueblos mesoamericanos; sin embargo,cuantitativamente son menores de lo que sabemos del AltiplanoCentral.
En América, antes de la llegada de Colón en 1492, había dosgrandes regiones con un notable avance cultural: la andina y lamesoamericana, nosotros nos ocupamos ahora de la segunda por serla que corresponde a nuestro País y, en consecuencia, por sernosotros descendientes de los mesoamericanos.
177
Para tener una idea de las dimensiones de Mesoamérica,podemos señalar, grosso modo, que esa región comprende el espacioque va del Trópico de Cáncer, en la república mexicana, hastaNicaragua, en Centroamérica.
En la cultura mesoamericana han sido señálalas tres grandesetapas: la Preclásica (2300 a. C.-I d. C.), la Clásica (1-1000)y la Posclásica (1000-1521).
Por lo que toca a la primera, nota característica es laaparición de la agricultura, frente a una actividad simplementerecolectora; la construcción de centros ceremoniales; mercados yrutas mercantiles; invención de un sistema de escritura y porende del papel a base de corteza de ámate; desarrollo delcalendario y del conocimiento astronómico. En esta etapaaparece la primera gran cultura mesoamericana: la Olmeca, en laregión del Golfo.
La época Clásica se caracteriza por el desarrollo de lasgrandes ciudades Mesoamericanas: Teotihuacán en el Altiplano,Tajin en el Golfo, Pátzcuaro en el Occidente, Monte Albán enOaxaca y las grandes ciudades mayas: Kaminaljuyú, Kabah, Sajíl,Puuc, Chichén y Tikal, las cuales llegaron a ser verdaderasmetrópolis. Ello, a su vez, implicaba un importante desarrollosocial, político, religioso y jurídico, el cual no conocemosmayormente con absoluta certeza, sino más bien por deduccionesmás o menos lógicas con base en el legado arqueológico.
Cuando se desintegran las grandes ciudades, a excepción deTajin y Xochicalco, surge el periodo posclásico, del cual yacontamos con mayor información, cierta y confiable; es la épocaen que van a tener entrada los toltecas y su gran cultura en elAltiplano Central, luego los demás nahuatlacas, y finalmente losmexicas, en la misma región, que es el pueblo prehispánico cuyavida y costumbres mejor conocemos.
177
Las fuentes con que contamos para descubrir el derechoindígena anterior a la Conquista son fundamentalmente tres: lasfuentes escritas originales, también llamadas Códices; lossitios arqueológicos y las crónicas que de esta etapa seescribieron durante los primeros años de la dominación española,llevadas a cabo tanto por españoles como por indígenas.
Con base en estas brevísimas notas introductorias, diremosque, dada la naturaleza de la presente obra y, en consecuencia,del presente capítulo, nos centraremos en una breve visión deconjunto del Altiplano Central en el período posclásico.
2. EL CALPULLI
El calpulli era la base de toda la organización política,social y jurídica durante el periodo en que hemos decididoconcentrarnos.
Por lo que respecta a su origen podemos señalar que cuando sedesarticularon grandes ciudades del periodo Clásico, surgieron(¿o quizá subsisten?) núcleos de población pequeños y ágiles conuna profesión común a todos sus miembros, a los cuales sedenominó en náhuatl como calpulli.
Cada uno de estos grupos elaboró su propia mitología en dondese describía su origen divino, así como la particularintervención de su dios protector, que legitimaba el dominio detierra que ocupaban y labraban.
La engomada era habitual en el calpulli, aunque también sepodía dar el matrimonio entre personas procedentes de diversoscalpullis.
177
Aunque en los grandes núcleos de población podían vivir máso menos juntos los miembros de un mismo calpulli, no debemosidentificar a esta institución social con una categoría urbanacomo lo es el barrio, tal y como lo creyeron los primerosespañoles que llegaron a México.
El calpulli como persona moral era el titular de la tierralaborable, la cual era entregada para su explotación en parcelasa los jefes de familia, a través de una especie de enfiteusis,de la misma manera que constituía también una unidad fiscal yreligiosa. Era gobernada por un consejo de ancianos, mismo queera presidido por el teáchcauch. El tribunal de cada calpulli sedenominaba tecalli o teccaico.
3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Un conjunto de calpullis integraban una unidad políticadenominada tlatocáyotl (o hueitlatocayótl si era más importante), mismoque era gobernado por el tlatoani, el cual es definido por LópezAustin como el gobernante vitalicio con poder político,judicial, militar y religioso, superior al de cualquier otrofuncionario del tlatocayótl. Por otro lado, diremos que eraescogido entre los hijos del tlatoque anterior, o sea, lostlazopipiltin; a partir de su elección adquiriría un caráctersobrenatural, casi divino.
El tlatoani escogía una especie de adjunto suplente que sellamaba el cihuacóatl, quien le auxiliaba en el gobierno; ademáspresidía el tribunal supremo tecpilcali. Otros tribunales eran eltlacxitlan y el tecalli del cual ya hemos hablado, aparte de losespecializados para los guerreros, religiosos, sacerdotes yestudiantes, y para los asuntos mercantiles.
177
El tlatoani y el cihuacóatl eran auxiliados para los asuntosmilitares por el tlacatéccatl y el tlacochcácatl, para la recaudaciónfiscal por el hueicalpixqui, para la conservación de los tributos porel petlacálcatl y para el control de los diversos calpullis se dividíala ciudad en cuatro sectores (nauh-campan) al frente de loscuales había un funcionario responsable.
4.ORGANIZACIÓN SOCIAL.
La organización social descansaba sobre la base de unadivisión entre dos clases sociales: la dirigente, pipitin, y lagran masa trabajadora, llamada macehualtin.
Los primeros tenían sus escuelas especiales llamadas calmecac,en donde se les formaba en una dura y estricta disciplina queles forjaba el carácter en una gran sobriedad necesaria para eldesempeño de las funciones políticas, judiciales, militares yreligiosas a las que estaban llamados, mientras que los otros -macehualtin- asistían a los telpochcalli, centros de educación muchomenos exigentes.
Dentro de los macehualtin destacaban los comerciantes opochtécah que debido a su actividad no sólo mercantil sinoincluso diplomática y de espionaje, los hacia importantes dentrode la organización sociopolitica de los nahuas y por ellogozaban de ciertos privilegios.
Por debajo de los macehualtin estaban los tlatlacotin, especiede esclavos aunque no exactamente, los mamaltin o cautivos deguerra, y los teccaleque, algo así como siervos de la gleba.
177
UNIDAD II
ANTECEDENTES CASTELLANOS
1. JUSTIFICACIÓN
Como señalamos en la introducción de este trabajo, lo que hoyes nuestro país ingresó al ámbito del mundo occidentalprecisamente a raíz de la Conquista (1519-1521) y ulteriordominación española; proceso de asimilación que va a cuajardurante los 300 años que duró el coloniaje para lograrconsolidar finalmente nuestra incorporación a la culturaoccidental.
Consecuentemente, en el aspecto jurídico, el sistema romano-canónico se impondría en nuestro país a través del derechocastellano, no solamente porque así se estableció desde un principio,sino también porque las autoridades llamadas a gobernar la NuevaEspaña estaban formadas en la tradición jurídica castellana y,por lo mismo, era ése el régimen que habrían de aplicar. Porotro lado, aunque también se elaboró un ordenamiento legalpropio para las Indias, es decir, el derecho indiano, el mismotenia un sustrajo ius castellano.
En síntesis, la primera intención de los dominadores europeosera aplicar en las tierras recién conquistadas el derechocastellano, posteriormente se fue creando un régimen jurídicopropio para esas tierras, o sea, el derecho indiano,coexistiendo ambos ordenamientos, uno como norma general y otrocomo norma especial; de tal manera que el régimen jurídico
177
castellano resulta indispensable para conocer nuestro derechoColonial y su posterior influencia en el derecho de la épocaindependiente.
Hablamos de derecho castellano y no de español ya que, comoveremos más adelante, hasta el momento de la Conquista, Castillaera una unidad política independiente, con su régimen jurídicopropio, diferente de los demás reinos españoles, que aunque seconfederó con ellos en el siglo XVI, cada uno conservó suspeculiaridades jurídicas y política, e inclusive su idioma; porello, hasta el siglo XIX no podemos hablar de un derechoespañol, sino más bien castellano, aragonés, catalán, etcétera.
Por último diremos que no vamos a presentar aquí un resumende la historia del derecho castellano, ni mucho menos, sinodestacar y explicar aquellos elementos que efectivamenteinfluyeron entre nosotros.
2. MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
Podemos empezar nuestra descripción a partir de la dominaciónromana, ya que fue la primera vez en que se unificó política yculturalmente toda la península Ibérica - Hispania - así comopor la trascendencia que tuvo el sistema jurídico de losdominadores o sea, el derecho romano junto con la religióncristiana en la cultura jurídica del mundo occidental.
En efecto, a partir de la concesión de la ciudadanía romana alos hispanos (aunque capitis disminuida) por parte del emperadorVespasiano en el 73 o 74 d. C., el proceso de romanización dela vida jurídica avanzó a grandes pasos. Posteriormente, apartir del siglo V de nuestra era, irrumpen en Hispania pueblosgermánicos enteros: vándalos, alanos, suevos, pero sobre todovisigodos, a los cuales la autoridad romana tuvo que admitir eincluso aliarse con ellos, para que poco tiempo después los
177
visigodos abandonaran las Galias y se posesionaran prácticamentede toda la Península, consolidado su dominio a partir de lacaída del - Imperio Romano de occidente en el 476; de tal suerteque a partir de entonces se fusionaron ambos pueblos, hispano-romanos y visigodos, dando como resultado una nueva naciónhispánica sobre la base de ambas raíces.
Así las cosas hasta que en el año de 711, árabes y beréberes,pueblos islámicos impulsados por un profundo sentimientoreligioso-conquistador, invaden la península y después dederrotar a don Rodrigo, rey de los visigodos, en la batalla delGuadalete, en muy breve tiempo lograron imponerse en la antiguaHispania. A los pocos años, los cristianos iniciaron una luchapara expulsar a los mahometanos de ese rincón occidental deEuropa, hecho que duraría aproximadamente ocho siglos y que esconocido como la Reconquista.
En efecto, en las zonas montañosas del norte y noroeste de lapenínsula, que habían quedado más o menos libres de lainfluencia musulmana, iniciaría la lucha por expulsar alinvasor. Como resultado de esa lucha aparecieron infinidad deformas políticas, lo cual provocó la atomización de la vidapública española durante toda la Edad Media. No obstante ello,tenemos algunas grandes entidades políticas que servirían debase a la posterior unificación española, principalmenteCastilla en el norte y centro, Aragón en el este, Navarra en elnoroeste y Portugal al occidente. Como era lógico, cada entidadpolítica tendría no sólo su propia organización administrativa,sino también su sistema jurídico propio.
En la zona dominada por los musulmanes, llamada Alandalus,quedaron muchos cristianos, a quienes se les permitió conservarsu religión y derecho a cambio de obedecer la autoridadislámica, a éstos se les llamó mozárabes; a los que optaron por
177
la religión mahometana, conservando su idioma, se les denominómuladíes, hasta que finalmente quedaron incorporados totalmenteal Islam.
Con sus altas y sus bajas el proceso de expulsión de losmahometanos se prolongó hasta finales de siglo XV cuando cayó elreino de Granada en 1491, época que coincide con la uniónmatrimonial y posterior de los titulares de las dos grandesCoronas españolas con todos sus reinos anexos, o sea, Isabel deCastilla y Fernando de Aragón, mejor conocidos como los ReyesCatólicos. En ese entonces daría comienzo también lapenetración castellana en América (1492).
Así Pues, como decíamos párrafos arriba, al llegar loscastellanos a las Indias, lógicamente imponían su derecho en lastierras recién ganadas, de ahí que nos interese el mismo paraefectos de la historia del derecho mexicano.
3.FUENTES DEL DERECHO CASTELLANO BAJO MEDIEVAL
A rasgos muy generales podemos señalar que al ser Hispaniaparte del Imperio Romano, el derecho de éste se aplicó en lapenínsula Ibérica hasta el siglo V d. C. sin mayor problema,pues hasta entonces llegaron los pueblos germánicos a esaporción de Europa, principalmente visigodos. A partir de esemomento veremos cómo se dio una simbiosis más o menos profundaentre el derecho romano Vulgar y el derecho visigótico,resultado de lo cual fueron varias recopilaciones (leges romanaebarbarum), como por ejemplo el Código de Eurico, el Breviario de Alarico ysobre todo el Liber Judiciorum.
Esa etapa fue interrumpida por la invasión musulmana en elaño 711 d. C. A partir de momento se dieron en la península dos
177
situaciones concomitantes:una parte dominada por los árabes yotra constituida por los territorios liberados de los invasores.Durante estas ocho canturías, los territorios que los cristianosiban ganando poco a poco fueron gobernados por regímenesjurídico-políticos muy diversos y por ello complicados desistematizar, debido principalmente hecho de que junto con losrasgos jurídico-políticos comunes a la Europa medieval setuvieron los propios rasgos de la Reconquista.
Durante estos ocho siglos se diferencian dos etapas: la AltaEdad Media y la Baja Edad Media. Desde un punto de vistajurídico-políticos, la primera se caracteriza por unadispersión, mientras que la segunda se destaca por el constanteesfuerzo por lograr la unificación.
En efecto, la Alta Edad Media española se identifica pormultitud de entidades políticas, muchas de las cuales respondíana un mismo tiempo a diversos núcleos de poder (rey, señor,etcétera) con esferas de influencia muy mal diferenciadas.Entre otras, ello fue la causa de infinidad de sistemasjurídicos de lo más dispar que florecieron a lo largo y ancho dela geografía castellana.
Cada núcleo de población pretenda tener su propioordenamiento jurídico, a los cuales, en términos generales, seles conoce como "fueros municipales". Tales fueros municipalesno respondan a ningún orden en su otorgamiento ni a ningúnsistema en su contenido, pues trataban las materias más disparesy no siempre de derecho municipal. La única clasificación quehasta ahora se ha podido obtener, es la muy simple de fuerosextensos y fueros breves; sin embargo, se han podido obteneralgunas líneas de relación de donde han salido algunas "familiasde fueros".
177
Por otro lado, no debemos olvidar el hecho de que junto conlos diversos fueros se va a aplicar el Liber-Judiciorum, del quehemos hablado anteriormente como la más importante recopilaciónvisigótica de derecho romano vulgar. De igual manera tambiéntuvieron importancia en esta época los criterios judiciales através de las llamadas hazañas, que nos aproximan con máscertidumbre al derecho que realmente se vivió entonces.
A partir del siglo XIII, cuando se inicia la Baja Edad Media,al mismo tiempo se inicia la unificación política, Castilla yLeón en 1230 con Fernando III, y se va a buscar la unificaciónjurídica ante aquel multiforme y abigarrado mosaico Jurídico-políticos.
En esta época hubo varias "coronas" (confederación de reinosunidos por la persona del soberano) en la península; sinembargo, la que más nos interesa es la castellana por suulterior influencia en nuestra patria.
La unificación jurídica en Castilla seria iniciada porFernando III, el "Santo" (1217-1252), pero sobre todo su hijoAlfonso X, el "Sabio" (1252-1284) quien realmente llevó alderecho castellano a los primeros planos de la Europa medieval,aunque no logró la tan anhelada unificación no obstante habersentado las bases para ello. Por otro lado, no se entiende laobra del rey "Sabio" sin tener en cuenta el renacimientojurídico que en las universidades europeas se había dado, sobretodo en Bolonia, en ese mismo siglo, y que habría de desembocaren el ius commune.
Fernando III, además de continuar con la política de susantecesores de procurar otorgar el mismo fuero a variaslocalidades con el propósito, a largo plazo, de facilitar launificación, fue el primero en proponerse elaborar un solocuerpo legislativo para todos sus dominios, propósito que no
177
lograría el rey "Santo”, sino su hijo Alfonso con lo que sellamó el Setenario.
Por otro lado, Alfonso X continuo con la política legislativaantes apuntada, para lo cual mandó traducir del latín alcastellano, con algunas modificaciones por lo que no eraexactamente igual, el Liber Judiciorum , con lo que se llamó FueroJuzgo, mismo que se otorgó como fuero municipal a variaslocalidades, lo cual fue bien aceptado. Pero ahí no quedó elasunto, ya que también mandó preparar una especie de "códigotipo" o "modelo" para irlo dando a todas aquellas poblacionesque no tenían fuero propio o aquellas que tenían uno muyanticuado para sus necesidades; a este cuerpo legislativo se lellamó Fuero Real, sin embargo, éste no tuvo la misma suerte que elFuero juzgo en su aceptación.
Este Fuero Real fue redactado, no sabemos por quién, entre 1251y 1255, y tuvo varios nombres: Fuero del Libro, Libro del Fuero de las Leyes,Fuero Castellano, Libro de las Flores, o Flores de las leyes, aunque finalmente elque trascendió fue el primero, o sea, el Fuero Real. De Alfonso el"Sabio" también fueron las Leyes de Mesta y el Ordenamiento de Tafurerías.
En esta misma época empezaron a darse los litigios que seresolverían por el derecho real (pleitos reales)junto conaquellos que continuaban resolviéndose con base en los fueroslocales (pleitos foreros), por lo que se imponía la redacción deun ordenamiento regio que además aprovechara los grandes avancesque la ciencia jurídica había alcanzado en las universidades,como apuntamos antes.
Así fue como un grupo de distinguidos juristas, dirigidos porel propio monarca, prepararon este código de derecho realconocido como Espéculo, denominación de raigambre alemana, entre1256 y 1258, quizá 1260. Hubo una reacción negativa respecto aeste código que Alfonso X pretendió imponer de manera general,
177
por lo cual el propio rey "Sabio" se vio en la necesidad deechar marcha atrás, reduciendo enormemente la fuerza legal de lamagna obra legal en 1270.
Para determinar qué litigios se resolverían por los fueroslocales y cuáles por el derecho del rey, las Cortes de Zamora de1274 determinaron cuáles serían los "casos o corte o sea, losque tuvieran que resolverse por ese derecho real, así comotambién aquellos asuntos no contemplados por el correspondientefuero municipal. En este caso los tribunales podían consultaral monarca sobre las dudas surgidas en tales términos,respuestas que fueron recopiladas hacía 1278 bajo el titulo deLeyes Nuevas y posteriormente en 1330, volviéronse a recopilar,ahora bajo el nombre de Leyes de Estilo.
Según García Galo, para 1265 ser revisó el Espéculo, dando unanueva redacción que lleva por nombre Libro del Fuero de las Leyes. Másadelante se hizo una nueva revisión adquiriendo en esta terceraversión el nombre de Siete Partidas por ser siete las partes enque se divide, en fecha desconocida aunque ya había muertoAlfonso X y probablemente reinase su nieto Fernando IV (1295-1312), tomando desde ese momento el nombre con que se consagrópara la posteridad y considerada, justamente, la obra jurídicamás importante de toda Europa en la Edad Media.
Todavía se hizo una cuarta revisión hacia 1325, con el mismonombre, pero ya sin el carácter de ley positiva sino más bien deobra doctrinal. Esta tesis no ha sido muy aceptada por loshistoriadores del derecho en España, por lo cual podemosafirmar, junto con Tomás y Valiente, que son más las dudas quelas afirmaciones que podemos hacer respecto a las Siete Partidas.
Por otro lado, tenemos que señalar que la obra jurídica deAlfonso X en vez de solucionar el problema de la dispersiónlegislativa la incrementó aún más al dar mayores elementos de
177
incertidumbre. Por ello, a petición de las Cortes que sereunieron en Alcalá de Henales en 1348, el rey Alfonso XIpromulgó el Ordenamiento o Leyes de Alcalá, mediante las cuales sepretendía poner un poco de orden a ese mare magnum mediante unorden de prelación de fuentes jurídicas.
Dicho orden de prelación establecía en primer lugar las leyesde las Cortes (entre las que incluía el propio Ordenamiento deAlcalá), luego venían los fueros municipales y finalmente veníalas Siete Partidas, lo cuál significaba que nuevamente se les poníaen vigor y con la conformidad general.
Aquí también se reconocía la autoridad del monarca paralegislar.Durante el siglo XV varias Cortes pidieron a los soberanosse hiciera una recopilación de las diversas disposicioneslegislativas entonces dispersas, lo cual no se logró sino hasta1480, a petición de las Cortes que ese año se reunieron enToledo, para lo cual los Reyes Católicos encargaron tal misiónal doctor Alonso Díaz de Montalvo, quien la concluyó e imprimióen 1484 con el nombre de Ordenanzas Reales de Castilla, sin quefinalmente los Reyes Católicos hubieran dado su sanción oficial;sin embargo, a pesar de tener carácter de recopilación privadaresultara de gran utilidad para el ejercicio profesional de losjuristas, de tal suerte que los Reyes Católicos ordenaron a lospueblos tuvieran un ejemplar de tal recopilación. Para 1567había 28 ediciones de esta obra de Montalvo.
Finalmente, quien logró recopilar de manera oficial eldisperso derecho castellano fue Felipe II en 1567 con laRecopilación de Leyes de estos Reinos, popularmente conocida como NuevaRecopilación, la cual va a constituir el cuerpo legal másimportante de derecho castellano, junto con las Siete Partidas, quese aplicaran en el México colonial.
177
Para el siglo XVII dicha Nueva Recopilación ya resultabainsuficiente dado el cúmulo de disposiciones que durante más deun siglo se habla promulgado, por ello se le añadió en 1723 a laRecopilación un apéndice de actualización legislativa, llamado Autosacordados del Consejo.
En 1865 (¡ en plena época de codificación !) se hace otrarecopilación, preparada por Juan de la Reguera Valderomar,llamada Novísima Recopilación de Leyes de España, aunque se dude que lamisma haya sido promulgada para las Indias, curiosamente ladoctrina posterior a la Independencia le dio validez en elMéxico independiente, como veremos más adelante.
177
UNIDAD III
EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
1. LA PENETRACIÓN ESPAÑOLA EN AMÉRICA Y SU JUSTIFICACIÓN
El 17 de abril de 1492, en Santa Fe de la Vega de Granada,los Reyes Católicos y Cristóbal Colón lograron ponerse deacuerdo en los términos y condiciones mediante los cuales esteúltimo llevaría a cabo su celebérrima empresa náutica, constandodicho acuerdo en el documento conocido como las Capitulaciones deSanta Fe.
En dicho documento, junto con otorgar a Colón varios títulos- almirante, virrey, gobernador general- y prebendas, seestableció que las tierras que encontrase en su camino a laIndia quedaran incorporadas a la Corona de Castilla, con locual, nos dice Alfonso García Gallo, nace un sistema jurídico -el derecho indiano- antes que se conociera el territorio en quehabría de aplicarse. Todos sabemos que el 12 de octubre de esemismo año de 1492, Colón y su gente se toparon con uncontinente, ignoto para los europeos, y con ello se inició lapenetración castellana primero y europea en general después, anuestro continente.
La penetración española en América, a diferencia de otrasempresas conquistadoras, se ha caracterizado por el problema
177
intelectual que la polémica de su justificación suscitó;polémica que habría de tener enormes repercusiones en elpensamiento político y social moderno en particular y en lahistoria de las ideas en general, como lo veremos incisos másadelante.
Se ha señalado tradicionalmente que el inicio de lapolémica indiana fue el famoso sermón de fray Antonio deMontesinos en la isla de La Española el 14 de diciembre en elcuál recriminó a los colonos españoles el mal trato queinferían a los indígenas, como si no fuesen humanos. Ladenuncia de Montesinos fue apoyada y secundada por los demásfrailes dominicos residentes en la isla, tal revuelo que elmismo llegó a oídos del rey de Castilla, lo que a su vezmotivó que éste convocara a una junta de teólogos y juristasen la antigua capital castellana, ciudad de Burgos, en 1512,para examinar en su conjunto la cuestión y proponersoluciones, para lo cual se tomaría como base la serie deconcesiones que la Santa Sede había otorgado a los reyes deCastilla respecto a tierras recién descubiertas al ponientede Europa.
En efecto, desde un principio los Reyes Católicos habían acudidoal papa Alejandro VI con el objeto de pedirle, de acuerdo con lapráctica jurídica internacional de la época, que con su autoridadlegitimara su actuar en las tierras que recientemente había ganadoColón para la Corona de Castilla, a lo que el romano Pontíficeaccedió en 1493, en diversos documentos que se conocen comúnmentecomo “Ietras alejandrinas", éstas eran: el breve Inter, caetera de 3 demayo, en que se hace donación con derecho exclusivo de las islas ytierra firme recién descubiertas; la bula Inter- caetera de 4 de mayo,ratificando la anterior y estableciendo la línea de demarcación
177
entre portugueses y castellanos; la bula Piis fidelium de 26 de julio,autorizando para nombrar misioneros, y la bula Dudum siquidem de 25de septiembre, en la que hace una nueva donación universal sincondición y sin limite, incluyendo la India.
De esta manera, la junta de Burgos no tuvo problema, y con baseen el descubrimiento (hallazgo) y en la donación pontificio deAlejandro VI, de acuerdo con lo planteado desde el siglo XIII por elOstiense, en considerar que la misma constituía titulo suficientepara legitimar la presencia castellana en las tierras reciénganadas, junto con el dominio sobre sus naturales; sin embargo, laresistencia de estos últimos podría ser considerada como legitimadado su desconocimiento de la nueva situación, de ahí que seseñalara la oportunidad de notificarles, por parte de la autoridadespañola, el nuevo estado de cosas antes de someterlos a la fuerza,en lo que se denominó el "requerimiento", ideado por uno de los másimportantes juristas en la Corte castellana de ese entonces, eldoctor Juan López de Palacios Rubios. De igual manera se proponíaCombatir el repartimiento de indios por el sistema de encomiendas.Como resultado de estas recomendaciones el rey promulgó el 27 denoviembre de 1512, las llamadas Leyes de Burgos que las venían arecoger.
Evidentemente esas Leyes no resolvieron nada y si dieron inicioa una gran controversia que tomó carácter internacional y nodudamos en afirmar que la misma sigue en pie aun hoy día, a cincoaños del siglo XXI. Para exponer brevemente dicha polémicaindiana, seguiremos la excelente exposición sintética que hace donSilvio Zavala sobre este particular.
Para esto, poco tiempo antes de las Leyes de Burgos, en 1510, elprofesor británico de la Universidad de París, John Maior,impugnando al Ostiense, estableció que como el Reino de Cristo noera de este mundo, el papa era su vicario únicamente en aspectos
177
espirituales; de igual manera negaba el dominio universal delemperador; afirmaba que la capacidad jurídica del indio no sefundaba en la fe o en la caridad sino en el derecho natural;aceptó la penetración europea en Indias en virtud de la razóncivilizadora.
Más importante y trascendente fue la opinión del maestro deSalamanca, el dominico fray Francisco de Vitoria, quien señaló quelos indios antes de la llegada de los españoles ejercían unlegitimo derecho de propiedad; el emperador no era Señoruniversal ni el papa señor temporal; si los bárbaros no queríanreconocer su dominio no se les podía hacer la guerra por ello niocupar sus bienes aunque se negaran a recibir la fe; por su parte,los príncipes cristianos, ni por autoridad del papa, podíanreprimir a los bárbaros.
Por su lado, el insigne Bartolomé de las Casas afirmaba: Entrelos infieles hay verdaderos señores según los derechos natural yde gentes confirmado por el derecho divino evangélico, de lo cualno fueron despojado por el advenimiento de Jesucristo - comoafirmara el Ostiense- y por ello “la opinión contradictoria,errónea y perniciosísima y quien con pertinencia la defendiereincurrirá en formal herejía”, de igual manera quienes cometierencualquier pecado antes de recibir libre y voluntariamente elbautismo no pueden ser privarios por ningún juez del mundo,excepto los que “directamente impidiesen la predicación de la fey suficientemente amonestados no desistiesen de ello por malicia”.
Y así, otros más como Fray Antonio de Córdova, Fray Domingo deSoto, Fernando Vázquez de menchaca, Francisco Suárez, etcétera, seencargaron de echar por tierra la teoría que tres siglos atrásiniciara Enrique de Susa, mejor conocido como el Ostiense,
177
Ahora bien, ¿cómo se plantearía una solución al problema?, o ¿nose encontró y los españoles continuaron en contra de la opinión detan excelsos pensadores?
Para Bartolomé de las Casas, el derecho de los cristianos aestar en América surge de la obligación de la Iglesia de predicarel evangelio a todos los hombres, lo que implica una potestad dela Iglesia sobre los infieles.
Para Juan Ginés de Sepúlveda, como los indios eran bárbaros,amentes y siervos por naturaleza, los creía necesariamentesubordinados a los hombres de razón superior, que según Sepúlvedaeran los europeos, y por ello si se resistían podían serdominados por la guerra.
Indiscutiblemente el pensamiento más importante en estacuestión, cómo señalaremos antes, fue el de Vitoria, quiensintéticamente en sus famosas Relectio de Indis apunta: El derecho depredicación de la fe cristiana, la sociedad y comunicación naturalentre los hombres, la tiranía de los señores indios, el derecho deelección de los bárbaros, la alianza entre indios y españoles, elhecho que los indios una vez cristianizados eran obligados por suspríncipes a abrazar la idolatría, la potestad del papa de que sihabiendo causa razonable podía destituir un príncipe infiel por uncristiano y la incapacidad de algunos indios de gobernarse a simismos, justificaba la presencia europea en Indias.
En el pensamiento de Vitoria había muy importantes elementos defilosofía política, que posteriormente serían desarrollados por eljusnaturalismo racionalista, como son la voluntad del pueblo, elbien público, la alianza entre todos los hombres, la elecciónpopular, etcétera, lo cual tendremos oportunidad de analizar másadelante.
177
Por otro lado, y como era de esperarse, las Leyes de Burgos nosirvieron para mejorar el trato que los conquistadorescastellanos dispensaron a los indios, quizá lo único para lo quesirvieron fue para tranquilizar su ya de por sí cauterizadaconciencia; no obstante ello, las denuncias en la Corte acercade esos abusos no cesaron, particularmente gracias a la labordel insigne fray Bartolomé de las Casas, junto con otrosdistinguidos religiosos, lo que motivó una serie dedisposiciones protectoras de los indios por parte de la Corona,entre las que destaca la Ordenanza sobre el buen tratamiento de los indiosdada por Carlos I el 17 de noviembre de 1526; sin embargo, éstano representó una solución de fondo a la cuestión, sino quecontinuó con la incertidumbre que prevalecía, y la controversiacontinuó. Como resultado del trabajo de fray Bartolomé y suscompañeros fue que el emperador convocara a una nueva junta,ahora en el monasterio de San Pablo de Valladolid, entre mayo ynoviembre de 1542, en la que se ventilaron todas las cuestionesindianas y cuyas conclusiones fueron recogidas por Carlos I enlas Leyes Nuevas promulgadas en Barcelona el 20 de noviembre de1542; cuerpo legal éste que venía a reorganizar completamente laadministración colonial indiana, que prohibía la esclavitud delos indios y que limitaba el término de la encomienda a la vidadel encomendero.
No está por demás señalar el revuelo que las mismas Leyescausaron entre los colonizadores, hasta hubo un levantamientopor parte de los españoles en el Perú; por ello el emperadortuvo que revocar las disposiciones restrictivas de laencomienda, precisamente el 20 de octubre de 1545. La reacciónde los misioneros, particularmente Las Casas, no se hizoesperar, por esa causa el monarca convocó a una nueva junta deteólogos y juristas en Valladolid, para celebrarse entre 1550 y
177
1551. Fue ahí donde se llevó a cabo la famosa polémica entreJuan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas.
De esa junta no surgió ningún texto legal, no hubo vencedoresni vencidos, lo que si brotaron fueron criterios queposteriormente sirvieron a los soberanos españoles, mismos quese reflejarían en las Ordenanzas de Nuevos Descubrimientos, NuevasPoblaciones y Pacificación de los Indios dadas el 13 de julio de 1573 porFelipe II, de las cuales hablaremos más adelante.
Por último, mencionaremos uno de los más importantestratadístas de derecho indiano: don Juan Solórzano Pereyra, queaunque de un siglo posterior, vino a sintetizar la justificaciónde la penetración española en las Indias. Para este célebretratadista del siglo XVII, las razones de dicha justificacióneran: la vocación divina de los españoles para someter a losindios, el hallazgo de nuevas tierras, la guerra justa, labarbarie de los indios, sus costumbres depravadas, además de serinfieles e idólatras el que se pueda conceder el gobierno de losindios a quien se encargue de su predicación, la donación hechapor las letras alejandrinas, la autoridad universal delemperador, la rebeldía a ser civilizados, las alianzas entreindios y españoles, el derecho a elección de los indiostratándose de cacicazgos vacantes y la prescripción.
2. MARCO JURIDICO DE LOS DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS.
Dentro de las principales instituciones jurídicas que loscastellanos utilizaron para sus empresas colonizadoras en lasIndias, mencionaremos la capitulación, la hueste y lainstrucción.
A) La capitulación es una forma de convenio, de origenmedieval, mediante la cual los soberanos de Castilla
177
acordaban con los particulares una serie de concesiones acambio de especiales servicios a la Corona.
Como todos sabemos, en un principio, la empresa indiana,empezando con el mismo Colón, se realizó a cargo delerario público; tal sistema, nos dice García Gallo,fracasó a los siete años de iniciado ya que los beneficioseconómicos no llegaron a compensar los gastos; por ello,los Reyes Católicos, en 1499, aprendieron la oportunalección y renunciaron al monopolio de la empresa indiana,concesionándola a los particulares, precisamente a travésde capitulaciones.
El objeto primordial en las capitulaciones indianas fueronlos descubrimientos y conquistas, aunque también hubootras finalidades menores. Para ello se creó en 1503 laCasa de la Contratación de las Indias, situada en laciudad de Sevilla, por ello es generalmente conocida comola Casa de Contratación de Sevilla.
La Casa de la Contratación fue creada mediante Real Cédulade 20 de enero de 1503 dada en Alcalá de Henales por losreyes católicos. En ella se dispuso que se integraría contres funcionarios': un factor, un tesorero y un escribanocontador, el 14 de febrero del mismo año, doña Isabel I deCastilla designó para tales cargos a Francisco Pinelo, elcanónigo doctor Sancho de Matienzo y a don Jimeno deBribiesca.
Se dispuso que la Casa tuviera su asiento en la ciudad deSevilla (puerto fluvial desde donde salían lasembarcaciones a Indias.) precisamente en un ala delalcázar de esa capital andaluza; inició sus actividadesformalmente el 15 de febrero de 1503.
177
El 15 de junio de 1510 se le dieron Ordenanzas Generales ala Casa de Contratación, que fueron modificadas en 15319revisadas en 1552 y reimpresas en 1647.
En un principio la Casa fue autónoma, pero desde 1524 enque se creó el Consejo Real y Supremo de las Indias, vinoa depender de él.
El 22 de marzo de 1508 se creó el cargo de piloto mayorcuya función era examinar a los Pilotos que pretendíanllevar naves a Indias, así como levantar cartas denavegación (este Puesto lo desempeña en primer lugar elitaliano Américo Vespuccio, a quien se le debe el nombreAmérica.)
En 1510 se erigió el puesto de letrado asesor. Porprovisión de 26 de septiembre de 1511 se otorgó a la Casajurisdicción civil y penal en los asuntos del comercio yla navegación de las lndias, misma que era ejercida porestos asesores letrados, los cuales se transformaron hacia1558 en jueces letrados; a Partir de ese año aumentó elnúmero de estos jueces a dos el número de jueces yoidores. integrando lo que se llamó Justicia (los otrosfuncionarios integraban la Sala de Gobierno), misma que en1596 se transformó en Real Audiencia de la Casa de laContratación, al haberse aumentado a tres el número deoidores . Para esto en 1546 se estableció un promotorfiscal de la Contratación con las funciones Propias de losfiscales de los demás tribunales.
En 1539 se fijaron las reglas sobre la jurisdicción de laCasa, estableciéndose la primera instancia en todas lascausas de la Real Hacienda, así como de la contratación ynavegación de las Indias y juzgar de los delitos que secometieran en los viajes. También conocía de las causas
177
de bienes de difuntos. De las sentencias de la Casa seapelaba, dependiendo su cuantía, a la Real Chancillería deGranada (no a la Audiencia de los Grados de Sevilla comoopina Ots y Capdequi) o al consejo Real y Supremo de lasIndias.
Los primeros empleados subalternos eran dos alguaciles, elvisitador de navíos y el portero. En 1534 se creó elcargo de correo mayor y en 1552 la Cátedra de Cosmografía(antes existía un cosmógrafo) y finalmente en 1597 se dotóde presidente a la Casa de la Contratación.
En 1717 la Casa de Sevilla se trasladó al puerto de Cádiz.Con la política de los Borbones de ir liberalizando alcomercio, se provocó que Sevilla y Cádiz perdieran elcarácter monopolio en esta materia, hasta que por fin en1765 se decretó el libre comercio entre varios puertosespañoles y las colonias, con lo cual dejó de tenersentido la Casa de la Contratación de las Indias y fuesuprimida en 1790.
Pero regresando, después de este ex cúrsus, a nuestro temaoriginal, concluiremos que las capitulaciones conteníanfundamentalmente los siguientes elementos: un permiso olicencia para descubrir o conquistar, los bienes yservicios que el mismo descubridor se comprometía aaportar, así como las mercedes y franquicias que elmonarca otorgaría al empresario y su gente si llegaba abuen término su propósito, además se establecía un plazo,generalmente de un año, para la realización de la empresa.
B) Por su parte, la hueste también era una institución deorigen medieval, de naturaleza castrense, mediante la cualun señor o un consejo municipal, con sus propios medios,formaban un ejército para realizar, a nombre del rey, un
177
hecho de armas, a cambio de ciertos privilegios,particularmente sobre el territorio que se ganase.
Este sistema fue muy utilizado en Castilla, al igual queen el resto de los reinos ibéricos, en la Edad Media,precisamente en la llamada Guerra de Reconquista contra elIslam.
Como apuntábamos antes, ante el fracaso de la Corona porllevar a cabo por su propia cuenta la empresa indiana y ladecisión de concesionario a los particulares, la hueste,como forma militar, a partir de ese momento tuvo muchoéxito en la conquista de América.
De esta manera el caudillo o capitán realizaba un enganchemilitar voluntario, a cambio no de un sueldo sino de unaparticipación 'en el botón de guerra, el cual se repartíaen razón del rango: peón, ballestero o caballero.
Se ha hablado mucho de la gente que se enganchaba en lashuestes indianas, que eran presidiarios que velan en ellola forma de salir de la cárcel, lo que en un principio fueverdadero; posteriormente se suspendió tal medida, comonos informa Zavala, más bien fueron jóvenes de clasemedia, los llamados hijosdalgos.
En las huestes también tenían que ir autoridades fiscales- oficiales reales- para cobrar los impuestos quecorrespondían a la Corona ,junto con los eclesiásticos,encargados de las necesidades espirituales de losconquistadores, pero sobre todo de la labor deevangelización con los indios, asimismo marinosprofesionales, para trasladar la hueste por el mar, loscuales actuaban por un salario no por parte del botín, einclusive podían ir indios aliados en las huestes.
177
C) Por último la instrucción, que era el documento en el quela autoridad indiana principalmente el Consejo de Indias,pero también podía ser alguna residente en América dabalas reglas a las que se debería someter la expedición,tales como la forma en que había de llevarse a cabo lahazaña, el comportamiento de los expedicionarios, cómo setenia que tomar posesión de las tierras descubiertos, lasrelaciones que se deberían enviar a España, el tratamientoa los indígenas, las facultades y jurisdicción de losjefes de la expedición, etcétera.
Don Silvio Zavala define las instrucciones como:...
...contratos de mandato o poderes, porque delegaban enlos caudillos la facultad coactiva y la jurisdicciónmilitar, civil y criminal. Pero su valor principal era elcarácter político: mediante la instrucción, el rey, cabezay origen de la autoridad... hacia llegar a los miembros dela hueste el principio de orden.
Los cuerpos legales que normaban el otorgamiento deinstrucciones fueron: la Provisión de Granada de 17 denoviembre de 1526, las Leyes Nuevas de 1542, las Ordenanzasde Felipe II de 1573 y la Recopilación de 1686. Los másimportantes fueron las Ordenanzas de Felipe II, de lascuales vamos a dar cuenta a continuación.
En efecto, el 13 de julio de 1573, el rey Felipe Il promulgólas Ordenanzas de Nuevos Descubrimientos, Nuevas Poblaciones y Pacificación de losIndios, cuyas principales líneas eran:
1.- Los descubridores tenían que ser "probados encristiandad y de buena conciencia, celosos de la honra deDios y servicio nuestro, amadores de la paz", no podían serextranjeros ni personas prohibidas (moros, judíos, etcétera),
177
no se les podía dar el titulo de conquistadores, pues sumisión la tenían que realizar con "paz y caridad";
2.- Deberían erigir poblaciones, tanto de españoles como deindios vasallos, sin perjuicio de los naturales de estastierras;
3.- Procurarían entender la tierra que se hallasen, suscomidas, sus moradores y su gobierno, no pudiendo llevarconsigo, bajo ningún pretexto, a ninguno de sus naturales;
4.- Levarían por lo menos dos navíos pequeños, que vayan de dosen dos, cargando hasta con 30 personas cuando más, entre losque deberían contar, en cada bajel, con dos pilotos, quienestenían que levantar cartas de navegación, así como doseclesiásticos, uno de los cuales, si fuera posible, sequedaría a evangelizar durante un año o menos si fuerafactible (estos últimos eran los únicos cuyos gastos deberíanser sufragados por la Real Hacienda, con exclusión decualquier otro desembolso);
5.- Tenían que llevar alimentos para doce meses, pues a los seismeses de haber iniciado la expedición deberían regresar, oantes si se les acababa la mitad de sus alimentos;
6.- Habrían de traer mercaderías de escaso valor como cuentas,espejos, etcétera, para intercambiarlas con los indígenas;
7.- Se planteaba la necesidad de tomar posesión solemne de lastierras que fueren encontrando, poniéndoles nombres para suidentificación;
8.- Se recomendaba llevar indios intérpretes para que auxiliasena los expedicionarios;
9.- "No se empachen en guerra ni conquista", se les ordenaba;
177
10.- A su regreso tenían que dar cuenta a las autoridades quelos hubieran despachado, junto con una memoria por escrito,en la que se describiese lo actuado diariamente, para quedicha autoridad informase a su vez al Consejo de Indias.
Éstas fueron, a grandes rasgos, las bases jurídicas de lapenetración española en América.
177
UNIDAD IV
EL DERECHO COLONIAL
1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
Entendemos por derecho colonial el régimen jurídico que seaplicó en nuestra patria durante los trescientos años que duróla dominación española, régimen jurídico que resulta un tantocuanto difícil de describir por las razones que expondremos acontinuación.
Ya hemos manifestado cómo las Indias, desde los comienzos dela dominación europea, quedaron incorporadas a la Corona deCastilla, de ahí que, en principio, el derecho castellano fuerael adecuado para regir en las posesiones españolas de América yAsia, o sea, las Indias. Ahora bien, siendo la realidad indianatan diferente de la castellana del Renacimiento, se tuvo quedictar una serie de disposiciones propias para las colonias, loque en su conjunto se ha venido llamando derecho indiano, de talsuerte que sin eliminarse el derecho castellano de las colonias,coexistieron ambos regímenes legales, de tal manera que alderecho castellano lo tenemos que ver como ley general y alderecho indiano como ley particular; esto es, que para resolveruna cuestión jurídica se debería preferir a éste sobre aquél.
177
Por otro lado, debemos señalar que el derecho indiano como talno existe, ya que no fue propiamente un sistema jurídico uordenamiento legal, es simplemente una forma didáctica deexpresarse para englobar todas las normas de derecho colonialespañol expedidas desde 1492 hasta 1821, por lo que a México serefiere.
Expliquemos mejor esta idea; la razón de ello estriba en quela Corona de Castilla generalmente promulgaba disposicionesespeciales para Una determinada provincia de ultramar y demanera excepcional daba normas generales para Indias; es más,cuando se quería que una misma disposición se aplicara en variaso en todas las comunidades indianas prefería repetirla para cadatina de ellas en vez de promulgarla con carácter general.
Por ello decimos que la expresión "derecho indiano" respondemás a un modo de expresarse que a una realidad; de esta formatenemos que hablar más propiamente de un derecho novohispano,derecho neogranadino, rioplatense, etcétera.
Por otro lado, al hablar de ese derecho colonial tambiéntenemos que diferenciar entre las normas dadas por la metrópoliy las expedidas por la autoridad local, o Sea, tenemos quehablar de un derecho indiano metropolitano y de otro criollo.Ahora bien, tengamos cuidado con lo anteriormente señalado puescon ello río estamos diciendo que no hubiera normas generalespara Indias, claro que sí las hubo y muy importantes, como laRecopilación de 1680, de la cual trataremos más adelante, lo quesucede es que no fue la regla común en la política legislativaindiana.
Al hablar de derecho colonial no podemos dejar de mencionarotro aspecto importante en la vida jurídica novohispana: nosreferimos a las normas de derecho indígena que aun siguieronvigentes, pues si bien con el paso de los años cada vez menos se
177
aplicaron, no debemos olvidar que había disposición expresa enel sentido de que tales normas deberían respetarse en losnegocios jurídicos de las Indias, siempre y cuando no fuerancontrarias a las leyes fundamentales de la monarquía española ya la religión; por ello, al considerar nuestro derecho colonialjunto con las disposiciones castellanas las llamadas indianasdebemos agregar aquellas disposiciones de derecho indígena quesiguieron siendo relevantes y por lo menos hasta 1812-1814 y1820-1821 con la legislación liberal emanada de la Constituciónde Cádiz, en que prácticamente las suprimió en aras delprincipio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Habiendo tratado, someramente, los derechos castellano eindígena correspóndenos ahora pasar revista al derechoPropiamente novohispano, para contar con todos los elementos quevinieron a constituir nuestro derecho colonial.
2.- LA LEGISLACIÓN INDIANA.
Dada la naturaleza del presente trabajo esencialmente breve yconciso dentro de las diferentes fuentes del derecho indiano nosocuparemos únicamente de la legislación, ya que las demásDoctrina, Jurisprudencia, costumbres y principios generales delderecho son tan prolijas y el estado que guarda lainvestigación sobre las mismas es todavía rudimentario quehemos referido prescindir de ellas.
Para estudiar la legislación indiana, como señalábamos antes,lo primero que debemos hacer es distinguir las disposicionesemanadas de las autoridades centrales de Madrid (v.gr. rey oConsejo) que hemos denominado metropolitas, de las expedidas porlas autoridades locales (v.gr. virrey o audiencia real) que a suvez hemos llamado criollas. No obstante ello, tenemos que
177
apuntar que había un tipo de disposición legislativa que podíaser ejercida tanto por las autoridades centrales como por laslocales, nos referimos a los autos acordados, que podían venirtanto del Consejo de Indias como de los reales acuerdos de lasprovincias indianas.
Entre las diversas formas de expresión legislativa del derechoindiano metropolitano encontramos; la ley, la real pragmática,la real provisión, la real cédula, la real carta, la realordenanza y la real instrucción, A ellas habrá que añadir otrasformas que fueron usadas durante el gobierno de los Borbones, apartir de 1700, en donde hallamos al real decreto, la orden y elreglamento. Todo ello independientemente de los autos acordadosdel Consejo, a los cuales ya nos hemos referido.
Por su parte, el derecho indiano criollo se expresaba a travésde los mandamientos y las ordenanzas o autos de gobierno de lasuperior autoridad gubernativa (virreyes, presidentes-gobernadores y gobernadores) junto con los autos acordados delos reales acuerdos de las audiencias virreinales y pretoriales.
Veamos brevemente estas expresiones legislativas y las causasde su diferenciación.
a. ) La ley en su sentido estricto significa una disposición votadaen las Cortes (asamblea parlamentaria, de corte estamental,similar a los Estados Generales de Francia, de origenmedieval, las cuales decayeron enormemente en la épocamoderna, gracias al absolutismo, en que pasaron a ser meroscuerpos protocolarios cuya única misión era intervenir en latransmisión hereditaria de la Corona. Las Cortes las veremosresurgir con gran vigor, aunque con otras características, aladvenimiento del constitucionalismo, principalmente en Cádiz1810-1812-1814).
177
b. ) La real pragmática tenía la misma fuerza legal que la ley, sinembargo era solamente emitida por el rey; o sea, es un símbolodel absolutismo de la época moderna, y por lo mismo constituyóla más relevante forma de creación del derecho indiano.
c. ) La real provisión era un precepto dado por el rey pero de contenidoespecifico, es decir, de proveer, por ejemplo, unnombramiento.
d. ) La real cédula por su parte fue la manera más comúnmente utilizadapor los monarcas castellanos para legislar en esa época, quizápor su forma más sencilla y menos solemne y por su contenidomás versátil.
e. ) La mal carta, como su nombre lo indica, es una misiva en la que elsoberano contesta cuestiones que los súbditos le plantean.
f. ) La real ordenanza regulaba toda una institución, generalmentedividida en capítulos para facilitar su invocación; las realesordenanzas podían venir contenidas en una real cédula o realprovisión, o sea, estas últimas eran el continente y aquéllasel contenido.
g. ) La real instrucción contenía la regulación minuciosa, del actuar dealgún tipo de funcionario y autoridad.
Luego tenemos las formas legales que añadieron los Borbones:
h. ) El real decreto era una resolución del soberano, dirigida a algunode sus secretarios de despacho.
i. ) La orden era una disposición de algún secretario del despachocumpliendo alguna disposición del rey.
j. )El reglamento era un conjunto de normas, articuladas yenumeradas, que regulaban una institución o atribuciones dealguna autoridad.
177
Los elementos formales de estas expresiones legislativas eran,grosso modo, las siguientes:
- Encabezamiento, donde se señalan el nombre del rey y sustítulos;
- Dirección, o sea, la autoridad a que en concreto ibadirigida;
- Exposición de motivos, señalando las causas y razones quedieron origen a esa norma;
- Disposición propiamente dicha o mandato: "Lo ordeno o lomando";
- Cláusula penal o sanción ante un eventual incumplimiento;
- Data, esto es, lugar y fecha de expedición;
- Firma del soberano, que generalmente era "yo el rey" y larúbrica;
- Refrendo del secretario;
- Sello real, y
- Rúbrica de los consejeros de Indias.
El procedimiento de creación de una disposición indiana eramás o menos el siguiente: Normalmente era un trámite encomendadoal Real y Supremo Consejo de Indias, cuya sede era la Villa deMadrid.
Antes de seguir adelante es conveniente decir algunaspalabras respecto a este Consejo para entender- dichoprocedimiento.
177
En 1367 se creó el Real Consejo de Castilla para auxiliar alsoberano en el gobierno de la monarquía castellano-leonesa. Apartir del descubrimiento de América y su incorporación a laCorona de Castilla, dicho Real Consejo empezó a conocer de losasuntos del nuevo continente; con el transcurso del tiempo sefue haciendo una especialización de los negocios indianos en elseno del mismo hasta que en 1511 se habló de junta de Indias, omás propiamente dicho "Los del Consejo que entienden en lascosas de las Indias".
Finalmente, en 1524 se erige independiente del anterior, y conla misma categoría, el Real y Supremo Consejo de Indias, el cuálempezó a funcionar el 12 de agosto de 1574 bajo la presidenciade fray García de Loaisage integrado por los siguientesconsejeros: Luis Cabeza de Vaca, Gonzalo Maldonado, DiegoBeltrán y Pedro Mártir de Angiería.
En 1809 se suprimió el Consejo de Indias; en 1810 serestableció; las Cortes de Cádiz lo cerraron en 1812 y FernandoVII lo volvió a abrir en 1814; de 1820 a 1823 - trienioconstitucional- volvió a cerrarse y finalmente en 1834 seextinguió en forma definitiva.
El Consejo de Indias era servido por ministros, funcionarios yempleados subalternos. Dentro de los primeros se encontraban:el presidente, quien era sustituido con carácter interino por ungobernador. El gran chanciller -, cargo de gran preeminencia,lo que hacia que dicho ministro no atendiera personalmente suencargo, sino que para ello se valía del teniente del granchanciller; las funciones del chanciller consistían en custodiarel sello, así como sellar y registrar los documentos emanadosdel Consejo. Dentro de los Ministros estaban también losconsejeros, los cuales podían ser militares - capa y espada - oletrados, su número varió de 8 a 16.
177
Asimismo, dentro de esta categoría estaba el fiscal, queprimero fue uno y luego dos, uno para Nueva España y otro paraPerú. Éstos eran auxiliados por los solicitadores fiscales; susprincipales funciones eran la defensa de la jurisdicción real,del Regio Patronato, de la Real Hacienda, de los indios, engeneral, intervenir en todos los asuntos que se velan en elConsejo. Igualmente estaba el secretario, a partir de 1596 hubodos, uno de Nueva España y otro de Perú. Finalmente, existierondos escribanos, uno de Gobernación y otro de justicia.
Dentro de los funcionarios tenemos primero a los de justicia,entre los que encontramos al escribano de Cámara de justicia, alos relatores, al abogado y procurador de pobres, al receptor depenas de cámara y a los abogados.
También habla funcionarios hacendarios como lo fueron eltesorero, el depositario, el cobrador y pagador -, así como loscontadores de cuentas. En esta categoría de funcionarios seincluía al alguacil mayor, quien era ayudado por los alguacilesmenores. Los funcionarios científicos eran el cronista mayor deIndias, el cosmógrafo mayor, el catedrático de matemáticas. Lasfunciones eclesiásticas eran desarrolladas por el capellán y elagente en Roma.
Por último, el personal subalterno estaba constituido por losporteros, el alcaide, el pregonero, etcétera.
Las funciones del Consejo Real de Indias eran de cuatro tipos:legislativas, administrativas, judiciales y militares,
Pues bien, regresando al procedimiento de creaciónlegislativa, diremos que éste se inicia con una "minuta" quecontenía el proyecto de precepto, a petición de alguna autoridadindiana, seguía el "informe" del fiscal y de ahí pasaba al plenodel Consejo, para lo cual se requería del voto favorable de las
177
dos terceras partes de consejeros de donde salta una propuestaal soberano; a dicha propuesta se le. denominaba "consulta".
Entonces el monarca resolvía en definitiva: aprobando, con lafórmula "como parece", rechazando, con las palabras "no vengo aello", o aprobando parcialmente; entonces volvía al Consejo parasu redacción definitiva para que posteriormente el reyprocediera a promulgar y firmar, una vez realizado volvíanuevamente al Consejo para que la registrara en los libros quepara tal fin llevaba, por materia, los cuales se conocíancomúnmente como cedularios por ser reales cédulas la mayoría delas disposiciones.
Se terminaba el trámite en Madrid remitiendo tal disposición ala autoridad de destino.
Al llegar a la autoridad de destino, ésta procedía al acto de"obedecimiento", o sea, la formalidad de acatamiento; actocontinuo se copiaba en el libro registro o también llamadocedulario y se daba a conocer al público, si fuera el caso, através del bando y pregón. Había la posibilidad de "obedecersey no cumplirse'”, si la autoridad indiana estimaba que noprocedía o no convenía esa disposición, en cuyo caso laregresaba a la Corte, exponiendo sus razones, para que el reyresolviera en definitiva.
Por último, las disposiciones legislativas que para el ámbitode sus correspondientes atribuciones podían dictar lasautoridades locales, como eran los virreyes presidentes -gobernadores en que se ha dado en llamar el derecho indianocriollo – para diferenciarlo del metropolitano o peninsular -;entre las mismas encontramos los mandamientos y las ordenanzas oautos de gobierno, todas las cuales tenían al que venir ademásrefrendadas por el secretario de gobierno y debidamente
177
registradas en los correspondientes libros, registros ocedularios.
Por lo que se refiere a los autos acordados, ya hemos dichoque eran expedidos tanto por el Consejo Real y Supremo de Indiascomo por los reales acuerdos anexos a las audiencias virreinalesy pretoriales en América y Filipinas. El objeto de tales autosacordados era el desarrollo o reglamentación, diríamosactualmente, de un precepto real; por lo Mismo requería de laconfirmación real.
Al respecto debemos añadir algún somero concepto de lo que erauna real audiencia en Indias.
El territorio colonial español, en la Edad Moderna, fuedividido, para efectos judiciales, en 14 distritos, a cargo deuna real audiencia cada uno (Guadalajara , México, GuatemalaPanamá, Filipinas, Santo Domingo, Caracas, Santa Fe de Bogotá,Quitó, Lima, Cuzco, Charcas, Santiago de Chile y Buenos Aires);éstas eran tribunales superiores de justicia que actuabancolegiadamente.
Estos tribunales fueron implantados en Indias por influenciacastellana. No sabemos con exactitud cuándo surgieron enCastilla, pero probablemente haya sido en el siglo XII.
A partir de la Baja Edad Media se fue generalizando lacostumbre de apelar directamente ante el rey (el "señornatural") en contra de las resoluciones de las justiciaslocales; los monarcas cada vez menos podían oír tales alzadas,más aún que los pleitos eran cada vez mayormente complicados(era la época de la recepción del derecho común), por lo cualdesignaron funcionarios, peritos en derecho, que oyeran talesrecursos en su nombre y representación; éstos eran precisamentelos oidores, que en su conjunto integraban la "audiencia", a la
177
cual se dotó posteriormente de plena jurisdicción para que ellafuera la que resolviera, y no nada más oyera, dichas apelacionesen nombre del soberano, de ahí que fuera real la mencionadaaudiencia.
Más tarde se agregó a la real audiencia la sala de alcaldes decasa y corte; estos alcaldes eran los funcionarios encargados deadministrar justicia en las poblaciones donde residía elMonarca, es decir, la Corte (,primero fue itinerante), y despuésse les encomendó colegiadamente la resolución de las alzadas enmateria penal, por lo cual se les denominó también alcaldes delcriterio.
Lo que finalmente vino a constituir la Real Cancillería yAudiencia de Valladolid (fue chancillería porque se le confió laguarda del sello real).
Sin embargo, no fue hasta el siglo XV cuando quedaronclaramente especificadas la Organización, funcionamiento yfacultades de esa Real Chancificija, con sus Ordenanzasdefinitivas dadas en Medina del Campo el 24 de marzo de 1489.
A ello hay que agregar la creación de la Audiencia y RealChancillería de Ciudad Real, el 30 de septiembre de 1499, lacual fue trasladada en 1505 a la ciudad de Granada. De talsuerte que ambas reales chancillerías, Valladolid y Granada(divididas por el Tajo), vinieron a constituir los ejes sobrelos cuales giró la administración superior de justiciacastellana; modelo que se siguió en Indias, primeramente con lacreación de la Audiencia de Santo Domingo en 1512 yposteriormente en México.
En efecto, el 29 de noviembre de 1527 se erigió la RealAudiencia y Chancillería de México en Nueva España, dotándosele
177
de ordenanzas el 22 de abril de 1528, según el modelo de ladominicana, y ésta a su vez de la vallisoletana.
Las Ordenanzas de la Audiencia de México fueron sucesivamentereformadas en 1530, 1536, 1542, 1563, 1568 y 1597, en las cualesse le dio su fisonomía que conservó mas o menos hasta 1776 enque se amplió su planta de manera considerable; así hasta 1812,por la que se le imprimió una nueva característica, de corteliberal, la cual poco duró pues en 1814 regreso al antiguorégimen, para retornar al modelo gaditano en 1820, por pocosmeses, ya que en 1821 se consumó la independencia, aunque laAudiencia subsistió hasta 1823, en que dio paso a la SupremaCorte de Justicia creada en 1824.
Junto a la Audiencia y Real Chancillería de México se creóotra audiencia real en lo que ahora es la república mexicana;ésta era la de Guadalajara, Nueva Galicia, en el año de 1544habiéndose dado ordenanzas en 1548, primero subordinada a la deMéxico, y después, a partir de 1572, autónoma con el título deAudiencia y Real Chancillería de Guadalajara.
La competencia territorial de la Audiencia de Méxicocorrespondía aproximadamente a los actuales estados de Colima,Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Texas, NuevoLeón, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla, México,Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y QuintanaRoo, además del Distrito Federal. El norte de dichos estadoscorresponda al territorio de la Audiencia de Guadalajara (apartir de 1779, se pasaron a esta última las provincias deCoahuila y Texas). El actual estado de Chiapas –Soconusco -correspondía a la Audiencia de Guatemala.
La Audiencia de México fue presidida, hasta el periodoliberal, por el virrey de la Nueva España, siendo sustituido porel oidor decano hasta 1776, y a partir de entonces por el
177
regente, cargo de nueva creación. La presidencia de la Audienciade Guadalajara vario, en ocasiones fue el gobernador de NuevaGalicia, mayoritariamente el oidor decano, y a partir de 1776 suregente.
Las audiencias se integraban con magistrados que eran losoidores y los fiscales (estos últimos sin poder de decisión,sino representantes de los intereses de la Corona) y la deMéxico además con los alcaldes del crimen (también llamados decasa y corte), aparte del regente antes mencionado.
La Audiencia de México contaba con 8 oidores, los que seaumentaron a 10 a partir de 1776, integraban dos salas,llamadas de justicia, con 4 y después 5 oidores cada una.
Las funciones jurisdiccionales de estas salas de justicia eranresolver las apelaciones Y suplicaciones en Materia civil yadministrativa, así como suplicaciones en materia penal.Primeramente hubo un fiscal de 10 civil para ambas salas, luego,en 1776, se aumentaron a dos, uno por cada sala; en 1776 se creótambién la plaza de fiscal de la Real Hacienda que actuaba enlas dos salas.
En la misma Audiencia, desde 1568 hasta 1776, hubo 4 alcaldesdel crimen, pues desde la última fecha se aumentaron a 5, mismosque funcionaban colegiadamente, por las mañanas, como sala delcrimen, en unión del fiscal del crimen (plaza creada en 1597)para conocer las apelaciones en materia penal; y por las tardesse encargaban, por turno de juzgado de Provincia (tribunal mixtode primera instancia exclusivo de las capitales de virreinato y5 leguas a la redonda).
La Audiencia de Guadalajara operó desde su creación y hasta 16con 4 oidores, trabajando colegiadamente, pues a partir de eseaño se creo la plaza de regente y una más de oidor aparte de su
177
fiscal, es decir, sólo contó con una sala y no tuvo alcaldes nisala del crimen.
Los subalternos de la Real Audiencia eran: alguacil mayor(brazo armados junto con los alguaciles, integraban el cuerpopoliciaco del tribunal), teniente de gran chanciller (encargadode guardar y usar el sello real), relatores, abogados,tasadores, repartidores, escribanos (para cobrar las penas decámara, estrados y justicia), procuradores, intérpretes y elportero.
Además de las atribuciones jurisdiccionales ordinarias, lasaudiencias asumieron las siguientes funciones; juzgado de bienesde difuntos, juzgado de la bula de Santa Cruzada y recursos defuerza.
Por otro lado, encontramos atribuciones administrativas, comoel caso de las comisiones fijas que desempeñan los oidores; elasesoramiento que con carácter corporativo y obligatorio dabanal virrey en los asuntos importantes, a través del real acuerdo,en el que participaban el regente, los oidores y un fiscal convoz pero sin voto; y la sustitución del virrey en sus ausenciasdefinitivas, misma que se hacia de manera colegiada por losoidores.
La legislación liberal de Cádiz, así como quitó la presidenciade las audiencias a las autoridades políticas (virreyes ygobernadores), de igual manera privó a las audiencias y susmagistrados de estas funciones político - administrativas.
Por último, para concluir con el tema de las fuentes, diremosque en el siglo XVII, don Antonio de León Pincho publicó losautos acordados del Consejo de Indias; en México dos veces sehizo el mismo trabajo, primero Juan Francisco de Monteamos en1676 y un siglo después, en 1787, Eusebio Ventura Belleza,
177
incluyendo la obra de Monteamos. La edición de Belleza ha sidorecientemente reeditada de manera facsimilar por la UniversidadNacional Autónoma de México con un estudio introductorio deMaría del Refugio González.
177
3.LA LABOR DE RECOPILACIÓN PARA LAS INDIAS
En primer lugar consideramos conveniente aclarar dos términosque fácilmente pueden ser confundidos, o sea, el “recopilar" conel "codificar", puesto que, como veremos más adelante, codificarse refiere a una sistemática ordenación, general y abstracta detoda una rama del derecho, actividad que se generalizó a partirdel siglo XIX; mientras que recopilar significa extraer la partedispositivo de normas jurídicas en vigor desde hace algúntiempo, indicando su origen, para luego ordenarlas por materiaen libros, títulos o capítulos y leyes (aquí el concepto de "leyse acerca a nuestra moderna noción de articulo), lo que implicauna depuración del material legal existente con el fin desuperar contradicciones, lagunas y normas derogadas, en aras dela necesaria seguridad jurídica.
Ahora bien, el trabajo de recopilación jurídica se conoce enEspaña desde la época visigótica, tendencia que se va a acentuaren Castilla durante la Baja Edad Media, con Fernando III, perosobre todo con Alfonso X, y más adelante con los Reyes Católicosy Felipe lI, según pudimos informar en el capítulo deantecedentes castellanos de este modesto trabajo. Este impulsorecopilador se tenía que prolongar a la administración indiana,pero ahora con carácter más perentorio ya que las necesidadesdel gobierno colonial habían producido una enorme cantidad dedisposiciones, lo que lógicamente condujo a contradiccioneslagunas, olvidos e incluso pérdida de documentos, por lo cualdesde el primer siglo de dominación española en América, seplanteó, y con carácter urgente, la necesidad de recopilar lalegislación indiana.
177
En efecto, desde abril de 1556 se ordenaba a las audienciasindianas que recopilaran las reales cédulas y demásdisposiciones que hubieran recibido de la metrópoli e informasensobre el particular. En cumplimiento de ello, la audiencia deMéxico mandó a uno de sus ministros, el doctor Vasco de Puga,que llevara a cabo ese trabajos, quien no solamente lo cumplióreuniendo el material legislativo de 1525 a 1563, sino queademás se preocupó por imprimirlo, en lo que comúnmente seconoce como Cedulario de Puga, mismo que. recientemente ha sidovarias veces reeditado.
Intentos similares se hicieron en otras provincias deultramar, pero sin conseguir los resultados que en México.
Evidentemente el Consejo de Indias tenia que preocuparse porrealizar una recopilación indiana en general misma manera que en1567 se había logrado para Castilla (Nueva Recopilación de Leyes deCastilla), por las razones antes apuntadas. Para ello, y como untrabajo preliminar, encargó a uno de sus funcionarios, JuanLópez de Velasco, que hiciera los resúmenes del contenido enlibros - registros o cedularios del propio Consejo (en esemomento alrededor de doscientos), agrupándolo con orden, bajo unplan, que resultó en siete libros (como las Partidas)adecuadamente divididos y subdivididos.
López de Velasco concluyó su encargo en 1570, o sea, quecontenía preceptos desde 1492 hasta ese año de 1570. El trabajode López de Velasco no tenía un nombre propio, por eso cuandosiglos después fue publicado por la Real Academia de Historia sele dio el de Libro de la gobernación espiritual y temporal de las Indias, mismoque fue duramente criticado por los especialistas; mejor suertecorrió el titulo que le dio, en el siglo XX, don José de la Peñay Cámara, o sea Copulata de las Leyes de Indias.
177
A raíz de la reforma indiana propuesta por el licenciado Juande Ovando, aparte de nombrársele presidente del Consejo deIndias, se le encomendó la tarea de redactar el proyecto derecopilación; para ello, partiendo del trabajo de su antiguosecretario de visita, López de Velasco, comenzó en 1571 a sacaradelante su encomienda, hasta su muerte ocurrida en 1575,habiendo únicamente concluido el libro primero (gobernaciónespiritual) y parte de) segundo (gobernación temporal) de lo queseria la Recopilación de Indias de Felipe II, y aunque no pasó de ser unproyecto inacabado, la Corona utilizó los materiales de Ovandopara la redacción de varios textos legales.
Después de los esfuerzos de López de Velasco y Ovando, en 1596se daría al llamado Cedulario de Encinas. En efecto, el Consejoencargó a uno de sus funcionarios, Diego de Encinas, queretomara la labor recopiladora indiana, limitándose atranscribir y ordenar literalmente las disposiciones indianas de1492 a 1596, mismas que fueron impresas en este último año encuatro tomos. En síntesis, podemos señalar que no era, porningún concepto, una recopilación en el sentido que entonces seutilizaba, aunque evidentemente tiene para nosotros unindiscutible valor histórico en la actualidad. Recientementetambién ha sido reeditado en forma facsimilar.
Sí bien el trabajo de Encinas era útil, pues daba a conocer unmaterial legislativo ya muy abundante y de muy difícil acceso,pues casi se ajustaba el siglo de presencia española en América,no satisfacía los requerimientos de la práctica jurídicaindiana; por ello el Consejo de Indias encargó en 1602 allicenciado Diego de Zorrilla la formación del necesario proyectode recopilación de leyes de Indias.
Zorrilla concluyó su esfuerzo en 1608, aunque no el proyecto;sin embargo, no lo conocemos en la actualidad ya que tuvo
177
problemas de índole económica con el Consejo ( de ahí su libroAlegato o discurso sobre el salario del juez ausente), aunque sabemos quesiguió el plan de la Recopilación castellana en 1567 en nuevelibros, que utilizó el Cedulario de Encimas y las reales cédulas de1597 a 1606, y que su trabajo fue posteriormente aprovechado porotros recopiladores.
En vista de que Zorrilla se marchó a Quito a desempeñar sufunciones de oidor en la Real Audiencia de esa capital, elConsejo de Indias pidió al licenciado Rodrigo de Aguiar y Acuñaministro del mismo consejo, que realizara el proyecto de larecopilación que llevaría el nombre de Felipe IV.
Para esto, en 1621, se presenta en el Consejo el licenciadoAntonio de León Pinelo, proveniente del Perú, acompañado de suDiscurso sobre la forma de hacer una recopilación, por lo cual fuecontratado por ese supremo organismo indiano para que trabajaracon Aguiar y Acuña, constituyendo un estupendo equipo detrabajo,
Parece ser que el plan se concluyó, aunque sólo constaba deextractos de las disposiciones que posteriormente se tenían quedesarrollar, y llevaban por título Sumario de la Recopilación de las Leyesde Indias del Lic. Rodrigo de Aguiar y Acuña, en dos tomos, divididos encuatro libros cada uno.
De los dos tomos únicamente hubo recursos económicos paraimprimir el primero en 1628; para colmo, al año siguiente, el 5de octubre, fallece Aguiar.
En México, en 1678 se publicó el primer tomo, en el cual seincorporó una selección de disposiciones posteriores a 1628,junto con las normas de derecho criollo novohispano másimportantes; este tomo I se coeditó de forma facsimilar en 1994por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de
177
Investigaciones jurídicas, con Prólogo de Guillermo F.Margadant, estudio introductorio de Ismael Sánchez Bella ypresentación del que esto escribe.
Ante este nuevo descalabro, el Consejo comisionó al licenciadoAntonio de León Pinelo para formular el proyecto de la tananhelada recopilación indiana, según contrato suscrito el 20 deoctubre de 1634, para realizarse en un año.
Antonio de León Pinelo, junto con don Juan de Solórzano yPereyra, quizá sean los más grandes juristas indianos, pues dotadoel primero de una personalidad un tanto cuanto enigmática, lovemos nacer en Valladolid, España, en el seno de una familia dejudíos conversos, por lo cual se tienen que trasladar a América,primero a Buenos Aires y luego a Lima, en donde se recibe delicenciado en derecho por la Universidad de San Marcos paraluego regresar a España a trabajar en el Consejo como ya hemosvisto con anterioridad. Además de la labor legislativa son muyimportantes algunos trabajos doctrinales del propio
Según lo estipulado en 1635, concluyó el trabajo de lo que sellamo Proyecto de Recopilación de Indias de Felipe IV, para lo cuál elConsejo designio a dos de sus miembros para que lo revisarán;Juan de Solórzano y Pereyra y Pedro de Vivancos, aunque esteúltimo al poco tiempo pasó a trabajar en el Consejo de Castilla.Después de un año de intenso trabajo, Solárzono informó que elproyecto Pinelo estaba listo para ser presentado al rey FelipeIV; sin embargo, no se informo nada al soberano y cuando éstepreguntó se le respondió que el Proyecto iba a ser examinado poruna comisión integrada por Palafox, Santelices y Solórzano, loque se concluyó en 1644.
Para entonces no había dinero para su publicación y, por lomismo, que detener su promulgación, lo que se pudo resolver en1658, pidiendo a León Pinelo el fruto de su trabajo. En esa
177
oportunidad el célebre jurista respondió que antes tenía queactualizarlo ya que habían pasado 22 años y en ese lapso sehablan promulgado 323 nuevas normas que había que incorporar alproyecto, lo cual le llevaría algún tiempo, y nada se hizo ya alrespecto, Dos años después sorprende la muerte a Pinelo, el 23de julio de 1660, habiendo quedado sin llegar a término un granesfuerzo de varias décadas.
Hasta hace muy poco el proyecto de León Pinelo se encontrabaextraviado incluso se pensaba que perdido, aunque indirectamentese conocía su contenido por las continuas referencias que delmismo se hacían en el libro Política indiana de don Juan de Solórzanoy Pereyra; felizmente, hace pocos años el distinguidohistoriador del derecho indiano don Ismael Sánchez Bella,después de varios años de búsqueda encontró el manuscrito en labiblioteca del duque del infantado en Madrid, España, yrecientemente fue publicado por un grupo de coeditores.
Después del drama de Pinelo, se encarga al licenciado FernandoXiménez de Paniagua, supervisado por varios consejeros deIndias,
Los casi 20 años de intenso trabajo de Ximénez de Paniaguafueron de gran valía; sin embargo, no debemos olvidar que antesde él había casi cien años de labor recopiladora, un López deVelasco, un Ovando, Un Encinas, un Zorrilla, un Aguiar y un LeónPinelo, cuyos enormes esfuerzos sentaron las bases, junto con lohecho por Paniagua, para llevar a feliz término la Recopilación deIndias.
Dicho cuerpo legal se integra de nueve libros, divididos entítulos y éstos en leyes (léase artículos). El libro primerotrata de la materia eclesiástica y del mixto fuero; el segundose refiere a las fuentes del derecho indiano, al Real y SupremoConsejo de Indias y a las reales audiencias; el tercero toca el
177
gobierno territorial y la materia militar; el cuarto el gobiernomunicipal; el quinto el gobierno provincial; el sexto a losindios; el séptimo a varias materias, desde lo penal, hasta eljuego y el mestizaje; el libro octavo aborda el tema de la RealHacienda, y, finalmente, el noveno el comercio, la navegación yla Casa de la Contratación de Indias. Concluye el trabajo conun índice de materias que facilita enormemente su consulta.
Como señalábamos al principio de este capitulo, elordenamiento legal que los reyes españoles fueron dando para susposesiones de América y Asia en la época moderna, no fueuniforme o general para este conjunto de colonias que se conocencomo las Indias, sino que era particular para cada una de lascolonias; la excepción a este principio lo constituyeindiscutiblemente la Recopilación de 1680, la cual permite dar unaunidad a esa dispersa legislación colonial.
Por ello la Recopilación de Indias de 1680 representa la base yprincipio del que debe partir cualquier trabajo históricojurídico indiano, lo que se confirma con la característica dehaber sido el único cuerpo legal general que se dio para Indiasdurante los 300 años que duró la dominación española, así comopor otro elemento importante, y es que se dictó tan sólo 20 añosantes de producirse el cambio de la dinastía de los Habsburgopor la de los Borbón, que en sí representó un cambio radical enel gobierno y la administración de la monarquía española. Deahí que la Recopilaci6n de 1680 represente además la síntesis de lalegislación de los Habsburgo en Indias.
En efecto, el cambio de dinastía en 1700 representó unamodificación del rumbo político de enorme trascendencia en todoel mundo hispánico, de ahí que la Recopilación de Indias a los pocosaños de promulgarse resultó insuficiente para la nueva realidadque había impuesto la nueva Casa reinante de origen francés, a
177
pesar de los enormes esfuerzos que ya hemos descrito para llegara la tan anhelada unidad legal en 1680; situación que había deresolverse si se quería tener un adecuado manejo legislativo.
Antes de pensar en una nueva recopilación se vio la forma deactualizar la de Carlos II, para lo cuál se plantearon dosmétodos: Uno, al igual que se hizo con la de Castilla en 1700,añadir un apéndice al final de la obra o de cada libro,incluyendo las novedades legislativas; a los que pensaban quelo mejor era comentar cada una de las leyes de la recopilaciónseñalando si había sufrido alguna modificación; a éstos se lesdenominó “comentaristas”, e incluso se hicieron algunos trabajosen este sentido, parciales, ninguno omnicomprensivo de toda laRecopilación de Indias
Entre los principales comentaristas encontramos a Juan LuisLópez, Marquéz del Risco, Juan Corral y Calvo de la Torre, Tomásde Azúa, los hermanos José Perfecto y Judas Tadeo de Salas,Manuel José de Ayala, Prudencio Antonio de Palacios y otros más.Ninguno de ellos tuvo sanción oficial, es más, en algún momentoCarlos III llegó a prohibir tales comentarios, lo cual no restamérito para que sean instrumentos invaluables para conocer lalegislación indiana del siglo XVIII, que resulta tan ingentelabor por lo prolijos que en materia legislativa resultaron losBorbón.
Por fin llegamos al último esfuerzo recopilador indiano quebajo el título de Nuevo Código de la Leyes de Indias se proyectó en lasegunda mitad del siglo XVIII. Aunque tenemos que aclarar queno se trata propiamente de un “código” sino una “recopilación”,según los conceptos que expresamos en párrafos anteriores. PorReal Decreto de 9 de mayo de 1776 el rey Carlos III ordenó laformación de este nuevo cuerpo legal indiano, nombrando lacomisión redactora correspondiente. Tras muchas dificultades,
177
14 años después, el 2 de noviembre de 1790 se presenta a CarlosIV el libro primero de ese Nuevo Código cuyo contenido erafundamentalmente la materia eclesiástica.
Ese monarca, en Real Decreto de 25 de marzo de 1792, aprobó elproyecto; sin embargo, y de manera un tanto cuanto más extraña,ordenó no fuese publicado sino hasta que se resolvieran algunasdudas que planteaba, conducta fuera de toda razón, que si bientiene su explicación en las teorías regalistas que sustentaba elllamado "regio vicariato”, de ninguna manera justificaba que seaprobara el proyecto y se ordenara su no-publicación; en todocaso, si no lo quería publicar, no lo hubieran aprobado hasta noresolver tales dudas.
Realmente nunca se llegó a publicar, por lo que no pasó de serun simple proyecto.
Ante ese fracaso ya no se continuó con los demás libros delNuevo Código, por lo cual la vieja y venerable Recopilación de 1680siguió plenamente con vigor en nuestra patria hasta laconsumación de la Independencia en 1821, y aún después, enalgunos aspectos, como veremos más adelante.
Así como el cabildo de la ciudad de México era un baluarte deintereses criollos, el consulado lo era de interesespeninsulares. J. M. L. Mora emite un juicio muy negativo sobreestos consulados, que tenían "como en tutela a los virreyes ygobernadores, a quienes no se perdonaba el delito de quererponer coto a sus ilimitadas pretensiones", y cuyas reclamacionesante la corte fueron "acompañadas siempre de cuantiososdonativos y con el carácter de amenaza “.
Un intento de establecer en la Nueva España, cortes condelegados de los ayuntamientos establecidos en el territorio encuestión, fracasó a causa del principio de que tales juntas de
177
las ciudades y villas de las Indias sólo pudieran celebrarse pormandato del rey; como el rey nunca formuló los convocatoriosnecesarios, esta forma de asamblea democrática, apenas ideada,cayó en desuso
177
UNIDAD V
INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y JUSTICIA
1. LA ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
La justicia estaba sujeta a un régimen de múltiples fueros,con tribunales especiales según la materia de la controversia olas partes del litigio. Todos los tribunales pronunciaban sussentencias a nombre del rey, y éste podía intervenir en losprocesos mediante instrucciones ad hoc: la justicia virreinalestaba lejos de ser una justicia independiente. Casos de pocaimportancia, entre colonos, podían ser juzgados ante un alcaldeordinario, con apelación ante el cabildo. En caso de conflictosentre indios, de poca importancia, un alcalde del pueblo indiorespectivo pronunciaría la sentencia de primera instancia, queluego podía ser apelada ante el cabildo indígena. En asuntosmás importantes, un alcalde mayor o corregidor pronunciaría lasentencia de primera instancia.
De ciertos negocios hubo apelación ante las audiencias(México, Guadalajara), que también tenían competencia originadaen asuntos de gran importancia (como todo lo referente al RealPatronato de la Iglesia). En tales casos hubo una posibilidadde mandar el asunto luego al Consejo de Indias, para unadecisión final. Además, correspondía a la audiencia el controlde la jurisdicción eclesiástica mediante si importante "recurso
177
de fuerza” (cognitío per viam violentiae), institución contra la cual laIglesia en balde protestaba.
Este recurso, en caso de que el recurrente obtuviera éxito,llevó hacia una anulación de las actuaciones o de la sentencia -anulación que pudo ser parcial y generalmente hizo regresar elproceso al tribunal eclesiástico en cuestión, en los casos enlos que el Estado sí reconocía que este tribunal era competente,pero consideraba al mismo tiempo que se había comportado coninjusticia notoria o con violación de las reglas procesales. Encaso de que el Estado considerara que el litigio en cuestión noperteneciera a la jurisdicción eclesiástica, desde luego estadevolución no tuvo lugar.
Una rama especial de la justicia novohispánica era la que serefería a la protección de los indios. El obispo Juan deZumárraga, "protector de los indios", organizó un sistema deaudiencias especiales para recibir quejas de los indígenas; elprimer virrey Antonio de Mendoza continuó este sistema,dedicando dos mañanas por semana a la tarea de atenderpersonalmente a las quejas de la población indígena; aunque sequejaba privadamente de que, en tales ocasiones, el calor y elhedor podían llegar a ser muy molestos, recomendó a su sucesorcontinuar con esta bondadosa costumbre.
Como consecuencia de esta práctica en 1591 un Juzgado Generalde Indios se estableció en México, a cuya organización y cuyofinanciamiento se dedican las cédulas reales del 19 de abril de1605 y 5 de octubre de 1606. Mediante un ligero aumento deltributo, el "Medio Real de Ministros", los indios mismoscubrieron el gasto respectivo.
Este nuevo juzgado no excluía Incompetencia de los alcaldesmayores y corregidores: los indígenas estaban libres para optarentre estos órganos jurisdiccionales. Además desde 1591, la
177
corona dispuso que a cada audiencia debía ser adscrito un“protector de indios". Paralelamente, para aquellos litigiosentre indios y españoles, que hubieran sido resueltos en primerainstancia por corregidores o alcaldes mayores, hubo apelaciónante la audiencia.
Merece especial mención el "juicio de residencia", medida porla que Madrid trataba de conservar cierto nivel de honradez enla administración pública, y al que fueron sometidos todos losfuncionarios de la Nueva España (desde el virrey hasta alcaldes,regidores, o trasadores de tributos) cuando se retiraron a lavida privada o cambiaron de función. Bajo un sistema de acciónpopular se reunían e investigaban todas las quejas concretascontra el ex funcionario, el cual, entre tanto, por reglageneral, no podía salir del lugar donde había ejercido susfunciones.
Los jueces en cuestión fueron designados ad hoc por la persona oel consejo que había hecho el nombramiento del ex funcionado porinvestigar (en términos de aquella época, la persona que "dabaresidencia'). Especialmente los datos que tenemos sobre losjuicios de residencia contra Cortés y contra los sucesivosvirreyes son importantes para nuestro conocimiento de larealidad político - social de aquellos tiempos.
Bajo los últimos Borbones, también este loable rasgo de laadministración novohispánica cayó en decadencia. Un excelentevirrey como Revillagigedo, tuvo que pasar por todas lasmolestias del juicio en cuestión, mientras que su sucesor, elmarqués de Branciforte, cuya gestión muestra aspectos dudosospara formular la situación cortésmente - por ser cuñado de Godo,recibió una dispensa al respecto (por otra parte, laadministración de lturrigaray, poco después, había causado tantaindignación que sus influencias y dinero no pudieron salvarlo
177
del juicio de residencia, en el cual salió póstumamentecondenado).
En materia fiscal encontramos varios tribunales, como elTribunal de Cuentas, el Tribunal de Alcabalas, el Tribunal deComposición de Tierras, el de Montepíos, el del Estanco delTabaco, del Estanco de Pólvora, etcétera. Además hubotribunales especiales en materia eclesiástica y monacal ", enmateria de diezmos, el fuero de la bula de la Santa Cruzada, elfuero de la Inquisición, el fuero de minería (1777, tribunal deapelación desde 1791), el fuero mercantil (los consulados), elfuero de guerra, el fuero de mostrencos, vacantes e intestadosy, para la represión de los salteadores, el fuero de la SantaHermandad (27 de mayo de 1631), desde el 22 de mayo de 1722 elTribunal de la Acordada, tribunal ambulatorio, independiente delvirrey, que vigilaba por la seguridad en los caminos,procediendo mediante medidas sumarlas y enérgicas contra los
bandidos.
177
Desgraciadamente, con autorización de Lorenzo de Zavala, lamayor parte del archivo de este tribunal -1 parte de losarchivos de la audiencia- fue vendida a los coheteros, comomateria prima para sus artefactos, y a comerciantes comomaterial de empaque.
Tomado de la contribución correspondiente a México, elaboradapor G.F. Margadant, a introduction Bibliographique al Historiredu Droit et l´Ethnologie Juridique (publicada por la universidadde Bruselas en 1968).
En varios asuntos importantes, el Consejo de Indias tuvo laúltima palabra; además, algunas causas privilegiadas (comoencomiendas importantes) o sea los "casos de corte”,- solíanresolverse en primera instancia por este consejo.
2. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL - ADMINISTRATIVA DE LA NUEVAESPAÑA
Desde 1548, la Nueva España estuvo dividida en reinos ygobernaciones, con sus sendas provincias. Los reinos eran el deMéxico (con la provincia de México, que comprendió también elterritorio que actualmente corresponde a los estados de Hidalgo,Guerrero, Querétaro y Morelos; la de Tlaxcala – incluyendoVeracruz -; Puebla, Oaxaca y Michoacán- que comprendióGuanajuato) y el de Nueva Galicia (con las provincias deJalisco, Zacatecas que comprendió también Aguascalientes y partede San Luis Potosí- y Colima); además, desde 1580 existió elNuevo Reino de León. Las gobernaciones eran la de Nueva Vizcaya
177
(con Durango y Chihuahua) y de Yucatán (Yucatán, Tabasco yCampeche). Sinaloa y Sonora juntos llamados la Nueva Navarra) yNayarit eran provincias que no pertenecían a algún reino o aalguna gobernación. Más tarde fueron afiliadas las provinciasde Texas, Coahuila, Nuevo México y de las dos Californias(Chiapas correspondía a la Capitanía General de Guatemala; encuanto a Guerrero, sólo fue creado, en 1847, mediante unareducción de otros tres estados).
Desde luego, esta división del territorio sufrió muchoscambios, siendo la más importante la división en intendencias,de 1786. Cada provincia estaba dividida en distritos opartidos. Tenía su capital, y el jefe administrativo de estaciudad era el “corregidor” (título que también encontramos paralos jefes administrativos de los principales distritos opartidos y de algunas ciudades que no eran capitales deprovincia).
El corregidor de una ciudad, impuesto "desde arriba", teníaque colaborar con las autoridades municipales nombradas por lacomunidad o cuando menos por las oligarcas de ésta -,circunstancia que dio lugar a frecuentes conflictos.
En esta descentralización del sistema gubernativo virreinalmuchas concesiones e influencias personales, a deseos regionaleso de grupos de presión, que ya no satisfacían completamente alos gobernadores del siglo de las luces. El 4 de julio de 1718,Felipe V, de la Casa Borbón, introdujo en España el sistema deintendencias (reformado el 13 de octubre de 1749), sistemamoderno para aquel entonces más racional y limpio que ellaberinto administrativo que había heredado la Nueva España.Este sistema fue trasladado acá por José de Gálvez, en 1786(cuando era ministro universal de Indias), expidiéndose laOrdenanza real para el establecimiento e instrucción de
177
intendentes de ejército y provincia en el reino de la NuevaEspaña, con reglas para la administración de justicia, la fiscaly la militar, y el fomento de la economía agrícola, industrial yminera. Esta ordenanza es como una especie de códigoadministrativo - a veces, incluso, con matices de constitución-para la Nueva España.
Después de catorce artículos de índole general, esta ordenanzadedica los artículos 15 a 56 al tema de la justicia; losartículos 57 a 74 a la "causa de policía", o sea, al fomentoeconómico, las vías de comunicación y hoteles, la corrección deociosos, "vagamundos", etc., el aspecto de las calles, lasalhóndigas y la moneda; los artículos 75 a 249, a la materiafiscal, minuciosamente reglamentada; los artículos 250 a 302 ala materia militar, y los artículos 303 a 305 al tema de lossueldos de los intendentes y de otros altos funcionarios.
El último artículo, 306, revoca toda norma o prácticacontraria a esta ordenanza y prohibe su interpretación y glosa(por miedo de que tos comentaristas desvirtuaran la intencióndel monarca, mediante sus hábiles interpretaciones; tambiénJustiniano, antes, y Napoleón después, querían proteger susobras legislativas contra los artificios de losintérpretes ... ).
Bajo el nuevo sistema, los gobernadores, corregidores yalcaldes mayores fueron sustituidos por doce intendentes "y sussubalternos, encargados de la justicia, el cobro fiscal, elfomento económico y a la organización de la milicia local.
Una de las grandes ventajas del sistema de intendencias eraque a los nuevos funcionarios les estaba estrictamente prohibidocomerciar. Sin embargo, el carácter honorífico de lossubdelegados (que llegaron en el lugar de los antiguos alcaldesmayores y corregidores) les obligaba, en la práctica, a buscarse
177
otras fuentes de ingresos, a veces ilícitas 61. A pesar deesto, Alejandro Von Humboldt alaba el efecto favorable que tuvoel nuevo sistema sobre la situación social del indio. Cuandoeste sistema, que hubiera podido ser excelente, se encontrabaaún en su fase inicial, y estaba bajo ataque por parte de todoslos titulares de los múltiples intereses lesionados (a menudointereses inconfesables), Carlos III murió (1788), y a causa dela total incapacidad de] próximo régimen, el sistema de lasintendencias (1786) no logró producir todos los efectosbenéficos previstos.
La repartición del territorio en intendencias (México, Puebla,Guadalajara, Oaxaca, Guanajuato, Mérida, Valladolid, San LuisPotosí, Durango, Veracruz, Zacatecas y Sonora) fue básica parala división territorial que hallamos más tarde en la primeraFederación Mexicana.
Como ya se mencionó aquí anteriormente, existieron desde 1776sucesivos intentos de distribuir el norte de la Nueva Españaentre comandancias de provincias internas (en algún momentoincluso existieron tres de éstas), con relativa autonomía. Estaidea de crear las Provincias Internas era un primer peldañohacia la creación de un Virreinato separado para el norte de laNueva España - que tiene una atmósfera distinta del resto deestas tierras -. Los graves problemas a que el Imperio Hispanotuvo que enfrentarse en las siguientes décadas (con laRevolución Francesa y el napoleonismo), y la falta de visión delos sucesores de Carlos III, impidieron la realización de esteproyecto.
G. LA INMIGRACIÓN OCCIDENTAL A LAS INDIAS.
Inicialmente reservado a los castellanos, el derecho deemigrar al Nuevo Mundo pronto se extendió a los peninsulares engeneral (lo cual dió lugar a pleitos en las Indias, entre
177
habitantes de diversas regiones de España, muy parecidos a losconflictos respectivos en su patria de origen).
Con el fin de fomentar ciertas artesanías se permitió inclusola inmigración de extranjeros, mediante fianza ante la Casa deContratación. Casándose con castellanas, estableciendo suresidencia durante cierto tiempo en la Nueva España (diez, luegoveinte años) y demostrando cierta fortuna, tales extranjerostenían facilidades para naturalizarse y, siempre tratándose decatólicos; el hecho de la existencia de diversas nacionalidadesregionales en la península, y de las íntimas relaciones conFlandes, Nápoles, etc., hizo la administración relativamenteabierta para el fenómeno del extranjero (además hubo unacuantiosa inmigración clandestina).
En cuanto a la inmigración española original, la de losconquistadores, entre ellos hubo vagabundos - personas paraquienes la participación en esta aventura era la alternativa dela cárcel o algo peor -, pero también auténticos aristócratas,separados de la herencia paterna por el sistema del mayorazgo.
Si al comienzo la corona incluso fomentó el reclutamientoentre delincuentes, poco a poco se puso más prudente con elmaterial humano que mandó a las indias (véase RI,9.26),favoreciendoespecialmente la inmigración a las Indias de campesinos con algode capital. En zonas tropicales los inmigrantes trataron deconvertirse en grandes hacendados; en zonas más frugales, aveces se conservó más bien la idea de núcleos de pequeñospropietarios, trabajando sus propios ranchos. Fuera de laciudad de México, la familia criolla de la Meseta Central vivíabajo un régimen riguroso. Alamán habla de un "sistema muyestrecho de orden" y una "regularidad casi monástico", queconvertía a los criollos de la fase virreinal en "una especie de
177
hombres que no había en la misma España y que no volverá a haberen América".
Las grandes plantaciones y la explotación minera, sobre todo,dieron lugar a una aristocracia de dinero (y a veces también desangre azul metropolitana), que a menudo estableció ligasfamiliares con las grandes familias peninsulares. Laadministración central de la Nueva España quedaba vedada a estaaristocracia local (para los principales puestos, España mandó asus peninsulares), pero en nivel provincial y municipal, laaristocracia de la Nueva España invadió la política, dando lugaral fenómeno de una auténtica "aristocracia criolla", a menudo deuna impresionante cultura (un típico ejemplo, al respecto, es A.de León Pinelo, criollo peruano, cuyas obras son tan importantespara nuestra comprensión del derecho indiano).
Entre las capas superiores peninsulares y criollas y la clasemedia criolla, por una parte, y la gran masa de los indios, porotra, surgió la creciente capa de los mestizos, pequeñoscomerciantes" artesanos y agricultores, con algo de cultura ymucho de resentimiento.
A estos elementos se añadió el africano. Esta rama de lainmigración a la Nueva España surgió de una idea de Bartolomé delas Casas, el cual, en su deseo de ayudar al indio, trasladó elsufrimiento colonial hacia otra raza: la negra.
De ciertos aspectos del comercio y de la esclavitud de losnegros hablaremos en un próximo párrafo; por el momento sóloqueremos llamar la atención sobre las ventajas aportadas poreste elemento de la inmigración (involuntario, en este caso).Los negros han demostrado una notable capacidad para laartesanía; además tienen una loable tendencia a la alegría y unbuen sentido para la música, el ritmo y la danza.
177
La innata, alegre y ruidosa religiosidad del negro creaba amenudo una liga de Einfühlung con la familia del dueño, másíntima de la que existía entre ésta y los sirvientes indios, ydespués de algún tiempo las manumisiones comenzaban a serfrecuentes. Los negros libres solían establecerse como pequeñosartesanos urbanos, más bien que en calidad de agricultores; semezclaban con los mestizos de la pequeña clase media (además deser frecuente, desde luego, la unión ilegal del dueño españolcon la esclava negra) y enriquecían así la población de variasregiones (sobre todo costeras) con aquella capacidad paraencontrar aspectos alegres en la existencia, que - cuando menosa mí, personalmente – hace muy grata la compañía de personas coninfluencia africana en la sangre. La importancia de esteelemento racial para, por ejemplo, el agradable carácter de lapoblación veracruzana, es innegable.
H. LA ESCLAVITUD
Los indios, enviados por Colón a España como "muestras",fueron vendidos en 1495, con consentimiento de la corona, peroya en 1500 estos mismos indios fueron manumitidos y devueltos asus islas de origen. Sin embargo, a pesar de esta actitud tanliberal de la corona, y al margen de las normas expedidas en lapenínsula, todavía bajo Nuño de Guzmán los españoles cazabanindios en la región del Pánuco, para venderlos en las islascaribes (con precios desde cien indios hasta, finalmente, quinceindios por un caballo).
Entonces, había dos fuentes de esclavitud india durante lasprimeras generaciones de la Nueva España: los esclavosexistentes desde antes de la conquista ("esclavos de rescate') ylos prisioneros, tomados en una guerra "justa" de los españolescontra rebeldes o contra grupos que no querían otorgar
177
facilidades para la cristianización. A estos esclavos no se lespodía enviar a España (cédula real del 17de marzo de 1536).
La segunda fuente fue abolida por una cédula del 2 de agostode 1530 , bajo gritos de protesta por parte de muchos españoles(no debe olvidarse que muchos soldados servían a la corona pornegocio, con el fin de obtener su cuota del botín). Inclusohubo contra esta medida argumentos - sinceros o hipócritas- deíndole humanitaria, al estilo de: “ahora el ejército matará alos pobres rebeldes, en vez de tomarles prisioneros ... ".
El efímero sistema de herrar a los esclavos, después deinvestigación, durante esta fase del derretimiento de laesclavitud india fue en realidad ideado para la defensa de losno - esclavos; como el sello estuvo bajo vigilancia de lasautoridades (incluso eclesiásticas), ya era más difícil para loscaciques fabricar a posteriori esclavos, con base en"macehuales". agricultores libres, diciendo que ya eran esclavosen el momento de la conquista, y entregándoles como parte deltributo a los encomenderos; con este sistema, además, para losespañoles era más difícil afirmar que ciertos “esclavos” fueronprisioneros de guerra desde antes de 1530.
En su actitud respecto de los esclavos de guerra, empero, lacorona pareció dispuesta a retroceder y se necesitaba toda laviolenta actividad de un De las Casas para evitar pasos atrás.Su triunfo fue la confirmación de la prohibiciones de 1530, enlas Leyes Nuevas, de Barcelona, del 20 de noviembre de 1542
Una decepción para De las Casas, empero, fue el hecho de quelas prohibiciones de 1530 y 1542 no tuviesen el efectoretroactivo que él había exigido, alegando que ninguna guerracontra los invadidos indios había sido realmente justa. Lo másque obtuvo fue que la carga de la prueba de la esclavitudsiempre ¿ correspondiera a los amos, aun en el caso de los
177
Indios herrados?. Todavía en 1552, De las Casas considerónecesario publicar desde Sevilla un tratado sobre Los indios quese han hecho esclavos..., tan violento, que provocó unaexplosión de furia por parte del cabildo de la ciudad de México("...librillo de cosas falsas y fabulosas, en daño y perjuicio ydeshonor de toda este tiempo.') e Incluso una refutación porparte del franciscano Motolinía (Tlaxcala, 1555) .
Paralelamente con la política oficial sobre esta materia, losfrailes dominicos, franciscanos y agustinos elaboraron alrespecto una propia política, dando la absolución a losespañoles de acuerdo con su actitud en relación con esteproblema de la esclavitud .
Las Leyes Nuevas de 1542 contenían un peligro para lasubsistencia misma del Imperio español colonial. En el Perú yotras partes causaron una guerra civil, pero en la Nueva Españala política de "acatar pero no obedecer hizo ganar tiempo, y porla habilidad del visitador Tallo de Sandoval y del virreyAntonio de Mendoza se logró una suavización que significaba, eneste caso, un mayor realismo. Los retrocesos se referían,empero, a la materia de la encomienda -, en materia deesclavitud, como ya dijimos, se confirmó la abolición de laesclavitud de guerra.
Los indios liberados de una Injustificada esclavitud gozabande ciertos privilegios, en compensación del sufrimiento pasado(excepción del tributo durante tres años; exención eternarespecto de obras públicas y privadas).
A pesar de esta abolición de la esclavitud de los Indios,subsistía la facultad, por parte de las autoridades, detrasladar grandes grupos de indios rebeldes, derrotados, a otrasregiones (como sucedió con los lacandones, en 1550).
177
Aunque los teólogos - juristas alrededor de la corona habíanlogrado eliminar el peligro de la esclavitud de los Indios,durante toda la fase colonial observamos en la Nueva España elfenómeno de la esclavitud en relación con africanos importados ynegros nacidos aquí de esclavos africanos, introduciéndose asíun elemento adicional a la interesante mezcla racial queconstituye el substratum del México actual. Lo cruel en estaesclavitud de negros consistía, sobre todo, en la cacería humanaen África a la que dio lugar, y en el inhumano transporte deÁfrica a este continente.
En cuanto a la fase africana de este drama, hubo cuatrofuentes de material humano, para los mercaderes en cuestión.Podían comprar criminales, condenados a muerte por lasautoridades africanas y luego beneficiados por esta conmutaciónde la pena; también podían comprar esclavos que ya tenían lacondición de tales en su propia patria; además, los reyesafricanos frecuentemente vendían a los prisioneros, tomados ensus múltiples guerras, y, finalmente, ciertos desalmadosmonarcas africanos vendieron a los mercaderes de esclavosconcesiones para capturar en determinadas regiones ciertacantidad de sus súbditos (también en ausencia de talesconcesiones, algunos mercaderes solían comportarse como sihubiesen recibido el permiso correspondiente) .
Ahorraremos al lector los inverosímiles detalles acerca deltransporte de los esclavos al Nuevo Mundo. Una vez aquí,también la primera venta de los sobrevivientes teníageneralmente aspectos humillantes, pero una vez radicado en unahacienda española, el negro solía encontrar una vida llevadera.
Hubo varias normas sobre el tratamiento y manumisión de losesclavos negros, y también normas sobre la posición de losnegros y mulatos libres (véase, por ejemplo RI, 7.5.5. con la
177
recomendación de que negros se casen con negras). A causa delas protestas contra el Código de Negros de 1789, esta obra tuvoque suspenderse en 1794.
I. LA ENCOMIENDA
Las raíces peninsulares de esta institución fueron laorganización casi feudal de las regiones recientementeconquistadas de los moros, y la behetría hispánica, yamencionada.
Con la imagen de estas instituciones las autoridades españolasdesde medidas tomadas en 1502 por fray Nicolás de Ovando, en laEspañola- crearon en las Indias la institución de la encomienda.Ésta surgió, sobre todo:
1.- De la necesidad de recompensar a los conquistadores de lasprimeras generaciones:
2.- Del deseo del erario de incorporar a los indios en laeconomía colonial (aunque el erario, por lo pronto, norecibiera la ventaja directa del tributo - que era para elencomendero -, el hecho de que grandes cantidades de indiosya estuvieran trabajando, en paz y bajo cierta vigilancia,dentro del marco de la economía novohispánica general,constituía una ventaja indirecta para la corona; afines delsiglo XVII, al decaer el sistema de la encomienda, el erarioincluso reclamaba a los encomenderos una tercera parte de lostributos por ellos cobrados, un impuesto sobre la encomiendaque luego sufrió algunas modificaciones).
3.- Del deseo de cristianizar al indio sin gasto para lacorona; y
177
4.- De la necesidad de fortalecer la organización militar(mediante los deberes militares de los encomenderos).
El hecho de que la encomienda fuera aceptada tan fácilmentepor los indios se explica por la circunstancia de que también larealidad precortesiana presentó situaciones semejantes a laencomienda (privilegios, concedidos por el rey a algún noble, depercibir tributos en cierto territorio), y especialmente por elhecho de que los nuevos tributos fueron fijados en un nivelinferior a los antiguos (que conocemos en parte por el CódiceBoturini y la Matrícula de tributos, elemento del CódiceMendocino).
Todo esto facilitó la implantación de la encomienda: éstasignificaba para los macehuales un simple, ventajoso, cambio deexplotador ". Mediante la encomienda, un español recibía elprivilegio de cobrar los tributos de ciertos pueblos de indios,de acuerdo con una tasa fijada. En cambio debíacristianizarles, dedicando una cuarta parte del tributo a laconstrucción de las iglesias necesarias (Puga, 1.309-312) yvigilar la aplicación de las leyes protectoras de los indios.Esta protección no siempre era teórica; se supo de casos en losque un encomendero protegía a "sus" indios contra abusos deotros colonos y es algo exagerado si Alejandro Von Humboldt diceen términos tan generales: "La corte de Madrid creía haber dadoprotectores a los indios, y había agravado el mal, porque habíahecho más sistemática la opresión" .
Hasta 1549, el tributo incluía ciertos servicios personales ;sin embargo, después de dicho año se observó que los indiostrabajaban en ciertos terrenos, cuyos frutos se destinaban alpago del tributo, aun después de 1549 muchos habrán sentido estocomo continuación de su anterior deber de trabajar para elencomendero, aunque la construcción jurídica y económica ya era
177
distinta. No podemos, en un libro de texto como éste, describirtodo el variable conjunto de normas administrativas que surgióalrededor de la encomienda, ya que en el transcurso de los dossiglos de su florecimiento, la figura sufrió variastransformaciones, y, además, en cada región de la Américaespañola se manifestaron otras discrepancias entre derecho ypráctica; todo esto hace el estudio de la encomiendaparticularmente difícil.
En el derecho indiano, se encuentran múltiples normas sobre laincapacidad para ser encomendero (a pesar de una prohibición de9 de agosto de 1546, excepcionalmente hubo tambiénencomenderas): sus deberes especiales (como el de casarse dentrode los tres años, si no hubiera un justo impedimento: 8 denoviembre de 1539), la inenajenabilidad de las encomiendas, y,por lo tanto, la imposibilidad de hipotecarlas (en cambio, losfrutos de las encomiendas sí podían ser hipotecados), medidascontra el ausentismo, la indivisibilidad de las encomiendas y,al contrario, el deber de agrupar encomiendas muy reducidas, laconfiscación de los tributos de los encomenderos para subvenir aconcretos fines comunes, en situaciones de emergencia 11, lafijación de la tasa de los tributos, etcétera. Con cargo aéstos, el encomendero tenía que contribuir a los gastos de lapropagación de la fe, y desde fines del siglo XVII, como yadijimos, parte de estos tributos tenía que transmitiese alerario.
Por la presión que podían ejercer los encomenderos sobre losindios, para que les cediesen en propiedad ciertos terrenos delos pueblos indígenas (a pesar de RI, 9.17, de 1631), laencomienda podía dar lugar a latifundios privarios. Es verdadque tales traspasos estuvieron bajo el control de lasaudiencias, que vigilaban que los indios no fuesen perjudicados,y que debían citar a los mismos para que explicaran sus puntos
177
de vista, pero como los representantes de las comunidades deindios no siempre ofrecieron un fiel reflejo de la opiniónpública dentro de su grupo, y también se dejaron intimidarfrecuentemente, no atreviéndose a defender francamente suspuntos de vista, este control no siempre era muy eficaz. Elencomendero tenía que vivir en su encomienda: no se permitía elausentismo; si el encomendero se iba a vivir en otra parte, o semoría sin descendencia, o si la encomienda llegaba a la últimageneración legalmente admitida, se consideraba a los indios encuestión como liberados de la encomienda y quedaban comovasallos directos de la corona. Así, la encomienda era unafigura transitoria. Con el fin de organizar los nuevosterritorios, de cristianizar a los indios y de recompensar aconquistadores u otros antiguos pobladores, se extinguía poco apoco, en beneficio de la corona, que a fines del siglo XVI yatenía bajo su poder las tres quintas partes de los pueblosindios.
Desde la primera generación observamos la política de Madridde reconquistar la Nueva España de sus conquistadores, y dereducir a un mínimo el ambiente feudal, creado por la encomiendaoriginal, sustituyéndola a la larga por un sistema defuncionados asalariados y controlados, dependientes de lacorona.
Esta política se puso de manifiesto (no por primera vez) enlas famosas Leyes Nuevas de 1542, ya mencionadas en relación conla esclavitud. Después de un intervalo confuso, al que antes yahicimos referencia, los colonos obtuvieron, en 1545, la parcialderogación de estas leyes. La encomienda no se abolió (laesclavitud sí), pero dentro de ésta desaparecieron los serviciospersonales: el encomendero debía contentarse con un moderadotributo. La encomienda, no pudo continuar por más de dosgeneraciones; la realidad social añadió por vía de disimulación"
177
una tercera vida más y mediante pago a la corona, desde unacédula real de 8 de junio de 1629, la encomienda podía durar entotal cuatro generaciones' de modo que todas las encomiendasconcedidas en tiempos de la conquista, terminaron durante elsiglo XVII, transformándose en un vasallaje directo de lacorona.
La inseguridad sobre los privilegios concedidos a losencomenderos tenía efectos desastrosos para los indios. A unesclavo permanente se le cuidaba como cualquier otro objeto depropiedad; pero de un indio encomendado, que quizás mañanarecibiría de la bondad de la corona su libertad, había que sacartodo el provecho inmediato que se pudiera. Finalmente, undecreto del 23 de noviembre de 1718 suprimió la encomienda, conexcepción de algunas privilegiadas, concedidas con carácter deperpetuo, y las correspondientes a los descendientes de Cortés.
J. LOS REPARTIMIENTOS LABORALES.
Aunque los Indios habían quedado a salvo de la esclavitud,tenían que prestar, por un sistema de rotación, ciertosservicios personales. Para la organización de este aspecto dela vida colonial existían, desde mediados del siglo XVI, los“repartimientos".
Los repartimientos fue el sistema arrancado a la corona porlos españoles revoltosos (bajo Roldán) en la Isla Española;fueron primero condenados por la reina Isabel, pero luego,cuando los hechos resultaron más fuertes que la doctrina, fueronreimplantados en 1503. Es verdad que una cédula real del 14 deagosto de 1509 acentuó su índole temporal; sin embargo sólo loprovisional es duradero ...”. En esta fase no se distinguíaclaramente entre la encomienda y el repartimiento: la misiva
177
respectiva de don Fernando a Cristóbal Colón (14 de julio de1509) permite repartir a los indios entre los españoles (segúnel rango de cada uno de ellos) para fines de servicio personal,pero también para que sean instruidos en las cosas de la fe.
Por cada indio el colonizador tenía que pagar un peso de oroanualmente al fisco. Cuando este sistema dio lugar aldespoblamiento de las islas y cuando el hueco ya no podía serllenado mediante los productos de la cacería humana en las"islas inútiles" y ciertas regiones de México, se inició laesclavitud de negros, traídos en forma tan inhumana desdeÁfrica.
Paulatinamente, la encomienda (sistema neofeudal, que fuedesapareciendo poco a poco, como ya explicamos) y elrepartimiento (obligación para ciertos indios de prestarservicios remunerados a los españoles, por un sistema derotación)comenzaban a separarse. Mientras, como hemos visto, laencomienda fue abolida, en 1718, el sistema de repartimientosformalmente duró hasta el final de la fase virreinal, cuandomenos en materia minera.
Los repartimientos reclamaban el trabajo de una cuarta partede los indios tributarios, por turnos semanales. Para ladeterminación del trabajo que le correspondería a cada uno(servicio a la ciudad, labranzas, trapiches, estancias, minas,etcétera) hubo "jueces de repartimiento". No se trataba,empero, de una esclavitud temporal y por rotación: los indiostenían derecho a recibir un salario adecuado por estosservicios.
Los indios en cuestión tenían que trabajar para autoridades opara particulares. En este último caso se determinaba a cuántosindios de repartimiento tendría derecho cada español, según sulugar dentro de la jerarquía colonial.
177
Alrededor de este sistema de repartimientos encontramosmúltiples normas de índole protectora. Así, por ejemplo, paraevitar que el amo esclavizara a ciertos indios mediante elsistema de préstamos (que durante el siglo XIX sobre todo,mostraría toda su funesta eficacia), se prohibió al patrón haceranticipos sobre los sueldos de los indios de repartimiento, bajopena de perder lo adelantado.
En 1609 se suavizó el sistema de los repartimientos de indios,introduciéndose la mita: los caciques de cada pueblo debíandeterminar por sorteo cuáles de los indios, no ocupados en elcultivo de las tierras propias o en talleres de artesanía, etc.,debían prestar servicios (remunerados) a los colonos, sin que elnúmero total de indios mitayos pudiera pasar del 4%. Numerosasnormas protectoras también circundaban la mita, especialmente lamita minera ( RI, 6.15).
Debido a varias epidemias (como la de tifo, de 1575 y 1576) ylas exigencias del clero que insistía en la construcción denumerosas iglesias lujosas, la mano de obra india se hizo cadageneración más escasa, y en esta legislación de 1609 se reflejala mayor apreciación del trabajo indio, natural a la luz de ladisminución de la cantidad de indios establecidos en la NuevaEspaña, de unos 11 millones (1 521) a unos 1.5 millones (1600).
El 31 de diciembre de 1632, el virrey marqués de Cerralbosuprimió este sistema, con la principal excepción de losrepartimientos de indios para el trabajo minero (siempre la ramamimada por la administración colonial); desde entonces el peónofrecía libremente, sin otra coacción que la miseria, susservicios al hacendado, industrial o comerciante. Sin embargo,también en estás minas el sistema del repartimiento comenzaba aretroceder ante la libre contratación. Especialmente en lasminas de plata, el patrón prefería tener mano de obra
177
adiestrada, permanente, y no obreros por rotación, atribuidospor los jueces de repartimiento.
K. EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN.
Ya vimos cómo Cortés tomó la iniciativa para la fundación dela primera ciudad española en el continente, Veracruz, parapoder apoyar su autoridad en una decisión del cabildorespectivo. Otras ciudades fueron fundadas, también, poriniciativa oficial (como la de Puebla, necesaria como puntointermedio en el esencial camino de Veracruz a la capital eintento de arraigar a los aventureros españoles que andaban como"vagabundos" por la Nueva España) 90.
En la mayoría de los casos, los nuevos centros destinados parala población española surgieron de iniciativa privada, aunquesiempre aprobada por la corona. Era frecuente que para empresasde población, en las que no hubiera especiales riesgosmilitares, se juntaran varios españoles (cuando menos treinta),recibiendo por a capitulación" el derecho de establecer un nuevocentro poblaciones en alguna parte; de distribuirse lascaballerías y peonerías necesarias, y de elegir entre ellos losfuncionados municipales.
Si algún individuo asumía la responsabilidad de organizar lafundación, como "adelantada", y de buscar a los colonosnecesarios, él recibía la jurisdicción civil y penal en primerainstancia en forma vitalicia, y transmisible a una generaciónmás; también recibiría el derecho de nombrar a los regidores ydemás magistrados municipales ( RI, 4.5.11). Para talesfundaciones hubo, por lo tanto, un camino más bien democrático,y otros más bien autocráticos (aunque después de dos
177
generaciones las facultades del adelantado y de su hijo u otroheredero, desaparecerían).
Los nuevos centros podían ser de tres categorías: ciudad,villa o lugar y según esta clasificación - que quedaba alarbitrio del gobernador del distrito en cuestión- recibía suplanilla, más amplia o más reducida, de magistrados.
Para el arreglo físico y administrativo de estos centrosencontramos varias normas, desde la época de Carlos V, queculminan en las Ordenanzas de 1573, de Nuevos Descubrimientos,Nuevas Poblaciones y Pacificación de Indios (Felipe II) , mayorparte de las cuales encontraron después un lugar en las Leyes deIndias. Así, en caso de fundar una población, era necesarioreservar terrenos para "exidos" (literalmente salidas') pararecreación y "salir los ganados sin hacer daño" ( RI, 4.7.13);además de éstos, debían reservaras terrenos para el crecimientodel nuevo centro, para «dehesas" (terrenos comunales depastoreo) y "propios" del consejo (o sea, terrenos que podíanser explotados en bien del erario local (cf., en la actualidad,la parcela escolar de nuestros ejidos).
Los indios no podían vivir en los barrios españoles de talesciudades, a excepción de los indios artesanos con tienda propia,y los casados de los españoles ('naboríos').
Otro tipo de fundaciones, ahora destinadas a recibir a lapoblación indígena, eran las reducciones de indios, queobedecían a una política, cuyo origen en ideas de los frailes yahemos esbozado. A pesar de que estas ideas arrancan desde lafase insular de la conquista, y que la Segunda Audiencia yahabía recibido instrucciones muy claras para la "congregación"de los indios, sólo desde 1598, bajo el virrey conde deMonterrey, y con ayuda de múltiples jueces de congregación selogró realizar cuando menos una parte de este ambicioso
177
programa, a pesar de las protestas de los indios, desarraigadosde sus lugares habituales, de los frailes, que en las nuevasreducciones se vieron generalmente sustituidos por clerosecular, y de muchos encomenderos, que perdieron tributos y manode obra. La organización interna de estas reducciones (paracuya formación, en caso de necesidad, los jóvenes latifundiosespañoles fueron menguados) se encuentre en RI, 7.3.
Las autoridades, previstas por el derecho indiano para estasreducciones de indios, dependen de la cantidad de casas de cadareducción: para núcleos de menos de ochenta casas sé necesitabandos alcaldes y dos regidores, llegándose finalmente al máximo dedos alcaldes y cuatro regidores (véase RI, 6.3.15).
Además hubo jueces pedáneos, alguaciles y escribanos. Losalcaldes tenían facultades para aprehender a delincuentes y, enalgunos casos, para sancionarles. Un corregidor, Impuesto desdearriba, tenía la supervisión de las reducciones de su distrito ydobla visitadas, sin quedarse más de quince días en cada lugar.
Estos pueblos de Indios contaban con terrenos de uso comunal;otros terrenos fueron explotados en común o arrendados, para elpago de tributo y otros fines colectivos locales, mientras queel resto fue repartido entre parcelas destinadas a unaexplotación individual.
Tales parcelas, empero, no pertenecían a los indios enpropiedad individual: a la muerte del poseedor volvían a entraren el fondo común, para nueva repartición. Los indios pagabanpor el uso de estas parcelas una moderada renta, utilizada parafines colectivos y cuyo sobrante fue depositado como reserva enlas cajas comunales . En cada reducción de indios había unacaja comunal, alimentada con el producto de los bienes deexplotación comunal, la renta de las parcelas individuales y
177
ciertos trabajos de los indios; su producto podía ser utilizadoperiódicamente para fines de Interés colectivo.
El control de las autoridades españolas para evitar el abusode estos fondos era a veces excesivamente burocrático; cadapermiso respectivo tomaba mucho tiempo, de manera que en algunoscasos los indios ya no contaban con los beneficios de estascajas y consideraban su sacrificio para llenarles como otroimpuesto más. El interesante informe del obispo de Michoacán,de 1799, citado por Von Humboldt menciona un caso concreto enque el intendente de Valladolid (Morelia) manda el productoacumulado durante doce años en las cajas de su región a Madridcomo "don gratuito y patriótico que los indios de Michoacánhacían al soberano para ayuda de continuar la guerra contra laInglaterra...
Uno puede imaginarse el entusiasmo con que aquellos indiosahorraron durante doce años para ayudara financiar una guerracontra un país sobre cuya ubicación no podrían proporcionarningún dato... En estas reducciones, los españoles no teníanderecho de residir, y un viajero español sólo podía quedarseallí dos días (salvo fuerza mayor); mercaderes españoles omestizos, empero, podían quedarse allí un día más. En los casosen que la reducción contara con un hotel, un español no podíahospedarse con una familia india. Para los aspectos hacendariosde estas comunidades, véase RI, 6.4.
Además de las reducciones y de los indios sometidos aencomiendas, debemos mencionar que en regiones todavíainsuficientemente exploradas, frecuentemente los jesuitas yotros frailes establecieron, con permiso de la corona, sus"misiones", formando pueblos de indios bajo la autoridad de unfraile y sus asistentes. Así fueron añadidos, por ejemplo,desde 1697 la Baja y Alta California a la Nueva España . Esta
177
fundación de misiones y su mantenimiento fueron financiados, enparte, por ciertas fundaciones piadosas, entre las cuales tuvouna especial importancia el Fondo Piadoso de las Californias,formado al comienzo del siglo XVIII por el Querétaro JuanCaballero y Ocio y otros, y luego aumentado considerablementepor la generosidad del marqués de Villapuente y su prima.
La secularización de este fondo dio lugar a un famosoconflicto entre México y EE.UU., que finalmente fue liquidado en1967, por vía de transacción, pagando México una cantidad deunos nueve millones de pesos, considerablemente menor de lareclamación original norteamericana, pero completamente injustaen la opinión mexicana.
L. EL RÉGIMEN DE LA TIERRA
Al comienzo de la época colonial, el repartimiento de tierrasentre particulares y nuevos asentamientos se hizo en formagratuita, y siempre con la restricción de que los derechosmineros de la corona y los intereses existentes por parte de losindios no fuesen afectados, y que los beneficiados residierancierto tiempo (según el caso, de cuatro a ocho años) en susnuevas tierras y las pusieran en cultivo, construyendo ademásuna casa.
Los beneficiados también tenían que obligarse a no traspasarsu tierra a la Iglesia (restricción no siempre observada: cuandocomenzó la independencia, la Iglesia se había convertido en laprincipal propietaria inmobiliaria). Este repartimiento pudohacerse también por la audiencia de la Nueva España (desde el 17de febrero de 1531) y por el virrey (desde 27 de octubre de1535), pero en teoría siempre era necesaria la posteriorconfirmación real, en la práctica generalmente omitida porcomodidad o miedo a gastos.
177
Al principio, la distribución de tierras disponibles se hacíagratuitamente, favoreciéndose a los conquistadores en formaindividual, para compensar sus servicios, pero tambiénotorgándose importantes extensiones de terreno colectivamente agrupos colonizadores que, bajo algún jefe responsable, iban afundar nuevas ciudades. Sin embargo, después de las primerasgeneraciones fue cada vez más frecuente que la corona vendieratierras, o que aceptara una titulación insuficiente por parte deun pretendido propietario, mediante una "composición" , sin queconste claramente que una prescripción de cuarenta años (basadaen posesión combinada con cultivo) pudiera proteger a un dueñoinsuficientemente documentado
Los desórdenes y abusos en materia de distribución de tierrasdurante el siglo XVI, fueron luego corregidos por una reformaagraria, basada en una cédula real de 1591, que hallamos ahoraen las Leyes de Indias, diciembre de 1599, que introduce elimportante sistema de las "composiciones": mediante el pago deuna multa convenida entre las partes, la tenencia indebida detierras podía convertirse en propiedad. Hubo otra importantereforma respectiva, el 15 de octubre de 1754 , que exigió unarevisión de todos los títulos posteriores a 1700, admitiendo laprescripción respecto a tierras cultivadas, poseídas desde antesde aquel año.
Aun así quedaban muchos terrenos realengos baldíos, y a finesde la época virreinal observamos la política de liberalizar elsistema por el cual particulares podían reclamar la entrega enPropiedad de tales terrenos (cédula real del 23 de marzo de 1798y Decreto de la regencia del 4 de enero de 1813).
Además de este otorgamiento de propiedad privada, el derechoindiano, como ya hemos visto, previó una propiedad comunal enlos municipios de nueva formación: los propios, explotados en
177
bien del fisco municipal, los ejidos (ejidos), terrenoscomunales en las salidas de las poblaciones, para fines derecreo y para facilitar el paso del ganado, y las dehesas,terrenos comunales para pastoreo.
Fuera de todo repartimiento entre españoles individuales opoblaciones de españoles debían quedarse, como principiogeneral, las tierras y aguas de los indios. Éstos no podían serdespojados , pero tampoco podían disponer libremente de sustierras: para protección de los indios, todo traspaso detierras, de éstos a algún colono, requería de una autorizaciónespecial. Desde luego hubo muchos despojos, por el sistema dela encomienda, la dudosa eficacia del derecho indiano engeneral, el problema del idioma, la tendencia del indio asometerse a la autoridad superpuesta, la dificultad de probarsus títulos, y también la vaguedad, provocada por la enormedisminución de la población india durante el primer siglo delvirreinato (si los indios huían, en caso de epidemias, sustierras se convertían en realengas). Por otra parte hubo varioscasos de restitución de tierras a los indios, en caso de despojopor los colonizadores .
Más tarde, cuando hablemos del derecho privado indiano,diremos todavía algo sobre aquella amenaza de la propiedad quesiempre es la expropiación.
M. LA POLÍTICA ECONÓMICA ESPAÑOLA EN LA NUEVA ESPAÑA YRESPECTO DE ÉSTA.
La fase virreinal en gran parte coincide con la delmercantilismo; por lo tanto, no es sorprendente observar unabien intencionada política de fomento económico por parte de lametrópoli. Sin embargo, muchas de estas medidas estaban mal
177
pensadas, fueron mal ejecutadas u observadas. Además, al ladode la política de fomento también se practicaban medidasinspiradas en el egocentrismo económico de España.
El espíritu de esta política económica cambió con latransición de los Habsburgos a los Borbones. El único servicioque el último rey de la casa austríaca, Carlos lI, rindió a supaís, fue el de no tener hijos. Así, después de la muerte deeste modelo de pecaminosa insignificancia, los capaces Borbonespodían tomar el poder, culminando con Carlos III (1759-1788).Sin embargo, su hijo, Carlos IV (1788-1808) fue un anticlímax(siendo peor, empero, el verdadero administrador del imperio, elamante de la reina, Godoy, quien desorganizó el imperio española tal grado que México le debe eterna gratitud por haberpreparado el camino hacia su independencia).
Los Borbones, inspirados en el despotismo ilustrado de suépoca, y en las ideas administrativas de Coibert y Richelieu,acabaron con muchos anacronismos en relación con el tema que nosocupa ahora. Importante vehículo de estas benéficas reformas hasido José de Gálvez, visitador general entre 1765 y 1772, y mástarde ministro universal de las Indias. Encontró capacescolaboradores al respecto en buenos virreyes como el marqués deCroix, Bucareli o el segundo conde de Revillagigedo. Laprosperidad, así fomentada, explica la abundancia de bellosedificios neoclásicos en la Nueva España, que Humboldt alababa yque en parte todavía adornan nuestras ciudades.
Veamos, rama por rama, las principales medidas e institucionesen relación con el desarrollo de la economía de la Nueva España.
177
AGRICULTURA
En sus cartas al emperador, Cortés pidió que no se permitierala salida de ningún barco de España, sin que trajera algunasplantas útiles de allí; esta súplica fue atendida. Durante lafase inicial de la colonización del Nuevo Mundo las autoridadesespañolas proveían a los colonizadores con herramientas,semillas, una vaca y una puerca. También se obligaba a loscolonizadores a reinvertir una décima parte de sus ganancias enlas tierras recibidas.
El fomento de ciertas ramas de la agricultura tomó también laforma indirecta de estimular la industrialización de susproductos. Así, por ejemplo, se concedían favores a quienesconstruían ingenios de azúcar. Sin embargo, existió también unapolítica contraria: estaba vedada a la Nueva España todaproducción que pudiera perjudicar a la economía peninsular(aceite, vino, seda, etcétera.), y sólo a fines de la fasevirreinal, bajo los Borbones, estas restricciones comenzaron asuavizarse y a desaparecer. El primer intento de crear unsistema de crédito agrícola fue con el Banco de San Carlos,fundado en 1782, con aportaciones de centenares de comunidadesindígenas.
EXPLOTACIÓN FORESTAL
En cuanto a la explotación forestal, encontramos algunasprohibiciones y limitaciones de tala u órdenes de reforestaciónen la legislación indiana ( RI, 4.17.12 - de 1559; 4.17.16 - de1539-), surgiendo así un tema que como un hilo rojo anda através de la historia de México, pues causó más tarde la famosacrisis entre Porfirio Díaz y uno de sus más cultoscolaboradores, y constituye en la actualidad uno de los
177
problemas más graves de México, tratado generalmente más biencon buena voluntad u oratoria, que con competencia profesional.Desgraciadamente, parece que no fue muy eficaz la políticaforestal virreinal. J. M. L. Mora habla, en 1836, de la"bárbara destrucción de los bosques, que se han hecho por más detrescientos años sin haber dado un solo paso para reponer suspérdidas"; sin embargo, admite que el ritmo de la destrucción,en aquella época, todavía correspondía a lo que la naturalezapodía reponer sin ayuda del hombre. En la actualidad ya esdistinto...
GANADERÍA
En cuanto a la ganadería, además del caballo, que jugó unpapel tan importante para la conquista, diversos nuevos animalesentraron aquí, sobre todo desde 1525: cerdos, ovejas, vacas,gallinas, palomas, patos, gatos, perros, abejas de buena calidady algunos otros más. A menudo, esta añadidura a la faunamexicana resultó ser una calamidad para el paisaje y para elbienestar del indio, y las múltiples medidas virreinales queintentaban equilibrar los intereses de la nueva ganadería y dela agricultura, no lograron su propósito. Sólo el burro andaluzy – más resistentes aún – la mula, resultaron ser buenasinnovaciones para el indio.
Para la organización de la ganadería, también en las Indias seestableció la Real Corporación de la Mesta (que desde 1542funciona en la Nueva España), con funcionarios (alcaldes de laMesta) elegidos por los cabildos, y con asambleas semestrales delos grandes ganaderos (hermanos de la Mesta), que no sólodefendían los intereses comunes y vigilaban contra el abigeato,sino que también arrancaban privilegios en perjuicio de laagricultura (prohibición de cercar terrenos agrícolas, etc.).
177
Más bien de facto que de jure a partir de la reacciónantiindigenista de fines del siglo XVI hubo una tendencia deguardar a los indios fuera de esta rama de la economíanovohispánica, de manera que la lucha de la Mesta contra losagricultores se presentó al mismo tiempo como un conflicto entrelos colonos españoles y los indígenas.'
MINERÍA
Por lo que se refiere a la minería, el ideal primitivo de lacorona era que las Indias, con su "suelo que suda plata",mandaría sus metales preciosos a la metrópoli, recibiendo deella los productos industriales y algunos agrícolas quenecesitaban (de modo que en las Indias debería fomentarse laminería, pero frenarse toda industria o producción agrícola quepudiera hacer la competencia a la metrópoli). La influenciaque el oro y la plata de México (y de Perú) han tenido para eldesarrollo de la economía europea renacentista y para la luchade Europa contra el Islam, difícilmente podrá sobreestimarse.Sin embargo, su efecto favorable para España misma ha sidomínimo, "porque el oro sin trabajo no hace más que dar lustre ala miseria del que lo posee", como dice J.M.L. Mora alrespecto .
Al comienzo de la conquista, las Indias entregaron a Europamás oro que plata. En 1545, la plata de Potosí y Perú vino acambiar esta relación; sobre todo, con la aplicación de laamalgamación (1557) México reforzó esta tendencia, de modo queel oro, que a fines del siglo XV había costado once veces másque la plata, a fines del siglo XVIII costaba quince veces más.
La producción de plata recibió gran estímulo cuando un minerode Pachuca, Bartolomé Medina, inventó la amalgamación de los
177
minerales de plata, en 1557. La sencillez de esteprocedimiento, que no exigió construcciones especiales, nimáquinas, originó un paso lento y provocó una gran pérdida delmercurio (azogue), ya que las aguas del lavadero siempre sellevan gran cantidad de óxido y de muriato de mercurio. Estohizo a la Nueva España muy dependiente de fuentes extranjerasdel azogue, y requirió una organización especial bajo ladirección del virrey para la equitativa distribución de estemetal (absurdo proyecto español el de organizar la distribucióndesde Madrid; fue boicoteado con éxito por la Nueva España, en1789).
Durante el siglo XVII, la minería novohispánica sufrió unalarga depresión, pero el siglo XVIII, le fue de nuevo favorable.
En tiempos de Humboldt, México producía incluso las dosterceras partes de toda la plata producida en el mundo (Ensayopolítico, IV. XI). La mina más rica era la Valenciana,renacida desde 1768 por el incansable entusiasmo de un español,Obregón, más tarde conde de la Valenciana, asociado con Otero:"los particulares más ricos de México y acaso del mundo entero"(después de ellos vino inmediatamente otro príncipe platero,Pedro de Terreros, conde de Regia, de la mina de Real del Monte,en el actual estado de Hidalgo). También Zacatecas, con la minade Quebradifia, de Fermín de Apezechea, era muy importante enaquellos años. Taxco, cuyas minas habían sido desarrolladas porJosé de la Borda, en el siglo XVIII, ya se encontraba endecadencia en tiempo. de la visita de Humboldt.
Este autor, gran conocedor de la minería, consideraba que engeneral la técnica aplicada a la minería de la Nueva Españaestaba atrasada, y opinaba que los excelentes conocimientos delTribunal de Minería sólo con lentitud podrían trasladarse a la
177
realidad, por pertenecer las minas a propietarios individuales,de por sí ya muy prósperos, y no a compañías de accionistas .
A fines del siglo XVIII, los quinientos "reales" y "realitos"de la Nueva España comprendiendo cerca de 3 000 minas, estabancombinados en 37 distritos, cada un dirigido por su propiadiputación". El organismo culminante de esta organización era,desde 1777, el Tribunal General de Minería, en tiempos deHumboldt, dirigido por el famoso químico novohispánico Fausto deElhuyar.
Este tribunal era mucho más bien un "tribunal" en sentidomoderno, era un organismo administrativo que se ocupaba de losintereses de la minería a nivel general, incluso adelantandofondos. Sin embargo, "donativos" obligatorios y préstamosforzosos que este tribunal tuvo que hacer al gobierno españoldurante el siglo XVIII, a causa de las guerras con Francia eInglaterra, habían perjudicado gravemente a la benéfica laborbancaria del Tribunal, de modo que en tiempos de Humboldt losmineros se vieron obligados, de nuevo, a recurrir a fuentesprivadas, pagando intereses muy altos.
En íntima conexión con este "tribunal" existió la famosaEscuela de Minería, que contribuyó mucho a la mejora de lahigiene del trabajo en las minas ll".
El derecho aplicable a las minas de la Nueva España, RI, 31.3, se refería a las leyes “de estos nuestros reinos deCastilla", a cuyo respecto son relevantes la partida 2.15,5(según cuya norma la corona se reservaba la propiedad de lasminas permitiendo precariamente su explotación por particulares)y el ordenamiento de Alcalá, 47 y 48 (normas que confirmaban quetoda mina pertenece a la corona y sólo puede ser explotada pormandato del rey), pero sobre todo la Nueva recopilación, 6.13,en cuyo título la ley 5 corresponde a importantes ordenanzas del
177
17 de febrero de 1563 (Ordenanzas del antiguo cuaderno) y (a ley9 a las Ordenanzas XX del nuevo cuaderno, de 1584.
Famosos son los Comentarios por Francisco Javier Gamboa aestas ordenanzas con las cuales este jurista mexicano se ganófama en todo el mundo hispánico. El 17 de marzo de 1783, nuevasordenanzas sobre la minería (Ordenanzas de Aranjuez) cuyo autorfue Joaquín Velázquez de León Jurista y matemático novohispánicofueron promulgadas. Los comentarios de Gamboa influyeron enestas nuevas normas.
La concesión minera fue otorgada bajo condición deexplotación: al suspenderse el trabajo en una mina (también enCaso de no lograrse la protección de (a mina contra suinundación), cualquier interesado podía reclamar su mejorderecho de explotarla.
A pesar de la frecuente escasez del azogue, tan necesario paraobtener plata, durante los siglos XVI y XVII se manifestó unaminería floreciente en la Nueva España. la prosperidad emanadade los diversos Reales de minas repercutió favorablemente en elerario; creó una nueva nobleza de mineros (conde de Valenciana,conde de Pérez y Gálvez, los condes de Rul, conde de San MateoValparaíso, conde de Regla, marqués de Vivanco, marqués deAguayo, etcétera), además de dejarnos una herencia tan atractivade bellos edificios (que no siempre hemos cuidado con el debidocariño) e instituciones importantes (hospitales; una famosainstitución respectiva es también el Monte de Piedad, creacióndel conde de Regla).
177
COMERCIO
El comercio entre las Indias y España generalmente estaba enmanos de peninsulares, y fue controlado por el Estado. Paraeste último fin se había creado, en 1503, la Casa deContratación, de Sevilla, cuya política tendía a otorgar unmonopolio a unos pocos comerciantes ricos de Sevilla. Ademáscuya posición geográfica le dio la preferencia sobre Cádiz 113,otro punto de partida popular para las primeras expediciones.
Esta Casa de Contratación también fungía como tribunal civil ypenal, encontroversias relacionadas con el comercio ultramarinoy la navegación. Su jurisdicción se extendía, además, a losmúltiples casos de contrabando (que por apelación podían ir,luego, al Consejo de Indias).
Esta Casa también vigilaba que la corona recibiera su parte enlos beneficios que las Indias produjeran (las cuentas fiscalesde la Nueva España debían mandarse tanto al Consejo de Indiascomo a la Casa de Contratación). Su iniciativa produjo unafamosa Escuela de Hidrografía y Navegación, dirigida por el"piloto mayor'. Allí se hicieron importantes mapas, se idearonnuevos instrumentos náuticos, etcétera.
Al lado de la Casa de Contratación se encontraba laUniversidad de Cargadores de las Indias: un consulado,agrupación de mercaderes que de Sevilla llevaban mercancías alas Indias o las recibían de allí, Este consulado podía decidiren forma práctica, sumaria, qué hacer en los pleitos entre susmiembros. También en Sevilla estaba establecido el Correo Mayorde las Indias, para la correspondencia entre España y las Indias(y entre Sevilla y la corte).
Cádiz nunca renunció a sus derechos históricos de participaren el comercio con las Indias - también otras ciudades
177
protestaron contra el monopolio de Sevilla- y bajo Carlos Vhubo, efectivamente, concesiones a otros puertos, pero desdeFelipe II se acentuó una vez más la Posición privilegiada deSevilla.
Sin embargo, a fines de la época virreinal, Cádiz volvió aobtener una predominante en este comercio (desde 1722, la Casade Contratación quedó establecida allí).
Por el peligro de corsarios y piratas ingleses, holandeses yotros, los barcos españoles, autorizados por la Casa deContratación, no podían viajar aisladamente: desde 1526 iban engrupos, y desde 1543 se estableció el sistema de dos flotasanuales, una para la Nueva España y otra para Panamá, Cartagenay otros puertos de la parte septentrional de América del Sur.Luego, ambas flotas se juntaban en La Habana, para regresar aEspaña. La protección armada, otorgada a estas flotas, se pagópor el comercio mediante un impuesto especial, el de "avería".A partir de la disminución del peligro de la piratería (mediadosdel siglo XVIII) se permitió de nuevo la actividad de barcosaislados.
Las mencionadas restricciones al comercio entre las diversascomarcas de las Indias, o entre Europa y las Indias, aunquedieron grandes beneficios a unos cuantos comerciantesprivilegiados, tuvieron comercio marítimo con las Indias en unnivel muy pobre, durante más de dos siglos, y dieron un preciodemasiado alto, en la Nueva España, a los artículos europeos ode otras regiones de la América española.
Hasta el Tratado de Utrecht (1713), comerciantes extranjerosestaban excluidos, como regla general, del comercio con lasIndias, de modo que las mercancías francesas, inglesas,etcétera, tuvieron que llegar a las Indias por la decomerciantes españoles, lo cual, desde luego, aumentó su precio.
177
Sólo por excepción, algunos recibieron permisos especiales, unode los resultados de estas restricciones fue el enorme volumendel contrabando, sobre todo en barcos ingleses. Se afirma queel comercio ilegal, al comienzo del siglo XVIII, correspondía,más o menos, a la mitad del comercio total con las Indias.
Mencionaremos aún que durante toda la fase de lasrestricciones, la Nueva España tuvo un contacto comercial, unavez al año, con las Filipinas, mediante la Nao de China. Estecomercio con las Filipinas dejaba a la clase comerciante de laNueva España enormes ganancias, y debe considerarse como una delas grandes ventajas que estas tierras tenían sobre las demásPosesiones españolas. En su viaje de regreso, el galeón encuestión llevaba a las Filipinas un cargamento de "plata yfrailes", pero también de hijos incorregibles de grandesfamilias, criollas o Peninsulares. "Mandar a alguien a China"fue una conocida expresión en la Nueva España de aquel entonces.
En 1713 este monopolio español respecto al comercio con lasIndias recibió un golpe duro, cuando mediante el Tratado deUtrecht se otorgó a Inglaterra no sólo el indecoroso "asiento denegros" (el derecho exclusivo de introducir esclavos africanosen las Posesiones españolas'), sino también el de enviar cadaaño a Portobello un buque de quinientas toneladas con mercancíaseuropeas. Este buque, en la Práctica, siempre era de mayorcapacidad generalmente de novecientas toneladas); además, cercade él solían encontrarse otros buques que clandestinamentevolvían a llenar aquel inagotable buque anual.
Varios economistas de aquella época (Ustariz, (Benardo deUlloa, Jovellanos, Campomanes, etcétera) consideraron que esecontrol sobre el comercio había sido nocivo - para ambas partes,España y las Indias.
177
Desde 1774, el comercio entre las diversas partes de lasIndias quedaba libre de algunas restricciones y, en 1778,totalmente abierto con, obviamente, un inmediato efecto benéficopara la prosperidad de la Nueva España, y para el volumen delcomercio entre España y sus posesiones de ultramar.
En relación con el comercio en la Nueva España debe admitirse,finalmente, que la política virreinal respecto de lascomunicaciones era deficiente. Sólo los consulados hicieronalgo por las carreteras: ellos construyeron la carretera entreMéxico y Veracruz (con la bifurcación en Puebla, que se debía auna discrepancia de opiniones entre el Consulado de Veracruz yel de México, construyendo el de Veracruz la carretera porJalapa y el de México la que pasa por Orizaba), y la carreterade México a Toluca, financiada por el Consulado de México.
INDUSTRIA
La industria novohispánica se encontraba frenada por una seriede prohibiciones como la de establecer industrias que pudierancausar competencia a productos españoles. Según Alejandro VonHumboldt, los culpables de esta política no fueron losfabricantes de la península: "hombres laboriosos y pocointrigantes", sino más bien los negociantes monopolistas, cuyoinflujo político se halla protegido por una gran riqueza ysostenido por el conocimiento interior que tienen de lasintrigas y necesidades momentáneas de la corte" (Ensayopolítico, libro V, Cap. XII). Este autor considera que, alcomienzo del siglo XVIII el valor anual de la producciónindustrial novohispánica alcanzaba, de todos modos, unos siete aocho millones (o sea, una tercera parte de la producciónminera).
177
En cuanto a la libertad industrial (laisser faire), losindígenas podían ejercer varios oficios (producción de cerámica,por ejemplo) sin tener que entrar en algún gremio; también losobrajes quedaban fuera de la organización gremial; pero conestas dos excepciones, los artesanos de un mismo oficio teníanque agruparse, organizando la enseñanza (con las tres etapas deaprendiz, oficial y maestro), limitando la competencia yvigilando la calidad de los productos. Desde el punto de vistareligioso, estos gremios formaban "cofradías".
Los gremios novohispánicos no fueron reglamentados porordenanzas que hubieran salido, desde debajo de su autonomía,sino más bien ordenanzas que desde arriba intervinieron en susactividades económicas. En las ordenanzas de tales gremiosencontramos importantes antecedentes del derecho de trabajo.
POLÍTICA DE PRECIOS
En varias formas, el Estado intervino en la vida económica.Así, por ejemplo, los consejos municipales podían establecerprecios máximos para mercancías importantes (una política queprovocó múltiples quejas por parte de los mercaderes deSevilla), sobre todo para "cosas de comer y beber', y estosprecios sólo debían dejar una "ganancia moderada", términoespantoso para los grandes mercaderes de Sevilla, quecombatieron constantemente esta política. Hallamos a esterespecto un perpetuo vaivén de medidas nuevas y revocacionestotales o parciales. íntimamente ligada a esta política, era laformación de las alhóndigas, almacenes para disminuirla presiónde una repentina escasez y para frenar la especulación
177
POLÍTICA MONETARIA
Muy complicada fue la política monetaria de Madrid en lasIndias, con su desesperado esfuerzo por obtener ciertoequilibrio entre las relaciones que en España existieron entrelas diversas monedas y las vigentes en la Nueva España, y paraevitar la circulación de moneda falsificada en el extranjero.Importantes momentos, al respecto, son una cédula real del 20 dediciembre de 1505, que reglamenta las relaciones oficiales entrereales, maravedíes, la moneda del vellón, etc.; elestablecimiento de una Casa de la Moneda en la Nueva España(cédula real del 11 de mayo de 1535, que fue una empresa privadahasta 1732, dejure, y hasta 1762, de facto; con lo cual se pudocombatir la circulación de monedas de "oro de Tepuzque” o seamonedas falsificadas); y otra cédula real del 4 de mayo de 1754.La unidad monetaria era el real (de plata) que dio lugar a unaserie de monedas, desde un cuarto de real hasta ocho reales. Apartir de 1679 también hubo monedas de oro, o sea escudos (unescudo equivalía a dos pesos) que también dieron origen a unafamilia de monedas, desde ocho escudos hasta uno. Como morrallacirculaban fichas de creación privada ' que podían cambiarse pormercancía en las tiendas de las empresas emisoras: tlacos (unoctavo de real), y pilones (un dieciseisavo de real). Según laregión encontramos para estas fichas diferentes nombres.
N. LA POLÍTICA SANITARIA EN LA NUEVA ESPAÑA
Intimamente relacionada con la política económica, seencontraba la política de salubridad en la Nueva España, Elinterés respectivo de la corona, desde los Primeros decenios dela conquista, se manifiesta, por ejemplo, en las normas queprescriben tomar en Cuenta diversos factores de salubridadcuando se escoge un lugar para un nuevo centro de población y en
177
diversas Preguntas relacionadas con cuestiones de salubridad,que contiene la famosa encuesta que mandó hacer Felipe Il, afines de su régimen, o sea, entre 1579 y 1584, respecto a losterritorios ultramarinos.
También son interesantes al respecto las ordenanzasmunicipales, como la de la ciudad de México del 4 de noviembrede 1728, con sus normas sobre la limpieza, y además las diversasdisposiciones sobre el empedrado de las calles de la capital,que fueron expedidas a partir de 1769.
También merece mención, en este contexto, el bando del 21 deagosto de 1783 sobre baños públicos, lavaderos y temazcales dela capital.
A Pesar de las normas sobre los factores de salubridad quedebieron ser tomados en cuenta para nuevas fundaciones,precisamente las dos principales ciudades novohispánicas: Méxicoy Veracruz, no se hallaron en lugares ideales desde el punto devista sanitario. Esta circunstancia es fácilmente explicable yaque México continuaba la existencia de una ciudad preexistente,y Veracruz fue creado por necesidades políticas, ya mencionadas,y antes de la expedición de las normas sobre el a jurídico.sanitario de las nuevas fundaciones. Al respecto, un graveproblema de la capital finalmente resuelto ha sido el de lasinundaciones.
Otro problema de la capital tenía el signo contrario: el detraer agua potable. Desde una decisión del cabildo del 13 deenero de 1525 encontramos una serie de normas a este respecto.
Por otra parte, Veracruz era temido por viajeros, funcionariosy soldados, a causa de las enfermedades inherentes a su clima ya sus alrededores. Desde el 12 de julio de 1530 los oficialesreales residían allí bajo un sistema de rotación para distribuir
177
equitativamente el riesgo de la estancia en aquel puerto. VonHumboldt nos relata cómo en su tiempo hubo incluso proyectospara “destruir” la ciudad de Veracruz, trasladando todo sucomercio a Jalapa.
Un problema más, que el gobierno virreinal sólo en sus últimosdecenios comenzaba a combatir eficazmente mediante vacunas, fueel de las epidemias. Desde 1520 México conoció la viruela, decuya enfermedad se presentaba una epidemia peligrosa cada 15 a19 años. La vacuna contra la viruela fue introducida desde elcomienzo del siglo XIX, no sólo por celo por las autoridadesvirreinales, sino también por altos clérigos y ciudadanosresponsables.
Otra terrible enfermedad que causó desastrosas epidemias en1545, 1576 (con dos millones de víctimas) y 1736, fue el“matlazahuatl”, la peste, que sobre todo afectaba a los indios.
A las medidas de salubridad debemos añadir la creación dealhóndigas (o “pósitos”), con las que se pretendían evitar losataques, en masa, de hambre (aunque, todavía en 1784, el hambrecausó, sólo en la ciudad de Guanajuato, más de 8 000 víctimas).También hubo medidas contra el abuso del alcohol y el uso deciertas hierbas perniciosas que se pusieron al pulque.
Además, debe llamarse la atención sobre el establecimiento dehospitales, a menudo financiados mediante “fondos piadosos”,productos de donaciones o disposiciones testamentarias.Múltiples normas del derecho indiano se refieren a este tema.Famosos hospitales eran el Hospital de los Naturales (1551), elque fue establecido, en 1566, para los dementes y el Hospital dePobres, de 1763.
Las autoridades se ocuparon también del estudio médico, y el20 de julio de 1567 el primer médico novohispánico, Pedro
177
Farfán, se doctoró aquí. Sin embargo, sólo en 1575 el estudiomédico recibió en la Universidad de México su debidaorganización. El nivel de la ciencia novohispánica sufrió porconsiderarse los escritos de Hipócrates y Galeno como“verdaderos del cielo”, por otra parte hubo un vivo interés porla farmacéutica de los indígenas, lo cual dio algo deoriginalidad a los estudios médicos de la Nueva España. Además,el medio científico novohispánico ya pronto logró liberarse delos tabúes medievales contra la autopsia (relacionados con lacreencia en la resurrección de la carne) , y desde 1772 elEstado y la Iglesia coincidieron para aprobar, e inclusorecomendar, la cesárea.
El órgano administrativo superior de la profesión médica era,desde 1628, el protomedicato, tribunal y junta examinadora queotorgó licencias para ejercer las profesiones de médico,farmacéutico, y especialista obstetricia o flebotomía. Ademásfijaba los precios de varios medicamentos y administraba, desde1788, Jardín Botánico. En 1831 fue suprimido este organismo.
O. LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA
Hablemos primero de la educación superior, sobre la cual esrelativamente fácil encontrar los datos.
La universidad en general es una creación de la Edad Media, node la antigüedad mediterránea. Desde el comienzo del segundomilenio de nuestra era, grupos de estudiantes se organizaron enuniversitates discipulorumen en diversos centros de educación,retenciones a libros baratos, cuartos de renta baja, y paraexigir cumplimiento a los maestros.
177
Por otra parte, también los profesores se organizaron, enuniversitates magistrorum para defenderse contra las pretensiones delos estudiantes y para evitar la infiltración en el magisteriode elementos poco dignos o mal preparados: sus organizacioneseran una especie de gremio, con exámenes para los sucesivosgrados de bachiller, maestro y doctor. Finalmente, estasorganizaciones de estudiantes y de profesores se juntaron paraarrancar ciertos privilegios a la autoridad local (como, sobretodo, el derecho a ser juzgados ante tribunales compuestos pormiembros de la propia comunidad académica) así surgieron lasuniversidades.
En el mundo hispánico la universidad ha sido objeto dereglamentación central, monárquica, desde Alfonso el Sabio. Yaantes, por 1218, surgió la universidad española más famosa, lade Salamanca (que no es la primera cronológicamente, pues la dePalancia es más antigua). Al lado de las universidadesencontramos otra institución, la de colegios, hospederías paradar alojamiento a los estudiantes combinadas con becas y,financiadas por fundaciones, y que mediante - sus bibliotecas,las pláticas de sobremesa y el hecho de que muchos catedráticosallí iban a dar sus clases, llegaron a ser centros de educacióny erudición, en los que poco a poco retrocedía el carácter dehospedería. Famosas universidades, como la de Oxford, sonincluso aglomeraciones de colegios, y la Sorbona comenzó comocolegio, en una casa legada para este fin por Roberto deSorbonne.
En el mundo hispánico, finalmente, los colegios y lasuniversidades se parecían o, consistían en:
a) la democracia que caracteriza a la mucho, las diferencias,empero a menudo alcanzó universidad;
177
b) la autonomía respecto de autoridades locales que launiversidad; y
c) el valor de los títulos otorgados.
Desde los primeros años de la conquista, varias órdenesestablecieron sus colegios en la Nueva España: los franciscanosfundaron el Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, para indiosnobles, en 1536 (allí enseñó Sahagún) 132, y en 1547 el Colegiode San Juan de Letrán; los dominicos organizaron un StudiumGenerale en el convento de Santo Domingo, en 1533 y 1534, quepronto provocó, por su éxito, semejantes institutos fuera de lacapital.
También los agustinos, llegados después de los Franciscanos yDominicos, establecieron sus colegios.
Una creación de un colegio, no dependiente de alguna orden,puede verse en el caso del Colegio de San Nicolás, en Pátzcuaro,luego trasladado a Valladolid (Morelia), creado por iniciativade Vasco de Quiroga, en 1541 (el testamento de don Vasco, de1565, contiene las normas fundamentales de este importantecentro).
También los jesuitas añadieron brillantes institutos a la vidacultural de la Nueva España (esta orden siempre ha ocupado unpapel eminente en materia educativa) y su expulsión, en 1767,significó una pérdida para la educación novohispánica, como yadijimos.
Finalmente, hubo cerca de 40 importantes colegios o seminariosdonde no sólo el futuro clérigo, sino también el burgués común ycorriente podía prepararse para una carrera universitaria.
La iniciativa de Rodrigo de Albornoz, miembro del cabildo deMéxico, de pedir al emperador la fundación de un colegio, no
177
dependiente de alguna orden, sino creado por la corona (15 dediciembre de 1525) llevó al cabildo, el 29 de abril de 1539, apedir al rey (emperador) la fundación de una universidadnovohispánica, que permitiera a los hijos de españoles obtenertítulos con igual valor de los de Salamanca, sin tener que hacerel viaje costoso y peligroso hacia la península.
Después de muchos vaivenes, esta petición culminó finalmenteen la cédula real del 21 de septiembre de 1551, que ordena lafundación, en México, de una "universidad de todas lasciencias", con los "privilegios, franquezas y libertades" de laUniversidad de Salamanca, y parcialmente financiada por la RealHacienda.
Entre tanto, Hernán Cortés también trató de fomentar laeducación superior novohispánica, al dejar su casa de Coyoacánpara hacer allí un "colegio" para estudiantes de teología,derecho civil y derecho canónico (véase su testamento del 11 demayo de 1547); el incumplimiento respectivo por parte de losherederos, motivó un largo litigio entre éstos y laUniversidad, que duró hasta fines de aquel siglo.
Los cursos, parcialmente iniciados desde 1540, por JuanNegrete, en el palacio obispal (Zumárraga, el obispo, había sidoun gran estimulador de la campaña a favor de la Universidad),fueron inaugurados el 25 de enero de 1553 . Los estatutos de laUniversidad se modificaron, apartándose del modelo de Salamanca;la tendencia general de estas modificaciones era hacia lasimplificación. Importantes son los Estatutos de Pedro Farfán,del 17 de junio de 1580, revisados por Pedro Moya de Contreras(22 de mayo de 1583).
En acatamiento de una cédula real del 12 de septiembre de1625, Cristóbal Bernardo de la Plaza elaboró por orden delmarqués De Cerralbo nuevos Estatutos (23 de octubre de 1626), y
177
finalmente es importante la compilación de derechouniversitario, realizada por Juan de Palafox y Mendoza, en 1645.
El órgano supremo de la Universidad era el Claustro,generalmente compuesto por el rector, el cancelario y variosotros miembros (consiliarios y diputados), cooptados (el sistemapara la composición del Claustro varió en el transcurso de lafase virreinal).
El rector, que podía ser un estudiante (escribo esto convacilación, temiendo sugerir ideas subversivas), juzgaba losdelitos, cometidos dentro del recinto universitario, que noameritasen penas "de efusión de sangre o mutilación de miembrosu otra corporal"; tratándose de casos en los que el derechopreviera tales penas graves, el rector podía detener a losculpables (la Universidad contaba con calabozos) paraentregarles luego a la autoridad correspondiente. Las cátedrasse obtenían por oposición, existiendo al respecto muycomplicadas reglas. Durante el virreinato, esta Universidadprodujo 37 732 bachilleres, además de 1655 licenciados ydoctores. Contribuyó notablemente al brillo de la cultura enMéxico durante el siglo XVII: Juan Ruiz de Alarcón; Carlos deSigüenza y Góngora, genio universal (que no debe confundirse conLuis de Góngora, el famoso creador español de intricados poemas,que parecen presentarnos el rompecabezas como ideal estético).
Durante el siglo XVII la Universidad se estancó, y laverdadera vida intelectual de la época comenzaba a correr pornuevos canales, como las Sociedades Económicas de Amigos delPaís, Reales Academias de especialistas, la Escuela de Minería(1792), el Colegio de Nobles Artes de San Carlos (1785), elJardín Botánico (1780), observatorios y laboratorios, etc.,todos independientes de la Universidad.
177
Así se produjo aquel ambiente novohispánico que al comienzodel siguiente siglo motivaría los elogios de Humboldt, loscuales, a su vez, provocaron un interés mundial por esteprominente país. Respecto de la enseñanza elemental, desde elcomienzo de la conquista, algunos frailes parecen haberseocupado de ella.
Así, en 1529 fray Pedro de Gante fundó una escuela de primerasletras para indios (en el lugar donde más tarde estaría elColegio de San Juan de Letrán), pero éste era un intentoexcepcional; en general, los frailes se ocupaban de proyectoseducativos más ambiciosos, como hemos visto, y, además, de las"doctrinas", o sea, escuelas donde se enseñaba a los indios sólola lengua española y la doctrina cristiana (RI, 1,13.5). Muyinteresante es la cédula de 1550 que hallamos en RI, 6.1.18 enla que se argumenta que no ha resultado posible explicar elcristianismo en lenguas indígenas "sin cometer grandesdisonancias e imperfecciones", de modo que en bien de la fe eranecesario enseñar el español a los indios que voluntariamente sepresentasen para esto sin costo alguno.
Como maestros, Carlos V Propone a los sacristanes, y mencionaexpresamente la posibilidad de que éstos, de paso, enseñen aleer y escribirle importante; si la enseñanza del españoltodavía podía justificarse a la luz de las necesidades (aunquepara la religiosidad de la gente sencilla, en aquella época arespecto del leer y escribir. Respecto del Perú conocemos unacédula del 5 de noviembre de 1782, que prevé el financiamientode maestros de enseñanza elemental en Ios Pueblos, si es posiblecon el producto de fundaciones y si no, con bienes de comunidad,y es probable que también en la Nueva España hubiera escuelasprimarias en los pueblos, igualmente financiadas.
177
En general sorprende la escasez de normas sobre la enseñanzaelemental en la legislación indiana, que por los demásreglamenta tan minuciosamente la vida de los tiemposvirreinales, con disposiciones sobre temas que van desde fuegosartificiales y máscaras hasta la siembra de lino y los relojesque debe haber en las audiencias. Sólo hallamos, en relacióncon la enseñanza elemental, una Ordenanza de los maestros delnobilísimo arte de leer, escribir y contar, de 1600, que serefiere a las escuelas privadas "de primeras letras", queexistían para la acomodada clase media. Para muchachas huboescuelas privadas especiales, llamadas "Amigas", y para abriruna se necesitaba una licencia, de modo que también a esterespecto probablemente existieron normas administrativas.Especialmente las "Amigas", a pesar del control administrativoexistente, fueron focos de oscurantismo.
Lo anterior se refiere, empero, a la educación elemental delos hijos de la clase media y superior. Uno recibe la impresiónde que poco se hizo, en tiempos virreinales, para la educaciónde las clases humildes. En la capital se ocupaba de ella unaescuela de primeras letras de los betlemitas, desde fines delsiglo XVII, que enseñaba gratuitamente las bases de lacivilización occidental a los hijos de los pobres, bajo unadisciplina extremadamente severa ("la letra con sangre entra"),además de algunas "escuelas pías", cuyo cupo total erainsuficiente para ofrecer una educación primaria siproletariado.
Los últimos buenos virreyes hicieron un esfuerzo especial parabalancear la educación superior - de buena calidad - con unaeducación primaria, a la disposición del pueblo en general"'.También el arzobispo Antonio Lorenzana y Buitrón, a mediadosdel siglo XVIII, hizo lo posible para fomentar una educación no
177
sólo orientada hacia la transmisión de dogmas cristianos, sinohacia fines prácticos y políticos .
Como muchas escuelas de primeras letras fueron financiadas,probablemente, por cada pueblo o por fundaciones, los gastosrespectivos no figuran en la lista de gastos del virreinato, demodo que es difícil formarse una idea del alcance de laeducación primaria novohispánica. Paralelamente con ésta, hubointentos privarios de estimular la educación técnica popular(como observamos, por ejemplo, en la vida de Hidalgo) .
A pesar de estos esfuerzos, cuando México alcanzó suindependencia sólo 30 000 ciudadanos sobre un total de seismillones (0.5%) sabían leer y escribir.
P. LA ORGANIZACIÓN MILITAR DE LA NUEVA ESPAÑA
Durante el siglo XVII el sistema de la encomienda, con suconsecuencia de que el encomendero era responsable de lasituación militar en su territorio, completaba la corta cantidadde miembros de las "tropas veteranas" (como la guarnición deVeracruz y la guardia personal del virrey - dos compañías delpalacio, la escolta de alabarderos y algunos elementos más).Sin embargo, la decadencia de la encomienda obligó a lasautoridades a encontrar otra solución, y ésta fue la formaciónde las milicias "soldados que sólo de nombre y para hacerservicio local, muy de tarde en tarde existían sin viviracuartelados", como dice Bernardo Reyes
En el transcurso de la primera mitad XVIII esta combinación deuna pequeña “fuerza veterana" con una milicia local, más bienpintoresca que eficaz, dirigida por las oligarquías municipalesy regionales, ricos criollos o peninsulares, adulados por sus
177
nuevos títulos militares, pareció suficiente ya que el panoramamilitar novohispánico no presentó graves problemas. Hubo pocasperturbaciones serias de la paz colonial (sólo en 1607,1609,1624y 1692); los indios nómadas del norte fueron dominados con ayudade una cadena de "presidios" (reforzada espiritualmente por las"misiones") y la garantizaba cierta tranquilidad. Además, lapiratería ya no representaba el peligro que había sido en elsiglo XVII. La situación militar de mediados del siglo XVIII,empero, presentaba de pronto nuevas sombras.
Un conocimiento más detallado del panorama de la cultura ypolítica europeas había provocado en las colonias hispánicasmuchas ideas desfavorables acerca de España. Madrid se vioprivada de su aureola de poder, sabiduría y justicia, y la NuevaEspaña, al igual que otras partes de las Indias, comenzaba adarse cuenta de la triste realidad: que España, a pesar de losloables esfuerzos de los Borbones, era una nación en decadencia,circundada por otras naciones más ricas, cultas, tolerantes,democráticas y en pleno ascenso.
Además, en la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVIIIhubo importantes levantamientos populares (el de Jacinto Canek,en Yucatán; el de San Miguel el Grande, de febrero de 1765; elde Puebla, en noviembre de 1765, y otros).
También estaba acabándose el aislamiento físico de la NuevaEspaña, que había tenido tan grandes ventajas militares, Lacolonización inglesa y la francesa se acertaban a sus costas yfronteras; los rusos comenzaban a interesarse por la costacaliforniana (de ahí la interesante expedición a la AltaCalifornia, bajo el régimen del Marqués de Croix). Lo únicobueno que se había hecho en tiempos virreinales sobre carreteras- la construcción de la carretera Veracruz – México -facilitaría una invasión desde el Golfo; por esta razón la
177
ocupación inglesa de La Habana, en 1762, causó pánico en Madridy México.
No sólo la condición específica de la Nueva España, sinotambién acontecimientos en otras partes de las Indias, (como laterrible revolución indígena en el Perú, dirigida por Tupac-Amaru) convencieron a Madrid de la necesidad de modernizar sustropas en los territorios ultramarinos.
Durante la crisis militar del imperio colonial español de1762, el sensato virrey de la Nueva España, el marqués deCruillas, descubrió para su consternación que, detrás de lafachada militar novohispánica, todo estaba podrido.Especialmente la milicia resultaba ser una farsa: mientras queno había peligro, ciudadanos prominentes habían aceptado todaclase de funciones en la milicia, pero ahora de pronto unoficial tras otro pedía su retiro, por enfermedades y otrasrazones; además, hubo una ignorancia general respecto de lasnormas que debían regir las compañías milicianas.Afortunadamente la crisis pasó y, en 1763, pudo firmarse la Pazde París, pero todos comprendieron que esta paz no eradefinitiva, y que era indispensable hacer algo por modernizar lavida militar novohispánica .
El primer problema era el de la degeneración de las miliciaslocales. Para su formación, la población fue dividida ahora enclases según su aptitud para el servicio, y por sorteo cadaclase entregaba cierta cantidad de milicianos, sistema copiadode la península. Después de haber servido satisfactoriamentedurante cinco años en las milicias, una persona - soldado uoficial- podía solicitar su traslado a la tropa veterana.
Sin embargo, la organización de las milicias tropezó con lafalta de registros de la población del país, y la falta de ayudapor parte de los alcaldes mayores y corregidores, que al
177
respecto colaboraron frecuentemente con la población parasabotear los proyectos militares del gobierno central.
El segundo problema era el fortalecimiento de la tropaveterana mediante elementos traídos de la península, durante lasegunda mitad del siglo XVIII. A este respecto, el gobiernoencontró el grave obstáculo de una tendencia a la deserción, quealcanzó niveles inverosímiles. También la embriaguez, lapérdida de los uniformes y el juego frenaban los intentos de lasautoridades de mejorar el ambiente del ejército veterano. Elentusiasmo u orgullo para servir al rey no se notaba nada, ni enlas milicias, ni en (a tropa veterana).
Partiendo de esta base poco prometedora, buenos virreyes,desde Cruillas, asistidos a menudo por enviados especiales aMadrid, lograron mejorar considerablemente la organización y elespíritu militares de la Nueva España, y al comienzo del sigloXIX se nota que "se había ido formando en el ánimo de loshabitantes del reino el gusto por el aparato militar”.
En cuanto al derecho militar novohispánico, las Leyes deIndias contienen algunas disposiciones (RI, 3.10, 9.21), pero elmaterial principal consiste en derecho peninsular, sobre todo laordenanza real del 22 de octubre de 1768, con sus diversasañadiduras y modificaciones posteriores, una ordenanza muy claray sistemática para su época (en la cual influyó la legislaciónprusiana respectiva, obra de Federico Il). Fue comunicada a lasIndias por orden real el 20 de septiembre de 1769.
Luego, fueron importantes los artículos 250 a 302, relativos ala "causa de guerra", de la Real Ordenanza de lntendentes en elReino de la Nueva España, de 1786. El 20 de octubre de 1788 unproyecto de Francisco Crespo fue aprobado por la corona paraservir de base a la reorganización militar novohispánica.
177
Importante era también el decreto real de febrero de 1793, queconcedió al real ejército su propio fuero, no sólo en causascriminales, sino también en las civiles. Así surgió el graveproblema del fuero militar, de la clase militar "desaforada",que tantas 'consecuencias traería consigo para la vida políticadel México independiente.
Además debe mencionarse aquí la formación de un montepíoespecial para las viudas y los huérfanos de militares, entiempos de los Borbones.
Para la Armada Naval hubo ordenanzas de 1748, parcialmentemodificadas por las Ordenanzas de 1793 y luego por la RealOrdenanza Naval dé 1902. Además, hubo ordenanzas de corso (20de junio de 1801), Ordenanzas de arsenales, etcétera.
Q. EL INGRESO NACIONAL A FINES DE LA FASE VIRREINAL
Según los cálculos que hace Von Humboldt en el libro IV,capítulo X de su Ensayo.., al comienzo del siglo pasado laproducción de la agricultura novohispánica ascendía a 29millones de pesos y la producción de la minería a "casi unacuarta parte menor", o sea, unos 22 millones de pesos. Como VonHumboldt basó sus cálculos en datos fiscales, es probable que elresultado quedara afectado por una considerable evasión fiscal,y que sus cifras sean muy inferiores a la realidad. Sobre todoel diezmo era una base deficiente para el cálculo de laProducción agrícola, por el hecho de que los indios, sólosujetos al tributo (y a ciertos "donativos gratuitos" y derechosparroquiales) no contribuyeron al diezmo.
Para la rama industrial podemos añadir, según Von Humboldt(1.c., VI.XVI), unos siete a ocho millones. Para la ganancianeta del comercio, Humboldt no nos da otros puntos de partida
177
que el movimiento de importación (20 millones) y de exportación(6 millones).
R. LA REAL HACIENDA EN TIEMPOS VIRREINALES.
¿Cuáles ventajas financieras derivaba la corona de su posiciónen las Indias? Hay indicaciones (controvertidas, sin embargo)de que la corona participó financieramente en los cuatro viajesde Colón (en el segundo, incluso, con el producto de lasconfiscaciones que acompañaban la campaña antisemita que lacorona llevaba a cabo en aquellos años). Sin embargo, esto nollegó a ser habitual: conocemos muchas de las "capitulaciones"(convenios) entre nuevos descubridores y la corona, y pareceríaque la corona, aun recibiendo parte de los beneficios, no solíaparticipar en los gastos. Desde 1573, tal participación quedóexcluida expresamente por una ordenanza de Felipe II (1 (RI,4.1.17).
Los beneficios que la corona recibió de la colonización delNuevo Mundo no consistían en tales dividendos, que como socio delas empresas descubridoras le tocarían, sino que le llegaron poruna serie de canales fiscales distintos Analicemos ahora losprincipales.
MINAS
Las minas (como todo el subsuelo) pertenecían a la corona,independientemente de la concesión de mercedes sobre el suelomismo, y sólo podían ser explotadas mediante autorizaciónespecial ", que fijaba en cada caso el porcentaje del productominero que debía entregarse al erario (generalmente una quintaparte; a menudo hubo un lapso inicial de exención). Lo mismo
177
vale respecto de la búsqueda de oro en lechos de ríos y desalinas.
El porcentaje del producto de las minas que correspondía a lacorona variaba mucho. En 1504 fue fijado en un 20%, como reglageneral, permitiéndose excepciones (10% y hasta 5%). LasOrdenanzas de 1573 confirman el principio de que la cuota normalera de un 20% (RI, 4.30.19, empero, habla de un 10%).
Los grandes cambios en el sistema fiscal - minero que señalaHumboldt en sus estadísticas respectivas han sido, según él, losde 1579, del 19 de julio de 1736 y de 1789 (Ensayo político,libro IV, cap. XI). Según cálculos de 1774, el erario recibióde la producción de plata, en diversos impuestos y mediante losderechos de monedaje y señoreaje (establecidos en 1566), un 16%.
El cultivo de algunos productos agrícolas (el Brasil, algunasespecias) y la pesca de perlas, se encontraban sujetos a unrégimen parecido al minero: se necesitaba una licencia de lacorona, y ésta cobraba una parte del ingreso bruto.
MONOPOLIOS
Además, hubo ciertos productos que sólo podían explotarse porla corona misma (monopolios) como naipes, azogue, pólvora,canela y pimienta -. También la lotería estatal, organizada en1769, dejaba ganancias a la corona ", originalmente un 14% delas entradas brutas.
Desde 1719, también la distribución de nieve de las cimas delPopocatépetl y del Pico de Orizaba dio lugar a un estanco. Elestanco del tabaco, en la segunda mitad del siglo XVIII, fue una
177
fuente de mucho descontento popular, pero su importancia para lacorona era grande: en el presupuesto de 1803, por ejemplo, másde la mitad de la ganancia neta que la Nueva España aportó aMadrid procedía del estanco del tabaco. Como otro estanco puedeconsiderarse el monopolio estatal del correo, cuyareorganización de 1766 fue importante.
TESOROS Y BIENES MOSTRENCOS
De los tesoros encontrados, desviándose al respecto el derechoindiano del romano, una mitad era para el rey (y la otra para eldescubridor). También bienes mostrencos, o sea muebles de loscuales no podía identificarse el dueño, herencias vacantes (nomuy frecuentes, ya que la vía legítima alcanzaba diez grados),inmuebles vacantes, productos de naufragios cuyos dueños nopodían ser localizados y restos de barcos naufragados,abandonados por sus dueños, entraban en el patrimonio de lacorona.
PROPIEDADES.
La corona tenía la propiedad de tierras, aguas, montes ypastos en las Indias, concediendo su propiedad luego, mediantemerced, a ciudadanos, comunidades de indios o particulares, alcomienzo gratuitamente, pero luego más frecuentemente en formaonerosa. Además, en caso de confirmación de una tenencia deinmuebles originalmente irregular, la corona cobraba una“composición”.
177
VENTA DE OFICIOS PÚBLICOS
También la venta de ciertos oficios públicos aportaba dinero ala corona. La administración pública bajo la casa austríaca fueplagada por el sistema de venta de oficios públicos. No sólolos puestos de corregidores y alcaldes mayores eran vendibles,sino a partir de fines del siglo XVI las Indias se acercaron auna situación administrativa en la que casi todos los empleospúblicos que no implicaran jurisdicción fueron vendidos , y enla que cada titular podía renunciar a su función a favor depersona determinada, mediante el pago de ciertos derechos. Elcesionario, empero, debía estar exento de impedimentos, y serdigno y hábil. Tales oficios vendibles podían ser embargados yrematados (cédula real del 21 de noviembre de 1603). Después deuna guerra costosa, era frecuente que la corona buscarapretextos para despedir a muchas autoridades (alcaldes mayores,gobernadores, etcétera) para ayudar al agotado erario mediantelos precios obtenidos de los nuevos funcionarios. El año de1764 ofrece un característico ejemplo al respecto .
DIEZMOS Y OTRAS "LIMOSNAS"
Su posición dentro del Regio Patronato permitía a la coronacobrar los diezmos, y aunque también tuvo que sostener el culto,generalmente quedaba un margen disponible, oficialmente de unanovena parte (o sea, dos novenas de dos partes de cuatro, segúnla formulación que hallamos en RI, 1. 1 6.23).
Debe mencionarse también, al respecto, la "limosna de la SantaBula de Cruzada", un impuesto ya existente en la península desdela Edad Media, pero ampliado para la propagación de la fe de lasIndias. En virtud del Real Patronato, la corona también cobróesta "limosna". Observemos que se trataba más bien de un
177
"derecho" que de un impuesto, ya que el sujeto que lo pagabarecibía una contraprestación concreta, válida por dos años (unadispensa que permitía comer carne en la cuaresma, unaliviamiento de la condición de ciertas almas que se encontrabanen el purgatorio, etcétera). La propaganda eclesiásticarespecto de la utilidad de este sacrificio periódico había sidomuy eficaz, y era una costumbre general en México, cada dosaños, "comprar la bula" para todos los miembros de la familia, eincluso para la servidumbre.
Otra ventaja, relacionada con el Patronato, fue el derecho dela corona de percibir los frutos y rentas de vacantes mayores ymenores, desde arzobispos hasta canonjías y prebendas, en casode faltar el titular. Es comprensible que este sistema nosiempre dio impulsos a la corona para proveer con toda rapidezal nombramiento del sucesor.
Los impuestos a cargo del clero y en beneficio de la coronafueron la mesada eclesiástica (desde 1629) y la medida antaeclesiástica (desde 1753: medio ingreso anual, que debían pagarlos recién nombrados clérigos que no pagarán la mesada).Además, los bienes de órdenes regulares abolidas, o sea las“temporalidades”, se incorporaban al erario.
TRIBUTOS.
También, existió el tributo a cargo de los indios adultos (lasindias quedaban generalmente exentas, sé aún una cédula real de1618). Si se trataba de indios "encomendados", la corona no -recibía tal tributo (sólo desde fines de) siglo XVII cuando laencomienda ya estaba en plena decadencia, el encomendero debíaentregar a la corona parte de los tributos cobrados por él),pero tratándose de indios realengos, cuya cantidad aumentaba con
177
la gradual liquidación de la encomienda, todo el tributo era,para la corona.
Al Principio el tributo era – formalmente - más o menos delnivel acostumbrado antes de la conquistar sin embargo, larealidad era menos favorable de lo que la reglamentación oficialhacía suponer. por costumbre, muchos antiguos nobles indígenas,los caciques, seguían exigiendo, además del nuevo tributo, lostributos que antes de la conquista había recibido y, además, enmuchas regiones la Iglesia imponía graves cargos, , de modo quela presión tributaria sobre la población india probablementecreció más allá del nivel precortesiano. Por otra parte, debesuponerse que la eliminación de las guerras floridas, con susgraves inconvenientes económicos – para no hablar de sus demásaspectos desfavorables - , había aumentado la capacidadtributaria de los indios.
Para hacer justicia a las diferencias regionales, en el sigloXVI la corona hizo fijar tasas que se adecuaban, a cada región,a cada pueblo, estableciendo asimismo las condiciones de pago yla forma de liquidar el tributo (en dinero o en especie). Hubovarias exenciones - hasta por 50 años- y suavizaciones (paranuevas reducciones, indios recientemente cristianizados,caciques, pueblos afectados por epidemias, etcétera). En casode inconformidad con la tasa, los indígenas podían pedir unaretasación del tributo de indios (cada tres años) . En cambio,en caso de grave crisis del erario se añadieron sobretasasincidentales a las establecidas; especificas de Ministros, parael financiamiento de la justicia especialmente establecida enbeneficio de los indios: RI, 6.6.1 1, el Medio Real de Hospital,desde 1587). Finalmente, las Cortes de Cádiz abolieron estetributo el 13 de marzo de 1811.
177
IMPUESTOS AL COMERCIO
Hubo múltiples impuestos relacionados con el comercio. Acausa de éstos, las finanzas públicas se mejoraron por laliberalización del comercio bajo los Borbones: automáticamente,el fisco recibió su participación en el florecimiento económico,así fomentado.
Merecen especial mención, al respecto: el almojarifazgo oderecho de importación -; el "impuesto de caldos" sobre vinosprocedentes de España; un impuesto al pulque; impuestosespeciales, cobrados para hacer frente a los gastos del desagüeobras de Huehuetoca – la famosa "alcabala", un impuesto sobreingresos mercantiles, a menudo arrendado a organizaciones decomerciantes (consulados), que de antemano debían pagar a lacorona cierta cantidad anual para cobrar luego el impuesto porpropia cuenta, de acuerdo con tarifas diferenciadas según lasdiversas categorías de mercancías vendidas; derechos porexpedición de licencias diversas, para usar fierro de ganados,matar ganados, tener telares, explotar curtidurías, mesones,molinos de trigo, etcétera.
PAPEL SELLADO.
Ciertos actos jurídicos debían constar en papel sellado,antecedente de nuestro impuesto del timbre.
BIENES REALENGOS
Algunos bienes realengos fueron dados en arrendamiento por laCorona, u otorgados en enfiteusis.
177
IMPUESTOS A FUNCIONARIOS CIVILES
Funcionarios civiles debían pagar un impuesto personal, lamesada, y la media anata (mitad de un sueldo anual en el momentodel nombramiento).
CONCESIÓN DE TÍTULOS NOBILIARIOS
Para la concesión de los títulos de conde o marqués, la coronacobraba un derecho llamado "de lanzas", que podía consistir enuna cantidad fuerte, por una vez, o intereses al 5% sobre estacantidad, anualmente.
"DONATIVOS" OBLIGATORIOS
Hubo múltiples donativos a la corona, solicitados por ésta encaso de emergencia o sea frecuentemente motivada por laprogresiva decadencia del poderío español durante los siglos delvirreinato.
Estas donaciones, los “dones gratuitos”, fueron a menudo elresultado de entusiasmados sermones del clero o patrióticasproclamas de los virreyes, pero si estos medios no producían unacosecha suficiente las autoridades virreinales prescribían a losayuntamientos a cuanto tenía que ascender el “don gratuito” decada uno.
Un precioso ejemplo de estos "donativos" obligatorios seencuentra en el donativo de un peso "por indio o casta" y dospesos "por español o noble", reclamado por el ministro de Indiasen agosto de 1780; la cédula real en cuestión terminabadiciendo: "lo cumplan y ejecuten, y hagan observarlo y cumplirlocon la prontitud correspondiente a lo recomendable de los
177
motivos, dándome en ellos una nueva prueba de su amor, ygratitud a los muchos beneficios que les he dispensado... .
EMPRÉSTITOS FORZOSOS
Además, la Corona obtuvo numerosos empréstitos forzosos(cuando menos forzosos de facto).
Al comienzo de la fase colonial, la corona cobraba la quintaparte de los beneficios obtenidos por los descubridores, envirtud de su monopolio temporal (generalmente de dos años) de'rescatar' con los indios, o sea, de obtener dinero por ladevolución de algún importante indio cautivo.
CONFISCACIÓN DE BIENES
También debemos mencionar la confiscación de bienes comocastigo de ciertos delitos, y la pena del "comiso y de losdescaminos" de ciertos bienes (contrabando).
CAJA DE CONSOLIDACIÓN
Una desesperada y ruinosa medida por la cual el fisco seapropió de fondos, que la creación de la Caja de Consolidaciónpor un decreto real de 19 de Septiembre de 1799, puesto en vigoren las Indias con la cédula real de 28.XI.1804 182. Está medidaobligó a la Iglesia a la enajenación de sus inversionesdestinadas al financiamiento de obras Pías (capellanías, porejemplo) y a la entrega del Producto de la venta de la Caja deConsolidación, la cuál pagaría un interés “justo” con el quepodría continuar el financiamiento la obra pía en cuestión.Así, grandes capitales, proporcionados por la Iglesia con buenjuicio en la economía local, se entregaron al fisco para cubrir
177
los gastos que requería la imposible tarea de frenar ladecadencia del poder español. Una orden real del 26 de enero de1809 suspende la venta de las inversiones eclesiásticas encuestión, por lo que se refiere a las Filipinas y la Américaespañola, pero entre tanto las organizaciones eclesiásticasmexicanos ya habían tenido que prestar a la Caja deConsolidación unos diez millones de pesos.
Lo malo era que la política de consolidación había obligado ala Iglesia mexicana a mandar rematar muchas fincas gravadasmediante hipotecas vencidas desde hacía mucho tiempo antes; laIglesia prorrogaba los préstamos vencidos siempre que el deudorpagara sus intereses y se comportara como buen católico. Así,la consolidación causó una crisis en el mercado mexicano deinmuebles.
LA PRODUCTIVIDAD FISCAL
Las autoridades fiscales en la Nueva España, vigiladas por laJunta Superior de la Real Hacienda (bajo el virrey), mandaronsus cuentas a la Casa de Contratación, en Sevilla, y al SupremoConsejo de las Indias.
En la literatura de la época es común la distribución de losingresos fiscales sobre tres ramos: ala la "masa común" de RealHacienda, de la cual la Nueva España primero pagaría sus propiosgastos, mandando luego los "gastos situados" a determinadasregiones de las Indias, y el excedente a Madrid; b)los ramosdestinados a España, cuyo producto debía enviarse a Madrid, sinque pudiera tomarse dinero del mismo para los gastosadministrativos y militares de las Indias; y c) los "ramosajenos", administrados o inspeccionados por la Real Hacienda,pero cuyo producto estaba afectado a un fin determinado, como el
177
Montepío Militar, el Fondo Piadoso de las Californias y otrasfuentes de ingresos.
Con los ingresos fiscales, primero tenían que ser pagados lossueldos de los funcionarios de la Nueva España, los gastosmilitares y los gastos generales de la administración, quesiempre comprendían grandes cantidades por concepto de réditos,y luego hubo que ayudar a ciertas partes de las Indias, fuera dela Nueva España (Cuba, Luisiana, Florida, Santo Domingo, lasFilipinas). El remanente que quedaba para la península no era,generalmente, tan importante como uno pensaría, Como fuefrecuentemente absorbido por las guerras europeas, y España nologró establecer una sana economía agrícola e industrial sobrela base de su imperio colonial, la metrópoli cayó en progresivadecadencia, a pesar de sus enormes posesiones ultramarinas, yterminó su época gloriosa como un país mucho más pobre que susvecinos.
El producto fiscal bruto de la Nueva España aumentóconsiderablemente en el siglo XVIII. Humboldt calculó que losaños de 1763- 1767 produjeron un promedio de unos seis millonesde pesos, mientras que el periodo de 1780 – 1784 ostenta unpromedio anual de unos 18 millones. A esta mejora de losingresos fiscales brutos contribuyó la tendencia de acabar conel sistema de dar ciertas ramas impositivas en arrendamiento,pasándose hacia la práctica moderna de que el Estado cobraradirectamente a los contribuyentes, mediante su organización defuncionados fiscales.
En el presupuesto de 1803 que Humboldt publica de un ingresototal fiscal de veinte millones de pesos, unos diez millones segastarían en México, tres y medio millones correspondían a los"gastos situados", o sea, la ayuda financiera que la NuevaEspaña tuvo que proporcionar a otras colonias en América o Asia,
177
y casi seis millones se enviarían a la tesorería real de Madrid.En 1808, según J.M.L. Mora ", México proa duro un ingreso fiscalde veinticinco millones de pesos, de los cuales trece millonesSe utilizaron para gastos de este lado del océano, y docemillones se enviaron a España.
De los "gastos situados', la mayor parte estuvo destinada aCuba, cosa justa, ya que La Habana era importante para laprotección militar de la costa novohispánica.
Según los datos que Humboldt comunica en su Ensayo político enla misma época en la que la Nueva España solía mandar de cinco aseis millones de pesos a la tesorería de Madrid, el virreinatodel Perú sólo mandaba un millón, el de Buenos Aires deseiscientos a setecientos mil pesos, el de la Nueva Granada decuatrocientos a quinientos mil pesos, mientras que lascapitanías generales de Caracas, Chile, Guatemala, Cuba y PuertoRico, las Islas Filipinas y Canarias utilizaban todos susingresos fiscales para los gastos Interiores, recibiendo,además, una ayuda mediante los "gastos situados' de la NuevaEspaña. Así, al comienzo del siglo XIX, la Nueva España era, delejos, la parte más importante del imperio ultramarino español,desde el punto de vista fiscal (y desde muchos otros).*
5. EL REAL PATRONATO
Desde la época visigoda los reyes habían tratado de influir enel nombramiento de los obispos, residentes en su territorio, yel hecho de que durante la Edad Media los obispos solían ser, almismo tiempo, señores feudales que como tales dependían de losreyes, había dado nuevas fuerzas a estos intentos. Así surgiópaulatinamente el Real Patronato sobre la Iglesia, implicando el
177
derecho de la corona (por ejemplo la de Castilla) de presentarcandidatos para beneficios eclesiásticos vacantes y de autorizarla construcción de nuevas iglesias, de cobrar ciertos impuestoseclesiásticos, de negar en su territorio la Promulgación deciertas decisiones del Vaticano, etcétera.
Esta discusión no sólo afectaba a España. En Francia seobservó, por ejemplo, Una reacción nacionalista de muchosprelados contra un papado excesivamente italiano.
Desde la baja Edad Media cualquier momento de debilidad en lasituación política del Vaticano, tan frecuentemente puesto enpeligro por su posición secular, estatal, en el centro deItalia, fue aprovechado para fortalecer este Patronato Real.
Como ya dijimos, desde la baja Edad Media el rey de Castillatuvo, por costumbre, el derecho de presentar a candidatosidóneos para las altas funciones eclesiásticas; se trató,empero, sólo de una facultad de proponer no de nombrar. Mástarde vemos los famosos conflictos entre Fernando el Católico(¡pero no muy Papista!) la reina Isabel por una parte y SixtolV por otra, como resultado se estableció de facto el derecho dela corona de imponer sus candidatos (de modo que un bastardo desangre real, de 6 años, llegó a ser arzobispo de Zaragoza).
Si añadimos todavía que, de hecho, desde el siglo XIV, lacorona estaba negando el "pase" a determinadas decisiones delVaticano, tratando de establecer el principio de que cada nuevadecisión del Vaticano, para ser obligatoria en la Iglesiacastellana, necesitaba el regio placet, se comprende que unconjunto de importantes privilegios de la corona, en parteconcedidos de jure en parte arrogados de facto, bajo el nombrede Regio Patronato, formaba una manzana de discordia entreMadrid y Roma, y que la corona aprovechaba cada oportunidad Paraarrancar nuevos privilegios o la ratificación de privilegios de
177
facto, a una Iglesia cuyo poder mundial recibió precisamente enel Renacimiento golpes muy duros .
En otra bula con el mismo nombre de Bula Eximiae Devotionis,del 16 de septiembre de 1501, el Vaticano otorgó a la corona deCastilla el derecho de cobrar los diezmos en las IndiasOccidentales, a condición de que la corona pagara, con parte deestos ingresos, lo necesario para la cristianización de estosterritorios, y para el culto en las Partes ya cristianizadas (detodos modos, este ingreso de los diezmos dejó un sobrante parala corona). Este Regio Patronato sobre la Iglesia de las IndiasOccidentales, se enriqueció aún varias Veces, como cuando lacorona, en 1525, recibió el derecho de alterar los límites delos obispados. Bajo los Borbones, o sea desde 1700, la Coronasupo conquistar todavía más privilegios en cuanto a lainjerencia en las actividades de la Iglesia dentro de su reino,y propagaba con éxito la teoría oficial de que el rey, dentro desu territorio, era el vicario, es decir, el representante deDios.
Finalmente, la Corona tuvo la facultad de hacer en las Indiascasi todos los nombramientos eclesiásticos; ejercía el derechode censura preventiva respecto de todas las comunicaciones de ElVaticano a la población; fijaba y modificaba libremente loslímites de las diócesis; tenía la facultad exclusiva de convocarconcilios de la Iglesia Indiana, y podía aprobar o no susdecretos; vigilaba la disciplina de la vida de los clérigosregulares a través de los obispos controlaba el movimientomigratorio del clero; podía suprimir órdenes y expulsar a susmiembros (recuérdese el traumático caso de la expulsión de losjesuitas del Imperio Hispánico, en 1767); controlaba laactividad constructora de la Iglesia; podía sacar (mediante el"recurso de fuerza") determinados procesos de los tribunaleseclesiásticos para tramitarlos en juzgados estatales; cobraba
177
importantes impuestos eclesiásticos (como el diezmo), entregandoel resultado a la Iglesia para una distribución entrefinalidades que había sido concertada entre los dos poderes, ycon deducción de una cuota de una novena parte; restringía elderecho de asilo en sagrado; utilizaba el enorme patrimonioeclesiástico para mejorar el crédito estatal (como ya hemosvisto en el caso de la Caja de Consolidación), e inclusiveobligaba a los clérigos a violar el secreto de la confesión, encaso de descubrirse actividad subversiva.
En vísperas de la Independencia, la Corona ya casi habíaconvertido la Iglesia en un Departamento de Estado, y a losclérigos, en "gendarmes en sotana" (un punto que la fase inicialde la Revolución Francesa alcanzó con su Constitución Cívile duCiergá: se trataba de una tendencia que pertenecía al espíritugeneral, al Zeitgeíst, de aquella fase de la culturaoccidental).
T. EL CLERO REGULAR EN LA NUEVA ESPAÑA.
El catolicismo no encontró grandes obstáculos en las Indias;con sus matices politeístas, implícitos en el panteón de sussantos (estoy hablando desde el punto de vista psicológico, noteológico, desde luego) puedo formar puentes hacia elpensamiento religioso indio, sugiriendo inoficialmenterelaciones como entre Tonantzin y la Virgen, etcétera. Además,la religión azteca tenía ideas sobre una vida más allá de latumba, con premios y castigos, que podían transformarse en ideascristianas.
177
También el bautismo y la confesión encontraban puntos decoincidencia en las prácticas indígenas. La costumbre pagana delos sacrificios humanos y del canibalismo ritual, empero, mostrócierta tenacidad en algunas regiones, y el acostumbrar a losindios al matrimonio monogámico cristiano era incluso muydifícil. Encontramos varias reglas respecto a la reducción dela poligamia en el caso de los conversos (considerándose primerocomo esposa verdadera, aquella con la cual el primer matrimoniohabía sido consumado, y permitiéndose al converso escoger, encaso de duda o fallas de memoria, Pero entregándose estadecisión fuego a comisiones locales, para dificultar la elecciónde la esposa más grata al converso).
La labor de la necesaria conciliación entre el indio y laideología cristiana, y de la organización de su vida de familia,iba en gran Parte a cargo del clero regular (los frailes).Primero llegaron a nuestro territorio, los franciscanos,amparados por una bula de León X, de? 25 de abril de 1521, tancaritativos para con otros y tan ascéticos para consigo mismos,con Pedro de Gante, probablemente un medio hermano bastardo delemperador. Establecieron una "doctrina" en Texcoco, para losindios. Después de esta vanguardia vinieron Martín de Valenciacon sus "doce apóstoles". otros influyentes franciscanos,importantes para la historia de la Nueva España, eran elprogresista cardenal Francisco Ximenes de Cisneros, consejero deIsabel la Católica, y el valiente primer obispo, Juan deZumárraga, protegido de Carlos V.
Los dominicos - más legalistas (una actitud que,desgraciadamente, también Produce a un Torquemada en el seno deesta orden)- llegaron desde 1596. Mientras que los franciscanosocuparon el centro del país, los dominicos se establecieron másbien en Oaxaca, Chiapas y Guatemala. En tercer lugar llegaronlos agustinos, en 1533. Todos estos reglares estaban repartidos
177
entre "provincias'” de su orden, siendo cada una de éstasdirigida por una "provincia", asistido por un consejo de"definidores", el "definitorio". Periódicamente había asambleasgenerales ("capítulos") de los reglares - Superiores (rectoresde colegios, priores de conventos, ex Provinciales, etcétera)que hacían los nuevos nombramientos.
En todas las órdenes era necesario hacer los votos de pobreza,castidad y obediencia, adicionalmente a los que exigía cadaorden particular. J.M.L. Mora criticó acertadamente que laIglesia (y también el Estado) diera plena validez a votoshechos, a veces, a los quince años, cuando el individuo no esconsiderado capaz para celebrar algún contrato mucho menosoneroso que estos votos. Es evidente la gran importancia deéstos, en una época en la que el Estado ayudaba a la Iglesia aexigir el cumplimiento de ellos.
En algunas órdenes, para Poder ingresar a un monasterio oconvento era necesario traer su "dote" para el sustento durantetoda la vida. Como esta dote solía ser mayor de la simplecapitalización de los gastos respectivos durante una vidapromedio, también la acumulación de estas dotes contribuía a laformación de la fortuna manejada por el clero novohispánico. Lavida de estos frailes de las primeras generaciones de la NuevaEspaña contiene detalles asombrosos de dedicación y heroísmo,que conmueven incluso a un agnóstico como el autor de esteLibros y la organización de los indios en sus parroquias, en'cofradías", con enseñanza en las "doctrinas" y con juegos,danzas y "misterios", en que la educación religiosa fuecombinada con elementos de alegría y de devoción, debe habercontribuido considerablemente a la felicidad de una poblaciónsencilla, confusa por verse expulsada de su tradicionaljerarquía cósmica.
177
Varios de estos frailes llegaron a ser meritoriosintelectuales. Para la historia indiana, sobre todo Bernardinode Sahagún es de primordial importancia
No sólo desde el punto de vista académico, sino también, comoya hemos visto, desde el de la política social, los frailes eranun factor esencial. Recuérdese cómo el violento sermón deAntonio de Montesinos contra los encomenderos encontró eco conlos dominicos del Consejo de Indias, y cómo, a los 72 años,Bartolomé de las Casas (cuyos defectos como historiador no debencegarnos respecto a sus méritos como reformador social) regresóa España para dedicar los últimos veinte años de su vida aviolentas polémicas sobre el tratamiento de los indios.Recuérdese también cómo el valor cívico de un Juan de Zumárragalogró impedir que Nuño de Guzmán continuara su sangrientapolítica, que casi llegaba a ser un genocidio en perjuicio de laraza india. También ya mencionamos cómo la abolición de laesclavitud india ha sido una victoria de personas ligadas a laIglesia, y el lector también recordará los intentos de TataVasco de establecer en Michoacán comunidades indígenas,inspiradas en la Utopía de Tomás Moro.
Cuando los franciscanos, dominicos y agustinos estabanestablecidos, finalmente, en 1571, el rey - siempre algodesconfiado de los jesuitas- permitió la entrada de éstos ydesde 1573 funciona en México el Colegio de San Pedro y SanPablo, más tarde el Colegio Real de San Pedro y San Pablo y SanIldefonso, coadministrado por jesuitas, pronto seguido por elColegio Máximo de San Pedro y San Pablo, totalmente administradopor ellos. El éxito de estos colegios dio lugar a la creaciónde otros colegios jesuitas posteriores, y llevó al florecimientohumanista en el ambiente jesuita, del siglo XVIII, combinado conun íntimo interés por México, ya considerado como auténtica
177
patria y no simplemente territorio ultramarino, - florecimientobruscamente interrumpido por la expulsión de 1767.
También los jesuitas contribuyeron a la lucha por la justiciasocial, a menudo denunciaban los abusos de los corruptoscorregidores, o movían sus influencias en Madrid y Roma contralos poderosos de la Nueva España. El odio acumulado contraellos, por esta constante política, junto con la envidia a susriquezas (obtenidas por severa disciplina en sus actividadesagrícolas, educativas, industriales y financieras), y suultramontanismo, contrario al espíritu del Real Patronato de laIglesia, explican cómo era posible organizar contra ellosaquella conspiración que los llevó a su expulsión bajo elrégimen de personas, por lo demás tan admirables, como Carlos IIy su ministro, el conde de Aranda.
Esta expulsión de los jesuitas - muy técnicamente manejada,desde el punto de vista administrativo -, en 1767, dañó a laeducación en la Nueva España y provocó violentas protestaspopulares (pronto reprimidas en forma sangrienta), precisamenteen aquellas regiones donde más tarde Hidalgo tendría éxito, comoobserva Simpson"',. Expulsión que arruinó florecientes empresasy causó un problema con las misiones jesuitas, a vecesesenciales y vanguardias de la Nueva España (como enCalifornia).
Alrededor de la parte realmente colonizada del imperiohispánico, hubo una amplia zona, reclamada como suya por lacorona castellana, pero de la cual ésta no había podido tomarposesión. En esta zona, como ya dijimos, tuvieron granimportancia las aisladas misiones, establecidas allí por losfrailes de diversas órdenes. Muchas de ellas tenían el aspectoexterior de fortificaciones y, efectivamente, a menudo llevabanuna vida arriesgada. Formaban cadenas, de tal manera que con
177
viajes de un solo día uno podía ir de misión a misión. Durantetres siglos las autoridades españolas utilizaron la fundación detales misiones para sondear las regiones aún desconocidas.
Se presentan como pequeñas teocracias paternalistas, no taninteresantes como los experimentos de Bartolomé de las Casas enVenezuela y Chiapas, o los de Vasco de Quiroga en Michoacán,pero más duraderas.
Todas estas órdenes gozaban, en la Nueva España, de ciertaautonomía. No dependían del arzobispo, e incluso estabanrelativamente independientes del poder que la corona derivabadel Real Patronato, ya que este clero regular recibía susinstrucciones directamente de sus 'generales" en Roma. Así, losconflictos entre este clero regular y el clero secular,perteneciente a otra jerarquía, no tardaron en presentarse.
También es natural que la política social de estos frailescausara fricción con los nuevos pobladores, quienes lesreprochaban ser molestos y peligrosos líderes de movimientosprogresistas en bien de los indios, y de tener un efectocalamitoso sobre el mercado laboral, ya menguado comoconsecuencia de las epidemias, por hacer trabajar a los indiosexcesivamente para sus monasterios y capillas. Sin embargo,cuando, después de 1570, el fervor original disminuía, y elsentido de poder y comodidad se infiltraba en la vida de muchosfrailes; también se oían quejas que, a menudo, sonabanjustificadas, sobre sus abusos, la cantidad de obra indígena queellos hacían invertir en innecesarias construcciones religiosascompetidoras, de un lujo criticable (iTepotzotián!), losservicios personales que requerían de los indígenas, etcétera.
U. EL CLERO SECULAR EN LA NUEVA ESPAÑA.
177
En 1518 existió un obispado en Yucatán, en 1525 un obispado“carolense” mucho más amplio, comprendiendo todo lo descubiertodel sureste del país, y por iniciativa del emperador Carlos V secreó en 1527, el obispado de la capital (sólo, en 1530, el Paparatificó esta decisión Imperial, emanada del Patronato de laIglesia). Luego, en 1534, sigue la diócesis de Antequera(Oaxaca), en 1536 la de Michoacán, en 1539 la de Chiapas y en1548 la de Nueva Galicia, en Guadalajara. En 1546, los obisposnovohispánicos fueron independizados del arzobispo de Sevilla, ycolocadas bajo el Arzobispado de México. A medida queprogresaba la conquista del territorio y su penetración con lanueva civilización, fueron añadiéndose nuevos obispados.Finalmente, el territorio se componía de ocho iglesiassufragáneas (Puebla, Valladolid, Guadalajara, Durango, Oaxaca,Yucatán, Monterrey y Sonora) y una metropolitana. Los obispadosen cuestión solían contar con cabildos eclesiásticos, compuestosde capitulares.
El año de 1591 ofreció momentos importantes para laorganización eclesiástica, cuando las Filipinas fueron separadasdel arzobispado de México, y el de 1742, cuando lo mismo sucediócon los obispados de Guatemala, Nicaragua, Chiapas y Comayagua.Entre los obispos no siempre hubo completa armonía (el simplehecho de la imprecisa delimitación de las diócesis se prestaba africciones); es conocido, ya en el mero comienzo de la historiaeclesiástica mexicana, el conflicto entre Juan de Zumárraga yVasco de Quiroga. Sin embargo, más frecuentes eran losconflictos el y el regular (sobre el derecho de los frailes deconstruir iglesias lugares, atribuidos a la jurisdicción de losobispos; sobre pretendidos malos tratos a los indios; sobre eldeber de los frailes de entregar las misiones, después de ciertolapso, al clero secular, etcétera) .
177
Después de una Junta Apostólica, (1524), de los "doceapóstoles de Martín de Valencia Y otros sacerdotes (y conasistencia de Cortés), que adoptó unas siete resoluciones enrelación con la propagación de la fe en este nuevo territorio,la iglesia mexicana organizó varios concilios. El primero en1555, el segundo en 1565 (relacionado con las innovacionesaportadas por el Concilio Tridentino), y el tercero el másimportante, en 1585. las resoluciones de éste, aprobadas por elVaticano en 1589 y por la corona mediante vanas cédulas (FI,1.8.7.), han sido y siguen siendo una importante fuente de]derecho canónico mexicano. E) Cuarto Concilio Mexicano, de1771, fue organizado por el obispo Francisco de Lorenzana, muyregalista", y su resultado fue tan favorable a la corona que elPapa se negó a ratificado. Sin embargo, los decretos de esteConcilio fueron aplicados en la Nueva España, ya que el altoclero era muy dependiente del favor monárquico para su carreraeclesiástica.
Al alto clero Correspondía parte de los diezmos - además deotras ventajas -; en cambio, el bajo clero, que no tenía accesoa la fuente de los diezmos, tuvo que vivir de los derechoscobrados por los servicios parroquiales y a menudo se vioobligado, al respecto, a una actitud dura en relación con elproletariado (aunque los indios sólo tuvieron que pagar la mitadde los derechos establecidos): Así surgió la costumbre, entrelos indios pobres, en caso de no llegar a un arreglo con elpárroco respecto de los derechos debidos por el entierro, dedepositar los cadáveres de sus párvulos secretamente en algúnaltar, de donde luego bondadosos frailes los sacaban parasepultarlos.
Antes de terminar estar observaciones sobre el clero regulary el secular en la Nueva España, quisiera llamar la atenciónsobre una cédula del 27 de octubre de 1535, RI. 4.12.10, que
177
disponía que los colonos no podían vender tierras a “iglesia nimonasterio ni a otra persona eclesiástica", bajo la sanción dela confiscación de tales tierras y su repartición entre otroscolonos. Es realmente extraño que a pesar de esta disposición,la Iglesia haya logrado reunir una porción tan considerable dela tierra utilizable, durante la fase virreinal.
Gran parte de la riqueza de la Iglesia tomaba la forma defundaciones. Varios obispados tenían al respecto su "juzgado decapellanías", que administraba fondos, generalmente aportadosmortis causa, cuya finalidad era el sostenimiento de algúncapellán, clérigo particular adherido a alguna gran familia, uotras obras pías. Estos juzgados desempeñaban funcionesbancarias más bien que judiciales, y su política de inversión delos fondos en cuestión contribuya sobretodo a la agriculturanovohispánica.
En relación con el sistema fiscal novohispánico ya mencionamosla "Caja de Consolidación" de 1799-1804, que afectó gravementeel aspecto patrimonial de la Iglesia mexicana, pero también dañóa la agricultura, ya que obligó a una venta masiva de haciendas,gravadas con hipotecas ya vencidas, y cuyos propietarios nuncahabían sido presionados por la Iglesia para liquidar la deuda,mientras los réditos se pagaran.
V. LA INQUISICIÓN.
Tradicionalmente, cada obispo debía perseguir a los herejesdentro de su diócesis; pero, como muchos obispos no se mostraronmuy activos al respecto, el Vaticano medieval introdujo lacostumbre de enviar a legados pontificios a las regiones dondehubiera peligro para la fe, para iniciar una investigación ypara sancionar a los heterodoxos, independientemente de la
177
acción episcopal. En este paso de la persecución a cargo deobispos hacia una organización, dependiente directamente deRoma, se puede ver el origen de la famosa Inquisición.
Ésta había surgido en la lucha cruel contra los albigenses, ydesde que los Reyes Católicos habían pedido a Sixto IV queCastilla se viera favorecida por el establecimiento de untribunal permanente del Santo Oficio de la Inquisición, en 1478,continuo allí sus funciones en contra de los moros y judíos quesimularon haberse convertido al cristianismo.
Desde tiempos de Martín de Valencia y Zumárraga (1527), laInquisición había trabajado incidentalmente en la Nueva España;por cédula real del 25 de enero de 1569, Felipe II autorizó elestablecimiento permanente de la Inquisición en las Indias, ypor lo que se refiere a la Nueva España, el virrey recibióinstrucciones, un año después, de señalar casa en México a estetribunal, cuyos primeros inquisidores serían el doctor PedroMoya de Contreras y Juan de Cervantes. Rumores sobre lainfiltración de judíos portugueses en la Nueva España habíanmotivado esta intensificación de la labor de la Inquisición.
El tribunal se componía de dos inquisidores y un acusador(fiscal); además, hubo delegados fuera de la ciudad de México.Su jurisdicción se extendía incluso a la Capitanía General deGuatemala, las Islas Barlovento y las Filipinas.
La reputación que tuvo la Inquisición novohispánica no era muymala; en primer .lugar, no molestaba a los indios, desde laindignación causada por la ejecución del cacique de Texcoco,procesado, en 1539, por herejía; en segundo lugar, varios de susjueces eran ejemplos de integridad; en tercer lugar, susvíctimas eran en parte judíos y extranjeros, de por sí no muypopulares; en cuarto lugar, un auto de fe era siempre unespectáculo edificante; y en quinto lugar, los heterodoxos
177
religiosos tenían a menudo también ideas heterodoxas en materiapolítica, de manera que "los de arriba" vieron con buenos ojosla ayuda prestada por la Inquisición para conservar la NuevaEspaña segura para sus privilegios.
El monstruoso Auto de fe de 1649 provocó dentro y fuera de laIglesia una reacción negativa, y fue el último importantesacrificio colectivo que la Inquisición infligió a la NuevaEspaña.
Aspectos poco amenos de la Inquisición fueron, empero, los"familiares", laicos fanáticos, espías al servicio de la fe,omnipresentes; la censura retrógrada; la inhumana tortura (agua,la cuerda); la práctica de no comunicar al reo el carácter delas cargas; el efecto de las condenas sobre los parientes delreo, parias por dos o tres generaciones; la frecuenteincomunicación del reo, o en todo caso, la vigilancia de susconversaciones con su defensor; la imposibilidad de tachara lostestigos, la prohibición de elegir libremente al abogadodefensor; y la eliminación del recurso de fuerza, tan benéficoinstrumento de justicia en caso de otros procesos eclesiásticos.
Con el anticlericalismo de los Borbones disminuyó laimportancia de la Inquisición. Un conflicto de ésta con elmarqués de Croix terminó con el triunfo de éste, y en tiempos dela Inquisición se suprimió dos veces en México: el 8 de junio de1813 se publicó aquí el primer decreto de supresión, del 22 defebrero de 1813 ('Cortes de Cádiz); luego, el 21 de enero de1814 se restableció la Inquisición como consecuencia de lareacción anticadíciana por parte de Fernando VIl, pero el 10 dejunio de 1820 sobrevino la supresión definitiva con elrestablecimiento del régimen liberal, que había nacido en Cádiz,ocho años antes.
177
W. EL PODER ECONÓMICO DE LA IGLESIA.
Una cuestión controvertida es la cuantía del patrimonioeclesiástico a fines de la fase virreinal. Ya hemos mencionadola restricción que contienen las Leyes de Indias sobre laadquisición de inmuebles por organismos eclesiásticos -restricción que no resulto muy eficaz. También hemos mencionadoel temor de los colonos de que el clero monopolizara la fortunanovohispánica.
No es muy claro si la mencionada disposición de las Leyes deIndias recibiera una interpretación restrictiva, o que setratara de una disposición que simplemente cayó en desuso, perola propiedad inmueble de la Iglesia, al terminar la fasevirreinal, fue enorme. Según el doctor Mora, a fines de la fasevirreinal, un 90% de las fincas urbanas pertenecían al clero'Por su valor y por su título,; las fincas rústicas casi todaspertenecían por su titulo a particulares, pero por su valor acausa de los gravámenes en gran parte al clero. En otra partede la misma obra, este autor dice que "de las fincas urbanas dela República... por lo menos las dos terceras partes pertenecena las comunidades y conventos" .
Von Humboldt, Por otra parte, nos cuenta al respecto que en suépoca "el clero mejicano apenas posee bienes raíces por valor dedos o tres millones de pesos, pero los capitales que losconventos, capítulos, cofradías, hospicios y hospitales hanpuesto sobre hipoteca de tierras, asciende a la suma de 44millones y medio de pesos". Este autor atribuyó la modestacantidad de la propiedad titulada a nombre de la Iglesia, a lamencionada prohibición contenida en las Leyes de Indias.
Mora y Von Humboldt coinciden, por lo tanto, en cuanto alhecho de que lo discrepa respecto título "que correspondía a la
177
Iglesia, era enorme en el campo, respecto de la propiedad urbanaeclesiástica, que según Mora es "por valor y por título" ycorresponde a un 90% de las fincas urbanas en general, lo cualdebe ser mucho más que los "dos o tres millones de pesos", quemenciona Von Humboldt, para la total propiedad eclesiástica,rústica y urbana, titulada a nombre de la Iglesia.
Lucas Alemán, autor católico, conservador y de reconocidaintegridad académica, considera que la Iglesia dominaba la mitadde la riqueza inmueble del país, al comienzo del siglo XVIII,pero el sacerdote M. Cuevas, en su famosa Historia de la Iglesiaen México considera que esta estimación de Alamán es exagerada.
De todos modos, nadie puede negar que el poder económico de laIglesia, antes de la desamortización, era considerable, y esverosímil que, juntando el patrimonio productivo con elimproductivo (templos, obras de arte), era aproximadamente delorden de casi todo el ingreso nacional de un año.
La impresión de que el poder económico de la Iglesia, a finesde la fase virreinal, fue enorme, recibe apoyo aun por lasiguiente consideración: después de dos generaciones de vidaindependiente, cuando el prestigio de la Iglesia ya habíarecibido varios golpes y para "curarse en salud" lasautoridades eclesiásticas probablemente ya habían trasladadoparte del patrimonio de la Iglesia hacia valores más fáciles desalvar que la propiedad inmueble, el famoso y minucioso reportede Miguel Lerdo de Tejada llega a la conclusión de que unacuarta o quinta parte (250 a 300 millones) de la propiedadinmueble mexicana total (1 355 millones) pertenecía a laIglesia, además de la gran cantidad de préstamos hipotecariosconcedidos por ella .
Para comparar estos valores con los mencionados por Humboldtes necesario tomar en cuenta la disminución del poder
177
adquisitivo del peso entre el comienzo del siglo pasado y 1856.Lo interesante, empero, es la proporción de la propiedadinmueble eclesiástica respecto al patrimonio inmueble nacional.
X. EL DERECHO PENAL DE LA NUEVA ESPAÑA.
Múltiples son las fuentes del derecho penal, aplicado en estepaís durante los siglos virreinales . El derecho indianocontiene normas penales dispersas en las Leyes de Indias, peroespecialmente en el séptimo libro, que contiene, ínter alía, lacuriosa disposición de que las penas pecuniarias, aplicadas enlas Indias, será, como regla general, del doble de las mismaspenas aplicadas en la península (R1,7.8.S.), aunque por otraparte existen medidas menos drásticas para los indios.
Varias cédulas reales combaten la tendencia de ciertosjueces de moderar las penas previstas en las normas penales, ode conciliar las partes en los juicios penales, recordándolesque su trabajo no es el de juzgar las leyes, sino deejecutarlas. Supletoriamente estuvo aquí en vigor el derechopenal castellano, que proporciona la mayor parte de las normasaplicadas en las Indias.
Este derecho, en su aspecto penal (como en otros) no es muyhomogéneo: como sus fuentes debe mencionar el Fuero Juzgo , elFuero viejo, el Fuero real, las Siete partidas, el Ordenamientode Alcalá, las Ordenanzas reales, las Leyes de Toro, Nuevarecopilación con sus añadiduras (o sea, los autos acordados), yfinalmente la Novísima recopilación. Entre estas fuentessobresalen las Siete partidas, la séptima de las cualescontienen normas de derecho penal (aunque éstas tampoco faltanen las demás Partidas: la materia probatoria penal se encuentracombinada con la probatoria civil, por ejemplo, en P, 3.14.12).
177
Este derecho penal de las Partidas combina la tradición romanacon la germánica, dejando sentir a veces cierta influencia delderecho canónico. A pesar de algunos aciertos (como la libertadbajo fianza de P,7.1.16, la necesidad de una autorizaciónjudicial para el encarcelamiento y un límite de dos años para elproceso penal) se trata de un sistema penal muy primitivo, conrestos de los juicios de Dios, diferenciación de tratamientosegún la clase social, aplicación del tormento, confusiónconstante entre los conceptos de pecado y delito, y penascrueles. Al lado de las Partidas, la Nueva y la Novísimarecopilación, sobre todo en sus libros VIII y XII,respectivamente, contienen mucho material importante para lapráctica penal novohispánica. Paralelamente con estas fuentes,los comentaristas españoles y extranjeros, exactamente como encaso del derecho civil, jugaban un gran papel.
Que el derecho penal virreinal haya sido menos evolucionadoque el civil y el administrativo, y se nos presente, a menudo,como un derecho carente de sentido común y de Psicología, tanantipático para el cerebro como para el corazón, no es nadasorprendente. Desde la época clásica romana, el derecho penalse había quedado atrás en comparación con el privado, y sólo enla segunda mitad del siglo XVIII, por la "obrita" del marqués deBeccaria - publicada por éste a regañadientes, bajo presión desus amigos- De los Delitos y de las penas (primera edición1764), pudo comenzar aquel movimiento de racionalización yhumanización del derecho penal en el cual cada generación haproducido, desde entonces, algunos nuevos adelantos. En elpróximo capítulo veremos cómo este movimiento alcanzó a México através de la loable obra legislativa de las Cortes de Cádiz.
El derecho canónico tenía su propia rama penal, y la Iglesiainsistía en su privilegio de tratar determinados casos delantede sus propios tribunales, sobre todo cuando se trataba de
177
delitos cometidos por el clero. En el "recurso de fuerza", elEstado disponía del instrumento necesario para evitar que lajurisdicción eclesiástica se extendiera a casos que el Estadoquería guardar bajo su propio control jurisdiccional. Por otraparte, la censura eclesiástica, sobre todo la excomunión,constituía un remedio en manos de la Iglesia para sancionar alos funcionarios estatales que trazaran la línea divisoria másen beneficio del Estado de lo que la conciencia general de laépoca justificaba. Así surgió un delicado equilibrio entre elpoder sancionador de la Iglesia y el del Estado.
Para los delitos contra la fe existió, finalmente, aquellajurisdicción especial, relativamente independiente del arzobispomexicano, y autorizada por el Estado, que era la lnquisición,cuyas grandes líneas ya estudiamos en el párrafo anterior.Mencionaremos todavía que ciertos delitos contra la fe fueronconsiderados también como delitos de orden común y estabanprevistos, fuera del derecho canónico, también en la Nueva y laNovísima recopilación (como el delito de blasfemia, porejemplo).
Y. EL DERECHO PRIVADO INDIANO
Hasta ahora hemos hablado del derecho Público indiano. ¿ Cómose configura el derecho privado de las Indias? A pesar de queel Derecho castellano sólo es supletorio del indiano, la escasezde las normas jusprivatistas en éste hace que para el derechoprivado que valía en las Indias, las fuentes del derecho públicoy privado no son muy convincente por lo que se refiere a laNueva España y a las Indias en general. Instituciones quetradicionalmente consideramos como pertenecientes al derechoprivado (como la Propiedad inmueble) tienen rasgos sui generis, en
177
las Indias, que las colocan en una zona gris entre los derechosPúblico y privado.
En el presente párrafo señalaremos cuáles son las principalesmodificaciones que el derecho indiano ha aportado a la basegeneral, que el derecho castellano, desde el Fuero Juzgo hastala Novísima Recopilación ofrecía al derecho Privado.
En materia de derechos reales existen reglas especiales sobreel hallazgo de tesoros, a cuyo respecto los colonos insisten ensu derecho de pagar a la corona sólo una quinta parte, poranalogía con el sistema minero, mientras que la corona insisteen su derecho de cobrar una mitad (Juan de Solórzano Pereyra, ensu importante obra, política Indiana -6.5.-, nos comunica que enla práctica el punto de vista de los colonos prevalecía).
Otras particularidades de la propiedad indiana pertenecen másbien al derecho público: recordemos al respecto los deberes delos colonos de cultivar las tierras recibidas por repartimiento,reinvirtiendo siempre una décima parte de sus ganancias enellas, y de construir allí una casa; la vigilancia para que losindios no vendan innecesariamente sus tierras, el sistema de lasvinculaciones (mayorazgos), la propiedad suí generas respecto delos oficios vendibles (que incluso llegan a ser embargabas), lapropiedad comunal, las restricciones a la propiedad eclesiástica(RI, 4.12.10), las diversas medidas de política económica querestringen en ius utendi (prohibición de ciertos cultivos),etcétera.
La expropiación forzosa no estuvo reglamentada en formaclara, pero parecería que su alcance era más amplio que en lapenínsula, ya que toda "propiedad" inmueble encontraba su origenen una concesión precaria, reversible, por parte de la corona.En la práctica, empero, y en honor a la seguridad jurídica y laequidad, se otorgaron indemnizaciones en caso de necesitarse la
177
"propiedad" de algún español para formar, por ejemplo, un pueblode indios. A pesar de lo anterior, los colonos temían siempretales expropiaciones, y procuraban evitar toda concentración dechozas indias cerca de sus haciendas, por miedo de que talaglomeración creciera y que los indios en cuestión comenzaran areclamar la fundación de un pueblo de indios. J.M.L. Moramenciona como desagradable consecuencia de lo anterior, laslargas caminatas que tenían que hacer los indios para podertrabajar en las tierras de alguna hacienda española.
En materia de contratos y obligaciones, el derecho indianocontiene normas especiales sobre "juegos y jugadores" - normasque se mueven entre los derechos civil y penal- y reglamenta enforma especial los contratos de seguro, de fletamiento y demandato. También en relación con el contrato de trabajo, elderecho indiano añade al fondo castellano gran cantidad denormas protectoras de los indígenas. Para ciertas regionesdonde escaseaba la moneda, el derecho indiano otorgaba a losdeudores el derecho de liquidar sus deudas mediante la entregade ciertas mercancías.
Otras especialidades del derecho indiano en materia decontratos y obligaciones pertenecen claramente al derechoadministrativo, como sucede Con las restricciones al comercioentre las Indias y España o entre las diversas comarcas de lasIndias, el control de precios por parte de los cabildos, losmonopolios de la corona sobre ciertas mercancías y medidas desalubridad respecto de otras (como el tabaco), o lasrestricciones impuestas a ciertos funcionarios para determinadosactos jurídicos.
Finalmente, en materia de sucesiones, fuera de complicadasreglas y discusiones sobre la sucesión en encomiendas,mayorazgos y cacicazgos, el derecho indiano sólo añade al fondo
177
general castellano el muy informal de indios algunas medidaspara proteger la libertad testamentaria contra presiones porparte del clero y reglas minuciosas para garantizar la debidaadministración de las sucesiones abiertas en las Indias, quedebían ser remitidas a herederos domiciliados en la península.
Apuntemos finalmente que, por la gran importancia que tuvo elderecho castellano para el derecha privado de las Indias, nosólo sus fuentes legislativas, sino también toda la literaturadogmática alrededor de ella, tuvo relevancia práctica para elderecho de la Nueva España, ya causa del carácter romanista delderecho castellano toda la brillante literatura jusromanista dela baja Edad Medía (posglosadores) y del Renacimiento literaturaespañola, pero también italiana, francesa, holandesa, alemana,etcétera, fue manejada por los juristas novohispánicos.
De ahí la abundancia en nuestras viejas bibliotecas, no sólode autores españoles como Antonio Gómez, Covarrubias, delCastillo, entre otros, sino también de los posglosadoresBariolo, Baldo, Yason de Mayno, los cardenales italianos Manticay De luca, y de otros italianos como Mascardi, humanistasfranceses como Godotredo, Cuyacio, Antonio Fabre, Donelo,autores de la Jurisprudentia Eleqans holandesa, como Noodt,Bynkershoek, Huber y Voetius, o algunos alemanes comoHeineccíus, Strykius y Struvius.
Z. La estratificación social novohispánica
En la cúspide de la pirámide social novohispánica encontramosla alta burocracia, ocupada por los peninsulares, a menudopertenecientes a la nobleza española. Ellos vienen, trabajanaquí algunos años, y regresan a España o son enviados a otraspartes de la Indias. En RI 3.2.14, al parecer se establece una
177
preferencia para los criollos en la provisión de empleos en laNueva España, pero en la práctica era una disposición inoperantepara todas aquellas funciones en las cuales la designacióndependía de peninsulares. Luego vienen los criollos, entre loscuales se destacan los descendientes de los primeros colonos,los conquistadores . Por tradiciones que arrancan desde hazañasmilitares, y por riquezas que se deben, a menudo, a laexplotación de minas, surgió entre ellos una nueva noblezalocal, ya mencionada. Otras familias debían su nobleza a laagricultura latifundista, los monopolios comerciales, laexplotación de obrajes o la dedicación a cargos vendibles.
Esta aristocracia a menudo trataba de garantizar susubsistencia a través de los siglos mediante el sistema de las"vinculaciones" o "mayorazgos": el representante privilegiado dela familia (generalmente el hijo mayor) en cada generación,recibía inmuebles, no en propiedad, sino en fideicomiso, para elrepresentante privilegiado de la próxima generación, de modo queno podría vender o gravar estos bienes, vinculados 'parasiempre" en una familia determinada. Estas vinculaciones fueronobjeto de una amplia legislación. El 21 de abril de 1585, unacédula real ( RI, 2.33.20) dispone que sólo pueden establecersevinculaciones con aprobación de la audiencia.
La actitud restrictiva frente a tales vinculaciones, desdeluego, se explica por razones fiscales (bienes inmuebles que nopueden ser vencidos - que se encuentran en la 'mano muerta” noproducen periódicamente los ingresos por papel sellado que cadatraslado ínter vivos aporta el fisco); además, para que los bieneslleguen a las manos de quienes puedan trabajarles, esconveniente que no queden estancados dentro de cierta familia.
En su crítica de los mayorazgos, J.M.L. Mora también observacorrectamente que “para que la población progrese en una colonia
177
naciente es necesario que las tierras sean divididas en pequeñasporciones, y que la propiedad pueda ser transmitida con muchafacilidad”. El mayorazgo iba en contra de estos dos requisitos.Cuando a estas consideraciones se sumó aun el odio de laaristocracia, o sea, después de la Revolución Francesa, un paístras otro suprimió las vinculaciones. Desde las leyesdesamortizadoras del 25 de septiembre de 1797, peroespecialmente desde la liberal legislación de las Cortes deCádiz, España y la Nueva España han seguido esta tendenciageneral.
La desventaja que los mayorazgos significaban para el fiscofue compensada, de en vez en cuando, por medidas especiales acargo de ellos, como cuando el 8 de septiembre de 1796 (ya entiempos de creciente impopularidad del mayorazgo) se establece,por una vez, un impuesto del 15% del valor de los bienesvinculados.
Al lado de tal aristocracia criolla de alto nivel, encontramosla pequeña aristocracia, surgida de las oligarquías municipaleso gremiales. Además, debe mencionarse el alto clero,generalmente venido de España, que vivía de una cuota dediezmos, además de derivar mucha prosperidad e influencia socialde la enorme fortuna, acumulada en diversas formas entre manoseclesiásticas.
Poco provecho de estas riquezas tuvo el bajo clero, compuestode criollos o mestizos; tuvo que vivir de magros derechosparroquiales o productos de no muy generosas capellanías, y seconvirtió, a menudo, en foco de descontento social, por ver quelos puestos realmente importantes dentro de la jerarquíaeclesiástica eran casi siempre reservarios a los peninsulares(cf. El rencor de Hidalgo contra los “gachupines”).
177
La nobleza precortesiana conservaba un lugar preeminente en lafase colonial; los cacicazgos hereditarios fueron aprovechadoscomo eslabones entre el mundo indio y el de los colonizadores y,dentro de cierto margen, los cacique; podían abusar de suposición sin que las autoridades colonizadoras intervinieran.
Estos caciques tenían fuero (su tribunal era la audiencia),estuvieron exentos del tributo y de los servicios personales,conservaban las tierras que habían poseído antes de la conquistay podían recibir mercedes adicionales. Luego venía una delgadaclase media, de mestizos, dedicados a los estratos inferiores dela vida burocrática, gremial, sacerdotal o comercial, yfinalmente la masa de los indios, los pequeños campesinos,peones en los latifundios, u obreros. Entre ellos encontramosgrandes diferencias.
El trabajador minero fue bien pagado: ya hemos visto que losmismos mineros preferían el trabajo por parte de obrerospermanentes, especializados, más bien que por parte de losatribuidos por rotación mediante el sistema de losrepartimientos; así se formó una elite de obreros mineros, cuyacondición incluso es alabada como muy favorable por aquelimparcial y entrenado observador que era Von Humboldt .
Luego vino el indio que vivía en algún "pueblo de indios",relativamente libre, pero colocado bajo una protección, parecidaa la de los menores: fueron frecuentes los casos en los que seanularon los contratos en los que los indios habían intervenido,por falta de la obligatoria intervención por parte de laautoridad, encargada de proteger sus intereses . Sobre losefectos humillantes y antieducativos, que era el precio que elindio tuvo que pagar por esta protección, hay elocuentes páginasen el Ensayo político de Von Humboldt el cual nos habla delpeligro Político que representa el comprimido rencor de la clase
177
tutelada y subyugada de los indios, viviendo en un sistema deartificial separación cultural y social.
Rasgos particulares de su condición jurídica fueron: lossistemas, ya estudiados, de congregación y de repartimientolaboral; el t contribuciones para el Hospital de Indios, elnecesidad, un "Medio real de fábrica" para compensado hastacierto grado por una exención parcial de la alcabala y deldiezmo)
Por otra parte, afines de la fase novohispana se nota lapreocupación por borrar las diferencias entre los componentesraciales de la nación. Las restricciones para que españolesvivieran en pueblo de indios se relajaron; desde el régimen delvirrey De Croix, 1766-1771, se nota la preocupación por borraren materia militar las diferencias entre indios y otros; elsistema de repartimiento laboral estaba cayendo en desuso;algunos indios alcanzaron ya puestos clericales; exencionesindividuales a ciertas restricciones se otorgaron ya másfrecuentemente, y la corona eximió a los indios del requisito decomprobar su "limpieza de sangre" en caso de que pudieranalcanzar ciertos puestos estatales o eclesiásticos.
Un lugar aparte ocupó el peón de la gran hacienda, favorecidopor una vida en el campo, que era relativamente saludable y quele permitía generalmente cultivar pequeñas superficies porpropia cuenta, al lado de su trabajo para el latifundista, peroesclavizado por el sistema de deudas transmisibles de padre ahijo, eternizadas. En un escalón más bajo encontramos al obrerode los "obrajes" de textiles y otros, a menudo contratado de lascárceles, o ligado al obraje mediante deudas difíciles deliquidar.
Juzgando la situación del obrero industrial durante la fasevirreinal, debemos tomar en cuenta que el sistema de los gremios
177
cerraba a muchos indios, por hábiles que fuesen, la posibilidadde hacer promoción de su actividad profesional. Un lugarespecial ocupaban los indios nómadas, sobre todo de las regionesnorteñas, no incorporados en el sistema jurídico - social de laNueva España, que construye contra ellos una barricada de"misiones religiosas", de "pueblos de guerra" y de "presidios"militares, que no siempre producía los resultados deseados.Humboldt alabó la agilidad mental y flexibilidad idiomática deestos "indios bravos', en comparación con sus "domesticados"hermanos agricultores y obreros.
177
CAPÍTULO VI
LA TRANSICIÓN HACIA LA INDEPENDENCIA
Bucareli (1771-1779), e inmediatamente después, RevillagigedoII (1789-1794) eran buenos virreyes, el segundo inclusoexcelente, pero la decadencia de la Corte en Madrid haciasuponer que esta línea no podría continuar por mucho tiempo.Efectivamente, el vulgar parvenu Godo, amante de la reina, prontomandó a José de lturrigaray, cuya conducta hizo mucho daño a laEinfühlung de los criollos mexicanos respecto de Madrid. Laabdicación del débil Carlos IV (1 808) a favor de Fernando VII,adversario de Godo, hubiera podido mejorar la situación, sóloque este acontecimiento se cruzó con la detención de Fernandopor Napoleón, en Bayonne, Francia, y su renuncia bajointimidación, la cual abrió el camino al trono español para elhermano de Napoleón, José ("Pepe Botella").
Además de la manifiesta debilidad de España, varios factoresmás contribuyeron a la independencia de México (y de la mayorparte de la América Española). Entre ellos figuran: el rencorde los cultos y prósperos criollos por el monopolio del poderpolítico que los peninsulares ("gachupines") se arrogaban; elejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica e incluso el éxitode la revolución de los esclavos negros, a la que Haití debe suindependencia de Francia; la ideología de la Iluminación(Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Raynal tan popular en suépoca, tan olvidado en la actualidad-), postura que bajo elrégimen de los Borbones había logrado penetrar en la Nueva
177
España a pesar del endurecimiento intermitente de la política dela censura -; la repercusión de las ideas de la RevoluciónFrancesa, y el triunfo de ésta contra él anclen rógíme; la labor dela masonería y de grupos de judíos, y la agitación contra lapolítica y los intereses de Madrid, por parte de muchos cultos einfluyentes jesuitas y ex jesuitas, que vivían en el exilio(digo ex jesuitas, ya que su orden fue suprimida por el Vaticanoen 1773, seis años después de su expulsión de la Nueva España,para ser restablecida en 1814).
También jugó cierto papel el impacto de la popular obra deAlejandro Von Humboldt que, por su tono demasiado optimistasobre las potencialidades económicas de la Nueva España, habíasugerido a los criollos que sólo su unión con España y elimpacto de los gastos bélicos de este país estaba impidiendo quela Nueva España pudiera realizar un enorme auge económicogeneral. A lo anterior se añade desde 1811 el ejemplo de otrospaíses hispanoamericanos (1811, independencia de Paraguay eindependencia temporal de Venezuela; 1816, independencia deArgentina - San Martín -; 1818, independencia de Chile -O'Higgins -; 1819, creación de la Gran Colombia - Bolívar, Sucre-; finalmente, 1821, independencia del Perú - San Martín-) y laresistencia de las clases superiores novohispánicas contra lareimplantación de la liberal Constitución de Cádiz, en 1820.
Desde 1808, muchos criollos de la Nueva España pensaron que elmomento era oportuno para obtener una independencia regional,eliminándose para siempre la discriminación de la que eranobjeto por parte de los peninsulares o "gachupines". Elayuntamiento México (Azcárate, Primo Verdad, Ramos)tomó lainiciativa, disfrazando sus ideas como manifestación de lealtadal rey Fernando VII y alegando que éste habla abdicado bajopresión algo que México no debía reconocer como válido'. Perootros (el hacendado español Gabriel de Yermo, apoyado por la
177
Inquisición y la audiencia) se consideraron amenazados por laidea de una independencia criolla, antipeninsular, e hicieronfracasar el plan del ayuntamiento.
Como Iturrígaray pareció haber aceptado, en principio, figurarcomo representante provisional del rey de México – Fernando -,la victoria de los peninsulares era la derrota de él. Éstos locolocaron en un barco con destino a España, sustituyéndolo luegopor algunos sucesivos virreyes - provisionales. Esta crisis deautoridad, causada por la discordia entre los ricos criollos ylos poderosos peninsulares, no tuvo resultados convenientes paraninguno de los dos, sino que preparó el camino para unmovimiento popular de indios y mestizos, que tuvo un comienzo visible enla famosa proclamación del emocional sacerdote Hidalgo, enseptiembre de 1810. Esta proclamación, sin embargo, nomenciona la independencia, pero sí contiene el "viva FernandoVIl..." (como no se conoció bien a Fernando, él se habíaconvertido en un ideal popular: "el sufrido, bondadoso príncipe,que seria un excelente rey, y que habla sido víctima de lasInsidias de Napoleón').
La situación era sumamente confusa pero, después de los éxitosiniciales de Hidalgo, pronto se hizo evidente que a la larga notriunfaría; los criollos si querían la independencia, pero nobajo un régimen de fanáticos, visionarios, ni gracias a unaguerra de castas. Así, muchos de los que habían estado encontra de los "peninsulares" en los diversos movimientos que sepueden observar desde 1808, ahora colaboraron con los españolescontra los insurgentes (para luego juntarse con lturbide, en1821, con el fin de obtener una independencia en que ni losideales socialistas de Hidalgo y Morelos, ni tampoco el espírituliberal de Cádiz pudiera perturbar su modo de vivir).
177
Después de la batalla en el Puente de Calderón, el 17 de enerode 1811, Hidalgo, grande como carismático líder de losoprimidos, pero incompetente como jefe militar, fue sustituidopor el sensato Allende. Sin embargo, ya era demasiado tardepara salvar la causa de los insurgentes. Luego de la ejecuciónde Hidalgo y Allende, la lucha de los Insurgentes fue continuadapor Morelos. En 1813 éste convocó al Primer Congreso deAnáhuac, en Chilpancingo, que debía preparar una constituciónpara la nueva nación. Un Reglamento previo, obra de QuintanaRoo, sobre todo, estableció el sistema para la elección de losdiputados (11 de septiembre de 1813), pero sus 59 artículostambién contienen normas constitucionales que van más allá dedicha finalidad.
Posteriormente, el 14 de septiembre de 181 3, Morelos publicólos Sentimientos de la Nación, en 22 artículos (con añadidura de unartículo 23, del 21 de noviembre de 1813, que establece el 16 deseptiembre como aniversario de la Nación). En estos Sentimientosse proclama: la libertad de América, el monopolio delcatolicismo; la soberanía popular; depositada en tres poderes;la exclusiva concesión de empleos (públicos) a "americanos", lalimitación de la inmigración a extranjeros artesanos capaces deinstruir; la necesidad de moderar la opulencia y la indigencia;la ausencia de privilegios; la abolición de la esclavitud; underecho de importación de un 10%; la inviolabilidad deldomicilio; la abolición de la tortura; el 12 de diciembre comodía nacional, y un impuesto del 5% sobre ingresos.
Es probable que la perspectiva de una expulsión de losespañoles (propuesta, aunque no en forma muy clara, en el art.11l), junto con el impuesto sobre la renta, de un 5%, encombinación con (a condena de los privilegios (art. 13) y elpropósito de "moderar la opulencia y la indigencia" (art. 12),alejaron de Morelos la potencial simpatía de los ricos criollos
177
y peninsulares. lturbide escogería un camino más diplomático,con su Plan de Iguala, algunos años más tarde.
En estos Sentimientos de la Nación influyeron los Elementos constitucionalesdel licenciado 1. López Rayón, obra que Morelos aún admirabamucho, cuando el mismo Rayón ya estaba dudando de ellos. Éstoscontenían 38 principios, los cuales proclamaban la Independenciade América (sin desechar a Fernando VII como soberano), lasoberanía popular, ejercida a través de un Congreso Nacional quecolaboraría con un "protector nacional", la libertad de imprenta(aunque sólo para obras científicas y aquellas políticas que selimitaron a "ilustrar y no zaherir"- art. 29), y lainviolabilidad del hogar (art. 31). También proponen laintroducción del Habeas Corpus (art. 31), institución procesaldestinada a proteger judicialmente la libertad individual contraviolaciones por parte del poder ejecutivo.
Además sugerían la abolición de la esclavitud (art.24) - enrealidad ya suprimida por las Cortes de Cádiz- la supresión delos exámenes de artesanos, que hablan llegado a ser uninstrumento por parte de la oligarquía gremial para restringirla competencia de nuevos elementos (art. 30), y la abolición dela tortura (ya abolida por las Cortes). Otro proyecto que puedehaber tenido influencia sobre Morelos fue el muy estudiado"Manifiesto y plan de paz y de guerra" de José Mama Cos.
El 14 de septiembre de 1813, se inauguró el Congreso deChilpancingo También llamado el Congreso de Anáhuac -. Congresoque, por los acontecimientos militares, tuvo una existenciaambulatorio. Entre los resultados de este congreso hallamos laDeclaración de la Independencia absoluta de la Nueva España, del 6 denoviembre de 1813, y varios otros decretos y manifiestos, perosu principal logro fue el Decreto constitucional para la libertad de laAmérica Mexicana (Constitución de Apatzingán), de 242 artículos, sancionadoel 22 de octubre de 1814, ya no en Chilpancingo, sino en
177
Apatzingán. Esta constitución que nunca tuvo vigencia, peroque no merece ser archivada entre los múltiples planes, sineficacia, conque la historia latinoamericana está plagada- ya nomuestra la tendencia de continuar la monarquía, con Fernando VIIcomo soberano de México.
Sus autores son, además de Morelos, Quintana Roo, López Rayón,Cos y varios otros. El Santo Oficio condenó este "abominablecódigo" por edicto del 8 de julio de 1815. Reprochaba a estecódigo de anarquía la influencia de Rousseau "y demáspestilencias doctrinales" de Helvecio, Hobbes, Spinoza, Voltairey otros. Evidentemente, como la Constitución de Cádiz había sidorevocada el año anterior, la Inquisición podía impunementelanzar esta critica, sin exponerse a reproches de que,implícitamente, la estuviese criticando también, ya que sobreella hubieran podido señalarse semejantes influencias"nefastas .
El primer articulo de la Constitución de Apatzingán establece elmonopolio de la religión católica apostólica romana. Herejía yapostasía son incluso causas de pérdida de la ciudadanía (art.15). Otros rasgos interesantes de esta constitución son: lasoberanía popular (art., 5) que permite alterar la forma degobierno cuando la felicidad del pueblo lo requiera (art. 4), elestablecimiento y la separación de los tres poderes (art. 12),la igualdad de la ley para todos (mejor dicho: la igualdad detodos ante la ley; art. 19) y los interesantes artículos 20 y 23que respectivamente rezan: "La sumisión de un ciudadano a unaley que no aprueba, no es un comprometimiento de su razón, ni desu libertad; es un sacrificio de la inteligencia particular a lavoluntad general" y "la ley sólo debe decretar penas muynecesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad"(influencia de Beccaria).
177
Importantes son también el principio de nuilum crimen sine lege(21), y que la pena debe ser personal contra el reo (éste pareceser el sentido del art. 22). De especial interés son losartículos 24 a 40, que constituyen él capitulo quinto de laConstitución, dedicado a los derechos individuales, capituloespecial que falta en la Constitución de Cádiz. Muy de la época es laopinión de que la integra conservación de los derechos deigualdad, seguridad, propiedad y libertad es el objeto de lainstitución de los gobiernos y el único fin de las asociacionespolíticas (art. 24). Además, la Constitución declara: que sontiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadanosin las formalidades de la ley (28); y que todo ciudadano sereputa inocente mientras no se le declare culpable (art. 30).Establece el derecho a audiencia (art. 31, que nos llegó desdela Magna Carta de Inglaterra, art. 39, y la enmienda V de la ConstituciónAmericana).
También contiene la inviolabilidad del hogar(art. 32); normassobre visitas domiciliarias y "ejecuciones civiles; el principiode que una expropiación sólo debe hacerse por pública necesidady mediante justa compensación; la libertad de actividad culturaly económica (art. 38) y la libertad de expresión y de prensa, amenos que se ataque "el dogma', se turba la tranquilidad públicau ofenda el honor de los ciudadanos (art. 40). Sin embargo, la"garantía de estos derechos no está reglamentada. Pararesponsabilizara los "individuos del gobierno" subsiste el juicio deResidencia, de la fase virreinal (art. 150). Es prolífica estaConstitución en cuanto a la organización de la justicia (arts.181 a 231).
La base militar de Morelos era opuesta a la de Hidalgo: en vezde la indisciplinado masa de indios pobres de éste, aquélprefería pequeños grupos de guerrilleros ágiles, bien entrenados. Su grantriunfo fue la toma de Oaxaca (desde donde comenzó a emitir
177
moneda propia); una relativa victoria fue la toma de Acapulco,no tan importante mientras el virrey conservara el puertocompetidor, San Blas; su derrota definitiva tuvo lugar cerca deValladolid (o sea Morelia), y fue infligida por lturbide, elsecreto admirador de Napoleón, a quien tomó por modelo (algo quetambién vale para Santa Anna, el posterior adversario de lturbide, queigualmente copió muchos de los gestos de Napoleón).
Morelos fue ejecutado en 1815, y durante unos años loscriollos y "gachupines" gozaron de nuevo de una relativa paz,bajo el rey Fernando VII. Pero ésta fue interrumpida por unimportante acontecimiento en España, en 1820. Para comprenderéste, debemos regresar un momento hacia 1809. En aquel añomediante el bando del 14 de abril (Dublán-Lozano, 1. pág. 326),la Corona había transformado el imperio español en una especiede Commonwealth, y la Nueva España se habla convertido en unaprovincia Integrante de esta organización, que luego recibió elderecho de mandar delegados a "las cortes" panhispánicas.
Desde él - siglo XI, Castilla y otros reinos españoles hablandesarrollado sus sendas Cortes, con representación de lanobleza, la Iglesia y los municipios. Fueron formas de la CuriaRegis que el rey podía convocar (los tres testamentos juntos, osólo dos, o uno) para aconsejarle. Originalmente órgano deconsulta, a veces algún testamento aprovechaba la constelaciónpolítica para arrancar privilegios a la Corona, pero desde elauge del poder de la Corona de Castilla, en este reino las Cortes, yapocas veces convocadas, se habían convertido en meros órganos deaplauso.
Sin embargo, después de la larga fase de decadencia de estasCortes, tuvieron un repentino renacimiento entre 1810 y 1814, yluego de nuevo entre 1820 y 1823. En la Primera de estas fases,convocadas para llenar provisionalmente el hueco de poder, dejado
177
por Fernando VIl, v representando la España antinapole6nica, allado de una "Junta Central" (más tarde Regencia, épocagaditana), las Cortes pronto concibieron la idea de estableceruna constitución para España. La Regencia, indignada por estainiciativa de las Cortes, fue reemplazada por otra, y así lasCortes quedaron en libertad para realizar sus ideas. Trabajaronduramente, y el 18 de marzo de 1812 fue promulgada la Constituciónde Cádiz.
Esta constitución es liberal, sin abandonar, empero, la ideamonárquica y el monopolio de la religión católica. El artículo10 define los territorios de "las Españas", sin ningunadiferenciación entre la península y las Indias", y el artículo28 establece la base para una representación nacional, que dé alas regiones de ambos hemisferios iguales facultades parahacerse representar. Encontrarnos, desde luego, el principioformulado tan brillantemente por Montesquieu, de la separaciónde poderes, y reglas muy complicadas y detalladas para laselecciones, que son indirectas, con interposición de electoresparroquiales y luego "de partido".
Es verdad que la Iglesia guarda su "fuero" (art. 249), pero,por lo demás, hallamos en esta amplia Constitución (de 384artículos!) importantes principios liberales, bastante novedososen aquellos días (garantía contra detención arbitraria: art.287; abolición de la tortura: art. 303; abolición de la pena deconfiscación: art. 304; el principio de que el castigo debereferirse directamente al delincuente, y no castigar a miembrosinocentes de su familia: art. 305; una relativa inviolabilidaddel hogar: art. 306; la posibilidad de alcanzar una libertadbajo fianza para todo delito que no amerite pena corporal: art.296).
177
Los artículos 300 y 301 contienen otras garantías del reo, yel artículo 302 establece la publicidad del proceso, El artículo339 enuncia la proporcionalidad de los impuestos a lasfacultades de los contribuyentes, y prohibe excepciones yprivilegios en materia fiscal, el artículo 371 contiene lalibertad de expresión y de imprenta. Esta Constitución de Cádiz fue laprimera constitución formal que rigió a México; fue una obrabuena para aquella época. Luego, hasta el 10 de mayo de 1814,las cortes continuaron trabajando en leyes, necesarias paracompletar la Constitución con una legislación orgánica, muyimportante, que continúa la corriente de leyes modernizadorasque las cortes ya habían producido en la fase preconstitucional.
Mencionemos de todas estas leyes preconstitucionales yposconstitucionales la que establece la libertad de imprenta (10de noviembre de 1810); la abolición de la esclavitud (6 dediciembre de 1810); las medidas para el fomento de laagricultura e industria en la América Española (12 de marzo de1811); la abolición del tributo de los Indios y normas sobre elreparto de tierras (13 de marzo de 1811); la abolición de latortura (22 de abril de 1811l); la abolición de los privilegiosinherentes a los señoríos (6 de agosto de 1811); la equiparaciónde criollos y peninsulares y la libertad de actividad económicaen la América Española (9 de noviembre de 1811); la abolición dela pena de horca (24 de enero de 1812); la admisión de negros ymulatos a las universidades (29 de enero de 1812); la formaciónde ayuntamientos constitucionales (23 de mayo de 1812); laexclusión de eclesiásticos de oficios municipales (21 deseptiembre de 1812); nuevas normas procesal - penales (9 deoctubre de 1812); la delimitación de las jurisdiccioneseclesiásticas, castrense y ordinaria (5 de noviembre de 1812);la abolición de las mitas y del servicio personal; otras medidasa favor de los indios (9 de noviembre de 1812); la reducción de
177
baldíos y terrenos comunes a dominio particular (4 de enero de1813); la abolición de la Inquisición y nacionalización de susbienes (pero mismo tiempo el establecimiento de TribunalesDefensores de la Fe) -22 de febrero de 1813-; normas sobre1813), el Servicio militar general, la responsabilidad deempleados públicos (24 de marzo de l (8 de junio de 18 1 3); lasupresión de las restricciones gremiales(8 de junio de 1813);normas sobre el derecho de autor(10 de junio de 1813); laabolición de la pena de azotes (8 de septiembre de 1813), y lasupresión de misiones dirigidas por frailes, a los diez años deestablecerse (13 de septiembre de 1813).
A estas cortes (1810-1814), México mandó a diputados, designadosaquí en cinco distintas elecciones, Unos setenta diputadosmexicanos participaron activamente en las deliberaciones enCádiz; entre ellos se destacó el ex sacerdote y masón, MiguelArizpe, de Coahuila. Aportaron varias ideas propias(insistiendo por ejemplo en la libertad de comercio, en vista desus recuerdos en cuánto México había sufrido por culpa delrégimen contrario), pero allí también aprendieron mucho, entreotras cosas, la Práctica de la vida parlamentaria moderna.
La Constitución de Cádiz y la legislación ordinaria de las corteseran demasiado avanzadas para Fernando VIl, quien, las rechazóinmediatamente, cuando llegó al poder en 1814, un acto quetranquilizó a la aristocracia novohispánica y al alto clero,residente aquí, Sin embargo, en 1820, la rebelión liberal delcoronel Rafael de Riego obligó al rey a acatar la Constituciónde 1812, que fue Proclamada por segunda vez en México el 3 demayo de 1820. Junto con la Constitución regresaron lasprincipales leyes liberales, elaboradas por las primerascortes.
177
Los Poderosos de la Nueva España (incluyendo la Iglesia)recordaban de pronto los antiguos ideales de un Méxicoindependiente que permitirían guardar fuera del país aquellaimpía obra revolucionaria, la Constitución de Cádiz. Surgió asíel Plan de la Profesa; Agustín de Lturbide se colocó del lado deestas ideas, reconciliándose con los guerrilleros de Guerrero,último resto de la insurrección de Hidalgo, Allende y Morelos,lo cual dio lugar al Plan de Iguala (24 de febrero de 1821).
Este ofreció la Corona del México independiente a Fernando VII(como línea de defensa para el caso de que Fernando VII noaceptara la oferta, se propuso a algún otro príncipe de unafamilia reinante europea); creó una nacionalidad mexicana, enque peninsulares, criollos, mestizos e indios gozarían deiguales derechos, y declaró al catolicismo como religiónoficial. El nuevo virrey, Juan O´Donajú de España, este Plande Iguala mediante los Tratados de Córdoba del 23 de agosto de1821 (no reconocidos en España, que en los siguientes años hizoalgunos esfuerzos para recuperar México). Estos tratadosencargaron a lturbide el gobierno provisional, junto con unconsejo de 38 miembros, que debían preparar un CongresoConstituyente. El 28 de septiembre de 1821, lturbide proclamósolemnemente la Independencia del Imperio Mexicano.
Posteriormente el Congreso Constituyente se presentó, con 120miembros. Éste, después de varias sesiones no muy pragmáticas, ybajo el impacto de una emocional manifestación militar - popular(18 de mayo de 1822), nombré a lturbide emperador, el 21 dejulio de 1822. Visto a posteriori, la preocupación de los criollos ydel alto clero, de la que nació la independencia, erainnecesaria: en 1823 Fernando VIl barrió nuevamente elliberalismo y hasta su muerte, en 1833, España sufrió bajo unrégimen que hubiera encantado al predominante contingenteconservador de la elite mexicana de aquellos días.
177
En cuantos las fronteras de la nueva Nación, México heredó loslimites establecidos por Madrid en tiempos virreinales. Losterritorios del norte, reclamados por Inglaterra o Francia, sonImportantes para la historia jurídica del país por los diversostratados que contribuyeron a la cristalización de dichos límites(como son el Tratado de Madrid -1670-- el de Utrecht -1713-; Elde Sevilla - 1729-; el de Aquisgrán -1748-; los de paz conInglaterra de 1763 y 1783, la Convención de 1786, y los deAmiens de 1802, con sus artículos adicionales de 1814). Fueespinoso el problema de la fijación del límite meridional delpaís.
En cuanto a sus aspiraciones respecto de Belice, México noobtuvo resultado aunque nunca renunció totalmente a suspretensiones respectivas -, Guatemala se separó de México en1823 y lo más que México pudo obtener al o fue una declaración,en 1882, de que Guatemala renunciara a sus derechos sobre elSoconusco. A partir de esta fase de transición, voces quepropugnan por una reorganización de la tenencia de la tierra.Entre las protestas más antiguas contra la situación existente,hallamos la de aquel liberal obispo, profundo conocedor de larealidad mexicana, que fue Manuel Abad y Queipo, el cualpropuso, en 1799, la división gratuita de todas las tierrasentre los indios, además de la división gratuita de las tierrasde las realengas baldías comunidades de indios, convirtiendo asíla propiedad colectiva en individual.
También propone que se imponga a los grandes propietarios laobligación de rentar sus tierras incultas a los indios, porveinte y treinta años. Unos once años después, la Regenciaordenó la repartición de tierras entre los indios, una orden queluego repetían las Cortes de Cádiz, limitando su efecto atierras inmediatas a los pueblos, que no fueran de dominioparticular o propiedad colectiva de éstos. Paralelamente, los
177
insurgentes también se ocupaban del problema agrado: Hidalgoordenó, el 5 de diciembre de 1810, que los campos de lascomunidades de indios no se rentaran a terceros, y Morelos, mástarde, en su conocido Proyecto de confiscación, pensaba confiscar delas grandes haciendas todo excedente de dos leguas cuadradas.
De estas propuestas y medidas, y de otros testimonios de laépoca, vemos que los observadores progresistas de la realidadmexicana de aquel entonces objetaban sobre todo los siguientesaspectos de la situación agraria:
1.- 1 . Muchas tierras eran propiedad colectiva de lospueblos de indios (explotadas en forma de parcelasindividuales -4ierras de repartimiento- o usadas por todos- el monte, el ejido, la dehesa-); esto no correspondía ala ideología liberal, y se proponía que tales tierras seentregasen a los indios en forma de propiedad individual.
2. Hubo latifundios improductivos, a menudo formados porinvasión ilegal de terrenos, correspondientes a lascomunidades de indios
3. Los indios solían rentar parte de las tierras colectivas aterceros, lo cual se prestaba a abusos.
4. Muchos pueblos habían crecido durante las últimasgeneraciones, de modo que allí varias familias carecían delas tierras necesarias; para ayudarlas se proponía unarepartición de terrenos baldíos o de excedentes de loslatifundios, en los casos en los que la repartición de lastierras comunales no diera un resultado satisfactorio.
5. Había muchos terrenos baldíos, improductivos, que debíanponerse en explotación mediante una política de
177
colonización, atrayendo a terceros después de satisfacerlas necesidades de los pueblos más cercanos.
177
CAPÍTULO VII
EL SANTANISMO
- Por favor, ¿podrías decirme qué camino debería tomar?-,preguntó Alicia.
- Eso depende en gran parte del problema de saber a dóndequieres ir- dijo el gato. –
No me importa mucho a dónde iré- dijo Alicia.
- Entonces no importa qué camino tomas- dijo el gato.
Lewis Carrol Alicia en el país de las maravillas.
El Plan de Iguala (24 de febrero de 18 21) y los Tratados deCórdoba (24 de agosto de 1821) ya contienen algunos principiosconstitucionales para la nueva nación, luego ampliados en unReglamento Provisional Político que confirmó la posición privilegiada delcatolicismo, estableció una censura en las materias eclesiásticay política, y, en su artículo 90, preveía la posibilidad derepartimiento de tierras comunes y realengas.
El Primer Congreso Constituyente (24 de febrero de 1822-31 deoctubre de 1822) fue interrumpido por una Junta instituyente,que hizo otra constitución provisional, el Proyecto del reglamentopolítico para el imperio mexicano, pero por iniciativa de Antonio López deSanta Anna, Guerrero y otros militares, reunidos por el Plan deVeracruz (diciembre de 1822) y el Plan de Casa Mata (1 defebrero de 1823), el Congreso Constituyente regresó a su antiguolugar, e lturbide tuvo que abdicar ( 1823).
177
Así como más tarde el caos, creado o tolerado por Santa Anna,nos hizo perder Texas, que se independizó en 1836 (para juntarsediez años después con su poderoso vecino, dentro de cuya vidapolítica y social generalmente trata de jugar un papel derelativa independencia), y casi nos hizo perder Yucatán (que seindependizó temporalmente al comienzo de la década de 1840), elbreve interludio de lturbide fue insoportable para Guatemala, ynos hizo perder, en 1823, la mayor parte del antiguo territoriode la Capitanía General.
El Segundo Congreso Constituyente (1823-1824) logró dirimir lacontroversia entre federalismo y centralismo, y el Plan de laconstitución político de la noción mexicana del 16 de mayo de 1823 (Plan delValle, elaborado por José del Valle, diputado por Guatemala,Serrando Teresa de Mier y Lorenzo de Zavala) prevé un sistemafederal, y un congreso bicameral.
Para comprender la victoria de la idea federal, a primeravista contraria a la tradición virreinal, baste con darse cuentade la realidad social del México de entonces: zonas económicasinconexas; cacicazgos locales; ni siquiera un sentimientonacional como fuerza aglutinado. En varias regiones hubo clarosseparatismos, que en algunos casos dieron resultados definitivos(Guatemala), en otros produjeron guerras civiles que llevaronhacia el retorno de las ovejas descarriadas, como en el caso deYucatán.
En tal ambiente, el compromiso del federalismo era natural: nose trata sólo de una Imitación extralógica la Constituciónnorteamericana. Además, no debemos exagerar el carácter centralistade la administración virreinal: allí también hubo rasgosdescentralizados, relacionados con la dificultad decomunicaciones y con el régimen municipal; a menudo observamostambién la existencia de cierta autonomía en forma de segundas
177
audiencias, consulados, las capitanías generales, etcétera; deesta situación Intermedia, por lo tanto, había posibles caminos:hacia un lado, el federalismo, y hacia otro, el centralismo.
Aunque hubo del lado del centralismo elocuentes oradores, comoel aristocrático dominico, fray Serrando Teresa de Mier, quedespués de haber tenido tantos problemas con la Inquisición, conla Corona española y con Lturbide, continuaba tan combativo comoantes; los federalistas (como Manuel Crescencio Rejón) tenían asu favor el argumento casi definitivo, de que varias provinciasse separarían de la nueva nación, en caso de optarse por unsistema centralista . Este Segundo Congreso Constituyente obróen tres etapas. Primero confirmó la idea de implantar elsistema federal (Voto por la Forma de República Federal", 12 dejunio de 1823); luego expidió el 31 de enero de 1824 el Actaconstitutiva, de 36 artículos, confirmando de nuevo el federalismo, yañadiendo otros principios básicos más - armo el bicameralismo -y finalmente expidió, el 4 de octubre de 1824, la ConstituciónFederal.
En estas obras dominó el espíritu de Iba liberales, MiguelRamos Arizpe y doctor Valentín Gómez Ferias; además, seinspiraron en la Constitución de Cádiz y en la norteamericana. Sinembargo, esta Constitución federal (1824) no pudo copiar de los Unidosla libertad de religión: la Iglesia, dominando gran parte de lariqueza , como hemos visto, era demasiado fuerte. No contentocon esta victoria, el también supo conservar su propio fuero(concesión que esta constitución también tuvo que hacer a losmilitares): véase artículo 154 de la Constitución de 1824.
Una particularidad de esta constitución era también sudogmático apego al principio de la igualdad, llegándose alextremo - para aquella época- de no exigir un mínimo depropiedad o una cantidad mínima de contribuciones al erario para
177
poder tener el derecho de voto. Incluso un auténtico liberalcomo J. M. L. Mora se indigna por este 'Iuturismo":
A consecuencia de esta prodigalidad y falta de provisión hanocupado los sofás de los congresos y los sillones del gobierno,personas no sólo sin educación ni principios, poseídas de la máscrasa ignorancia, sino lo que es más -, enteramente destituidasde moralidad y honradez. En otras materias el defecto de estaconstitución era precisamente el de inspirarse demasiado enmodelos extranjeros, y no suficientemente en los problemasparticulares de México, por ejemplo, el problema indigenista,tanto en su aspecto de la tenencia de la tierra, como en el dela educación de los indios y su incorporación a la Nación, nofue mencionado: se olvidó que los problemas económicos,educativos y sociales, no sólo los políticos, eran losimportantes para e) México de entonces (como lo son para el dehoy).
Otro defecto consistió en que esta Constitución otorgó lavicepresidencia al que habla tenido más votos, después delpresidente elegido; así, en la práctica, esta vicepresidencia seconvirtió en un centro de conspiraciones contra el presidente,en vez de apoyarlo. Con razón se ha calificado esto como unaingenua versión del sistema inglés de checks and balances. Es unalástima, también, que esta constitución no se haya inspirado enel ejemplo de Apatzingán, colocando los derechos individuales enun capítulo especial (en vez de mencionarles en forma dispersa,como en la Constitución de Cádiz). Desde fuego, también falta en estaconstitución, como en sus modelos, el mecanismo necesario paradar eficacia a los derechos individuales.
En este mismo año, lturbide regresó al territorio mexicano, apesar del exilio que se lo habla impuesto. Después de una muydiscutible carrera, supo morir noblemente. Durante los próximos
177
años, paulatinamente comienzan a formarse los dos grandespartidos mexicanos del siglo pasado: uno surge de la tradiciónde los insurgentes, republicanos (o sea antimonarquistas yfederalistas, apoyados en las masas populares; otro tiene susraíces en el ambiente de los antiguos monarquistas y loscentralistas (y absorbe en gran parte a los iturbidistas); allíencontramos a la elite económica y al alto clero. Finalmente,estos grupos se llamaron respectivamente liberales(progresistas) y conservadores.
Esta división también se manifestó en la masonería, hasta hacepoco un factor tan importante en la política mexicana: con ayudadel embajador norteamericano José Poinsett, se formó la logiayorquina progresista (Gómez Farras, Zavala", Ramos Arizpe,etcétera), opuesta a las logias de( rito escocés, cuyo miembromás destacado era el importante político conservador LucesAlemán, severo, austero, erudito, arrogante, impecablementeintegro, admirador de todo lo inglés, y enemigo de todo lo queoliera a desorden, enemigo, también, de lo norteamericano (esconocido su conflicto con e( embajador Joel Poinsett).
En 1829 el liberal mulato, ídolo Popular, Guerrero, comopresidente, y el conservador Bustamante, como vicepresidente,mandaron a Santa Anna a Tampico, para repeler con éxito unaInvasión española (en realidad esta insensata expedición,dirigida por Barracas, ya habla sido truncada por la malaria yotras desgracias). La negativa de España de reconocer la nuevaRepública, y este intento, incluso, de recuperarla, provocaronsucesivas medidas contra los españoles, culminando en suexpulsión; medidas que, en realidad, hicieron daño a México(huida de capitales, salida de talento industrial y organizador,desintegración de familias).
177
Ya desde antes de la expedición de Barracas, esta serie demedidas habla comenzado el 19 de mayo de 1827, cuando lospeninsulares perdieron sus puestos eclesiásticos (a excepción delos obispos) y sus empleos burocráticos o militares. El 20 dediciembre de 1827 hubo una primera expulsión parcial (de losreligiosos, los inmigrados después de 1821, los "desafectados ala independencia' y los que hablan participado militarmente en lalucha contra la independencia), y el 20 de marzo de 1829sobrevino la expulsión total, que contrariaba la promesacontenida en el programa trigarante.
Pocos altos después Gómez Farias estableció una excepción paralos que se hablan casado con mujeres mexicanos, y especialmentedespués de establecerse las relaciones diplomáticas con España, en1836, muchas familias expulsadas lograron regresar a México. En 1831Bustamante eliminó a Guerrero, e impuso al país durante dos añosun duro régimen militar - clerical, de relativo orden . En estaépoca, y - en forma intermitente hasta los últimos años delsantanismo, encontramos la loable labor de Lucas Alemán, quecontribuyó, al comienzo de la década de 1830 a equilibrar porprimera vez- el presupuesto de la nueva nación, sobre una basede ingresos y egresos de unos veinte millones de pesos, cantidadque correspondía a los ingresos de la anterior Nueva España enun año normal de su última fase.
Desgraciadamente, este equilibrio no pudo mantenerse, y Méxicotuvo que esperar el porfirismo para ver nuevamente orden en susfinanzas públicas. Menos éxito tuvo Alemán en sus esfuerzospara provocar en México una revolución industrial como la queInglaterra habla tenido (ya dijimos que Alemán era un fervienteadmirador de todo lo inglés; además contribuyó a sus sueñosrespectivos el hecho de que tenía formación de ingeniero).
177
En los años posteriores vemos como meritorias iniciativas deAlemán, relacionadas con la industrialización del país, elestablecimiento de una cátedra de economía política en elColegio de San Juan de Letrán, y la creación de una Junta deFomento de la Industria (1840), que debía ser el órganocoordinador para el desarrollo económico. Un banco de avío,organizado por él, remoto antecedente de la Nacional Financiera,S.A., sólo tuvo una vida breve.
Después de este breve interludio, acerca de la figura de LucasAlemán, debemos regresar a los vaivenes de la política mexicanadel comienzo la década de 1830. Después de la dictaduraconservadora de Bustamante, en 1833 los liberales llevaron alpoder a Santa Anna, con - en calidad de vicepresidente- GómezFerias, anticlerical cada vez más radical.
Uno de los más Importantes puntos de discordia en estos añosfue la interpretación del Real Patronato. El nuevo Estado,sucediendo a la Corona española, ¿también sucedía en susimportantes facultades como Patronato de la Iglesia Mexicana? o,negando este extremo, ¿cuando menos, podía el Estado pedirtributos de las inmensas riquezas de la Iglesia, y evocar parasus propios tribunales los casos que la Iglesia trataba deguardar dentro de los eclesiásticos? ¿Podía el Estado continuartolerando que la Iglesia, en vez de ser un servidor de laCorona, como había sido en tiempos virreinales, se erigiera enEstado dentro del Estado, con riquezas y una unidad espiritualque el Estado secular ni siquiera tenía?
Gómez Ferias, asistido por Zavala y por el erudito exsacerdote José María Luis Mora, lanzó una legislación precursorade las Leyes de Reforma, insistiendo en que la nación mexicana habíaheredado el Patronato Real, combatiendo la mano muerta,aboliendo los diezmos, prohibiendo la política desde el púlpito;
177
además, negó el paso a unas bulas. También limitó lajurisdicción de tribunales militares y eclesiásticos, paraevitar que protegieran a influyentes, no estrictamentepertenecientes a la casta clerical o militar.
Desgraciadamente sobrevino una oleada de cólera, y Santa Anna,impresionado por este mensaje sobrenatural, y por unlevantamiento bajo la bandera de "religión y fueros" (Plan deCuernavaca), eliminó a Gómez Farías, revocando su legislación. Laprotesta respectiva por parte de los liberales fue callada medianteuna ley (la «ley del caso") que sigue una curiosa técnica:contiene los nombres de los opositores del gobierno que fueroncondenados al destierro por esta ley, además de una cláusulaelástica que extiende la misma sanción a "cuantos se encuentrenen el mismo caso".
A los aspectos jurídicos de esta primera fase del santanismo,desde la caída de lturbide hasta la caída de Gómez Ferias, debenañadirse cinco puntos más:
a) La discusión sobre el tratamiento que convendría dar ala "mano muerta".
b) El comienzo de la formación de la deuda extranjera deMéxico.
c) Los intentos de fomentar la inversión extranjera en elpaís.
d) El Tratado de Panamá.
e) Los vaivenes de la Universidad.
ad a) Para evitar la acumulación de bienes en manos deorganizaciones eclesiásticas, hubo dos Importantesproyectos en tiempos de esta prerreforma ideada por
177
Gómez Ferias: en primer lugar el de Lorenzo de Zavala,que Propuso subastas públicas de dichos bienes, y en segundoel de J. M. L. Mora, que propuso una entrega (medianteventa en abonos) de estos bienes a los arrendatarios deellos, en caso de la propiedad urbana, en combinacióncon el fraccionamiento de la propiedad rústica, tituladaa nombre de organizaciones eclesiásticas, y su venta enpequeños lotes, pudiendo los religiosos que quisieransalir de la Iglesia recibir una fracción de los bienesque habían pertenecido a sus órdenes.
Como el proyecto de Lorenzo de Zavala sólo hubieraaprovechado a unos pocos capitalistas ("agiotistas"),estimulando la formación de grandes fortunasinmobiliarias y latifundios, mientras que el proyectodel doctor Mora podría llevar hacia una distribución másdeseable de la propiedad raíz, entre pequeñospropietarios, el gobierno se inclinó a favor delproyecto de J.M.L. Mora, expidiendo varias normasfederales pronto seguidas por semejantes normas locales-tendientes hacia la desamortización, pero luegorevocadas por Santa Anna, antes de que pudieran mostrarsus efectos benéficos.
ad b) Bajo la presidencia de Guadalupe Victoria (1824-1828)comenzó a formarse la deuda exterior mexicana, quetraería consigo tantos problemas Incluyendointervenciones extranjeras -. En 1824 y 1826, Méxicologró colocar préstamos por unos treinta y dos millonesde dólares en Londres, pero por las comisiones de losintermediarios, sólo la mitad llegó al erario; en 1885,por los intereses acumulados, estas deudas habían
177
crecido hasta cien millones de dólares.Desgraciadamente, gran parte del dinero, recibidos porMéxico en calidad de préstamos, generalmente con tasasexorbitantes de interés, desaparecieron en gastosmilitares, durante las luchas entre conservadores yliberales o con los invasores extranjeros, o seconvirtieron en patrimonio privado de la elite política.
En 1828, los sangrientos acontecimientosdesencadenados por la elección de un presidenteconservador (Pedraza), no aceptado por Santa Anna,Guerrero, Lorenzo de Zavala, etc., añadieron a estadeuda pública exterior, fuertes sumas por daños causadosa propiedades extranjeras.
ad c) El deseo de Iniciar también en México una revoluciónindustrial, motivó una enmienda legal (1823) que hizoposible la inversión extranjera en la minería. Desdeentonces, efectivamente, algunos capitalistas inglesescomenzaron a interesarse por las minas mexicanos, sinobtener más que decepciones. A pesar de los esfuerzosgubernales, sólo en tiempos de Porfirio Díaz Méxicollegó a ser popular para los inversionistas extranjeros.
Ad d) En 1826, México firmó el Tratado de Panamá, debido a lainiciativa de Bolívar, que hubiera podido llegar a serel punto de partida para una confederación regional delos aún "estados desunidos de América'. Una curiosaopinión mexicana, de aquella misma época, sobre esteintento de Bolívar de reunir en una confederación lasnuevas naciones que habían surgido de la desintegracióndel imperio español, es la del doctor Mora: "... México,cuya notoria superioridad sobre las nuevas repúblicas,en orgullo nacional, riqueza, ilustración y cordura,
177
había de ver con cierto menosprecio las miras de unextranjero que pretendiese tener en ella importanciapolítica...".
ad e) Como la Universidad Real y Pontificia fue consideradacomo un baluarte del conservadurismo, el régimenliberal, anticlerical, de Gómez Farias (vicepresidente)suprimió el 19 de octubre de 1833 la Universidad,sustituyéndola por una escuela preparatoria y lasescuelas superiores o todas dependientes del MinisterioDirección General de Instrucción Pública; ley del 23 deoctubre de 1833), pero Santa Anna, como hemos visto,hizo luego revocar la legislación anticlerical de GómezFerias, y el 31 de junio de 1834, la universidad fuerestaurada, recibiendo nuevas normas fundamentales, el12 de noviembre de 1834, y un reglamento, el 16 defebrero de 1835. A fines del régimen de Santa Anna, laUniversidad recibió una nueva reglamentación en la leydel 19 de diciembre de 1854 (T. Lares).
Con la reacción de Santa Anna contra la política de suactivo y liberal vicepresidente, Gómez Ferias, se inicióuna nueva fase en el santanismo, que también requeríauna nueva expresión constitucional.
El congreso, establecido el 4 de enero de 1835 después dealgunos meses, se declaró... Tercer Congreso Constituyente;primero produjo las Bases para la nueva constitución (23 de octubre de1835) y luego, del 15 de diciembre 1835, al 6 de diciembre de1836 las Siete leyes constitucionales 11, que además de contenerimportantes derechos del hombre", establecen los principioscentralista, plutocrático (ingresos mínimos para poder fungircomo ciudadano) y de intolerancia religiosa, creando además elSupremo Poder Conservador, o sea, una comisión de cinco personas
177
que deben guardar la constitución y sostener el equilibrioconstitucional entre los poderes; comisión sólo responsable anteDios y la opinión pública.
Las principales facultades de este Supremo Poder eran:
1. Decidir sobre la nulidad de leyes o decretosanticonstitucionales si lo pide el poder ejecutivo, laSuprema Corte de Justicia o cuando menos 18 miembros delpoder legislativo.
2.Decidir sobre la nulidad de actos anticonstitucionales delpoder ejecutivo, a petición del poder legislativo o de laSuprema Corte.
3.Decidir sobre la nulidad de actos de la Suprema Corte,"nacidos en usurpación", a petición de uno de los otrospoderes. Así, en forma muy imperfecta, se cumplía con unafracción de la enorme tarea, poco después asumida por eljuicio de amparo.
No era Inútil este Supremo Poder: en varios casos levantó lavoz contra actos que consideraba anticonstitucionales'. Bajo lanueva constitución, los estados fueron sustituidos por oDepartamentos, y en vez de las antiguas legislaturas localesencontramos desde entonces Juntas Departamentales, muydependientes de las órdenes que recibieran de la capital de laRepública.
Las constituciones locales, desde luego, por unareglamentación uniforme de la vida jurídica y política interiorde cada Departamento.
El petulante régimen de Santa Anna, junto con estadesaparición del federalismo que antes había ofrecido unapantalla protectora contra los desmanes del gobierno central,
177
pronto causó problemas con los 60 000 anglosajones, que sehabían establecido en Texas, y que ya habían visto con malosojos la dictadura de Bustamante. En cuanto a los antecedentesdel conflicto entre Texas y Santa Anna, cabe mencionar losiguiente. Ya en 1813 las cortes españolas hablan autorizado aRichard Raynal Koene para que colonizara Texas, y en 1821 envista del modesto resultado obtenido por aquel colonizador- seotorgó otra concesión a Moisés Austin.
Ésta fue luego ratificada por México, sustituyéndose en aquelacto al beneficiario original, Moisés Austin, por su hijo,Esteban Austin. La enorme distancia de Texas desde los centrosde la cultura novohispánica respectivamente mexicana, impidió sudebida aculturación, y al comienzo de la década de 1830, elgeneral Manuel Miery Terán, viendo el potencial peligro de unseparatismo texano, presentó un proyecto para incorporar Texascultural, militar, administrativa y psicológicamente a México;la caída de Bustamante, empero, Impidió la realización de lassaludables ideas contenidas en este proyecto, ya aprobado por elgobierno.
Luego, el creciente descontento de los colonos texanos con losdesórdenes que se presentaron en la política mexicana, fueaprovechado por unos agitadores norteamericanos (quizásdirigidos por el general Andrés Jackson). Entre los quepropagaron la idea de una independencia texana sobresalió SamuelHouston, cuya actividad llevó a Texas pronto al extremo deadoptar una constitución local, incompatible con la Constituciónfederal de 1824, y cuando, en 1836, el federalismo fue abandonado afavor del centralismo, todo estaba listo para la independizaciónde Texas en movimiento en el cual participó activamente Lorenzode Zavala, a quien pronto después vemos como primervicepresidente de la nueva República independiente, de Texas.
177
Santa Anna había obtenido, en 1836, primero una sangrientavictoria, en el álamo, defendido por 150 texanos, que hizoejecutar. La indignación provocada por este acto en gran parteexplica el curso de los próximos acontecimientos. "Remember theálamo...
Pronto Santa Anna fue tomado prisionero durante una siesta, ytuvo que reconocer la independencia texana a cambio de sulibertad (Tratado de Velasco, no ratificado por México). Elresultado fue el regreso de Bustamante, como dictador.
En esta misma época, México obtuvo algunas victorias enrelación con su posición Internacional"'. Los primeros paísesque habían reconocido la independencia mexicana hablan sidoEstados Unidos, Inglaterra (1825), Francia y Prusia. Con elVaticano, las relaciones eran tensas y, desde fuego, también conEspaña. La situación de México mejoró considerablemente en1836, cuando el Vaticano por fin reconoció la independenciamexicana, y cuando también España estableció relacionesdiplomáticas con su ex colonia, siendo el primer embajadorespañol el marqués Angel Calderón de la Barca; a lacorrespondencia de cuya esposa, Fanny Calderón de la Barca, deorigen irlandés, debemos la graciosa obra Vida en México .
En las relaciones internacionales también hubo un serio revés,debido a la insistencia del embajador francés, barón Deffaudis,para que fuera liquidada una larga cuenta de daños, causados en1828 (en cuya cuenta figuraban los famosos pasteles de unatienda francesa en Tacubaya) . La negativa mexicana llevó haciael bombardeo de Veracruz por la flota francesa, y la pérdida dela pierna de Santa Anna. Como resultado, los gastos de la flotafrancesa fueron añadidos a la cuenta inicial. En 1841, comomediador para los subsecuentes problemas entre conservadores
177
(Bustamante) y liberales (Gómez Farias), Santa Anna tomó denuevo, provisionalmente, la presidencia.
No sólo en Texas el centralismo fomentó al separatismo;también en Yucatán, la Cámara de Diputados declaró el 19 deoctubre de 1841, que esta parte de México seria en adelante unarepública autónoma, y sólo dos años después, en diciembre de1843, el general Pedro Ampudia lograría conciliar Yucatán denuevo con el gobierno central, mediante ciertas concesiones,sobre todo de índole económica.
Poco tiempo después, la capacidad del gobierno central deayudar a la burguesía yucateca en su lucha contra losproletarios insurgentes ("guerra de las castas") provocó, unavez más, un fuerte movimiento separatista en Yucatán, que llegóal extremo de que prominentes políticos locales estabanofreciendo esta parte de la República a naciones extranjeras,bajo la condición de que Yucatán recibiera el apoyo necesariopara poder restablecer la paz en su territorio. Debereconocerse que España prestó la ayuda solicitada, sin presentarluego reclamaciones sobre Yucatán.
También en 1841, las Bases de Tacubaya, que sustituyeron las Sieteleyes de 1836, previeron el Cuarto Congreso Constituyente Mexicano,1842, de siete miembros objetivamente dignos de esta tarea, tandignos que Santa Anna les sustituyó por una junta de notables,en realidad el Quinto Congreso Constituyente Mexicano, queprodujo las Bases orgánicas de 1843, centralistas, y hechas para SantaAnna como traje de sastre.
Durante los vaivenes constitucionales de estos años, surgió enforma tímida una idea que en los próximos decenios alcanzara ungran desarrollo: un mecanismo jurídico para dar eficacia a laconstitución, si ésta es violada por actos legislativos o administrativos(los últimos decenios del siglo pasado finalmente añadirían
177
también la protección contra decisiones judicialesanticonstitucionales). En un voto particular de José FernandoRamírez (1840) hallamos la idea de dar a la Suprema Corte, apetición de cierto número de diputados, senadores o Juntasderechos constitucionales por el poder judicial, aún no quedancomprendidas en los casos en que se puede solicitar amparo.
La defensa del país contra los Estados Unidos, que habíandeclarado la guerra en abril de 1847, fue encargada,curiosamente, a Santa Anna, "héroe de tantas derrotas . Lacrisis financiera, provocada por la guerra, junto con el yaconocido anticlericalismo de Gómez Ferias, llevó hacia elproyecto de pedir dinero a la Iglesia; la negativa respectivaprodujo una confiscación de fondos eclesiásticos, y esto, a suvez, causó una revolución contra el presidente, mientras queSanta Anna estaba tratando de defender el país contra Seott,cometiendo inmoralidades (el famoso asunto de los 10 000 dólares) ytorpezas militares (ordenando el retiro del general Valencia, enContreras, para tener él solo el honor de la victoria, de la que estabaseguro), hasta que Scott entró en la capital. El resultado fue elTratado de Guadalupe-Hidalgo, en el cual México perdió Texas,Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah y parte deColorado, recibiendo a cambio 15 millones de dólares".
Después de la derrota, México se encontraba en uno de lospuntos más difíciles de su historia; la desorganización ydispersión del poder eran extremas. "la justicia fue vendida ycomprada por los precios más bajos que señala lahistoria.. ."dice Simpson (añadiendo que Fabonner, agente paraLondres, pudo comprar el favor de treinta y cinco miembros de lalegislatura mexicana por 60 000 pesos). Después de unos regímenesdecentes (Horrera, Arista), pero incapaces de hacer frente a losproblemas financieros, en 1853, el culto conservador lucesAlemán llevó de nuevo al poder a Santa Anna.
177
Como una especie de preconstitución, Santa Anna publicó enabril de 1853 sus Bases para la administración de la República, que debíanregir hasta la promulgación de una nueva constitución. El hechode que Alemán muriera poco después, privó a México del hombre quequizás hubiera tenido el prestigio suficiente para frenar lasextravagancias de Santa Anna, mismas que pronto lo llevaron haciala venta de Otra parte del territorio, la Mesilla, en el sur deNuevo México y Arizona, por 10 millones de dólares (TratadoGadsen 1854).
La serie de derrotas que caracteriza el santanismo, y el totaldesprestigio internacional da México que les acompañaba, a vecesnos hace olvidar que, en los mismos años México también produjouna serie de loables leyes. Además, fueron publicadas, en estáépoca, famosas colecciones de leyes y decretos mexicanos, comolas de Basilio José Arrillaga, Galván (el constitucional), JuanR. Navarro, Vicente García Torres y otros.
En relación con el derecho privado, fue importante el Código decomercio, elaborado por el ministro de Justicia de Santa Anna,Teodosio Lares', y que estuvo en vigor entre mayo de 1854 ynoviembre de 1855 Cuando este código fue derogado en 1856, másbien por aversión política respecto de todo lo que recordaba aSanta Anna, que por defecto de calidad, algunos de los estadospromulgaron códigos de comercio locales, inspirados en el CódigoLares (mientras que los demás regresaron a las Ordenanzas de Bilbao).
Hubo también importantes medida! relativas a la organizaciónde los tribunales, y al procedimiento de la ley para el arregloprovisional de la administración de justicia en los tribunales yjuzgados de( fuero común del 23 de mayo de 1837, que mexicanizalas leyes que estuvieron aquí en vigor antes de 1824 en todo lono incompatible con las normas expedidas por las autoridades delMéxico independiente, una ley procesal del 18 de marzo de 1840 -
177
Bustamente -, diversas normas expedidas el 30 de noviembre de1846, 30 de mayo de 1853 y 16 de diciembre de 1853, y lareglamentación de la formación y administración del fondojudicial", del 30 de noviembre de 1846 y 20 de abril de 1854.
A fines del régimen de Santa Anna hubo también interesantesintentos de organizar una justicia en materia administrativa:deben mencionarse al respecto la Ley para el Arreglo de loContencioso Administrativo (otra obra del capaz Teodosio Lares),pero también la ley del 7 de julio 1853 que reglamentó laexpropiación, las normas de la ley del 20 de septiembre de 1853que reglamentan los juzgados especiales de Hacienda y lajusticia minera, a la que nos referiremos enseguida. Sinembargo, la organización de una justicia administrativa globalen México quedó trunca a causa de la Revolución de Ayutla
Además se observa que por parte del santanismo unasignificativa labor legislativa en diversas ramas del derechoadministrativo, Un problema especial, al respecto, que elgobierno trató de resolver mediante una serie de leyes que amenudo manifiestan cierta desorientación y un espíritu deexperimentación, era la existencia de grandes cantidades deterrenos baldíos, que el gobierno quería incorporar, mediante unsistema de colonización vigilada, a la economía nacional,atribuyéndolos a nacionales (veteranos, por ejemplo) oextranjeros que reunieran ciertos requisitos.
Entro las medidas respectivas mencionaremos la ley del 4 deenero de 1823 (que jugó un papel importante para la colonizaciónde Texas por Austln), el decreto del 14 de octubre de 1823 sobrela creación de la provincia del istmo, con reglas sobre ladistribución de tierras baldías, y la ley fundamental para estamateria, del 18 de agosto de 1824, que otorga a los gobiernoslocales la competencia en materia de baldíos. . Luego se refiere
177
a esta materia el reglamento del 27 de noviembre de 1846 y laley del 16 de febrero de 1854, de 15 artículos que abroga todaslas normas anteriores.
Sigue esta nerviosa legislación con disposiciones del 7 dejulio de 1854, y del 24 de noviembre de 1855 (cuyas tendencias ala federalización ya anuncian el espíritu respectivo de laConstitución de 1857); luego que fuera del santanismo- se refieren aesta materia las leyes del 3 de diciembre de 1855, del 12 defebrero de 1856 (que reglamentan la adquisición de baldíos porextranjeros) y del 16 de octubre de 1856 (abrogando nuevamentelas normas anteriores). Añadamos a esta serie de leyes ydecretos (con la cual ya hemos salido de la fase delsantanismo), la reglamentación - muy federalizante - de lamateria de los baldíos, del 12 de septiembre de 1857.
Sin embargo, todo este esfuerzo legislativo no logró aportarsoluciones definitivas al problema de la colonización y de losbaldíos, y cuando comenzaba la Reforma, aún seguía vigente lacritica de J.M.L. Mora, publicada en 1836, de que la legislaciónrespectiva imponía demasiadas restricciones a la libertad de loscolonos (el doctor Mora compara el fracaso de la colonizaciónmexicana con el éxito respectivo que en aquella misma que obtuvoArgentina).
Además del problema de la colonización, existía el de loslatifundios. Para llegar a una distribución más equilibrada dela propiedad agrícola, el doctor Francisco Severo Maldonadopublicó, en 1823, su proyecto de leyes agrarias, en el quepropone una distribución del agro entre porciones que puedanalimentar una familia de veinte o treinta personas, y que se denen arrendamiento vitalicio, no en propiedad; y el 14 de mayo de1849, un movimiento revolucionario proclamó el Plan de Sierra
177
Gorda, con proposiciones para la expropiación de las grandeshaciendas y su conversión en pueblos.
En materia minera habla sido abolido el Tribunal de laMinería, por un decreto del 26 de mayo de 1826 (el lectorrecordará que no se trataba simplemente de un "tribunal", sinode un órgano central que se ocupaba de los intereses de laminería mexicana en general). Desde entonces, hasta laimplantación del centralismo, los estados tenían facultades paralegislar en materia minera. Luego, una ley del 20 de mayo de1854 organizaba una justicia minera en tres instancias,culminando en el Tribunal General de Minería.
A pesar de las Perturbaciones políticas y militares, lasalubridad no fue descuidada. Una de las tareas a las que sededicó la Junta Superior de Sanidad fue la propagación de lasvacunas (con ayuda de "Juntas de Vacuna", de carácter local, ycon la técnica 'de brazo a brazo"). Interesantes datos sobre lapolítica sanitaria de aquellos años pueden encontrarse enreglamentos locales, como el Bando de Policía y buen Gobierno dela ciudad de México, del 7 de febrero de 1825. Existen datosimprecisos que sugieren la existencia de un primer Códigos sanitariomexicano (1833), pero aún no ha sido localizado el textorespectivos.
La instrucción pública constituía un grave problema para lanueva nación. Los establecimientos tradicionales a menudo nocorresponden al ambiente científico del nuevo siglo, y tampoco ala situación política surgida desde 1821, y el federalismoImpedía un plan nacional al respecto. Sin embargo, para lainstrucción primaria este federalismo posiblemente constituía unaventaja: el doctor Mora habla con entusiasmo de la enormecantidad de escuelas de primeras letras que fueron establecidasen México, a partir de la Independencia, gracias al patriotismo
177
local, y al espíritu de competencia, fomentados por el sistemafederal.
Durante los primeros años de la República se observandesesperados esfuerzos por parte del gobierno para organizar,cuando menos en la capital, el aparato educativo, pero nisiquiera en el Distrito Federal las autoridades lograron reunirlos datos sobre la cantidad de escuelas públicas y particulares(según una queja oficial de 1830) y un razonable proyecto deestablecer cierta división de labores entre los diversos eimportantes colegios del Distrito Federal, fracasó.
Sólo como parte de la legislación entíclerical de Gómez Farias(véase las medidas del 19, 23 y 24 de octubre de 1833), cuandomenos en el Distrito Federal pudo implantarse un plan general deeducación, vigilado por la Dirección General de InstrucciónPública. La reacción contra estas medidas, ya mencionada, noles anuló totalmente, y del naufragio de esta prereforma,sobrevive la idea de un plan general de estudios para elDistrito Federal (17 de noviembre de 1834). Finalmente, laabolición del sistema federal, en 1836, dio como fruto, enmateria educativa, el plan general de estudios del 18 de agostode 1843, ya no para el Distrito y los Territorios Federales, sinopara toda la nación
En materia de instrucción primaria la Compañía Lancasterianade México, corporación filantrópica, recibió el 26 de octubre1842 el carácter de Dirección General. Lancaster era un pedagogoinglés, que había elaborado un sistema de “enseñanza recíproca”,en el que los mejores alumnos ("monitores'), bajo vigilancia deun maestro, impartieran enseñanza a los demás, así se esperabapoder remediar la escasez de maestros. En 1822 se creó enMéxico, por iniciativa privada, la mencionada Compañía
177
Lancasteriana, la cual organizaba escuelas primarias laicas, enla capital.
Desde 1840, la labor de esta compañía tomaba auge por laacertada dirección de José María Tomell. Aunque sufuncionamiento oficial como Dirección General de InstrucciónPrimaria sólo duró de 1842 a 1845, hasta en tiempos de PorfirioDíaz se notó en México el benéfico efecto de esta organización.Sin embargo, no sólo ella realizó la labor gubernamental en lasescuelas primarias, sino también otras organizaciones privadas(incluso algunos particulares, como Vidal Alcocer), de modo quehabla más escuelas privadas que públicas, al final de la fasesantanista.
Los vaivenes ideológicos de aquellos años contribuyeron alambiente inestable en materia educativa. Hemos visto que en1843 hubo una centralización de la política respectiva; luego,el 23 de octubre de 1846, la organización de la instrucciónpública fue devuelta a los estados, pero el 19 de diciembre de1854, el centralismo regresó con un detallado plan nacional parala instrucción. Esta inestabilidad también se manifiesta enrelación con el importante tema de la influencia clerical en laeducación. El artículo 60 de las Bases orgánicas de 1843 estipula quela educación debe tener una orientación religiosa, pero ya en1856 se regresó formalmente a la libertad de educación.
En 1843 se había creado la Escuela de Artes y Oficios; en losúltimos años del santanismo se añadió al aparato educativo laEscuela Nacional de Agricultura, y cuando el 19 de septiembre de1853 fue readmitida en México la Compañía de Jesús, lasperspectivas para la educación mexicana se presentaron comofavorables. En agosto de 1855, empero, el santanismo cayó y esnatural que durante los próximos decenios, tan turbulentos, pocopudo hacerse al respecto. Conviene añadir a lo anterior que el
177
27 de noviembre de 1846 fue reorganizado el Archivo General dela Nación (el hombre que impulsó esta medida fue el culto JoséMaría Lafragua) y que el 30 de noviembre de 1846 fue establecidala Biblioteca Nacional.
Durante estos primeros decenios del México independiente huboun curioso vaivén con relación a la condición jurídica de losextranjeros33. El tono inicial, al respecto, fue liberal: elPlan de Iguala sólo habla de "habitantes"; el decreto del 16 demayo de 1823 autoriza al ejecutivo a expedir cartas denaturalización; desde el 7 de octubre de 1823, se permite a losextranjeros la adquisición de derechos mineros, y el decreto del8 de agosto de 1824 les ofrece una generosa protección. Luego,empero, el decreto del 12 de marzo de 1828 solo permitía laadquisición de inmuebles a mexicanos, por nacimiento o pornaturalización, y las Leyes constitucionales de 1836 seguían prohibiendoa los extranjeros que adquieran inmuebles, salvo cuando se casencon una mujer mexicana; el 23 de septiembre de 1841 el comercioal menudeo quedó vedado a los extranjeros.
Pero desde el 11 de marzo de 1842 se les permitió de nuevo laadquisición de inmuebles. En este ambiente de sucesivas medidasespeciales, algunas de índole restrictiva, otras más generosas,fue aportada una mayor claridad por la Ley sobre Extranjería yNacionalidad, del 30 de enero de 1854. Aunque ésta fue revocadaformalmente después del triunfo de los partidarios del Plan deAyutla, es probable que en la práctica esta ley haya sidoaplicada hasta que fue sustituida en 1886 por la Ley Vallarta.
Podríamos mencionar varios temas más a los que se dedicó laatención del legislador durante el santanismo, como lareorganización de la profesión notarial, la lucha contra elcomercio de esclavos, el derecho fiscal, la expropiación (leydel 7 de julio de 1853, que influye supletoriamente en esta
177
importante materia durante todo el porfiriato), etcétera; peroqueremos terminar este resumen con algunos datos sobre elderecho militar de aquellos decenios.
Al comienzo de su vida independiente, México organizó unamilicia permanente y activa, compuesta por las armas deinfantería (12 de septiembre de 1823), caballería (16 de octubrede 1826) y artillería (14 de febrero 1824), además de un cuerpode ingenieros. Al lado de la milicia permanente encontramos lamilicia local, y un creciente cuerpo "de jefes y oficialessueltos" Como expone el doctor Mora -, producto de la luchapolítica, personas que, como consecuencia de su comportamientodurante alguna rebelión, coronada de éxito, habían recibido untitulo militar y el derecho de cobrar los ingresoscorrespondientes. "Cada sargento que volvió el fusil contra subandera, cada oficial que faltó a su deber, cada jefe que manchósu nombre y el del ejército de que formara parte, se creíamerecedor de grandes recompensas...... dice S. Reyes al respectoy también en la gran obra del doctor Mora hallamos sarcásticasobservaciones sobre el daño que estos militares irregularescausaron al erario y al ambiente político.
Se conservó inicialmente el derecho militar novohispánico,siendo la única modificación importante, por lo pronto, quelturbide suprimió primero las milicias locales, que regresaronen 1827 en forma de una nueva "milicia cívica" o guardianacional, dirigida por los gobiernos locales (y, bajo ciertascircunstancias, por el presidente de la República). Estasmilicias han sido ineficaces o contraproducentes desde sucreación. En su articulo 154, la Constitución de 1824 confirmó elfuero Militar, luego reglamentado en la ley del 3 de agosto de1826.
177
En 1833 y en 1842 se publicaron nuevas ediciones de laOrdenanza Militar Española de 1768, con sus adiciones españolas y -más tarde - sus adiciones y modificaciones mexicanas. También se
guía teniendo gran importancia la obra española didácticodoctrinal para el derecho militar. Los juzgados militares deEspaña y sus Indias, por Félix Colón de Larriátegui (Madrid,primera edición 1788) sexta edición 1817). El 28 de marzo de1842, Santa Anna también autorizó el uso oficial de una obradidáctica mexicana, que al igual que el tercer tomo de Colón-contiene múltiples formularios de derecho militar, el CatecismoPráctico criminal de juicios militares, de Miguel María de Azcárate,publicado en México, en 1834.
El 18 de octubre de 1841 Santa Anna reorganizó el ejército; el17 de enero de 1842 creó las 'fuerzas rurales", a cargo depueblos y hacendados, a la disposición del presidente; pero lagran reforma militar de esta fase va ligada al nombre de Arista,creador de la Primera Ordenanza General del Ejército Mexicano,de 1852, que muestra un loable intento de restablecer ladisciplina, de reducir el volumen del ejército y de eliminar laleva. Esta reforma, empero, no era duradera y, ya en 1853,Santa Anna cambió todo el sistema, refundiendo las guardias delos estados con las fuerzas federales, y creando así un ejércitoa su disposición personal, de unos 70 000 hombres, fuerzaconsiderable que no lo salvó, sin embargo, ya que, en granparte, se volvió contra él durante la próxima crisis.
El descontento con el régimen del dictador, que ya estabaenvejeciendo y a cuyo lado ya no figuraba la compensatoriopersonalidad de Luces Alemán, preparó el camino para un grupo deliberales (Comonfort, µAlvarez, Juárez y otros), que bajo labandera del Plan de Ayutla (1854) derrocaron a Santa Anna.Luego vemos a Juan Alvarez como presidente, y poco después aComonfort (con Benito Juárez como ministro de justicia).
177
CAPÍTULO VIII
LOS TRES TRIUNFOS DEL LIBERALISMO
El primer presidente bajo la nueva constitución fue Comonfort,como vicepresidente figuró Benito Juárez, e obstinado puritanolegalista, en gran parte educado hacia la ideología por MelchorOcampo, a quien había encontrado durante su exilio en NuevasOrleans, en los últimos años del santanismo.
En materia legislativa, el primer triunfo de la causa liberaldio lugar a dos importantes leyes, la Ley Juárez (o sea, la Leyde Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de laFederación) y la Ley Lerdo.
La "Ley de Administración de Justicia y Orgánica de losTribunales de la Federación", del 23 de noviembre de 1855,abolió el fuero eclesiástico en asuntos civiles y daba opción alos clérigos para que se sometieran a este fuero o al común, enmateria penal (aunque, de acuerdo con el derecho canónico, elfuero eclesiástico no es renunciaba). Su artículo 42 suprime elfuero militar, salvo por delitos Puramente militares o mixtos,cometidos por los individuos sujetos al fuero de guerra (mástarde, el artículo 13 de la Constitución de 1857 iba Más lejos aún,exigiendo una estricta conexión del delito con la disciplinamilitar para que el fuero de guerra pudiera ocuparse de él).
La ley Lerdo atacó el poder económico de la Iglesia. Esta leyde Desamortización (1856), en realidad un decreto, es el ejemplode cómo leyes bien intencionadas pueden resultar catastróficaspara el país, por el hecho de basarse en consideraciones
177
ideológicas abstractas ' y no tomar en cuenta suficientemente larealidad concreta del medio social en el que trabaja.
La idea básica era la de permitir que toda persona quetrabajara la tierra de una corporación eclesiástica o comunidadde indios pudiera comprarla durante un plazo de tres meses, poruna cantidad basada en la capitalización de la renta que Pagaba.Estas Operaciones quedarían gravadas mediante un impuestorelativamente alto. Después de esos tres meses. cualquiertercero Podría denunciar la tierra en Cuestión, reclamándola enlas condiciones arriba mencionadas, pero recibiendo un premio deuna Octava Parte sobre si precio.
La falta de fondos Por parte de los campesinos, Y su miedo ala excomunión, explica que esta ley haya acentuado la tendenciahacia el latifundismo, destrozando, al mismo tiempo, laPropiedad comunal de ciertos grupos de indios, que a menudohabían logrado sobrevivir a los ataques ilegales que losterratenientes les habían lanzado durante la fase virreinal.
Además, la Iglesia, que así sé verja privada de toda propiedadraíz que no necesitara directamente para el mismo culto,quedaría expulsada de la explotación agrícola, a la cual sehabía dedicado, a menudo, con gran beneficio, no sólo de ellamisma, sino de la economía mexicana en general (observemos depaso que el peón de las haciendas eclesiásticas recibíageneralmente un mejor tratamiento que su colega, trabajando enalgún latifundio privado).
También debe reconocerse que gran parte de los beneficios,obtenidos por la Iglesia por la acertada explotación de susbienes raíces, se utilizaron para fines de enseñanza,hospitales, y beneficencia pública. Finalmente, debe criticarsela Ley Lerdo por dejar a la Iglesia el producto neto de laventa, financiando así la rebelión eclesiástica contra el
177
gobierno liberal (este error fue corregido, más tarde, por lasLeyes de Reforma, de Juárez, de 1859, que preveían confiscación, sinindemnización alguna). Otros golpes para la Iglesia fueron laderogación del decreto del 26 de julio de 1854 (de Santa Anna)sobre la sanción estatal de los votos monásticos. el 26 de abrilde 1856 y luego, el 7 de abril de 1856, la derogación deldecreto del 19 de septiembre de 1853 que readmitía a losjesuitas,
A la ideología liberal corresponde también la secularizacióndel registro civil (ley del 27 de enero de 1857) y de loscementerios (ley del 30 de enero de 1857). Por su parte, la LeyIglesias (1857), debida a la iniciativa de José María Iglesias,prohibía cobrar los derechos parroquiales a personas que apenastenían; lo necesario para vivir (11 de abril de 1857).
A esta época no sólo debemos disposiciones de índoleideológica. La Ley sobre la Administración de Justicia yOrgánica de los Tribunales de la Federación, que ya hemosmencionado, además de su actitud anticlerical y antimilitarcontiene varias innovaciones pragmáticas, y también, en otrasmaterias, el nuevo gobierno esperaba poder modernizar el país.El 13 de marzo de 1857 se ordenó el deslindamiento de terrenosbaldíos de la República, como punto de partida para una políticade colonización; el 15 de marzo de 1857 se adoptó el sistemamétrico decimal francés, y el 22 de abril de 1857 se adelantó enla legislación sobre vías de comunicación (Ley de Administraciónde Caminos y Peajes). Una ley del 4 de mayo de 1857, inspiradaen la Ley de Enjuiciamiento Civil, de España, de 1855, vino amodernizar él procedimiento ante los tribunales del Distrito yTerritorios.
Además se reorganizó el ejército (8 de agosto de 1857), lamarina (8 de agosto de 1857) y la justicia militar (1 5 de
177
septiembre de 1857) y se hizo un intento para mejorar el sistemafiscal (contribución sobre propiedades y arrendamiento: 26 demayo de 1857; nueva distribución de fuentes impositivas entre laFederación y los Estados;12 de septiembre de 1857).Al comienzodel año siguiente, 1857, la nueva constitución estaba lista paraser firmada. Su tono era tan anticlerical (para aquella época)que el papa mismo, Pío IX, crítico la obra severamente, y laIglesia amenazó con excomunión a cualquier católico queparticipara en su formalización.
Sin embargo, el 12 de febrero los miembros del congreso lafirmaron (en primer lugar, el anciano Gómez Farias, ya casiparalítico, quien vio finalmente sus ideales realizados). Estaconstitución contiene en la sección I del título I unaimportante lista de los derechos Individuales, que incluso soncalificados como "la base y el objeto de las institucionessociales". Además, en sus artículos 101 y 103 reglamenta eljuicio de amparo, continuando la línea que va desde el PoderConservador a la Constitución yucateca de 1840, al proyectominoritario del 1842, las Bases de 1843, hasta él articulo 25 delActa de reformas de 1847.
El aspecto criticable de esta constitución fue que, comoreacción al santanismo, puso al ejecutivo a tal punto bajo elcontrol del congreso, que fueron presidentes, como Juárez yPorfirio Díaz, enfrentándose con enormes tensiones, ovislumbrando grandes posibilidades, no pusieron acatarlatotalmente. A menudo, la alternativa no era la delconstitucionalismo, sino de autocracia o desorden. Así, durantesu existencia de 60 años, la Constitución de 1857 nunca tuvo unaplena eficacia; la elite en el poder consideraba generalmente queera un documento demasiado noble como para mezclarlo en la vilpolítica cotidiana y decidió no acatarla. Otro punto critica"fue que él articulo 27 de esta constitución, continuando la de
177
la ley del 25 de julio de 1856, establece la incapacidad legalde las corporaciones religiosas, pero también civiles (salvoexcepciones) para adquirir bienes raíces, lo cual significa unaamenaza para la propiedad comunal de los pueblos.
Como contestación al viraje liberal, Pío IX "anuló" desde Romatodo lo que el gobierno liberal había realizado en perjuicio dela autoridad eclesiástica, y el obispo Clemente de Jesús Murguía(Michoacán) reprobó los artículos 3o., (educación), 5o., (votoseclesiásticos), 6o., (libertad de expresión), 7o., (libertad deprensa), 12 (abolición de títulos mobiliarios), 13 (abolicióndel fuero eclesiástico), 27 (prohibición que en corporacionestuvieran inmuebles), 36 (varios derechos y deberes delciudadano), 39 (soberanía popular), 72 (legislación orgánicarespecto de lo anterior) y 123 (normas para que la Federacióncontrolara la disciplina externa de la Iglesia y el cultoreligioso). El subsecuente exilio del obispo Antonio PelágicoLabastida y Dávalos (Puebla) y otros disturbios en Pueblaanunciaron (a Guerra de Tres Años, que de 1857 a 1860 tuvo aMéxico en estado de caos. A pesar de que la derrota delsocialismo francés, en 1848, había llevado varios izquierdistasfranceses a México, donde comenzaron a aconsejar a los"futuristas" mexicanos, y a pesar de que el artículo 9o de laConstitución de 1857 otorgaba la libertad de asociación, e(socialismono se manifestó claramente en México sino hasta 187.
Sin embargo, parece que los peones de la fase juarista nosiempre estaban tan sumisos como a veces pensamos; as!, porpresión, obtuvieron en San Luis Potosí una ley "que obliga a losterratenientes a alquilar al precio corriente la porción de sustierras que no pueden cultivar", y en el estado de Querétaro unaley que fijaba un salario mínimo para los peones".
177
La labor modernizadora, organizadora, del nuevo régimen, nopudo durar mucho tiempo: pronto intervino un golpe de estado, deíndole conservador, bajo Zuloaga, el cual ofreció la dictadurade Comonfort. Sin embargo, éste, no muy dispuesto a aceptaría,huyó; luego, un grupo de liberales proclamó a Juárez presidente,el cual, después de críticas aventuras en su lucha contraZuloaga y en perpetuas dificultades con su propio ejército, que aveces se rebeló por falta de pago, se fortaleció en Veracruz,ciudad muy importante a causa de los ingresos aduanales (lamercancía pasaba hacia la capital, pero los impuestos deimportación quedaban en manos de Juárez ... ).
Desde allí, Juárez lanzó sus primeras Leyes de Reforma Julio-agosto1859), por el momento aún anticonstitucionales, revolucionarías,hasta que entraron en la constitución (después de la muerte deJuárez, en 1874), Estas leyes prevén la confiscación de losbienes eclesiásticos (12 de julio de 1859 y su venta al público,y la secularización del matrimonio (23 de julio de 1859), de loscementerios (31 de julio de 1859) y del registro civil (28 dejulio de 1859); también suprimió varios días de fiesta, basadosen tradiciones religiosas, y prohibió a funcionarios asistir concarácter de tales a las ceremonias religiosas (11 de agosto de1859).
La confiscación y venta de los bienes eclesiásticos dio unresultado decepcionante. El producto, de unos tres millones depesos, era mucho menos de lo que se habla calculado* y lasantiguas tierras de la Iglesia llegaron a parar, sobre todo, enmanos de grandes terratenientes y extranjeros (la clase media yel pequeño campesino temían demasiado (las sancionessobrenaturales con las que la Iglesia amenazaba a los quecompraran tales tierra): Zuloaga, presidente, y Miramón,vicepresidente, apoyados financieramente por el clero,gobernaban el país desde la capital. Inglaterra y Francia
177
reconocieron a Zuloaga, pero los Estados Unidos no; ellosenviaron a McLane a Veracruz, con el proyecto para el TratadoMcLane – Ocampo, que previo ventajas para los Estados Unidos, enrelación con Baja California y una servidumbre de paso para lamisma nación, através del istmo de Tehuantepec (de pronto tanimportante a causa del auge económico de California); a cambiode estos favores, Washington reconocería a Juárez.
Éste aceptó la proposición, y tuvo suerte; ¡el SenadoNorteamericano rechazó el tratado McLane – Ocampo, por miedo deque una eventual añadidura de la Baja California a la Uniónrompiera el equilibrio entre los estados esclavistas y los noesclavistas!, Juárez obtuvo el reconocimiento y afortunadamenteMéxico no tuvo que pagar el precio político correspondiente.Poco después, Juárez obtuvo varias victorias militares;finalmente, en Calpulalpan, Miramón fue derrotado por Ortega, yen enero de 1861 Juárez entró en la capital,
Durante el breve Intervalo entre esta segunda victoria delliberalismo y la Intervención extranjera, continuaba lacorriente de nuevas leyes anticlericales, con la secularizaciónde los hospitales y establecimientos de beneficencia (2 defebrero de 1861) y la 'reducción' de conventos de religiosas (31de enero de 1861), pero también la modernización impositiva, lareglamentación del amparo (30 de noviembre de 1861), nuevasnormas penales (25 de enero de 1862) y el establecimiento delcatastro (6 de mayo de 1861). En relación con el derechointernacional público, Pero también con el derecho interno deMéxico, deben mencionarse el Tratado de Extradición con losEstados Unidos, del 23 de mayo de 1862, y la Convención Postalcon los Estados Unidos, del 23 de mayo de 1862.
En estos años, el gobierno mexicano se enfrentaba con dosgraves problemas: los restos de la resistencia militar
177
conservadora (general Márquez), y la pobreza del erario (y, porlo tanto, la imposibilidad de pagar al ejército). El primerproblema llevó hacia el intento de Juárez de atraerse a losconservadores mediante una política conciliatoria, lo cual causósu alejamiento de Melchor Ocampo (que poco después fue fusiladopor Márquez). El segundo problema llevó hacia la emisión delpapel moneda (12 de septiembre de 1862), por primera vez enMéxico, e hizo necesaria la declaración unilateral, por Juárez,de una moratoria en cuanto a toda la deuda extranjera, lo cual,a su vez, motivo la intervención armada de España, Inglaterra yFrancia, concertada en el Pacto de Londres, en octubre de 1861.Cuando España e Inglaterra se dieron cuenta de que Francia nohabía venido en plan de cobradora, sino para establecer paraNapoleón III una zona de influencia francesa, administrada poruna persona de su confianza, se retiraron (primavera 1832).
De 1862 a 1864, las tropas francesas, con ayuda de losconservadores, se dedicaron a su mission civilisatrice, formandofinalmente un enclave de seguridad en el centro de la República.Entre tanto, Napoleón III había encontrado a la persona quepodría administrar México en sentido favorable a sus intereses:Maximiliano de Habsburgo. Éste, amargado por discusiones con suhermano, el emperador Francisco José, y con su ambiciosa esposaCarlota, que no estaba satisfecha con la bucólica tranquilidaddel castillo de Maximiliano en Miramar (sobre la costaadrática), fue convencido por diplomáticos mexicanos de que elinterés de su religión y la verdadera voluntad del pueblomexicano requerían que él aceptara el trono de México. Entretanto (después de una llamativa derrota en Puebla, el 5 de mayode 1862), los franceses habían expulsado a Juárez de la capital.
Maximiliano firmó un pacto con Napoleón III, prometiendo elpago de 260 millones de francos por la ayuda militar francesaentre 1864 y 1867, tiempo que necesitaría para consolidar su
177
poder, y en mayo de 1864 Maximiliano y Carlota llegaron aVeracruz (pendiente de la llegada del nuevo soberano, Méxicohabía sido gobernado por una Regencia de los generales Almonte yJ.M.Salas y el arzobispo De Labastida). Maximiliano: hombre demuy buena voluntad hacia México, pronto se encontró aislado: sunegativa para revocar la legislación juarista lo hizosospechosos a los ojos de los conservadores. Sobre todo enrelación con el problema pendiente de los bienes de la Iglesia,Maximiliano no quiso obedecer a la presión del arzobispo DeLabastida y del Vaticano; declaró públicamente que su podersería transitorio, y sólo lo conservaría “el tiempo preciso paracrear en México un orden regular y para establecer institucionessabiamente liberales".
La sinceridad de su liberalismo se mostró en los puntos quepresentó al nuncio Pedro Francisco Meglia como base para uneventual Concordato entro su Imperio y el Vaticano: libertad decultos (aunque con una posición privilegiada del catolicismo),sostenimiento del clero por el gobierno (y por lo tantoabolición de los diezmos, derechos parroquiales, etc.),abolición del fuero eclesiástico, confirmación de lanacionalización de los bienes eclesiásticos, un patronato de laIglesia al estilo del patronato real de la Corona española, yconfirmación de la legislación juarista en materia de registrocivil y cementerios.
Otra muestra de la sinceridad del liberalismo de Maximilianofue el decreto del 26 de febrero de 1865, que confirma lalibertad religiosa y la nacionalización de los bieneseclesiásticos. Juárez, por otra parte, no contestó a suinvitación de ser su consejero personal. El fin de la guerracivil norteamericana alimentó la guerrilla en México con grandescantidades de armas, ahora disponibles en el norte, y cuando elejército francés tuvo que regresar antes del plazo previsto (por
177
la amenaza bismárckiana), Maximiliano quiso abdicar. Carlota,empero, logró evitar esto, y emprendió una visita a Europa paraorganizar una acción de auxilio: después de algunas decepciones,al respecto, enloqueció (en 1927, finalmente, murió en Bélgica).Maximiliano, después de vacilar mucho, decidió quedarse, y seenfrentó con dignidad a su hado.
La legislación imperial de ningún modo merece el descuido enel que habitualmente la conservamos. Su fundamento era una leydel 16 de julio de 1863 sobre la Asamblea de Notables y sobre elPoder Ejecutivo, seguida por las Bases para el Nuevo Imperio,del 11 de julio de 1863, y finalmente el Estatuto Provisionaldel Imperio Mexicano del 10 de abril de 1865. Sobre estasbases, Maximiliano y sus colaboradores se dedicaron a unameritoria labor legislativa.
Mencionemos la organización de los ministerios (12 de octubrede 1865), la Ley Orgánica de la Administración DepartamentalGubernativa (1 de noviembre de 1865), la Ley sobre la PolicíaGeneral del Imperio (1 de noviembre de 1865), la creación delperiódico oficial ( Diario del Imperio), el 31 de diciembre de 1864 ylas normas sobre la forma de promulgar las leyes, del 19 denoviembre de 1865, la Ley Electoral de Ayuntamientos (1 denoviembre de 1865), la ley sobre Garantías Individuales del 12de noviembre de 1865 y sobre la libertad de trabajo, de la mismafecha, la nueva organización militar (25 de noviembre de 1863) -aplicándose temporalmente el derecho militar francés, desde el17 de noviembre de 1863-, las normas sobre el cuerpo diplomáticodel 23 de junio de 1864 y del 2 de agosto de 1865, Y sobre elcuerpo consular (12 de agosto de 1865), la reorganización delnotariado (21 de diciembre de 1865), la ley sobre locontencioso-administrativo y su reglamento (21 de enero de 1864y 1º de noviembre de 1865), el regreso a la Ley deAdministración de Justicia del 29 de noviembre de 1858 (con
177
modificaciones mediante la ley del 15 de julio de 1863 y la del31 de julio de 1863, y luego la organización de los tribunales yjuzgados del imperio del 18 de diciembre de 1865, y la delMinisterio Público, del 19 de noviembre 1865; el rearreglo de ladeuda exterior (14 de junio de 1864) e interior (30 deseptiembre de 1864), con fines sobre fincas urbanas y rústicas(29 de julio en materia pena (3 de octubre de 1865),penitenciaría (13 de mayo de 1865; 24 de diciembre de 1865) y elestablecimiento del Banco de México como banco emisor (19 deenero de 1864).
En materia de educación pública era Importante la ley del 27de diciembre de 1865, que acabó con el principio de lagratuitidad de la enseñanza (salvo que los padres exhibieran unaconstancia de pobreza). Esta medida ha sido criticada aunque,efectivamente, es mejoraste sistema que una instrucción públicateóricamente gratuita pero ineficaz por falta de fondos.Además, ¿es realmente necesario regalar este servicio público alos que tienen medios para pagar lo que sus hijos cuestan a susescuelas? Mencionemos aún, en relación con el fomento de lacultura, la ley del 16 de julio de 1864 sobre la conservación delos documentos históricos.
Interesantes son las medidas que tomó Maximiliano en materiaagraria y laboral. El 1 de noviembre de 1865 se promulgó unaley que establece el procedimiento para dirimir los conflictosentre los pueblos en materia de tierras y aguas; más importantees la ley del 26 de junio de 1866, que ordena que los terrenosque en forma colectiva pertenecían a los pueblos, fueranadjudicados en propiedad individual a los vecinos en cuestión,prefiriéndose los pobres a los ricos, los casados a los solterosy los que tenían familia a los que no la tenían. Ladistribución seria gratuita hasta por el límite de mediacaballería de tierra por familia, y ciertos terrenos de
177
aprovechamiento colectivo continuarían bajo un régimen depropiedad comunal.
Hallamos en esta ley, por lo tanto, un liberalismo (lapreferencia por la propiedad privada), templado porconsideraciones de sentido común y respeto a las tradicioneslocales. Además, una ley del 16 de septiembre de 1866(publicada en español y en náhuatl) prevé la creación deterrenos comunales para cada población (un fundo legal y unejido). Una Importante ley laboral fue la del 1 de noviembre de1865, que se refiere al trabajo agrícola, con imitación de lajornada (de la salida a la puesta del Sol, menos dos horas),prohibición de la tienda de raya, prohibición de castigoscorporales, limitación de la cantidad que podía descontarse delsalario para reembolso de las deudas, limitación de latransmisible de las deudas, mortis causa, hasta por la cuantía delos bienes, libertad para que los peones abandonaran sushaciendas en el momento en que ya no debieran nada, etcétera.Es claro que leyes como ésta no aumentaron la popularidad de laque Maximiliano gozaba entre los hacendados...
En materia mercantil fue restablecido el Código Lares (15 de juliode 1863), mientras que en materia civil el Imperio nombró unaComisión Revisoral -7 para el proyecto que Justo Sierra hablaelaborado para un Código civil publicándose los dos primeroslibros de este código en 18% (el tercero ya estaba revisado,pero aún no publicado, cuando cayó el gobierno de Maximiliano).Una medida muy criticada fue la de colocar las tropas deladversario fuera de la ley, considerándolo como guerrilleros (3de octubre de 1865).
Una Importante ley, expedida por el gobierno liberal duranteestos años turbulentos, fue la Ley sobre Ocupación y Enajenaciónde Terrenos Baldíos, del 22 de julio de 1863, que preveía la
177
distribución de terrenos nacionales, baldíos, hasta por 2 500hectáreas por propietario entre personas que realmente lostrabajarían personalmente o através de arrendamientos, confacilidades especiales para los que ya poseyeran tales terrenossin título. Esta ley continúa la tendencia virreinal de procurarla puesta en explotación eficaz de los terrenos baldíos, sinincurrir en el peligro del latifundismo.
En 1867, Juárez entró una vez más en la capital y un Decretodel 20 de agosto de 1867 anuló con efecto retroactivo lalegislación del Segundo Imperio, Esta tercera victoria delliberalismo, comenzó equivocadamente: el presidente lesionó lasensibilidad de un joven general, Profirió Díaz, quien nuncaolvidaría este detalle (pronto oímos de una revolución enOaxaca, instigada por él). Además, no había dinero, de modo queel ejército fue reducido drásticamente, lo cual lesionó otrosintereses. Una sequía, en 1869, agravó más la situación. Sinembargo, gracias al nuevo sentido de nacionalidad que lasdesgracias de los últimos años habían dado a México, a laenergía del discutible general Sostenes Rocha, y a figuras comoMatías Romero, los próximos años no constituyeron un fracasototal.
En cuanto a la legislación durante los últimos años de Juárez:en 1867, Sebastián Lerdo de Tejada propuso en balde aquellasreformas que hubieran podido hacer funcionar la Constitución de 1857,tratando de devolver cierta independencia al ejecutivo frente alcongreso, pero no tuvo éxito (sólo el 13 de noviembre de 1874,cuando era presidente, logró algunas de sus propuestas: élretomo al bicamerísmo y la reintroducción del vetopresidencial). México había sufrido una total desorganización enmateria militar, cosa natural en un ambiente de guerra civil,mezclado con Intervención extranjera. Habían surgido Múltiplesfuerzas~irregulares, improvisadas, a menudo dedicadas al saqueo.
177
Así se impuso la gran reforma del ejército mexicano, de septiembrede 1867.
Desde 1867 observamos también un serio esfuerzo para mejorarla educación pública. A este tema se refieren la Ley Orgánicade la Instrucción pública Federal, del 2 de diciembre de 1867,que da una nueva base a la educación pública distrital, ,colocándola bajo la égida del positivismo (A. Comte), corrienteantimetafísica pragmática. De esta reorganización nació laEscuela Nacional Preparatoria, como base a las diversas carrerasProfesionales, con un bachillerato variable según lasnecesidades de éstas. Consúltese para esta materia también laley del 24 de enero de 1868 y la del 15 de mayo de 1869, con sureglamento del 9 de noviembre de 1869.
Un importante Propulsor de estas medidas fue Gabino Barreda,el cual, por ser convencido positivista, introdujo un tonopragmático, antimetafísico en la educación mexicana.
La enseñanza pública era gratuita desde 1867 y, además, desde1869, Iaica (sustituyéndose la enseñanza de la religión por laasignatura de moral,). Como entonces, México ha insistido enestos rasgos de la enseñanza (en la actualidad, la educaciónimpartida por la Federación, los estados y los municipios esgratuita, y toda educación, impartida por el Estado o porparticulares, tratándose de la primaria, secundaria, normal,obrera o campesina -, debe ser ajena a cualquier doctrinareligiosa; además, la educación primaria es obligatoria -aunque, por otra parta, nos faltan todavía escuelas para toda lajuventud escolarisable).
También merece mención la ley del 30 de mayo de 1868, en laque se trata de esbozar cierta "clasificación de rentas", o sea,distribución entre los estados y la Federación de categorías deimpuestos. Como en los intentos anteriores (4 de agosto de
177
1824, 17 de septiembre de 1846, 27 de abril de 1847, 29 de mayode 1853 y 12 de septiembre de 1857) esta ley tampoco llevó haciauna delimitación exhaustiva en esta Importante materias. Yamencionamos la nueva Ley Orgánica del Amparo, del 20 de enero de1869. Además, varias normas de estos años incorporaron sanosprincipios de organización, de "higiene jurídica", sin fondoideológico especial (por ejemplo, el establecimiento de laobligatoriedad de las leyes por el hecho de publicarse en eldiario oficial -16 de agosto de 1867-, la reforma de la monedadel 28 de noviembre de 1867; la importante Ley Orgánica deNotados y Actuarios del Distrito Federal - 29 de noviembre de1867-,- una Ley sobre la protección de antigüedades nacionales -28 de agosto de 1868- y el establecimiento del SemanarioJudicial de la Federación -8 de diciembre de 1870-).
El 15 de junio de 1869 se introdujo en el procedimiento penaldel Distrito Federal el jurado popular, sistema que no dio buenresultado y que en la actualidad es reducido al nivel mínimo porla constitución; y el 4 de diciembre de 1869 se introdujo lalibertad bajo fianza. Interesante es también la reorganizaciónde la enseñanza superior durante esta fase del liberalismomexicano: el triunfo liberal llevó, una vez más, hacia lasupresión de la Universidad (14 de septiembre de 1857,Comonfort), y la victoria temporal de los conservadores; Iuegohacia su restauración (5 de marzo de 1858, Zuloaga),estableciéndose el mismo tiemp
o nuevas bases para su funcionamiento"'; luego, Maximilianoregresa a la posición del liberal Comonfort, y decreta una vezmás la supresión (30 de noviembre de 1865), dispersándose parael resto del siglo la enseñanza sobre diversas Instituciones,dependientes del gobierno (con excepción de los estudiosteológicos y filosóficos, que pronto fueron abolidos). MásImportante aún seria el movimiento codificador mexicano, en los
177
próximos años. En primer lugar debe mencionarse, al respecto,el Código civil para el Distrito Federal y el Territorio de la Baja California, del 13 dediciembre de 1870.
Ya la Constitución de Cádiz, en su artículo 159, habla previsto laelaboración de un Código civil, pero, a pesar de esto y de lamoda codificadora desencadenada por el ejemplo de Napoleón,México tardó mucho en sustituir el confuso derecho civil,heredado de la fase colonial, por un propio derecho,sistematizado concisamente en un código moderno, Un intentoprivado de Vicente González Castro no llamó la atención, y lahistoria del código comienza cuando Juárez encargó a JustoSierra (padre) hacer un proyecto.
Éste fue publicado en 1861 (Póstumamente) y sometido a unaComisión Revisoral que, después de una interrupción, continuófuncionando bajo el imperio para producir en 1866, los primeroslibros del código, antes mencionados. Después de la caída delImperio, una nueva comisión, con Yáñez, Lafragua, Montiel, Dondéy Egula, los hizo todavía algunas modificaciones, y finalmente,el 13 de diciembre de 1870, fue promulgado el Código civil para elDistrito Federal y la Baja California, que sirvió de modelo para losdiversos estados de la República. Este clásica de los códigosciviles del siglo pasado, para un código civil español que, en1852, había publicado García Goyena (sus famosas Concordancias,obra llena de interesantes datos de comparado), y también alCódigo civil chileno, obra de Andrés Bello (1855).
Desde 1862, una comisión había estado trabajando para uncódigo penal del D.F., que dobla sustituir el conjuntoheterogéneo de normas, heredadas de la fase virreinal, Mochkadasy edicionadas por diversas normas emanadas de las autoridadesdel México Independiente. Los trabajos fueron interrumpidos porel Imperio de Maximiliano (durante el cual fue declarado
177
aplicable el Código Penal francés), pero una nueva comisión (AntonioMartínez de Castro, José María Lafragua, Manuel Ortiz deMontellano Y Manuel M. de Zamacona), que pudo aprovechar elProyecto para el Código penal español de 1870, trabajó desde 1868 yprodujo el código penal para el D.F. y B C. (1871) del 7 dediciembre de 1871, que comenzó a regir en el D.F. y elTerritorio de la Baja California, y, además, en toda laRepública en materia federal, desde el 1° de abril de 1872.También este código fue limitado por los estados de la República(con la excepción del Estado de México).
Poco después de una precaria reelección en una lucha electoralen la cual figuraban Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díazcomo adversarios, Juárez muere, en 1872. Le sucedió S. Lerdo deTejada, culto y capaz (aunque también con aspectos de slick dandy,caracterizado por su desconfianza en las inversionesnorteamericanas, desconfianza que lo llevó al extremo decombatir el contacto ferrocarrilero con el poderoso vecino:"entre fuerza y debilidad conviene mantener un desierto..."
Bajo su régimen fue promulgado el Código de procedimientos civiles parael Distrito Federal, y el Territorio de la Baja California (13 de agosto de 1872).Además, como ya mencionamos, el 13 de noviembre de 1874 serestableció el bicameralismo. Importante era, sobre todo, parala incorporación de los principios de las Leyes de Reforma a laconstitución en 1873. También merece atención la Ley deltimbre, del 1 º de diciembre de 1874.
La creciente impopularidad del nuevo presidente preparó elcamino para la revolución de los porfiristas (Plan de Tuxtepec).Poco después, Lerdo salió de la República y de 1876 a 1910,Porfirio Díaz dirigió los destinos del país. México hubierapodido encontrar una suerte peor.
177
CAPÍTULO IX
EL PORFIRISMO
A. ASPECTOS GENERALES
De 1876 a 1911, México vive de nuevo bajo un despotismoilustrado, hasta hace poco bastante desacreditado, pero desdemuchos puntos de vista comparable al régimen de los mejoresBorbones. Los principales medios para conservar el poder era éldivide etimpera y la censura; sólo como último recurso, ProfirióDiez recurrió al crimen político.
A pesar de los lemas de "Sufragio efectivo" y "no-reelección",que figuran en el Plan de Tuxtepec (1876), el sufragio,manipulado por el poder ejecutivo, llevó hacia la reelecciónrepetida del general Porfirio Diez, de 1876 a 1910, con unintervalo entre 1880 y 1884 (durante el cual el presidenteManuel González, algo vanidoso, amigo de don Porfirio, 'guardabael trono caliente" para éste, el cual, entre tanto, se retirómodestamente a la gubernatura de Oaxaca y luego a la SupremaCorte).
Después de los desórdenes que México había sufrido desde 1810,la paz porfiriana - una paz algo protodana- vino como un bálsamo.Durante el primer periodo, don Porfirio tuvo que liquidar aalgunos enemigos políticos, pero el tan llevado y traídoasesinato de los nueve pretendidos lerdistas en 1879, el peorcrimen político de aquellos años, fue poca cosa en comparacióncon la horrenda cosecha de víctimas que la política mexicanahabía costado durante los regímenes anteriores; en general, la
177
política de 'pan o palo" de don Porfirio se destacafavorablemente de la de otros dictadores que este continente haproducido; era notable la generosidad del caudillo en relacióncon sus antiguos adversarios. Sin embargo, si éstos noaceptaban su amistad, adobada de importantes favores, donPorfirio recurría a otros medios para callarlos.
Especialmente desde su matrimonio con Carmela Romero, hija deuno de sus adversarios (Roniero Rubio, al que pronto vemos comoministro de Gobernación), se notaba que la esposa lograbasuavizar algunos aspectos ásperos de su ya maduro marido, y elaspecto paternal comienza a predominar, desde entonces, en lapolítica de don Porfirio.
Desde la década de 1890, los "científicos' alrededor deldictador (su "caballada"), inspirados en el positivismo deAugusto Comité comenzaron a dar un nuevo sabor cultural, muyeuropeizado, al porfirismo. Finos historiadores como JustoSierra, Bulnes (el destrozador de ídolos), Genaro García (cuyamagnífica biblioteca es ahora una parte importante de la famosaLatín Americon Collection de la Universidad de Texas, en Austin), CadosPereyra, Riva Palacio, García Icazbalceta, Alfredo Chavero, JoséMaría Vigil, Francisco Sosa y otros, además de algunos literatosy músicos nacionales, domaron la dictadura de una nueva aureolade erudición y estética, y la capital recibió un toque de lo queen aquella época se consideraba "el último grito" (el monumentomás llamativo, al respecto, es el Palacio de Bellas Artes, ahorapara cada uno de nosotros tan cargado de recuerdos yasociaciones, que ya es difícil rechazarlo por fríasconsideraciones estéticas, por justificadas que sean).
También en materia jurídica floreció una interesanteliteratura. importantes autores de esta época son: JacintoPallares - adversario de don Porfirio- (autor de El poder judicial, El
177
derecho mercantil mexicano y Curso completo de derecho mexicano), José MaríaLozano (Tratado de los derechos del hombre, 1876), Ignacio Vallarta (ElJuicio de Amparo y el Writ of Habeas Corpus; Votos; Cuestiones constitucionales),Emilio Rebasa (cuyo Artículo 14 ya fue publicado fuera de la faseporfirista); además autor importante por El juicio constitucional y Laconstitución y la dictadura - también publicado bajo el título de Laorganización política de México-), J.A. Mateos Alarcón (Lecciones de derechocivil), A. Verdugo (Principios de derecho civil mexicano, junto con J.Portillo), Montiel y Duarte (Derecho público mexicano), CastilloVelasco (Derecho administrativo, Amparo), Pablo y Miguel S. Macedo, L.C. Labastida, Wlstano Luis E. Orozco, E. Calva, F. de P. Segura,etcétera.
Importantes compilaciones, efectuadas en aquella fase,facilitaban la labor del jurista-investigador; entre ellassobresalen: la Historia parlamentaria de los congresos mexicanos de 1821 a1857, en 25 volúmenes, por J.A. Mateos (1 877-1912) y la obra deM. Dublán y J. M. Lozano, Legislación Mexicana, que cubre, en 47tomos, parte de la legislación virreinal (desde 1687) y elderecho de México independiente hasta 1 909.
Es también una fase caracterizada por interesantes revistasjurídicas, insuficientemente consultadas por el investigadormoderno (sobre todo por falta de buenos índices de susmaterias): el Anuario de Legislación y jurisprudencia, dirigido porPablo y Miguel S. Macedo, que fue publicado por secciones(legislación, casación, jurisprudencia federal y local, estudiosjurídicos; 1884-1898); la Ciencia jurídica (1894-1903) con sussecciones: federal, penal, civil, de oratoria forense, desesiones de la academia, doctrinal, de disertaciones y decrítica jurisprudencial (esta revista, en la que colaboró A.Verdugo, también publicó una "biblioteca" de monografíasjurídicas); El derecho, órgano de la Academia Mexicana deJurisprudencia (1868-1898), con A. Verdugo, Ramos Pedrueza y de
177
la Hoz; El Foro (1 873-1895), en el cual colaboraron eminentesjuristas, como: Miguel S. Macedo, Jacinto Pallares, José ivesLimantour, Lozano, etc,; La Revista de legislación y jurisprudencia (1 889-1904?), con Emilio Rebasa, Víctor Manuel Castillo y muchosotros.
Cuando don Porfirio llegó al poder, el capital extranjero nose interesaba mucho por México; se encontraba espantado por laperpetua insolvencia del erario (que tenía que recurrir apréstamos forzosos, impuestos excepcionales, etc.), desanimadopor los pobres resultados obtenidos en materia minera por losinversionistas británicos, y posiblemente influido por la prensainternacional, tan adversa a México después de la tragedia deMaximiliano. Así, antes de poder atraer los capitalesextranjeros necesarios para desarrollar la economía nacional,era necesario poner orden en la deuda pública y en materiaimpositiva.
En cuanto a la deuda exterior, ésta principalmente consistíaen los mencionados préstamos ingleses de 1824-1826, crecidoshasta unos cien millones. Una deuda adicional, suscrita por elgobierno de Maximiliano (112 millones), fue desconocida por elposterior gobierno liberal. Entre las hazañas del gobiernoporfirista encontramos las conversiones de la deuda pública, en1885 y 1888, a una tercera parte, bajo un régimen de intereses yamortización muy razonable con el cual México cumpliódisciplinadamente, de modo que en los próximos decenios obtuvocrédito público en mercados extranjeros, bajo términosfavorables.
Cuando abdicó don Porfirio la deuda exterior había subido aunos 250 millones de dólares, cantidad ampliamente justificadapor las sensatas inversiones públicas (una deuda pública esgrande o pequeña, según las inversiones a las que corresponde).
177
También el aspecto impositivo mejoró considerablemente duranteel porfiriato, con ayuda de competentes colaboradores comoMatías Romero, Manuel Dublán y finalmente José Ives Lirnantour.A Matías Romero se debe la sustitución del papel segado por elimpuesto del timbre (Renta Interior del Timbre), del 8 de enerode 1885. Otra mejora técnica fue la sustitución del impuestoindirecto sobre la minería, por un impuesto directo sobre leeutilidades de cada empresa. Por otra parte, la lucha contra lasalcabalas, que caracteriza todo el régimen de don Porfirio, nofue coronada de un éxito total.
Sobre esta base, don Porfirio logró interesar al capitalextranjero, para que viniera a llenar los huecos, dejados por lainsuficiencia del capital nacional, o por la aversión de éste asalir de su campo favorito, que era la inversión en bienesraíces. A fines del régimen de Porfirio Díaz, la inversiónextranjera total ascendía a unos 1 700 millones de dólares, delos cuales 650 millones correspondían a los Estados Unidos, 500millones a Inglaterra y 450 millones a Francia. Además, esimportante la distribución sobre los objetos de inversión, algomás de una tercera parte correspondía a los ferrocarriles, (eneste aspecto, los Estados Unidos y la Gran Bretañapredominaban); algo menos de una tercera parte correspondía a laminería, incluyendo la explotación petrolera (sobre todo capitalnorteamericano) y el resto se encontraba repartido entre bienesraíces, la banca, la industria, el comercio y servicios públicos(telégrafos, tranvías, electricidad, teléfonos, etcétera).
Entre estas inversiones tenía especial importancia para launificación nacional el estímulo dado a la construcción deferrocarriles. Ya desde la época de Santa Anna encontramos queel gobierno se interesaba por este temas; sin embargo, laimportante línea México - Veracruz no pudo inaugurarse hasta1873. Desde entonces observamos una intensa actividad
177
legislativa alrededor de los ferrocarriles. Así, en vez deencontrarse la mitad de la fortuna del País en manos de laIglesia, como en 1810, ahora, cien años después, la mitad seencontraba en manos de extranjeros, con dos importantesdiferencias (y mejoras): los extranjeros eran un grupo menosunificado que la iglesia, y habían aportado gran parte de loque poseían en 1910, en forma de inversiones originales y know-how, mientras que la iglesia había acumulado una porciónconsiderable de capital bajo presiones terrestres o recurriendoa promesas o amenazas de índole ultraterrenal (por otra parte,debe reconocerse que parte de la fortuna eclesiástica había sidoel producto del buen manejo de sus fondos y de la sensataadministración de sus fincas, y que una parte apreciable de losfrutos fue canalizada hacia la educación y la caridad).
B. LA LEGISLACIÓN PORFIRISTA.
De la abundante legislación de esta época, queremos mencionarlos siguientes puntos.
DERECHO CONSTITUCIONAL.
La prohibición constitucional de la reelección en elconstitucionalismo mexicano desapareció por etapas -. el 5 demayo de 1878 se prohibió al presidente y a los gobernadores lareelección para los cuatro años inmediatamente siguientes a surégimen; pero el 21 de octubre de 1887 ya se permitió por unasola vez la reelección inmediata, y el 20 de diciembre de 1890desapareció de la Constitución toda alusión a este tema.
Otras importantes modificaciones constitucionales,correspondientes al porfirismo, han sido la del 2 de junio 1882,
177
que atribuye al ejecutivo la facultad que antes tenía elcongreso, de conceder protección a inventos y mejoras; la del 15de mayo de 1883, que suprime el jurado en delitos de imprenta(muy en perjuicio de la franqueza de la prensa); la del 14 dediciembre de 1883 a la que nos referiremos más adelante; la del29 de enero de 1884 que versa sobre la competencia de lostribunales federales; y la del 1° de mayo de 1896 (conantecedente en la del 22 de noviembre de 1886), que suprime lasalcabalas y prohibe a los estados la emisión de timbresfiscales.
NORMAS INFERIORES A LA CONSTITUCIÓN.
La corriente de los grandes códigos mexicanos, distritales yfederales, ya iniciada bajo Juárez, se continúa con brillo, yalrededor de ellos hallamos muchas otras leyes, generalmente debuen nivel técnico.
DERECHO PRIVADO.
Catorce años después del Código Civil de 1870, el Distrito Federalrecibió un nuevo código de esta matedá7. Las principalesdiferencias entre el C6digo Civil de 1884 y el anterior fueron la(no muy acertada) supresión de la portio legítima (figura tanrecomendable para reducir los efectos dañinos del capricho deltostador en perjuicio de los miembros de familia más cercanos),la supresión de la in integrum restitutio y la interdicción porprodigalidad.
Observemos aquí que los códigos civiles de 1870 y 1884, y loscódigos de los estados, inspirados en ellos, no permitían ladisolución del vínculo matrimonial por divorcio, sino sólo laseparación de los cónyuges.
177
DERECHO MERCANTIL.
Una enmienda constitucional del 14.XII.1883 otorgó a laFederación en 1883, la facultad exclusiva de legislar en estamateria - incluyendo las instituciones bancarias- (y en lamateria minera), y ya en 1884 México recibió su primer Código decomercio federal (Código Barrando), inspirado en el código italiano de1882 (ya el 11 de diciembre de 1805 el Código Barranda sufrió unaimportante reforma). También se elaboró poco después una leyespecial (10 de abril 1888) para reglamentar la sociedad anónima(al año después, esta materia volvió a entrar en el segundoCódigo de comercio (1890), para independizarse, nuevamente, en 1934).
Entre tanto, en 1885, España había promulgado su Código decomercio, y ya en 1889 México recibió un nuevo código en estamateria, que tomó en cuenta algunas soluciones españolas (estecódigo entró en vigor el 1º de enero 1890). Este código todavíaes sí vigente (sin embargo, no queda más que un torso de la obraoriginal, ya que, una trae otra, importantes materias del mismoencontraron reglamentación en leyes federales especiales, sobretodo a partir de 1932; ya desde 1929 hubo varios proyectos paraun nuevo Código de comercio - siendo el último de 1960 , peroninguno prosperó).
Mencionemos aún, en relación con esta materia, la Ley sobre elExtravío y la Caducidad de Títulos de Crédito, de 1898.
Además, el 28 de noviembre de 1889, México recibió una leysobre marcas, sustituida después por la del 17 de diciembre de1897, y el 7 de junio de 1890 una Ley de Patentes, inspirada enlos derechos belga y francés. Para hacer el ambiente másatractivo, se suprimió el 2 de junio de 1896 el principio de laexplotación forzosa, necesaria para Conservar una patente. En
177
1903, las leyes anteriores fueron sustituidas por una de MarcasIndustriales y de Comercio y otra de Patentes (en la que aúnfalta el examen de la novedad de la invención en cuestión, o dela existencia de patentes previas). El 7 de septiembre de 1903México se adhirió a la Convención de París, de 1683, para laprotección de la propiedad industrial.
VIDA BANCARIA.
Ya mencionamos el Banco de Avío, que funcionó en México del 16de octubre de 1830 el 23 de septiembre de 1842. Más éxito tuvoel Banco de Londres y México y Sudamérica, originalmente consede en Londres, que por Iniciativa de Guillermo Nevogoldfuncionó en México desde el 22 de junio de 1864 (la sucursalmexicana fue fundada bajo el amparo de las leyes del imperio deMaximiliano, pero la concesión fue revalidada en virtud de laley del 20 de agosto de 1867). El 21 de agosto de 1889 la razónsocial fue transformada en Banco de Londres y México, S. A.
Desde 1872 funcionaba en México también un banco hipotecarlo,y en 1881, bajo la presidencia de González, el Banco Nacional deMéxico, con capital francés", vino a enriquecer el panoramabancario de este país. Desde entonces era frecuente la creaciónde nuevos bancos, muchos de los cuales emitían sus propios billetes,de que le era imposible al gobierno llevar a cabo una sensatapolítica monetaria y crediticia central que en tiemposposrevolucionarios, México logró centralizar la emisión de papelmoneda de en manos del gobierno federal. El 19 de noviembre de1897, una ley sobre Instituciones de crédito vino a organizaresta esencial rama de la vida económica.
177
MINERÍA.
La legislación respectiva fue revisada y modernizada en variasocasiones: las Ordenanzas de 1784 ya eran démodées. Un cambioconstitucional del 14 da diciembre de 1883 federaliza estamateria (el hombre detrás de esta medida fue Carlos Pechem) y laLey de Delegación de Facultades Legislativas, del 15 dediciembre de 1883 para luego el camino para el Código federal minerodel 22 de noviembre de 1884 y, después la Ley Minera (1892) del 4de julio de 1892. Éstos acercan la propiedad sobre el subsueloal régimen común de la propiedad y hacen desaparecer elprincipio de la explotación obligatoria para la conservación delos derechos mineros (1892).
Esto, junto con la general mejora del ambiente económico ypolítico de México, atrajo al país la American Smelting andRefining Co., la Cananea Consolidated Copper Co. y otras grandesempresas mineras. Desde 1900, también la industria petroleracomenzó a desarrollarse. Importantes, al respecto, eran EdwardL. Doheny (Estados Unidos, Huasteca Petroleum Co.) y Pearson(Gran Bretaña, el Águila). La Ley Petrolera del 1 9 de enero de1 901 sigue la tendencia liberal que desde 1884 se manifiesta enmateria minera.
Observemos aquí que la "ley minera de 1909 inicia un modesto ytardío regreso en el largo camino de las concesiones exageradasal capital extranjero:"10 el grito de 'México para losmexicanos" (en realidad: 'México para los mexicanos con algo dedinero"), ya comenzaba a penetrar inclusive en las altas esferasdel gobierno.
MATERIA PENAL.
177
El Código penal del D.F., de 1871, fue modificado varias vecesbajo el porfirismo (26 de mayo de 1884; 22 de mayo de 1894; 6 dejunio de 1896: 5 de septiembre de 1896; 8 de diciembre de 1897;13 diciembre de 1897). Además, el 20 de junio de 1908 seestableció la pena de relegación en el derecho penal distrital.Una comisión, presidida por Miguel S. Macedo, que debía elaborarun amplio proyecto de reformas, no tuvo resultado prácticoinmediato; cuando, en 1912, el proyecto estaba listo, larevolución ya había comenzado. Sin embargo, el proyecto influyóen el Código penal del D.F. (al mismo tiempo código penal federal) de1931.
A la materia penitenciaria distrito se refieren la ley del 14de septiembre de 1900 (cuyo antecedente es un decreto del 13 dediciembre de 1897) y el Reglamento de la Junta de Vigilancia de Cárcelesdel 20 de septiembre de 1900. En materia penal federal cabemencionar los decretos del 30 de noviembre de 1889 y 11 defebrero de 1890 sobre la libertad provisional y bajo caución, laley reglamentaria de los artículos 104 y 106 de la ConstituciónFederal, del 6 de junio de 1896, que establece reglas especialesen cuanto a la responsabilidad penal de altos funcionariosfederales, la reglamentación de la extradición, de 1897, y laley reglamentaria del artículo 11 3 de la Constitución Federal,del 12 de septiembre de 1902, que reglamenta la extradicióninterestatal, dentro de la República.
MATERIA FORENSE.
En ésta se dio un importante acontecimiento reflejado en elmundo hispánico: la promulgación de la Ley de EnjuiciamientoCivil Española, de 1855, a su vez basada en la tercera Partida.Esta obra en realidad un código- influyó en el Códigoprocedimientos civiles del Distrito y Territorios Federales del
177
9 de diciembre de 1871, totalmente reformado el 15 de septiembrede 1880, y también en el interesante Código Béistégui de Puebla,del 10 de septiembre de 1880. Finalmente surgió de la discusiónsobre los defectos de estas obras, y del estudio de laliteratura española respectiva, el importante código del 15 demayo de 1884, que por varias generaciones hasta 1928, dominaríala práctica forense del Distrito Federal y serviría de modelo alos códigos procesal-civiles de los estados .
Importantes, también, son el Código de procedimientos civiles federales,del 6 de octubre de 189713, y el Código federal de procedimientos civiles,del 26 de diciembre de 1908. Por su común inspiración en lamencionada ley española, existe un mismo “aire de familia” enestos códigos federales y en los distritales ya mencionados.
En materia procesal-penal el porfiriato produjo los códigosdistritales del 15 de septiembre de 1880 (reformado el 24 dejunio de 1891) y del 6 de julio de 1894, y el Código federalrespectivo del 16 de diciembre de 1908. Además merece menciónla Ley de Organización del Ministerio Público Federal de 1908.Importante es la reglamentación del amparo, mediante la terceraley de amparo del 14 de diciembre de 1883 que ya admito amparocontra sentencias civiles. Desde el 6 de octubre de 1897, estamateria queda absorbida por el Código de procedimientos civiles Federalesde esta fecha; luego se refiere a ella la modificaciónconstitucional al artículo 102, del 12 de noviembre de 1908, yel Código de procedimientos civiles federales del 5 de febrero de 1909.Sólo en 1919 el amparo llegaría de nuevo a ser objeto de unalegislación aparte.
En cuanto a la organización judicial, mencionemos aquí tambiénla reglamentación de los juzgados (federales) de Distrito y delos Tribunales de Circuito en 1896. También a la justiciaadministrativa le tocó su turno, dentro de este enorme
177
movimiento de organización y modernización de la vida oficial:en 1898 se publicó la Ley sobre el Contencioso - Administrativo.
MATERIA ADMINISTRATIVA.
En materia fiscal con Importantes la lucha del porfirismocontra las alcabalas, la nueva ley general del timbre de 1887,los diversos aranceles (8 de noviembre de 1880, 30 de junio de1885, 1 º de marzo de 1887, 23 de octubre de 1891) y lasupresión de la zona libra (30 de junio de 1905) que desde 1858había existido en Tamaulipas, considerándose que la extensión dela red ferroviaria ya había acabado con el aislamiento de dichazona libre, de los otros centros mexicanos de abastecimientos,aislamiento que, en 1858, había justificado la creación de dichazona. Además, muchas nuevas normas se referían a laorganización Interna del fisco, a la facultad económica coactiva(5 de agosto de 1888), y al arreglo de la deuda nacional,interior y exterior.
Entre las medidas para ofrecer al país una base organizadapara su ascenso económico, debemos mencionar también lasreferentes a pesas y medidas, el sistema métrico, y el sistemamonetario (normas de 1905). A estas medidas de higieneadministrativa general podemos añadir también múltiples normassobre la materia de correos, como el primer Código postal del 10 deoctubre de 1883, o el Código postal del 23 de octubre de 1894, laorganización del catastro, en estos años, y la reglamentación dela expropiación, el 31 de mayo de 1882, 12 de junio de 1883 y elart. 8 del Decreto del 3 de junio de 1901.
Se contribuyó a la unificación nacional mediante la leyferrocarrilera, del 16 de diciembre de 1881, el reglamento de1883 para la construcción, conservación y servicio de
177
ferrocarriles, un decreto (muy centralista) del 5 de junio de1888 y la ley del 29 de abril 1899. La importancia del obreroferrocarrilero para la economía y administración del país hizode éste un elemento expuesto a agitación política, y hallamosvarias medidas porfiristas dirigidas contra los movimientossociales que surgieron en el medio ferrocarrilero.
También la Ley de Extranjería y Naturalización de 1886, obrasobre todo, de Ignacio L. Vallarta (y cuya exposición de motivoses todo un tratado de la materia) merece especial mención. En1909 se añadió a esta materia una ley sobre la inmigración. Deimportancia básica era, además, la Ley Orgánica de Secretaríasde Estado, del 13 de mayo de 1891. Además, hubo una abundantelegislación sobre los deberes de los funcionarios públicos.
En cuanto al derecho de aguas debe mencionarse la Ley (muycentralista) de Vías de Comunicación y de Aguas, del 5 de juniode 1888, el decreto del 6 de junio de 1894, que autorizaconcesiones para el aprovechamiento de aguas federales parariegos e industria y otro decreto del 18 de diciembre de 1896,que prevé una ratificación federal de las concesiones localespara la utilización de las aguas federales. La federalizaciónde la materia de aguas (y de las vías generales de comunicación)recibió un fundamento constitucional mediante la reforma del 20de junio de 1908, cuyo resultado es la Ley del 18 de diciembrede 1908 sobre el Aprovechamiento de Aguas de JurisdicciónFederal (reglamento del 31 de enero de 1911). Las ideasfundamentales de esta ley pasaron luego al quinto párrafo delartículo 27 de la Constitución de 1917.
La salubridad pública progresaba bajo el porfirismo, interalia bajo el impulso de los congresos médicos nacionales, desde1876, y por las actividades del Consejo Superior de Salubridadque, desde 1880, publica también su importante boletín. Al
177
doctor Eduardo Liceaga del el país el Código Sanitario de 1891, pocodespués mejorado mediante los códigos sanitarios del 10 deseptiembre 1894 y de 30 de diciembre de 1902. Además de la yaexistente ley del 2 de febrero de 1861 sobre la beneficenciapública, ya mencionada, México recibió ahora normas sobre labeneficencia privada (7 de septiembre de 1899 y 23 de agosto de1904), tema que tiene zonas de condominio con el de lasalubridad. Al lado de todos estos aciertos figura, empero, undesacierto: en 1900, la apertura del túnel de Tequizquiaccondenó a muerte, finalmente, los lagos del Valle de México, locual ha provocado problemas más serios de los resueltos, ademásde convertir atractivos paisajes en zonas malsanas, áridas,carentes de interés. Al lado de la sistemática deforestacióndel país, este ejemplo ilustra cuán frecuentemente este bellopaís ha sufrido en sus aspectos ecológicos y estéticos, por laindiferencia o mala información de sus gobernantes.
En materia forestal debemos mencionaría actividad del apóstoldel árbol", ingeniero Miguel Angel de Quévedo, el cual, desde elcomienzo del siglo, consiguió que el gobierno emprendiera tareasde reforestación e iniciara la enseñanza forestal. A pesar desus méritos, debe reconocerse que este hombre fue el punto departida para aquella actitud "romántica" frente al árbol a laque debemos la equivocada política de las vedas estériles, queconvierte el bosque en capital improductivo, y que nos hallevado hacia la situación actual, en la que los bosquesmexicanos rinden a la economía nacional sólo un diez por cientode lo que sería posible. Lo adecuado es proteger al bosque ensu totalidad, pero sacrificar el árbol cuando llega a sumadurez". En materia de educación fue meritoria la labor delporfirismo en beneficio de la educación media y superior(tratándose de la educación primaria, sus resultados han sidomodestos). El porfirismo había heredado de Juárez la ley del 15
177
de mayo de 1869 sobre la instrucción pública"'. Prontoobservamos nuevas ideas sobre esta importante materia, cuyoportavoz fue Joaquín Baranda, ministro de Justicia e InstrucciónPública, colaborando con Justo Sierra.
Interesante, al respecto, fue el experimento de la EscuelaModelo de Orizaba, con Laubaher y el suizo Rébsamen, desde 1883;constituyó un gran estímulo para la teoría y práctica de lapedagogía en México. El veracruzano Cados A. Carrillocolaborando con Rébsamen, inició una reforma de la escuelaelemental, y creó la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos,en aquella misma época. Es también la época de los congresospedagógicos de 1889 y 1891 (de los cuales el segundo subraya lanecesidad de una especial educación rural y de una uniformaciónnacional del criterio sobre la educación); desgraciadamente, laenemistad entre Baranda y José ives Limantour impidió varias delas necesarias reformas, aunque algunos proyectos importantesllegaron al diario oficial como la Ley de Instrucción PrimariaObligatoria del 28 de octubre de 1888, que establece comoobligatoria en el Distrito y los Territorios Federales lainstrucción elemental, laica y gratuita, con un sistema demaestros ambulatorios, en caso de necesidad (su reglamento salióen 1891).
Importantes son también el decreto del 19 de Mayo 1896 queotorga facultades al ejecutivo federal Para reglamentarlainstrucción Primaria Pública en el D.F., la ley del 19 dediciembre de 1896 (Ezequiel A. Chávez) sobre la enseñanzapreparatoria en el D.F. y los Territorios, la reforma de laenseñanza jurídica del 30 de diciembre de 1897, y el plan deestudios preparatorios, de 1901, de seis años, reducido a cincoaños en 1907. En 1910, cuando fue restablecida la Universidad(¿o fue creada una nueva Universidad?) se decretó laincorporación de los estudios preparatorios en la organización
177
de la Universidad. Una gran mejora se presentó el 16 de mayode 1905, cuando fue creada la Secretaría de Instrucción Públicay Bellas Artes, cuyo titular era Justo Sierra. El brillo que enmateria de humanidades y ciencias naturales circundaba a lasuniversidades de Francia, Alemania y los Estados Unidos, a finesdel siglo pasado, sugirió a la intelectualidad mexicana la ideade colocar nuevamente una Universidad en el centro de la culturanacional.
El gran propulsor de esta iniciativa fue desde luego, JustoSierra, y el 22 de septiembre de 1910, la UniversidadConstituida por la ley del 26 de mayo de 1910 fue inaugurada (o,quizás, reinaugurada: la cuestión de la continuidad entre laUniversidad de 1910 y la que fue clausurado en 1865 escontrovertida). Desde el comienzo del porfirismo tambiénobservamos la preocupación del gobierno por la enseñanzatécnica, no universitaria (Protasio Tagle), y por la formaciónde maestros para escuelas primarias (fundación de la EscuelaNormal para Profesores en el D.F. en 1887). En 1879 se publicóel Reglamento de las Escuelas Regionales de Agricultura (laprimera de las cuales se fundó en Morelos). Tampoco fuedescuidada la educación de adultos (Reglamento de EscuelasNocturnas para Adultos, 16 de noviembre de 1896).
A pesar de los esfuerzos de loables colaboradores de donPorfirio, a partir del ministro de Justicia e InstrucciónPública, Protasio Tagle (1877-1879), la situación educativapopular era triste. En 1910, un 75% de los niños en edadescolar no tenían acceso a escuelas, y sobre un total de 70 930centros de población sólo hubo un total de 12 418 escuelasprimarias oficiales. Como resultado, más de las tres cuartaspartes de la población era analfabeta . En relación con lacultura nacional cabe recordar que el 3 de junio de 1896 y el 11de mayo de 1897 fueron expedidas normas sobre las concesiones
177
para exploraciones arqueológicas, y para la nacionalización delos monumentos precortesianos.
MATERIA MILITAR Y NAVAL.
Las ordenanzas del 24 de marzo de 1881 sustituyeron en variospuntos la Ordenanza Naval de 1793. Merece especial atención latotal refundición del derecho militar en esta fase (Código de justiciamilitar del 16 de septiembre de 1892, luego derogado por el del 11de junio de 1894; Ordenanzas de Ejército y de la Armada, 15 de junio de1897; Ley de organización y Competencia de los TribunalesMilitares del 1 de agosto de 1897 y luego del 13 de octubre de1898 reformada el 19 de febrero de 1909; Ley de Procedimientospenales en el Fuero de Guerra de( 15 de agosto de 1897; LeyPenal Militar del 30 de agosto de 1897 y fuego del 13 de octubrede 1898; Ley Penal para la Armada del 31 de agosto de 1897).Poco después vino la Ley Orgánica del Ejército Nacional (30 deoctubre de 1900).
REPARTICIÓN DE LA TIERRA.
Un grave problema nacional era el de procurar que tantastierras baldías llegaran paulatinamente a ser colonizadas pormexicanos o, a falta de mexicanos interesados, por extranjeros,importante materia que desde la Constitución de 1857 correspondíaclaramente a las autoridades federales.
Un intento de repartirlos terrenos baldíos entre personas querealmente establecieran allí sus ranchos, se encuentra en lasleyes de colonización del 31 de mayo de 1875 y del 15 dediciembre de 1883 (con reglamento del 17 de julio de 1889)21.Esta última previó que compañías deslindadoras determinasen
177
exactamente en cuáles tierras no había títulos suficientes, paradeclarar las propiedad nacional y fraccionaria en beneficio decolonizadores que recibirían un máximo de 2 500 hay por persona.
Por sus servicios, tales compañías deslindadoras recibiríanuna tercera parte de los terrenos en cuestión. Como resultabadifícil encontrar a colonizadores adecuados, la ley del 26 demarzo de 189421 vino a confirmar los derechos adquiridos por lascompañías sobre los terrenos así deslindados, eximiéndoles desus obligaciones, y el resultado final de esta política, en vezde un fraccionamiento de la tierra entre pequeños propietarios,fue un aumento de los latifundios; además, los indiosindividuales o núcleos de indios, incapaces de probardebidamente sus derechos, perdieron los terrenosinsuficientemente titulados. Todo intento de protesta contralos abusos de las compañías deslindadoras y los grandesterratenientes fue suprimido con ayuda de la temida policíarural, aplicándose en casos serios incluso la "ley fuga".
Desde 1890 es evidente la intensificación de la política dereducir a propiedad particular los “ejidos” de los pueblos (paraeste concepto, véase el tercer capítulo de este libro; aquí esuna figura de derecho indiano, no del actual derecho agrario) ylos terrenos "de común repartimiento". En relación con estamateria también debemos mencionar la clasificación de losterrenos baldíos del 9 de febrero de 1885, reformada el 26 demarzo de 1894 y el decreto del 28 de noviembre de 1896, queautoriza al ejecutivo para que ceda gratuitamente terrenosbaldíos a los labradores pobres y a nuevos centros de poblacióny el decreto del congreso del 30 de diciembre de 1902, queestablece nuevas bases para la clasificación, el deslinde y laenajenación de los terrenos baldíos.
177
En 1910, un 80% de los campesinos no tenían tierra propia,mientras que unas tres mil familias tenían en su poder la casitotalidad de la tierra utilizable del país. Con este aspectosombrío del porfirismo se relaciona también la serie deinjusticias cometidas en perjuicio de los yaquis, con el fin deprivarlos de sus tierras (por ejemplo, la ejecución del líderCajeme, auténtico héroe popular, y la venta de miles de yaquiscomo esclavos - sobre todo a los terratenientes de QuintanaRoo-). También los mayas fueron víctimas de represión, en 1884.
El sistema de las deudas transmisibles de padres a hijos,apuntadas en las tiendas de raya, había creado una forma modernade esclavitud. Sólo si el nuevo amo estaba dispuesto a liquidarla deuda, un peón podía cambiar de hacendado; si salía sin dejarla cuenta saldada, la fuerza pública lo devolvería a su originalamo acreedor.
La Iglesia católica en esta época. Para enseñar la necesariahumildad y abnegación cristianas a los sufridos peones, sincuyas calidades el sistema no podría funcionar limpiamente, losterratenientes se apoyaban en el clero, y la influencia de lacatólica doña Carmela sobre su originalmente anticlerical maridoayudaba también para devolver al clero, mexicano importado,parte del prestigio que había tenido antes de la Reforma (sinllegarse jamás al extremo de derogarse formalmente lalegislación anticlerical de Juárez).
Importante para la historia de la Iglesia mexicana de estosaños fue el concilio Plenario Latinoamericano, de Roma, 1888-1889, en el cual la Iglesia mexicana tuvo una participaciónimportante.
RELACIONES INTERNACIONALES.
177
En esta materia se observa, por parte del México porfiristagran actividad firmándose múltiples tratados (para el arreglopacífico de los conflictos internacionales, 1901; para elarbitraje obligatorio; para la protección de la propiedadindustrial, 1903; y otros) y adhiriéndose México a diversasconvenciones mubilaterales (de amistad, comercio, navegación,protección de marcas, de propiedad literaria, industrial,extradición, etcétera). A esta fase pertenece también elarbitraje respecto del Chamizal. Recordemos también que Méxicofue seleccionado como sede de la Segunda Conferencia de la UniónPanamericana (actualmente la OEA), en 1901 1902.
C. LA OTRA CARA DE LA MEDALLA
Finalmente, todo el brillo económico y cultural del porfirismoya no pudo ocultar los aspectos negativos del régimen: lasinjusticias cometidas en perjuicio del indio campesino, elfraude electoral, el favorecimiento excesivo del extranjero('México es la generosa madre de los extranjeros, la madrastrade los mexicanos"), la creciente distancia entre los ricos ypobres.
A fines del régimen, el descontento del disperso proletariadoagrícola encontró un aliado en el rencor del más concentrado yconsciente proletariado industrial. En 1906, el gobiernosuprimió las huelgas en las minas de Cananea'6 (Sonora) elcapital estadounidense- y en las fábricas de textil de RíoBlanco (Veracruz) - de capital francés -.
En 1908, una importante huelga ferrocarrilera fue levantadabajo amenazas del gobierno (amenazas, que tenían gran fuerza, acausa del recuerdo de los tristes acontecimientos de Río Blanco)y una huelga en Tizapán (1909) no corrió mejor suerte. Todo
177
esto dejó mal sabor en el creciente sector liberal de la clasemedia.
En la misma época, en el programa del Partido liberal (1906),de Ricardo Flores Magón se manifiestan desiderata laborales yagrarios que en aquel año parecieron utópicos, y que, sinembargo, en gran parte se convirtieron en realidad, a través dela Constitución de 1917. Otros augurios del triste final que tuvo elrégimen porfirista fueron la publicación de Los grandes problemasnacionales de Molina Enríquez, obra tan crítica del porfirismo, quellamó mucho la atención y fue muy comentada, y el alojamientoentro don Porfirio y el doctor Vázquez Gómez, la voz de laconciencia del dictador - alejamiento causado por la incapacidaddel régimen para detener la deforestación y erosión- dosenemigos de México que siguen atacando con éxito la base denuestra nación, sobre todo desde los treinta.
En este ambiente de presagios adversos, don Porfirio trató dellevar a cabo un peligroso viraje desde las empresasnorteamericanas a las europeas. Añádase a esto el hecho de queel dictador se volvió viejo, y que su capaz "caballada" llamabamenos la atención de la fantasía popular que la imagen delanciano, paternal protector de la paz pública, y fácilmente secomprenderá que en esta tierra de volcanes todo estaba listopara otra explosión. El centro de esta revolución era unapersona, inverosímilmente inadecuada para la vida política,Franciso I. Madero, de una rica familia de origen portugués-judío, espiritista, vegetariano, cuyo carisma no puedeexplicarse, ni por su aspecto físico, ni tampoco por el timbrede su aguda voz. Lo que más impresionó, fue quizás, su radiantebondad e ingenuidad, pero estas cualidades fueron en partecompensadas por la actitud de su hermano Gustavo, tan distintode Francisco. En 1908, éste había publicado una obra, bastanteconfusa, mal escrita y ni siquiera antiporfirista, La sucesión
177
presidencial en 1910 (más bien dirigida contra el vicepresidente,Corral, que contra el anciano dictador).
Cuando en 1910, después de una entrevista personal con donPorfirio, Madero comprendió que éste no podía aceptado comopróximo vicepresidente, se volvió completamente antiporfirista,y pronto se encontró detenido. A pesar de sus declaraciones aJames Creelman, periodista norteamericano, de que iba aretirarse para 1910, don Porfirio se hizo reelegir, junto conRamón Corral, el vicepresidente. Desde este momento, la banderadel movimiento antiporfirista fue el Plan de San Luis Potosí(concebido por Madero en la cárcel de San Luis Potosí, ypublicado luego en Texas). En mayo de 1911, bajo noticias devictorias militares del maderismo, v obtenidas por Orozco y"Pancho Villa" (Doroteo Arango) en Ciudad Juárez, don Porfirioabdicó, saliendo luego a París, donde murió cuatro años después.Cuando abandonó el poder, el honrado viejo dictador dejó en lasarcas de la nación la cantidad, considerable para aquella época,de 62 millones.
177
CAPÍTULO X
LA REVOLUCIÓN MEXICANA
So fout a sky clears not without a storm...
Shakespeare
A. DESARROLLO GENERAL.
Tras la reelección de don Porfirio, Francisco I. Madero habíahuido del país, y probablemente hubiera abandonado susambiciones políticas, si Doroteo Arango (Francisco Villa) yPascual Orozco no hubieran iniciado un movimiento armado, queindujo a Madero a regresar para colocar su Plan de San LuisPotosí (octubre 1910) entre las manos de estos caudillos.
Así se fue desencadenando un movimiento, cuyo alcance Maderonunca hubiera podido prever, el cual costó cerca de un millón devidas, y que llevó hacia resultados políticos que él mismo (ysobre todo sus opulentos familiares) habrían contemplado conconsternación. Este movimiento, la Revolución Mexicana, llegó aser una de las auténticas revoluciones latinoamericanas (al ladode la boliviana, la fracasada revolución guatemalteco, y lacubana); revoluciones que no sustituyeron una elite por otra,sino que afectaron profundamente la estructura social y el modode pensar. En ella hallamos como motores, por parte de la eliterevolucionaria, idealismo combinado con indignación por lasituación existente; por parte del proletariado, una toma de
177
conciencia de su situación miserable; y por parte de varioselementos, arriba y abajo, afán de aventura y sed de botín.
Después de la revolución armada, durante la fase de su"institucionalización' (que continuó hasta la Segunda GuerraMundial), la motivación de los líderes fue a menudo el Idealismo(nacionalista o con perfiles Ideológicos supranacionales) y aveces también la simple búsqueda del poder y de ventajasmateriales: es muy difícil determinar en qué proporción estosdiversos ingredientes psicológicos de la Revolución Mexicanacontribuyeron a sus resultados, y siguen contribuyendo a laevolución de su ideario y de sus alcances prácticos.
Es indiscutible, empero, que la revolución ha aumentado lacapilaridad social en México, ha mejorado la distribución de latierra, y ha aumentado la estabilidad política, abriendo almismo tiempo la opinión pública para ideas socialesprogresistas, y moderando la influencia del clero y del capitalextranjero; todo esto sin limitar excesivamente la libertad deexpresión.
Como resultado, desde hace varios decenios México se destacafavorablemente de otros países latinoamericanos, y aunque lacrítica siempre es útil para que las autoridades no se duerman,muchas de las explosiones emocionales contra los herederosoficiales del ideario de la revolución carecen de la objetividadque proporcionarían la retrospección histórica y la comparacióncon otros países que se encuentran en vía de desarrollo.
Después de la abdicación de Porfirio Díaz, el 7 de junio de1911, Francisco I. Madero entró en la capital y un presidenteinterino comenzó a preparar elecciones honradas. En esta épocatambién se puso en contacto con Emiliano Zapata, jefe de unaconfederación de guerrilleros, hombre de una obsesiva fidelidada su gente", no tanto interesado en ideologías supranacionales o
177
siquiera en un general socialismo agrario nacional, sino másbien en el problema concreto de la distribución de la tierra enMorelos (en aquella época la cuarta región azucarera del mundo,después de Hawai, Cuba y Puerto Rico, lo cual había estimuladola aclaración ilegal de tierras comunales por parte de losgrandes productores). Zapata ofreció terminar su rebelión en elmomento que el nuevo gobierno lograra imponer una reformaagraria.
En octubre de 1911, mediante elecciones limpias, Madero salióelegido como presidente y Pino Suárez como vicepresidente. Elnuevo gobierno, empero, no inspiró mucha confianza en cuanto asu buena voluntad y capacidad para imponer una eficaz reformaagraria. Ya pronto, el 28 de noviembre de 1911, Zapata y suscolaboradores presentaron el Plan de Ayala, que previó laentrega de una tercera parte de los latifundios a los campesinosy la confiscación total de las tierras de los hacendados que seopusieran al plan. Como repercusión de este plan, Madero comenzóluego a preparar seriamente una reforma agraria, lo cual provocóuna rebelión desde la derecha (los Terrazas, de Chihuahua, conPascual Orozco). Victoriano Huerta supo derrotar a losorozquistas, lo cual concedió a este militar un prestigio quepronto sería tan fatal para Madero como hubiera sido unavictoria de Orozco.
Inmediatamente después, Madero tenía que enfrentarse a lascompañías petroleras (Shell, Standard Oil y El Aguila),inquietas por los proyectos de reforma agrada y laboral. Laantipatía provocada por la actuación interesada de losfamiliares del presidente (por ejemplo: su hermano Gustavo, consu “porra”), la desconfianza por parte de los agraristas, y porotra parte la del capital nacional y extranjero, sobrecompensaron finalmente la impresión de idealismo y bondad queprodujo Madero,
177
A pesar de la peligrosa victoria de Madero sobre Orozco, paracualquier observador objetivo era evidente que no duraría muchotiempo más un régimen que, a pesar de haber comenzado en unambiente de entusiasmo general, ya era criticado desde losángulos tanto socialista como conservador . La política, en granparte privada, del embajador norteamericano Henry Lane Wilsonprovocó, en 1913, la "decena trágica", del 9 al 18 de febrero;ésta terminó con el Plan de la Ciudadela firmado en la embajadanorteamericana!), que previó la sustitución de Madero porHuerta. Pocos días después, Francisco I. Madero y Pino Suárez,ya detenidos, fueron muertos "accidentalmente”. Huerta, comopresidente', provocó mucha oposición, que pronto cristalizó enel Plan de Guadalupe, de Venustiano Carranza, gobernador deCoahuila.
Éste se unió luego precariamente con Pancho Villa, y másfirmemente con Alvaro Obregón. Henry Lane Witson, entre tanto,había sido destituido, y reemplazado por John lind, el cualmandó a Washington favorables informes sobre VenustianoCarranza. Estaba claro que la alianza entre zapatistas,villistas y carrancistas no era duradera. Los zapatistas,campesinos pobres de Morelos, sabían concretamente para quéluchaban; los villistas se caracterizaron por ser más bienaventureros. En cambio, la ideología de los carrancistascorrespondía grosso modo a la de los empresarios nacionales y dela pragmática clase media. Con el fin de atraerse los gruposagraristas y obreros en forma directa, y no a través delZapatismo y del villismo, Venustiano Carranza prometió cada vezmás claramente que su actuación no se limitaría a imponer elrespeto de la constitución, sino que se mejoraría la condicióndel campesino y del obrero"; así, el movimientoconstitucionalista cambió, del respeto de la constitución, a laidea de la modificación de la misma. Un trágico incidente en
177
esta época fue la ocupación norteamericana de Veracruz, que diolugar a un juicio arbitral internacional (1914). En realidad,fue consecuencia de la política de Washington, dirigida contraHuerta: Estados Unidos, habla decretado un «embargo" sobre armasdestinadas a las tropas de Huerta, y esta medida fue amenazadapor un cargamento de armas, procedente de Alemania, que llegabaa la costa veracruzana, de modo que Washington decidió ocuparVeracruz con el fin de dar eficacia a dicho bloqueo.Desgraciadamente, esta medida fue aprovechada por Huerta, ydisminuyó ligeramente el desprestigio de este impopulargobernante, sin poder salvarlo.
Cuando Huerta fue derrotado en 1914, y abandonó el país(llevándose parte del erario), se puso de manifiesto lacontroversia latente entre Villa y Carranza, que la Convenciónde Aguascalientes no pudo suavizar, y el resultado fue queCarranza y Obregón, desde Veracruz, organizaron la guerra civilcontra Villa y Felipe Angeles, ligados con Zapata (entre tanto,Eulalia Gutiérrez fue nombrado presidente interino). Latensión entre las dos grandes fracciones encontró su descargo enCelaya, donde Obregón perdió su brazo, pero Villa mucho más.Desde entonces, éste se contentó con ataques locales fronterizoscontra los americanos, que provocaron la expedición punitiva porparte de Pershing. Esta actitud de Villa obedeció al deseo deprovocar dificultades internacionales para los triunfadores:Carranza y Obregón, pero no tuvo mayores consecuencias.
B. LA LEGISLACIÓN EXPEDIDA DURANTE LA REVOLUCIÓN
Durante la revolución observamos una interesante legislaciónprogresista, a menudo de carácter local (habla fracasado unintento del 17 de septiembre de 1913 de ampliar el concepto de"comerciantes", incorporando en él a todos los agricultores, con
177
el fin de hacer posible una ley federal para el trabajoagrícola)".
A partir de 1914, varias leyes locales impusieron nuevasnormas laborales, estipulando salarios mínimos, cancelandodeudas de obreros (como en Tabasco), y fijando jornadas máximas.Son de especial interés las leyes respectivas de Jalisco(Aguirre Berlanga); de Veracruz (Cándido Aguilar, 4 de octubrede 1914 y 9 de octubre de 1914), y de Yucatán, donde SalvadorAlvarado promulgó un grupo de leyes sociales "las cincohermanas": una ley agraria, una fiscal, una catastral, una queorganiza el municipio libre, y una de trabajo, creando estaúltima las Juntas de Conciliación y un Tribunal de Arbitrajepara conflictos laborales, individuales y colectivos".
Trascendente, desde luego, fue la ley del 6 de enero de 1915,obra de Luis Cabrera, que prevé restituciones de tierrasilegalmente quitadas a comunidades de campesinos (sin queprocediera el argumento de la prescripción) y también dotacionesmediante la expropiación de haciendas colindantes con grupos decampesinos, que no tuviesen tierras suficientes. Esta ley fueel punto de partida para gran parte del artículo 27 de laConstitución de 19 1 7.
Sin embargo, las reformas durante la revolución no selimitaban a las materias agraria y laboral; para dar unaimpresión de la actividad legislativa durante estos turbulentosaños, concretándonos a las normas expedidas por la facción quefinalmente triunfaría (salvo cuando señalamos expresamente locontrario), y sin ambiciones de presentar un panorama completo,mencionaremos los siguientes decretos y leyes. En cuanto alderecho de familia encontramos importantes modernizaciones, comola introducción del divorcio (29 de diciembre de 1914) 17 la leydel 29 de enero de 1915 que reforma varios artículos del código
177
civil distrito en materia de familia"', y finalmente la reformaglobal del derecho de familia en la Ley de RelacionesFamiliares, del 9 de abril de 1917, luego absorbida por elCódigo civil distrital, de 1928. Uno de los resultados de estasreformas es la igualdad entre marido y esposa en cuanto a laautoridad dentro del hogar (una innovación a la que la familiamexicana sólo lentamente pudo ajustarse y que todavía en muchoshogares no corresponde a la realidad; sin embargo, el derecholegislado Puede ser un buen educador, aunque requiera a menudoalgunas generaciones para su labor).
Otras innovaciones en materia civil son la Prohibición delpacto de retroventa (decreto del 2 de abril de 191 7) y la nuevareglamentación de los créditos hipotecarios que hallamos en eldecreto del 3 de abril de 1917.
Varias normas se refieren también al intento de formar elCatastro de la República. En Materia monetaria y financierahubo Muchas nuevas normas, en tiempos de la revolución,reglamentando la emisión de papel Moneda, el tratamiento querecibiría la moneda expedida por autoridades, distintas de lasconstitucionalistas, medidas contra falsificaciones de billetes,etcétera.
El rápido descenso del valor adquisitivo del Papel moneda hizonecesaria la interesante Ley de Pagos del 15 de septiembre de1916, suspendida pocos meses después, el 14 de diciembre de1916, desde cuya fecha el régimen constitucionalista decretó unamoratoria general; de ésta quedaban exceptuadas las rentas (quefueron drásticamente reducidas por el decreto en cuestión).Numerosas medidas se refieren al aumento de la deuda pública, Alfinal de la revolución también se expidieron normas sobre elfuncionamiento de una comisión, dependiente de la Secretaria deHacienda, que debía conocer de las reclamaciones por daños,
177
sufridos como consecuencias de la revolución. Hallamos en estafase también múltiples normas fiscales (modificaciones dederechos aduanales, de impuestos a la minería, de contribucionesdirectas dispuestas por la Ley de 1896, etcétera). Loable fuetambién, bajo Carranza, la modernización de la Dirección deContabilidad y Glosa (organismo creado en la fase porfirista),mediante la Ley Orgánica del Departamento de Contraloría, de1918.
Otra rama importante del derecho revolucionado se refiere a lavalidez que debía concederse a los actos, celebrados conintervención de autoridades distintas de lasconstitucionalistas, y a la validez del pago de impuestos, hechoa tales autoridades . Algunas medidas se refieren al derechopenal, como, el 4 de diciembre de 1913, la reintroducción de laley del 25 de enero de 1162, que sanciona severamente losdelitos contra la independencia seguridad de la Nación. En1916i, estalló una importante huelga contra el Gobierno deCarranza para protestar contra el pago de salarios de losdevaluados billetes constitucionalisas, contra la cualVenustiano Carranza reaccionó mediante el decreto del 1° deagosto de 1916, que sanciona incluso con pena de muerte laagitación laboral, algo que no sólo creó aversión contraCarranza en medios laborales, sino que impulso la consagraciónconstitucional del derecho de huelga, en el posterior artículo123 constitucional.
Otras medidas se refieren a la organización de los tribunalesdel Distrito Federal (los Tribunales de JusticiaConstitucionalista, del 30 de septiembre de 1914), o los de laFederación (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 2de noviembre de 1917), y al fuero militar. Curiosa es laprohibición de las corridas de toros (11 de octubre de 1916),por poner en peligro, sin la menor necesidad, la vida de un
177
hombre, y constituir un "placer malsano". Mencionemos ahora losprincipales datos de este periodo, relevantes para la historiade la educación.
El 19 de julio de 1912 fue creada la Escuela Libre de Derecho,a la que la cultura jurídica mexicana tanto debe, y que logrócontinuar su programa de enseñanza aún durante los momentos másdifíciles de la fase revolucionaria. En diciembre de 1913, bajoel gobierno de Victoriano Huerta, se había promulgado una nuevaley sobre la segunda enseñanza, que se aparta del principiopositivista de ir de las materias abstractas y generales hacialas más concretas y complejas, y que separa nuevamente lasegunda enseñanza de la Universidad. Esta ley no estuvo muchotiempo en vigor: en septiembre de 1921 el estudio preparatoriose juntó de nuevo a la Universidad. Desde el 7 de enero de1916, la enseñanza estatal, universitaria y preparatoria, dejóde ser gratuita.
El 15 de enero de 1916, la segunda enseñanza sufrió otra vezuna amputación: en 1901 había comprendido seis años; desde 1907,cinco, y ahora se redujo a cuatro. Como medida temporal,justificada por el descenso de la economía mexicana y por lanecesidad de que la juventud saliera lo más pronto posible delas escuelas para ayudar a la reconstrucción del país, estareducción del programa podía justificarse. Más criticable,empero, fue la supresión de la Secretaría de Instrucción yBellas Artes, y la descentralización total de la enseñanza, encuyo esencial campo dominaba, hasta el régimen de Obregón, lainiciativa municipal.
Importante es también la reforma que se hizo el 25 dediciembre de 1914 al artículo 109 de la constitución en unintento de fomentar la democracia municipal, y la supresión dela vicepresidencia (decreto del 29 de septiembre de 1916). Al
177
derecho marítimo se refiere la Ley Orgánica del Cuerpo dePrácticos de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de julio de1916. Mencionemos finalmente la Ley electoral del 19 deseptiembre de 1916, y la nueva Ley de Secretarias de Estado, del25 de diciembre de 1917.
C. LA CONSTITUCIÓN DE 1917
Después del triunfo de Carranza-Obregón, el camino estabalibre para la elaboración de una nueva constitución cuya cunaera la ciudad de Querétaro, y cuyo biógrafo es Félix F.Palavicine. A la creación y al funcionamiento del CongresoConstituyente respectivo se refieren las leyes del 15 y 19 deseptiembre 1916. La influencia personal de Venustiano Carranzaen esta obra fue mínima; los artículos más importantes (27 y123) están más bien ligados a nombres revolucionarios comoAndrés Molina Enríquez, Luis Cabrera y Múgica. Para laelaboración del artículo 123 su importante el discurso de undiputado que producido un nuevo derecho laboral, como hemosvisto!
También Heriberto jara jugó un papel loable, y a FroylanManjarrez de debe la colocación de las bases del derecho obreroen un articulo aparte 123 (y en un título aparte, el sexto), envez de añadirse estos principios ala económica. En materiaeducativa, es esencial en cuyo proyecto el término de "laica"-como a lugar a serias discusiones.
Para la relación entre Estado e Iglesia son importantes elartículo 5, que prohibe los votos religiosos, el artículo 24 queestablece la libertad religiosa y prohibe actos de culto fuerade los templos o casas particulares, y el artículo 130, que
177
establece la base a la que debe sujetarse el culto religioso yla disciplina religiosa externa.
Varios actos anticlericales, durante la revolución, habíananunciado ya este tono de la nueva constitución. La verdadera osupuesta ayuda del clero al “usurpador” Victoriano Huerta (lasConferencias de Torreón), ofrecía una justificación o cuasijustificación para medidas anticlericales; durante la revoluciónhubo detenciones y fusilamientos de sacerdotes; muchas monjasabandonaron sus conventos; altos clérigos salieron al destierro;en San Luis Potosí la confesión sólo fue permitida en artículode muerte y en presencia de un funcionario público, etcétera.
Otro artículo importante es el 115, con las bases para laorganización del Municipio Libre. Esta Constitución de 1917 fueuna declaración de guerra multilateral, dirigida a loshacendados, los patrones, el clero y las compañías mineras (queperdieron su derecho al subsuelo). El efecto potencialmentepeligroso de la constitución, empero, fue suavizado por el hechode que Venustiano Carranza logró tranquilizar a la iglesia y alas compañías petroleras, mediante promesas de que, bajo surégimen, la constitución no tendría una eficacia total.
La Constitución fue firmada el 5 de febrero de 1917. En losPróximos años Venustiano Carranza consolidó su poder. Encontróun extraño aliado en la gripa española, que causó desastres enlas filas zapatistas; luego logró el asesinato judicial deFelipe Angeles, y el asesinato, sin más, de Zapata (10 de abrilde 1919), para cuyo idealismo incorrupto no quedaba otracuración.
Villa se había arreglado en forma más favorable, convirtiéndoseen hacendado, con ayuda de una considerable dotación, procedentede fondos gubernamentales. Como Carranza había perdido laconfianza de los agraristas, pero también la de los obreros,
177
cuya huelga general de 1916 fue liquidada en la forma descritaarriba, Luis Morones logró organizar la CROM, no ligada algobierno. Esta organización obtuvo pronto un considerablepoder, no siempre adquirido por los medios más democráticos(recuérdese "la palanca" de Morones, o sea, el grupo de susinclementes pistoleros). La CROM se juntó a Obregón, en 1920, yaquel mismo año Venustiano Carranza, ya en camino para elexilio, fue asesinado. Con el próximo régimen, de AlvaroObregón, comienza la fase del México moderno, producto de surevolución, pero también una fase caracterizada por lastentativas de suavizar ciertas asperezas radicales que estarevolución había transmitido a la Constitución de 1917., en sinergia,el idealismo revolucionario, el aburguesamiento de los líderes y elimpacto de la economía y tecnología modernas, han estado creandoel multifacético criticamos y gozamos. México que hoy conocemos.
177
CUESTIONARIO
UNIDAD I
1. Da el concepto de Historia del Derecho
2. Explica a que se refiere el apartado del Mundo indígena.
3. Explica la Organización Política.
UNIDAD II
1. Explica por que es importante conocer los Antecedentes
Castellanos.
UNIDAD III
1. Explica el Marco Jurídico de los descubrimientos y conquistas.
UNIDAD IV
1. Explica la legislación Indiana.
177
UNIDAD V
1. Explica la Repartición de la Justicia en cada uno de sus
apartados.
UNIDAD VI
1. Elabora un resumen de la transición hacia la independencia.
UNIDAD VII
1. Elabora un resumen del Santanismo.
UNIDAD VIII
1. Explica los tres triunfos del Liberalismo.
UNIDAD IX
177
1. Elabora un resumen del Porfirismo.
UNIDAD X
1. Explica cuales fueron los puntos más sobresalientes dentro del
desarrollo de la Revolución Mexicana y analízalo con tus
compañeros con el apoyo del profesor.
177