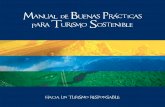Hacia una política cultural democrática e incluyente para la Ciudad de México. (2013)
Transcript of Hacia una política cultural democrática e incluyente para la Ciudad de México. (2013)
Hacia una política cultural democrática e incluyente para la Ciudad de México. Retos y perspectivas.
Tomás Ejea1
Ficha bibliográfica:
Ejea, Tomás (2013) “Hacia una política cultural democrática e incluyente para la Ciudad de México. Retos y perspectivas”. En: Ochoa, Karina y Mercado, Jorge (eds.) La Ciudad de México y los Retos Legislativos Actuales. Tomo 2. Asamblea Legislativa del DF. México.
Introducción.
A veinticinco años de la creación de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal,2 no cabe duda que es necesario hacer un recuento acerca de la
situación que guardan los diferentes ámbitos de la política pública de la Ciudad
de México, pues la instauración de la Asamblea, junto con la creación de la
figura de Jefe de Gobierno en 1997, es uno de los acontecimientos más
importantes de la organización política de la Ciudad en los últimos años.
Uno de los ámbitos de gobierno que ha vivido importantes cambios es el sector
cultural. En el último cuarto de siglo se han sucedido diferentes estructuras de
gobierno encaminadas a la cultura que han representado importantes virajes en
la implementación de la política en esta materia.
La Ciudad de México es una de las urbes con mayor presencia cultural de
América Latina y es, culturalmente hablando, la más activa en nuestro país.
Posee una concentración de equipamientos y procesos culturales que es el
resultado de años de desarrollo y de acciones encaminadas a este fin. Por un
lado, es un hecho que hay que seguir alentando su desarrollo cultural, pero por
otro, no cabe duda que tiene consigo importantes problemas que hay que
atender. Por ejemplo, según los datos de la encuesta ¿Cómo vamos Ciudad de
México?, en el año de 2012 solamente el 56% de la población de la ciudad leyó
1 Profesor-investigador, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Correo electrónico:
[email protected] Blog: https://azc-uam.academia.edu/TomasEjeaMendoza 2 Llamada Asamblea de Representantes de 1987 a 1997.
un libro impreso o electrónico; 34% visitó un museo, galería o casa de cultura;
30% asistió a una zona histórica o arqueológica; 24% fue a una biblioteca y
22% presenció un espectáculo de artes escénicas (teatro o danza). Así mismo,
el 47% dijo que el rubro cultural es muy caro.3
Esto lleva a pensar que los problemas del desarrollo cultural que presenta la
Ciudad de México no son exclusivos de ella, pero más allá de que la solución a
esta problemática debe plantearse a nivel nacional, no cabe duda que deben
implementarse también medidas de gestión a nivel local.
Es necesario tomar en cuenta que actualmente se vive una situación financiera
cada vez más complicada. En una economía basada en constantes ajustes y
recortes presupuestales, los sectores sociales de la administración
gubernamental y especialmente el sector cultural se ven fuertemente
afectados. Los efectos de esta situación deben ser contrarrestados por medio
de dos tendencias centrales. Por un lado, no se debe de cejar en demandar la
obtención de un presupuesto lo suficientemente basto que permita implementar
un programa cultural adecuado a la importancia que nuestra ciudad reviste. Por
otro lado, es importante establecer modalidades de implementación de
programas culturales que permitan hacer eficientes al máximo los recursos con
los que se cuenta para lograr resultados valiosos a corto, mediano y largo
plazo. En otras palabras, el reto central al que se le hace frente es diseñar
estrategias de gobierno para ser una ciudad que se posicione a la vanguardia
de los derechos sociales y culturales del país y del concierto internacional.
En este texto se desarrollarán una serie de problemáticas y de perspectivas de
acción encaminadas a dar elementos para la construcción de una agenda
legislativa y de gobierno. Con ello se busca contribuir en la confección de una
política cultural que se sume a las directrices de las últimas administraciones
del gobierno del Distrito Federal y a los esfuerzos de la VI Legislatura de la
3 Portal: ¿Cómo vamos ciudad de México? http://www.comovamosciudaddemexico.com.mx/
Consultado el 26 de julio de 2013.
Asamblea Legislativa4, que con un ánimo progresista se han caracterizado por
defender los derechos de los ciudadanos y por brindarles beneficios que
mejoren sus condiciones de vida económica, política y social.
Primeramente, a manera de contexto, se hace un breve boceto histórico del
desarrollo institucional gubernamental del ámbito cultural. En segundo lugar, se
establecen las principales problemáticas relacionadas con los procesos de
gestión gubernamental encaminados a la cultura. Posteriormente, se plantean
los retos y los pendientes que hay que enfrentar para generar una política
cultural que se caracterice por ser democrática e incluyente. Por último, se
establecen los elementos generales para concebir lo que sería una política
cultural en la Ciudad de México con características de política de Estado.
1. Contexto histórico institucional del ámbito cultural.
Resulta importante establecer el contexto institucional en que se ha
desarrollado la política cultural de la Ciudad de México, pues en veinticinco
años de existencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el sector
institucional enfocado a la cultura ha pasado por diferentes momentos.
Un primer momento está definido por la existencia de la Dirección de
Acción Social, Cívica y Cultural (Socicultur)5 como instancia encargada de la
promoción cultural, que dependía en aquel entonces de la Secretaría de
Educación, Salud y Desarrollo Social. Socicultur era parte de una
administración jurídico-política de carácter vertical, en la que el nombramiento
del entonces llamado Regente o Jefe del Departamento del Distrito Federal6
4 Uno de los temas pendientes a investigar acerca del ámbito cultural de la Ciudad, es el papel
que la Asamblea Legislativa, a través de sus instancias correspondientes tales como la Comisión de Cultura, ha jugado en estos últimos años. Ojalá un estudio de esta naturaleza se realice a la brevedad. Por lo pronto, una mirada a nivel Federal, dentro de este incipiente campo de investigación, acerca del desempeño de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se puede ver en el texto de Quiroz y Lara (2012).
5 Su último titular -ya en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas-, fue Marco Buenrostro,
que se desempeñó como tal de diciembre de 1997 a marzo de 1998. En marzo de 1998 tomó el cargo Alejandro Aura, que continuaría como director general del Instituto de Cultura de la Ciudad de México cuando éste se creó en lugar de Socicultur en junio de ese mismo año.
6 Llamado Jefe del Distrito Federal de 1993 a 1997.
era hecho sin mediación alguna por parte del Presidente de la República. El
único contrapeso que existía a este carácter vertical era la existencia de la
Asamblea de Representantes, cuyas atribuciones legales eran por demás
limitadas.
Socicultur estaba inmersa en una estructura gubernamental nacional de tal
manera autoritaria, que la configuraba como una instancia sumamente
burocrática alejada de las necesidades ciudadanas. Su funcionamiento
respondía a una política fundamentada en la gestación y reproducción de un
sistema clientelar. Su línea de acción se constituía por una serie de programas
sociales que se nucleaban en torno a apoyos políticos para el régimen a
cambio de dádivas a los distintos actores sociales componentes del sector
cultural y artísticos. Los programas se implementaban sin la participación activa
de la ciudadanía y se establecían a partir de planteamientos limitados a muy
corto plazo, sobre todo contemplando el horizonte de los escenarios electorales
en turno. Manuel Canto lo plantea de la siguiente manera: “El viejo régimen no
requería abrir canales específicos de participación en el sentido civil
contemporáneo, puesto que los canales de negociación con los diversos
sectores sociales estaban establecidos de manera informal y obedecían a
prácticas y reglas no escritas, aunque muy conocidas” (Canto, 2011: 24).
En suma, una ciudad gobernada autoritariamente, en la que tanto el Regente
del Distrito Federal como los Jefes Delegacionales eran designados de manera
vertical, personal y discrecional por el Presidente de la República y el Regente
del DF., respectivamente, tenía también una política cultural con esas
características autoritarias.
En segundo lugar, se produjo un cambio fundamental en cuanto se
realizaron en 1997 las primeras elecciones democráticas para la elección del
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la instauración de la primera Legislatura
de la ahora denominada Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El primer
Jefe de Gobierno electo fue Cuauhtémoc Cárdenas, que realizó cambios
importantes en la estructura gubernamental dirigida a la cultura.
En junio de 1998 se constituyó el Instituto de Cultura de la Ciudad de México
(ICCM), siendo nombrado como su director general Alejandro Aura. Con este
hecho se planteó una política cultural que tuviera mayor autonomía,
diferenciando a partir de entonces los proyectos de carácter social, deportivos y
recreativos de los sustancialmente culturales.
Durante esta administración se destinó un presupuesto importante al recién
creado Instituto de Cultura, desarrollando importantes proyectos de carácter
netamente cultural; se impulsó notablemente al teatro; se iniciaron los trabajos
tendientes a la creación en el año 2000 de la red de Faros (Fábrica de Artes y
Oficios). Todo ello trajo consigo que la participación social en los proyectos
implementados por el Instituto se incrementara de manera sensible.
Por mandato, el periodo de gobierno de esta primera administración autónoma
duró únicamente tres años y, al renunciar Cárdenas como Jefe de Gobierno en
septiembre de 1999 para contender por el puesto de Presidente de la
República, la Asamblea Legislativa nombró en su lugar a Rosario Robles como
Jefa de Gobierno hasta diciembre del 2000. Así, la vida del Instituto de Cultura,
entre vaivenes políticos, tuvo unos cuantos años de existencia.
En tercer lugar, se sitúa la administración de Andrés Manuel López
Obrador como Jefe de Gobierno, que tomó posesión en diciembre del 2000. En
los primeros meses de su gobierno se llevaron a cabo hechos importantes de
carácter contradictorio en lo referente a la estructura gubernamental
relacionado con el sector cultural.
Por una parte, el presupuesto destinado al sector cultural a través del Instituto
de Cultura se redujo drásticamente. Porción importante del presupuesto se le
hizo llegar directamente a la estructura institucional de las Delegaciones
Políticas del DF. Sectores relevantes del ámbito cultural vieron esto como una
concesión política del Jefe de Gobierno a los Jefes Delegacionales, pues esto
les permitía utilizar el dinero en proyectos poco sólidos y muchas veces sin un
objetivo claramente cultural. Esto trajo consigo un malestar dentro de
importantes círculos de artistas, creadores y gestores culturales, encabezados
fundamentalmente por el propio Director del Instituto de Cultura, Alejandro
Aura. Debido a este hecho, Aura renunció públicamente en abril de 20017 y se
nombró en su lugar a Enrique Semo.
Por otra parte, en mayo de 2002 se reformó la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal para transformar al Instituto de
Cultura de la Ciudad de México en la Secretaría de Cultura del Distrito
Federal.8 Esta Secretaría, que en el papel debería darle una mayor autonomía,
independencia y vigor al sector cultural, vio su nacimiento con un presupuesto
sumamente reducido. Con ello se generó uno de los problemas que la
estructura gubernamental cultural de la ciudad sigue teniendo aún en la
actualidad: un presupuesto por demás insuficiente.
A pesar de la problemática señalada, durante este periodo se realizaron
acciones importantes, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Fomento
Cultural del Distrito Federal por parte de la Asamblea Legislativa en octubre de
2003. Esta Ley tenía entre sus objetivos, dar coherencia a las distintas
instancias que participaban en la gestión cultural del gobierno y, a través de la
creación de consejos ciudadanos tanto a nivel central como a nivel
delegacional, buscaba incentivar el carácter colectivo y participativo de la toma
de decisiones en el ámbito cultural.9 Sin embargo, la situación presupuestal no
se solucionó en el resto del sexenio, de tal manera que en febrero de 2005,
Enrique Semo renunció al puesto de Secretario de Cultura.
Se nombró en su lugar a Raquel Sosa, que provenía de la Secretaría de
Desarrollo Social del DF y tenía como uno de los principios básicos de acción
al frente de la Secretaría, eliminar todos los proyectos culturales que no se
7 Fragmento del texto de renuncia de Alejandro Aura al Instituto de Cultura de la Ciudad de
México: “El ICCM se ha visto una y otra vez, durante los últimos cuatro meses, reducido al triste papel de la antigua Socicultur: abastecedor de tarimas, micrófonos y conjuntos musicales para amenizar actos de gobierno” http:www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=63825 Consultado el 11 de julio de 2013.
8 Decreto de Transformación de Instituto de Cultura de la Ciudad de México a Secretaría de
Cultura del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2002. http://sic.conaculta.gob.mx/documentos/663.pdf
9 Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal aprobada por la II Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, publicada el 14 de octubre de 2003.
consideraran prioritarios. Esto generó nuevamente un importante malestar
dentro de la Secretaría, pues las decisiones se tomaron sin tener realmente un
diagnóstico integral de la situación, de las metas y los resultados de los
proyectos. Pero sobre todo, no se tuvo en cuenta para la eliminación de
programas la participación social que se estaba generando con los proyectos
implementados por parte de la Secretaría. En este sentido se cumplía lo que
Roberto Guerra (2012) plantea: “Pese a ser una poderosa herramienta para
generar procesos de participación de grupos y comunidades, […] la dimensión
comunitaria ocupa un lugar difuso y secundario en las preocupaciones de la
gestión cultural administrativa…” (Guerra, 2012: 128).
Por su parte, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López
Obrador también renunció antes de terminar su mandato, en julio de 2005, para
contender por la Presidencia de la República, quedando en su lugar hasta
diciembre de 2006 Alejandro Encinas.
En cuarto lugar se ubica el periodo en que Marcelo Ebrard fue Jefe de
Gobierno, de 2006 a 2012. Éste nombró en sustitución de Raquel Sosa a Elena
Cepeda, en diciembre de 2006. Cepeda no tenía prácticamente experiencia en
el ramo y su carrera se había desarrollado en torno a la política social. Por este
hecho, importantes sectores culturales vieron su nombramiento como una
concesión al grupo político lidereado por su esposo Graco Ramírez que, siendo
senador de la República por el Estado de Morelos, había hecho explícitas sus
intenciones de contender por la gubernatura de ese Estado en las elecciones
de 2012.
Los principales problemas que Cepeda enfrentó en su administración fueron:
falta de un programa cultural inicial; un organigrama confuso que produjo
traslape de funciones y un presupuesto insuficiente. Sin embargo, se llevaron a
cabo acciones positivas como la Firma de la Agenda 21 y la obtención de la
sede de la Ciudad de México para ser la Capital Iberoamericana de la Cultura
de 2010. Así mismo, se estableció una acertada ubicación de la agenda acerca
de los derechos culturales y se llevó a cabo un activismo menos ideológico y
más claramente centrado en la cultura.
A finales del sexenio de Ebrard se produjo un cambio en la titular de la
Secretaría. Efectivamente, como se especuló durante todo el sexenio, Elena
Cepeda renunció para concentrarse en apoyar la campaña de su esposo Graco
Ramírez para el gobierno de Morelos, elección que finalmente ganó. Se
nombró en su lugar en abril de 2012 a Nina Serratos, que estuvo al frente de la
Secretaría solamente siete meses. A pesar de la buena calificación en el sector
cultural de esta funcionaria y de sus intenciones de afrontar las principales
problemáticas, no existió el tiempo suficiente para saber si su gestión al frente
del sector cultural hubiera sido exitosa.
En quinto lugar se halla la administración como Jefe de Gobierno de
Miguel Ángel Mancera, que tomó posesión en diciembre de 2012. Después de
una errática transición en el sector cultural, en la que el nombramiento de
Andrés Webster Henestrosa como encargado del equipo de transición para la
cultura levantó protestas por parte de la comunidad cultural,10 finalmente se
nombró a Lucía García Noriega en diciembre de 2012, que actualmente
sustenta el cargo de Secretaria de Cultura del DF.
A la vuelta de ocho meses que García Noriega ha estado al frente de la
Secretaría, los problemas del sector siguen presentes. Su programa de trabajo
plantea consolidar un mayor presupuesto; tener una mayor presencia de la
cultura en lugares marginados; dotar a la Secretaría de una estructura que le
permita funcionar como tal; campañas para acercar los libros a los lectores y
promover la enseñanza artística a través de la creación de más Fábricas de
Artes y Oficios (Faros)11. Por lo pronto, a pesar del poco tiempo que ha
transcurrido, su administración ha sido muy cuestionada, por ejemplo, un
proyecto de nuevo cuño, que consistía en hacer llegar a públicos populares
obras de teatro no en vivo, sino proyectadas en cine o video, ha tenido que ser
10 Portal: SPDnoticias.com http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-
mexico/2012/10/26/molesta-a-intelectuales-nombramiento-andres-webster-henestrosa-en-equipo-transitorio-del-gdf Consultado el 20 de julio de 2013.
11 Portal: Diario Rotativo. Noticias de Querétaro.
http://www.rotativo.com.mx/entretenimiento/cultura/9548-delinea-lucia-garcia-noriega-su-plan-de-accion/ Consultado el 20 de julio de 2013.
cancelado por las fuertes críticas que recibió sobre todo por parte de la
comunidad teatral.
Con la breve descripción contextual anterior no se pretende hacer un
diagnóstico a profundidad de la situación de la cultura en la ciudad,
simplemente sirva el recuento histórico que se ha hecho para sostener
sucintamente los principales problemas que aquejan al sector que están
relacionados con los procesos de gestión gubernamental.
2. Principales problemáticas relacionadas con los procesos de gestión gubernamental encaminados a la cultura.
Primeramente resulta relevante aclarar que la lista de problemas que a
continuación se plantean no pretende agotar, ni en extensión ni en profundidad,
todos aquéllos que se presentan en un área tan compleja como es el sector
cultural. Sin embargo, sí se pueden considerar como algunos de los más
apremiantes, que deben tomarse en cuenta para la conducción de medidas
gubernamentales y legislativas por parte de las instancias del gobierno
capitalino y de la Asamblea Legislativa.
Se carece de una estructura institucional adecuada para coordinar los
proyectos culturales. Esto se debe, entre otros factores, a la deficiente
estructura organizativa de las instancias abocadas a estas tareas. Los cambios
que en los últimos años han tenido efecto en la dependencia gubernamental
rectora de la tarea cultural (Socicultur, Instituto de Cultura y la actual Secretaria
de Cultura) no le han permitido tener la estabilidad suficiente. Así mismo, hace
falta establecer una coordinación eficiente y un programa de trabajo conjunto
entre la Secretaría de Cultura y las diferentes instancias dedicadas a esta tarea
en las Delegaciones Políticas.
Un problema central que al respecto tiene la Secretaría es que se fue
conformando a partir de la generación de proyectos originados
fundamentalmente por razones coyunturales, lo cual la fue dotando de una
estructura institucional demasiado grande y poco eficiente. Esto ha producido
una grave situación que Nivón, et. al. (2012) plantean de la siguiente manera:
“[El] denso entramado institucional, obliga a la Secretaría de Cultura a realizar
funciones de administración de recintos y programas principalmente, función a
la que destina la mayor parte de sus recursos. En otros términos, está
sobrecargada” (Nivón, et. al., 2012: 74). Al respecto basta mencionar los datos
que la actual titular, Lucía García, ha dado a conocer para conocer la gravedad
del asunto: El presupuesto de la dependencia es de 475 millones de pesos, de
los cuales 300 millones se van a la nómina del personal que labora en la
Secretaría, 150 representan gastos de operación y el resto, 25 millones, es
destinado a proyectos culturales.12
Falta de continuidad en los programas y en las instancias competentes.
Los cambios estructurales, los cambios de gestión, pero sobre todo la falta de
un plan institucional a mediano y largo plazo ocasionan que la falta de
continuidad sea uno de los problemas sustantivos.
Mientras que las políticas culturales sigan estando en gran parte determinadas
por los estilos personales, los intereses de los funcionarios en turno o caprichos
de los poderosos, su posibilidad de una eficiencia práctica que redunde en el
beneficio de la población, sobre todo de los más necesitados, se verá aplazada
constantemente. Por ello resulta central, tal como se sostiene en este texto, la
generación de una política gubernamental que con carácter prioritario pueda
ser definida con las características propias de lo que se puede denominar una
política de Estado, tal como se verá en un apartado más adelante.
Existencia de prácticas clientelares, muchas de ellas sobrevivientes del
antiguo sistema priísta y otras que se han renovado o generado con las nuevas
administraciones.
Atomización de los recursos entre la Secretaría de Cultura y otras
secretarías de gobierno del DF, así como con respecto a los de la propia
Secretaría y los que manejan las Delegaciones Políticas. Si de por sí se tiene
un presupuesto que a todas luces resulta insuficiente para la cultura, la
12 Portal: Diario Rotativo. Noticias de Querétaro.
http://www.rotativo.com.mx/entretenimiento/cultura/9548-delinea-lucia-garcia-noriega-su-plan-de-accion/ Consultado el 20 de julio de 2013.
atomización o fragmentación de recursos hace que la implementación de
proyectos se vea aún más limitada.
En este sentido hace falta al menos una mínima coordinación con las distintas
dependencias del gobierno de la ciudad que también implementan, de forma
paralela, acciones culturales –salud, educación, desarrollo social- y que juntas
acumulan un presupuesto para actividades culturales de la misma envergadura
que la propia Secretaría del ramo.
Finalmente, en este somero recuento se puede mencionar una de las
problemáticas más importantes que debiera ocupar la atención requerida. Los
programas y proyectos que se elaboren deben contar en su hechura y en su
implementación con una sustantiva participación ciudadana. A pesar de que la
participación de la ciudadanía está constantemente presente en el discurso de
los funcionarios en turno, no se han logrado establecer líneas de acción
gubernamental que la apoyen de manera decidida y sostenida.
3. Los retos y los pendientes.
A partir de este recuento de problemáticas, resulta pertinente establecer cuáles
son los retos y los pendientes para generar una política cultural democrática e
incluyente en la Ciudad de México.
El reto de elaborar políticas culturales entendiendo la cultura como un concepto
transversal, no acotado únicamente a lo artístico o a un espacio estrecho de la
vida social, sino entendiendo la cultura en términos amplios, como una serie de
procesos difusores de los valores, hábitos, creencias y modos de vida en los
diferentes ámbitos de la sociedad.
El reto de construir espacios verdaderamente incluyentes, representativos y
eficientes para el desarrollo de los valores culturales de los pueblos originarios.
El reto de implementar políticas culturales dirigidas a los jóvenes. Políticas que
realmente atiendan a sus necesidades y que repercutan favorablemente en la
generación de perspectivas para su futuro desarrollo como ciudadanos plenos
y responsables.
El reto de generar un adecuado fondo de fomento a la creación artística y a
proyectos culturales, cuya asignación se fundamente en criterios imparciales y
objetivos y que obtenga resultados eficientes y productivos.
El reto de fomentar la educación artística y cultural en todos los niveles de
escolaridad. Buscar ampliar esta oferta educativa a través de la generación de
instituciones de educación, centros de enseñanza y academias a los que la
población tenga acceso tanto en un ámbito de educación formal como de
educación informal.
El reto de concretar la promoción y el apoyo, junto con las otras instancias de
gobierno relacionadas con ello, a los esfuerzos realizados por pequeñas y
medianas empresas culturales (Pymes) para el desarrollo de proyectos sólidos
y competitivos.
El reto de generar una política cultural que, teniendo como base el respeto al
patrimonio nacional, fomente el turismo cultural en la Ciudad. Que la conciba
como una de las principales capitales culturales del mundo, atrayendo a un
público tanto nacional como internacional.
Finalmente, el principal reto al que se enfrenta una política cultural de corte
democrática está relacionado con brindar una atención adecuada de servicios
culturales al conjunto de la población. Este reto se fundamenta en contar con
una política cultural incluyente enmarcada en un concepto de cultura amplio
que permita la implementación de programas para el conjunto de la sociedad,
especialmente de los más necesitados, los grupos marginados y los grupos
más vulnerables.
Enfrentar cabalmente estos retos obliga a diseñar e implementar una política
cultural que verdaderamente juegue un papel cohesionador del tejido social.
Que blinde a la ciudad de manera preventiva frente al crimen organizado,
especialmente en estos momentos en que la absurda guerra contra el
narcotráfico, que aqueja severamente a todo el país, amenaza constantemente
con apoderarse de los espacios de la vida cultural y social de la ciudad.
Con ello los programas de cultura se sumarían, como parte de una política de
Estado, a la directriz que busca establecer una sociedad justa y equitativa, con
tal potencial de desarrollo que fortifique el tejido social y establezca un clima
social que prevenga y contenga la violencia que afecta al país. Sólo con
instituciones gubernamentales que atiendan verdaderamente las demandas
ciudadanas y que permitan que la población desarrolle sus potenciales en las
ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, la violencia podrá ser
reducida.
Si la Ciudad de México representa una entidad con una fuerte diversidad de
manifestaciones y de necesidades culturales y artísticas, los programas deben
de atender a esa diversidad. Deben tener la capacidad de establecer la
diferenciación de las distintas necesidades culturales de la ciudad para que, a
partir de ello, puedan establecer su direccionalidad hacia esa diversidad
satisfaciendo los distintos tipos de necesidades.
Así pues, se pueden señalar al menos cuatro ámbitos culturales que deben ser
contemplados:
1.- Apoyar a los proyectos que surgen de la cultura comunitaria de la Ciudad.
Localizar los grupos sociales que proponen y buscan desarrollar proyectos
culturales para que sean apoyados de manera decisiva por los programas de
las instancias correspondientes.
2.- Estimular los proyectos culturales y artísticos que busquen establecer
canales de producción, distribución y consumo de bienes culturales dirigidos
hacia amplios grupos de la población. No hay que olvidar que uno de los
objetivos, más no el único, de las políticas culturales democráticas es
establecer las medidas necesarias para que el grueso de la población tenga
acceso a los servicios culturales que brinda el gobierno y poder disfrutar de las
distintas manifestaciones artísticas y culturales que la sociedad produce.
3.- Impulsar proyectos que tengan como objetivo proteger, restaurar, conservar
y difundir aquellos bienes culturales patrimonio de la sociedad. Pensar que la
protección del patrimonio cultural no es solamente el mantenimiento en buen
estado, -tema imprescindible- de los monumentos y las construcciones
históricas y artísticas de la ciudad. Los proyectos que se apoyen en esta área
deben estar dirigidos hacia la instrumentalización de los bienes patrimoniales
culturales, ya sean tangibles o intangibles, como algo vivo que está en
constante transformación, que permita solidificar la identidad transformadora
del habitante de la Ciudad de México.
4.- Fomentar la creación artística en un marco de calidad, responsabilidad y
compromiso con la sociedad en su conjunto. Se deben estimular de manera
especial, aunque no única, los proyectos de artistas o grupos de artistas que no
solamente propongan un alto nivel de calidad, sino que también estén
interesados y comprometidos en participar en el desarrollo de los distintos
grupos sociales de la Ciudad.
Las características específicas de los proyectos se deberán establecer en la
medida que se realice un diagnóstico preciso y transparente sobre las
necesidades culturales de los diferentes grupos de la población que conforman
la vida cotidiana de la Ciudad.
Por ello resulta fundamental que la toma de decisiones en el otorgamiento de
apoyos se lleve a cabo a través de procesos de selección claros y
transparentes. Cabe recordar que un proceso democrático de asignación de
recursos debe de tener cabalmente una incuestionable transparencia. La
simulación y la opacidad van de la mano de una toma de decisiones
autoritarias, lo cual no contribuye a generar una verdadera cultura política
ciudadana.
Es importante no dejar de mencionar que resulta esencial que los programas
que se implementen deben formar parte de una auténtica política de Estado.
Vale la pena abundar un poco más al respecto.
4. Hacia una política cultural en la Ciudad de México con características de política de Estado.
¿Qué se entiende por política de Estado? En primer término, se debe asentar
que una política de Estado es el principal componente de un sistema político
democrático e incluyente, por lo cual resulta importante desarrollar con
precisión este concepto.
Se parte de un entendido fundamental: Cuando se habla de política de Estado
no se está haciendo referencia a que las instancias de gobierno deben
desarrollar una política pública a nivel nacional, concebido como el Estado-
nación, esto es, en todo el país. Por el contrario, cuando se habla de política de
Estado se hace referencia a la necesidad de implementar una política
gubernamental que tenga el carácter de responder de manera estable y
eficiente a las necesidades de la población en general, con líneas de acción
claras y precisas que atiendan realmente las demandas de grupos sociales en
un contexto de exigencia ciudadana. En este sentido, no resulta contradictorio
hablar de política de Estado cuando se está delineando la política pública
referida exclusivamente, como el caso del presente texto, a una sola entidad
federativa: el Distrito Federal.
A partir de lo anterior resulta conveniente explicar las bases en las que se
funda una política de Estado tal como aquí se entiende. Para ello es relevante
hablar brevemente sobre la caracterización general del sistema político
democrático y del sistema político autoritario (Ejea, 2011).
Por una parte, el funcionamiento del sistema político democrático implica una
cultura política cuyos principales valores son «la aceptación del pluralismo, la
tolerancia, el respeto a la legalidad y a los derechos de las minorías, la
competencia pacífica, la participación responsable, la cooperación, la defensa
de las libertades y la utilización del diálogo como recurso político» (Gutiérrez,
2001: 73).
En contraposición, por otro lado, el sistema político autoritario está
caracterizado por un monolitismo en el ejercicio del poder, la intolerancia del
gobierno con respecto a las posiciones de quienes no se suman a sus
mandatos, la falta de respeto hacia la legalidad y su actuación a partir de
principios de facto, la inexistencia de garantías en el ejercicio de los derechos
de los grupos minoritarios de la sociedad, la ausencia de un espacio para la
competencia pacífica. Desde la esfera del poder, el diálogo no es considerado
como el recurso político por excelencia.
Al referirse a la diferencia entre democracia y autoritarismo, Norberto Bobbio
describe a la primera como «el poder en público». Y abunda: «utilizo esta
expresión sintética para indicar todos aquellos mecanismos institucionales que
obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del día, y permiten a
los gobernados “ver” cómo y dónde se toman dichas decisiones» (Bobbio,
2003: 418). A continuación refiere que, en el tránsito de la democracia directa -
de los antiguos- a la representativa -de los modernos- desaparece la plaza (el
ágora donde los atenienses votaban directamente a sus gobernantes), mas no
la exigencia de la visibilidad del poder, encarnada en la formación de una
opinión pública a través del ejercicio de las libertades de expresión e
información. Esto es, supone la existencia de un público activo, informado,
consciente de sus derechos. Y aunque el sistema autoritario también se
presenta ante un público, éste es «una multitud anónima, indistinta, llamada a
escuchar y aclamar; no a expresar una opinión, sino a cumplir un acto de fe»
(Bobbio, 2003: 420).
El planteamiento de Bobbio acerca de la relación entre el secreto y el poder es
por demás sugerente. Citando a Elías Canetti, apunta: «El secreto ocupa la
misma médula del poder». Así, la democracia sería aquella forma de gobierno
en la cual, incluso, las últimas fortalezas del poder invisible han sido
expugnadas, mientras que el poder autoritario tendría por estrategia, amén del
secreto —esto es, ocultar la verdad—, decir lo falso: «además del silencio, la
mentira». Por eso afirma: «cuando se ve obligado a hablar, el autócrata puede
servirse de la palabra no para manifestar en público sus intenciones reales,
sino para esconderlas». Esta forma de ejercer el poder obedece al siguiente
apotegma: el pueblo no debe saber, pues no está en condiciones de entender,
o bien debe ser engañado, ya que no soporta la luz de la verdad (Bobbio, 2003:
420).
El sistema democrático en el sentido de poder en público, para constituirse
como tal, requiere de una serie de características que lo sustenten en términos
de cultura política. Ésta debe arraigar en el seno de la sociedad las nociones
de tolerancia, respeto a la legalidad, diálogo racional y acuerdo responsable.
Implica también la posibilidad de desarrollar un individuo con libertad en el
doble sentido del término; es decir, libertad negativa y libertad positiva (Bobbio,
1993: 97–102). Una, la primera, consiste en la libertad del individuo frente al
Estado y a las restricciones; la otra representa la capacidad de decisión
racional, ilustrada, responsable y autónoma que convierte al individuo en el
actor principal del juego político. Por el contrario, el autoritarismo está inmerso
en una cultura política que requiere de súbditos teñidos por el desinterés y el
escaso sentido de la eficiencia política. Gutiérrez llama a la primera cultura
cívica y a la segunda cultura súbdito (Gutiérrez, 2001).
De aquí que los valores democráticos, en contraposición con los de un sistema
no democrático, autocrático o autoritario, están fundamentados en diferentes
configuraciones de la identidad política. Los primeros se basan en la
racionalidad y los segundos, fundamentalmente, en la mitificación.
Siguiendo esta línea de pensamiento es que se puede hablar de Política de
Estado en tanto categoría que permite puntualizar las directrices institucionales
de carácter democrático, propias de una política gubernamental y, por
extensión, como un punto de contraste con una política gubernamental
autoritaria o discrecional.
En otras palabras, una Política de Estado autoritaria pretende que el bien
común puede ser entendido y definido por el grupo gobernante y es
democrática cuando el bien común no se «supone», sino que es consensuado
por toda la sociedad.
En ese sentido, las características que debe tener una política gubernamental
para ser considerada como una verdadera política cultural de Estado,
democrática e incluyente, son las siguientes:13
1) Continuidad. Que exista una continuidad a través del tiempo y con
independencia de los cambios de gobierno. Que esta continuidad no sea
13 Se retoma en lo fundamental el planteamiento que realiza Latapí (2006).
meramente formal, sino que implique la planeación sólida y participativa de los
diferentes actores sociales en su elaboración. Además, que los planes y
programas se diseñen para emprender acciones tanto de corto plazo como de
mediano y largo alcance.
2) Legalidad. Por un lado, que cuente con algún sustento en la legislación y
no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno. Sentar bases
de funcionamiento en las que, más allá de los estilos y gustos personales,
exista una lógica de programación estable y ajena a los vaivenes políticos
coyunturales. Y por otro lado, que la legislación de referencia haya sido creada
a partir de mecanismos consensuados con la presencia y participación de los
principales actores sociales.
3) Participación ciudadana. Que el público, en particular los grupos
ciudadanos afectados por ella, la conozcan y, en términos generales, la
acepten. Que hayan participado en forma directa o indirecta en su elaboración
y que existan formas de consulta y participación para influir en la delineación de
las principales rutas a seguir. A partir de ello, es fundamental que el contexto
de exigencia ciudadana tenga mecanismos claros de participación y
mecanismos eficaces de consulta para la adecuada utilización y canalización
de los recursos.
4) Coordinación. Que el Estado, a través de varios de sus órganos, se
involucre en su propuesta y formulación. Generar homogeneidad en todo el
sector con la posibilidad de hacer políticas y programas que permitan una
mejor planeación y organización. Que la intervención de las diferentes
instancias gubernamentales esté coordinada y que éstas tengan el propósito de
lograr las metas y objetivos propuestos en vez de emprender intentos aislados
y descoordinados con objeto de salvar canonjías o favorecer a intereses de
grupo, ya sea en el nivel regional, el estatal o el nacional.
5) Relativa autonomía presupuestal. Que tenga un presupuesto propio,
más allá de las fluctuaciones discrecionales del funcionario en turno, y que los
recursos, sin importar las modificaciones presupuestarias y adecuaciones
naturales por escasez o abundancia, se programen con realismo a fin de lograr
al menos los objetivos mínimos propuestos. Esto implica que el sector del
gobierno de referencia tenga capacidad de negociación y disposición de los
recursos sin depender de otros grupos que lo subordinan a sus propios
intereses.
6) Transparencia. Que exista alguna forma de rendición de cuentas por
parte de las autoridades responsables de aplicarla. Que la rendición de cuentas
sea clara y pública, no un juego de galimatías donde la información es
encubierta y distorsionada con objeto de esconder el manejo irracional o rapaz
de los recursos.
Desde esta perspectiva, el concepto de Política de Estado se propone como
una forma de «operacionalizar» la noción abstracta de democracia. Es cuestión
sabida que hablar del concepto de democracia puede llevar a múltiples
interpretaciones, por ello, una forma de “aterrizarlo” es darle un contenido
específico en términos de la gestión pública como se ha propuesto en este
texto.
Conclusiones.
A veinticinco años de existencia de la Asamblea Legislativa y a quince años de
un poder ejecutivo de la Ciudad definido electoralmente la cultura ha jugado un
papel cada vez más relevante en la vida citadina. Esto se debe, entre otras
cosas, a que los capitalinos tienen el mayor nivel educativo en el contexto
nacional, cuentan con el más alto índice de Desarrollo Humano, pero sobre
todo, porque han desarrollado un contexto de exigencia ciudadana y han
adquirido mayor conciencia de sus derechos. Esto hace que los habitantes de
la Ciudad de México necesiten contar con opciones de desarrollo cultural, ya
sea en términos del acceso a bienes culturales o en términos de tener espacios
para desenvolver su creatividad.
Los esfuerzos que se han hecho hasta el momento representan un avance
importante, más si se tiene en cuenta que se está transitando de un régimen
político autoritario a uno incipientemente democrático. Sin embargo, quedan
muchos retos y pendientes; el sentido de este texto ha sido esbozar algunos de
ellos. Para convertir las líneas de gobierno en una verdadera política
democrática e incluyente, aspiración primordial y legítima, se requiere, como ya
se ha dicho, la participación cada vez más activa de los actores sociales, pero
sobre todo, aquilatar adecuadamente a la cultura como una actividad relevante
y fundamental en la vida cotidiana de la Ciudad.
Solamente con un esfuerzo conjunto de los actores sociales que participan en
la cultura (funcionarios de la Secretaría y de las delegaciones, miembros del
cuerpo legislativo respectivo, gestores culturales, artistas y creadores y público
en general) es que nuestra ciudad puede convertirse en una metrópoli de
vanguardia en esta materia. Todos los involucrados deben de contribuir, cada
uno según sus capacidades y atribuciones, a generar las condiciones para su
desarrollo. Sin embargo, es necesario destacar que el gobierno, a través de
sus diversas instancias, debe ser el agente central que lleve la iniciativa para
impulsar una cabal política cultural de Estado y no ser, como ha sucedido
desafortunadamente con frecuencia en nuestra historia nacional y local, el
principal obstáculo de la democratización de la vida pública del país.
Bibliografía.
Bobbio, Norberto (1993). Igualdad y libertad, Barcelona, Paidós.
--------------------- (2003). Teoría general de la política, Madrid, Trotta.
Canto Chac, Manuel (2011). “En búsqueda de la democracia participativa: política y ciudadanía en México”, en: Manuel Canto Chac (coord.), Participación ciudadana, México, Escuela de Administración Pública del Distrito Federal.
Cordera, Rolando (1998). “Las políticas económicas como políticas de Estado”, en: Jorge Alcocer (coord.), Políticas de Estado para el desarrollo, México, Nuevo Horizonte Editores.
Ejea, Tomás (2011). Poder y creación artística en México. Un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Guerra, Roberto (2012). “La noción de profesionalización de gestión cultural y las prácticas culturales de base, elementos para el debate”, en: José Luis Mariscal, (coord.), Profesionalización de gestores culturales en Latinoamérica, México, Universidad de Guadalajara.
Gutiérrez, Roberto (2001). Identidades políticas y democracia, México, Instituto Federal Electoral.
Latapí, Pablo (2006). La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus secretarios (1992-2004), México, Fondo de Cultura Económica.
Nivón, Eduardo; Mesa, Rafael; Pérez, Carmen; López, Andrés (2012). Libro verde para la institucionalización del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, México, Secretaría de Cultura del Distrito Federal.
Quiroz, Karla y Lara, Carlos (2012). “La cuentas del Poder Legislativo: el ruido que no cesa”, en: Eduardo Cruz y Carlos Lara (coord.) 1988-2012 Cultura y transición, Monterrey, México, Instituto de Cultura de Morelos-Universidad Autónoma de Nuevo León.
Portal: ¿Cómo vamos ciudad de México? http://www.comovamosciudaddemexico.com.mx/ Consultado el 26 de julio de 2013.
Decreto de Transformación de Instituto de Cultura de la Ciudad de México, a Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2002. http://sic.conaculta.gob.mx/documentos/663.pdf
Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal aprobada por la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicada el 14 de octubre de 2003.