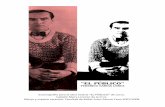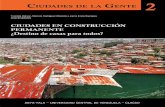HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE SAN CRISTÓBAL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE SAN CRISTÓBAL
1
HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE
SAN CRISTÓBAL
Fabiola Vivas, Oscar Moros, Carmen Méndez
Programa de Investigación Habitabilidad
INTRODUCCIÓN
El término habitabilidad ha tenido diversas interpretaciones y significados en la
literatura de los últimos 20 ó 30 años. Tiene una vinculación muy estrecha con otros
conceptos como los de calidad de vida, bienestar, felicidad e incluso con los de
sustentabilidad y gobernabilidad, al referirse ya al medio urbano. En su mayoría, estos
conceptos han tenido definiciones imprecisas y han sido usados muchas veces como
sinónimos, con solapamientos y hasta contradicciones. Sin embargo, más recientemente
ha habido esfuerzos importantes para organizarlos y clasificarlos, precisando así sus
significados en una conceptualización global (Veenhoven, 2000).
En términos generales la habitabilidad ha sido vista como la pretensión de
mantener la calidad de vida (Rueda, 1996). Comprendería una serie de requisitos o
condiciones, necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades básicas del
individuo o de la comunidad. Tendría así una connotación más espacial, agrupando las
distintas cualidades del entorno que harían posible ese bienestar, mientras que la calidad
de vida sería una resultante de la satisfacción de tales necesidades, bien sea objetiva o
percibida por el individuo.
Por otra parte, estos conceptos se han asociado también al de sustentabilidad, y
se ha hablado de “Desarrollo Sustentable” y, concretamente en el entorno urbano, de
“Ciudad Sustentable”. Se entiende éste como la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades actuales de la sociedad sin poner en riesgo los recursos ambientales y
sociales para las generaciones futuras. “Las ciudades y en general los espacios urbanos,
no tienen autonomía ecológica, ni la capacidad biológica necesaria para producir en su
territorio los servicios ambientales necesarios para llevar a cabo todos sus procesos
económicos y sociales y sintetizar los residuos generados” lo cual los hace altamente
vulnerables, más aún ante los cambios sustanciales y sin precedentes que la Tierra está
experimentando en materia ambiental (Martínez, 2011). Esto ha llevado a una serie de
iniciativas en numerosos foros internacionales, en los que se han generado políticas y
programas de carácter urbano-ambiental, para atender el grave daño ecológico que se le
está causando al planeta.
2
En la búsqueda de la habitabilidad urbana es donde juega un papel relevante el
espacio público de las ciudades, no solamente en su aspecto físico-espacial, en términos
de su diseño y construcción, sino fundamentalmente bajo la perspectiva psico-socio-
ambiental, como el gran espacio articulador de la vida de la ciudad y el principal elemento
en el logro de la habitabilidad urbana. Arquitectos como William Niño (2009), lo han
definido como la columna vertebral de la ciudad contemporánea, el lugar donde se gesta
la ciudadanía, donde se da la historia de la ciudad. Lo conceptualiza además como un
elemento clave para la calidad de vida de los ciudadanos por considerarlo un servicio
fundamental como lo puede ser el agua o la electricidad y por ser el lugar de la
sociabilidad, del encuentro y de la seducción (Fig. 1). Siendo tan amplio el número de
significados y atributos, las definiciones de espacio público son también numerosas y
variadas, de acuerdo a los distintos enfoques de los autores. Un aporte interesante al tratar
de conjugar estas diferencias lo hace Carmen Bellet (2009:1) en la siguiente
caracterización:
El espacio público es multidimensional pudiéndose definir de muchas formas
según pongamos nuestra mirada en sus formas (espacio libre, espacio abierto,
espacios de transición), en su naturaleza (régimen de propiedad, tipo de gestión),
en los usos y funciones que allí se desarrollan (espacio para el colectivo, común,
compartido), o en el tipo de relaciones que se establecen (espacio de la
presentación y representación, democracia, protesta, fiesta, etc.).
Por otra parte, la vinculación entre la habitabilidad y el espacio público de la ciudad
se puede apreciar en numerosos planes y programas para el desarrollo urbano en
muchas ciudades a nivel mundial. Concretamente en América Latina, esto ha sido tomado
en cuenta en ciudades como Bogotá, México, Curitiba, Santiago y muchas otras.
Es así, por ejemplo, como en el “Plan Verde de la Ciudad de México”, el segundo
eje temático es la habitabilidad (los otros son: suelos, agua, movilidad, aire, residuos y
cambio climático), y casualmente su objetivo es “Rescatar y crear espacios públicos
para hacer de la ciudad un lugar de integración social que ofrezca mejor habitabilidad,
confort y equidad”.
Se pretende pues en este artículo, sensibilizar a los lectores sobre el significado e
importancia del espacio público en la conformación de una sana ciudadanía y, en la
3
necesidad de asumir la responsabilidad compartida, para lograr la sostenibilidad urbana
que contribuya a elevar nuestra calidad de vida. Es por ello que se inicia con una
descripción de los principales problemas que enfrenta el espacio público de San
Cristóbal, así como el examen de las nuevas formas de habitarlo y su impacto en la
ciudad. Seguidamente se exponen algunos referentes nacionales e internacionales de lo
que significa contar con espacios públicos exitosos y habitables, generadores de
sentimientos de apego y orgullo de los habitantes por su ciudad. Finalmente, se dan a
conocer dos proyectos de intervención del espacio público de San Cristóbal realizados
como trabajos de grado en la Carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira.
Espacios públicos exitosos
Fig 1. Espacio público como lugar de encuentro, de socialización, de seducción…
I. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL ESPACIO PÚBLICO DE SAN
CRISTÓBAL Y POSIBLES SOLUCIONES
Un simple recorrido por la ciudad es suficiente para apreciar las condiciones de
habitabilidad que ésta ofrece a sus ciudadanos. Como resultado de una evaluación-
diagnóstica realizada en espacios públicos abiertos en la ciudad de San Cristóbal (Vivas,
2006), se identificaron una serie de patologías que reflejan a su vez el ciclo de vida del
espacio. El estudio realizado en una muestra de calles de Barrio Obrero, uno de los
sectores más importantes de la ciudad, concluyó que ésta sufre de lo que Borja y Mauxí
(2003) identifican como “agorafobia urbana”. Esta es una enfermedad producida por la
degradación o la desaparición de los espacios públicos integradores, protectores, y
accesibles a todo público. Esta enfermedad urbana identifica vialidad con espacio público
4
y seguridad con privatización. Los signos y síntomas de esta anomalía urbana fueron
agrupados por Vivas (2006) en cuatro tipos de patologías. A continuación citamos
textualmente:
Se definió como patología genética al conjunto de lesiones o defectos
provenientes de fallas o problemas en el proceso de concepción del espacio.
Patología congénita se empleó para agrupar el conjunto de lesiones o defectos
ocasionados durante la construcción del mismo. Patología metabólica se llamó
al conjunto de lesiones, defectos o desórdenes provenientes del funcionamiento
del espacio público, c o m o l a falta de mantenimiento o inadecuada gestión
de dicho espacio. Y la categoría Patología social fue utilizada para referirse a
comportamientos incívicos de los habitantes (p. 136).
Se podría señalar que actualmente estas patologías afectan la casi totalidad del
espacio público de San Cristóbal. Para documentar esta situación hemos identificado en
la ciudad algunos casos que reflejan malas prácticas en la concepción y gestión del espacio
público. De igual manera, hemos seleccionado buenos ejemplos de intervención urbana
que merecen ser imitados.
Sobre la concepción y construcción del espacio público: Las aceras como lugares de
encuentro y negociación de conflictos e intereses.
La ejecución de vías en la ciudad refleja la concepción que del espacio público
tienen la mayoría de planificadores, diseñadores y gestores de la ciudad así como también
los ciudadanos. Para muchos especialistas el espacio público es principalmente un
estructurador de la ciudad, olvidando o dejando de lado las dimensiones humanas que
debe contemplar todo espacio público habitable. En general, las calles y avenidas de
nuestra ciudad son consideradas vías para transitar principalmente vehículos y no
peatones. Esta situación se ve reflejada claramente en muchos lugares de la ciudad.
Los problemas de concepción y construcción del espacio público, tales como
aceras angostas o ausencia de ellas (Fig. 2), mobiliario urbano con baja calidad de
diseño o inexistente, son muy comunes en el bloque central de la ciudad. Es el caso
del muy conocido vecindario de Barrio Obrero, el cual fue diseñado con calles amplias,
pero con aceras angostas. ¿Cuál es la lógica subyacente en dicha visión de ciudad? ¿Los
intereses de quién sirve? ¿Los intereses de quién protege? La respuesta a estas
interrogantes la podemos ofrecer citando a Samper (1997) “el hombre-vehículo está por
5
encima del hombre-peatón”.
Problemas o patologías Buenas prácticas
Vía de acceso a la Universidad Católica, San Cristóbal. Las reglas que ordenan la calle prescriben que los peatones deben usar las aceras. ¿Y cuando éstas no existen o no son confortables para ser transitadas? La ausencia de aceras transitables y vivibles refleja la concepción de ciudadanía que manejan muchos diseñadores y constructores, quienes le dan prioridad al vehículo.
5ta Avenida, San Cristóbal. Las ordenanzas de la ciudad de San Cristóbal (1976) exigen aceras amplias y techadas en las Av. García de Hevia (5ta Av.) y Medina Angarita (7ma Av.). Esta disposición legal es un acierto en la gestión del espacio público. Dicho atributo contribuye a que la ciudad sea más amigable al peatón. Los aleros ofrecen hospitalidad, favoreciendo no sólo el tráfico peatonal sino que benefician de igual manera a los comercios adyacentes.
Fig 2. Las reglas que ordenan la calle
Según el trabajo de Vivas (2006) ya citado, algunos comerciantes y constructores
perciben que en las aceras “hay suficiente espacio” para construir bahías de
estacionamiento y además para que “pase la gente”. Por el contrario, los vecinos
manifestaron que les gustaría el iminar en el sector “las aceras angostas”. Las aceras
son para habitarlas, lugares para la interacción entre personas de diferentes edades,
intereses y necesidades; y por lo tanto, en su condición de espacios compartidos es de
esperarse que surjan conflictos y cuya resolución dependerá de la capacidad de
negociación de los usuarios y administradores de la ciudad.
Sobre el funcionamiento del espacio público: Necesidad de mobiliario urbano
La escasez y baja calidad del mobiliario urbano es otro de los problemas que
presenta la mayoría de las calles de nuestra ciudad. En respuesta a la consulta realizada
a los ciudadanos, éstos expresaron: “Hace falta de todo”, “No tanto que haga falta, sino
que lo que esté lo mejoren“. También hay quienes no le ven utilidad al mobiliario urbano
y expresan: “¿Para qué? Nadie lo usa, solo los buhoneros”. La pregunta que surge de
6
inmediato es ¿Por qué nadie lo usa? ¿Cuál es el mínimo de equipamiento para garantizar
un óptimo nivel funcional y espacial en nuestra ciudad, sobre todo para garantizar la
transitabilidad en sus diferentes sectores? No se puede olvidar que las calles se deben
a la vida cotidiana.
Es así como se aprecia en las calles escasez de mobiliario urbano de servicios,
como cabinas telefónicas, bebederos, baños públicos, papeleras, depósitos de basura,
semáforos, luminarias y sistemas de señalización. El mobiliario urbano utilitario, como
por ejemplo, los kioscos de venta de revistas o flores, están presentes en nuestra ciudad
pero con muy baja calidad de diseño o sin diseño alguno, (Fig. 3).
Problemas o patologías Buenas prácticas
Calle 14 San Cristóbal. La ausencia de mobiliario urbano de servicios entorpece el buen funcionamiento del espacio público. Inhibe el uso apropiado del mismo y contribuye a deteriorar la imagen del sector.
El mobiliario urbano de servicios debe ser diverso para atender las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, los bebederos y los baños atienden necesidades prioritarias del ciudadano y hacen una ciudad confortable. Igualmente, la gente requiere orientación espacial para lo cual se requiere buena señalización y carteleras informativas.
Fig. 3. Mobiliario urbano de servicios
El mobiliario urbano de equipamiento, como son las paradas de autobuses, es
importante porque éste cumple con una actividad complementaria y de apoyo a la
actividad de desplazarse por la ciudad. En el caso que nos ocupa, las pocas paradas
existentes generan conflictos adicionales al tráfico urbano por su ubicación inadecuada.
Dentro de esta misma categoría de mobiliario urbano se incluyen también los bancos
para sentarse, los cuales tampoco están presentes en las calles de la ciudad. De igual
manera no está disponible el mobiliario adecuado para que personas minusválidas
transiten libremente y hagan buen uso de los espacios públicos de San Cristóbal.
En intervenciones urbanas recientes, como es el caso de la ampliación de la Av.
7
Guayana en la zona noroeste de la ciudad, nos encontramos con un proyecto que está
todavía en ejecución y de cuyos resultados se infiere que lo prioritario es resolver un
problema de tráfico automotor. El proyecto en ejecución no pareciera orientado hacia las
necesidades básicas de los vecinos de la zona así como de los que la transitan por ella
(Fig. 4). Las aceras responden a un remate de la calzada pero no representan un
espacio para la convivencia ciudadana.
Problemas o patologías Buenas prácticas
Av. Guayana, San Cristóbal. El proyecto de ampliación de esta avenida considera la ubicación de paradas de transporte público a lo largo de ella. Sin embargo, como se observa en la fotografía, el mobiliario urbano para ello está ausente generando incomodidad e inseguridad a los usuarios.
Portland, Estados Unidos. Una parada de transporte público apropiada ofrece al usuario protección ante el clima, lugar donde sentarse y accesibilidad a todo tipo de persona. Igualmente, su ubicación adecuada es fundamental para ofrecer seguridad al peatón y al resto de conductores.
Av. Guayana, San Cristóbal. La comunidad denuncia la falta de colaboración entre los distintos organismos públicos encargados de ejecutar una vía. La comunidad no fue tomada en cuenta en la toma de decisiones inherentes a su entorno urbano.
Av. Guayana, San Cristóbal. La gestión del espacio público exige reconocimiento de los diferentes actores y su trabajo conjunto en pro de la calidad de vida de los ciudadanos. La avenida Guayana cuenta con un valioso activo que son sus árboles que contribuyen a darle confort al peatón, mejorar la calidad del aire y ofrecer una imagen que la caracteriza y contribuye a afianzar su identidad
Fig. 4. Proyecto de ampliación de la Av. Guayana ¿Responde a las necesidades de los viandantes y conductores?
Otro de los problemas observados durante los recorridos realizados por la ciudad
8
son las alteraciones en su metabolismo, los cuales afectan el funcionamiento, imagen y
dinámica del espacio público, y de los vecindarios en donde éstos se ubican. Entre los
problemas más críticos se encontraron los siguientes:
¿Invasión de la calle?
La constante apropiación indebida de la acera y la calzada por sujetos y objetos,
es el paisaje urbano cotidiano vivenciado en las principales calles de la ciudad. Ocupación de las aceras por parte del comercio informal. Las principales ventas
que ocupan las aceras del Centro y otros sectores de la ciudad son de ropa, calzado
(Fig. 5), servicio de alquiler de celulares y venta de tarjetas telefónicas, las cuales
se encuentran prácticamente en casi todas las calles más transitadas, ubicadas
principalmente en esquinas o cerca de ellas. La venta de frutas y jugos es otro tipo de
actividad que se encuentra con frecuencia ocupando las calles. Fruterías, algunas
montadas en kioscos, otras de carácter ambulante, funcionan en carritos o camiones; la
venta de jugos, algunas anónimas y otras de franquicias ocupan igualmente aceras y
calzadas, muchas veces entorpeciendo el libre tránsito del peatón y del vehículo
generando a su vez, desperdicios que atentan contra la salud del consumidor.
Invasión del espacio público forma parte de la vida urbana cotidiana de la ciudad ¿quién controla el espacio público? ¿quién (es) son excluidos de él?
El urbanismo social promueve que los carros y la gente compartan las calles…”Calmar el tráfico es el ecualizador de la edad del auto” (Sucher, 2007:76).
Fig. 5. La calle ¿compartida? A pesar de la mala imagen que proyectan estos lugares y el entorpecimiento del
flujo peatonal y vehicular que ocasionan, su presencia atrae al público y satisface algunas
Problemas o patologías Buenas prácticas
9
de sus necesidades básicas como es la compra de alimentos. Hoy en día, algunas ciudades
tienen como política permitir los vendedores en la calle siempre y cuando éstos no sean
vetados por otro comerciante o propietario adyacente. Con esta política se pretende
generar un nodo de actividad, que promueva el contacto humano. De esta forma se puede
lograr mayor control social y seguridad sobre la calle (Fig. 6).
Problemas o patologías Buenas prácticas
Centro de San Cristóbal Muchas de estas ventas informales atienden necesidades básicas de la población. El problema radica en los conflictos que se generan entre los vendedores y los peatones debido a la mala ubicación de los puestos de ventas. Igualmente, dichas ventas afectan la imagen del lugar por falta de un kiosco bien diseñado que atienda las necesidades tanto del vendedor como del usuario.
Av. Guayana, San Cristóbal La vigilancia natural y la presencia humana es el principal factor para lograr la seguridad. El segundo factor es la territorialidad. Si la gente se siente “dueña” del espacio público también se sentirá responsable de éste y contribuirá a vigilarlo y cuidarlo.
Fig.6. Ocupación de las aceras por parte del comercio informal ¿una política a seguir para atraer público y contribuir a dar seguridad?
Ocupación de las aceras por parte del comercio formal. Las vidrieras de algunos
locales comerciales parecieran no contar con suficiente espacio para ofertar la mercancía.
Sus dueños, quienes deciden competir con el comercio informal, utilizan la acera y la
calzada para exhibir sus productos. Más que llamar la atención de compradores, se aprecia
como estrategia para marcar su “territorio” y proteger así su área de influencia y cuidarse de
invasores o personas no deseadas (Fig. 7).
Problemas o patologías Buenas prácticas
10
Barrio Obrero, San Cristóbal. El comercio formal también invade la calzada… ¿estrategia de venta o demarcación de su territorio? En nuestra ciudad algunos comerciantes optan por esta idea para atraer a sus compradores.
Barrio Obrero, San Cristóbal ¿Cómo hacer que la calle sea un lugar más interesante donde la gente pueda permanecer? Un frente permeable, acogedor y fácil de acceder invita a la gente a interesarte en un primer momento y luego, a entrar al lugar.
Fig. 7. Ocupación de la calzada por parte del comercio formal ¿una estrategia para evitar la invasión por parte del comercio informal?
Aceras invadidas por el vehículo. El otro gran invasor de las aceras de San
Cristóbal es el vehículo (Fig. 8). La falta de estacionamientos, tanto para residentes
como para comerciantes, obliga a muchos conductores a ubicar sus automóviles en
las aceras. Nuestra ciudad crece y con ello el tráfico automotor se convierte en la
verdadera pesadilla de hoy.
Problemas o patologías Buenas prácticas
Fig. 8. Invasión de la acera por vehículos
Invasión de aceras por otros objetos. Vallas de publicidad, restos de avisos,
soportes, bases, etc. también están presentes en algunas aceras de las calles de San
Cristóbal, constituyendo un peligro cuando toman desprevenido al peatón (Fig. 9). Se
Av. Guayana, San Cristóbal. La falta de estacionamientos bien ubicados así como el comportamiento incívico atentan contra la fluidez del tráfico peatonal.
Portland, Estados Unidos. Calzada y aceras bien concebidas y construidas son disfrutadas plenamente por el peatón.
11
encontraron igualmente casetas telefónicas mal ubicadas, las cuales ofrecen el servicio
público telefónico por una parte, y por la otra, funcionan como escenario para la venta y
alquiler de tarjetas para la telefonía pública y privada que demanda el transeúnte.
Problemas o patologías Buenas prácticas
Barrio Obrero, San Cristóbal. Casetas telefónicas mal ubicadas interrumpiendo el paso de peatones.
Nueva York, Estados Unidos. Las aceras bien conservadas y equipadas facilitan el flujo de la gente y estimulan la interacción social.
Fig. 9. Mobiliario de servicio en aceras
Transformaciones en fachadas y retiros de frente
Durante los recorridos peatonales por las calles de la ciudad se hicieron algunos
reconocimientos sobre las numerosas transformaciones realizadas en fachadas, tanto de
viviendas originales como en viviendas modernas y contemporáneas.
En Venezuela se encuentran grandes vacíos en materia de legislación del espacio
público, así como de lineamientos particulares sobre la reutilización. En países como
Colombia, consideran parte del espacio público elementos tales como cubiertas, fachadas,
paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos y por tanto, están regulados. “De igual
forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los
antejardines de propiedad privada” (Decreto 1504, 1998, Art. 5).
Los cambios de uso, bien sea de forma parcial o total en las viviendas en muchos
sectores de la ciudad, conllevan la mayoría de las veces a modificaciones que afectan el
espacio público inmediato, que en este caso son las aceras del sector (Fig. 10). Las
transformaciones más notorias y que afectan la imagen urbana son el crecimiento de la
12
vivienda sobre el retiro de frente.
Problemas o patologías Buenas prácticas
Pirineos, San Cristóbal. Las transformaciones en las fachadas tanto en viviendas como en comercios afectan notoriamente el confort que requieren los transeúntes. Un conjunto residencial cerrado con muros altos es una invitación a dejar la calle como territorio de nadie…
Edificio Sede Seguros La Previsora, San Cristóbal. Un buen diseño de fachada toma en cuenta al peatón y ofrece un gesto de cordialidad hacia la calle.
Fig. 10. Transformación en fachada que afecta al peatón que transita por la acera
Falta de mantenimiento
El mal estado de aceras y calzadas es notorio en la mayoría de las calles de la
ciudad, muchas de ellas inaccesibles e inseguras para su circulación (Figs. 11). El peatón
debe evadir constantemente obstáculos como basura, materiales y desperdicios de
construcción, pavimentos fragmentados, huecos y desniveles, entre muchos otros. En la
última década, este tema ha sido recurrente en las crónicas urbanas de la prensa local.
Problemas o patologías Buenas prácticas
13
Calle de Barrio Obrero, San
Cristóbal. ¿Podría una persona con
alguna discapacidad motora vencer
estas barreras físicas?
Seattle, Estados Unidos. Una calle amplia, con buen
mantenimiento y bien equipada es una calle accesible a todo
público, destacando así su condición de un espacio público
democrático.
Fig. 11. Desniveles en las aceras
Sobre el comportamientos ciudadano
Las patologías sociales están referidas a los comportamientos incívicos de los
ciudadanos. Algunos de estos comportamientos observados fueron:
Contaminación visual y sonora
Las vallas publicitarias invaden el paisaje urbano, contaminando visualmente el
ambiente que transitan peatones y conductores. Distraen la atención de conductores y
ocultan tras de sí la morfología arquitectónica, que podría ser atractiva para el ciudadano
y contribuir a crear identidad urbana y fortalecer lazos de apego con su ciudad. Los
graffitis abundan en calles y avenidas, compitiendo en muchas de ellas con las vallas
publicitarias. (Fig. 12)
Problemas o patologías Buenas prácticas
14
Barrio Obrero, San Cristóbal. Letreros publicitarios no siguen las ordenanzas en relación con su posición. La variedad de tamaños y formas contamina el ambiente.
Av. Callao, Buenos Aires. Desde que fue catalogada “área de protección histórica” en toda la extensión de la avenida, se imparten reglas especiales de construcción, iluminación y publicidad, regulando el entorno de los edificios con reglas específicas de decoración, iluminación y uso, con el objetivo de conservar la armonía de la avenida y la imagen urbana del lugar.
Fig. 12. Vallas publicitarias y graffitis en San Cristóbal
Es de esperarse igualmente que con el incremento del tráfico también se aumenta
la contaminación sonora, la cual aunada a la venta de música por parte de vendedores
ambulantes y la recreación nocturna en algunos sectores, crean una atmósfera poco
atrayente para peatones y vecinos (Fig. 13).
Problemas o patologías Buenas prácticas
Barrio Obrero, San Cristóbal. Este graffiti evidencia la molestia de los vecinos del sector Barrio Obrero por la contaminación sónica imperante durante la noche.
Centro de Cúcuta. El cambio de concepción en la administración de una ciudad, genera propuestas reales y palpables como Centro Comercial a Cielo Abierto en pleno corazón de la ciudad de Cúcuta, en donde en la incorporación de mobiliario urbano se incluyen unos pequeños parlantes donde se programa música el cual el peatón disfruta mientras se moviliza por sus amplias aceras.
Fig. 13 .Graffitis de protesta vecinal en contraposición con propuestas de
incorporación de música para el disfrute del peatón en sus recorridos Tráfico intenso
En toda la ciudad el tráfico automotor se ha incrementado notoriamente afectando
la calidad de vida de sus moradores y visitantes (Fig. 14). Sectores como Barrio Obrero,
15
funcionan como un centro comercial abierto y lugar de encuentro de jóvenes y “adultos
contemporáneos”, quienes se apropian de sus calles para lucir sus autos (“tunning”) y
motos, así como para socializar con sus pares.
Fig. 14. Tráfico intenso en diversos sectores de la ciudad Privatización de la calle
Uno de los fenómenos más notorios en nuestras ciudades hoy en día
ante la inseguridad, es la privatización del espacio público. En el caso de San
Cristóbal este fenómeno se expresa de variadas formas. Por una parte, los vecinos
se “encierran” física y socialmente, buscando refugio en sus áreas privadas. En
aquellos sectores de mayor uso residencial, las calles son controladas por
vigilancia privada. Y por otra parte, se observan huellas visibles de personalización
en aceras frente a locales comerciales (Fig. 15).
Problemas o patologías
Problemas o patologías o patologías
Av. 19 de Abril y calle de Barrio Obrero. La falta de estacionamientos, vehículos mal estacionados, el despacho de materiales, son algunas de las causas de la intensidad del tráfico. El peatón es siempre el principal excluido.
16
Fig. 15. ¿Encerrarse o abrirse hacia el espacio público?
Hemos reseñado hasta aquí algunos resultados obtenidos a través de investigaciones
desarrolladas en el Programa Habitabilidad y en ejercicios prácticos realizados en cursos
sobre el tema, los cuales pretendían identificar las principales patologías que enfrenta el
espacio público de San Cristóbal.
De igual manera, queremos mostrar buenos ejemplos de intervención urbana que
buscan solucionar algunas de las problemáticas mostradas. En la sección a continuación
presentamos el caso "Madrid Río", ya concluido. Además, en el ámbito nacional resaltamos
las intervenciones recientemente realizadas al Bulevar de Sabana Grande en Caracas.
Finalmente, desde la academia, también hemos formulado algunos proyectos de
intervención urbana para la ciudad de San Cristóbal que vale la pena destacar. En esta
oportunidad hemos seleccionado dos trabajos de grado: la propuesta de intervención
urbano-arquitectónica para un sector de La Concordia y el otro, una propuesta para un Sector
de Pueblo Nuevo.
II. ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
Existe actualmente un número considerable de organismos internacionales que se
mantienen en permanente actividad, con el propósito de orientar el crecimiento de las
Urb. Pirineos, San Cristóbal. Mientras unos piensan que lo mejor es encerrarse para controlar su territorio privado otros, se abren hacia el espacio público.
Vigilancia privada en un sector residencial de San Cristóbal. Calles secundarias de varios sectores de la ciudad se cierran y contratan vigilancia privada en busca de su resguardo.
17
ciudades hacia un desarrollo sustentable y al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes. Estas mejoras suelen estar asociadas a la oferta de espacios públicos,
referida no sólo a la cantidad, sino muy especialmente a la calidad de los mismos.
En ciudades como Bogotá, el espacio público está debida y claramente legislado.
Desde la perspectiva de los gestores de esta ciudad, el espacio público no se limita sólo a
la oferta tradicional de parques y plazas, sino también a los espacios naturales. Además,
la concepción de “calle” implica mucho más que su simple transitabilidad. La calle, se
considera un lugar para estar y para satisfacer una serie de necesidades que en conjunto
favorecen la sustentabilidad de la ciudad.
Recientes intervenciones urbanas exitosas nos permiten conocer la concepción de
espacio público que se maneja en otros países y en Venezuela. El caso de “Madrid Río” es
un excelente ejemplo de reforma urbana en pro de una ciudad sustentable, el cual
deberíamos emular. Un importante ejemplo actual, en el territorio nacional específicamente
en la ciudad de Caracas, es la recuperación del Bulevar de Sabana Grande, rehabilitando
unos escasos e importantes espacios públicos de la capital. A nivel local ya se han
realizado propuestas académicas para mejorar el espacio público de sectores de la ciudad
como La Concordia y Pueblo Nuevo.
Madrid Río, España. “Rescate del Río Manzanares y su integración al
contexto urbano y social de la ciudad de Madrid”.
En la ciudad de Madrid se culminó en 2011 el proyecto Madrid Río. Una operación
de reequilibrio ecológico consistente en un parque lineal al borde del río Manzanares. La
creación de este parque ameritó el soterramiento de la autopista M-30, la recuperación del
río, construcción de pasarelas y puentes de comunicación entre ambos bordes, la unión
de diversos espacios verdes, jardines históricos, bosques y parques que estaban
dispersos, sin ninguna vinculación entre ellos (Fig. 16).
A lo largo de los 8 Km que ocupa el parque, se encuentran una serie de espacios
deportivos, culturales y de recreación, conectados por recorridos peatonales y ciclovías.
El conjunto del parque lineal integró el río Manzanares a la estructura urbana de Madrid,
18
convirtiéndolo en un eje vertebrador para mejorar la calidad del entorno (Fig. 17).
Antes Después
Fig. 16. Soterramiento de la autopista M-30 y recuperación del río Manzanares
Intervenciones como ésta combinan desde su concepción el mejoramiento
ambiental, el equilibrio ecológico, la estructuración de la ciudad sobre un eje natural, y el
rescate del patrimonio histórico y natural; priorizando al peatón, a la sociabilidad, la
accesibilidad, la contemplación y la salud por medio del deporte y la recreación.
19
Fig. 17. Plano del proyecto Madrid Río, el cual refleja las principales propuestas planteadas
La ejecución del proyecto Madrid Río permitió la recuperación de los espacios
liberados del tráfico al soterrarse la autopista M-30 a lo largo del río Manzanares, creando
un gran parque lineal de 1.210.881 metros cuadrados de superficie que integra los
distritos del suroeste y del centro, vertebra los parques situados en el ámbito, y da lugar a
20
un gran corredor ambiental de 3.500 hectáreas, del que forman parte grandes pulmones
verdes ya existentes, pero hasta hace poco tiempo inconexos. Entre ellos, la Casa de
Campo (1.500 hectáreas de superficie), Parque del Oeste (64 Ha), Campo del Moro (21
Ha), Cuña Verde de Latina (68 Ha), Parque de San Isidro (25 Ha), Parque del
Manzanares Sur (335 Ha) y Parque del Manzanares Norte (865 Ha). (Fig. 18)
Antes Después
Fig. 18. Vistas de la transformación del espacio público, antes y después de la ejecución del proyecto Madrid Rio
Caracas, Venezuela. “Proyecto de Rehabilitación Integral del Bulevar de
Sabana Grande”.
Caracas, capital de Venezuela es una ciudad que carece de suficientes espacios
públicos, por lo que el Bulevar de Sabana Grande se ha constituido como un espacio
emblemático en su tipo para la ciudad desde mediados del siglo XX. El Bulevar de Sabana
Grande alberga lugares y edificaciones de alto valor histórico, cultural y patrimonial, los cuales
se hallan entre lo más destacado de la arquitectura moderna del siglo XX venezolano.
Además de contar con restaurantes, comercios y librerías que evocan los mejores momentos
de la historia política, social y cultural del país y forman parte de la memoria urbana de
Caracas.
21
La construcción de las estaciones del Metro empezó a dinamizar el lugar, con una
oferta masiva de servicios, comercios, recreación y seguridad. Pero esta condición cambió,
cuando el comercio informal se apoderó del espacio del peatón, para imponer su actividad de
intercambio comercial en la década de los 90. El bulevar fue deteriorado física y
espacialmente y llevó este espacio público a un punto de abandono, insalubridad, inseguridad
y congestionamiento y le quitó la vitalidad e importancia en la ciudad. A comienzos del año
2007, se da apertura al proyecto de recuperación del bulevar con el desalojo de los buhoneros
de este espacio, siguiéndole una serie de mejoras que han permitido la liberación de espacios
públicos para el disfrute de todos los que transitan por este emblemático espacio caraqueño
(Fig. 19).
Antes Después
Fig. 19. Bulevar de Sabana Grande para la década de los 90 invadido por el comercio informal, versus un espacio rescatado para el ciudadano de a pie.
La intervención del Bulevar de Sabana Grande, es un proyecto integral realizado
conjuntamente por la administración de la ciudad de Caracas y el Distrito Capital, con
empresas como el Metro de Caracas y Petróleos de Venezuela PDVSA La Estancia, además
de la participación de la comunidad organizada. El mismo integra los aspectos estructurales
con los sociales y culturales, a fin de lograr un resultado que promueva el mejor uso y disfrute
del espacio público para las más de 100 mil personas que transitan diariamente el bulevar
más importante de la ciudad capital. El proyecto contempla cuatro tramos, los cuales se
abordaron en dos etapas (Fig. 20).
22
Fig. 20. Plano general del Proyecto de Rehabilitación Integral del Bulevar de Sabana Grande mostrando los tramos y etapas de acción del mismo.
Entre los proyectos ejecutados cabe mencionar: la sustitución de las pérgolas, la
reubicación de los kioscos y el rediseño de las paradas de trasporte público, las cuales
ofrecen ahora un espacio para la exposición de fotografías. Igualmente la instalación de
23
demarcadores viales, bancos de granito y acero inoxidable y nuevos postes de luz, así como
las mejoras en los pavimentos con la incorporación de adoquines y baldosas para personas
con visión reducida. Se ubicaron en el espacio elementos en forma de paraguas invertidos
desarrollados con tecnología textil, los cuales brindan sombra de día e iluminación y colorido
en las noches. De ellos emana música seleccionada por la propia comunidad, para amenizar
la estadía de los visitantes (Fig. 21). Un hecho importante es que el proyecto contempló la
incorporación de obras de arte de destacados venezolanos, lo cual es una práctica usual en
las ciudades de muchos países. Esto tiene un sentido estético, educativo y cultural muy
valioso. (Fig. 22)
Antes Después
Fig. 21. Con la rehabilitación del Bulevar de Sabana Grande el peatón vuelve a tomar importancia dentro del espacio. Un nuevo mobiliario y equipamiento urbano le aportan las condiciones adecuadas para el disfrute y permanencia en el mismo.
Antes Después
Fig. 22. La incorporación del arte al bulevar le aporta un cambio de imagen al espacio público, a la vez que genera la oportunidad de apreciar obras de reconocidos artistas venezolanos, al transitar por el sector.
Con la rehabilitación del Bulevar de Sabana Grande, se ha devuelto el espacio público
perdido, revitalizándolo, permitiendo que los peatones retomen el lugar. Esto facilita el que se
generen nuevos tipos de interacciones humanas, entre el usuario que disfruta y usa este
24
espacio como tal y las personas que hacen uso de éste para acceder a los espacios privados.
Se darán así nuevas oportunidades de comunicación entre sí, además de nuevos
intercambios y compromisos, que apuntan hacia la integración ciudadana y el apego al lugar.
La Concordia, San Cristóbal, Venezuela. “Revalorización del espacio público
y el patrimonio urbano-arquitectónico con intervención ambiental participativa”
(Padilla, 2003).
La Concordia es la Parroquia de la ciudad de San Cristóbal con mayor número de
habitantes (117.939). En el año 2003, se realizó como Trabajo Especial de Grado para
optar al Título de Arquitecto, una propuesta de intervención de sus espacios públicos
planteando cuatro posibles unidades de acción: Barrio El Carmen, Sector Industrial,
Sector Juan Maldonado y Sector Plaza Miranda. De las mismas se seleccionó la última
para el desarrollo del anteproyecto.
La escogencia del Sector Plaza Miranda respondió a su connotación de “corazón”
de La Concordia, conocida desde el siglo XIX, así como a la identificación de hitos
y edificaciones relevantes encontrados en el área, cuyos límites se establecieron según las
imágenes mentales presentes en sus habitantes. Estos límites corresponden a la
Prolongación de la 5ta Avenida, la 8va Avenida y la Avenida 19 de Abril, las cuales dan
origen a importantes nodos de acceso al sector que permiten además, el enlace entre el
Centro y el acceso Sur de la ciudad.
En el sector Plaza Miranda las avenidas sirven como elementos integradores, debido
a que el resto de su trama es irregular y de difícil legibilidad. Algunos elementos de valor
identificados en la imagen del sector son la Plaza Miranda, el Estadio Táchira, el Gimnasio
Cubierto y el primer cine del sector que data de la década de 1950. Adicionalmente, en su
interior se encuentra la urbanización Propatria, la cual es una pieza urbana con una
configuración morfológica particular.
La propuesta pretendió aprovechar el potencial social, económico y arquitectónico
del sector. Tuvo como principal objetivo la rehabilitación del espacio público del área
seleccionada siguiendo la premisa de la intervención ambiental participativa. Se planteó
así, convertirlo en un sector más atractivo, sociable y seguro en beneficio de la comunidad
sancristobalense y que al mismo tiempo pudiera funcionar como eje motorizador de la
rehabilitación del espacio público del resto de las unidades de la Parroquia (Fig. 23.).
25
Fig. 23. Plano general de la propuesta de intervención del espacio público de un sector de La Concordia
Las acciones propuestas en el Sector Plaza Miranda fueron planeadas para ser
ejecutadas entre un corto y un mediano plazo y se pueden agrupar en dos vertientes: la
intervención físico espacial y su gestión (control de uso, mantenimiento y futuras
transformaciones).
La intervención físico espacial contempla:
Estacionamientos y paradas de transporte.
Ejes integradores urbanos.
Nuevos espacios públicos.
Espacios públicos existentes.
Propuesta de diseño. Actualmente Lo propuesto
26
Fig. 24. La comparación de lo existente con lo posible muestra la falta de importancia que tuvo el espacio público en la concepción del mismo
La gestión del espacio público para el sector contempla:
El control de uso.
El mantenimiento de estos espacios.
Las transformaciones futuras del espacio público.
En la conceptualización se reconoció al espacio público como el principal escenario
para el desarrollo de las relaciones sociales, económicas e institucionales del sector. Por
ende, representó el punto de partida para la rehabilitación urbana, involucrando a la
comunidad y a la empresa privada en su gestión. La participación conjunta de esos actores
representa un camino viable hacia el desarrollo auto sostenible y en pro del mejoramiento
de la calidad de vida de sus habitantes.
Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela. “Revalorización urbana de espacios
feriales, deportivos y universitarios y su integración al espacio público de la ciudad”
27
(Vergara y Contreras, 2010).
El sector Pueblo Nuevo ubicado al Noreste de la ciudad, tiene la mayor densidad de
equipamiento deportivo, recreativo y educativo de la urbe. Sus orígenes se remontan a la
década de 1960, cuando se construyó la Plaza de Toros, la Avenida Ferrero Tamayo y la
Avenida España. Luego, en la década del 70 continuó la construcción de edificaciones como
los pabellones de exposición Colombia y Venezuela, el velódromo J. J. Mora, la
Universidad Nacional Experimental del Táchira, el campo de beisbol y el Polideportivo de
Pueblo Nuevo. Las edificaciones de construcción mas reciente corresponden al Gimnasio
de Futbol Sala, el Teatro Alí Primera y la culminación del estadio de beisbol para los juegos
Andes 2005.
Todas estas edificaciones de la zona y otras de menor envergadura tienen en
común que han sido concebidas como piezas aisladas, con la consecuencia de la
disgregación de las mismas en un aparente desorden urbanístico, donde el espacio
público ha sido el área residual de las edificaciones, mas no el elemento estructurador y
articulador entre ellas, mucho menos el espacio para el encuentro e intercambio social,
aún cuando en estas instalaciones se realizan una serie de eventos que le conceden una
vitalidad intermitente al sector. Este problema motivó en el año 2010 una propuesta de
revalorización urbana del espacio público del complejo ferial, deportivo y universitario del
sector Pueblo Nuevo, sobre un área de 91 Has.
De acuerdo a las características del lugar se contemplaron tres (3) zonas:
comercial, ambiental-deportiva y académica. Dado que el sector fue concebido
considerando a la vialidad como elemento estructurador, se mantendrán las Avenidas
Universidad y España como ejes principales del proyecto. Sin embargo, se plantea la
circulación en sentido único norte-sur por la Avenida Universidad y paralela a ella la
creación de un nuevo eje vial de similares características en sentido sur-norte.
Adicionalmente, para conectarlos entre sí se propone una vía paralela a la Avenida
España que sirva como elemento alterno de tránsito vehicular.
28
Fig. 25. Plano general de la propuesta (Sector Pueblo Nuevo).
El motivo para la circulación en un solo sentido es hacer más eficiente la
circulación peatonal, vehicular y del transporte público con la misma sección de vía, cuya
transformación amerita la ampliación de sus aceras, creación de ciclovías, un canal
exclusivo para el transporte público, ubicación de mobiliario urbano, paradas de transporte
con sus respectivas bahías, entre otros.
El proyecto contempla además la creación de un eje ambiental, al interior del sector,
29
cuyo recorrido se corresponde con el área de protección de la quebrada La Blanca, desde
la Avenida Universidad, hasta el Parque Paramillo. Todos los ejes propuestos están
conformados por plazas de acceso, zonas peatonales y diversidad de actividades
deportivas, de recreación pasiva y comercio (cafés, restaurantes), para favorecer la
accesibilidad peatonal y promover la integración del conjunto.
Actualmente Lo propuesto
Fig. 26. Planos, detalles y 3d de la propuesta (Sector Pueblo Nuevo).
Se planteó también la creación de estacionamientos verticales y el soterramiento
de algunas vías secundarias para asegurar la continuidad y la unificación del sector, sin
afectar la capacidad actual y permitiendo que una parte de los estacionamientos
del complejo sean techados. Además, la propuesta reconoce una serie de nodos
de circulación vehicular donde se proyectan redomas favoreciendo la eliminación de
algunos semáforos. Asimismo, se promueve la conexión de la Avenida Universidad con
el sector Paramillo mediante la continuidad de esa avenida.
30
La legibilidad simbólica y visual del sector también es considerada en la propuesta,
con el planteamiento de hitos o elementos de identidad del lugar como un reloj de sol,
mirador, espejos de agua, plazas de acceso con elementos comunes como un Samán en
cada una de ellas a la antigua usanza de San Cristóbal y unificación del mobiliario urbano
y acabados.
Las dos propuestas académicas expuestas anteriormente ofrecen una visión de
espacio público comprometida con el ciudadano. Explora en ellos sus necesidades y vivencias
y trata de traducir sus demandas en soluciones acordes y orientadas a lograr no solo su
construcción sino que estos nuevos espacios públicos sean gestionados de forma
participativa.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Es evidente que la ciudad de San Cristóbal tiene serios problemas de
habitabilidad, fundamentalmente por el estado “patológico” en el que se encuentra su
espacio público, en términos generales, tal como se ha expuesto en este artículo. Esta
situación compromete y afecta sensiblemente la calidad de vida de sus pobladores,
quienes hacen un esfuerzo por sobrellevar su cotidianidad, haciendo uso de las
bondades físico-ambientales y sociales que, por otra parte, aún ofrece esta región. No
obstante lo antes dicho, son innegables las excelentes condiciones y potencialidades que la
ciudad de San Cristóbal posee, las cuales permitirían planificar y llevar a ejecución una
transformación profunda en este campo, con el apoyo de las numerosas herramientas
que aportan hoy en día las diversas disciplinas comprometidas con la planificación y
desarrollo de ciudades vivibles y acogedoras. Las dos propuestas de intervención del
espacio público sancristobalense presentadas, así como el caso de la transformación
urbana llevada a cabo en Madrid, son una muestra de lo mucho que podría lograrse en
esta hermosa ciudad, con la participación decidida y coherente del sector público, con el
apoyo del sector privado y muy especialmente con el compromiso y participación de
de las comunidades. La transformación del espacio público no es sólo un problema de
diseño y construcción de espacios, sino principalmente un problema de toma de conciencia
de todos los actores que hacen vida en la ciudad. Los pobladores deben ser tomados
en cuenta en la planificación y ser educados haciendo énfasis en su rol protagónico en la
transformación de la ciudad y de esta forma poder asumir decididamente sus deberes y
derechos como ciudadanos.
31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ayuntamiento de Madrid. (2011). Madrid Río. En: http://www.madrid.es/ . Recuperado el 20 de septiembre de 2012.
Bellet, C. (2009). Reflexiones sobre el espacio público. El caso de las ciudades intermedias.
Ponencia presentada en el IV Seminario “Espacios Públicos y Ciudades
Intermedias”. Mérida, Noviembre, 2009.
Castro, A. (2009). Patrimonio urbano / La Legislatura sancionó una ley. Fue catalogada “área de protección histórica”, con reglas especiales de construcción, iluminación y publicidad. En: http://arquitectolegista.com.ar/blog/2010/10/07/la-avenida-callao-sera-preservada/. Recuperado el 10 de septiembre de 2012.
Colombia, Dirección General de Desarrollo Territorial y Urbano. Decreto Nacional 1504 de
1998. Decreto de Ordenamiento Territorial, por el cual se reglamenta el manejo del espacio
público en los planes de ordenamiento territorial. En
www.minambiente.gov.co/ordenamient_territ.asp. Recuperado el 01-03-2007.
Contreras, G. y Vergara, R (2010). Propuesta de revalorización del espacio público del complejo
ferial, deportivo y universitario del sector Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Trabajo de grado para optar al título de arquitecto. Universidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela
Espinoza, R. (2004). Porque la odio. (Archivo fotográfico). En
http://aspivina.blogia.com/2004/abril.php. Recuperado el 15 de octubre de 2012.
Londoño, H. (2006). Centro de Sabana Grande. Caracas. (Archivo fotográfico). En
http://flickrhivemind.net/Tags/buhoneros . Recuperado el 10 de septiembre de 2012.
Martínez S. y Trapaga, Y. (Eds.) (2012). Construyendo ciudades sustentables: experiencias de
Pekín y la Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México: México.
News Flash. (2002). Venezuela virtual. Galería de fotos. Caracas. (Archivo fotográfico). En
http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/galeria_fotos/caracas/foto08.html. Recuperado el 7 de julio de 2012.
Niño, W. (2009, 05 de septiembre). Espacio público y ciudad. [Archivo de video]. En
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gX5BKAFbi4s-
Recuperado el 10 de julio de 2012.
Padilla, A. (2003). Propuesta de intervención del Espacio Público de un sector de la Concordia. Universidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela
PDVSA, La Estancia. (2010) Proyecto de Rehabilitación Integral Bulevar de Sabana Grande. En http://entrerayas.com/2011/09/proyecto-de-rehabilitacion-integral-bulevar-de-sabana-grande/. Recuperado el 10 de agosto de 2012.
PDVSA, La Estancia. (2010) Proyecto de Rehabilitación Integral Bulevar de Sabana Grande. Eje patrimonial. En http://www.vivesabanagrande.com/#. Recuperado el 10 de agosto de 2012.
Rueda, S. (1996). Habitabilidad y calidad de vida. En
32
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html. R ecuperado el 12-06-2012
Samper, G. (1997). El Recinto Urbano. La Humanización de la Ciudad. Bogotá: Fondo editorial
Escala.
Sucher, D. (2007). City Comforts. How to build an urban village. Seattle: City Comforts Inc. Veenhoven, R. (2000). “The Four Qualities of Life”. Journal of Happiness Studies, vol 1, pp
1-39.
Vivas, F. (2006). Patología del Espacio Público. Las calles del Barrio Obrero en San
Cristóbal, Venezuela. Quivera, julio-diciembre, año/vol. 8, número 002. Universidad
Autónoma del Estado de México. Toluca, México. pp. 130-150.
Artículo publicado en:
Fabiola Vivas G., Oscar Moros, Arelys Méndez y Yasmín Duque. Habitabilidad del espacio público de San Cristóbal (pp. 65-94) en Materiales de Investigación II, Grupo de Investigación arquitectura y Sociedad (GIAS) ISBN 978-980-6300-74-3 FEDEUNET, Universidad Nacional Experimental del Táchira San Cristóbal, Venezuela. 2013.