Guillermo Fernández y Clara del Brío, El Cantar de Mio Cid. Estado actual de algunas cuestiones
Transcript of Guillermo Fernández y Clara del Brío, El Cantar de Mio Cid. Estado actual de algunas cuestiones
EL CANTAR DE MIO CID: ESTADOACTUAL DE ALGUNAS CUESTIONES
1 . PLANTEAMIENTO
Desde mediados del siglo XIX, momento en que la mentalidad romántica con-cedió un relevante papel a la chanson de geste francesa, hasta el primer tercio
del XX se fue conformando un cuerpo doctrinal sobre la épica medieval en España que giraba alrededor de un cierto número de cuestiones básicas, como la génesis de este género, su relación con los hechos históricos y las influencias que opera-ron en su creación. Las posturas que la crítica adoptó ante estas cuestiones pue-den concretarse en dos posiciones de referencia, bien conocidas en el mundo de la filología: la corriente tradicionalista y la individualista, representadas por Ramón Menéndez Pidal y Joseph Bédier, respectivamente. Encastillados en sus posicio-nes, los partidarios de una y otra han confrontado puntos de vista con actitudes escasamente conciliadoras. Ni siquiera la aplicación de la doctrina oralista a los
�
1 . P lanteamiento2 . Edic iones de l Cantar d e Mio Cid3 . Génes is de la obra4 . Métr ica y música5 . El problema de la h is tor ic idad6 . Conclus iones7 . B ib l iog raf ía c i tada
GUILLERMO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ESCALONA*Universidad Carlos I I I . Getafe
CLARA DEL BRÍO CARRETERO*IES Profesor Máximo Trueba. Boadilla del Monte
* Gui l ler mo Fernández Rodr íguez-Esca lona y Clara de l Br ío Car retero han dedicado var ios t raba jos a la métr ica de l Cantar d e Mio Cid (véase la b ib l iog raf ía ) . Ambos son autores, por separado, de numerosos otros es tudios de carácter l i te -rar io y l ingüís t ico.
PER ABBAT 7 (2008 )10
estudios sobre la épica medieval, especialmente a partir de la publicación del libro de Lord ( 1960 ), consiguió el acercamiento, sino más bien el avivamiento durante más de veinte años de una polémica que todavía mantiene caliente el rescoldo.
El estudio del Cantar de Mio Cid ha estado en un primerísimo plano de la con-frontación, especialmente desde la edición que publicó Colin Smith. Transcurrido un siglo desde el estudio pionero de Menéndez Pidal, las aportaciones de los es-pecialistas —muchas y variadas— están indefectiblemente marcadas por abordar las tres cuestiones cruciales señaladas en el párrafo anterior (génesis, historicidad, influencias ) y por plantearlas, en el fondo, desde los mismos presupuestos, como es el caso, del valor que se otorga al texto manuscrito, del crédito histórico (por muy variable que sea) que se concede a esta obra literaria o de sus relaciones con la épica francesa.
Sin negar la pertinencia de estas cuestiones, de las cuales es preciso dar cuenta de una manera o de otra en cualquier estudio que se precie de serio, tal vez no resulte menos pertinente acercarse al Cantar de Mio Cid desde otros planteamien-tos, bien para sacar a luz otras cuestiones o bien para responder a las cuestiones de siempre desde otras perspectivas, que podrían resultar no menos iluminadoras.
Desde este planteamiento se aborda aquí el examen de algunas aportaciones relevantes de los últimos años al estudio del Cantar de Mio Cid. No se pretende ofrecer un «estado de la cuestión» propiamente dicho, y ello en varios sentidos.
En primer lugar, porque no se aborda aquí un panorama completo de lo que se ha publicado sobre el Cantar en los últimos veinte o treinta años; de esta tarea nos relevan los trabajos de Montaner (2007 ) y Catalán (2001 ), elaborados desde las perspectivas individualista y tradicionalista, respectivamente, así como el más equilibrado de López Estrada ( 1982 ) y el de Lapesa ( 1985 ), de carácter más po-lémico. A este respecto hemos de advertir que hemos seleccionado tres o cuatro cuestiones de importancia (ediciones recientes de la obra, su génesis, la métrica y el problema de su historicidad), pero no hemos dejado de lado otras no menos importantes y apasionantes, como los aspectos lingüísticos y estilísticos de esta obra —objeto de múltiples estudios que, salvo excepciones, emplean el Cantar para documentar otras cuestiones sin centrarse propiamente en sus aspectos li-terarios—, sus relaciones con otros géneros y tradiciones culturales —como la épica francesa, la hagiografía o la influencia árabe, estudiada por Álvaro Galmés (2002 )—, o la cuestión de la recepción, abordada por Rodiek ( 1995 ) en lo que se refiere a la formación de una sucesión literaria recurrente a lo largo de la historia y por Galván (2001 ) en lo referente a la crítica.
En segundo lugar, tampoco nos situamos ante un estado de la cuestión asép-tico o ecléctico. Esperamos que a lo largo de la exposición quede clara nuestra postura ante el estudio de la épica, necesitado, a nuestro juicio, de nuevos plantea-mientos desde su base. La polémica entre tradicionalistas e individualistas acaso ha obstaculizado, si no impedido, considerar otros aspectos cruciales para el co-nocimiento de este género.
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 11
2 . EDICIONES DEL CANTAR DE MIO CID
2 . 1 . El acceso al texto del Cantar de Mio Cid es uno de los aspectos en que más innovaciones se han producido en los últimos años. Y ello en varios puntos que consideramos muy relevantes. Nos limitaremos aquí a consignar las principales aportaciones al conocimiento y a la «fijación» del texto de la obra, sin detenernos en comentar ni reimpresiones de las ediciones que han servido como punto de referencia hasta los años noventa ni ediciones escolares, modernizadas o no. Y, a este respecto, son de notar, por un lado, el papel que ha cobrado la repercusión de la tecnología informática en la difusión de las fuentes textuales y, por otro, el afloramiento de nuevos criterios de reconstrucción crítica del texto.
En relación con lo primero, la reproducción facsímil (Poema de Mio Cid, Ayun-tamiento de Burgos, 1982 ) del códice único que conserva la obra —descontada la copia de Ulibarri en 1596— facilita el acceso a su contenido visual; en este campo, la entrada en liza de la informática ha puesto al alcance del filólogo y del «curioso lector» las imágenes del manuscrito custodiado en la Biblioteca Nacional, que puede consultarse en línea a través de la página web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; aun cuando por el momento esto no represente un avance cualita-tivo en los estudios cidianos, permite un cómodo cotejo con las soluciones que los editores han dado a los problemas textuales y hace esperar, además, que los avances tecnológicos conduzcan a restaurar —siquiera virtualmente— las partes deterioradas del manuscrito. Hoy por hoy, sin embargo, dado su estado de conser-vación, se hace imprescindible complementar su consulta con nuevas transcrip-ciones (Riaño-Gutiérrez Aja, 1998 ) que se añaden a la realizada por Menéndez Pidal ( 1908–1911 ) antes del deterioro del códice. Por otro lado, la generalización de internet pone a disposición de los interesados, entre otras muchas versiones menos elaboradas del texto, otras dos que consideramos destacables; una de ellas, realizada por Miguel Garci-Gómez, va acompañada de concordancias y la otra, realizada en la Universidad de Texas, permite acceder a una transcripción paleo-gráfica que incluye además una realización sonora.
2 . 2 . Mucho mayor calado tienen las ediciones críticas emprendidas por Montaner (2007), Marcos Marín ( 1997 ) y Victorio (2002). Las tres, como no puede ser menos en una reconstrucción crítica, enmiendan el manuscrito tratando de reconstruir un arquetipo textual deturpado en el códice y lo hacen desde posturas distintas. En la edición de Juan Victorio pesa sobre todo un criterio métrico —edita el texto en hemistiquios regulares octosílabos—, por lo cual prestaremos mayor atención a esta edición en el apartado que dedicamos a la versificación. Montaner y Marcos Marín muestran una más escrupulosa fidelidad al texto manuscrito, que toman como base de sus respectivas ediciones, complementada por distintas compro-baciones (consulta de transcripciones paleográficas, tratamientos informáticos y
PER ABBAT 7 (2008 )12
ópticos). Los respectivos textos resultantes están en consonancia con las posturas que adoptan en relación con la datación de la obra y con su transmisión.
Montaner concede al códice, copia de un manuscrito de 1207 que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIV —entre 1320 y 1330 según este autor—, un puesto central en la creación de la obra y acepta la fecha del éxplicit ( 1207 ) aun cuando admite una breve prehistoria oral que se iniciaría alrededor de 1200, pero no llegaría a constituirse en la obra que actualmente conocemos hasta su plasma-ción escrita. Su labor intenta ofrecer un texto mejor que el transmitido por el có-dice único. El objetivo del editor es trascender el horizonte limitador del testimo-nio manuscrito y aproximarse al verdadero horizonte de la obra, porque «editar no es transcribir», sino «interpretar, es decir, intentar entender el texto de una obra, en sus dimensiones tanto sincrónica (su constitución interna) como diacrónica (su génesis y transmisión), y a partir de ello hacérsela accesible al lector ( incluido el propio especialista )» (Montaner, 2007, p. CCCXLII ). En general, Montaner da por buena la lectura del manuscrito, aunque no duda en enmendarlo donde se advierten errores que alteran la rima, el metro o el sentido del texto ( ibid., pp. CCCXLII I–CCCXLVI ). De las modificaciones hechas con estos criterios deja constancia en un considerable apartado destinado a aparato crítico y —como él mismo señala— «en todo caso, la aceptación de una enmienda, en cualquiera de los tres planos indicados, solo se ha efectuado cuando podía deducirse con sufi-cientes garantías del usus scribendi del Cantar» ( ibid., p. CCCXLIV). Publicada en una primera edición de 1993, la edición de 2007, lejos de ser una reimpresión de aquella es, en gran parte, una obra de nueva factura, especialmente por un prólogo —que triplica ahora su extensión— en el que, además de su propia posición sobre los distintos problemas que plantea el Cantar, el editor ha llevado a cabo un enco-miable esfuerzo de síntesis para dar cabida a planteamientos discrepantes.
2 . 3 . Marcos Marín, por su parte, concede al manuscrito menor valor en la creación del Cantar, que anticipa a mediados del siglo XII. Para él, el códice representa un momento importante, pero relativo, en la cadena de transmisión de la obra:
El Cantar de Mio Cid, en un texto antecedente del actual, se compuso en 1148, en la Extremadura soriana, en una variante oriental del castellano […]. Fue copiado o puesto por escrito en 1207, posiblemente con no muchas alteraciones, pero sin que sepamos qué o cuántas copias intermedias pudo haber. Posteriormente se volvió a copiar en el siglo XIV, en la copia conser-vada, con una adaptación a la escritura del castellano en la época (Marcos Marín, 1997, p. 100).
En consecuencia, las enmiendas del editor están basadas en un criterio lingüís-tico. En consonancia, Marcos Marín, además de poner al día los planteamientos de la escuela tradicionalista, dedica una buena proporción del estudio introducto-
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 13
rio a las cuestiones lingüísticas y estilísticas que complementan las aportaciones que, en su día, realizó Menéndez Pidal.
2 .4 . A pesar de sus diferentes posturas, Marcos Marín y Montaner resuelven de manera significativamente similar o con leves diferencias los problemas textua-les que les plantea el manuscrito. La intervención que llevan a cabo en el texto de la obra revela una misma actitud, alejada del escrupuloso respeto al manuscrito en el caso de la edición de Colin Smith y de las más numerosas correcciones de Menéndez Pidal, y avalada por un cuantioso aparato crítico que justifica su hacer en cada caso. Obviando las convenciones gráficas ( separación de palabras, abre-viaturas, puntuación y acentuación ) que adoptan al imprimir el texto, justificadas en cada edición, reproducimos las enmiendas de Montaner y Marcos Marín a los versos 1508–1509, que previamente contextualizamos en la transcripción de Menéndez Pidal (vv. 1505–1510 ); y, para mostrar con el ejemplo el valor de las en-miendas de estos editores, añadimos también el tratamiento que Menéndez Pidal y Colin Smith dieron a los mismos versos en sus respectivas ediciones críticas:
(Transcripción) 1505 Essora dixo Mynaya: «vaymos caualgar.» Esso fue apriessa fecho, que nos quieren de tardar. Bien salieron den çiento que non pareçen mal, En buenos cauallos a petrales e a cascaueles, E a cuberturas de çendales, e escudos a los cuellos, 1510 E en las manos lanças que pendones traen.
(Montaner) En buenos cavallos a cuberturas de cendales e a petrales a cascaveles; e escudos a los cuellos traen.
(Marcos Marín) En buenos cauallos a cuberturas de çendales escudos a los cuellos e a cascaueles [en] petrales
(M. Pidal) En buenos cavallos a cuberturas de çendales e peytrales a cascaviellos, e escudos a los cuellos traen
(C. Smith) En buenos cavallos a petrales e a cascaveles e a cuberturas de çendales y escudos a los cuellos.
Las confluencias en las soluciones textuales ponen de manifiesto que los úl-timos tiempos han desembocado en unos criterios editoriales razonables que, previsiblemente, permanecerán estables durante mucho tiempo. Esto, unido a la enjundia de los respectivos estudios introductorios, hace entrar ambas ediciones en la historia filológica del Cantar y las convierten en punto de referencia inexcu-sable para quienes aborden de nuevo la tarea de editar el texto.
PER ABBAT 7 (2008 )14
3 . GÉNESIS DE LA OBRA
3 . 1 . Cuándo, cómo o quién compuso el Cantar de Mio Cid son tres cuestiones a las que la crítica ha dado respuestas que se condicionan mutuamente y, de hecho, las tres, como si de un único lote se tratara, han dividido y continúan dividiendo polarmente a los estudiosos, aunque en los últimos años parece que se abren al-gunos puentes entre las posturas de tradicionalistas e individualistas.
Hasta la década de 1980 las ideas de Menéndez Pidal y de Colin Smith dejaban las cosas en unas posiciones inconciliables. El primero, a lo largo de sus nume-rosos estudios había propuesto una fecha aproximada ( 1140 ), un modo de com-posición (que integraba la oralidad y la escritura en una sucesión que se sintetiza en el manuscrito de 1207 ) y, finalmente, unos autores (dos juglares posiblemente originarios de San Esteban de Gormaz y de Medinaceli ); estas ideas chocan fron-talmente con las propuestas de Smith, para quien la génesis del Cantar no tendría más puntos de referencia que los transmitidos por el manuscrito y, de acuerdo con él, la obra ha de fecharse en 1207 y considerarse creación de un autor de nombre conocido (Per Abbat).
3 . 2 . Para resolver el cuándo, el cómo y el quién del Cantar no se cuenta, en reali-dad, sino con dos datos objetivos. Uno de ellos lo proporciona el manuscrito, en cuyas líneas finales consta:
Quien escriuio este libro del Dios parayso, amenPer Abbat le escriuio enel mes de mayoEn era de mill e CCXLV años.
Sobre estos datos se fundamentan las ideas de Smith, quien aceptando en su más estricta literalidad el éxplicit del manuscrito, atribuye la creación del Cantar de Mio Cid a Per Abbat, personaje que identifica con un letrado burgalés que debió de escribir la obra por encargo del monasterio de San Pedro de Cardeña. Otros intentos de identificación no han ido más allá de elaborar controvertidas hipótesis sobre el número de autores que ha intervenido en la creación, su formación o su procedencia. En la actualidad, las posiciones son menos contundentes, especial-mente en la corriente crítica que puede asimilarse al individualismo, y aceptan estos estudiosos la de 1207, o unas fechas cercanas a esta, pero aun cuando man-tienen la hipótesis de un autor cultivado, confluyen con la corriente tradicionalista en que el nombre de Per Abbat es «una típica suscripción de copista, no de autor» (Montaner, 2007, p. XCVI).
Pero la idea de que el Cantar de Mio Cid es refundición de piezas anteriores ya cuenta con una dilatada historia. Se han buscado en el texto conservado las partes refundidas llegándose a propuestas que, en general, cuentan con poca aceptación entre la crítica, que destaca la unidad del texto por encima de su heterogeneidad;
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 15
aun cuando no sea descartable que el texto conservado sea una refundición, la sín-tesis de los materiales precedentes, si es que los hubo, deja poco margen para re-conocerlos y, en consecuencia, para reconocer la intervención de distintas manos en la creación. Por lo que atañe a la formación del autor o de los autores, cuanto más temprana se supone la datación más se tiende a suponer que es obra de ju-glares y, a la inversa, más a suponer que los autores son hombres doctos cuanto más se aproxima a la fecha que indica el manuscrito ( 1207 ). Y, por último, la pro-cedencia se ha relacionado con las alusiones geográficas de la obra —de donde extrajo Menéndez Pidal la extendida idea de los juglares-poetas originarios de San Esteban de Gormaz y de Medinaceli— y con otros detalles que, recientemente han llevado a proponer un autor alcarreño (Montaner, 2007, pp. XCVI–XCVII ).
Con todo, la idea de que el texto conservado es una refundición ha tentado a tradicionalistas y a individualistas. Desde los presupuestos del tradicionalismo, Menéndez Pidal habló de dos estratos en la elaboración del Cantar. Uno más antiguo, y más fiel a los sucesos históricos, obra del «poeta de San Esteban de Gormaz» elaborada poco después de la muerte del Cid, sirvió de base para una refundición posterior; esta, obra del «poeta de Medinaceli» unos decenios más tarde, añadiría al texto primitivo episodios imaginarios, principalmente lo refe-rente a las bodas de las hijas de Rodrigo y la afrenta de Corpes. Horrent ( 1973, pp. 310–311 ), por su parte, propone tres estadios sucesivos, con dataciones aproxi-madas en 1120, 1140 y 1160. Y von Richtofen concreta en unos mil versos (del 1085 al 2060 ) el núcleo originario de la obra, que, en su opinión, nació inmediatamente después de la muerte del protagonista.
Últimamente, desde posturas individualistas, Irene Zaderenko ( 1998 ) ha reto-mado la hipótesis de von Richtofen y ha profundizado en ella para llegar a con-clusiones parcialmente semejantes a las de este autor y a Menéndez Pidal, aunque discrepa de ellos, y mucho, en la cuestión de las fechas. Para Zaderenko, como para von Richtofen, el cantar segundo tiene una entidad claramente diferenciada, marcada por unos versos delimitativos:
Aquis conpieça la gesta de myo Çid el de Biuar (v. 1085);Las coplas deste cantar aquis van acabando (v. 2276).
La autora advierte que esta parte del texto contiene mayor proporción de noti-cias históricamente verificables que los cantares primero y tercero; aunque, frente a von Richtofen y Menéndez Pidal, que atribuyen esa «historicidad» a la proximi-dad entre el momento de la creación y los hechos relatados, Zaderenko mantiene que la fidelidad a los datos proviene de una fuente histórica, la Historia Roderici, que el autor sigue de cerca, así como otros probables modelos de los que tomaría rasgos como el comienzo in medias res y algunos detalles ( 1998, pp. 172–173 ). Zade-renko sostiene que cada una de las partes del Cantar se compuso por separado en los primeros años del siglo XIII; el «Cantar de las bodas» precedió a los otros dos
PER ABBAT 7 (2008 )16
y le siguieron, en este orden, el «Cantar del destierro» y el «Cantar de la afrenta de Corpes»; alguien, posteriormente, refundió los tres en una sola pieza.
3 . 3 . El otro dato objetivo ineludible para la determinación de la génesis del Cantar viene dado por unos versos del Poema de Almería, obra latina datable entre 1147 y 1157:
Ipse Roderico, Meo Cidi saepe vocatus, De quo cantatur quod ab hostibus haud superatur, Qui domuit mauros, comites domuit quoque nostros.
(‘El propio Rodrigo, a menudo llamado Mio Cid,de quien se canta que no es superado por los enemigos,el cual domeñó a los moros y también a nuestros condes’).
Estos versos obligan a tomar postura ante la mención de que, mediado el siglo XII, se cantaba algo sobre Mio Cid, a matizar la cronología del Cantar y, al mismo tiempo, el papel que la oralidad pudo tener en su creación o en su difusión. Para unos, el nombre que se da a Rodrigo —Meo Cidi— y la mención de las victorias sobre los moros y «nuestros condes» ( comites nostros ) concuerdan plenamente con el nombre y los hechos del protagonista del Cantar, a la vez que cantatur testimonia la difusión oral de la gesta cidiana a mediados del siglo XII (Marcos Marín, 1997, p. 40; Catalán, 2001, pp. 483–486 ). Este argumento, ya utilizado por Menéndez Pidal, von Richtofen y Horrent, viene de lejos y a él se acoge Rico en el estudio preliminar de la edición de Montaner:
El Poema de Almería nos exige suponer la existencia de un cantar sobre Ruy Díaz ninguno de cuyos ingredientes presumibles difiere significati-vamente del que conocemos ni descubre coincidencias mayores con otras recreaciones poéticas de la figura del Cid, del Carmen Campidoctoris a las Mocedades de Rodrigo. Una elemental economía explicativa, de acuerdo con el sabio criterio de non multiplicanda entia praeter necessitatem, nos reco-mienda, por ende, entender que se trata de una versión primitiva del Cantar conservado (Rico, 2007, p. XXXVI).
En apoyo de esta más temprana fecha se aducen argumentos especulativos ex-traídos del propio texto, sobre todo lingüísticos (Marcos Marín, 1997, pp. 56–70 ) e históricos (Catalán, 2001, pp. 487–493 ).
Por la otra parte, sin embargo, se concede escaso crédito o ninguno a la iden-tificación entre lo que se cantaba sobre el Cid, según el poema latino, y el Cantar manuscrito, pues este contiene referencias y evidencias históricas que no pueden explicarse hasta los últimos años del siglo XII, por lo cual parte de la crítica piensa que el testimonio del Poema de Almería alude a una narración distinta, en lengua
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 17
latina o romance, aunque de asunto en parte similar al del Cantar (Smith, 1985, pp. 82–86; Montaner, 2007, pp. LXXVII I–LXXIX).
3 . 4 . La cuestión cronológica y el papel que se asigna a la difusión oral son aspectos que discurren paralelos en las hipótesis de los expertos. Ciertamente, nadie pone en duda la difusión oral del Cantar durante el siglo XIII, testimoniada por las cró-nicas, ni que el oral fuese el modo más propio de difusión de la épica medieval. De hecho, el exiguo corpus de textos épicos españoles conservados por escrito, en contraste con el abundante número de las chansons francesas, es muy inferior al de las gestas que circularon oralmente. Este hecho obliga a plantearse otra importante cuestión, la de la precedencia, no menos debatida. Para Menéndez Pidal y sus seguidores, admitida una fecha de creación más temprana que la del manuscrito, resulta necesario postular una fase de difusión oral del Cantar de Mio Cid previa a su plasmación manuscrita; otros muchos textos ni siquiera llegaron a la fase escrita y, perdidos en su literalidad, dejaron huella de su existencia en prosificaciones cronísticas. En el polo opuesto, Colin Smith asume en su más estricta literalidad el contenido del éxplicit del manuscrito del Cantar y no admite que la obra se difundiera oralmente antes de su creación por escrito.
En los últimos años la radicalidad de las posturas se ha atemperado y de la misma manera que entre los partidarios de la corriente tradicionalista se supone la existencia de manuscritos perdidos anteriores al de Per Abbat, otros autores —como Montaner— admiten también una breve fase de difusión oral anterior al manuscrito. Hoy día apenas nadie admite que al texto que conservamos se llega-ra por la vía de unas cantilenas anteriores, y mucho menos que ese texto proceda de la simple acumulación de cantarcillos precedentes, hipótesis decimonónica de raigambre romántica de la que partía, para refutarla, Menéndez Pidal.
Pero la cuestión de la oralidad deja todavía en el aire problemas de muy difícil solución. ¿Se compuso el Cantar de Mio Cid oralmente o por escrito? ¿Qué evi-dencias de ello hay? El empleo del verbo escribir en el colofón del códice se re-fiere, como se admite generalmente, a la ejecución de la tarea material de poner el texto por escrito, no a su composición. Esto, no obstante, no conduce necesaria-mente a la creación puramente oral, sino que es legítimo pensar que el amanuense de 1207 no consignó —cosa habitual, por otra parte, en la época— quién ni cómo creó el texto, pero la hipótesis de la creación escrita sigue en pie remitiendo la co-pia de Per Abbat a un escrito o a una cadena de escritos anteriores, hasta remon-tarse a un original. En apoyo de la creación escrita podrían aducirse la extensión y la patente unidad orgánica de la obra.
Sin embargo, la extensión y la unidad no son argumentos concluyentes, pues no son cualidades exclusivas de la creación escrita. En el propio texto hay signos de oralidad; versos como el 1310, «dexare uos las posadas, non las quiero contar», aluden al que cuenta y a su auditorio y pueden considerarse auténticas fórmulas performativas (Fernández-del Brío, 2004 ); por otro lado, la sintaxis del Cantar
PER ABBAT 7 (2008 )18
manuscrito está pregnada de rasgos orales ausentes en otros textos medievales, según concluyen Morillo-Rodríguez ( 1999 ) al estudiar la elipsis:
La lengua del poema está llena de rasgos propios de la configuración oral del discurso y, como tales rasgos es difícil que sean producto de una impensable, al par que poco adecuada dentro de la solemnidad propia del estilo épico, «mimesis del habla», sólo cabe suponer que su presencia es fruto de una indefinición de las fronteras entre el espacio de la oralidad y el de la escritura (Morillo-Rodríguez, 1999, p. 21).
Autores como Boutet ( 1993, p. 76 ) piensan que las fórmulas performativas, especialmente a partir del siglo XIII, constituyen un borroso recuerdo de una ora-lidad primitiva, ya perdida por entonces, y las interpretan como proyección del autor sobre su creación, en una especie de juego metanarrativo que parece más propio de un Cervantes que de la época medieval. Si estos pareceres ponen en duda el valor de estas fórmulas performativas como marca de oralidad, lo avalan, sin embargo, las referencias cronísticas y textos incluso más tardíos, como la va-liosísima noticia que al respecto transmite Evrart de Conty.
En cualquier caso, la distancia entre oralidad y escritura es, en la época medie-val, mucho más corta que en los tiempos posteriores. Sabido es que incluso los textos de filiación más inequívocamente escrita se difundían mediante la lectura en voz alta, lo que en algunos casos ha dejado rastros en la superficie textual, como ha advertido Walker ( 1971 ) en El caballero Zifar, y también que el dictado a un amanuense era modo generalizado de componer por escrito, según testimo-nian las artes dictandi compuestas entre los siglos XI y XIII. Quiere esto decir que la creación memorística tiene un importante papel, tanto en la composición oral como en la escrita y que incluso esta última, en el caso del dictado, cuenta con el precedente inmediato, por efímero que sea, de una realización vocal. En opinión de Suzanne Fleischman ( 1990, p. 21 ) algunos rasgos de los escritos medievales son atribuibles a esa ascendencia oral, como un empleo poco consistente de las formas temporales de presente y de pasado o la yuxtaposición de frases sin co-nectores. Montaner, siguiendo a Victoria A. Burrus, señala evidencias de que la copia manuscrita del Cantar de Mio Cid en 1207 se ejecutó al dictado (Montaner, 2007, pp. CCCVI–CCCX). De lo que caben pocas dudas a día de hoy es de que la composición memorística del Cantar no obedece a un impulso improvisado que teje los textos a base de fórmulas y motivos, de modo completamente ajeno a la organización mental que implica la escritura, como defienden las hipótesis más radicalmente oralistas, caso de Rychner ( 1955 ) y Aguirre ( 1968 ), aplicando a la épi-ca medieval los presupuestos con los que Parry ( 1933 ) y Lord ( 1960 ) estudiaron los cantos narrativos balcánicos en la primera mitad del siglo XX.
El caso es que se admite, más corta o más larga, una prehistoria oral del texto manuscrito que ha transmitido el Cantar de Mio Cid, lo cual implica una compo-
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 1�
sición de memoria y una transmisión asimismo oral-memorística que conserva la identidad de la obra hasta llegar al escrito. Pero en el paso de la oralidad a la escritura se producen necesariamente algunas transformaciones. En primer lugar, es verosímil que se produzcan alteraciones en la más estricta materialidad del tex-to, aspecto que es imposible verificar y cuyo alcance desconocemos. En segundo lugar, el texto —que en la comunicación oral adquiere su valor al calor de la situa-ción comunicativa en que se realiza— adquiere en el escrito entidad por sí mismo; aun cuando el contenido fuese escrupulosamente idéntico en sus variantes orales y en la escrita, el valor comunicativo del texto se altera. Es aquí pertinente la dis-tinción que hace Zumthor ( 1984, p. 38 ) entre la obra («todo lo que se comunica hic et nunc : palabras y frases, sonoridades, ritmos, elementos visuales ) y el texto ( la secuencia lingüística ): solo el texto, en el sentido de Zumthor, pasaría al ma-nuscrito, pero no la obra.
En este sentido, es en buena medida indiferente que la prehistoria del Cantar arrancara de 1200, de 1140 o de antes: el paso al escrito supone en cualquier caso una profunda transformación que relativiza el valor del manuscrito, tanto en lo que se refiere a la pura materialidad verbal como a la funcionalidad de la obra. Entiéndase bien, no obstante, que ese valor relativo se circunscribe al mundo en el que nació y para el que nació el Cantar de Mio Cid; cosa muy distinta es el valor que ha de otorgarle el editor actual, quien no cuenta para reconstruir el texto con otra fuente que no sea la manuscrita.
Admitida la prehistoria oral, el texto manuscrito de 1207 —como el posterior manuscrito del siglo XIV— no puede considerarse sino un concreto punto tempo-ral en la transmisión del Cantar de Mio Cid, sin que nos resulte posible determinar en qué medida las realizaciones orales, anteriores o posteriores a la transcripción, se correspondían con el contenido de la manuscrita. No podemos, pues, tener la seguridad de que la mención cidiana del Poema de Almería —un posible testimo-nio temprano de la circulación oral del Cantar de Mio Cid— corresponda a un texto que pueda identificarse estrictamente con el Cantar, aunque tampoco es des-cartable, pues es notorio que un texto oral —los romances lo evidencian— man-tiene su identidad en múltiples variantes muy distintas entre sí. Lo cierto es que, con los datos de que se dispone, no resulta posible saber a qué se refiere cantatur : ¿a un texto latino de escasa repercusión posterior como el Carmen Campidocto-ris?, ¿a un cantarcillo paralelístico, como propone Colin Smith?, ¿a otro texto en lengua vulgar de asunto cidiano?, ¿cuántos textos sobre este tema, latinos o vulgares, podrían verosímilmente circular a mediados del siglo XII? Si se consi-dera la hipótesis de que la alusión del Poema de Almería corresponde al Cantar de Mio Cid, no resultaría descabellado pensar que el paso de lo oral al escrito pudo propiciar ocasión para una refundición que justificase la presencia en el Cantar de referencias de actualidad a principios del siglo XIII.
PER ABBAT 7 (2008 )20
4 . MÉTRICA Y MÚSICA
4 . 1 . A salvo de unos pocos errores, en el manuscrito del Cantar se escribió el texto a razón de un verso por cada línea de escritura. La pauta que sigue la asonancia entre las líneas resulta obvia, pero no sucede lo mismo con la medida: el desigual número de sílabas se aviene mal con el concepto moderno de verso, basado en la reiteración de esquemas silábicos reconocibles. De ahí que desde su publicación en 1779 hasta mediado el siglo XIX, se calificara al texto de «crónica rimada», sin otorgarle propiamente la calificación de texto versificado.
Poco tardaron, sin embargo, en surgir dudas sobre la irregularidad de los ver-sos del Cantar. Desde mediados del siglo XIX se pensó que el anisosilabismo del verso épico se debía a la deficiente transmisión manuscrita del texto y se atribuyó a errores de copia que desfiguraban la regularidad del verso original, bien alejan-drino (7+ 7 ) según Bello, bien de dieciséis sílabas (8+ 8 ), como el metro de los romances, según Cornu y Lang. Últimamente, Juan Victorio ha revitalizado en su reciente edición las ideas de Cornu y de Lang y, partiendo del supuesto de que el anisosilabismo es una anomalía que contradice las leyes del género («En ningún tiempo un poema narrativo ha dejado de ser regular», Victorio, 2002 , p. 43 ), ha reconstruido el texto en hemistiquios octosílabos; Victorio considera que algunas variantes presentes en el texto, ya sean de tipo morfológico ( imperfectos en -ía y en –ié, por ejemplo), léxico ( tanto-atanto ) o sintáctico-pragmáticas (presencia o ausencia de artículos y pronombres en la frase), constituían recursos del autor para «lograr versos de igual número de sílabas» ( ibid., p. 39 ); sin embargo, el co-pista, más atento al sentido que a la forma del texto, no acertaría a ver el alcance de esos recursos y copió los versos respetando (con errores) las asonancias, pero se le escapó la medida. Así, Victorio regulariza en octosílabos hemistiquios que en el manuscrito tienen desigual extensión:
(Transcripción) v. 439 Ya Çid en buen ora çinxiestes espada(Victorio) v. 439 ¡Ya Mio Cid, en buena ora cinxiestes vós el espada! (Transcripción) v. 3519 Pora arrancar moros del canpo e ser segudador(Victorio) v. 3519 Pora arrancar a los moros e ser su segudador
Pero estos intentos de reconstrucción en verso regular chocan de frente con varios inconvenientes para que esta hipótesis llegue a ser convincente. En pri-mer lugar, el anisosilabismo ni es, en sí, un modo anómalo de versificación ni es ajeno al género épico, como testimonian varios trabajos de campo (Reichl, 2000; Derive, 2002 ) realizados sobre tradiciones épicas vivas en puntos muy alejados entre sí cultural y geográficamente. En segundo lugar pesa el recuento de los versos y hemistiquios del manuscrito conservado, donde la proporción de hemistiquios octosílabos resulta escasa para avalar la idea de que el pretendido
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 21
original se redactase en este verso y, por otro lado, la mayor proporción de hemis-tiquios de siete sílabas tampoco autoriza a pensar que se redactara en alejandrinos. Y en tercer lugar pesa el romancero mismo, un género muy diferente del épico, pese a sus similitudes de contenido, cuya métrica es muy posterior en su fijación a la de los cantares de gesta.
4 .2 . Otros autores, como Aubrun ( 1947 y 1994 ), Pellen ( 1985–1986 y 1994 ) y Or-duna ( 1987 ) han tratado de salvar el escollo de la irregularidad de la versificación sin negar el anisosilabismo. Ven en el verso épico distintas pautas rítmicas acen-tuales que toman como base la cláusula (Aubrun) o la estructuración de cada hemistiquio en torno a dos acentos (Pellen y Orduna). A estos puntos de vista puede sumarse el de Colin Smith ( 1985 ), para quien el verso del Cantar sería una adaptación ( imperfecta) a los moldes rítmicos del castellano de los principa-les metros empleados en la épica francesa. Esta línea de investigación que trata de evidenciar la regularidad de verso épico en esquemas acentuales puede resu-mirse en una frase de Aubrun: «La regularidad del verso reside en la regularidad de su esquema rítmico y no en la igualdad del número de sílabas» («La régularité du vers réside dans la régularité de son schéma rythmique et non dans l’égalité du nombre des syllabes», Aubrun, 1947, p. 366 ).
Sin embargo, esta postura topa con inconvenientes no menos graves que la de los partidarios del isosilabismo. En primer lugar, los hechos mismos parecen negarla: la distribución de sílabas tónicas y átonas en el texto del Cantar no se ajusta a unos patrones uniformes. En segundo lugar, es poco viable que se pro-dujeran desplazamientos acentuales, como proponen —en grado distinto— estos autores para ajustar el curso del recitado o el canto a una sucesión acentual regu-lar. Y, en tercer lugar, su valor explicativo se resiente si se da entrada a un criterio tan laxo como el de admitir un número muy variable de sílabas átonas entre las dos tónicas del hemistiquio (se admiten desde una hasta cinco o seis ), extremo que se da por igual en el verso cidiano y en la prosa.
4 . 3 . Menéndez Pidal, al tiempo que reconocía que el de la medida del verso en el Cantar de Mio Cid es uno de los aspectos más importantes y más perturbadores para el filólogo, reconocía también que la constitución del verso épico se ajusta a unas leyes mal conocidas o desconocidas para el erudito moderno; no dudó en calificar de irregularidad métrica la del verso épico y, a su zaga, la mayor parte de los especialistas viene aceptando su afirmación. Queda pendiente, sin embargo, la exploración de esas leyes incógnitas del verso de los cantares de gesta, hueco que ha tratado de llenarse admitiendo la explicación rítmica de Pellen como com-plemento de la propuesta pidaliana (Catalán, 2001, pp. 410–419; Montaner, 2007, pp. CLXXII–CLXXVII I ) o el papel nivelador que correspondería a la melodía en la ejecución cantada (Rossell, 1993 y 2004; Fernández-del Brío, 2003 y 2004 ). No obstante, la función de la música no puede dejar de lado la necesidad de ex-
PER ABBAT 7 (2008 )22
plicar la versificación desde criterios lingüísticos, como apunta Montaner (2007, pp. CLXXIV–CLXXV).
4 .4 . No se ha de pensar, en efecto, que la realización musical fuese una especie de tapadera destinada a encubrir la irregularidad silábica del verso. La estructura rítmica del verso épico descansa sobre una base lingüística, cuyos principios son la identificación del verso con el enunciado y de los hemistiquios con unidades suboracionales. El orden de palabras produce, dentro del verso, una tensión entre el orden estructural y el orden lineal del enunciado, y esta tensión se organiza alre-dedor del eje que supone la cesura, de tal modo que un hemistiquio o una palabra hace esperar el hemistiquio o la palabra en que se cierra la totalidad semántica representada en el verso. Así se aprecia en los versos que reparten entre los dos hemistiquios los constituyentes de un mismo grupo sintáctico-semántico, gene-rando una tensión que se proyecta hacia adelante cuando el primer elemento deja abierta una relación de dependencia que no se cierra hasta que aparece el segundo, o hacia atrás cuando es el segundo el que evidencia su relación con el primero, como en los siguientes casos:
Mio Çid de lo que veie mucho era pagado
Vinieron a la noch a Çelfa posar
La base lingüística constituye lo que hemos llamado ritmo de creación, al que se superpone un ritmo de recepción, de base musical (Fernández-del Brío, 2003 ), y ambos, como apuntábamos en las conclusiones de nuestro trabajo de 2004, se hallan en perfecta sintonía:
Lo peculiar del sistema rítmico del verso épico es la confluencia del as-pecto melódico y del aspecto lingüístico en la delimitación de sus unidades: las fronteras del verso no desbordan las del enunciado ni las del hemisti-quio el límite de las unidades sintagmáticas incluidas en el enunciado. La rítmica del verso épico se fundamenta en el acoplamiento musical, foné-tico, sintáctico y semántico de sus elementos, y es el sistema melódico de la cantilación el que posibilita la integración sin estridencia de todos esos aspectos (Fernández-del Brío, 2004).
4 . 5 . Poco es, sin embargo, lo que se sabe con certeza de la música épica. Descon-tadas las menciones genéricas contenidas en los textos cronísticos («cantares y
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 23
fablas de gesta» ) y las alusiones al canto en los textos épicos franceses, son muy escasos los testimonios medievales, reducidos apenas a la notación musical de un solo verso, de carácter paródico, en el Jeu de Robin et Marion, a las indicaciones de un tratado musical del siglo XIII y a una breve noticia sobre el canto juglaresco recogida a finales del XIV. Tan exigua información, sin embargo, no ha impedido las conjeturas de los especialistas sobre algunos tipos generales de ejecución mu-sical de la épica, aunque difícilmente puede afirmarse nada con plena seguridad; y si difícil es dilucidar el molde genérico de las melodías épicas, resulta imposible, con los datos de que se dispone, emprender una fiable reconstrucción musical de ningún cantar, incluido el de Mio Cid, pues se carece de cualquier alusión a la me-lodía específica de ninguna obra de este género, tanto en España como en Francia, donde el corpus de obras conservadas es mucho más extenso.
Hasta la publicación del trabajo de Jacques Chailley ( 1948 ), los estudios mu-sicales sobre la chanson de geste ponían en duda las afirmaciones del tratado De musica —obra de Jean Grouchy a fines del siglo XIII—, donde se afirmaba que en todos los versos se repetía la misma melodía, y proponían diversos modelos musicales, poco o nada convincentes, que integraban dos o tres frases musicales distintas. Sin embargo, Chailley descubrió textos hagiográficos en lengua vulgar, notados musicalmente, que se ajustaban a las indicaciones del tratadista medieval y supuso que la épica debió de ejecutarse de manera similar. En la década de 1990, Antoni Rossell lanzó la propuesta de que en la base de la música épica se hallaba el sistema salmódico gregoriano, lo que le llevó a una reconstrucción musical del Cantar de Mio Cid que se grabó en varios discos aparecidos desde 1996 ( sello Tec-nosaga ). Y más recientemente, Fernández y del Brío (2004 ) y Fernández (en pren-sa), retomando la hipótesis de Chailley, han dado cuerpo a la idea de que las gestas medievales se realizaban mediante el procedimiento de la cantilación, caracteriza-do por la simplicidad melódica, la reiteración y la subordinación de la música a la palabra y ejecutado de modo parecido —aunque probablemente no idéntico— a la lectio litúrgica. Confrontando los ejemplos hagiográficos medievales transcritos por Chailley, grabaciones realizadas por los estudiosos del canto narrativo balcánico y trabajos etnomusicológicos de campo sobre la épica viva (Reichl, 2000 ), hemos llegado a la conclusión de que todos ellos tienen en común unas formas de ejecu-ción que, aunque muy distintas entre sí, pueden identificarse con la cantilación, lo que concuerda de pleno con las indicaciones del tratado musical de Grouchy, que hallan confirmación a finales del siglo XIV en un médico francés, Evrart de Conty, quien recogió sus propias observaciones sobre el canto juglaresco en un texto que dio a conocer Bruno Roy ( 1986 ). Conty identifica el modo de cantar «historias del pasado» y vidas de santos con la lectura de la Escritura en las iglesias, como había supuesto Chailley, con lo que proporciona el eslabón entre la cantilación épica y la litúrgica que este musicólogo no había podido documentar.
A medio camino entre el canto y el habla, la cantilación tiene un dibujo meló-dico muy poco marcado y muy versátil, aplicable por igual al verso regular, al irre-
PER ABBAT 7 (2008 )24
gular e incluso a la prosa (Corbin, 1961; Asensio, 2003, pp. 170–178 ). La similitud con las lecturas de los oficios religiosos hace pensar en un modo de difusión de la épica que, como la liturgia y el canto gregoriano, es común a todo el Occiden-te medieval europeo. Por otra parte, su escasa caracterización melódica permite suponer que podía acoplarse con cualquier texto y desechar la idea de que cada gesta se cantase al son de una melodía específica. La difusión y el conocimiento de este tipo de canto, bien instalado en la vida diaria, otorgarían a la cantilación la índole de lo consabido, de auténtico «bien mostrenco», lo cual podría explicar el silencio musical de los manuscritos épicos, pues haría innecesario transcribir lo que todos conocían.
Pero la función de la música sobrepasa con mucho el papel que le correspon-de en relación con la rítmica del verso épico. Más allá de que se dé o no con una forma concreta de difusión cantada, lo interesante es saber por qué y para qué se usa la música para decir un cantar de gesta. De hecho, la música es un elemento constitutivo del género épico (así lo cree Derive, 2002 ) y, en consecuencia, del Cantar de Mio Cid. Tener presente este aspecto permite abordar mejor no solo las cuestiones formales ( lengua, estructura de la frase, selecciones léxicas, métrica), sino también, y sobre todo, las sociales; en este sentido, Fernández (en prensa) ha llevado a cabo un análisis comunicativo de la performance épica en el que se des-taca la importancia de la acción de decir un cantar ante un auditorio, mostrando cómo la música confiere al acto de transmisión un carácter celebrativo que otorga a los participantes —el cantor y su auditorio— unas específicas funciones relacio-nadas con la asunción de unos valores morales presentes en el texto.
5 . EL PROBLEMA DE LA HISTORICIDAD
5 . 1 . Uno de los asuntos más polémicos del Cantar de Mio Cid es el distinto valor histórico que se ha otorgado a la figura del Cid literario. En los más tempranos tiempos posteriores a la edición de Sánchez no se dio al Cantar, como hemos dicho, mayor consideración que la de crónica rimada; posteriormente, la crítica y la historiografía decimonónica integraron a Rodrigo Díaz de Vivar y a su cantar de gesta en una especie de galería de héroes intemporales sobre los que descansa el fundamento de la identidad nacional, ya fuera como encarnación de los valores más ranciamente conservadores o como arquetipo de adalid constitucionalista. En cualquiera de los casos, la polémica surgió y se extendió motivada por los valores en los que se creía en el siglo XIX, bien distintos de los que suscitaron la creación del cantar medieval.
5.2. Con la obra crítica de Menéndez Pidal nace la investigación auténtica-mente filológica sobre el Cantar de Mio Cid y pierden papel las interpretaciones polémicas. Con todo, Menéndez Pidal —heredero del siglo XIX— no se sustrajo al
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 25
debate del siglo anterior, que legó al siglo XX justificando su postura en La España del Cid, obra en la que, como dice Galván:
Varios conceptos esenciales usados por él pertenecen a la tradición ro-mántica: el espíritu de la nación, la unidad de la literatura nacional a través de su historia, las consideraciones morales a la hora de enjuiciar la obra literaria (Galván, 2001, p. 221).
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que, a partir de La España del Cid y muy especialmente a raíz de la utilización política de la figura del Cid (Rodiek, 1995 ), la interpretación, siendo una actividad distinta de la investigación, se so-brepone a esta. Buena parte de los estudios cidianos del siglo XX se ha orientado a dar la vuelta al supuesto historicista del siglo XIX para mostrar que en el Cantar se lleva a cabo una utilización deliberadamente falseada de la verdad histórica al servicio de fines propagandísticos, según propugnó desde sus primeros tiempos la facción individualista. Salpicada por adherencias políticas, la polémica se ha aviva-do en los últimos años del régimen de Franco y se ha ido decantando, en los años inmediatamente posteriores, hacia las posiciones del individualismo. Llevadas al extremo, las posturas antagónicas confluyen, sin embargo, en un mismo punto: el de confundir en un ente inextricable el personaje histórico y el personaje lite-rario. Eso explica que, a finales de la vigésima centuria, estudios históricos como los de Fletcher ( 1989 ) y Martínez Díez ( 1999 ) tengan que insistir en la obviedad de que es imprescindible distinguir cuidadosamente entre ambos.
5 . 3 . La cuestión de la historicidad del Cantar —si de verdadera cuestión puede hablarse— no radica en que refleje, de manera veraz o desfigurada, los hechos históricos. Es evidente que como texto creado en un espacio y en un tiempo con-cretos (aunque, como se ha visto, muy debatidos) es un objeto histórico y como tal en él ha de evidenciarse la mentalidad que lo hizo posible. En consecuencia, el único planteamiento razonablemente histórico que se puede esperar de una obra que no nace con voluntad historiográfica es el de determinar cómo la concepción medieval del mundo se halla plasmada en ella y con qué particularidades específi-cas. Y en este empeño, si no inútil, el cotejo entre el mundo reflejado en el Cantar y el mundo en que vivió el personaje histórico tienen una validez limitada; la herramienta más apropiada para descubrir en el texto las huellas de la mentalidad que lo produjo es el análisis literario, cada vez más inusual —y no parece que sea por casualidad— en los estudios cidianos.
Gurievich ( 1990 ) se dio cuenta de que a las gestas medievales les son inapli-cables, por inoperantes, las categorías de realidad y de ficción. La «verdad» que expone públicamente la épica no es la del relato histórico, sino la de las vigencias morales que inspiran el hacer de sus personajes. Los hechos que se reproducen en los cantares de gesta interesan menos como tales hechos que como manifestación
PER ABBAT 7 (2008 )26
de esas vigencias. La épica medieval, y el cantar cidiano no es una excepción, no trata tanto de reconstruir el pasado cuanto de evidenciar un modo de vivir que se constituye en cordón umbilical que une distintos momentos en una identidad moral que trasciende la historicidad de los tiempos. Suscribimos plenamente la afirmación de Zumthor ( 1984, p. 109 ) de que la épica medieval no remite a una edad heroica; la difusión del cantar de gesta afirma el presente y busca su origen en una continuidad que arranca del pasado y lleva hacia el futuro (Fernández, en prensa). Es más, épica e historiografía pueden considerarse más antagónicas que complementarias, en el sentido de que mientras que la historia pretende recons-truir —en la medida en que pueda hacerlo— los hechos del pasado, el campo de la épica es el de manifestar unos significados morales atemporales.
5 . 4 . Y es en la figura del héroe épico en quien más propiamente se encarnan esos significados. Nagy (2005 ) aprecia tres rasgos que definen el carácter del héroe épi-co, independientemente de la forma concreta en que se plasmen en diferentes cul-turas: atemporalidad, radicalidad y oposición de un antagonista. La atemporalidad del héroe del Cantar de Mio Cid o, por ejemplo, de Roldán, nace de un modo de representación que otorga a lo simbólico tanto valor de evidencia como a lo em-pírico, de ahí que los datos comprobables y los episodios fabulados se integren en un todo que está al servicio de la construcción de la dimensión moral del héroe.
La radicalidad implica la adhesión inquebrantable del héroe a unas creencias o a un modo de ser, de donde nace el emprender unos actos desmesurados o un comportamiento inmoderado, motivados por la moral del honor. Tal sucede en el Aquiles homérico o en el sacrificio asumido por Roldán en Roncesvalles. Sin embargo, la radicalidad de Mio Cid se nos presenta con un alcance muy dife-rente. La heroicidad del Rodrigo del Cantar es la del hombre como tal hombre. La gesta del Cid no es una simple sucesión de hechos de armas que culmina con la conquista de Valencia. De la gesta de Mio Cid forma parte, ante todo, la voluntad de un hombre que se hace a sí mismo y los episodios bélicos no son más repre-sentativos que la fidelidad del personaje a sus convicciones en los momentos de desolación o la indignación contenida en las cortes de Toledo. El Cid representa al hombre que se hace mediante el esfuerzo y la voluntad y no tanto el héroe que nace ya marcado por el destino o la pertenencia a un grupo social. Y ese hacerse tiene su epicentro en una seguridad interior, en la conciencia de la valía del in-dividuo. Ciertamente, la referencia a los bienes materiales que obtienen el Cid y los suyos es uno de los aspectos sobre los que más veces se llama la atención en el Cantar. Pero la ganancia no es la finalidad de su comportamiento, sino medio por el que se pone en valor como individuo; en el Cantar la riqueza aparece como signo social acorde con el valor personal: ser un miembro del orden social y ser un individuo no son aspectos que estén en contradicción, sino aspectos comple-mentarios. El Cid es, por igual, integrante de un cuerpo social e individuo. Y esa individualidad se muestra en distintas facetas que no se circunscriben a la esfera
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 27
pública. Como puso de manifiesto Dámaso Alonso, el Cantar de Mio Cid muestra más que narra (como diría Wayne Booth) la intimidad del personaje mediante alusiones presentándolo en distintas escenas como hombre dolido, reflexivo o airado sin necesidad de detenerse en ahondar en esas pasiones, sino sugiriéndolas mediante detalles que revelan no el proceso interno sino el gesto o el acto, obser-vables, que suscitan en el personaje:
Quando lo oyo Myo Çid el buen CampeadorVna grand ora pensso e comidio (vv. 1931–1932).
Sin necesidad de detenerse a detallar el contenido de la reflexión, el cantar dibuja la imagen de un hombre reflexivo sin más recurso que aludir a su ademán.
Al lado de las alusiones al carácter personal y a la ganancia de riqueza material, otros aspectos, como la lealtad al orden social y moral concretada en la fidelidad a la real figura, la honra como reconocimiento del valor intrínseco del individuo y de su faceta social, la fe en la justicia y la confianza en el derecho como plas-mación de la justicia abstracta son igualmente constantes a lo largo de la obra y juntos dibujan la figura de un hombre que busca el reconocimiento, en el orden social, de una nueva moral.
Que el Cid del Cantar es un héroe de nueva planta lo confirma, a nuestro juicio, el tercer rasgo del héroe épico señalado por Nagy. La figura de sus antagonistas se encarna en los mestureros, y más específicamente en los infantes de Carrión, y no en los enemigos militares. Los «enemigos malos» (v. 9 ) son, precisamente, quienes representan los valores opuestos a los del Cid, quienes pretenden hacer valer el linaje y la posición social por encima de los méritos del individuo («Nos de natura somos de condes de Carrión», v. 2549 ).
5 . 5 . ¿Qué valor histórico puede otorgarse a la figura del Cid representada en el Cantar y, por extensión, a la obra toda? Afirmar o negar su historicidad no nos parecen respuestas verdaderamente convincentes, sobre todo si tenemos en cuen-ta que la criatura literaria del Cantar de Mio Cid fue diseñada a la medida de las necesidades del autor de una obra artística y no a la medida de la crítica. Al hecho de afirmar o negar la historicidad subyace la idea de que, de algún modo, el Cantar está obligado a dar cuenta de los hechos históricos, cuando, en realidad, no tiene por qué ser así. El cantar cidiano no tiene por qué ser más ni menos histórico que la Odisea, la Eneida o la Araucana. Lo verdaderamente anclado en la historia no es el contenido que reproduce, sino la necesidad a la que responde su creación, es decir, su para qué. Y para responder a este otro interrogante se han hecho conjeturas más o menos razonables, como las ya mencionadas de la formación de una «conciencia nacional» o las que lo suponen creado como medio de propa-ganda feudal o monacal. Respuestas de este tipo son, en realidad, especulaciones de la crítica de los siglos XIX y XX que dan por descontado que el Cantar obedece
PER ABBAT 7 (2008 )28
a motivaciones políticas, y más que desentrañar la función de la obra pretenden explicar su «móvil». No menos especulativas y acaso más razonables serían otras respuestas que buscasen intereses menos inmediatos.
6 . CONCLUSIONES
6 . 1 . El examen de las cuestiones anteriores nos permite hacer un rápido balance del rumbo que han seguido los estudios cidianos, en particular, y los de la épica, en general, que se concreta en dos puntos:
a ) Como hemos destacado en el apartado dedicado a las ediciones, ha sido notable el afloramiento de unos criterios editoriales coherentes que han equilibra-do excesos anteriores, tanto en lo referido a la corrección del códice manuscrito como al escrupuloso respeto a su literalidad. Y no menos notable resulta que a ello se haya llegado desde las distintas posiciones que mantienen Marcos Marín y Montaner.
b) Esto hace patente que, aunque todavía persiste, se ha atemperado la po-lémica entre tradicionalistas e individualistas. Pero, por otra parte, parece claro que las cuestiones que atañen al conocimiento del género están en un momento de agotamiento. Efectivamente, puede considerarse agotado el tema cuando las propuestas más recientes apenas modifican —desde luego no de manera sustan-cial— el conocimiento que se tenía desde hace tiempo. Aunque no hayan sido ci-tadas aquí, proliferan las publicaciones sobre cuestiones de detalle que, en general, no se sustraen a las posiciones encontradas de las dos escuelas, por más matizadas que sean las posturas particulares.
6.2. Parece claro que desde los postulados de las escuelas tradicionalista e indivi-dualista se ha llegado a un callejón sin salida en el que no es factible que se llegue a nuevos avances sin variar los planteamientos de partida.
Por una y otra parte se ha abordado el estudio de la épica medieval como un objeto histórico. Como objeto, individualistas y tradicionalistas lo han descrito en sus rasgos literarios y se han preguntado por su origen y por sus relaciones con el momento histórico en que alcanzó vigencia. Pero conviene no perder de vista que un cantar de gesta, como cualquier obra artística, es, antes que un objeto, un acto y lo relevante es determinar qué tipo de acto es, por qué se lleva a cabo y con qué finalidad. Quiere esto decir que, antes de responder a la pregunta de qué tipo de obra literaria es un cantar de gesta habría que poner en claro qué es una obra literaria, qué hay en ella de acto y qué de objeto, cuestión que aborda con lucidez Heidegger ( 1999 ). Solo después de dar cuenta satisfactoria de los conceptos fun-damentales tendría sentido preguntarse por su encarnación en obras particulares como los cantares de gesta o cualquier otro género u obra.
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 2�
Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones se hace patente que se difuminan las líneas que distinguen el objeto histórico de la obra literaria y todos los estudios sobre este asunto, por no decir todos los estudios literarios, se cen-tran en el resultado del acto —el texto— y no en el acto que lo produjo. Nadie o prácticamente nadie se ha planteado el Cantar como un acto: algo que alguien ha realizado conscientemente, que antes no estaba ahí, y que a partir del momento de la creación va a estar ahí para algo.
Unos y otros, atentos a justificar sus propios postulados, han descuidado —creemos— el estudio de asuntos como el lugar que ocupa la literatura, y en general el arte, en la vida medieval, y, a partir de ahí, examinar con mayor atención qué es y para qué le sirve la literatura, y más concretamente un cantar de gesta, a un hombre del siglo XII o del XIII, de donde podrían nacer fructíferas conexiones con otras cuestiones. Otros acercamientos a estos temas, desde campos como la historia cultural, la musicología o la antropología lingüística ayudarían a poner en claro qué eran los cantares de gesta y para qué se creaban.
Para ello, el texto ofrece una realidad inmediata, pero no es una realidad ab-soluta; es una evidencia empírica de capital importancia, aunque ha de tenerse en cuenta que no por ello pierde su carácter de instrumento para un hacer y de resultado en el que, aunque solo sea de manera implícita, deben de estar grabadas las huellas del acto que lo ha motivado. Para llegar a conocer de pleno el Cantar parece necesario ir más allá de lo «documentado»; es preciso aceptar un sentido amplio de «documentación» y reconocer realidades no documentadas pero de existencia más que razonable. La exploración de escritos de la época sobre estéti-ca, retórica y preceptiva pueden abrir nuevos caminos, pues es esperable encon-trar ahí noticias dignas de ser tenidas en cuenta. No se ha de perder de vista, sin embargo, que la especulación y el documento deben integrarse en una explicación que dé cuenta de cómo el Cantar de Mio Cid se integró en el panorama total de la vida de su tiempo.
7 . B IBLIOGRAFÍA CITADA
AGUIRRE , José María, «Épica oral y épica castellana: Tradición creadora y tradi-ción repetitiva», Romanische Forschungen, 80.1 ( 1968 ), pp. 13–43.
ASENSIO, Juan Carlos, El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas, Madrid: Alianza, 2003.
AUBRUN , Charles V., «La métrique du Mio Cid est régulière», Bulletin His- panique, 49 ( 1947), pp. 332–372.
—, «Sobre la métrica del Cantar de Mio Cid», en Michel Garcia y Georges Martin (eds. ), Études cidiennes. Actes du colloque «Cantar de Mio Cid» (Paris, 20 jan-vier 1994), Limoges: PULIM, 1994, pp. 39–59.
PER ABBAT 7 (2008 )30
BELLO, Andrés, Poema del Cid, en Obras completas, VII: Estudios filológicos (II), Caracas: Fundación La Casa de Bello, 1986 ( 1ª ed., 1865 ).
BOUTET, Dominique, La chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique du Moyen Âge, París: PUF , 1993.
Cantar de Mio Cid, edición interactiva con texto y concordancias por Miguel Garci-Gómez, Duke University; URL : ht tp ://aa swebsv. a a s. duke . edu/ce l e s -t i n a/MIO-CID.
Cantar de Mio Cid, edición interactiva, Universidad de Texas; URL : h t tp ://www.l a i t s. u t exa s. edu/c id .
Cantar de Mio Cid, reproducción electrónica del códice de la Biblioteca Nacional, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes; URL : h t tp ://www.ce r van te sv i r tua l .com/se r v l e t/S i r veObra s/802838 5287879505275449 1/ index .h tm.
CATALÁN, DIEGO , La épica española. Nueva documentación y nueva evaluación, Madrid: Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2001.
CHAILLEY, Jacques, «Études musicales sur la chanson de geste et ses origines», Revue de Musicologie, 27 ( 1948 ), pp. 1–27.
CORBIN , Solange, «La cantillation des rituels chrétiens», Revue de Musicologie, 47 ( 1961 ), pp. 3–36.
CORNU , Jules, «Études sur le Poème du Cid», Études dediées a Gaston Paris, Paris: Émile Bouillon, 1891, pp. 419–458.
DERIVE , Jean (ed.), L’épopée. Unité et diversité d’un genre, París: Karthala, 2002.FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ESCALONA , Guillermo, «La cantilación de la épi-
ca medieval», Estudios Gregorianos, 3, en prensa.— y DEL BRÍO CARRETERO , Clara, «Sobre la métrica del Cantar de Mio Cid.
Deslindes previos», Lemir, 7 (2003 ). URL : ht tp ://pa r na seo.uv. e s/Lemi r/Re -v i s t a/Rev i s t a7/Rev i s t a7 . h tm.
–––––, «Sobre la métrica del Cantar de Mio Cid. Música y épica: La cantilación de las gestas», Lemir, 8 (2004 ). URL : ht tp ://pa r na seo.uv. e s/Lemi r/Rev i s t a/Re -v i s t a8/Rev i s t a8 . h tm.
FLEISCHMAN , Suzanne, «Philology, Linguistics, and the Discourse of the Me-dieval Text», Speculum, 65.1 ( 1990 ), pp. 19–37.
FLETCHER, Richard, El Cid, Madrid: Nerea, 1989.GALMÉS DE FUENTES, Álvaro, La épica románica y la tradición árabe, Madrid:
Gredos, 2002.GALVÁN , Luis, El Poema del Cid en España, 1779–1936: recepción, mediación,
historia de la filología, Pamplona: Eunsa, 2001.GURIEVICH , Aron, Las categorías de la cultura medieval, Madrid: Taurus, 1990.HEIDEGGER , Martin, Arte y poesía, Madrid: Fondo de Cultura Económica,
1999; segunda reimpresión.HORRENT , Jules, Historia y poesía en torno al Cantar de Mio Cid, Barcelona:
Ariel, 1973.
CANTAR DE MIO CID : ALGUNAS CUESTIONES 31
LANG , Henry R., «Notes on the Metre of the Poem of the Cid», Romanic Re-view, 5 ( 1914 ), pp. 1–30 y 295–349; 8 ( 1917 ), pp. 241–278 y 401–433; y 9 ( 1918 ), pp. 48–95.
LAPESA , Rafael, «Sobre el Cantar de Mio Cid. Crítica de críticas», en Estudios de historia lingüística española, Madrid: Paraninfo, 1985, pp. 11–42.
LÓPEZ ESTRADA, Francisco, Panorama crítico sobre el Poema del Cid, Madrid: Castalia, 1982.
LORD , Albert B., The Singer of Tales, Cambridge (Massachussets): Harvard Stu-dies in Comparative Literature, 1960.
MARCOS MARÍN, Francisco (ed. ), Cantar de Mio Cid, Madrid: Biblioteca Nue-va, 1997.
MARTÍNEZ DÍEZ , Gonzalo, El Cid histórico, Barcelona, Planeta, 1999.MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Cantar de Mio Cid. Texto, gramática y vocabulario,
3 vols., Madrid: Espasa Calpe, 1976 ( 1.ª ed. 1908–1911 ).—, La España del Cid, 2 vols. Madrid: Espasa Calpe, 1969, 7.ª ed. ( 1.ª ed. 1929 ).MONTANER , Alberto (ed. ), Cantar de Mio Cid, Barcelona: Círculo de Lectores,
2007.MORILLO-VELARDE, Ramón y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , María del Car-
men, «Valor del presente en la reconstrucción histórica: la elipsis en el español coloquial y en el Poema de Mio Cid», Lingüística Española Actual, 21.1 ( 1999 ), pp. 5–23.
NAGY, Gregory, «The epic hero», en John Miles Foley (ed. ), A Companion to Ancient Epic, Oxford: Blackwell, 2005, pp. 71–89.
ORDUNA , Germán, «Tirada y estructura fónico-rítmica en el Poema de Mio Cid», Incipit, 7 ( 1987), pp. 7–34.
PARRY , Milman, «Whole Formulaic Verses in Greek and Southslavic Heroic Song», Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 64 ( 1933 ), pp. 179–197.
PELLEN , René, «Le modèle de vers épique espagnol à partir de la formule ci-dienne [El que en buen ora...] (Exploitation des concordances pour l’analyse des structures textuelles )», Cahiers de Linguistique Hispanique Medievale, 10 ( 1985 ), pp. 5–37, y 11 ( 1986 ), pp. 5–132.
—, «Le vers du Cid: prosodie et critique textuelle», en Michel Garcia y Georges Martin (eds. ), Études cidiennes. Actes du colloque «Cantar de Mio Cid» (Paris, 20 janvier 1994), Limoges: PULIM, 1994, pp. 61–108.
Poema de Mio Cid, 2 vols., ediciones facsímil y paleográfica con estudios, Burgos: Ayuntamiento, 1982 ( reedición en 1988 y 2001 ).
REICHL , Karl (ed. ), The Oral Epic: Performance and Music, Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000.
RIAÑO , Timoteo y GUTIÉRREZ AJA , Carmen (eds. ), Cantar de Mio Cid, 3 vols., Burgos: Diputación, 1998.
PER ABBAT 7 (2008 )32
RICHTOFEN , Erich von, Nuevos estudios épicos medievales, Madrid: Gredos, 1970.
RODIEK , Christoph, La recepción internacional del Cid, Madrid: Gredos, 1995.RICO, Francisco, «Un canto de frontera: La Gesta de Mio Cid el de Bivar», estu-
dio preliminar en A. Montaner (ed. ), Cantar de Mio Cid, Barcelona: Círculo de Lectores, 2007, pp. XI–XLII I .
ROSSELL , Antoni, «Anisosilabismo: regularidad, irregularidad o punto de vis-ta?», en Literatura Medieval. Actas do IV Congreso de la Associação Hispanica de Literatura Medieval, vol. II, Lisboa, 1993, pp. 131–137.
—, Literatura i música a l’edat mitjana: la cançó èpica, Barcelona: DINSIC, 2004.ROY , Bruno, «La cantillation des romans médiévaux: une voie vers la théâtrali-
sation», Le moyen français, 19 ( 1986 ), pp. 148–162.RYCHNER , Jean, La chanson de geste. Essai sur l’art épique des jongleurs, Ginebra:
Droz, 1955; reedición de 1999.SMITH, Colin (ed. ), Poema de Mio Cid, Madrid: Cátedra, 1982, 9.ª ed.—, La creación del Poema de Mio Cid, Barcelona: Crítica, 1985.VICTORIO , Juan (ed. ), El Cantar de Mio Cid. Estudio y edición crítica, Madrid:
UNED, 2002.WALKER, Roger, «Oral Delivery or Private Reading?», Forum for Modern Langua-
ge Studies, 7.1 ( 1971 ), pp. 36–43.ZADERENKO , Irene, Problemas de autoría, de fuentes y de estructura en el Poema
de Mio Cid, Alcalá de Henares: Universidad, 1998.ZUMTHOR , Paul, La poésie et la voix dans la civilisation médiévale, París: PUF ,
1984.


































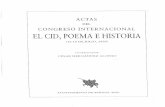








![Cashier, 1 copy for the CID/EPS-in-Charge, and ] copy for the ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a86b35d5809cabd0f7028/cashier-1-copy-for-the-cideps-in-charge-and-copy-for-the-.jpg)

