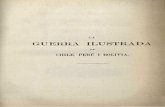El Estado Novo de Oliveira Salazar y la Guerra Civil española
Guerra en el paraiso
Transcript of Guerra en el paraiso
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRASCOLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA
Seminario Optativo de Novela PolíticaMaestro Francisco Javier Ramírez Arenas
MONOGRAFÍA DE LA NOVELA: GUERRA EN EL PARAÍSO
Sara Luan Cabral Carrillo200719161
Evaluación a docentes: 23 de noviembre de 2012, 11.50 am
Puebla, Puebla a 27 de noviembre de 2012
Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo realizar el análisis
de una novela política mexicana, en este caso: Guerra en el
Paraíso, del escritor mexicano Carlos Montemayor, para lo cual
es necesario sentar las bases de lo que es la novela política
y, dado el momento histórico relatado en el texto escogido,
realizar una breve investigación acerca de la guerra sucia en
México, acaecida a finales de los años 60 y durante la década
de los 70.
2
I Novela política: Relación entre arte y política
Héctor Ceballos Garibay, en su ensayo El saber artístico,
realiza una serie de análisis acerca de las relaciones que se
tejen entre el arte y la política, y nos dice que “el arte
político, constituye la manifestación más directa y enfática
[…] de la relación dialéctica entre la praxis artística y el
contexto histórico donde ella nace y se desarrolla.”1, de lo
cual se desprende una reflexión posterior que nos indica las
dos vías que pueden seguir las manifestaciones artísticas de
este tipo: la primera de ellas es la de servir como medio
legitimador del régimen sociopolítico que existe de antemano
en la sociedad donde se desarrolla –y que, por lo general,
1 Ceballos Garibay, H. (2000). El saber artístico. México: Ediciones Coyoacán. 204 pp.
3
tiende a denigrar al ser humano– y la otra, diametralmente
opuesta, es la que cuestiona al sistema, tratando de ponerlo
en evidencia y hacerlo flaquear, con el objetivo de llevar a
los habitantes de tal sociedad a la reflexión y la
concientización que, tarde o temprano, los harán optar por un
sistema político y de vida distinto del que son presas.
De este pensamiento, podemos inferir que han existido –y
seguirán existiendo–, artistas que se inscriban en una u otra
de las líneas, y que, dada su calidad intelectual, funcionan
como guía moral para la nación que habitan, ya sea que
introduzcan un elemento de quiebre con el sistema o que lo
validen y sirvan de su portavoz. Además, entendemos que los
hechos políticos y sociales relevantes, que la historia no
siempre registra a pie juntillas, constituyen campos de
abundante investigación para ellos y se pueden llegar a
convertir en el pretexto de sus obras y, muchas de las veces,
en el estandarte que los abanderará por largo tiempo, lo cual
no quiere decir que su posición política vaya de la mano con
la calidad estética de su producción, ya que si hubiera una
falta de aquélla, nos encontraríamos frente a mera propaganda
y no ante una obra de arte como tal, dado que el verdadero
arte político logra una conjunción entre forma y contenido,
donde la una no socava al otro ni viceversa, sino que se leen
como un conjunto indivisible que deja huellas permanentes en
sus observadores.
4
Debido a la tarea que nos incumbe en el presente
trabajo, es necesario dejar claro que no sólo la literatura
se encuentra cercana a la política, sino que, como bien lo
indica Ceballos Garibay, todas las expresiones artísticas,
desde el drama hasta la música, pasando por las obras
plásticas y visuales, han tenido sus representantes en las
dos líneas políticas definidas con anterioridad y que, muchas
veces, una obra artística de cierto naturaleza complementa a
otra de un género distinto, ya sea para criticarla o para
darle mayor fuerza. Además, la obra artística política no es
propia de nuestro país, sino que ha visto su florecimiento
desde tiempos remotos en todo el mundo, aunque los tintes que
adquiere en cada región la hacen única e irrepetible, tal es
el ejemplo del muralismo mexicano, que se constituyó como una
“creación de arte didáctico y comprometido ideológicamente”2
y que difícilmente podría ser repetido aun en nuestro
contexto mexicano.
Por su parte, Federico Campbell, en su obra: La invención
del poder, nos plantea las múltiples facetas que éste detenta y
que, por lo mismo, lo convierten en un terreno de tan difícil
acceso; no deja de pasar por aseveraciones que indican que el
poder es malo3 pero también retoma, de manera muy lúcida, que
el valor del concepto de poder está fincado, sobre todo, en
lo político y lo social, mucho más que en lo teórico, porque
2 Ceballos Garibay, H. (2000). El saber artístico. México: Ediciones Coyoacán. 227 pp. 3 Campbell, F. (1995). La invención del poder. México: Aguilar. 22 pp.
5
el poder se detenta dentro de un campo de relaciones, lo cual
lo ha convertido en el detonante de los diversos
acontecimientos históricos que ha vivido la humanidad; por su
parte, la sociedad es la que transmite tal poder, ya que
determina quiénes serán sus líderes y poderosos o, al menos
así debería de ser, dado que las artimañas de las que se
valen muchos malos dirigentes poco o nada tienen que ver con
las decisiones que toma la sociedad, no ocurriendo así con
los líderes surgidos desde abajo, que comprenden y son parte
de la problemática del que menos tiene y que se lanzan en una
lucha por sacarlo de su situación, lucha que, las más de las
veces, termina en guerrilla.
Y justamente de una guerrilla es de la que trata la
novela que analizaremos más adelante, de una poco conocida
por el mexicano común; novela que, como menciona Campbell en
sus reflexiones en torno a la novela política en general, “es
(también) una meditación sobre el poder y sus mecanismos, […]
las manipulaciones de un poder…”4.
Además, en este mismo texto, Campbell nos indica que en
toda novela policiaca habría un sustrato de novela política
en tanto la primera lleva implícita una reacción frente al
poder, la cual se constituye como una puesta en tela de
juicio5, lo mismo sucedería con la novela de espionaje; y es
que hablar de política como calificativo de una novela no ha
4 Campbell, F. (1995). Máscara negra. Crimen y poder. México: Joaquín Mortiz. 48 pp.5 Ibíd., p. 50
6
sido siempre bien visto, aunque la política siempre ha
logrado colarse como temática de muchas obras.
Por su parte, la novela que sí detenta el adjetivo de
política, constituye un tipo de narrativa que no dejará al
lector con la misma percepción que ostentaba antes de iniciar
su lectura, porque las ideas políticas que en ella se dejan
ver, mediante juegos de mostración y ocultamiento crean un
clima político propicio para la reflexión y la crítica6, aun
cuando los sucesos relatados se encuentren separados en
tiempo y espacio, cuánto más si nos son cercanos de alguna
manera o si logramos la identificación.
En contraparte a esta tendencia de la narrativa a
politizar, se presenta la llamada “literatura light”7 –de la
que Vargas Llosa habla en la Cátedra Alfonso Reyes del
Tecnológico de Monterrey– la cual ha cobrado gran auge en la
actualidad y que, desafortunadamente, no da cabida al tema
político; Vargas Llosa ofrece una explicación en torno de la
labor del artista que creció en su época, acerca del
compromiso que éste mostraba para con la sociedad que lo
rodeaba y del interés que se tenía entonces por llegar a las
masas justamente para ayudarlas a salir del letargo social y
económico que las ahogaba, postura poco compartida por los
escritores jóvenes, que no dan cabida a pensamientos de tal
índole y que han querido encontrar en la fórmula “al arte por
6 Ibíd., p. 48.7 Vargas Llosa, M. (2003). Literatura y Política. México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 47 pp.
7
el arte” su bandera, sin detenerse a pensar en las
repercusiones que sus obras pueden tener y en el bien que le
harían a la sociedad en caso de que se decidieran a denunciar
los males de nuestros tiempos, con lo cual no pondrían en
riesgo su calidad estética, pero sí llevarían una gran
ganancia moral a cuestas. Además, Vargas Llosa continua
diciendo que, así como es inevitable que en una obra el amor
aparezca –ya sea de manera directa o no–, lo mismo debe de
suceder con la política, la cual es “inseparable de la vida
de una colectividad”8, la cual podrá siempre tendrá
problemas, un orden –y, por ende, desorden– y autoridades.
Así es como el autor subraya que, si bien la literatura no
debe de ser sólo política, aunque sería imposible que una
buena literatura no lo fuera también9, ya que deberá dar
cuenta de una problemática social y proponer para ella
soluciones, ya sea de manera explícita o dejando que el
lector tome la decisión, lo cual implica una reflexión de su
parte y es justamente a ese punto donde todo buen escritor
desea llegar.
8 Ibíd., p. 63.9 Ibíd., p. 71.
8
La Guerra Sucia en México es un suceso poco conocido por la
población, ya que, a diferencia de lo que sucedió con otros
países latinoamericanos, la prensa dio poca o nula cuenta de
ella, ya sea por su carácter casi oculto o porque sus brotes
no vieron la unificación del país en ellos. Además, los
archivos que de ella se conocen se abrieron recientemente, en
el sexenio del presidente Vicente Fox (2000 – 2006), lo cual
dio pie a una investigación judicial sobre los crímenes de
Estado que se cometieron contra los diversos movimientos
políticos que vieron la luz a finales de la década de los 60
hasta finales de la década de los 70, período que duró esta
guerrilla. Dicho distanciamiento temporal tiene que ver, en
parte, con la caída del poder del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que fue el brazo opresor, por medio de
diferentes mecanismos y organismos, de los representantes y
partidarios de esta Guerra de baja intensidad10, sin embargo,
y como era de esperarse, la llegada al poder del Partido
Acción Nacional (PAN) tampoco ha dado resultados en lo que
respecta a la resolución y juicio de los involucrados en esta
masacre, porque ambos partidos se encuentran coludidos en su
centro y la creación de una comisión especial11 por parte de
Vicente Fox no fue más que una estrategia política para ganar
10 Nombre con el que también es conocido este período dadas sus diferencias con otras guerrillas americanas.11 Tal organismo es la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual ha logrado articular los hechos históricos pero no ha podido tomar resoluciones legales concretas contra los que se han señalado como responsables directos de la Guerra Sucia.
10
adeptos, más que una resolución tajante por resolver los
crímenes cometidos en aquél período, lo cual llevaría por
delante a muchas personas aún involucradas con el poder en
México.
Los antecedentes de esta guerrilla datan del movimiento
ferrocarrilero de 1958, el cual dio pie a otros movimientos
de tintes comunistas que fueron sofocados a lo largo del
país. Dentro de tales movimientos se encontraba la Liga
Comunista 23 de septiembre, la cual surge a principios de los
70 y toma su nombre de la fecha del ataque al cuartel de
Madera en Chihuahua (el 23 de septiembre de 1965). La Liga
Comunista contaba con una amplia representación a lo largo
del país, ya que ciudades como Guadalajara, Monterrey y el
Distrito Federal poseían militantes de la misma. La
contraparte de esta liga era la Brigada Especial –también
conocida como Brigada Blanca–, que tenía como misión limitar
las actividades de la Liga, deteniendo a los guerrilleros que
en ella participaban, tales actos de represión iniciaron en
estados como Puebla, Morelos, Guerrero, Jalisco, Sinaloa,
Chihuahua y Nuevo León, pero no tardaron en extenderse por
todo el país gracias al mandato del entonces presidente de la
nación, de Luis Echeverría. Así observamos cómo el gobierno
del país nunca deja espacio para la manifestación de
movimientos de lucha social y los apaga de inmediato, ya sea
por la vía pacífica o la violenta, aun cuando este segundo
camino tenga consecuencias funestas y casi nunca conocidas,
11
ya que es poco o casi nada lo que se documenta acerca de los
abusos que ejercen los altos mandos de poder para apagar el
fuego de la insurgencia, muchos de los cuales son revestidos
como “accidentes” y así son conocidos y presentados a la
prensa y la sociedad.
Por su parte, en el estado de Guerrero –el cual ocupa
una extensión de 63,794 kms² y es conocido mundialmente por
alojar en su seno al ampuloso puerto de Acapulco, lo cual
contrasta con su posición de una de las entidades más
marginadas del país– la marginación y la diferencia social
que sufría su población en la década de los 60 [situación que
no se ha corregido en la actualidad y que ha cobrado tintes
muy dramáticos en la llamada “Guerra contra el narcotráfico”
que el presidente Felipe Calderón ha impulsado durante su
mandato político (2006 – 2012)], aunadas al autoritarismo de
las altos mandos, la arbitrariedad en la ejecución del poder
y la impunidad, generaron varios movimientos sociales, los
cuales derivaron en grupos de insurrección armados. Incluso
las organizaciones y cooperativas que nacieron en el pueblo
con la finalidad de ayudarlo fueron corrompidas cuando se las
invitó a formar parte del poder empresarial y político que
antes criticaban.
Por otro lado, y dado que las empresas de la región,
coludidas con el poder político, dejaron de cumplir los
contratos contraídos con el pueblo, y no habiendo
organizaciones que defendieran a los obreros y campesinos de
12
tal situación, el profesor Lucio Cabañas Barrientos, en
compañía de ejidatarios, bloqueó –como medida de protesta– el
acceso a Mexcaltepec, lo cual obligó a los camiones madereros
y talamontes que trabajaban en la zona a salir del lugar; por
su parte, el ejército no tardó en reprimir a los pobladores
porque la merma económica que eso representaba era cuantiosa
y no se podían permitir pérdidas de ningún tipo en ningún
estado.
Prosiguieron los problemas cuando, el 21 de agosto de
1966, el comandante de la 27ª zona militar se presentó a una
reunión de ejidatarios tratando de hacerla pasar por
conspiración para suspenderla.
Un año más tarde, en 1967, el “charrismo sindical” había
ya formado parte de las organizaciones del pueblo, así que no
se hizo esperar su intento por democratizarlas, dada la
alianza que el “charrismo” promueve entre los líderes
sindicales y el aparato gubernamental –siempre en detrimento
de los sindicalizados, no así de sus líderes y del gobierno–,
muchos de los integrantes de los sindicatos se opusieron, a
lo que los gobiernos tanto federal como estatal respondieron
con un encuentro armado contra los campesinos, para acabar
con los inconformes. Este enfrentamiento, ocurrido el 20 de
agosto de 1967, dio pie al encarcelamiento de los principales
manifestantes –entre los que se encontraba Genaro Vázquez
Rojas, Antonio Sotelo, Pedro Contreras, Fausto Ávila, entre
otros–, y a la posterior petición de libertad de los mismos
13
por parte del Consejo de Auto-defensa del pueblo de Guerrero.
En el momento de la liberación de los presos políticos se da
la trasformación de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria (ACNR) a guerrilla, cuyo líder, Genaro Vázquez
Rojas, perseguía objetivos similares a los de Lucio Cabañas
Barrientos, líder de otro grupo de insurrección en Guerrero:
la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres.
Como se ha visto, la Guerra Sucia dejó un gran número de
muertos, otro mayor de desaparecidos y, sobre todo, una gran
impunidad a su paso, los más de 550 expedientes de personas
desaparecidas son manejados en secreto por razones de
seguridad y lejos se encuentra el momento en que se logre una
resolución del caso por más que se conozcan los nombres de
los involucrados directos e incluso el presupuesto
exorbitante que se utilizó para apagar la revuelta.
Innumerables son los casos de personas detenidas en la
carretera en algún retén y de las cuales no se volvió a saber
nada o que simplemente “sufrieron un accidente” que los llevó
a la muerte, tal es el caso de algunos de los dirigentes del
movimiento y, por curioso que parezca, incluso el caso de
algún músico como Rosendo Radilla Pacheco,12 que no hacía otra
cosa sino componer corridos a favor de la guerrilla, y que
fue detenido en un retén militar cercano a Acapulco donde,12 Olivares Alonso, E. (2009, 8 de julio). Incorrecto que se juzgue por undelito cometido hace 35 años: Gómez Mont. La Jornada. [En línea], disponible: http://www.jornada.unam.mx/2009/07/08/index.php?section=politica&article=015n2pol.
14
según su hijo, que fue testigo presencial de los hechos, se
lo acusó y “levantó” arbitrariamente puesto que no había
delito que perseguir, tal y como lo afirmaron los mismos
militares que llevaron a cabo la acción.
Fue así como, después de tener el ejemplo de la tardía
Revolución Cubana que logró la revelación del pueblo y su
transformación social, México y muchos países de
Latinoamérica atravesaron un proceso crítico, naciente de los
caciquismos añejos, los abusos, la corrupción, los crímenes y
violaciones, de las condiciones insalubres y la miseria que
provenía de una inequitativa distribución de la riqueza y que
derivaba en atraso de todo tipo; y donde estados como
Guerrero se lanzaran a las armas lo cual provocó un sofocón
por parte de las autoridades y lanzó a los campesinos a los
sembradíos de droga como único recurso para subsistir, o al
ingreso de movimientos armados, donde ambos fenómenos dan pie
a un gran número de homicidios.
Por su parte, otro de los grandes líderes de esta
guerrilla, junto con Genaro Vázquez Rojas, fue el antes
mencionado Lucio Cabañas Barrientos, nacido en El Porvenir,
municipio de Atoyac de Álvarez, el 12 de diciembre de 1938 en
el seno de un hogar campesino, donde también el dolor y la
marginación de generaciones enteras habían hecho estragos
difíciles de superar en la población campesina de Guerrero.
Estudió la carrera de maestro en la Normal de Guerrero y
comenzó a realizar batallas legales desde entonces, siempre
15
dentro de una activa vida estudiantil, apasionado de la
política. Participó como líder estudiantil, y llegó a ser
líder de la Normal, representando a sus estudiantes en
diversas partes de la República. Abandonó sus estudios cuando
fue elegido Secretario General de la Federación de
Estudiantes Campesinos Socialistas de México en 1962, pero
regresó posteriormente a la Normal para terminar con su
educación.
Al salir de la carrera, recibió una plaza en el poblado
de Mezcaltepec, municipio de Atoyac, a 100 kilómetros de la
Sierra, de ahí partío a la escuela “Modesto Alarcón” en
Atoyac, cabecera municipal, donde se hizo líder magisterial
para representar a los maestros de la zona. Era llamado
frecuentemente como conciliador de problemas incluso de otras
escuelas. Precisamente en 1965, el hecho de intervenir en la
solución de un conflicto de la Escuela "Juan Álvarez" originó
que el entonces gobernador del Estado, Dr. Raymundo Abarca
Alarcón promoviera su cambio al Estado de Durango. En Durango
también participó en movimientos, como el Movimiento del
Cerro del Mercado, contra el gobernador Alejandro Páez
Urquidi, razón por la que fue devuelto a su lugar de origen.
Lucio tuvo como primera formación las escuelas rurales
que instituyó el mandato Cardenista que tenían como objetivo
la reivindicación de derechos agrarios, políticos y sociales
de las zonas rurales, y es que las Escuelas Normales fueron
un bastión durante el período de Lázaro Cárdenas para la
16
formación socialista de la época, que tenía toda la teoría
marxista y las ideas de la Revolución Cubana.
17
III Análisis de la novela Guerra en el Paraíso de Carlos
Montemayor
“Nosotros nacimos en Ayotzinapa haciendo todo, yo meacuerdo que estaba en 6º de primaria cuando hicimos laprimera asamblea con cinco compañeros: “Compañerosestamos estudiando, vamos a terminar la primaria. ¿Quévamos a hacer por el pueblo? Parece que vamos a haceruna revolución.” Ah, pero hablar de revolución en 6º deprimaria era muy raro, entonces hablábamos derevolución antes de irnos a la escuela.”
Lucio Cabañas
Luis Mario Schneider, en su ensayo: La novela mexicana, entre el
petróleo, la homosexualidad y la política, señala que Guerra en el Paraíso,
cuarta novela de Carlos Montemayor es una novela política
donde existen dos miradas, la primera de ellas concerniente
al gobierno (tanto federal como estatal) y la segunda
perteneciente a la población civil que participó activamente
en la Guerra Sucia de México en la entidad de Guerrero.13
La novela está escrita con un estilo particular, sin
falsos pudores, puesto que la mayoría de los personajes
llevan los nombres originales, sin tapujos –aunque algunos
otros son inventados por el escritor–, lo cual le otorga a la
novela cierto carácter documental, ya que da testimonio y
13 Schneider, L.M. (1997). La novela mexicana entre el petróleo, la homosexualidad y la política. México: Nueva Imagen. 117 pp.
18
cuenta hechos verídicos a modo de crónica sobre lo que
ocurrió en la sierra y en las principales zonas rurales donde
el movimiento guerrillero se gestó, sin dejar de tomarse en
cuenta las digresiones en el tiempo que dotan de agilidad y
complejidad su lectura.
Es interesante analizar por otro lado, la maestría
presente en la forma de narrar de Carlos Montemayor, ya que,
siguiendo un estilo muy particular, “suelta” la voz narrativa
y la otorgar a los personajes, genera así las atmósferas
adecuadas. Tales recursos se consiguen gracias al
conocimiento que el autor posee del tema y a la ardua
investigación de campo que se deja ver entre líneas.
Por otro lado, estamos ante una novela de corte
descriptivo, donde los escenarios nos dan la pauta para la
recreación fidedigna de los acontecimientos.
Además, no podemos dejar de ver el compromiso social de
Montemayor al arriesgarse por temas tan escabrosos en la
realización de un texto literario con este tinte político y
social, ya que eso implica un rechazo a la historia mal
construida que los anales oficiales dejan ver, sobre todos si
tomamos en cuenta el estado represor en el que vivimos y que
ha se ha dado a la tarea de no dejar huellas o de borrarlas o
guardarlas secretamente de manera celosa, lo cual complica la
labor de investigación en gran manera y obstaculiza la
búsqueda de libertad del yugo capitalista incluso por la vía
artística.
19
La postura que toma la novela, ante una sociedad como la
nuestra, mucho más moderada que la de la época en la que el
relato se desarrolla, es muy interesante, porque logra
incidir en el pensamiento de personas que no conocen la
historia verídica y que están apartadas de ella por tiempo y
espacio y quizá sin interés alguno en comprenderla, sin
embargo, a lo largo de sus páginas, la novela atrapa y hace
reflexionar al lector.
Es por ello que una investigación más profunda del texto
bien valdría la pena por el alto contenido intelectual,
político y literario que posee.
__________
Carlos Montemayor narra poéticamente los acontecimientos
ocurridos en el estado de Guerrero durante la guerrilla de
los luchadores sociales Lucio Cabañas Barrientos y Genaro
Vázquez Rojas. La novela transita, durante 9 capítulos, por
los antagonismos que el estado mexicano represor muestra, las
acciones del ejercito que serán contundentes en la llamada
“guerra sucia” y los personajes más importantes para la
novela y para la historia misma: los campesinos, que dieron
lucha a una guerra por la dignidad humana y la liberación.
Guerra en el Paraíso inicia con la narración de los hechos
acontecidos entre noviembre de 1971 y febrero de 1972 cuando,
tras el levantamiento de Chilpancingo y los movimientos de
20
las Escuelas Normales, el gobierno realiza su primer ataque
represor, mismo que desencadenara o dará paso a los
movimientos posteriores ya encaminados al levantamiento
armado guerrillero y a la formación del Partido de los Pobres
creado por Cabañas. Tal movimiento represor dio muestra de
brutalidad desde un inicio, sin importarle que hubiera,
dentro de los convocados a los primeros mítines, población
civil:
-¡Cuidado, profesor! –alcanzó a oír Lucio en medio de la ondulante
multitud que gritaba desordenada bajo el ruido de la descargas de
pistolas y ametralladoras. Lucio sintió que los que estaban junto a él lo
arrastraban, lo volvían a encerrar en medio de un nutrido grupo,
alejándolo de la gente que le había arrebatado ya el micrófono.14
Como se puede observar claramente, los levantamientos
revolucionarios –que no sólo se preocupan por intereses
propios, sino que buscan realmente un cambio social–, dejan
de lado, poco a poco, los mítines, las marchas, etc., para
comprometerse con la sociedad, creando así una guerrilla que
responda del mismo modo en que responden los grupos
poderosos, es decir la violencia.
En el desarrollo de la novela se da cuenta de un fenómeno
conocido por todos, donde el estado represor y su contra-
campaña tratan de desacreditar al movimiento guerrillero,
14 Montemayor, C. (1991). Guerra en el Paraíso. México: Diana. 19 pp.
21
para lo cual hacen alianza con los medios de comunicación y,
por supuesto, con el ejército, los cuales no son, en el
fondo, sino dos brazos más del poder, cada uno va por su
propio derrotero pero siempre sirviendo al mismo amo. De tal
forma se logra ocultar la información verdadera y se muestra
una falsa que provoca que las miradas hacia los guerrilleros
los carguen negativamente, como personas ajenas y peligrosas
para la población.
El ejército en Guerrero sólo desempeña actividades sociales. Lleva
alimentos, medicinas, agua, a los lugares más remotos de la sierra. Ésa
es nuestra labor. Porque en Guerrero nadie apoya a Vázquez Rojas. Él
conoce bien la sierra y se mueve de un sitio otro como un bandido.15
Por otro lado, podemos encontrar varias descripciones
del entorno natural, donde los campesinos casi se mimetizan
con su entorno, ya que ellos son los verdaderos conocedores
del lugar y se mueven por él como pez en el agua, lo cual
provoca que sea difícil para un militar penetrar en la sierra
y dar con las personas buscadas, pues los lugareños no sólo
tienen una tradición ancestral de contacto con lo natural,
sino que también conocen a perfección los caminos y a la
gente, no así los militares.
Es interesante observar cómo Montemayor aborda el tema
de la organización, pues a través de la descripción de los
15 Ibíd., p. 13.
22
pasajes se puede notar la diferencia en la organización
urbana que está representada por muchas organizaciones de la
época de donde vino la formación del partido Comunista
Mexicano, entre otras, con las formas en que se desarrollara
la guerrilla rural, donde la confianza en la gente y la
identificación formaron parte importante para favorecer al
movimiento de liberación.
Muchos fragmentos ilustran como le gente trato de ser
sobornada, presionada y hasta obligada a ir contra el
movimiento campesino, pero es entonces cuando los
antagonismos dan paso a una revolución que es inevitable, es
por eso que el papel de Lucio es sumamente importante pues él
no sólo fue un líder sino que también desarrolló, junto con
otros, la forma de formación de un pueblo rural, que se
encontraba muy lejos de la formas de organización que
planteaban los militantes de los partidos y organizaciones de
izquierda de la época, vendidas al charrismo sindical.
La novela, aunque con un gran valor estético, no
persigue el fin de mostrarlo como tal sino que su objetivo se
centra en desarrollar las distintas etapas de la lucha
armada, comenzando con el ya mencionado capítulo del mitin en
Atoyac, al que le sigue un salto en el tiempo, puesto que se
pasa al del año 67 a pasa a narrar acontecimientos surgidos
en el 71. A pesar de estas prolepsis, se deja ver claramente
que se trata de la misma historia, de su continuidad, de dos
23
hechos narrados de forma paralela, donde se juega con el
tiempo, con los personajes y con el lector mismo.
En cuanto a las historias que se presentan, la primera
de ellas está escrita en letra cursiva y es el recuento del
surgimiento y formación de la guerrilla, del porqué de la
decisión de partir a la sierra y abarca, brevemente, la
muerte de Genaro Vázquez.
La segunda historia trata de la guerrilla formada como
tal, las causas de ésta y las reacciones del gobierno de
Echeverría ante una situación tan desconcertante en el Estado
de Guerrero, que poco a poco comienza a extenderse por el
resto del país.
Y es que, gracias al sistema político imperante, mientras
unos campesinos –muertos de hambre–, luchan por una mejora
social y calidad de vida, otros son utilizados por el sistema
que mata y humilla a su gente.
Vea usted a nuestros soldados. Véanlos ustedes, señores. Todos son
muchachos sanos. De lo más profundo de nuestro pueblo. Son hijos de
campesinos, de pescadores, de trabajadores. Nuestro ejército es un ejército
del pueblo. (Montemayor, 1991: 27).
En este pasaje, Lucio reconoce a sus enemigos como si fueran
él, son él, pero utilizados por el ejército que los humilla y
los hace despreciar a su propia gente. Ellos evidentemente no
24
tienen la culpa, la búsqueda por mejorar su calidad de vida,
lleva muchas veces a los campesinos a darse de alta en la
milicia, ya que ahí recibirán instrucciones y un poco de
dinero sin tener estudios.
…sentía a los soldados que fumaban tranquilos, dejando escapar alguno de
ellos una clara risa que se elevaba desde la carretera hacia la noche. Todos
eran jóvenes, fuertes. Indios como él en su color, en sus rostros de amplia
nariz, de oscuros ojos rasgados, de fuertes manos. (Montemayor, 1991: 23).
Conforme va avanzando la novela, podemos ser testigos de la
problemática que vive el país, y los problemas internos de la
guerrilla, ya que al asumir un papel revolucionario armado,
toda la fuerza bruta del país se vuelca sobre ellos, para
acabar con su proyecto transformador, esto con el fin de que
la gente no sea capaz de adquirir una conciencia crítica y
vea las condiciones en las que viven, para eso son de suma
importancia los medios de comunicación, que juegan con la
opinión pública del país, sino de todos, por los menos de la
clase media.
El secuestro del secretario de gobernación Rubén Figueroa
será una parte importante pues es una acción verídica a la
que se llegó para poder mantener a la guerrilla, con el afán
de pedir un rescate que pudiera abastecer al movimiento
armado, siendo que la lucha campesina no puede subsistir por
25
si sola y pertenece a un estrato social muy bajo, por otro
lado se observa como dentro de la personificación y contraste
del personaje Rubén Figueroa se distingue la firmeza y
convicción de los campesinos en oposición a el trato amañado
y prepotencia de ese personaje de la historia de México que
fue una pieza crucial para el cese de la guerrilla por parte
del ejército.
al describir a un dirigente guerrillero más real, es decir,
humaniza cada acto de Lucio, dejando de lado cualquier imagen
inalcanzable que se pudieran creer de él en esa época, lo
describe como un maestro rural que arenga a la multitud a no
dejarse humillar por las autoridades, un personaje
identificado con los necesitados y de los cuales recibe
protección aún a costa de las vidas de aquellos que lo
protegen.
Escenas que se siguen unas a otras mostrándonos diversos
rostros del revolucionario guerrerense. Montemayor nos
presenta, a pesar de que en algunas partes su pasión se
refleje de manera obsesiva, el retrato de un ser humano
agobiado por la incertidumbre del destino. Soliloquios
oníricos o internos que nos dan una imagen del guerrillero
teniendo como fondo las montañas de Guerrero y la luna en el
cielo, torturado por lo que debe hacerse y lo que debe dejar
de hacerse. Diálogos inexistentes que cuestionan al propio
Lucio a través de su vida personal por un lado, y la
26
persecución de la justicia por el otro. La sombra del pasado
se va apoderando de la imagen del Lucio Cabañas guerrillero
para convertirlo en un hombre de recuerdos y obsesiones.
Avanzaba septiembre, lento como la inmensidad de las lluvias y del río. Lucio
contemplaba la corriente. Contemplaba a la distancia de la otra orilla, bajo
la lluvia, con el dolor intenso que se aferraba a su cabeza durante horas, la
calma de la luz que desde muchos años atrás, desde su infancia, llegaba
hasta él. Ahí mismo había contemplado de niño la paz profunda del mundo
que parece brotar al mirar lo lejano. Ahora parecían invertirse los años…
(Montemayor, 1991: 153).
Montemayor dibuja la obsesión y la sed de justicia de una
manera objetiva en tanto no deja de lado la experiencia que
dentro de la realidad y en el pasado del guerrillero se ha
ido formando como un proceso que, después de explorar varios
caminos para lograr lo que busca, ha optado, por ser el
único, seguir el camino de la rebelión armada.
Ahora nos toca a nosotros vengar al pueblo
Cuando nos matan compañeros hay que matar enemigos
Cuando matan al pueblo hay que matar enemigos del pueblo
Nomas eso esperábamos, que nos dieran un motivo..
Estamos cansados de la lucha pacífica sin lograr nada
Por eso dijimos: ¡Nos vamos a la sierra!
27
Palabras de Lucio Cabañas tomadas de un discurso.
El liderazgo y la militancia se vuelven muy importante
para una sociedad estudiantil que está en contacto directo
con las ideas revolucionarias, y que observan el devenir de
sus sociedades. Los estudiantes rurales por tanto miraban al
campesino con un pasado lleno de carencias y desigualdad,
abusos y discriminación por lo que esta situación fue la
pauta para que se gestará un movimiento radical armado que
había escuchado los discursos de Fidel Castro y el Ché
Guevara en favor del proletariado oprimido y contra la
burguesía opresora.
28
Bibliografía
Montemayor, Carlos. “Guerra en el paraíso”. México: 2009.
Ed. De bolsillo. Impreso.
Fanon, Frantz. Los condenados de la
tierra. http://www.elortiba.org/
Título Original: Les damnés de la terre. (1961). Traducción:
Julieta Campos (Fondo de Cultura Económica, 1963). Con
Prefacio de Jean Paul Sartre.
29