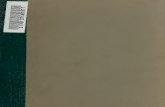Graciliano Afonso, poeta erótico
Transcript of Graciliano Afonso, poeta erótico
Graciliano Afonso, poeta erótico
Antonio Becerra Bolaños
Resulta interesante ver cómo un escritor como Graciliano Afonso ha ido, con el paso de los años, ganando presencia, pero siempre moviéndose en un terreno difuso, en esa tierra de nadie en la que parecía transitaban muchos autores como el excéntrico Swedenborg en las páginas de Borges o Silverio Lanza en las de Ramón Gómez de la Serna; en el terreno de la conjetura y de la invención. De ahí que no resulte extraño que un autor de la talla de Anderson Imbert, en su Historia de la literatura hispanoamericana, situara el lugar de la muerte del doctoral en Puerto Rico; que Menéndez Pelayo se dedicara a procurar las obras de éste aunque en las páginas en que escribe sobre el canario lo denostara o que Agustín Espinosa lo recordara en varios artículos como símbolo de esa gran tradición en la que las Islas Canarias se ubican, pero sólo como referente, o que Cossío afirmara que no debía ser mal poeta a tenor del aprecio que se le tenía en las Islas.
La biografía del doctoral no carece de enjundia y sus anécdotas, que se perpetúan por el boca a boca aun hoy entre los canónigos de la Catedral y por lo consignado en algunos libros, así como en los archivos de la Inquisición, demuestran que era un personaje sin duda sin'gular, que no pasó desapercibido entre quienes tuvieron trato con él. Y, sin embargo, salvo algunos retratos que se conservan y algunos manuscritos y cartas, poco se sabe de él.
Mucho más interesante resulta el hecho de que los únicos
Antonio Becerra Bolafvos
textos del doctoral que han visto la luz durante el siglo recién pasado son los que aparecen en Museo atlántico, la antología de la poesía canaria realizada por Andrés Sánchez Robayna, del año 1983; en una antología sobre la literatura canaria del siglo XIX de Joaquín Artiles (1989) y en Algunos materiales para la definición de la poesía canaria, de Eugenio Padorno (2000). La suerte que han corrido, por tanto, sus obras podemos considerarla no menos que nefasta; salvo el empeño de El Museo Canario a través de su revista, a fines del siglo XIX, o las obras que se publicaron en vida del autor, así como la tremenda labor que llevó a cabo quien fuera bibliotecario, y amanuense, del Museo, el doctor Juan Padilla, de copiar la obra que llegó a sus manos, ningún lector ha podido tener conocimiento de él. Y, sin embargo, muchos son los autores que han reflexionado sobre su legado.
En Canarias ocurre un fenómeno que no deja de causar sorpresa. Los textos de los que se suele hablar son apenas conocidos por el común de los lectores y, por tanto, muchas de las discusiones que se puedan entablar entre los críticos suelen dejarlos indiferentes, aun cuando contemos con la obra de Agustín Millares Cario, su Biobibliografia de autores canarios, como tentativa en el siglo XX de gestar una Biblioteca de Autores Canarios, empresa que el doctoral en su tiempo comenzó a llevar a cabo y que quizá no se logró con la fallida, a mi juicio, y más reciente. Biblioteca Básica Canaria.
El objeto de este trabajo es tratar la vertiente erótica de la producción literaria de Graciliano Afonso y aportar algunas muestras para que puedan ser, al menos, conocidas por el lector. Por tanto, se trata más que de otra cosa de una excusa para reivindicar a este autor fatalmente inédito.
Graciliano Afonso traduce las odas de Anacreonte, que aparecieron publicadas junto a otra traducción. Los amores de Leandro y Hero, de Museo, y El beso de Abibina, poemario éste último
' 1 0
Gracilano Afonso, poeta erótico
de quien suscribe la traducción, en Puerto Rico, uno de los puntos geográficos de su itinerario en su exilio americano.
En estos textos aparece Ciprina, Venus emergiendo de las aguas, consagrada como la diosa del amor. Cipris es el nombre con que se conoce a la diosa y Ciprina es el empleado por este canónigo de la iglesia catedral de Las Palmas de Gran Canaria en muchos de sus poemas. Y su sonrisa es la ambigua mueca que permanece en el rostro de quien se entrega al juego del amor, producto de la inclinación más pura y del deseo, que no dejan de causar cierta contradicción.
Hasta los siglos XVIII y XIX, por erotismo se entendía toda expresión amorosa. Por tanto, quien escribía sobre cualquier tipo de amor y los excesos que ello llevaba, en cualquiera de sus facetas, era un escritor erótico.
En la Enciclopedia de D'Alambert y Diderot —nos cuenta Gou-lemot—, el adjetivo erótico se corresponde con el calificativo de oda anacreóntica, «cuyos componentes materiales son el amor y la galantería», al tiempo que se pone énfasis en que este concepto también aparece en la patología médica para caracterizar «el delirio que producen el desarreglo, el exceso de apetito corporal en este sentido»; no en vano, en muchos manuales médicos de la época se recogen en capítulo aparte las enfermedades eróticas, las agrupadas bajo el epígrafe affectus hystericus, que indistintamente se ceban en jóvenes y viejos, como se afirma en el manual de Lieutaud, publicado en Padua en 1786, Synopsis uni-versae praxeos medicae.
Las traducciones del doctoral de Anacreonte y Museo y El beso de Ahibina servirían para su inclusión, según los parámetros de la época, en la categoría de poeta erótico. El siguiente paso sería ver cuáles son las vetas que el poeta explota en su poesía y, sobre todo, deberíamos plantearnos por qué un autor como Afonso
11
Antonio Becerra Bolaños
dedica gran parte de su vida al erotismo. Erotismo en el más amplio sentido.
La justificación a esta orientación de su obra literaria hay que buscarla en el contexto de las ideas de los intelectuales canarios de la época. Para Afonso, al igual que para otros autores canarios como Viera y Clavijo e Iriarte, en la misma línea de los neo-clasicistas españoles, el erotismo está relacionado con el concepto de «hombre natural». Este «hombre natural» es, en los siglos XVIII y XIX, el reactualizado por Rousseau, el «buen salvaje». En un primer momento, se retoma el mito de la edad de oro que parte de Hesiodo, a la que hacen referencia los literatos del XVIII, «principalmente en la pastoral que imita géneros clásicos y renacentistas»', y es que, como escribirá años más tarde el doctoral en la «Oda al Teide», en Canarias se verá «la gloria de la edad de oro». Luego, apoyándose, sobre todo, en el Emilio de Rousseau, «cobran actualidad (...) los viejos mitos del pastor natural, del buen salvaje, del indio americano e incluso del hombre rústico»^ Para Armas Ayala, Afonso «encontró en el hombre americano el prototipo del hombre natural»'. El hombre natural es incapaz de hacer nada malo. Todo en él es inocencia.
El doctoral, en su prólogo a El Juicio de Dios o La Rana Ico, escribe: «El amor es la llave del corazón; y siendo este país naturalmente erótico, por eso he escogido las aventuras de Ico y Gua-darfia, y los amores de Fayna y Avedaño para inspirar este deseo sin violencia ni aridez''.» En este prefacio, concibe Canarias, al
' Emilio Palacios Fernández: «Los amores de Perico y Juana: notas a un poema erótico del siglo XVIII» en AAW: Eros Literario, Universidad Complutense de Madrid, 1989, pp. 118-119.
' im. p. 119. ' Alfonso Armas Ayala: «Leyendas canarias (1)», Palabras y líneas. La Caja de
Canarias, Las Palmas, 1991, p. 147. * Graciliano Afonso: El Juicio de Dios.O La Rana Ico, Imprenta de Las Palmas
de Gran Canaria, 1841, p. 2.
'12
Gradlano Áfonso, poeta erótico
igual que había considerado América, como un espacio natural distante de la idea del locus amoenus; Canarias es «naturalmente» erótica, por tanto, inocente, y nada de lo que haga el ser que habita ese espacio puede ser malo. Pero también hay otra posible lectura que quizás sea más esclarecedora del uso de la temática erótica por parte de nuestro autor. Afonso es un sensualista.
La doctrina del abate de Condillac se opone radicalmente al racionalismo y se inscribe dentro de una larga tradición filosófica que parte del epicureismo". Para Condillac sólo existen dos resortes para adquirir el conocimiento y para conformar nuestro espíritu: el placer y el dolor; y emplea la imagen de una estatua para explicar su teoría. El filósofo, en su alegoría, va concediendo a la estatua —de mármol y que carece de idea alguna— los cinco sentidos corpióreos, en orden a su pertinencia, aisladamente y en conjunto, para ver qué ocurre. Y se da cuenta de que con ello la figura «va adquiriendo deseos, pasiones, juicio y reflexión; en una palabra, todo cuanto hay y puede haber en el corazón, en la fantasía, en la voluntad y en el entendimiento»'*. Afonso verá en esta alegoría la manera en que formar las conciencias de sus lectores o, en palabras del propio autor, «inspirar este deseo».
A la idea subrayada por Emilio Palacios de que el otro lado de la Ilustración, aparte del racionalista, estaba imbuido por el pensamiento russoniano e «iluminó la base ideológica que mueve estas historias de amor en libertad, sin conciencia de culpa, como desdramatizó el desarrollo sociológico del mundo del sexo»'.
' En una de las máximas de Epicuro afirma: «Si te opones a todas las sensaciones no tendrás siquiera un punto de referencia para juzgar las que dices ser falsas» (en Carlos García Gual: Epicuro, Alianza Editorial, Madrid, 1983, 2- ed., p. 142)
' Federico C. Sáinz de Robles: Voz «Sensualismo», Ensayo de un diccionario de la literatura, Aguilar, Madrid, 1965.
' Emilio Palacios Fernández: Op. cit. p. 119.
13
Antonio Becerra Bolaños
habr ía que apuntar como influencia para los escritores prer ro
mánticos, como ha sido considerado el doctoral, o para los per
tenecientes al pr imer romanticismo, si seguimos al hispanista Rus-
sell P. Sebold, el sensualismo, que justificaría aún más su tendencia
«libertina», así como explicaría la pulsión romántica.
Esa afirmación del erotismo en las Islas como algo natural
está, sin embargo, fiíndada en u n a razón mucho más poderosa
que se ve verificada po r la afinidad que muestra Graciliano Afonso
p o r la doctr ina de Condillac. El doctoral, como bien afirma Armas
Ayala, encont ró algo en su estancia en el cont inente americano,
p e r o n o fiíe sólo el protot ipo del h o m b r e natural lo que halló.
Afonso descubre en América n o que Canarias fiíera erótica, sino
que él era na tura lmente erótico. Así lo confirma u n p o e m a
fechado en 1840, dirigido a su amigo Bartolomé Martínez de
Escobar tras su regreso a las Islas. El poeta escribe:
¡Tiempo! De raza cruel Que todo quitas y matas; Y la vida del cincel, Y la gloria del pincel En negro olvido maltratas:
Hoy con tus alas sonando Débil murmullo de muerte, ¿Qué me anuncias tan callando En torno del sol rodando Con siempre igualada suerte?
Cuando en un cielo lejano, Aroma respiro y flores Del tostado americano; Que regó mi llanto vano Por mi patria y mis amores;
Y entre sollozos decía No muera yo antes que mire La tierra de la alegría; Y adonde vi el primer día Mi último aliento respire;
.14
Gradlcmo ÁfonsOj poeta erótico
Cerrando el párpado yerto La tierna mano amistosa, Yjunto al sepulcro abierto Su voz y lira en concierto Plaña la endecha llorosa.
Benigno el cielo me oyera Y te vi, dulce Berilo, Y tus imágenes viera A quien la amistad dijera Recuerdos de tu Gracilio.
Tiernos renuevos del mejor amigo Que crecéis a su sombra venturosa; ¡Oh si me diera el cielo ser testigo De ver colmada vuestra dicha hermosa!
Y años en pos los años retornando Del placer en la copa vaciados, De Berilo el ocaso acelerando De su virtud seáis fieles dechados.
En 1838, el doctoral había publicado en tierras americanas,
como dije al principio, u n l ibro con la traducción d e las Odas d e
Anacreonte —la segunda en lengua castellana tras la realizada
po r Villegas— y Los amores de Leandro y Hero de Museo j u n t o con
u n p e q u e ñ o poemario suyo compuesto por 27 odas e int i tulado
El beso de Abibina, que supone su pr imera obra. En ese poemar io
el hálito del poeta de Teos, Anacreonte , fluye po r la obra de
Afonso, como también lo había hecho en Villegas, Meléndez o
Quintana, anacreónticos a los que el doctoral admira y a los que
dedica sendas odas.
El discurso de los poetas anacreónticos se basa en el canto al
amor y sus placeres y a la amistad. Y, como potenciador de esos
placeres y, a veces, como forma de olvido, el vino. Éstas serían
en principio las líneas por las que se define la poesía anacreón
tica. Para Afonso —así lo advierte en su «Breve discurso sobre la
poesía anacreóntica»—:
15
Aiitouío Becerra Bolaños
Los asuntos anacreónticos son relativos a los inocentes placeres y honestos recreos, todos compatibles con la moral severa y serias ocupaciones de la vida social, pero deben ser siempre alegres, festivos, joviales, sin que impidan la unión de máximas morales breves y cortas que quedan ñjas en la memoria. El estilo ha de ser vivo, ligero, fácil, sencillo y sin adornos incompatibles con la materia.
En el prólogo que precede a la traducción, define sin d u d a
a lguna las notas características de la personalidad de Anacreonte
y, al mismo t iempo, de las composiciones anacreónticas en gene
ral. Para Afonso, el poeta de Teos es alguien cuya poesía es su
forma d e vida; los placeres referidos en sus odas n o son pro
ducto, según escribe La Harpe —la autor idad que cita el docto
ral—, de u n autor, y se quiere significar con ello que n o se trata
de u n elaborador de ficciones; y en su obra, escribe el francés,
«si habla de la vejez y de la muer te , no es para desafiarlas con
el orgullo estoico, sino para exhortarse a sí mismo, a practicar
cuanto pudiera , para re tardar aquélla y evitar ésta». Esta afir
mación, que recoge y que suscribe el propio doctoral en el pró
logo del libro, es esclarecedora de cómo se lee la obra de Ana
creonte, porque en el fondo ésta se presenta como u n a afirmación
de la vida y, sobre todo, como u n abrirse a las sensaciones, dejar
que éstas tomen el verdadero protagonismo de la expresión. Lo
que se afirma es que hay u n a natural idad de la que el poeta par
ticipa. No resulta extraño, pues, que sea ésta la figura que admire,
de la misma manera que admira a Catulo, a J u a n Segundo (con
sus Besos), a Horacio o a Meléndez, y que lo traduzca; y que se
aleje, por ejemplo, de Petrarca, cuyo amor no está definido por
las sensaciones, sino po r u n a idealización del sentimiento y por
la carga cultural que tiene éste; por tanto, por una poesía que
n o responde a lo vivido y que sí t iene en sí algo de afirmación
de la muer te , de lo que ya n o vive sino en la memoria, que p u e d e
ser recuperada sólo de la distancia. No es, para expresarnos con
.16
Gradlano Afonso, ¡jaeta erótico
claridad, u n a expresión liberada, como sí se le antoja a Afonso
la expresión de los autores a los que enfrenta el doctoral a la
figura del poe ta italiano, como hace en el p o e m a prólogo del
libro:
¡Oh amable Juan Segundo, Cantor del beso digno! Sentir es tu gran ciencia; Besar es tu destino: Tu blanda lira presta, Y en román paladino. Imitaré tu trova De Catulo y de Quinto: Y la ninfa Nivaria, Y su primer besito. Más que el Petrarca y Laura, Ocuparán los siglos.
De Meléndez, autor que imitará a Anacreonte , pe ro sobre
todo a Horacio, en el prólogo de las Odas escribe:
Hay más arte, más estudio, más poesía; es más el discípulo de Horacio que del cantor de Teos; todo es traído a propósito, nada cae por su peso, y hay además en muchas de ellas un tono epigramático, que lo resiste el género, como ésta de Dorila.
«Que cuando fue por flores «Perdió la que tenía».
Ni Anacreonte, ni Villegas hubieran concluido con tono tan picaresco de Góngora, de Quevedo, o del moderno Iglesias un asunto tal.
Tanto en Meléndez —considerado por Afonso como modelo
a seguir por quienes quieren dedicarse a la poesía— y en otros
autores, como en el propio doctoral, existe u n a clara voluntad
de desdramatizar el m u n d o del sexo; la sexualidad, componen te
indispensable de esa enfermedad que llamamos amor, se libera
del complejo de culpa al que la Iglesia lo h a sometido durante
17
Autoiijo Becerra Boiaños
tanto tiempo. De ahí que el siglo XVIII sea un siglo de libertinos, y sus hijos del XIX; pero con libertinos no nos referimos sólo a aquellos que se entregan al libertinaje, al desenfreno en palabra y obra, o a quienes mantienen una falta de respeto a la religión; sino también a los denominados libertos, aquellos a que se les ha dado la libertad, pero, sobre todo, los que tienen conciencia de esa libertad y hacen uso de ella.
La doctrina del abate de Condillac tuvo gran difusión no sólo en las Islas, como subraya Russell P. Sebold, para quien el abate francés influyó definitivamente en la evolución que se produce en el pensamiento neoclásico y provoca que en España se dé el primero de los romanticismos. Con Condillac, la figura de Dios como poder creador único y omnisciente se pierde; el hombre es quien descubre, a través de las sensaciones, el mundo y ejerce sobre éste su mirada. Las cosas van apareciendo porque el hombre las descubre y les da sentido: los paisajes aparecen no como convenciones, sino como creaciones, como proyecciones.
Los personajes de El beso de Abíbina muchas veces despiertan, como la estatua de Condillac, al mundo de los sensaciones. En los objetos y el paisaje que van apareciendo en estos poemas el poeta se proyecta; así ocurre en «El sueño» y con mucha mayor claridad en «La contienda».
En «La contienda», tres gracias, por los dardos lanzados por Cupido —convertido en una suerte de Condillac—, se muestran a las otras como hombres, lo que desata una guerra de besos para ver quién de ellas es más apetecible y más digna de ser amada.
Aparte de la evidente influencia de Meléndez Valdés en el inicio del poema —en la oda III de las poesías del poeta extremeño, «A una fuente», leemos: «Cuando abrasado sirio/ Aflije más la tierra,/ Y el mediodía ardiente/ Su faz al mundo
18
Gracilano Afonso, poeta erótico
ostenta...»"—, influencia que se verá en otros poetas canarios de
la época como el palmero Domingo Albertos, y el carácter emi
n e n t e m e n t e bucólico del paisaje, en el texto hallamos como sus
e lementos constitutivos la celebración de la vida y el pode r de
la mirada. A éstas añado u n a tercera: el j uego , lo que es, en pala
bras de Schiller, «un feliz medio ent re la ley y la necesidad», que
apun ta a la materialidad del m u n d o . Afonso se entrega al j uego ,
po rque es h o m b r e y po rque su expresión es libre. Y proporc iona
la capacidad a Cupido d e juga r con la belleza para encont ra r en
ella su verdad. Así, en el poema, leemos:
Amor, que estaba en medio De las ninfas gallardas. Maligno hacerlas quiso. Burla sabrosa y grata, Y a todas las prestando. Su forma soberana. Rasgos viriles muestran Las que antes eran gracias; Cecilia no es Cecilia, Ni Paula fuera Paula, Ni Flora; a las tres juntas Bella ilusión engaña.
Estamos ante u n texto que se articula mediante ese cambio
de géne ro que Amor (Cupido) provoca; n o sólo se trata la con
t ienda de tres jóvenes por competir po r su capacidad amorosa,
sino el aprendizaje del amor. Ese cambio de género es el mismo
que se p roduce en una doncella, Theodora , en el poema «El
sueño de la viuda», atr ibuido a Gairasco de Figueroa''. En ambos.
" «La contienda» comienza así: «Cuando abrasado estío/ El orbe fatigaba,/ Y el ominoso sirio/ Rayos ardientes lanza».
' Recientemente, han aparecido los poemas de Fray Melchor de la Serna, en edición de José Labrador Herraiz, Ralph A. Di Franco y Lori A. Bernard (Poe-sias de Fray Melchor de la Sema y otros poetas del siglo XVI Códice 22.028 de la Biblioteca Nacional, Analecta malacitana, Anejo XXXIV, Universidad de Málaga, 2001).
19
Antonio Becerra Bolaños
el equívoco actúa como hilo de la narración. Y, sobre todo, con ese equívoco, mediante el cual asistimos a un amor homosexual, se pone en juego la identidad como manera de llegar al amor. Las jóvenes ven en las otras lo que son ellas en realidad; proyectan en el cuerpo del otro sus deseos, se identifican y adquieren conciencia de sí mismas.
En «El Sueño de la viuda», dos doncellas comparten el lecho con una viuda «que tanto en castidad se señalaba/ que otra Judit o otra Ana paregía». Una noche, la viuda sueña que hace el amor con su marido. El marido, fatigado por el trajín —él se encuentra encima y ella, debajo—, le solicita que se cambie la postura. En ese momento la mujer, que, en sueños, se coloca sobre el marido, lo hace sobre Theodora, la doncella «varonil» —en palabras del autor— y busca, como tenía por costumbre, el miembro viril de su marido para proseguir con el coito. Al principio busca y no encuentra; pero Dios obra el milagro: la doncella se convierte en hombre. A partir de ese momento, y cuando despiertan las tres, la metamorfosis obrada en Theodora durante la noche es ya una realidad. Si bien al principio a Theodora, en su nuevo estado, le agrada estar con la viuda, que a partir de ese momento obliga a Medulina —la otra doncella, que no sabe del milagro— a dormir separada de ellas, el deseo surge en Theodora hacia la otra joven.
En la oda de Afonso se juega con elementos eróticos indu-
En esta edición se considera que la novela en verso El sueño de la viuda es obra del fraile benedictino y se cita para ello a Juan de la Cueva como referencia de su autoría, como así habían hecho los dos primeros en la edición del Cancionero de poesías varis Manuscrito 2803 Biblioteca del Palacio Real de Madrid (Editorial Patrimonio Nacional, Madrid, 1989); asimismo Cioranescu emplea la cita de De la Cueva, en la edición de Cairasco de sus Poesías líricas y eróticas atribuibles (Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, La Laguna, 1995). Con todo, creo que la cuestión de la autoría —cada cual hace la interpretación que estima conveniente— no está del todo definida, si bien nos interesan más los mecanismos que se emplean en la novela, de ahí que la use como ejemplo.
20
Gradlano Áfonso, poeta t
dables y también participa del discurso erótico cuando pone en juego la mirada. Allí, todos miran: los dioses y los hombres que desean las jóvenes bellezas que se introducen en el agua, «cubriendo (...)/ Cóncava mano blanda/ La preciosa joyuela»; Amor observa y cambia el orden natural de las cosas al convertirlas en hombres y despertar en ellas el deseo aun cuando esta «viva hoguera» infama (avergüenza) sus pechos y, por último, quien escribe sobre el hecho en el que, también, en cierta manera, participa.
Que las gracias se aparezcan respecto a las otras convertidas en hombres hace despertarles la conciencia de una sexualidad hasta ahora dormida y, por tanto, las abre al mundo de la pasión. Si se recuerda la imagen de la estatua de Condillac, opera el mismo resorte: ellas llegan al conocimiento una vez sus sentidos despiertan y es ese despertar el que hace que a partir de ese momento ya nada sea igual, como en el caso de «El sueño de la viuda», cuando se produce el cambio de género de una de las doncellas.
Se da, además, otro curioso hecho que hace mantener algunas similitudes entre el texto de Cairasco y el de Afonso. Las doncellas de «El sueño» duermen junto a la viuda; son seres que carecen de humanidad, porque carecen de deseos. Sólo la pasión de la viuda, quien ha vivido el amor, puede despertar en ellas su propia humanidad, su carnalidad; son.como estatuas bellas, al igual que lo son Cecilia, Paula y Flora, los personajes del poema de Afonso. Pueden permanecer unidas como si de un conjunto escultórico se tratara hasta que logran tener independencia entre sí, cuando despierta en ellas la conciencia de que son capaces de sentir.
Cuando se han abierto a las sensaciones es cuando adquieren la pasión, el deseo, el juicio y la reflexión y son, entonces, verdaderos seres humanos. El amor, como en todos los textos
21
Antonio Becerra Boíaños
anacreónticos, se presenta como u n ser todopoderoso contra el
que n o se puede luchar; es el gran dios.
Como se h a subrayado, las sensaciones preceden al conoci
mien to y éste es el que hace desper tar al mundo , t ener con
ciencia de éste. Por ello, u n a vez que se puede sentir el deseo,
se p u e d e sentir el am^or y sucumbir a ese estado. A la energía
que poseen las jóvenes, se con t rapone la alteza sobrehumana del
amor, aquel pode r generador y afirmador de la vida, aquel que
pugna contra la inevitable realidad de la muer te .
Dando la vuelta a lo que La Harpe escribe de Anacreonte , se
p u e d e decir que Afonso, si habla de la juventud y del amor
— l̂a vida—, n o es para exaltarlas con el orgullo epicúreo, sino
pa ra exhortarse a sí mismo a practicar cuanto pudie ra pa ra man
tener aquélla y evitar la muer te .
Ya en su regreso a Canarias, el tono de la poesía anacreón
tica n o le abandonará , como bien lo confirma u n p o e m a dedi
cado a Bartolomé Martínez de Escobar por su cumpleaños, el
año 1844.
A BERILO EN SUS DÍAS
Venid placeres, que en las tiernas flores Del jardín de Ciprina andáis jugando Con las desnudas gracias, que danzando repiten ecos mil encantadores.
Diosas del gozo y candidos amores Junta en torno de ti su rojo bando Y en las alas del céfiro volando A inspirarme corred, dulces loores.
De mi Berilo la mi voz aspira A cantar el natal; tú, por clemencia, Tu antiguo adorador, ¡oh Diosa!, inspira;
Dadme del tracio Orfeo la cadencia Y haz que escuche los tonos de mi lira Mi caro amigo en grata complacencia.
' 22
Gracilano Afonso, poeta erótico
Y, sin embargo, parece como si esa afirmación de ser el anti
guo adorador d e Venus prefigurara la otra veta de la poesía eró
tica del doctoral, que ya comienza a subrayarse en esta compo
sición y que r e s p o n d e rea lmente a su evolución vital. La
anacreóntica, según el propio Afonso, h a de cantar la juven tud
florida, algo que parecerá n o p o d r á hacer ya él. Esta otra l ínea
está ubicada en la an t ípoda de la poesía anacreóntica, en esa
poesía en la que el deseo carnal, constatación de la vida, está
un ido a la risa, pe ro por la incapacidad física de amar, como,
po r ejemplo, en el soneto «El chasco»:
Amaba Don Dieguito a una doncella, Y él en su doncella tal fe tenía Que muy más que la muerte sentiría Si esta flor no llegara a poseella:
Era Mee gentil, discreta y bella; Y aunque un esculapio revestía. En sus inquietos ojos relucía De Capricornio la ominosa estrella:
Llega el momento de la unión dichosa; Los conduce Himeneo al blando lecho, Y el paraíso franqueó la hermosa; Y aunque el camino, dicen, que es estrecho. Él maldice mil veces a su esposa Que lo abrió carretero y sin derecho.
Esta segunda vert iente de la expresión erótica de Afonso está
ligada, como la poesía anacreóntica, a su faceta traductora; estoy
hab lando de las traslaciones que realiza del abate italiano Giam-
battista o Giovanni Baptista Casti y sus celebradas Novellle galanti,
cuya pr imera versión al español es la del doctoral . Pero vayamos
po r partes, porque , como veremos, esa un ión del erotismo y la
risa —pero sobre todo la risa— es lo único que hace que el hom
bre se aleje de la implacable realidad, que en este caso está rela
cionada con la edad y la incapacidad de amar ga lan temente que
ésta nos impone .
23
Antonio Becerra Bolaños
En u n romance epistolar, «La fiebre amarilla», dirigido a Lucas
Ramírez, clérigo que fue compañero y confidente suyo en el semi
nario, texto fechado en 1847 —el doctoral cuenta ya con 72
años—, escribe, parece que a m o d o de epílogo de su aventura
erótica:
Suponte por un instante Que en trece lustros completos Se me antojó por capricho Ser de amor el prisionero; Era justo que llevase El premio que da a los viejos; Que a veces nos lo da Romo En vez de rostro aguileno; Y destinóme una anguila Descomulgada de pechos, Dos palillos de tambor Dos piernas, dos muslos rectos. Una barriga de estopa. Espalda de terciopelo, Y el bigote por todas partes De gorra de granadero; Zorra como Mesalina, Con dos golosos a un tiempo, Casado el uno, y el otro Novio de su hermana, nietos Todos dos son de un guardián Del Francisco convento; Quise salir de esta intriga Y ahorrar mucho dinero.
Es decir, duran te 65 años, el doctoral había decidido «ser de
amor el prisionero» y, de ahí, que fuera justo que ahora tuviera
el premio que «da a los viejos».
Cuando Afonso escribía esta epístola, ya había comenzado a
traducir las Novelas galantes de Casti. Casi un mes antes, en con
creto, había ree laborado la novela «Las bragas de san Grifón»,
pues n o se trata en este caso concreto de una traducción, algo
24
Gracilano Afonso, poeta erótico
sobre lo que no me extenderé aquí por motivos obvios de tiempo y espacio'".
«Las bragas de san Grifón» es la historia de cómo un médico ya entrado en años, incapaz de amar —pues «natura misma le advertía/ que conyugal afecto peligraba/ si el horno se apagaba»— a su joven esposa, Almerina, es engañado. La joven, víctima de los celos del marido, que le prohibe «ver algún hombre,/ ni con mujer tener comercio humano», acaba por enamorarse de un fraile franciscano recién llegado a Benevento. Para lograr estar con el fraile, trama una treta; finge sufrir un ataque de histeria, conocida por mal de madre o furor uterino. Y ella, que ha sido descrita por Afonso con mayor detenimiento que el abate italiano y mayor sensualidad —«túrgidos, bien hechos/ en nieve y rosa sus redondos pechos», escribe el doctoral al detenerse en la descripción del cuerpo de Almerina—, cuando entra en la danza amorosa se convierte en una carroza montada por el fraile.
Georges Bataille, en una serie de ensayos reunidos en un volumen titulado La literatura como lujo, se detiene a observar el erotismo y la forma en que éste aparece en el discurso literario. En este sentido, el autor francés pone el acento en que raramente se ha dado en la expresión literaria la exposición desinhibida de las figuras del hombre y la mujer desnudos mientras desarrollan su sexualidad; para éste, el erotismo supone, ante todo, una transgresión y subraya la diferencia no sólo del hombre respecto del animal, sino también respecto del mundo que le rodea. Bataille subraya que «si la desnudez humana es considerada como natural [...] ello significa que se le quita el sentido sexual que tiene en nuestro mundo civilizado», sin que con ello desaparezca el
'" Remito a mi memoria de licenciatura. Una propuesta de edición de la novela del abate G.B. Casti Las bragas de san Grifón, en traducáón del doctoral Oraciliano Afonso, defendida en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 1999.
25
Antonio Becerra Bolaños
poder de hacer reír «que la desnudez tiene para el hombre que va en contra de la naturaleza, que es el hombre normal»".
De ahí que en el discurso erótico predomine la «animaliza-ción» de los personajes o la cosificación de sus atributos. Afonso, al tomar y ampliar el modelo castiano, no sólo mantiene esa ani-malización que usa Casti para lograr la sátira, sino que le da rasgos expresionistas.
El abate Casti, en la novella «Le brache di San Grifone», emplea iraágenes como la de los canes para describir la escena del fraile y el lego con Almerina y su criada, o dice del lego que tenía un «cerviguillo como un toro» (v. 317); Afonso, por su parte, convertirá a Almerina y a su criada en «carrozas» que manejan los frailes (w. 415-417). El hecho de «mirar» implica destruir la relación directa con el otro, es decir, convertirlo en objeto.
De esa manera, constatamos cómo Afonso, al final de su vida, parece desandar los pasos que había andado: si las ninfas de «La contienda» pasan de ser meras figuras, por obra y arte de Cupido, a ser humanas, seres que aman; ahora, éstas se convierten en estatuas carentes de humanidad. Resulta esclarecedor que sea un anacreóntico convencido el que obre ese nuevo milagro. Obviamente la enfermedad sigue siendo la misma, al igual que sus efectos; lo que ya no es igual es la edad. El hecho de traducir ésta y otras novelas de Casti —como es el caso de «El arzobispo de Praga», en la que un prelado ya entrado en años se enamora de una cantante doncella y se lamenta al final del relato, cuando conoce el amor, de haber perdido el tiempo y no poder disfrutar de ese placer— debe ser entendido como una afirmación del poder liberador del amor. En el fondo, el doctoral no dejó de ser nunca un epicureísta; por ello, lo que podría ser considerado simplemente como un divertimento secreto de éste con sus amis-
" Georges Bataille: «La felicidad, el erotismo y la literatura». La literatura como lujo, Versal, Madrid, 1993, p. 133.
* 26
Gradlano Afonso, poeta erótico
tades es, en el fondo, una declaración vital. El erotismo, por tanto, en la obra de Afonso es el reflejo de su actitud ante la vida.
* * * ^
Queda en el aire, no obstante, una pregunta. Si el doctoral dedica tanto tiempo al erotismo, ^cuál es su concepción del pecado? Como vimos, la conciencia de culpa no está en la mente de los escritores neoclásicos —o en los que se encuentran en ese tránsito al romanticismo—, ya que los modelos que toman son paganos y así lo demuestran las deidades que aparecen en sus textos —Venus, Cupido, Baco...—. Incluso en el caso de «Las bragas», cuando menciona a supuestas santas, como Brígida o Teresa, que son, escribe, «en milagros de amor obras divinas» —^nómina donde incluye a Celestina— ha de ser leído desde esta perspectiva: el pecado, para Afonso, no está relacionado con el concepto de la culpa de San Agustín; sino en lo que Juliano, entre otros, defiende: «Lo natural no puede ser malo.»
El obispo francés considera, en su interpretación del Génesis, que Dios creó al hombre y la mujer y formó sus órganos sexuales; Dios fue el que infundió la fuerza para que los dos sexos se unieran: por tanto era imposible que aquello fuera pecado, porque Dios es «el que actúa en lo íntimo de la naturaleza. Nada malo, nada culpable hace Dios.»'^
Para Afonso el pecado es aquello que va en contra de la sociedad; lo que conculca las reglas que rigen una comunidad. De hecho, en una de sus conocidas afirmaciones —que le valieron más de un problema con el Santo Oficio—, decía el doctoral que
" San Agustín: Opus imperfectum contra Julianum, en Obras de San Agustín, Escritos antipelagianos, BAC, Madrid, 1985, 4, 40, tomado de E. PAGELS: Adán, Eva y la serpiente. Crítica, Barcelona, 1990, pp. 188 y ss.
27
Antonio Becerra Bótanos
«no rezaba sino de algunos misterios d e Cristo y de la Virgen, y
que de los santos sólo rezaba d e san Pedro , porque él n o creía
que los demás estuvieran en el cielo, pr incipalmente los que
habían ex tendido la fe con las armas»'*. La Virgen es el ejemplo
de cómo el amor es la llave del corazón. Y es inspirando el deseo
como se llega a formar conciencias.
La idea de la culpa en el doctoral n o existe, porque él n o
necesita aferrarse a ella para creer. Si el poeta quiere «engañar
la vida» no es porque se sienta culpable, sino porque , emulando
a Anacreonte , quiere poseer u n a vida plena, algo que a u n a edad
de te rminada ya n o le es posible. La poesía anacreónt ica presenta
e lementos «que ponen en combustión al mismo hielo de la vejez».
Afonso n o olvidará la función d e la poesía, que pa ra «los rígi
dos moralistas [...] debe tener s iempre u n objeto moral enca
minado a persuadir la virtud, ¿cuál p u e d e persuadir el viejo de
Teos con sus lindísimos versos?». Para él n o se trata d e que con
ella se esté d a n d o r ienda suelta a los instintos más bajos del hom
bre ni se llame al «abandono, negligencia, embriaguez, convites
en regla, amores sin término con otras inclinaciones y propen
siones que serán siempre reprobadas po r rígidos moralistas que
según sus dic támenes verían con gusto convert ido el m u n d o en
un verdadero convento de Capuchinos». Para que quede claro
que hay hombres de probidad, subraya:
San Gregorio Nacianceno lo leía y lo imitaba, usando de su estilo y metro para persuadir la virtud y celebrar objetos religiosos (véase la edición de París de los PP. de San Mauro). Dos discípulos que leían con frecuencia los ejercicios de San Ignacio, Carlos Aquino, que floreció en 1701, y Patriñano en su Anacreón recantado y Ana-creón cristiano, aunque obras de gusto ridículo y detestable, prue-
" Carta de los inquisidores Borbujo y Gómez a la Suprema, sobre conceptos heréticos vertidos por Afonso. Las Palmas, 28 de marzo de 1816, en A. Millares Cario: Biobibliografía de autores canarios. I, El Museo Canario, C.S.I.C. Patronato «José María Cuadrado», Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1975.
' 28
Gmdlanv Afonso,
ban bien qoe conocían la fuerza de la persuasión del estilo de Ana-creonte, pues querían hacerle cantar un himno en cada festividad como pudiera hacerlo San Prudencio celebrando a Baco y al Amor.
La fuerza de la persuasión será también una de las ideas más
poderosas que se encuen t ran en el discurso poético del docto
ral, sobre todo porque él consideraba «el amor como la llave del
corazón» y ello es la mejor mane ra de formar conciencias. Y es
que , en el fondo, para Graciliano Afonso, el compromiso social,
esto es, político, con su comunidad es el verdadero camino hacia
la virtud.
29


























![L'ofici del poeta segons Orfeu: una clau hermenèutica per a Lo somni de Bernat Metge? [2002]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6335d41ea1ced1126c0af642/lofici-del-poeta-segons-orfeu-una-clau-hermeneutica-per-a-lo-somni-de-bernat.jpg)