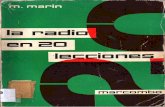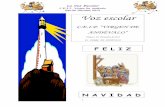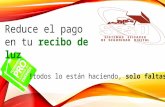gestion comunal andalucia segunda mitad siglo XX
Transcript of gestion comunal andalucia segunda mitad siglo XX
1
“Where have all the flowers gone? Aprovechamientos forestales y desarticulación de la Comunalidad en la provincia de Granada, siglos XIX-XX 1
Antonio Ortega Santos Universidad de Granada
Palabras Clave: Comunales; Historia Forestal, Historia Ambiental; Economías Campesinas. I. Lo comunal como objeto de investigación: un debate abierto.
Es mi propósito, en las páginas que siguen, aportar por la necesaria revisión del
debate sobre la multicausalidad en la desarticulación de la comunalidad, pretendiendo dotar al objeto de estudio de su radical historicidad y su capacidad explicativa sobre los cambios en la relaciones economías campesinas-recursos naturales. Aportación teórica al concepto de lo comunal, estudio de la dimensión histórica de los aprovechamientos a escala nacional y aproximación a micro estudios de caso son las estrategias que pretendo implementar en este artículo, para conseguir una visión general de la dimensión socioambiental que los aprovechamientos comunales han tenido para con las prácticas de reproducción socioeconómica de las comunidades rurales.
Si nos situamos en el contexto de la historiografía contemporánea española, el
debate nacido del famoso artículo de Hardin sobre la tragedia de los comunales tuvo escasa relevancia, originando un fructífero debate de forma tardía. Este debate se enmarcó en el contexto más general del proceso de privatización y de cambio en la dinámica productiva y económica de los recursos y aprovechamientos comunales, acaecidos al socaire de la Revolución Liberal2. El debate ha transcurrido por los senderos del cuestionamiento sobre el tipo de propiedad y los factores institucionales que incidieron en la misma, con lo que los aspectos administrativos y la capacidad de exacción de bienes, rentas y productos de los bienes comunales no han ocupado, hasta recientemente, el espacio central de discusión.
Subyace en estos estudios una apuesta por la lógica monetaria como prioritaria en la
gestión de los bienes comunales. La propiedad comunal se inserta dentro del conjunto del sistema económico como generador de input; obviando la virtualidad de estos bienes y servicios comunales para la reproducción y estrategias de subsistencia de las comunidades rurales. Esta corriente, que podemos llamar estatalista, ha valorado de forma especial las políticas forestales implementadas desde los poderes locales y estatal a la hora de fomentar un objetivo productivista del monte, “culpando” a la mercantilización de los terrenos forestales del desarrollo económico y la modernización de las economías rurales (Bauer Manderscheid, 1980; Groome, 1990; Sanz, 1985 y 1986, G.E.H.R. 1994, 1996, 1999).
1 Sánchez Mártinez, J.D. et al. (eds.) Los montes andaluces y sus aprovechamientos: experiencias históricas y propuestas de futuro, Universidad de Jaén, pp. 59-94 2 A este respecto, junto a Manuel González de Molina, hemos realizado una revisión de los diversos recorridos y tendencias historiográficas sobre la dimensión del problema de lo comunal tanto en la historiografía española como internacional; apostando por una relectura socioambiental de estas cuestiones en “Bienes Comunales desde la Perspectiva Socioambiental” en Robledo, R. (ed.): Historia de la Propiedad Comunal en España (en prensa).
2
Frente a esta corriente, han ido surgiendo autores que apuestan, apostamos, por considerar que el éxito productivista en la gestión del monte supuso la promoción de una manejo silvícola intensivo en la extracción de biomasa que primó el rendimiento físico y monetario de los terrenos comunales, excluyendo del acceso y de la capacidad de manejo de los recursos a las comunidades rurales (Balboa, 1990; Rico Boquete, 1993, Ortega Santos, 1999, 2002). Es en esta vía de reinterpretación de la propiedad comunal en la que incidiré en las siguientes páginas. El comunal fue una de las piezas claves en la dinámica socioeconómica y reproductiva de las comunidades rurales del sudeste peninsular. Aportó materiales de construcción, combustible, forraje para el ganado y, de forma indirecta, fertilización para los cultivos, y aportes complementarios a la dieta (rebusca, espigueo, productos silvestres, caza, etc.). Pretendemos recuperar y redimensionar la historicidad e importancia socioambiental que este conjunto de bienes y servicios, extraídos y recolectados en predios de titularidad comunal, desempeñaron en el contexto de las economías de base energética orgánica existentes hasta fines del siglo XIX (elemento clave de muchas sociedades campesinas hoy en día, Carabias et al, 1995; Primack, 1999). Planteo en estas páginas que la llamada “tragedia de los comunales”, en el caso de la España Contemporánea, es un fenómeno que integra una serie de causas de índole muy diversa, partiendo de un hecho central: la propiedad comunal se erige en un espacio socioambiental durante toda la contemporaneidad en el que juegan y disputan fuerzas sociales, económicas, jurídicas, productivas y ambientales. Este múltiple juego de fuerzas convergentes, que impone formas de propiedad y de manejo de los terrenos comunales que colisionan entre sí, es el atributo básico de lo que llamaré desarticulación de la propiedad comunal. II. Una reinterpretación de la desarticulación de la comunalidad en su vertiente productiva. En el debate historiográfico antes referido, resituar el estudio de la propiedad comunal supone apostar por nuevos modelos interpretativos. Para ello, el concepto “desarticulación” de la propiedad comunal me parece de lo más acertado. Se define como un concepto integrador de diversas vías y estrategias de ruptura de lo comunal, implementadas por diferentes grupos sociales y ámbitos institucionales o esferas de poder y que confluyen en la ruptura de la relación reproductiva entre comunidades rurales y ecosistemas forestales. Es ésta una propuesta que pretende huir, de forma deliberada, de enfoques institucionalistas que priorizan el mantenimiento de la propiedad comunal como forma de propiedad residual, vestigio del pasado y freno en el logro de la sustentabilidad de los ecosistemas. En la misma medida, estos enfoques (Berkes, F. Folke, C. 1998; Holling, 1998; Ostrom, 1999, 2000; Gibson, 2000) han obviado la existencia de casos en los que el mantenimiento de la propiedad comunal no ha supuesto ninguna limitación a la degradación ambiental de los terrenos comunales. Por el contrario, el mantenimiento bajo titularidad pública o estatal de estos recursos naturales ha sido un factor acelerante de la transformación de los sistemas bióticos, guiando en el sur de la península ibérica a potenciar los rasgos desérticos y xeríticos de estos ecosistemas.
3
En términos de historia ambiental, la mayor resiliencia3 de una organización socioambiental no depende sólo, ni únicamente, de la forma de propiedad de los recursos. Existe un factor institucional de indudable importancia, aunque también otros mecanismos y resortes sociales, ambientales y económicos juegan un papel esencial en el mantenimiento o la desaparición de la propiedad comunal. Ahí es donde entra en juego el concepto aquí propuesto de “desarticulación”, concepto que acoge tanto las formas de manejo de los recursos, su titularidad, las transformaciones jurídicas de los mismos y la dinámica socioambiental.
En el caso español, la desarticulación de la propiedad comunal se asienta sobre
el binomio privatización-mercantilización del conjunto de factores productivos en el contexto de una legislación liberal (González de Molina, 1995) y del pensamiento ilustrado que caracterizó la propiedad comunal como rémora para el progreso económico del país. No entraré a este debate ya discutido en la arena historiográfica (González de Molina, 1993)4, pero si quisiera apuntar que el proceso de privatización (consagración de la propiedad privada como única vía de asignación de derechos sobre el principal factor de producción que es la tierra) implica no sólo a la tierra como input agrícola, sino que afectó en la España del XIX a todos los recursos y bienes existentes en los agroecosistemas. Con ello, no sólo se privatizó la titularidad sino también los derechos de uso de los bienes y servicios ambientales, mucho de ellos bajo formas de titularidad comunal o vecinal, generando una dinámica de desposeimiento y conflicto en el mundo rural. El monte comunal, municipalizado en sus formas de gestión y manejo, fue el ámbito en el que las disputas entre las oligarquías locales y los sectores sociales más desfavorecidos libraron la batalla por el control del acceso a bienes y rentas ambientales. La escasa capacidad intervencionista del Estado Liberal, en este aspecto concreto, permitió este juego de poderes y contrapoderes.
Cuadro 1. Vías de Desarticulación de la Propiedad Comunal. Montes Mediterráneos. Siglos XVIII-XX
Tipo de Vía Factores de Desarticulación
Consecuencias Político/Económicas
Consecuencias Socioambientales
Vía Jurídica -Desamortización -Deslindes Términos Municipales -Deslindes Servidumbres -Apropiaciones Terrenos
-Privatización Terrenos Comunales -“Construcción del Territorio”.
-“Agricolización y Ganaderización” del Comunal.
Vía Productiva -Legislación Forestal: Subastas Públicas Anuales Sistema Arbitrado de Uso
-Privatización Uso -Mercantilización -Salarización Economía Rural -Oligarquización- Municipalización y Estatalización de Propiedad Comunal
-Triunfo Manejo Comercial: Pérdida de Biodiversidad -Degradación Pisos Bioclimáticos -Incremento dominio Arbustivo del Monte
3 El concepto de resiliencia refiere la capacidad de los ecosistemas de recuperar sus condiciones primigenias tras la irrupción de cualquier tipo de “disturbio”, definido éste como cualquier tipo de fenómeno atmosférico o acción antrópica con alta capacidad de destrucción de fauna o vegetación. Vid. CLAYTON,M. H. Y RADCLIFFE, N.J.: Sustainability. A system approach. Washington, Westview Press, 1996. GOODLAND,R. : “The Concept of Enviromental Sustainability” en Annual Review of Ecological System, 26 (1996), pp. 49-111. 4 Por citar un solo ejemplo, ROBLEDO, R.: Economistas y Reformadores Españoles. La Cuestión Agraria. Madrid, Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993.
4
Vía Socioambiental -Conflictos Ambientales -Modos de Uso Campesino versus M. Uso Comercial
-Triunfo Lógica Intercambio frente a Lógica de Uso -Monetarización Rentas ambientales
-Pérdida de Saberes Campesinos. -Ruptura relación Hombre/Ecosistema
Fuente: Elaboración Propia III. De los montes públicos y la gestión forestal: una visión sobre la dinámica en la provincia de Granada en el contexto nacional.
No es el propósito de estas páginas el elaborar una visión agregada de la dinámica de la gestión forestal en el contexto estatal, abordaje ya emprendido por otros autores en otros momentos en trabajos individuales o de compilación (GEHR, 1994, 1996; De Dios, S et al, 2002; Sebastián Amarilla, J.A. y Uriarte Ayo, R. 2003). Por el contrario pretendemos responder con una visión micro, precisando respuestas locales de manejo forestas adaptadas a la dinámica legislativa emanada del Estado Liberal.
Sin reiterar el posicionamiento historiográfico del panorama español explicitado páginas atrás, si podemos ponderar algunas de la afirmaciones realizadas con reiteración basadas en trabajo empírico agregado. Asumamos en primer lugar, la fiabilidad limitada de la información forestal en el tiempo contemporáneo para el conjunto del estado. Las prácticas de escasa precisión en valoración de terrenos, la labor de rechazo cuando no resistencia de los poderes forestales a la práctica de construcción científica del territorio5, o la propia acción de unas comunidades rurales reacias a aceptar la privatización/enajenación de usos comunales (Ortega Santos, 2002).
Plantear el proceso desamortizador como la gran oleada privatizadora del monte
público es poner el énfasis en la dimensión “propiedad” como asignadora de cuando y cómo se privatizan bienes comunales (GEHR, 1994). El papel de los montes comunales en el espacio mediterráneo es evidente (véase Cuadro 1 y 2). La incidencia del cambio de titularidad en los montes públicos de sur peninsular mediterráneo es algo que ponemos en cuestión. La reducción del volumen de montes en el período que va desde mediados del siglo XIX al primer tercio del siglo XX fue mucho más reducida en Andalucía Oriental que en el resto de España. Comunalidad atacada y subvertida (ataque que dinamitaba las prácticas campesinas de manejo agrosilvopastoril) frente a emergente manejo comercial industrial de los inputs forestales.
No existen patrones ni modelos para aplicar de forma homogénea al conjunto de la
diversa realidad socioambiental de los comunes en la península. Si podemos entender que la individualización en casos como el gallego (Balboa, 1990 a Grupos de Estudios de la Propiedad Comunal, 2004) fue una herramienta colectiva de reforzamiento del metabolismo del agroecosistema en el que se insertaba el comunal. En Andalucía Oriental, cada comunidad rural (y cada poder local) actuó de forma “autónoma”. Se mantuvieron formas de propiedad comunal bajo prácticas de privatización del uso devenidas de la imposición de los planes de aprovechamiento y el proceso de subastas públicas de los usos ordinarios, y también vecinales. Pero por otro lado, hubo formas de propietarización del comunal para insertarlo en el sistema agrícola de los municipios (formas de “suertes” de las que no es Andalucía occidental privativa, véase el caso de Freila y sus suertes de población en la provincia de Granada, Ortega Santos, 2003). Tras cada paso y opción productiva estaban tanto los intereses de la comunidad como los
5 En perspectiva global, véase Scott (1998) y para el caso concreto de Andalucía Oriental Ortega Santos, A. (2002).
5
propios dictados de los grupos oligárquicos que conformaron unos poderes locales cargados no ya de simbolismo reproductivo sino de escenario en el que se jugó la reproducción socioeconómica de las comunidades rurales (GEA, 1995).
6
Cuadro 2. Estimación Superficie Montes y Variación de Superficie Agrícola entre 1860-1931 (Has) Valoración Sup. Agrícola
1860-1931 Area
Geográfica Superfici
e total [1]
Superficie Productiva 1962 [2]
Superficie Agrícola 1860
[3]
Total Montes 1860
[4] = [2]-[3]
Superficie Agrícola
1931 [5]
Total Montes 1931
[6]= [2]-[5] Hectáreas
[7] = [5]-[3] Porcentaje
[8]= [(7)/(3)] 100 Granada And Oriental España
1252100 4207020 4978311
1220400 4025500 47334670
357218 1478335 14672234
863182 2547165 32525608
627737 2008043 20899485
592663 2017457 26435186
270519 529708 6137251
75.7 35.8 41.6
Fuente: GEHR (1994)
Cuadro 3. Proceso Privatización de Montes Públicos entre 1859-1826 Area
Geográfica Superficie Total [1]
Montes Públicos
1859 Estim. [2]
Variación Sup. Agric 1860-1931
[3]
Montes Enajenados 1859-1926
[4]
% de [4] sobre su total
[5]
% de [4] sobre [1]
[6]
% de [4] sobre [2]
[7]
% de [4] sobre [3] [8]
Granada And. Oriental
España
1252100 4207020 49789311
159829 895875
11467241
270519 529708 6137251
38154 391468 4762481
0.8 8.2 100
3.0 9.3 9.6
23.9 43.7 41.5
14.1 73.9 77.6
Fuente: GEHR (1994)
7
Cuadro 4. Superficie Montes Públicos 1859 Area
Geográfica Superficie
Total [1]
Total Montes
[2]
% de [2] sobre su
total [3]
Montes Públicos 1859
Estimación [4]
% de [4] sobre su
total [5]
% de [4] sobre [1] [6]
% de [2] sobre [1] [7]
% de [4] sobre [2] [8]
Granada And Oriental España
1252100 4207020 49789311
863182 2547165 32525680
2.7 7.8 100
159829 898875 11467241
1.4 7.8 100
12.8 21.3 23.0
68.9 60.5 65.3
18.5 35.2 35.3
Superficie Montes Públicos 1862 Area Geográfica
Superficie Total [1]
Total Montes
[2]
% de [2] sobre su
total [3]
Montes Públicos 1859
Estimación [4]
% de [4] sobre su
total [5]
% de [4] sobre [1] [6]
% de [2] sobre [1] [7]
% de [4] sobre [2] [8]
Granada And Oriental España
1252100 4207020 49789311
592663 26435186 2017457
2.2 7.6 100
121675 504407 6838628
1.8 7.4 100
47.3 48.0 53.1
9.7 12.0 13.7
20.5 25.0 25.9
Fuente: GEHR (1994)
Cuadro 5. Superficie, producción y rendimientos de los montes públicos en 1924, e índices de rendimientos de los mismos en 1920-24 Indices de Rendimiento (España = 100) Area
Geográfica Superficie 1924
Has [1] Producción
1924 Miles Ptas [2]
Rendimientos 1924 Pts /Ha.
[3] 1924 [4] 1920 [5] 1920-1924 Promedio [6]
Granada And.
Oriental España
97427 456565 6406477
160 1102 26760
1.6 2.4 4.2
39 58 100
31 60 100
35 59 100
Fuente: GEHR (1994)
8
Como indica GEHR (1994), a mediados del siglo XIX, los montes públicos ocupaban 23% de la superficie geográfica (excluido País Vasco) y suponían 35% del espacio total de montes, dehesas y pastos, por lo que el proceso de privatización de suelo ya estaba avanzado. El caso de Granada evidencia algunas disimilitudes respecto a un patrón general a escala nacional. Si tomamos como referencia la distribución porcentual de monte respecto al total a escala nacional observaremos como el monte público se redotó de mayor dimensión (reforzó el stock de capital natural disponible) entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Esta “debilidad privatizadora” del monte público debe ser abordada en complejidad. No coincide con vectores de reconstrucción del comunal, en muchos casos la privatización no impidió que siguieran siendo usados como espacios forestales sin conversión a usos agroganaderos. Como bien se resalta “la titularidad pública o privada de la tierra no fue, en esta época, el factor determinante del uso que de ella se hacía, siendo más relevantes sus diversas posibilidades productivas y los incentivos introducidos por el sistema de precios, en el marco de las peculiaridades sociales, ecológicas y económicas de cada zona…” (GEHR, 113). Respecto al sistema de aprovechamientos, la infravaloración de rendimientos económicos de los montes públicos tiene una de sus explicaciones en la estrategia de los ingenieros forestales para indicar precios para los aprovechamientos comunales inferiores a los valores de mercado con el fin de atraer a postores y sectores industriales. Amén de la combinación ilegal de usos ordinarios y vecinales, así como las prácticas extractivas que los grupos sociales rurales ejercían en el monte como mecanismo de resistencia a la privatización de usos (Ortega Santos, 2002). Cuadro 6. Superficie, Producción y rendimiento del conjunto de montes privados y públicos en
1931 Area Geográfica Superficie
Hectáreas [1] Producción Miles
de Ptas [2] Rendimientos ptas.
Por Ha [3] = [2]/[1]
Indices de [3] España = 100
[4] Granada
Andalucía Oriental España
592663 2017457 26435186
17620 32473 728854
29.7 16.1 27.6
108 58 100
Fuente: GEHR (1994) Como bien evidencia el Cuadro 6, a la altura del primer tercio del siglo XX los rendimientos eran bajos por hectárea en el sur peninsular. Caso diferente marca la provincia de Granada en la que como veremos más adelante con el estudio de caso en la Comarca de Baza, los niveles de rendimiento económico de estos aprovechamientos comunales eran muy altos, por la rentabilidad de un uso combinado de opciones productivas cuyo remate y extracción se ejecutaron en el monte comunal (esparto con un 23% de producción forestal total y derechos de pastos con 62% de la misma, junto al caso poco estudiado de plantas aromáticas, etc.) (GEHR, 1999). Del mismo modo que por diversos autores se pretende establecer una periodización en el cambio en las formas de titularidad del monte (GEHR, 1999) podríamos hacer un intento de traslación al campo de los cambios de uso. Se transitó hacia un interés por establecer los mecanismos legales-normativos que permitían la extracción de los usos ordinarios (con gran resultado en zonas esparteras, corcheras y madereras por su inmediata rentabilidad comercial). La fase 1880-1924, siguiendo la interpretación desarticuladora del comunal, supone la imposición de un manejo
9
industrial extractivo del monte con graves consecuencias socioambientales que iban desde la imposición de varios episodios de extracción dentro de un mismo año forestal, salarización de la relación entre comunidad rural y espacio forestal y ruptura del sistema agrosilvopastoril. Como bien demuestra la Figura 1 el proceso complejo de desarticulación de la comunalidad muestra como se produjo la deconstrucción histórica de las formas de manejo campesino/comunal de los recursos en aras a obtener una mayor rentabilidad comercial por la “puesta en cultivo” de los inputs forestales. A la descripción de este proceso dedicaré las siguientes páginas, mostrando tanto la dimensión política de cambio en las formas de gestión desde un estudio micro así como las formas en la que se implementó el éxito o fracaso del manejo comercial de los usos comunales. IV. Sistemas Campesinos y Comerciales de manejo de recursos: nuevas perspectivas metodológicas aplicadas al estudio de la Comarca de Baza. En los últimos tiempos, se ha renovado el interés por el conocimiento de los cambios históricos, las transformaciones en los sistemas campesinos de manejo de los recursos hasta la más inmediata actualidad. Estudios sobre realidades extraeuropeas (Sharma, 1992; Klooster, 1997; Gari, 1999, Toledo, 1993 1995,1999) inciden en la misma dirección: la existencia de sistemas de manejo campesino de los recursos fue un factor de sostén de la biodiversidad de los ecosistemas - debido a la estrategia multiuso que las comunidades rurales desplegaban-. Esta estructura se vio afectada por la inserción de prácticas comerciales de manejo promovidas por los aparatos administrativos forestales de los estados-nación. Pero como podríamos definir esos sistemas de manejo campesinos hasta finales del siglo XIX? Estamos ante ejemplos de sistemas de economía orgánica, con alto grado de
Siglo XIX CAMPESINIDAD Siglo XX
Uso Campesino Vecinal
Uso Comercial Industrial
Figura 1. Vectores de Reconstrucción Histórica Usos Comunales
Agricolizaciòn
Rentabilidad Comercial
Privatización Mercantilización
Comunalidad
Rentabilidad Socioambiental
10
eficiencia en el uso de la biomasa, con nula aportación de energía fósil. En definitiva, el monte se convierte en un factor clave del mantenimiento del sistema agrícola y ganadero que venimos en denominar sistema agrosilvopastoril (Figura 2). Se puede comprobar el nivel de autoabastecimiento de las comunidades rurales en relación con sus ecosistemas (pluriactividad natural). El alto grado de interrelación entre los subsistemas pecuarios, forestales y agrícolas y la extracción de excedente se orientaban a la atención de mercados locales o comarcales. También en este contexto, el monte abastece de bienes y recursos a los grupos domésticos para la producción de aperos de trabajo, incluso era fuente de materias primas para los artesanos locales. Modelo bien diferentes encontramos a fines del siglo XIX en los mismos montes de la Comarca de Baza (Figura 3), configurándose un modelo comercial de gestión del monte que alteró sensiblemente la relación entre comunidad y recursos naturales. En primer lugar, la aportación del subsistema forestal al sistema pecuario se mantiene con los mismos parámetros pero la privatización de derechos de uso de pasto genera como consecuencia un cambio en los sistemas ganaderos. La ampliación del área agrícola junto a la reducción del área forestal requirió de incremento de fuerza de tracción animal que se sostuvo con los aportes forrajeros obtenidos tanto del cultivo agrícola como de pastos del monte público. Por otro lado, un aspecto diferenciador es que la extracción del excedente de estos recursos forestales se dirigió hacia el mercado nacional e internacional – no al mercado local como ocurría en el sistema agrosilvopastoril-, facilitando fibras maderables como el esparto o con plantas medicinales destinadas a la elaboración de aceites de esencias. Con ello la comunidad local perdió el control sobre
COMUNIDAD RURAL
SUBSISTEMA AGRICOLA
SUBSISTEMA FORESTAL
SUBSISTEMA PECUARIO
PASTOS
MADERA
FORRAJE
CEREAL
ALIMENTOS
MADERA APEROS CARNE
MERCADO LOCAL
Figura 2. SISTEMA AGROSILVOPASTORIL Fuente: Elaboración Propia. Masera (1999)
FERTILIZACION ORGANICA
ALIMENTOS
11
esa producción de excedentes y la transferencia de recursos supuso una perdida neta de recursos socioambientales para estas comunidades.
El monte comunal se convirtió en fuente de materias primas y de jornales, pero dejo de ser eje clave en la reproducción de las comunidades rurales. Cabe solo apuntar un último elemento clave: la exclusión de derechos de uso. Incluso en el entorno de un sistema agrosilvopastoril, existen reglas que asignan el derecho de uso dentro de las comunidades, reglas surgidas de la construcción de la comunalidad (Berkes, 1996; Constanza y Folke, 1996; Ostrom et al, 1996; Ostrom, 1990, 2000) y que no suponen en ningún caso un sistema de libre acceso a los recursos. Tampoco suponen una ausencia de sanción para las practicas que hacía peligrar la perdurabilidad del sistema agrosilvopastoril (la capacidad de sanción es un mecanismo implícito en las reglas y derechos de uso; Ostrom, 1990, 2000).
Durante los últimos dos siglos, se ha asistido a un conflicto entre "simplificación institucional frente a la existente multiplicidad biológica", conflicto surgido de la distancia entre la norma legal-forestal y la realidad socioambiental de los espacios naturales intervenidos por dicha norma (Scott, 1998). Este conflicto trasluce la dicotomía mantenimiento biodiversidad-modernización/desarrollo que no es más que el binomio
COMUNIDAD RURAL
SUBSISTEMA
FORESTAL SISTEMA AGRARIO
SISTEMA PECUARIO
MERCADO NACIONAL INTERNACIONAL
FIBRA PRODUCTOS NO MADERABLES
MADERA PASTOS
JORNALES
MIGRACION
TRACCION ANIMAL
ALIMENTOS
DIAGRAMA 3. MANEJO COMERCIAL MONTES PUBLICOS COMARCA DE BAZA Fuente: Elaboración Propia
POLITICA FORESTAL POLITICAS AGRICOLAS
12
modernización /desarrollo convertido en una decisión unilateral, e impuesta por el estado, de transformación de los recursos naturales que acentúa la ruptura naturaleza-sociedad en el contexto de una privatización y centralización estatal del manejo tradicional de los comunales. Reflexionando sobre ese manejo comercial del monte, las comunidades rurales vieron como se enajenaba el uso de múltiples “productos forestales” afectando de forma directa a sus usos reproductivos. ¿cuál fue el nivel de mercantilización y privatización que la legislación forestal implementó en el manejo del monte mediterráneo? ¿Qué especies fueron las insertas en este manejo comercial dictado por la legislación forestal de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX? Abordamos desde aquí el estudio de la Comarca de Baza como escenario en el que se verificó la privatización de usos de unos montes comunales que se mantuvieron bajo titularidad pública (véase Ortega Santos, 2002). Para ello vamos a tomar el estudio de un municipio (Zújar) con unos montes comunales cuya extensión superó las 11000 has (no más de 8000 habitantes a mediados del siglo XX). El monte comunal fue exceptuado del proceso desamortizador por acreditar su continuado uso vecinal, orientado a la extracción de esparto y pastos (en menor medida, ya entrado el siglo XX plantas aromáticas y albardín) mediante los planes de aprovechamiento y las subastas públicas desde el último tercio del siglo XIX. IV.1. Sistemas de Manejo de Recursos Forestales en Zújar: Esparto y Montes Comunales. El Esparto (Macrochloa Tenacissima) es una planta de la familia de las gramíneas, presente en los montes del sudeste de España. La planta - llamada "atocha"- puede medir 50-60 centímetros y sus hojas extendidas con raíces casi horizontales caracterizándose por su incombustibilidad, duración y tenacidad (Jordana Morera, 1992). La vida de la atocha6 es larga, alcanzando incluso 60 años, y cuando entra en decadencia sólo con prenderle fuego se extienden pequeñas atochas que brotan en 3 años. Las aplicaciones del atochar son múltiples, pero se puede agrupar en tres distintas (Fernández Palazón, 1974): industria del esparto propiamente dicho; saquerío y arpillería; y elaboración de pasta para la industria de celulosa y papel (sobre todo el albardín). El mercando del esparto sufrió fuertes fluctuaciones de exportación durante el siglo XVIII, alternando fases de prohibición de extracción en rama a comerciantes extranjeros (1749-59,1783-93,1797-1820) con fases de libertad de comercio (1760-82, 1793-96), aunque siempre monopolizado por comerciantes ingleses (Gómez Díaz, 1985; Sánchez Picón, 1992). Entre 1860-80, los precios crecieron, forzados por la industria nacional y extranjera - a pesar de una oferta muy superior a la demanda-, por el descenso de materia prima disponible en los mercados debido a la guerra de secesión americana, destinándose el esparto a la fabricación de papel (Jiménez Blanco, 1986).
6 Entendiendo que no es el esparto en sí, sino la planta completa que lo produce; mientras que esparto son sólo las hojas objeto de aprovechamiento, como explica J. Jordana y Morera (1992): Algunas Voces Forestales. Madrid, M.A.P.A./ICONA.
13
Desde 1880, los sistemas de explotación y comercialización del esparto entraron en una fase de declive, debido al "estrechamiento del mercado" provocado por la entrada del esparto argelino en los circuitos comerciales (hasta entonces no explotado); esparto de menor calidad pero de mayor rendimiento por hectárea que el esparto español. A principios del siglo XX, las buenas expectativas de mercado para este producto forestal, intensificó la extracción en los Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) al incrementarse el número de hectáreas y la cantidad recolectada 7, pero atendiendo a las necesidades de la hacienda local y estatal y a los intereses de los comerciantes rematantes de las subastas, como indica la Memoria relativa a la ejecución del Plan de Aprovechamiento en 1889-1890 8.
La respuesta de los poderes locales ante la ausencia de postores a las subastas fue la ampliación del número de años para ejecutar el aprovechamiento para atraer a los comerciantes de esparto. El Ayuntamiento de Zújar, en una petición al distrito forestal demandaba que "Los aprovechamiento de Zújar y Guadix cuyo disfrute solicitan los Ayuntamientos que se arrienden por 3 años..". El monte público de Zújar se convirtió en el dominio perfecto para las especies arbustivas mediterráneas, tanto del esparto como plantas aromáticas –. Esta opción forestal del municipio de Zújar encontró perfecto marco de desarrollo en una legislación forestal que propiciaba la gestión comercial del monte público. En Zújar, la apuesta por un manejo recolector de plantas arbustivas se consolidó, desde mediados del siglo XIX, por la presencia de una serie de factores favorables de diversa índole: a. condiciones edafológicas hacían prácticamente imposible el uso agrícola del comunal pero facilitaban la recolección del esparto existente en el cerro de Jabalcón.
7 A. Lleo (1929) es un ejemplo de la consideración de este producto en el mundo mediterráneo al describirlo como".. el hollado y rústico esparto, producto netamente nacional, que entra en el tejido de cordeles, cestas y esteras, modesta y benéfica industria de abolengo morisco, que aun hoy, después de tantos siglos, absorbe las veladas y los ocios de sinnúmero de hogares, y que cada día adquiere mayor importancia por el empleo de maquinaria y métodos modernos...". en "La Papelera Española" en La Industria del Papel en España durante la Guerra presentada al Congreso de Ingeniería de 1919, págs. 143-144
8 ".. si bien el producto no ha recobrado la importancia que tuvo hace algunos años, ofrece sin embargo, un interés creciente..)(..debemos aumentar la tasación, ya que no para todos los montes, por lo menos en aquellos donde los remates se hayan adjudicado con mejoras notables de los tipos..." AHMZ. Legajo s/n.
G r á f ic o 1 . A p ro v e ch a m ie n to F o r e s ta l d e E sp a r to . M o n tes d e U t il id a d P ú b lica , E sp a ñ a 1 9 0 1 -1 9 3 4
0
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 0 0 0
1 2 0 0
190
1
190
3
190
5
190
7
190
9
191
1
191
3
191
5
191
7
191
9
192
1
192
3
192
5
192
7
192
9
193
1
193
3
A ñ o s
Mile
s
H a s. Q m . P ta s . C o n s t .F u en te : E s tad ís tica P ro d u cc ió n d e M o n te s
14
b. explotación comercial del esparto como factor de sostenimiento de la hacienda local, alentando las oligarquías locales el mantenimiento del sistema de subastas públicas. c. por último, el sistema de explotación comercial se convirtió en elemento central del control desde las esferas de poder local de los recursos reproductivos de la comunidad, al asignarse jornales y salarios generados por la recolección del esparto. Todo ello produjo una crisis en la comercialización del esparto de Zújar en el período 1860-1915 - a pesar de las buenas expectativas existentes hasta ese momento - ocasionada por el mantenimiento de unos precios de tasación en los Pliegos de Subasta que hacían escasamente competitivo el esparto del sudeste peninsular evidenciándose la crisis en la fuerte recesión en los precios de remate (el precio de remate en 1900 era equivalente al de 1870). La crisis comercial del aprovechamiento forestal de esparto tuvo su origen en al menos tres aspectos diferentes: 1. mantenimiento del sistema comercial como única vía válida de explotación forestal según las decisiones de los Ingenieros de Montes a pesar de las altas fluctuaciones del mercado. 2. Unido a lo anterior, un aumento de los niveles de extracción de este monocultivo forestal junto a una fijación irreal de precios de tasación dictados por los intereses hacendísticos de las haciendas locales y estatales que pretendieron asegurar la periodicidad y fiabilidad de los industriales rematantes de las subastas. 3. Por último, los rematantes ya no eran "residentes" en la comarca de Baza sino representantes de industrias de saquería o celulosa (radicados en Almería o Murcia) que pujaban a los niveles mínimos de tasación fijados para obtener el control de gestión del monte público. Pero ¿cuál era la realidad productiva del esparto aparte de soluciones de índole técnica? Entre 1915 y 1930 tuvo lugar una recuperación comercial del sector gracias a las necesidades de dicho producto forestal para diferentes aplicaciones industriales al quedar desatendidas determinadas zonas por la contienda bélica mundial. Cuando se produjo la reactivación comercial, el monte público se encontraba en plena crisis productiva al haber estado sometido a un proceso previo de explotación abusiva en el último tercio del siglo XIX. Parecía irreconciliable el nivel de extracción del ecosistema con las expectativas coyunturales de mercado - estabilidad de precios de tasación y remate -, máxime cuando los procesos de gestión y recolección estaban controlados por una élite de rematantes de subastas (familias Peregrín y Caparrós) que se apoyaba en miembros preeminentes del poder local (ex-alcaldes) reconvertidos a rematantes del esparto (José Avilés Martínez o Gregorio Montoya Molina).
15
Después, entre 1930 y 40, se configuraron los rasgos definitorios de la dinámica de explotación implantada con posterioridad a 1945: escaso interés de los rematantes en las subastas públicas y pujas por el mínimo de tasación. Sólo en la década de los 50, y motivada por las necesidades del sistema autárquico y los presupuestos ideológicos del franquismo9, se reactivó el mercado interno del esparto tanto en sus parámetros productivos como comerciales
Pero, ¿cuáles eran los métodos de recolección del esparto del monte público? Estos
métodos han permanecido inalterables a lo largo de los últimos 150 años, por la escasa viabilidad del uso de maquinaria para la recolección, dependiendo totalmente de la fuerza de trabajo humano y de la tracción animal para el arrastre del esparto desde las zonas de cogida a las de pesado. Una vez realizada la recolección se trasladaba el esparto a las romanas de pesado, vigiladas por un representante de los rematantes de las subastas y un empleado del ayuntamiento para proceder al definitivo empacado y transporte en camiones para la recepción de cada industrial espartero. Cabe, no obstante, cuestionarse cuál fue la incidencia real de este aporte de trabajo y jornales para los grupos campesinos. La ruptura del sistema agrosilvopastoril y la mercantilización de la gestión de los comunales
9 Del Arco Blanco, M. (2004): Las Alas del Ave Fénix. La Política Agraria del Primer Franquismo (1936-1959). Ed. Comares
Gráfico 2. Aprovechamiento Forestal de Esparto. Precio Tasación y Remate, Montes de Zújar, 1870-1940.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1870
1874
1878
1882
1886
1890
1894
1898
1902
1906
1910
1914
1918
1922
1926
1930
1934
1938
Años
Pe
seta
s
Pr. Tasación Pr. Remate
Fuente: A.H.M.Z., Expedientes de Subastas.
16
incidieron en el control de los niveles productivos del "capital natural" (O`Connor, 1994) y del capital humano.
Cuadro 7. Nivel de Empleo en tareas de recolección de Esparto, Zújar, 1876-1985
Años Total Obreros
Total de Jornales
Jornales por Obrero
Total Kg. Cogidos por Obrero
Kg. por Obrero y día
1876 1903 1920 1930 1954 1956 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1967 1985
500 400 375 381 350 360 351 342 320 332 330 330 310 332
7775 7628 5100 3576 4416 5337 4016 5779 5399 6882 6440 6442 4872 3829
15.5 19.0 13.6 9.4 12.7 15.3 11.5 16.5 15.4 19.7 18.4 18.2 13.9 11.5
1400.0 1716.7 1226.0 847.0 1135.7 1607.4 1032.0 1529.6 1518.0 1876.9 1756.6 1740.0 1414.7 1185.7
90.03 89.14 90.20 90.04 90.01 102.40 89.99 109.70 108.40 70.60 96.20 90.00 90.01 102.84
Fuente: AHMZ. Legajo s/n. Expedientes Subasta de Aprovechamiento Forestal de Esparto en Zújar. Elaboración Propia.
Esta aportación de salarios que suponían un complemento importante para las economías campesinas fue uno de las consecuencias de la intensificación de los niveles de extracción de esparto del monte en los últimos 130 años. Si la comunidad rural no interactuaba con el comunal para obtener energía y alimentos – culminada la desarticulación jurídica y socioambiental del comunal -, parece comprensible que dichas comunidades apostaran por el comunal como fuente de jornales.
Cuadro 8. Nivel de Empleo en tareas de Recolección de Plantas Aromáticas. Zújar, 1930-77
Años Total Obreros Total Jornales Jornales por Obrero
Total Kg. cogidos por Obrero
Kg. por Obrero y Día
1930 1932 1934 1935 1942 1945 1950 1955 1958 1960 1965 1968 1970 1975 1977
35 37 40 39 28 30 29 32 26 29 24 29 27 25 26
102.2 108.2 106.9 230.0 87.5 145.2 132.2 162.3 158.5 170.7 155.2 158.8 152.4 158.0 172.5
2.90 2.90 2.67 5.89 3.10 4.80 4.55 5.07 6.09 5.88 6.47 5.47 5.64 6.32 6.63
261.0 246.5 229.6 589.0 285.2 456.0 395.8 430.9 499.3 441.0 517.6 464.9 473.7 511.9 530.4
90 85 86 100 92 95 87 85 82 75 80 85 84 81 80
Fuente: AHMZ. Legajo s/n. Expedientes Subasta de Aprovechamiento Forestal de Plantas Aromáticas en Zújar. Elaboración Propia.
17
Respecto a los procesos de recogida de plantas aromáticas, hay que añadir dos peculiaridades: la especialización de los operarios - conocimiento de las especies, sistemas de arranque que no dañasen las matas- y el mayor componente estacional de esta recogida -junio/septiembre- coincidente con el período final del año forestal. Pero junto a los ingresos obtenidos por la recolección de productos forestales, en el marco del modo de uso comercial del monte, pervivió el reparto de esparto (cupo vecinal) por los rematantes de las subastas a las comunidades rurales para usos artesanos. El concepto cupo vecinal o "sobrante" debe ser precisado terminológicamente: se refiere al volumen de esparto que los rematantes estaban obligados a proporcionar a los vecinos. No obstante, en ningún caso este cupo determinó el volumen total de esparto susceptible de explotación comercial tal y como establecía la legislación forestal desde las Ordenanzas de Montes de 183310. El cupo vecinal se determinaba como la cantidad de esparto que excedía tras atender los requerimientos del mercado; el esparto subastado fijaba el cupo que se podía suministrar al vecindario. De ahí el concepto, etimológicamente correcto, de "sobrante" a pesar de ser un producto necesario en múltiples faenas agrícolas era "sobrante" desde la óptica del uso comercial del monte.
El nivel de aprovechamiento vecinal estuvo subordinado a las necesidades inmediatas de mercado -a pesar del carácter "racional" de la explotación forestal que algunos autores atribuyen a las subastas públicas (Jiménez Blanco, 1986)-. La crisis de gestión del esparto en el monte comunal también se reflejó en el descenso fuerte del cupo vecinal - reducido en un 50% en el período 1916-1930-. Los bienes y productos forestales no atendían, por entonces, a los requerimientos reproductivos de la comunidad, sino que el acceso al uso de los recursos por parte de la comunidad era un 10 En este caso se primaba la atención a los usos vecinales frente a las posibilidades de venta de productos forestales, Sección Séptima: Pastos, Hierbas y otros usos o aprovechamientos, Real Decreto, 22/12/1833, Ordenanzas Generales de Montes (Bravo, 1892).
0
5
10
15
20
25
30
35
Miles Qm.
1870-5
1876-80
1881-5
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40
Años
Gráfico 3. Aprovechamiento Total y Vecinal de Esparto. Montes de Zújar, 1870-1940 (promedios quinquenales).
Apr. TotalApr. Vecinal
Fujente: Expeidntes de Subatas, A.H.M.Z.
18
factor subordinado dentro del modelo forestal comercial monetarizado. Uno de los elementos centrales de la desarticulación productiva del comunal ya se había implementado. IV.2. Consolidación del Sistema de Manejo por Subastas del Esparto del Monte Comunal de Zújar, 1860-1940. El eje central del proceso de gestión comercial del monte público en el último tercio del siglo XIX se fundamenta en el ciclo: municipalización-estatalización-privatización-mercantilización de las prácticas extractivas en los montes públicos. El resultado final de este ciclo es la generación de rentas monetarias por la extracción de la producción del monte, tanto para atender a las estrategias hacendísticas de los poderes locales como de la administración estatal central. La primera subasta pública de esparto se realizó en 1866 en un ambiente de confusión y ambigüedad entre aprovechamiento vecinal y comercial "...reservándose el derecho a estos vecinos de consumir con la atocha y cuanto necesiten de aquellos para sus faenas agrícolas.." 11. Mas allá de las condiciones establecidas en Los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas se manifestó una mayor oposición de los vecinos a las subastas de esparto, manifestada mediante el recurso a la "extracción ilegal". Este tipo de protesta ocasionó quejas formales del rematante al exponer la Alcaldía de Zújar a los industriales que pujaban por la subastas del esparto del monte "... que no ignoren los concurrentes, la repugnancia general que tiene el vecindario y especialmente la clase jornalera, a las subastas que de este artículo viene practicándose y principalmente cuando se remata en personas extrañas al municipio.." 12. La "aparente solución” para la Alcaldía pasaba por la anulación de todo tipo de subasta vigente y acordar que "... el esparto que producen estos montes públicos quede libre para que en su debido tiempo lo extraiga el vecindario indistintamente a condición de que satisfagan los que lo utilicen al Ayuntamiento una peseta de arbitrio por cada quintal, cuyo ingreso se calcula suficiente para cubrir el presupuesto municipal del año inmediato..". Esta suerte de fatalismo oficial alentaba las presiones para mantener el control municipal de la gestión del monte público, al permitirse bajo la forma del pago de un canon al ayuntamiento, el acceso a cada vecino a la corta de esparto (que ya se venía realizando de forma “ilegal” 13). Pero esta práctica tenía un grave inconveniente: la legislación forestal estatal.
11 En este año el rematante Pablo Fernández Arance, vecino de Láhujar (Almería), encontró serios problemas a la hora de iniciar el aprovechamiento por la oposición de la comunidad al considerar el monte como propiedad particular -con origen en las Suertes de Población- y por ello tuvo que suscribir contratos de arrendamiento particulares con cada uno de los vecinos -requisito que el Ayuntamiento se vió obligado a respetar a posteriori- poniendo de manifiesto la argumentación municipal sobre el carácter privado de estos montes junto al uso comunal de los mismos que fue esgrimido a lo largo de la exceptuación de estos montes del proceso desamortizador de 1855. 12 AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 23-4-1872.
13 El rematante José Heredia Ruiz -hacendado y miembro del Ayuntamiento- exponía a la Alcaldía que su intención al presentarse a la subasta en 1872 no era el lucro sino que el aprovechamiento beneficiara a la clase jornalera del pueblo ya que "..habiendo tenido utilizado el vecindario como es publico acaso mayor cantidad de quintales de esparto que la de los tres mil para su aprovechamiento están destinados con la atadura de las mieses y otros usos, pidió se le releve de la obligación de satisfacer dicho número de quintales nuevamente, sin perjuicio de que se les entreguen el que necesiten a los vecinos que lo soliciten..)(..toda vez que los tienen suministrados extraoficialmente y con mucho exceso, con las publicas e indudables extracciones del monte que le han hecho para los usos agrícolas y otros..." AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 21-12-1872.
19
Se enfrentaba en el caso del esparto, la supuesta "baja rentabilidad" (monetaria) de los usos tradicionales (dinámica socioambiental) frente al manejo emergente de los usos industriales del monte. En 1876 surgieron conflictos entre los intereses inmediatos del Ayuntamiento (de las oligarquías locales) y los intereses mediatos de la comunidad campesina al considerar “… que al transcurso de unos años quedara destruido este respetable producto forestal que cubre los gastos municipales y otros generales del vecindario a consecuencia de extraerse constantemente sin sujeción a las épocas que debe hacerse..."14. La solución adoptada por el Ayuntamiento fue la imposición de una serie de condiciones a los que pretendían optar al remate de subasta: compromiso de contratar el derecho de uso del esparto del monte por un período mínimo de 10 años y cesión de 3000 quintales de esparto para uso vecinal, prácticas “socioambientalmente incompatibles”. Los problemas de manejo comercial del monte se acentuaron con la crisis del mercado del esparto acaecido desde la década de los 70. En Zújar la no asistencia de postores a las subastas 15, a pesar de la rebaja en los tipos de tasación, acentúo una crisis provocada por "..la extraordinaria baja de precios que ha sufrido este genero comparativamente con los tipos fijados, cuyo acontecimiento perjudica extraordinariamente los intereses públicos y privados de este vecindario que suponía, ver cubierto su presupuesto municipal..."16. Pero ¿fue "la necesidad social" el eje básico de la gestión del monte por los ayuntamientos o se priorizó la gestión comercial sobre las necesidades de abastecimiento de la comunidad rural? Consolidado el mecanismo de subastas para la explotación forestal y la incidencia de las decisiones administrativas y productivas de los Ingenieros de Montes en el manejo de los terrenos forestales (Garrabou y Sanz Fernández, 1985), no generó una disminución de los problemas. La legalidad y efectividad de los sistemas de remate de subasta, el “control” de las subastas por los sectores industriales a través de testaferros fueron algunos de los problemas más importantes. Los sistemas de gestión comercial del monte fueron un detonante para el surgimiento de otros conflictos: la oposición de la comunidad al sistema de subastas públicas junto a la articulación de una práctica pseudolegal de selección de los rematantes de las subastas por los poderes locales17. Pero si la recolección fraudulenta de esparto por la comunidad rural fue un factor que justificó la oposición de los rematantes a la cesión del cupo vecinal de esparto al ayuntamiento, también fue un argumento para no respetar los plazos legales de recogida. En 1884, el rematante Exequiel Cabrera pedía una prórroga (ante la mejora
14 AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 27-1-1876.
15 En años anteriores se había concedido a D. Guillermo McMurray, conocido industrial del esparto de la zona de Almería (Gómez Díaz, 1985) que se hizo con el remate de la subasta por 10 años pero decidió al final no asumir el Contrato de Gestión.
16 La salida ofrecida por el Ayuntamiento a esta crisis de producción y mercado fue realizar por administración municipal el aprovechamiento de espartos sobrantes de los montes en pro de los intereses públicos como se cita en AHMZ. Legajo s/n, Acta de Cabildo, 5-8-1878.
17 En 1901 el Ayuntamiento exponía que la constante quiebra económica de los rematantes de la subasta suponía para la Corporación sufragar los gastos de guardería por lo que decidió suprimir los guardas del monte quedando éste ".. al libre albedrío de los que quieran realizar sustracciones y daños..". AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 3-3-1901).
20
del clima y disponibilidad de mano de obra18) para no respetar los plazos fijados por la Corporación e iniciar la recogida un mes antes de lo permitido. La Corporación Municipal no permitió la prórroga al rematante - en resolución 31/12/1884 - aunque, al final acordó concederla "...porque además de ser justa la petición del rematante de negarla seria un caso muy perjudicial para las subastas venideras en las que los rematantes no tomarían el interés que es de desear y este pueblo sentiría la falta de los ingresos que por este concepto le corresponden...". A este modelo de manejo forestal industrial, la comunidad respondió con diversas formas de resistencia19. La reactivación comercial del sector en el periodo 1910-40 sólo encontró el obstáculo de los incipientes procesos roturadores del monte20 que ponían en duda la ejecución de la recolección del esparto en el monte público en su conjunto y su rentabilidad económica del esparto. Por ello, los rematantes de las Subastas de Espartos desde 1914 insistieron en solicitar rebaja en el tipo de subasta debido a las roturaciones21 que hacían imposible el mantenimiento de los aforos de recolección de esparto. Solo quedaba un paso más en la desarticulación productiva de la propiedad comunal: la supresión de los cupos vecinales de esparto. Pero la razón para eliminar los repartos de cupos vecinales no fue el uso abusivo desplegado por la comunidad rural sino la incapacidad del ayuntamiento de Zújar para abonar al rematante el valor del cupo vecinal de esparto debido a "... la inesperada alza que ha tenido el esparto..)(.. o se forma un presupuesto extraordinario para repartir entre el vecindario la cantidad que falta para adquirir los cinco mil quintales, medio gravoso que produciría justas quejas en los vecinos o sólo se puede repartir la cantidad de setecientos cuarenta y dos quintales que se pueden adquirir por tres mil pesetas presupuestadas" 22. La primacía del esparto como opción de "monocultivo forestal" y la privatización de los derechos de uso, al distribuirse el esparto según nivel impositivo de cada vecino, convirtió a los vecinos en meros suministradores de mano de obra para la recolección. IV.3.. El ciclo Moderno-Industrial de Gestión del Esparto de Zújar, 1940-80.
El llamado ciclo moderno-industrial del esparto supuso el último paso en una
creciente intensificación de los niveles de extracción de especies botánica arbustivas, que tuvo como principal consecuencia ambiental, la extensión de monte mediterráneo de
18 En 1884 se cita con profusión en la documentación municipal el carácter excepcional del aprovechamiento de ese año forestal debido a los intensos temporales de lluvia en el mes de julio que impidieron la normal recolección del esparto del Monte Comunal.
19 En 1906 el rematante Rafael Ubeda Moreno fue indemnizado por el Ayuntamiento de Zújar (AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo,23-9-1906) liberándolo de los deberes contraídos en la adjudicación de la subastas (Acta de Cabildo 7-8-1906). Consideraba injusta y excesiva la tasación de daños causados en los espartos por el rematante -tasación realizada por el Cuerpo de Ingenieros de Montes, Acta de Cabildo 8-8-1909- ya que dichos daños había sido causados por la recolección fraudulenta realizada por vecinos.
20 "..se debe proponer como aprovechamiento de labor y siembra ,todo el terreno roturado que asciende a unas siete mil hectáreas para que se proceda a la parcelación de dicho monte con lo cual se beneficiaría mucho los intereses del municipio..)(..que como propone la Comisión de Montes se pida por el Alcalde al Sr. Ingeniero de la Región la parcelación del monte roturado incluyéndola en el Plan de Aprovechamiento Forestales de 1917 a 1918 con cuyos recursos unidos a los de pastos y espartos se aliviarán mucho las cargas que pesan sobre estos vecinos por la falta de este ultimo producto forestal debido a las roturaciones..." AHMZ. Legajo s/n, Acta de Cabildo, 11-5-1917.
21 AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 9-8-1914.
22 AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 7-8-1920.
21
rasgos xeríticos. Desde 1940 la recuperación comercial del sector estuvo altamente intervenida por una administración estatal que creó, para atender a las peticiones y necesidades de una industria nacional, el Servicio Nacional del Esparto. ¿Cuál fue la reacción ante la crisis productiva de los espartizales? ¿ se potenció la opción mercantil o se intentó redimensionar la funcionalidad socioeconómica del ecosistema?
El Ayuntamiento de Zújar, apoyado en el Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales de 9/1/1953 (junto a la O.M. 12-5-1952), inició procesos de "autoconcesión" del aprovechamiento y recogida de esparto para su posterior venta a Sociedades Compradoras (Contratos de Compra Venta Directa). Este sistema de aprovechamiento - sujeto a las cláusulas de los Pliegos de Condiciones Económico Administrativas - estableció por la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zújar 23 unos altos niveles de extracción y precios de esparto recolectado - incluso de aquel esparto recogido y que excedía el total permitido – estableciendo la figura de representantes de la sociedad compradora y del ayuntamiento en cada una de las romanas de pesada que debían emitir un informe diario. Sólo desde 1971, las obligaciones contractuales para los rematantes de subastas fueron mucho mayores, asumiendo los gastos de recogida, apilamiento y traslado de lo recolectado24, ante la crisis financiera del consistorio. Durante todo este período, el contrato de Compra-Venta se convirtió en un intento de lucha contra la crisis comercial de la segunda mitad del siglo XX ante lo insostenible de los niveles de extracción y precios de tasación del producto forestal.
23 Estos datos han sido tomados del Contrato de Compra-Venta de Esparto del Año Forestal de 1956-57 del Monte de Propios del Ayuntamiento de Zújar, que incluye datos de venta del Albardín.
24 "3ª.- No disponiendo este Ayuntamiento de medios económicos para realizar el aprovechamiento, el comprador se obliga a entregar a esta Administración Municipal o a la persona que se le indique, las cantidades necesarias para la cogida, debiendo iniciarse ésta al precio de 1,50 ptas. kilo y como máximo llegar a 1,60." AHMZ. Legajo s/n. Expediente de Contrato de Compra Venta del Esparto del Monte Público de Zújar, Año Forestal 1971.
Gráfico 4. Aprovechamiento Forestal de Esparto. Producción Total Estatal, 1953-1970.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970Años
Mile
s
Has. Totales Qm. Prod. Millones ptas
Fuente: A.H.M.Z., Expedientes de Subastas.
22
Cuadro 9. Aprovechamiento Forestal de Esparto. Montes de Zújar, 1945-78.Precio Indice, Tasación y Remate (Miles de pesetas y 1945=Indice 100).
Año Precio Indice Precio Tasación Precio Remate
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
- - - - - -
717 (100) 710 (99)
108 (15.1) 108 (15.1) 108 (15.1) 108 (15.1) 717 (100) 717 (100) 717 (100) 560 (78.1) 525 (73.2) 585 (81.6) 585 (81.6) 525 (73.2) 525 (73.2) 525 (73.2) 525 (73.2) 206 (28.7) 206 (28.7) 206 (28.7) 206 (28.7) 206 (28.7) 93.7 (13.1) 93.7 (13.1) 93.7 (13.1) 93.7 (13.1) 93.7 (13.1) 93.7 (13.1)
379.4 (100) 379.4 (100) 379.4 (100) 379.4 (100) 379.4 (100) 379.4 (100) 379.4 (100) 619.1 (86.3)
651.3 (171.7) 814.2 (214.6) 814.2 (214.6)
414 (109.1) 430 (113.3) 435 (114.6) 435 (114.6) 435 (114.6) 270 (71.2)
550 (144.9) 550 (144.9) 420 (110.7) 420 (110.7) 420 (110.7) 371 (97.8) 165 (43.5) 165 (43.5) 165 (43.5) 165 (43.5) 165 (43.5) 75 (19.8) 75 (19.8) 75 (19.8) 75 (19.8) 75 (19.8) 75 (19.8)
825 (100) 825 (100) 825 (100) 825 (100) 825 (100) 825 (100)
651.3 (78.9) 650 (78.8) 716 (86.8)
738.5 (89.5) 786.7 (95.3) 704.7 (85.4) 784.7 (95.1) 480.4 (58.2)
1068.8 (129.5) 555 (67.3)
1238.8 (150.1) 1045.2 (126.7)
1188.3 (144) 425.4 (51.6)
668.8 (81) 150 (18.2) 120 (14.5) 100 (12.1)
70 (8.5) 100 (12.1)
70 (8.5) 76.4 (9.3)
80 (9.7) 126 (15.3)
76 (9.2) 216 (26.2) 200 (24.2) 320 (38.8)
Fuente: AHMZ, Legajos s/n. Expedientes de Subastas.
El principal problema en la explotación del esparto de los Montes de Zújar desde 1940 fue el conflicto entre el municipio y una oligarquía de rematantes (representantes de industrias nacionales de transformación) que pretendían imponer criterios de “racionalidad” y estrategias de mercado para dirigir la gestión forestal de los montes públicos, disputa ésta mediatizada esta por la legislación forestal del Estado. El análisis del precio de tasación evidencia una "revalorización" del esparto, por las decisiones emanadas del Servicio Nacional, frente a una tendencia al equilibrio del Precio Indice - precio que se fijaba incrementando un 25% el Precio de Tasación, con lo que se convertía en precio de referencia en el mercado -; mientras que los precios de Remate
23
describían fuertes fluctuaciones debido a crisis cíclicas por la extracción abusiva de los atochares, reducción de volumen extraíble por ampliación de repoblación forestal, etc.
Cuadro 10. Volumen Aprovechamiento Forestal Esparto-Albardín, Montes de Zújar, 1950-1970
(1950= Indice 100)
Año Volumen Previsto (Miles Kg.) Volumen Recolectado (Miles Kg.)
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
496.8 (100.0) 496.6 (99.6) 496.5 (99.6)
492 (99.0) 490 (98.6)
552 (110.7) 554 (111.5) 555 (111.5) 502 (100.7) 232 (46.5) 230 (46.1) 231 (46.3) 225 (45.1) 229 (45.9) 230 (46.1) 227 (45.5) 229 (45.9) 232 (46.5) 236 (47.3) 225 (45.1) 230 (46.1)
657.3 (100.0) 654 (99.5) 635 (96.6) 625 (95.1) 350 (53.2)
257.6 (39.2) 523.7 (79.7) 602.3 (91.6) 522.1 (79.4) 451.2 (68.6) 485.5 (73.9)
490 (74.5) 619.9 (94.3) 579.7 (88.2) 485.2 (73.8) 438.5 (66.7) 422.3 (64.2) 425.2 (64.7) 415.2 (63.1) 375.5 (57.1) 305.7 (46.5)
Fuente: AHMZ. Expedientes de Subastas de Esparto.
El volumen teórico de esparto susceptible de ser extraíble (cantidad de esparto que se denomina aforo) no fue nunca punto de referencia para limitar el máximo esparto extraído, al no respetarse las condiciones/períodos legales de recogida. Esta permisividad del Ayuntamiento para con la extracción de esparto en cantidades superiores a las permitidas y en épocas del año en que estaba prohibido, fue práctica común desde 1962, en un contexto favorable por la desaparición de la Guardería Forestal del Monte de Zújar. En el período 1940-80, el mercado creó condiciones generales de explotación mediatizadas por las decisiones concretas de unos Ayuntamientos convertidos en gestores del monte –papel asignado por la administración forestal- aunque sometidos a las directrices emanadas del Servicio Nacional del Esparto. Desde 1940, el enfrentamiento entre poder local, rematantes de esparto y las directrices del Servicio Nacional del Esparto generó como consecuencia una creciente administración “pseudofraudulenta” emanada de unos poderes locales, frecuentemente reacios a aceptar las directrices emanadas de los órganos forestales del estado. Paradigmático es el Expediente para el arriendo de Espartos del Monte Público del año forestal 1948-49 que muestra la "gestión ilícita y fraudulenta del monte comunal"25 por el Ayuntamiento.
25 AHMZ. Legajo s/n. Expediente para el arriendo de los espartos del monte público de Zújar, Año forestal 1948-9.
24
La fundamentación de esta acción administrativa fue la escasa producción del esparto del monte y la cada vez más reducida presencia de licitadores a las subastas, que ocasionaba "..quebranto administrativo y grave repercusión social..)(...para adoptar las decisiones inmediatas que aconseja el interés general y la defensa de los del municipio, para que no se malogre una riqueza positiva con la doble finalidad de revertirla entre el elemento obrero para aliviarle de la miseria que le crea el prolongado paro forzoso y contando con la lógica de una reacción en el mercado de esparto que permita una contratación ventajosa..". Obviando visiones paternalistas y benefactoras del poder local, el Ayuntamiento simuló un postor sin solvencia para ejercer el derecho de tanteo a favor del consistorio con lo que se impedía que la subasta quedara desierta "...postura municipal y oficial en abierta pugna con la finalidad de toda licitación pública que ha de significar la mayor amplitud de llamada a los licitadores.." 26. Un segundo elemento de conflicto fueron las disputas entre Ayuntamientos y rematantes del monte sobre las condiciones de explotación; cuyo primer detonante fue la calificación del monte como Grupo A (O.M. 14/3/1950) que sólo permitía concurrir a Industriales Machacadores y no Industriales Papeleros a las subastas públicas. La inexistencia de postores en las subastas anuales, a pesar de la rebaja del 20% en el precio de tasación, mostró la aguda crisis comercial del sector27 obligando al Ayuntamiento de Zújar a solicitar la necesaria recalificación del esparto como papelero de grupo B28. Fueron múltiples los problemas derivados de las disputas y disensiones entre rematantes de subastas y ayuntamientos: condiciones de las subastas (precio por kg de esparto verde o alzado), ampliación período recogida, vigilancia y transporte, incremento extracción esparto por mejores condiciones climáticas anuales29, o las disputas con el Servicio Nacional del Esparto-Sindicato Nacional de la Madera y el Corcho 30 (libertad de precios frente a “atonía del mercado” denunciada por poderes locales, información al Servicio de cualquier tipo de modificación en propiedad o venta de espartales, reflejando producción de almacenistas-industriales, ayuntamientos, montes de utilidad públicas y distritos forestales, así como fincas particulares). IV.4. Sistemas de Manejo Forestal de Plantas Aromáticas: Zújar ,1929-1980. A lo largo del siglo XX, los sistemas de manejo comercial del monte público de Zújar no solo afectaron a la extracción de esparto sino que también se recolectaron
26 AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 15-10-1949.
27 "...el problema que afecta a todos los ayuntamientos propietarios de montes de espartizal de la región provoca y acentúa en términos alarmantes una natural reducción de actividades patronales y laborales y su trascendente repercusión en el orden económico y social al mantener el prolongado paro número de braceros y adquiere en el sector local proporciones sin precedentes de lastimosa calamidad pública..)(..desierto el aprovechamiento del esparto se debe a la mala calidad del mismo y a su clasificación en el Grupo A (esparto industrial).." AHMZ. Legajo s/n, Actas de Cabildo, 13 y 16-10-1949.
28 AHMZ. Legajo s/n. Correspondencia Oficial. Carta al Ingeniero Jefe del Servicio Hidrológico Forestal de la Provincia de Granada 15-2-1954.
29 "..las excelentes condiciones de lluvia y temperatura que presenta el año en curso y que están influyendo muy poderosamente en el desarrollo de la actual cosecha de esparto...)(.. sin que sirva de precedente en campañas sucesivas debe rectificarse el aforo..." AHMZ. Legajo s/n. Expediente para el Arriendo del Aprovechamiento de Esparto del Monte Público de Zújar, Año Forestal 1948-9. 30 Circular nº1 del Servicio Nacional del Esparto del año 1959
25
plantas aromáticas (tomillo, romero, espliego, etc.) que, aunque cosechadas bajo formas de trabajo tradicional, orientaron toda su producción hacia mercados nacionales o internacionales de aceites de esencias desde 1929 (sobre sistemas de destilación, véase. Pellín, 1996). En 1912 se instaló en Granada la empresa Destilaciones García de la Fuente S.A. - iniciando la elaboración-comercialización de productos aromáticos, naturales o sintéticos -, acrecentándose desde entonces un mayor interés comercial por la recolección de plantas aromáticas en fincas privadas y, sobre todo, por las subastas de plantas de los montes públicos (Pellín, 1996). No obstante, desde los años 60 la producción de aceite de esencias se vio limitada por una "normalización" de los precios de mercado (Morales Hernández, 1995) y por la reducción de la mano de obra en los municipios por la intensa emigración. Pero ¿cuáles eran las condiciones de explotación de las plantas aromáticas del monte de Zújar?. Estas condiciones fueron establecidas en el Pliego de Condiciones Económicas para la subasta de Plantas Aromática del monte de Zújar de 192931, pretendiendo conformar un período plurianual de subasta (1929-34) con una única condición especial: ingreso del 90 % del remate en la Caja Municipal en los 15 días siguientes a la comunicación de la adjudicación al rematante32. De mucho más interés para los sistemas de extracción y explotación de este recurso forestal fue el Pliego de Condiciones Reglamentarias y Facultativas para las Subastas, Adjudicación y Aprovechamiento de productos de los Montes Públicos del Distrito Forestal de Granada, Año Forestal 1941 en el que se reflejaban condiciones de explotación, pago de remate y sistemas de recolección33. Dicha normativa establecía las especies a recoger (tomillo, salvia y espliego, Condición nº 113), extendía el año forestal hasta el 30 de septiembre (Condición nº 116) y consignaba el número de alambiques a instalar con capacidad máxima de 1250 litros (Condición nº 115). El rematante - sometido a una inspección al finalizar el período de aprovechamiento- debía comunicar al Ingeniero o empleado encargado del monte el número de destilaciones efectuadas por cada artefacto y el número de kilogramos de cada esencia obtenido (Condición nº 123). También podían los funcionarios forestales de Montes retirar de la recolección a trabajadores que no ejecutaran correctamente la extracción del producto (Condición nº 98). El desarrollo de los sistemas de gestión comercial34 de Plantas Aromáticas del Monte Comunal de Zújar ha tenido desde 1929 una orientación determinada por tres factores concurrentes: problemas de producción por el escaso rendimiento de un monte en el que competían en nivel extractivo con otros productos forestales y altos precios de tasación; rematantes de las subastas que no procedían de la comunidad, sino que provenían de la comarca de Huéscar (área de industria de destilado y transformación
31 AHMZ. Legajo s/n. Expediente para la Subasta del Aprovechamiento de Plantas Aromáticas del Monte Comunal de esta villa por cinco años forestales. Villa de Zújar, Año 1929.
32 La única excepción a este sistema se fijó en la Providencia del Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de 25 de Septiembre de 1929 al comunicar al Ayuntamiento la obligatoriedad de satisfacer el 20% de Propios al Estado o en caso contrario se obligaba al rematante a satisfacer al Ayuntamiento sólo el 70% del remate, abonando el 20% restante el ayuntamiento al propio Distrito Forestal para obtener la licencia de explotación e iniciar el aprovechamiento.
33 citado en AHMZ. Legajo s/n. Correspondencia Oficial.
34 Para una descripción pormenorizada de los sistemas de producción comercial y destilación del conjunto de especies botánicas incluidas bajo el epígrafe de plantas aromáticas ver E. Martín Fernández (1977), M. Gaviña Mújica (1974) o M.P. García Vallejo (1970).
26
secundaria de la materia prima) y, por ultimo, alto nivel de fluctuación de los precios de los remates de las subastas por problemas climatológicos, comerciales, etc.35
Pero ello no era óbice para que desde los ayuntamientos se reclamara un mayor ajuste de las previsiones de producción ordenadas por la administración forestal. En el Expediente de Subasta del Aprovechamiento de Plantas Aromáticas, Año Forestal de 1935 36, el Ayuntamiento de Zújar protestó por el volumen de productos forestales a extraer del Monte Público que había fijado la 5ª División Hidrológico Forestal. La resolución del ayuntamiento era manifiesta:"...no existen en este monte 200 quintales métricos de dichas plantas..." 37. Junto a la oposición directa del Ayuntamiento a los precios fijados por la 5ª División Hidrológico Forestal generó como resultado la constate declaración de subastas desiertas en el período 1940-5038. En 1951 se produjo una reactivación del mercado internacional de aceite de esencias (Martín, 1977),
35 AHMZ. Legajo s/n. Comunicación Nº 2971 del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes. Distrito Forestal de Granada, Año 1929.
36 AHMZ. Legajo s/n. Plan de Aprovechamientos Forestales del Monte de Zújar redactado por la 5ª División Hidrológica Forestal del Guadalquivir.
37 AHMZ. Legajo s/n. Edicto del Alcalde Presidente de Zújar, 2-9-1934.
38 Esta era la principal queja que expresaba el Alcalde Presidente de Zújar al Excmo. Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Granada con fecha 29 de Julio de 1948. AHMZ. Legajo s/n. Correspondencia Oficial (Documento nº 427).
Gráfico 5. Aprovechamiento Forestal Plantas Aromáticas. Volumen RecolectadoMontes de Zújar, 1929-77.
0
100
200
300
400
500
600
19
29
19
31
19
33
19
35
19
37
19
39
19
41
19
43
19
45
19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
Años
Qm
.
Fuente: A.H.M.Z., Expedientes de Subastas
27
coincidente en Zújar con la inclusión de las plantas aromáticas dentro del Plan General de Aprovechamientos del año forestal 1951-5239, recuperando el ritmo anual de subastas públicas de plantas aromáticas40. Las soluciones adoptadas por las diferentes administraciones locales y estatales se tradujeron en una reducción de los precios de tasación facilitando la incorporación de industriales a las subastas públicas, y una mayor armonización del nivel de extracción de plantas (aforo) a las disponibilidades de un monte mediterráneo. Abreviaturas: A.H.M.Z.: Archivo Histórico Municipal de Zújar. s/n: sin número. Bibliografía. ARNOLD, D. y GUHA, R. (1992): Nature, Culture and Imperialism: Essays on the Environmental History of South Asia. Oxford Univ. Press, New Delhi. BAUER MANDERSCHEID, E. (1980):, Los Montes de España en la Historia. Madrid. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura BALBOA, X. (1980) :, O monte en Galicia. Vigo, Ed. Xerais. BERKES, F. y FOLKE, C.: “Linking Social and Ecological Systems for Resilience and Sustainability “ en Berkes,F. (ed.): Linking Social and Ecological Systems, Cambridge,Cambridge University Press, 1998, pp, 1-25. CARABIAS, J., PROVENCIO, E y TOLEDO, C (1995): Manejo de Recursos Naturales y Pobreza Rural. México D.F. Fondo de Cultura Económica-Universidad Nacional Autónoma de México. CLAYTON,M. H. Y RADCLIFFE, N.J.: Sustainability. A system approach. Washington, Westview Press, 1996. DE DIOS, S. Et al (eds, 2002): Historia de la Propiedad en España. Pasado y Presente. Centro de Estudios Registrales. DEAN, W. (1995): With Broadax and Firebrand. The Destruction of the Brazilian Atlantic Forest. University of California Press, EEUU. DEL ARCO BLANCO, M. (2004): Las Alas del Ave Fénix. La Política Agraria del Primer Franquismo (1936-1959). Ed. Comares FERNANDEZ PALAZON,G.(1974): El Esparto en España, Estudio Geográfico y Económico. Tesis Doctoral Inédita. Murcia. GARI, J.A. (1999): “Cultivating Amazonia: The Political Ecology of Biodiversity among the Indigenous People of Pastanza” en Gari, J.A. et al (2000): Political Ecology of Biodiversity: Liberation Ecologies in Amazonia, the Andes and Esmeralda Mangroves. GEA (195): “Transformaciones agrarias y cambios en la funcionalidad de los poderes locales en Alta Andalucía, 1750-1950” en Historia Agraria nº 10, Servicio Publicaciones Universidad de Murcia, SEHA, pp. 35-67. GIBSON, C.C et al: People and Forests. Communities, Institutions and Governance. .Masachussets, M.I.T. Press, 2000.
39 Comunicación del Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Granada, 5ª División Hidrológico Forestal del Guadalquivir al Alcalde Presidente de Zújar. AHMZ. Legajo s/n, Correspondencia Oficial,(Documento nº 200) 26-6-1951.
40 El Ayuntamiento de Zújar - carta del alcalde de Zújar con fecha 14/2/1951- ofreció al Distrito Forestal la cantidad económica que se podía percibir por la ejecución del citado aprovechamiento a la vez que solicitaba un precio de tasación ajustado a los ingresos previstos. Este planteamiento fue tomado como referente a la hora de fijar los precios de tasación en las subastas por el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal. AHMZ. Legajo s/n. Correspondencia Oficial (Comunicación de 7/3/1951 al Alcalde de Zújar, Documento nº 200).
28
GILLIS, M. (1992): “Forest Concesion Management and revenue policies” en Sharma, N.P. (ed.): Managing the World Forests. Looking for balance between conservation and development. Kendall/Hunt Publishing company, EEUU, págs. 139-175. GOMEZ DIAZ,D. (1985): El Esparto en la Economía Almeriense. Industria Doméstica y Comercio. 1750-1863. Almería. Diputación Provincial de Almería. GOODLAND,R. : “The Concept of Enviromental Sustainability” en Annual Review of Ecological System, 26 (1996), pp. 49-111 GROOME, H. (1990), Historia de la Política Forestal del Estado Español. Agencia del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid G.E.H.R (1994), “Más allá de la “propiedad perfecta”. El proceso de privatización de los Montes Públicos Españoles (1859-1920)” en Noticiario de Historia Agraria nº 8, Universidad de Murcia, pp. 99-155, G.E.H.R. (1996), “Política Forestal y Producción de los Montes Públicos Españoles. Una visión de conjunto, 1861-1933” en PUJOL, J et al. (ed): Cambio Institucional e Historia Económica. VIII Simposio de Historia Económica. Universidad Autónoma de Barcelona. G.E.H.R.,(1999): “Diversidad dentro de un orden. Privatización, producción forestal y represión en los montes públicos españoles, 1859-1926” en Historia Agraria nº 18, Servicio Publicaciones Universidad de Murcia, SEHA, pp. 129-181. GÓMEZ MENDOZA, J. y MATA OLMO, R. (1992): “Actuaciones Forestales Públicas desde 1940” en Agricultura y Sociedad nº 65, Ministerio de Agricultura, Madrid, pp. 15-64. GONZALEZ DE MOLINA, M. : “Nuevas Hipótesis sobre el campesinado y la Revolución Liberal en los campos de Andalucía” en SEVILA GUZMAN, E. y GONZALEZ DE MOLINA ,M: Ecología, Historia y Campesinado, Córdoba, Col. Genealogía del Poder nº 12, La Piqueta, Ed. Libertarias, 1993, pp. 267-309. GRUPO DE ESTUDIOS DE LA PROPIEDAD COMUNAL (2004): “La devolución de la propiedad vecinal en Galicia, 1960-1985). Modos de Uso y Conflicto de propiedad” Historia Agraria nº 33 Servicio Publicaciones Universidad de Murcia, SEHA, pp. 107-131 HOLLING,C.S.: “Science, Sustainability and resource management” en Berkes,F. (ed.): Linking Social and Ecological Systems, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 342-362. JIMENEZ BLANCO,J.I.(1985):"Introducción" en Garrabou,R.; Barciela ,C. y Jiménez Blanco,J.I.(eds.): Historia Agraria de la España Contemporánea.Tomo 3:1900-1960 Barcelona. Ed. Crítica. Grijalbo, págs. 9-142. - (1986): La Producción Agraria en Andalucía Oriental,1874-1914. Madrid. Universidad Complutense. - (1991a): "Los Montes de propiedad pública (1833-1936)" en F. Comín y Martín Aceña, P.: Historia de la Empresa Pública en España. Madrid. Espasa Calpe ed. - (1991b): "Los Montes Públicos en la España Contemporánea: la cara oculta de la propiedad" en Noticiario de Historia Agraria , nº2 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, págs. 27-35. - (1994): "Presente y Pasado del monte mediterráneo en España" en Sánchez Picón, A. (ed.): Agriculturas mediterráneas y mundo campesino. Cambios históricos y retos actuales. Instituto de Estudios Almerienses, págs. 111-134. JORDANA MORERA,J. (1992): Algunas Voces Forestales. Madrid. Col. Clásicos. M.A.P.A./ICONA KLOOSTER,D.J. (1997): Conflict in the Commons. Commercial Forestry and Conservation in Mexican Indigenous Community. University of California Press. MARTIN, E. Y FERNANDE, S. (1977): Cultivo de Lavandas. Estación Experimental Zaidín/CSIC/Caja General de Ahorros de Granada. MASERA,O. et al. (1999): Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales. El marco de Evaluación MESMIS. Ed. MundiPrensa, GIRA e Instituto de Ecología, UNAM, México. MORALES HERNANDEZ, A. J. (1995): “Cultivo y Aprovechamiento de Plantas Aromáticas en la Comunidad Valenciana” en Cuadernos de Geografía nº 57, Departamento de Geografía, Universidad de Valencia, pp. 55-70.
29
ORTEGA SANTOS, A.: Formas de Propiedad y Gestión de los Montes Públicos: la desarticulación de la propiedad comunal en la Comarca de Baza, siglo XVIII-XX. Tesis Doctoral, Granada, Universidad de Granada, 1999 Ortega Santos, A. (2002): La Tragedia de los Cerramientos. Desarticulación de la Comunalidad en la Provincia de Granada. Fundación Instituto de Historia Social-U.N.E.D.-Fundación Francisco Tomás y Valiente. OSTROM, E.: “Revisiting the Commons. Local Lessons, Global Challenges” en Science vol. 2,American Asociation for the advacement of science, New York, 1999, pp. 278-282; OSTROM,E.: “Reformulating the Commons” en Burguer, J. Et al (ed.): The Commons Revisited. An American Perspective. Washington, Island Press, 2000 PELLIN, P.P. (1996): “Las “calderas” del reino de Granada: alambiques y alquimia tradicional” en Fundamentos de Antropología nº 4-5,C.I.E. “Angel Ganivet”/Exma. Diputación Provincial de Granada, pp. 135-170. PRIMACK, R. (ed): La Selva Maya. Conservación y Desarrollo. Mexico D.F., Siglo XXI ed, 1999. RICO BOQUETE, E.: Política Forestal en Repoboacions en Galicia (1941-1971) Santiago de Compostela, Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela, nº 187, 1993 ROBLEDO, R.: Economistas y Reformadores Españoles. La Cuestión Agraria. Madrid, Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993. SANCHEZ PICON,A.(1992): La Integración de la Economía Almeriense en el Mercado Mundial (1778-1936).Cambios Económicos y Negocios de Exportación.Almería. Instituto de Estudios Almerienses. J. SANZ (1985), “La Historia Contemporánea de los Montes Públicos Españoles, 1812-1930” en GARRABOU, R. y SANZ FERNANDEZ, A. (ed.): Historia Agraria de la España Contemporánea, Vol. 2: Expansión y Crisis (1850-1900), Ed. Crítica/Grijalbo, Barcelona, pp. 193-229 SHARMA, N.P. (1992): “A Global Perspectiva on Forest Policy” en Sharma, N.P. et al (ed.): Managing the World Forest. Looking for Balance between conservation and development. Kendall/Hunt Publishing Company, EEUU, pp. 17-33. (1986), “La Historia Contemporánea de los Montes Públicos Españoles,1812-1930. Notas y Reflexiones II” en GARRABOU, R. y SANZ FERNANDEZ, A. (ed.): Historia Agraria de la España Contemporánea, Vol 3: El fin de la Agricultura Tradicional (1900-1960). De. Crítica/Grijalbo, pp. 142-171 SCOTT, J. (1998): Seeing like a State. How to Certain Schemes to improve the human condition have failed. New Haven, EEUU, Yale University Press. SEBASTIAN AMARILLA, J.A. Y URIARTE AYO, R. (eds. 2003): Historia y Economía del bosque en la Europa del Sur (siglos XVIII-XX) Monografías de Historia Rural, Seminario de Historia Agraria. SMILL, V. (1993): Global Ecology. Enviromental Change and Social Flexibility . Routledge Press. EEUU TOLEDO, V.: “La Racionalidad Ecológica de la Producción Campesina” en SEVILLA GUZMANZ,E. y GONZALEZ DE MOLINA,M. (ed): Ecología, Campesinado e Historia. Córdoba, Colección Genealogía del Poder, Ed. La Piqueta, 1993, pp. 197-219