“Gastronomía y frustración; cocina e intimidad. Una lectura culinaria de La luna en el espejo,...
-
Upload
unimarconi -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of “Gastronomía y frustración; cocina e intimidad. Una lectura culinaria de La luna en el espejo,...
16
Giuseppe Gatti1
Università La Sapienza – RomaUTIU – Università TELEMATICA Internazionale UniNettuno – Roma
GASTRONOMÍA Y FRUSTRACIÓN; COCINA E INTIMIDAD.UNA LECTURA CULINARIA DE “LA LUNA EN EL ESPEJO”, GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO DE JOSÉ DONOSO Y SILVIO CAIOZZI2
Resumen: El presente estudio analiza la relaciónexistente entre el papel central de la alimentación en untexto ficcional y las modalidades de representación de lasdinámicas de interrelación en una trama cuyos personajes seven obligados a compartir un espacio físico cerrado. Eltrabajo se concentra en el guión cinematográfico redactado amediados de la década del ochenta por el narrador másrepresentativo de la literatura chilena del Boom, José Donoso(Santiago de Chile, 1924–1996), y el cineasta chileno SilvioCaiozzi (Santiago de Chile, 1944), galardonado en festivalesinternacionales y director de la que la crítica consideracomo la mejor película chilena de todos los tiempos, Juliocomienza en Julio (1977).
El objetivo del ensayo consiste en una lecturainterpretativa que ponga de relieve aspectos de la narraciónfílmica vinculados con el cultivo de los procesosgastronómicos. La estructura del texto se compondrá de tres1Dirección de contacto: [email protected] acceso al guión original ha sido posible gracias a la disponibilidad ycortesía del maestro Silvio Caiozzi, con quien mantuve un intercambioepistolar transoceánico durante la primavera europea de 2012. En uncorreo con fecha 22 de marzo de 2012, el director chileno me enviaba eltexto de los diálogos elaborados con José Donoso y escribía: “EstimadoDr. Giuseppe Gatti: Junto con saludarlo, le envío mis felicitaciones porel trabajo que está realizando en un tema tan interesante como la "Comiday bebida en la lengua española, cultura y literaturas hispánicas". Nos esgrato enviarle en documento adjunto la lista de diálogos de nuestrapelícula La Luna en el Espejo. Deseándole el mayor de los éxitos con suproyecto y esperando tener la posibilidad de leer la sección relativa anuestra película, le envío mis más afectuosos saludos. Atentamente.Silvio Caiozzi”. Al tratarse de una versión de uso doméstico, y que nuncafue publicada, las páginas que se indican entre paréntesis en las citasde la presente investigación hacen referencia al documento original yson, por lo tanto, meramente indicativas.
16
apartados: en la primera sección, a partir del examen de laubicación espacial de la ficción (la ciudad de Valparaíso) yde la geografía doméstica que caracteriza el apartamento enel que se desarrolla la trama, se centrará la atención en elestudio del rol de los procesos de elaboración de la comidacomo actividades capaces de garantizar momentos de relajacióny olvido de las tensiones internas que surgen dentro delespacio clausurado de la vivienda. En este contextoasfixiante, los ritos que caracterizan las dinámicas dealimentación de los tres protagonistas (un anciano, su hijo yla novia de éste) y el espacio mismo de la cocina adquierenlos rasgos de una dimensión paralela, como si la etapa depreparación de los manjares representara una salvacióntransitoria o, al menos, una pausa de distensión dentro delconflictivo entramado relacional.
En la segunda sección se analizará la tensión hacia elmantenimiento de las prácticas y los hábitos tradicionalespertenecientes a un mundo en lenta descomposición quecaracteriza al personaje ficcional más anciano; se pondrá derelieve cómo esta obsesiva conservación de costumbrespretéritas representa un rasgo propio de la literaturadonosiana y se evidenciará la manera en que los co-guionistasconectan esta tipicidad con los detalles vinculados con elmundo de la alimentación.
Finalmente, en el tercer apartado, se examinará el roldel espacio físico de la cocina como ámbito protegido y, almismo tiempo, amenazado por el control obsesivo por parte delprotagonista anciano: este análisis permitirá detenernos enlas dinámicas que involucran la mirada y el poder ejercidopor ésta.
Palabras clave: José Donoso, Silvio Caiozzi, narrativa chilena siglo XX, literatura y cine, cocina.
-----------------------
Todas las cosas que había en la mesa parecían formaspreciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantelnuestros pares de manos: ellas parecían habitantesnaturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en lavida de las manos. [...] cualquiera de ellas echaría los
16
alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos;obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas; y alos cubiertos, a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevarlos pedazos a la boca. (Felisberto Hernández, “El balcon”)
El discurso gastronómico en las páginas literarias
Los procesos de transformación de los alimentosnaturales en la cocina pueden considerarse como la conversiónde los productos de la naturaleza en expresiones culturalesde alcance local e interpretarse, así, como una suerte deprocedimiento de humanización de los alimentos. Dado que laliteratura reproduce, copia, imita o recrea la realidadhumana –o la humaniza– no debería sorprender que la cocina ylas variadas manifestaciones de la elaboración gastronómicaaparezcan con una cierta frecuencia en las literaturas decasi todos los ámbitos culturales, no sólo del mundooccidental3. Si en la cultura japonesa contemporánea sedetecta una presencia notoria de la cocina y la alimentaciónen la producción literaria (una evidencia que puedecomprobarse incluso en los cómics y los manga),estableciéndose así un diálogo a la distancia con laliteratura occidental tanto actual como del pasado, en elmundo hispánico la lectura de obras del Siglo de Oro(Cervantes y Quevedo in primis) testimonia la presencia demenciones constantes y repetidas a comidas y productosalimenticios típicos de la época. La evidencia empíricademuestra que la presencia de la cocina en la producciónliteraria universal de los últimos dos siglos se articulaalrededor de dos vertientes fundamentales: por una parteestaría la “cocina mágica” y, en el otro extremo, la “cocina3 No obstante, esta vinculación no se demuestra siempre tan sólida:puesto que la obra literaria puede seleccionar los fragmentos temporalesde las situaciones que describe, una amplia tipología de ficciones tiendea eliminar toda referencia a los momentos dedicados a la comida, porconsiderarlos periodos poco relevantes y escasamente informativos(equivocadamente, se supone que nada importante ocurre comiendo), o porestimarlos triviales o trivializadores (a partir de la convicción de quelos motivos centrales de la historia narrada no tienen que mezclarse conasuntos exageradamente cotidianos). Se llega hasta el límite de presentara los personajes como no necesitados de alimentación, pues se estima queuna excesiva humanización podría afectar la trama de la ficción.
16
realista”, sin que esta distinción implique la imposibilidadde que existan mezcla de ambas vertientes en algunas obrasliterarias.
En la intensa relación existente entre el cultivo de laalimentación y el ámbito literario hispanoamericano nosparece debido destacar in primis un nombre inesperado, el de laargentina Juana Manuela Gorriti, cuyo volumen Cocina ecléctica(1890) no es sólo un auténtico recetario de platos dedistintas áreas de Sudamérica del siglo XIX, sino también unainmersión en las costumbres alimenticias de tiempospretéritos y a la vez un contacto con el mundo privado dealgunas mujeres patricias que transmiten, a través de recetasy comidas, la visión de la sociedad en la que viven4. Entiempos más recientes, las novelas Como agua para chocolate y Elcelo de los deleites de las mexicanas Laura Esquivel y MarthaRobles vieron la luz contemporáneamente, en 1989, unos pocosaños antes de que la chilena Isabel Allende publicara Afrodita.Cuentos, recetas y otros afrodisíacos (1997), texto que traspasa elumbral de la categoría de simple libro de cocina, poniendocomo centro de la escritura la conexión existente entreolores y sabores de los alimentos y el erotismo, el sexo, lasensualidad y el valor afrodisíaco de algunos manjares.Asimismo, la ciudad de La Habana en los años anteriores a laRevolución que Zoe Valdés retrata en su novela Te di la vida entera(1996) es un lugar donde los sentidos estallan: olfato, gustoy oído acompañan el placer corporal que se incorpora demanera natural al mundo femenino. En el texto, la cocina es
4 En los últimos años la crítica literaria ha llevado a cabo una labor derescate del texto de Juana Manuela Gorriti: en 1999, la argentina MaríaRosa Lojo se ocupó de la edición y de la redacción del prólogo de lanueva edición del libro, publicado en Buenos Aires por Aguilar. EnItalia, en su artículo “Il desco e la lingua” Ilaria Magnani define elvolumen de Gorriti como un sabio “uso simbolico del sapere gastronomico”(Magnani 2007: 91), subrayando cómo la autora de Cocina ecléctica haelaborado un texto que “con finezza intellettuale... e senza nostalgie,propone contemporaneamente un innovativo ruolo femminile ed una visioneunitaria e transculturale del costituendo stato argentino” (Magnani 2007:91) [con sutileza intelectual … y sin nostalgias, propone al mismo tiempoun rol femenino innovador y una visión unitaria y transcultural delestado argentino que estaba entonces constituéndose” (la traducción esmía)].
16
el espacio que permite la satisfacción del cuerpo y unapercepción sensorial tan delicada que limita con el placersexual.
En la literatura en lengua española producida en elViejo Continente merece sin duda una mención la extensaproducción de novelas y tratados que el escritor catalánManuel Vázquez Montalbán ha producido a lo largo de sutrayectoria, entre cuyos títulos destacan: La cocina catalana: elarte de comer en Cataluña, 1979; Las Cocinas de España: Cataluña;Extremadura; Galicia; Valencia, 1980; Recetas inmorales, 1981; Misalmuerzos con gente inquietante, 1984; Contra los gourmets, 1985.Volviendo al subcontinente americano, la uruguaya CarmenPosadas publica en el año 2008 Hoy caviar, mañana sardinas, unadivertida novela-recetario construida por la autora y suhermano Gervasio a partir de las anécdotas y las recetas quela madre de ambos había ido recopilando en un cuaderno, conel proyecto de redactar un libro de cocina que finalmentenunca vio la luz. Dando un paso atrás hacia el período de lasvanguardias históricas, en el ámbito literario chileno cabríaseñalar la importancia del relato de Manuel Rojas “Un vaso deleche” que se publicó en 1927, en el que la generosidad de unamujer dueña de una lechería salva de la más absolutadesesperanza a un joven marinero, cuya hambre es aplacada porun vaso de leche y unas vainillas.
Volviendo a la distinción entre cocina mágica yrealista, en las narraciones construidas alrededor de laprimera, los elementos que predominan suelen coincidir con eldominio de la brujería, la tradición esotérica y lamitología. De esta primera tipología de cocina –a la que seatribuyen poderes sobrenaturales y que se considera capaz deproducir efectos especiales en los personajes novelescos–surgen posteriormente la cocina didáctica y la medicinal, y –sobre todo– la cocina educativa y curativa. Si el ser humanoes un producto de su alimentación, también el personajeficcional lo es. De esta manera, la obra literaria muestralos efectos balsámicos, curativos, antidepresivos ysociabilizadores de la cocina: los protagonistas de laficción se obsequian y homenajean con la comida, se curan, sehalagan, se autocelebran y festejan alrededor de un alimento
16
o durante la fase de su preparación; la comida se convierteen un bálsamo, un serenamiento lenitivo y consolida su valorcohesivo en tanto genera ocasiones de sociabilidad.
Una de las peculiaridades más específicas de las páginasliterarias que se concentran en la cocina –sobre todo la detipo realista– y de los modelos de alimentación que describenconsiste en sufragar la definición de los rasgoscaracterísticos de los personajes novelescos: lassingularidades y los detalles exclusivos de cada elaboracióngastronómica se transforman en herramientas clave paracalificar el nivel socioecónomico y cultural de losprotagonistas. La cocina no sólo acompaña al héroe como otrode sus atributos sino que puede delatar incluso aquellosrasgos que éste pretende ocultar: de este modo, la comidaacaba vinculándose a la forma de ser de cada personaje comosi se tratara de un atributo humano más5. No es infrecuenteque la celebración literaria de grandes banquetes,indigestiones colectivas y atiborramientos descomunalesconviertan a la comida y a las modalidades de alimentación enlos verdaderos protagonistas de la historia narrada, como sedesprende –por ejemplo– de los festejos pantagruélicosdescritos por François Rabelais (1494-1553) en los que losprotagonistas no son crueles ogros, sino gigantes bondadososy glotones (el gigantismo de sus personajes permite aRabelais describir escenas de festines burlescos y hacer quela infinita glotonería de los gigantes dé lugar a numerososepisodios cómicos, centrales en la historia). El protagonismoque la comida detiene en cierto tipo de narraciones hace quese despliegue frente al lector una muestra ostensible ydetallada de los manjares que caracterizan la celebración delos banquetes; esta abundancia casi orgiástica permite hacerhincapié en las relaciones entre comida y literatura erótica–como otra exhibición más de los placeres humanos–, o en el5 No es casual, en este sentido, que la relación con la comida hayagenerado a lo largo de la historia literaria universal a tipos depersonajes como el glotón, el gorrón, el vividor y –en menor medida, ymás recientemente– el anoréxico y el bulímico. No es irrelevante observartambién cómo la comida suele identificarse con rasgos muy personales delpersonaje, al punto que es capaz de evocar, a partir de su olor y susabor, su dimensión interior.
16
vínculo entre alimentación y canibalismo, donde deseoalimenticio, tensión erótica y pulsión destructiva confluyen.Por un lado, la comida excita y –en los momentos de goce– escapaz de apaciguar los dolores y templar los sufrimientos delos personajes, ayudándolos a alcanzar un estado aglutinante,de profunda unión de los sentidos y/o de fusión solidaria. Noobstante, los procesos vinculados con la alimentación puedenrepresentar también el origen del terror y el sufrimiento:del simple miedo de pasar hambre, el personaje puedeexperimentar el terror estremecedor de ser comido6.
Estas reflexiones preliminares permiten introducir eltexto literario que constituye el centro de nuestro análisisy examinar de qué manera los elementos vinculados con laalimentación sustentan la estructura narrativa de la obra. Elmotivo de la comida en La luna en el espejo representa una suertede presencia silenciosa en una trama que –aparentemente– seconstruye sobre otros motivos narrativos. En uno de loscerros de la ciudad de Valparaíso, Don Arnaldo (interpretadopor Rafael Benavente en la versión cinematográfica realizadapor el director Silvio Caiozzi), un anciano marino enfermo,vive encerrado en su casa, frustrado por la imposibilidad dedivisar el mar desde sus ventanas, a causa de otros edificiosque obstruyen la panorámica hacia la bahía. El hombrecomparte este espacio doméstico con su hijo, El Gordo(Ernesto Beadle en la película), quien se ocupa de cuidar alviejo padre. Don Arnaldo controla con rigor y una cierta
6 Uno de los espacios ficcionales en los que la alimentación tiene mayorprotagonismo es la literatura infantil, en la que la comida no sólo tomaun protagonismo absoluto sino que se apropia del título. Tan importantees la presencia de la comida en este ámbito que es posible dividir a lospersonajes en dos categorías: los sujetos activos (los que comen) y lospasivos (los que son comidos). De allí que la comida puede relacionarsecon amenazas terroríficas (“si no comes todo, te come el lobo”). Estaposibilidad remite a la observación de que cada cultura tiende autilizar la literatura infantil como herramienta didáctica para educaren la mesa. Así, la cultura anglosajona apunta a que los niños y niñas seeduquen según una dieta austera que condena el mucho comer como causa dedebilitamiento del carácter: esta convicción dio lugar al tópico delgordito caprichoso que sigue viva todavía en la literatura para niños delmundo anlosajón, en contraste con la idea de superalimentación de lasculturas mediterráneas para que los niños se hagan fuertes.
16
dosis de severa agresividad todo lo que ocurre en la casagracias a una gran cantidad de espejos que se encuentrancolgados en las paredes de todos los cuartos, cocinaincluida, y cuya presencia se debe –en principio– a lanecesitad ineludible del anciano de mirar el mar y el cielodesde su cama7. Mientras El Gordo, extenuado a causa delexecrable y sombrío caracter paterno, se ve obligado areconocer que la muerte de su enfermo padre representaríapara él una liberación, su vecina Lucrecia (GloriaMünchmeyer), una viuda cuarentona, comienza a visitar confrecuencia la casa de los dos hombres. La presencia de lamujer en el departamento –que durante años había sido unreducto únicamente masculino– desata una serie dedesencuentros entre sus habitantes y llega a su cumbre cuandoLucrecia empieza a frecuentar más asiduamente al Gordo,entablando un principio de relación con él a escondidas deDon Arnaldo: los intentos por parte de los dos enamorados desustraerse a la miradas curiosas del anciano hacen que ésteperciba que su hijo se esté escabullendo de su férreo controlpaternal por culpa de la mujer.
La mirada omnipresente de don Arnaldo, al ejercersemediante el juego de reflejos cruzados de los espejos quecuelgan de las paredes del apartamento, parece multiplicarse–a los ojos del Gordo– en varias instancias observadoras:tanto el hijo del anciano marino como Lucrecia necesitanemanciparse de su rol de “objeto observado”, sustrayéndose –através de la evasión en la cocina– a la inquisitoria miradade don Arnaldo, el “sujeto observador”. La concentración delcontrol visual de éste hacia los espacios domésticos a losque el Gordo y Lucrecia se dirigen puntualmente enlaza conlas dinámicas de la observación que Donoso desarrolla en
7 Significativamente, uno de los raros instantes en los que don Arnaldoabandona su áspera dureza e interrumpe momentáneamente los reprochescontinuos a su hijo coincide con la circunstancia en que, desde su cama ygracias a la dinámica visual de espejos cruzados, divisa la luna:
PAPA: ¡Maravilloso! ¡Vengan!.GORDO: ¿Qué pasa, papá?PAPA: ¡Vengan a ver! ¡Apúrense, niños!LUCRECIA: ¿Qué cosa?PAPA: ¡La luna reflejada en el espejo! (Donoso, Caiozzi, 20)
16
obras anteriores. En particular, en El jardín de al lado (1981), elacto de mirar constantemente hacia un reducto inaccesible yprohibido (el jardín de los vecinos, percibido como espacioprivado y blindado) es el tema dominante del relato y alude,según la interpretación de Claudia Hammerschmidt, a “laobservación y persecución desorientadas y desorientadoras deun objeto descentrado que se sustrae a la mirada posesiva”(Hammerschmidt 2004: 135).
A partir del año de publicación de su primera novelaCoronación (1957), el mundo de la ficción que José Donoso hapropuesto a sus lectores se ha caracterizado por la aguda ydespiadada representación de una clase social constantementepuesta en relación con la decrepitud, lo enclaustrado, lamonstruosidad física y moral (sobre todo en El obsceno pájaro de lanoche, 1970) y la inhibición emocional8. El gran desafío delescritor consistió justamente en conseguir que esteimaginario sombrío, agobiante y tóxico pudiera validarsefrente a su público y convertir sus obsesiones en materialnarrativo socialmente significativo. El plurigalardonadocineasta santiaguino Silvio Caiozzi (1944-), también directorde cine publicitario y productor, al sentir una gran afinidadcon ese universo claustrofóbico volcado hacia la deformaciónde la realidad y la descripción minuciosa del fin de unaclase y de una raza, ha incursionado en variadas ocasiones enla literatura donosiana, adaptando al cine cuentos y novelasde la producción del escritor: Historia de un roble solo (1982),
8 José Donoso Yáñez (Santiago de Chile, 1924-1996), máximo representantede la Generación del ‘50 chilena y Premio Nacional de Literatura en 1990,es autor de una obra amplia y simbólicamente compleja que incluye: Veraneoy otros cuentos (recopilación de siete cuentos, 1955); Coronación (novela,1957); El charleston (recopilación de cinco cuentos, 1960); El lugar sin límites(novela, 1965); Este domingo (novela, 1966); El obsceno pájaro de la noche(novela, 1970); Historia personal del boom (memorias, 1972); Tres novelitas burguesas(recopilación de tres nouvelles, 1973); Casa de campo (novela, 1978); Lamisteriosa desaparición de la marquesita de Loria (novela, 1981); El jardín de al lado(novela, 1981); Poemas de un novelista (poesía, 1981); Cuatro para Delfina, 1982,recopilación de cuatro novelas breves; La desesperanza (novela, 1986);Taratuta y Naturaleza muerta con cachimba (novelas breves, 1990); Donde van a morirlos elefantes (novela, 1995); Conjeturas sobre la memoria de mi tribu (memoriasficcionalizadas, 1996); El mocho (novela, edicón póstuma, 1997); Lagartija sincola (novela, edición póstuma, 2007).
16
Coronación (2000), Cachimba (2004, basado en la novela breveNaturaleza muerta con Cachimba). Mientras en los casos citados, laversión cinematográfica consistía en una visualización de laobra literaria –algo que ha hecho, según algunos críticos,que las películas de Caiozzi sean más unas aproximaciones queobras autónomas y expresivamente independientes9– el procesode creación de La luna en el espejo se sustrae a este posiblepeligro, y nace como un guión original concebido para el cinea mediados de los años ochenta, cuando el narrador y elcineasta coescribieron el guión de la película10.
La lectura metafórica que suele caracterizar lainterpretación de la obra –guión y versión cinematográfica–tiende a detenerse en una asociación simbiótica entre elpersonaje del oficial de la Marina (anciano,arterioesclerótico, exigente y acostumbrado a liderar) y ladictadura militar, al mismo tiempo que ubica a los dosjóvenes en el rol del hombre y la mujer chilenos comunes,sometidos a la arbitrariedad, los abusos y las iniquidadesdel sistema dictatorial, cuya tiranía y despotismo sereflejan en las continuas reclamaciones de don Arnaldo y enla perentoriedad de su control maniacal sobre el hijo y supareja. Entre muchos otros indicios, uno en particular –enlas páginas finales del guión– confirmaría esta exégesis: setrata del momento en que los coautores describen unaacometedora enunciación que don Arnaldo dirige a su hijo y a
9 Grandes narradores hispanoamericanos como Jorge Luis Borges, GabrielGarcía Márquez y Juan Rulfo se dedicaron a la redacción de guiones decine que fueron filmados, proyectados y rápidamente cayeron en el olvido,porque las películas resultantes de sus trabajos no siempre fueronlogradas. Si es un hecho que un buen guión no necesariamante es garantíade una buena película, es indudable que ninguna buena película puederesultar de un mal guión. 10 Estrenada en 1990, la obra ha cosechado críticas positivas alcanzandoun notable reconocimiento internacional y ganando un gran número depremios en distintos festivales: fue galardonada con el premio a la Mejorpelícula en el Festival de Trieste, Italia; obtuvo el premio a la mejordirección en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, Colombia, yel premio especial del jurado en el Festival de Cine de Valladolid; y fuemerecedora del premio más destacado, que se le otrogó en el Festival deVenecia, donde la actriz Gloria Münchmeyer recibió la Coppa Volpi destinadaa la Mejor actuación femenina.
16
Lucrecia, sorprendidos mientras se entretienen con lasmedallas, los galardones y las condecoraciones cosechadas porel marino a lo largo de su trayectoria, custodiadascuidadosamente durante décadas. El anciano se enfrentaviolentamente a los dos, desplegando el arsenal deacusaciones que una ideología ultra-reaccionaria sueledestinar a categorías socioculturales consideradassubversivas y arremetiendo contra la corrupción y ladegeneración de los enemigos de la Patria:
PAPA: “...nada de respeto ni por los héroes ni porla Patria, comunistas degenerados, putas,maricones, basuras. Esto es una mierda. El respetose ha perdido en este país, ‘¿Qué se hanimaginado, maricones?!” (Donoso/Caiozzi, 37).
Pese a representar una modalidad interpretativa muytradicional y de lectura inmediata, la que se concentra ensubrayar el vínculo metafórico entre la tiránica actitud dedon Arnaldo y el régimen instaurado por Pinochet a partir deseptiembre de 1973, no deja de ser acertada. No es casualque, al momento de analizar el conjunto de la produccióndonosiana, Pere Gimferrer –en su prólogo a la ediciónespañola de Coronación– afirme que “hay universos novelescosque impresionan especialmente al lector porque reflejan losfantasmas de una época, sus terrores ocultos, sus ladossombríos” (Gimferrer 1971: 9)
Paralelamente a las anteriores apreciaciones simbólicas,el objetivo del presente trabajo consiste en una glosainterpretativa que ponga en evidencia otros aspectos de lanarración fílmica, basados en el examen de la ubicaciónespacial de la trama, de la geografía doméstica quecaracteriza el apartamento y sobre todo del papel clave quela comida ejerce en la trama. Para aclarar este punto yseguir con nuestro análisis, es forzoso observar cómo ni laestupenda ambientación entre el puerto y los cerros deValparaíso, ni las poéticas tomas fotográficas pueden impedirque el guión, y la película, impongan una serie de visionesagobiantes sobre un universo desagradable y apesadumbrado que–pese a no llegar a los extremos de deformidad y repugnancia
16
de otras obras donosianas–, transmite una sensación constantede ansia y angustia que envuelve la acción.
En este contexto de pesadumbre y agobio, la comida, losritos que caracterizan las dinámicas de alimentación de losprotagonistas y el espacio mismo de la cocina adquieren losrasgos de una dimensión paralela, como si la preocupación pordesayunos, meriendas, almuerzos y cenas representara unasalvación transitoria o, al menos, una pausa de distensiónpara los dos personajes más jóvenes. Es así que en laprosecución de nuestro estudio se presentan tres apartadosdedicados respectivamente a:
- La elaboración de la comida como proceso garante derelajación y olvido provisionales.
- La relación entre el mantenimiento de las prácticas ylos hábitos tradicionales pertenecientes a un mundo enlenta descomposición y los detalles vinculados con elmundo de la alimentación.
- El rol del espacio físico de la cocina comomicrocosmos protegido.
a) Elaboración y consumo de alimentos: el poder de distensión de la comida.
El examen de las dinámicas de interacción del tríoprotagónico pone de relieve cómo los tres personajes muestranun grado de conflictos internos y contradiccionesexistenciales que los convierten en seres vulnerables –cadacual a su manera– sumergidos en el microcosmos asfixiante yenrarecido en que desarrollan sus vidas insustanciales. Ennada estas existencias sofocantes resultan suavizadas por laatención de la cámara hacia los poéticos detallesfotográficos que –con delicadeza y finura– se concentran enpormenores del paisaje, doméstico y sobre todo urbano, casi ala manera de un post-pointillisme cinematográfico11.
11 Además de la atención al detalle, construida a la manera deSignac o Seurat, a nivel visual, se aprecian en la versióncinematográfica algunas escenas de elevada intensidad lírica comopor ejemplo la huída del anciano al final de la historia y sudigna bajada nocturna hacia el puerto por uno de los antiguosascensores urbanos. Una notable vibración expresiva se asoma en la
16
Los conflictos internos nacen, como se ha adelantado, porlas actitudes autoritarias e imperativas de don Arnaldo, untalante que ha impulsado a la crítica a consagrar como únicalectura viable la que subraya la ya mencionada asociaciónanciano-dictadura. Paralelamente a esta interpretación, nosparece relevante contemplar otra exégesis que se detiene enla obsesiva atención que Donoso dirige al mundo de losancianos, a menudo representados en sus novelas y cuentoscomo una suerte de axis mundi. En la producción literaria delescritor chileno, las grandes casonas familiares seconvierten en templos que suelen estar identificados con unorden inmutable que es el “orden de los abuelos”, así como seevidencia –por ejemplo– en Este domingo, novela en que la llegadaa la casa de los abuelos es para los nietos parteirrenunciable “de un rito dominical que se cumple como unceremonial. [...] El espacio feliz de la identidad estáconfigurado: hay un orden, por lo tanto hay confianza” (Aínsa1986: 433).
En La luna en el espejo sigue habiendo una representación que sereconoce como identitaria de las idiosincrasias donosianas yla estructura misma del apartamento está pensada ydimensionada para que don Arnaldo pueda ejercer una posesiónsobre los objetos y las personas que la habitan. Sin embargo,el orden que irradia de la presencia del anciano no organizael espacio doméstico a la manera de un mundo sosegado, ni elsentido de la presencia del marino coincide con lapredisposición de un cuerpo múltiple y acogedor, que seextiende benigno por toda la casa, listo para integrar y unira los miembros de la familia. Por el contrario, y pese a quesu figura sigue siendo carismática a los ojos de su hijo y deLucrecia, el anciano es un “centro” que emana un ordenestricto y esparce por los ambientes domésticos un dominioque los demás se ven obligados a aceptar como válido. Estalectura de la figura despótica y autoritaria de don Arnaldopermite enlazar el guión con la novela donosiana Coronación(1958), en la que el rol protagónico vuelve a ser atribuido aun anciano, en este caso a Elisa Grey de Abalos: la viejaseñora, que muestra evidentes rasgos de locura (no olvidemos
secuencia dejando lugar a una emoción.
16
que también don Arnaldo es un hombre enfermo, condenado a unacasi total inmobilidad, y arterioesclerótico) permanececonfinada en una de las habitaciones de la grande casafamiliar. Pese al encierro al que es sometida, misiá Elisasigue ejerciendo su poder sobre los demás miembros de lacasa, de la misma manera que don Arnaldo vuelca su dominiosobre El Gordo y Lucrecia. Así, pese a que el orden de laseñora Elisa “está en crisis, [y] las grietas del mundofamiliar son ya perceptibles, sin embargo, desde la cama,donde yace [...] sigue controlando los movimientos delcaserón, de lo que fuera una vez su imperio” (Aínsa 1986:434-435).
La tradicional asociación entre el mundo de los ancianos yla definición de un “orden familiar válido” que el guión hacepatente y que resulta tan cuestionado en la produccióndonosiana, remite a las obsesiones recurrentes de los iniciosliterarios del escritor chileno: ya en la década delcincuenta, como se ha adelantado anteriormente, el motivo delorden doméstico garantizado por la figura de ancianos abuelosque suelen habitar antiguas e inmensas casonas rodeadas deamplios jardines adquiere una centralidad ineludible, junto alos procesos de rememoración de tiempos idílicosdefinitivamente concluidos. En la novela Coronación, enparticular, la figura de la nonagenaria misiá Elisa encarna,en momentos distintos, un doble rol: primero ejerce el papelde defensora de una estructura familiar consolidada,garantizando paz y protección a los miembros más jóvenes dela familia; y en un segundo momento –al avanzar su enfermeded(arteriosclerosis celebral)– se convierte en un despojohumano, destinada a una completa inmovilidad y cada día másagresiva, pobre vestigio de un pasado pretérito cuyos fastoslas nuevas generaciones son incapaces de reproducir sinorememorándolos. Así, en la novela, el nieto de misiá Elisa,don Andrés, vuelve con la memoria a los años dorados del augefamiliar: “Andrés recordaba a su abuela en otros tiempos.¡Tan armoniosa entonces, tan diestra y callada! Toda la casahabía respirado serenidad en aquella época, lo que tocaba ibaadquiriendo orden y sentido” (Donoso 1971: 23). Aflora en laspáginas donosianas el contraste inevitable entre un pasado de
16
armonía, equilibrio y paz y un presente en que el carácter dela enferma se hace cada día más violento y provocador: unesquema contrastivo que el guión de La luna en el espejo reproducey que funda sus cimientos en la escritura de Coronación, en ladescripción del derrumbe de la tranquilidad doméstica causadopor la vejez y la enfermedad de misiá Elisa: “Ya no existíapaz en la casa. Las escenas fueron haciéndose cada vez másfrecuentes y más vergonzosas. ... Era como si una nube deinmundicia hubiera invadido el campo de visión de misiáElisita, una nube que ahogara el crecimiento recto de lascosas, que las obscureciera privándolas del derecho a luz, aaire, envenenado las raíces de todo lo simple y lo cotidiano,destruyendo” (Donoso 1971: 26).
En La luna en el espejo, eludirse del control autoritario de donArnaldo, y sobre todo desvincularse de un orden estrictodonde las dimensiones y las distancias están pensadas paraque cada objeto tenga su lugar y cada movimiento seamonitoreado, se convierten para el Gordo en una obsesión a laque es imposible sustraerse. El único paliativo viable seconcreta bajo la forma de una dedicación constante a losplaceres de la alimentación. Así, a la comida se le otorga nosólo el rol esencial de mera herramienta de nutrición, sinotambién de descanso mental, desahogo y alivio. En el guión,la invitación dirigida por el Gordo a Lucrecia para que sequede almorzando en la casa paterna adquiere los rasgos de unintento de construcción de un micromundo paralelo, disimuladobajo el oropel de una simple invitación debida a la mutuacortesía entre vecinos. Así se desarrolla el breve diálogo:
GORDO: Yo creo, yo creo Lucrecita que no va adecir nada si yo la invito a comer esta noche.LUCRECIA: Ay, él se pone tan contento cuandousted cocina cosas ricas.(Donoso, Caiozzi, 4).
Sometido al control riguroso y autoritario de don Arnaldo,y agotado de vivir bajo los caprichos de un padre tandictatorial, el Gordo percibe su existencia como un encierroobsesivo, como si se viera condenado a vivir aislado del“centro” (es decir, el espacio urbano), marginado en un
16
entorno reducido y casi incomunicado. El aislamiento socialdel personaje se transforma pronto en una degradación de susposibilidades de contacto con el mundo alrededor,confinándolo en una suerte de “isla virtual”. La hora de lalibertad, o de la fuga definitiva, no se vislumbra en elhorizonte de las posibilidades cercanas del protagonistaficcional y su deseo de desprenderse de esa insularidadartificial remite a una cierta corriente de la literaturacubana, que incluye el poema de Virgilio Piñera “La isla enpeso”12 y la novela de Reinaldo Arenas El color del verano o NuevoJardín de las Delicias (1991), algunos de cuyos motivos Arenasrecupera de los versos Piñera. El poema de este último, enparticular, relata los intentos de los habitantes de alejarsede la plataforma insular cubana mediante un incesante roer delos cimientos de la isla, bajo el nivel del agua. Para loshabitantes de Cuba representados en el poema, no hay partedel cuerpo humano que permita la huida: no es posiblesustraerse a la condición de encierro usando la fuerza de losbrazos, ni la velocidad de las piernas, ni la resistenca delos pulmones; la salvación se puede conseguir sólo mediantela boca. Los cubanos de los versos de Piñera “cansados devivir bajo los caprichos del dictador y ante la imposibilidadde sortear con vida un mar de tiburones y agentes de laSeguridad, deciden roer con los dientes –los instrumentos detrabajo están bajo el control del Estado– la plataforma de laisla para hacerla derivar con los mares” (Esteso Martínez2005: 215). Del mismo modo, en La luna en el espejo, laposibilidad del Gordo de desvincularse del severo ordenpatriarcal y del monitoreo de todo movimiento no puedenconstruirse alrededor de una rebelión abierta a la dictaduradoméstica instaurada por don Arnaldo: en su caso, de formaparecida a lo que ocurre con los “insiliados” cubanos dePiñera, una forma de huida “tradicional” no seríarazonablemente viable. Así, el proceso mismo de alimentaciónse convierte para el Gordo en una modalidad de toma decontacto del cuerpo encerrado con la fisicidad de lo que12 El poema citado forma parte de la recopilación de versos La isla en peso.Obra poética, que Piñera publicó en su primera edición en La Habana en 1943y que fue nuevamente impreso en 1998, siempre en la capital cubana, porEdiciones Unión.
16
procede del exterior de la casa-isla. La introducción de lacomida en el cuerpo implica la colaboración necesaria delengua y dientes, convirtiendo la boca en “uno de los lugaresde pasaje y comunicación del cuerpo discontinuo con lacorporeidad de su entorno. Los roedores [de Piñera y Arenas]se sumergen y agotan la resistencia de la tierra, gastan yquitan poco a poco la dureza de las piedras, cortan y ahuecancon minuciosidad amorosa la base que los sujeta. La furia«roedora» los libera” (Esteso Martínez 2005: 215)13.
Trasladando el mensaje metafórico a la vida cautiva quelleva el Gordo, ¿en qué manifestación se expresa en él elacto de roer descrito por Piñera y Arenas? En la tramaconcertada por Donoso y Caiozzi, frente a las agresionesverbales (y, puntualmente, físicas) de don Arnaldo, el Gordoy Lucrecia tratan de concentrar en el espacio de la cocinaenergías positivas asociadas a los placeres de la preparaciónde la comida: el disfrute de las fragancias de los manjares yel placentero intercambio de recetas, tanto las familiarscomo las aprendidas de la radio, funcionan como toma decontacto corpórea y como ruptura de la continuidad de larutina doméstica. La fuerza catalizadora de la pasióngastronómica es tan vehemente que incluso fantasean sobre laposibilidad de abrir un restaurante en uno de los cerros deValparaíso:
LUCRECIA: ¿Qué piensa, a ver?GORDO: No sé, se me olvida en este momento,pero... son cosas que me gustaría hacer alfuturo.LUCRECIA: Como poner un restaurant, porejemplo.
13 Puesto que en la obra ficcional de Donoso las figuras grotescas guardanuna relevancia central, nos parece relevante subrayar cómo Mijail Bajtin,en su ensayo La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, al analizar lasmanifestaciones del grotesco, sostiene que “para lo grotesco, la boca esla parte más notable del rostro. La boca domina. El rostro grotescosupone de hecho una boca abierta, y todo lo demás no hace sino encuadraresa boca, ese abismo corporal abierto y engullente” (Bajtin, 1994: 79).
16
GORDO: ¿Y por qué no? Se imagina un restaurantde mariscos aquí en Valparaíso, se llenaría degente.LUCRECIA: Con lo bien que cocina usted,Gordito, sería millonario.(Donoso, Caiozzi, 30).
Los dos protagonistas consolidan su complicidad y exploranla naturaleza de sus sentimientos gracias a la mediación delos sentidos involucrados en el proceso de creacióngastronómico. El poder vivificador de los afectosdesarrollado por el acto de cocinar y el surgimiento de unasensibilidad común del paladar remiten al texto ya mencionadoEl celo de los sentidos, de Martha Robles, según la que “el amor ycocinar dependen de [...] los ingredientes, de pacienciainmutable, de cierta finura olfativa y de sensibilidad parapercibir las texturas, esa urdimbre de goces hilados consecreta mesura” (Robles 1989: 4).
b) Tradiciones culinarias y cultivo de las tradiciones.
Ya se ha observado que las posibilidades de encuentrosentre el Gordo y Lucrecia se reducen en la casi totalidad delos casos a los breves diálogos susurrados que ocurren en elespacio cerrado del apartamento que don Arnaldo comparte consu hijo: como se ha visto, el pretexto para que la mujerpermanezca en la casa reside a menudo en invitaciones acompartir la fase de preparación de la comida y, después, lamesa doméstica. El guión se tambalea, así, entre momentos deintensa confrontación antagónica entre el anciano marino y suhijo, y otros en los que la comida desempeña (o trata dehacerlo) un rol de mediación entre las dos partes. A partirde las reflexiones de Francisco José López Alonso, según elque “comer juntos es quizá el modo más antiguo de alegrarse yhacer fiesta. El hecho de compartir la comida implica ya unvínculo de unión y ese vínculo queda reforzado cuando algo,un animal, un mismo pan, pasa a todos los comensales. Todoslos que lo han saboreado, están ahora relacionados a travésde ese alimento” (López Alonso 2005: 370), nos parece que en
16
el caso de La luna en el espejo esta reflexión puede dar lugar ados vertientes de análisis comportamental:
a) en un primer plano, esta participación común a un ritofamiliar de unión podría extenderse también a la faseprevia a la consumición de la comida. La complicidadsalvífica que se establece entre Lucrecia y el Gordo seconsolida en la etapa de gestación del almuerzo o de lacena: la elección de los productos, el intercambio delas recetas, las conversaciones acerca de la cantidad deingredientes a utilizar para un plato especial (se verámás adelante la centralidad en el texto de la empanada deloco) se convierten en otros tantos momentos de conexióncómplice, como si los dos personajes trataran defortalecer el lazo que los une para contrarrestar laagresividad imperiosa de don Arnaldo;
b) por otro lado, la presencia de Lucrecia dentro delreducido núcleo familiar permite vislumbrar también lacreación de una dinámica interna que remite a unaposibilidad teórica de conciliación; eso es, establecertreguas momentáneas con don Arnaldo mediante el ritocomún de la comida. El hecho de comer juntos podría serinterpretado como una suerte de “ceremonia paracomulgar”, una celebración laica para instaurar unvínculo de unión si no entre los tres, al menos entrepadre e hijo. Esta voluntad de implantar una armoníabasada en compartir el tiempo de la comida (preparacióny consumo) conecta con las reflexiones de López Alonsoen tanto que “no hay imagen más representativa de lafamilia, la comunidad base de nuestra sociedad, que lade todos sus miembros sentados alrededor de la mesacomiendo y bebiendo. Y más familia se es cuantas másveces se coma juntos. Tanto que ser admitido a la mesaes como pertenecer a la familia” (López Alonso 2005:370).
Los intentos de involucrar a don Arnaldo en lasconversaciones que versan sobre temas gastronómicos sóloconsiguen desencadenar en él el recuerdo de tiempospasados, y hacer que sus relatos se desconecten
16
frecuentemente del argumento de los diálogos. El fragmentoque sigue es una muestra del tenor que los intercambiosadquieren cuando la mutua comprensión se quiebra:
GORDO: ¿Sabe que viene en las recetas para lasempanadas de locos? No hay que freír lacebolla, hay que cocerla. ¿Qué raro eh?PAPÁ Yo podría sentirme orgulloso por todo locontrario, porque la marina es mas antigua quela aviación desde los tiempos del arca de Noé.[...]GORDO: ¿Llevarán pasas las empanadas de locos?(Donoso, Caiozzi, 7).
Para la mentalidad conservadora de don Arnaldo, ancladoa un pasado añorado por perdido, todas las manifestacioneshumanas y sociales que pertenecen a antiguos tiempos tienenun aura que las hace no sólo más valiosas a los ojos delanciano marino sino que las convierte en las únicas dignas deconsideración. Paralelamente, este peso de la tradición seevidencia en una suerte de cultivo anacrónico de lascostumbres galantes de un tiempo pretérito y desvanecido:
PAPÁ: ¿Que porquería le estas dando a laseñora Lucrecia?LUCRECIA: Coca Cola parece.PAPÁ: No, no, no, yo no acepto que en mi casale den porquería a las visitas ¡no! Y menos auna dama que ha sido tan amable y generosa connosotros. Tengo un jerez navegado especialpara las grandes oportunidades ¡Gordo!(Donoso, Caiozzi, 8).
Frente a la posibilidad de que su hijo convide aLucrecia con una simple y vulgar Coca Cola, el ancianoreacciona con el orgullo de un caballero que perteneció a laMarina y ordena a su hijo que vaya a sacar una botella deprecioso Jerez. A pesar de los síntomas de la vejez y de lasordera, las condiciones de salud de don Arnaldo no le
16
impiden seguir manteniendo las antiguas tradicionesalimenticias de un tiempo:
PAPÁ: ¿Dónde compro los locos para estasempanadas señora Lucrecia?LUCRECIA: En el mercadoPAPÁ: No, pues señora. En Valparaíso paracomer locos buenos y frescos hay que ir alAlmendral, a la pescadería de don FloridorLUCRECIA: Eso ya no existePAPÁ: Ahí si que son frescos de verdadGORDO: Ahí mismo los compró papá.PAPÁ: Entonces quiere decir que don Floridorno estaba atendiendo su negocio personalmente,porque estos locos están pasados. ¡Mi señor,podridos! El no los vendía así no, no, no yla masa de estas empanadas, rara… medio crudodiría yo, Ah ¡no, no, no, son malas, malas defrentón!(Donoso, Caiozzi, 8).
El cultivo exasperado de toda manifestación o hábito queimplique no sólo la salvaguardia sino también el rescate detradiciones pretéritas, cuya presencia es notable en una granárea de la literatura chilena a partir de la década delcincuenta, se expresa en este fragmento de maneradeliberadamente trivial, concentrándose el debate sobre lapresunta persistencia de un conocido vendedor local deempanadas14. El motivo de la defensa de las tradiciones y de14 La aparición de recetas para preparar empanadas o la descripción delmomento de su disfrute suele manifestarse con una cierta frecuencia en lanarrativa donosiana, resultando –en particular– emblemática la ceremoniade entrega de las empanadas dominicales que Violeta, la antigua criada dela acaudalada familia Vives repite semanalmente en Este domingo (1966). En lanovela, Donoso atribuye a las empanadas y al recuerdo de su perfume, elrol de desatar el proceso de rememoración del joven narrador, nieto delos dos ancianos que desempeñan el papel ficcional protagónico: “El olora empanada llena la casa, ese olor a masa caliente, tostada, a cebolla yají y a los jugos colorados de la carne bullendo dentro de los sobres demasa, entibiando ese sacrosanto olor dominical desde el principio de lamemoria” (Donoso 1980: 44).
16
su anacrónica protección constituye uno de los ejes temáticoscentrales de la llamada “literatura de la decrepitud”: elexamen de la producción ficcional de autores contemporáneosde Donoso lo demuestra ampliamente. La observación de latrayectoria literaria del escritor santiaguino Jorge Edwards(1931) –pensemos en El peso de la noche, 1965; Los convidados depiedra, 1978 o El museo de cera, 1981– muestra cómo la admisión aclubes y círculos exclusivos –accesibles sólo a unrestringido y seleccionado número de socios rigurosamente desexo masculino– se convierte para los personajes de laficción en un rasgo de distinción socioeconómica, como si elacceso y la afiliación a un club de elite representara unaforma tangible para confirmar la pertenencia a una condiciónprivilegiada constantemente sometida a la amenaza delderrumbe. De manera parecida, José Donoso ha acostumbrado asus lectores a que sus personajes masculinos pertenecientes aclases acomodadas transcurran horas de sus tardes en losmullidos sillones aterciopelados de los clubes capitalinos:así como don Arnaldo solía acudir en sus años de marino a losbailes y ceremonias organizados por el Club de los Oficialesde Valparaíso, del mismo modo tanto don Andrés de Abalos enCoronación, como Jerónimo de Azcoitía en El obsceno pájaro de lanoche acostumbran asistir a las reuniones que tienen lugar enel Club de la Unión, exclusivo reducto varonil considerado“el club de caballeros más antiguo y distinguido deLatinoamércia, al que la elite conservadora de Chile todavíaambiciona pertenecer” (Minnis / Hennessy 2006: 148). En loque a nuestro análisis se refiere, tanto estos dos últimosejemplos como las referencias al Club de los Oficiales deValparaíso atestiguan el rol de espacio exclusivo einaccesible, que otorga a sus miembros la percepción depertenecer a una casta distinguida en vías de desaparición.
Conviene recordar aquí que la estructura argumental dela producción ficcional donosiana, dibujando la disolución deun mundo social decrépito y parasitario, se ha servido deesta descomposición como pretexto temático: la descripción dela clausurada agonía de ese universo fantasmal, compuesto deancianas idiotizadas pertenecientes a la aristocracianacional y decadentes altoburgueses cuyo declive es
16
imparable, se convierte en las páginas de Donoso en unrecurso para ahondar –a veces caricaturizando a suspersonajes– en el subconsciente de sus antihéroes. En lo quea nuestro análisis se refiere, si es cierto que “ladecadencia de las grandes familias santiaguinas proporciona aDonoso el punto de apoyo para efectuar un buceo en lasregiones más sombrías de la conciencia humana” (Gimferrer1971: 11), es innegable que el mismo procedimiento ha sidoutilizado en el guión de La luna en el espejo para profundizar enlas dinámicas de aceptación de la decadencia en un ser humanoy en las modalidades de interacción con su entorno (domésticoy urbano), iluminando las zonas oscuras del individuo. Y esosin abandonar en los diálogos la contención expresiva, muyfrecuente en su estilo pese al barroquismo de los universosdescritos en la producción novelesca.
c) La cocina asediada: quietud y sosiego en el espacio físico de la gastronomía.
Volver a la lectura metafórica tradicional del guiónimplica leer el temperamento despótico que exhibe don Arnaldocomo una versión contemporánea del ejercicio a veces tiránicodel poder que los padres practicaban en las familias de laRoma clásica, cuando el pater familias disfrutaba de esa patriapotestad que le otorgaba el derecho de vida y de muerte nosólo sobre los esclavos sino también sobre su mujer y sushijos. Un orden que expresa un poder absoluto que recaíasobre todo ciudadano (teóricamente) libre ya a partir del díade su nacimiento. Se trata de un modelo de ejercicio delpoder que Franz Kafka vuelve a proponer en su Carta al padre,como sugiere también López Alonso: “'Tirano', 'temperamentoseñorial', 'severo ejercicio de soberanía' son algunasexpresiones que Kafka emplea en su Carta al padre. El modelopatriarcal romano, amparado por el derecho y santificado porla iglesia, ha sobrevivido hasta nuestros días en la vidapública y en la privada” (López Alonso 2005: 370). En La lunaen el espejo, el único espacio físico que proporciona un ciertoapartamiento, donde resulta posible para el Gordo un procesode parcial impermeabilización de los sentidos agredidos porlos asaltos verbales de don Arnaldo, es la cocina, lugar en
16
el que no sólo anhela canalizar sus actividades diarias, sinotambién al que desea llevar a Lucrecia:
GORDO: Lucrecita ¿me ayuda con las cosas?LUCRECIA: Permiso don Arnaldo. Esta bien ¡He!Tan como rosadito que se ve su papá.GORDO: Acompáñeme a la cocina, ¿quiere?(Donoso, Caiozzi, 6).
En este micromundo que le brinda un amparo momentáneo,el Gordo desarrolla una serie de actitudes que lo acercan amodelos considerados femeninos, siempre que se interprete eldiscurso gastronómico y el cultivo de sus matices y secretoscomo hábitos representativos y casi simbólicos del universode la feminidad. Resulta emblemática en este sentido laescucha ritual y atenta de recetarios propuestos porlocutoras de la radio (que se dirigen explícitamente a unpúblico sólo femenino), cuyos consejos son puestos enpráctica por el experto aspirante cocinero15:
LOCUTORA TV: Queridas amigas, hoy les tengouna sorpresa... una gran sorpresa. Un pan depascua para esta semana tan especial. Un pande pascua que viene de Hollywood. Su receta esla de Norma Shearer, ustedes saben, la granactriz... Ben, aquí va la receta. Esta masacontiene tres tazas de harina, dos de azúcarflor, un poco de levadura o agua con sal y
15 La referencia a emisiones radiofónicas o musicales escuchadas en elambiente de la cocina constituye un guiño que los guionistas dirigen a laanterior obra ficcional de Donoso, puesto que la casona de la familiaAbalos es descrita en Coronación como “un lugar donde las criadas pasabandías y días escuchando comedias en la radio de la cocina (Donoso 1971:122) y que el gran sueño de las dos protagonistas (La Manuela y LaJaponesita) de El lugar sin límites (1965) consiste en dotar la cocina delburdel de un aparato tocadiscos que sólo funcionaría si al pueblo llegarafinalmente la luz eléctrica: “El pueblo entero reviviría con laelectricidad... La japonesita se dio cuenta de que... en cuantoelectrificaran el pueblo, iba a comprar un Wurlitzer. Inmediatamente”(Donoso 1999: 137).
16
unas gotas, una gotas, eso es muy importante,de agüita de azahar (Donoso/Caiozzi, 18)
La elección de la cocina como contexto espacial quecobija los momentos de intimidad del Gordo y Lucrecia dalugar a una dinámica de miradas silenciosas que surge comorespuesta a la imposición por parte de don Arnaldo delsistema de monitoreo mediante espejos. Puesto que –como ya seha dicho– su enfermedad le impide deambular por los cuartos,la observación resulta mediada por los reflejos de losespejos, como si los autores quisieran condenar al viejomarino a alimentar su fantasía y sus especulaciones sobreimágenes reflejadas, indirectamente captadas. El espacio dela cocina se convierte, de este modo, en un lugar inaccesiblepara la mirada directa: a don Arnaldo le es permitido sólo unacceso parcial a los acontecimientos que se desarrollan enese micromundo; y se trata de un conocimiento a medias, queocurre sí a través del sentido de la vista, pero fragmentariopor la distancia y la oblicua y engañosa mediación de losespejos. El desconocimiento de lo que realmente ocurre en lacocina y la desconfianza congénita de don Arnaldo determinanen él una actitud no sólo crítica sino abiertamente hostilhacia Lucrecia:
PAPÁ: Esa cree que soy tonto, cree que no medoy cuenta cómo te lleva a la cocina, ahí,a... Yo sé que ella trae discos y los ponefuerte a propósito para embolinarte la perdizy enseñarte que tú te rías de mí16.
16 En la ficción donosiana, incluso las figuras más agresivas guardanmomentos de parcial serenidad en los que las actitudes prepotentes seapaciguan; tanto en Coronación como en La luna en el espejo las manifestacionesde agresiva exigencia encuentran su momento de descanso. Así, en elguión, don Arnaldo le habla al Gordo utilizando el término “mijito” paradar más familiaridad y ternura a su planteo dirigido a que su hijo dejede verse con Lucrecia: “Qué sería de mí, mijito; si salieras a la callecon esa mujer te podría pasar algo y yo me quedaría aquí solo” (Donoso-Caiozzi, 17). De la misma manera, en Coronación, la anciana misiá Elisamuestra relámpagos no sólo de lucidez sino también de dulzura, sobre todoa partir de la aparición en la casa de la joven sirvienta Estela; asícomentan el cambio las demas sirvientas de la casa: “Viera lo bien que ha
16
En el conflictivo mundo doméstico descrito en la obra,se establece una dialéctica contrastiva entre, por un lado,la articulación de una defensa basada en los placeres de lagastronomía y en los goces sensoriales de los que disfrutanel Gordo y Lucrecia en sus largas sesiones de cocina, y –porotro– el intransigente y estricto ejercicio de mirar que donArnaldo institucionaliza en la casa de forma impositiva. Enuna suerte de resemantización del espacio físico de lacocina, el Gordo y Lucrecia conciben un ámbito espacialhedonista en el que los sentidos del gusto, del tacto y delolfato se exaltan, dejando en un plano subordinado al sentidode la vista; este último tiende a ser asociado –según los másrecientes postulados teóricos de las nuevas corrientesfeministas francesas– al universo masculino, dominador ypatriarcal, y por eso tan fácilmente ligado a la figuradespótica de don Arnaldo. Así, la distancia sensorial y desensibilidad que parece instaurarse en el apartamento entreel anciano y los dos jóvenes se vincula con la predominanciaen la cocina de los sentidos del tacto, el olfato y el gusto,frente al dominio de la mirada ejercido desde un “afuera”amenazante. Paola Madrid Moctezuma elabora esta distinción apropósito de la novela Como el agua para el chocolate y sostieneque “la primacía de los demás sentidos frente a la mirada[...] responde a la consideración de este sentido comoestructurador del universo masculino [...]. El reino del ojoes esencialmente patriarcal y expresa la forma en que loshombres materializan el deseo” (Madrid Moctezuma 2005: 384).
Se ha insistido en que la obsesiva insistencia con laque don Arnaldo pretende ejercer su control y censura sobretodos los espacios y sucesos de la casa mediante continuosajustes de la posición de los espejos adquiere para el Gordolos rasgos de un asedio tácito: para el joven, individuoperennemente sitiado, los ojos del anciano están presentesubicuamente en el espacio doméstico, observan y ejercen sudominio sobre los seres que comparten el mismo entorno. Laestado la señora. No nos da nadita que hacer, es como si se hubieraenamorado de la Estela. Fíjese que no hemos tenido ni un sólo enojo entoda la semana. La chiquilla parece que la tiene embrujada, no sé cómo,porque lo que es con nosotras...” (Donoso 1971: 36).
16
vinculación del ejercicio de la mirada con la materializacióndel poder masculino es analizada –entre otros– por LuceIrigaray, quien observa cómo “el asedio de la mirada no estátan privilegiado en las mujeres como en los hombres. El ojo,más que los demás sentidos, objetiva y domina. Distancia ymantiene la distancia” (Irigaray 1995: 81).
Para concluir nuestro estudio, cabría finalmente ponerde relieve cómo en La luna en el espejo se repiten varios de losesquemas que estructuran y caracterizan la ficción donosiana.En primer lugar, la tradicional relación dicotómica entre enuniverso de la aristocracia decadente (el “mundo de arriba”)y el círculo de los criados, sirvientas, empleados domésticos(el “mundo de abajo”) se modifica en el guión para dar lugara una interacción que contempla un diálogo conflictivo entregeneraciones. El mundo de arriba es representado por donArnaldo, quien se contrapone a los de abajo (Gordo yLucrecia), jerárquicamente sometidos al líder doméstico de lamisma manera que –en Coronación– las sirvientas Lourdes yRosario obedecen rutinariamente las órdenes de misía Elisa.Asimismo, se repite en el texto la representación de unahistoria ubicada en un espacio cerrado y claustrofóbico, comotambién señala Javier de Navascués analizando la ubicación delos relatos narrados en Este domingo (1966), El obsceno pájaro de lanoche y Casa de campo (1978): “no deja de ser interesante quelas tres novelas transcurran alrededor de una mansión,símbolo de ese mundo en trance de disolución irremediable queDonoso asocia con la clase social a la que pertenece. Elpropio autor era consciente de esa inclinación que procedíade la gran influencia que tuvo el caserón familiar en dondetranscurrió su infancia” (Navascués 2007: 382)17. Si bien enel guión varía la dimensión física del contexto espacial dereferencia, el centro logístico del relato fílmico siguesiendo un ámbito cerrado en el que –como en un juego de cajas
17 El motivo del encierro en una gran mansión, que simboliza un ordenarcaico y profundamente arraigado, aparece también en la filmografía deSilvio Caiozzi, siendo particularmente central en la trama de la películaJulio comienza en Julio (1977). En el filme, la casona del acaudaladoterrateniente don Julio representa el único espacio físico en el que eljoven heredero de la familia puede moverse con absoluta libertad,aprendiendo el arte del dominio sobre sus sirvientes.
16
chinas– los dos guionistas colocan otro ambiente más reducidodimensionalmente, la cocina, que se consolida en el textocomo un reducto asediado donde cobijar aquellas pequeñaspasiones humanas –gastronómicas y sentimentales– que parecenclaudicar fuera de sus cuatro paredes.▲
Referencias bibliográficas
Aínsa 1986: Aínsa, Fernando: Identidad cultural de Iberoamérica en sunarrativa, Madrid: Gredos.
Bajtin 1994: Bajtin, Mijail: La cultura popular en la Edad Media y elRenacimiento, Madrid: Alianza.
Donoso 1970: Donoso, José: El obsceno pájaro de la noche, Barcelona:Seix Barral.
--- 1971: Coronación, Navarra: Salvat Editores.
--- 1981: El jardín de al lado, Barcelona: Seix Barral.
--- 1999: El lugar sin límites, Madrid: Cátedra – LetrasHispánicas.
Esteso Martínez 2005: Esteso Martínez, Santiago: “Carnaval yhomoerotismo. Reinaldo Arenas: el color de los sentidos”, enValcárcel, Eva: La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos.Actas del V Congreso internacional de la AEELH. EdicionesUniversidade da Coruña, (pp. 211-220).
Hammerschmidt 2004: Hammerschmidt, Claudia: “Mirar al ladopara constituirse en texto: El jardín de al lado de José Donoso”,en Sánchez, Yvette; Spiller, Roland (coord.): La poética de lamirada, Madrid: Visor, (pp. 135-153).
Irigaray 1995: Irigaray, Luce: “Identidad femenina,genealogía mítica, historia: las manos de mamá”, en López
16
González, Aralia: Sin imágenes falsas, sin falsos espejos. Narradorasmexicanas del siglo XX, México: Ediciones del Colegio de México.
Gimferrer 1971: Gimferrer, Pere: “Prólogo”, en Donoso José:Coronación, Navarra: Salvat Editores (pp. 9-13).
López Alonso 2005: López Alonso, Francisco José: “Lo sientomucho: ‘La cena’, de Dalton Trevisan”, en Valcárcel, Eva(ed.): La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos. Actas del VCongreso internacional de la AEELH. Ediciones Universidade daCoruña, (pp. 365-373).
Madrid Moctezuma 2005: Madrid Moctezuma, Paola del Socorro:“La epifanía de los sentidos en dos ejemplos de narrativafemenina mexicana”, en Valcárcel, Eva (ed.): La literaturahispanoamericana con los cinco sentidos. Actas del V Congresointernacional de la AEELH. Ediciones Universidade da Coruña,(pp. 383-391).
Magnani 2007: Magnani, Ilaria (2007): “Il desco e la lingua”,en Magnani Ilaria (ed.): Il ricordo e l’immagine. Vecchia e nuova identitàitaliana in Argentina, Santa Maria Capua Vetere, Caserta: EdizioniSpartaco.
Minnis/Hennessy 2006: Minnis, Natalie / Hennessy, Huw: Chile,Barcelona: Editorial Océano.
Navascués 2007: Navascués, Javier de: Manual de LiteraturaHispanoamericana VI. La época contemporánea: prosa, Pamplona: CÉNLIT.
Robles 1989: Robles, Martha: El celo de los deleites, México:Hermanos Loera Chávez.
Torres Caballero 2009: Torres Caballero, Benjamín: Imágenes deescasez y abundancia: La funcion de la comida en la literatura cubanacontemporanea. Torre: Revista de la Universidad de Puerto Rico,(14:51-52), 2009 Jan-June, 317-329 (In special issue:"Europeos y antillanos, la jornada trasatlantica").
16
Referencias filmográficas
JULIO COMIENZA EN JULIOPaís: ChileAño: 1977Director: Silvio CaiozziGuión: Gustavo FríasDuración: 120 min.Producción: Andrea Films
LA LUNA EN EL ESPEJOPaís: ChileAño: 1990Director: Silvio CaiozziGuión: José Donoso / Silvio CaiozziDuración: 71 min.Producción: Andrea Films
CACHIMBAPaís: Chile /España /ArgentinaAño: 2004Director: Silvio CaiozziGuión: Nelson Fuentes / Silvio Caiozzi (basada en la obra deJosé Donoso Naturaleza muerta con Cachimba)Duración: 135 min.Producción: Andrea Films, en coproducción con Viriato FilmsS.L. y Zarlek Producciones S.A. ▲
Summary: This essay analyses the cinematographic scriptwritten in the middle of the decade of eighty for the mostrepresentative narrator of the Chilean literature of theBoom, Jose Donoso (Santiago de Chile, 1924-1996), and theChilean filmmaker Silvio Caiozzi (Santiago de Chile, 1944).The aim of this article consists of an interpretive readingthat emphasizes aspects of the movie story linked with theculture of the gastronomic processes. The structure of thetext will consist of three sections: in the first one -starting from the examination of the spatial location of the
16
fiction (the city of Valparaiso) and the domestic geographythat characterizes the apartment where the plot takes place-we will study the role of the processes of food production asactivities capable of guaranteeing moments of relief andoblivion of the internal tensions that arise inside theclosed space of the house.
In the second section we will analyzed the tensiontowards the maintenance of the practices and the traditionalhabits belonging to a world in slow decomposition thatcharacterizes the oldest fictional protagonist; we willconcentrate on how this obsessive conservation of pastcustoms represents an typical feature of Donoso’s literature;at the same time, we will observe the way in which the co-scriptwriters connect this typical fictional character withthe details linked with gastronomic world.
Finally, in the third section we will study the role ofthe physical space of the kitchen, not only as a protectedarea but also as a room threatened by the obsessive controlfrom the elderly protagonist: this analysis will allow toconcentrate in the dynamics that involve the faculties ofobservation and watching, and the power exercised by astrict and stringent remark.
Keywords: José Donoso, Silvio Caiozzi, XX century’s Chilean fiction, literature and cinematography, kitchen.
Curriculum Vitae: Giuseppe Gatti([email protected]). “Doctor Europeus” cum laude enLiteratura española e hispanoamericana por la Universidad deSalamanca, España. Su tesis doctoral “La apropiaciónsubjetiva del espacio urbano. Montevideo y su proyección enla literatura de Hugo Burel” ha sido galardonada con el PremioExtraordinario de Doctorado por la Universidad de Salamanca,diciembre de 2011. Actualmente se desempeña en la UniversidadLa Sapienza, Roma; Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e StudiOrientali, como adscripto a la Cátedra de Lengua y literaturashispanoamericanas en calidad de “Cultor de la materia”, y enla UTIU - Università Telematica Internazionale UniNettuno,
16
Roma; Facoltà di Scienza della Comunicazione, como asistente/tutor dela Cátedra de Lengua española.
Sus más recientes publicaciones se centran en lanarrativa del Cono Sur; entre ellas destacan: -“Autómatas ymaniquíes en la literatura uruguaya: el motivo de la muñecaen la narrativa de los montevideanos Felisberto Hernández yHugo Burel”, publicado en la revista LEJANA, número 4,Universidad Eötvös Loránd de Budapest, Hungría. ISSN 2061-6678. -“Los espejismos de la ciudad múltiple. La reconversióndel espacio santiaguino en Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel”,publicado en la revista ARTIFARA - Dipartimento di ScienzeLetterarie e Filologiche/OJS Universidad de Turín. ISSN:1594-378X. -“El abrigo del capital: conservación de laopulencia y nostalgia del pasado en la novela polifónica Losconvidados de piedra”, a punto de publicarse en el número 39 de larevista GUARAGUAO - Centro Montserrat Peiró Vilà de Estudios y Cooperaciónpara América Latina (CECAL). ISSN 1137-2354. -“El sutil regodeode la decadencia: dinámicas urbanas, fronteras permeables ytiempo suspendido en el Museo de cera, de Jorge Edwards”,publicado en la revista PERÍFRASIS – Revista de Literatura,Teoría y Crítica responde a la necesidad del Departamento deHumanidades y Literatura de la Universidad de los Andes.ISSN. 2145-8987. -“ʻRuinificaciónʼ urbana y percepcióndeformada en el Montevideo de El guerrero del crepúsculo, de HugoBurel”, en R ILCE, Revista de Filología Hispánica, número28.2, Universidad de Navarra, ISSN 0213-2370. ▲












































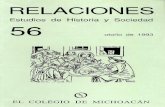






![História da literatura brasileira [Silvio Romero]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63184e70d93a162f9c0e7c42/historia-da-literatura-brasileira-silvio-romero.jpg)

