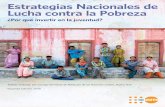Festival de licuaciones: causas y consecuencias de la pobreza en la Argentina
-
Upload
conicet-ar -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Festival de licuaciones: causas y consecuencias de la pobreza en la Argentina
Festival de Licuaciones
Causas y consecuencias de la pobreza en la Argentina,
1975-2005
Por Carlos Escudé
1
Para Luis y Marita, protagonistas y testigos de la
crónica de mi generación en la Argentina.
Dedicado también a la Logia Unión Justa 257 Nº 351, en que nos iniciamos mi abuelo
José Escudé en 1901 y yo en 2005. En estos 105 años ha sido testigo
del ascenso y el ocaso de la República Argentina.
2
TABLA DE CONTENIDO Agradecimientos Prefacio – Nos habíamos amado tanto Parte I – Festival de Licuaciones – Un relevamiento parcial de las violaciones de los
derechos de propiedad de las mayorías (DPM) en la Argentina
Introito – Un Manifiesto Liberal sobre la burguesía prebendaria y el populismo de derecha
Capítulo 1 – El nacimiento de la patria financiera y contratista Capítulo 2 – El gobierno militar de 1976-83 Capítulo 3 – El gobierno de Raúl Alfonsín, 1983-89 Capítulo 4 – Las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem Capítulo 5 – Desde la inauguración de Fernando de la Rúa hasta la “pesificación
asimétrica” de Eduardo Duhalde Capítulo 6 – El colapso de las instituciones formales Capítulo 7 – Conclusiones a la Parte I
Parte II – Consecuencias sociales e institucionales de las violaciones sistemáticas de los
DPM en la Argentina Capítulo 8 – La otra cara de la moneda: las nuevas organizaciones de la pobreza y
su impunidad frente a la ley
Epílogo – Fábricas tomadas: crisis del derecho de propiedad y auge de la lucha de clases
3
AGRADECIMIENTOS Deseo agradecer en primer término al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Universidad del CEMA, por la posibilidad de realizar este estudio en el marco de mis trabajos de investigación para esas instituciones. Además, merecen una mención especial la Fundación ATLAS 1853, que auspició mi libro anterior, El Estado Parasitario, y la Fundación Friedrich Naumann, que ha colaborado activamente con la difusión de algunas de mis ideas. Entre las personas, quiero expresar mi reconocimiento a Cristóbal Williams y Beatriz Gurevich por sus pacientes lecturas del manuscrito y las sugerencias que lo enriquecieron. En este plano también tengo una deuda con Celestino y Marina Carbajal, Enrique Braun, Nicolás Schiavon, Armando Ribas, Rodolfo Apreda, Ricardo López Murphy y Jorge Ávila, por intercambios verbales y escritos. Creo que fue un intercambio con Celestino lo que me hizo comprender que este nuevo libro era imprescindible. Muchas gracias. Asimismo, no quiero dejar de agradecer importantes observaciones a mi obra previa que impactaron sobre la presente, realizadas por Eduardo Kohn, un amigo ya casi sesentón que me ganó al ajedrez hasta que cumplimos dieciséis años. También merece destacarse la contribución de todos los que me ayudaron a difundir estas ideas. Entre ellos, subrayo especialmente a Carlos Lezcano, cuya obra cultural a través del Café El Mariscal, de la ciudad de Corrientes, se equipara a la de un ministerio de cultura privado y paralelo. En este concepto, también recuerdo a Edgardo Costa, del Departamento de Derecho Público de la UBA; al Centro de Estudios Alberdi de Tucumán y a las fundaciones Libertad (de Rosario) y Emilio Civit (de Mendoza). Desde la televisión, Malú Kikuchi, Roberto Cachanovsky, Marcelo Longobardi, Luis Majul y Bernardo Neustadt también realizaron una generosa tarea de difusión. A Guillermo Yeatts le extiendo el reconocimiento intelectual que se debe a los precursores, ya que con la publicación en el año 2000 de su Raíces de pobreza: las perversas reglas de juego en América Latina, me precedió en la investigación y difusión de este importante tema desde una perspectiva liberal. Por otra parte, en lo que se refiere a los estudios sobre la cultura política y sus proyecciones sociales, deseo destacar la afortunada coincidencia de mi pensamiento con la obra de José Ignacio García Hamilton, a lo largo de mucho tiempo. Ambos comenzamos a investigar y publicar sobre el tema independientemente, hacia fines de los años ’80 y principios de los ’90. Él siempre me citó con mayor generosidad que yo a él, y es hora ya de saldar esa deuda de noblesse oblige con este saludo. Otro precursor, al que omití por descuido en El Estado Parasitario, es el eminente argentinólogo alemán Peter Waldmann, cuyo reciente libro El Estado Anómico: Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América latina (Caracas: Nueva Sociedad, 2003)
4
aborda algunos de los principales temas de mis trabajos recientes, incluido el actual. El Prof. Waldmann fue el primer académico importante en citar extensamente mi tesis doctoral, hace casi un cuarto de siglo, y con él tengo el tipo de deuda que idealmente contraemos los aprendices masones con nuestros verdaderos maestros, que no están necesariamente iniciados en la Orden. Finalmente, con Mónica Vilgré La Madrid, mi mujer, tengo una deuda permanente desde que comenzamos a salir en 1972, cuando ambos éramos estudiantes de la UCA. Desde entonces ha sido compañera incondicional y cable a tierra reparador. Compartió las peripecias mencionadas en el Prefacio. Es una parte central de la aventura vital que nos condujo a este presente pleno de argentina zozobra.
5
Prefacio
Nos habíamos amado tanto
"Creo que fue Borges quien dijo que la sola expresión 'problema judío' era 'ya una
incitación al genocidio' y a la lectura de la dudosa prosa del Sr. Rosemberg. Supongo que quería destacar cómo se puede introducir de contrabando y a priori una propuesta de
destrucción de algo o alguien a través de un simple slogan que lo caracteriza como problema a ser resuelto, omitiendo el análisis previo.
“Algo de esto (claro que menos trágico) ocurre hoy en la Argentina en relación al 'endeudamiento del sector productivo' frecuentemente descrito como gravísimo problema.
La repetición de esta expresión, en último análisis, lleva implícita una propuesta de licuación del endeudamiento, lo que no equivale al genocidio de los ahorristas
pero obviamente contribuirá a empobrecerlos.”1 Así comienza un precursor artículo publicado en 1981 por Cristóbal Williams, cuando todavía gobernaban los militares y yo vivía en New Haven, terminando mi tesis doctoral sobre las relaciones entre la Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña durante la década del ’40. Cuando ésta se publicó en la Buenos Aires en 1983, Williams se convirtió en mi amigo. No recuerdo haber conversado con él sobre esta dimensión de la dramática realidad argentina, por la cual a lo largo de treinta años sistemáticamente se ha robado a los pobres para concentrar riqueza en segmentos privilegiados de la población. Así conseguimos convertir a un país que tenía un 10% de pobres cuando yo nací, en uno que hoy tiene a más de un 40% de su gente por debajo de la línea de pobreza. En aquellos tiempos casi nadie estaba consciente de la perversión de condonar las deudas de los ricos en forma reiterada. Yo estaba recluido en mi torre de marfil, estudiando las relaciones exteriores argentinas. La mayoría de los economistas (incluidos los “liberales”) estaba al servicio de las empresas que se beneficiaban de maniobras que empobrecían a la gente común. Pero Williams, un químico aficionado a la economía que ha sido columnista ocasional en algunos periódicos argentinos y en el Wall Street Journal, se cansó de predicar contra viento y marea acerca de estas iniquidades. Finalmente emigró. Prefirió abandonar su arraigo argentino para obtener decentes ganancias como trader de productos químicos en Nueva York, antes que cosechar indecentes diferencias como especulador financiero de la city de Buenos Aires. Es verdad que no tuvo el coraje de apostar su vida a sus convicciones y talento intelectual. Pero optó por la autoestima de la decencia patricia antes que por la antitética complacencia en la opulencia nouveau riche. Desde su simpático departamento de Brooklyn Heights, hoy su conversación entrelaza crípticas referencias a la situación argentina con largos fragmentos del Dante y arias de Don Giovanni, que anidan en su memoria un poco como las plantas del personaje de Jerzy Kosinski en Being There. Su jardín es una cultura clásica que le permite elevarse por encima del patetismo de ser un argentino exiliado de la corrupción.2 El caso de Cristóbal fue antitético al de la mayoría de mis amigos de juventud. Nací a la vida política a principios de la década del ’70, cuando el descalabro en que habría de
6
desembocar la Argentina comenzaba a germinar. Yo y mis amigos de entonces vivimos rodeados de mafiosos sin saberlo... o quizás a sabiendas. Estudié Sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA), junto a los economistas y administradores de empresa, agrupados en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas que se hospedaba entonces en el histórico Convento de la Merced. En 1971, junto con Ángel Moyano Padilla, Luis Eduardo García, Marita Carballo y Meidy Canosa (prematuramente fallecida), fundamos un “Grupo de Estudios Sociopolíticos y Económicos”, GESE, que organizó un ciclo de conferencias en el Círculo del Plata, a su vez regenteado por Marcelo Sánchez Sorondo. Desde allí conocimos a toda la “Hora del Pueblo”, el movimiento pluripartidista que entonces luchaba por la redemocratización. Acudieron a nuestra convocatoria Antonio Cafiero (padre de Ana Luisa, compañera nuestra en la Facultad), Alfredo Gómez Morales (tío de Marita), Guido Di Tella (a quien yo acompañaría durante su gestión como canciller en la década del ’90) y muchos otros, incluidos altos dirigentes radicales y guerrilleros. Desde ese ser-en-la-Argentina cada uno de nosotros tomó su propio rumbo. Ángel Moyano se apoyó en aquella trama para construir su carrera de financista. Se puso de novio con una sobrina de Di Tella y se empleó en la mesa de dinero de éste. Aquellos eran tiempos en que todo hombre de medios tenía su propia financiera. Ángel dominó el negocio en pocos meses y a partir de entonces realizó sus propias operaciones paralelas. En muy pocos años construyó un patrimonio de varios millones de dólares, operando con instrumentos como los Valores Nacionales Ajustables. Éstos se compraban a valor muy depreciado en plaza extranjera y se entregaban al Estado como caución por créditos que excedían en mucho lo que se había pagado por ellos. El dinero así obtenido se usaba para comprar más bonos y volver a caucionarlos, una y otra vez. Ángel fue uno de los precursores de la famosa “bicicleta financiera”. Después no se detuvo hasta ser poderoso. En la década del ’90 se hizo famoso a raíz del escándalo del Banco Feigin, de su propiedad, que canalizó buena parte de sus préstamos a un grupo de empresas insolventes que a su vez los destinaron a la adquisición de bodegas. Falleció hace pocos años. A su vez, Luis García fue cooptado por Cafiero. Durante un breve lapso fue Director Nacional de Precios y luego acompañó al dirigente peronista durante su intervención de la provincia de Mendoza, en tiempos de Isabel Perón. Después, durante la gestión de Alfonsín, fue subsecretario de Roberto Lavagna cuando éste ocupaba la secretaria de Industria y Comercio Exterior. Luego de esta acotada carrera política, Luis optó por recluirse en la decente serenidad de la gerencia de finanzas de Moño Azul, empresa productora de manzanas que pertenece a la familia de su mujer, Ana Grisanti, también de la UCA. Nunca más quiso correr el riesgo de que lo confundieran. Pudo darse el lujo. Mucho antes de esos acontecimientos, Luis había compartido un estudio de investigación de mercado con Marita Carballo. Fueron convocados para formar la empresita por un profesor nuestro, Carlos Correa, que era directivo de un banco extranjero. Cuenta Bernardo Neustadt que pocos años más tarde se encontró con Correa, de quien era amigo, y que éste le dijo “Bernardo, usted es un hombre público y no debe mostrarse en mi presencia, porque estoy por robar 40 millones de dólares”. Neustadt pensó que estaba bromeando, pero a los
7
pocos días Correa estaba preso por alzarse con unos 35 millones de su banco. Algunos meses después Bernardo se lo encontró en Punta del Este y le espetó: “Así que fueron sólo 35 millones...” Y Correa contestó: “No, fueron 31. Los cuatro que restan son la coima que tuve que pagar para salir en libertad”. Después, gozando ya de un patrimonio que aseguraba su comodidad, nuestro profesor se dedicó con éxito a los negocios en Estados Unidos. Yo envidiaba mucho a Luis y Marita, que habían sido elegidos por Correa para hacer trabajos para su banco desde un kiosco independiente cuyo nombre se me olvida. Según éste le contara a Luis, nuestro profesor me había excluido porque me consideraba un estúpido. En ocasión de encargarnos un trabajo práctico en que debíamos diseñar una sociedad desde el principio y sin historia, como un arquitecto que diseña un edificio desde sus cimientos, yo incurrí en el exceso de imaginación de plasmar una fantasía teocrática. Pero creo que esa fue sólo la excusa. Correa intuyó que yo no sería eficiente ni exitoso en ninguna actividad orientada a ganar dinero. No es que no me gustara la plata. Pero bucear en los comunicados del Banco Central para identificar los caminos que diariamente se abrían a quien quisiera arbitrar entre el valor local y el extranjero de un papel bursátil, como hacía Ángel, me hubiera causado un aburrimiento mortífero. Me habría distraído con otras cosas. No lo hubiera hecho bien. Y lo mismo con la investigación de mercado. Ese fue el camino de Marita. Carlos Carballo, su primo hermano doble por padre y madre, le abrió la posibilidad de dirigir desde su inicio el Instituto Gallup de Argentina, que él fundara y formalmente presidiera durante unos cuantos años. Gallup tenía un futuro seguro no sólo porque era una famosa franquicia internacional (con toda su fama, en Uruguay había fracasado) sino principalmente porque tenía asegurada una masa crítica de trabajos para empresas vinculadas a los bancos de los que Carballo era socio. Carlos (entonces “Bochi”), también docente en la UCA, fue uno de los dueños de Finamérica y director de ambos el Banco de Italia (BIRP) y el República. Fue asimismo viceministro de Economía, de Defensa y de Trabajo, siempre bajo la jefatura de Erman González. Está muy mencionado en los informes de la “Comisión Especial Investigadora Sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero” de la Cámara de Diputados. Incluso fue quien negoció, con Alan Clutterbuck y Guillermo Gotelli, el traspaso de Finámerica a Gaith Pharaon, abriendo las puertas del país al infame banco de lavado BCCI. Varias veces procesado, Carballo estuvo preso mucho tiempo, involucrado en la causa por contrabando de armas a Croacia. Mucho antes, sin embargo, había traspasado su parte de Gallup a su prima, convertida en presidenta de la empresa. Y muy poco antes de la debacle de 2001, ésta fue vendida por una suma millonaria a Taylor Nelson Sofres, de Gran Bretaña. Ahora Marita usa al país como hotel. La empresa que compró a la suya le dio un puesto directivo en Londres, pero visita Buenos Aires con frecuencia. Bochi, Luis y Marita eran bellísimas personas que, de haber nacido en Illinois, estarían mucho más cerca de la Universidad de Chicago o del Art Institute que de la mafia homónima. Pero habían nacido en Buenos Aires, donde los códigos y reglas del juego, que ellos no crearon, son muy diferentes. Mamaron esas reglas desde la infancia, aplicándolas cada cual a su manera en el ámbito de sus diversas carreras.
8
Yo en cambio era un perejil en los arrabales de la patria financiera. Mi talento era para otras cosas. Servía más para el pensamiento que para la acción. No obstante, también aproveché la inestabilidad y el caos. Sería incapaz de dedicar mis horas y mis días a los menesteres necesarios para lucrar con las prebendas de que disponía una minoría de la población, pero eso no quiere decir que a mi manera no fuera ambicioso y en alguna medida, inescrupuloso. Yo hice uso de la inestabilidad política para trepar académicamente. Mucho antes de que Marita comenzara su vida con Gallup en 1981, en la Argentina la universidad del Estado había sido subvertida en tres oleadas sucesivas: en 1973 por los montoneros, en 1974 por los fascistas y finalmente en 1976 por los militares. En la primera etapa los viejos elencos de profesores fueron reemplazados por personajes las más de las veces improvisados, que trastocaron la enseñanza con cátedras del estilo de “la revolución justicialista de la salud”, “la sociología del hambre”, “la comunidad organizada de Perón” y demás engendros ideológicos. A la seriedad metodológica en la investigación se la bautizó “cientificismo” y se la expulsó de las aulas. Se declaró extraoficialmente pero sin tapujos que la misión principal de la universidad era reclutar cuadros para hacer la revolución. Y los estudiantes respondían entusiastamente a un adoctrinamiento cuya asimilación era la clave del éxito. Si la pregunta formulada en un examen era “¿cómo funciona una máquina de escribir?”, muchos contestaban con convicción algo parecido a: “la máquina de escribir no existiría ni podría funcionar de no ser por la lucha de clases, la división de la sociedad en burgueses y proletarios, y el carácter dialéctico de la historia”. Si el tema del examen era “describa el método comprensivo de Max Weber”, la mayoría contestaba cosas como: “Max Weber fue un ideólogo de la burguesía y un enemigo del proletariado. Su método comprensivo era un arma para esconder las estructuras de dominación y posibilitar la expoliación capitalista”. Eso duró más o menos un año, para ser sucedido por una nueva y antitética ola que barrió con los elencos guerrilleros, instaurando una universidad desembozada y primitivamente fascista. En ambas etapas las intrigas y acusaciones fueron moneda corriente, y los liberales y moderados fueron víctimas permanentes, acusados de derechistas durante la etapa montonera y de izquierdistas durante la fascista. Fue en la segunda etapa (y fue por casualidad) que pude convertirme en docente de la Universidad de Buenos Aires. Yo me había recibido en 1973. Tuve mi primera oportunidad en 1974, con el recambio producido por el rector Alberto Ottalagano, y sin ningún empacho dije que sí. El titular de mi cátedra, conocido de una de mis tías, me aconsejó que no incluyera nombres de intelectuales judíos en mi currículum. Me nombraron profesor adjunto desde el principio, salteando de este modo los rangos de ayudante de segunda, de primera y de jefe de trabajos prácticos. Esto era lo normal. Los cargos de ayudante se rellenaban con los que llegaban tarde. First come, first serve. Improvisados eran casi todos. Yo tuve incluso el poder delegado por el titular de la cátedra de nombrar un importante número de ayudantes. Como me sentía culpable ante mis amigos de izquierda por haber aceptado el cargo, lo primero que hice fue ofrecerles ayudantías que a ellos les interesaban para “infiltrar” la universidad fascista. Por suerte no aceptaron debido a que yo no podía garantizarles un sueldo inmediato. La mayoría de los ayudantes ingresaba ad honorem
9
esperando su turno para, después de meses, ser incluidos en el presupuesto. Y digo ‘por suerte’ porque de lo contrario a partir de marzo de 1976 mi vida hubiera corrido serio peligro. Terminé nombrando gente bastante apolítica: en total alrededor de una docena de docentes novicios. La curiosa caricatura del orden que tan admirablemente sirvió a mis propósitos personales estaba encabezada por un rector que en noviembre de 1974, en ocasión de la asunción del decano Raúl Sánchez Abelenda, arengaba así a profesores y alumnos:
“Estamos luchando por la Argentina, llamada por Dios a ser la cuarta Roma. Pretendemos nada más y nada menos que rescatar la paz. Nosotros venimos aquí a restaurar el orden que fue destrozado cuando se separó la filosofía de la teología. (...) Los católicos y los argentinos están llamados a una prueba de hierro: justicialistas o marxistas. Nadie escapará a esta guerra, que superará a los partidos políticos. Los radicales, los conservadores, todos los partidos liberales tendrán que optar entre el justicialismo y el marxismo. O se es justicialista o se es marxista. Al fin y al cabo aquí se da lo viejo: o con Cristo o contra Cristo.”
Tras prolongadas y entusiastas ovaciones, Ottalagano concluyó con un elogio del decano:
“Dios tiene en este ámbito un auténtico sacerdote que viene a traer toda la verdad. Nosotros, los católicos, no podemos compartir la verdad, porque la verdad es la nuestra. Nuestra consigna será: ser y perseverar en el ser católico y argentino.”
Gracias a tales rector y decanos, a partir de 1975 la cátedra de la que yo era adjunto adoptó mi primer libro, recién salido, como parte de la bibliografía obligatoria. Apenas había recibido mi diploma de licenciado y ya era todo un profesor adjunto que nombraba ayudantes, cuyo libro era lectura indispensable para centenares de alumnos. Tiene razón Cristóbal Williams cuando desde su refugio de Brooklyn me recuerda que la inestabilidad perjudica a las mayorías pero genera enormes beneficios para unas minorías estratégicamente ubicadas. Así como Marita tuvo sus empresas cautivas para consolidar a Gallup, yo tenía compradores cautivos de libros que sólo por esa circunstancia podían publicarse. Y así como Ángel usufructuó de su bicicleta financiera, yo usufructué de mi monopatín académico, que me permitió publicar dos obras a los veinte-y-pico de años, y gracias a ese mérito ingresar con beca a Oxford y Yale, dos de las mejores universidades del mundo y dos de las mayores concentraciones de príncipes y premios nóbeles del planeta: auténticos templos de una civilización occidental de la que yo y mis pares porteños éramos la caricatura encarnada.
Mientras tanto, en 1974 un terrorista de la ultraderechista Triple A le había hecho volar los sesos a mi director de tesis de la UCA, Carlos Alberto Sacheri, también de derecha extrema. Su masa encefálica fue esparcida entre sus siete niños cuando regresaba de misa en familia. Y unos tres o cuatro años más tarde Cristina Navajas, muy amiga mía y de Luis en los primeros tiempos de la Facultad y luego casada con Julio Santucho, terminó arrojada desde un avión al Río de la Plata, su pellejo arrancado por sus verdugos militares. Hay un sinfín de historias similares en torno de nuestros compañeros de la UCA: “Pepe” Dios que puso una bomba matando a cincuenta en la secretaría de Planeamiento del ministerio de
10
Defensa; Juan Carlos Alsogaray, el guerrillero hijo de Julio el general, muerto en combate en la selva tucumana; Nora Rodríguez Jurado y su marido Palito Olivera, ellos también rebeldes hijos de un general, secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura. Pero nosotros, los del grupito aspirante a yuppie que hacia 1971 conformó el GESE, teníamos el futuro más o menos asegurado, cada uno a través de su propia transa más o menos infame. Cuanto más infame, más segura. Nuestro oportunismo se engendró en un caldo donde idealistas, mafiosos y asesinos de izquierda y de derecha se entremezclaban en una ebullición infernal que hacía del cambalache discepoliano una inocentada. Ejemplos dignos, como el de nuestros profesores José Luis de Imaz, Roberto Marcenaro Boutell, Ezequiel Gallo y Francis Korn, quedaban eclipsados por la sensual violencia y el glamour del éxito fácil. Llegado a Oxford, me reencontré con Di Tella, semi-exilado. Y así se tejió el vínculo que me llevaría a ser su asesor en la década del ’90 de la mano del “realismo periférico”, la doctrina que acuñé y en la que creí tan apasionadamente como descreo de la firmeza de mis esencias morales. Pero lo trágico, y lo que nunca he confesado hasta ahora, es que quien no creía era el propio Di Tella. Cuando le escribí un artículo basado en mis principios y titulado “Una política exterior al servicio del pueblo”, publicado en La Nación el 4 de noviembre de 1991 bajo su nombre, Guido me dijo: “Lo que me gusta de esta nota es su profundo cinismo”. Llegado a este año del Señor de 2006 y recorridos los caminos que me llevaron a escribir este volumen y el que le antecedió en 2005, el dicho de Di Tella ya no me sorprende. Él era economista y conocía perfectamente lo que todos sus colegas saben pero sólo reconocen en un lenguaje iniciático que únicamente ellos comprenden: que desde 1975 la principal función de las políticas de todos los gobiernos argentinos, cualquiera fuera su origen, fue concentrar riqueza en unos pocos, empobreciendo a las grandes masas. Quizás fue por ello que se murió súbitamente el 31 de diciembre de 2001, poco después de la caída de Fernando de la Rúa y de la debacle de una patria en la que alguna vez creyó.
11
Parte I
FESTIVAL DE LICUACIONES
Un relevamiento parcial de las violaciones de los derechos de propiedad
de las grandes mayorías (DPM) en la Argentina
12
Introito
Un Manifiesto Liberal sobre la burguesía prebendaria y el populismo de derecha
El fracaso del proyecto argentino En estos tiempos post-neoliberales la debacle argentina frecuentemente se asocia al carácter presuntamente perverso de las concepciones liberales del Estado, la economía y la política. Esto es tan falso como la afirmación opuesta, de que nuestra frustración es atribuible a la ausencia de liberalismo. En este escrito intentaré demostrar, desde una plataforma liberal, que mientras ciertas pautas de comportamiento no se regeneren la Argentina no puede tener éxito, con liberalismo o sin él. Para comenzar debemos afirmar que el liberalismo no ha sido puesto a prueba en nuestro país por la sencilla razón de que la Argentina no lo ha esposado desde 1930. Por cierto, una vez que la crisis de ese año cambió la faz del mundo destruyendo el libre comercio, dañando nuestra economía e induciendo un golpe de Estado, la Argentina se alejó del modelo liberal para no volver jamás, por lo menos hasta ahora. La exclusión del Partido Radical durante esa década, el nacionalismo económico y la violación de derechos de minorías en el primer peronismo, la proscripción del Partido Justicialista entre 1955 y 1973, la lucha entre revolucionarios y fascistas de 1973-76, el cruento y arbitrario autoritarismo de la dictadura de 1976-83, y las políticas económicas de Raúl Alfonsín, fueron todas prácticas incompatibles con el liberalismo. Por lo tanto, sólo nos queda el gobierno de Carlos Menem como candidato al mote de “liberal”. Por este motivo, y porque muchos de los ejecutores de las políticas económicas de esa gestión democrática se auto-identificaron como liberales, la década del ’90 suele asociarse con esta doctrina. Es un error. Aunque durante ese lapso nuestro Estado adhirió retóricamente a varios programas de matriz liberal, lo realizado fue siempre una parodia. Por ejemplo:
- Proclamamos la vigencia de un “Consenso de Washington” que exigía déficit fiscal cero, pero en su lugar generamos catorce cuasi-monedas provinciales.
- Emprendimos un proceso de privatización de empresas públicas ineficientes que eran vehículo de corrupción en gran escala, pero lo hicimos vendiendo a precio subsidiado para beneficio de las mismas empresas privadas que antes habían lucrado gracias a una venalidad concertada con esos entes del Estado.
- Nos lanzamos a una amplia apertura comercial pero la acompañamos de una “aduana paralela” y delictiva que destruía la producción local.
En ningún caso pudo ponerse a prueba el modelo. Más que liberalismo padecimos una caricatura de nosotros mismos signada principalmente por la venalidad.
13
La pobreza como indecencia colectiva Por otra parte, que la corrupción ocupa un lugar importante en la ecuación del fracaso argentino es una cosa que salta a la vista más allá de la década del ‘90. Un país con abundantes recursos naturales por habitante, que hace cien años era uno de los más prósperos del mundo, que hacia 1950 albergaba aproximadamente un 10% de pobres de solemnidad, y que ahora tiene por lo menos a un 40% de su población por debajo de la línea de pobreza, es uno en el que acertamos si presumimos dolo. Así como los astrónomos descubrieron a Neptuno sin una observación directa, gracias a la constatación de que determinadas irregularidades en la órbita de Urano sólo podían explicarse si se suponía que estaba sujeto a la influencia gravitacional de otro cuerpo en órbita, nosotros debemos deducir que los datos argentinos sólo son explicables si suponemos que operan niveles de corrupción con escasos paralelos en el mundo actual. Por lo tanto, mal que nos pese como liberales, debemos admitir que este es un país donde la izquierda tiene razón respecto de muchas cosas, aunque parta de premisas equivocadas. Por ejemplo, los “progresistas” se equivocan cuando endosan teorías generales como la marxista, que sostienen que en el capitalismo los ricos siempre explotan a los pobres. Pero sería poco inteligente y aún menos liberal dudar que a veces la explotación tiene lugar. Y no es necesario ser de izquierda para exclamar cual Hamlet que en el Estado de Argentina hay algo podrido, cuando una sociedad potencialmente rica se convierte en una máquina de supurar niveles permanentemente crecientes de miseria. Parámetros como los argentinos no pueden registrarse sin que esté mediando una transferencia sistemática e ilegítima de riqueza desde los pobres hacia los ricos. La combinación de altos recursos naturales per capita, con deuda y miseria vertiginosamente crecientes a lo largo de medio siglo, en una sociedad que en el pasado fue próspera, es contra natura y sólo puede provenir de una intencionalidad de resdistribución regresiva del ingreso, apuntalada por la venalidad. Recuérdese que somos un país que tiene casi el territorio de la India, 28 veces menos población, más del doble de deuda (un pasivo que nuestro Estado no puede pagar), pero que si sumamos los activos que nuestros particulares poseen en el exterior, resultamos una sociedad que en términos netos es acreedora o está cerca de serlo, no obstante lo cual nuestros niveles de miseria se han multiplicado varias veces en el pasado medio siglo. El nuestro no es un cuadro que pueda explicarse a través de los economicismos convencionales. Lo que nos ocurre no es simplemente el producto del desempleo generado por desarrollos tecnológicos que permiten prescindir de huestes de trabajadores; por la emigración de población calificada combinada con el influjo de migrantes sin educación; por la caída sistemática del valor de las exportaciones, o por el deterioro de los términos del intercambio. Si se tratara sólo de fenómenos de este tipo estaríamos ante consecuencias colaterales aunque muy desafortunadas del proceso económico global. Desde una perspectiva ética capitalista, que es la mía, eso no sería censurable. Pero el aumento de la pobreza en el último medio siglo de vida argentina es tan exagerado que nos obliga a presumir que subyacen procesos ajenos a la lógica de un capitalismo sano.
14
Nuestros parámetros, que son propios de un “Estado parasitario”, son consecuencia de delitos contra el derecho natural que pueden identificarse con facilidad. Como veremos documentadamente, se trata de la violación de los derechos de propiedad de las grandes mayorías, principalmente a través de enormes subsidios a las empresas, y de licuaciones y estatizaciones de la deuda privada. Estos mecanismos han sido una constante en la historia argentina de las últimas tres décadas. Sistemáticamente, los pasivos de los menos pobres fueron transferidos al colectivo nacional, que absorbió las deudas de minorías poderosas. A la vez, a través del subsidio a las empresas privadas se generó inflación y gasto público encubierto. Esta historia atraviesa gobiernos peronistas y radicales, como también regímenes militares y constitucionales. Para que quede claro, ¿qué argentino que en 1974 haya comprado un departamento en cuotas pagó más que una pequeña parte del valor del mismo, reducida su deuda gracias a la mega devaluación del ministro Celestino Rodrigo? ¿Quién que lo haya comprado en el 2000 con financiación del sistema bancario no se vio beneficiado enormemente por la crisis que hundió a grandes multitudes en la miseria, pero que licuó los pasivos de quienes gozaban de acceso al crédito? Y estos no fueron sino algunos derrames hacia la clase media de una extensa lista de maniobras originadas en la manipulación de instrumentos de política macroeconómica, orquestadas para beneficiar a grandes empresas. Fueron pagadas por las grandes mayorías cuya escasa riqueza fue así enajenada. Su contrapartida inexorable sería la eclosión de la pobreza. Por otra parte, no parece arriesgado afirmar que la privatización de activos públicos producida en la década de los ’90 fue una vuelta de tuerca sobre las previas nacionalizaciones de pasivos privados. Ya en tiempos de Alfonsín algunas de las empresas privadas que más se beneficiaron de la caída de avales del Tesoro, cuyas deudas externas fueron pagadas por el fisco, eran mencionadas como candidatas a comprar empresas públicas en el contexto del frustrado plan de privatizaciones del ministro Rodolfo Terragno, que fuera bloqueado por las maniobras desestabilizadoras de los contratistas privados y el veto de sindicatos y legisladores justicialistas. Lo mismo ocurría con las empresas que se beneficiaban de los importantes subsidios ocultos bajo programas de “capitalización de deuda externa”. Algunas de ellas terminaron comprando empresas del Estado durante la gestión de Menem. Esto es independiente del hecho también innegable de que ya hacía décadas que nuestras empresas públicas existían principalmente para generar sobornos, engendrar contratos ventajosos para empresas privadas amigas de sucesivos gobiernos y crear empleo artificial con fines electoralistas. Desde un punto de vista teórico, la privatización de estas empresas estaba ampliamente justificada, pero como señaló Joseph Stiglitz, un proceso de privatizaciones no puede ser menos corrupto que la clase política que lo instrumenta.3 Privatizaciones bien hechas, como aconseja la doctrina liberal, se conocen casi únicamente en el Reino Unido, y es evidente porqué. En la mayor parte del resto del mundo fueron fuente de grandes males, no porque la teoría liberal estuviera equivocada sino porque en muchas sociedades el principal mal no es el estatismo sino la corrupción.
15
Como se documentará en las páginas que siguen, desde 1975 la constante en la Argentina ha sido transferir riqueza desde el ámbito público hacia el privado por todos los medios imaginables: licuaciones y estatizaciones de deudas privadas tanto internas como externas, subsidios ocultos de muchos tipos, lucrativas corruptelas posibilitadas y legalizadas por oscuras disposiciones del Banco Central, y finalmente la venta subsidiada del conjunto de las empresas públicas al sector privado. En algunas ocasiones la violación del derecho de propiedad se produjo en sentido contrario, desde lo privado hacia lo público, pero también en esos casos los principales damnificados fueron las grandes mayorías. Recordemos el congelamiento de depósitos a plazo fijo de 1989 (el Plan Bonex, que violó gravemente derechos de propiedad de la clase media), y el mega-congelamiento bancario de diciembre de 2001 (el “corralito” de Fernando de la Rúa, que suspendió los derechos de toda la población bancarizada, preparando el terreno para la mega-estatización de la deuda privada en 2002, ya bajo el gobierno de Eduardo Duhalde). Todo parece parte de la misma pauta reiterada que recorre tres décadas y que se resume en el traspaso de la riqueza colectiva a una minoría de privilegiados, perpetrado mientras la pobreza trepaba del 10 al 40% de la población. Alianzas non sanctas No obstante, en la Argentina y otros países en vías de desarrollo, las privatizaciones y otras reformas estructurales perversamente instrumentadas fueron endilgadas al liberalismo. Esto es comprensible no sólo porque humanamente no pudimos prever que nuestro cuerpo social estuviera tan corroído moralmente que fuera incapaz de instrumentar una terapia que no resultare peor que la enfermedad. La homologación de estas políticas y sus consecuencias con el liberalismo era casi inevitable porque para llevar a cabo la receta de las reformas, nuestros liberales sistemáticamente se aliaron a sectores de una derecha libremercadista que no es liberal pero que usa la etiqueta cuando le conviene. En realidad se trata de un populismo de derecha, opuesto pero tanto o más nocivo que el que acude a la demagogia frente a las clases asalariadas. Por cierto, las empresas privadas que se benefician de prebendas del Estado tienen frente a éste intereses análogos y un comportamiento parecido al de los asalariados y tenedores de planes asistenciales que dependen de la demagogia política para transitoriamente mejorar su participación en el ingreso. Las clases subordinadas premian con su voto y apoyo masivo a los políticos que las seducen. La burguesía prebendaria los recompensa con fondos electorales y sobornos. Las clases subordinadas los castiga con huelgas, protestas y manifestaciones. La burguesía prebendaria, que es más poderosa, llega más lejos y a menudo ha financiado huelgas y disturbios, y también despedido operarios a los efectos de desestabilizar un ministro o gobierno que no les da lo que demandan.* * Este fenómeno está ilustrado y documentado en Javier Corrales, “Coalitions and corporate choices in Argentina, 1976-1994: the recent private sector support of privatization”, en Studies in Comparative International Development, Invierno de 1998, Vol. 32, Nº 4. Para un período previo, también es útil la formulación de Guillermo O’Donnell, “State and alliances in Argentina, 1956-1976”, en Journal of Development Studies, Octubre de 1978, Vol. 15, Nº 1. Como señala el primero, la cuestión remite a la lógica de Mancur Olson, tal como fuera procesada por S. Hanke y S. Walters en “Privatization and public choice:
16
Ambos sectores defienden sus prebendas con todos los medios a su alcance. Las políticas públicas centradas en dádivas a uno u otro sector son “populistas”. Llamaremos “populismo clásico” al que se dirige a las clases bajas y medias bajas, y “populismo de derecha” al que compra el apoyo de segmentos de la burguesía distribuyendo canonjías. Lo segundo puede ser mucho más caro. Cuando se traduce en licuaciones y nacionalizaciones de deudas privadas, representa una violación de los derechos de propiedad de las grandes mayorías. Lamentablemente, en muchos países de América latina y otras regiones del Tercer Mundo, pero particularmente en la Argentina, el liberalismo acertó cuando criticó al populismo clásico, pero defraudó en las numerosas ocasiones en que no sólo no atacó al populismo de derecha sino que fue su cómplice. Al mismo tiempo, toda vez que estos liberales descarriados señalaban la demagogia del Estado hacia los humildes, la burguesía prebendaria los apoyó ruidosamente. De este modo se profundizó una asimetría que desprestigió y desnaturalizó al liberalismo, con todos los acentos puestos contra los pobres, a la vez que las prebendas de los ricos quedaron muchas veces encubiertas por complejos ardides del Banco Central. Surgieron así las llamadas coaliciones “de centro”, eufemismo con que se auto-denomina la derecha libremercadista entre nosotros. En estos bloques invariablemente predomina el mínimo común denominador de las fuerzas políticas que los componen, que no es liberal sino simplemente conservador en el mejor de los casos. En ellos el derecho a la propiedad, que es un principio liberal fundamental, queda desfigurado y acotado a la propiedad de la burguesía sobre activos físicos. Y a este engendro anti-capitalista se le llama liberal. Desde este encuadre en que los escasos liberales auténticos son atrapados y usados por aliados reaccionarios, sistemáticamente se encubre la carga pública implícita en todo subsidio a las empresas y en cualquier estatización de las deudas privadas. El derecho a la propiedad privada y colectiva de las grandes mayorías, que no es más que una dimensión del principio general del derecho a la propiedad, se desprecia y viola en forma permanente, a la vez que se desdibuja conceptualmente. Por cierto, en las sociedades capitalistas desarrolladas resultaría innecesario recalcar que un subsidio público al sector privado sólo se justifica si beneficia al colectivo social de una manera fehaciente, y que de lo contrario implica violar el derecho de propiedad, sacando recursos del bolsillo del pobre para ponerlos en los de algunos ricos. Pero en un contexto como el nuestro resulta imprescindible subrayar que no hay liberalismo ni moralidad política posible mientras estas maniobras sean el hilo conductor de nuestra historia. No hay legitimidad alguna si no se respetan los derechos de propiedad de las grandes mayorías. Por ello, en este escrito este concepto será evocado una multitud de veces, tantas que nos referiremos a él con sus siglas. Se trata de los DPM, cuyo respeto por parte del Estado es indispensable para que rija un capitalismo sano y floreciente, y para que el orden pueda justificarse desde el punto de vista liberal de un contrato social.
Lessons for the LDCs”, en D. Gayle y J. Goodrich (comps.), Privatization and Deregulation in Global Perspective, Nueva York: Quorum Books, 1990.
17
En este plano es de interés señalar que el derecho de propiedad de las grandes mayorías es un concepto que ha pasado desapercibido tanto para el liberalismo como para la izquierda. Los liberales, contaminados por sus alianzas con el capitalismo prebendario del populismo de derecha, no se han detenido en conceptuar y denunciar las violaciones de los DPM. A su vez, debido a su sesgo anti-capitalista, la izquierda ni siquiera cree en el derecho a la propiedad. Por ello denuncia la explotación pero sin subrayar el hecho de que se está perpetrando un latrocinio completamente reñido con los principios del mismo capitalismo. Estos factores políticos e ideológicos han contribuido a encubrir el hecho de que las “transferencias del trabajo al capital” que denuncian los economistas de la izquierda son, en el caso argentino, gruesas violaciones de los DPM, condenables tanto para el liberalismo como para una ética socialista. Estos son errores de comunicación que intentamos corregir en este escrito y que obran en detrimento de los principios de ambos la izquierda y el liberalismo auténtico. Por cierto, aquí nos dedicaremos a hacer un compendio de numerosas violaciones masivas de los DPM a lo largo de las últimas tres décadas. En el trámite dejaremos de lado varias cuestiones de interés sociológico y económico que son consecuencia de estas maniobras pero que trascienden nuestro foco descriptivo y normativo. Nuestro único interés de orden explicativo será el de las consecuencias de las violaciones de los DPM sobre el crecimiento de la pobreza y el deterioro institucional argentino.* Otras reflexiones normativas Finalmente, también es pertinente mencionar en este Introito que en un país donde la constante que ha atravesado los más diversos gobiernos y regímenes ha sido la perpetración de maniobras ilegítimas, pero muchas veces legales, para transferir riqueza de los pobres a los ricos y de la gente común a las empresas privadas, los estratos populares tenderán a ser
* La primera y más frecuente violación de los DPM, de incidencia universal, es por supuesto la inflación. La depreciación de la moneda representa una merma por decreto de la participación en el ingreso nacional de las clases asalariadas. Esto significa una violación masiva de contratos, incluso jurídicamente. Bien recuerda Rodolfo Apreda en su Análisis Monetario y Cambiario en el Sistema Financiero Argentino (Buenos Aires: Editorial Club de Estudio, 1986, p. 283-84) que en su artículo 1137 el Código Civil argentino define “contrato” en los siguientes términos: “Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos”. Al disminuir el poder adquisitivo de los sueldos, la inflación viola contratos. En este escrito no nos explayaremos mayormente sobre este mecanismo de violación de los DPM, porque no es una peculiaridad argentina en la misma medida en que pueden serlo otros mecanismos menos universales, como la estatización de deudas privadas, los seguros de cambio con subsidio o los avales caídos del Estado. No obstante, vale la pena recordar aquí que cuando la inflación es muy alta, se entra en una espiral que asegura una creciente violación de los DPM. Esto es así porque en previsión de la inflación futura, los agentes con cierto poder en el establecimiento de precios de bienes y servicios no indexan los precios sino que los sobreindexan. Con razón dice Apreda: “Lo sorprendente, cuando esta conducta se generaliza, es que permanece impune a pesar del daño profundo que causa. No hay sanción legal para la excesiva emisión monetaria (ni para) el etiquetamiento habitual de tipo precautorio en las bocas de venta. (...) El rasgo típico del sistema con alta inflación generalizada y persistente es la impunidad de los agentes. El problema crucial que enfrenta la política económica es la velocidad con que el agente toma posición, se cubre y escapa. (...) Escapan a la inflación con inflación.” En ese contexto, los DPM son vapuleados como las hojas otoñales de un árbol en un vendaval.
18
parasitarios o en su defecto subversivos. En un contexto de violación sistemática de los DPM no se justifica que sean productivos. Para colmo, la clase política forzosamente pretenderá su parte en el atraco. Después de todo, ella es la encargada de legislar y gobernar para servir a la burguesía depredadora. ¿Puede asombrar que se compren y vendan las leyes? Es lo esperable. ¿Y puede sorprender que se corrompan la justicia y la policía, deteriorándose la seguridad y los derechos cívicos? Valga esta nota de advertencia. Allí donde perpetraron sus revoluciones, los comunistas violaron los derechos de propiedad para redistribuir riqueza más equitativamente. En la Argentina en cambio, una burguesía depredadora viola los derechos de propiedad de las grandes mayorías para concentrar riqueza. Lo primero no es más contrario a los principios del liberalismo que lo segundo. El comunismo asume su identidad, que es antitética del capitalismo. En cambio, la burguesía prebendaria coloniza al capitalismo para destruirlo por dentro. Lo segundo es menos respetable que lo primero. Desde los tiempos de nuestro padre fundador John Locke y su predecesor Thomas Hobbes, los liberales entendemos que todo Estado es el emergente de un contrato social implícito. La soberanía, que corresponde primigeniamente al individuo, es transferida al Estado, que se convierte en el guardián de los derechos individuales. Por ello, la transferencia masiva y sistemática de riqueza de los pobres a los ricos, perpetrada por el mismísimo custodio del contrato social, equivale a la destrucción de éste. Desde un punto de vista conservador esta es la más grave consecuencia posible, ya que la legitimidad del orden queda reducida a un ambiguo limbo desde el que resulta imposible diferenciar un hecho lícito de un delito. En tales circunstancias, puede entrar en vigencia lo que Locke llamó el “derecho a la revuelta”, un derecho natural que está por encima del derecho positivo y que jamás podría ser promulgado formalmente. Un liberalismo que no hace estos señalamientos y advierte estos peligros no es liberalismo.
19
Capítulo 1
El nacimiento de la patria financiera y contratista
"Argentina is a land of plunder, a new land, virtually peopled in this century.
It remains a land to be plundered; and its politics can be nothing but the politics of plunder."
V. S. Naipaul, Argentina and the Ghost of Eva Perón (1980) La proto-historia de las violaciones del contrato social argentino Aunque en nuestro entender el punto de inflexión a partir del cual se destruyó la posibilidad de progreso se sitúa hacia 1975, el contrato social argentino venía sufriendo graves traiciones desde mucho antes y es preciso recapitularlas brevemente. La primera violación gruesa aconteció con el golpe de Estado de 1930, que durante una década y media excluyó de la política a la Unión Cívica Radical, entonces el partido de las mayorías. Cuando en 1946 las reglas de la democracia representativa se restablecieron emergió un partido hegemónico, el justicialista. La sindicalización masiva de los trabajadores generó una nueva configuración del poder político. A la vez, el nuevo régimen también incurrió en violaciones del contrato social, cercenando reiteradamente derechos de minorías. Incendió templos católicos y prácticamente abolió la libertad de prensa. Con esa justificación, en 1955 se produjo un golpe de Estado que pretendió proscribir al nuevo partido de las mayorías. La proscripción se extendió durante dieciocho años y constituyó una violación mucho más grave aún de dicho contrato. Dieciocho años consecutivos de proscripción del peronismo en un Estado que era teóricamente una democracia representativa necesariamente generan violencia y contra-violencia. Cuando en 1973 el poder fue restituido al partido mayorítario, la sociedad argentina se encontraba profundamente dividida no sólo en términos de izquierda y derecha, violentos y no violentos. Su burguesía estaba segmentada en sectores con intereses irreconciliables. Si las casi dos décadas de proscripción habían demostrado que no se podía gobernar sin el concurso del partido de las mayorías y los sindicatos que lo dominaban, la apertura política desataba muchas más presiones aún sobre un fisco débil y una moneda vulnerable. El caos rondaba a la vuelta de la esquina, y hubo sectores que comprendieron que ganarían más si apostaban a la anarquía que si se empecinaban en intentar generar una estabilidad y coherencia programática que nunca llegaba. Entonces, hacia 1975, nació la “patria financiera y contratista”, que como veremos fue parte del poder detrás del trono durante los treinta años subsiguientes. Ésta convirtió a sucesivas gestiones de gobierno en un festival de reiteradas licuaciones y estatizaciones de la deuda privada, que se sumaron a subsidios cuantiosos y a una corrupción sistémica, funcional a sus intereses.
20
Los primeros pasos en la violación de los derechos de propiedad de las grandes mayorías Pero antes de entrar en esa narración debemos detallar algunos antecedentes importantes de ese viejo vicio del Estado y la burguesía argentina que consiste en violar los DPM. Aunque el punto de inflexión en que esta tendencia se convirtió en autodestructiva se encuentre a mediados de la década del ’70, la instrumentación de políticas de este tipo se remonta a mediados del siglo XX. Ciertamente, uno de los mecanismos por los que, desde aproximadamente 1950, sistemáticamente se transfirió riqueza desde los más hacia los menos pobres, fue el saqueo de las Cajas de jubilación. La historia de la previsión social en la Argentina comienza en 1904, cuando se promulgó la ley 4349 que creaba la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Antes de la caída de Hipólito Yrigoyen en 1930, los gremios de periodistas, gráficos y marinos mercantes habían adquirido el derecho a cobrar jubilaciones, a cargo de Cajas fundadas por los mismos sindicatos. No obstante, durante el período 1904-1944 el beneficio alcanzó a apenas el 7% de la fuerza laboral. Fue a partir del surgimiento del peronismo que el sistema comenzó a cubrir a la gran mayoría de los trabajadores, saltando de 430.000 beneficiarios en 1944 a 2.328.000 en 1949. En ese año se creó la Caja de Empleados de Comercio, en 1946 la de Empleados de la Industria, y en 1954 se incorporaron los trabajadores independientes, profesionales y rurales.4 Sin embargo, como cuenta Daniel Muchnik, “no es menos cierto que (...) el justicialismo halló en las Cajas de previsión una fuente de financiamiento que utilizó a discreción”. Las Cajas fueron vaciadas, y por eso la Ley 14.370 de 1954 transformó el sistema. Originalmente éste había sido de capitalización, pero consumado el defalco por parte del gobierno y agotados los fondos acumulados en las Cajas por los aportes de los trabajadores, se optó por convertir al sistema en uno de reparto. Éste sería administrado directamente por el Estado a partir de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS). Cada trabajador dejaba de aportar a su cuenta individual, contribuyendo a una caja solidaria que luego distribuiría los beneficios en forma equitativa.5 Pero esa transformación del sistema no terminaría con la usurpación de los dineros, que se prolongaría durante gobiernos sucesivos. Siguiendo la prosa de Muchnik:
“Los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores alcanzaron niveles interesantes, a tal punto que el creciente déficit de las cuentas públicas se resolvería capitalizando estos fondos con bonos que emitía el Estado. Los bonos llamados Obligaciones de Previsión Social (OPS) comenzaron a inundar las Cajas. Como en los ’50 la deuda acumulada en OPS ascendía al 47% del PBI, y más del 50% de la recaudación era aún colocada en OPS, el sistema de previsión tuvo que ser auxiliado, a fines de esa década, por el Tesoro Nacional. (...)”
Con los años, la situación se agudizó. “Durante los ’70 la desfinanciación previsional se hizo evidente en el rescate de OPS. El Estado pagó menos del 10% de la deuda a menos del
21
1% de su valor nominal, a la vez que distraía recursos no genuinos para cumplir con aquellos que percibían los beneficios.”6 Este fue, pues, el primer mecanismo con que masiva y flagrantemente se violaron los DPM en la Argentina. Durante este período otros mecanismos como los subsidios de promoción industrial, la inflación y las tasas de interés real negativas también estuvieron presentes, pero de una manera menos directa.* Las “formas heterodoxas” de financiar la inversión privada Tempranamente sin embargo, el vaciamiento de las Cajas se combinó con otros mecanismos para transferir riqueza de los menos afortunados a los más. Por cierto, Damill y Frenkel nos cuentan que durante el período 1960-75:
“La inversión fue financiada mediante mecanismos de ahorro forzoso y transferencias de riqueza financiera entre sectores (del tipo llamado ‘impuesto inflacionario’), en proporción mucho mayor que mediante transacciones voluntarias de mercado. (...) Ejemplos de (las transferencias de riqueza) fueron el crédito subsidiado (con tasas de interés reguladas, establecidas por el Banco Central en niveles normalmente inferiores a las tasas de inflación) y el financiamiento del gasto público a partir de los fondos acumulados en los años cincuenta por el sistema previsional (equivalentes a aproximadamente el 28% del producto bruto anual del país). A lo largo de los años sesenta ganarían progresivamente terreno diversos mecanismos de subsidio y exenciones impositivas orientadas a incentivar la inversión privada, que afectaron negativamente la recaudación tributaria neta.”
Dichos autores atestiguan que posteriormente, hacia mediados de los años setenta, la situación fiscal tendió a un mayor deterioro, en parte porque estaban “agotados los excedentes acumulados por el sistema previsional”. Los economistas se refieren a esta violación del derecho de propiedad de las grandes mayorías con un cínico eufemismo: se trata de una “forma heterodoxa de financiación de la inversión”.7 Está claro pues que mucho antes del gobierno de María Estela Martínez de Perón, que agudizó enormemente el abuso financiero a través de una megadevaluación, todo estaba ya orientado hacia la generación de pobreza mediante la transferencia de recursos de los más pobres hacia sectores privilegiados.
* El vaciamiento de las Cajas de jubilación tuvo un correlato simétrico cuando, décadas más tarde, una vez implantado el régimen privado de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), se presionó a éstas a comprar bonos soberanos argentinos. Las AFJP, y con ellas sus aportantes argentinos, fueron las principales víctimas de la cesación de pagos de 2001 y el canje de deuda de 2005. A través de estos trámites se violaron los derechos de propiedad de cientos de miles de tenedores de bonos italianos, alemanes y japoneses, junto con los de millones trabajadores argentinos que aportaban a las AFJP. Fue un nuevo vaciamiento del capital previsional de las grandes mayorías, a través de un nuevo mecanismo, y como tal representó una masiva violación de los DPM. Como se ve, pasan las décadas pero nada cambia. Sólo así se puede comprender que un país con los recursos naturales por habitante de Argentina haya multiplicado por cuatro el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza en el curso de medio siglo.
22
El “Rodrigazo” como punto de inflexión No obstante, fue durante dicha gestión que la Argentina sufrió un salto cuántico en materia de depreciación monetaria y especulación financiera. Según datos del Banco Central, durante el período 1946-74 la inflación anual promedio fue del 33,2%, saltando al 206% para el período 1975-83. Simultáneamente, el crecimiento del PBI bajaba de un promedio anual del 3,7% para el período 1946-75, al 0,2% para 1975-83. A partir de ese momento histórico los argentinos nos dolarizamos mentalmente. El país en que nacimos, monetariamente soberano, se había perdido para siempre. Y la deuda externa que a fines de 2001 superaba los US$ 150.000 millones era en 1975 de apenas 5500 millones.8 Por cierto, hacia ese año se generó una violenta aceleración inflacionaria, debido a que con la devolución del poder al partido de las grandes mayorías (producida en 1973 después de dieciocho años de proscripción), y con la posterior muerte de Perón, dos fuerzas clientelistas pero opuestas se retroalimentaron mutuamente en un contexto de extrema fragilidad financiera. Estas fueron las crecientes demandas de subsidios diversos para la inversión privada, y las exigencias de aumento de los gastos en personal del Estado (especialmente de las provincias).9 Para hacer frente a las circunstancias, el 2 de junio de 1975 el gobierno de la viuda de Perón, dominado entonces por José López Rega, nombró en el cargo de ministro de Economía al ingeniero Celestino Rodrigo, quien puso en práctica un plan elaborado por Ricardo M. Zinn, su Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica a la vez que una de las figuras emblemáticas del “liberalismo” argentino. La receta del nuevo equipo se lanzó el 4 de junio: megadevaluación del 100%, aumento de las naftas del 175%, suba de la energía eléctrica del 76%, y del transporte entre el 80 y el 120%. Poco después, el 28 de junio, la presidente Perón invalidaba el resultado de las convenciones paritarias, frenando aumentos salariales ya negociados.10 De este modo y de un plumazo se produjo una de las transferencias de ingresos más dramáticas de la historia argentina, desde los pobres hacia los ricos. Golpes devaluatorios como éste, que cambian los parámetros macro-económicos del país de la noche a la mañana, alterando fuertemente la distribución de la riqueza desde el Poder Ejecutivo, constituyen uno de los variados mecanismos de violación de los DPM. En este caso sus autores y el país entero pagaron un alto precio. La furibunda reacción gremial, desatada el 7 de julio, acorraló a Rodrigo en el edificio de Hacienda obligándolo a huir por túneles hacia la Casa Rosada. Su renuncia dejó herido de muerte al gobierno, que en marzo del año siguiente era derrocado por la más feroz dictadura militar que la Argentina conociera en el siglo XX. Antes de que ello ocurriera, sin embargo, la especulación se dispararía a niveles sin precedentes. Junto al mercado de divisas afloraron los mercados de títulos públicos con cláusulas de indexación. Estos bonos comenzaron a utilizarse como caución para obtener préstamos de entidades financieras. Se compraban en cualquier plaza extranjera por una fracción de su valor nominal, pero el Estado reconocía el 100% a la hora de adjudicar créditos. De esta manera, sacrificando el bono caucionado, se podía repetir la operación
23
muchas veces, obteniendo cifras cada vez mayores montando lo que popularmente se llamó la “bicicleta financiera”. Los títulos más usados fueron los Valores Nacionales Ajustables (VANAS) mencionados en el Prefacio, que llegaron a representar una vez y media el circulante total de monedas y billetes del mercado. Ya en tiempos de los militares, su rescate costó al Estado alrededor de 25.000 millones de pesos, mientras los salarios seguían cayendo en picada.11 La sangría de riqueza de los pobres a los ricos fue criminal, aunque se beneficiaron numerosas familias de clase media que compraron viviendas antes de que entraran en vigencia los mecanismos de indexación. Terminaron pagando apenas una fracción del valor de sus hipotecados inmuebles. Un nuevo vicio: la búsqueda intencional de la inestabilidad El episodio fue tanto más delictivo en tanto todo indica que no fue el resultado de un error de cálculo. Citando a un informante clave que fuera asesor directo de Zinn, los investigadores Néstor Restivo y Raúl Dellatorre cuentan una historia que coincide con la que hemos recabado de protagonistas y observadores sistemáticos del ámbito financiero de Buenos Aires. Según todos los testimonios, “se aplicó deliberadamente un empujón hacia el descalabro”:
“La idea era generar ‘una estampida inflacionaria que licuara la deuda de las empresas’, casi toda en moneda nacional; que rompiera el control de precios (...) que regía desde 1973, y que beneficiara sobre todo a las compañías exportadoras, vía devaluación. La explosión era adrede. Si venían los gremios y pedían el 80%, Zinn decía que debíamos ofrecerles el 100%. Y en el plan monetario que estábamos preparando nos pedía que agregáramos partidas siderales por las dudas. ‘Total, después van a venir los gobernadores y se las vamos a tener que dar, así que para qué demorarnos en ejecuciones’”.*
A partir de este episodio cundieron los juegos especulativos que las altas tasas de inflación hacen posibles. Éstos dieron nacimiento a mecanismos que se repitieron a lo largo de las décadas siguientes. Por ejemplo, surgieron los autopréstamos con seguro de cambio. Funcionaban así:
1. Una persona tenía un millón de dólares en una cuenta de los Estados Unidos. 2. Secretamente, lo dejaba en caución en algún prestigioso banco de ese país que a
cambio le daba un “préstamo” que giraba a la Argentina. El banco se prestaba para este negocio encubierto con “secret collateral”.
* N. Restivo y R. Dellatorre, op.cit., p. 24. A raíz de cumplirse 30 años de este episodio la prensa publicó testimonios interesantes. Por ejemplo, Israel Mahler, ex titular de la Unión Industrial Argentina, dijo: “En mi empresa, un día antes del Rodrigazo teníamos una cantidad inusual de pedidos (...). En los días siguientes, tuvimos que (...) reducir la jornada laboral, porque casi todos los pedidos fueron cancelados. En realidad, nos hicieron un favor, porque con el desbarajuste que se vino no había precios. Lo peor, de todos modos, vino después. (...) Fue algo muy parecido a un saqueo”. Y Roberto Favelevic, también ex presidente de la UIA, declaró: “Yo recuerdo que en esos primeros días en la calle no había autos porque la gente no los sacaba por el tremendo aumento que hubo en los combustibles. Pero de a poco, la situación se fue recomponiendo. Para la industria hubo refinanciaciones, seguros de cambio. Para los que éramos proveedores del Estado hubo un reconocimiento, aunque tardío, de mayores costos.” En contraste, para las grandes mayorías no hubo seguros de cambio ni subsidios compensatorios. Véase Suplemento Cash de Página 12, 5 de junio de 2005.
24
3. El sujeto recibía el importe en pesos de un banco argentino. 4. En compensación por haber conseguido crédito externo en momentos difíciles, el
Banco Central le otorgaba un seguro de cambio a seis meses. 5. Cumplido el plazo, el sujeto tenía el derecho a comprar los dólares que había
cambiado, a una tasa prefijada, con una enorme ganancia debido a la alta inflación. Los riesgos de la operación se limitaban a la posibilidad de un cambio súbito en las reglas de juego. Por ejemplo, el sujeto habría perdido si le hubieran impedido transferir al exterior las divisas re-compradas, ya que en ese caso podría perder el depósito caucionado en el banco norteamericano. Pero este riesgo era muy menor, ya que muchos agentes financieros cercanos al gobierno participaban de la maniobra y no serían defraudados. Y un especulador inteligente pero ajeno a los corrillos del poder podía imitar a los operadores influyentes. Obrando así las ganancias eran gigantescas y el riesgo muy pequeño. Obviamente, esos beneficios serían pagados por la gente común cuya pobreza aumentaba. Pero lo más grave de estos mecanismos es que los agentes involucrados adquirían un interés en la devaluación. Cuánto más se devaluara, más ganaban. Como muchos operadores tenían influencia en el gobierno, podían asegurarse el desenlace. Y algunos especuladores poderosos podían apelar a los juegos aún más sucios que muchas veces se registraron en la vida política argentina. Por ejemplo, financiar huelgas para contribuir al círculo vicioso que va del aumento salarial a la devaluación. Así nació la patria financiera. En ese momento de nuestra historia los sectores más lúcidos de nuestra burguesía, muchas veces encabezados por personajes que se identificaban como “liberales”, optaron por apostar a las descomunales rentas que la alta inflación ponía a disposición de unos pocos. Tanto desde la derecha como desde la izquierda, todos los observadores coinciden con el fenómeno. La única diferencia radica en que mientras muchos progresistas han denunciado estas maniobras ruidosamente, los conservadores tienden a reconocerlas en forma privada.* A lo largo de décadas los mismos métodos serían empleados una y otra vez, con las variantes impuestas por las circunstancias. Siguiendo con el ejemplo de los autopréstamos, éstos fueron muy usados durante el gobierno militar. Y durante la década del ’90, aunque no se podía especular con devaluaciones porque la estabilidad monetaria estaba garantizada, un mecanismo similar se empleó para lucrar con las diferencias en las tasas de interés vigentes en los países avanzados (bajas) y en la Argentina (muy altas). Quien pudiera obtener crédito barato en el exterior para prestar localmente ganaba fortunas.†
* La primera persona que me advirtió acerca de la frecuente búsqueda intencional de inestabilidad por parte de sectores poderosos de la burguesía nacional fue Cristóbal Williams. Para la descripción de algunas de estas tácticas de desestabilización, véase J. Corrales, op.cit. 1998. Ana Margheritis registra maniobras puntuales de este tipo en su Ajuste y Reforma en la Argentina 1989-1995 (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1999), p. 50. También es un testimonio interesante el libro de Marcelo L. Acuña, Alfonsín y el Poder Económico:el fracaso de la concertación y los pactos corporativos entre 1983 y 1989, Buenos Aires: Corregidor, 1995. Por su parte, protagonistas como Domingo Cavallo y José Luis Machinea también reconocen el problema, en las circunstancias específicas analizadas en escritos citados más abajo. † Cabe aclarar que en un contexto de inestabilidad estas maniobras son muy difíciles de evitar debido a la emergencia de lo que en la jerga financiera se llama el “déficit cuasifiscal”, que no es un invento argentino.
25
Gran parte de la deuda externa de las multinacionales establecidas en el país respondía a autopréstamos de este tipo. Posteriormente, después de la devaluación con pesificación asimétrica de 2002, las empresas privatizadas pretendieron seguros de cambio para su desproporcionada deuda externa: US$ 700 millones de Aguas Argentinas, 3000 millones del sector telefónico, 6000 millones del sector gasífero, etc. En gran parte esta no era una deuda legítima sino que provenía de la toma de créditos en el exterior para lucrar con las tasas argentinas.12 A lo largo de tres décadas, bajo todos los gobiernos, la inestabilidad se usó, se manipuló y se magnificó para concentrar vastas fortunas a expensas del colectivo nacional y su creciente masa de indigentes. Toda brecha, fuera entre las cotizaciones de mercado y los valores nominales de los bonos, entre las tasas de interés internas y externas, o entre el tipo de cambio vigente al momento de tomarse un crédito y al momento de cancelarlo, fue usada para succionar cantidades masivas de fondos para beneficio de quienes tuvieran acceso a los medios y la información necesarias para aprovechar cada circunstancia. Simultáneamente, el Estado puso a disposición de estos especuladores instrumentos como los seguros de cambio y los avales del Tesoro, que facilitaron violaciones masivas de los derechos de propiedad de las grandes mayorías, perpetradas en forma reiterada. Definición operacional Definiremos formalmente a la “patria financiera” como:
Un entramado de actores no siempre poderosos, provenientes de todos los sectores de la economía, incluidos los productivos, que a partir de 1975 comprendieron que en la Argentina se puede ganar mucho más dinero apostando a la inestabilidad, antes que a una optimización de la producción que requeriría una congruencia programática incompatible con la inestabilidad y disenso crónico que imperaban en el país. Se trata de una cuasi mafia informal, más meritocrática que nepótica, donde la inteligencia personal es un activo tan importante como la capacidad de cabildeo y el acceso a información privilegiada (aunque ayuda, no basta con pertenecer a una familia de banqueros para desenvolverse en la patria financiera con soltura).
La fuga masiva de capitales hace necesario subir las tasas de interés hasta límites astronómicos, para atraer dinero. Esto conduce a enormes pérdidas operativas de carácter financiero para el Banco Central. Los déficits provenientes de estas operaciones son cuasifiscales porque, no estando contemplados en el presupuesto del Banco Central, son de todos modos financiados con fondos públicos que generan inflación. Estas pérdidas fiscales son en la práctica un gran subsidio para los sectores con acceso al crédito externo, que es mucho más barato. Tomando dinero prestado en el exterior y re-prestándolo en la Argentina, a lo largo de las décadas los ciudadanos de la patria financiera, tanto nativos como extranjeros, han acumulado gigantescas ganancias que fueron pagadas por el fisco. La fuga de capitales inherente a los ciclos de vaciamiento se retroalimenta por medio de este mecanismo, que produce más y más concentración de la riqueza y el ingreso, y por lo tanto mucha más pobreza en el otro extremo.
26
Ciertamente, la experiencia demostró que en la Argentina post-1955 los conflictos sectoriales imposibilitaban los proyectos de largo plazo. En cambio, jugando especulativamente y apostando a la inestabilidad se generaban jugosas primas para aquellos que gozaran de un posicionamiento estratégico en los corrillos del poder y un conocimiento experto de la economía.* Para tales actores, esta estrategia generaba entonces como ahora más beneficios que una apuesta siempre frustrante a una estabilidad que intentara maximizar la generación de riqueza auténtica. Por este motivo, a partir del gobierno de María Estela Martínez de Perón se gestaron ciclos en los que este segmento de la burguesía presionó en fases sucesivas por la estabilidad monetaria y el acceso al crédito fácil, luego fugó capitales al exterior, y finalmente se dio vuelta y forzó un cambio de política o de gobierno, para que se devaluase masivamente o se instrumentare algún otro mecanismo de licuación de las deudas contraídas en la primera etapa. Ello ocurrió una y otra vez, con todos los partidos y regímenes políticos. Ambos Domingo Cavallo y José Luis Machinea, desde trincheras políticas opuestas, reconocieron el papel desestabilizador de los segmentos más poderosos de la burguesía.† Por otra parte, el fenómeno no se limitó al Estado nacional sino que se vio agravado por el otorgamiento sistemático de créditos blandos por parte de los bancos provinciales, y por las licuaciones y estatizaciones de deudas contraídas con estas entidades por empresas privadas. Estas medidas fueron instrumentadas por los gobiernos y legislaturas provinciales, que estaban y aún están más colonizadas por la burguesía prebendaria que sus contrapartes nacionales. Como para colmo el Estado nacional garantiza los depósitos de todos los bancos, incluidos los provinciales, muchas veces éste se vio obligado a generar inflación intencionalmente para licuar las deudas de dichas entidades, contraídas como consecuencia de la reiterada transferencia de fondos a las empresas beneficiarias de los créditos blandos y las licuaciones. De este modo, también en este frente las violaciones de
* En las palabras de Cristóbal Williams: "En Estados Unidos los expertos también se benefician de una prima. Si pueden predecir que la tasa de inflación será del 2,50% y no del 2,75% anual como prevé el resto del mercado, eso conduce a ganancias. Pero la prima aumenta a medida que crece la inestabilidad. La capacidad de predecir que la inflación del año será de 280% en vez del 140% es bastante más importante. En la Argentina esto a menudo es posible aún sin acceso a información privilegiada; se requiere talento analítico y la lectura sistemática de fuentes abiertas.” Comunicación personal del 6 de octubre de 2005. † El testimonio de Cavallo en varias instancias concretas durante la década de 1980 queda registrado más abajo en este capítulo. El de Machinea es de carácter más general y constituye un aporte de gran interés para nosotros en estas líneas. Señala la emergencia de una suerte de cultura de la licuación de deuda privada a partir del último gobierno militar. Advierte a sus interlocutores del Banco Mundial: “The concessions made during this period were to affect the economic policy of the next years. Specifically, the reduction of private liabilities during 1982 was to leave behind a ‘syndrome of liquidification’. That is, anytime the real interest rate was quite high, expectations turned to ‘doing something in order to reduce the private debt’. (...) From then on the monetary policy lost part of its effectiveness because in many cases the response of the private sector to very high real interest rates was just to wait for the liquidification.” Véase J.L. Machinea, “Stabilization under Alfonsín’s government: a frustrated atttempt”, Documento Nº 42, CEDES, Buenos Aires 1990, p. 6. José Luis Machinea y Juan F. Sommer presentan conceptos similares en “El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos: la moratoria de 1988, Documento Nº 59, CEDES, Buenos Aires 1990, p. 4.
27
los DPM fueron permanentes, ya que los recursos canalizados a minorías poderosas por medio de estos mecanismos pertenecían al colectivo social.* Subsidiaria y consecuentemente, nuestra patria financiera adquirió un interés en que el Estado fuera lo más ineficiente posible, ya que así se creaba un pretexto más para negarle recursos. Fomentó la informalidad económica porque ésta facilita la evasión impositiva. Prefirió que los políticos fueran corruptos y que no hubiera plena vigencia del Estado de derecho, ya que así se destruye la legitimidad que los gobernantes requerirían para imponer una reforma de las prácticas especulativas.† Cultivó las inclinaciones patrioteras y antifinancieras del populacho para lograr privilegios económicos y licuaciones de deuda privada. Simultáneamente, estos vicios impidieron el desarrollo de un mercado de capitales donde la clase media baja podría ahorrar y acceder a la propiedad de bienes de producción por vía de acciones.‡ Este segmento de la burquesía, que ha gobernado encubiertamente desde 1975 montándose sobre gobiernos peronistas y radicales, y sobre regímenes militares y constitucionales, promueve la vigencia de un “estado de naturaleza en la economía”§ donde el burgués puede
* Véase en el Capítulo 5 la sección sobre la licuación de pasivos privados efectuada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la presidencia del radical Fernando de la Rúa, siendo gobernador el justicialista Carlos Ruckauf. Éste lideró el operativo del que participaron gustosos los miembros radicales y frepasistas del directorio del banco y de la Legislatura provincial. La inclusión en la maniobra del centro-izquierdista FREPASO, que integraba la Alianza gobernante, nos da la pauta de la medida en que todos los partidos fueron cómplices de estas violaciones de los DPM cuando llegaron al poder. † La corrupción e ineficiencia de los políticos sirve para exigir recortes en los recursos del Estado. Los voceros de estos sectores a menudo atribuyen los problemas económicos del país al exceso de gasto público, cuando con un 17% del PBI éste está muy por debajo de lo que representa en los países desarrollados. En el año 2005 el gasto público argentino resulta insuficiente para las necesidades de un país moderno cualquiera sea el marco ideológico de su evaluación. George W. Bush no lo propondría para los Estados Unidos. Pero esta insuficiencia es funcional al interés de una burguesía depredadora que ha optado por aprovecharse de la incultura económica del pueblo antes que intentar ejercer un liderazgo moral e intelectual. También en este punto me he beneficiado de intercambios de opinión con Cristóbal Williams. ‡ La idea de que el desarrollo financiero fomenta el crecimiento económico se origina en Bagehot (1873) y Schumpeter (1912). Pero a la idea de que el desarrollo de los mercados financieros y de capitales es central para la igualdad no la he encontrado en escritos anteriores a su enunciación por Cristóbal Williams en 1987, en un oscuro periódico de la provincia argentina de Río Negro. Más de una década más tarde la encontramos enunciada por Li, Squire y Zou, aunque con distinto fundamento. Éstos sostienen que el desarrollo de esos mercados es importante para la igualdad porque el desarrollo financiero permite que los pobres accedan al crédito. Williams no desconoce ese argumento pero le da poca importancia. La tesis central de este desconocido pensador argentino es que el desarrollo de los mercados financieros y de capitales, amen de la protección a los activos intangibles en general, incide favorablemente sobre la igualdad porque la clase media baja puede acceder al mercado financiero en tanto que dadores de fondos (ahorristas), no tanto como tomadores. Además, con buenos mercados financieros la clase media puede ahorrar, y eso da lugar a una menor concentración del ingreso sin que se resienta el ahorro nacional. Véanse los clásicos Walter Bagehot, Lombard Street: A description of the Money Market, Londres: Henry S. King & Co., 1873, y Joseph Alois Schumpeter, The Theory of Economic Development, An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interests and the Business Cycle; Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1934 (primera traducción al inglés de la obra de 1912). El trabajo académico citado es Hongyi Li, Lyn Squire and Heng-fu Zou, “Explaining International and Intertemporal Variations in Income Inequality”, Economic Journal 108, enero de 1998. Finalmente, la contribución precursora de Williams se encuentra en “Un antídoto contra el feudalismo”, partes 1, 2 y 3, Río Negro, 17 y 18 de febrero y 4 de marzo de 1987. § Esta acertada desagregación del conocido concepto de Thomas Hobbes me fue propuesta por Williams.
28
robar a otros burgueses y a los pobres impunemente, aunque se perpetúe el subdesarrollo y la miseria de mayorías crecientes. Para esto, goza de la complicidad de un Estado colonizado por intereses espurios, que se abstiene de cumplir una de sus principales funciones en el contrato social: la de mantener el Estado de derecho en la economía. Según nos cuenta Cavallo, también ha gozado por momentos de la complicidad de bancos internacionales que, ante el riesgo de quiebra de las empresas deudoras, “han promovido el aumento de la deuda externa pública, sea en forma directa o a través de avales del tesoro.”13 El doble andamiaje, jurídico y delictivo, de la “patria contratista” Una de las consecuencias más graves de este estado de cosas es que los sectores más poderosos de la burguesía prebendaria montarían un intricado sistema que combinó aspectos legales y delictivos para beneficiar a sus empresas privadas con contratos públicos abusivos. Este ordenamiento dio lugar a lo que en la Argentina se conoció coloquialmente como la “patria contratista”: un conjunto de las empresas proveedoras más importantes, que se beneficiaron no sólo de la especulación financiera alimentada por el caos económico, sino también de cuantiosas sinecuras, multimillonarios subsidios y contratos permanentemente sobrefacturados. El primer desvío solía estar en la declaración de necesidad de una obra, servicio o suministro. Tal como lo denuncia Horacio Verbitsky, el Estado adquirió infinidad de bienes que no necesitaba, pagando sobreprecios.14 Desde una vereda ideológica opuesta, anclándose en el caso de las auotopistas construidas durante el gobierno militar, que en buena medida fueron financiadas por los contribuyentes a través de créditos con avales del Tesoro que fueron cancelados por el erario público, Cavallo denunció exactamente lo mismo. Resulta sintomático constatar que, si nos atenemos a los datos fríos que aportan, la izquierda y la derecha argentinas coinciden en este diagnóstico de corrupción. En abril de 1982 el economista calculaba que:
“(Por el mismo monto) se podrían haber construido aproximadamente 5000 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas en el interior del país, o reconstruido 10.000 kilómetros de caminos deteriorados, o perforado 3000 pozos nuevos de petróleo, o instalado 2 millones de Kw de potencia eléctrica adicional en centrales de gas, o creado toda la capacidad industrial necesaria para autoabastecernos de fertilizantes para el 100% de nuestras hectáreas cultivadas con granos.”15
Se optó por autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, que aumentaban el confort de la población urbana, en vez de las otras alternativas más productivas. Fueron subsidiadas por el Estado para mayor lucro de los contratistas y consignatarios privados. La declaración de necesidad estuvo tan viciada como el financiamiento encubiertamente público de las obras. Este tipo de vicio, sin embargo, de gran magnitud pero de ocurrencia universal, es sólo la punta del témpano. El tipo de corrupción inaugurada durante la presidencia de la viuda de Perón fue cualitativamente diferente de la venalidad convencional que en diversa medida atraviesa todos los tiempos y latitudes. Para diferenciarla la llamaremos “mega-
29
corrupción”. Se asentó sobre ardides legales gruesamente ilegítimos, que luego fueron manipulados de manera flagrantemente delictiva. El artilugio jurídico más importante que hemos identificado hasta la fecha es la llamada doctrina “de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular”. Verbistky la recuerda en uno de los capítulos introductorios de su Robo para la Corona, a la vez que Rodolfo Barra, primero juez de la Corte y luego ministro de Justicia de Carlos Menem, la justifica académicamente en su Contrato de Obra Pública.* La doctrina está basada en una peculiar interpretación de los artículos 16 y 17 de la Constitución, referidos el primero a la garantía de igualdad como base para las cargas públicas, y el segundo a la inviolabilidad de la propiedad. La idea, que fue adoptada por la Corte Suprema en 1975, era que al llevar a cabo una obra pública el contratista privado sirve al interés general, que es responsabilidad del Estado. Por ello, éste “debe soportar las consecuencias de todas las vicisitudes económicas susceptibles de alterar la fórmula económico-financiera”. De lo contrario se impondría al empresario particular un detrimento patrimonial en aras de la satisfacción del bien común. Como recuerda Verbistky, la Corte abandonó su jurisprudencia restrictiva anterior y abrazó la nueva doctrina en el mismo momento en que comenzaba la oligopolización de la gran obra pública, concentrada en la Unión Argentina de la Construcción. Así se alcanzaba “el milagro argentino de eliminar el riesgo empresario y endosar al Estado todo posible quebranto”. Resume Verbistky:
“A partir de 1975 la nueva jurisprudencia no sólo protegió al contratista de la suspensión de obras imputables al comitente. También admitió la revisión de las fórmulas polinómicas que se aplican para expresar variación de costos de los insumos y la compensación en caso de modificaciones. Cualquier contingencia de cualquier naturaleza que afectara la relación del contrato debía ser compensada por el ente público contratante. En aquel contexto de stagflation en el que todos perdían, esta doctrina liberó de todo riesgo a los grandes contratistas (...). Después del golpe del ’76 se fue perfeccionando el método. Establecida la doctrina, los contratistas organizaron su relación con el Estado de modo de maximizar sus beneficios en forma arbitraria y a expensas del interés general que invocaron en la doctrina.16
Este principio perverso, elevado a la legalidad por un Poder Judicial colonizado por la burguesía depredadora, preparaba el camino para la más desembozada corrupción en las contrataciones de obra pública. En la típica “pseudo-licitación”† arreglada con vistas a explotar esta doctrina jurídica, el gran negocio derivaba de las omisiones en los pliegos que tipifican los bienes a contratar. Recuerda Verbitsky: * Barra invoca las “modernas concepciones del Estado Social de Derecho” para argüir que el “principio de riesgo y ventura” propio de las contrataciones entre particulares no debe mantenerse en todo su rigor para las contrataciones entre particulares y el Estado. Véase Rodolfo Carlos Barra, Contrato de Obra Pública, Tomo 3: Precio, Certificación, Mora, Intangibilidad de la remuneración. Buenos Aires: Ábaco (Depalma), 1988, p. 1124; y Horacio Verbitsky, Robo para la Corona: los frutos prohibidos del árbol de la corrupción, Buenos Aires: Planeta, 1992, p. 21-31. † Así las llama Cavallo.
30
“La redacción de pliegos se convirtió en una tarea esencial (y completamente ilegal) para los grandes contratistas. El arte reside en omitir en el pliego algún paso esencial para la conclusión de la obra. Cuando al promediar el trabajo esto se descubre, el contratista solicita su pago como adicional. El Estado se niega. El contratista pide prórroga y, mientras se discute, paraliza la obra. En ese momento agrega al reclamo el mayor costo por los gastos improductivos que le crea la permanencia de personal y el equipo más allá del plazo previsto. Con este método, el Estado termina dándole la razón al contratista y pagando aparte el paso omitido en forma mañosa en el pliego. No es excepcional que los costos de una obra terminen triplicando el presupuesto original (...), y hay casos espectaculares como el de Yacyretá, donde antes de la terminación de la represa el presupuesto ya se había decuplicado.”17
Como al perspicaz lector la pluma del extremista Verbistky puede parecerle sospechosa, recurramos a la justificación de la dimensión legal de estos procedimientos brindada por Rodolfo Barra, desde las antípodas ideológicas. Apoyándose en Miguel Marienhoff y Jorge J. Llambías, el jurista recurre a la llamada “teoría o instituto de la imprevisión”:
“El respeto de la situación de igualdad frente a las cargas públicas, que impide hacer soportar exclusivamente sobre el cocontratante las consecuencias de un álea económica que no pesa sobre las demás personas, y la obligación de indemnizar a ese cocontratante por el menoscabo patrimonial de aquella situación de desigualdad – para mantener incólume la garantía de propiedad consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional – es (...) el fundamento jurídico positivo que permite, entre nosotros, la admisión de la teoría de la imprevisión en el derecho administrativo.”18
Gracias a esta enjundiosa doctrina, los funcionarios del Estado y las empresas públicas, de consuno con las empresas contratistas privadas, se dedicaron a generar “imprevisiones”. La “doctrina” constitucional imperante sistemáticamente le daba la razón al contratista, generando la motivación para presentar pliegos defectuosos que multiplicaron las ganancias privadas hasta el infinito. Esto explica la brecha que, a partir de 1975, se fue agigantando entre los costos nacionales e internacionales de este tipo de obra. Así se consumaba el milagro argentino de la ausencia de riesgo empresario que denuncia Verbitsky. Era el paraíso de la patria contratista. Barra lo explica y defiende con solemne decoro:
“De lo que se trata es del reconocimiento de la sustantividad del contrato administrativo. (...) Este camino nos debe conducir necesariamente al abandono del principio del ‘riesgo y ventura’ en el campo de los contratos administrativos, en particular el de obra.”19
Y para más, la doctrina se sustenta nada menos que en justicieros argumentos relativos a la distribución de la riqueza. Dice Barra:
31
“En el contrato administrativo también rige la regla del pacta sund servanda, pero según la especie propia de la justicia distributiva y en (...) condiciones de mutabilidad. (...) No puede regir en este esquema el principio del ‘riesgo y ventura’ simplemente porque es absolutamente contradictorio con la estructura de la relación jurídica, expresión de la justicia distributiva.”20
Cuando el articulador de semejante discurso se convierte en ministro de Justicia, ¿no nos encontramos ante la mejor prueba de que el nuestro es o fue un “Estado capturado”, dedicado a vaciar el patrimonio común para beneficio de unos pocos que controlan hasta la misma definición de la legalidad?* Obviamente, las diferencias entre los costos justos y las astronómicas ganancias provenientes de esta depredación jurídicamente avalada, que fueron equivalentes a muchos miles de millones de dólares, deben sumarse al cómputo de lo que los ricos le deben a los pobres en la Argentina, como consecuencia de gravísimas violaciones del derecho de propiedad de las grandes mayorías. Éstas fueron perpetradas a través de ingeniosos métodos que combinaron elementos legales e ilegales, hechos posibles por la cabal colonización del Estado por parte de estos intereses espurios. A su vez, esa colonización fue posible gracias a que se compró a los siempre mal pagos funcionarios permanentes de las empresas estatales, a los dirigentes sindicales, a los jueces y (durante los períodos constitucionales) a los políticos, que tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo vendieron sus servicios al verdadero poder detrás del trono. Esta afirmación no es el producto de una inclinación por la teoría de la conspiración. Proviene de constatar empíricamente que a lo largo de tres décadas, independientemente de que el gobierno fuera militar o constitucional, radical o peronista, el Estado argentino fue puesto al servicio de sucesivas maniobras absolutamente ilegítimas que concentraron la riqueza, adjudicaron gigantescos subsidios, alentaron la fuga de capitales, y licuaron y estatizaron deudas privadas multimillonarias. Estos procesos fueron fundamentalmente endógenos. Aunque múltiples intereses extranjeros se hayan montado sobre ellos para lucrar abusivamente, tramas como las descriptas son principalmente el producto de círculos viciosos locales que desembocan en mega-corrupción. Por lo menos en su origen no se trata, como parece creer Verbistky, del producto de una maligna intencionalidad del capitalismo internacional. Lo que más le conviene a éste es que el planeta entero consuma. Por eso invierte en la China, para crear consumidores donde no los había. Lo que se ha conseguido en la Argentina, por el contrario, es multiplicar la miseria y reducir enormemente el universo del consumo. No dudo, por supuesto, de que la inmensa mayoría de nacionales y extranjeros invitados a participar del despojo aceptaron con entusiasmo. Pero la fuente principal de nuestros males yace en el proceso histórico argentino y sus sujetos autóctonos.
* Mi colega Rodolfo Apreda, de la Universidad del CEMA, se me anticipó en el uso del concepto de “Estado capturado” en nuestro medio. Para mayores precisiones véase Hellman, J.,Jones, G. y Kaufmann, D. "'Seize the State, Seize the Day'. State Capture, Corruption and Influence in Transition", Instituto del Banco Mundial, Policy Research Working Paper, Governance, Regulation and Finance Division, septiembre de 2000.
32
Capítulo 2
El gobierno militar de 1976-83 El escenario El 24 de marzo de 1976 la presidente María Estela Martínez de Perón fue detenida y trasladada al Neuquen. Una Junta de Comandantes integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti asumió el poder. El llamado “Proceso de Reorganización Nacional” tuvo cuatro presidentes: Videla (1976-1981); Roberto Viola (1981); Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Benito Bignone (1982-1983). El gobierno militar declaró que su principal objetivo era terminar con la corrupción e inflación del gobierno peronista, y aniquilar la subversión marxista. En este plano, expandió la campaña paramilitar iniciada durante el gobierno de la viuda de Perón por la llamada “Triple A”. Montó unos 520 campos clandestinos de detención donde se torturaba y asesinaba a los opositores. Los cálculos sobre “desaparecidos” varían entre 8000 y 30.000. José Alfredo Martínez de Hoz fue nombrado ministro de Economía cuando comenzó la gestión de Videla. Anunció un plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. Su fracaso, manifiesto cuando la presidencia pasó al general Viola en 1981, representó el principio del fin de la dictadura. El débil gobierno de Viola dio lugar al aventurerismo de Galtieri, que en un intento suicida por hacerse popular invadió las Islas Malvinas en abril de 1982, desencadenando una guerra perdidosa contra Gran Bretaña. Finalmente, la transición hacia la restauración democrática fue encabezada por Bignone. Como saldo, entre 1975 y 1983 la participación de los trabajadores en el PBI descendió del 50 al 30%; la brecha entre pobres y ricos aumentó de 1 a 12, a 1 a 25, y la deuda externa ascendió de 5500 a 43.000 millones de dólares. Durante el período se exacerbaron las violaciones de los derechos de propiedad de las grandes mayorías, que se habían vuelto masivas a partir del “rodrigazo” de 1975. Desde esta perspectiva, las políticas del “Proceso” fueron una continuación de las implantadas bajo el gobierno democrático anterior, con el asesoramiento de Ricardo Zinn. Las licuaciones “buenas”: una perversión cultural de la burguesía prebendaria argentina La reconstrucción de las violaciones de los DPM de la Argentina siempre será defectuosa, ya que necesariamente dejaremos en el tintero episodios importantes. Uno de los autores que se ocupó de registrar los mecanismos con que éstas se perpetraron fue Domingo Cavallo en su ya citado libro de 1989, Economía en Tiempos de Crisis.
33
En este capítulo y el próximo el testimonio brindado en ese tomo ocupará un lugar central. Merecería ser tratado en una antología de patologías del capitalismo, ya que su autor parece dar por sentado que hay licuaciones de la deuda privada que son malas y otras que son buenas. Ignora que son todas violaciones del derecho de propiedad de las mayorías que no están endeudadas, y que por lo tanto representan una traición del contrato social por parte de su mismo custodio, el Estado. Parece no comprender que el respeto de la propiedad privada y colectiva de todos los ciudadanos es un principio fundamental sin el cual el capitalismo se destruye a sí mismo. El volumen de Cavallo, que preparaba el terreno para su eventual desempeño como ministro de Carlos Menem, compila artículos publicados en periódicos durante el régimen militar y el gobierno de Raúl Alfonsín. Entre ellos hay capítulos cuyos meros títulos denotan una perversión cultural propia del gremio de los economistas, a la que se suma una patología cívica típica de la burguesía argentina. Por ejemplo: 1. “Licuación al estilo de Brodersohn-Machinea: sólo para privilegiados”, que describe la
licuación de pasivos “mala” realizada por el gobierno radical; 2. “Licuación a lo Alemann-Rossi: equitativa pero inflacionaria”, que describe una
propuesta igualmente “mala” de tecnócratas que competían con el autor, y 3. “Una licuación que desarma la trampa hiperinflacionaria”, que obviamente describe la
propuesta “buena” del economista cordobés, que ya había licuado deuda privada en el pasado.
Esta obra, que merece una reimpresión, es también de interés en tanto documenta la complejidad del personaje que lleva por nombre Domingo Felipe Cavallo, que fuera protagonista de episodios de violaciones masivas del derecho de propiedad de las grandes mayorías en tres gobiernos diferentes, uno militar, otro justicialista y un tercero radical.* Recalco esto porque a pesar del carácter intrínsecamente perverso de todo planteo que presuponga que existe tal cosa como una licuación “buena”, las denuncias de Cavallo sobre las licuaciones y estatizaciones “malas” de la deuda privada revelan una dosis de honestidad intelectual poco común entre los grandes protagonistas de la city porteña. En este tren, denuncia a presuntos liberales que traicionan su ideario, y defiende a pobres y ausentes, como los empleados públicos cuyos aumentos de sueldo generan mucho menos gasto público que las estatizaciones de deuda privada. Esta dimensión de la personalidad de Cavallo y en particular del escrito mencionado merece rescatarse. Sus denuncias y precisiones prestan un invalorable servicio a la ciudadanía, ya que no provienen de un individuo sospechoso de odiar a los bancos, albergar resentimientos contra los ricos o cosa parecida, a la vez que están fundamentadas en información sólida y conocimiento técnico, y previamente pasaron por el filtro de Clarín y Ámbito Financiero. Simultáneamente, el candor con que manifiesta su servilismo hacia los * Durante el gobierno militar, como presidente del Banco Central de la República Argentina, en 1982. Durante el gobierno justicialista de Carlos Menem, como inspirador del Plan Bonex instrumentado cuando Erman González era ministro de Economía, en 1989, y también como artífice de la venta fuertemente subsidiada de patrimonio público a partir de su acceso a dicho ministerio. Durante el gobierno radical como ministro de Economía de Fernando de la Rúa, en 2001.
34
militares es casi conmovedor: los principales responsables de las maniobras que denuncia son siempre los economistas, sus pares, que engañaron al dictador de turno y sus camaradas, a quienes Cavallo aspira a servir mejor y más lealmente. Las licuaciones y estatizaciones de deuda privada durante la dictadura Gracias al aporte de Cavallo complementado por el de otros autores, durante el gobierno militar podemos documentar la vigencia de los siguientes mecanismos de violación de los DPM: 1. Los seguros de cambio subsidiados de junio de 198121 Cavallo denuncia que este régimen benefició sólo a quienes tenían deuda a corto plazo que vencía entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 1981. Dice que éstos eran deudores con acceso directo al ministro José Alfredo Martínez de Hoz, quien les había prometido que su calendario oficial de devaluaciones pautadas (llamado la “tablita”) no caería hasta esa fecha.* Por eso pactaron a corto plazo: para obtener el máximo rédito financiero de dicho sistema de depreciaciones preanunciadas de la moneda, diseñado para que la ciudadanía supiera cómo y cuándo se iba a devaluar. Pero pronto se sospechó que no se podría cumplir con la promesa. Frente a la creciente inestabilidad, cuando el 28 de marzo el Poder Ejecutivo fue traspasado al general Roberto Eduardo Viola, su ministro de Economía Lorenzo Sigaut debió extender la garantía de mantener vigente el mecanismo hasta el 31 de agosto, para así evitar una corrida de gente prevenida que sabía que los dólares escaseaban en el Banco Central. Sin embargo, y a pesar del compromiso, el gobierno no pudo controlar el mercado de cambios. Cavallo testifica que entonces los especuladores comenzaron a complotar contra el gobierno. Para limitar el daño, éste adjudicó seguros de cambio subsidiados a quienes habían pactado al 31 de marzo, ya que en su mayoría eran los que habían recibido promesas directas de Martínez de Hoz.22 Obsérvese que en esas páginas Cavallo denuncia extorsión y desestabilización por parte de poderosos operadores de la city. Como fue alto funcionario de la dictadura militar a la vez que un permanente protagonista y observador de ese sector, no podemos sino otorgar alta credibilidad a sus percepciones acerca del modus operandi de la patria financiera, que coincide con el que emerge de otros observadores y testigos. 2. La licuación de deudas privadas de 198223 Cuando durante 53 días, entre junio y agosto de 1982, Cavallo accedió al cargo de presidente del Banco Central, protagonizó su propia licuación de deudas privadas. Como en
* El plan de la “tablita” vino acompañado de una ley. El mecanismo consistió en lo que los economistas llaman un “crawling peg” activo, con un programa de devaluación mensual predeterminada y declinante del peso. Su objetivo era que la tasa de inflación interna convergiera con la tasa de devaluación más la tasa de inflación en el área del dólar. La tasa de devaluación, a su vez, era una derivación precisa de la expansión del crédito interno que, según se preveía, sería demandada por la Tesorería nacional en cada año.
35
todos los casos análogos, el funcionario justificó su política arguyendo que la crisis era muy grave:
“Estaban en situación generalizada de quiebra casi todos los sectores productivos (y esto) planteaba un estado de insolvencia en el sector financiero (...) en la medida en que (éste) había asistido a la actividad privada”*
La solución de Cavallo se desdobló en dos: una para la deuda privada interna y otra para la externa. En el caso de la primera, según el propio economista, se refinanció a través de:
“la imposición de un impuesto sobre los tenedores de activos financieros líquidos (...) en la forma de una tasa de interés controlada baja, que serviría para financiar la recuperación de las empresas productivas por vía de una reducción de sus pasivos”.24
En otras palabras, se violó el derecho de propiedad de los ahorristas, para transferir sus recursos a los deudores.† Como no se discriminó entre deudores, se benefició también una enorme cantidad de familias y pequeños comerciantes, a costa de todos los demás, que por supuesto eran mayoría. Por cierto, Cavallo se jacta de que su licuación de deudas privadas internas fue generalizada, alcanzando:
“en la misma proporción a los millones de deudores por vivienda, agricultores, industriales y comerciantes que estaban al borde de la quiebra y que hasta ese momento no habían sido beneficiarios de ninguna licuación selectiva”.25
* D. F. Cavallo, op.cit., p. 26. Al respecto, cabe aclarar que estas emergencias suelen ser el producto, al menos en parte, de créditos otorgados por los bancos a empresas cuyos dueños son a menudo accionistas de los mismos bancos. Con un poco de “contabilidad creativa” el empresario transfiere a una cuenta personal en el exterior parte de los fondos prestados a su firma, dejando a ésta al borde de la bancarrota y al banco en estado de insolvencia. Esta operación es multiplicada por una masa crítica de empresarios. Como consecuencia (y fuertes cabildeos mediante) el Estado acude a una licuación de pasivos privados para salvar a ambos las empresas y los bancos. La resultante es empresarios doblemente ricos a la vez que un Estado y una ciudadanía más pobres, predicamento que se torna acumulativo cuando las licuaciones se suceden, no sólo gobierno tras gobierno sino varias veces en el transcurso de una misma gestión presidencial. † Jorge Ávila describe mejor que nadie lo ocurrido entonces: “Quizá nunca antes en el siglo XX la Argentina haya experimentado tanta inestabilidad y destrucción de riqueza como en 1982. (...) Varias desgracias afectaron al país aquel año. La tasa de interés en el área del dólar era muy elevada, los términos de intercambio se derrumbaron y Argentina entró en guerra con Gran Bretaña. Todo esto se tradujo en una alta tasa de interés interna en términos reales, en el agravamiento de la recesión económica que había comenzado a fines de 1980 y en un fuerte quebranto patrimonial de las empresas deudoras de los bancos. El gobierno (...) decidió curarse en salud y nacionalizar los depósitos en julio de 1982. El propósito de la nacionalización o centralización de depósitos era licuar el valor de las deudas empresarias y por esta vía reflotar la actividad económica. Para lo cual el gobierno entendió que era necesario licuar los depósitos bancarios. El esquema a tal fin consistió en a) elevar a un 100% el encaje sobre los depósitos al 30 de junio, b) comprar la cartera de préstamos a esa fecha con emisión de base monetaria, c) programar una emisión mensual de base monetaria para que los bancos pudieran refinanciar a tasa regulada los préstamos, y d) fijar las tasas de interés pasiva y activa en niveles inferiores al de la inflación. (...) Por medio de d) el Banco Central licuaba en términos reales tanto los depósitos (pasivos de los bancos) como los préstamos (activos de los bancos).” Véase Jorge C. Ávila, “Internacionalización Monetaria y Bancaria”, Documento de Trabajo de la Universidad del CEMA, agosto de 2005.
36
Es así como describe laudatoriamente una medida que favoreció a una multitudinaria minoría de deudores, en detrimento de las grandes mayorías de argentinos que no tenían los recursos necesarios para endeudarse. Cavallo incurrió en lo que por definición es una violación de los derechos de propiedad de dichas mayorías. No obstante, con una inocencia que sólo puede atribuirse a la perversión de la cultura burguesa argentina, arguye:
“Cuando un problema es generalizado, como lo eran tanto el endeudamiento interno como externo en 1981 y 1982, las soluciones no pueden ser sólo para los privilegiados sino para todos. Por eso debía venir una licuación como la que dispuse en julio de 1982”.26
En otras palabras, ¡debían salvarse todos los deudores, a costa de todo el resto del pueblo! En este punto, la polémica que Cavallo entabla con José Luis Machinea, presidente del Banco Central durante el gobierno de Raúl Alfonsín, es particularmente pintoresca. Machinea calificó de “inmoral” y de “subsidio absurdo” a la licuación de Cavallo de 1982 debido a sus excesivos costos, prefiriendo una licuación selectiva para los amigos del gobierno, que fue la que instrumentó durante el gobierno radical. El debate, resumido candorosamente en las páginas de Cavallo, es entre dos personajes que comparten una desaprensión absoluta respecto de los DPM, y que no se dan cuenta de la aberración normativa implícita en la discusión sobre si lo ético es perdonarle la deuda a todos los deudores (lo que resulta caro pero “equitativo”), o sólo a los deudores poderosos cuyo apoyo el gobierno necesita (que es la solución más barata pero “elitista”). No obstante, para el Cavallo de 1989 el caso de la deuda privada externa era diferente del de la interna, requiriendo un tratamiento diferenciado. Partiendo del supuesto de que él subsidió la interna pero no la externa,* Cavallo alega:
“¿Porqué se hacía esto y no sencillamente producir respecto de la deuda en dólares de las empresas un fenómeno de licuación semejante al que se producía con las deudas en pesos? Por la sencilla razón de que las deudas en dólares que se deben al exterior no se pueden licuar. En realidad cualquier subsidio que se acuerde para aliviar la situación de los endeudados en dólares es una carga que se deja sobre las espaldas de los futuros gobiernos, dado que implica un aumento de la deuda pública. No sucede lo mismo con el tema de los endeudamientos en pesos, por cuanto las fuentes de financiamiento de las disminuciones de esos pasivos son los mismos depósitos en pesos que hay constituidos en el país y que se desvalorizan concomitantemente. Por lo tanto, es un fenómeno que se produce ahora, se lo resuelve en el mismo momento, y no queda el problema de deuda pública para el futuro.”27
Está claro que el autor de estos párrafos no se compadece de haber transferido recursos del colectivo nacional a los endeudados, es decir desde los más pobres hacia los menos pobres. Destruye la solidaridad nacional en la misma medida que los estatizadores de la deuda externa privada como Lorenzo Sigaut (en el momento anterior a la gestión de Cavallo de
* Esto es cuestionado por José Luis Machinea y Ricardo López Murphy, quienes arguyen que Cavallo no calcula bien los efectos de licuación de los seguros de cambio que él mismo implantara.
37
1982) y Julio González del Solar (en el momento posterior). La polémica entre éstos, Machinea, Cavallo y otros* sirve sólo para documentar una cultura compartida por todos ellos, que los hace absolutamente insensibles al crimen de lesa patria implícito en la violación masiva de los DPM. Creo que las partes del debate sinceramente no comprenden que los engendros que nos impusieron conllevaron a que el orden perdiera legitimidad, las instituciones se degradaran y los funcionarios se volvieran más corruptos. Esto es sociológicamente inevitable. Si los políticos y funcionarios trabajan y legislan para una burguesía depredadora que exige un festival de licuaciones de deudas privadas, ellos también demandarán su parte del botín. Eventualmente esta corrupción se derramará hacia los jueces y la policía, proliferando entre otros males los “territorios liberados” de triste fama. Es así como cundió entre nosotros una inseguridad antes desconocida. Lo que comenzó como atentado contra la solidaridad nacional se convirtió en delito de lesa libertad. No obstante estas consecuencias socialmente apocalípticas, la ceguera moral de las partes del debate los acerca al extremo de la inimputabilidad: no parecen conscientes de la enormidad de sus argumentos, propuestas y prácticas porque comparten premisas normativas. De lo contrario no escribirían con el candor con que lo hacen. La discusión corre por sólo tres ejes: 1. ¿Hay equidad en el tratamiento de los deudores, o hay deudores privilegiados? 2. ¿Hay equidad entre gobiernos sucesivos, o uno le transfiere la carga a otro? 3. ¿Hay riesgo de hiperinflación? En otras palabras, son funcionarios públicos que trabajan para un solo segmento de la comunidad nacional, ¡y encima lo confiesan! La cuestión esencial, de si hay o no equidad entre la minoría que debe y la mayoría que no posee los recursos necesarios para endeudarse frente al sistema financiero formal, ni siquiera se plantea. Parece implícito que la patria financiera y contratista posee un derecho adquirido de saquear al país; que el habitante sin una cuenta corriente y capacidad de giro en descubierto no posee derechos de ciudadanía. El único problema normativamente sustantivo que Cavallo meritoriamente plantea, con todas las letras, son las frecuentes conspiraciones de la burguesía para conseguir prebenda tras prebenda, si es necesario a través de la desestabilización de un gobierno. Como vimos, a tales maniobras extorsivas atribuye la decisión del general Viola y su ministro Sigaut de adjudicar seguros de cambio subsidiados a un segmento cuidadosamente seleccionado de deudores, a mediados de 1981:
“Esos seguros (...) fueron el precio que le cobraron al General Viola los amigos del anterior equipo económico, que ya estaban complotando contra su gobierno por no cumplir con la tablita hasta el 31 de agosto de 1981”.28
* Por ejemplo, Martínez de Hoz, Juan y Roberto Alemann, Jorge Wehbe y Mario Brodersohn.
38
Y a tales presiones atribuye también el cambio en el sistema de indexación de los seguros de cambio que él implantara, supuestamente sin subsidio, y que fuera dotado de importantes dispensas por González del Solar, el presidente del Banco Central que lo reemplazó. Por cierto, en el Prólogo de su libro Cavallo admoniza:
“Como los lectores pueden apreciar en las páginas 33 a 36, lejos de haber sido el responsable de la licuación de las deudas privadas en dólares, yo fui quien primero denunció las presiones que los grandes deudores estaban haciendo para que mi sucesor al frente del Banco Central adoptara esa decisión.” 29
Más aún, en el texto de una conferencia pronunciada el 22 de septiembre de 1982, Cavallo advierte:
“Me extiendo un poco sobre estos temas porque entre las cosas peligrosas que por presiones sectoriales pueden ocurrir en estos días, está una modificación de este mecanismo de seguro de cambio, que en caso de producirse traería una hipoteca muy grave para el futuro argentino, y que obviamente debería ser evitada por el gobierno”.30
Y en nota al pie de página se agrega:
“El temor manifestado por el autor se vio confirmado al sancionarse la Circular 229 el día 24-9-1982, modificando el sistema de indexación del seguro de cambio.”
Posteriormente, en 1989, Cavallo denunció que esta estatización de deuda externa privada perpetrada por la dictadura militar “se hizo con el beneplácito de economistas radicales que incluso aportaron nombres al directorio de la autoridad monetaria de aquella época”.31 3. Los avales del Tesoro y la construcción “privada” de autopistas Esta dimensión moralmente rescatable del discurso de Cavallo se manifiesta una vez más cuando denunció la financiación cuasi-estatal de la construcción de autopistas de concesionarios privados. Aunque el economista era demasiado comprensivo con el gobierno militar, al que aspiraba a servir, era no obstante duro con los presuntos liberales de la city porteña cuando en abril de 1982 pontificaba que éstos:
“demostraron un gran poder de persuasión sobre las autoridades (respecto) de la ‘inevitabilidad’ de postergar por seis meses los ajustes salariales a cuatro millones de personas, en medio de alta inflación, (...) pero (...) no han logrado aún explicar (...) los avales del Tesoro a las obras por concesión. ¿Cuál es la razón de que (...) los avales, a pesar de ser una forma encubierta de déficit público (...) no hayan merecido los mejores esfuerzos (disuasivos) de la city? El liberalismo de la city deja la impresión de tener una predisposición natural a considerar que es ‘ortodoxo’ y ‘serio’ lo que conviene a los intereses metropolitanos y a la banca internacional, y ‘poco serio’ el planteo del empresariado nacional, de los productores de economías regionales y de los trabajadores.”32
39
Cavallo atribuyó a Álvaro Alsogaray y Juan Alemann la responsabilidad de hacer crecer el papel de los avales como mecanismo para financiar la operatoria de las empresas privadas que construían autopistas y subterráneos, llegando a sugerir que el primero tenía intereses espurios en el negocio.33 Según calculaba entonces el columnista-economista, el endeudamiento de las empresas involucradas representaba pagos anuales por intereses nominales del orden de los 350 millones de dólares, que corregidos por la tasa de inflación en dólares significarían intereses reales de alrededor de 190 millones. Como ya se sabía que el peaje de las tres autopistas juntas no superaría los 90 millones de dólares, esto significaba que el erario público enfrentaría un gasto adicional de 100 millones en términos reales. El gasto público quedaba así disfrazado de privado, a la vez que esos dineros se convertían en fuentes de rentas particulares, en lo que es otra vez una gruesa malversación y una violación de los DPM. En otro artículo fechado en enero de 1983, Cavallo cuenta que las propuestas de las empresas extranjeras que se presentaron a licitación para la construcción de autopistas, subterráneos y obras semejantes demandaban avales por 6000 millones de dólares. Descubrió estas maniobras, según dice, siendo él Secretario Técnico del Ministerio del Interior. Fiel a su aspiración de seguir ocupando cargos públicos en el gobierno de la dictadura, atribuyó el negociado a la ignorancia de los militares sobre temas económicos, y al aprovechamiento de esta vulnerabilidad del poder político por parte de Juan Alemann y Álvaro Alsogaray. Dice que los avales totales por unos 15.000 millones de dólares tuvieron más efecto destructor que la “tablita” de Martínez de Hoz, y que el monto de deuda externa pública generada por este sistema superó a la producida por el reequipamiento militar.34 4. Manipulaciones de deudas y acreencias frente a bancos en quiebra En el libro citado Cavallo menciona otros dos mecanismos de defraudación con que se concentró la riqueza. Durante la dictadura (y también después) un empresario bien ubicado en los círculos de poder podía cosechar pingües rentas: - Relacionándose con entidades financieras a punto de ser liquidadas, para ganar como
depositante de último momento a altas tasas de interés con garantía de depósitos del Banco Central, y
-
Endeudándose con entidades insolventes para quedar debiéndole al Banco Central cuando fueran liquidadas y obteniendo quitas posteriores. En estos casos, quien tomaba el crédito solía estar vinculado en forma personal con la entidad financiera.35
Es decir que con acceso al favor oficial, un hábil especulador podía ganar mucho dinero constituyéndose tanto en deudor como en acreedor de bancos en quiebra. Alejandro Olmos y su registro de violaciones económicas del contrato social argentino Estas revelaciones ubicarían a Cavallo en la posición de un “arrepentido” si no fuera que queda muy claro que su ambición es siempre la de asesorar al príncipe de turno. La significación de sus datos es similar a la de los presentados en tono firmemente denunciatorio y a veces amarillento por Alejandro Olmos, en una investigación de la deuda
40
externa contraída por el gobierno militar que condujo a sólidas pruebas tribunalicias aunque a ninguna condena.36 El caso de Olmos es curioso. Se trata, según su biógrafo de solapa, de “un viejo luchador de la causa nacional” que fue sometido a infinidad de persecuciones. La mayor parte de los datos que presenta en el libro mencionado son serios y coinciden, en términos generales, con los que Cavallo nos regala desde una actitud más servil que contestataria. Creo tener más autoridad moral que la mayor parte de los autores para invocar esta fuente, ya que desde su ingenuidad nacionalista Olmos dedica casi todo su Capítulo 1, titulado “El contexto político y la otra historia”, para presentarme como una suerte de demonio ideológico al que responsabiliza, en el ámbito de las ideas, de proveer un marco conceptual para los saqueos que él denuncia. Para nuestros propósitos actuales los principales aportes de Olmos son los siguientes: 1. Según el propio Ministerio de Economía, la política económica del período 1981-83
condujo al subsidio del 50% de la deuda externa privada. Y según apunta Verbitsky, en la estimación más conservadora los subsidios por seguros de cambio representaban 8000 millones de dólares en 1983.*
2. Además, según declaraciones públicas efectuadas en 1985 por Leopoldo Portnoy,
entonces vicepresidente del Banco Central, sólo la “deuda comercial” de la deuda externa del sector privado, unos 2000 millones de dólares, era verificable en cuanto a su autenticidad. Los restantes 11 o 12 mil millones de “deuda financiera” no lo eran.37
3. Por otra parte, los avales del Estado en operaciones concertadas con la garantía del
Tesoro Nacional representaron en la práctica una licuación de las deudas de Acindar, Papel del Tucumán, Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, Cementos Noa, etc., todas empresas grandes y casi siempre solventes.38 El 37% de la deuda privada total correspondió a 19 empresas con pasivos de entre 100 y 1000 millones de dólares, el 43% a empresas deudoras por montos de entre 4 y 96 millones, y apenas un 20% a empresas que debían montos menores.39
4. En su declaración judicial, el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía, Jorge Roberto Olguín, dijo que su oficina “nunca inició una acción judicial para recuperar lo debitado por los avales caídos, ni estuvo en posibilidades de hacerlo ya que nunca tuvo la documentación habilitante para ello”.40
5. Más aún, por decisión del Banco Central se acordó tratamiento de excepción a Acindar,
Aluar, AUSA, Covimet, Induclor, Papel Prensa y Parques Interama, invocando razones de urgencia contempladas en el artículo 11 de la Carta Orgánica.41 Además, en los
* Los procesos de estatización de la deuda privada generada durante el gobierno militar se iniciaron en 1981 con la Comunicación 1-136, A-137 del Banco Central, y se perfeccionaron a mediados de 1983. Por la Comunicación A-251 se cancelaron compromisos con el exterior mediante la entrega a los acreedores externos de títulos del Estado. Véase A. Olmos, op.cit., p. 132, y H. Verbistsky, op.cit., p. 22.
41
peritajes consta que tampoco el Banco de la Nación ni el Banco Nacional de Desarrollo iniciaron actuaciones para recuperar el dinero.42
6. Por otra parte, Portnoy confirmó judicialmente la gran magnitud del papel de los
“autopréstamos”, un mecanismo descrito en el capítulo anterior por el cual se giraba dinero al extranjero que después volvía a entrar como préstamo. Al recibir los fondos, los titulares se beneficiaban con el seguro de cambio subsidiado o con el régimen de “títulos del Estado”, un instrumento por el cual se emitían papeles públicos para pagar o refinanciar deudas privadas. De este modo, quienes orquestaban la maniobra además de disponer de sus divisas en el exterior, ganaban importantes diferencias adicionales.43
7. Hubo numerosos otros mecanismos de vaciamiento. Entre ellos, en su libro Bases Para
una Argentina moderna y luego en declaraciones judiciales, Martínez de Hoz reconoció que desde 1978 el Banco Central incorporó “toda la deuda a menos de un año de plazo, incluso la comercial y contable entre subsidiarias en el país de empresas internacionales y sus casas matrices”, en la deuda externa del sector privado.44 Obviamente, estas deudas al interior de conglomerados multinacionales escapaban a cualquier posibilidad de verificación y control.
8. En diversos documentos judiciales, el Banco Central informó que “los estados de la
deuda externa total surgen del cómputo de informaciones provistas por los deudores con finalidad estrictamente estadística, por lo que no constituyen registros de carácter contable”. Frente al requerimiento judicial respecto de los avales del Estado en operaciones de deuda externa, el presidente del Banco Central informaba:
“La institución a mi cargo no cuenta con estudios ni elementos que permitan componer un registro de avales otorgados por el Sector Público, (ni) informar sobre la responsabilidad patrimonial asumida por el Estado durante los años 1976-83 ante el eventual incumplimiento de las obligaciones principales”.
Y en relación a un proyecto de relevamiento de deuda externa, Julio González del Solar escribió al juez el 21 de septiembre de 1983 que el mismo “se efectuaría solamente en caso de mediar una expresa indicación de V.S. ya que el Banco Central no lo considera necesario para sus fines estadísticos y operativos”.45
9. Como consecuencia, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia, el Banco Central no
conocía el monto de la deuda, cuya documentación estaba en parte extraviada. Entonces ésta fue sometida a la auditoria de consultores extranjeros como Price Waterhouse Coopers, quienes a su vez consultaron con los acreedores mismos.46
10. En 1988 la investigación llevada a cabo por los inspectores del Banco Central, que
había demostrado la ilegitimidad de gran parte de la deuda privada, fue desestimada por las autoridades del mismo, teniendo principal responsabilidad su directorio.47 Según fuentes diversas, las presiones externas, muy especialmente las de las instituciones financieras internacionales, fueron la principal razón de esta actitud, en un contexto en
42
que los peritos Héctor Walter Valle y Osvaldo Trocca, y hasta el propio Martínez de Hoz, habían identificado deuda cancelada cuyo registro permanecía como impaga.48
11. Finalmente, en un documento elaborado por el ministerio de Economía en 1995 se
advierte que al no tener el Banco Central ni la cartera económica un registro válido de la deuda externa, los pagos se efectuaban sin que se verificara la legitimidad y exigibilidad de las obligaciones. “Durante el período 1992-97, esta deuda pública y privada fue administrada por un consorcio de bancos extranjeros liderados por el City Bank e integrado por el Bank of America, Bank of Tokio, Chase Manhattan, Chemical, Credit Lyonnais, Credit Suisse, Dresdner, Marine Midland, Morgan Guaranty, Royal Bank of Canada y Sanwa Bank, quienes establecieron los importes exactos que debían pagarse. Fijaron y capitalizaron intereses y la forma en que debía abonarse la deuda.”*
Es muy probable que el cúmulo de estas violaciones de los DPM haya matado a más gente, por vía de la miseria y la desnutrición que indirectamente engendraron, que las infames “desapariciones” generadas por la dictadura. No obstante, mientras los generales purgan sus culpas con el escarnio cuando no la cárcel, algunos de sus economistas son profesores en Harvard y han aspirado a nuevos mandatos legislativos en año tan tardío como 2005.
* Alejandro Olmos, op.cit., p. 68-69, correspondiente a la Introducción a la 4ª edición de 2004, firmada por Olmos Gaona. Cuenta Alejandro Olmos que antes de asumir Guillermo Walter Klein como secretario de Estado de Martínez de Hoz, su estudio era apoderado de un solo banco, el Scandinavian Enskilda Bank. Posteriormente, entre 1976 y 1984, el estudio era apoderado de veintidós bancos, entre ellos algunos de los principales acreedores: Barclays’ Bank, Credit Lyonnais, Union Bank of Switzerland, Manufacturer Hanover, City Bank, etc. Op.cit., p. 103.
43
Capítulo 3
El gobierno de Raúl Alfonsín, 1983-89 El escenario Alfonsín se hizo cargo del gobierno en diciembre de 1983, como consecuencia del triple fracaso que destruyó al gobierno militar: económico (medido por su deuda externa), político (cuantificable por sus violaciones de derechos humanos) y bélico (materializado en la decisión de invadir las Islas Malvinas y librar una guerra necesariamente perdidosa). Por su parte, la conflagración había traído aparejada la cesación de pagos de Argentina, que a su vez desencadenó la gran crisis de la deuda externa latinoamericana.* Así, el gobierno democrático asumió en medio de una severa crisis económica agravada por inflación, incertidumbre y especulación. A la deuda se sumaban un importante déficit fiscal y una economía estancada, cerrada e ineficiente, muy vulnerable a los ciclos externos. El Estado seguía técnicamente en default ya que sólo pagaba los servicios de la deuda, que consumían los ingresos del fisco. El flujo de capital se había cortado desde 1981 y las sumas adeudadas seguían creciendo por la acumulación de intereses. Los pagos se refinanciaban, pero a cambio el FMI exigía la adopción de políticas orientadas al aumento inmediato de la capacidad de pago de esos servicios. Agotada una primera etapa en que Alfonsín intentó jugar una carta más confrontativa respecto de la deuda externa ilegítima, a mediados de 1985 se inauguró el Plan Austral, con devaluación, control de precios y salarios, y el lanzamiento de una nueva moneda. Hacia abril de 1988 éste había fracasado, comenzando entonces el deterioro que en 1989 habría de acelerar la entrega del poder al justicialismo de Carlos Menem con cinco meses de anticipación. La malhadada gestión radical comenzó con una deuda externa de US$ 43.000 millones, que al momento de entregarse el poder a Menem había trepado a 63.000. De éstos, por los motivos que se señalaron en el último capítulo, 25.000 millones eran indocumentados. Los mecanismos de violación de los DPM Con la restitución de la democracia se consolidó el espiral involutivo en que el país estaba sumido desde por lo menos 1975. Desde el punto de vista de la violación de la dimensión económica del contrato social, el gobierno de Alfonsín no fue cualitativamente diferente de la dictadura que le precedió. Según el Banco Mundial, hacia 1987 el gasto en contratos públicos, nutriente de la patria contratista, representaba el 2% del PBI y más de la mitad del déficit fiscal no financiero.49 Este cómputo excluye, por supuesto, las licuaciones de deuda privada y los subsidios otorgados a través de una vasta batería de mecanismos que describiremos abajo.
* Esta crisis regional en gran escala ya estaba latente debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas exportadas por estos países. Posteriormente, hacia fines de la década, el gobierno norteamericano intentaría resolverla a través del Plan Brady, que condonó un 35% de las deudas a cambio de ciertas concesiones.
44
El libro de Cavallo es particularmente valioso para la documentación de las violaciones de los DPM durante estos años. Contiene denuncias categóricas, publicadas en su momento, que nos permiten comprender que durante esa gestión la patria financiera y contratista continuó siendo el poder detrás del trono tal como lo había sido con el gobierno militar y anteriormente durante la administración de la viuda de Perón. También es útil a estos efectos el volumen de Verbistky, un autor que no es sospechoso de querer relativizar las culpas de la dictadura, pero que no obstante coincide en esto con el economista.* Y por si esto no alcanzara, los trabajos de Machinea también contribuyen a comprender la medida en que los grandes grupos económicos ejercieron su poder de cabildeo para licuar deudas y distribuir subsidios al sector privado durante este período. En los capítulos de Cavallo referidos al gobierno radical se continúa sosteniendo la paradójica idea de que mientras algunas licuaciones de la deuda privada son reprobables, otras son aceptables. Prosigue con sus propias propuestas de licuaciones “buenas”, que son un dato duro más que denota la cultura prebendaria y anti-liberal de los segmentos de la burguesía argentina a quienes se dirigieron esos escritos. Un artículo publicado originalmente el 27 de octubre de 1988, por ejemplo, comienza con el candoroso párrafo: “La propuesta de refinanciación y licuación de pasivos que bosquejé en mi nota
anterior incluye tres ingredientes que son más o menos convencionales y dos que son nuevos”.50
Como siempre, las licuaciones “buenas” eran las que no discriminaban entre deudores, no generaban hiperinflación y no aumentaban los gastos públicos futuros. En contraste, las del gobierno radical eran terriblemente “injustas” porque favorecían a algunos deudores, no a todos. Típico de esta demagogia frente al universo de deudores es el anathema con que el futuro ministro comenzara un artículo del 25 de octubre de 1988:
“El equipo económico está licuando pasivos privados a través de la aceptación de títulos de la deuda externa como pago de redescuentos, on-lendings y avales caídos de empresas privadas que fueron atendidos por el Tesoro Nacional. De esta forma los deudores ven reducidas sus deudas entre el 30 y el 75% de su monto, según cual sea la cotización a la que reciben los títulos de la deuda. (...) Los beneficiarios de este sistema son un grupo reducido de grandes deudores, elegidos por la Secretaría de Hacienda o por los bancos que tienen redescuentos con el Banco Central. Los cientos de miles de pequeños deudores industriales, agropecuarios, comerciales, así
* Dice Verbistky: “La ilusión radical de relanzamiento productivo y reforma del Estado en asociación con (los grandes grupos económicos) se frustró por el incumplimiento de las metas de inversión privada comprometidas en las sobremesas de Olivos y los vuelos del avión presidencial. Durante la presidencia de Alfonsín (esos grupos) tuvieron un crecimiento anual aún más espectacular que bajo la dictadura, mientras la producción, el consumo, el empleo y el salario seguían cayendo. A partir de 1984 tradujeron ese poder económico también en influencia política, cuando dejaron caer a sus antiguos benefactores militares y participaron de las principales decisiones del gobierno de Alfonsín. (...) Reclamaron un cambio drástico (...). A cambio de desentenderse de los generales que habían realizado el trabajo sucio, lo convencieron de declarar la economía de guerra contra el salario.” H. Verbitsky, op.cit., p. 27-28. El subrayado es mío.
45
como quienes tienen deudas por construcción o compra de una vivienda, no tienen acceso a estas licuaciones”51
En verdad, la gestión de Alfonsín fue un festival de licuaciones que el libro de Cavallo contribuye a desenmascarar. A su vez, el matizado y discreto testimonio de Machinea ayuda a comprender la naturaleza de las presiones sufridas por ese gobierno de parte de poderosos empresarios privados. Escribía en 1990 para el Banco Mundial:
“In a country where fiscal subsidies (...) and a closed economy had almost supressed private risk for so many years, it was logical to expect that the reaction of the entrepreneurs to (...) the elimination or reduction of benefits (...) would be quite strong. (...) Quite surprisingly, this reaction enjoyed, at least at the beginning, the ‘sympathy’ of the population at large. Even more striking was the fact that some labor union leaders, together with the entrepreneurs, demanded tax reductions or tax exemptions.”52
Es así como desde el principio de la gestión radical los seguros de cambio subsidiados fueron la regla y no la excepción.53 Y al poco andar, mediante las comunicaciones A-695, A-696 y A-697 del 1º de julio de 1985, el trámite de estatización de deuda privada comenzado por el gobierno militar terminó de ser consumado. Así (como denuncia Olmos) se reemplazó la deuda privada original por "Obligaciones del Banco Central".54 Es por ello que Machinea y Sommer reconocen que:
“La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 70% en 1983 y a 83% en 1985”.
En nota al pie de página agregan:
“De allí en más el ‘síndrome de la licuación’ acompañaría a la política monetaria. Cada vez que las tasas de interés eran altas en términos reales, se generaban expectativas de que el gobierno tomaría medidas para reducir el endeudamiento del sector privado.”55
Las medidas de 1985 serían pues sólo el comienzo de los esfuerzos de la gestión encabezada por Alfonsín por poner fin a la crisis transfiriendo recursos públicos al sector privado.* Se continuó así con el antiguo vicio que el gobierno de María Estela Martínez de
* Empleando los típicos eufemismos técnicos de los economistas, Damill y Frenkel explican el significativo logro del gobierno radical al reducir el déficit fiscal del 11,4% del PBI en 1984, al 4,7% en 1986, diciendo: “El mismo se alcanzó (...) sin embargo, avanzando por las líneas de menor resistencia. El ajuste se concentró en las erogaciones flexibles en el corto plazo, como los sueldos y jubilaciones (...). En cambio, fueron menos afectados o siguieron aumentando los subsidios impositivos, tarifarios y presupuestarios a las empresas privadas.” En este discurso, las violaciones del derecho de propiedad de las grandes mayorías quedan reducidas a un avalorativo “avance por las líneas de menor resistencia”. Véase Mario Damill y Roberto Frenkel, “Malos tiempos: la economía argentina en la década de los ochenta”, Documento Nº 46, CEDES, Buenos Aires 1990, p. 30-31. El énfasis es mío.
46
Perón había acentuado hasta sus extremos actuales. Los mecanismos empleados fueron diversos: 1. La cancelación de avales del Tesoro caídos con títulos de la deuda externa – El
sistema de otorgar garantías del Estado para financiar obras por parte de las empresas privadas, típico del régimen militar, continuó durante el gobierno democrático de Alfonsín. Como siempre, muchos avales, principalmente los de las empresas más poderosas, cayeron, y el Tesoro saldó las deudas privadas en el exterior. No obstante, los contratos que adjudicaron los avales establecían que en este caso las firmas beneficiadas quedaban endeudadas con el Estado argentino. Por ello, ya sea para evitar que dichas empresas tuvieran que pagar la totalidad de lo adeudado a un gobierno venidero que quizá no les fuera afín, o para congraciarse con este vector de poder antes de las elecciones, se promulgó el decreto 1003/88 por el que se aceptaban títulos de la deuda externa como pago por los avales caídos.* Como dichos títulos podían comprarse a un 25% de su valor nominal, la maniobra implicaba la condonación de la mayor parte de lo adeudado, consumándose una vez más una gruesa violación de los DPM.
Cavallo denunciaba esta maniobra en diciembre de 1988 y nuevamente en 1989, cuando desde la Cámara de Diputados clamaba:
“Se quiere utilizar este generoso sistema, sancionado por decreto a solicitud del
Subsecretario de Hacienda, para dar por cancelados los avales caídos, recibiendo títulos de la deuda externa a cualquier valor. Sospecho que se van a recibir al 100% de su valor nominal, con lo cual se estará condonando el 80% de la deuda de estas empresas. Y ellas son las que luego (...) aparecen como candidatas a comprar empresas del Estado, en medio del supuesto proceso de privatización en que está embarcado el gobierno radical. ¡Comencemos por privatizar a las empresas privadas y estaremos haciendo algo creíble para el país!”56
2. Las quitas en las deudas al Banco Central de empresas deudoras de entidades
financieras liquidadas – Como ocurrió durante el gobierno militar y muy frecuentemente en la historia argentina, los deudores de los bancos liquidados fueron principalmente empresas vinculadas a los accionistas de los mismos bancos. Éstas quedaron como deudoras del Banco Central para luego arreglar quitas importantes. Este mecanismo fraudulento, que contribuyó a vaciar bancos con grandes beneficios para los “deudores”, estuvo limitado a empresas grandes con mucho poder de cabildeo, que durante este período se beneficiaron con las Resoluciones 441/84 y 497/84 del Banco Central.57
3. Regímenes de promoción industrial con diferimientos de impuestos, con y sin
indexación – Desde la década del ‘60, pero mucho más acentuadamente desde la gestión de la viuda de Perón, todos los gobiernos argentinos emplearon esta
* El decreto establecía: “Autorízase a la Secretaría de Hacienda a cancelar anticipadamente aquella deuda externa del Estado Nacional comprendida en los regímenes de cancelación de préstamos y redescuentos otorgados por el Banco Central de la República Argentina, y de cancelación de operaciones avaladas y deudas con la Tesorería General de la Nación en concepto de avales caídos”.
47
herramienta, que al igual que las demás transfiere riqueza desde los más hacia los menos. Pintorescamente, los voceros de las diferentes facciones políticas se tiran roña mutuamente, acusándose mutuamente del mismo delito de violar los DPM, pero apuntando a diferentes instancias puntuales.
En esta tónica, Cavallo denunció el caso de Papel del Tucumán en 1984 por montos sin indexación que oscilaron entre los 150 y los 250 millones de dólares.* A su vez, un Informe de la Secretaría de Hacienda firmado por el secretario Mario Brodersohn y el ministro Juan Sourrouille destaca los regímenes de promoción industrial con subsidios del anterior gobierno militar, que en vez de aparecer como gasto público se encubrían en reducciones de impuestos producidas por desgravaciones y diferimientos fiscales.58 Finalmente, citando un trabajo de Eduardo Basualdo y Daniel Aspiazu, Verbitsky contribuye información más completa. Entre 1980 y 1985 la inversión neta privada se desplomó de 3281 a 482 millones de dólares. En esos mismos años el monto de inversión privada beneficiada por el régimen de promoción industrial fue respectivamente de 366 y de 439 millones. Es decir que en 1980 apenas un poco más del 10% de la inversión neta se hacía mediante este sistema de subsidios, pero cinco años más tarde ya superaba el 90%. Por lo tanto, la inversión neta privada con capital propio fue de 2915 millones de dólares en 1980 y de apenas 43 millones de dólares en 1985. Concluye Verbitsky:
“No un partido de izquierda, sino el organismo de investigaciones económicas mantenido por las grandes empresas, sostuvo que ‘por cada austral invertido en el sector privado, el Estado contribuye con la misma suma a través de menores impuestos. De esta forma, en los hechos, los contribuyentes aportan la totalidad de los fondos invertidos”.59
4. El sistema de “re-préstamos” u on-lending - Este fue uno de los principales
mecanismos de refinanciación de pasivos usados entre 1986 y 1988.† Como tal, constituyó gasto público encubierto al servicio de empresas privadas. Según Cavallo:
“El Banco Central emitió dinero por más de 1000 millones de dólares para figurar pagando parte del capital adeudado por el sector público a los acreedores del exterior. A ese dinero los bancos acreedores lo ‘represtaron’ a plazos muy largos, con períodos de gracia y tasas a nivel internacional, cinco o diez veces más bajas que las que regían para los deudores comunes del sistema financiero argentino. Los receptores de los on-lendings fueron elegidos por la Secretaría de Hacienda. Aún hoy no se ha publicado la lista completa de esos beneficiarios.”60
* D.F. Cavallo, op.cit., p. 84. En el texto se menciona al funcionario responsable de la maniobra, conocido mío. Según el autor, ésta fue denunciada por él en 1984. El artículo corresponde a una alocución en la Cámara de Diputados del 7 de diciembre de 1988, reproducida en La Voz del Interior el 19 de diciembre bajo el título “Presupuesto 1988 y Plan Primavera”. † Por medio de la Comunicación "A" 1056 de julio de 1987, el Banco Central estableció un programa de conversión de deuda del sector privado bajo la forma de operaciones de représtamo. Cavallo registra la instrumentación de programas de este tipo desde 1986.
48
Es decir que el Banco Central emitía, con esos australes compraba dólares en el mercado de cambios, y con los dólares cancelaba deuda con un acreedor externo, con la condición de que éste le “represtara” esos fondos a una empresa amiga del gobierno a una tasa tan baja como la que pagaba el Estado. A cambio de este beneficio, el Banco Central exigía la capitalización de los fondos, es decir, la inversión del dinero en la empresa. El costo para la ciudadanía de este subsidio residía en primer lugar en la emisión misma, que implicaba la depreciación del dinero que la gente tenía en el bolsillo. Considérese que el Estado emitía para saldar una obligación antes de que venciera, con el único objetivo de que fuera una empresa privada amiga la que se beneficiara de tasas de interés internacionales, en vez del propio Estado. Además, había un subsidio en la diferencia entre el “représtamo” que recibía la empresa en australes, por un lado, y el pago que ésta efectuaba al acreedor externo cuando realizaba la capitalización. Finalmente, las obligaciones cotizaban en el exterior a un valor sensiblemente más bajo que el de paridad. Y el régimen sufrió algunas modificaciones que indirectamente aumentaron el subsidio, como la aceptación por parte del Banco Central de solicitudes de capitalización sin que se cumpliera con el requisito de aportar fondos adicionales.* La participación de las empresas extranjeras representó un 41% del monto total.61
5. La capitalización de deuda externa privada62 – El primero de estos programas fue un
régimen con seguro de cambio instaurado en septiembre de 1984. Permitía a las empresas cancelar en moneda local el equivalente al monto adeudado. Con moneda que emitía, el Banco Central les proveía las divisas correspondientes al endeudamiento externo, que compraba al valor vigente en el mercado único de cambios para venderlas a menor precio al beneficiario. Éste saldaba así parte de su deuda externa. A su vez, el acreedor debía capitalizar el crédito en la empresa que realizaba la operación de capitalización. De este modo, la operación no comprometía divisas en la cancelación de la deuda y la empresa que la realizaba recibía un subsidio del Estado en moneda local, equivalente, por cada dólar adeudado, a la diferencia entre el tipo de cambio del mercado y el que regía para el seguro.†
En otros casos un inversor podía comprar papeles de la deuda al precio de mercado, que en 1988 era apenas el 18% del valor nominal, para cambiarlos en el Banco Central por una cifra superior. Con estos pesos el inversor adquiría activos reales o financieros en el
* Para este tipo de operaciones se habían establecido diversos requisitos, como el ingreso de un dólar "fresco" por cada dólar represtado, la canalización de las inversiones hacia sectores industriales que posibilitaran el aumento de la capacidad productiva y exportadora local, la prohibición de repatriar aportes durante un mínimo de diez años y de remesar utilidades al exterior durante los primeros cuatro, etc. Pero estas condiciones fueron ignoradas al momento de instrumentarse el programa. Lo que no se dejó de cobrar fue una comisión para el Banco Central. † El régimen fue establecido por la Comunicación "A" 532 del Banco Central. Véase el Volumen 11 de Andrés Cisneros y Carlos Escudé (directores), Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, Buenos Aires: GEL/NuevoHacer, 1998-2003, p. 297. Como consta en la tapa del Tomo XI, los trabajos con que se elaboró dicho volumen estuvieron a cargo de Ana Margheritis, una de nuestras investigadoras principales en la producción de esa obra. El texto completo de los quince volúmenes está disponible en Internet a través de la página de “Iberoamérica y el Mundo” (http://www.argentina-rree.com), y también a través de la página de CEIEG/UCEMA, (http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/historia.htm).
49
país, con un subsidio equivalente a la diferencia entre lo que había pagado por los bonos depreciados y lo que el gobierno argentino le había reconocido por los mismos.
Incluyendo los représtamos tratados en el punto anterior, durante el gobierno radical se convirtieron títulos de deuda externa por un valor de poco más de 2.200 millones de dólares, de los cuales el 40,2% fueron capitalizados por 84 empresas extranjeras. Algunos de estos programas terminaron articulándose con la política de privatizaciones de empresas del Estado durante la primera mitad de la década del noventa.63 En lenguaje claro para un público lego, en 1989 Cavallo resumía la significación y consecuencias de estos programas de manera lapidaria: “La ‘capitalización de la deuda externa’ (...) se ha instrumentado de dos formas:
como financiamiento de nuevos proyectos de inversión o como cancelación de pasivos empresarios en el sistema financiero. En el primer caso es simplemente nueva emisión monetaria, parte de la cual se destina a subsidiar un proyecto de inversión privada. La otra parte sirve para financiar un pago de deuda pública externa que vence dentro de diecinueve años. Se trata de un generoso subsidio a la inversión, como lo fueron en el pasado los diferimientos fiscales con y sin indexación.”
Y respecto de la deuda interna, agregaba: “En el caso de capitalización de deuda aplicada a la cancelación de pasivos
empresarios en el sistema financiero, se trata de una transformación de deuda interna privada en deuda interna pública, destinada a licuar un porcentaje de la deuda empresaria.”64
El economista remata su denuncia: “Ustedes comprenderán porqué insisto en identificar los on-lendings y la capitalización de la deuda externa con los gastos que obligan al gobierno a cobrar más impuestos, aumentar tarifas, emitir deuda interna o emitir dinero. (...) Cuando los liberales de la city utilizan como ejemplo del despilfarro público el número de empleados, la financiación de viviendas o las crisis provinciales, y se olvidan de mencionar los on-lendings y la capitalización de la deuda externa”, traicionan su condición de liberales para convertirse en meros voceros de intereses corporativos.65
6. La capitalización de deuda externa pública – Este programa incluía diferentes tipos
de bonos y obligaciones externas emitidas por el Estado a partir de 1982. Por lo tanto, rescataba deuda externa originada tanto en el sector público como en el privado.*
Al igual que los otros regímenes de capitalización, implicaba un subsidio estatal a las empresas privadas, determinado por la diferencia entre el valor de las obligaciones del Estado en el mercado internacional y el que el Banco Central reconocía a los bonos
* El mecanismo de rescate de la deuda externa pública fue establecido mediante la Comunicación "A" 1109 del 27 de octubre de 1987. Fue el único que establecía la obligación de destinar los fondos a la inversión.
50
presentados por estas empresas en las licitaciones. Entre 1988 y 1989 fueron aprobadas presentaciones realizadas por 102 firmas. De éstas, 75 proyectos eran industriales, 28 de los cuales correspondieron a firmas extranjeras que concentraron el 69% de la inversión y el 64% del subsidio estatal destinado a proyectos industriales. Predominaron las empresas norteamericanas, con el 56% de la inversión, siguiéndoles las italianas (13%), belgas (8%), suizas (5%) y brasileñas (5%).66
Este es el largo listado de las violaciones de los derechos de propiedad de las grandes mayorías durante el gobierno de Alfonsín, según testimonios documentables de dos de los principales protagonistas de la gestión económica argentina, a los que se suman los de dos observadores de izquierda cuyas percepciones coinciden con las de los anteriores, sin ser mas radicalizadas. Con todas sus fallas, y a pesar de haber violado gravemente algunos derechos de minorías, el primer peronismo había instrumentado enormes transformaciones estructurales, mejorando la posición de grandes masas de población hasta entonces marginada. Pero a partir de 1975 el proceso se revirtió, también de la mano del Estado. Comenzó con el ministro Rodrigo y su asesor Zinn, en tiempos de la viuda de Perón; se agudizó con el régimen militar también bajo la tutela de mal llamados liberales, que usaron a los sanguinarios generales para beneficiar intereses que no estaban en la agenda de personajes de inteligencia limitada como Jorge Rafael Videla, y finalmente se consolidó durante la gestión democrática de Alfonsín, cuando se tiró a los generales a la basura sin que se modificará la estructura del poder detrás del trono. La hiperinflación Hacia abril de 1988 el cúmulo de violaciones de los DPM era ya de tal magnitud que al gobierno le resultaba políticamente imposible continuar con la misma política de reducir los salarios por vía de la inflación, para simultáneamente continuar subsidiando a las empresas privadas y honrando los compromisos de la deuda externa. Había que sacrificar uno de los factores de poder beneficiados por el populismo de derecha: las empresas privadas clientes o los acreedores externos, que a partir del endeudamiento producido por los militares se habían convertido por primera vez en actores cruciales de la vida política y económica argentina. Alfonsín optó por sacrificar a los segundos, cuyo poder de cabildeo interno era menor que el de las empresas locales. Por ello, decretó una moratoria en el pago de la deuda externa pública.67 Lo que había ocurrido se puede explicar también en la terminología neomarxista de Basualdo y Aspiazu:
“La reconquista de la democracia no alteró la centralidad del Estado como mecanismo de apropiación y reasignación del excedente por parte de las fracciones más concentradas del poder económico. En rigor, se trata de la emergencia de un nuevo Estado, proceso caracterizado por el hecho de que el endeudamiento externo y la estatización de la deuda externa privada, la reforma financiera y la licuación de la deuda interna, los regímenes de promoción industrial (...) y los abultados sobreprecios pagados por el Estado y las empresas públicas a sus proveedores,
51
constituyen los principales mecanismos a través de los cuales un reducido núcleo de empresas oligopólicas tendió a consolidar su poderío económico y a condicionar de allí en más el desarrollo (...) de la Argentina en su conjunto, así como a reducir de manera sustancial y creciente los grados de ‘autonomía relativa’ del sistema político. No obstante, el proceso de reestructuración económica y social (...) no estaría exento de contradicciones entre los propios sectores beneficiados. Eso es lo que comienza a tornarse evidente (...) en la medida en que los ingresos del nuevo Estado no resultan suficientes para garantizar las crecientes transferencias de recursos desde el fisco hacia los grupos económicos y para cumplir, al mismo tiempo, con el pago de los intereses de la deuda a los acreedores externos.”68
Por cierto, entre 1981 y 1989 (es decir, desde el fracaso del plan de Martínez de Hoz hasta el fin del gobierno radical) en concepto de intereses de la deuda externa se remitió al extranjero un 4,3% del PBI global del periodo. Simultáneamente, las grandes empresas se beneficiaron de subsidios equivalentes a casi un 10% de ese monto. La segunda medida excluye los enormes sobreprecios que permanentemente pagó el Estado a los proveedores privados, que no se pueden calcular ya que corresponden al ámbito de la corrupción convencional. Entre las firmas beneficiadas se cuentan, según el autorizado testimonio de Basualdo y Aspiazu, las controladas por Astra, Macri, Pérez Companc, Soldatti y Techint.69 Por otra parte, para que se tenga una idea de la magnitud de los sobreprecios, resulta elocuente un dato provisto por Corrales. En 1988 Siderca, subsidiaria de Techint, le cobraba a YPF US$ 51,06 por metro de caño estándar que vendía en el exterior por sólo 22,47. Y la “competencia” de Siderca como proveedora de YPF, en teoría la fuente de pujas de precios, era Propulsora Siderúrgica... otra subsidiaria de Techint.70 Finalmente, en un nivel agregado, informes de principios de 1989 indican que por entonces las sobrefacturaciones de los grandes proveedores del Estado sumaban US$ 2500 millones por año. Para aproximarnos al “subsidio” total habría que sumar otros 2200 millones en exenciones impositivas especiales. Esto equivalía al 6% de la economía argentina del momento, sin incluir las estatizaciones de deudas privadas.71 Estos datos ilustran fenómenos importantes:
1. Por un lado miden un pedazo acotado de la monstruosa deuda de la burguesía argentina hacia nuestros compatriotas pobres, que serían mucho menos pobres de no haber mediado estas gruesas violaciones de los DPM. Esto es esencial para los objetivos que nos planteamos en este trabajo.
2. En segundo lugar, muestran que durante esos años las grandes empresas privadas
locales fueron mucho más favorecidas por los mecanismos de transferencias de ingresos que los acreedores externos. Esto es relevante si hemos de entender:
a. La motivación de quienes de buena fe auspiciaron la privatización de
empresas públicas para terminar con los abusos de empresas contratistas y funcionarios infieles. Instrumentadas con dolo, esas privatizaciones generarían nuevas violaciones de los DPM.
52
b. Las causas estructurales del boicot de la patria contratista a dichas privatizaciones, y
c. Las motivaciones subyacentes a las corridas contra el austral que, generando hiperinflación, algunos meses después provocaron la caída de Alfonsín.
En verdad, las privatizaciones de las empresas del Estado, que fueran propuestas por el gobierno radical pero en su mayor parte rechazadas por los legisladores justicialistas, los sindicatos72 y los lobbistas de la patria contratista, eventualmente constituyeron la “solución” para superar el conflicto de intereses entre los acreedores y los grandes grupos económicos locales. Se viabilizaron sólo a partir del momento en que, ya en el gobierno de Menem, se concibieron en términos de una alianza entre estos sectores, garantizando una ecuación en la que ambos ganaban, a costa de nuevas violaciones de los DPM. A su vez, la hiperinflación se desencadenó precisamente porque, en un momento de vulnerabilidad monetaria y temores generalizados por parte de los depositantes, bancos acreedores deseosos de terminar con un régimen que no los favorecía desataron una corrida contra el austral. Fue el famoso “golpe de mercado” que tantas veces denunció Alfonsín.* Las tasas de inflación semanal eran del 50%, totalizando un 190% mensual al momento del traspaso del poder a Menem. Mientras tanto, las reservas eran de apenas US$ 500 millones en el Banco Central. Previamente, tres meses antes de las elecciones, el Banco Mundial había retirado su apoyo al gobierno radical precisamente porque éste no podía cumplir con la promesa de realizar “reformas estructurales”. La triste verdad es que Alfonsín ya no le servía al verdadero poder. Por otra parte, aunque desencadenada con intencionalidad y saña, la crisis fue el producto de los abusos de un Estado colonizado por una burguesía prebendaria que reiteradamente violó los DPM en forma masiva, perpetrando los más graves delitos contra el pueblo y la Constitución. Para decirlo en forma clara: la emergencia fue mucho más la consecuencia de la acumulación de multimillonarias dádivas hacia las empresas privadas, que de la demagogia frente a la gente común, mucho más barata y humanamente menos censurable. No obstante, las turbulencias monetarias y la moratoria de la deuda externa fueron exitosamente presentadas como consecuencias del Estado de bienestar y el populismo clásico, que son la otra cara de la moneda del populismo de derecha que verdaderamente las engendrara. A su vez, esta “maniobra ideológica” preparó el camino para unas privatizaciones que iban a profundizar las violaciones de los DPM, ya no a través de las estatizaciones de deudas privadas sino por medio de la privatización generosamente subsidiada de empresas públicas.73 Por lo tanto, parece incontestable el diagnóstico de Verbitsky, cuando sentenció que hacia fines de 1988 un largo capítulo de historia había concluido. El Estado ya ni siquiera podía prestar servicios esenciales, porque no era posible extraer más recursos de la masa salarial para seguir afrontando las continuas transferencias a los grupos económicos, las empresas extranjeras y la banca acreedora, a través de subsidios a la producción industrial y el
* Así lo llamó también el diario Ámbito Financiero (véase por ejemplo el ejemplar del 15 de diciembre de 1989).
53
sistema financiero, mediante (entre otros mecanismos) los programas de capitalización, las licuaciones y estatizaciones de pasivos privados, las contrataciones dispendiosas y los sobreprecios de los proveedores. “Las piezas del Estado ya estaban lo bastante flojas para comenzar su desguace.”74 Carlos Saúl Menem ganó las elecciones el domingo 14 de mayo, y diez días más tarde algunas hordas estructuradas por las organizaciones de aquella nueva pobreza que desde hacía un lustro había proliferado por doquier, bajaron al conurbano bonaerense y a Rosario para saquear supermercados. Fueron manipuladas, como habrían de serlo en el futuro, por intereses ansiosos de apresurar los cambios políticos. Hubo catorce muertos, demasiados para la sensibilidad de la Argentina posterior a la dictadura, espantada por las matanzas de 1976-83. Desesperado, el presidente renunció el 12 de julio, adelantándose a la entrega del poder a su sucesor. Pero todavía faltaba para el comienzo de la nueva etapa. El mandatario novicio había llegado al poder como un verdadero peronista con un programa populista, derrotando al radical Eduardo Angeloz, cuya plataforma estaba centrada, por el contrario, en la privatización de las empresas del Estado. En su presentación televisiva del 16 de mayo, posterior a la victoria, el presidente electo había defendido a esas empresas públicas frente a Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Para que Menem finalmente adquiriera el perfil que le conocimos sería necesario un segundo “golpe de mercado”, el de la hiperinflación desatada entre diciembre de 1990 y febrero de 1991. Este segundo brote hiperinflacionario es inexplicable en términos estrictamente económicos. Los guarismos económicos eran satisfactorios y el nivel de las reservas el mejor en mucho tiempo.* Lo que aconteció sólo puede comprenderse en términos del boicot de la patria financiera y contratista, auxiliada en todo caso por una fuerte caída en la popularidad del gobierno. No obstante las altas reservas, la tasa de inflación saltó del 7,7% en enero al 27% en febrero. Y en marzo hubo una nueva corrida que casi desencadenó una tercera hiperinflación.† Pero para entonces la confianza de los poderosos había sido comprada, desactivando el peligro inmediato. Cuando en febrero Domingo Cavallo fue nombrado ministro de Economía comenzó un proceso de cooptación de los bancos acreedores, los contratistas y los principales dirigentes del Partido Justicialista, para que integraran la alianza que habría de transformar a la Argentina sin mejorarla. Se superaron los temores de que la privatización de las empresas públicas privara de sus sobrefacturaciones a los proveedores, porque éstos recibieron las seguridades de que compartirían la propiedad de las nuevas entidades. A la vez, los bancos acreedores ya no serían postergados como en tiempos de Alfonsín, compartiendo el botín. Y los políticos peronistas recuperarían una medida de control sobre el proceso, compartiendo las decisiones claves del proceso privatizador con el Poder Ejecutivo. * Las reservas se incrementaron gracias a la confiscación de depósitos del Plan Bonex, que se describirá en el próximo capítulo. † La aprobación del gobierno bajó del 70% en julio de 1989 a un 35% en febrero de 1991. Javier Corrales, “Do economic crises contribute to economic reforms? Argentina and Venezuela in the 1990’s”, en Political Science Quarterly, Vol. 112, Nº 4, Invierno 1997-98, p. 630.
54
Recién entonces comenzó el “menemismo” tal como hoy lo recordamos. Allí dimos el salto natural exigido por la coherencia con nuestro pasado, de la crónica nacionalización de pasivos privados a la privatización subsidiada de activos públicos. Esto no ocurrió por los buenos motivos que la verdadera doctrina liberal endosa, sino como parte de un proceso patológico de succión del patrimonio de las mayorías y concentración de la riqueza nacional. Como veremos, la de los ’90 fue una fase más de aquel milagro al revés de la multiplicación de los pobres, comenzada con Zinn y Rodrigo en 1975. Culminaría en 2001 y 2002 con el “corralito” de Domingo Felipe Cavallo y la pesificación asimétrica de José Ignacio de Mendiguren.
55
Capítulo 4
Las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem El Escenario
La gestión económica de Carlos Saúl Menem comenzó con la eliminación del control de cambios y la modificación de la política de encajes del gobierno previo. Se estableció un régimen de tipo de cambio único, que siguió siendo flotante, y se le devolvió al Banco Central el control de la oferta de dinero mediante una grave violación de los derechos de propiedad de los ahorristas, de signo tan regresivo como otras violaciones de los DPM. Nada mejor que las lapidarias palabras de Jorge Ávila, un economista reputado de menemista, para describir lo que esa maniobra representó:
“El Plan Bonex consistió en un canje compulsivo de los depósitos bancarios a plazo fijo, y de algunos títulos públicos, por un bono en dólares que rendía una tasa de interés fija (Bonex 1989). El Banco Central canjeó en forma unilateral los depósitos indisponibles y especiales de los bancos comerciales por un monto equivalente de bonos en dólares. Por su parte, los bancos canjearon también unilateralmente los depósitos del público por bonos en dólares. (...) En contraste con la reforma de 1982, el objetivo del Plan Bonex no fue licuar el valor de los depósitos de la banca comercial en el Central sino alargar el plazo de esta deuda (...). El costo fue una grave pérdida de reputación del Estado argentino como pagador de sus obligaciones y una flagrante violación de contratos pactados libremente entre bancos y depositantes.”75
Con esta maniobra, el gobierno de Menem se compró más de una década de estabilidad monetaria, que terminaría con el colapso de diciembre de 2001, ya bajo la fracasada gestión de Fernando de la Rúa. Recién a partir de esa recuperación de reservas a través de una confiscación parcial de depósitos, pudo comenzar el proceso de cooptación de los bancos acreedores, los contratistas y los dirigentes del Partido Justicialista, para que integraran la alianza que hizo posible privatizar las empresas del Estado. Como dijimos, así nació lo que desde el punto de vista de la historia de las violaciones de los DPM en la Argentina fue una vuelta de tuerca perversa: en vez de estatizarse deudas privadas como en el pasado, se pasó a privatizar bienes públicos a precio subsidiado. La oposición de las empresas privadas a los intentos de vender empresas públicas Para entrar en esta materia, debemos recordar que desde 1976 se produjeron tres grandes proyectos privatizadores, durante los gobiernos militar, radical y menemista. En el caso de un número importante de firmas estatales, la venta era difícil debido a los déficits crónicos, que en 1988 sumaban el 5,5% del PBI. Mal que nos pese, y tal como recuerda Corrales
56
abrevando en Commander y Killick, la conveniencia de vender una empresa estatal es inversamente proporcional a su atractivo como activo vendible.76 Más allá de esta dificultad intrínseca a las características de las mismas empresas públicas, sin embargo, cada uno de estos intentos se enfrentó a graves obstáculos provenientes de los sectores que se beneficiaban de importantes canonjías generadas por el Estado desde aquellas. Después de todo, uno de los principales motivos por los que existieran abultados déficits crónicos eran justamente los sobreprecios pagados a los proveedores privados. Éstos no tendrían más interés en la privatización que los obreros temerosos de quedarse sin trabajo. Como veremos, el carácter extremo de su oposición a la venta ilustra las consecuencias nocivas del populismo de derecha, que desde el Estado nutre a grandes empresas privadas mucho más poderosas que los sindicatos que defienden las modestas dádivas del populismo clásico. El primer intento privatizador fue el del gobierno militar, que fracasó por la oposición de una coalición entre los grandes contratistas privados y los sindicatos peronistas. A partir de 1978 este bloque fue engrosado por los militares que ocupaban los más altos cargos en las empresas del Estado, quienes se aliaron a los contratistas privados que lucraban con los sobreprecios. Estos vectores de la corrupción ejercieron fuerte presión para que el ministro Martínez de Hoz renuncie a sus funciones. Hacia 1982 el intento privatizador había fracasado y ya ningún funcionario del régimen buscaba activamente ese objetivo. Por el contrario, el número de compañías estatales aumentó y el gasto público se duplicó. Este tipo de desenlace, raramente puntualizado por el “liberalismo” de América latina, no fue consecuencia del populismo clásico sino del de derecha.77 Entregado el gobierno a los civiles, en junio de 1985 el deterioro de la situación fiscal llevó a Raúl Alfonsín a anunciar la intención de privatizar empresas públicas. La reacción fue fulminante. Se le opuso una coalición masiva compuesta por la Unión Industrial Argentina, los militares, los sindicatos, los funcionarios de las compañías estatales, la legislatura y los partidos políticos. Poco después de proclamada la intención privatizadora el ministro de Economía, Juan Sourrouille, debió suplicar con discreción a los empresarios para que no llevasen a cabo despidos masivos con el fin de desestabilizar al gobierno.78 Javier González Fraga cuenta que durante el gobierno radical, la oposición empresaria a la privatización en el sector petrolero fue muy similar a la orquestada en el militar.79 Era esperable, dados los fuertes vínculos entre lo público y lo privado en ese mercado. Durante la década de los ’80, YPF compraba la mitad de lo que se vendía en el sector. Era el Estado quien adjudicaba sitios de exploración y establecía el precio pagado por el petróleo a empresas privadas como Pérez Companc, Bridas y Astra. Además, tanto los metalúrgicos como los petroquímicos dependían principalmente de las compras de YPF. Toda privatización pondría en peligro estos negocios sistemáticamente sobrefacturados de la burguesía “nacional”, jurídicamente apuntalados por la doctrina de “la intangibilidad de la retribución del cocontratante particular” que abordamos en el Capítulo 1. En realidad, las empresas públicas eran un mecanismo para succionar riquezas colectivas y transferirlas a grupos privilegiados. A pesar de la formalidad de su carácter público, encubiertamente pertenecían a los grandes contratistas privados.
57
No sorprende entonces que, durante la gestión de Alfonsín, a la campaña de los contratistas contra las privatizaciones fueran convocados incluso sectores rebeldes de las Fuerzas Armadas. Y un alto dirigente del sindicato de los telefónicos, FOETRA, confesó a Corrales bajo condición de anonimato que las empresas proveedoras “ayudaban” a organizar las huelgas.80 A diferencia de lo acontecido después con Menem, los proyectos de privatización más ambiciosos de Alfonsín, que fueron los de Aerolíneas Argentinas y ENTel, fracasaron estrepitosamente. Sólo se consiguió reprivatizar la compañía aérea de cabotaje Austral y el conglomerado industrial SIAM SA, más algunas compañías pequeñas. No obstante los diferentes resultados, las medidas de sabotaje empleadas por las empresas privadas fueron muy similares durante ambas gestiones. En el primer tramo de la administración de Menem los contratistas privados despidieron obreros, financiaron paros, sembraron rumores de colapso financiero y acusaron de corrupción a funcionarios que, limpios o sucios, parecían dispuestos a privar de sus sinecuras a los proveedores. Por poner un ejemplo, las huelgas masivas desatadas a raíz del programa de privatización de la siderúrgica SOMISA recibieron un fuerte apoyo no sólo de los grandes contratistas sino también de gran parte de las empresas locales de la zona de San Nicolás de los Arroyos, donde está la planta.81 La enfermedad, ¿preferible al remedio? El papel jugado hasta entonces por las empresas públicas, de intermediario para la apropiación de la riqueza común por parte de sus clientes privados, queda perfectamente ilustrado por el caso de Aerolíneas, narrado brevemente por Corrales. El proyecto surgió bajo el gobierno de Alfonsín en 1987, una vez que se hubo concretado la reprivatización de Austral. Cuando poco después el gobierno anunció la intención de vender el 40% de la línea aérea de bandera a la empresa sueca SAS, los nuevos dueños de Austral pusieron el grito en el cielo. Dijeron que jamás hubieran comprado si hubieran sabido tal cosa. Estaban muy felices de competir contra una compañía estatal pero no tenían interés en hacerlo con una privada. Cuando en 1990 Menem volvió a la carga, Austral nuevamente se opuso furiosamente, aunque esta vez sin resultados. Entonces se unió al consorcio de Iberia, pero sin poseer los recursos financieros necesarios para cumplir el compromiso que asumía. Como consecuencia, para evitar el colapso de la operación, el gobierno permitió que se hipotecaran los aviones de Aerolíneas. Con lo que le tocaba de esos fondos Austral pagó su participación en el consorcio. Así, la nueva empresa privada comenzó a operar con su flota vaciada. Los propios aviones debieron alquilarse. En esas circunstancias, para que la empresa recién privatizada escapara a la quiebra, el Estado suscribió un aumento del capital accionario, quedándose así con el 43% del total. Finalmente en agosto de 2000, ya bajo la gestión de Fernando de la Rúa, Aerolíneas Argentinas fue privatizada por segunda vez.
58
¿Fue peor el remedio que la enfermedad? La pregunta es ociosa. La trampa en que cayó la República Argentina hace varias décadas es de tal magnitud que las empresas públicas, cuya principal función era generar canonjías para el sector privado parasitario, sólo podían ser vendidas de manera subsidiada, aumentando la prebenda. El programa de privatizaciones de los generales fracasó porque muchos militares influyentes se subieron al carro de la burguesía parasitaria, compartiendo las sinecuras. Alfonsín fracasó porque no estuvo dispuesto a llevar a cabo ventas que, en vez de remediar el problema, regalaran aún más a la patria contratista, violando los derechos de propiedad de las grandes mayorías. Claudicó en otros ámbitos, pero no en este. El proyecto privatizador de Menem, en cambio, pudo consumarse porque – después de las hiperinflaciones de 1989 y 1990-91 – él sí estuvo dispuesto a llegar hasta ese extremo, para de ese modo recuperar la gobernabilidad perdida. La disyuntiva era insoluble. Según el diagnóstico de Héctor E. Schamis:
“The distribution of rents through subsidies and public contracts could not continue, but at the time no government could afford the opposition of the large economic conglomerates, the corporate culture of which had been forged more in the political arena than in the marketplace.”*
Lamentablemente, los hechos validaron la presunción de que ningún proceso de privatizaciones puede ser más sano que las fuerzas políticas que lo instrumentan. Como en Rusia, que fue el caso observado más de cerca por Stiglitz, nuestras reformas estructurales fueron un eslabón más en la cadena de violaciones de los DPM; una fase adicional en el proceso de generación de miseria masiva. Por cierto, y como ya mencionáramos, en esta etapa se sustituyó el mecanismo tradicional de estatización de deudas privadas por otro complementario y más drástico, que consistió en la privatización subsidiada de activos públicos. Pero en ambos casos lo que sobresale es la exacción de la riqueza colectiva, generando concentración en un polo y miseria en el otro. Las claves del “éxito” privatizador de Menem Como se dijo, entre los grandes factores de poder los perdedores relativos de la década del ’80 fueron los acreedores externos, especialmente a partir de la moratoria declarada por Alfonsín en 1988. Este hecho coadyuvó a generar la hiperinflación que desbarrancó a éste, desatada por corridas contra el austral lanzadas por bancos acreedores en momentos de gran vulnerabilidad monetaria. Por su parte, los ganadores absolutos de la década, los empresarios de la patria contratista, se salieron con la suya boicoteando las privatizaciones y lucrando con los sobreprecios, a la vez que compartieron con otros segmentos de la * Sobre la base de entrevistas realizadas por él mismo a dirigentes justicialistas y economistas notables en junio de 1989 (Buenos Aires) y en diciembre de ese año (Washington D.C.), Schamis (docente de American University y doctor por Columbia) llegó a la conclusión de que Menem no tenía más remedio que acordar con los “capitanes de la industria”. Véase H.E. Schamis, Re-Forming the State: The Politics of Privatization in Latin America and Europe, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002, p. 133. Por otra parte, para un análisis de la alianza entre Menem, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el grupo empresario Bunge y Born, véase Edward Gibson, Class and Conservative Parties: Argentina in Comparative Perspective, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997, Capítulo 6.
59
burguesía los abundantes beneficios de las licuaciones de deudas privadas y demás subsidios ya enumerados. Alfonsín entregó el gobierno apresuradamente a Menem, pero éste comenzó su gestión bajo el fantasma de una hiperinflación que se desencadenó por segunda vez a fines de 1990. La patria contratista boicoteaba el proyecto de privatizar a la vez que los acreedores externos mantenían en jaque a la moneda. Para resolver el problema, Menem comenzó cooptando a la legislatura. Por cierto, inmediatamente después de su nombramiento como ministro de Economía, Domingo Cavallo acordó con los parlamentarios para que toda privatización futura fuese supervisada y aprobada por el Congreso.82 Después de los escándalos relativos a la compra y venta de leyes en el Senado argentino, este acuerdo no deja de ser significativo. Pero con la cooptación de legisladores no alcanzaba. Era necesario neutralizar la capacidad desestabilizadora de los contratistas (que financiaban huelgas y disturbios) y de los bancos acreedores (que habían lanzado corridas contra la moneda). Por eso, la fórmula salvadora de la gobernabilidad de corto plazo, y del proyecto privatizador, consistió en la conjugación de una alianza entre estos factores perturbadores y el Estado. Para estabilizar la moneda y conjurar el boicot de las privatizaciones había que hacer confluir los intereses de la patria contratista y los de los acreedores externos, orquestando una venta subsidiada de las empresas públicas, ahora ya con el apoyo del Congreso. Sistemáticamente, los consorcios ganadores de las licitaciones tenderían a ser aquellos que incluían en su seno a empresas locales pertenecientes a los grandes grupos de contratistas que en la etapa previa se habían opuesto a las privatizaciones. El elemento clave en la adjudicación no sería el precio que el ofertante estaba dispuesto a pagar, sino la inclusión de algún grupo local temible por su potencial desestabilizador. A éste se agregarían bancos acreedores y alguna empresa transnacional especializada (Iberia, Stet, Telefónica, Repsol, British Gas, Electricité de France, Suez, etc.), que le ponía un moño a cada consorcio exitoso. Por lo tanto, las privatizaciones ya no serían el remedio aconsejado por la buena doctrina liberal, que busca terminar con la exacción de riqueza pública a través de la venta de empresas estatales corruptas e ineficientes. Por el contrario, serían un paso más en el proceso de violación sistemática de los DPM que a lo largo de medio siglo multiplicó por cuatro el porcentaje de pobres de la Argentina. Alejado de las pasiones políticas e ideológicas que en la Argentina han distorsionado el discurso de una izquierda que por principio aborrece las privatizaciones y una derecha que las aplaude aunque sean modelos de corrupción, desde el mundo académico norteamericano Javier Corrales nos aporta su ponderado juicio con frescura. En referencia a las coaliciones que se habían opuesto exitosamente a las privatizaciones, y a cómo Menem logró desarticularlas, Corrales primero menciona la cooptación del Congreso y luego agrega:
The (...) crucial defection engineered by the administration was that of a few ‘patria contratistas’. This was achieved by reordering property rights to make it extremely
60
attractive for a few large patria contratistas to participate in the first round of privatizations. Alfonsin would have been content with securing a deal with foreign firms to take control of Aerolineas and ENTel. But Menem wanted to neutralize his domestic saboteurs, and he figured that the only way to do this was to do whatever was necessary to get patria contratistas to buy. (...) Almost every privatization under Menem has included a domestic buyer. Of the eighteen largest participants, seven are Argentine, accounting for 32 percent of the total value by 1993. Between 1990 and 1995, more than half of Argentina's privatization revenue came from domestic capital.83
Desde las páginas de un libro en castellano que es la versión ampliada de su tesis doctoral de la Universidad de Toronto, Ana Margheritis confluye con las conclusiones de Corrales:
“La estrategia del gobierno incluyó (...) el otorgamiento de incentivos materiales (...) de modo de promover la emergencia de un nuevo grupo de beneficiarios de las reformas. (...) En consecuencia, durante 1990 el proceso de desregulación y privatización avanzó significativamente, y el tipo de inserción económica lograda por unos pocos holdings locales a través de las privatizaciones contribuyó a consolidar su rol como actor político y económico. Los llamados ‘Capitanes’ de hecho se convirtieron en el principal interlocutor del gobierno en el proceso de formación de la política económica. (...) En síntesis, (...) las reformas económicas significaron un muy buen negocio para los capitales locales y los acreedores externos. Los grandes grupos económicos domésticos completaron y consolidaron el proceso iniciado dos décadas atrás, de diversificación, integración e internacionalización de sus actividades económicas.”84
La venta de las empresas públicas argentinas no se realizó al mejor postor. Las licitaciones se adjudicaron a los consorcios con jugadores estratégicos. Para colmo, seducir a las empresas compradoras no fue barato. Implicó entregarles prebendas por tanto o más valor que el que sacrificaban al perder esas gallinas de huevos de oro que habían sido para ellos las empresas estatales. Cómo remata Margheritis:
“En especial, (los grandes grupos domésticos) se convirtieron en los dueños o concesionarios de los anteriores monopolios públicos, que les aseguraron una alta tasa de retorno prácticamente sin riesgos.”85
En otras palabras, el ideal argentino de la empresa privada sin riesgo, que en la era de las empresas públicas había sido materializado gracias a la doctrina de intangibilidad oportunamente enaltecida por Rodolfo Barra, a la sazón ministro de Justicia de Menem, se preservaba en la nueva era a través de otros medios. Desde el punto de vista de los derechos de propiedad de las grandes mayorías, que es lo que aquí nos ocupa, nuestras privatizaciones fueron una violación más del contrato social. Los parámetros de las enajenaciones subsidiadas
En la Argentina las privatizaciones no fueron otra cosa que la exaltación de la patria contratista a la detentación de la soberanía económica, en alianza con el gran capital
61
internacional. Es por eso que los paquetes privatizadores incluyeron tantos privilegios conducentes a aumentar beneficios y eliminar riesgos. Uno de ellos fueron las tarifas dolarizadas, sujetas a aumentos asociados a la evolución del índice de precios norteamericano, que eran doblemente ilegales. Violaban la Ley de Emergencia, cuyo artículo 8 eliminaba la dolarización de las tarifas, y la propia Ley de Convertibilidad, cuyo artículo 10 enmendado reafirmaba la prohibición de indexar precios y tarifas a partir del 1º de abril de 1991. Otro conjunto de privilegios está concentrado en lo que Basualdo y Aspiazu llaman el “trabajo sucio” realizado por el gobierno con anterioridad al traspaso de las firmas privatizadas. Involucró incrementos de tarifas e incluso el deterioro intencional en los servicios prestados por las empresas, que todavía eran estatales. En el caso de ENTel, siempre el más extremo, durante los diez meses previos a la venta el valor del pulso medido en dólares se incrementó más de siete veces. Algo parecido ocurrió con la venta Aguas Argentinas y Gas del Estado, concretadas ambas durante el ministerio de Cavallo.86 Según datos oficiales elaborados por FLACSO Argentina, las privatizaciones efectuadas entre 1990 y 1994 generaron un flujo en efectivo de apenas US$ 10.431 millones. El Estado aceptó títulos de la deuda por su valor nominal de 13.561,5 millones, siendo su valor de mercado de tan sólo 5.836,4 millones. El caso más extremo en el uso de bonos fue el de ENTel, que generó sólo 2279 millones en efectivo frente a 5029 millones en títulos de la deuda que se cotizaban en el mercado a apenas 1257 millones. Incluyendo estos papeles depreciados en las operaciones se compensaba a los acreedores externos por la postergación que habían sufrido durante el último tramo del gobierno de Alfonsín. La lógica del subsidio a la empresa privada se continuó manifestando a través de la absorción, por parte del Estado, de gran parte de las deudas de las empresas que se privatizaban. En varios casos estos pasivos se dispararon en los meses previos a la enajenación, casi como si se estuviera aprovechando la última ocasión de usar a las empresas públicas para canalizar cuantiosos recursos hacia las privadas. En el caso de ENTel la deuda aumentó en un 122% durante la intervención de María Julia Alsogaray, por medio de contrataciones a empresas de los grupos Pérez Companc y Techint, y compras sobrefacturadas a Siemens de Argentina, su principal proveedor. Durante el proceso privatizador, la deuda de la compañía llegó a un récord de US$ 1200 millones, 780 de los cuales correspondían a Siemens. El Estado asumió esa deuda a través del ente “ENTel Residual”. A la vez, dos de las firmas que se beneficiaron con estas ventas pasaron a formar parte de los consorcios adjudicatarios de Telefónica y Telecom, las empresas en que se subdividió la compañía estatal.87 La debilidad del marco regulatorio indispensable para toda empresa de servicios públicos contribuyó a desnaturalizar la lógica liberal de las privatizaciones. En los casos de ENTel y Aerolíneas Argentinas la ausencia de regulación fue total. En el de las telefónicas, el Ente regulador se creó después de concretado el traspaso. En el de la aerolínea estatal, la ausencia de regulación permitió el vaciamiento de la empresa, cuya flota fue hipotecada por sus nuevos dueños, aparentemente sin incurrir legalmente en fraude.
62
En este sentido, la llegada de Cavallo a la conducción económica representó una mejora modesta, por cuanto a partir de ese momento se dio prioridad a los pagos en efectivo por sobre las capitalizaciones de deuda externa, y se dio más importancia a los marcos regulatorios. Se crearon entes como ENARGAS y ENRE. No obstante, éstos terminaron de conformarse después del traspaso de las empresas, de modo que las reglas del juego no se establecieron con anterioridad a la consumación de la enajenación. Para colmo, la ley marco de privatización de Gas del Estado fue aprobada gracias al voto de un falso congresista, conocido en el colorido argot local como el “diputrucho”.88
La doctrina liberal frente al ejercicio privatizador
Como vemos, nuestras privatizaciones fueron la antítesis de lo que exige la buena doctrina liberal. Incluso en países “hermanos” como Chile y México la tónica fue muy diferente. No sólo no se cayó en los extremos de ventas groseramente subsidiadas, sino que por razones estratégicas se evitó privatizar los principales recursos no renovables, fuentes de valiosas exportaciones: el cobre en el caso de Chile (donde CODELCO sigue siendo una empresa estatal) y el petróleo en el caso mexicano (donde PEMEX es aún propiedad colectiva de los mexicanos). Doctrinariamente éstas no fueron necesariamente decisiones acertadas, pero ambos casos demuestran que en esos países no existió la voracidad de transferencia al ámbito privado que prevaleció en la Argentina, lo que prima facie puede contribuir a convalidar la decisión de privatizar lo que sí se privatizó. En la Argentina nos lanzamos a entregar todo.
Por otra parte, la “buena doctrina” en materia de privatizaciones puede ilustrarse ejemplarmente con las realizadas en el Reino Unido por Margaret Thatcher. Allí “privatización” fue sinónimo de democratización de la propiedad. Por ejemplo, casi el 17% de las familias con conexión de gas terminaron siendo accionistas de la empresa proveedora; dos millones de británicos tienen acciones en British Telecom, y el número de accionistas totales del país trepó de tres a ocho y medio millones en menos de una década, alcanzando casi el 20% de la población adulta.
Estas cifras, que surgen de un estudio de A. Walters y fueron divulgadas en 1988 por una publicación de El Cronista Comercial con el claro objetivo de alentar el proceso privatizador,89 raramente se pusieron sobre el tapete por medios liberales argentinos después de la consumación de las operaciones. De tal manera, se reiteró la trama por la que el liberalismo argentino suele traicionarse a sí mismo, aliándose con los más poderosos enemigos de la doctrina, el capitalismo prebendario y el populismo de derecha, que es su contraparte en el Estado. No sorprende, si recordamos que la privatización de ENTel, una de las peores, fue llevada a cabo por María Julia Alsogaray con el asesoramiento de Ricardo Zinn, justamente el prohombre que en 1975 había asesorado a Celestino Rodrigo en la perpetración de una de las peores violaciones de DPMs de la historia. Ciertamente, las privatizaciones argentinas fueron estafas contra la ciudadanía que reemplazaron a esa estafa previa que eran las empresas públicas dedicadas a proveer de rentas ilegítimas a contratistas privados. Resulta evidente que para que se justifique transferir a manos privadas un bien que pertenece a todos, el resultado tiene que redundar en un beneficio para el colectivo social. Esto vale tanto para las empresas del Estado como
63
para los subsidios con que, desde estas empresas, se ha beneficiado permanentemente a empresas privadas individuales. De lo contrario, la transferencia representa una violación de los derechos de propiedad de las grandes mayorías, nuestros DPM, que son una parte central de la razón de ser del Estado, que a su vez es el mismísimo custodio del contrato social. Tanto las empresas del Estado como los subsidios con que éstas han enriquecido a algunos grupos particulares, pertenecen a la ciudadanía en su conjunto. Vender una empresa pública a precio subsidiado es violar los derechos de propiedad de las grandes mayorías. Subsidiar empresas privadas con recursos de las empresas públicas también lo es. Esto es algo que la izquierda local no parece capaz de entender, sumergida como está en el dogmatismo de que las empresas del Estado son una cosa buena y las privatizaciones, malas. Inversamente, la derecha libremercadista tampoco lo comprende porque parte de la premisa de que las empresas públicas siempre son malas y rechaza la idea de que una privatización muy mal hecha puede agravar los males generados por aquellas. La verdad sobre el caso argentino es que, desde 1975, cada cambio y vuelta de tuerca ha sido para agravar las patologías de un contrato social ya casi sin esperanza de recuperación, aumentando el porcentaje de pobres e indigentes.
64
Capítulo 5
Desde la inauguración de Fernando de la Rúa hasta la “pesificación asimétrica” de Eduardo Duhalde
Las “coimas” en el Senado En el contexto de esta esquemática historia de las violaciones de los DPM durante las últimas tres décadas en la Argentina, el capítulo correspondiente a la breve administración de Fernando de la Rúa deberá ser recordado en primer lugar por un escándalo de sobornos en el Senado. Digo esto no porque el hecho fuera excepcional. En la Argentina la compra y venta de leyes es endémica. Ello es esperable, por otra parte, ya que si los legisladores y funcionarios han estado avocados a la tarea de gobernar y sancionar leyes para transferir a minorías lo que pertenece a las mayorías, es lógico que pretendan cobrar proporcionalmente por los servicios que prestan. Esto no se hace gratis en ningún tiempo ni lugar. Lo que torna emblemático a este escándalo es que se suscitó a raíz de la revelación de que se habían pagado sobornos para comprar una ley de reforma laboral favorable a las empresas privadas que tanto venían lucrando con violaciones de los DPM desde 1975. No fue cualquier soborno ni se trató de cualquier ley. Es la mejor ilustración posible de lo que venimos argumentando. Obsérvese que la cuestión no corre por el eje teórico de si semejante reforma era en efecto buena o mala para la gente. Muchos liberales opinarán de buena fe que era buena, pero eso no es relevante en este contexto. Lo importante para la discusión presente es que casi todas las partes coincidían en que la ley era contraria a los intereses de los trabajadores, no obstante lo cual la patronal prevaleció porque el gobierno compró a los legisladores. Según algunas versiones, el proyecto de ley fue redactado en las oficinas del grupo ítalo-argentino Techint. Si fuera verdad no sorprendería. Bajo el ministerio de José Luis Machinea, cuya gestión en el Banco Central durante la presidencia de Alfonsín había estado signada por generosas licuaciones selectivas de deuda privada, el gobierno estableció una relación especial con ese conglomerado, que había sido uno de los grandes contratistas de antaño y ahora estaba convertido en accionista principal de algunos de los más importantes consorcios privatizados.* Techint fue al primer tramo del gobierno de De la Rúa lo que fuera Bunge y Born para la primera fase del de Menem. * El grupo Techint adquirió una participación importante en varios consorcios de empresas privatizadas. Hacia 1995 nos consta que a través de sus controladas Propulsora Siderúrgica y Siderca poseía el 100% de Somisa (correspondiendo un 90% a la primera y un 10% a la segunda). A través de Inversora Catalina SA, poseía el 8,31% de las acciones de Telefónica de Argentina SA y el 51% de la empresa de electricidad Edelap. A través de Tecpetrol poseía el 47, 5% de los derechos sobre el área petrolera central de El Tordillo y el 35,72% de los derechos sobre Aguaragüe, también central. A esto se agregan porcentajes importantes de Tecpetrol en las áreas petroleras secundarias de Los Bastos y Catril Viejo, Agua Salada, Atuel Norte, Atamisqui, Bajo Baguales, Fortín de Piedra, y El Caracol, como asimismo un porcentaje pequeño de Oleoductos del Valle SA. Finalmente, a través de su participación en Ferroexpreso Pampeano SA, el grupo multinacional ítalo-
65
Por cierto, a través de la unidad de investigaciones económicas de la Unión Industrial Argentina (UIA), que en su momento encabezara, el ministro había trabado una relación estrecha con el grupo. Algunos de los funcionarios que lo acompañaron, entre ellos Javier Tizado, Gonzalo Martínez Mosquera y Eduardo Casullo, también estaban vinculados muy de cerca a Techint. Gracias a estas instancias las relaciones con el universo más amplio de la UIA también fueron muy buenas. El caso de los sobornos en el Senado parece indicar que en esta etapa, el gobierno de la Alianza estaba principalmente al servicio de empresas industriales de ese perfil. Por cierto, las acciones y omisiones de un gobierno contribuyen a identificar los intereses que sirve. La moratoria de deuda externa decidida por Alfonsín en 1988, por ejemplo, indica claramente que en su caso los acreedores externos fueron postergados a los intereses de los contratistas locales. En el año 2000 el gobierno de De la Rúa servía a un conjunto similar de empresas, habida cuenta por supuesto de las distintas circunstancias de un gobierno anterior y otro posterior al proceso de privatizaciones. La ley de marras, sancionada en abril de 2000, establecía un reordenamiento sindical para flexibilizar las relaciones entre trabajo y capital, reduciendo beneficios laborales. El ministro de Trabajo Alberto Flamerique, proveniente del FREPASO, la rama de izquierda de la Alianza gobernante, se hizo cargo de las negociaciones con los legisladores.* Y según fuera denunciado, el senador Augusto Alasino, jefe de la bancada justicialista, se encargó de hacer la repartija de dinero entre sus pares. Una vez más, con izquierda en el gobierno o sin ella, el poder detrás del trono no había cambiado. El escándalo se desató a raíz de una columna publicada a fines de junio de ese año en el matutino La Nación por el irreprochable periodista Joaquín Morales Solá. Con gran mesura sugirió allí lo que luego afirmaría con brío: que “habrían existido favores personales de envergadura a los senadores peronistas (...) después de que éstos aprobaran la reforma laboral. Esas concesiones fueron conversadas y entregadas por dos hombres prominentes del gobierno nacional.”90 argentino poseía una parte de la línea ferroviaria Rosario-Bahía Blanca. Véase A. Margheritis, op.cit., Ápéndice, p. 301. * Machinea y la reforma laboral tuvieron el apoyo del frepasista vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez . El FREPASO y la Confederación de los Trabajadores de la Argentina (CTA) habían desarrollado una campaña por la libertad y democratización sindical, convergente con demandas de la Organización Internacional del Trabajo. Esto significaba abolir el convenio por industria. Al asumir la presidencia, De la Rúa nombró ministro de Trabajo al frepasista Alberto Flamarique. A instancias del FREPASO, la plataforma electoral de la Alianza había incluido la intención de "promover a través del Ministerio de Trabajo la plena vigencia de la libertad sindical...". Para Álvarez y el dirigente Víctor De Gennaro, la "democratización sindical" consistía en que el Estado reconociera a la CTA como central sindical a igual título que la CGT, y que sus agrupaciones sindicales y comisiones internas pudieran firmar convenios colectivos de trabajo sin contar con la personería gremial. Esta pluralidad sindical implicaba abandonar el viejo criterio de los convenios por gremio para pasar a uno de acuerdos por empresa. A su vez, este era un reclamo del FMI y de las grandes patronales como Techint. Esta fue la paradójica trama de intereses que puso a la reforma laboral entre las prioridades de un gobierno constituido por una Alianza entre la Unión Cívica Radical y el centro-izquierdista FREPASO. Cuando en noviembre de 2000 De la Rúa nombró secretario general de la Presidencia al ministro que había negociado la reforma laboral con los senadores, el vicepresidente Álvarez renunció, en un poco común gesto de hastío moral. Desde entonces no ha regresado a los primeros planos de la vida política.
66
Morales Solá había corroborado las versiones en cuatro fuentes diferentes del Senado, todas las cuales conducían a Alasino. No obstante, su nota no tuvo mayores repercusiones hasta que a mediados de julio el senador Antonio Cafiero planteó una cuestión de privilegio, remitiéndose a lo publicado por el periodista. Desde ese momento en adelante, el escándalo creció como una bola de fuego. Cómo el testimonio del columnista es más valioso y confiable que el de los denunciantes, recordemos los detalles que publicó en 2001. Cuenta allí que un senador cuyo nombre omitió le narró así el episodio:
“Bueno, un día estaba con Alasino, en su despacho, y de pronto se levantó y fue hasta la caja fuerte y trajo un sobre lleno de dólares. ‘Esto es por la reforma laboral’, me dijo. Yo pensé: ‘Esto es una chambonada tan grande que va a terminar mal’. Así que recibí el sobre porque si no me iban a culpar de la filtración. Menem lo hacía de otra manera: cada senador debía ir a ver a un ministro o a un funcionario determinado y nadie se enteraba. Pero ahí estaba Alasino repartiendo sobres como panes de Navidad. Esto termina mal, me dije.”91
Y en un artículo escrito en diciembre de 2003 a raíz de las nuevas denuncias sobre los hechos de 2000, presentadas ahora por un ex funcionario “arrepentido”, el periodista brindó información aún más rica, que contribuye a revelar el grado de deterioro institucional y moral generado por un cuarto de siglo de gobierno al servicio de intereses espurios:
“Viejo exponente de la corporación política, el (presidente De la Rúa) sabía que la mayoría de los senadores no acostumbraba inclinarse ante los argumentos de la razón sino sólo ante el trasiego de los dineros públicos. (...) Dos meses después de los pagos por la ley laboral, el Senado rechazó una ley económica fundamental para De la Rúa, cuando éste se encontraba en Estados Unidos para celebrar una reunión con el presidente Bill Clinton. ¿Qué había pasado? ¿Por qué semejante saña con el presidente radical en un momento en que debía dar explicaciones en el exterior? ‘Los muchachos quieren plata por cada ley. Los radicales creen que los han arreglado con un pago al año. Son muy ingenuos’, explicó entonces, ingenuo él también, (el veterano senador peronista Antonio Cafiero). ¿Cómo? ¿Acaso ya se habían hecho pagos de sobornos en el Senado? ‘La ley laboral costó varios millones de dólares’, respondió, y dio rienda suelta a la investigación que terminaría con la revelación de los favores personales.”92
En otras palabras, como cabía esperar en un contexto en que los políticos estaban dedicados al enriquecimiento de empresas privadas, la práctica de comprar y vender leyes era crónica en el país. Lo que ocurrió durante el primer tramo del gobierno de De la Rúa, a mediados del año 2000, fue especial únicamente en tanto entonces nos enteramos de un caso concreto que resulta emblemático del fenómeno: la compra de una ley de reforma laboral que, en la percepción de prácticamente todos los sectores involucrados, perjudicaba a los trabajadores. En semejante contexto, no sorprende que la causa judicial sobre los sobornos haya recaído en un juez, Carlos Liporaci, que a su vez estaba investigado por enriquecimiento ilícito, y
67
cuyo juicio político estaría a cargo de los mismos legisladores que él debía investigar. Meses más tarde los senadores fueron sobreseídos, presuntamente por falta de pruebas. De Machinea a Cavallo Cuando el 2 de marzo de 2001, debido a la desgraciada marcha de las finanzas públicas y en especial al fracaso de una operación de salvataje liderada por el FMI,* el ministro Machinea debió renunciar, fue sucedido brevemente por Ricardo López Murphy, hasta entonces ministro de Defensa. Éste no se apoyó en los intereses de los industriales. Los funcionarios del gobierno vinculados a Techint renunciaron a sus puestos junto con Machinea y ningún directivo de la UIA asistió a la ceremonia en que el nuevo ministro de Economía tomó posesión del cargo. López Murphy, afecto a un estilo tecnocrático de gestión que se apartaba de las prácticas corporativistas de la Argentina, propuso un ajuste muy fuerte que suscitó muchas iras y escasos apoyos. El recorte se concentraba en el área educativa, salud y previsión social. La Alianza gobernante fue duramente golpeada y varios ministros presentaron su renuncia,† a la vez que se organizaban masivas protestas encabezadas por huestes de los partidos de la coalición oficialista, especialmente la juventud universitaria. La inmediata renuncia del economista fue tomada como una victoria no sólo por estos sectores sino también por los industriales, que buscaban asegurarse la continuidad de los subsidios públicos a las empresas privadas.‡ Domingo Cavallo ocupó entonces la cartera de Economía, siendo bien recibido por quienes habían vilipendiado a su antecesor.§ Se aseguró poderes extraordinarios que fueron sancionados por el Congreso, entre ellos el de modificar leyes por decreto. Con el argumento de que las circunstancias exigían medidas especiales para hacer competitiva la industria local, lanzó de inmediato un programa de subsidios para cuarenta y tres rubros diferentes de la actividad económica. Simultáneamente, el ajuste en otros ámbitos obligaba a masivas rebajas de sueldos en el sector público, con los consiguientes paros y protestas. ** * Este paquete fue conocido localmente como el “blindaje”. No llegó a concretarse en su totalidad. El gobierno anunció que ascendía a US$ 39.700 millones, pero en la práctica la ayuda nueva constaba de 11.600 millones del FMI y 1000 millones del Banco de España. † Renunciaron los ministros Federico Storani (Interior), Hugo Juri (Educación), y Marcos Macon (Desarrollo Social), más otros funcionarios representativos como Graciela Fernández Meijide, Adriana Puiggross y Nilda Garré. ‡ Al renunciar López Murphy, el dirigente fabril José Ignacio de Mendiguren, que dos meses más tarde se convertiría en presidente de la UIA y en 2002 sería ministro de Producción de Eduardo Duhalde, declaró: “El sábado vimos cómo un grupo de fundamentalistas de mercado fueron interrumpidos a aplauso batiente en la Bolsa. Pero en menos de 48 horas el Presidente decidió removerlos, porque el domingo a la noche ya era evidente que ese mismo establishment estaba a punto de hacerle un golpe de mercado”. Véase Clarín, 22 de marzo de 2001. § Así lo manifestó Osvaldo Rial, presidente de la UIA desde abril de 1999 hasta mayo de 2001: “existe una clara sintonía con la propuesta del ministro Cavallo, ya que desde hace mucho tiempo la Unión Industrial planteó como tema central la competitividad de las manufacturas locales”. Véase Clarín, 22 de marzo de 2001. ** En este caso las transferencias públicas a la empresa privada se rotularon “planes de competitividad”. Consistieron en rebajas de impuestos y beneficios fiscales, incluyendo la posibilidad de deducir el IVA de los aportes patronales. Se organizaron por sectores de la actividad económica, con un costo aproximado para el
68
El “megacanje” Pero estos subsidios no bastaban para estabilizar el turbulento panorama de una economía en recesión que debía enfrentar un cronograma cada vez más exigente de pagos de su deuda pública. La catástrofe financiera acechaba. Hacia fines de abril, fiel a la práctica de desestabilizar gobiernos que desde 1975 se hiciera crónica, el ex presidente Menem contribuía a precipitar el caos clamando: “Todo argentino que tenga un peso, que compre dólares lo más rápido posible”93. Un mes más tarde, el 28 de mayo, Cavallo contraatacaba lanzando su fatídico “megacanje”. Éste fue el mayor trueque de bonos realizado hasta entonces por un Estado emergente. Fue presentado como un gran logro del gobierno de De la Rúa. Refinanció parte de la deuda externa argentina a través de bancos privados, con nueva fecha de vencimiento y distinta tasa de interés. Alcanzó casi US$ 51.000 millones a una tasa del 15% y una comisión de 141 millones cobrada por los mismos bancos que poseían títulos. Más del 60% de los bonos elegibles estaban en manos de tenedores argentinos. Según los cálculos del diputado justicialista Eduardo Di Cola, luego corroborados judicialmente, para diferir vencimientos hasta el año 2005 se aumentó la deuda en unos US$ 40.648 millones. Antes de efectuarse la operación la deuda externa argentina, sumando capital e intereses, equivalía a 206.606 millones al año 2031. Merced a la refinanciación trepó a 247.254 millones. Además, si bien el canje aliviaba el pago de casi 13 mil millones entre el 2001 y el 2005, entre el 2006 y el 2010 el país se obligaba a pagar 21 mil millones más de lo que hubiera pagado sin canje. O sea que se aceptaba un costo usurario para el país con el único fin aparente de superar las dificultades inmediatas del gobierno de turno.94 Por otra parte, como lo denunciara el diputado Mario Cafiero, el caso específico de algunos bonos contradecía el pretendido objetivo de la operación, que era diferir pagos. Por ejemplo, antes del canje los bonos Brady Par y Descuento sumaban unos US$ 2.375 millones con vencimiento en el año 2023 y una tasa de interés promedio del 5% anual. Pero fueron trocados por bonos Global con vencimiento en el año 2018 y una tasa del 12,25%.
Estado que se remontaría a unos 2000 millones de pesos-dólares por año. Decía Ámbito Financiero en julio de 2001: “El miércoles, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hará pública la Resolución General 1.069, por la cual las empresas que ingresan dentro de este régimen podrán descontar el costo de las contribuciones patronales del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con lo que ya en agosto se podría efectivizar este descuento. Con esto el organismo recaudador termina de reglamentar los mecanismos para operar con los beneficios de los planes reactivantes, oficialmente conocidos como Convenios para Mejorar la Competitividad y la Generación de Empleo. Ahora hay 12 sectores que en teoría podrían tener ventajas competitivas a partir de políticas activas concretas: (...) metalúrgicos y bienes de capital, automóviles, textiles y calzados, carne, madera y muebles, plásticos, celulosa y papel, peras y manzanas, arroz, algodón, yerbateros y cítricos. A éstos se sumarán en los próximos dos meses la construcción, el turismo, los gráficos, la informática y telecomunicaciones. (...) El jueves 3 de mayo de este año, en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, Patricia Bullrich y Chrystian Colombo invitaron a todos los empresarios vinculados con el sector metalúrgico y llamaron también al legendario Lorenzo Miguel para que participe y bendiga el acto.”
69
Vencerían antes, pagándose un interés muy superior. Es probable que el megacanje haya sido el negocio individual que en mayor medida violara derechos de propiedad de las grandes mayorías, por lo menos desde el rodrigazo de 1975. La operación fue realizada por Crédit Suisse First Boston, J.P. Morgan, Citibank, HSBS, BBVA (Banco Francés), Banco Río y Banco de Galicia. El principal operador por Crédit Suisse First Boston fue el ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford. Éste era amigo personal de Cavallo y miembro del directorio del Banco General de Negocios (BGN), que fuera el sucesor en la Argentina del famoso banco lavador BCCI, de Gaith Pharaon. El BGN pertenecía a los hermanos José Enrique y Carlos Alberto Rohm, siendo éste suegro de Mulford. Tal como lo revela la investigación parlamentaria dirigida por Elisa Carrió, el banco de los Rohm fue una pieza fundamental en la salida masiva de divisas de la Argentina, estando involucrado también en el sonado caso de contrabando de oro. Tres meses después del ya cercano colapso, en marzo de 2002, Cavallo y Mulford serían citados para ser indagados judicialmente. Según el juez Jorge Ballesteros, que investigara el perjuicio que este trueque causó al Estado, “los funcionarios que representaron a la Argentina, en violación de sus deberes, habrían obligado en forma abusiva al país con el propósito de lograr un lucro indebido para las entidades financieras” que intervinieron en la operación. A su vez, el banquero Mulford fue acusado penalmente de ser “uno de los artífices intelectuales del canje de títulos”.95 Analogías entre el rescate ruso de 1998 y el megacanje argentino Lo que aquí aconteció es muy similar a lo que Joseph Stiglitz cuenta sobre Rusia tres años antes. Hacia 1998 ese país estaba profundamente endeudado, con tasas de interés astronómicas, cuando la crisis se profundizó por la caída del precio internacional del petróleo. El rublo estaba sobrevaluado, pero el FMI se oponía a una devaluación por temor a que desatara una hiperinflación. Entonces se produjo una fuerte fuga de capitales, elevando la tasa de interés en rublos primero al 60 y luego al 150%, a la vez que las obligaciones en dólares se situaban en una tasa del 50%. Aún así, las reservas siguieron en picada. El Fondo presionó a Rusia para que aumentare su toma de dinero en dólares. Eso significaba pagar un interés menor (aunque diez veces superior al que entonces pagaba el Tesoro norteamericano), pero también correr el riesgo ruinoso de que si se concretaba la devaluación, el costo para el erario público fuera mucho mayor aún. Cuando se produjo el crac, el paquete de ayuda liderado por el FMI fue de 22,6 mil millones, a sabiendas de que gran parte de ese dinero iría a parar a cuentas de particulares en el exterior.
El componente de ayuda aportado por el Fondo, unos 11,2 mil millones, debía utilizarse para mantener el rublo. Si el esfuerzo fracasaba el dinero sería desperdiciado, aumentando el endeudamiento sin nada a cambio. Según Stiglitz, en el Banco Mundial se sabía que fracasaría, pero presiones del gobierno de Bill Clinton les obligaron a integrar parte del paquete.
70
El 17 de agosto, tres semanas después de que la ayuda fuera otorgada, el gobierno ruso asombró a casi todos decretando la cesación de pagos y la devaluación del rublo. La sorpresa fue mayúscula porque pocos días antes el gobierno había alentado una apreciación de su moneda. Con una gran sonrisa, Víktor Gerashchenko, el presidente del Banco Central de Rusia, le había dicho personalmente a Stiglitz (entonces funcionario del Banco Mundial) que se trataba de “las fuerzas del mercado en acción”. De lo que se trató, en realidad, fue de una maniobra dolosa para darle la oportunidad a “oligarcas” amigos del gobierno, y a los propios bancos de Wall Street y otros centros financieros, de cambiar rublos por dólares a un precio escandalosamente favorable, y transferir el dinero afuera antes de la devaluación y cesación de pagos. Esos mismos bancos habían encabezado algunas de las más fuertes presiones para que se adjudicara el paquete de ayuda. Los costos de estos “errores”, por supuesto, fueron pagados por el empobrecido contribuyente ruso.96 ¿Suena familiar? La estructura de los acontecimientos es casi idéntica a la de la crisis argentina de 2001. Como lo demostrara Paul Blustein, periodista de investigación del Washington Post, en nuestro caso los bancos de inversión ocultaron los informes sobre el inevitable colapso, con la intención de seguir beneficiándose de las comisiones provenientes de la colocación de bonos soberanos. Ellos apoyaron paquetes de rescate cuando la caída era cosa segura. Debido a la fungibilidad del dinero, esto significó que el circulante aumentara, ofreciendo a los especuladores la posibilidad de comprar dólares y transferirlos al exterior antes del desastre. Todo lo salvado por estas gentes “prevenidas” sería perdido por los ahorristas y contribuyentes argentinos—y también por los pensionados italianos, japoneses y alemanes cuyos fondos de inversión cayeron en la trampa de comprar nuestros bonos.97
Con razón describe la periodista María Seoane al megacanje como un “nuevo seguro de cambio que protegía los activos financieros de los grupos económicos locales.”98 Más allá de la metáfora, cumplió una función similar a aquellos seguros en tanto compró tiempo para que quienes tuvieran acceso a información confidencial se desprendieran de activos argentinos y sacaran sus fondos del país, a la vez que permitió ganar grandes sumas a los bancos y corredores que gestionaban la operación. Un informe de la Comisión Especial de Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados documentó que entre junio y diciembre de 2001 unos mil quinientos argentinos influyentes transfirieron al exterior alrededor de US$ 3000 millones. Mientras tanto, los depósitos del grueso de los ahorristas quedarían atrapados en el infame corralito. Entre los “ricos y famosos” que zafaron estaba la familia Acevedo (dueña de Acindar), Carlos Bulgheroni, Amalia Fortabat, Javier Madanes, Luis Pérez Companc, Carlos Spadone, Santiago Soldatti y Federico Zorraquín. Y entre los funcionarios, Daniel Marx sacó sus dineros en la primera semana de junio de 2001, cuando aún era secretario de finanzas y luego de diseñar junto a Cavallo el megacanje de la deuda pública, a la vez que Machinea sacó los suyos unos meses antes de aquel, luego de renunciar a conducir la economía argentina.99 Más aún, algunas grandes empresas transfirieron grandes sumas días e incluso horas antes de que se adoptaran las medidas restrictivas. Repsol-YPF, por ejemplo, distribuyó
71
dividendos por 786 millones de dólares el 29 de noviembre, 24 horas antes de que los depósitos bancarios quedaran bloqueados. Lo distribuido, oficialmente denominado un anticipo, fue aproximadamente el triple de las sumas habituales en años anteriores, pese a que 2001 fue muy mal año para la economía argentina. La empresa lo reconoció en un programa de América TV. En el mismo programa se afirmó que una de las personas de Repsol-YPF que hizo el trámite ante la Bolsa de Comercio, que no fue nombrada, era socia en un estudio jurídico de Horacio Liendo, quien fuera el principal asesor de Cavallo en el diseño del llamado corralito.100 La investigación del Washington Post Como lo reconociera en 2003 el principal periódico de la capital norteamericana, Argentina didn’t fall on its own. El informe de Blustein es contundente:
“Si se pasa revista con profundidad a la conducta de los actores clave de los mercados financieros de Argentina, la complicidad de Wall Street con los sucesos salta a la vista. Banqueros de inversión, analistas y vendedores de bonos sirvieron sus propios intereses cuando alentaron la euforia sobre las perspectivas del país, con resultados desastrosos. Grandes firmas dedicadas a la suscripción de títulos del Estado argentino cosecharon casi 1000 millones de dólares entre 1991-2001 a través de comisiones, y los analistas de esas empresas eran los que producían los informes más optimistas e influyentes sobre el país. (…) “(Por eso es que) Hans-Joerg Rudloff, presidente de la comisión ejecutiva de Barclays Capital, sostiene que ‘Ha llegado el tiempo de hacer un mea culpa.’ En un congreso de ejecutivos de bancos y corretaje que tuvo lugar en Londres hace pocos meses declaró: ‘La Argentina ilustra no menos que Enron que nuestra industria dijo e hizo cosas que en su momento se sabía eran erróneas, para servir sus propios intereses.’ Las ventas de bonos argentinos a inversionistas individuales, principalmente en Europa, potencian los pecados de la industria financiera, dijo Rudloff. Más aún, a mediados de 2001, cuando la Argentina avanzaba arrolladoramente hacia la cesación de pagos, Wall Street promovió un ‘canje de deuda’ caro y en definitiva fútil, que le dio al país más tiempo para pagar pero inflando los costos por intereses. Sólo esa operación costó casi 100 millones en comisiones”.101
Nos encontramos pues ante un caso muy similar al ruso. No obstante, la responsabilidad principal por lo acontecido tanto en ese país como en la Argentina no fue de los extranjeros que se aprovecharon sino de las clases políticas delictivas que hicieron posible estos negocios. Gracias a estas maniobras nuestro país es en el día de hoy un acreedor neto con una deuda pública gigantesca y cerca de la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza—un territorio que produce alimentos para 300 millones de personas pero que no puede alimentar bien a la mitad de sus menos de 40 millones. En suma, un Estado parasitario que condena a sus mayorías a la pobreza no obstante su sobreabundancia de recursos naturales por habitante. Un país que a través de su deuda pública y cesaciones de pago vive del resto del mundo, pasando el sombrero como si fuera Mozambique, mientras
72
una burguesía que vació al país lo usa como si fuera un hotel, poseyendo en el exterior tanto dinero como adeuda su Estado.102 Nuevas licuaciones y estatizaciones de deuda privada Pero a pesar de su magnitud, el mega trueque no alcanzaba para estabilizar la difícil situación que enfrentaban Cavallo y De la Rúa. La operación postergaba pagos de la deuda y eso era importante, pero servía principalmente a los intereses de la patria financiera versión 2001 en momentos en que medio país denunciaba la rapiña. Para aquietar las aguas había que satisfacer las demandas de los grandes grupos económicos. Para que fuera políticamente exitoso, el canje debía ser acompañado por una generosidad equivalente frente a las grandes empresas. No era cuestión de trastocar la delicada ecuación cuyo desequilibrio había tumbado a Alfonsín, y que Cavallo había dominado tan bien cuando en 1991 ideó la coalición entre bancos acreedores y empresas contratistas. En su agonía, el gobierno de De la Rúa intentó plasmar esta ansiada simetría a través de un nuevo proceso de estatización de deudas privadas, que se prolongaría más allá del derrocamiento civil de aquel, hasta la primera etapa del de Eduardo Duhalde. En verdad, por enésima vez desde 1975, en aquellos tiempos recesivos muchas empresas comenzaban a manifestar dificultades. Es imposible verificar en qué medida los quebrantos eran legítimos o respondían a vaciamientos parciales que imponían la necesidad de cabildear en busca de nuevos subsidios y licuaciones, pero lo cierto es que influyentes empresarios clamaban al cielo para transferir su deuda privada al público, a la vez que sus cuentas en el exterior eran por lo menos equivalentes a su deuda. Los lobbistas sabían que sus esfuerzos no caerían en saco roto. Por cierto, el gobernador justicialista de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, ya había dado importantes pasos en materia de violación de los DPM a través de la estatización de las deudas de grupos empresarios privados con el Banco de la Provincia (BAPRO). Como recuerda Seoane, la legislatura provincial, con apoyo del Partido Justicialista, la UCR y el FREPASO, aprobó la emisión de un bono de 1100 millones de pesos/dólares con garantía de la coparticipación de impuestos. Este título absorbía las deudas privadas morosas o incobrables al 31 de marzo de 2001, que serían pagadas por los contribuyentes. En adición, otros 824 millones ya habían sido previsionados por el banco, añadiéndose a la deuda privada que en la práctica sería estatizada en esa instancia por dicha entidad: en total, unos US$ 1924 millones.103 Explica Seoane:
“Un fondo fiduciario intentaría cobrar parte de las deudas. El trámite legislativo que permitió transferir éstas a cambio de un bono y la conformación del fondo fue muy rápido. Concurrieron al recinto el titular del banco, Ricardo Gutiérrez, y los dos directores por la Alianza, Oscar Cuattromo y Roberto Frenkel (...). Luego fue aprobado por ambas cámaras del Congreso provincial. Aunque la Legislatura no difundió los nombres de los deudores del BAPRO, en el ranking de los principales figuraban el Grupo Yoma (20 millones), la empresa de construcción de Victorio Américo Gualtieri (97 millones), Tren de la Costa (55 millones), Show Center (113
73
millones) y Gatic (29 millones). Luego se conoció un listado donde figuraban Massuh, Alpargatas y Sasetru, entre otros.”104
Es decir que en esta operación estaban coligados los justicialistas, radicales y frepasistas, constatándose una vez más nuestra hipótesis acerca de la captura del Estado y el hecho de que los partidos sólo compiten entre sí para determinar qué banda va a ser la servidora de turno de las empresas. Por otra parte, este episodio es útil para comprender porqué afirmamos que es imposible realizar una contabilidad completa de las violaciones de los DPM en la Argentina. ¿Cuántas operaciones similares a la realizada a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires se concretaron con la misma institución en otros períodos, y a través de los bancos de otras provincias a lo largo de las décadas? Sin duda que lo que podríamos documentar hoy, aún recurriendo a seguimientos sistemáticos de las legislaciones provinciales, no es sino una parte del total. Y la deuda de la burguesía argentina hacia sus pobres, según una sana justicia capitalista, es la suma total de lo que se les robó a través de estas violaciones del derecho de propiedad de las grandes mayorías. El decreto 1387/01 En cualquier caso, hacia fines del año del señor 2001 no bastaba con estatizaciones de la deuda privada de nivel provincial para saciar el apetito de los depredadores. Era necesario pasar al plano nacional. En consecuencia, en octubre el empresario Francisco Macri declaraba para Radio El Mundo:
“Hay que tomar medidas drásticas como, por ejemplo, estatizar la deuda privada, (...) deuda que todo el empresariado argentino ha acumulado, pagando intereses absurdos y teniendo que enfrentar dificultades absurdas”.105
Desde el Suplemento Cash de Página 12, el periodista Roberto Navarro comentaba:
“El reclamo de Macri para que el Estado se haga cargo del endeudamiento privado (...) remite a la triste historia de la estatización de la deuda externa (...). En los últimos meses se presentaron en convocatoria empresas como América TV, Musimundo, Correo Argentino y Gatic. Y para los analistas de deuda corporativa, lo que viene será peor. Las Obligaciones Negociables (ON) de decenas de empresas de primer nivel cotizan a precios de default. (Los) rendimientos (de Multicanal, Impsat y Sideco) revelan que el mercado piensa que no van a pagar sus deudas.”106
Simultáneamente, la diputada Elisa Carrió trinaba con desesperación:
“Lo de Macri no es otra cosa que un lobby que busca trasladar el endeudamiento al pueblo argentino, para que éste pague los 70 mil millones de la deuda privada (...) Mientras los lobbies se generan, Cavallo que en 1982 licuó las deudas y después
74
vino a hacer el escandaloso megacanje, ahora parece que se acerca a su último acto: estatizar la deuda privada.”*
El grito de Carrió estaba motivado por el decreto nº 1387/01, “de necesidad y urgencia”, emitido en acuerdo general de ministros el 1º de noviembre de 2001, que sustituía de un plumazo al artículo 823 del Código Civil, permitiendo la compensación de créditos y deudas entre los particulares y el Estado nacional. Su artículo 1º decía:
Sustitúyese el artículo 823 del Código Civil, que quedará redactado del siguiente modo: "Los créditos de los particulares provenientes de los servicios de capital o intereses originalmente comprometidos correspondientes a títulos de la deuda pública que se encuentren vencidos, son compensables en todos los casos con cualquier tipo de deudas que tuvieren con el Estado, en las condiciones del presente Título.†
Este era sólo el primer paso hacia el objetivo más ambicioso (posibilitado por el artículo 27 del decreto) de cancelar las deudas que las empresas tenían con el Estado a través de la entrega de acciones depreciadas de las empresas mismas. Se trataba de una vuelta de tuerca ingeniosa y perversa frente al habitual uso de títulos depreciados del Estado, comprados en el mercado a precio vil para saldar deudas con el fisco e incluso (a partir de 1991) comprar empresas públicas. En una entrevista con el periódico Página 12, Carrió tronaba:
“Acá se muestra la clara perversidad del proyecto (...). Y es que se puede cancelar cualquier tipo de deuda, pasada, presente o futura, con la simple entrega de acciones. Con lo cual el beneficio para Macri en el Correo o para Eurnekián en Aeropuertos 2000 está claro. Y habrá que sumar varios apellidos como es el caso del Grupo Yoma o Gualtieri en el Banco Nación. Esto forma parte de una estatización indirecta de la deuda privada argentina, de los grandes empresarios que también participaron de la que se hizo en 1982, y de los beneficiarios y socios del régimen menemista.”107
Ampliando estos conceptos, a principios de diciembre Verbistky explicaba desde Página 12:
* Declaraciones de Elisa Carrió, “El último acto de Cavallo quizá sea el robo de estatizar la deuda privada” Diario Río Negro, 27 de octubre de 2001. † Este infame decreto, cuyo artículo 1º fue derogado el 13 de febrero de 2002 por el gobierno de Eduardo Duhalde (los ministros Mendiguren y Remes Lenicov habían encontrado otras formas de estatizar las deudas privadas) llevaba las siguientes firmas: — De la Rúa. — Chrystian G. Colombo. — Domingo F. Cavallo. — José H. Jaunarena. — Andrés G. Delich. — Ramón B. Mestre. — Héctor J. Lombardo. — Jorge E. De La Rúa. — Adalberto Rodríguez Giavarini. — Carlos M. Bastos. — Daniel A. Sartor. — Hernán S. Lombardi. — Patricia Bullrich. — José G. Dumón. La posterior derogación del artículo 1º se efectuó por medio del decreto N° 282/02. De todas maneras, el decreto 1387/01 siguió haciendo estragos en 2002, ya que en muchas cosas el decreto 282/02 fue su sucesor, confirmando lo esencial de su artículo 42 con el texto: “Los Bonos de Consolidación, los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales y, en general todos los Bonos entregados en pago de obligaciones del Sector Público Nacional o el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, de todas las series emitidas, cualquiera que sea su plazo de amortización, pueden ser utilizados para aplicarse al pago de impuestos nacionales vencidos, en los términos del Artículo 8° del Decreto N' 1005 de fecha 9 de agosto de 2001”.
75
“Hace poco más de un mes, el decreto 1387 invocó (las) facultades (de modificación legislativa introducidas por los poderes extraordinarios) para (...) la licuación de deudas privadas, (que) se derrama como un bálsamo sedante sobre los nervios de los grandes grupos económicos locales y las transnacionales productoras de bienes y servicios, entre ellas las privatizadas en la década anterior. (...) El artículo 1º del decreto 1387 (permitió) la compensación de deudas entre las empresas y el Estado, un viejo reclamo de (...) empresas privatizadas. Su artículo 27 permitió a toda sociedad anónima capitalizar sus deudas con el fisco, entregando acciones en pago de impuestos.”
Pero la estatización de pasivos no se limitaba a deudas con el fisco:
“Los artículos 30 y 39 dispusieron que esas sociedades anónimas y todas aquellas que no adeuden impuestos a la AFIP podrán pagar sus deudas a todos los bancos con títulos públicos a valor técnico. A su vez, los bancos podrán convertir esos títulos en préstamos o bonos garantizados con recursos públicos, incluyendo todo tipo de tributos por su valor nominal. Es decir, se les permite comprar títulos a precios de mercado, que hoy ronda en el 35 por ciento de su valor, y descargarlos al cien por ciento al Estado.”
De modo que, una vez más, se apeló al mecanismo utilizado por lo menos desde 1975 para descargar sobre la gente la deuda de empresas privadas. Y aunque el decreto establecía algunas limitaciones al jubileo, éstas pronto fueron levantadas:
“La licuación asciende así a dos tercios de las deudas bancarias, que es la diferencia entre el valor nominal y el de mercado de los títulos públicos. Este beneficio sólo se acordó a aquellas deudas bancarias ‘que se encuentren en situación 3, 4, 5 ó 6’. (...) Pero hace una semana el decreto 1570 firmado el 1º de diciembre (...) extiende el beneficio del decreto anterior a la totalidad de las deudas empresarias con el sistema financiero. (...) Además extiende la misma posibilidad de socialización de pasivos a los deudores (que están) al día o con mínimos atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones. (...) De este modo la posible licuación se extiende a la totalidad de los 71,8 mil millones de pesos en deudas bancarias (...).”
Y como en el caso de la “doctrina de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular” que tan enjundiosamente defendiera el jurista Rodolfo Barra en la década del ‘80, para extender la estatización de pasivos a todos los deudores empresarios (para perjuicio de toda la ciudadanía) se apeló a argumentos basados ni más ni menos que en la justicia distributiva:
“La extensión del beneficio a todas las deudas se obtuvo invocando la sacrosanta igualdad ante la ley. La nómina de los primeros cincuenta deudores privados no financieros, tal como la registró el Banco Central en septiembre, es impresionante. Sólo cinco de ellos tenían deudas en categoría 4, o Alto Riesgo de Insolvencia (Correo Argentino, Compañía General de Combustibles [Soldati], Yoma, Victorio Gualtieri y Productos Sudamericanos SA). Uno tenía créditos en situación 2, o
76
Riesgo Potencial (Hidroeléctrica Piedra del Aguila SA). Los créditos de los 44 restantes estaban en Situación 1, es decir alta capacidad de pago y cumplimiento puntual. En la lista de quienes podían pagar pero recibieron el favor oficial figuran todos los nombres imaginables: Pérez Companc, Repsol, Telecom, Telefónica, Socma, Arcor, Coto, Aguas Argentinas, Siderar y Tecpetrol (de Techint), Pescarmona, Sideco, Acindar, CTI, las empresas editoras de los amistosos matutinos Clarín y La Nación, CTI, American Express, Iveco, Roche, AEC, Metrogas, Irsa, varias concesionarias de rutas y transportadoras de gas (ver aparte nómina completa).”108
Sin embargo, ni siquiera estas transferencias masivas de riqueza del colectivo nacional hacia las grandes empresas podían aquietar los temores financieros que el megacanje no había logrado apagar, ni frenar las corridas contra el peso que culminarían en el colapso definitivo del modelo inaugurado en 1991. La debacle: un nuevo hito en la violación masiva de los DPM Cuando el 30 de noviembre salieron del sistema bancario alrededor de 4 mil millones de dólares y se desató una estampida terminal contra la moneda argentina, Cavallo adoptó un paquete de medidas que profundizó la quiebra del contrato social hasta límites antes desconocidos. Este fue el llamado corralito, que violó los DPM de una manera colosal, inmovilizando todos los depósitos bancarios con dos decretos de necesidad y urgencia.* Además, se prohibieron las transferencias al exterior, se impuso el uso de cheques y tarjetas de crédito a la totalidad de la población y se limitó el retiro de efectivo de los bancos a 250 pesos/dólares por semana. De esta manera, en violación de todos las normas y principios, se congelaron más de 62.000 millones de pesos/dólares depositados en el sistema bancario local, una parte importante de cuyo valor quedaría confiscado y no se recuperaría. El 72% de los ahorristas tenía depósitos de hasta 1000 pesos/dólares, el 24% de hasta 25.000, y el 3% de hasta 50.000. Entonces, aduciendo que no se habían cumplido las metas, el FMI suspendió el desembolso de 1264 millones de dólares previstos para el mes de diciembre. A esto se sumó el congelamiento de otros préstamos por valor de 1230 millones de euros, del Banco Mundial y el BID. La convertibilidad había colapsado. Un par de semanas más tarde los vendavales de una insurrección popular manipulada por caudillejos de los dos partidos principales provocaron la caída del gobierno, en medio de saqueos que en muchos casos no fueron reprimidos por la policía. Cavallo renunció en la medianoche del 19 de diciembre. De la Rúa resignó su puesto a las 18:40hs. del día siguiente.
Murieron treinta y dos personas en los disturbios, muchos menos que los que se requerirían para tumbar un jefe de Estado europeo o norteamericano. Esta es una dimensión paradójica de la cultura política argentina actual, que debe procesarse en combinación con el hecho de que violaciones de los DPM de las dimensiones sufridas en este país habrían producido una guerra civil con millones de muertos en cualquier Estado del “primer mundo”.
* El corralito fue establecido por los decretos 1579/01 y 1606/01.
77
Por otra parte, no es mi intención negar que la corrida del 30 de noviembre de 2001 amenazaba con llevar a la quiebra a la mayor parte de los bancos que operaban en la Argentina, y que eso era aún más indeseable desde el punto de vista del bienestar de la gente que la imposición del corralito. Ese no es el punto. Cada vez que se violaron los DPM en la Argentina se adujo que ello era para evitar males mayores, y visto desde la perspectiva de la coyuntura algunas veces fue así. Pero la coyuntura es un árbol y lo que hay que ver es el bosque. En la Argentina las emergencias que justificaron las violaciones de los DPM se reiteraron con sistematicidad pavorosa. Este hecho viene a demostrar aún más fehacientemente que desde 1975 el Estado gobernó sirviendo los intereses de la burguesía, que siempre fueron los que se salvaron en emergencias de gestación sospechosa, a la vez que los intereses populares se sacrificaban una y otra vez, en ocasiones con buenos sofismas y en otras sin siquiera el auxilio de éstos. Esto se vislumbraría aún más claramente en 2002, cuando la llamada pesificación asimétrica estatizó deudas privadas gigantescas. Antes de que ello ocurriera, sin embargo, varios capítulos del drama se sucedieron vertiginosamente:
1. El 20 de diciembre Ramón Puerta, presidente del Senado, asumió la presidencia de la Nación.
2. El 21 la Asamblea Legislativa nombró presidente a Adolfo Rodríguez Sáa, con mandato constitucional para gobernar hasta el término del período de De la Rúa pero con un acuerdo político de convocar a elecciones en marzo de 2002.
3. De inmediato, y en medio de las aclamaciones de los legisladores, el nuevo presidente declaró la cesación de pagos de la deuda externa pública. El default frente a unos 132.000 millones de dólares fue el mayor de la historia económica mundial hasta entonces. Resultarían damnificados cientos de miles de tenedores de bonos italianos, japoneses y alemanes, pero principalmente millones de aportantes argentinos a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que prácticamente habían sido obligadas a comprar bonos soberanos. Esta masiva violación de los DPM fue el equivalente contemporáneo del vaciamiento de las Cajas de jubilación perpetrado a partir de 1950.*
4. El 30 de diciembre, en medio de graves tumultos y turbiamente amenazado por el retiro de su escolta, Rodríguez Sáa huyó a su provincia y renunció a la presidencia. También renunció Ramón Puerta.
5. Eduardo Oscar Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, se hizo cargo de la presidencia provisional.
6. El 1º de enero Eduardo Duhalde fue proclamado presidente por la Asamblea Legislativa. Éste designó a Jorge Remes Lenicov como ministro de Economía. Se envió al Congreso un proyecto de ley declarando la emergencia pública, que dotó al Poder Ejecutivo de amplias facultades para modificar las reglas de juego de la economía y devaluar.
* Este nuevo vaciamiento del capital previsional de las grandes mayorías argentinas se terminó de consumar con el canje de deuda de 2005.
78
La pesificación asimétrica El 5 de enero la Cámara de Diputados derogó la Ley de Convertibilidad, y al día siguiente el Senado ratificó lo actuado. El gobierno fijó el valor del dólar en 1,40 pesos, con restricciones para la compra de divisas. Los depósitos se pesificaron a esa tasa, pero siguiendo el consejo de los radicales Raúl Baglini y Roberto Frenkel (aliados de Alfonsín convocados por Duhalde) las deudas con los bancos de hasta US$ 100.000 se pesificaron a 1 a 1. La compensación a éstos por el “descalce” se realizaría a través de un impuesto del 20% a las exportaciones petroleras.* Resultó muy fácil convencer a la Cámara de Diputados de incluir esta asimetría en el texto de la Ley de Emergencia Económica. Considerando los antecedentes, no sorprende. Poco después, invocando por enésima vez la justicia distributiva, esta licuación de la pequeña deuda privada interna—que originalmente se justificó en el deseo de no perjudicar a las pymes y la clase media—se extendió a todas las deudas privadas independientemente de su monto. De esta manera, la mayor parte de los pasivos locales de algunas de las más grandes empresas establecidas en el país se socializó, empobreciendo instantáneamente al grueso de la ciudadanía. La nómina de las treinta de mayor deuda puede consultarse en la Tabla de la próxima página. En un instante se transfirieron 2000 millones de pesos a veinticinco empresas privatizadas que se encontraban entre los cincuenta mayores deudores. Al cambio vigente en el año 2005, estas empresas pagarán aproximadamente el 30% de su deuda original. El resto será cancelado por los contribuyentes, a través de un complejo mecanismo de compensación a los bancos que terminó de idearse después de la renuncia de Remes Lenicov, cuando a partir de abril de 2002 Roberto Lavagna se hizo cargo de la cartera de Economía. El mecanismo consistió en canjear por bonos, con pérdida para los ahorristas, los plazos fijos reprogramados en el corralón. Lo que era deuda de los bancos hacia los depositantes se convirtió en deuda del Estado con una quita absorbida por éstos. Además, el gobierno aceptó que los bancos entregaran a valores en dólares los títulos públicos que tenían en sus activos y que habían sido pesificados, perdiendo el Estado el beneficio de la pesificación de la deuda pública en manos de los bancos. De este modo, los costos de la devaluación asimétrica se transfirieron en parte a los ahorristas y en parte a los contribuyentes.109 Mientras tanto, las empresas privatizadas exigían un seguro de cambio para su enorme deuda externa. En el sector gasífero ésta ascendía a US$ 6000 millones, en el telefónico a
* También en enero, por medio de las resoluciones 6/02, 9/02 y 18/02, Remes Lenicov estableció un cronograma de vencimientos y reprogramaciones para la totalidad de los depósitos del sistema bancario, llamado segundo corralito o corralón. Se generó un mercado de cambios paralelo con un dólar cercano a 2 pesos. Pero a comienzos de febrero el gobierno liberó el tipo de cambio. Rápidamente el dólar superó los 2 pesos y en marzo llegó a bordear los 4 pesos. A fines de abril, en medio de un feriado bancario y cambiario por tiempo indefinido, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para convertir compulsivamente los depósitos retenidos en el corralito y corralón en bonos (llamados Boden). Ante la falta de apoyo interno y externo, el ministro Remes Lenicov presentó su renuncia. Luego de un acuerdo con los gobernadores, el 27 de abril asumió como nuevo ministro de Economía Roberto Lavagna.
79
3000 millones, y en el caso específico de Aguas Argentinas superaba los 700 millones. En gran parte esa deuda provenía de la toma de créditos en el exterior a tasas bajas para colocar el dinero localmente a tasas muy altas... el gran negocio financiero con que se contribuyó al vaciamiento de la Argentina a lo largo de treinta años.* Para colmo, y pese a los controles impuestos, según un informe de diciembre de 2002 del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), entre enero y octubre de ese año se fugaron al exterior unos 19.300 millones de dólares.† El superávit comercial, mientras tanto, era de 13.800 millones, lo que da la pauta de la magnitud de la fuga. De este dinero, unos 9400 millones salieron del país en calidad de “préstamos al exterior”, como si fuéramos una gran potencia financiera que exporta legalmente sus capitales. En realidad fueron autopréstamos en dirección contraria a la acostumbrada, diseñados para burlar los controles en el flujo de capitales. Del total de dinero así fugado en 2002, unos 12.100 millones correspondieron a firmas exportadoras y a empresas de servicios privatizadas. Éstas eran las mismas que exigían aumentos de sus tarifas para financiar sus gastos operativos.110
* Véase E. Basualdo y D. Aspiazu, op. cit. p. 5. En parte porque el Estado aún no ha cedido a este reclamo escandaloso, las relaciones entre el gobierno de Kirchner y las privatizadas permanecen envenenadas hasta la fecha. † Hubo numerosos mecanismos de fuga de capitales. Uno de ellos, de incidencia quizá menor, me fue explicado por un amigo que opera en la city porteña. En 2002 el gobierno impuso un límite para las transferencias de dólares al exterior. Por ello, varias financieras pagaban un porcentaje a las personas físicas que aceptaran firmar transferencias de divisas en nombre propio. La operación se camuflaba de la siguiente manera. La financiera otorgaba al firmante un préstamo por la suma a expatriar y éste enviaba al exterior el dinero para comprar bonos argentinos en otro mercado (por ejemplo, Montevideo o Nueva York). Los bonos eran transferidos electrónicamente a la Argentina y vendidos en el mercado local con ganancia. Con esa venta se pagaba la deuda y se repartía la ganancia por mitades. Los dólares no volvían a la Argentina sino que permanecían en el exterior.
80
LAS TREINTA EMPRESAS MÁS ENDEUDADAS LOCALMENTE Y BENEFICIARIAS DE LA PESIFICACIÓN ASIMÉTRICA,
SEGÚN DATOS DEL BANCO CENTRAL
EMPRESA DEUDA LOCAL EN PESOS/DÓLARES
1) Pecom Energía SA (314 millones) 2) Y.P.F. SA (306 millones) 3) Grupo Bapro SA (288 millones) 4) Caminos de las Sierras SA (264 millones) 5) Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA (223 millones) 6) Concesionaria Vial Argentino Española SA (221 millones) 7) Telecom Argentina Stet France Telecom. SA (218 millones) 8) José Cartellone Constructores Civiles SA (216 millones) 9) Correo Argentino SA (196 millones) 10) Compañía Argentina de Combustibles SA (188 millones) 11) Socma Americana SA (173 millones) 12) Telecom. Personal SA (160 millones) 13) Arcor SAIC (150 millones) 14) Grupo Concesionario del Oeste (137 millones) 15) Aguas Argentinas SA (128 millones) 16) Volkswagen Argentina SA (128 millones) 17) Transportadora de Gas del Norte SA (125 millones) 18) Capex SA (122 millones) 19) Coto Centro Integral de Comercialización SA (119 millones) 20) Disco SA (116 millones) 21) Sociedad Anónima Organización Coordinadora Argentina (114 millones) 22) Victorio Américo Gualtieri (113 millones) 23) Siderar SA (113 millones) 24) Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICIF (111 millones) 25) Solvay Indupa SAIC (109 millones) 26) Sancor Cooperativas Unidas Limitadas (107 millones) 27) Yoma SA (102 millones) 28) Sideco Americana SA (102 millones) 29) Transportadora de Gas del Sur SA (99 millones) 30) Arte Gráfico Editorial Argentino SA (Grupo Clarín) (95 millones)
81
El derrame de los beneficios fraudulentos hacia parte de la clase media Cómo se sabe, la clase media con inmuebles hipotecados en el sistema bancario formal o con préstamos prendarios y personales, también salió beneficiada de este desfalco colosal, que continuó con un proceso crónico de concentración del ingreso y generación de miseria masiva a través de violaciones de los DPM. Nada mejor que una anécdota para ilustrar esta dimensión de la crisis. Mi mujer y yo (un matrimonio de profesionales sin hijos) estuvimos entre esos beneficiarios. A fines de 2001 debíamos aproximadamente 46.000 dólares: unos 38.000 al Banco de Boston, que era el saldo del crédito hipotecario con que habíamos comprado nuestro departamento en el centro de Buenos Aires, y unos 8.000 al Banco de Bilbao y Vizcaya (conocido localmente como Banco Francés). Como los demás argentinos en nuestra situación, habíamos tenido ciertas inquietudes respecto de esta deuda, ya que firmamos cláusulas draconianas con ambos bancos en las que se establecía que independientemente de cualquier cambio en la política monetaria, nuestra obligación sería por esos montos, con los intereses correspondientes y en esa moneda. No obstante, no nos comportábamos como buenos ciudadanos ahorrativos, y teniendo buenos ingresos, nos limitamos a pagar nuestras cuotas sin adelantar la cancelación de obligaciones. Cuando a fines de diciembre la Argentina sufrió su temida devaluación, temblamos como tantos otros. Pero pronto respiramos aliviados gracias a que la pesificación asimétrica convirtió nuestra deuda a la tasa de 1 a 1, a la vez que el dólar pasaba a valer 1,40 pesos en el mercado oficial y 1,50 en el paralelo. Poco tiempo después debí abonar gastos que sumaban 5000 dólares, realizados ese mes en Europa con una tarjeta de crédito. Fui al BBVA con esa cifra, la cambié por 7500 pesos, cancelé mi deuda con 5000 pesos y me guardé el vuelto, como correspondía legalmente. A la diferencia entre este pago y mis consumos en divisa los tuvo que pagar Visa o el banco emisor (ignoro cual de los dos). Como en Europa ellos debían pagar en moneda fuerte a los comercios donde yo había comprado, mi ganancia equivalía a su pérdida. Al salir de la caja no sabía si sentir vergüenza por estafar al banco o cierta primitiva satisfacción por sacar el mejor partido frente a una entidad tan poderosa, repentinamente convertida en impotente por la maniobra de una clase política soberana. Pocas semanas más tarde, el dólar había trepado a 3,60 en el mercado paralelo. Entonces, con unos 12.800 dólares en efectivo que (como casi todos los demás pequeños burgueses argentinos) guardábamos en una caja de seguridad, saldamos nuestras deudas, que gracias a la pesificación asimétrica se habían convertido en esa cifra (ya no debíamos 46.000 dólares sino 46.000 pesos). Rescatamos la escritura de nuestro inmueble con un suspiro de alivio, mientras el Banco de Boston absorbía una pérdida temporaria de 27.500 dólares y el BBVA perdía otros 5800. Los verdaderos perdedores, por supuesto, serían los ahorristas y contribuyentes que terminarían pagando el descalce de los bancos. Pero nosotros no debíamos ni un céntimo, gracias a la crisis. E incluso celebramos no haber sido ahorrativos, porque si hubiéramos saldado nuestras deudas antes de la debacle nos habríamos privado de consumos suntuarios, perdiendo el beneficio de la bendita
82
devaluación asimétrica. Nuestro consumo era ganancia pura. Más aún: si en lugar de dilapidar hubiéramos sido muy ascéticos, no sólo cancelando deudas sino quedando con un superávit en los bancos de Argentina, estos depósitos habrían sido capturados en el famoso “corralito” que desde principios de diciembre de 2001 inmovilizó acreencias. Posteriormente hubieran sido devaluados y nuestra penalización habría sido enorme. Cuanto mayor el ahorro, mayor la pérdida. Cuanto mayor la deuda, mayor la ganancia. La lección de civismo al revés era clara: en un Estado parasitario no se debe ahorrar dentro del sistema bancario local. Por el nivel de inseguridad jurídica, sólo se ameritan inversiones financieras especulativas. Las violaciones del derecho de propiedad por parte de los mismos custodios del contrato social (toda una definición de la corrupción pública) son demasiado frecuentes. Para las grandes mayorías sin acceso al crédito formal y sin la capacidad de beneficiarse de las licuaciones de deudas y demás mecanismos engendrados por una burguesía prebendaria para lucrar groseramente sin competir en el mercado, sin embargo, el desenlace de este proceso que comenzó en 1975 y que aún no terminó fue de un patetismo sin par. En diciembre de 2001, de una semana para la otra, las calles residenciales de Buenos Aires se transformaron en una procesión de menesterosos sin destino que hurgaban en las bolsas de basura mientras se dirigían a las parroquias para mendigar una vianda. La tierra de promisión a la que habían emigrado mis abuelos y bisabuelos se había transformado en parte del cuarto mundo, merced a esa montaña rusa de especulaciones y condonaciones que naciera tres décadas antes, cuando éramos jóvenes y el futuro era un horizonte sin fin. Populismo sistémico: nuevos derrames y renovados subsidios Pero los coletazos de aquel episodio no podían concluir allí. Ya en la segunda mitad del año 2005, en el momento de entrar al tramo final de la campaña por las elecciones legislativas de octubre, el derrame hacia la clase media de las licuaciones de 2002 vivió su capítulo final. Necesitado de una dosis de populismo clásico para competir electoralmente con los candidatos de Kirchner, el sector duhaldista logró sancionar en Diputados un proyecto de ley suspendiendo las ejecuciones hipotecarias por ciento veinte días. Lo hizo aliado al radicalismo, el ARI de Elisa Carrió, los partidos provinciales y los de izquierda. El proyecto, en caso de obtener la sanción también del Senado, hubiera favorecido transitoriamente a los sectores morosos que no lograron beneficiarse de la pesificación asimétrica, ya sea porque sus deudas habían sido contraídas con escribanías o porque no contaban con las reservas necesarias para cancelar sus pasivos cuando el dólar se acercó a los cuatro pesos en 2002. El duhaldismo llevó a cabo la maniobra legislativa contra la voluntad del gobierno, que quizás haya estado inspirado en el deseo de regularizar el derecho a la propiedad. No obstante, frente a esta apelación al populismo clásico, la administración se apresuró a contraatacar con un proyecto que ofrece una “solución definitiva” a estos deudores. Según el cronista:
83
“Para los deudores del Banco Hipotecario Nacional se contempla una quita del 42% nominal del total adeudado, que en algunos casos podría llegar al 60%. Al mismo tiempo, el Banco Nación cancelará ante el Hipotecario el saldo de esa quita de capital pendiente de pago mediante un bono a 10 años. (...) El resto de la deuda se refinanciaría a 10 años. En ningún caso las cuotas podrán afectar a más del 25% de los ingresos del deudor. En el caso de las deudas con escribanías e inmobiliarias, el Banco Nación recompraría el pasivo a los endeudados y luego las refinanciaría a tasas y plazos más convenientes. El Banco Nación podría competir en el remate y comprar el inmueble en un valor igual al monto de la deuda y financiar luego al deudor la operatoria. (...) Igual tratamiento se prevé para aquellos préstamos cuyos acreedores sean entidades financieras.”111
De esta manera, y fiel a la norma por la que se apela al populismo clásico antes de las elecciones, con esta nueva legislación se verían beneficiados unos 20.000 deudores de clase media baja. No obstante, es preciso señalar que esta gente humilde sigue perteneciendo al 50% más favorecido de la sociedad argentina. Los verdaderamente pobres sin acceso al crédito serán los que, en última instancia (y junto con el resto de la ciudadanía), sufragarán los costos de esta nueva licuación, cuyo efecto también es regresivo en términos de la distribución del ingreso. Pero el grueso de la población no entiende estos mecanismos y percibe la medida como simpática simplemente porque beneficia a gente humilde. Por eso el proyecto de ley funciona como populismo clásico. Con ese espíritu se dispensa, aunque en el fondo se trata de una nueva violación de los DPM que será pagada por gente aún más humilde que la que beneficia. En el mediano plazo contribuirá a aumentar el porcentaje de gente por debajo de la línea de pobreza, aunque en lo inmediato evite la caída de una pequeña multitud. Mucho más grave, sin embargo, y a tono con el populismo sistémico que es el verdadero sistema político argentino, es el anuncio de diciembre de 2005 de que se lanzará una línea de créditos con tasas de interés subsidiada para la compra de maquinarias.112 Superado el trance electoral y obtenida la victoria en las elecciones parlamentarias de octubre por un margen espectacular, el gobierno argentino puede ahora cumplir con los segmentos amigos de la burguesía. Con una inflación incipiente que se sitúa en los dos dígitos, es más que probable que quien compre diez tractores con estos créditos del Banco Nación termine pagando sólo seis o siete. A la diferencia la pagará el pueblo, en lo que será una nueva serie de violaciones de los DPM. Y tarde o temprano este mecanismo conducirá a un nuevo crac, que redundará en un renovado aumento del porcentaje de pobres. Las cimientes de esa crisis venidera ya depuntan. Algunos de los bonos del nuevo orden pagan tasas de interés tres veces superiores a las norteamericanas. Y para completar el panorama de la nueva fase de este perverso ciclo recurrente, el gobierno se vio obligado a inducir a la banca oficial a comprar el Boden 2015. El 78% de la licitación de octubre de 2005 fue a parar al Banco Nación y el 4% al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).113 Este no es sino el mecanismo que condujo a la ruina parcial de los fondos de pensión y de nuestros futuros jubilados, cuando durante el ciclo anterior las AFJP fueron
84
prácticamente obligadas a comprar bonos soberanos argentinos que luego entraron en defualt, sufriendo posteriormente una quita del 70%. A fines de 2005, el gobierno dice que no forzó a ningún banco a participar de la licitación. Pero nadie le cree. Este es el sistema. Si lo violara, Kirchner no podría gobernar en el corto plazo. Y si sigue sus pautas, contribuirá a un creciente desastre colectivo en el largo plazo.
85
Capítulo 6 Conclusiones a la Parte I
La abdicación del Congreso como órgano de control de las cuentas públicas Visto el ciclo de tiempo largo inaugurado en 1975, de involución hacia un estado de naturaleza en lo económico con colapso del contrato social, no sorprende que la legislatura haya abdicado de sus potestades formales más importantes, limitándose a su función de facto, que es administrar las violaciones de los DPM. En consonancia con esta apreciación, cuando me proponía terminar con el borrador de los capítulos centrales de este libro apareció en La Nación una nota titulada “El presupuesto no se revisa desde 1994”. Comenta la cronista que desde hace más de una década el órgano a cargo de ese control, el Congreso, no debate las ejecuciones de los sucesivos presupuestos, llamadas cuentas de inversión. Y prosigue:
“Basta un ejemplo para dimensionar el problema. De acuerdo con la cuenta de inversión 2004 que envió la Contaduría de la Nación al Congreso, el Estado aumentó ese año en 10.000 millones de pesos el total de sus gastos respecto del presupuesto original. ¿Qué hizo con todos esos recursos adicionales? Los reasignó hacia distintos fines, ya sea por medio de decisiones administrativas del jefe de Gabinete o bien por decretos de necesidad y urgencia. ¿Los hizo conforme a la ley o hubo irregularidades en estas reasignaciones? Para saberlo, el Congreso debería revisar este mismo año esa cuenta de inversión, pero con la demora de más de diez años que hay en el control de las ejecuciones presupuestarias, esto suena a utopía. La última cuenta de inversión que se sancionó data de 1993.”114
¿Puede sorprender este escándalo? En un Estado que desde 1975 se dedica a violar los DPM, canalizando riqueza desde el colectivo nacional hacia los privilegiados, la verdadera función del Congreso no consiste en cuestionar el uso que el Poder Ejecutivo hace de los fondos presupuestados, sino en vender leyes que faciliten aquel trámite. Sólo se cuestiona al Ejecutivo desde el parlamento cuando se activa la competencia electoral que determina cuál de los clubes políticos será el encargado de servir al poder detrás del trono durante un período presidencial o legislativo. Sustantivamente la función de control ha desaparecido, aunque a veces se utilice un símil de esa función a fin de jugar a la política. En el “Estado capturado” las apariencias siempre engañan.*
* En lo inmediato, tenemos otros dos ejemplos elocuentes de la abdicación parlamentaria. Uno es la delegación de mayores facultades al Poder Ejecutivo sancionada el 22 de diciembre de 2005, mediante la prórroga a la ley de emergencia económica (originalmente de enero de 2002). En su artículo 1°, la ley faculta al Gobierno “a adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública”. La norma roza la delegación absoluta de facultades al presidente, ya que le permite dictar disposiciones como el reordenamiento del presupuesto o la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El otro ejemplo es el proyecto de ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial y de los procesos de selección y remoción de los jueces. El proyecto impulsa una reducción de veinte a trece de los integrantes del cuerpo, aumentando en proporción la representación del oficialismo. Véase “El Congreso cedió más poder al Gobierno”, La
86
La moraleja es sencilla. Cuando el contrato social colapsa, el Estado y sus instituciones dejan de representar al bien común. El orden pierde su legitimidad y queda sustentado sólo por la fuerza. Es ésta la única valla para el ejercicio del derecho a la revuelta pregonado por John Locke, y antes que él reconocido por Santo Tomás de Aquino, el Padre Suárez y Luis de Molina. No es la moral lo que en estas circunstancias inhibe las reacciones violentas, sino el carácter todavía manso y pacífico de nuestra gente. Pero éste no perdurará por mucho tiempo. Quien esto escribe nació en un país con un 10% de pobres y ahora, debido a las reiteradas y acumulativas violaciones de los DPM, vive en uno donde al menos un 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Cuando lleguemos al 60%, si no antes, la sangre llegará al río. Las perspectivas Lamentablemente, una vez protagonizado el milagro al revés de involucionar desde un 10 a un 40% de pobres en medio siglo, y constatadas las causas de la involución en la captura del Estado por parte de una burguesía depredadora que lo usa para apropiarse de la riqueza nacional, la agudización del ciclo parece casi inevitable. El populismo clásico tenderá a consolidarse porque al sector dominante de la clase política actual le conviene que se perpetúen las condiciones de ignorancia y miseria, que revierten en poder para quienes disponen de los medios que permiten manipular a los pobres. Esto se perfiló claramente antes de las elecciones legislativas de octubre de 2005, cuando se reveló que en el conurbano bonaerense tanto el sector de Cristina Kirchner como el de Hilda Duahlde, que competían por el primer puesto, intentaban comprar votos a cara descubierta. Según la cronista de La Nación:
“Primero fueron bolsones de comida a cambio de aplausos. Después, electrodomésticos a cambio de posibles votos. Finalmente sucedió: se entregaron cheques de entre 300 y 500 pesos a los habitantes de los barrios periféricos donde hacen campaña los candidatos. Las prácticas clientelistas que ejercen los principales partidos políticos se multiplican en el Gran Buenos Aires a medida que se aproximan las elecciones legislativas del 23 del actual. Así lo comprobó La Nación en varias recorridas por el conurbano. (...) En Florencio Varela, una mujer que se identificó por su nombre de pila, argentina, recibió un subsidio por 300 pesos, el 14 de septiembre último. El cheque, por pagar de la cuenta 2600-1878/4, que lleva el número de serie 24536583, corresponde al Senado de la provincia de Buenos Aires, que preside la duhaldista Graciela Giannettasio. (...) No fue la única beneficiada. Mónica, desempleada y madre de cuatro hijos, recibió 400 pesos, según confesó en un relato que fue grabado por La Nación. Romina también recibió 400 pesos. Casa de por medio, Cristina, otra habitante de aquel asentamiento, recibió un cheque por 300 pesos. A pocas cuadras, las dos hijas de Betty tuvieron más suerte: una recibió 400 pesos y la otra, 500. (...) Estos cheques y otras decenas de subsidios, según
Nación, 23 de diciembre de 2005 y “Fuerte rechazo en la Justicia a los cambios en la Magistratura”, La Nación, 20 de diciembre de 2005.
87
pudo saber La Nación, también llegaron a los barrios Rojas, Santa Marta, Villa Hudson, Don Orione y Bosques. (...) Mientras tanto, en otros barrios del Gran Buenos Aires, y también en coincidencia con la realización de los comicios legislativos del 23 del actual, los ciudadanos no recibieron cheques sino electrodomésticos, aunque en este caso de manos del gobierno nacional. (...) Uno de los casos tuvo como protagonista a Verónica, de 30 años, madre soltera de tres hijos, docente y actualmente desocupada. El 25 de agosto último, según relató a La Nación, una asistente social tocó a la puerta de su casa en Los Hornos, en las afueras de la ciudad de La Plata. Traía un lavarropas marca Trevi, una estufa eléctrica y dos rollos de membranas para reparar las goteras del techo. Dejó los electrodomésticos y el material de construcción. Y sugirió, sólo sugirió, que no estaría nada mal si la acreedora de esos valiosos bienes resolvía asistir a un acto de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, que tuvo lugar el 30 de agosto, en el Club Capital Chica de su barrio. (...) En otros barrios de la periferia de La Plata, como Villa Alba y El Churrasco, los vecinos también recibieron electrodomésticos que, según destacaron, fueron enviados por el ministerio que encabeza la hermana del Presidente.”115
Pero esta no es sino la metodología por la que se captura el poder, que no se usa para la repartija de dádivas entre pobres sino para servir al verdadero amo a través del populismo de derecha. Como a lo largo de las últimas tres décadas la burguesía prebendaria ha exigido crecientes transferencias de riqueza desde el colectivo nacional hacia sus empresas, es previsible que una vez afianzado el poder político, éste seguirá siendo usado para continuar con las licuaciones de deudas privadas, multimillonarios subsidios y facilitación del vaciamiento, que en el último medio siglo han multiplicado por cuatro el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza. El anuncio de líneas de créditos subsidiados para la compra de maquinarias, de diciembre de 2005, representa el primer paso en esta dirección del gobierno de Néstor Kirchner. Pero aunque esto no se concretara, y aún suponiendo que el gobierno actual fuera el mejor imaginable y que hacia el año 2007 el crédito externo estuviera otra vez ampliamente disponible tanto para el sector privado como para el Estado, el ciclo de vaciamiento se repetiría casi inexorablemente. Restituido el crédito, las empresas se endeudarían en la máxima medida de lo posible. Con un poco de “contabilidad creativa”, los empresarios enviarían al exterior buena parte de lo que obtuvieron en préstamo, depositándolo en cuentas personales independientes de sus empresas. Al poco tiempo éstas enfrentarían graves dificultades para cancelar las obligaciones de deudas cuyos valores no habrán sido invertidos principalmente en actividades productivas. Y en ese momento, después de fuertes cabildeos y presiones como las protagonizadas por Francisco Macri en 2001, llegarían otra vez los seguros de cambio, los avales del Estado, o una novel versión del decreto 1387 o de la pesificación asimétrica. Licuada o estatizada la deuda privada, la burguesía será tanto más rica sin haberse arriesgado por la senda de la competencia en el mercado, a la vez que el caudal de nuestros pobres habrá superado el umbral del 50%. Así se consuman los ciclos de vaciamiento de nuestro Estado parasitario. Y superada la etapa de los golpes militares, al poder que permite perpetrar estos ciclos se lo obtiene con
88
populismo clásico como el de la reciente compra de votos en el Gran Buenos Aires. Al pobre se lo recompensa con un plan asistencial de $150, un cheque circunstancial de $300 o un lavarropas que se instala al lado de la letrina en su casa de chapas. Teorema sobre la inconveniencia del acceso al crédito externo en un contexto de macro-delincuencia Por otra parte, el razonamiento sobre los ciclos de vaciamiento nos conduce por la senda de una nueva paradoja. El sentido común nos indica que, con frecuencia, el crecimiento económico es imposible sin el aporte de inversiones externas. Ceteris paribus, frente a una insuficiente acumulación local de capital, el acceso a fuentes externas de financiamiento puede representar la diferencia entre ser o no ser, porque el desarrollo requiere capital. Pero si el caso en cuestión es el de un Estado parasitario dotado de una clase política delictiva dispuesta a perpetrar hechos de mega y macro-delincuencia,* entonces la condición de ceteris paribus no se cumple y nuestro diagnóstico cambia radicalmente. En ese caso, es posible que la entrada de capitales externos genere más subdesarrollo. El desarrollo requiere capital, pero el mal uso del dinero puede conducir a una involución hacia un nivel inferior de desarrollo económico y social. El estancamiento no es el peor de los males posibles. Esto se debe, entre otras cosas, a la fungibilidad del dinero. La ausencia de crédito puede entorpecer el desarrollo, y en principio es mejor tener crédito que no tenerlo. Pero si gracias a la entrada de 100.000 millones de dólares a través de la colocación de bonos soberanos, se libera el uso de 70.000 millones de recaudación fiscal para usos corruptos y clientelistas, entonces terminaremos con un gasto total de 170.000 millones y una deuda de 100.000 millones como contrapartida del buen uso de apenas 100.000 millones, si acaso. En cambio, si no entran los 100.000 millones, no habrá más remedio que gastar relativamente bien los 70.000 millones recaudados, sin contrapartida de deuda. Se habrán invertido 30.000 millones menos, pero se habrá ahorrado una deuda de 100.000 millones. El país será menos pobre. Bajando al nivel de los micro-ejemplos, un país puede tener la necesidad de modernizar sus aeropuertos para facilitar el desenvolvimiento de diversas actividades generadoras de riqueza. Pero si la disponibilidad de crédito libera recursos (nacionales, provinciales o municipales) para construir la Pista de Anillaco,† entonces los fondos prestados habrán
* En El Estado Parasitario se define la “mega-corrupción” como un tipo de venalidad pública que, más allá de su magnitud, involucra una larga secuencia de complicidades de diversos organismos y estamentos del gobierno (es decir, una verdadera organización estatal del delito). En cambio, la macro-corrupción consiste en maniobras frecuentemente legales que destruyen el contrato social a través de súbitos cambios ilegítimos en parámetros macroeconómicos, como la distribución del ingreso y la riqueza. Es el caso de las licuaciones y estatizaciones de deudas privadas. † Pista de aterrizaje para aviones a reacción construida en la aldea del Presidente Carlos Saúl Menem durante su presidencia. Fue duramente criticada en la Argentina porque carece de usos comerciales que justifiquen la inversión. El ejemplo se incluye no porque ese desperdicio de recursos haya sido económicamente
89
contribuido a una cierta involución, porque se habrá adquirido un aeródromo innecesario y una deuda equivalente, aunque el dinero del empréstito no haya sido “el mismo” que se gastara en dicha pista. Por lo tanto, está clarísimo que en el caso de un Estado parasitario con una clase política delictiva, el acceso al crédito internacional es peor que nada. Aunque para el crecimiento se requiera capital, es posible descender en la escala del desarrollo económico y social, y es eso lo que ocurre cuando se generan hechos de macro-delincuencia como los registrados en los ciclos de vaciamiento argentinos. Por ello, formulamos el siguiente teorema:
Normativamente, la conveniencia de flujos financieros externos hacia un país en vías de desarrollo es inversamente proporcional al grado de corrupción imperante en su clase política. En un contexto propenso a la macro-delincuencia, el acceso al crédito conduce a la ruina de la gente.
Esta asfixiante paradoja equivale a reconocer que, desde nuestra degradación moral actual, el estancamiento es lo mejor que nos puede ocurrir. Si en el corto plazo las cosas mejoran, será para repetir los ciclos que profundizan la involución. Resumen conceptual de la Parte I En la Argentina las violaciones masivas de los DPM se remontan por lo menos al vaciamiento de las Cajas de jubilación en los años ‘50, pero el proceso perverso que aunó estos desfalcos a la especulación generada por la inestabilidad crónica se inauguró recién con el llamado rodrigazo de 1975. Recién entonces comenzó el inaudito ciclo de involución social que eventualmente hiciera trepar del 10 al 40% a la población por debajo de la línea de pobreza. Allí nació la “patria financiera” de nuestro folclore urbano, en maridaje con la “patria contratista” que también se fortalecía por esa época merced a la reinterpretación de la Constitución que permitió engendrar la “doctrina de la intangibilidad de la remuneración de cocontratante particular”. Desde entonces, el Estado argentino ha sido capturado por una burguesía prebendaria frecuentemente dedicada a generar inestabilidad a los efectos de extraer riquezas del colectivo nacional a través de subsidios, licuaciones y estatizaciones de pasivos privados. Sintetizando nuestros hallazgos en forma esquemática, podemos afirmar que:
1. La cara visible del Estado argentino ha sido siempre: a) La Constitución y las instituciones por ella establecidas, y b) Los gobiernos resultantes de golpes de Estado o de procesos electorales
dominados por el populismo clásico. 2. No obstante, desde 1975 el poder detrás del trono, bajo todos los partidos y
regímenes, ha sido una burguesía depredadora. significativo, sino porque es didácticamente útil a los efectos de ilustrar el concepto de la fungibilidad del dinero.
90
3. Cuando el poder militar sufrió su colapso en 1983, esta burguesía terminó de capturar a un Estado dedicado al populismo de derecha, que violentó permanentemente el contrato social y la Constitución, frecuentemente a través de normas formalmente legales.
4. Su programa fue instrumentado a través de permanentes redistribuciones de riqueza desde el colectivo nacional hacia minorías poderosas e influyentes.
5. A estos efectos, la inestabilidad crónica fue un instrumento permanentemente funcional, que permitió acelerar estas transferencias.
6. Los típicos ciclos políticos se han caracterizado desde entonces por un populismo sistémico conformado por dos etapas sucesivas y recurrentes:
a) una fase electoral dominada por el populismo clásico, en que modestas dádivas son transferidas a las clases subordinadas, y
b) una fase de gobierno en que sumas inmensamente mayores son redistribuidas a favor de la burguesía.
7. Así emergió un capitalismo autodestructivo que nada tiene que ver con el sistema que hizo a la grandeza de Occidente.
8. En el largo plazo: a) La pobreza creció desmesuradamente como consecuencia natural de
estas violaciones sistemáticas y masivas de los DPM; b) La gobernabilidad se deterioró, porque la pobreza masiva se fue
organizando, protestando de manera cada vez más violenta; c) El Estado de derecho se convirtió en mito puro, ya que el contrato social
colapsó; d) Creció la corrupción de una clase política que sabe que sirve a intereses
espurios y pretende ser recompensada en proporción a los favores que dispensa, y
e) Se aceleró el deterioro de las instituciones, cundiendo la inseguridad como consecuencia de tramas mafiosas entre jueces, policías y delincuentes comunes.
9. Más allá de la competencia por el poder político, que no fue otra cosa que una lucha por determinar qué banda gestionaría los favores para los mandamases, en estos treinta años todos los partidos, incluido el principal del centro-izquierda, han estado dedicados al negocio de servir a la burguesía prebendaria.
En este contexto, la pérdida de representatividad de los partidos frente al electorado es un necesario emergente del hecho de que éstos representan a la burguesía depredadora, no a la gente común. Que el ciudadano no se sienta representado por esos partidos es una cosa buena; lo único bueno, en realidad, de este cuadro aterrador. Por lo menos indica que hay un límite a la manipulación del pueblo a través de dádivas y adoctrinamientos mediáticos. Es tan sensato como lo es el hecho simétrico de que las empresas aporten fondos para todos los partidos con posibilidades de acceder al poder: llegados a esa instancia, todos las representan.
91
Capítulo 8
La otra cara de la moneda: las nuevas organizaciones de la pobreza y su impunidad ante la ley
La deuda interna Lamentablemente, resulta imposible verificar empíricamente la multitud de micro procesos de causa y efecto por los cuales la suma de estas cuantiosísimas sustracciones al colectivo social generaron la pauperización de la mitad de nuestra población. No obstante, no hay duda de que si sumáramos los fondos que se canalizaron desde el Estado hacia la burguesía depredadora a través de bicicletas financieras, autopréstamos, estatizaciones y licuaciones de deuda privada externa e interna, sobreprecios para las empresas privadas proveedoras de las públicas, privatizaciones subsidiadas de empresas del Estado, maniobras a través de bancos provinciales sujetos a legislaturas locales, y otros subsidios diversos a los menos pobres, tendríamos un total muy superior a la deuda soberana argentina. Esta suma alcanzaría para que cada ciudadano tuviese una vivienda digna y acceso a agua corriente, cloacas y una educación pública ni mejor ni peor que la que teníamos en 1940. Esta es la verdadera deuda interna de la que alguna vez se ha hablado. Considérese que ya a fines de la década del ’50 la deuda del Estado con las Cajas de jubilación, contabilizada en bonos OPS, representaba el 47% del PBI, alcanzando posteriormente cifras mucho mayores.116 Agréguese el posterior vaciamiento de las AFJP, producido por la operación tenaza que primero les obligó a comprar bonos del Estado, y cesación de pagos mediante, les forzó luego a aceptar el canje de deuda con que se estafó también a los ahorristas extranjeros. Considérese también el verdadero desfalco implícito en la involución de nuestros sistemas de educación y salud pública, desde lo que eran en 1940 a lo que son en 2005. ¿Cuánto costaría restituirlos? Esa cifra también es parte de lo que se debe, ya que la burguesía goza de sistemas privados de educación que son adecuados, y de clínicas privadas que causan envidia a la clase media europea. Decir que el total general de esta deuda interna equivale a dos veces la deuda externa es pecar de conservador. Por supuesto que si los latrocinios que hemos descrito no hubieran deformado la economía de un país naturalmente rico, tanto la burguesía como las clases subordinadas serían mucho más prósperas. La quiebra del contrato social fue para mal de todos. Pero el contrato fue quebrado, repetidamente, por esa burguesía que capturó al Estado y que convirtió en idiotas útiles hasta a los sanguinarios generales de la dictadura. Además, la burguesía tiene fondos depositados en el exterior que son superiores al total de nuestra deuda externa pública. Son
92
los pobres, pues, los acreedores a los “Bonos DPM” que propongo como modesta compensación para recomponer el contrato social.* Si a ojo de buen cubero calculáramos la deuda interna en unos 200.000 millones de dólares (perdonando a los ricos los intereses debidos a los pobres), tendríamos el equivalente de un bono de 10.000 DPM por cada uno de nuestros veinte millones de pobres, o sea entre 40.000 y 50.000 DPM por familia tipo, o en su defecto 10 millones de viviendas de 20.000 dólares cada una. O sea que no habría más gente técnicamente “pobre”. Naturalmente que sería imposible extraer estos recursos de la burguesía sin una guerra civil. Pero este mero hecho pone de manifiesto una vez más que el orden ha perdido su legitimidad y que los delitos de los pobres violan la ley positiva pero no el derecho natural. No obstante, los órdenes sustentados en la fuerza no se imponen impunemente. Todo termina socavado. Como se dijo anteriormente, una vez que los ciclos de vaciamiento con estatización de deuda privada se acentuaron, la corrupción de la clase política se profundizó, porque sus miembros están conscientes de que parte de su función es enriquecer aún más a los privilegiados. Por lo tanto, exigen participar en las ganancias. Lo menos que hacen es vender leyes. Cómo es lógico, esta conducta se derrama hacia los funcionarios. De este modo proliferaron diversos negocios espurios con “privatización” de las agencias del Estado: por ejemplo, el uso de servicios de inteligencia para suministrar información a quien la compre; extorsiones recíprocas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial; múltiples tranzas entre policías, jueces y mafiosos; “territorios liberados” donde la policía deja un vacío para que delincuentes amigos puedan operar, y last but not least, maniobras demagógicas de políticos dispuestos a dispensar una doble vara de justicia toda vez que una organización de pobres viola la ley usurpando un terreno o cortando un camino para obtener beneficios extorsivamente. Fue gracias a esta dinámica involutiva que las organizaciones de la nueva pobreza argentina nacieron, crecieron y se multiplicaron, en un contexto donde el orden perdió legitimidad y se fundamenta sólo en recursos represivos que, siendo cada vez más escasos, raramente se aplican contra conductas percibidas como representativas de un sector social. Ha surgido un nuevo derecho no escrito. Las agrupaciones de los pobres se cuentan entre sus beneficiarios. El mito ingenuo De estas organizaciones, las más conocidas corresponden a lo que se conoce como “movimiento piquetero”. Desde la izquierda su ascenso se percibe como un triunfante crescendo liberador.† Desde la derecha se vislumbra como una rebelión de bandas
* Aquí transformo la sigla representativa de los derechos de propiedad de las mayorías (DPM) en una novel unidad de cuenta convertible a dólares. † “No llores por Argentina. Las luchas en Argentina son uno de los rayos de esperanza más importantes en el mundo en los últimos años. (...) Este libro es la historia (...) de un movimiento que quiere cambiar el mundo
93
delictivas que no se reprime debido al oportunismo y demagogia de la clase política. Ninguna de estas interpretaciones toma en cuenta el hecho de que la erosión institucional sufrida por el país conduce necesariamente a fenómenos de esta índole, que son parte de una involución. Desde su reduccionismo, la izquierda insiste en vislumbrar la problemática con un sesgo clasista y rehúsa reconocer que el piqueterismo es una manifestación más de procesos de largo plazo que han empobrecido a todas las clases sociales argentinas (aunque a algunos segmentos más trágicamente que a otros). Desde su voluntarismo, la derecha insiste en suponer que el problema puede suprimirse con decisión e integridad, a fuerza de represión inteligente, sin compadecerse de que la situación fue engendrada por sistemáticas violaciones a los derechos de propiedad de los pobres. Una versión simplista de la historia nos contaría que los piqueteros versión argentina emergieron con los hechos acaecidos en Cutral-Có, provincia del Neuquen, el 20 de junio de 1996. Ese día, trabajadores despedidos de YPF y sus vecinos cortaron la estratégica ruta nacional 22. Laura Padilla, una maestra que se enfrentó a quienes intentaron reprimir el acto, se convirtió en caudilla. Seis días después el gobernador Felipe Sapag firmó con ella un acuerdo: las rutas quedaban libres y a los manifestantes se les otorgaban subsidios del Estado. Este episodio anticipó no sólo la protesta extorsiva exitosa sino también el papel importante que ocuparían las mujeres en el incipiente fenómeno. La pueblada se repitió en otras ciudades petroleras: Plaza Huincul (Neuquen), Tartagal y Gral. Mosconi (Salta). Como recuerdan Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, autores del trabajo más completo hasta la fecha sobre el tema, estos primeros piqueteros “se encontraban entre los (ex) trabajadores mejor pagos del (ex) Estado de bienestar, con una carrera estable que incluía familias y generaciones completas socializadas en el marco de la estabilidad y el bienestar social”.* Al año siguiente, en Mar del Plata y ya en otro contexto, Esteban Emilio Alí imitó a Padilla. Encabezó a cincuenta familias que cortaron la ruta 88. Después de una semana consiguieron 2.700 Planes Trabajar. Los cortes de ruta se convirtieron en un mecanismo habitual para la obtención de prebendas. Según Nicolás Iñigo Carrera, hacia fines del gobierno de Carlos Menem ya se habían registrado 685 piquetes.117 Por su parte, Svampa y Pereyra elaboraron estadísticas que documentan el dramático eclipse de la huelga como instrumento de lucha de los trabajadores, frente al rápido ascenso de los cortes de ruta.118 Tres años después de su iniciativa marplatense, el 5 de mayo de 2000, el precursor Alí era apresado en ocasión de organizar un tumulto para exigirle alimentos a Casa Tía. Cuando en 2002 salió en libertad, el movimiento se había consolidado. El hecho fue festejado con un
sin tomar el poder”. Prólogo de John Holloway a Raúl Zibechi, Genealogía de la Revuelta (Argentina: la sociedad en movimiento), La Plata: Letra Libre, 2003, p. 9. * Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, Entre la Ruta y el Barrio, Buenos Aires: Biblos, 2003, p. 19. En otro trabajo, Svampa ilustra la situación “aristocrática” de la comunidad de YPF con la cita de un entrevistado: “No es lo mismo tener una relación de dependencia que tener un trabajo que va de generación en generación, porque mi abuelo trabajó (en YPF), mi padre trabajó (en YPF), y yo he salido a defender YPF porque si iba de generación en generación tendría que haber quedado para mi hijo.” M. Svampa, “Organizaciones de Trabajadores Desocupados: El Modelo de Gral. Mosconi”, en Inés González Bombal (comp.), Nuevos Movimientos Sociales y ONGs en la Argentina, Buenos Aires: CEDES, 2003, p. 51.
94
corte de ruta al son del estribillo. “Ay, ay, ay, ay; qué risa que me da: Cavallo está preso y Emilio en libertad”.* Los orígenes de la rebelión Los emergentes historiadores del piqueterismo argentino coinciden en que los años claves de su formación fueron 1996-2002. Pero el fenómeno no surgió de la nada, y los ya míticos acontecimientos de Cutral-Có fueron precedidos por procesos complejos en los que nuevas organizaciones populares conquistaron importantes espacios de poder a expensas del sindicalismo oficial y el aparato tradicional del Partido Justicialista. Para comprender el fenómeno es preciso recordar que dicho aparato es una trama de punteros que pudo sobrevivir dieciocho años de proscripción de su partido gracias a su inserción en los estamentos inferiores de las burocracias estatales y a sus vínculos con el crimen organizado de barrio. Durante décadas el aparato ha seducido a vecinos humildes en numerosas localidades y vecindarios, facilitando trámites difíciles, desde entierros hasta la habilitación de pequeños negocios, a la vez que ha contado con los fondos necesarios para costear movilizaciones populares. Es una de las “instituciones subterráneas” emergidas del fracaso de las instituciones formales.† Sin embargo, este aparato tradicional surgido con el primer peronismo (y con antecedentes lejanos en el viejo conservadurismo) estaba hecho a la medida de una clase baja y media-baja estructurada, con trabajo. Lo mismo es cierto del viejo sindicalismo. El permanente aumento de la desocupación, la sub-ocupación y el trabajo precario significó un deterioro del poder de ambos. Aunque la exclusión también se presta a la manipulación prebendaria, son otros los mecanismos y recursos necesarios para consumarla. Por cierto, en plena hegemonía del justicialismo, el incremento de la pobreza extrema, producto de los sucesivos fracasos de la clase política argentina, erosionó el poder de los punteros y la dirigencia sindical tradicional más que los dieciocho años de proscripción de su propio partido, entre 1955 y 1973.‡ * Hernán Maglione, “Hace ocho años, en Cutral-Có comenzaba una forma de protesta que ganó tantos adeptos como detractores”, La Capital (Rosario), 29 de febrero de 2004. El estribillo alude a Domingo Cavallo, presidente del Banco Central de la dictadura militar, ministro y cerebro de la política económica de Menem y ministro también de De la Rúa. †Guillermo O’Donnell ha empleado un concepto similar con referencia al clientelismo, al que califica de “institución extremadamente influyente, informal y a veces encubierta”. G. O’Donnell, “Illusions about consolidation”, Journal of Democracy Vol. 7(2), 1996, p. 40. El concepto de “instituciones subterráneas” que desarrollamos en el Capítulo 1 de El Estado Parasitario, “poder de veto” incluido, abarca pero excede a esta noción. Véase C. Escudé, El Estado Parasitario: Argentina, ciclos de vaciamiento, clase política delictiva y colapso de la política exterior, Buenos Aires: Lumière, 2005. ‡ En 1980, el 11,5% de los hogares estaba debajo de la línea de pobreza en Buenos Aires y su conurbano; en 1995, era el 25%. Los pobres eran el 21,5% de la población del país en 1991 y el 27% en 2000. En 1991 los indigentes sumaban el 3%, ascendiendo al 7% en 2000. J. Auyero, op. cit., p. 28. Éste dice con acierto que “el año 1991 marca un enorme cambio en el vínculo funcional entre las tendencias macroeconómicas y los niveles de empleo. De allí en adelante, el crecimiento del PBI fue acompañado por un aumento del desmpleo”. Ver Javier Auyero, Poor People’s Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita, Durham NC: Duke, 2000, p. 37. Este es el libro más inteligente y creativo sobre la nueva pobreza argentina que se haya publicado hasta la fecha.
95
Esas crisis, cuyas manifestaciones financieras más dramáticas hasta la década de los ’90 habían sido plasmadas por hechos como el Rodrigazo de 1975 y los congelamientos de depósitos y/o estatizaciones de la deuda privada de 1982, 1985 y 1989, contribuyeron a la erosión institucional, estancamiento económico y permanente degradación de la estructura social, cuyo componente de marginación fue creciendo a lo largo de por lo menos treinta años. En 1991 se había recuperado la estabilidad monetaria merced a una grave violación del derecho de propiedad: el Plan Bonex de 1989, que fuera la reacción del gobierno de Menem a la crisis hiperinflacionaria heredada de Alfonsín. Entonces comenzó una ola de privatizaciones de empresas estatales y un proceso de inversión y endeudamiento sin merma del gasto público, que vino acompañada de alarmantes aumentos de la desocupación y la miseria. A diferencia del ciclo de inversión y “endeudamiento virtuoso” vivido por el país entre 1890 y 1914, en este caso el “efecto derrame” anunciado por muchos economistas no se materializó, y a partir de 1998 cesó incluso el crecimiento de esa economía cuya riqueza estaba cada vez más concentrada. El endeudamiento público puede justificarse si contribuye al bienestar general, pero en aquel contexto ni siquiera Santo Tomás de Aquino (por no decir John Locke) hubiera condenado una creciente y vigorosa tendencia a la revuelta. El Estado, custodio del contrato social, había traicionado a sus partes reiteradamente. El mercado de militantes Para comprender esta rebelión desde la lógica de la acción colectiva es preciso considerar la mutación estructural que se estaba produciendo en la Argentina.* Por cierto, hacia mediados de la década de 1990 el mercado de militantes experimentó una transformación radical. Hasta ese momento, la gran mayoría de éstos tenía trabajo, y los dirigentes de organizaciones sindicales y de protesta tenían más que ganar ofreciendo sus servicios a empleados que a desempleados. El cambio comenzó a insinuarse a principios de la década. La amenaza que sentían los trabajadores del Estado por el proceso de privatizaciones y el silencio de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había sido cooptada por el gobierno menemista, engendró condiciones propicias para la emergencia de una contestataria Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) conducida por Víctor De Gennaro, con afiliación y elecciones directas. Ésta se formalizó el 12 de noviembre de 1992, principalmente gracias a la demanda de quienes se habían quedado sin trabajo o estaban a punto de sumergirse en esa situación. En ella los “trabajadores desocupados” tuvieron, desde el momento fundacional, el mismo reconocimiento que los “trabajadores ocupados”, a la vez que la protesta de los jubilados también encontró en su seno un reconocimiento activo y formal. De este modo, las ofertas tradicionales de la CGT “leal” conducida por Rodolfo Daer y de la moderada “disidencia” liderada por Hugo Moyano, quedaban desbordadas por el dinamismo de una organización
* Recuérdese el precursor trabajo de Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.
96
que respondía a una nueva demanda.* Estos hechos se complementan con datos como los que presentan Federico Schuster y Sebastián Pereyra, que informan que mientras el 75% de las protestas eran lideradas por sindicatos entre 1983 y 1988, su participación bajó al 60% entre 1989 y 1994, para desdibujarse por completo a partir de 1995.† Como se ve, el proceso debe conceptuarse en términos de una lógica típicamente económica, la del mercado. Hasta mediados de la década, agrupaciones como el maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR) reclutaban militantes con empleo, cuyos intereses creían defender. Pero con el crecimiento vertiginoso de la desocupación, el ascenso de la CTA y el ocaso de la vieja CGT, era cada vez más claro que el juego de oferta y demanda favorecía a los proveedores de movilizaciones de desempleados más que a los ofertantes de servicios sindicales y asistenciales tradicionales.‡ El fenómeno también se vislumbró con la proliferación de clubes de trueque§ y redes de cartoneros** que ofrecían opciones al creciente número de familias excluidas de la nueva economía. Este significativo cambio habrá pasado desapercibido para la dirigencia menemista, el FMI y el Banco Mundial, pero no para el PCR, que comenzó a concentrar su atención en los desocupados. Lo mismo ocurrió con nuevas organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), vinculada al PCR, que fuera creada en 1994 y consolidada a partir de las ollas populares lideradas por Juan Carlos Alderete en 1996. Hasta entonces, la CCC tenía inserción sólo entre empleados estatales de Jujuy acaudillados por Carlos “Perro” Santillán, en el gremio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Pero en 1998 instituyó su rama de trabajadores desocupados, que hacia 2005 es la mayoritaria. Fue recién a partir de mediados de la década de los ’90 que el desempleo creció lo suficiente como
* En noviembre de 1996 se formalizó la ruptura entre la CGT leal y la disidente. Por su parte, la CTA fue reconocida oficialmente en 1997 como organización de tercer grado. Para calificar como tal, interrumpió la práctica del voto directo de sus afiliados. † Federico Schuster y Sebastián Pereyra, “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política”, en Norma Giarracca, La Protesta Social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el Interior del país, Buenos Aires: Alianza, 2001, pp. 51-52. Los datos provienen de una investigación en que participaron dichos autores, en el seno del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. ‡ En octubre de 1991 la tasa de desocupación era del 6,0%; en octubre de 1994 había ascendido al 12,2%; en octubre de 1996 ya era el 18%. Los desocupados y subocupados sumaban aproximadamente 1.600.000 de personas a comienzos de la década del ’90, para alcanzar unas 4 millones en el 2000. Cifras del INDEC; mediciones anuales basadas en el promedio de los datos de 28 centros urbanos que representan al 70% de la población urbana. § Las redes de trueques fueron inauguradas en 1995. Sus socios sumaban 1000 en 1996, 320.000 en 1999 y 500.000 en 2001. Luego fueron eclipsadas por la proliferación de fichas falsas, que según cálculos diversos llegaron a representar entre el 30 y el 90% del circulante. Ver Fabiana Leoni y Mariana Luzzi, “Nuevas Redes Sociales: Los Clubes de Trueque”, en Inés González Bombal (comp.), Respuestas de la Sociedad Civil a la Emergencia Social, Buenos Aires: CEDES, 2003, pp. 16-19. ** Los “cartoneros” se dedican a la recolección y reciclado informal de residuos en las ciudades. En la segunda mitad década del ’90 comenzó a aumentar el porcentaje proveniente de otros oficios. Según un estudio, hacia 1999 había unos 25.000 cartoneros en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, es decir que aproximadamente 100.000 personas vivían de la actividad, y de ellos “el 50% habían sido trabajadores industriales asalariados que cayeron en la desocupación.” Ver Cristina Reynals, “De Cartoneros a Recuperadores Urbanos”, en Inés González Bombal (comp.), op. cit., pp. 45-47. Sobre este tema, ver también Eduardo Anguita, Cartoneros, Buenos Aires: Norma, 2003.
97
para que estos agrupamientos se plantearan darles a los desocupados el lugar central en sus reivindicaciones. La reconversión llegó incluso a los trotskistas, aunque más tardíamente. Opuesto ideológicamente al asistencialismo, el Partido Obrero se negó a participar del piqueterismo durante algunos años, pero en su congreso de diciembre de 2000 optó por plegarse a la lucha por los planes sociales a partir de una “valoración política táctica”, creando el Polo Obrero para trabajar sistemáticamente en torno de los desempleados.* Un indicador cuantitativo del crecimiento de la demanda de servicios de protesta para desocupados es el hecho de que, hacia principios de 2005, he podido identificar mucho más de una docena de agrupaciones que con antelación a su nombre portan los prefijos MTD (“movimiento de trabajadores desocupados”), MST (“movimiento sin trabajo”) y CTD (“coordinadora de trabajadores desocupados”).† Evidentemente, la estrategia de marketing de los ofertantes conduce a la diferenciación del rubro, que se exhibe como insignia. Se privilegia el tipo de servicio por encima de la orientación u origen ideológico del “movimiento”, que puede ser autonomista-radical, anarco-socialista, populista, peronista, guevarista, trotskista...‡ Las vertientes “sindical” y “villera” de la rebelión Las organizaciones descriptas hasta ahora (CTA y CCC), al igual que otras como el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que acaudilla Raúl Castells,§ tienen su origen en una exitosa reacción frente al sindicalismo tradicional. Están constituidas principalmente por ex empleados públicos y de las empresas estatales privatizadas, muchas veces con el apoyo de partidos políticos de izquierda y sectores eclesiásticos radicalizados. Corresponden a lo que llamaremos “vertiente sindical” de la
* Esta organización, cuyo referente es Néstor Pritola, sería protagonista del lanzamiento del Bloque Piquetero Nacional el 5 de diciembre de 2001, en consonancia con el guevarista Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y la leninista Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa). La versión del Partido Obrero de la historia de la nueva protesta puede consultarse en Luis Oviedo, Una Historia del Movimiento Piquetero: de las primeras coordinadoras al argentinazo, Buenos Aires: Ediciones Rumbos, 2004. † MTD-Teresa Rodríguez; MTD-AV; MTD-Aníbal Verón; MTD-Aníbal Verón/Nacional; MTD La Juanita; MTD Solano; MTD Resistir y Vencer; MTD Evita; MTD 26 de Junio; MTD Maximiliano Kosteki; MTD La Verdad; Movimiento Independiente de Desocupados Organizados (MIDO); MST-TV (Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive); MST-IU; CTD-AV (Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón); UTD (Unión de Trabajadores Desocupados); UTEDOCH (Unión de Trabajadores Desocupados y Changarines), etc. Hay también una pléyade de MTDs con nombres de localidades y provincias. ‡ Una percepción convergente, desde la izquierda, puntualiza que: “(la política menemista) destruyó (…) la resistencia obrera, las fábricas, los barrios, los espacios de sociabilidad, y debilitó a los sindicatos. Pero también tuvo una consecuencia imprevista: tendió a homogeneizar una parte de los sectores populares, hasta entonces fuertemente estratificados entre las diferentes categorías de obreros—calificados, semi y no calificados—al empujarlos fuera del sistema formal y arrebatarles sus derechos laborales y ciudadanos. (…) No se trata sólo de una cuestión cuantitativa, de mirar el índice de desocupación y ver cómo fue evolucionando a lo largo de la década. Esos índices no recogen los datos centrales: cómo se vive la desocupación, si aún se conservan esperanzas de conseguir un empleo (…).” Es así cómo se produjo lo que yo conceptualizo como una transformación del mercado de militantes. R. Zibechi, op. cit., p. 9. § Castells fue originalmente militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y su organización, parte de la CCC.
98
rebelión, para diferenciarlas de otras agrupaciones que venían emergiendo desde antes aún y que confluyeron con éstas. A este segundo conjunto lo bautizaremos “vertiente villera”, y está constituido principalmente por organizaciones nacidas de los procesos de ocupación de tierras fiscales y privadas. Emergió con los ya viejos asentamientos ilegales, tolerados incluso en la etapa de decadencia de la dictadura, y en medida mayor durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con el apoyo de las estructuras del peronismo clientelista y algunos segmentos del clero.* Ambas vertientes están estrechamente entrelazadas, al punto de que Alderete, recién mencionado en relación con la CCC, tuvo su origen político en la usurpación de las tierras en que se asentó el Barrio María Elena de La Matanza, a mediados de la década de 1980. Como recuerda Denis Merklen, el autor que más ha investigado este importante tema,
“Las primeras ocupaciones ilegales de tierra tuvieron lugar en 1981 con la invasión de terrenos en la zona sur del Gran Buenos Aires. El movimiento se extendió luego como una modalidad privilegiada de acceso al hábitat popular puesto que las organizaciones barriales llegaron a tener un rol importante en la manifestación de políticas sociales. Con los asentamientos comienza a desarrollarse un vasto movimiento de organizaciones barriales que supera con mucho el marco de las ocupaciones ilegales”.119
El movimiento creció enormemente cuando los diques de la represión cedieron al colapsar la dictadura militar. Hacia 1985 se tomaron los terrenos que dieron lugar a los asentamientos de El Tambo, El Privado, 17 de Marzo, 22 de Enero, Costa Esperanza, Villa Adriana, San José, San Alberto, Villa Unión, Km. 25, La Juanita, todos emplazados en La Matanza. Estas usurpaciones engendraron organizaciones comunitarias que evolucionaron hacia reivindicaciones de derechos sociales más amplios, abarcativos del trabajo, la educación y la salud.† Ciertamente, al decir de Isabel Rauber (una historiadora de origen argentino instalada en La Habana desde hace casi treinta años), el movimiento piquetero argentino es producto del “mestizaje de la experiencia sindical (que hace de la huelga un instrumento fundamental en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores), y la que surge de la toma de tierras (que organiza la población en torno de la supervivencia en zonas urbanas).”‡
* Esta clasificación sigue los lineamientos ya ensayados por Isabel Rauber, “Cerrar el paso abriendo caminos: piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis”, Revista Rebelión, noviembre de 2002; M. Svampa y S. Pereyra, op.cit., y Astor Massetti, Piqueteros: Protesta Social e Identidad Colectiva (Buenos Aires: Editorial de las Ciencias/FLACSO, 2004). † Denis Merklen, Asentamientos en La Matanza: la terquedad de lo nuestro, Buenos Aires: Catálogos, 1991, p. 112. Señala este autor que el 73% de las familias que tomaron tierras eran del propio partido de La Matanza, el 11% provenía del resto de la región metropolitana, y el 14% de la Capital Federal, de manera que se trataría de un fenómeno intra-urbano. Cf. I. Rauber, op. cit., p. 5. ‡ I. Rauber, op. cit., p. 5 y 10 de la versión en documento PDF de Internet, en www.rebelion.org. La autora es la historiadora de la CTA y realizó entrevistas en profundidad a los principales dirigentes piqueteros. Varios de sus trabajos están disponibles en el citado sitio web cubano, “Rebelión”.
99
El Tambo: un caso emblemático de la vertiente villera Sin duda, para entender qué es lo que ha ocurrido en la Argentina de las últimas décadas, cuáles son las características del país actual, y porqué hay ciertos cambios en las reglas del juego que son irreversibles a pesar de que resultan subversivos si se analizan a la luz de la Constitución y las instituciones demócrata-liberales de esta República, es indispensable recordar la historia de los asentamientos ilegales de la década de 1980. Éstos han sido prácticamente olvidados excepto por algunos analistas de izquierda cuyo objetivo, reivindicatorio, no ha sido el de comprender la dinámica política e institucional que diera origen a un Estado parasitario e involutivo. El epicentro del proceso estuvo en el Partido de La Matanza,* y hay dos caminos disponibles para rescatar sus características más importantes: remitir a las mencionadas obras de Merklem y rescatar el testimonio oral del principal dirigente de una vasta organización que tuvo su origen en la usurpación de tierras, Luis D’Elía. Según confesó éste al diario Página 12 en agosto de 2002,† el antecedente más lejano del crítico proceso de toma ilegal de terrenos que dio lugar a los revolucionarios asentamientos de La Matanza fue protagonizado por los sectores progresistas del clero. Cuenta que:
“En el '81, (durante) una de las luchas más grandes contra la dictadura, (se tomó) una foto famosa de (monseñor) Novak parando las tanquetas de los milicos, impidiendo el desalojo de la gente en El Tala. Fue una cosa heroica, una reivindicación de los sectores cristianos del carajo. (...) Se ve que a eso lo estuvimos incubando durante tres o cuatro años, hasta que lo hicimos nosotros.”
El proceso se aceleró durante el gobierno de Alfonsín, con las inundaciones de 1985, que dejaron barrios enteros bajo el agua y mucha gente evacuada. D’Elía era un joven que trabajaba en las comunidades eclesiales y fue enviado a capacitarse a Quilmes “con los curas que armaron todas las grandes tomas de los '80”. Según la narración del caudillo piquetero, elegir los predios les llevó tres meses. El 6 de enero de 1986 comenzó una secuencia de usurpaciones que culminó el 18 de marzo de ese año, día en que “fueron tapa de diarios”:
“Ubicamos las tierras de El Tambo, que eran de (un tal) Abraham Muñoz. (...) Primero tomamos la mitad, hasta el arroyo. (El dueño) venía a amenazarnos, era un matón... Yo tenía una contradicción. Era muy pichón, venía con toda la onda de la no violencia, era el maestrito del barrio. Pero me había juntado con (...) todos los pesados que decían ‘los vamos a cagar a tiros’ (...) Al final preparamos la toma de todo el terreno. (...) Nos quedamos ahí y no nos fuimos más. Terminamos tirándole la casa abajo a Muñoz.”
* Con 1.300.000 habitantes, este distrito industrial empobrecido del conurbano bonaerense es uno de los mayores polos de población marginal de la Argentina. † Lo que sigue es un resumen de un reportaje a Luis D’Elía publicado por el diario Página 12 el 19 de agosto de 2002 y reproducido en Internet en el portal “Espacios Políticos: La Primera Red Federal de Ciencia Política”, URL http://www.espaciospoliticos.com.ar/otros/delia.htm .
100
En una primera etapa los propietarios intentaron desalojarlos:
“El Tambo era un desbole, lleno de carpas, un tolderío. Estábamos acomodándonos y un día los Muñoz organizan una represión. (...) Entonces Núñez (...) agarró y distribuyó a la gente en herradura para defender el lugar, puso a otros sobre los techos del barrio vecino, con palos, piedras, escopetas, 9 milímetros... Los Muñoz entraron disparando en un Torino azul sin patente, acompañados por dos patrulleros. Y la gente les respondió. Les empezaron a tirar y les rompieron todos los coches. Los agujerearon de lado a lado. Nuestra única víctima fue un pibe, Maciel, que le estropearon una pierna. (...) Quedaron los coches todos agujereados. Habían tirado los grandes, los chicos, todo el mundo. Fue la gesta histórica de El Tambo, el 23 de enero del '86.”
Las fuerzas del orden finalmente dejaron de molestar a los usurpadores porque los medios televisivos controlados por el gobierno radical brindaron su apoyo a los asediados asaltantes. Según recuerda D’Elía: “Mona Moncalvillo, que tenía un programa en ATC, vino y transmitió en vivo. Toda la prensa empezó a debatir y la exposición pública quebró a los tipos. Ahí nos consolidamos.” Posteriormente se produjo el afianzamiento del barrio:
“Yo conduje todo ese proceso que terminó en el '94 entregándole a cada vecino su escritura. Nos cooperativizamos, le compramos al Estado nacional en 250 mil dólares. Hoy El Tambo es un asentamiento modelo. Casi todos los vecinos son propietarios, tenemos asfalto, teléfono, luz, estamos haciendo el gas, tenemos un dispensario sanitario donde vas y te dan los medicamentos, los análisis, dos guarderías, el colegio, el polideportivo... es un barrio con mucho orgullo, con mucha chapa, con mucha cosa conseguida. Y yo soy una figura muy pesada en mi barrio. La autoridad no te la da un cargo ni una asamblea, la autoridad te la da un proceso de construcción.”
Los saqueos y ollas populares de 1989 y 1990 El detalle de estos procesos tal como emerge del racconto de D’Elía nos permite vislumbrar, desde un nivel micro, la emergencia de una de las instituciones subterráneas cuya función en el Estado parasitario fuera conceptualizada en el Capítulo 1 de mi libro de 2005, El Estado Parasitario. El paso siguiente en su consolidación fue la participación de los vecinos de este tipo de asentamiento ilegal, que proliferó, en los saqueos y ollas populares de 1989 y 1990. Se recordará que éstos se produjeron a raíz de los dos brotes hiperinflacionarios, desencadenados respectivamente antes de la renuncia precipitada de Alfonsín, y poco después de la asunción de Menem.* En el episodio de 1989 los saqueos duraron algunos
* Entrevistas realizadas por antropólogas a vecinos de asentamientos nacidos de la toma ilegal de tierras confirman el protagonismo de éstos en los acontecimientos de 1989 y 1990. “Los (...) barrios (...) habían
101
días, entre fines de mayo y principios de junio, reproduciéndose en casi todos los grandes conglomerados urbanos del país, aunque fueron particularmente numerosos en los cinturones industriales de Rosario y Buenos Aires.120 En La Matanza, José C. Paz y San Miguel (partido de General Sarmiento) prácticamente no quedaron supermercados ni comercios grandes sin saquear. Según el gobierno bonaerense actuaron bandas armadas que incluso portaron ametralladoras. Una vez perpetrados los grandes saqueos, hubo barrios que se levantaron en pie de guerra entre sí, acusándose de la intención de saquearse mutuamente.* Antropólogas que trabajaron con vecinos de Villa Mitre y Las Calas, de San Miguel, documentaron que en los vecindarios insurgentes había entre ocho y diez personas armadas por cuadra. Según María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “la filiación entre los saqueos, las ollas y los comedores que hoy se observan en los barrios es explícita”. Usando las palabras de algunos de sus entrevistados: “El comedor comunitario fue creado a partir de los saqueos (...) Nos vimos en la necesidad de crear una fuente de alimentación, organizar algo para poder dar de comer (…) a criaturas, gente, madres embarazadas, madres solteras (...).” La investigación revela que las ollas populares fueron el aspecto de la insurrección menos destacado por los medios, a la vez que el que tuviera mayor impacto y proyección:
“Se obtenían los alimentos (...) de los aportes de los que tenían algún ingreso, de los acopios de saqueos, pero mayoritariamente los municipios y comerciantes de la zona eran los que ‘colaboraban’”. (...) A partir de ese momento, los gobiernos municipales comenzaron a ser proveedores de alimentos en forma continua o discrecional, en una situación de ‘emergencia’ que devino en permanente.”
En otras palabras, la olla popular con aportes de pequeños burgueses lugareños y del erario público local fue un emergente de los saqueos perpetrados en 1989 y 1990 por vecinos de los asentamientos que, cuatro años antes, habían nacido de la usurpación a veces violenta de tierras fiscales y privadas, que fue el necesario emergente de las violaciones crónicas de los DPM, mucho más graves. El surgimiento de una “institución subterránea” Por cierto, descripto con pinceladas gruesas, este fue el manantial de donde brotó una gran organización que hacia 1995 precedió a los piqueteros en su papel de adjudicadores de planes sociales del Estado.
surgido pocos años antes que los saqueos. Todos los entrevistados coincidían en evocar la historia de la constitución de los asentamientos (...). Se recordaba con detalle la intensidad de las interacciones (para) encarar (la conformación de un) ‘barrio’ al estilo de los que rodeaban a las tierras tomadas.” Ver María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa”. Revista de Antropología, Vol. 44 (2), 2001. Disponible en URL http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012001000200005. * Según Página 12, los villeros fueron alentados a protagonizar una mini-guerra civil por la policía, que proveyó de uniformes diferentes a los habitantes de cada vecindario “para poder diferenciarlos a ustedes cuando los ataquen los de enfrente.” Los rumores de ataques mutuos abarcaban a varias villas: Mitre, Las Calas, Primavera, Santa Brígida y Vucetich. Ver Neufeld y Cravino, op. cit.
102
Por aquellos tiempos la provincia de Buenos Aires emitía sus planes “Vidas” y “Barrios”, distribuidos por punteros y “manzaneras”.* Cuando con el apoyo del la Cooperativa El Tambo, un grupo de éstas se rebeló contra su jefa, confeccionaron una versión propia del censo municipal de desempleados. Lograron imponerlo en La Matanza. La nueva herramienta se utilizaría para distribuir los planes sociales, y las manzaneras en cuestión consiguieron que el Estado provincial les delegara la función de adjudicar un porcentaje de los mismos bajo el paraguas de un nuevo agrupamiento, la Red Alimentaria, luego convertida en Red de Barrios, que armó una trama de comedores populares con las diez toneladas mensuales de alimentos que obtuvieron del Estado para distribuir. Del barrio de D’Elía se avanzó pues a un circuito inter-barrial de dimensiones importantes. Este es otro eslabón crucial en el proceso, de larga data, a través del cual agrupaciones populares ad hoc fueron ocupando lugares de autoridad y poder dejados vacantes por la pérdida de gobernabilidad. La Red de Barrios tuvo éxito forjando un entramado con ONGs dedicadas a los derechos humanos, medio ambiente, salud, educación, la mujer, etc., al estilo de los fenómenos de desarrollo de “redes inter-organizacionales” de solidaridad que estudia Pablo Forni.† La incipiente institución dio otro paso hacia adelante cuando en 1997, con la mirada complaciente de algunos sacerdotes, vecinos de distintos asentamientos tomaron el oratorio salesiano del Sagrado Corazón para reclamar planes de empleo. Según Svampa y Pereyra, la toma duró 24 días y permitió el primer encuentro con lo que luego sería el núcleo de la CCC.121 También en 1997, la Red se solidarizó con los docentes, participando de la Carpa Blanca que se instaló frente al Congreso de la Nación, y estableció relaciones con De Gennaro y su CTA. Casi todo esto aconteció antes de los hechos casi mitológicos de Cutral-Có, de 1996. Y de esta manera, la vertiente villera del movimiento piquetero argentino confluía con la de origen sindical, en una misma rebelión signada por objetivos afines. Finalmente, el 18 de julio de 1998, la Red se convirtió en la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) en el marco de la CTA, proponiendo una militancia centrada en la cuestión de los asentamientos urbanos ilegales, la ocupación de tierra por parte de campesinos y los derechos de los desempleados.122 Según reconoce el propio D’Elía, hacia 1997 el principal eje de actividad de la Red ya había virado de la tierra al trabajo, debido al crecimiento de la demanda de servicios de protesta para militantes desocupados.‡
* La organización asistencial creada por Hilda “Chiche” Duhalde, esposa del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires. † Pablo Forni, “Las Redes Inter-Organizacionales y sus implicancias en el desarrollo de las Organizaciones Comunitarias de los Pobres y Excluidos. Estudios de Caso en el Gran Buenos Aires durante la década del noventa.” Trabajo presentado al Seminario Regional sobre “ONGs, Gobernancia y Desarrollo en América Latina y el Caribe”, organizado por la UNESCO (MOST) en Montevideo, 28-30 de noviembre de 2001. Accesible desde el URL: http://www.unesco.org.uy/most/seminario/ongs-gobernancia/documentos.html ‡ Entrevista citada del diario Página 12. Según el referido artículo D’Elía dijo textualmente: “En el acta de fundación el objetivo declarado siguió siendo la lucha por la tierra, pero la cuestión del trabajo empezaba a aparecer como el principal eje.”
103
Los estallidos provinciales Estos complejos procesos ilustran de qué manera los fracasos sucesivos del Estado argentino y su festival de licuaciones trajeron aparejadas consecuencias de muy largo plazo, con el menoscabo de instituciones centrales para el orden. Ya hacia mediados de la década del ’90, antes de que el fenómeno piquetero adquiriese su virulencia y visibilidad posterior, organizaciones populares dedicadas a la usurpación de propiedad pública y privada habían adquirido legitimidad frente a grandes segmentos de opinión y ante el Estado mismo, que les cedía parcelas de poder al permitirles distribuir planes asistenciales. Por otra parte, el fermento de rebelión popular estaba presente en la mayor parte del territorio nacional. Por cierto, otro salto cualitativo en el espiral de la protesta argentina, que enlaza las usurpaciones y saqueos de la década del ’80 con el posterior movimiento piquetero, fueron los estallidos provinciales producidos a partir de 1992. Revueltas de grandes proporciones contra sistemas políticos frecuentemente denotados por el nepotismo provocaron la destitución de los gobiernos de Corrientes, Jujuy, Salta y Santiago del Estero. Se produjeron robos, saqueos, e incendios de residencias de autoridades y de los edificios de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). En muchos casos estas revueltas estuvieron precedidas de varios meses de salarios impagos al personal estatal. En particular, el “santiagueñazo” es señalado por algunos autores como un punto de inflexión importante en la emergencia de lo que eventualmente se transformaría en el movimiento piquetero. Estos derrocamientos de déspotas provinciales no sólo contribuyeron a generar el clima que poco después diera lugar al piqueterismo, sino que fueron todo un anticipo de la caída de Fernando de la Rúa a fines de 2001.123 El gobierno de la Alianza y el salto cualitativo del parasitarismo proletario Aunque el florecimiento de las organizaciones parasitarias del proletariado argentino se debe a la confluencia de los complejos procesos esbozados, algunos de los cuales se remontan, como se dijo, a antes del gobierno de Alfonsín, el abortado gobierno aliancista representó un importante punto de inflexión en varias de sus dimensiones. Por cierto, la gestión de Fernando De la Rúa representó la consolidación y maduración de la rebelión popular argentina. Durante ese intervalo: Las organizaciones que habían nacido para hacer frente a la demanda de servicios de protesta para desempleados, o que habían evolucionado hacia esa especialidad, comenzaron a usar sistemáticamente y con éxito los métodos ensayados por los piqueteros precursores en escenarios como el de Cutral-Có. El corte de ruta se extendió a la región metropolitana de Buenos Aires; Las agrupaciones se convirtieron en ONGs y accedieron al derecho de ser ellas mismas las administradoras de los paquetes de planes sociales conquistados, convirtiéndose así en auténticas instituciones informales que forman parte de la red de poder del Estado;
104
Hubo episodios de represión con pérdida de vidas de militantes, que siempre redundaron en derrotas políticas para el gobierno nacional; Se produjo una cierta connivencia entre el justicialismo bonaerense, el gobierno provincial y la rebelión piquetera, para asestar golpes políticos contra el gobierno nacional. En alguna medida, se trató también de una manipulación de la rebelión por parte del peronismo. Ciertamente, con la asunción del gobierno de De la Rúa en diciembre de 1999, el movimiento ya había multiplicado su actividad y dispersión geográfica. El 13 de diciembre se organizó una protesta relativamente pequeña frente al ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de militantes del MTD Teresa Rodríguez, * Quebracho† y el Movimiento La Patria Vencerá.‡ Provenían de varios distritos bonaerenses (La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, La Matanza). El mayor logro para los revoltosos fue la posibilidad de administrar ellos mismos la distribución de los planes conquistados, una atribución sin precedentes que se convirtió en norma. En verdad, fue política del gobierno aliancista que las agrupaciones de desocupados se instituyeran formalmente como organizaciones civiles con personería jurídica, adquiriendo de tal manera una cobertura legal que les permitiría operar como ONGs, facilitando su autonomía en la administración de grandes paquetes de planes. Esto significó también una pérdida de poder para los punteros de los aparatos partidarios tradicionales, principalmente del justicialismo, que durante la década del ’90 habían exigido el cumplimiento de tareas de militancia a cambio de los Planes Trabajar.124 Obviamente, estas labores beneficiaban a los aparatos políticos de los municipios y por consiguiente a los propios punteros. Transferido el gobierno nacional a la alianza de la Unión Cívica Radical y el FREPASO, los nuevos gobernantes prefirieron consolidar el contrapoder de los piqueteros antes que permitir que los planes adjudicados siguieran beneficiando al aparato de sus competidores políticos. Como veremos, este juego de suma cero entre los dos principales partidos operaría una y otra vez para ampliar el espacio de poder y legitimidad de las instituciones ad hoc, obtenido por métodos extorsivos e ilegales que fueron convalidados por la prensa y la opinión pública progresista. * El MTD Teresa Rodríguez estaba vinculado en sus orígenes al guevarismo de la década de 1970, y en especial al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Desde 1998 se llama MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), siendo Roberto Martino su principal figura. En 2001 impulsó el Bloque Piquetero Nacional, al que abandonó en 2003. † El Movimiento Popular de Unidad Quebracho (MPU-Q) se conformó durante el primer gobierno de Menem, con fuerte composición de clase media universitaria. Emergió de sectores de la Juventud Intransigente de La Plata. Con el tiempo incorporó a militantes de origen popular, del peronismo revolucionario y de la izquierda guevarista, constituyéndose en el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR-Q). ‡ El Movimiento La Patria Vencerá (MPV) fue una agrupación emergida de Descamisados, a su vez una organización del peronismo revolucionario de la década del ’70. Datos sobre las diversas agrupaciones pueden obtenerse en M. Pacheco, op. cit., y en M. Svampa y S. Pereyra, op. cit. Éste contiene un apéndice incompleto pero informativo dedicado al tema.
105
La manipulación de la rebelión piquetera por el justicialismo Muy pronto, sin embargo, se pondría de manifiesto el potencial destructivo de las nuevas organizaciones frente a la débil alianza oficialista. Reaccionando contra reiteradas violaciones de la ley y desmanes diversos que no habían sido reprimidos por el gobierno anterior, el ministro del Interior Federico Storani se puso duro con los manifestantes que durante seis días cortaron el puente correntino de General Belgrano, armados con gomeras y piedras. El 18 de ese mes la Gendarmería, amparada por un apagón, arremetió contra los tumultuosos. Murieron dos piqueteros, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, generando una grave crisis para el ministro.* Las muertes, aún relativamente escasas, no impidieron el crecimiento del fenómeno. A la vez, la reacción indignada de la ciudadanía frente a la represión legal ilustró tanto la intolerancia a la muerte violenta vigente en la cultura argentina desde la caída de la última dictadura militar, como la relativa legitimidad adquirida por esta rebelión cuya metodología consiste en violaciones sistemáticas de la ley y el orden. El siguiente paso en la evolución del movimiento fue su irrupción en el cinturón conurbano de Buenos Aires. Se vislumbró claramente el 28 de junio de 2000, cuando quinientos militantes de la CCC, la FTV y el MIJD, entre otras agrupaciones, cortaron la Ruta 3 a la altura de Isidro Casanova, Partido de la Matanza. Una misa fue oficiada por un sacerdote en medio del camino bloqueado. El gobierno negoció y los piqueteros cosecharon 650 mil kilos de comida fresca, 70 mil de alimentos secos, medicamentos, un número de planes sociales adicionales que serían administrados por las organizaciones de revoltosos, y cinco millones de pesos en ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para el Consejo de Emergencias de la Municipalidad de La Matanza. Algunos de los referentes más representativos de la rebelión popular, por caso D’Elía, coinciden con investigadores como Astor Massetti en señalar a este corte como un punto de inflexión importante debido a la cantidad de manifestantes, la diversidad de los agrupamientos involucrados, la centralidad de los sucesos, la calidad de su organización y los resultados obtenidos.125 Sin embargo, el Estado incumplió su promesa de transferir los ATN. Esto conllevó a otro episodio de grandes proporciones, involucrando esta vez a miles de militantes que cortaron la misma ruta en el mismo lugar entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre. Ni lerdo ni perezoso, el gobernador justicialista de la provincia, Carlos Ruckauf, responsabilizó al gobierno aliancista de la situación, a la vez que el sindicalista de la CGT disidente Hugo
* Antes de eso, el 12 de abril de 1997 en Cutral-Có, Teresa Rodríguez se había convertido en la primera baja de un corte de ruta. Posteriormente la lista de bajas piqueteras se engrosó con Aníbal Verón, que cayó en Tartagal el 10 de noviembre de 2000; Carlos Santillán y José Barrios, que fueron muertos el 16 de junio de 2001 en General Mosconi, provincia de Salta; y Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que perdieron sus vidas el 26 de junio de 2002 en el puente Pueyrredón de Avellaneda. La historia de las bajas piqueteras, contada con ribetes épicos desde la perspectiva de la celebración de la revuelta y la condena a las fuerzas del orden, puede encontrarse, entre varias otras fuentes, en Iván Schneider Mansilla, Piqueteros: Una Mirada Histórica, Buenos Aires: Astralib, 2003.
106
Moyano, vilipendiado por las nuevas agrupaciones, intentó congraciarse con las huestes arribando al lugar del piquete con una camioneta cargada de alimentos. Moyano, representante de un sindicalismo más tradicional, se había aliado con Ruckauf el mes anterior y ahora ofrecía a los piqueteros movilizar su facción de la CGT para convocar a un paro nacional que exigiera soluciones para los desocupados. La jugada, según contaba el matutino Página 12 ese día, era evitar que la CTA capitalizara el conflicto, llevar agua para el molino del gobierno provincial y generar grandes costos políticos para el gobierno nacional, cuyo blanco más visible era la ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide. Así se conformó una alianza táctica contra el gobierno de De la Rúa, que incluyó a la dirigencia piquetera, el gobierno provincial, el intendente de La Matanza Alberto Balestrini y la CGT disidente.126 Frente a esta trama, el Poder Ejecutivo Nacional no podía apelar a la represión desnuda que había utilizado en Corrientes en diciembre de 1999, y que en ese mismo momento empleaba en Jujuy contra los docentes que habían cortado la ruta 34.127 Más aún, aunque hubiera tenido el coraje necesario, le faltaba poder territorial, ya que habría necesitado de los servicios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que respondía a Ruckauf. De esta manera, otra vez se ponía de manifiesto el hecho de que el juego político era de suma cero incluso entre las “fuerzas del orden”, cuya lucha competitiva permanentemente despejaba espacios políticos para las instituciones ad hoc, que a su vez se abrían paso por medio de sucesivas violaciones extorsivas de la ley. Éstas eran toleradas porque la lucha entre el gobierno y la oposición, y entre diferentes sectores del justicialismo, fue siempre más importante para sus protagonistas que bregar por los intereses permanentes de la nación poniendo coto a las violaciones de la ley y la Constitución. De esta manera, las instituciones informales fueron generando sucesivos hechos consumados, en un gradual proceso de transformación de la geografía institucional argentina. El episodio de octubre-noviembre de 2000 se pareció, en su estructura, a la crisis que produjo el derrocamiento de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. El oficialismo acusó al intendente Balestrini de agravar el problema social intencionalmente, demorando en La Matanza la entrega de alimentos frescos adquiridos con fondos nacionales. Los legisladores de la UCR se plegaron a la imputación de que el intendente avalaba el piquete y alentaba la insurrección. Los piqueteros, a su vez, reclamaban que el gobierno nacional entregue al Consejo de Emergencia Social, que dependía del gobierno municipal de La Matanza, los adeudados cinco millones de pesos en ATN. El gobierno nacional respondía que debido a un cambio en los procedimientos, los municipios ya no podían recibir ese tipo de fondos, pero ofrecía el triple de su valor en alimentos. Los revoltosos rechazaban la oferta, y el ministro Storani señalaba que la CCC y la CTA parecían alineadas con la gobernación, ironizando: “Son los únicos piqueteros del mundo que piden efectivo para el municipio”.128 Desde el piqueterismo se justificó la actitud aduciendo que el dinero daba mucha más autonomía a las organizaciones que el pago en especie, posibilitando usos alternativos de los recursos, como pavimentación de calles de asentamientos, compra de medicamentos,
107
reparación de escuelas, adquisición de herramientas, etc. Ideólogos de la rebelión arguyeron que, más que el típico “botín del clientelismo peronista”, este episodio fue parte de un proceso de modificación de las relaciones Estado/barrios.129 En todo caso, y con o sin corruptela, lo que la anécdota ilustra es el proceso de descomposición del Estado y la ocupación de espacios por parte de nuevas instituciones. Éstas proceden con una metodología extorsiva y violatoria de la ley, que les sirve para adquirir derechos a través de hechos consumados. Por cierto, según la contabilidad de Massetti la protesta se dio por terminada a cambio de: 1. El mantenimiento de 6400 Planes Trabajar; 2. 2500 planes adicionales; 3. 5000 planes “BONUS” y 4. 2500 “Segunda Oportunidad” (planes de empleo transitorio especiales para La
Matanza); 5. 1250 kilos de alimentos secos mensuales, durante un año, provenientes del erario
nacional; 6. 420 mil kilos del erario provincial; 1400 kilos del erario municipal, y 7. Dos millones de pesos en ATN.130 El aumento del poder piquetero Estos logros demostraron que el corte de rutas era una buena metodología para obtener recursos (especialmente si se contaba con el apoyo indirecto de un gobierno provincial interesado en socavar las bases del gobierno nacional). También aumentaron mucho el prestigio de referentes como D’Elia y Alderete. Su poder iba en aumento gracias al juego de suma cero entre justicialistas y aliancistas, que no respondía a ninguna variante reconocible de los intereses de largo plazo del país sino a intereses políticos de corto plazo. Aunque el crecimiento de este poder dependía del conflicto tortuoso entre los dos grandes partidos, cada espacio ocupado por las nuevas organizaciones representaría un hecho consumado casi imposible de revertir. La metodología de los grandes cortes proliferó, registrándose algunos episodios considerados históricos por los panegiristas de la rebelión. Tal el caso del corte de once días de la ruta 4 en el cruce con Don Bosco, frente a la empresa de electricidad privatizada Edenor, en Morón, provincia de Buenos Aires, entre el 11 y el 22 de febrero de 2001. El corte principal fue acompañado de cortes menores en varias localidades de Buenos Aires (Bernal, Estaban Echeverría, Florencio Varela, Quilmes), y también en cuatro rutas diferentes de la provincia de Jujuy.131 Frente a la nueva intransigencia del gobierno, que ya no responsabilizaba al justicialismo tanto como a grupos y partidos de extrema izquierda, se organizó un nuevo corte de grandes proporciones entre el 6 y el 23 de mayo, esta vez en el emplazamiento tradicional de la ruta 3 a la altura de Isidro Casanova. Este corte fue secundado por cortes menores en la Boca, Florencio Varela, La Plata, Morón, Tigre, los puentes Pueyrredón y Uriburu, las rutas 26, 197 y Panamericana, y la céntrica Plaza de Mayo, en Buenos Aires, como también en las
108
provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, Neuquen y Río Negro. Esta medida de 18 días consiguió la revisión de procesos judiciales abiertos a piqueteros en la provincia de Buenos Aires, la renovación de los planes asistenciales que estaban por caducar y la adjudicación de 7500 planes adicionales. Con estas acciones se solidarizaron públicamente algunos personajes locales ajenos al mundo piquetero, como Hebe de Bonafini (presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), el sacerdote Luis Farinello y los cantantes Teresa Parodi e Ignacio Copani, demostrando que la rebelión crecía en prestigio y respetabilidad frente a grandes sectores de la población. El convenio colectivo multisectorial se firmó en el palacio municipal de La Matanza con la participación de la ministra de Trabajo Patricia Bullrich.132 Todavía restaba más de medio año para los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado civil contra De la Rúa, pero ya estaba claro que, ganara quien ganara las elecciones, en la Argentina solo podría gobernar el justicialismo, debido a su relativa capacidad para manipular a las “Mazorcas de La Matanza”, enlazadas con sus redes clientelistas.* Estructuralmente, el país ya era incompatible con la democracia liberal instituida por su Constitución. El derrocamiento Por su parte, las instituciones subterráneas piqueteras terminaron de consolidarse poco antes de dicho golpe con la realización, en el Oratorio del Sagrado Corazón, de la primera y segunda “Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados,” el 24 de julio y 4 de septiembre de 2001 respectivamente. El golpe de Estado no fue perpetrado por los agrupamientos de desocupados, pero sí por masivas patotas de La Matanza cuyos integrantes participan de los mismos. Éstas fueron digitadas por los mismos caudillos justicialistas que en ocasiones anteriores habían manipulado a las agrupaciones de protesta para debilitar al gobierno aliancista. Pero esta vez los peronistas fueron secundados por jefes del radicalismo bonaerense, que decretaron la cesación de una gestión presidencial que temían condujese al eclipse definitivo de su partido.† En ocasión del derrocamiento de De la Rúa se saquearon supermercados grandes como Auchán, Carrefour, Disco, Makro y Norte. Se asaltaron también pequeños comercios en las localidades bonaerenses de Ciudadela, José C. Paz, José León Suárez, Moreno, San Isidro, San Martín y San Miguel; en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, y asimismo en barrios de la Capital Federal. Se prendió fuego incluso en el interior del Ministerio de Economía. A esas alturas, ya nadie sabía quién era quién, como que aún no se sabe.
* Algunos de estos conceptos fueron parcialmente plasmados bajo el fragor de los acontecimientos, en mis artículos “Vicios políticos autodestructivos”, diario BAE (Buenos Aires Económico), 26 de diciembre de 2001; “Se disuelven el contrato social y el Pacto Federal”, BAE, 30 de enero de 2002; “Hacia la fundación de la Segunda República”, BAE, 5 de febrero de 2002; “Hacia la dictadura de Duhalde”, BAE, 12 de febrero de 2002; “La Argentina, paria internacional”, BAE, 7 de marzo de 2002; “Ascenso y caída de la ciudad de los argentinos”, BAE, 26 de marzo de 2002. † Eduardo Aulicino, “De la Rúa hizo acusaciones y ya se escuchan respuestas y reproches”, Clarín, 4 de abril de 2002. El principal acusado fue Leopoldo Moreau, quien según el depuesto presidente De la Rúa habría actuado con la omisión cómplice de Raúl Alfonsín.
109
Pocos días después, el derrocamiento del nuevo mandatario Adolfo Rodríguez Saá no sólo fue precedido por hechos similares sino también por un asalto al Congreso Nacional, cuyas puertas fueron abiertas desde adentro. Cuando en la localidad bonaerense de Chapadmalal, en el contexto de una reunión de gobernadores, la residencia presidencial fue rodeada por una turba agresiva y el Presidente constitucional fue privado de agua, corriente eléctrica y hasta de su escolta, éste huyó escondido en un auto para renunciar desde su provincia natal, donde se sentía seguro porque allí eran sus aliados quienes controlaban a la policía local.* Ese hecho demostró que el presidente no sólo debía ser peronista, sino que además debía contar con el aval del justicialismo bonaerense. Sin esa condición no se puede gobernar desde Buenos Aires. El fenómeno piquetero en números Hacia mediados de 2004, algunas de las principales agrupaciones piqueteras se repartían militantes y planes sociales de la siguiente manera:
- La FTV, aproximadamente 125.000 miembros con 75.000 planes sociales. - La CCC, 50.000 subsidios del Estado sobre un total de 70.000 miembros. - El MIJD, 60.000 miembros y 7000 planes sociales. - Polo Obrero, 20.000 subsidios totalizando unos 25.000 miembros. - Barrios de Pie,† 60.000 miembros con 7000 subsidios. - El Frente de Trabajadores Combativos,‡ unos 7000 piqueteros con 2500 planes
sociales. - La Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa), unos 4680 miembros con 1140
subsidios estatales.133 A mediados de 2004 había alrededor de 200.000 planes asistenciales, pero por cada diez desocupados que cobraba había tres o cuatro en la lista de espera de los dirigentes de las organizaciones. Un aspirante a beneficiario debe demostrar que está dispuesto a participar activamente de la protesta. La mayoría de quienes protestan no comería si no piqueteara, pero tampoco piquetearía si la protesta no le resultara redituable. Hay en esto una interesante dialéctica. El Estado les paga porque piquetean, lo que casi equivale a decir que les paga para piquetear, y los aspirantes a la prebenda deben mostrar su disposición para el piquete ante el caudillo que distribuye la canonjía. Según algunos cómputos, los piqueteros son la principal empresa del Estado.134 Ellos contestarán que eso es el producto del desmantelamiento del éste y que allí está,
* ‘Incendio en el Ministerio de Economía’, Clarín,19 de diciembre de 2001; ‘Noche de terror en el Congreso’, Clarín, 30 de diciembre de 2002; ‘La sociedad civil pierde la paciencia contra los políticos al descubrir la realidad de un país en quiebra’, El País (Suplemento Dominical), Madrid, 6 de enero de 2002; ‘Una pacífica protesta de clase media que terminó con el asalto al Congreso argentino’, El Mundo, Madrid, 30 de diciembre de 2002. Citados en Carlos Escudé, “Argentina, a ‘parasite state’ on the verge of disintegration”, Cambridge Review of International Affairs, Volumen 15 (3), octubre de 2002. † Una organización que proviene de la vertiente villera y responde a Patria Libre. Su referente es Jorge Ceballos. ‡ El agrupamiento piquetero del MAS (Movimiento al Socialismo).
110
precisamente, la vergüenza nacional que los privó de una vida asegurada en el paraíso social de YPF. Agregarán que los 20 millones mensuales que según otros cálculos se reparten entre ellos, no son gran cosa.135 Como vimos, Francisco Macri no podría contradecirlos. En cualquier caso, hay una gran paradoja en este fenómeno de organizaciones que se definen como progresistas pero terminan exigiendo planes para desempleados ideados con la lógica clientelista más tradicional, y así quedan atrapadas en el estilo de política al que tanto critican. La extrema izquierda y el peronismo de base más populista quedan enlazados en las mismas redes, con tácticas convergentes y conductas equiparables. Este es el resultado inevitable de la dura competencia por el mercado de militantes en tiempos de desempleo masivo. Independientemente de su ideología, que pasa a segundo plano, las agrupaciones son unidades micro-económicas proveedoras de servicios de protesta para desocupados. Compiten por afiliados y por planes. Están obligadas a ser revolucionarias y clientelistas al mismo tiempo. Cortan rutas, extorsionan a un Estado que por razones políticas no quiere o no puede reprimir, obtienen planes para repartir, y se nutren de este apoyo oficial de la manera en que una célula maligna se nutre del alimento del cuerpo. Así ganan más poder para el próximo corte extorsivo. Y cuando los muchachos circulan por una autopista, no pagan peaje. Como el Estado mismo, ninguna concesionaria se arriesga a exigir el cobro. El único dinero que reciben los militantes proviene de los planes sociales que las agrupaciones ofertantes de servicios de protesta arrancan de un Estado débil que requiere de estas y otras negociaciones ad hoc para mantener la gobernabilidad.* Con sus 150 pesos los piqueteros subsidiados deben sobrevivir, contribuyendo con una cuota mensual aproximada de tres pesos para financiar gastos generales de la organización y comprar alimentos para los comedores. Tienen la obligación cuasi-contractual de concurrir a sus centros de acción popular de lunes a viernes cuatro horas por día. Típicamente, allí y en los piquetes mismos se toma lista, bajo apercibimiento de excluir a los ausentes crónicos de las listas de beneficiarios. Como lo dijera Gerardo Young del matutino Clarín, la rutina es siempre la misma: “se corta una ruta, se consiguen planes, se comparte la miseria”.136 Simultáneamente, se consolidan organizaciones con un sentido de disciplina propio, en las que incluso no faltan los uniformes ad hoc. Y hay jerarquías internas. Las asambleas en que se toman decisiones son dominadas por hombres con trayectoria reconocida y facilidad de palabra, muchas veces con un pasado violento. Después de la asamblea una mesa chica investida de poder fija fecha y hora para los piquetes no anunciados: así se intenta evitar la infiltración de los servicios y la policía. A la vez, se instituyen dispositivos de seguridad con militantes que se encargan de proteger las columnas, marchando al frente y a los costados armados con palos, y frecuentemente engalanados con un distintivo. Aquí también hay fuerte presencia femenina: a veces, cerca de la mitad de los integrantes de los cordones de seguridad son mujeres.
* Por ejemplo, las reuniones entre los gobernadores y el presidente, que no forman parte de las instituciones formales, pero que frente al colapso del Estado federal fueron indispensables para la gobernanza en los meses álgidos de la crisis.
111
Estos guardias son un obstáculo para la infiltración de la columna por parte de extraños, impiden que ésta se disgregue, y evitan que parezca rala frente a observadores externos. También mantienen a raya a los propios, impidiendo que personal no autorizado por ellos mismos concurra armado o cargando piedras. Controlan incluso el consumo de bebidas alcohólicas, que suele estar prohibido durante un piquete. Hacia afuera las agrupaciones pueden representar la anarquía, pero hacia adentro impera un claro sentido del orden y una estudiada organización, con cabecera, cordón perimetral, cordón frontal y “liberos” (pesos pesados que anteceden a todos).137 Los servicios sociales, cimientos de la identidad colectiva Los subsidios del gobierno son hábilmente distribuidos por los dirigentes piqueteros. Los comedores comunitarios son el cemento social más efectivo de sus organizaciones. Hacia fines de 2004 la FTV maneja unos 2000 comedores populares y Barrios de Pie otros 800. Entre los “duros”, el MIJD coordina 1050 comedores, el trotskista Polo Obrero unos 560 y la leninista CUBa otros 28. Allí se alimentan padres, hijos y abuelos con comidas elaboradas en emblemáticos hornos de barro, de los que ya existen varios miles esparcidos en comedores populares de todo el país.* En esta y otras expresiones de solidaridad fraternal, las mujeres tienen un papel preponderante. Según algunos cálculos, manejan el 80% de los centros piqueteros. Son ellas quienes cargan con la mayor parte del trabajo productivo. Frecuentemente dedican mucho más que las dieciséis horas semanales estipuladas por el ministerio de Trabajo para titulares de planes sociales. Tejen, cocinan, arreglan ropa y controlan la asistencia a los actos piqueteros. Denuncian a los ausentes, tanto si se trata de tareas formalmente asignadas en razón de los planes, como si se incurre en un faltazo a una protesta, la más obligatoria de todas las faenas. En las palabras de un equipo de investigadores:
“¿Qué hacen los hombres? En la vereda, toman mate, pintan paredes, cavan una zanja o conversan. ¿Qué hacen las mujeres? A toda máquina, dentro de la casita, cosen ropa, preparan la leche para los chicos, toman lista, calculan cuánto durarán
* Viene al caso recordar aquí un fenómeno relativamente menor, que complementó a los servicios sociales ofrecidos por las organizaciones piqueteras en lo peor de la crisis: las numerosas asambleas de barrio que emergieron en diciembre de 2001. Se consolidaron transitoriamente en enero-febrero de 2002, formando incluso organizaciones inter-barriales de asambleas. A diferencia de los piqueteros y las redes de clubes de trueque y de cartoneros, estas asambleas se caracterizaron por un mayor porcentaje de miembros de clase media y mediana edad, con frecuencia vinculados a partidos de izquierda. Combinaron la toma de una sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires y la organización de ollas populares, con “cine-debates, talleres de apoyo escolar, charlas de economistas de izquierda, algunos recitales, festejos para el Día del Niño y otras actividades culturales.” Ver Maristella Svampa, “El Análisis de la Dinámica Asamblearia”, en Inés González Bombal (comp.), Nuevos Movimientos Sociales y ONGs en la Argentina, Buenos Aires: CEDES, 2003, p. 29. Quizá el análisis más completo del fenómeno se encuentre en Graciela Di Marco y otros, Movimientos Sociales en la Argentina – Asambleas: La Politización de la Sociedad Civil, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín y Jorge Baudino Editores, 2003. Algunos proyectos vigentes a la fecha de estas asambleas también pueden consultarse en Graciela Di Marco y Héctor Palomino (comp.), Construyendo Sociedad y Política: Los Proyectos de los Movimientos Sociales en Acción, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín y Jorge Baudino Ediciones, 2004.
112
las reservas de comida, organizan las actividades o lo que hay que llevar al piquete.”138
Esta red de seguridad social con fuerte protagonismo femenino es la piedra basal de un movimiento—acaudillado por hombres—cuya dinámica emerge de una poderosa experiencia colectiva que combina la protesta violenta con la solidaridad. Sus redes incluyen huertas, bibliotecas, asistencia escolar, enfermeros que vacunan y laboratorios para análisis clínicos.* Lentamente, se van desarrollando una cultura y una identidad con símbolos propios. Las cubiertas de automóvil con que cortan caminos, encendidas, humeantes, con su aroma de caucho en combustión, son uno de ellos. Las caras semi-tapadas y los intimidantes palos de algunos también se convierten en elementos identitarios. Asimismo, hay una mística que pretende justificar una violencia por ahora acotada. Ellos aducen que 75 niños muertos por día debido a la extrema pobreza también es violencia. Esta mística se complementa con el odio, principalmente hacia la policía (que “respeta a los dirigentes y se especializa en perseguir a los más chicos”), pero en cierta medida también hacia punteros, intendentes y diputados. Y finalmente, este ethos se completa con la alegría que nace de la mancomunión entre hombres, mujeres y niños en que se entremezclan garrotes y cochecitos infantiles. Tal como dijo Neka Jara, de la Coordinadora Aníbal Verón de Quilmes:† “Es lindo el piquete, sentís que existimos, sentís la libertad. Es que en los barrios hay mucha bronca con la cana. Entonces eso en los piquetes se refuerza. Tenés el poder”. O como dijera otra militante, “La gente viene con una necesidad y encuentra una lucha.”139 Arte y música piquetera: cultura e identidad de la institución subterránea Pero no sólo está la cultura asociada a la violencia. También tienen su arte y su música, que nos dan la pauta de que se trata de instituciones que están más arraigadas en la Argentina que la Constitución, a la que nadie canta. En una entrevista conducida por Isabel Rauber, Luis D’Elía decía: “Cuando todas las clases sociales están en crisis los únicos que dicen ‘acá estamos’, ‘los villeros somos esto y aquello,’ son los sectores más empobrecidos. Y el conflicto se expresa en la cumbia villera y la cumbia piquetera. (...) La cumbia villera, con un fenomenal odio hacia las fuerzas de seguridad desde (...) una reivindicación de la no-ley. (...) La cumbia piquetera, en que se expresan las reivindicaciones de nuestra lucha (...). Yo creo que toda la cumbia piquetera es de una clara coherencia ideológica. La diferencia es de contenido: una reivindica las luchas y la otra grafica lo que sucede en la clase social, en la villa, con el afane, con la represión...”140 * Existen pocos casos análogos en el mundo. Uno de ellos es el Hamas, una organización terrorista islámica por ahora mucho más peligrosa que los piqueteros argentinos, que al igual que ellos ancla su poder popular en la solidaridad que practica en conjunción con sus delitos. No es, sin embargo, financiada por su enemigo (el gobierno israelí), y esto marca una significativa diferencia con el caso argentino, cuyos piquetes subsidiados son la consecuencia autóctona más notable del colapso de las instituciones. † Vinculada al grupo político Quebracho.
113
Por cierto, hay una Argentina nueva, fea y paupérrima pero orgullosa y con su propia identidad, irreconocible para la burguesía y clase media típica. Su historia está contada por músicos piqueteros como Aníbal Kohan,141 que cantan a la gesta de “Santa Revuelta” con temas como la chacarera “Yo soy el desocupado”, el romance “Muerte de Aníbal Verón”, la murga “Postmotudo y pelodermo” y el cuartetazo “María Julia es un incendio”. Para difundir su cultura publican libros y revistas. También montan una pléyade de páginas web, algunas muy elaboradas, como El Culebrón Timbal, un colectivo cultural dedicado a historietas, teatro y música sobre la realidad social y la lucha en el conurbano bonaerense. No sólo sufren y militan. También saben divertirse. Algunos lo consiguen muy creativamente, y un pequeño porcentaje hasta refinadamente. Es verdad que en estos emprendimientos participa un contingente de jóvenes intelectuales de clase media seducidos por el drama y su epopeya, pero esto sólo ilustra la legitimidad adquirida por el movimiento frente a grandes segmentos de la ciudadanía, en casi todos los estratos sociales. En el seno de una sociedad que se descompone va surgiendo un cuerpo social nuevo constituido por la población expulsada. Ésta rehúsa morir, se reorganiza, lucha como puede, no respeta las leyes que la excluyeron, y crea sus propias expresiones culturales, símbolos y jerarquías. Conclusiones La institución subterránea que ha engendrado esta nueva identidad es simultáneamente consecuencia y causa, en ese orden, de la tragedia argentina. Mientras sus agrupaciones reclaman trabajo genuino, sus militantes se acostumbran a vivir de la prebenda. Éstos no son ángeles ni demonios. Sufren hambre, manipulan el padecimiento de otra gente y albergan intencionalidades políticas de las que no se avergüenzan. Son el engendro de una implosión del Estado que es a su vez el producto de la acumulación de décadas de corrupción pública y privada, y de un oportunismo cortoplacista agravado por quienes buscaron comprar la moderación de las organizaciones incipientes, ofreciendo a sus dirigentes los planes sociales con que se nutrió su poder subversivo del orden constitucional. El suyo es el parasitarismo proletario, que es la imagen especular del parasitarismo burgués, del país quebrado y endeudado con cuentas privadas en el exterior que superan a la deuda, y con cientos de miles de ahorristas estafados en Italia y el Japón, además de los muchos millones de argentinos defraudados. El movimiento piquetero es la lacerante consecuencia social e institucional del festival de licuaciones que violó los DPM durante tres décadas, canalizando recursos desde los pobres hacia los ricos. Analíticamente, nuestro estudio sobre los agrupamientos de la pobreza militante nos remite a las siguientes conclusiones: 1) El crecimiento desmesurado del hambre y la desocupación produjo un esperable aumento en la demanda de servicios de protesta para desamparados y desocupados. Así emergieron organizaciones rebeldes, primero en el ámbito de la propiedad de la tierra y luego en el sindical. Éstas no sólo desafían puntualmente a las instituciones instituidas por la ley, sino al mismísimo Estado de derecho.
114
2) Con su auge también disminuyó el poder de los aparatos sindicales y partidarios tradicionales. 3) Ante el creciente poder disruptivo de las agrupaciones contestatarias, el Estado cedió dinero (para los planes), espacios de protagonismo (como las ollas y comedores populares) y segmentos de poder (al delegar la distribución de subsidios). Incluso les regaló prestigio desde los medios oficiales de comunicación masiva, consciente del rédito electoral que eso reportaba. 4) Las instituciones ad hoc así nacidas adquirieron legitimidad frente al público y se convirtieron en depositarias de derechos adquiridos. Normativamente, puede suponerse que la usurpación de tierras por parte de los pobres es menos grave que la socialización de la deuda privada de empresas solventes y la confiscación masiva de depósitos bancarios por parte del propio Estado, que es el custodio del contrato social. No obstante, el hecho representa un paso adicional en un proceso de involución institucional de largo plazo. Implica un significativo agravamiento de la inseguridad jurídica y un sideral aumento del riesgo país. Esto no significa cargar las culpas sobre los militantes y sus agrupamientos sino señalar que el proceso que condujo a este emergente fue costoso para casi todos los argentinos (aunque para algunos más que para otros.) 5) El problema fue agudizado por la manipulación política de las instituciones subterráneas por parte de los grandes partidos. Particularmente graves fueron la decisión del gobierno de la Alianza de convertir las agrupaciones en ONGs que administraran los planes sociales, y la táctica del justicialismo bonaerense de aliarse a los grandes cortes de ruta para debilitar a De la Rúa. 6) Cuando se acudió a la represión legal, el gobierno sufrió enormes pérdidas políticas. Cuando ésta condujo a la muerte de revoltosos, la crisis fue casi terminal para los ministros involucrados. El presidente De la Rúa, ya depuesto, estuvo a punto de ir preso por bajas de manifestantes que, aunque hayan sido culposas, ni siquiera pueden atribuirse a su jefe de policía. Al parecer, la pérdida de tolerancia pública a la muerte violenta de civiles fue una de las consecuencias del proceso de deterioro institucional que culminó con el colapso de la dictadura militar de 1976-83. Aunque en circunstancias extremas, la muerte de relativamente pocos militantes que violan la ley es aceptada como inevitable en la mayor parte de los países democráticos, ello no es así en la Argentina. La consecuencia es que el Estado queda inerme, sin poder utilizar sus armas.* * La represión del asalto al cuartel de La Tablada del 23 de enero de 1989 (gobierno de Alfonsín), perpetrado por 40 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), fue la última vez que fuerzas policiales y militares reprimieron un hecho subversivo con energía. Rodearon el cuartel tomado con 3500 efectivos. Se produjeron 39 muertes, 28 entre los asaltantes y 11 entre policías y militares. Según denuncia de los guerrilleros, cuatro de sus bajas habrían sido ejecuciones extrajudiciales. También alegan seis desapariciones adicionales. Las reverberaciones políticas de estos sucesos contribuyeron a restarle legitimidad a toda represión legal de actos de violencia ilegal cometidos por grupos de militantes o manifestantes. Enrique Gorriarán Merlo, el guerrillero de largo prontuario que lideró a los insurgentes, fue amnistiado el 20 mayo de 2003 por el presidente Duhalde, mediante un decreto de necesidad y urgencia. El decreto incluía el indulto del coronel “carapintada” Mohamed Alí Seineldín, que el 3 de diciembre de 1990 había intentado derrocar a Menem. En esa ocasión se produjeron 13 muertes. Seineldín había intentado tres golpes de Estado previos, en abril de 1987, y en enero y diciembre de 1988, durante la presidencia de Alfonsín.
115
7) Un indicador de este fenómeno es el hecho de que especialistas como Svampa y Pereyra dan por supuesto que las bajas piqueteras fueron asesinatos. En su importante estudio dicen: “La represión ordenada por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, llevada a cabo por un reforzado sistema de seguridad compuesto por las fuerzas de Gendarmería Nacional, Policía Federal y policías provinciales y, más recientemente, complementadas con (...) Prefectura, ha culminado con el asesinato de numerosos manifestantes y militantes piqueteros en distintos lugares del país.”142 8) En cambio, la opinión académica, política, periodística, y del público en general, tiene una actitud bien diferente cuando la violencia viene del otro lado. Es significativo que, sin consecuencias, Luis D’Elía confesara a Página 12 que en 1986 él y su gente defendieron a tiros las tierras usurpadas en El Tambo, destruyendo la casa del propietario original. Se trata del mismo piquetero que en 2004 dirigió la toma y destrucción de una comisaría. Con esto no digo que no le asistiera un derecho natural a hacer estas cosas. Sólo señalo el doble estándar en la evaluación de la violencia de unos y otros, como un dato más.* 9) Frente a esta dinámica, la trama de la organización política y social se fue pareciendo cada vez menos a la que está formalmente instituida por las leyes y la Constitución, como consecuencia de un proceso que no puede revertirse por obra de simple voluntarismo. Por todo lo dicho, desde un punto de vista científico debemos concluir que (al contrario de lo que sugieren Svampa y Pereyra) no es sorprendente que haya surgido un importante movimiento de desocupados en la Argentina. Este emergente se engarza con el proceso de destrucción institucional que acompañó a tres décadas de violaciones sistemáticas de los DPM, que por su magnitud no tienen precedentes en países comparables con la Argentina. Una vez fracasada la dictadura de 1976-83, el deterioro institucional vino acompañado por la deslegitimación de toda violencia represiva. Este fue un cambio cultural crucial para la comprensión de esta historia. A partir de ese momento el Estado quedó sumido en la impotencia frente a fenómenos como la usurpación de tierras y los cortes de ruta extorsivos. Si agregamos el cambio estructural producido en el mercado de militantes, caracterizado por el aumento sideral de la demanda de servicios de protesta para desocupados, algo parecido al movimiento piquetero debía forzosamente nacer en este país. Para el caso argentino, por lo tanto, no tiene vigencia el argumento sociológico que ha insistido “en el conjunto de dificultades, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que atraviesa la acción de los desocupados y que impide que estos se conviertan en verdadero actor colectivo.” Se torna irrelevante la “problemática vinculada con el hecho de que los desocupados se hallan ‘fuera’ de la estructura social y no ocupan por ello ‘ningún lugar’.” * En lo que atañe a una justicia esencial, creo personalmente que, por lo menos en una sociedad rica en recursos naturales por habitante que ha sido próspera en un pasado no lejano, cuando la demanda de organizaciones de protesta para desocupados supera la demanda de organizaciones para trabajadores con empleo, se ha cruzado el umbral a partir del cual puede justificarse moralmente el ejercicio del derecho a la revuelta enunciado por Santo Tomás de Aquino, el Padre Suárez, Luis de Molina y John Locke. No obstante, y sin desmedro de ese hecho, como científico social debo registrar el dato del estándar doble señalado.
116
Ni es de importancia “la heterogeneidad de las bases y trayectorias sociales” de los desempleados.143 Lo que sí es de significación es que las crisis sucesivas condujeron a: - Que la represión resultara intolerable aunque fuera legal y necesaria, y - Que los desocupados superaran a los trabajadores en el mercado de militantes. Así emergió el segmento proletario del Estado parasitario argentino, que es la contrapartida de los sectores parasitarios de su clase política, burguesía y burocracia. Si un Estado no puede o no quiere reprimir, y si sus desocupados se multiplican de a millones, supurará piqueteros o algo similar. Una variable crucial para la gobernabilidad de este tipo de Estado será la disponibilidad de recursos, por parte de un gobierno, para invertir en la moderación, cooptación y manipulación de las organizaciones de la pobreza. Así lo demuestra la experiencia del gobierno de Kirchner, que pudo estabilizarse gracias a los abundantes dineros provenientes de las retenciones a exportaciones cuyo valor internacional aumentó a partir de 2002. Pero la Constitución ya no tiene vigencia. Es un adorno. El cemento del país actual no es el de sus instituciones formales, que apenas ocultan el verdadero orden. Ya no vivimos en una república representativa, aunque el exótico sistema que nos supimos conseguir todavía pueda esconderse tras una fachada de legitimidad democrática. Una parte significativa del poder político real está depositado en una coalición de cabecillas que mandan sobre grandes bandas con jurisdicción territorial, y que mantiene vínculos informales complejos con policías, jueces, políticos y traficantes diversos. Los viejos “aparatos” partidarios se entretejen con las nuevas agrupaciones piqueteras, en parte autónomas pero también dependientes de prebendas que permiten manipularlas. La ficción de legalidad sirve para consolidar este orden extralegal. La justicia se blande para castigar los desafíos a esta ilegalidad informalmente instituida. Por ello, y tal como los sucesos de diciembre de 2001 lo demostraran, cuando el Poder Ejecutivo carece de los recursos necesarios para cooptar a las bandas, la supervivencia o derrocamiento de un presidente dependerá del consenso de una docena de caudillos, no de las instituciones establecidas por la Constitución. Si en un momento de debilidad de la presidencia, los jefes del justicialismo bonaerense se suman a los principales dirigentes piqueteros para que una multitud hostil rodee la Casa Rosada, y ordenan que se le corten la electricidad, el teléfono y el gas al mandatario, la policía no se les va a oponer y éste huirá de la sede del gobierno colgado de un helicóptero. Esto puede no volver a ocurrir, pero que no acontezca es cosa que no depende de las instituciones formales sino de la fluctuante opulencia de la billetera de un gobierno, y de la voluntad de personajes que muchas veces ni siquiera ocupan un cargo oficial.
117
Epílogo
Fábricas tomadas, crisis del derecho de propiedad y auge de la lucha de clases
Las “empresas recuperadas” Si durante los últimos treinta años un Estado capturado por un segmento depredador de la burguesía se ha dedicado a la violación sistemática de los DPM, decir que el derecho de propiedad está en crisis es incurrir en tautología. Cuando sólo se respeta la propiedad de un segmento de la sociedad, lo que se preserva no es un derecho sino privilegios sustentados por una fuerza que ha dejado de ser legítima. No obstante, como vimos en el último capítulo, esta anomalía trae aparejadas otras graves erosiones institucionales. Lo que comienza siendo la violación de los derechos de propiedad de las grandes mayorías eventualmente se convierte en crisis generalizada del derecho de propiedad, que hace peligrar incluso los derechos de la burguesía beneficiada por aquellos crónicos atropellos a los DPM. Por cierto, los políticos que desde el gobierno sirven a esa burguesía están programados para ganar elecciones y preservarse en el poder. Violan los DPM por medio de maniobras casi encubiertas, visibles para unos pocos que leen las comunicaciones del Banco Central. Pero no arriesgan la derrota en los próximos comicios apelando a la represión de turbas hambrientas y sin trabajo. Por el contrario, la protesta pública de las muchedumbres casi siempre es respetada por este Estado debilitado y vulnerable, aunque en el trámite se violen algunos derechos de propiedad de esa burguesía a la que apaña del modo más disimulado posible. De esta manera, el populismo de derecha viene acompañado casi inevitablemente por un populismo clásico que, en sus aspectos más extremos, también contribuye a la erosión de la ley y el orden. Eso es lo que ha venido ocurriendo en forma agravada en la Argentina desde que alumbrara el siglo XXI, a través de ocupaciones de fábricas privadas consentidas por un Estado en retroceso. Éstas han sido perpetradas por organizaciones de trabajadores y desocupados que ejercen un “derecho a la protesta” que en realidad más se parece a un ejercicio del derecho natural a la revuelta. Si la protesta militante de la década de los ’80 se caracterizó por la inauguración del ciclo de usurpaciones de terrenos públicos y privados para el establecimiento de nuevos barrios, y la del ’90 llevó el signo de los cortes extorsivos de rutas, protagonizados por el flamante movimiento piquetero, la del nuevo milenio trajo consigo el nuevo e interesante fenómeno de la usurpación de empresas. Es la nueva fase de la involución argentina, cuyo componente principal no ha sido la revuelta popular sino la violación de los DPM por parte de los sectores dominantes. Las usurpadas son firmas en crisis: establecimientos que cerraron o que entraron en convocatoria y corren el riesgo de ser clausurados. A través de procedimientos que han sido
118
muy diversos, son tomadas por los trabajadores, que comienzan así una larga y tensa pulseada con el poder político, la justicia y las fuerzas de seguridad. Estos procesos no están regidos por una normatividad explícita. Su resultado es siempre incierto. A veces culminan con la promulgación de una ley de expropiación por parte de alguna legislatura, privando a los propietarios originales de sus derechos. Otras veces los usurpadores son derrotados. El desenlace no depende de las leyes y principios en juego, sino de la fuerza relativa de los trabajadores, demostrándose una vez más que las instituciones formales han perdido gran parte de su vigencia en la Argentina. Por otra parte, un factor crucial en ese desenlace es la cobertura mediática. Ésta casi inevitablemente favorece a los usurpadores, demostrando otro fenómeno relevante: la ausencia de una cultura de la propiedad entre las grandes mayorías. Si la cobertura mediática es amplia, la represión pasa a ser un mal negocio político para el gobierno, la justicia y la policía. ¿No es acaso esperable? ¿Cómo han de tener una cultura de la propiedad unas masas a las que sistemáticamente se les ha robado a través de artificios tan legales como ilegítimos? La “educación de las cosas” prima sobre la escasa educación de las aulas, cuyo contenido se convierte en risible. Es así como emerge lo que algunos de sus panegiristas llaman “trabajadores de otra clase”: sin patrón. Han usurpado una fábrica, han ganado una batalla política y legal, han formado una cooperativa, y aunque puedan desarrollar una relación tensa con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES, el organismo estatal encargado de regular estas nuevas organizaciones), sus protagonistas sienten que encarnan una nueva utopía. La suya es la épica de una nueva lucha de clases en la Argentina, una brega clasista que en este escrito no se concibe en términos marxistas sino liberales. Por cierto, el marxismo nos dice que la lucha de clases es inevitable hasta que la dialéctica de la historia se resuelva, primero en la dictadura del proletariado y finalmente en la sociedad sin clases. Esta concepción ya ha demostrado su carácter eminentemente erróneo. De lejos, los mayores niveles de bienestar de la historia humana han sido generados por el capitalismo sano que se conoce en Europa occidental y en los Estados Unidos, con sus variantes conocidas. Pero cuando como en nuestro caso, el contrato social ha colapsado hasta convertirse en caricatura, no sólo se multiplica la pobreza sino que nace una lucha de clases. Ya no se trata del conflicto clasista inevitable que postula el marxismo, sino del que se inaugura cuando el derecho de propiedad de los pobres es sistemáticamente violado por una burguesía depredadora. Esta lucha era tan evitable como las circunstancias que la engendraron. Pero en nuestro contexto actual es no sólo inevitable sino quizás hasta deseable. No hay justicia sin ella. A eso hemos llegado. Según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, unas 1800 pequeñas y medianas empresas son manejadas por sus empleados, “luego de haber quedado a la deriva cuando sus titulares las dejaron en bancarrota”.144 A su vez, dos
119
grandes movimientos concentran a la mayoría de las fábricas y empresas tomadas, colaborando en la defensa legal y en la resistencia militante. Se trata del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFR). Su mayor conquista legal fue una victoria compartida, cuando el 25 de noviembre de 2004 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley de expropiación definitiva para trece cooperativas.* Más allá de este éxito casi masivo, algunos de los casos más importantes de empresas tomadas son los que siguen, descritos en una guía titulada Sin Patrón y compilada con amor por Claudia Acuña, Judith Gociol, Diego Rosemberg y Sergio Ciancaglini: Zanón – “Es la mayor fábrica recuperada, con una gestión obrera modelo. Creó empleo,
conquistó el mercado y logró comprometer a toda una comunidad en su defensa”.145 Se trata de una importante productora de cerámicas en el Neuquen.
Brukman – “Una pequeña fábrica textil del barrio del Once (que) fue protagonista de uno
de los capítulos más apasionados, violentos y dramáticos” de la nueva lucha de clases.146
Crometal – Después de un año y medio de conflicto, la metalúrgica fabricante de las
estanterías industriales y andamios Acrow pasó a manos de los obreros asociados en la Cooperativa de este nombre.147
Chilavert – “Cantera Sime en Victoria, Entre Ríos, fue expropiada y recuperada por sus
trabajadores. Pasaron por situaciones de humillación extrema y acoso laboral, pero lograron revertir un destino de desempleo cuando descubrieron que podían tomar el lugar en sus manos. Lo hicieron armados, listos para resistir. Vivieron de la caza y de la pesca, además de la solidaridad. Hoy han logrado reactivar una planta que parecía reducida al vaciamiento, la evasión y las trampas que los obreros creían que sólo ocurrían en los programas de televisión”.148
Conforti – “Una de las grandes imprentas del país volvió de la muerte gracias al esfuerzo de
un grupo de trabajadores que, después del abismo de la desocupación, logró su expropiación y puesta en marcha”.149
Aurora Grundig – “La empresa, expropiada y en manos de la Cooperativa Renacer, libró
batallas de varios años: piquetes a 14 grados bajo cero, luchas contra la Unión Obrera Metalúrgica y el poder político. Personas que sólo querían trabajar se vieron obligadas a recuperar la fábrica por la fuerza, con un hacha. A ocupar el Banco Nación, la Legislatura y la propia Casa de Gobierno (de Tierra del Fuego).”150
Clínica IMECC – “Ocupada pacíficamente por sus trabajadores, fue desalojada el viernes
12 de marzo de 2004 mediante una violenta represión policial (palos, heridos y un
* Hubo un fugaz intento anterior, el de la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo en Empresas Reconvertidas (FENCOOTER). Véase Sin Patrón: Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una historia, una guía. Buenos Aires: lavaca, diciembre 2004; p. 97.
120
detenido por la guardia antimotines) que fue respondida con un piquete en la avenida Díaz Vélez, en Parque Centenario. El gobierno sólo intervino cuando olió las gomas quemadas.” 151 Posteriormente los trabajadores alcanzaron sus objetivos, formando la Cooperativa de Trabajo Fénix Salud. A fines de 2005 la clínica figura en el directorio de empresas recuperadas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publica en Internet.
Unión y Fuerza – “En el año 2001 los trabajadores de Gyp Metal estaban debajo de un
puente debatiendo sobre el futuro. Habían sido suspendidos por un empresario modelo. Tomaron la fábrica y lograron ponerla a producir. Hoy, Unión y Fuerza es una empresa líder del mercado. Sus obreros dan cátedra sobre el significado del costo patronal”.152
Comercio y Justicia – “El prestigioso diario de Córdoba fue recuperado por sus
trabajadores, organizados en la Cooperativa La Prensa. Una decisión judicial inédita evitó llegar a la expropiación. Los trabajadores lograron editar un medio exitoso haciendo lo contrario de quienes pensaban quedarse con el diario: apostaron al periodismo, a la calidad y a una forma interna de convivencia y toma de decisiones que consideran revolucionaria”.153
Sasetru Gestión Obrera – “A diferencia del resto de las cooperativas, Sasetru no fue
conformada por sus antiguos empleados, sino por una mayoría de desocupados. La empresa era una prestigiosa fábrica de alimentos hasta 1981, cuando quebró. Trece años después, Molisur – subsidiaria del grupo Pérez Companc – compró los bienes de la quiebra. Desde entonces la mantuvo cerrada. El Polo Obrero, brazo piquetero del Partido Obrero, ocupó ese predio de 14 hectáreas en enero de 2003 con el proyecto de ponerlo en marcha, generar 150 puestos de trabajo y fabricar 32.000 kilos de fideos por día para distribuir entre los comedores populares y vender a precios sociales. El 25 de marzo se concretó el desalojo en un operativo en que participaron 780 policías. (...) Comenzó la lucha política por la expropiación, que se votó el 7 de agosto del mismo año. (...) La cooperativa todavía no comenzó a producir. Exige un subsidio de 300.000 pesos para poner en marcha las máquinas. Mientras tanto, levantaron un microemprendimiento de pastas frescas, donde trabajan 15 personas. Producen 80 kilos diarios. Aspiran a convertirse en proveedores del Estado”.154
Como se ve, la revuelta tiene un éxito modesto, en un contexto involutivo que afecta negativamente a todos los sectores sociales. Una de las manifestaciones más graves de la involución es la comprobación de que la ley ya no tiene vigencia. El orden se mantiene a través de negociaciones cuyo desenlace está determinado por el poder de negociación de las partes. Pero este siempre ha sido el caso para los sectores dominantes de la burguesía. La novedad es que ahora esta licencia se extiende a los sectores populares organizados. Las bandas de delincuentes comunes usurpadores de campos Por cierto, la sociedad argentina vive en una fase de involución que es posterior al Estado de Derecho pero anterior a la anarquía plena y la guerra civil. El colapso del contrato social,
121
la pérdida de legitimidad del orden, la erosión institucional y la crisis de la gobernabilidad, se prestan no sólo al ejercicio del derecho lockeano a la revuelta, sino asimismo a la proliferación de mafias diversas que también atentan contra el derecho de propiedad, ya no con un justificativo social sino con la motivación propia de las organizaciones delictivas. Paradigmático de este fenómeno es la usurpación notarial y física de campos en la provincia de Buenos Aires. En agosto de 2005 se conocieron denuncias de usurpaciones ocurridas desde 2001 hasta la fecha en los distritos de San Vicente, Coronel Brandsen, Presidente Perón, Ezeiza y La Plata. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, León Arslanián, confirmó que en algunos casos se investiga si hubo policías y fiscales involucrados. En la investigación sobre la usurpación de un campo de Guernica, un agente policial declaró que recibió la orden verbal de un fiscal para que acompañara hasta el lugar a los intrusos.155 Apuntando más lejos, la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo dijo: “Estamos convencidos de que muchos datos que se utilizan para concretar las usurpaciones se obtienen en organismos como Rentas o Catastro”.156 Hay casos en que los damnificados deben presentar actas de posesión cada seis meses porque sus campos fueron puestos a nombre de desconocidos.157 Pero el Estado padece de un colapso parcial que lo priva del pleno ejercicio del poder represivo. Falbo descartó la posibilidad de crear una fiscalía especial para investigar esos casos, diciendo: “Sería bueno pero no es posible. El contexto actual –los sucesivos paros y la escasez de recursos– no colabora”.158 Tras una reunión de los damnificados se pudo concluir que, tal como lo había admitido Arslanián, detrás de las usurpaciones hay bandas organizadas integradas por abogados, escribanos, punteros políticos, policías y ex convictos, que operan en etapas sucesivas. Primero se reúnen datos relacionados con los campos, que pueden obtenerse legalmente en el Catastro, el Registro de la Propiedad y la Dirección de Rentas. No se descarta que los delincuentes tengan conexiones con empleados de esos organismos. Luego es el turno de abogados o escribanos que se ocupan de las maniobras para modificar la titularidad del bien, para venderlo con documentación apócrifa. En el último paso, la usurpación física, interviene gente a la que se le paga entre 300 y 500 pesos. En algunos casos se sospecha que el pago se hace con drogas o con elementos encontrados en el lugar usurpado. En general, el grupo de asalto que entra en los campos por la fuerza desconoce el detalle total de la maniobra y está a las órdenes de un superior. Ese jefe no está en el lugar de los hechos y se limita a dar órdenes a través de un teléfono celular.159 Pero aunque el común de la gente no arma el rompecabezas de manera de percibir la trama cabalmente, la sorprendente realidad es que este tipo de maniobra no es novedad en la Argentina, un país que hace sólo tres décadas tenía uno de los sistemas catastrales más sólidos del continente. Por cierto, durante la última dictadura militar los recursos del poder del Estado fueron usados por los mismos jerarcas del régimen para la usurpación de tierras. En octubre de 2005 hacen ya dos meses que Eduardo Enrique Massera, hijo del almirante que integró la junta de la dictadura militar, está detenido por formar parte de una banda dirigida por su padre con ese propósito. Tal como recuerda Horacio Verbitsky:
122
“Con el pretexto de la denominada guerra contra la subversión, Massera y sus cómplices se apoderaron de los bienes de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos 26 hectáreas en Mendoza. Valuadas en 10 millones de dólares, pertenecían a la sociedad Cerro Largo, integrada por los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez, Horacio Palma y Omar Masera Pincolini (...). En la ESMA les obligaron a firmar documentos de cesión de sus bienes. De ese modo creían comprar su supervivencia, pero una vez que entregaron todo lo que tenían los asesinaron. (...) El ex almirante quedó a salvo de la causa porque fue declarado incapaz para enfrentar un juicio a raíz de un accidente cerebrovascular que padeció en diciembre de 2002. Las 26 hectáreas están en Chacras de Coria, que a principios del siglo pasado era zona de viñedos y bodegas. A medida que la capital se urbanizó, las plantaciones se fueron alejando de la ciudad y la zona se convirtió en el suburbio residencial más caro de Mendoza. La burguesía emergente apetecía una casa allí, apenas a 12 kilómetros de la ciudad. La banda vendió y revendió esas tierras a una serie de sociedades integradas por personas inexistentes que usaron documentos falsos, con la clásica técnica del lavado de dinero originado en actividades delictivas. Luego de una serie de transacciones ficticias las tierras fueron inscriptas a favor de otra compañía, esta vez integrada por personas muy reales, como el hijo y un hermano de Massera, y domiciliada en un local del ‘Partido para la Democracia Social’, que presidía el almirante. Las principales calles del loteo se llamaron Justicia, Equidad, Patriotismo y Honor.”160
En el principio fueron los DPM Nada hay pues de nuevo en este tipo de maniobra, aunque presuntos liberales se alarmen únicamente cuando se trata de empresas en quiebra usurpadas por sus trabajadores, en un intento por preservar su fuente de trabajo. La degradación del orden viene de lejos. Sin embargo, ésta recién comienza a ser observable para una clase media que se horroriza solamente con las manifestaciones protagonizadas por el proletariado. Ese público segmenta el problema y raramente ata cabos para vincular esos hechos con delitos como los perpetrados por los Massera. No obstante, todos estos casos forman parte de una misma categoría de fenómenos representativos de la creciente erosión del derecho de propiedad. Las evidencias más ostensibles de esta involución institucional recién empiezan a manifestarse. Pero su dimensión encubierta, la que tiene que ver con las violaciones de los DPM, es por lo menos tan antigua como el vaciamiento de las Cajas de jubilación, los autopréstamos, los seguros de cambio subsidiados, los avales caídos del Tesoro, las mega devaluaciones, las sobrefacturaciones de las empresas privadas proveedoras del Estado, los programas de “représtamos” y de capitalización de deuda externa, los regímenes de promoción industrial con diferimientos fiscales, la venta subsidiada de las empresas públicas, las confiscaciones y congelamientos de depósitos, la pesificación asimétrica, etc. Estas violaciones de los derechos de propiedad de las grandes mayorías representan un deterioro encubierto del orden institucional, que antecede en décadas a las nuevas manifestaciones, ahora visibles, de ese deterioro. Cuando las violaciones del derecho de
123
propiedad son en beneficio de la burguesía, suelen pasar desapercibidas. No obstante, violan el orden a la vez que lo socavan. Sólo cuando después de violaciones reiteradas la sociedad está al borde del caos, los sectores populares comienzan a protagonizar algunas violaciones del derecho de propiedad, eventualmente legalizadas por el poder político. Pero en el principio estuvieron las violaciones de los DPM. Nada más elocuente para ilustrar el punto y cerrar estas líneas que unos párrafos de Ricardo Arriazu citados por Jorge Ávila en una publicación de FIEL de 1989. El autor se refiere al fracaso de los esfuerzos estatales por imponer restricciones al movimiento de capitales, que muchas veces fueron implantados para evitar flujos especulativos, como el de los autopréstamos que se usaban para lucrar con seguros de cambio, o para explotar las gigantescas diferencias en las tasas de interés pagadas afuera y adentro del país. Razona Arriazu con resignación:
“¿Realmente podemos controlar los movimientos de capital? (...) Mi propia experiencia en la Argentina me hace dudar. En 1975, por ejemplo, se introdujo uno de los sistemas más severos y completos en el mundo; durante el año la cuenta corriente registró un déficit superior a los US$ 1000 millones, y a su vez los argentinos acumularon activos en el exterior en exceso de los US$ 1000 millones. ¿Cómo pudo ocurrir semejante acumulación con tantos controles? Básicamente, a través de sobre y subfacturación de transacciones corrientes.”
“La experiencia de 1978 también tiende a confirmar este hecho. A comienzos de ese año las autoridades decidieron restringir el crédito externo como parte de un programa anti-inflacionario (...). El público comenzó a traer fondos del exterior a un ritmo sin precedentes, eludiendo las restricciones sobre el crédito. Con el objeto de contener los aflujos, el gobierno decidió introducir un impuesto en la forma de un depósito por el 20% de los fondos, sin remuneración alguna (con un 6% de inflación mensual el depósito entrañó un impuesto sustancial). Por supuesto, a raíz de la medida los flujos de capital desaparecieron como tales, pero el capital continuó ingresando, ahora en la forma de pagos anticipados de exportaciones. Cuando también se obligó a constituir depósitos por estos fondos, el capital comenzó a fluir en la forma de prefinanciaciones de exportaciones, y cuando estos flujos fueron asimismo restringidos, los movimientos adoptaron la forma de sobre y subfacturación”. (...) Después de estos ejemplos, la pregunta es la misma: ¿podemos realmente controlar los movimientos de capital? Posiblemente para algunos países la respuesta sea afirmativa, pero no en mi opinión para la Argentina.”161
La cita merece dos comentarios. El primero es que, independientemente de todo juicio de valor acerca de la conveniencia de establecer este tipo de regulaciones, el fenómeno ilustra la medida en que una burguesía depredadora pudo burlarse incluso de una dictadura tan sanguinaria como la de 1976-83. Para el período 1958-1986 y en dólares constantes de junio de 1988, Ávila midió una pavorosa fuga de capitales de unos 35.784 millones,
124
producto de sobre y subfacturaciones realizadas para evadir los controles.* Las leyes nunca tuvieron vigencia para esa burguesía. Jamás hubo un orden que le impusiera límites. La segunda reflexión es que la sobre y subfacturación es un delito que en un país bien constituido se pena con la cárcel, especialmente si es de tal magnitud que destruye la estrategia económica del gobierno. Cuando el autor nos dice que es posible que en otros países los controles puedan funcionar pero que en la Argentina es imposible, omite señalar que la diferencia surge del hecho de que en un país donde el contrato social funciona, el mero evasor de impuestos va preso. El empresario argentino sobre y subfactura permanentemente porque aquí puede salirse con la suya. Por lo tanto, desde el principio hubo una impunidad para la burguesía que revela que, en lo profundo, éste no era ni es un Estado de Derecho. Las permanentes violaciones de la ley permitidas a la burguesía, que como vimos a lo largo de este libro se multiplicaron a través de una enorme diversidad de mecanismos, no tuvieron un correlato para la gente común hasta que mucho después emergieron las usurpaciones de tierras urbanas para asentamientos, los piqueteros, las fábricas tomadas por trabajadores ansiosos de preservar su trabajo y los campos usurpados por delincuentes comunes coligados con fiscales, policías y funcionarios. Estas patéticas migajas no se acercan siquiera a la categoría de premio consuelo. ¿Con qué criterio de justicia puede entonces castigarse al desocupado que corta una ruta para obtener un plan asistencial extorsivamente? ¿Con qué vara puede pensarse mal de los trabajadores que ocupan una empresa que está a punto de quebrar, seguramente vaciada? Sólo desplegando la más abismal de las hipocresías podemos rasgarnos de vestiduras cuando se toma una fábrica. Se trata de una retribución mínima en el contexto de este país de abundantes riquezas naturales por habitante, que ha conseguido aumentar el número de sus pobres del 10 al 40% en medio siglo. En cualquier país europeo se desencadena una guerra civil por mucho menos. Escribe ya en 2005 un gran economista amigo mío:
“La peculiaridad del caso argentino, compartida probablemente por aquellos países que también experimentaron hiperinflaciones y expropiaciones bancarias en el siglo XX, reside en la marcada inestabilidad de la velocidad de circulación del dinero.”
Desde la cultura bizantina típica de los maestros de su oficio, mi amigo habla como si se tratara de una tormenta tropical o un tsunami, sin compadecerse de que esa “inestabilidad de la velocidad de circulación del dinero” es el producto de las prácticas concretas de individuos, empresas y gobiernos. No se percata de que la verdadera excepcionalidad de nuestro caso radica en la ausencia de una guillotina que ponga coto a tantos desmanes.
* La estimación se realizó usando la metodología del Banco Mundial. Fundación de Investigaciones Económicas Argentinas (FIEL), El Control de Cambios en la Argentina, Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1989, p. 120. El libro fue escrito por Jorge Ávila bajo un contrato con FIEL.
125
126
NOTAS
1 Cristóbal Williams, “¿Cuál es el problema del endeudamiento?”, El Cronista Comercial, 23 de julio de 1981. 2 Génesis 1:.27. 3 Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York y Londres: WW. Norton &Co, 2002, p. 58. 4 Daniel Muchnik, Las AFJP en el ojo de la tormenta, Buenos Aires: Norma, 2002, p. 53. 5 D. Muchnik, op.cit., p. 54. 6 D. Muchnik, op.cit., p. 54-57. 7 Mario Damill y Roberto Frenkel, “Malos tiempos: la economía argentina en la década de los ochenta”, Documento Nº 46, CEDES, Buenos Aires 1990, p. 5-6. 8 Precios al consumidor. Véase José Luis Machinea, “Stabilization under Alfonsín’s government: a frustrated atttempt”, Documento Nº 42, CEDES, Buenos Aires 1990, p. 135. 9 Véase Mario Damill y Roberto Frenkel, “Malos tiempos: la economía argentina en la década de los ochenta”, Documento Nº 46, CEDES, Buenos Aires 1990, p. 6. 10 Daniel Muchnik, Argentina Modelo: de la furia a la resignación. Economía y política entre 1973 y 1998. Buenos Aires: Manatial 1998, p. 84-88. 11 D. Muchnik, op.cit. 2005, p. 189, y Néstor Restivo y Raúl Dellatorre, “El Rodrigazo, 30 años después”, Buenos Aires: Capital Intelectual (Colección “Claves para Todos” dirigida por José Nun), 2005, p. 26-27. 12 E. Basualdo y D. Aspiazu op.cit. p. 4. 13 Domingo F. Cavallo, Economía en Tiempos de Crisis, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989, p. 19-20. 14 Horacio Verbitsky, Robo para la Corona: los frutos prohibidos del árbol de la corrupción, Buenos Aires: Planeta, 1992, p. 26. 15 D.F. Cavallo, op.cit., p. 18. 16 H. Verbitsky, op.cit, p. 24-25. 17 H. Verbitsky, op.cit., p. 26. 18 Rodolfo Carlos Barra, Contrato de Obra Pública, Tomo 3 (Precio. Certificación. Mora. Intangibilidad de la remuneración). Buenos Aires: Ábaco (Depalma), 1988, p. 1128. 19 R.C. Barra, op.cit., p. 1131. 20 R.C. Barra, op.cit., p. 1135. 21 Circulares A 36 y A 44 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de junio de 1981. 22 D.F. Cavallo, op.cit., p. 127-128. 23 Circular A 137 de julio del BCRA, de 1982. 24 D.F. Cavallo, op.cit., p. 33. 25 D.F. Cavallo, op.cit., p. 126. 26 D. F. Cavallo, op.cit., p. 128. 27 D.F. Cavallo, op.cit., p. 34. 28 D.F. Cavallo, op.cit., p. 127-128. 29 D.F. Cavallo, op.cit., p. 13. 30 El párrafo corresponde a la p. 36 del libro citado. La conferencia fue pronunciada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba el 22 de septiembre de 1982, y reproducida en octubre de ese año en el Nª 23 de Novedades Económicas (IEERAL/Fundación Mediterránea). Se publicó otra vez como capítulo en la obra citada de 1989, bajo el título “La política económica a partir de julio de 1982”, p. 25-55. 31 D.F. Cavallo, op.cit., p. 93. 32 D.F. Cavallo, op.cit., p. 21-22. El capítulo que contiene este párrafo proviene de un artículo publicado originalmente en Ámbito Financiero el 22 de abril de 1982, bajo el título “Las autopistas son el símbolo de una contradicción entre ideas y la acción”. 33 D.F. Cavallo, op.cit., p. 63. El articulo original fue publicado en Clarín el 14 de enero de 1983, bajo el título “¿Porqué me atacan Alsogaray y Juan Alemann?” 34 D.F. Cavallo, op.cit. p. 17 y 64-65. El artículo en cuestión se tituló “¿Porqué me atacan Alsogaray y Juan Alemann?”, y se publicó en Clarín el 14 de enero de 1983. 35 D.F. Cavallo, op.cit., p. 126. 36 Alejandro Olmos, Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron, Buenos Aires: Peña Lillo, 2004 (4ª edición).
127
37 A. Olmos, op.cit., p. 129-130. 38 A. Olmos, op.cit., p. 127. 39 A. Olmos, op.cit., p. 131. 40 A. Olmos, op.cit., p. 128. 41 A. Olmos, op.cit., p. 135-136. 42 A. Olmos, op.cit., p. 134. 43 A. Olmos, op.cit., p. 130. 44 José Alfredo Martínez de Hoz, Bases para una Argentina Moderna 1976-80, Buenos Aires: Alianza, 1981, p. 220. 45 A. Olmos, op.cit., p. 108-109. 46 A. Olmos, op.cit., p. 68, correspondiente a la Introducción a la 4ª edición de 2004, firmada por el hijo del autor, Alejandro Olmos Gaona. 47 A. Olmos, op.cit., p. 68, correspondiente a la Introducción a la 4ª edición de 2004, firmada por Olmos Gaona. 48 A. Olmos, op.cit., p. 110. 49 Banco Mundial, “Argentina: Public Finance Review, from insolvency to growth”, 1º de febrero de 1993, Report 10827-Ar, cf. Héctor E. Schamis, Re-Forming the State: The Politics of Privatization in Latin America and Europe, p. 131-132. 50 D.F. Cavallo, op.cit., p. 143. 51 D.F. Cavallo, op.cit., p. 129. 52 J.L. Machinea, “Stabilization under Alfonsín’s government: a frustrated attempt”, Documento Nº 42, CEDES, Buenos Aires 1990, p. 131. 53 Andrés Cisneros y Carlos Escudé (directores), Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, Tomo XI, Las Relaciones Económicas Externes, 1943-1989, p. 296. 54 “El Estado asumió la totalidad de la deuda externa privada”, Clarín, 2 de julio de 1985. 55 J.L. Machinea y J.F. Sommer, “El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos: la moratoria 1988-89”, Documento Nº 59, CEDES 1990, p. 4. 56 D.F. Cavallo, op.cit., p. 83-84. La alocución en la Cámara de Diputados, del 7 de diciembre de 1988, fue publicada en La Voz del Interior el 19 de diciembre de ese año. El énfasis es mío. Las privatizaciones vinieron tramposamente barajadas desde tiempos de Terragno. 57 D.F. Cavallo, op.cit., p. 124. 58 “Informe de la Secretaría de Hacienda”, Trámite Parlamentario Nº 108, Cámara de Diputados de la Nación, 29 de septiembre de 1988, cf. Hugo Quiroga, La Argentina en Emergencia Permanente, Buenos Aires: Editorial Edhasa 2005, p. 58. 59 H. Verbitsky, op.cit., p. 23-24. 60 D.F. Cavallo, op.cit., p. 123, correspondiente al ya citado artículo del 24 de octubre de 1988, “Licuación al estilo de Brodersohn-Machinea: sólo para privilegiados”. 61 Andrés Cisneros y Carlos Escudé (directores), Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, Buenos Aires: GEL/NuevoHacer, 1998-2003, p. 299-300, y CEPAL, op.cit. 1995, pp. 55-58, y op.cit. 1989, p. 68. 62 Sobre este tema puede consultarse Bouzas y Keifman, “El menú de opciones y el programa de capitalización de la deuda externa argentina”, Desarrollo Económico, Vol. 29, Nº 116, enero-marzo de 1990, pp. 451-476. 1990; CEPAL, “Las empresas transnacionales de una economía en transición: la experiencia argentina en los años ochenta”, Estudios e Informes de la CEPAL Nº 91, Santiago de Chile, Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, junio de 1995; CEPAL, “Directorio sobre inversión extranjera y empresas transnacionales: el caso de Argentina”, Santiago de Chile, Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, 1989; Daniel Azpiazu, “La inversión en la industria argentina: el comportamiento heterogéneo de las principales empresas en una etapa de incertidumbre macroeconómica (1983-1988)”, Documento de Trabajo Nº 49, Buenos Aires, CEPAL 1993, Sección VI.4. 63 A. Cisneros y C. Escudé (directores), op.cit., p. 296; CEPAL op.cit. 1995, p. 50-51, y op.cit. 1989, p. 56-60. 64 D.F. Cavallo, op.cit., p. 73-74. El artículo original, publicado en Ámbito Financiero bajo el título “La capitalización de la deuda y los dueños de la inteligencia económica”, fue del 21 de junio de 1988. 65 D.F. Cavallo, op.cit., p. 75-76. Las palabras usadas por el propio Cavallo para rematar la oración son poco felices desde un punto de vista literario, y por eso las he cambiado. Textualmente, dice que tales liberales de la city “están incurriendo en el error de hacer que el adjetivo ‘de la city’ se torne contradictorio al sustantivo
128
con que gustan identificarse” (en otras palabras, que la condición de liberal sea opuesta a la de pertenecer a la city). 66 A. Cisneros y C. Escudé (directores), op.cit., loc.cit, CEPAL op.cit 1995, p. 64-67. 67 Eduardo M. Basualdo y Daniel Aspiazu, “El proceso de privatización en la Argentina”, Buenos Aires: FLACSO 2002, p. 6. Publicado también por la Universidad Nacional de Quilmes/IDEP/Página 12,abril de 2002. 68 E. M. Basualdo y D. Aspiazu, op.cit. 2002, p. 7-8. 69 E. M. Basualdo y D. Aspiazu, op.cit . 2002, p. 8. 70 J. Corrales op.cit. 1998, p. 6. 71 J.L. Rowe, “Argentina’s reform goes awry”, The Washington Post, 23 de abril de 1989, y A. Bocco y Gastón Repetto, “Empresas públicas, crisis fiscal y reestructuración financiera del Estado”, en Arnaldo Bocco y Naum Minsburg (comps.), Privatizaciones: reestructuración del Estado y de la sociedad. (Del plan Pinedo a los Alsogaray), Buenos Aires, Ediciones Letra Buena, 1991; cf. J. Corrales op.cit. 1998, p. 7. 72 Para un análisis de la relación entre los sindicatos y el Ejecutivo, véase María Victoria Murillo, “Union politics, market-oriented reforms, and the reshaping of Argentine corporatism”, en Douglas A. Chalmers et al (comp.), The New Politics of Inequality in Latin America: Rethinking Participation and Representation, Nueva York: Oxford University Press, 1997. 73 E. M. Basualdo y D. Aspiazu, op.cit. 2002, p. 9. 74 H. Verbitsky, op.cit., p. 28-29. 75 Jorge C. Ávila, “Internacionalización Monetaria y Bancaria”, Documento de Trabajo de la Universidad del CEMA, agosto de 2005. 76 E. Berg y M. Shirley, “Divestiture in developing countries”, World Bank Discusión Paper Nº 11, Washington DC: Banco Mundial, 1987, y S. Commander y T. Killick, “Privatization in developing countries: a survey of the issues”, en P. Cook y C. Kirkpatrick (comp.), Privatization in Less Developed Countries, Nueva York: St. Martin’s Press, 1988. Cf. J. Corrales 1998, p. 3. 77 FIEL, con el Consejo Empresario Argentino (CEA), El gasto público en la Argentina, 1960-1988, Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 1990, cf. J. Corrales 1998, op.cit., p. 2. 78 P. Ostiguy, Los Capitanes de la Industria: grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los años ’80, Buenos Aires: Ed. Legasa, 1990; cf. J. Corrales 1998, p. 4. 79 Javier Gonzáles Fraga, “Argentine privatization in retrospect”, en W. Glade (comp.), Privatization of Public Enterprise in Latin America, San Franciso: International Center for Economic Growth, 1991. 80 Entrevista efectuada por J. Corrales el 7 de agosto de 1991. Op.cit. 1998, p. 5. 81 J. Corrales, op.cit. 1998, p. 5. 82 J. Corrales, “From market-correctors to market-creators: executive-ruling party relations in the economic reforms of Argentina and Venezuela, 1989-1993”, tesis doctoral inédita, Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard1996. 83 J. Corrales op.cit. 1998, p. 9. Véase también J. Corrales, “Why Argentines followed Cavallo: A technopol between democracy and economic reform”, en Jorge Domínguez (comp.), The Role of Ideas and Leaders in Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s, University Park, PA, The Pennsylvania State University Press, 1997. 84 Ana Margheritis, Ajuste y Reforma en la Argentina (1989-1995), Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1999, p. 101. 85 Ana Margheritis, op.cit., p. 102. 86 E. Basualdo y D. Aspiazu op.cit. p. 23-24. 87 E. Basualdo y D. Aspiazu op.cit. p. 12, y J. Corrales, op.cit. 1998, p. 5. 88 E. Basualdo y D. Aspiazu op.cit. p. 20. 89 Alan Walters, “La Privatización en el Reino Unido”, en AA.VV., Privatizaciones. Experiencias Mundiales, Buenos Aires: Ediciones Cronista Comercial, 1988. 90 La Nación, 25 de junio de 2000. 91 Joaquín Morales Solá, El Sueño Eterno, Buenos Aires: Planeta-La Nación, 2001. 92 Véase Joaquín Morales Solá, “Los políticos desfilan por la TV, pero no ante los tribunales”, La Nación, 17 de diciembre de 2003, y del mismo autor, “El caso marca el fin de una era política en la Argentina, La Nación, 13 de diciembre de 2003. 93 “Lluvia de críticas contra Menem por aconsejar a la gente a comprar dólares”, Clarín, 21 de abril de 2001. 94 “El megacanje costará muy caro entre el 2006 y el 2010”, La Voz del Interior,
129
95 “Megacanje: indagan a Mulford y al ex ministro”, Río Negro, 22 de marzo de 2002. 96 J.E. Stiglitz, op. cit., pp. 148-151. 97 Paul Blustein, “Argentina Didn’t Fall on Its Own - Wall Street Pushed Debt Till the Last”, Washington Post, 3 de agosto de 2003. 98 M. Seoane, op.cit. p. 34. 99 M. Seoane, op.cit. p. 248. 100 Reportado por Néstor Miguel Gorojovsky para “Reconquista Popular”, URL http://archives.econ.utah.edu/archives/reconquista-popular/2002/msg01025.htm 101 Paul Blustein, “Argentina Didn’t Fall on Its Own - Wall Street Pushed Debt Till the Last”, Washington Post, 3 de agosto de 2003. 102 Para un análisis de la pobreza, véase María del Carmen Feijoo, Nuevo País, Nueva Pobreza, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, edición ampliada de 2003. 103 M. Seoane, op.cit., p. 239. 104 M. Seoane, op.cit., p. 240. 105 Clarín, 24 de octubre de 2001 106 Roberto Navarro, “Ni Monedas”, Página 12, Suplemento Cash, 28 de octubre de 2001. 107 Véase Página 12, 4 de noviembre de 2001. 108 H. Verbitsky, “Oh no, lo hizo de nuevo!”, Página 12, 9 de diciembre de 2001. 109 M. Seoane, op.cit. p. 245. 110 M. Seoane, op.cit., p. 249-250. 111 Mariano Obarrio, “Kirchner presionado se opone ahora a las ejecuciones hipotecarias”, y “Recompra de pasivos y fuertes quitas”, La Nación, 1º de octubre de 2005. 112 “Kirchner anunciará créditos con tasa de interés subsidiada”, La Nación, 7 de diciembre de 2005. 113 “Boden 2015: Economía consiguió más de US$ 600 millones”, La Nación, 28 de octubre de 2005; “Polémica licitación de Boden 2015: La banca pública ayudó al Gobierno”, La Nación, 26 de octubre de 2005. 114 Laura Serra, “El presupuesto no se revisa desde 1994”, La Nación, 20 de septiembre de 2005. 115 María José Lucesole “Virtual compra de votos en la campaña: Reparten cheques y electrodomésticos”, La Nación, 4 de octubre de 2005. 116 D. Muchnik, op.cit., p. 54-57. 117 Nicolás Iñigo Carrera, “Las Huelgas Generales, Argentina, 1983-2001: Un Ejercicio de Periodización”, en Pimsa 2001, Documento de Trabajo Nº 33, Buenos Aires, 2002. 118 Ibidem, p. 37. Sus datos son elaborados a partir de un relevamiento de protestas recogidas por medios gráficos argentinos. 119 Denis Merklen, Pobres Ciudadanos: las clases populares en la era democrática argentina, 1983-2003, Buenos Aires: Editorial Gorla, 2005, p. 51. Véase también Asentamientos en La Matanza: la terquedad de lo nuestro, Buenos Aires: Catálogos, 1991, y “Inscription territoriale et action collective. Les occupations illégales de terres urbaines depuis les années 1980 en Argentine”, Paris, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, tesis de doctorado, 2001. 120 Nicolás Iñigo Carrera, María Celia Cotarela y otros, “La Revuelta: Argentina 1989-90”, Documento de Trabajo Nº 4, Pimsa, 1995. 121 Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, Entre la Ruta y el Barrio, Buenos Aires: Biblos, 2003, p. 47. 122 Mariano Pacheco, “Del piquete al movimiento - Parte 1: De los orígenes al 20 de diciembre de 2001”, Cuaderno de la FISYP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) Nº 11, enero de 2004. Accesible desde el URL http://fisyp.rcc.com.ar/11.Piqueteros.pdf . 123 Véase Marina Farinetti, “Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo”, Apuntes Nº 6, Buenos Aires, 2000, y “Los significados del ‘Santiagueñazo’, un estallido social”, en Ordinaire Latino-Americain Nº 188, Toulouse 2002, cf. D. Merklen, op.cit. 2005, p. 53. Véase también Javier Auyero, La Protesta, Buenos Aires: Libros del Rojas (UBA), 2002. 124 M. Pacheco, op. cit., p. 24. 125 Astor Massetti, Piqueteros: Protesta Social e Identidad Colectiva (Buenos Aires: Editorial de las Ciencias/FLACSO, 2004, p. 25. 126 Fernando Almirón, “De Gennaro y Moyano preparan un paro en apoyo a los piqueteros”, Página 12, 4 de noviembre de 2000, cf. A Massetti, op. cit, pp. 27-28. 127 A Massetti, op. cit, p. 28.
130
128 Laura Vales y Fernando Cibeira, “Los piqueteros rechazaron una oferta del gobierno”, Página 12, 3 de noviembre de 2000, cf. A. Massetti, op. cit., pp. 29-30. 129 A. Massetti, op. cit., p. 30, citando sin precisión a Denis Merklen. 130 Ibidem, p. 31. 131 Ibidem, pp. 31-33. 132 Isabel Rauber, “Cerrar el paso abriendo caminos: piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis”, Revista Rebelión, noviembre de 2002, p. 9, y A. Massetti, op. cit., pp. 34-38. 133 “El movimiento piquetero en números”, infografía que acompaña al artículo de Daniel Gallo, “Quién es quién en el dividido mapa piquetero”, La Nación, 28 de junio de 2004. 134 José Benegas, “Los piqueteros son hoy la principal empresa del Estado”, Ámbito Financiero, 4 de julio de 2002 . 135 Lucas Guagnini, Gerardo Young y Alberto Amato, “Piqueteros: El Estado les da casi 20 millones al mes - Parte IV”, Clarín, 26 de septiembre de 2002. 136 Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: La cara oculta del fenómeno que nació y crece con el desempleo - Parte I”, Clarín, 26 de septiembre de 2002. 137 A. Massetti, op. cit., p. 119. 138 Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: las mujeres empujan y van al frente”, Clarín, 1º de septiembre de 2002. 139 Gerardo Young, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros: los cortes de ruta y el clima de violencia – Parte II”, Clarín, 26 de septiembre de 2002. 140 Isabel Rauber, “El piquete y los multifacéticos magnetismos de la música”, Revista Rebelión, 15 de abril de 2003, accesible desde el URL http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4857 . 141 Aníbal Kohan, A las Calles!, Buenos Aires: Colihue, 2002. 142 M. Svampa y S. Pereyra, op. cit., pp. 17-18. 143 M. Svampa y S. Pereyra, op. cit., p. 13, primer párrafo de la Introducción a su Obra. 144 Pablo Heller, Fábricas Ocupadas: Argentina, 2000-2004, Buenos Aires: Ediciones Rumbos, 2004; p. 19. 145 Sin Patrón: Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una historia, una guía. Buenos Aires: lavaca, diciembre 2004; p. 35. Sobre el caso particular de Zanón, véase también Claudia Korol (comp.), “Obreros sin Patrón: Sistematización de la experiencia de los obreros y obreras de Zanón”, Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005. 146 Sin Patrón..., p. 42. 147 Sin Patrón..., p. 56. 148 Sin Patrón..., p. 66. 149 Sin Patrón..., p. 70. 150 Sin Patrón..., p. 75. 151 Sin Patrón..., p. 80. 152 Sin Patrón..., p. 87. 153 Sin Patrón..., p. 91. 154 Sin Patrón..., p. 124. 155 “Preocupación por los campos usurpados”, La Nación, 28 de agosto de 2005. 156 Ximena Linares Calvo, “Reclamo al gobierno por los campos usurpados”, La Nación, 27 de agosto de 2005. 157 X. L. Calvo, op.cit. 158 X. L. Calvo, op.cit. 159 “Cómo actúan las organizaciones”, La Nación, 27 de agosto de 2005. 160 Horacio Verbitsky, “Besos a Massera”, Pagina 12, 9 de octubre de 2005 161 Fundación de Investigaciones Económicas Argentinas (FIEL), El Control de Cambios en la Argentina, Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1989, p. 105-106. El trabajo fue realizado por Jorge Ávila bajo contratación de FIEL.